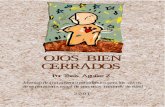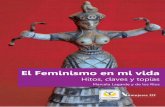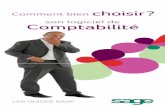Feminismo y politica en Despierta mi bien despierta de Claribel Alegria
-
Upload
uwc-central -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of Feminismo y politica en Despierta mi bien despierta de Claribel Alegria
Feminismo y política en Despierta, mi bien despierta de Claribel Alegría
Durante la Tribuna del Año Internacional de la Mujer, realizada en la
ciudad de México en 1975, se produjo el ya conocido encuentro entre la
boliviana y activista política Domitila Barrios de Chungara y la feminista
liberal norteamericana, Betty Friedan. Como representante de un movimiento
que enfatiza la opresión genérica sobre todo otro tipo de opresión y lucha
por el reconocimiento de los derechos igualitarios de las mujeres en su
incorporación a los sistemas sociales ya establecidos,1 Betty Friedan echó
en cara a Domitila su concentración en la política y la instó a olvidarse
del sufrimiento del pueblo y de las masacres para hablar sobre lo que
ambas, en cuanto mujeres, tenían en común. En Si me permiten hablar,
Domitila relata así su respuesta:
-Muy bien, hablaremos de las dos. Pero, si me
permite, voy a empezar. . . . Yo veo que usted tiene
cada tarde un chofer en un carro esperándola a la
puerta de este local para recogerla a su casa; y, sin
embargo, yo no. Y para presentarse aquí como se
presenta, estoy segura de que usted vive en una
vivienda bien elegante, en un barrio también elegante,
no? Y sin embargo, nosotras las mujeres de los
mineros, tenemos solamente una pequeña vivienda
prestada y cuando se muere nuestro esposo o se enferma
o lo retiran de la empresa, tenemos noventa días para
abandonar la vivienda y estamos en la calle.
Ahora, señora, dígame: tiene usted algo semejante a
mi situación? Tengo yo algo semejante a su situación
de usted? Entonces, de qué igualdad vamos a hablar
entre nosotras? Si usted y yo no nos parecemos, si
usted y yo somos tan diferentes? Nosotras no podemos,
en este momento, ser iguales, aun como mujeres, no le
parece? (225)
Este enfrentamiento resultó ser muy importante porque mostró con mucha
claridad, las limitaciones y problemas que presentaba el feminismo liberal
en su aplicación a Latino América, especialmente en una década como la de
los setenta, en que la represión y las dictaduras militares predominaban en
el área y miles de mujeres abandonaban el espacio privado de la casa para
lanzarse al activismo político. El feminismo liberal, con su énfasis en la
igualdad de derechos, en la existencia de una supuesta "hermandad" entre
las mujeres de todas las áreas y regiones en base a la opresión genérica, y
en la identificación de un enemigo común, el hombre, no sólo no respondía a
la realidad de las mujeres latinoamericanas que sufrían la represión, la
tortura, y la desaparición de sus familiares, sino que era incapaz de
articular una teoría inclusionista que reconociera en la actividad de las
mujeres como Domitila, un nuevo tipo de feminismo. Por ello, el feminismo
liberal tuvo una acogida negativa en Latino América y las feministas
latinoamericanas que siguieron esta corriente "were dismissed as upper
middle-class women who were concerned with issues that were irrelevant to
the vast majority of women throughout the region" (Sternbach, Navarro-
Aranguren, Chuchryk, and Alvarez 207).
Por otra parte, y talvez más importante aun, el enfrentamiento entre
Domitila y Betty Friedan puso de manifiesto la necesidad de articular un
feminismo que, sin olvidar los problemas propios de las mujeres, resultara
más adecuado a la problemática latinoamericana. Por ello, y de acuerdo a
Sternbach, Navarro-Aranguren, Chuchryk y Álvarez, los grupos feministas que
surgieron en Latino América a mediados de los setenta intentaron
desarrollar una práctica que articulara la preocupación feminista a la
política:
From the moment the first feminist groups appeared in
the mid-1970s, many Latin American feminists therefore
not only challenged patriarchy and its paradigm of male
domination--the militaristic or counterinsurgency
state--but also joined forces with other opposition
currents in denouncing social, economic, and political
oppression and exploitation. . . . For example, from
the beginning, feminists in countries ruled by military
regimes unveiled the patriarchal foundations of state
repression, militarism, and institutionalized violence,
a stance that was gradually adopted more generally by
Latin American feminists. (210)
A partir de la década de los ochenta, esta tendencia del feminismo
latinoamericano también se ha hecho presente en la literatura de algunas
escritoras como Claribel Alegría, Gioconda Belli, Diamela Eltit y Luisa
Valenzuela. En este trabajo me interesa explorar el feminismo que Claribel
Alegría postula en una de sus obras narrativas menos difundidas, como es
Despierta, mi bien despierta (1986). En ella, esta autora centroamericana
elabora un discurso feminista que incorpora los dos proyectos a que Chandra
Talpade Mohanty se refiere al hablar de la construcción de los feminismos
tercermundistas. Así, esta crítica señala:
Any discussion of the intellectual and political
construction of "third world feminisms" must address
itself to two simultaneous projects: the internal
critique of hegemonic "Western" feminisms, and the
formulations of autonomous, geographically,
historically, and culturally grounded feminist concerns
and strategies. (51)
Como el lector podrá apreciar, en Despierta, mi bien despierta
Claribel Alegría realiza, simultáneamente, una crítica al feminismo liberal
y un planteamiento que entrelaza las categorías de clase, género y
geopolítica. Fundamental en su análisis viene a ser la estrecha relación
que Alegría advierte entre la opresión de la mujer y la opresión política y
social que sufren diversos estratos de la sociedad. Sin llegar a
subordinar la primera a la segunda, Alegría sustenta la posición de que en
un contexto patriarcal y políticamente represivo como es el de El Salvador
de los años setenta, estas formas de opresión están interrelacionadas y
ninguna puede erradicarse si la otra se mantiene en pie. En consecuencia,
cualquier postura feminista que ignora dicha interrelación y se produce
desligada de ella es concebida como inoperante por la autora.
En The Feminine Mystique, publicado en 1963, Betty Friedan se centra
en el estudio de las mujeres norteamericanas blancas de clase media,
argumentando que el matrimonio y la limitación de las funciones de estas
mujeres a los papeles de esposas y madres crean en ellas una insatisfacción
permanente y profundos sentimientos de frustración y soledad. Como esta
crítica norteamericana apunta en su estudio, a pesar del bienestar material
de que gozan estas mujeres, pero careciendo de una identidad propia, sus
días se encuentran llenos de tiempo vacío y frecuentemente buscan en el
sexo una forma de volver sus vidas menos agobiantes y aburridas. Para
Friedan, la salvación de estas mujeres se encuentra en el desarrollo de su
yo, mediante un trabajo creativo y remunerado fuera de la casa (344-345).
Como parte de la crítica al feminismo liberal que Claribel Alegría realiza
en su obra, al comienzo de Despierta, mi bien despierta la autora
centroamericana nos presenta a una protagonista que experimenta una
situación bastante similar a la que viven las mujeres norteamericanas
analizadas por Friedan. Lorena es una mujer de cuarenta años,
perteneciente a la clase media alta, con hijos ya mayores, que para escapar
del aburrimiento, del vacío de su vida, y del autoritarismo de su marido,
retoma su interés en la literatura y se lanza a una aventura extramarital.
A través de la apertura de nuevos espacios, Lorena toma conciencia de su
opresión genérica e intenta liberarse de la autoridad patriarcal que
representa su marido. Sin embargo, la liberación intentada por la
protagonista fracasa, mostrándose así la inviabilidad de las alternativas
feministas liberales dentro del contexto centroamericano. Para mostrar
esta inviabilidad, Alegría introduce en su análisis la consideración del
contexto político e histórico en que la protagonista se desenvuelve y la
clase social a la que ésta pertenece.
La obra se ambienta en El Salvador de los años setenta, es decir, en
los años inmediatamente anteriores a la guerra civil de ese país. La
característica fundamental de este período es la hegemonía de una clase
oligárquica sumamente tradicional que en alianza con los poderes represivos
del Estado busca desmembrar y exterminar mediante la represión, los
asesinatos y la tortura a la emergente resistencia popular que amenaza sus
privilegios. Este exterminio se lleva a cabo mediante la organización
directa de escuadrones de la muerte, a través de su financiamiento, o
mediante la utilización de los cuerpos de seguridad del Estado. Víctimas
de los escuadrones y de la violencia represiva no sólo son los miembros de
las organizaciones revolucionarias, sino también cualquier persona o grupo
disidente, como los sectores progresistas de la Iglesia Católica,
estudiantes universitarios, sindicalistas y maestros. Todo ello se produce
en articulación con un sistema patriarcal que, atravesando las diferentes
clases sociales, estructura la subordinación de la mujer al hombre, el
machismo, la separación entre el espacio privado y el espacio público, y
refuerza y alimenta la cultura de la dominación, el militarismo y la
violencia.2
Esa imbricación que se da en El Salvador entre el patriarcado y las
estructuras políticas y represivas del Estado es representada de diversas
maneras en la obra, teniendo, todas ellas, importantes implicaciones en la
vida de la protagonista y en sus intentos de liberación genérica. La más
importante de ellas es sin duda la conexión que se presenta en el texto
entre la estructura autoritaria y jerárquica de la familia y la estructura
jerárquica y autoritaria de la sociedad. Esta conexión se canaliza a
través de la caracterización del personaje de Ernesto, esposo de la
protagonista. Éste no sólo es un miembro y representante de esa oligarquía
que tiene en sus manos el poder político y social y cuyo lema es "Haga
Patria, mate a un cura", sino también un hombre que en el ambiente familiar
representa y ejerce la autoridad patriarcal. Por ejemplo, dentro del
círculo familiar es él quien toma todas las decisiones por Lorena. Como
ésta misma confiesa, ella jamás le ha desobedecido ni se ha atrevido a
tomar una decisión sin consultársela, salvo la de asistir al taller de
escritores. Pero así como en la sociedad los campesinos y los disidentes
no son escuchados ni por la oligarquía ni por el Estado y se les reprime en
sus demandas, lo mismo le ocurre a Lorena cuando intenta afirmar sus
derechos y volverse "visible" ante su marido, mostrándose, así, cómo la
violencia doméstica viene a ser la cara privada de la opresión social: "En
mangas de camisa y con el rostro descompuesto Ernesto irrumpió en la
habitación y sin decirte nada te dio una bofetada en la mejilla con la mano
abierta. --Puta--gruñó, sos una puta" (58). Por otra parte, y como Alegría
deja muy claro en su texto, también la sexualidad se vuelve un espacio que
señala la articulación entre las estructuras patriarcales y las estructuras
políticas represivas. Lorena no sólo compara a su marido en la intimidad
con un "tanque" (24), sino que luego afirma: "Bacinicas para nuestros
maridos, eso es lo que somos. Cuando a ellos les da la gana y nada más"
(28). En otras palabras, la sexualidad que la protagonista experimenta en
su vida marital tiene las mismas connotaciones de dominio y de imposición
que en la vida social del país experimentan las clases desposeídas en
relación a la oligarquía y los aparatos represivos del Estado. Lo que
Evelyne Accad señala en relación al ejercicio de la sexualidad dentro del
contexto de la guerra en Líbano, puede aplicarse a lo que Alegría
manifiesta en su obra: "Man uses his penis in the same way he uses his gun:
to conquer, control, and possess" (245).
Como consecuencia de esa imbricación, muchas de las actividades que la
protagonista realiza en su proceso de liberarse de la opresión genérica
tienen importantes consecuencias políticas, incluso sin ella sospecharlo.
Por ejemplo, Lorena decide asistir a un taller de escritura una vez que sus
hijos se marchan al extranjero, con el objetivo de llenar su tiempo libre y
encontrar un proyecto interesante que la realice. Pero en una sociedad tan
polarizada como es la salvadoreña de la década de los setenta, incluso el
espacio geográfico se divide de acuerdo a las fracciones enfrentadas y, por
ello, muy pronto Lorena se ve asistiendo a un lugar, la Universidad
Nacional, considerado como "subversivo" por los poderes dominantes. Su
presencia en ese espacio la vuelve sospechosa a los ojos de los miembros de
los cuerpos de seguridad que patrullan la zona, y es así como atrae la
atención de Fernando, el empleado de su marido y agente de la Policía de
Hacienda, quien comienza a vigilarla. Por otra parte, su deseo de
establecer una relación de pareja diferente a la que sostiene con su
marido, lleva a Lorena a fijarse en Eduardo, un compañero de taller y
estudiante universitario de bajos recursos. Pero este hombre, al igual que
Ernesto, también mantiene una doble posicionalidad: no sólo es alguien que
se encuentra en los márgenes del sistema patriarcal sino que también
colabora con los movimientos subversivos de manera clandestina.
El romance con Eduardo es el eje alrededor del cual la protagonista
inicia un proceso de cambio, agudizándose en ella la conciencia de la
opresión genérica a que se ve sometida dentro de un matrimonio
caracterizado por el machismo y la opresión sexual. Eduardo la conecta con
su mundo interior, instándola a escribir, y, sobre todo, la enfrenta con la
posibilidad de una relación igualitaria, más allá del esquema
opresor/oprimido y del autoritarismo simbolizado por Ernesto: "Escuchemos a
Zitarrosa ahora . . . antes de que me vaya --dijiste incorporándote a
medias en la cama--, en serio, Eduardo, --agregaste--, vos me has enseñado
a descubrir . . . la maravilla que es mi cuerpo" (25). Simultáneamente, y
también como consecuencia de su relación con Eduardo, una incipiente
conciencia política comienza a desarrollarse en la protagonista. Por
ejemplo, Lorena ya no puede negarse a sí misma que en el país están pasando
cosas muy desagradables: "Sí, --dijiste--, su hermana, sentada allí a mi
lado, me contó que a su marido junto a unos quince hombres los había
asesinado la Guardia, en el ingenio de Las Colinas, lo sabías?" (20). Sin
embargo, y como Alegría enfatiza en el texto, el desarrollo de la
conciencia política de la protagonista es limitado y unidimensional.
Circunscrita a lo largo de la vida al espacio privado de la casa Lorena
carece de la capacidad crítica para establecer la relación que se produce a
nivel estructural entre su opresión como mujer y la realidad nacional, es
decir, la relación que se da entre el orden patriarcal que se manifiesta en
su matrimonio y la estructura jerarquizada, opresora y clasista de su
sociedad. En este sentido, es muy apropiada la observación de Ana Vásquez
cuando señala que, "hemos aprendido que, como género históricamente
dominado, carecemos (mejor dicho, hemos sido desposeídas) de los
instrumentos y las estructuras conceptuales que debieran permitirnos
entender nuestra situación" (citado en Kaminsky 56). Debido a esta
limitación, hay aspectos de la realidad en que Lorena se halla inserta que
trágicamente se le escapan. Por ejemplo, a pesar de conocer el
autoritarismo de Ernesto, Lorena no puede captar la función que éste y el
resto de sus amigos oligarcas desempeñan en la represión que se da a nivel
nacional. Es por eso que cuando Eduardo le da a conocer la noticia que
trae "Los Ángeles Times" acerca de los revolucionarios decapitados en el
matadero de Ernesto, ella defiende ciegamente a su marido: " -No puede
ser, Eduardo, no puede ser -repetías visiblemente perturbada-, Ernesto es
burgués y machista y todo lo que querrás, pero jamás un asesino o un
cómplice de uno. Meto mi cabeza al fuego por él" (43).
En el desarrollo textual hay otros signos que también connotan esta
ceguera. Entre ellos se destacan la incapacidad de la protagonista para
descifrar sus sueños acerca de Ernesto y, también, su imposibilidad para
reconocer los signos que la realidad le envía. Desde el comienzo de la
obra, el desarrollo de la protagonista ha sido narrado al lector utilizando
la segunda persona. En otras palabras, Lorena encarna el "tú" que un
narrador omnisciente, un "yo" que se mantiene en la sombra, describe en su
despertar. El uso de la segunda persona en relación a Lorena y el punto
de vista omnisciente utilizado, sugieren la cercanía de este "yo"
desconocido al "tú" de la protagonista. Es este "yo" la voz de la
realidad, del inconsciente de Lorena, o un aspecto de su personalidad que
también está en la sombra? Alegría deja abierta cualquiera de estas
interpretaciones. Sin embargo, casi al final del texto, por primera y
única vez este "yo" interviene como una presencia que si bien se mantiene
en la sombra, se halla cerca de la protagonista y le envía signos que ésta
no puede reconocer: el "yo" narrante dice pintar en la pared de la calle el
signo apocalíptico del sexto sello. Irónicamente, Lorena lo confunde con
una nueva marca de coñac español: "Al llegar a la esquina con el anuncio de
Alka Seltzer te fijaste que en el muro había tres seises pintados en rojo
vivo. Los pinté yo, para avisarte. Te preguntaste si sería una nueva
marca de coñac español" (66). A veces, la presencia cercana de una voz que
se le manifiesta en sueños, y que Lorena tampoco puede reconocer, también
se destaca: "Escuchaste el tic tac de tu corazón y escuchaste también esa
voz, esa voz que a veces te asaltaba en sueños. Te decía cosas
incoherentes, que no acababas de entender" (72).
En esa ceguera de la protagonista indiscutiblemente también influye su
clase social, el otro elemento que Alegría introduce en el texto como
importante categoría de análisis. Como la autora hace evidente en la obra,
para Lorena es mucho más sencillo comprender su opresión como mujer, que
reconocerse perteneciente a una clase social que oprime y asesina a otros.
Es por ello que le es más fácil culpar a Fernando, el empleado de su
marido, de los decapitados en el matadero, que a este último: "--Fernando
estuvo en la Policía de Hacienda y de un lugar así no se sale inocente --lo
miraste a los ojos--, tiene muchos amigos allí" (48). La opinión que
Deirdre Lashgari tiene respecto a las mujeres que nacen dentro de una
situación privilegiada de clase, viene a reforzar el planteamiento de
Alegría: "Women born into relative privilege . . . often find it hard to
recognize how they stand with one foot in the camps of the dominator and
the dominated. . . . the heavy price paid for privilege is a peculiar
blindness . . ." (8).
La categoría de clase social no sólo se hace presente en la ceguera de
la protagonista para comprender la interconexión de las fuerzas que la
rodean, sino también se manifiesta en la manera en que Lorena concibe su
liberación del autoritarismo patriarcal de su marido. Como Rosemarie Tong
apunta, la crítica al feminismo liberal, especialmente la realizada por
Alison Jaggar en Feminist Politics and Human Nature, indica que la
concepción que este movimiento de clase media tiene de la persona humana
como un yo autónomo y racional conduce al solipsismo político. Este
solipsismo político se entiende como la creencia de que "the rational,
autonomous person is essentially isolated, with needs and interests
separate from, and even in opposition to, those of every other individual"
(Tong 35). Como consecuencia, continúa Tong, el énfasis se pone en la
libertad individual de la persona para hacer lo que ésta considere
conveniente o más apropiado (35). Este solipsismo político y el énfasis en
lo individual puede observarse en la actitud de la protagonista de Alegría
al intentar su liberación. Incapacitada para captar los hilos internos que
conectan a las distintas fuerzas sociales, e ideológicamente condicionada
por su clase a enfatizar lo individual, para Lorena basta su decisión de
romper con el confinamiento y la opresión a que el patriarcado la condena,
para que esta liberación se produzca. Así, en cuanto su marido se entera,
mediante un anónimo enviado por Fernando, de su romance con Eduardo, Lorena
decide abandonarlo y comenzar una nueva vida junto al amante, sin
considerar, ni por un momento, su incorporación a ningún movimiento que la
una de manera orgánica a un proceso colectivo de liberación. Como el
lector puede apreciar en la siguiente cita, su discurso está enmarcado
dentro de un contexto sentimental, muy cerca de lo que bell hooks considera
"a very romantic notion of personal freedom" (24):
"Life is a beautiful thing," empezaste a tararear una
de las canciones de Ella Fitzgerald, sintiéndote de
pronto extrañamente ligera y casi alegre . . . Estoy
enamorada, por primera vez, a los cuarenta y dos años
he descubierto el amor y me dispongo a vivirlo
plenamente. "I'm in love, I'm in love," gritaste con
todas tus fuerzas mientras salías de la Colonia
Escalón.
El futuro, como un pergamino luminoso se empezaba
a desplegar ante tus ojos. Sería fácil olvidar a
Ernesto, a tu pasado. Le ayudarías a Eduardo en todo
lo que pudieras. Eras libre, libre, te habías salido
de la línea recta por la que te habían enseñado a
caminar y descubrías que las desviaciones eran
peligrosas, pero mucho más estimulantes. (66)
Sin embargo, como Alegría acentúa en la última parte de su obra, esta
liberación de la protagonista y sus ilusiones de independencia no pasan de
ser un intento fallido, que pronto se estrella contra la realidad que hasta
ese momento no ha podido discernir. Ello se produce en la última escena de
la obra, cuando Lorena encuentra en el asiento de su carro, como regalo de
cumpleaños, en vez de la tan esperada nota de Eduardo, su cabeza
decapitada: "Pusiste tu cartera en la otra mitad de tu asiento, quitaste
el papel del bulto y diste un grito. La cabeza de Eduardo, con los
cabellos revueltos y el rostro lívido te miraba con ojos desorbitados"
(81). La cabeza de Eduardo funciona en el texto como un signo que rompe
para Lorena, de manera trágica e irónica, la separación entre lo personal y
lo político, señalando su interrelación. En un primer nivel, y al igual
que los otros decapitados en el matadero de Ernesto, Eduardo se convierte
en el signo de la represión política que la clase dominante ejerce en el
país. Al mismo tiempo, viene a ser el signo del aplastamiento que el
sistema patriarcal, encarnado en Ernesto, hace de la liberación de la
protagonista, tal como ésta la ha concebido hasta ese momento. Con este
cierre narrativo la obra de Alegría señala no sólo cómo en un país como El
Salvador, la opresión genérica y la opresión política se articulan, sino
también que para que la liberación femenina se vuelva efectiva, las
estructuras opresivas a nivel político, social y económico deben ser
simultáneamente desmontadas.
Notas
1. En el feminismo Occidental pueden encontrarse varias tendencias o
perspectivas feministas que difieren especialmente en tres aspectos
importantes: en la manera cómo describen la opresión de las mujeres, en las
causas y consecuencias de esta opresión y en las estrategias que deben ser
empleadas para su liberación. Dentro de estas tendencias se tienen, entre
otras, el feminismo liberal, radical, marxista, socialista, psicoanalítico,
existencialista y posmoderno (Tong 1). El feminismo liberal, por su parte,
es un movimiento que tiene sus raíces históricas en la filosofía liberal y
en el pensamiento de Mary Wollstonecraft, John Stuart Mill y Harriet
Taylor. Durante el siglo veinte, Betty Friedan ha sido una de sus
principales representantes, como lo ha sido, también, la Organizacion
Nacional de Mujeres, en los Estados Unidos. Alison M. Jaggar resume así
algunos de los puntos más importantes de este movimiento:
Liberal feminists believe that sex discrimination is
unjust because it deprives women of equal rights to
pursue their own self-interest. Women as a group are
not allowed the same freedoms or opportunities granted
to men as a group. In a discriminatory situation, an
individual woman does not receive the same
consideration as an individual man. Whereas man is
judged on his actual interests and abilities, a woman's
interests and abilities are assumed to be limited in
certain ways because of her sex. In other words, a man
is judged on his merits as an individual; a woman is
judged on her assumed merits as a female. Liberal
feminists believe that justice requires equal
opportunities and equal consideration for every
individual regardless of sex. (176)
2. Para un estudio de este período en El Salvador ver el libro de Robert
Armstrong y Janet Shenck. También el libro de Tommy Sue Montgomery es de
mucha utilidad, sobre todo para un estudio del desarrollo de la guerra
Obras Citadas
Accad, Evelyne. "Sexuality and Politics: Conflicts and Contradictions for
Contemporary Women in
the Middle East." Third World Women and The
Politics of Feminism. Ed. Chandra Talpade Mohanty, Ann Russo y Lourdes
Torres. Blomington:
Indiana UP, 1991. 237-250.
Alegría, Claribel. Despierta, mi bien despierta. San Salvador: UCA
Editores, 1987.
Armstrong, Robert, y Janet Shenk. El Salvador: The Face of Revolution.
Boston: South End Press,
1982.
Friedan, Betty. The Feminine Mystique. New York: Bantam, 1984.
hooks, Bell. Feminist Theory: From Margin to Center. Boston: South End
Press, 1984.
Jaggar, Alison M. Feminist Politics and Human Nature. Totowa, N.J.:
Rowman & Allanheld, 1983.
Kaminsky, Amy K. Reading the Body Politic: Feminist Criticism and Latin
American Women Writers. Minneapolis: U of Minnesota P, 1993.
Lashgari, Deirdre. Introduction. Violence, Silence, and Anger: Women's
Writing as Transgression. Ed. Deirdre Lashgari. Charlottesville: U
of Virginia P, 1995. 1-21.
Mohanty, Chandra Talpade. "Under Western Eyes: Feminist Scholarship and
Colonial Discourses."
Third World Women and The Politics of Feminism. Ed. Chaldra Talpade
Mohanty, Ann
Russo y Lourdes Torres. Blomington: Indiana UP, 1991. 51-80.
Montgomery, Tommie Sue. Revolution in El Salvador: From Civil Strife to
Civil Peace. 2nd ed.
Boulder: Westview Press, 1992.
Sternbach, Nancy Saporta, et al. "Feminism in Latin America: From Bogota
to San Bernardo." The
Making of Social Movements in Latin America: Identity, Strategy and
Democracy. Ed. Arturo Escobar y Sonia E. Alvarez. Boulder: Westview
Press, 1992. 207-239.
Tong, Rosemarie. Feminist Thought: A Comprehensive Introduction. Boulder:
Westview Press,
1989.
Viezzer, Moema. "Si me permiten hablar . . ." : Testimonio de Domitila,
una mujer de las minas de Bolivia. 12 ed. México: Siglo XXI, 1988.
1. El feminismo liberal es una de las varias tendencias dentrodel movimiento feminista occidental. Como Rosemarie Tong senala,tiene sus raices historicas en la filosofia liberal y en elpensamiento de Mary Wollstonecraft, John Stuart Mill y HarrietTaylor. Durante el siglo veinte, Betty Friedan ha sido una de susprincipales representantes, como lo es tambien La OrganizacionNacional de Mujeres, en los Estados Unidos. El feminismo liberalbusca la igualdad sexual o mejor dicho, una justicia generica.Asi, Rosemarie Tong senala: "What liberal feminists wish to do isfree women from oppressive gender roles --that is, from thoseroles that have been used as excuses . . . for giving women alesser place . . . (28). Para una completa exposicion delfeminismo liberal ver tambien el libro de Alice Jaggar, FeministPolitics and Human Nature. Por otra parte, una buena introducciona la critica de este tipo de feminismo es el el libro de bellhooks, Feminist Theory: From Margin to Center.