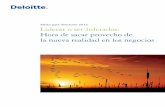Exvotos Ibéricos, Volumen II: El Instituto Gómez-Moreno. Fundación Rodríguez-Acosta (Granada).R....
Transcript of Exvotos Ibéricos, Volumen II: El Instituto Gómez-Moreno. Fundación Rodríguez-Acosta (Granada).R....
I.E.G.
Car
men
Rue
da G
alán
El In
stitu
to G
ómez
-Mor
eno,
Fund
ació
n R
odríg
uez-
Aco
sta
(Gra
nada
)ex
voto
sIB
ÉR
ICO
S
Exvotos ibéricos núm. 2
Exvotos Ibéricos(Núm. 2)
El Instituto Gómez-Moreno,Fundación Rodríguez-Acosta (Granada)
AUTORA:
Carmen Rueda Galán
COORDINADORES DE LA SERIE:
Ricardo Olmos, Carmen Rísquez y Arturo Ruiz
Sección de Arqueología Ibérica
Edita: Instituto de Estudios Giennenses, 2012 Diputación Provincial de Jaén
© De la autora: Carmen Rueda Galán
© De la presente edición: Instituto de Estudios Giennenses
Diseño y maquetación:Instituto de Estudios Giennenses
I.S.B.N.: 978-84-92876-18-1
Depósito Legal: J. 599 - 2012
Imprime:Polígono «Los Olivares» • Villatorres, 10 • Jaén
Impreso en España, Printed in Spain
�
ÍNDICE
IntroduccIón
d. Manuel GóMez-Moreno (1870-1970). un esbozo IMpacIente de lecturas, Ricardo Olmos
el leGado GóMez-Moreno en la FundacIón rodríGuez-acosta, Javier Moya
exvotos en papel, Juan Pedro Bellón
el desnudo en la toréutIca IbérIca, Carmen Rueda y Ricardo Olmos
la coleccIón GóMez-Moreno de la FundacIón rodríGuez-acosta (Granada): análIsIs y propuestas InterpretatIvas, Carmen Rueda
análIsIs arqueoMetalúrGIcos: la coleccIón GóMez-Moreno, Salvador Rovira
catáloGo de los exvotos IbérIcos, Carmen Rueda
bIblIoGraFía del catáloGo
tabla de correspondencIas
Pgs.
11
15
43
59
���
11�
153
1�3
32�
331
ex
vo
to
s Ib
ér
Ico
s
11
El segundo volumen de la colección Exvotos Ibéricos supone el paso necesario para la materialización y consolidación de esta serie de publicaciones destinadas a recoger uno de los fondos iconográficos más importantes de la Cultura Ibérica: los exvotos en bronce que eran depositados como ofrendas y como parte del ritual y del culto en los santuarios de Collado de los Jardines en Santa Elena y los Altos del Sotillo en Castellar, en la provincia de Jaén. Uno de los pilares objetivos de este corpus general es recoger y documentar el gran número de piezas de este tipo que se encuentran dispersas en distintas colecciones públicas y privadas, tanto nacionales como internacionales. En este caso, el volumen recoge la colección de exvotos del Instituto Gómez-Moreno, integrado en la Fundación Rodríguez-Acosta de Granada, institución a la que desde aquí agradecemos su colaboración, su disponibilidad y su participación en este trabajo.
Todas las publicaciones, y aún más las colectivas, tienen una pequeña in-trahistoria. En este caso habría que remontarse al año 2000, momento en el que se inició el trabajo de colaboración con el Instituto Gómez-Moreno de la Fundación Rodríguez-Acosta a través del proyecto europeo AREA (Archives of European Archaeology). Este proyecto propició la firma de un convenio de colaboración con esta institución, destinado a digitalizar y catalogar toda la documentación de su ar-chivo personal relacionada con la arqueología de la Cultura Ibérica. Este archivo es un referente para la Historia de la Arqueología, para la propia Historia de la Ciencia o de la Cultura, en suma, uno de los mejor conservados y más ricos de toda España,
INTRODUCCIóN
Int
ro
du
cc
Ión
12
afirmación sustentada en la descripción realizada a través del Proyecto AREA de la práctica totalidad de los fondos de investigadores-arqueólogos del país.
En este contexto de interrelación, la colección de exvotos ibéricos que Don Manuel Gómez-Moreno recopiló de forma personal se presentó como la opción más idónea para este segundo volumen. Una colección muy especial, por el cuidado en su selección, fruto del amplio conocimiento que Don Manuel tenía de estos mate-riales. No hay que olvidar que su cargo como Director del Museo-Instituto Conde Valencia de Don Juan le facilitaba el contacto con toda la red de coleccionistas de Madrid y, gracias a su prestigio, a su mesa llegaban lotes de piezas en venta de las cuales elegía puntualmente las más selectas y de mayor calidad. Aquí tenemos la oportunidad de conocerlas, no sólo en su propio contexto, es decir, en el ámbito para el que originalmente fueron creadas –los santuarios ibéricos–, sino también en su posterior reposicionamiento, como piezas que a comienzos del siglo XX co-braron un especial interés para la investigación y también para los clandestinos y expoliadores que encontraron una fuerte demanda en el mercado, todavía poco regulado, de antigüedades.
Además, la idoneidad de esta colección no solo responde a que es inédi-ta, sino que complementariamente genera una dialéctica muy interesante con la del Instituto Conde Valencia de Don Juan, recogida en el primer volumen de Exvotos Ibéricos. Queda así confrontada una colección institucional con otra personal, ambas creadas por Don Manuel Gómez-Moreno, un aspecto que enriquece este corpus.
Por otra parte, este trabajo es colectivo y en él se presentan distintas vo-ces expertas en diferentes campos temáticos. No hemos querido prescindir de la necesaria contextualización que nos despliega Ricardo Olmos, abordando en su trabajo la exposición del complejo perfil vital e intelectual del autor y generador de la colección que aquí presentamos, Don Manuel Gómez-Moreno. Colección que ahora se custodia en su instituto epónimo y en el marco de la Fundación Rodríguez-Acosta de Granada, ambiente institucional que nos ha sido expuesto por uno de sus mejores conocedores, Javier Moya Morales, en la actualidad Conservador de la Fundación citada. Otro trabajo específico, realizado por Juan Pedro Bellón Ruiz, interrelaciona la rica documentación sobre exvotos ibéricos conservada en el archi-vo Gómez-Moreno con la colección presentada, realizando un análisis historiográ-fico de ambas fuentes de información.
Los trabajos más específicos sobre el conjunto de piezas analizadas tienen también una vocación polifónica. En primer lugar, Ricardo Olmos y Carmen Rueda
ex
vo
to
s Ib
ér
Ico
s
13
realizan un análisis puntual sobre el desnudo en la toréutica ibérica, superando los límites de la propia colección, hecho que contribuye precisamente a subrayar el caudal temático, iconográfico y analítico de los exvotos ibéricos y a matizar el aislamiento que supondría centrar la mirada en una única colección de referen-cia o conjunto de piezas. Es precisamente Carmen Rueda la encargada de valorar en un profundo y extenso trabajo la complejidad y potencial de la colección, así como su descripción y catalogación en un capítulo posterior, capítulos que supo-nen la espina dorsal del corpus y que se establecen como punto de referencia de la obra. Finalmente, Salvador Rovira nos asoma a un campo más técnico y específico: los análisis arqueometalúrgicos de los exvotos ibéricos, a través de los cuales nos aproximaremos no sólo a los componentes mineralógicos y a las técnicas de elabora-ción de los mismos, sino también a las formas de producción artesanal en contextos sacros ibéricos de los siglos IV - III a.n.e.
En definitiva, la colección de exvotos que se presenta responde a pautas muy selectas de selección. No es una colección al uso, pues proporcionalmente posee un elevado número de exvotos excepcionales, aquellos que no responden estrictamente a series estandarizadas y que tanto eran del gusto de Don Manuel. A ellos se aproxi-ma este trabajo como parte de ese universo formal e iconográfico, una muestra que posee su propia historia a la que, como todos, no podemos renunciar.
EX
VO
TO
S IB
ÉR
ICO
S
15
D. Manuel GóMez-Moreno (1870–1970). un esbozo iMpaciente De lecturas1
RICaRdO OlmOS�
es difícil abarcar en estas páginas la complejidad vital e intelectual (que en este caso tanto se interrelacionan e iden-tifican) de Don Manuel Gómez-Moreno. Me ocuparé, sobre todo, de sus años de peregrinación y también de sus años de madurez, ya como maestro en el Centro de Estudios Históricos. Realizar un análisis detenido de cada una de las facetas de su obra requeriría la colaboración de muchos: prehistoriadores e iberistas, lingüistas curtidos, estudiosos avezados a los secretos de la epigrafía ibérica, romana o visi-goda, expertos en períodos diversos de la arquitectura, historiadores del arte de la edad moderna, conocedores de la historia intelectual española del siglo XX y tam-bién de los vericuetos del poder académico. Manuel Gómez-Moreno perteneció a una generación de hombres –o titanes del pensamiento– polimórficos, aquellos que trataron con espontaneidad vital multitud de temas. Parodiando la frase de Platón: su vida –su obra– es una Gigantomachía sobre el patrimonio y la arqueología espa-ñolas. Asistir a esa Gigantomaquia, desplegarla sobre el tiempo de la historia vivida, requiere hoy cierta distancia y perspectiva. Y un sentido crítico ante la inevitable atracción y las contradicciones de una figura tan notoria. Aunque observar no sea
1 El presente texto, ligeramente modificado, fue objeto de una conferencia en el Museo de San Isidro de Madrid en el año 2002. Inédito, a la espera de ser publicado un día en las colecciones del citado museo ma-drileño, se ofrece con plena justificación al lector en este volumen de la serie de Exvotos Ibéricos que se dedica a la colección Gómez-Moreno de Granada y por tanto a la memoria vital y científica de su figura.
� Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma, CSIC. [email protected].
d. m
aN
UE
l G
Óm
EZ
-mO
RE
NO
(18
70-1
970)
. UN
ES
BO
ZO
Im
Pa
CIE
NT
E d
E l
EC
TU
Ra
S
16
adentrarse, no lograremos mantenernos distantes. La empatía, una forma de cono-cimiento, parece inevitable ante Gómez-Moreno.
dON maNUEl
Comencemos con un nombre, con la convención para nombrarlo. La de-nominación, que guarda distancias y rango, fue espontánea: Gómez-Moreno lleva inseparable el Don, es Don Manuel y no puede ser de otra manera. Los títulos son significativos. En este caso el Don es una denominación civil del conocimiento y se adecua a una figura que contribuye en el proceso de profesionalización de la arqueología a inicios del siglo XX. En este sentido la figura de Gómez-Moreno se puede contraponer a la de su coetáneo el Marqués de Cerralbo. Estaba claro que a lo largo de varias generaciones el aristócrata había detentado, en esa tierra natural suya que son el patrimonio y el arte, la capacidad de la evergesía. Y toda manifesta-ción de patronazgo exigía y exige un nombre propio, ampliamente reconocido. El Marqués de Cerralbo, enraizado en la política más conservadora de España, repre-sentó de modo emblemático todo aquello que la arqueología mantenía aún de osten-tación a comienzos del siglo XX. Pero la nombradía del mecenazgo puede también ser caciquismo, en la época de la España vivida por estos personajes singulares.
En un tramo no desdeñable de sus vidas el Marqués y don Manuel fueron coetáneos, pero uno y otro representaron dos formas sociales diferentes de encarnar la arqueología. Diferentes no quiere decir incomunicables, pero el uno evoca una tradición que debe ir cumpliendo su final mientras que el otro anuncia el germen decidido de un proceso nuevo, que diverge y tiende a otro modelo. La vieja forma promovía y ostentaba, era adorno y prestigio público, realizaba su actividad apa-rentemente sin esfuerzo, recibía a los hombres expertos y se servía y nutría natu-ralmente de ellos, con la espontaneidad de ser el centro imantado al que acuden los conocedores y los entusiastas de los descubrimientos que atesoran la tierra: tal cabe suponer el universo del Marqués, protector y a la vez aprovechado, quien parece cerrar con él una rezagada tradición dieciochesca, de raigambre ilustrada, de curio-sidad cosmopolita y viajera. Don Manuel, en cambio, se hace y modela a sí mismo y trabaja denodadamente, articula el conocimiento en un sistema propio que enseña y profesa –e impone– dentro de un reducido grupo de alumnos, casi como si labrara la parcela germinal de un seminario de creyentes. El primero desempeña bien el merecido título de Marqués y le sirven e informan otros, el segundo el de maestro
EX
VO
TO
S IB
ÉR
ICO
S
17
que ejerce y siembra, lo que matizaremos pronto. Su tarea esconde no poco de mi-sión y, aun en los muros de su individualismo, no rehúsa al ejercicio del poder en los ‘clanes académicos’ ni a la vanidad de reclamar discípulos, y tal vez esa imposible, inalcanzable escuela propia.
pero el contraste no se agota en estos dos polos del mundo intelectual ma-drileño, pues ambos ámbitos por entonces aún se requieren mutuamente e incluso se complementan. Un único ejemplo por otros muchos: las tertulias en torno al té británico del Valencia de Don Juan, que preside el aristócrata D. Guillermo de Osma y de las que son asiduos Gómez-Moreno, Antonio Vives o José Ramón Mélida –conocedores y profesionales del pasado– pero también el Duque de Alba, su protector y amigo. El té bien adobado de anécdotas en el saloncito recogido del palacete de la calle Fortuny se dilata para tender puentes hacia otro mundo social y comunicar ambas esferas. Gómez-Moreno, que día a día ejercita el trabajo y el silencio monacal en el vecino Centro de Estudios Históricos, se muestra comunica-tivo y dicharachero en estas reuniones de amistades diversas en la casa señorial que atesora la historia y acoge a unos pocos elegidos que con sus palabras la acercan a su mundo presente y la rememoran.
Para formular el tejido social de cuya trama forma parte la arqueología es-pañola del primer cuarto del siglo XX se requiere, por tanto, el contraste entre los diversos cenáculos coetáneos, es decir un análisis global e integrador de lo que repre-sentan, socialmente, las otras figuras pioneras de esta época, las que coinciden –y he-mos de recordar al entusiasta Juan Cabré, que trabaja con –y para ambos personajes, el Marqués y el sabio– y las que divergen y se abren camino con otras propuestas y exigencias nuevas. Gómez-Moreno se sitúa en el quicio de mundos diversos.
Por ello, de todos los arqueólogos del siglo XX tal vez a nadie le pertenezca el Don tan de pleno derecho como a Gómez-Moreno.
El NUEVO PROfESIONal dEl PaTRImONIO dE la hISTORIa
Don Manuel encarna y amplía la figura del anticuario-arqueólogo-colec-cionista ya preludiada en una época como la Restauración, que promueve y vive la institucionalización de la cultura nacional (Fox 1997, 27 ss.). Baste asomarnos a las referencias fugaces, a las pinceladas muy rápidas que en sus novelas madri-leñas Don Benito Pérez Galdós –otro obligado don– dedica a la emergente figura del anticuario o del arqueólogo: ésta va adquiriendo perfil en las últimas décadas
d. m
aN
UE
l G
Óm
EZ
-mO
RE
NO
(18
70-1
970)
. UN
ES
BO
ZO
Im
Pa
CIE
NT
E d
E l
EC
TU
Ra
S
18
del XIX, y lo hace precisamente en estos barrios del antiguo Madrid y no en otros. en Fortunata y Jacinta (1887-1888), donde entre sus varios cientos de personajes se dan cita todos los tipos del universo social madrileño de la época, en la escalera de un caserón aristocrático de la calle de Don Pedro nos cruzaremos fugazmente con un vecino que resulta ser un arqueólogo poseedor de colecciones maravillosas (Fortunata y Jacinta, parte III, capítulo IV). Otras veces se hablará del anticuario que reúne y ordena monedas. Poco más se dirá en estas novelas sobre el «arqueólo-go« extravagante, misterioso, fugaz y aún anodinamente solitario y silencioso, que atesora cachivaches y vive en un ambiente casi secreto y conventual. Pero la extra-ñeza del nuevo oficio se integra en el tejido social de la vida urbana, no en el palacio de los nobles, y eso ya nos ilumina y basta.
Este primer atisbo o asomo ciudadano de la profesión del arqueólogo o an-ticuario es significativo para lo que vamos a ver en el primer Gómez-Moreno, el que llega a Madrid hacia 1900, en un momento en que se sigue consolidando la figura del profesional que vive de su trabajo, con un sueldo del Estado que le permita desem-peñar plenamente la actividad social a la que se debe, en progresiva independencia del evergetismo caduco y paternalista de la nobleza. Creo de suma importancia este afianzamiento democrático de la actividad científica en el reconocimiento propio de una disciplina, y en el proceso mismo de cómo se va a definir ésta. Sus precedentes más inmediatos: el cuerpo de anticuarios de la Restauración alfonsina. Tal sería el ambiente, apenas esbozado, de ese contexto social y ciudadano que precede y explica la posibilidad de una figura tan extraordinaria como la de Gómez-Moreno: Madrid, capital de un estado que se quiere ahora liberal y centralista, atrapa y articula al hombre que viene de provincias, y con él, metafóricamente, al territorio de la nación y su patrimonio. La urbe trata de asumir, en su responsabilidad creciente, parte de la diversidad cultural de un estado organizado en regiones y provincias: las riquezas del campo y su arte diseminado y la arqueología preservada y oculta con que se pretende simbolizar la memoria de la nación. Una construcción burguesa y, por lo demás, ex-tremadamente parcial y de forma desigual aceptada en otras regiones de España.
El hOmBRE, El dEmON, El maESTRO
Me gustaría introducir una voz propia en la semblanza humana de Gómez-Moreno, que en este en caso y de modo muy especial resulta inseparable de la científica. Pero no haría sino glosar, vanamente, el espléndido y extenso libro de
EX
VO
TO
S IB
ÉR
ICO
S
19
su hija María Elena, de 1995, que atrapa al lector en cada una de sus páginas, o el más reciente y breve pero no menos sugerente de Fernando Rodríguez Mediano (2002), que integra la figura de Gómez-Moreno junto a la de sus coetáneos, D. Ramón Menéndez Pidal y D. Miguel Asín Palacios. Las páginas de una y otro autor, diferentes en perspectivas e ironías, descubren y ofrecen a manos llenas la aventura biográfica del hombre de sobreabundancia vital. Pero el impar relato de María Elena nos ofrece la versión del afecto filial, en el que nos vemos envueltos. Queremos inevitablemente a Don Manuel, tras su lectura. Sería preciso, en otro lugar, distanciarse y romper las ataduras.
Nace en Granada en 1870, muere en Madrid en 1970, tras cumplir los cien años. Desde su atalaya privilegiada, en el quicio de mundos muy diversos, Gómez–Moreno vio el sucederse de las generaciones y, junto con ellas, la transformación profunda de la sociedad española, desde la monarquía de la Restauración, con los bandazos conservadores o progresistas, a su final, en cuyo resurgimiento intelectual participa activamente, para observar luego la eclosión de la Segunda República e intervenir como profesional del patrimonio y como ciudadano responsable durante la Guerra civil. Su prolongada vejez fluye, seguramente resignada o más o menos adaptada, a lo largo del no menos dilatado franquismo.
El aura del sabio suele rodearse de anécdotas. No non éstas sino la percep-ción externa con que la sociedad construye y acepta la singularidad y extrañeza del otro. Cifremos su caricatura en ese «hombre de las regañinas épicas» y de «palme-tazos de Dómine Cabra», como lo evocaba aún recientemente uno de sus más viejos discípulos, D. Antonio Beltrán (Beltrán 2002, 11). Algo hubo de guardar Gómez-Moreno del asceta o iluminado que estalla en santa indignación y destapa la caja de los truenos del alma y echa a gritos de su despacho a la gente impertinente de nuestro oficio o a aquella que, sencillamente, sin más, no tolera. No se anda con con-templaciones, tal parece que fue un día su privilegio, que los demás reconocieron al instalarle sobre el pedestal distanciador y permisivo de la sabiduría.
Sí, Don Manuel el destemplado, pero al mismo tiempo el respetado y temi-do por aquellos que andan por el mundo templando mal las gaitas. es persona ante la que se podrá sentir veneración y miedo. Será personaje también de las fidelidades y de los afectos más entrañables, que varios decenios tras su muerte aún perduran. Su opinión o juicio resultará incisivo y decisivo, en parte por su poder académico –por cuyo ejercicio parcial será criticado– pero, sobre todo, por su propia autoridad y ardor profesional. El revestimiento de la auctoritas le implica en el devenir de la
d. m
aN
UE
l G
Óm
EZ
-mO
RE
NO
(18
70-1
970)
. UN
ES
BO
ZO
Im
Pa
CIE
NT
E d
E l
EC
TU
Ra
S
20
vida política. Incluso a su pesar, como cuando por deberes sociales y de amistad con Elías Tormo asume la Dirección General de Bellas Artes en uno de los últimos gobiernos de la Monarquía alfonsina.
El EXCÉNTRICO
Es también el sabio lleno de rasgos singulares y pequeñas manías que se sue-len tolerar, o que incluso un tácito acuerdo placentero fomenta. Un D. Manuel ro-deado de anécdotas que se transmiten oralmente (aquel señor egocéntrico o distraí-do que cruzaba por las calles de Madrid sin atender al dictamen de los semáforos ni a otras normas impuestas por los hombres), anécdotas múltiples cuya veracidad, sí, habría que contrastar. Ciertos o no, en parte o en su totalidad, los múltiples relatos, sin duda exagerados en su transmisión y evocación festiva, basta simplemente con que existan pues indican la visión que toda una época vierte sobre estos gigantes del conocimiento, los que ocupan un lugar tan singular y privilegiado frente a un mun-do cotidiano al que también pertenecen. Término, el de sabio en su autarquía, que hoy ya no existe, tras convertirse en reliquia, él mismo transformado en objeto de estudio arqueológico dentro de nuestro ámbito historiográfico. No deja de ser una rareza, la del pionero que pisó campos no hollados anteriormente y se ocupó de una arqueología virgen para dejar su indeleble huella como inventor solitario de identi-dades del pasado y de algunas palabras nuevas. Tarea imposible si no cristalizara en la aquiescencia de los otros hombres, si no recibiera cierto respaldo social….
En fin, fuente de carisma, su sola presencia llena el espacio y trasciende a los que con él se encuentran. Recuerdo haber conocido ese ambiente de expectación cuando apenas era yo un adolescente: un D. Manuel ya muy entrado en años pero muy vital vino una tarde a casa de mis abuelos, en torno a algún año temprano de la década de los 60, para leer y clasificar los epígrafes de unas monedas andalusíes que allí, en la colección individual, se atesoraban (la actividad de Gómez-Moreno dialo-gaba continuamente en aquel reino tupido de los coleccionistas sin esa barrera que de aquellos hoy nos distancia, pues –como en el relato citado de Pérez Galdós– el arqueólogo o el anticuario, socialmente aún se entiende como «atesorador de mara-villas»). Su presente de visita fue el libro Adam y la prehistoria, de 1958, pulcramente dedicado. Recuerdo aún el cierto nerviosismo familiar que conllevó la espera al sabio único y la cuidadosa preparación de la merienda con la que se correspondía al don del conocimiento, lo que quedó grabado entonces en mi retina. Aquella generación
EX
VO
TO
S IB
ÉR
ICO
S
21
de los mayores sabía reservar un espacio de respeto al elegido por su saber. Su pre-sencia nos halagaba. Era anciano de pequeño tamaño y regordete, barba blanca, en punta, y mirada escrutadora y viva. Sonriente y cordial, así lo veo entre las penum-bras de la memoria. Pero tal vez esté recomponiendo su efigie sobre esas repetidas fotos en que vemos sentado al anciano tras la mesa de su despacho madrileño, sobre un fondo de recuerdos de todas las épocas que arropan y acompañan al impenitente coleccionista. En fin, con mágica facilidad ante los ojos atónitos de mi familia leía en-tonces D. Manuel los epígrafes árabes de las monedas. ordenaba el caos informe de toda la historia acuñada en aquéllas: encontraban un hueco nuevo en el monetario y en sus regulares bandejas de madera. Esta era la apreciación de unos ojos adolescen-tes e incondicionales que miraban y admiraban en silencio, propicios a la empatía.
El hombre carismático es multipolar. Si el ciudadano de a pie, como mis antepasados, admiraba ciegamente al sabio, otros verían en él al personaje extrava-gante, «tan cabra como siempre», pero «pel demés molt trempat» como lo califica Pere Bosch Gimpera en carta a Lluis Pericot, tras una visita al Centro de Estudios Históricos en 1923 (F. Gracia et alii 2002, 151). En esta expresión plástica sobre el prehistoriador que va a su aire, ajeno al consenso de la ciencia, se resume la visión de quien pertenece a otro círculo diferente, el de sus próximos o iguales que ven con esa objetividad de historiadores avezados –o subjetividad medida– a nuestra figura. No sería, sin embargo, tan «entrañable» la reacción de Don Manuel ante la Etnología de la Península Ibérica de Bosch, a inicios de 1933. Nuestro hombre se sintió profundamente menospreciado al encontrarse apenas citado entre las páginas de la obra, tan cargada de notas. Le hiere y le molesta, además, la preferente mirada de Bosch a la ciencia europea. Así de claro se lo dijo en una carta virulenta a su colega catalán, tras recibir el libro:
«(…) el absoluto silencio de mi nombre casi hasta el final del libro y la nota que a la postre me dedica, son, por omisión y por comisión, una prueba contundente. Hasta ni siquiera se toma trabajo en desechar lo que yo ¡pobre tonto iluso! creía labor científica en mi «Los iberos y su lengua». En fin, esta es una lección que recojo y que me llama al interior para ser aún más presumido y satisfecho de mí de lo que siempre he sido. (….) ¡Y quería V. que yo fuese a esa Universidad a que conocie-ran más de cerca lo que soy! Iba a hacer una cosita muy pequeña sobre cerámica primitiva y se me quitan las ganas y se me cae la pluma.
(….) Tuve ilusión, lo confieso, en otros tiempos de ayudar a hacer una prehistoria española sin ir mirando lo que nos cuentan de afuera para corearlo y merecer sus aplausos: soberbia ¡pero patriótica y desinteresada!
d. m
aN
UE
l G
Óm
EZ
-mO
RE
NO
(18
70-1
970)
. UN
ES
BO
ZO
Im
Pa
CIE
NT
E d
E l
EC
TU
Ra
S
22
Y me vuelvo a mi románico, donde tenía los nervios más en equilibrio de lo que ahora se me han puesto….» (26 de enero de 1933; cf. J. Cortadella 2003, XIII–XIV).
Y, paradójicamente, detrás del Gómez-Moreno soberbio y colérico –y en la carta citada parece bien mostralo– se esconde el D. Manuel tímido, el que se pone nervioso cada vez que tiene que hablar en público o dar una conferencia, sobre todo en las reuniones del ámbito científico internacional. Pudo incluso Don Manuel ju-gar a tímido y fomentar el autoengaño ante sí y consigo mismo, como vemos luego en el prólogo delicioso a La Novela de España, firmado en 1924, publicado en el 28, en el que vierte fragmentos luminosos de su yo: se siente avergonzado de haber quedado atrapado en ese «librejo», que escribe «de tapadillo, como las cartas a la primera novia», lo que confiesa como «picardihuela digna de los pocos años». Con este guiño tan expresivo parece esconderse el autor culpable bajo la figura del píca-ro-niño de la más castiza tradición renacentista e hispana. ¿Cuál es esta trasgresión semiclandestina de la que habla? En el fondo, la de irrumpir con un lenguaje más familiar e íntimo en el reino académico de la historia, disolver la separación artificial entre la ensoñación y fantasía del yo más profundo que arraiga en la infancia, por un lado, y los límites que impone la seriedad y rigor positivista del oficio ilustrado y las normas sociales de su lenguaje, por otro. Como niño grande, egocéntrico, tal vez teme el reproche, la crítica.
En este icono entrañable de la oculta timidez del sabio que juega al escon-dite de sí mismo participan también las personas de su alrededor, sus familiares más próximos, un entorno femenino, arropador y admirativo, que conoce y acepta condescendiente las reglas. Sus hijas, en el recuerdo oral y escrito, nos refirieron al hombre que reservaba su intimidad en el fondo de su yo oceánico: su despacho no son solo sus tesoros acumulados día a día, lo es también su refugio. En la detenida biografía de su hija María Elena vemos cómo busca el apoyo en la mujer, en su es-posa Elena, las pocas veces que sale al extranjero y se siente peregrino, extranjero. Nos sorprende el Don Manuel que rehuye, que evita hablar otras lenguas. No se encuentra a gusto con el francés y mucho menos frente al inglés. Elena, con fide-lidad y complicidad conyugal, le saca de apuros, le dulcifica los trances de la vida cotidiana. Un esquema social y roles definidos de género –y de ternuras– caracte-rísticos de una prolongada época ya periclitada.
EX
VO
TO
S IB
ÉR
ICO
S
23
la hISTORIa, El PaISajE, la CONVICCIÓN, la VIda
Pero no nos quedemos en el ser demónico, guiado por un motor interior, de nuestra leyenda hagiográfica. Esbocemos otros posibles apuntes para el multiforme retrato. D. Manuel es, ante todo, el trabajador infatigable, el caminante que en sus años de juventud aúna la soledad del viaje en burro o a caballo al paisaje y a la his-toria de España. Una España de tierras yermas y espiritualmente fecundas que re-corre pausadamente, en mezcolanza e integración únicas consigo mismo. Trabajaba así la construcción de su propio paisaje del alma, o con palabras de Javier Varela «una historia hecha paisaje«, que aboca a un «paisaje hecho historia« (Varela 1999, 238). ¿Cómo es esto posible? La percepción lenta del campo meditado prevalece aún sobre la fugaz sensación desde el tren, que ya en las últimas décadas del XIX habían hecho compatible otros hombres, especialmente escritores y pintores (Lily Litwak 1991). Desde la segunda mitad del XIX asistimos a un momento de tránsito entre dos tempos de la vida, uno lento y antiguo, otro apresurado y nuevo. La época del vapor y la electricidad acelera y propicia una capacidad más ágil de concate-nar «la maraña de los fenómenos de la experiencia« (Lily Litwak 1991, 181 ss.). Coetáneo de Gómez-Moreno, el Antonio Machado de Campos de Castilla, caminante impenitente y soñador de senderos, verterá aún en los ritmos del ferrocarril la vieja experiencia del construir pensamientos paseando: es también viajero de un tren «que, al caminar, siempre nos hace soñar» (Poesías completas, CX: «El tren»). En los momentos de cambio se agudiza la conciencia de lo que desaparece y pierde y el desasosiego de lo que se impone. El historiador que es Gómez-Moreno mira al pasa-do situado en el tempo presente, o con sus palabras, «ya revueltos en el torbellino de convulsiones que a nosotros mismos nos agita» (La Novela de España, LXII, 395). Tal vez por ello, en esta faceta de la «comezón del caminar» (la expresión, tan plástica, es también de Javier Varela) fue D. Manuel el hombre exuberante, desproporcio-nado, fecundo.
Sus búsquedas le guían hacia una idea que simultáneamente es un modo de vida. La vivencia de la historia es casi biológica y psicológica (psicobiológica, sería tal vez la formulación pertinente). Le mueve la convicción íntima del fugaz devenir humano que irrumpe, se desarrolla e inagotablemente se prolonga. La historia y el paisaje español florecen, pues, junto con él, en su íntima experiencia. Son una for-ma de sabiduría. Tras la «peregrinación terrenal» el espíritu «conserva fuerzas (…) para volverse a lo pasado, que es como revisar lo presente y aun prevenir los azares del mañana» (La Novela de España, «Aviso», 12). Los mismos títulos son significati-
d. m
aN
UE
l G
Óm
EZ
-mO
RE
NO
(18
70-1
970)
. UN
ES
BO
ZO
Im
Pa
CIE
NT
E d
E l
EC
TU
Ra
S
24
vos: su «Excursión a través del arco de herradura», de 1905, define toda una forma de vivir y construir, en y desde el aire libre, la arqueología.
Con frecuencia contrapone el curso de la historia de España a lo foráneo, pasajero y pegadizo, a las modas fugaces y superficiales que no calan, a las costum-bres advenedizas y de raíces vanas, que no logran alcanzar hondura en la tierra pisada. Giner de los Ríos había hablado ya de la historia interior. Otros pensadores coetáneos asumieron una similar dialéctica de las dos corrientes, la de la permanen-cia frente a lo efímero en la historia. Ante lo extranjero D. Manuel será, casi como su amigo más viejo D. Miguel de unamuno con quien compartirá palabras durante su estancia salmantina en 1902, un hombre dicotómico. Europa se contrapone a la esencia íntima de una España, la cual no obstante se ve siempre enriquecida por la asimilación de influencias extranjeras (Fox 1997, 118). La herencia del pasado es dialéctica, en tensión casi contradictoria:
«Y del andaluz, ¿qué diré? (….). él adolece de quietismo algo estoico, senequismo diríamos; individualista y disociable, cuanto apegado al ambiente nativo; mas si, por fuerza de la situación, vaya donde vaya, se airea cosmopolita, entonces, re-haciéndose, domina la situación, vaya donde vaya. Por algo convive a gusto con el gitano, subyugándolo, y juntos expresan en cantos y danzas el sentido artístico primitivo, la infancia eterna del vivir a gusto. Son dotes que me guardaré de acha-car a un fondo tartesio; porque la revolución de pobladores allá durante la Edad Media no permite hacerse ilusiones con entronques remotos, ni aun casi tampoco buscarlos en el invasor árabe: una síntesis de hispanismo con algo de oriental pudo acaso informarlo» (Del Discurso de ingreso en la R.A.E., 1942; M. Gómez-Moreno 1949, 216).
Como a Unamuno, le moverá siempre una búsqueda obsesiva y continua en ese fondo (oceánico) de verdad en el manantial inagotable y fecundo –y a ve-ces oculto– de la historia de España. Desentrañar lo oculto y perenne, mostrarlo y divulgarlo es su labor. En esa permanencia soterrada del fluir pueden atisbar-se similitudes con la percepción unamuniana de la intrahistoria de España (Fox 1997, 118). La tradición eterna, la que él ha pateado y recorrido en el devenir de su propia andadura arqueológica, pervive en rasgos del presente. Quien se asome a sus extrañísimos y paradójicos textos sobre la prehistoria o la historia medieval (la identidad andaluza y tartesia, la identidad hispánica, la identidad mozárabe…); o a sus formulaciones visuales y teóricas sobre la arquitectura dolménica, al indígena arco de herradura, o a los atauriques y a los lazos en sus laberintos y fecundas geo-metrías en los que trata «de adivinar el espíritu meditativo y soñador atribuido a los
EX
VO
TO
S IB
ÉR
ICO
S
25
orientales»…. (Gómez-Moreno 1949, 200), … de sus sucesivos textos extraeríamos la sensación de alguien que nos habla desde una convicción muy personal del legado de la historia. Esta visión bio-psicológica la ha ido construyendo Gómez-Moreno en el ejercicio de una práctica diaria y en debate íntimo consigo mismo.
El ESPíRITU dE laS PalaBRaS
La vida se proyecta y enlaza en la historia, que es, principalmente, una his-toria de España por Don Manuel, y por otros intelectuales coetáneos, intensamente asumida. Gómez-Moreno la interioriza. En su permanente río confluyen los afluen-tes efímeros de la propia existencia personal. La tensión de esta percepción íntima –sobre la que se elaboran los discursos intelectuales– nutre el alimento continuo de los manantiales: mientras alienta la vida el historiador, consciente de su labor, va aportando su caudal propio.
Hay que aprovechar el tiempo que nos ha sido concedido. Gómez-Moreno, intensamente atento y perceptivo, logra escuchar la sonoridad oculta del ibero en el acento de los hombres castellanos con los que conversa y hasta en el mismo vas-cuence, que reconoce –y se reconoce– «tan a nuestro» (Gómez-Moreno 1949, 215). Reencuentra en sus voces, con asombro, lo que en la soledad tantas veces ha ru-miado. Sus sentidos descubren en los hombres del presente, principalmente en los labriegos, la esencia trascendente de lo que él y otros llaman, convencidos, lo ances-tral hispánico. El mundo sensible es puerta para una elaboración teórica inmediata. En la etnología, en la lengua que va construyendo sobre los pueblos prehistóricos de España y lo que de ella subsiste en nuestras hablas de ahora podría, casi, identificar-se a sí mismo y comprender la psicología y raigambre espiritual de su pueblo:
«… parece lógico intentar una síntesis con vistas al acervo lingüístico netamente español, dentro de las proteicas fases de su desarrollo. Así llegaríamos hasta definir acaso nuestra personalidad racial, con un fondo extraeuropeo, que se traduce en genialidad, exclusivismo, improvisaciones, arranques magníficos sin continuidad, sin fruto adecuado; y, a vueltas, un instinto de autarquía, individual casi, antes bien reductible a unidad por virtud de sugestiones que por razonamientos. Y como si la sonoridad rotunda de nuestra habla obedeciese a presunciones inconscientes de dominio, sobre un ideal no formulado aún, cabe la ilusión de que algún día, en el ansiado futuro próximo, sepamos dirigirnos por camino propio, genialmente, a conciencia, sin claudicaciones ni servilismos». (M. Gómez-Moreno 1949, 216-�17)
d. m
aN
UE
l G
Óm
EZ
-mO
RE
NO
(18
70-1
970)
. UN
ES
BO
ZO
Im
Pa
CIE
NT
E d
E l
EC
TU
Ra
S
26
Hemos escuchado fragmentos de su voz que corresponden al párrafo con-cluyente (y, como todo final sinfónico, rotundo y estruendoso) de su discurso de ingreso en la Real Academia Española, en el año 1942. Se dirige, pues, a un público ávido de reencontrarse a sí mismo, quien recibe de las palabras del orador la confir-mación de sus más arraigadas continuidades del espíritu. Tales eran las vicisitudes de la época.
Pero quiero fijarme más en la extraña sonoridad de sus frases. Al lector de hoy le sorprenderá seguramente el lenguaje directo y a veces abrupto del Don Manuel escritor, con casticismos –como «botijo» para denominar a tal o cual jarra prehistórica de Grecia– que nos enfrentan ante la ilusión inmediata y colorista del pasado –el pasado, «lo nuestro»–, pero al mismo tiempo con neologismos continuos que buscan abrirse bruscamente hacia la esencia más abstracta del lenguaje: acuña-rá el «paleótico» o período antiguo que definen los «prehistoristas» (pues el sufijo helénico –ista es más culto que el latino –dor), el «neótico» o la «Neótica» o Época nueva de la Prehistoria, etc. Son términos que expresan el deber docto del difundir, los que utiliza no por pedantería, sino íntimamente convencido de su necesidad. Hallaremos, sobre todo, estas voces tan extrañas no en un discurso público sino en esa extraña síntesis divulgativa, obra de intimidad y de vejez, que dedica a la historia universal humana: Adam y la Prehistoria, un librito ideológicamente confuso, bíblico y al tiempo positivista. ¿Se ha aislado así, obstinadamente, Gómez-Moreno del mundo exterior, del consenso científico de los que fueron sus colegas? Puede ser… No obstante eventualmente se ve en la necesidad de aclararle al lector los tér-minos entre comillas y paréntesis –paleótico es «Paleolítico», neótico es «Neolítico», y aprovecha la ocasión para desaprobar tajantemente el sufijo «lithos» (piedra), por resultar «tan impropio» (Gómez-Moreno 1958, 66). Vitalista extremo, y no menos espiritualista, no entiende cómo la ciencia ha podido reducir la periodización de la prehistoria al reino mineral, a la simple jerarquía de la piedra.
Todavía hoy seguimos sintiendo que nos habla en galimatías cuando nos adentramos en el bosque de sus nomenclaturas etnológicas de la Península. Así lo percibió, no menos que nosotros, su coetáneo Bosch Gimpera, el otro inmenso acuñador de las identidades de los pueblos de España (Bosch Gimpera 1932, 657-658). Este comentario, ya lo vimos, le irritó sobremanera. Convencido del poder de los nombres y de su trascendencia para definir la esencia histórica propia, Gómez-Moreno impondrá el término de hispánico para la cultura ibérica. No es invención suya, lo toma en préstamo de un extranjero –el belga Luis Siret– pero milita año tras año para que se acepte y arraigue en la ciencia. Desde su aparición en 1927, la
EX
VO
TO
S IB
ÉR
ICO
S
27
revista oficial del Centro de Estudios Históricos, Archivo Español de Arte y Arqueología, establecerá y difundirá, bajo su vigilante tutela, esta y tantas otras nomenclaturas esencialistas.
Pero casi nos llama aún más la atención esa querencia de Gómez-Moreno ha-cia los términos abstractos que definirán su periodización de la historia, términos que partiendo incluso, en ocasiones, de nombres míticos, individuales, quedan descarna-dos y aspiran al «lo» en un afán titánico de formalizar corrientes y épocas (lo «ada-mita», lo «noemita»…., lo argárico granadino, junto a lo primitivo, lo indoeuropeo, lo clásico, lo hispánico y lo español, lo nuestro…). Sus vivas aristas, sus extraños y a veces duros juegos semánticos acompañan, aquí y allá, la jerga léxica de D. Manuel, siempre en una insólita mezcla con voces del más puro casticismo. Sea como sea, tanto en la riqueza como en la diversidad de los términos y de los giros percibiremos ese fondo de seriedad profesada hacia el lenguaje por parte de un sabio para quien la construcción de palabras supuso, como el dibujo, la fotografía, el molde, la ficha periodizadora y la medida precisa, un instrumento inseparable de su oficio artesanal. Su experiencia y lucha titánica con el lenguaje queda estrechamente asociada de este modo a su convicción espiritual de la historia. Y a su soledad científica.
A este armazón tan complejo de los términos merecería la pena, en otro lugar, dedicarle un trabajo específico más detenido pues iluminaría, de manera in-sospechada y original, un debate latente en la nomenclatura de la temprana ciencia arqueológica en España a lo largo de los siglos XIX e inicios del XX.
añOS dE fORmaCIÓN y dE EXPERIENCIa: la EXIGENCIa dE UN mÉTOdO
Retrocedamos en el tiempo biográfico, hablemos extemporáneamente de sus años de formación. En cierta medida, Gómez-Moreno fue un autodidacta. Huye de los muros de la enseñanza claustral. Inicialmente se forma junto a su padre, pin-tor. Todavía de niño, viaja con aquél a Roma y a través de sus ojos y de sus palabras prestadas ve y configura la historia del arte, que aprende directamente en la com-partida experiencia (tal vez, quede algo del modelo del viejo Grand Tour artístico europeo, pero en la escala pequeño-burguesa del viajero del último XIX: él, además, es un niño y va guiado, no es el viaje iniciático y en soledad del joven europeo).
Del padre recibe y asume el mundo pequeño-burgués de Granada, una pro-vincia entonces profundamente rural. La guía artística de Granada, que publica
d. m
aN
UE
l G
Óm
EZ
-mO
RE
NO
(18
70-1
970)
. UN
ES
BO
ZO
Im
Pa
CIE
NT
E d
E l
EC
TU
Ra
S
28
conjuntamente con aquél (1892), le abre a las precisiones del vocabulario técnico de la arquitectura, a la descripción precisa, a la divulgación del patrimonio.
Luego, también junto al padre, recorre a pie y en caballerías la provincia de Granada, con quien sigue aprendiendo a mirar y a dibujar. Dibuja continua, mara-villosamente. A lo largo de toda su vida, trazará rápidos bocetos de sus encuentros con las cosas, apuntes continuos que le servirán de memoria. Utilizará los soportes más peregrinos, como los márgenes de la invitación a un acto académico que guarda en el bolsillo, una anodina tarjeta de visita que le acabaran de dar, el reverso de una factura. Todo, pues, le sirve, casi todo lo asimila y guarda. Urge atrapar la fugaci-dad del recuerdo, nada de lo vivido le parece despreciable.
También muy pronto aprende y ejercita los secretos de la fotografía. Toma notas continuas y esboza descripciones de la realidad. La excursión y el paisaje abierto son su escuela. Es en este mundo de exteriores donde el adolescente –y lue-go siempre el adulto– Gómez-Moreno descubre y valora el patrimonio. En él atisba renovadamente el testimonio tangible de la historia. Su aprendizaje surge, pues, del viaje detenido, de la mirada, de la medida, del tacto, pero también de la palabra local de aquellos a quienes escucha o interroga.
su inquietud receptiva logra transformar su reducido entorno provincial en un universo mucho más amplio. Primero en Granada, luego en Madrid, adonde es llamado y seducido por Juan Facundo Riaño, otro personaje extraordinario, verdadero quicio entre dos épocas, «arabista y arqueólogo granadino», europeista y cosmopolita (María Elena Gómez-Moreno en M. Gómez-Moreno 1983, XVII).
En el ambiente granadino de sus años de formación recibe expectante la vi-sita del gran sabio alemán Emil Hübner, a quien en nombre de la Academia prusia-na Theodor Mommsen había encargado la elaboración del corpus de inscripciones latinas en España. Hübner se acerca a Granada con la idea de encontrarse con D. Manuel Gómez-Moreno padre. Pero, para su sorpresa, es el hijo, aún muy joven, quien le atiende. el adolescente se introduce en la práctica de la epigrafía de la mano de Hübner junto al cual –y para el cual– copiará inscripciones. El ilustre historiador alemán tendría en Gómez-Moreno la confianza de un informante minucioso y fiel anclado en el lugar. Posteriormente le seguirá enviando a Hübner, a su despacho de Berlín, datos, copias, dibujos y fotografías de las inscripciones que va encontrando, hasta la muerte de aquél en 1904 (M. E. Gómez-Moreno 1995, 68-69).
Con la epigrafía desarrolla el ejercicio de la mirada y del tacto sobre el lu-gar. Aprende la técnica de copiar sobre papel epígrafes en piedra, que él llama
EX
VO
TO
S IB
ÉR
ICO
S
29
‘facsímiles’, junto con un análisis minucioso que exige la comprobación precisa de cada detalle, de cada trazo, de cada conjetura. Aguardará «momentos favorables del paso del sol» para aquellas inscripciones corroídas por la intemperie, que no se pueden calcar bien ni leerse (M. Gómez-Moreno 1983, 30). Aplicará «la crítica por un lado y la observación por otro», para dar en tierra con falsos y apócrifos (Gómez-Moreno 1983, 38-39: inscripciones de Guisando). Será continuo desvela-dor de «supercherías», las que inventan la historia. La epigrafía, junto con el dibujo y la fotografía, le afirma en el valor positivista de la experiencia, es decir, en esa ineludible autopsia y crítica in situ de los documentos materiales, lo que le acompa-ñará de por vida. Él mismo desarrollará luego, con fórmula al parecer propia según nos dice su hija, un proceder artesanal para calcar los epígrafes con un papel grueso y húmedo que aplica sobre la piedra. Ha de apretar con cuidado los relieves y hue-cos con cepillos para obtener así un molde transportable y fiable, que consiga ser objetivo. El aprendiz deviene artesano, se familiariza con los secretos de su oficio y con ciertas recetas o fórmulas, que cree, supongo que con orgullo, más o menos propias. le ocurre lo mismo en su práctica continua de la fotografía con cámara de fuelle, pesada e inseparable de su montura, caja de madera y trípode de hincar en tierra y con aquellas grandes y frágiles placas de cristal de la casa Lumière, que ha de cuidar durante los accidentados viajes, de tal modo que el material le llegue y permanezca sano y salvo (María Elena Gómez-Moreno en M. Gómez-Moreno 1983, XIX). Dibujo, fotografías, moldes, apuntes, medidas y palabras constituyen el armazón de su memoria, son los instrumentos de su experiencia, guiada por la confianza en el credo positivista.
En estos años de formación se inquieta por las formas de copia y de lectura de la realidad, por su taxonomía y por su fijación científica. Asume y traslada la inquietud erudita del siglo XIX hacia los signos escritos y hacia las lenguas desco-nocidas al siglo XX. Gran parte de este armazón, y hasta la propia inquietud, pa-rece aprenderla, tempranamente, de la autoridad de Emil Hübner, a quien siempre venerará como maestro. La devoción irá más allá cuando, décadas más tarde, haya de criticar, en la dialéctica de todo buen discípulo, los errores de Hübner en sus intentos de descifrar la lengua ibérica «a pesar del afecto que al autor me ligaba» (Gómez-Moreno 1949, 258). No sin orgullo, con la autoconciencia de haber vivido el proceso que le guía al sensacional descubrimiento, Gómez-Moreno, una vez más, no separa la experiencia de su vida del método empleado, que él mismo crea y con-trasta, empíricamente y con sucesivas falsaciones o «intentos en sentido contrario», esto es con desconfianzas y continuamente con nuevas pruebas (Gómez-Moreno
d. m
aN
UE
l G
Óm
EZ
-mO
RE
NO
(18
70-1
970)
. UN
ES
BO
ZO
Im
Pa
CIE
NT
E d
E l
EC
TU
Ra
S
30
1949, 258). De este modo prolongado y titánico logra sus renovadoras propuestas, las que abocan en el desciframiento, hoy en su práctica totalidad aceptado, de la escritura ibérica (J. de Hoz en Les Ibères 1997, 191-204).
«laS COSaS mE VIENEN a laS maNOS»
Al iniciar su andadura por España Don Manuel, el temprano profesional del arte y de la arqueología, se encuentra frente a una tierra virgen. Poseerá el pri-vilegio del asombro ante lo desconocido, la ingenuidad del hombre que se topa con las cosas y puede, por primera vez, nombrarlas. Las cosas me vienen a las manos, decía él expresivamente, aunque aquéllas, precisa su biógrafa, la hija María Elena, no le llegan por sí solas, si es que previamente no las busca.
Los asombros que le depara el viaje son continuos, la experiencia inusual no es esporádica. Sólo a él, viajero y catalogador del patrimonio, le puede ocurrir palpar dos pepitas de oro, una de ellas de 133 gramos y 5 cms. de largo, que le muestra un campesino de las montañas de Cacabelos, en León, junto a las minas romanas de Las Médulas. También sólo él –en compañía de su reciente pareja, Elena– tendrá entre sus manos, casi con privilegio y complicidad virginal, el bote de marfil de la princesa Subh, esposa del califa Alhaken II, en la catedral de Zamora. Hoy, un siglo más tarde, resulta apasionante –y estremecedor– su redescubrimien-to, un asombrado reconocimiento luego en Madrid, cuando percibe la inminente fuga del documento histórico único de España e interviene y se implica con fortuna para evitarlo. Releer este relato en el libro de su hija María Elena –o en las páginas igualmente asombradas de Fernando Rodríguez Mediano (2002, 76-77)– bastaría por sí solo para atisbar la pasión científica del personaje por el patrimonio español en el contexto de su época. Podríamos añadir su encuentro, en el recién creado Centro de Estudios Históricos, con el famoso Vaso de los Guerreros de Archena, que irrumpe deslumbrante en la iconografía ibérica, y sospecho que es él quien lo adquiere al dueño clandestino para la nueva institución, aunque luego, unos años más tarde, se done al Museo Arqueológico Nacional, donde hoy, junto al Bote de Zamora, se encuentra.
La permanente ingenuidad de un campo generoso, abierto a su descubri-dor, unido a un incesante proceso de construcción interior, le permitirá esa conti-nua integración de tareas, aparentemente dispares, a veces incluso contradictorias o divergentes, que tiende a una síntesis original, trascendente y esencialista, de la
EX
VO
TO
S IB
ÉR
ICO
S
31
historia de España. Un análisis de cómo realizó este proceso, su apasionamiento y la necesidad de ir aunando los fragmentos de esa historia que cada día le acudía a manos llenas sería, creo, una de las claves para comprender algo mejor a Gómez–Moreno.
Fue Juan Facundo Riaño quien a comienzos de siglo le llama a Madrid para «la gran batalla del arte« (Varela 1999, 233-234). Él, liberal y europeísta con-vencido, amigo de Francisco Giner de los Ríos, le propone llevar a buen término el Catálogo monumental de España «la catalogación completa y ordenada de las riquezas históricas de la Nación» (Real Orden de 1 de junio de 1900). Se evita la intromisión de la Real Academia de la Historia –lo que no resulta fácil–, se busca sa-via nueva que sustituya con documentos tangibles y análisis ordenados la ranciedad de los discursos retóricos y estentóreos sobre la historia patria. Declinaba la época de Juan de Dios de la Rada y Delgado, todavía en la cumbre de su poder acadé-mico; el linaje de Amador de los Ríos pertenecía ya al siglo XIX. Sólo en un joven Gómez-Moreno se podía confiar la tarea ímproba de la catalogación del patrimonio, la que se exigía al nuevo siglo.
El Real Decreto nombra expresamente a Don Manuel: «Estima convenien-te encomendar a una sola persona, por ahora, la formación del catálogo monumen-tal y artístico de la Nación, con el fin de que domine la necesaria unidad de criterio». Los nuevos políticos deciden un nuevo modo, un diferente estilo de ocuparse del patrimonio patrio. Los intentos del siglo XIX, a los que se alude en el texto, habían acabado ahogados inútilmente en la retórica. Es preciso controlar el trabajo y fijar «el plazo dentro del cual deba terminarse el catálogo en la provincia que sea objeto de la investigación artística». La desconfianza es notoria y el Decreto precisa los términos, incluyendo la cantidad mensual de 800 pesetas, que se asigna «al citado Sr. Gómez-Moreno como indemnización y para atender a los gastos que ocasione la formación del catálogo».
En el preámbulo expositivo se explican las razones y objetivos que impulsan este proyecto que surge de la convicción de la riqueza monumental y patrimonial de la nación española y del descuido y desidia de los hombres. Hay una motivación nacional y al mismo tiempo social. Los catálogos han de ser de utilidad, para que «sirvan de guía provechosa a los que se dedican al estudio de la historia del arte nacional, y de inventario seguro que garantice la conservación de riquezas ines-timables expuestas a desaparecer a impulsos de la codicia de los propios o de los manejos empleados para adquirirlas por los extraños». «Provecho, provechoso» son
d. m
aN
UE
l G
Óm
EZ
-mO
RE
NO
(18
70-1
970)
. UN
ES
BO
ZO
Im
Pa
CIE
NT
E d
E l
EC
TU
Ra
S
32
términos que aparecen varias veces en el texto, insisten en la utilidad de la cultura material al tiempo que en la preocupación por la preservación de unos bienes de identidad nacional, sobre los que ha de construirse la historia. El documento oficial responde a la creciente conciencia de saqueo y desconfianza ante «el extraño», so-bre todo el extranjero que merodea en torno a las obras de arte.
No sólo cambian las intenciones y el deseo creciente del bien común. Se habla también de método, preocupación que hará suya y expresará repetidamente, a lo largo de su vida, Don Manuel. El Decreto encomia lo que se hizo en el pasado pero ahora insiste en la «labor de método que permita llegar a poseer un catálogo completo». «Plan metódico y ordenado» será la consigna. Antes de catalogar hay que estructurar los períodos de la historia (con especial interés en la época medie-val) y sus múltiples campos.
Se empieza con Ávila (1900-1901), al que siguen inmediatamente Salamanca y Zamora. Se convierte, pues, en protagonista la vieja Castilla en la que Gómez-Moreno, que ha llegado de Granada, habrá de sentirse peregrino (en el sentido latino del término peregrinus, el que camina por un ager ajeno). Algo similar había ocurrido con Unamuno, un vasco que se «hunde en el paisaje de Castilla, tan di-ferente del del país vasco, que le provocó en él un proceso de castellanización y le proporcionó otra perspectiva para entender el pasado español» (Fox 1997, 120).
En este espacio castellano, bajo este amparo institucional, la autarquía de Gómez-Moreno será total. Con prosa muy hermosa su hija María Elena describe sus marchas a pie, por las barranqueras y eriales de Castilla. Calor o frío, sol o llu-via, comida fría, pan duro, cama cuando la hay. Llega en tren sólo adonde puede y, donde no, utiliza la diligencia (María Elena Gómez-Moreno en M. Gómez-Moreno 1983, XIX). Monta en burro, que luego, ya en el posterior viaje de Salamanca, po-drá ser caballo. Dibuja, fotografía, y después de las marchas revela, positiva «con pocos fallos», escribe y redacta sobre la marcha. En los pueblos recoge notas e informes de eruditos locales como los médicos, todo tipo de noticias y novedades, y sobre todo de curas, que en un momento de cansancio le lleva a decir «estoy har-to de monumentos, burros y curas» (M.E. Gómez-Moreno 1995, 122 ss.). Reúne y clasifica las notas en pequeñas y minuciosas carpetas. Éstas representan aquel universo de las fichas a mano, que caracterizaba a estos recopiladores de inicios de siglo, fueran etnógrafos, filólogos, historiadores o epigrafistas.
Las fotos le salen bien y son tan buenos los clichés que 90 años después se siguen copiando las placas, afirma orgullosa la hija, con observaciones tan asombro-
EX
VO
TO
S IB
ÉR
ICO
S
33
sas como la que leemos en la página 127: «El mal tiempo tampoco permite acabar de positivar los negativos de la última expedición, puesto que necesitaban hacerse al sol». Placas de cristal, que hay que cuidar en el viaje y que en ocasiones requieren una exposición larguísima:
«Alguna vez le ha ocurrido dejar abierta la máquina para una foto difícil por falta de luz y volver a cerrarla después de comer, con excelente resultado» (María Elena Gómez-Moreno en M. Gómez-Moreno 1983, XIX).
En algunas fotos las figuras humanas, fugaces y a veces duplicadas o mo-vidas, resaltan la permanencia del monumento, su trascendencia. Son fotografías que fijan la fuerza histórica que construye el tiempo. Y, tras todo ello, la soledad del caminante un día tras otro. Para hablar consigo mismo le bastan sus pensamientos.
Sobre Ávila reunió tres volúmenes uno de texto, dos de fotografías y dibujos propios. La publicación, de carácter oficial y abierta a suscripción pública (que en-cabezaba el Rey) quedó frustrada. No la verá en vida nuestro autor. Póstumamente la prologará su hija María Elena en 1983. Se diseñó una maravillosa portada gótica-renacentista, plateresca, que adorna el fascículo de 1902. Tres personificaciones, tres doncellas son las nuevas Musas de la historia patria. En el centro, sentada bajo el dosel y el nombre de España, la Historia, serena y bella, escribe sobre un amplio libro abierto. A la izquierda, la Arquitectura sostiene una catedral gótica, que muestra como en bandeja; a la derecha, la Pintura coronada, con su paleta, observa. Gómez-Moreno sintetiza las tres alegorías de su labor, femeninas y bellas (Caminos de Arte 2002, 34).
la CáTEdRa, lOS ClaNES
Ya desde los tempranos años de formación el ámbito académico no le atraía. La Universidad granadina no le entusiasmó pero tuvo que realizar, bien que mal, los estudios. Su poderosa individualidad nunca le hará proclive a la enseñanza oficial. Todavía muy joven, en el Seminario de Granada, en el Sacromonte, asumirá la do-cencia de la «Arqueología Sagrada y dibujo», cuando la enseñanza de la arqueología cristiana, ya extendida en Europa occidental como disciplina, amparaba los coetá-neos relatos del primer cristianismo de las catacumbas (Quo vadis? y las anteriores Fabiola y Calista). Estos libros se ilustraban con hermosos grabados inspirados en las excavaciones subterráneas de Giovanni Battista de Rossi y en las coetáneas de Pompeya. Imaginación burguesa y enseñanza arqueológica se hermanaban en esta disciplina, la primera que profesa el joven Manuel en Granada.
d. m
aN
UE
l G
Óm
EZ
-mO
RE
NO
(18
70-1
970)
. UN
ES
BO
ZO
Im
Pa
CIE
NT
E d
E l
EC
TU
Ra
S
34
Tardará muchos años en hacer el doctorado y en opositar. Le tiene que insistir y arropar su entorno de valedores y amigos –especialmente sus compañeros Elías Tormo y Ramón Menéndez Pidal– hasta que le sacan la cátedra más adecua-da. Nuestro hombre de exteriores, claustrofóbico, no debió sentir gran atracción por integrarse en el selecto escalafón universitario. Rehuye la competición pero al final, tras un reparto previo y convenido, entra en el reparto de los privilegiados. En el acceso de las cátedras de la Universidad central le precedieron José Ramón Mélida, que ocupará la titularidad de Arqueología Clásica, y Antonio Vives, que regentó la Numismática. D. Manuel, en tercer lugar, ejercerá la Arqueología Árabe, al parecer sin excesivo entusiasmo. Reproduce un cierto modelo, que a lo largo del siglo XX se repetirá con variantes: el del investigador vocacional que cobra princi-palmente su sustento de la universidad que aborrece. Ésta le resuelve su modo de vida, sin convencerle. Sus verdaderas inquietudes e intereses científicos corren pa-ralelos e incluso divergen, al margen de ese recinto académico estrecho e incómodo, tan falto de aire fresco.
Y, sin embargo, parece que Don Manuel supo ejercer el poder desde la cátedra. Al menos es la opinión y el mal recuerdo que como manipulador de opo-siciones de él mantendrá aún Bosch Gimpera, mucho más tarde, en 1973. Así se lo escribe, desde la memoria de Méjico, a su amigo Rafael Olivar Bertrand:
«Els clans històrics són una cosa ‘sèria’. (….) Ja els vaig conèixer a Alemanya i a Madrid. A l’arqueologia hi havia el clan Gómez Moreno, i si no se n’era no es guan-yasen les oposicions que ell manifassejava. Jo vaig ésser en un tribunal d’oposicions que tractava de fer sortir en Mergelina –mès tard rector de Valladolid–, que ho va fer molt malament. Si haguessin continuat les oposicions, hauria hagut de sortir Elies Serra-Ràfols, que ha estat un bon historiador a Canàries i en aquels temps va improvisar les oposicions d’arqueologia contrincant d’en Mergelina. Els del clan Gómez Moreno, per a evitar –ho, van decidir d’eliminar– los tots dos abans d’acabar les oposicions, naturalment amb la meva protesta, però jo era un i ells quatre, i van aconseguir l’objectiu i formar un nou tribunal, en el qual, natural-ment, va a sortir en Mergelina». Mèxic, 20 maig, 73. (R. Olivar-Bertrand, 1978, 222-223)
Efectivamente, habría que reescribir otra biografía de Gómez-Moreno des-de una valoración más delicada que tuviera en cuenta estos otros puntos de vista.
EX
VO
TO
S IB
ÉR
ICO
S
35
El CENTRO dE ESTUdIOS hISTÓRICOS
el peregrinar por este mundo del Catálogo Monumental de España, que Don Manuel realiza principalmente en soledad en estos años de comienzos de siglo, po-drá desarrollarlo, arropado por otros colegas y ya junto con alumnos que com-parten aspiraciones e ideales comunes, en el marco del nuevo Centro de Estudios Históricos, cuya vida se extiende desde el año 1910 hasta el final de la Guerra civil española, el año 1939.
De la literatura sobre el Centro voy a referirme solo a algunos títulos. En La invención de España (1997) de Inman Fox, donde trata de la relación entre el nacio-nalismo Liberal, de herencia postromántica, y la búsqueda de la identidad nacional a lo largo de 150 años de la historia de España, el capítulo VI se dedica al Centro de Estudios Históricos, y lo protagoniza en su director, Ramón Menéndez Pidal. El texto, preciso y esclarecedor, integra en un marco social amplio el quehacer científico de una institución cuyo objetivo principal era una elaboración nueva de la historia. En el primer plano del Centro figura la preocupación por cambiar el len-guaje antiguo, retórico, y ofrecer una visión moderna de la historia: se luchará por el establecimiento de una metodología.
Un segundo libro, La novela de España, de Javier Varela (1999) lleva curiosa-mente el mismo título de la singular obra de D. Manuel, ya citada. Es, pues, un gui-ño narrativo a la actividad creativa de aquellos hombres excepcionales. Su subtítulo dice: «Los intelectuales y el problema español». Varela entrelaza, con estilo intenso, la vida cotidiana y los ideales intelectuales y vitales de aquellos personajes extraor-dinarios que componen el Centro. Por último, en dos trabajos de 1999, Leoncio López-Ocón analiza el Centro como «un lugar de memoria», un espacio para cul-tivar las ciencias humanas, a la vez que escuela y hogar de patriotismo; y estudia también la figura de Manuel Gómez-Moreno, que sitúa en el ámbito acogedor de la «moral de la ciencia» que impulsa a aquellos patriotas de la acción y el pensamiento (pues aquellos sabios eran verdaderos patriotas, un término hoy desprestigiado y rancio que, en su sentido más original y verdadero, nos rescatan estos textos). No es otra esta moral que un reflejo, una realización muy singular de la moral colectiva que permea el panorama intelectual español en el tránsito del siglo XIX al XX.
Pero aludamos a las tareas de la nueva institución. De la Junta para la Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas creada en 1907, cuyo presi-dente es D. Santiago Ramón y Cajal y cuyo secretario es José Castillejo, surgirá el
d. m
aN
UE
l G
Óm
EZ
-mO
RE
NO
(18
70-1
970)
. UN
ES
BO
ZO
Im
Pa
CIE
NT
E d
E l
EC
TU
Ra
S
36
cEH en marzo de 1910. Con ello se quiere crear, junto a una reforma profunda de la enseñanza, una nueva forma de investigar abierta a Europa.
Entre las actividades que se encomiendan al Centro figura la investigación de las fuentes y documentos de la historia en un sentido amplio, lo que incluye la catalogación del patrimonio histórico español, así como la organización de misiones científicas, como excavaciones y exploraciones para el estudio de los monumentos (Fox 1997, 98). Pero esta tarea impulsa paralelamente una forma nueva de ense-ñanza que logre iniciar en los métodos de la investigación a un reducido número de alumnos. Se ayuda y guía a pensionados dentro y fuera de España, con becas en Europa. De este mismo impulso didáctico y europeísta surge la Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma (1910). Se ofrece así una disyuntiva fresca e innovadora a la enseñanza, tradicional, académica y rancia, de la Universidad.
El Centro de Estudios Históricos queda organizado en siete secciones. A Gómez-Moreno le corresponde dirigir (o capitanear, en la terminología militar que glosa Varela) la sección titulada «Trabajos sobre arte medieval español». A pesar de esta denominación restringida D. Manuel será de hecho responsable de una verda-dera sección de arqueología. La práctica científica –y el paso del tiempo– amplían el marco medieval a otras búsquedas y a otras épocas.
El nombre «Arte», y no el de «Arqueología» que recibe la sección, indica la indefinición epistemológica y académica de la época. Sería, pues, anacrónico tratar de distinguir en la actividad de D. Manuel una mera faceta como historiador del arte.
En la espléndida bibliografía de María Elena Gómez-Moreno encontramos páginas fascinantes sobre el ambiente originario del centro vivido por su padre. Más recientemente, el citado libro de Varela acentúa el ambiente casi monacal, de total austeridad, que rodea y estimula a sus moradores (Varela 1999, 229 ss.).
Leemos en estos relatos el peculiar uso del espacio y del tiempo en el Centro, tan diferente del mundo exterior. Los medios materiales son mínimos, el confort no existe, los inviernos son tan fríos que hay que leer y escribir envuelto en mantas en un edificio como el del antiguo palacio del hielo –sucesiva y definitiva sede del Centro– en el que no hay calefacción. Mientras, la mirada interior imagina el paisaje exterior, la tierra, el campo, el aire libre, Castilla…. No tiene cabida la frivolidad, no hay tiempo para las tertulias, ni los cafés, ni los amigos, pero sí los compañeros; la pedantería de la palabra vana jamás tendrá cabida (Mª E. Gómez-Moreno, 1995, 290). Se trabaja con intensidad y con devoción. El ascetismo es la norma. El lema es no perder un minuto en la vida.
EX
VO
TO
S IB
ÉR
ICO
S
37
La actitud del intelectual queda unida estrechamente a la ética. El inolvi-dable elogio de Antonio Machado a D. Francisco Giner de los Ríos, fallecido el 18 de febrero de 1915, podría haber salido de los labios de cualquiera de aquellos in-vestigadores: «¡Yunques sonad; enmudeced, campanas» (A. Machado, Poesías com-pletas, CXXXIX). La bandera del trabajo, se identifica con la vida: «vive el que ha vivido»…
Don Manuel es uno de sus capitanes del Centro, tal como los denomina Moreno Villa, quien más joven, alumno del grupo de Gómez Moreno, pertenece a los soldados (Varela 1999, 231-232). El saber es un valor dentro de la establecida jerarquía. El ideal pedagógico de la Institución Libre de Enseñanza, que busca la enseñanza con pequeños alumnos, al margen de lo oficial, se traslada en gran medi-da al nuevo centro.
De la institución y del regeneracionismo de finales del XIX procede ese mundo de ventanas abiertas, al aire libre. D. Ramón busca romances en los campos y las tierras de Castilla; D. Manuel, iglesias mozárabes y románicas y patrimonio. Las tierras que había frecuentado en soledad desde 1901 para elaborar sus catálo-gos monumentales de España las recorrerá ahora ya, apenas materialmente algo mejor, en compañía de ese pequeño grupo de discípulos. Con ellos viaja al Norte de España para estudiar las iglesias visigodas, mozárabes y medievales. En ese am-biente esforzado pero abierto de la excursión la dialéctica del maestro-discípulo será más viva que nunca. Pero la excursión por el campo nunca fue liviana. Era sacrificada y dura.
PaRa dIVUlGaR hay qUE CREER
En 1933 Don Miguel de Unamuno, en representación de la República, ha-bló ante el Comité de artes y letras de la Sociedad de las Naciones, en Ginebra. Su discurso versó sobre España y la cultura, las convicciones íntimas del conocimiento y la necesidad y límites de su vulgarización.
«En España hay un depósito permanente de cultura, de siglos, en el que hay que creer» …. «No se puede vulgarizar sin saber»… «Lo que no se puede es esclarecer mucho estos problemas porque la mucha luz es perjudicial».
«Es preciso creer. Tener fe como tiene mi patria, que yo quisiera que conocieseis para ver exactamente que hay una cultura popular».
d. m
aN
UE
l G
Óm
EZ
-mO
RE
NO
(18
70-1
970)
. UN
ES
BO
ZO
Im
Pa
CIE
NT
E d
E l
EC
TU
Ra
S
38
(Resumen de la comunicación de Unamuno en el Comité...., Residencia. Revista de la Residencia de Estudiantes, Madrid 4–5, octubre-noviembre de 1933, 162).
Por entonces las Misiones Pedagógicas tendían ese puente vital entre dos mundos separados, la investigación y la cultura de los pueblos. Una se debía a la otra, se nutrían mutuamente. De esa experiencia quedan iconos maravillosos, fo-tografías inolvidables de las tierras de España. Como aquel grupo de mujeres del pueblo de Torrecaballeros, en Segovia, vestidas en sus sayas campesinas y cubiertas con pañuelos negros, que escuchan con atención y asombro el romance de la «Loba parda». Reciben la luz sobre su propia historia de aquellos que previamente han pasado años y años recuperando, reuniendo los vestigios de la ancestral voz.
Gómez-Moreno será también un vulgarizador convencido, de los que tienen fe y creen –como Unamuno– en la cultura popular y en la necesidad de reescribir la historia para divulgarla. Su actividad difusora es múltiple y diversa. Hemos habla-do ya de Adam y la Prehistoria, libro tardío y extraño en el que el anciano combina a su aire las palabras, con gotas de apologética y militancia a favor del espiritualismo de la historia. Pero, sobre todo, fue con anterioridad, en la Novela de España, donde el sabio más acercó su palabra erudita a la experiencia de los hombres. Consistió su secreto en dotar de corporeidad y colores a los testimonios abstractos del pasado propio. El relato, no el dibujo, es ahora el medio. Esboza bosquejos, pequeños cua-dros de historia, que le evocan el medio centenar de tricromías, «que reproducen cuadros bellos«, con que había ido cubriendo las paredes de su habitación duran-te la infancia. «Yo soñara en la niñez con pintar cuadros…» (La Novela de España, «Explicaciones», 9). ¿No es ahora la escritura una vuelta a esa edad pasada en la que tan vivamente se grabaron los relatos y las imágenes de la historia? El mismo autor lo confiesa: «Mas yo gozaba, y sigo recreándome viéndolas«. Por estos años la historia de España se difunde a través de iconos y de recreaciones imaginarias en múltiples libros ilustrados con profusión (citaría, uno entre otros, la Historia de España de M. Rodríguez Codolá, editado en Barcelona a inicios del siglo XX) así como en las «estampitas» e ingenuas láminas escolares, como aquella que evoca Antonio Machado en sus Soledades (1899–1907):
«Es la clase. En un cartel se representa a caínfugitivo, y muerto Abel,junto a una mancha carmín»A. Machado, Soledades V «Recuerdo infantil»
EX
VO
TO
S IB
ÉR
ICO
S
39
Gómez-Moreno hace así realidad el proyecto fallido de Joaquín Costa de narrar en bocetos novelados los episodios nacionales del pasado. recuperar esa imagen vívida de la retina infantil, una forma de reminiscencia… Pero en la Novela de España Gómez-Moreno se dirige confidencialmente al adulto al que habla de tú y no le oculta su misión didáctica, incitándole a incorporar a su propia vida un relato que no puede dejarnos indiferentes, pues «no es la historia cuento de hadas sino re-vulsivo aplicable a crisis de cualquier día, y cuya virtud está en el fondo de nuestra conciencia» (cuadro LXXII). Son lecciones:
«Me daría por satisfecho si salieses entonado, incorporando a tus recuerdos estas escenas como cosa vista; que tu curiosidad histórica se exalte y colabores animoso en la obra de vindicaciones nuestras, ineludible por honor y por interés» (La novela de España, «Aviso», 15).
El mundo popular –los perfumes, el abigarramiento de los coloridos bajo la fuerza de los rayos solares, la profusión de objetos y texturas, el ruido de la vida…– está presente en estas narraciones. Un solo ejemplo, por otros muchos, extraído del relato XXIX «Hispánica»: el ascenso festivo al santuario ibérico (pensaba, sin duda, en el Cerro de los Santos) se describe como una procesión popular:
«con todos los huertanos, llevando cada cual una muestra de todos sus productos: ya la palma vibrante, ya ramas de olivo, ya el cogollo de azahar oloroso, ya manojos de espigas verdes, varas de azucenas, rosas, lirios, clavellinas, etc.; otros tiran del cabrito esquivo, del cordero manso, del becerro mugiente o suspenden asidas de las patas a tristes aves de todo género. A la cabeza van los trompeteros atronando con su estridente melodía; detrás, los sacerdotes y sacerdotisas de otros santuarios, vis-tiendo mantos blancos los unos, y ellas complicados trajes y collares ostentosos».
Es difícil no imaginarse en este relato los adornos de los vasos ibéricos, los exvotos, las efigies en piedra que atesoran los Museos madrileños, los que él mismo colecciona y que adquieren vida y aliento en el viejo y renovado tiempo pagano, anterior a Roma. En éstas y otras páginas se percibe la deuda del intelectual con la tierra y con las gentes que le han acogido. Pero estos textos, no nos engañemos, se dirigen, sobre todo, al ámbito urbano y al lector burgués. No dejan de ser una necesidad de ampliar, bajo los ecos de la imaginación literaria, una experiencia vital retenida y ahogada, la que se oculta bajo el lenguaje de la ciencia.
Hay un Don Manuel de diversas voces, de timbres múltiples, según el en-torno receptor al que se dirige: el catedrático que da alguna conferencia a los alum-nos viajeros durante el crucero por el Mediterráneo organizado por la Facultad de
d. m
aN
UE
l G
Óm
EZ
-mO
RE
NO
(18
70-1
970)
. UN
ES
BO
ZO
Im
Pa
CIE
NT
E d
E l
EC
TU
Ra
S
40
Filosofía y Letras de la Universidad madrileña; el Don Manuel conferenciante en la Residencia de Estudiantes, que diserta con diapositivas sobre las identidades de lo musulmán y de lo hispano; o el maestro que reúne a su elegido grupo de alumnos en sus seminarios del Centro, reducido en principio (y a los que seguramente bastan esas grandes fotografías de objetos de arte y arqueología que aún conservamos) pero que va ampliándose paulatinamente con alumnos nuevos, oficiales y oyentes, hasta treinta, algunos extranjeros pues la fama de sus clases se expande y atrae a muchos (Mª Elena Gómez-Moreno 1995, 288-289). Las fotos y estampas de los ini-cios con los pocos alumnos en su derredor con quien las comenta han de sustituirse entonces por las diapositivas de 6x8 cms., en marcos de cristal. En la enseñanza de la arqueología interviene el dibujo junto a la fotografía, pues son instrumentos do-cumentales. Los alumnos y sus actividades respectivas se irán perfilando de acuerdo con sus inclinaciones. Años después, Emilio Camps será preferentemente el que dibuja. Juan Cabré, acompañado de candor y entusiasmo, él mismo un excelente dibujante, será sobre todo el que fotografía.
De la docencia práctica de Gómez-Moreno conservamos aún, en el nuevo Instituto de Historia de el CSIC, la colección de materiales arqueológicos (indus-tria lítica, cerámicas de diversas épocas, algunos bronces, etc.) con que los alumnos palparían la materialidad de los fragmentos cuyas técnicas, perfiles, decoraciones y formas sirvieron para tantear y ejercitarse en los períodos de la historia.
Pero nos llama, sobre todo, la atención el librito, o mejor, el pequeño texto que, desde su puesto como Académico de la Historia llega a escribir, en un lenguaje ciertamente denso y no sencillo: una prehistoria de España para niños, que nunca llegaría a publicarse como tal. Lo presentó a la Academia de la Historia en 1925, «como un voto particular, para un Manual de historia de España destinado a la escue-las de primera enseñanza, que no llegó a realizarse». Una Comisión nombrada al efecto le sugirió modificaciones (Gómez-Moreno, 1949, 31-42). Es a esta obra y a otro texto «Ensayo de prehistoria española», escrito en 1922, seguramente a las que se refería en su airada carta a Bosch Gimpera, cuando le confesó aquella «ilusión, de ayudar a hacer una prehistoria española». La palabra española tiene seguramente un doble sentido en este contexto: la que escribe desde su convicción de España como una unidad –el tema es España– y la que escribe desde el interior, como representan-te de la ciencia española «sin ir mirando lo que nos cuentan de afuera para corearlo y merecer sus aplausos». La misión pedagógica puede, pues, revestir un sentido y convicción patriótica: escribir «lo nuestro».
EX
VO
TO
S IB
ÉR
ICO
S
41
Nos asombra el caudal de conocimientos que Don Manuel y la misma Academia consideran adecuado para los niños. ¿Exceso de optimismo? ¿O hemos de pensar en que los textos van más bien dirigidos –y ni siquiera así son fáciles– a unos maestros a los que se considera entonces con profundo respeto? En las pá-ginas de esta síntesis la riqueza del vocabulario, la variedad en la documentación geográfica y la multitud de los nombres de los pueblos resulta inusual y asombrosa en ese contexto. ¿A qué se referiría pues, el ferviente Unamuno cuando unos años más tarde dijo que en la divulgación «la mucha luz es perjudicial»?
Maravillosa nos parece hoy la confianza de aquella época en la enseñanza. Tal vez por ello no dudó lo más mínimo Don Manuel en incorporar con fe incon-movible su visión personal, sus propias convicciones de la investigación, la que des-truía y creaba estereotipos, la que afirmaba las raíces propias. Pues en este texto llama ya ibérico al neolítico, que precede a los tartesios «los más cultos y pacíficos de España». En el manual para los niños defiende, incansable, su nueva terminolo-gía: «Es injusto calificar de ibérico el arte genuinamente español anterromano, que con más propiedad podría denominarse hispánico».
No cabe duda que Don Manuel, junto a muchos otros de sus contemporá-neos profesó con fe la divulgación de la ciencia. Al fin y al cabo era una afirmación, aún más profunda, de la vida. Vida como historia colectiva y personal, que convirtió también en escenario y río del paisaje de España.
d. m
aN
UE
l G
Óm
EZ
-mO
RE
NO
(18
70-1
970)
. UN
ES
BO
ZO
Im
Pa
CIE
NT
E d
E l
EC
TU
Ra
S
42
biblioGrafía
BElTRáN, A. (1932): «Don Manuel Gómez–Moreno» en Caminos de arte… 2002, 11–15.
PERE BOSCh GImPERa, Etnologia de la Península Ibèrica, barcelona.
Caminos de arte. D. Manuel Gómez-Moreno y el catálogo monumental de Ávila. Catálogo de una exposición temporal en el Museo de Ávila. Valladolid 2002.
CORTadElla, J. (2003): «Historia de un libro que se sostenía por sí mismo: la Etnología de la Península Ibèrica de Pere Bosch Gimpera», prólogo a la reedición de P. Bosch Gimpera, Etnologia de la Península Ibèrica, Pamplona, Urgoiti Editores 2003.
GÓmEZ-mORENO, M. (1949): Misceláneas. Historia – arte – arqueología. Primera serie: la Antigüedad, Madrid, CSIC.
— (1958): Adam y la Prehistoria, Madrid.
— (1974): La novela de España, Madrid 1928. Reimpresión, Madrid
— (1983): Catálogo Monumental de la provincia de Ávila, Ávila.
GÓmEZ-mORENO, Mª E. (1995): Manuel Gómez-Moreno Martínez, Madrid, Fundación Ramón areces.
fOX, I. (1997): La invención de España, Madrid, Cátedra.
GRaCIa, F.; fUllOla, J.M. & VIlaNOVa, F. (2002): 58 anys i 7 dies. Correspondència de Pere Bosch Gimpera a Lluís Pericot (1919-1974), Barcelona (Universitat de Barcelona) 2002.
lITwak, L. (1991): El tiempo de los trenes, Barcelona, Ediciones del Serbal.
lÓPEZ-OCÓN, L. (1999): «El Centro de Estudios Históricos: un lugar de memoria» en: Boletín de la Institución Libre de Enseñanza, nº 34-35: 27-48.
— (1999): «Don Manuel Gómez Moreno en el taller del Centro de Estudios Históricos«, en: Juan Blánquez y Lourdes Roldán (coords.), La Cultura ibérica a través de la fotografía de principios de siglo. Las colecciones madrileñas, Madrid, 1999: 145–153.
maChadO, A. (2001): Poesías completas. Edición de Manuel Alvar. Madrid, Colección Austral.
OlIVaR-BERTRaNd, R. (1978): Correspondència P. Bosch-Gimpera R. Olivar-Bertrand 1969-1974, Barcelona, Edicions Proa (Aymà S.A. Editora).
VaREla, J. (1999): La novela de España, Madrid, Taurus.
ROdRíGUEZ mEdIaNO, F. (2002): Pidal, Gómez-Moreno, Asín. Romances, monumentos y arabismo, Colección Novatores 12, Madrid, Nivola.
EX
VO
TO
S IB
ÉR
ICO
S
43
EL LEGADO GÓMEZ-MORENO EN LA FUNDACIÓN RODRÍGUEZ-ACOSTA
JaVIER MOya MORalES�
En �970 fallecía, a los cien años de edad, Manuel Gómez-Moreno Martínez (Granada, �870-Madrid, �970), una de las per-sonalidades más sobresalientes de la cultura española del siglo XX. Autor de una extensa bibliografía de casi trescientos títulos que abarca los más variados intereses de la arqueología y la historia del arte hispánico, entró en la escena del pensamiento historiográfico en los primeros años del siglo pasado con la realización de los catá-logos monumentales de las provincias de Ávila, Zamora, Salamanca y León. A él se deben contribuciones esenciales para el esclarecimiento de capítulos completos de la arqueología ibérica y del arte hispanomusulmán, románico, mozárabe y renacen-tista, así como de las lenguas primitivas de la península.
Desde su cátedra de arqueología arábiga en la Universidad Central llevó a cabo, a partir de �9�3, una fecunda labor docente que, junto a sus enseñanzas en el Centro de Estudios Históricos, irradió durante décadas la universalidad de sus saberes. Alumnos suyos fueron los historiadores del arte Francisco Javier Sánchez Cantón, Diego Angulo y Juan Antonio Gaya Nuño, entre otros; los arqueólogos Juan Cabré, Cayetano de Mergelina, Martín Almagro y Antonio García Bellido, los arquitectos Alejandro Ferrant y Leopoldo Torres Balbás, etc. Fue Director General de Bellas Artes en tiempos de la República y activo defensor del patrimonio durante
� Instituto Gómez-Moreno. Fundación Rodríguez-Acosta de Granada.
ManuEl GóMEz-MOREnO MaRTínEz
El
lE
Ga
dO
Gó
ME
z-M
OR
En
O E
n l
a f
un
da
CIó
n R
Od
RíG
uE
z-a
CO
ST
a
44
la Guerra Civil a través de la Junta del Tesoro Artístico. Fue, asimismo, miem-bro de la Real Academia de la Historia (�9�7), de la de Bellas Artes (�93�) y de la Real Academia Española (�942). Mantuvo fecunda relación con algunos de los más destacados intelectuales de su tiempo, como Miguel de Unamuno, Ramón Menéndez Pidal y Gregorio Marañón, entre otros (Fig. �).
Su biblioteca, el archivo y la colección artística y arqueológica que logró reunir a lo largo de su dilatada existencia, como reflejo de su particu-lar sensibilidad y de sus amplios inte-reses arqueológicos e histórico-artísti-cos, fueron a su muerte donados por sus herederas, interpretando un fer-viente deseo paterno, a la Fundación Rodríguez-Acosta de Granada.
Así, en �973 fue creado, en el seno de la Fundación, el Instituto Gómez-Moreno con el fin de conservar, exhibir y difundir su legado.
la fundaCIón ROdRíGuEz-aCOSTa
La Fundación Rodríguez-Acosta fue creada en �94� por legado testamen-tario del pintor José María Rodríguez-Acosta. Su actividad se desarrolla según el objetivo marcado por los estatutos fundacionales, que es el de tener a Granada al corriente de todos los conocimientos del progreso humano, sirviendo de estímulo a las personas de espíritu elevado. El objeto primordial es, pues, el fomento y difusión de la Cultura en sus más diversas ramas y aspectos, sin límites de especie alguna y conforme a los criterios que en cada momento establezca su órgano de gobierno. Éste lo compone un Patronato integrado por nueve miembros, en general destaca-das personalidades del pensamiento y la cultura –José Ortega y Gasset, Fernando de los Ríos y Manuel de Falla, entre otros, formaron parte del primer Patronato–.
Fig. �. Manuel Gómez-Moreno Martínez en su estudio, hacia �955.
EX
VO
TO
S IB
ÉR
ICO
S
45
La Fundación inició sus actividades, de hecho, en �953 con la concesión de tres becas para estudios en centros superiores de investigación fuera de Espa-ña con destino a las materias de bellas artes, ciencias puras o aplicadas, filosofía, derecho, historia y filología. En 1957 las actividades se orientaron más claramente hacia la promoción cultural. Se inició entonces un programa anual de exhibiciones temáticas basadas en la fórmula del concurso-exposición –La naturaleza muerta, Los niños, Escultura al aire libre, El agua, etcétera–, de ámbito nacional y a veces tam-bién internacional, que estimulaba la participación de jóvenes artistas y mostraba después sus obras en el palacio de Carlos V y en el carmen sede de la Fundación. Acompañaba a las exposiciones una serie paralela de conferencias impartidas por profesores de la más reconocida competencia. Desde �969 la fórmula de concurso-exposición comenzó a alternarse con la de exposición-homenaje, en una serie dedicada a mostrar monográficamente la producción de grandes artistas del siglo XX –Daniel Vázquez Díaz, Picasso, Marc Chagall, Manuel Ángeles Ortiz, entre otros muchos–. Desde los años ochenta se amplió la temática de estas exposiciones también al arte histórico, siempre bajo la premisa de la calidad estética y científica, con los excelen-tes resultados obtenidos, por ejemplo, en las muestras dedicadas a Ramón Pérez de Ayala y las artes plásticas, Gitanos: pinturas y esculturas españolas, 1870-1940, o Paisajes de Granada de Joaquín Sorolla, entre otras. En no pocas ocasiones estas exposiciones han sido exhibidas, además de en Granada, en Madrid o en otras ciudades españolas, y a veces han itinerado fuera de España, como en el caso de las dedicadas a El arte de la ilustración –Londres, Ámsterdam, Santiago de Chile, Mar del Plata– o a Manuel de Falla –Múnich, París, Lisboa, Copenaghe–.
Desde 1960 viene funcionando dentro del recinto de la Fundación, en edifi-cio anejo, una residencia para artistas. En ella trabaja a lo largo del año un elevado número de pintores y escultores de todas las nacionalidades. Además, en época es-tival tienen allí su estudio y alojamiento diez artistas jóvenes que, seleccionados por las Facultades de Bellas Artes de las universidades españolas entre sus alumnos, son beneficiarios de sendas becas anuales de pintura de paisaje concedidas por la Fun-dación. Con el resultado de su trabajo, ésta organiza anualmente una exposición cuyos beneficios revierten en los propios becarios.
En �967 se instituyó la Medalla de Honor de la Fundación para premiar a personalidades o entidades que hubiesen contribuido, en cualquier campo o activi-dad cultural, a lograr para Granada realizaciones de orden creativo que respondan a los fines que fueron señalados en sus estatutos, así como a la mejora de los valores
El
lE
Ga
dO
Gó
ME
z-M
OR
En
O E
n l
a f
un
da
CIó
n R
Od
RíG
uE
z-a
CO
ST
a
46
artísticos, paisajísticos y monumentales de la ciudad. Así, año tras año, la Fundación ha distinguido a personalidades e instituciones que forman una lista encabezada por S.M. la Reina de España y en la que se hallan presentes Andrés Segovia, Federico Mayor Zaragoza, Francisco Ayala, Enrique Morente, Antonio Domínguez Ortiz y un largo etcétera.
En �973 la Fundación amplió su labor de fomento artístico con la creación del Centro de Experimentación de Artes Gráficas, a cuyo taller de grabado acudie-ron numerosísimos artistas nacionales y extranjeros y en el que se realizaron, hasta �979, importantes trabajos de investigación y estampaciones de tiradas numeradas y limitadas, así como cuidadas ediciones de bibliofilia. Esta labor redundó en la creación de otros talleres en la ciudad y en la región.
Entre las tareas de difusión cultural desarrolladas por la Fundación merece destacarse el capítulo relativo a publicaciones: medio centenar de monografías y ediciones literarias que incluyen obras de Rafael Alberti, Gerardo Diego, Emilio García Gómez, Manuel Gómez-Moreno Martínez, Antonio Gallego Burín y Rafael Moneo, entre otros muchos; más de un centenar de catálogos ilustrados correspon-dientes a las exposiciones celebradas a lo largo de más de medio siglo, con textos firmados por grandes especialistas en las respectivas materias; la coedición con la editorial italiana Sadea Sansoni, dentro de la serie Forma y Color, de más de cincuen-ta cuadernos de gran calidad técnica y científica sobre temas de arte universal. A ello hay que añadir, fruto de los recitales y conciertos celebrados en sus instalacio-nes, la edición de cuatro discos.
Otras actividades de la Fundación se relacionan con el edificio principal de su sede, que puede visitarse públicamente y en cuyas dependencias hay habilitado un apartamento para residencia temporal de personalidades ilustres –en él se ha alojado, por ejemplo, el Dalai Lama–. Por otra parte, en �989 entró en funciona-miento en el seno de la institución un taller de restauración concebido con la idea de preservar y mantener en óptimo estado de conservación las colecciones artísticas y arqueológicas que guardan la Fundación y el Instituto Gómez-Moreno.
A lo largo de su dilatada trayectoria, la Fundación Rodríguez-Acosta ha impulsado iniciativas benéficas de distinta índole –como la subasta benéfica Artistas por Centroamérica de �999– y ha colaborado con multitud de instituciones, tanto lo-cales como autonómicas, nacionales e internacionales, destacando los proyectos realizados en colaboración con el Ayuntamiento y la Diputación de Granada, con
EX
VO
TO
S IB
ÉR
ICO
S
47
varios ministerios del estado español, con la Junta de Andalucía, con las embajadas de distintos países y especialmente con la UNESCO. Dentro de este capítulo de colaboraciones con otras instituciones destacan los trabajos concernientes a la sala de exposiciones y auditorio que el Banco de Granada creó en �973 a iniciativa y bajo los auspicios de la Fundación. Siempre con la estrecha colaboración y aseso-ramiento de la Fundación, a lo largo de los seis años que permaneció en funciona-miento se organizaron cincuenta exposiciones y numerosos ciclos de conferencias, mesas redondas y encuentros culturales que constituyen un hito importantísimo en la trayectoria cultural de la Granada contemporánea. Cabe reseñar asimismo la colaboración con el Festival Internacional de Música y Danza de Granada, que se remonta a �957 y que se ha mantenido hasta nuestros días haciendo coincidir las actividades culturales más relevantes de la Fundación con las fechas del Festival, a fin de complementar con artes plásticas el estupendo programa musical, potenciar así su eco y su poder de convocatoria. El apoyo de la Fundación al Festival ha teni-do y tiene, además, otras manifestaciones: subvenciones económicas para sufragar los costos generales y cesión de las instalaciones de la Fundación para conciertos, ensayos y cursos de la Cátedra Manuel de Falla. Por otra parte colabora activa-mente con la Delegación provincial de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía en el Taller de expresión y experimentación artística infantil que creado en �997.
De entre las distinciones recibidas por la Fundación como reconocimiento a su labor en pro de la cultura cabe destacar la concesión en �969 de la Medalla de Honor de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, la Medalla al Mérito en las Bellas Artes del Ministerio de Cultura español en �982 y la Medalla de Oro de la Ciudad de Granada en �996.
JOSÉ MaRía ROdRíGuEz-aCOSTa y El CaRMEn dE la fundaCIón
Situado en las inmediaciones de Torres Bermejas y próximo al conjunto monumental de la Alhambra, el edificio sede de la Fundación Rodríguez-Acosta es uno de los más bellos empeños arquitectónicos de su tiempo. Construido entre �9�6 y �930, aproximadamente, su apuesta por lo moderno y la excelencia de las ideas, diseños y materiales empleados en su concepción y edificación le otorgan una vi-gencia duradera, reconocida en su declaración como monumento nacional en �982 (Fig. 2).
El
lE
Ga
dO
Gó
ME
z-M
OR
En
O E
n l
a f
un
da
CIó
n R
Od
RíG
uE
z-a
CO
ST
a
48
Aunque en su construcción intervinieron sucesivamente los arquitectos Modesto Cendoya, Teodoro Anasagasti, Ricardo Santacruz y José Felipe Jiménez Lacal, así como el escultor Pablo Loyzaga, el carmen lleva, tanto en su configura-ción general como en cada uno de sus pormenores, el sello personal de José María Rodríguez-Acosta.
Nacido en el seno de una influyente familia granadina que le permitió man-tener durante toda su vida una desahogada autonomía, el perfil biográfico de José María Rodríguez-Acosta (Granada, �878-�94�) no es muy diferente al de otros ar-tistas españoles contemporáneos en cuanto a actividad profesional e ideario estético, pues forma parte de la nutrida lista de pintores que alcanzaron éxito dentro del país y fuera de él con un arte fluctuante entre tradición y modernidad, caracterizado en su temática por una importante presencia de elementos de carácter narrativo y literario.
Fue, no obstante, artista cosmopolita, amigo de viajar y bien relacionado con el mundo intelectual madrileño, donde mantuvo amistad con los pintores José
Fig. 2. La Fundación Rodríguez-Acosta con el Instituto Gómez-Moreno en primer término, a la izquierda.
EX
VO
TO
S IB
ÉR
ICO
S
49
María López Mezquita –gran amigo suyo desde la infancia– e Ignacio Zuloaga, y los escritores y pensadores Ramón Pérez de Ayala y José Ortega y Gasset, de cuya Revista de Occidente fue uno de los accionistas fundadores.
En los primeros años del siglo XX, tras unos inicios artísticos en los que produjo paisajes granadinos de gran finura cromática y estética postimpresionista, Rodríguez-Acosta cultivó un género que define la parte quizá más conocida de su obra: escenas de carácter y tipos populares que entroncan con la obsesión de la cul-tura española de la época por reflexionar sobre la identidad nacional, y que por su temática y la técnica brillante y segura con que están construidas le ganaron el favor del público y la crítica, además de numerosos galardones en exposiciones nacionales e internacionales.
Entre 1914 y 1928, coincidiendo con una crisis creativa en su pintura –refle-jo de los profundos cambios que estaba experimentando el Arte–, abandonó prác-ticamente los pinceles. En la década de los treinta retomó lentamente la pintura a través de géneros considerados académicos: el bodegón y el desnudo, transidos no obstante de un refinado simbolismo que evoluciona en los últimos años sobre el os-curo telón de fondo de la Guerra Civil.
Durante los años en que se mantuvo apartado de la pintura, se dedicó, pa-radójicamente, a la planificación, construcción y decoración de un estudio para continuar pintando, un espléndido carmen inserto en un entorno paisajístico privi-legiado, que hoy es sede de la Fundación que lleva el nombre de sus padres y que concibió como plasmación de unos ideales estéticos plenos de modernidad.
El pronunciado desnivel del terreno en que se asienta dio origen a las terra-zas y miradores que configuran sus jardines. Éstos, muy singulares en el contexto de los cármenes granadinos por su carácter monumental, despliegan un interesan-tísimo programa iconográfico en torno a los grandes temas del simbolismo: el amor, la muerte, la ruina, la locura, la vida contemplativa, etc.
El edificio principal es resumen de los estilos europeos de entreguerras. El modernismo y el germen de racionalismo que nutren su sobriedad formal –e incluso cierta severidad–, entroncan con los presupuestos más avanzados de la Sezession vienesa. A la vez, en él se reinterpretan elegantemente los estilos del pasado con la incorporación de múltiples elementos de piedra y madera de diversa procedencia y antigüedad: columnas y capiteles hispanomusulmanes, portadas y fuentes renacen-tistas, fragmentos de construcciones barrocas, etc.
El
lE
Ga
dO
Gó
ME
z-M
OR
En
O E
n l
a f
un
da
CIó
n R
Od
RíG
uE
z-a
CO
ST
a
50
En el interior, la biblioteca ocupa un lugar central. Frente a la depuración de los exteriores, en ella sorprende la riqueza cromática y decorativa del art déco, enal-tecido por un lujo sereno (Fig. 3). Allí se conserva la selecta librería de Rodríguez-Acosta especializada en temas artísticos, filosofía, literatura y viajes, junto con el resto de las colecciones por él reunidas. Libros y objetos son reflejo de un par-ticular gusto cosmopolita, evocadores de un universo mental amplio y exquisito, poblado por piezas de muy variados países, estilos y épocas: pinturas, esculturas, esmaltes, marfiles, alfombras, vidrios, cerámicas, joyería, objetos arqueológicos, etc. Procedentes de excavaciones granadinas son las piezas griegas (como las de la ne-crópolis de Tútugi) aunque no se puede afirmar lo mismo de los 3 exvotos ibéricos que logró reunir. Importante es también, aunque más insólito, el magnífico conjun-to de arte asiático, tanto hindú como chino y tibetano, así como japonés, tailandés y birmano.
Fig. 3. Fundación Rodríguez-Acosta. Biblioteca.
EX
VO
TO
S IB
ÉR
ICO
S
51
El InSTITuTO GóMEz-MOREnO
A estas colecciones vinieron a sumarse las del Legado Gómez-Moreno, que dieron lugar a la creación del Instituto del mismo nombre. Esta institución se cons-tituyó el 29 de Abril de �972 cuando el Patronato de la Fundación Rodríguez-Acosta, y las hijas de Gómez-Moreno, María Elena, Carmen y Natividad, llegaron a un acuerdo sobre la cesión del legado paterno. Éste se albergaría en un edificio de nueva planta con sede en terrenos anejos al carmen de la Fundación, y estaría constituido por un museo, un archivo y una biblioteca con dedicación primordial a las labores de investigación en los campos de la arqueología y la historia del arte relativos a las culturas hispánicas.
A efectos económicos y jurídicos el Instituto dependería de la Fundación, pero se regiría por unos estatutos propios y tendría también su propia Junta Rectora.
Constituyen los fines últimos y objetivos específicos del Instituto los si-guientes:
• Ordenación, registro y catalogación de los fondos del Legado.• Conservación y exhibición de las colecciones artísticas y arqueológicas
propiedad del Instituto.• Investigación en los campos de la Arqueología y la Historia del Arte re-
lativos a las culturas hispánicas.• Reedición de las obras agotadas de Manuel Gómez-Moreno Martínez,
integrándose también en esta serie, entre otros autores, las de su padre, el también investigador Manuel Gómez-Moreno González.
• Desarrollo en el seno del Instituto de trabajos de investigación bajo la di-rección de especialistas y previamente aprobados por la Junta Rectora, en los que podrán utilizarse los fondos conservados en el museo, archivo y biblioteca del Instituto.
• Colaboración en exposiciones y programas de investigación realizados en los campos de la Historia del Arte, de la Arqueología y de la Historia, llevados a cabo por otros organismos, como Universidades, Museos y Fundaciones españolas o extranjeras.
Todas estas actividades se realizan según planes aprobados por la Junta Rectora, así como cualquier otra actividad que, a juicio de la misma, contribuya a cumplir los fines para los que fue creado el Instituto.
El
lE
Ga
dO
Gó
ME
z-M
OR
En
O E
n l
a f
un
da
CIó
n R
Od
RíG
uE
z-a
CO
ST
a
52
El EdIfICIO dEl InSTITuTO
Dadas la importancia y volumen del legado, la Fundación Rodríguez-Acosta aunó, en el momento de la constitución del Instituto, los esfuerzos, trabajos y co-laboraciones necesarios para la construcción de un edificio que lo acogiera con la dignidad y las garantías que merecía, y que lo mantuviera a disposición de cuantos investigadores, estudiosos y público en general estuvieran interesados en conocer los documentos y obras de arte allí reunidos.
La Caja General de Ahorros de Granada sufragó los costes de construcción del inmueble, donándolo generosamente a la Fundación. Se construyó entre �978 y �982 según proyecto del arquitecto José María García de Paredes.
El edificio se ubica dentro del recinto de la Fundación, contiguo al carmen, con el cual comunica a través de sus jardines, si bien constituye un núcleo indepen-diente con entrada propia desde el exterior y posibilidad de funcionamiento autónomo a efectos de visitas, servicios y demás funciones. A él se accede desde la calle Niños del Rollo o desde uno de los dos patios principales del jardín del carmen –el llamado Patio del Estanque o de Venus–. La singularidad del carmen de la Fundación, integrado ple-namente con el paso de los años en el paisaje granadino, y su misma proximidad a las Torres Bermejas, aconsejó un planteamiento en la creación de los nuevos volúmenes que no alterara el equilibrio arquitectónico de la zona. Este planteamiento implicaba, por una parte, que el volumen dominante de la nueva sala de exposiciones del museo no sobrepasara la altura autorizada, quedando en parte oculto por la edificación pre-existente, y por otra, que los nuevos volúmenes creados no entraran en competencia de escala con los menudos módulos arquitectónicos del entorno. De acuerdo con estos principios básicos se emplazaron escalonadamente los elementos que constituyen el programa, haciendo uso racionalmente de los fuertes desniveles del terreno.
El elemento dominante, correspondiente a la sala principal de exposición, se situó al nivel del patio del estanque, obteniendo de esta forma, tanto un recorrido de máximo interés por parte del público a modo de preparación psicológica a través de los jardines y patios, como ocultar en gran medida sus dimensiones detrás de la pared coronada de arcos que constituye el fondo del patio del estanque. Una pe-queña cámara de planta octogonal, dentro de la cual se repite su forma en una gran vitrina-lucernario, acoge parte de la colección de arqueología.
Además de estas dependencias, el edificio cuenta con una entreplanta y ves-tíbulo bajo, aptos para exhibición de parte de las colecciones; sala de Biblioteca;
EX
VO
TO
S IB
ÉR
ICO
S
53
salas anexas a la biblioteca para investigación de documentos y material; planta sótano para almacenes, archivo y taller de restauración; y oficinas y otros servicios (dirección, secretaría del centro y demás dependencias).
El MuSEO
El legado, no obstante las donaciones sustanciosas que había hecho Gómez-Moreno a diversos museos e instituciones del país a lo largo de su vida, se compone de una rica colección de pinturas, esculturas, objetos arqueológicos, artes decora-tivas, dibujos, grabados, tejidos, medallas, monedas..., y de una biblioteca y un ar-chivo especializados que conservan los materiales y los frutos de su extraordinaria labor intelectual, así como la de su padre, el pintor y también historiador del arte y arqueólogo Manuel Gómez-Moreno González (Granada, �834-�9�8). Éste encarna la figura más notable de la pintura y la historiografía del arte granadinos del siglo XIX. En tanto que investigador, sus escritos constituyen una aportación funda-mental al nacimiento, en sentido moderno, de la historia del arte y la arqueología en España. De su amplia bibliografía destaca un trabajo capital, la monumental Guía de Granada (�892), escrita en colaboración con su hijo Manuel. El origen y sentido de buena parte de su producción literaria deriva de las inquietudes del conservador, es decir, del personaje que, en tiempos de intensa destrucción y de restauraciones radicales como fueron los últimos años del siglo XIX, se erigió en firme defensor del patrimonio de la ciudad (Fig. 4).
Fig. 4. Instituto Gómez-Moreno. Sala principal del museo.
El
lE
Ga
dO
Gó
ME
z-M
OR
En
O E
n l
a f
un
da
CIó
n R
Od
RíG
uE
z-a
CO
ST
a
54
La variada e importante colección de pintura que alberga el museo del Ins-tituto incluye algunas obras suyas, pero arranca con piezas mucho más antiguas, desde primitivos flamencos hasta Joaquín Sorolla, pasando por la escuela española de los siglos XVII a XIX). El museo exhibe también una interesante colección de escultura antigua (grecorromana y española de los siglos XII a XIX).
Entre las colecciones arqueológicas, que incluyen objetos prehistóricos, egipcios, griegos, romanos, iberos, hispanomusulmanes y precolombinos, caben destacar dos grupos por número y valor intrínseco de los mismos: la cerámica grie-ga, de la que Gómez-Moreno reunió más dos docenas de piezas, algunas de ellas de extraordinaria calidad, y los exvotos ibéricos, cuya colección, compuesta por casi setenta unidades, representa, si no en número, sí en variedad y calidad de los ejem-plares, una de las más importantes que se conservan. Según María Elena Gómez-Moreno: «De lo que pasó al Instituto Gómez-Moreno, solamente cabe estimar como colección la de exvotos ibéricos», entendiendo por colección el «plan de formar se-ries de piezas determinadas, persiguiendo aquellas que puedan llenar lagunas» –en la «Introducción» a Instituto Gómez-Moreno, �992–.
La colección de artes menores, aplicadas o decorativas es también nume-rosa y comprende muebles, objetos metálicos, esmaltes, vidrios y, muy superior en número, cerámica, china, japonesa y española.
La colección textil se compone de tejidos, fragmentos de tejidos, fragmentos de tapicerías, bordados y encajes, que componen un importante conjunto cercano al millar de piezas. Dicho repertorio textil se puede dividir en varios grupos, entre los que destacan los de tejidos medievales procedentes del Panteón de la Capilla Real de la catedral de Sevilla, del Panteón Real de la catedral de Toledo y los de Santa María de la Huerta, en Soria, pero, sobre todos ellos, descuellan tanto por su estado de conservación como por su número –más de 400–, los fragmentos de tejidos pro-cedentes del Panteón Real de las Huelgas, en Burgos, de los que Gómez-Moreno hizo un pormenorizado estudio de materiales, tintes y técnicas de fabricación. Por medio de ellos se puede hacer un recorrido histórico de los reyes cristianos reinan-tes en la Península Ibérica durante los siglos XI y XII, así como de los mercados de textiles y de los procesos creativos de su fabricación.
La colección de dibujos es relativamente amplia (alrededor de trescientas obras) e incluye interesantes piezas que van desde principios del siglo XVII al siglo XX. Entre ellos descuellan obras de Francisco Pacheco, José de Ribera, Mariano
EX
VO
TO
S IB
ÉR
ICO
S
55
Fortuny, Francisco Pradilla, Eugenio Lucas, Emilio Sala, Alejandro Ferrant y Ma-nuel Gómez-Moreno González, entre otros muchos. Queda por estudiar y catalogar la colección, menor en número pero muy interesante, de dibujos europeos.
La colección de grabados y estampas está compuesta por más de mil uni-dades; abarca cronologías muy diversas –siglos XVI, XVII, XVIII, XIX y XX– y procedencias también distintas. Las estampas más abundantes son españolas, pero las hay italianas, alemanas, francesas, flamencas, holandesas e inglesas. La nómina de artistas representados es muy larga, aunque podrían destacarse los nombres de Alberto Durero, Rembrandt Van Rijn y Francisco de Goya.
El aRChIVO y la BIBlIOTECa
Además del museo, el Instituto alberga una biblioteca y archivo en los que se custodian los libros, notas, borradores, dibujos, fotografías, etc., que sirvieron a Gómez-Moreno para realizar sus estudios y que actualmente están a disposición de los investigadores, al menos la parte o partes que están catalogadas. Con ello se pretende dar continuidad a las vías de trabajo que el maestro dejó inconclusas y, al mismo tiempo, cimentar una base que sustente futuras investigaciones.
La biblioteca está compuesta por más de �0.000 volúmenes. Su temática gira en torno a los temas que interesaron a Gómez-Moreno y que fueron objeto de su estudio. Cuenta con un fondo antiguo, entendiendo por tal el anterior a �900 –integrado por casi mil libros–, especialmente rico en tratados de arquitectura.
El archivo está catalogado, a día de hoy, en sólo un 20 % aproximadamente, respecto de su totalidad. Sus proporciones son bastante considerables para tratarse de un archivo particular, formado por una sola persona, aunque ésta viviera un siglo, si bien es verdad que cuenta con los aportes significativos del archivo de Ma-nuel Gómez-Moreno González y María Elena Gómez-Moreno. Muy importante, y todavía sin explorar ni catalogar, es la sección de correspondencia, que contiene la relación epistolar de Gómez-Moreno con gran parte de los intelectuales españoles y europeos de la primera mitad del siglo XX. El archivo se articula en torno a los grandes bloques temáticos que nutrieron el trabajo de Gómez-Moreno, es decir, las culturas hispánicas, lo mozárabe, lo hispanomusulmán, el Renacimiento, los catálo-gos monumentales, la salvaguarda del patrimonio. La extraordinaria facilidad que tuvo Gómez-Moreno para el dibujo y su empeño por obtener buenas fotografías de
El
lE
Ga
dO
Gó
ME
z-M
OR
En
O E
n l
a f
un
da
CIó
n R
Od
RíG
uE
z-a
CO
ST
a
56
aquello que se encontraba estudiando, son los responsables de que el archivo cuente con un apartado gráfico verdaderamente notable, a menudo único e insustituible.
Los fondos archivísticos van poniéndose paulatinamente a disposición de los investigadores, a medida que se van catalogando. Algunos capítulos han sido objeto de catalogación monográfica en los últimos años, como por ejemplo los fon-dos relativos a la cultura ibérica, en virtud de un acuerdo con el Centro Andaluz de Arqueología Ibérica. Actualmente está en proyecto la colaboración con la Real Aca-demia de la Historia para la digitalización, catalogación y estudio de los fondos do-cumentales sobre numismática, así como la catalogación de los restos del monetario que poseyó Gómez-Moreno, en gran parte donados por él al Museo Arqueológico Nacional, al Instituto Valencia de Don Juan, a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, y al Museo de la Alhambra, entre otros.
EX
VO
TO
S IB
ÉR
ICO
S
57
BIBLIOGRAFÍA
AA.VV. (2004): Dibujos arquitectónicos granadinos del Legado Gómez-Moreno. Granada.
AA.VV. (�992): Instituto Gómez-Moreno. Granada.
CERVERa, I.; COMaS, R.; GaRCía-ORMaEChEa, C.; QuESada, E. (2002): Fundación Rodríguez-Acosta. Colección de arte asiático. Granada.
díEz, J. L.; GóMEz-MOREnO, Mª. E.; PÉREz, A. E. (�996): Dibujos del Legado Gómez-Moreno. Granada.
El Legado Gómez-Moreno, (�973). Granada.
fERnándEz, F.; MOnEO, R. (200�): El carmen Rodríguez-Acosta. Granada.
GállEGO, J.; REVIlla, M. A. (�992): José María Rodríguez-Acosta, 1878-1941. Madrid.
GóMEz-MOREnO, Mª. E. (�982): Instituto Gómez-Moreno. Granada.
— (�995): Manuel Gómez-Moreno Martínez. Madrid.
MOya, J.; ROdRíGuEz-aCOSTa, J. Mª. (2008): Alonso Cano en el Legado Gómez-Moreno. Granada.
OROzCO, E. (�970): El carmen de la Fundación Rodríguez-Acosta de Granada. Florencia / Granada.
EX
VO
TO
S IB
ÉR
ICO
S
59
Exvotos En papEl
Juan pedro Bellón Ruiz�
El análisis del subfondo «arqueología Ibérica» del archivo del Instituto Gómez-Moreno permitió individualizar y descri-bir más de 6800 unidades documentales�. El mismo ha sido identificado como huella del propio proceso de investigación de Manuel Gómez-Moreno Martínez (Bellón, �008), puesto que en él quedaron depositados los documentos recopilados, descri-tos, sistematizados, de diversos materiales que, posteriormente, serían objeto de publicación (de cuyo proceso quedan los restos de anotaciones, borradores, prue-bas de imprenta, etc.). no obstante, conserva un notable volumen de documentos relacionados con exvotos ibéricos de bronce, entre los cuales destaca la presencia de conjuntos de fotografías, dibujos y anotaciones. al respecto, Gómez-Moreno no realizó ninguna publicación. aun más, si consideramos el número de documentos acopiados, sólo puntualmente las utilizó para ilustrar obras generales como Adam y la prehistoria (Gómez-Moreno, �958: lám. xxI) o como portada de la que sería su obra más difundida: La novela de España (Gómez-Moreno, �9�8)
por tanto, este conjunto de fotografías debe vincularse a dos aspectos pa-ralelos y convergentes del investigador granadino: el primero, su marcado carácter
� Escuela Española de Historia y arqueología en Roma (CsIC) ([email protected])� El trabajo de conjunto, fue objeto de la tesis Doctoral «los archivos de la arqueología ibérica: el
archivo personal de Manuel Gómez-Moreno Martínez» (Universidad de Jaén, Centro andaluz de arqueología Ibérica). El análisis global del archivo, así como su descripción y valoraciones puede encontrarse ampliamente desarrollado en la misma.
EX
VO
TO
S E
n p
ap
El
60
de coleccionista, planteado por su propia hija Mª Elena, cuando señalaba en una obra biográfica sobre su progenitor: «Dos cosas, sin embargo, coleccionó mi padre auténticamente: monedas y exvotos ibéricos. las primeras, con importantes series hispánicas, romanas y árabes, las cedió hace muchos años al Instituto valencia de Don Juan, del que era director; los segundos, que pueden contemplarse en este museo, forman una serie, acaso, la más selecta de cuantas se exhiben en museos» (Gómez-Moreno, 1982:2); y, el segundo, como queda también reflejado en esta cita, su relación con una institución museística que ha llegado a formalizar, gracias a sus aportaciones y a la colección previa del Duque de osma, una de las colecciones de exvotos ibéricos de referencia en toda España (Moreno, �006). Como veremos más adelante ambos aspectos son inseparables: el museo le permitió ejercer como colec-cionista institucionalizado, ser coleccionista le condujo a potenciar un determinado tipo de materiales frente a otros. En este diálogo de entregas recíprocas debe en-tenderse la propia cesión de su colección de monedas al Instituto valencia de Don Juan. Esta fue su aportación (materializada) a la institución en la que a partir de los años cuarenta se sintió más cómodo, mejor representado, en el lugar en el que desarrollaría, tras su jubilación, más de treinta años de actividad investigadora.
El trabajo de descripción y clasificación de todo este conjunto de documen-tación tuvo en cuenta el contexto social e institucional en el que estos materiales se desenvolvían, es decir, las colecciones en las que se encontraban depositados o custodiados. Cabe llamar aquí la atención sobre cómo los mismos, aún hallándose en instituciones museísticas o científicas son aún hoy ‘agrupados’ o conocidos como colecciones, término que desde mi punto de vista no delimita, separa o cuestiona aquellos conjuntos de exvotos que se encuentran en manos privadas, a veces al margen de la legalidad, frente a aquellos que están en instituciones públicas. De hecho el caso de los exvotos refleja, en cierta forma, cómo también los museos se convirtieron, o se quisieron convertir, o quisieron formar, su propia colección de los mismos� (Ruiz, �00�).
las propias colecciones sufren de cambios en su dinámica interna, incluso en su nomenclatura o denominación, hecho que también fue tenido en cuenta a la hora de clasificar la documentación sobre exvotos ibéricos en el subfondo. De este
� Creo que es un trabajo historiográfico pendiente el analizar la diáspora que los exvotos ibéricos de bronce de los santuarios de Collado de los Jardines y Castellar (ambos en la provincia de Jaén) en museos e instituciones, en colecciones privadas y públicas. Creo que la misma sólo es comparable, con muchos matices, al caso de la numismática.
EX
VO
TO
S IB
ÉR
ICO
S
61
modo, ciertos ejemplares anteriores a 1920, no fueron clasificados como integrantes de los fondos del actual Instituto valencia de Don Juan sino entendidos como per-tenecientes a la Colección osma. tal percepción permite comprender el contexto y los cambios en los que se han visto implicadas determinadas colecciones.
para la descripción de los mismos se han utilizado determinados catálo-gos de referencia, como las obras de Álvarez-ossorio y lourdes prados para los del Museo arqueológico nacional (Álvarez-ossorio, �94�; prados, �99�), los de lantier para el santuario de Castellar (lantier, �9�7; �9�5), y más puntualmente ca-tálogos-inventarios de piezas, como el elaborado para la colección Gómez-Moreno en la Fundación Rodríguez-acosta (Gómez-Moreno, �98�) o el más exhaustivo y sistematizado de los fondos del Instituto valencia de Don Juan (Moreno, �006). Este sistema ha permitido contrastar la documentación con los fondos en los que se encuentra (o se ha encontrado) depositada cada una de las piezas, mejorar y enriquecer la información sobre su procedencia, sobre sus antiguos poseedores,… o, finalmente, identificar aquellas piezas no catalogadas o no depositadas en colec-ciones conocidas.
las mismas se presentan, normalmente, con imágenes individualizadas de piezas, a veces en series repetidas del mismo ejemplar con distintas posiciones. pero también existen imágenes de grupos de exvotos en los que la identificación ha sido más dificultosa y, finalmente, imágenes de colecciones o lotes ofertados a Manuel Gómez-Moreno que constituyen documentos de referencia para conocer su pro-cedencia, su forma de ingreso, además de dejar huella de aquellos que no fueron adquiridos y cuyo destino se desconoce, pasando a formar documentos únicos so-bre piezas inéditas para la investigación especializada. por otra parte, la fotografía constituye en sí misma un elemento de referencia para la investigación del objeto, sobre todo en ciertos aspectos relacionados con la conservación del mismo.
la serie documental está integrada por 679 unidades, en las cuales domina completamente el material gráfico integrado por fotografías (438), pruebas de im-prenta y láminas recortadas y, en menor proporción, dibujos o impresos. Dentro del conjunto es necesario indicar la escasez de notas manuscritas o referencias, por lo que se trata de una colección propiamente dicha de fotografías, de imágenes no destinadas, en principio al desarrollo de una investigación, puesto que no ha que-dado reflejado en ellas ningún tipo de tratamiento, descripciones, interpretaciones o valoraciones sobre este tipo de materiales. tratándose además de un fondo docu-mental que se caracteriza precisamente por recoger la dinámica completa del pro-
EX
VO
TO
S E
n p
ap
El
62
ceso de investigación, es decir, en el mismo se han conservado desde los primeros datos aislados hasta aquellos sistematizados, ‘fichados’, elaborados, que precede-rían a las primeras anotaciones, a los primeros borradores, a los primeros esquemas, de las posteriores publicaciones. En este caso, no se han localizado valoraciones al respecto, no hay, como ocurre en determinados catálogos, como el realizado por Álvarez-ossorio, ni un intento de sistematización tipológica de los mismos, se trata, en suma, de un acopio de imágenes, de muestras, de piezas. tampoco en sus me-morias, autobiografías o biografías (Carriazo, �977; Gómez-Moreno, �995) hace referencia a su intención sobre realizarlas, como es el caso contrario de sus estudios sobre epigrafía sobre pizarras (Gómez-Moreno, �949: ���-���). aquí entrarían en juego otros parámetros, distintos de aquéllos que conducen a una investigación. Quizás las comparativas, las referencias de lo auténtico, los tipos, los modelos para las tasaciones, es decir, un mundo distinto al de la investigación pero relacionado con ella a través de los museos, de las piezas, de sus sistemas de adquisición, de sus formas de conformar colecciones.
las fotografías, recortes de láminas o pruebas de imprenta suelen compo-ner grandes agrupaciones, normalmente acumuladas en sobres y frecuentemente recortadas, de orígenes uniformes, en cuanto a su colección y al sitio arqueológico del cual proceden. El descriptor de las colecciones muestra la correlación entre tres grupos principales: la Colección del Museo arqueológico nacional frente al tripar-tito formado por la Colección del Instituto valencia de Don Juan (IvDJ), formada en origen por la Colección Osma y, finalmente, la propia Colección Gómez-Moreno, director del IvDJ, y administrador principal de la política de adquisiciones del mis-mo entre �9�5 y �950.
Frente a las grandes colecciones citadas existen ejemplos de referencia de otras no tan conocidas y menos accesibles o poco documentadas como: la Colección Baüer, aubán, el legado Estoup, sangros, Esteve, saavedra, Monteverde, sandars, Rodríguez Bauzá, néstor Guillet o salvador García. Este hecho ha determinado un laborioso trabajo de búsqueda e identificación de las piezas, en distintas obras de referencia, quedando pocos ejemplares pendientes de identificación (Fig. 1).
los autores/productores del conjunto de la documentación de esta colec-ción han remarcado las relaciones entre Gómez-Moreno y Juan Cabré. Cabré fue el investigador más relacionado con este tema, puesto que fue el director de las excavaciones, junto a Ignacio Calvo, realizadas en el santuario ibérico del Collado de los Jardines (santa Elena, Jaén), así como el primero en conformar una gran
EX
VO
TO
S IB
ÉR
ICO
S
63
colección de exvotos procedentes del otro gran santuario ibérico, el de los altos del sotillo (Castellar, Jaén), colección que fue vendida al Museo de Barcelona. Quedan aún muchos documentos a los que ha sido imposible asignar un autor, sin embargo, es clara la percepción de un círculo, integrado por: Gómez-Moreno, Cabré, las distintas tipografías e imprentas, así como las aportaciones de Francisco Álvarez-ossorio o José Ramón Mélida, en tanto a que conforman un grupo rela-cionado con la investigación y publicación de este material; en cambio, frente a ellas se encuentran varias empresas o laboratorios de fotografía, como Gudiol o Ruiz-vernacci, que realizan fotografías por encargo de lotes de piezas, el primero de la Colección Gómez-Moreno, el segundo de exvotos vinculados posteriormente a la Colección valencia de Don Juan.
El conjunto de fotografías y la descripción de las mismas, permite establecer la procedencia de la mayoría de las piezas presentes en el subfondo. Se identificaron tan-to las presentadas individualmente como todas las integrantes de lotes de exvotos en imágenes que contenían, a veces, más de treinta piezas. si hay un aspecto claro a resal-tar es el absoluto dominio de los exvotos procedentes del Collado de los Jardines, en dos sentidos: primero, por la aportación de fotografías, láminas o pruebas de imprenta,
Figura �. Colecciones de exvotos ibéricos en el archivo Gómez-Moreno.
EX
VO
TO
S E
n p
ap
El
64
vinculadas generalmente a Juan Cabré, así como su correlación con la colección del Museo arqueológico nacional; pero, por otra parte, como se verá más adelante, los principales lotes de exvotos ofertados al Instituto valencia de Don Juan, o al propio Manuel Gómez-Moreno, eran procedentes de este santuario ibérico (Fig. �)4.
Frente a ellos, sólo un grupo de tan solo 27 piezas han quedado sin identifi-car, tanto en procedencia como en adscripción a determinadas colecciones.
nos resulta extraña la escasa representatividad de los exvotos procedentes de Castellar, hecho que parece indicar que no se siguen produciendo expolios en el sitio o que su venta sigue un itinerario completamente distinto, aunque es chocante que las ventas clandestinas no tuviesen un referente en la capital del Estado. por tan-to, de las �9 unidades relacionadas con este sitio, tan sólo cinco se corresponden con exvotos de la Colección valencia de Don Juan; las restantes están vinculadas a obras publicadas o trabajos de investigación, como las recogidas por Romero de torres en el Catálogo Monumental de Jaén (Romero de torres, �9��), o varios calcos de ex-
4 aparecen exvotos de bronce procedentes de teatinos (turruñuelos, villacarrillo/Úbeda, Jaén), lugar en el que hemos podido comprobar la existencia de este tipo de piezas en recientes investigaciones.
Figura �. Colección «Exvotos ibéricos». procedencia de los exvotos.
EX
VO
TO
S IB
ÉR
ICO
S
65
votos sobre láminas de la obra de lantier (lantier, �9�7). Este hecho indica que este sitio se encontraría «agotado» desde los trabajos de expolio realizados por Román pulido o los propios vecinos de Castellar y que sólo puntualmente saldrían piezas del mismo al mercado clandestino. tan sólo un documento (IGM8555) puede contrade-cir esta hipótesis, si bien, se trata de una fotografía bastante antigua, quizás anterior a �9�5 y posiblemente relacionada con la Colección Cabré (Fig. �). por consiguien-te, podría deducirse que el proceso de expolio del santuario de Castellar fue masivo y puntual, quizás concentrado entre los años �899 y �9�� frente al proceso sufrido por el santuario del Collado de los Jardines en el que las excavaciones realizadas entre 1916 y 1918 (Calvo y Cabré, 1917; 1918 y 1919) no agotaron el ‘yacimiento’ y aún en los años treinta proporcionaba lotes importantes de piezas5.
5 otro factor que pudo ser determinante sería la propia coyuntura socio-económica de ambos si-tios. Frente a la situación de Castellar, muy próxima al sitio en una localidad sustentada en la agricultura y la ganadería, Collado de los Jardines se encontraba inmerso en pleno auge de las explotaciones mineras, con un volumen de empleo y desarrollo social totalmente distinto.
Figura �. IGM8555. lote de exvotos, probalemente de los altos del sotillo (Castellar).
EX
VO
TO
S E
n p
ap
El
66
Un análisis de las fechas extremas atribuidas a las unidades documentales de esta colección nos muestra tres importantes ‘picos’ de frecuencia que pueden correlacionarse con distintas coyunturas en la investigación o en el desarrollo pro-fesional de Manuel Gómez-Moreno. En primer lugar, la documentación anterior a �9�5 es muy escasa y, de nuevo, este hecho dirige la atención a que sólo se encuen-tran presentes fotografías o exvotos procedentes del santuario ibérico de Collado de los Jardines y no de los altos del sotillo, lugar en el que, como hemos dicho, las actividades se centraron entre finales del siglo XIX y prácticamente la primera dé-cada del xx. Cuando Ignacio Calvo acude al santuario en �9�5, o posteriormente, lantier, así lo señalan (Calvo, �9�56; lantier, �9�7:4). De nuevo los datos nos indi-can un contexto, una coyuntura distinta a la de Despeñaperros. En Castellar llegó a formarse una «sociedad» para su explotación, además de encontrarse en el punto de mira de coleccionistas como tomás Román pulido que provocaban una notable demanda de objetos que, en conjunto podrían relacionarse con la actual colección depositada en el Museu d’Arqueología de Catalunya en Barcelona (Ruiz et al., �006; Rueda y Bellón, �006; Rueda, �008) (Fig. 4).
Como ya analizamos en otro trabajo (Ruiz et al., �006b: �0�-���) los mo-delos de gestión de ambos santuarios constituyen un paradigma del tipo de inter-venciones arqueológicas de comienzos del siglo XX. Castellar refleja un modelo caduco, incapaz de promover una investigación efectiva del sitio, inoperante a la hora de plantear la conservación de los materiales que se estaban localizando, en
6 El expediente se inicia con un informe de Ignacio Calvo al presidente de la JsEa, relativo a las incidencias que ha experimentado como Delegado Director de las excavaciones en Castellar y villacarrillo. tras citar algunos sitios arqueológicos en los que no habría problema en practicar excavaciones pasa a enume-rar los problemas habidos en Castellar, derivados de los continuos expolios y saqueos del santuario ibérico, y a la venta ilegal de materiales, o a la creación de una sociedad (integrada por el dueño de los terrenos, pedro Romero) con el fin de ‘explotar’ su riqueza arqueológica. Las actividades de dicha Sociedad se prolongaron a lo largo de tres meses y obtuvieron más de mil objetos, vendidos por 900 ptas. sus actividades cesaron en enero de �9��. tampoco su designación como encargado de las excavaciones por parte del Estado obtuvo apoyo de las autoridades locales ni de los dueños del terreno que se negaron a permitir dichas excavaciones, si no se les entregaban la mitad de los hallazgos que se obtuviesen. ante tal situación, Ignacio Calvo, opta por emitir el informe y solicitar que sean expropiados o indemnizados por el Estado los terrenos más próximos a la Cueva Grande (enero de �9�5). la propuesta de la JsEa es la Declaración de Utilidad pública de los terrenos en los que se vayan a realizar excavaciones, para ello el propio Ignacio Calvo deberá delimitarlos. además se señala que los objetos hallados deberán ser depositados en el M.a.n. En su propuesta se deja entrever la importancia del santuario «con el objeto de determinar la época de las antigüedades ibéricas, especialmente los bronces que en aquel se encuentran y que tanto interés ofrecen». Una R.o de �5 de abril de �9�5 recoge y admite todas las propuestas de la JsEa anteriormente citadas, declarando la expropiación forzosa de los terrenos de las Cuevas de las Zorreras (Es/aGa/EDU/Excavaciones JsEa/�0�5/Jaén/Expediente xvIII).
EX
VO
TO
S IB
ÉR
ICO
S
67
definitiva, subyugados a la presión de los propietarios del sitio. En este santuario la intervención de la Real academia de la Historia a través de sus correspondientes y el papel jugado por tomás Román pulido, personaje colo-cado en la delgada y frágil frontera de la investigación local y las actividades clandestinas7, quizás impidiesen la en-trada efectiva de Ignacio Calvo como Delegado-Director nombrado por la Junta superior de Excavaciones para Castellar y villacarrillo (curiosamente el radio de acción de Román pulido) y sí entendiesen el papel de Juan Cabré en las mismas, al comprarles el con-junto de la colección acopiada por la sociedad antes citada.
por otra parte, en Collado de los Jardines la dinámica fue bien dis-tinta. Desde que Horace sandars pu-blicase las primeras noticias sobre el mismo (sandars, �906)8 hasta la concesión del primer permiso oficial en 1914 a Juan Cabré9 el santuario no parece haber sido afectado profundamente. sin embargo, las excavaciones iniciadas en �9�6 fueron controladas totalmente por la Junta superior de Excavaciones y antigüedades, sien-do sus Delegados-Directores Ignacio Calvo, conservador del Museo arqueológico nacional y Juan Cabré, entonces vinculado a la Comisión de Investigaciones paleontológicas y prehistóricas. En este caso el equipo integrado por ambos sí con-
7 En �9�5 trató de vender varios exvotos de bronce, procedentes de Castellar, en oviedo. Decomisados por la policía, aludió que procedían de sus excavaciones autorizadas por la Junta superior de Excavaciones y antigüedades en peal de Becerro (Ruiz et al., �006: ��0)
8 también en este caso en el contexto del auge de las explotaciones mineras de la zona. sandars era Ingeniero en la «new Centenillo Mining Company».
9 permiso concedido por la Junta superior de Excavaciones y que no llegaría a utilizar efectiva-mente. En 1916 cedería sus derechos al Estado y se iniciarían las excavaciones oficiales. Es posible que la petición realizada en �9�4 fuese un método preventivo, una reserva de derechos efectuada, sin duda, de forma cautelar.
Figura 4. IGM �68�. la «Dama de Castellar». Colección Cabré. �9�8.
EX
VO
TO
S E
n p
ap
El
68
taba con una experiencia metodológica previa, recibieron fondos estatales para rea-lizar las campañas, realizaron las excavaciones en terrenos públicos y, finalmente, contaban con la cobertura de la nueva ley de Excavaciones, decretada en �9��. Un ejemplo del control efectivo de la nueva ley de �9��, de las instituciones encarga-das de su gestión (la Junta superior de Excavaciones y antigüedades) fue el inten-to por parte de un vecino de santa Elena de establecer una concesión minera, cuyo centro se localizaba en el propio santuario. El conflicto de competencias e intereses se resolvió favorablemente, estableciéndose que podría existir dicha concesión si el propietario accedía a entregar todos los restos arqueológicos que pudiesen hallarse en el proceso de explotación de la misma (Ruiz et al., �006: �08)�0
volviendo a la valoración sobre la cronología de la documentación, es a partir de �9�5��, cuando Gómez-Moreno asume la dirección del Instituto valencia de Don Juan, cuando se desarrolla una política orientada a mejorar la calidad de la colección de bronces ibéricos que sólo contaba con cuarenta y cuatro piezas, inte-grantes de la antigua Colección osma. (Moreno, �006:49)
El medio de adquisición de los mismos, para una institución de este tipo, no estatal, es su compra, bien a poseedores de colecciones instituidas, como indica la compra de objetos a la Colección vives��, bien en el mercado clandestino, mediante la adquisición de «lotes» de piezas, reconocidos a través de fotografías. Como ha analizado Margarita Moreno, entre �9�5 y �9�0 ingresan en la colección, aproxi-madamente 50 exvotos, frente a los que son adquiridos entre �9�0 y �9�5 (unos �60). a partir de �9�5, las adquisiciones disminuyen notablemente, no consiguien-do la entrada, entre �9�6 y �945, de más de cinco piezas (Moreno, �006:48). por consiguiente, la explicación para la presencia de un volumen de documentación tan importante, comprendido entre �945 y �955, puede ser la realización de fotografías sobre las piezas, como parte fundamental del registro o inventario de los materiales
�0 la documentación relativa a la Concesión Minera «san antonio» en santa Elena fue localizada en la sección de Industria –Minas y concesiones de minas– del archivo Histórico provincial de Jaén.
�� Reemplazando a antonio vives, otro gran coleccionista de «bronces» que en su mayoría fueron adquiridos por el Museo arqueológico nacional, colección nutrida de la actividad de tomás Román pulido en Castellar, Mogón, toya y turruñuelos.
�� antonio vives y Escudero, sin duda una pieza clave en el mundo del coleccionismo de la época. sus buenas relaciones con tomás Román pulido, sus contactos con vendedores de antigüedades de la provincia de Jaén (en linares, Úbeda, Jaén,…), así como sus interrelaciones con Gómez-Moreno o el mundo académico, explicarían también la temprana presencia del Centro de Estudios Históricos o la Comisión de Investigaciones paleontológicas y prehistóricas en la provincia, quizás delegadas en Juan Cabré como cabeza visible de las mismas.
EX
VO
TO
S IB
ÉR
ICO
S
69
propios del museo. además, la mayoría de los documentos fechados entre �950 y �955 se corresponden con piezas pertenecientes a la Colección Gómez-Moreno, fuera, entonces, de la dinámica propia del Instituto��.
Finalmente, en este apartado interesa destacar, de nuevo, el proceso tempo-ral reflejado por la documentación, proceso que indica el desarrollo de un trabajo, de una actividad profesional en el marco, en este caso, de una institución museística y cuyo objetivo fundamental es el de conformar su propia colección. sin embargo, este hecho no debe inducir a considerarlo un aspecto banal porque ha quedado demostrada la iniciativa decidida de Manuel Gómez-Moreno para impulsar la ad-quisición de este tipo concreto de materiales, evidentemente no dirigidos hacia una investigación personal, pero que sí revelan la atribución de un valor científico para el mismo, un valor patrimonial que debe ser custodiado en una institución que ga-rantice su conservación.
El proceso viene marcado por un orden lógico en la adquisición: oferta-tasación –acuerdo– compra. pero en este orden aparecen detalles sobre las piezas escogidas, las rehusadas, las que pasan a formar parte de la Colección del Instituto valencia de Don Juan y las que acaban en la Colección Gómez-Moreno. D. Manuel, conocedor del ambiente de los coleccionistas, los chamarileros y anticuarios, se en-contraba en una posición privilegiada que no sólo le permitía dirigir la política de adquisiciones sino también ocasiones únicas para obtener piezas destinadas a su colección particular. Quizás el impulso de la misma se deba a esta coyuntura, al encontrarse en plena madurez profesional y con cierto desahogo económico, hecho que le permitiría ir, poco a poco, aumentando una colección de objetos que, muy frecuentemente, le serían presentados sobre la mesa de su despacho.
varios documentos pueden servir de ejemplo claro de este proceso, el cual debe ser cotejado puntualmente con la nueva información aportada por el recien-temente publicado catálogo de la institución (Moreno, �006). En la primera fase, se ubican los «lotes», las ofertas a la institución, los cuales suelen presentarse «en bruto», es decir, sin ningún tratamiento de conservación y dispuestos en rudimen-tarias cajas o cartones por parte de sus propietarios. En ellos pueden localizarse piezas que acaban en distintas colecciones y, ocasionalmente, referencias sobre su procedencia, el vendedor, el precio de las piezas y otros datos.
�� sólo �8 de las 6� u.d. fechadas entre �950 y �955, pertenecen a la Colección valencia de Don Juan, el resto son de la Colección Gómez-Moreno.
EX
VO
TO
S E
n p
ap
El
70
En la fig. 5 puede observarse un lote de piezas, procedente del Collado de los Jardines, propiedad de Francisco Quiroga Gómez, ofertado en �00 ptas�4. Este documento no sólo señala con fiabilidad la procedencia de las piezas, también la exclusividad de la elección y el disponer de cierta prioridad a la hora de seleccionar-las. no cabe duda de que el lote procede de una «colección» particular, entendida ésta como propiedad de una persona próxima al santuario, posiblemente vecina de santa Elena (Jaén) y que, posiblemente, haya participado en el propio expolio de los mismos. no se observa cuidado en el tratamiento y su disposición en una caja con los correspondientes cosidos así lo indica.
Frente a piezas seleccionadas para su colección particular (señaladas con un recuadro en la fig. 5), también pueden identificarse otras que pasaron a la colección del Instituto Valencia de Don Juan (marcada dentro de la elipse) y, finalmente, pie-zas que no fueron adquiridas, que no se han podido cotejar en otras colecciones na-
�4 ofertados por Eduardo Beano, administrador del Coto Minero de santa teresa (santa Elena, Jaén) (en IGM8�6�) al Instituto valencia de Don Juan.
Figura 5. IGM8�86. lote de exvotos e indicación de los pertenecientes a la Colección Gómez-Moreno.
EX
VO
TO
S IB
ÉR
ICO
S
71
cionales conocidas y que, por lo tanto, pueden constituir documentos únicos sobre las mismas (el resto de piezas de la fig. 5, algunas tan relevantes como la indicada).
otro caso paralelo es el de algunos lotes que tienen un carácter diferente (Fig. 6). aquí la presentación y la calidad del tratamiento, mostrarían que se encuentran ya en un proceso secundario, es decir, en el circuito de coleccionistas o anticuarios que habrían adquirido los mismos a terceros. por otra parte, parece que han recibido algún tipo de tratamiento de limpieza y su conservación parece estabilizada.
En relación a la información contenida en las fotografías, principalmente en sus reversos, es necesario un proceso de contrastación de la base de datos y las descripciones realizadas con la obra de Margarita Moreno para cotejar ciertos aspectos, como su procedencia o autenticidad. En un caso concreto, el exvoto fo-tografiado con el número de registro IGM3083 (Moreno, 2006: 442-443; nº inv. VDJ2644, nº cat.: 191; Fig. 7), su autora analiza ciertos rasgos estilísticos y de conservación y entre los mismos y el documento conservado en el subfondo pueden
Figura 6. IGM8�90. lote de exvotos. la mayoría del I.v.D.J. En rojo, de la Colección Gómez-Moreno.
EX
VO
TO
S E
n p
ap
El
72
contrastarse las informaciones. si la autora duda de su autenticidad y no contaba con datos sobre su procedencia, el ejemplar del archivo muestra su origen en la localidad murciana de Mula, de ahí que ciertos rasgos estilísticos puedan alejarlo de la tónica general de los santuarios giennenses y cuestionar su autenticidad en ese sentido, al ale-jarse del conjunto más dominante. sin duda, un análisis de contrastación de ambos conjuntos de información, la colección de fotografías de exvo-tos ibéricos del subfondo «arqueología Ibérica» del Instituto Gómez-Moreno y el magnífico ca-tálogo del Instituto valencia de Don Juan reali-zado, aportarán numerosos datos sobre distintos aspectos de la conformación de esta colección.
por último, como se señaló al principio, son varios los ejemplares que no se ha logrado identificar en ninguna de las grandes colecciones conocidas (Fig. 8) o, en su caso, ofrecen imágenes de notable calidad que facilitan su investigación y análisis directo; también ayudan a completar da-tos sobre su procedencia, su contexto de hallaz-
go, la fecha, etc. (Fig. 9). sin duda alguna, esta «colección» de fotografías de exvotos ibéri-cos, como se decía al principio, corre al margen del otro gran ámbito productivo del subfon-do pero ambos extremos están contextualizados en la figura del productor del mismo, que cumplía sus funciones dentro
Figura 7. IGM�08�. Exvoto ibérico, procedente de Mula (Murcia).
Figura 8. IGM�69�. Guerrero con túnica cortada, escudo y falcata. Sin identificar.
▼
EX
VO
TO
S IB
ÉR
ICO
S
73
de la institución museística de la que era director y, paralelamente, incrementaba los fondos de su colección particular al tener al alcance todas las posibilidades para ello (Fig. �0).
Con todo, permite contar con imágenes tomadas, casi todas ellas en la primera mitad del siglo xx, con lo cual la conservación de algunos ejemplares no habría sufrido procesos de pérdida de detalles o de cualquier otro tipo, fa-cilita el análisis de cómo se han formado dos de las colecciones de exvotos ibéri-cos de bronce más selectas de todas las existentes, el acceso de las piezas a sus fondos, su proceso selectivo, sus tasa-ciones, etc. y, finalmente, amplía datos sobre la procedencia de determinados exvotos, sobre su contexto de hallazgo o su origen en variadas colecciones par-ticulares.
Figura 9. IGM�69�. Exvoto con manto y escudo a la espalda.
Figura �0. IGM�7��. Exvoto de la «Colección néstor Gillet», de linares.
▼
EX
VO
TO
S E
n p
ap
El
74
BIBlIoGRaFía
ÁlVaREz OSORIO, F. (�94�): Museo Arqueológico Nacional. Catálogo de los exvotos de bronce, ibéricos. Madrid.
BEllón RuIz, J.p. (�008): Los archivos de la arqueología ibérica: el archivo personal de Manuel Gómez-Moreno Martínez. tesis Doctoral. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Departamento de patrimonio Histórico. Universidad de Jaén. �008.
CalVO SÁnChEz, I. y CaBRÉ angulO, J. (�9�7): Excavaciones en la Cueva y Collado de los Jardines (Santa Elena, Jaén). Memorias de la Junta superior de Excavaciones y antigüedades, 8. Madrid.
— (�9�8): Excavaciones en la Cueva y Collado de los Jardines (Santa Elena, Jaén). Memorias de la Junta superior de Excavaciones y antigüedades, �6. Madrid.
— (�9�9): Excavaciones en la Cueva y Collado de los Jardines (Santa Elena, Jaén). Memorias de la Junta superior de Excavaciones y antigüedades, ��. Madrid.
CaRRIazO, J. dE M. (�977): El maestro Gómez-Moreno contado por él mismo. Discurso leído el día 8 de mayo de 1977, en su recepción pública, por el Excmo. Sr. D. Juan de Mata Carriazo y Arroquia y contestación del Excmo. Sr. D. Emilio García Gómez. Real academia de la Historia. sevilla.
gómEz-mOREnO maRTínEz, M. (�9�8): La novela de España. Madrid.
— (�949): Misceláneas. Historia, Arte, Arqueología. Primera Serie: La Antigüedad. Instituto ‘Diego Velázquez’. CSIC. Madrid.
— (�958): Adam y la prehistoria. Madrid.
gómEz-mOREnO, Mª E. (�98�): Instituto Gómez-Moreno. Fundación Rodríguez-Acosta. Granada.
– (�995): Manuel Gómez-Moreno Martínez. Madrid.
lanTIER, R. (�9�7): «El santuario Ibérico de Castellar de santisteban». Memorias de la Comisión de Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas, �5. Madrid.
lanTIER, R. (�9�5): Bronzes votifs ibériques. paris.
mOREnO COndE, M. (�006): El Instituto Valencia de Don Juan, Madrid. Corpus de Exvotos Ibéricos. vol. I. Instituto de Estudios Giennenses. Jaén.
pRadOS TORREIRa, l. (�99�): Exvotos Ibéricos de Bronce del Museo Arqueológico Nacional. Madrid.
ROmERO dE TORRES, E. (�9��): Catálogo Monumental y Artístico de la Provincia de Jaén. Ministerio de Educación. Madrid. Original conservado en el Departamento de Historia del Arte ‘Diego Velázquez’ del Instituto de Historia del C.S.I.C.
RuEda galÁn, C. (�008): Imagen y culto en los territorios iberos: el Alto Guadalquivir (siglos IV a.n.e. – II d.n.e.). tesis Doctoral. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Departamento de patrimonio Histórico. Universidad de Jaén. �008.
EX
VO
TO
S IB
ÉR
ICO
S
75
RuEda, C. y BEllón, J.p. (�006): «pasado y presente en las investigaciones del santuario ibérico de los altos del sotillo en Castellar (Jaén)». III Jornadas de Articulación de Investigaciones de la Comarca de El Condado. Castellar, Noviembre 2005-2006. ��8-�5�.
RuIz ROdRíguEz, a. (�00�): De la muralla de Ibros al lobo de Huelma: Jaén en la lenta construcción de una identidad para los iberos. lección Inaugural del Curso académico �00�-�00�. Instituto de Estudios Giennenses. Jaén.
RuIz, a.; SÁnChEz, a. y BEllón, J.p. (�006): Los archivos de la arqueología ibérica: una arqueología para dos españas. Serie CAAI, Textos, nº 1. Universidad de Jaén. Jaén.
RuIz, a. C.; BEllón, J.p. y SÁnChEz, a. (�006): «Juan Cabré y los santuarios ibéricos de Jaén: la perspectiva historiográfica». Los archivos de la arqueología ibérica: una arqueología para dos españas. CAAI-Textos, nº 1: 101-113.
EX
VO
TO
S IB
ÉR
ICO
S
77
EL DESNUDO EN LA TORÉUTICA IBÉRICA�.
CaRmEn RuEda�
RICaRdO OlmOS�
InTROduCCIón
Abordamos el estudio del cuerpo huma-no desnudo en la toréutica ibérica como expresión ritualizada de un variado espec-tro de imágenes procedentes de los santuarios de Collado de los Jardines (Santa Elena-Despeñaperros, Jaén) y Los Altos del Sotillo (Castellar). La colección que presentamos en este catálogo se convierte en el pretexto perfecto para tratar este tema, debido a que cuenta con numerosos ejemplos que permiten una aproximación a lecturas diversas sobre la utilización del desnudo. En este volumen, dos excep-cionales ejemplares de la toréutica ibérica de Despeñaperros� nos introducen en aspectos relacionados con la transmisión y redefinición de lenguajes mediterráneos de prestigio en los que el desnudo adquiere un significado especial.
� Se inscribe dentro de los trabajos del proyecto de investigación financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación «Transformación y continuidad en la Contestania y Bastetania ibéricas (s. III a.C.-I d.C.). La imagen y los procesos religiosos como elementos de identidad».
� Contratada adscrita al Subprograma Juan de la Cierva del Ministerio de Ciencia e Innovación. Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (I+D+i) 2008-2011. Universidad de Jaén. [email protected],
� Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma, CSIC. [email protected].� Concretamente los nº 65 y 66 en los que nos detendremos de forma específica. Para una descripción
detallada remitimos al catálogo.
El
dE
Sn
ud
O E
n l
a T
OR
Éu
TIC
a IB
ÉR
ICa
78
En el imaginario ibérico el cuerpo desnudo se presenta como una oposi-ción, contraste o complemento con el cuerpo vestido. Es un recurso cargado de intencionalidad simbólica que, en ocasiones, acompaña a determinadas prácticas rituales, mientras que, en otras, se convierte en canal de expresión de un lenguaje específicamente aristocrático. Es, ante todo, una forma especial de presentarse ante la divinidad (Prados, 1997: 277). En este contexto sacro otros signos sociales, como lo son adornos y vestidos, quedan aparentemente relegados o anulados por el vigor semántico del propio cuerpo.
En esta doble relación –la del individuo ante la presencia ultrahumana del espacio sagrado, por un lado, y ante la colectividad a la que pertenece, por otro– se sitúa el cuerpo desnudo. Nuestro estudio debe atender a este entramado de relacio-nes y de códigos simbólicos. Debe introducir, por tanto, la impresión externa de la imagen del desnudo y el efecto que puede provocar desde el punto de vista de quien mira. Juegos sensitivos y percepciones, formas de analizar el cuerpo desnudo que han sido muy desarrolladas en relación a la imagen griega (Stewart, 1997).
En la toréutica ibérica de los santuarios de Cástulo� el desnudo se inserta en un lenguaje que responde a unas normativas de acuerdo con el grupo social, con la edad, con el género, así como con aquellas prácticas rituales que requieren una forma específica de presentarse el individuo. El cuerpo desnudo es en sí mismo un vehículo expresivo. Posee una alta capacidad comunicativa con un lenguaje cultural y cultual, asumido socialmente (Destro y Pesce, 2008: 164). El doble carácter –in-dividual y social– del exvoto se sintetiza en las fórmulas del desnudo: por un lado, tiene una función ritual concreta en el santuario, por otro, se inserta en un entrama-do social mucho más amplio, como signo identitario (grupos de edad, género, etc.) y de cohesión de prácticas comunes (Rueda, 2008a: 63).
El propio cuerpo desnudo tiene la potestad de excluir o aglutinar otros sig-nos. En ocasiones el desnudo se presenta libre de artificios y atributos, mientras que en otras se acompaña de signos que indican una condición social o una función ritual. En apenas ningún caso el desnudo ofrece un estudio anatómico reflejo de una
� Los santuarios de Collado de los Jardines y de Los Altos del Sotillo se definen como las cabeceras del territorio político de Cástulo (Ruiz et al., 2001). Este oppidum ibérico se convierte en uno de los centro prin-cipales del Alto Guadalquivir, fundamentalmente a partir de mediados del siglo IV a.n.e., momento en el que desarrolla un proyecto de expansión hacia la cuenca del río Guadalén (Ruiz et al., 2010). Ambos espacios de culto eran fronteras ideológicas y físicas, coincidiendo con dos de las principales vías de comunicación con el Alto Guadalquivir (Rueda, 2008: 58).
EX
VO
TO
S IB
ÉR
ICO
S
79
realidad fisionómica, al modo como lo entendemos, por ejemplo, en el retrato roma-no�. Aquél es más bien una forma de definir al individuo desde un tipo genérico: su cualidad de la desnudez. Ésta suele acompañarse de recursos como la exageración de determinados rasgos que se utilizan como canal de expresión y comunicación directa con la divinidad. En ejemplos excepcionales hay un especial cuidado en reflejar rasgos anatómicos del cuerpo humano y en ellos se atisba una relación más estrecha con la adopción de un lenguaje griego. Es en estos casos últimos donde centraremos principalmente nuestro trabajo.
PRECEdEnTES ORIEnTalIzanTES
La construcción de la imagen del desnudo en la toréutica ibérica bebe de la influencia de un amplio imaginario anterior que nos lleva a la misma época orien-talizante. Son numerosos los referentes iconográficos e, incluso, técnicos de este período que perviven a través de un proceso que hoy tan sólo conocemos de manera incompleta (Almagro Basch, 1979: 196). Desconocemos cuáles son los cauces con-cretos –técnicos, formales y sociales– de esta probable transmisión.
Desde los prototipos importados y la imitación peninsular de estos mode-los7 (Nicolini, 1977: 22) hasta el pleno desarrollo alcanzado por la influencia de la plástica griega (Nicolini, 1976-8) se genera una base de referencia de paradigmas que se rememoran en espacios sagrados por el prestigio simbólico o socio-político que en su momento reencarnaron8 (Prados, 1997: 83). Siglos después vemos cómo algunos de estos modelos se reproducen y se transforman en los santuarios de Jaén, en un contexto social más amplio (Rueda, 2008). Hay una clara distinción entre el
� En el apartado « La edad del desnudo » estudiamos dos exvotos excepcionales que muestran signos de una posible enfermedad, es decir, un reflejo de una situación concreta del cuerpo. Los síntomas de la enfer-medad son una forma de singularización del individuo.
7 Quedaría por definir las fases en un proceso nada homogéneo. De alguna manera lo intuyeron Francis Croissant y Pierre Rouillard cuando afirman que de los primeros modelos, considerados como imita-ciones directas, surgirán «adaptations de plus en plus libres, qui apparaissent alors comme de véritables créations ibériques» (Croissant y Rouillard, 1997: 57).
8 En la imagen ibérica en bronce se genera un sistema de transmisión de modelos exógenos que son redefinidos al modo del lenguaje propio de estos santuarios, pero también se convierte en cauce de re-producción de paradigmas ibéricos que, en el contexto socio-político del siglo III a.n.e., son utilizados como rememoración de la imagen de prestigio. Cf. Rueda, C. y Olmos, R. 2010: «Un exvoto ibérico con los atributos de Heracles: la memoria heroica en los santuarios», En. S. Celestino y T. Tortosa (Eds.): Debate en torno a la religiosidad protohistórica: 37-48.
El
dE
Sn
ud
O E
n l
a T
OR
Éu
TIC
a IB
ÉR
ICa
80
tratamiento femenino y masculino ya desde sus orígenes, que solo en algunas series, tratadas al final de este capítulo, confluyen9. Requieren un análisis por separado.
En principio, detectamos una pluralidad mayor de cauces para el desnudo masculino (desde el dios guerrero propio de ambientes fenicios y mediterráneos a modelos transmitidos por la iconografía griega arcaica y, posteriormente, por la propia cerámica ática, que tanto apreciaba la aristocracia ibérica). Frente a esta mayor diversidad de los tipos y cauces de transmisión, el desnudo femenino entron-ca sobre todo con modelos orientales, generalmente del mundo de las divinidades. Reminiscencias de esta vieja gestualidad las encontraremos en las imágenes femeni-nas de los santuarios del territorio de Cástulo10.
EXPRESIOnES dEl dESnudO maSCulInO En El TEmPRanO ImagInaRIO IBÉRICO
En la primera época ibérica se introducen diversas expresiones del desnudo en diferentes soportes. Los ejemplos conocidos nos llevan al ámbito prestigioso del trabajo en bronce. Generalmente se trata de figuraciones míticas que debieron for-mar parte de utensilios u objetos de prestigio. Es delicado definir la línea que separa las importaciones de las imitaciones (Croissant y Rouillard, 1997).
Una de las imágenes más antiguas es el sátiro del Llano de la Consolación��, bron-ce fechado hacia el tercer cuarto del siglo VI a.n.e. e interpretado como una importa-ción griega (García y Bellido, 1943: 163-165, Lám. XLVI; Paris, 1903-4: 115, fig. 90; Croissant y Rouillard, 1997) (Fig. 1). Representa a un sátiro barbado y de larga me-lena rizada que se muestra en movimiento y desbordante ithyphallia, sobreabundan-cia de atributos que refuerzan su sentido mítico. En él se sintetiza un conocimiento general de los volúmenes corpóreos y de la musculatura, definiéndose una anatomía
9 Cf. La pareja, la complementariedad del desnudo. 10 Numerosos ejemplos aluden a la presencia de la divinidad femenina oriental en la ciudad y el
territorio de Cástulo. Por ejemplo, las cariátides del timiaterio de bronce documentados en las necrópolis del Estacar de Robarinas que recoge un esquema importado de la divinidad hathórica (Blanco, 1965: Fig. 19-22; Blázquez, 1997; Olmos, 1999: 26.4; Jiménez-Ávila, 2002: Lám. XXXV; Jiménez-Ávila, 2003: n.º 15.1). Vínculo con Astarté, también, es la esfinge de la necrópolis de los Higuerones, un animal mítico acompañante de esta deidad (Olmos, 1999: 44.1), icono que pervivirá en las acuñaciones en bronce de Cástulo (García-Bellido y Blázquez, 2001: 232; Olmos, 2005: 1067, fig. 5).
�� 9,2 cm de altura.
EX
VO
TO
S IB
ÉR
ICO
S
81
compleja y detallista. Probablemente este sátiro se asocia a una escena de per-secución, como las que posteriormente hallaremos en cerámica��.
En el centauro de Royos�� (Murcia), fechado hacia la mitad del siglo VI a.n.e. (García y Bellido, 1948: 87-89, Lám. XXIV; Olmos, 1999: 23.1.1; Croissant y Rouillard, 1997: 57, Lám. 1,5), per-viven aún ecos de la vieja tradición de-dálica de la broncística griega: peinado en pisos, frente estrecha. Representa al tipo más arcaico de centauro en el que a un cuerpo humano completo y desnudo se une el cuarto trasero equino. El sexo aparece por tanto duplicado, en los dos componentes del conjunto: es un ser fecundo. Ambas partes desarrollan un movimiento propio. La parte humana no controla a la animal y el ser mixto marcha violenta y desacompasadamen-te. El centauro huye y torna la cabeza hacia el espectador, asombrado (Fig. 2). Posiblemente forme parte de una escena de persecución, como podría ser la de Hércules atacando a los centauros compañeros del hospitalario Folos, que huyen aterrorizados. Sería sugestivo poder conjeturar un día que piezas de este tipo, conocidas en el ámbito Mediterráneo, coronaban algún utensilio como un caldero (Olmos, 1983: 378). En el centauro de Royos destaca una acentuada musculatura que diferencia distintos planos de la anatomía, recurso pro-piciado por la propia torsión general del cuerpo que conjuga la disposición en perfil, de la pelvis y piernas, con la presentación frontal del torso. Pero la espalda del cen-tauro, cruzada por una incisión, es completamente inorgánica y suscita la sospecha de que pudiera ser una imitación local occidental��.
�� Cf. infra lékythos de figuras negras de Pozo Moro.�� ��,� cm de altura.�� Gérard Nicolini nos sugirió oralmente esta posibilidad que recuerda rasgos de la propia broncís-
tica ibérica.
Fig. 1. Sátiro del Llano de Consolación. Museo del Louvre, París. CSIC, Léxico de Iconografía Ibérica
El
dE
Sn
ud
O E
n l
a T
OR
Éu
TIC
a IB
ÉR
ICa
82
Muy interesante, dentro de este grupo de influencias en la broncís-tica ibérica, es la pieza conocida como el Sileno de Capilla15, un bronce de cla-ro carácter local que sigue un modelo iconográfico griego del siglo V a.n.e. que sintetiza y confunde los rasgos de un sátiro con un simposiasta (Olmos, 1977; Olmos y Sánchez, 1995; Olmos, 1999: 24.1.1) (Fig. 3). El Sileno borra-cho danza al son de la música con un cuerno en la mano, mientras gira su rostro coronado con las cintas simpo-siacas. Los volúmenes se intuyen, aun-que no se definen las áreas anatómicas ni la musculatura, gene-
rando una pieza plana propia de un taller local que no asume la corporeidad de
un supuesto modelo original.
El llamado guerrero de Cádiz16, que ha sido fecha-do hacia la mitad del siglo V a.n.e. (Croissant y Rouillar,
1997: 58, fig. 6) recuerda a las imágenes de las divini-dades masculinas orientales del dios guerrero17, como las de siglos an-
teriores que aparecen en Huelva y Cádiz (Fig. �). El paradigma primitivo de la divinidad masculina, vestida con faldellín y avan-
zando en actitud de ataque se reformula bajo el parámetro griego del guerrero desnudo18. En la mano derecha, que levanta con el puño cerrado, portaría algún objeto –tal vez una lanza, o tal vez
un tridente o un rayo– (Olmos, 1999: 19.1.6). El ámbito de la polis gaditana, muy helenizado en el siglo V a.n.e., podría
�� ��,� cm de altura. �� 20, 5 cm de altura. 17 Se aproxima a las series conocidas como Mars Balearicus (García y Bellido, 1948: Lám. XLVII).18 García y Bellido describe su anatomía como «mala, informe, floja e inexpresiva» (García y Bellido,
1948: 115), pero aunque lacia, representa una fisonomía equilibrada, en la que se denotan algunos rasgos espe-cíficos como la marcación del pectoral o el vientre.
Fig. 2. Centauro de Royos. Museo Arqueológico Nacional. CSIC, Léxico de Iconografía Ibérica.
Fig
. 3. S
ileno
de
Cap
illa.
Mus
eo A
rque
ológ
ico
Nac
iona
l. C
SIC
, Léx
ico
de I
cono
graf
ía I
béri
ca.
EX
VO
TO
S IB
ÉR
ICO
S
83
ser un espacio propicio para la transmisión e innovación artesa-nal, lo que habría que analizar detenidamente.
Conocemos tres ejemplares peninsulares de jarras de bronce tipo «Schnabelkanne», interpretados como impor-taciones de talleres etruscos19 fechadas, de forma general, hacia el 500 a.n.e.20 : un lugar indeterminado de la provin-cia de Cuenca, la necrópolis de Pozo Moro en Albacete y la Alcazaba de Málaga (Botto y Vives, 2006; Olmos, 1999: 30.3.1). Su rasgo principal es un asa constituida por una figura masculina que arquea y muestra su cuerpo desnudo mientras que, con ambas manos, agarra sendas colas de animales o seres míticos: leones o, en el caso de Málaga, Aqueloos barbados (Graells, 2008: 203) (Fig. 5). Son objetos importados de lujo que debieron asociarse a regalos de príncipes locales. Estas piezas pueden dialogar con ejemplares en los que, frente al héroe varón, es una divinidad femenina como la jarra de Valdegamas (Badajoz), una pieza local, en la cual el busto de la diosa, de larga cabellera, preside su dominio sobre dos leones recostados��. La prótome femenina mira hacia el interior del reci-piente asistiendo y sancionando la acción ritual: el vertimiento de líquido. Es potnia o señora en reposo frente al desnudo heroico y esforzado de los jóvenes.
El ejemplar Pozo Moro, a pesar su fragmentación y mal estado de conserva-ción debido a su amortización en una pira funeraria, nos interesa por el contexto en el que se integra. Formaba parte de un rico ajuar en el que también se hallaron restos de elementos de oro, plata, bronce, hueso y hierro, una lekythos con representación de sátiros y ménades y una kylix ática del pintor de Pithos con la representación de un joven saltando (Almagro-Gorbea, 1983: 184) (Fig. 6). En este caso, nos interesa remarcar la asociación del desnudo masculino en tres objetos diferentes importados,
19 Aunque Almagro-Gorbea defendió el origen griego de la pieza procedente de Pozo Moro (Almagro-Gorbea, 1983: 184).
20 Se pueden hacer especificaciones: la pieza procedente de Cuenca se ha datado en torno al 500 a.n.e., a la igual que la hallada en Málaga, sin embargo, la documentada en la necrópolis de Pozo Moro sugiere una discusión mayor que la ubica en un marco cronológico que abarca del 530 a.n.e. al 470 a.n.e. (Graells, 2008).
�� Cf. Blanco (1953: 235-24); Blanco, (1965: 45, fig. 33), Blázquez (1975: 77-81); Almagro-Gorbea (1977: 240).
Fig
. �. G
uerr
ero
de C
ádiz
(C
rois
sant
y
Rou
illar
d, 1
997:
58)
.
El
dE
Sn
ud
O E
n l
a T
OR
Éu
TIC
a IB
ÉR
ICa
84
uno de bronce, dos de cerámica ática. En la copa, un joven desnudo danza saltan-do ante un bastón, probablemente en un contexto simposiaco, mientras que en la jarra en bronce se transmite el esquema heroico del dominio del héroe sobre los
leones, como joven despotes��. El tercer desnudo lo tendríamos en los dos sátiros, conservados parcialmente, que corren delante y detrás de una mujer, una ninfa o ménade. Hay que suponer que estos sátiros se mostrarían itifálicos, lo que enlaza con el bronce del Llano de la Consolación, hallado también en una tumba. Las tres piezas de Pozo Moro constituyen pues, tres expresiones complementarias del desnudo mas-culino: el heroico que transporta al varón al triunfo mítico sobre los leones, el festivo de la paideia o de la fiesta alegre que muestra el joven de la copa y el fecundador en el ámbito del más allá expresado a través de la esfera mítica de los sátiros. Construyen un pequeño programa iconográfico. Este ajuar fue asociado por Martín Almagro
�� Como variante de la figura del Despotes Theron. Recientemente es un icono interpretado como la evolución de la imagen del héroe, fundamentalmente en su variante asociado al caballo (Ruiz, 2004: 20).
Fig. 5. a) Asa de jarra procedente de Málaga (Graells, 2008: 206, fig. 4); b) Asa de la jarra
procedente de Cuenca (Graells, 2008: 202, fig. 1).
Fig. 6. Ajuar del monumento funerario de Pozo Moro. CSIC, Léxico de Iconografía Ibérica.
EX
VO
TO
S IB
ÉR
ICO
S
85
al monumento turriforme de Pozo Moro, aunque habría que precisar la topografía del hallazgo (Fig. 7).
Es posible que en los enterra-mientos del siglo IV a.n.e., en torno a este espacio sagrado de Pozo Moro, encontre-mos una evocación funcional e iconográ-fica de este conjunto. La tumba 3F3 in-corpora tres jarras de cerámica ática, una de las cuales representa a un joven atle-ta desnudo con la estrígile en su mano. Por el contrario las tres copas áticas que acompañan a este enterramiento mues-tran las típicas figuras de atletas ante el altar, envueltos en sus mantos. Jarras y copas pueden constituir un ajuar de be-bida o de libación y es un vínculo con el anterior conjunto arcaico, aunque no podemos asegurar que estemos ante un caso de memoria del antepasado evocado a través de prácticas rituales comunes en las que predomina la presencia del joven desnudo y la asociación jarra-copa.
El propio conjunto escultórico del monumento de Pozo Moro�� comple-menta la función del desnudo en los ente-rramientos de un príncipe. Más adelante retomaremos el tema cuando hablemos del desnudo femenino, pues ambas expresiones confluyen en las escenas del monumen-to. Baste aquí indicar que el acceso al espacio de representación está presidido por la epifanía de una diosa que se presenta desnuda ante el espectador. Es un ejemplo más de cómo una aproximación al desnudo masculino conlleva simultáneamente la consideración del femenino, ambas expresiones de género son inseparables, se complementan. En el programa iconográfico que relata las hazañas del linaje míti-
�� Cf. Almagro-Gorbea, 1973/1978a/ 1978b/ 1983; Olmos et al., 1992: 127/ 1996/ 1999: 71.1; Blech, 1997; Izquierdo, 2003: 262-263; Alcalá-Zamora, 2003: Fig. 3.2.
Fig. 7. Ajuar asociado al monumento funerario de Pozo Moro. Dibujo de S. González.
El
dE
Sn
ud
O E
n l
a T
OR
Éu
TIC
a IB
ÉR
ICa
86
co encontramos una expresión clara de la unión de un varón y una mujer en el es-pacio sagrado de la representación mítica. La escena, conocida como hierós gamos, se desarrolla en el interior de un templo. Vemos los restos de una columna, a la iz-quierda (Olmos, 1996: 111-112). La mu-jer, de mayor tamaño, ha de ser la diosa. Ha abierto su velo para ofrecer su cuerpo desnudo al varón, pero ella misma, llena de actividad levanta con la mano la túni-ca del hombre para estimular y facilitar la unión. En correspondencia, el varón pa-rece retirar también con su mano el velo de la diosa. Es manifiesta la unión sexual a través de su expresión itifálica, que evo-ca las uniones de sátiros y ménades, ya se-ñaladas en el ámbito de las importaciones griegas. Podría representar el acceso final del héroe y su aceptación en el ámbito di-vino, así como el propio origen del linaje del príncipe, que tiene su nacimiento en el lecho de los dioses (Fig. 8).
Una modulación diferente la encontramos en el conjunto escultórico del Cerrillo Blanco de Porcuna, Jaén, en el que una de las imágenes en piedra repre-senta el torso desnudo de un joven masturbándose (Fig. 9). Idealiza la fecundidad ligada a la legitimación del linaje: el semen se derrama sobre la tierra que fecunda��. Posiblemente se evoca un ritual de fundación que tiene sus ecos orientales en el rela-to bíblico de la figura de Onán, quien al masturbarse vierte el semen sobre la tierra.
En este punto, nos encontramos ante una doble vertiente de la imagen mas-culina desnuda. De un lado, el desnudo heroico, en ocasiones acompañado de sig-nos de prestigio que definen la imagen aristocrática, mientras que por otro lado,
�� Sobre la relación monumento, recuerdo del linaje y expresión fálica, cf. D. Metzler, Archaische Kunst im Spiegel archaischen Denkens. Zur historischen Bedeutung der griechischen Kouros-Statuen, Mousikós anér. Festschrift für Max Wegner, Bonn 1990, 289-303, p. 300: el «Falo de Absalón».
Fig. 8. Hierós gamos: el origen del linaje en Pozo Moro. CSIC, Léxico de Iconografía Ibérica.
EX
VO
TO
S IB
ÉR
ICO
S
87
el desnudo fálico y su función fecun-dadora. Este doble carácter de la ima-gen masculina lo encontraremos en algunos exvotos de los santuarios de Cástulo donde se traslada la vieja ima-gen aristocrática a un ámbito social ra-dicalmente diverso.
Con el siglo IV a.n.e. se intro-duce otro canal de propagación del ideal del joven desnudo. La iconografía de la cerámica ática contribuye a la di-fusión de la imagen del varón heroiza-do en el momento del reposo, un ideal representado a través del cuerpo juve-nil y desnudo, que la aristocracia ibé-rica pudo auto-reconocer como ideal propio (Chapa y Olmos, 2004: 13). En algunas cráteras, como en la necrópolis de Toya o Puente del Obispo, encon-tramos este tema como formulación normalmente opuesta a la imagen de la mujer vestida (Domínguez y Sánchez, 2001: 49, fig. 151). En otras ocasiones, como en la tumba �� de la necrópolis de Baza, este paradigma se combina con la imagen masculina reiterada en series de copas áticas, fundamentalmente a través del joven atleta vestido con himation y con disco ante el altar de la palestra (Presedo, 1982: 79, fig. 52; Olmos, 1999: 34.2). Más excepcionales son las representaciones del atleta desnudo en copas, también documentado en esta tumba por un ejemplar (Presedo, 1982: 79 y 82, fig. 51). En estos casos podría tratarse de una exaltación del varón heroizado. Es un proceso similar al ya aludido en el ajuar de Pozo Moro y en su posible emulación en la tumba del siglo IV a.n.e.
La imagen del atleta desnudo puede pervivir a lo largo de varias generacio-nes en un lugar. Es el caso del medallón recortado de una copa ática con un atleta desnudo, hallado en el Departamento 40 de San Miguel de Liria (Fig. 10) (Bonet, 1995: 165, fig. 78)��.
�� Un proceso similar al documentado en Azaila, con el medallón de una copa ática de figuras ro-jas del siglo V a.n.e. recortada con cabeza de guerrero cubierta con casco (Beltrán Lloris, 1976: 178, fig. 46; Olmos, 1999: 34.3).
Fig. 9. Masturbador del conjunto escultórico de Cerrillo Blanco de Porcuna. Museo de Jaén. Montaje
de una fotografía de R. Olmos.
El
dE
Sn
ud
O E
n l
a T
OR
Éu
TIC
a IB
ÉR
ICa
88
Esto nos introduce en otros aspectos relacionados con la copa ática, concretamente con su concepción como signo individualiza-dor. Debe quedar abierta la posibilidad de que las copas áticas encontradas a centenares en un amplio espacio ibérico del siglo IV a.n.e. se aso-cie a una posesión del individuo como signo de prestigio. De comprobarse un día esta propues-ta podríamos pensar en el inicio de un proceso en el que la copa, tal vez como vaso de beber, y la propia imagen que en ella se repite (con gran frecuencia el joven atleta, vestido o desnudo) actúen como signo identificatorio. De ser así, en el siglo IV a.n.e. tendríamos el primer paso que nos lleva al exvoto ibérico, cuando una práctica similar se extiende socialmente en el contexto del santuario.
El dESnudO fEmEnInO En laS dIVInIdadES ORIEnTalES
La imagen femenina desnuda se vincula, en un momento antiguo, a la divinidad de ca-rácter oriental. Proponemos algunos ejemplos como referentes principales: en ellos se debe te-ner en cuenta la construcción iconográfica y el gesto, pues siglos después encontraremos claras evocaciones en algunas series de exvotos feme-ninos de los santuarios de Jaén.
El desnudo femenino vinculado a la fecundidad es un rasgo que aparece en esta iconografía temprana��. Tiene como uno de los referentes más conocidos la
�� La desnudez, vinculada a ritos de propiciación de fecundidad es un rasgo de los exvotos en bronce, aunque en este contexto de análisis se podría hacer una referencia a la vinculación del desnudo con rituales vin-culados a la divinidad femenina, interpretación aplicable al timiaterio de La Quéjola (Olmos, 1991; Olmos et al., 1992: 68; Olmos y Fernández-Miranda, 1987; Olmos, 1999: 2.6.2.; Jiménez-Ávila, 2002: 209-210). Cf. infra.
Fig. 10. Medallón de una copa ática hallado en el departamento 40 de Sant
Miquel de Lliria (Bonet, 1995: 166: fig. 78, 93-D. 40).
89
llamada Astarté de El Carambolo27, Sevilla, una estatuilla importada (Blázquez, 1975: Lám. XXXV; Blázquez, 1983: fig. 14; Olmos et al., 1992: 68; Olmos, 1999: 26.1; Prados, 1997: 83). La divinidad Astarté, que constata la dedicación epigráfica en escritura fenicia sobre la base, se presenta sentada en un trono, desnuda y frontal. El desnudo se define sutil y armoniosamente. Se acentúan los rasgos de su fecundidad como los pechos y un abultado vientre (Fig. ��).
La frontalidad es un rasgo que comparte con la gran divinidad de Pozo Moro. Pero en este caso, la diosa se presenta abierta y en amplia exposición (Fig. ��). Al acceder al monu-
mento, que se supone por el lado oeste, nos encontramos de frente con la epifanía de una diosa expansiva, hexáp-
tera, que ocupa la totalidad del espacio, el entero friso. Las
alas desplegadas amplifican a la mujer. Es una diosa descarada y frontal, sen-tada en silla de tijeras en un espacio exterior, completamente desnuda, que sostiene en sus manos sendas flores de loto abriéndose (Almagro-Gorbea, 1983: 202; Olmos, 1999: 91.2.3; Olmos, 1996: 112). De sus pies desnudos, separados hacia el exterior, brotan igualmente vigorosos tallos florales en los que anidan aves28. El motivo del espontáneo brotar al mero contacto con los pies desnudos
de esta poderosa e imparable eclosión vegetal evoca muy de cerca la presencia de
27 ��,� cm de altura. 28 Presente en diferentes representaciones divinas como las pertenecientes a la necrópolis del Estacar
de Robarinas en Cástulo (Blanco, 1965; Blázquez, 1997; Olmos, 1999: 26.4; Jiménez-Ávila, 2003: fig. 15). No obstante, el paralelo más próximo se encuentra en la placa de marfil de la necrópolis de Medellín (Blech, 1997: fig. 3; Jiménez Ávila, 2002: fig. 297.1).
Fig
. 11.
Div
inid
ad d
e E
l Car
ambo
lo. F
otog
rafí
a: P
. Wit
te.
Deu
tsch
es A
rchä
olog
isch
es I
nsti
tut,,
Mad
rid.
Fig. 12. Divinidad alada de Pozo Moro. Museo Arqueológico Nacional. CSIC, Léxico de
Iconografía Ibérica.
El
dE
Sn
ud
O E
n l
a T
OR
Éu
TIC
a IB
ÉR
ICa
90
Afrodita tras su nacimiento cuando pisa por primera vez con sus pies livianos la tie-rra de la Pafos chipriota. Lo expresa así Hesiodo, quien añade a este gesto epifánico una natural sensación de ligereza: «y a uno y otro lado –amphí– la hierba crecía bajo sus pies ligeros» (Teogonía, 194-195). Este esquema de la inmensa presencia divina en el acceso a la tumba se repite de un modo similar en el mosaico de guijarros del Cerro San Gil en Iniesta (Cuenca), imagen que preside un túmulo familiar que puede fe-charse en el siglo V a.n.e. La Señora, con peinado hathórico como en Pozo Moro, parece llamar la atención con el grito de su boca abierta. Es además Potnia, Señora de Animales, que se afrontan probablemente a ambos lados, como comprobamos en el monstruo rugiente de la derecha, con la lengua colgante de terrible fiera. También en Pozo Moro la diosa pudo enmarcarse por leones, como sugiere la reconstrucción de Martín Almagro. Hay, pues, una continuidad entre ambos ejemplos que enlazan la fecundidad activa de la divinidad desnuda femenina al monumento funerario de un príncipe o de un alto linaje familiar. La eclosión imparable de la vida se expresa como signo distintivo de la memoria de la muerte, y acaece en su límite o frontera, en su acceso más inmediato con el reino de los vivos. Ambas figuras hathóricas tienen precedentes en pequeños objetos orientalizantes, como en el peine de marfil de la necrópolis de Medellín: la diosa surge expansivamente de un disco solar, que ocupa el centro visual de la imagen. De él brota el impulso, la energía. Pero no es ésta una figura expresamente desnuda –al menos su desnudez queda ambigua–, pues tampoco lo es plenamente antropomórfica. Más bien es una figura mixta, en la que el torso humano no remata en piernas sino en un surgimiento de una naturaleza mudable y en multiplicado movimiento. La innovación plástica de la diosa de Pozo Moro es su plena y descarada desnudez antropomórfica. Esta expresión dota de sentido sacral y fecundador a todo el conjunto de la tumba.
También en trono y asociada a la idea de la divinidad fecunda se presenta frontalemente famosa estatuilla en alabastro conocida como Dama o Damita de Galera, Señora sentada y de expresión seria, protegida por esfinges (Cabré, 1920; Olmos, 1982; Olmos et al., 1992: 72; Olmos 1999: 29.1.; Olmos, 2004a: fig. 2; Olmos, 2000-2001: fig. 5; González-Reyero, en prensa). Es una pieza fechada hacia el siglo VII a.n.e., aunque se amortiza en un contexto funerario del tercer cuarto del siglo V a.n.e. 29. En este ejemplo la divinidad no se presenta expresamente desnuda, pero su propio cuerpo es en sí mismo vaso de libaciones (Olmos, 2004a). Desde el orificio
29 Recientes intervenciones dirigidas por Mª. Oliva Rodríguez-Ariza se han centrado en la reexcava-ción de algunas de las estructuras tumulares de la necrópolis de Tútugi (Rodríguez-Ariza et al., 2008)
EX
VO
TO
S IB
ÉR
ICO
S
91
de la cabeza el líquido sagrado fluye por su cuerpo y mana de sus pechos horadados, traspasando la túnica y corriendo por los finos pliegues del vestido hasta recogerse en la fuente que ella misma sostiene y ofrece con ambas manos. La diosa-fuente de li-baciones constituye un paradigma presente en todo el Mediterráneo Oriental (Fig. ��). Encuentra para-lelos en Ibiza (Olmos, 2004a: fig. 6) y en otras piezas documentadas de la Península. Pero nos interesa destacar esta simultaneidad de desnudo y ves-tido, su combinación en una presencia única, que aquí justifica el ritual. En los exvotos ibéricos, muy posteriores, veremos cómo el cuerpo aristocrático aúna a un tiempo la representación del cuerpo bajo el ornamento noble del vestido. Un remoto antecedente es la estatuilla de Galera.
Hoy por hoy no documentamos referencias directas del motivo tan exten-dido en el imaginario del Mediterráneo Oriental y, en concreto, del ámbito fenicio de la divinidad femenina con una mano sobre el vientre y otra ocultando los senos, que se considera propio de una diosa de la fecundidad. Es un tipo que remonta al II milenio a.n.e. y continua con variantes múltiples a lo largo del I, reencontrándose en las mismas Afroditas llamadas púdicas del helenismo. De un modo u otro, el gesto se rememora en una amplia serie de exvotos ibéricos de los santuarios giennenses (Rueda y Olmos, 2010). El estímulo de este gesto puede ser diverso y hoy por hoy lo debemos dejar abierto. No descartamos su procedencia de época orientalizante o un estímulo mediterráneo de la propia Venus helenística.
En bronce se elabora un importante precedente iconográfico para la toréu-tica de Cástulo: el timiaterio o quemaperfumes de la Quéjola (Fig. 14). A través de la ofrenda y presentación de su cuerpo desnudo una adolescente que porta una
Fig. ��. Diosa de Tútugi (Galera, Granada). Museo Arqueológico Nacional. CSIC,
Léxico de Iconografía Ibérica.
El
dE
Sn
ud
O E
n l
a T
OR
Éu
TIC
a IB
ÉR
ICa
92
paloma mediadora se inicia en el servicio de una divinidad femenina, Señora identificable o próxima a Astarté. Las pulseras adornan el brazo de la joven, como marca de status. Una gran flor de loto sobre la cabeza sostiene una cazoleta de perfumes. El vello del pubis, ra-yado, resalta la edad de tránsito de la joven a una condición vital distinta. Estilísticamente se fecha en el último tercio del siglo VI a.n.e., pero pervive, como memoria fundacional en el pequeño poblado a lo largo de varias genera-ciones (Olmos, 1991; Olmos et al., 1992: 68; Olmos y Fernández-Miranda, 1987; Olmos, 1999: 2.6.2.; Prados, 1997: 89; Jiménez-Ávila, 2002: 209-210). En él permanece, una vez que el poblado se abandona, pues tal vez imagen y
utensilio ritual se vinculan inseparablemente al lugar y a su fecundidad sagrada.
PaRadIgmaS mEdITERRánEOS En la TORÉuTICa IBÉRICa: la REdEfInI-CIón dE la ImagEn dEl kouros y la kore.
La colección Gómez-Moreno posee dos piezas que nos introducen en el análisis de los canales de adopción de modelos helenizantes en la toréutica ibérica (Fig. ��).
El primero de los ejemplos que nos sirve para ilustrar este tema es una pieza perteneciente a la colección Rodríguez-Acosta (nº cat. ��) (Fig. ��.a). No se conoce la procedencia, pero los análisis desarrollados por el Dr. Salvador Rovira confir-man que se trata de una pieza antigua y perteneciente a la broncística peninsular30. Desde criterios formales y tipológicos debe tratarse de un ejemplar procedente de
30 Para especificaciones, Cf. el trabajo de Salvador Rovira en este mismo catálogo.
Fig. 14. Timiaterio de La Quéjola. Museo Arqueológico Provincial de Albacete. CSIC, Léxico de Iconografía Ibérica.
▼
EX
VO
TO
S IB
ÉR
ICO
S
93
alguno de los santuarios giennenses, con mayor probabilidad de Despeñaperros. Es una figura masculina desnuda�� del tipo kouros difundido por el Mediterráneo cuyos referentes son algunos kouroi itálicos en bronce como el de Talamonte del Museo de Florencia (Cristofani, 2000: 134, fig. 22)��. Se representa el ideal del cuerpo del joven desnudo en la vieja formulación heredada de los kouroi griegos. Sin embargo, en el paradigma se introducen variables técnicas e iconográficas propias de la bron-cística ibérica, generando una pieza excepcional. El cuerpo, proporcionado y volu-minoso, se concibe como un todo orgánico, en el que destaca la plasmación del torso con la indicación geométrica y esquemática de los pectorales. En la anatomía del pecho se emplea una fórmula muy común en los bronces ibéricos: la utilización de las pastillas de metal, que evoca similares trabajos en la técnica de la arcilla. Como en los modelos que lo inspiran, adelanta la pierna izquierda lo que provoca una clara ruptura de la frontalidad de la pieza, introduciendo el contraposto. Este gesto provoca una pronunciada curva que se define con la sobre-elevación de la cadera, efecto recalcado con la indicación de la curvatura de la espalda. En su conjunto, este bronce ibérico destaca por cierta vitalidad en su movimiento sobre los parale-los citados de Florencia, más estáticos y próximos a la gran estatuaria en piedra. El
�� ��.� cm. de altitud. �� Realmente, son muchos los paralelos que pueden establecerse en la colección de Florencia, sin
embargo esta pieza constituye un ejemplo muy clarificador, fundamentalmente en lo relativo a cómo un modelo se redefine dando como resultado una pieza nueva muy original.
Fig. 15. La interpretación de la imagen del kouros en la toréutica ibérica. Fotografías (a, b y e): C. Rueda y dibujos (c y d): S. Olmos.
El
dE
Sn
ud
O E
n l
a T
OR
Éu
TIC
a IB
ÉR
ICa
94
mayor movimiento de las piernas, en la pieza ibérica, podría ser un eco del antiguo lenguaje del dios guerrero orientalizante. También el rostro se define por sí mismo y avanza inquisitivo en relación con el cuerpo en un gesto de comunicación que nos remite a algunas series de bronces de Despeñaperros��. Por su parte, el efecto in-orgánico de los brazos, excesivamente cortos, remarca la interpretación ibérica del lenguaje mediterráneo.
El exvoto de la Colección Gómez-Moreno, procedente de Collado de los Jardines es otra pieza que evoca modelos mediterráneos de raigambre griega desde una mirada ibérica (nº cat. ��) (Fig. ��.b). Al cuerpo masculino desnudo propor-cionado y de líneas cuidadas se añaden unos brazos que rompen con la armonía ge-neral del conjunto. Este deja de ser unitario. A un cuerpo de proporciones cuidadas se le añaden unas extremidades inorgánicas, casi inertes. También aquí el rostro asume de nuevo el protagonismo: la mirada se eleva, en un gesto ibérico de comuni-cación con la supuesta divinidad. Esta se concibe de mayor tamaño. Pero también el gesto puede sugerirnos que se busca a una divinidad que mora en las alturas. De ser así, se representaría, en este caso, al oferente que se acerca ante la elevación de la cueva sagrada.
Dentro de este conjunto de exvotos que beben de modelos mediterráneos muy anteriores habría que destacar una pieza�� que ejemplifica perfectamente un encuentro o síntesis de estímulos diversos (Fig. ��.c). Este exvoto, de Collado de los Jardines��, perteneció a la antigua colección Gillet, un ingeniero francés que traba-jó en el primer tercio del siglo XX en las explotaciones mineras de Sierra Morena Oriental. Actualmente forma parte de la colección de George Ortíz, en las proximi-dades de Ginebra. En un artículo de juventud, años en que este investigador bus-caba los orígenes de la plástica ibérica en su relación con Grecia, Antonio García-Bellido los asociaba directamente a los Kouroi griegos. Definió nuestro bronce como una de las primeras obras que pueden considerarse hispano-griegas, un «eslabón que enlaza, por un lado, con prototipos griegos de los cuales es derivación directa, y por otro con los bronces ibéricos de los cuales es a su vez una especie de modelo o arquetipo, por haber cristalizado en un arte más perfecto que el de sus compañeros de serie» (García y Bellido, 1931-2: 103). Hoy preferimos verla dentro del paradigma ibérico que rememora un modelo anti-
�� Habría que hacer referencia a algunos ejemplos de la colección que analizamos. Cf. Nº Cat. �� o Nº Cat. 40 de actual catálogo.
�� ��,� cm.�� Extraída de forma clandestina en 1917 (García y Bellido, 1931-2: 99).
EX
VO
TO
S IB
ÉR
ICO
S
95
guo, una intrusión de un lenguaje de prestigio anterior que se mantiene con vigencia en un espacio sagrado posterior. El mayor tamaño, que casi duplica las dimensiones medias de un exvoto, es un rasgo significativo y excepcional. No podemos afirmar con seguridad si es el consenso de un grupo, es decir si son otros los que ofrecen este bronce y le otorgan su condición especial, modélica, más que una ofrenda personal y directa del propio peregrino, como suponemos para la práctica totalidad de los ex-votos. En este caso la desnudez y el tamaño parecen otorgarle un carácter heroico. No es descartable que, como algunos kouroi en Grecia, pudiera aludir al antepasado del linaje: el desnudo, asociado a la memoria, adquiriría un sentido conmemorativo, histórico, fundacional��.
El cuerpo se construye como suma de distintas partes, anatómicamente muy precisas. En ellas se definen la musculatura del abdomen, pectoral y vientre o las zonas óseas, como las protuberancias muy marcadas de los tobillos. En esta inten-ción clara de reproducir la anatomía a través de algunos elementos constitutivos el cuerpo es construcción o agregado de miembros diversos, dotados cada uno de ellos de vigor propio. Igualmente en el rostro hallamos una copia exacta de una serie de Collado de los Jardines37. El gesto que simplifica la posición de los brazos doblados y extendidos al frente con ambas palmas abiertas, que sostienen un elemento redon-do, responde, de nuevo, a un motivo conocido en otros exvotos de Despeñaperros: puede tratarse de ofrendas de jóvenes en ritos de paso38 (Rueda, 2007b: 232, fig. 4; Rueda, 2008a: 68, fig. 14). Este gran exvoto se incluiría pues, desde su excep-cionalidad, en esta misma serie. El tipo es, pues, una simbiosis de dos estímulos: el lenguaje del cuerpo evoca el mediterráneo de los kouroi griegos, mientras que su gestualidad –rostro y brazos- es netamente ibérica. Esta forma de expresión cono-cida y homologada pone de manifiesto su pertenencia a un mismo taller o artesano local. Lo justifica sobre todo la función ritual de la pieza que queda integrada en la serie de exvotos del santuario, asociado a la iniciación de jóvenes. Un precioso ejemplo de integración de lenguajes en una síntesis propia.
Una lámina del Catálogo Monumental del Murcia –de mediocre calidad gráfica– nos ofrece un exvoto singular procedente del santuario de La Luz (Mur-
�� Cf. D. Metzler, Archaische Kunst im Spiegel archaischen Denkens. Zur historischen Bedeutung der griechischen Kouros-Statuen, Mousikós anér. Festschrift für Max Wegner, Bonn 1990, pp. 289-303.
37 Ver, por ejemplo, el análisis comparativo con el exvoto masculino procedente de la colección de Vich (Archivo G. Nicolini, inédita).
38 Ver: Álvarez-Ossorio, 1941: láms. I, II, III, XXVIII, XLI.
El
dE
Sn
ud
O E
n l
a T
OR
Éu
TIC
a IB
ÉR
ICa
96
cia) (Fig. ��.d). Es un joven desnudo con largas trenzas que caen sobre el pecho. En este ejemplo el movimiento de los brazos parece subrayar el gesto de la ofrenda: el izquierdo, doblado por el codo, la mostraría, mientras que el derecho, que se cru-za por delante del cuerpo, parece acompañar deícticamente a la donación. La expre-sión articulada de las piernas recuerda el exvoto de la Colección Ortíz, de nuevo a través de un lenguaje sintetizador de estímulos. El rasgo de la larga cabellera, típico de los kouroi arcaicos en Grecia, lo reencontramos en un fragmento escultórico del Cerrillo Blanco de Porcuna y se asocia, probablemente, a un ritual iniciático de la juventud (Chapa y Olmos, 2004: 48).
Muy cercano a este conjunto de jóvenes desnudos, es otra pieza excepcional del Museo Arqueológico de Sevilla39 (n.º inv. 7424). De nuevo nos encontramos ante la perfecta asimilación de modelos exógenos, presentes en contextos de culto de todo el Mediterráneo, junto con parámetros plásticos propios de la toréutica ibérica de la Alta Andalucía (Fig. ��.e). El varón desnudo combina las proporcio-nes regulares del cuerpo con una actitud extremadamente hierática. En algunos bronces itálicos hallamos varones que de modo similar se presentan con las piernas juntas y los brazos pegados al cuerpo, mientras las manos se apoyan en las cade-ras, con las que quedan casi fusionadas. Un rasgo propio de numerosas series de exvotos ibéricos es el tratamiento de los volúmenes del cuerpo: una marcada sinuo-sidad enfatiza los glúteos. Estos se diferencian de las piernas por una línea incisa continua. El peinado, simplificado en una melena lacia que cae levemente sesgada sobre los hombros es un rasgo diferenciador que lo aleja de las fórmulas ibéricas. Se trataría de una imitación de modelos foráneos que remontan a los kouroi arcaicos con la masa de los cabellos sobre el hombro. Resulta muy significativa la semejanza formal (sobre todo en las desproporciones y las asimetrías) con algunos bronces itálicos. Es un claro ejemplo de la influencia que la plástica helenizante ejerce en todo el ámbito mediterráneo, materializada en las distintas series de kouroi y korai en bronce (Cipriani, 2003), de los que encontramos un claro referente en el conjunto de ofrendas en bronce del Foro romano (Cristofani, 2000: 76). Pero de nuevo es el rostro, cargado de vitalidad y destacado del cuerpo, el principal rasgo individuali-zador que encontramos en los bronces ibéricos.
Estas piezas son algunos de los escasos ejemplos que denotan una clara in-fluencia, directa o indirecta, de modelos griegos. Pero hay un hiato temporal entre
39 Aunque su procedencia en la ficha de registro del museo es Andújar, esta podría hacer referencia al origen de la colección que este ejemplar, junto a un variado número más, conforman.
EX
VO
TO
S IB
ÉR
ICO
S
97
esos supuestos modelos y los ejemplos ibéricos. A falta de datos contextua-les, como los que ofrece una secuencia estratigráfica, debemos incluir por el momento estas imágenes dentro de la cronología general de la toréutica de Despeñaperros, es decir, aproximada-mente desde la segunda mitad del si-glo IV a.n.e. y en el desarrollo del siglo III a.n.e. Se trataría, de nuevo, de un proceso de utilización de modelos ante-riores, redefinidos en una significación simbólica nueva y propia.
Más raramente podremos citar un ejemplo femenino que recoja in-fluencias de la plástica griega clásica. De nuevo, Despeñaperros es el santua-rio origen de una pieza procedente de la colección Monés de Barcelona, es-tudiada hace algunos años por G. Ni-colini (1977-8) (Fig. 16). Representa un esquema muy particular: una figura femenina envuelta en un vestido, ceñido a la cintura por cinturón decorado, que deja apreciar los volúmenes del cuerpo, como pecho y glúteos. El pelo se recoge en un tocado en aureola, que deja asomar el recogido en los mechones que adornan el tocado en la frente y delante de las orejas. El gesto, hierático, emula el de las korai arcaicas: el brazo izquierdo pegado al cuerpo (en el gesto del ocio noble de la joven aristócrata, coger el borde del vestido) y el derecho, hoy roto por el codo, probable-mente presentando una ofrenda.
Es muy difícil establecer cuáles fueron los cauces de transmisión de los mo-delos mediterráneos que se reproducen en los exvotos de Despeñaperros. ¿Pudo haber importaciones de kouroi, llegadas incluso de talleres griegos o itálicos, mo-delos que circulan, se reproducen y transforman en el exvoto ibérico? ¿Hay una intención de recuperación de una antigua memoria? ¿o simplemente el kouros/kore ibéricos posee vida y ritmo temporal propio, manteniendo una relación escasa con los muy anteriores modelos mediterráneos?
Fig. ��. Exvoto femenino de Collado de los Jardines. Fotografía: G. Nicolini (Nicolini, 1977-8: 481, fig. 24).
El
dE
Sn
ud
O E
n l
a T
OR
Éu
TIC
a IB
ÉR
ICa
98
Podemos afirmar de modo genéri-co que recogen, al menos indirectamente, una clara influencia o reminiscencias de la gran estatuaria griega. Y que además se insertan, como ejemplos occidentales, en un fenómeno mucho más amplio que lo ilumina y justifica40.
El exvoto de la colección Ortiz es seguramente el que asume de forma más original el modelo mediterráneo��. Puede convertirse en sí mismo en modelo. Un análisis comparativo con exvotos del mis-mo santuario nos aporta luz. Sobre el es-quema mediterráneo de kouros se desarro-lla un lenguaje propiamente local. El rostro es plenamente ibérico, como tantos otros masculinos y femeninos de la serie. Baste comparar el bronce Ortíz con un estrecho paralelo del Museo de Vich, de un taller de Despeñaperros (Fig. 17). El tratamiento de la mirada y de los labios y su intensidad expresiva denotan posiblemente un mismo taller o, incluso, un mismo artesano. Sin
40 Así, el exvoto del museo de Sevilla es un claro ejemplo de la adopción de un modelo muy difundido en el Mediterráneo (Cipriani, 2003). Además de los ejemplos citados en el foro romano o numerosos exvotos de contexto etruscos y laciales, hay numerosas piezas con similar esquema. Entre otros ejemplos, un pequeño bronce del Museo Nacional de Estocolmo (Richter, 1960: 56, fig. 123-125), o el de los Museos Cívicos de Udine (Càssola, 1989: 22-23). Para el exvoto con nº cat. 66 podrían ser muchos los referentes generales. Los modelos se origen los encontramos en la gran estatuaria griega, (Richter, 1960: 42-43, fig. 33-35; 64, fig. 138-140, etc.; Rolley, 1994: 166, fig. 143). Para ejemplos en bronce cf. Rolley, 1994: 169, fig. 147, Therscra y su en algunas colonias griegas del Mediterráneo central, como en Palermo (Richter, 1960: 58, fi. 108-109). Para la reformulación etrusca de modelos muy anteriores cf. Colecciones del Museo de Florencia, Museo de Arezzo o del Museo Cívico de Giovio di Como (Bolla e Tabone, 1996: 27).
�� Fundamentalmente en lo referente a la musculatura habría que citar algunos ejemplos concretos procedentes de Sounion o Tebas, en los que se marca de forma muy geométrica la musculatura abdominal (Richter, 1960: 45, fig. 40-41; 64, fig. 141-143), un recurso que el bronce de Despeñaperros desarrolla. En bronce existe un ejemplar, procedente de Dodona que recoge este esquema geométrico (Richter, 1960: 68, fig. 166-168). Cf. Igualmente exvotos de bronce etruscos (Càssola, 1989: 26-27).
Fig. 17. La pertenencia a un mismo taller: comparación entre el exvoto de la Colección Ortiz (García y Bellido, 1931-2) y un exvoto del Museo
de Vich (Fotografía: G. Nicolini).
EX
VO
TO
S IB
ÉR
ICO
S
99
embargo, el tratamiento del cabello es diferente. En el bronce Ortiz los rizos sobre la frente son característicos de los kouroi mediterráneos, un rasgo estilístico singular que el artesano ibérico asume del lenguaje aristocrático. En general, el tratamiento del pelo funciona como un estilema importado (cf. la singularidad del peinado como larga melena que cae sobre los hombros en el bronce del Museo de Sevilla). En cuanto a los brazos, en cambio, son incorporaciones exactas de modelos ibéricos, incluyendo las propias dimensiones, en este caso muy reducidas, en relación con el tamaño del cuerpo. Hay una intención claramente ritual, se incluye la actitud oferente y se mantiene la ofrenda. Esta mezcla de estilemas diversos puede darnos la clave para la comprensión de los kouroi ibéricos. En cuanto a la cronología, estos exvotos nos introducen en el debate de la retardación cronológica. Sobre modelos muy anteriores se aplican fórmulas posteriores de la toréutica ibérica.
la REmEmORaCIón dE SIgnOS ORIEnTalES En El dESnudO fEmEnInO
En los exvotos de bronce ibéricos de los santuarios de Cástulo se emplean mecanismos simbólicos que rememoran modelos del pasado como recurso de iden-tificación socio-política e ideológica. Junto con la relación ya analizada, entre len-guaje helenizante e ibérico, encontramos algunos indicios y signos de paradigmas orientales, como atributos y formas de representación y ciertos rasgos gestuales.
Existen algunos ejemplos de exvotos femeninos que evocan modelos penin-sulares de la toréutica orientalizante. Ya hemos hablado de la adolescente desnuda del Timaterio de La Quéjola y su posible influjo en algunas variantes femeninas de los santuarios de Cástulo. En los exvotos las trenzas evocan un ritual de paso de jóvenes adolescentes. El largo peinado puede ser signo o testimonio de la edad ante-rior que ahora, en un momento determinado de la vida, abandonan. De los santua-rios de Despeñaperros y Castellar proceden algunos ejemplos de jóvenes oferentes, ataviadas con un atuendo ritual específico del rito��. En ocasiones se acompañan de símbolos femeninos, como la ofrenda del ave��, ya presente en la pieza albaceteña.
�� Algunos ejemplos de este tipo femenino tan difundido, caracterizado, entre otros elementos, por su peinado con trenzas son: MAN 28630; 28626; 28634; 28646; 29188; 31893 (Álvarez-Ossorio, 1941; Lám. I-I-CII; Nicolini; 1977: 46-47; Prados, 1992: 342, n.º 550-555). Otra pieza que responde al mismo esquema es la perteneciente al Museo Valencia de Don Juan (Nicolini, 1969: Lám. XXI, 1-4; Moreno, 2006). De los Altos del Sotillo hallamos algún ejemplo femenino (Lantier, 1935: Lám. XVI, n.º 213 y 214).
�� El ave, como símbolo, al igual que otros, como la granada, se asocia en la toreútica de estos san-tuarios a ritos de fecundidad femenina.
El
dE
Sn
ud
O E
n l
a T
OR
Éu
TIC
a IB
ÉR
ICa
100
El pequeño pájaro puede ser también un atributo de edad, al modo de un paignion o juguete vivo.
La joven desnuda de Los Altos del Sotillo�� (Bosch Gimpera, 1932, fig. 290), peinada con cuatro trenzas que caen simétricamente dos por la espalda y dos a la altura del pecho es un ejemplo de este tipo y un eco de la adolescente de La Quéjola (cf. volú-menes, fundamentalmente en glúteos y vientre). Comparte un modelo similar, pero el exvoto de Castellar le otorga un gesto propio: el brazo derecho cae paralelo y pegado al cuerpo, mientras que el izquierdo se dobla, apoyando la mano bajo el pecho��, en un gesto vinculado a una ritualidad femenina de anuncio de fecundidad (Fig. 18).
Rasgos de las divinidades orientales parecen evocarse en algunas series de exvotos a través de gestos compartidos en el Mediterráneo. Algunos exvotos fe-meninos recurren a un gesto de la disposición especial de las manos en relación con el cuerpo: la izquierda sobre el pecho y la derecha sobre el vientre��. Es una
�� Perteneciente a la Colección Jiménez de Cisceros, de Almería. Actualmente se encuentra en pa-radero desconocido.
�� Un gesto presente en algún ejemplo más de la toréutica de Cástulo, como en un exvoto de la colec-ción del Instituto Conde Valencia de Don Juan (Moreno, 2006: 158-159, nº cat. 3).
�� Álvarez-Ossorio, 1941: lám. XXIV, CII; Lantier, 1917: lám. XXI.
Fig. 18. Exvoto femenino de Los Altos del Sotillo (Bosch Gimpera, 1932, fig. 290). Dibujo: S. Olmos.
EX
VO
TO
S IB
ÉR
ICO
S
101
disposición que encontramos en diosas orientales de la fecundidad o en variaciones helenísticas de las «Afroditas púdicas» (Rueda y Olmos, 2010). El gesto de la divini-dad se traslada al exvoto, se imita la acción divina (Fig. 19). A través de este gesto compartido, mortal y divinidad se aproximan.
Un exvoto del Museo Conde Valencia de Don Juan47 confirma esta lectura, pues el gesto se reproduce en una mujer encinta (Izquierdo, 2004; Izquierdo 2006: ���). Sobre un abultado vientre, posa la mujer la mano derecha en clara alusión a su estado. En la mano izquierda, sobre el pecho, porta un fruto, una granada, signo asociado a la fecundidad (Fig. 20). Es la ofrenda que depositará en el santuario como cumplimiento ritual.
47 Nº. cat. 17. Altura 11’5 cm (Moreno, 2006: 180-181).
Fig. 19. El gesto femenino en un exvoto de Collado de los Jardines (Álvarez-Ossorio, 1941: Lám. XXIV, nº 159).
Fig. 20. La protección del embarazo (Moreno, 2006: 180-181, nº 17).
El
dE
Sn
ud
O E
n l
a T
OR
Éu
TIC
a IB
ÉR
ICa
102
El CuERPO BajO El VESTIdO
La expresión del cuerpo adopta diferentes fórmulas en los bronces de los santuarios de Cástulo. Junto con la fórmula del cuerpo desnudo hay otros lenguajes de prestigio aristocrático que evocan y transcienden la pura fórmula del desnudo. Veamos alguna variante. Su mostración o insinuación bajo el vestido podrá en oca-siones vincularse con el ámbito de la fertilidad, pero generalmente se relaciona con la mostración de la dignidad de la edad y de la clase social aristocrática representa-da. La riqueza del vestido, de tejido fino, dialoga con los volúmenes del cuerpo, que se transparenta y delinea debajo. Se trata, pues, de una fórmula expresiva que aúna dos valores: el material del vestido lujoso y la cualidad superior del propio cuerpo noble.
Los exvotos retoman fórmulas expresivas que con notoria anterioridad aparecen en el conjunto escultórico del Cerrillo Blanco de Porcuna (González Navarrete, 1986; Negueruela, 1991; Olmos, 2002; Olmos, 2004b). En la compleja cosmogonía que se narra en este conjunto parece reservarse un lugar privilegiado a la memoria de los antepasados, en el grupo humano que, frente al lenguaje épico marcado por la acción de los guerreros, tiene como función primordial el estar pre-sentes y el mostrarse en un espacio y un tiempo detenidos. Destacan dos piezas que recientemente se han propuesto como una pareja, que complementan sus sentidos, pero utilizándose para el varón y para la mujer un lenguaje plástico diferente. La mujer, vestida con túnica y velo superpuesto, se concibe con un volumen general, en cierto modo una estructura cilíndrica que evoca korai como la de Cheramyes en el Louvre48. Una línea curva en el perfil que proporciona una apreciación muy ge-nérica de la composición del cuerpo. El varón, con túnica talar, recoge un lenguaje diferente. La abundancia y la disposición del vestido expresan su singular rango de prestigio. El perfil del varón se aprecia bajo el fino y rico atuendo, como una alusión explícita al cuerpo aristocrático. Este es un recurso que el artesano aplica única-mente a la imagen masculina. Debe entenderse, por tanto, como una connotación de género en la representación del cuerpo según sea de varón o de mujer. De nuevo, el lenguaje del cuerpo del varón asume una mayor riqueza de variaciones y matices.
La toréutica de los santuarios de Cástulo recoge esta forma de expresión y la remodela con un estilo propio, para otorgarle significados nuevos (Fig. 21). La
48 Más claramente se aprecia el recurso de la concepción del cuerpo femenino como un bloque en otra pieza del mismo conjunto escultórico.
EX
VO
TO
S IB
ÉR
ICO
S
103
mostración del cuerpo bajo el vestido se aplica, en los pequeños bronces, tanto en la plasma-ción de la imagen masculina, como en la feme-nina. En algunos tipos49, la representación de la pareja aristocrática recuerda rasgos de los antepasados de Cerrillo Blanco, tal vez una re-memoración o pervivencia del lenguaje del li-naje clientelar que encuentra resquicios de ex-presión en la memoria colectiva. El lenguaje de prestigio se redefine, manteniendo gran parte de su carga simbólica originaria.
Existen otra serie de recursos para la plasmación del cuerpo desnudo, en concreto, determinados rasgos anatómicos que se mues-tran bajo el vestido. En su mayoría se tratan de formulas vinculadas al ámbito femenino y, en ciertos casos, a rituales relacionados con la fertilidad. Las fórmulas de expresión se multi-plican y generan variantes heterogéneas, com-binadas a vestidos, a gestos y ofrendas. La ana-tomía femenina se sirve de diversas fórmulas expresivas. En algunos ejemplos50 los pechos se muestran incisos, a troquel. Otros se repre-sentan en alto relieve��, mediante dos pastillas de metal superpuestas, aplicadas al cuerpo. El objetivo fundamental es mostrar. En algunos casos el cuerpo y el vestido se confunden, hasta el punto de que resulta muy difícil distinguir si estamos ante imágenes vestidas o desnudas.
49 Concretamente haremos referencia a uno, el que tradicionalmente se ha identificado como imáge-nes de sacerdotes y sacerdotisas (Nicolini, 1969) y que creemos que resume, de forma excepcional, la imagen aristocrática. En ella se acompaña de un rico y finísimo atuendo que muestra los volúmenes del cuerpo, al mismo tiempo que deja ver rasgos de la anatomía como el pecho. En la colección que se presenta tenemos dos ejemplares que ilustran perfectamente esta idea (n.º cat. � y �).
50 Baste exponer algunos ejemplos: AO16, AO115, AO116 o AO157.�� Cf. AO1, AO2, AO4, AO30, AO47, AO61 o AO129.
Fig. ��. La pareja aristocrática en Cerrillo Blanco (Museo de Jaén, fotografías:
R. Olmos) y en Collado de los Jardines (Colección Gómez-Moreno, nº 3 y 4,
fotografías: C. Rueda).
El
dE
Sn
ud
O E
n l
a T
OR
Éu
TIC
a IB
ÉR
ICa
104
Un recurso de mostración, exclusivamente femenino, es el que uno de nosotros ha llamado des-nudo parcial (Rueda, 2008: 69) (Fig. 22). Expresa una variante, muy difundida en ambos santuarios��, relacionada con peticiones de fertilidad y fecundi-dad en la mujer. Esta variante acompaña a imáge-nes de mujeres completamente tapadas por un velo que cubre pelo, manos e, incluso, pies (que habi-tualmente se representan desnudos). Este recurso acentúa el gesto de mostración. Rostro y cuerpo se contraponen. El rostro queda individualizado y se carga de expresión. El cuerpo, en cambio, asu-me cierta composición hermética, casi recatada. La acción de las manos se intuye bajo el velo. Éstas lo sujetan y abren para mostrar el sexo, el vientre o el pecho. Se trata de una mostración explícita y directa, expresión probablemente cargada de signi-ficados apotropaicos que se ha puesto en relación con el episodio eleusino de Baubo (Moreno, 2006).
la Edad dEl dESnudO
La representación del desnudo ibérico se asocia siempre a un cuerpo joven. En los santuarios del territorio de Cástulo se vincula a rituales relacionados con prácticas de paso, en las que el ideal de juventud –la cumbre o flor de la edad– está presente. Es, pues, un desnudo funcional en el marco de los santuarios. Se repre-senta un cuerpo preparado para procrear: el desnudo le dota de significado y fuerza. Algunos exvotos delatan una poderosa expresividad, directa y, en ocasiones, hasta brusca. El desnudo forma parte de la expresión ritual al permitir una comunicación casi inmediata en el espacio sagrado. Es una llamada de atención intensa, que bus-ca la propiciación del dios. Parece comprensible, por tanto, que no se representen todas las edades sociales o naturales. Por ejemplo, los niños nunca se representan desnudos, siempre se acompañan del atuendo propio de su edad. En el caso de las
�� Es la que corresponde con la pieza con n.º cat. 44. En la ficha del catálogo se exponen numerosos ejemplares que pertenecen al tipo.
Fig. 22. El desnudo parcial: a) Museo de Castellar y b) Colección Gómez-
Moreno. Fotografías: C. Rueda.
EX
VO
TO
S IB
ÉR
ICO
S
105
escasísimas imágenes de neonatos en bronce, un vestido, a modo de vendas, envuelve y casi oprime el cuerpo (Fig. ��). Tan sólo existe una representación de un niño desnudo, el que acompaña a la divi-nidad curótrofa, al que la mujer transporta a la vez que amamanta (nº cat. �). El niño con la boca abierta reclama el alimento. Su cuerpo desnudo puede funcionar como otro reclamo activo del niño: cuerpo inerme que acentúa la función mediadora y protectora de la divinidad, de amplios vestidos.
Probablemente el cuerpo desnudo no trata de representar siempre un ideal de belleza. A veces en un recurso expresivo. No se recurre a la figuración de la enfermedad o de la degeneración, propia, por ejemplo, de un cuerpo viejo. Existen, no obstante, dos ejemplos excepcionales�� de cuerpos masculinos. En ambos se marcan las costi-llas como rasgo anatómico que busca reflejar una realidad (Fig. 24). El desnudo, en este caso, se asocia a los exvotos anatómicos en los que en lugar de una parte del cuerpo, éste se presenta en su totalidad.
�� Posiblemente procedentes ambos de Despeñaperros.
Fig. ��. Exvoto de un recién nacido
procedente de Collado de los Jardines. Catálogo
Los Iberos Príncipes de Occidente, nº cat. 297.
Fig. ��. La representación de la enfermedad o de la vejez: a) Exvoto del Museo Arqueológico Nacional, Fotografía: G. Nicolini; b) Exvoto del Museo Arqueológico Nacional de Saint-Germain-en-Laye, (VVAA, 1998: nº cat. 259). Dibujos: S. Olmos.
▼
El
dE
Sn
ud
O E
n l
a T
OR
Éu
TIC
a IB
ÉR
ICa
106
la funCIOnalIdad dEl dESnudO En laS PRáCTICaS RITualES
El desnudo no es expresión exclusiva de la toréutica. En la cerámica pinta-da son escasísimos los ejemplos de figuras desnudas, se reducen a varones itifálicos. Un vaso singular procedente de Sant Miquel de Lliria la figura excepcional del varón desnudo se integra en un acto ritual (Aranegui, 1995; Bonet, 1995: 122). Más dudoso, por la tosquedad del dibujo, es el fragmento de cerámica de Almassora en Castellón, en el que un flautista parece tocar desnudo el aulós, enfrentado a un per-sonaje grotesco, igualmente tal vez itifálico (Bonet e Izquierdo, 2004: 84, fig. 2.I) (Fig. ��).
Fig. ��. El desnudo en la pintura vascular: a) Vaso de Sant Miquel de Lliria (Bonet: 1995:121, ��-D. ��), b) fragmento de Almassora (Bonet e Izquierdo, fig. 2.I).
En la toréutica ibérica el desnudo forma parte de un entramado litúrgico con un doble carácter. Ya se ha apuntado algo al respecto:
– Por un lado, es canal de expresión de modelos de prestigio. Se adoptan modelos externos, como fórmulas adaptadas para una aristocracia que requiere de signos de identificación e individualización en un momento y contexto en el que se generaliza la representación de un amplio espectro
EX
VO
TO
S IB
ÉR
ICO
S
107
de clases sociales. Posiblemente existen códigos que asocian este tipo de imágenes a la clase social dominante. El artesano puede ofrecer y elabo-rar ejemplares excepcionales que mantienen una memoria aristocrática de épocas anteriores como hemos apuntado en los ejemplos de Porcuna. Es su propia excepcionalidad la que otorga valor a la pieza.
– Por otra parte el desnudo, masculino y femenino, interviene como forma de expresión litúrgica asociado a diferentes prácticas. Se convierte en canal de expresión de peticiones concretas, en las que se asocian gestos y atributos diferentes. La presencia de imágenes desnudas en el contexto de los santuarios de Cástulo, si se hace un cómputo general, está en torno al 40%, pero el desnudo masculino es mayoritario��. Esta cifra indica la importancia del desnudo en el espacio ritual (Rueda, 2008: 68). Podemos esquematizar algunos de los ritos a los que se asocia el desnudo.
– Ritos de fertilidad: el desnudo, tanto masculino como femenino, se vin-cula a prácticas relacionadas con peticiones de fertilidad. Las variantes son muchas, al igual que los recursos de mostración. La exageración de los órganos sexuales es uno de ellos. Varones que se presentan con el sexo exagerado, en actitud itifálica, o mujeres con el pecho abultado y el sexo engrandecido son representaciones normales en el conjunto de estos santuarios. El desnudo descarado subraya la petición y tal vez protege mágicamente la mostración.
Hay un tipo específico vinculado a la mujer. La posibilidad de concebir y de llevar a cabo un buen embarazo se acompañaba de toda una serie de prácticas litúrgicas. El gesto, en este caso, propicia la solicitud. Hay variantes que evocan el modelo de la divinidad, como las manos sobre el vientre o sobre el pecho.
– Ritos de curación: a este tipo de prácticas se asocian los exvotos anató-micos, tan presentes en ambos santuarios. Las categorías son numero-sas: piernas, pies, ojos, dentaduras, manos, etc. También se documentan órganos sexuales y pechos, además de úteros. En esta serie pueden in-cluirse los dos ejemplos de cuerpos de varones demacrados, ellos mismos expresión corporal, la del cuerpo enfermo individualizado.
�� Se han establecido índices al respecto. En ambos santuarios los porcentajes del desnudo masculino se establecen en torno al 30%, mientras que las imágenes femeninas desnudas llegan al 10% en el santuario de Castellar y al 6% en Despeñaperros (Prados, 1992: 139).
El
dE
Sn
ud
O E
n l
a T
OR
Éu
TIC
a IB
ÉR
ICa
108
– Ritos de paso: en el contexto de estos santuarios los ritos de iniciación jugaron un papel fundamental como signos de agregación. Dentro del amplio conjunto de los mismos, algunas imágenes de desnudos pudieron tener un papel específico. Así, las imágenes con armas, en las que el des-nudo aporta un carácter viril y de fuerza aristocrática. Dentro de los ritos de paso, encontramos los del tránsito de edad. Algunos desnudos, como los de las adolescentes con largas trenzas, parecen responder a la ofrenda que requiere el desnudo iniciático.
– El sacrificio: algunas imágenes desnudas con cuchillos curvos, pueden interpretarse como sacrificadores de ambos géneros. En el contexto de estas imágenes el desnudo sanciona una actitud ritual, puede devenir un signo sacralizador.
En este contexto el oferente que porta sobre sus hombros un carnero, un exvoto del Collado de los Jardines, requiere una atención especial, por tratarse de una imagen única en un santuario (Álvarez-Ossorio, 1941: Lám. CXXVI, nº 1738). El referente mediterráneo al modelo del criopho-ros es claro (Fig. ��). El oferente y el animal irrumpen cargados de expre-
sividad, ambos abren la boca y gritan en lo que puede en-tenderse un toque de atención o de llamada ante su llegada al lugar. El varón comparte la desnudez con el cinturón que ciñe su cuerpo, signo de clase social. A diferencia de los re-motos modelos griegos, en los que el oferente agarra firme-mente las patas del animal, en el bronce ibérico las manos se muestran y se resaltan en una formulación propia y común al lenguaje de los santuarios. No es tanto el coger como el manifestarse y ofrecer lo que se acentúa en la presentación de las propias manos, cargadas de expresividad.
Esta figura de criophoros podría aludir a la llegada y pre-sentación previa al sacrificio, una práctica que se constata en Despeñaperros donde se ha documentado, además de cuchillos rituales y figuritas de carneros, restos de huesos depositados como ofrendas. El desnudo acentúa el sentido de la ofenda como una forma de autorepresentación ante el dios. Animal y hombre comparten este gesto como ocurre en numerosos modelos griegos, pero el bronce ibérico añade el signo social del cinturón.
Fig. ��. Oferente con carnero de Collado de los Jardines (Álvarez-Ossorio, 1941: Lám. CXXVI, nº 1738).
EX
VO
TO
S IB
ÉR
ICO
S
109
la PaREja, la COmPlEmEnTaRIEdad dEl dESnudO
Desnudo y género, en ocasiones, se complementan. En algunos casos la con-cepción del cuerpo desnudo, tanto en hombre como en mujer, se aproxima tanto que únicamente la indicación del sexo ayuda a diferenciar el género. Es un proceso inten-cional: el cuerpo se concibe exactamente igual, en proporciones y recursos, incluso compartiendo la presencia de rasgos como el pecho y el ombligo que, en algunas re-presentaciones masculinas, aparecen como atributo común. La comparación de dos exvotos, masculino y femenino, manifiesta un idéntico gesto ritual, exclusivo de esta variante. Hombre y mujer se muestran en total desnudez con los brazos doblados por el codo y las palmas abiertas hacia el espectador y elevadas hacia lo alto. El cuello se alarga desproporcionadamente para acompañar el enmarque de las manos: éstas han de quedar por debajo del rostro, no superarlo. Ambas cabezas son idénticas, no las diferencia, sino las asemeja, el peinado, el similar y bien definido arco de las cejas y la clara sonrisa en ambos. Comparten, por lo tanto, un idéntico gesto ritual. El perfil del cuerpo es similar en hombre y mujer. El dibujo inciso, en forma de 8, sobre pecho y vientre, es signo de difícil interpretación (¿estilización anatómica?), pero posee un claro sentido unificador. El sexo es el único rasgo diferenciador y asume una función mostrativa: abierto y receptor en la mujer. Podemos afirmar que hombre y mujer se presentan al unísono en el espacio sagrado (Fig. 27. a).
Fig. 27. El desnudo en la pareja: a) Exvoto masculino (Álvarez-Ossorio, 1941: Lám. LXVIII) y femenino (Nicolini, 1969: Lám. XXXII, 3); b) Exvoto masculino (Álvarez-Ossorio, 1941: Lám. XXXII) y exvoto
femenino (Álvarez-Ossorio, 1941: Lám. XXV); c) Exvoto masculino (Álvarez-Ossorio, 1941: Lám. XCVIII) y femenino (Álvarez-Ossorio, 1941: Lám. XXVI).
El
dE
Sn
ud
O E
n l
a T
OR
Éu
TIC
a IB
ÉR
ICa
110
Sobre esta fórmula de presentación común encontramos otras variantes, principalmente manifestadas a través del gesto de los brazos. En otra pareja de Despeñaperros hombre y mujer se distinguen por los atributos que muestran: caetra y puñal en el varón, frutos u ofrendas similares en la mujer. Ambos en vivo movi-miento. El resto de la figuración es común: rostro, peinado y cinturón de pertenen-cia a una clase social (Fig. 27.b).
En un tercer ejemplo, las pequeñas variaciones gestuales nos desvían algo más sobre la presentación común y los rasgos compartidos. La mujer eleva los bra-zos, sosteniendo en su diestra una paloma y en la izquierda un fruto, mientras mira hacia lo alto. El varón, en cambio, extiende hacia delante la pequeña caetra en su iz-quierda y lo que suponemos debió ser en su día un puñal o pequeña arma. El rostro del hombre, en cambio, acentúa la frontalidad de la ofrenda (Fig. 27.c).
Podríamos seguir matizando con otros ejemplos la diversidad de variantes gestuales sobre un esquema común: el de la pareja mostrándose en situación igua-litaria. En estos casos la común presentación del hombre y de la mujer y de sus cuerpos desnudos apunta a una igualación en el espacio ritual y sagrado.
En este trabajo nos hemos aproximado a las variaciones que el motivo del desnudo manifiesta en la toréutica ibérica. Lejos de poseer éste un significado único hay una multiplicidad sorprendente de expresiones y de variantes bajo la aparente unidad. Creemos haber abierto y apuntado cuestiones de un tema mucho más com-plejo y amplio, sobre el que queda aún mucho por matizar y por reflexionar.
EX
VO
TO
S IB
ÉR
ICO
S
111
BIBLIOGRAFíA.
alCalá-zamORa, L. (2003): La necrópolis ibérica de Pozo Moro. Bibliotheca Archaeologia Hispana ��. Real Academia de la Historia. Madrid.
almagRO BaSCh, M. (1979): «Los orígenes de la toréutica ibérica». Trabajos de Prehistoria, 36: 172-���.
almagRO-gORBEa, M. (1973): «Pozo Moro: una nueva joya de arte ibérico». Bellas Artes, 128: 11-47.
— (1977): El bronce Final y el período orientalizante en Extremadura. Biblioteca Praehistórica Hispana. XIV. CSIC, Madrid.
— (1978a): «Los relieves mitológicos orientalizantes de Pozo Moro (Albacete, España)». Trabajos de Prehistoria, 35: 251-278.
— (1978b): «El hallazgo de Pozo Moro y la formación de la cultura ibérica». Saguntum 13: 127-���.
— (1983): «Pozo Moro: el monumento orientalizante, su contexto socio-cultural y sus paralelos en la arquitectura funeraria ibérica». Madrider Mitteilungen, 24: 177-293.
álVaREz-OSSORIO, F. (1941): Catálogo de los exvotos ibéricos del Museo Arqueológico Nacional. Madrid.
aRanEguI, C. (1995): «Los iberos y los auspicios. A propósito de un vaso decorado de la antigua Edeta (Llíria, Valencia)». En: A. J. Miguel Zabala et alii. (eds.), Arqueólogos, historiadores y filólogos. Homenaje a Fernando Gascó. Publicaciones ocasionales. Kolaios: 39-51.
BElTRán llORIS, M. (1976): Arqueología e Historia de las ciudades antiguas del Cabezo de Alcalá de Azaila (Teruel). Monografías arqueológicas nº 9. Zaragoza.
BlanCO, A. (1965): «El ajuar de una tumba de Cástulo». Oretania, 19: 7-60.
BlázquEz, J. M.ª (1975) : Tartessos y el origen de la colonización fenicia de occidente. Salamanca.
— (1997): «Astarté, señora de los caballos en la Hispania prerromana». Rivista di Studi Fenici, XXV: 79-95.
BlECh, M. (1997): «Los inicios de la iconografía de la escultura en piedra: Pozo Moro». En R. Olmos y J. A. Santos (eds.): Iconografía ibérica, iconografía itálica. Propuestas de interpretación y lectura (Roma. Nov. 1993). Serie Varia 3. Universidad Autónoma de Madrid: 193-209.
BOlla, M. & TaBOnE, G. P. (1996): Bronzistica figurata preromana e romana del Civico Museo Archeologico «Giovio» di Como. Comune di Como-Assessorato alla cultura cívico Museo Archeologico «Giovio». Como.
BOnET, H. (1995): El Tossal de San Miquel de Llíria: la antigua Edeta y su territorio. S.I.P. Diputación de Valencia. Valencia.
BOnET, H. & IquIERdO, I. (2004): «Vasos ibéricos singulares de época helenística del área valen-ciana», En R. Olmos y P. Rouillard (Coord): La vajilla ibérica en época helenística (siglos IV-III al cambio de era). Collection de la Casa de Velázquez, vol. 89, Madrid: 81-96.
El
dE
Sn
ud
O E
n l
a T
OR
Éu
TIC
a IB
ÉR
ICa
112
BOSCh-gImPERa, P. (1932): Etnología de la Península Ibérica. Arqueología i Art Ibérics. Editorial Alpha. Barcelona.
BOTTO, M. & VIVES-fERRándIz, J. (2006): «Importazione etruche tra le Baleari e la Penisola Iberica (VIII sec.-prima metà del V sec. a.C.). En Gli Etruschi e il Mediterraneo. Comerci e política. Annali della Fonsazione per il Museo Claudio Faina», Orvieto: 117-196.
CaBRÉ, J. (1920): «Arquitectura Hispánica: el sepulcro de Toya». Archivo Español de Arte y Arqueología, I: 73-101.
CàSSOla P. (1989): I bronzetti friulani a figura umana. Tra protostoria ed etá della romanizzazione. Cataloghi e monografie archeologiche dei Civici Musei di Udine, 1. Ed. «L’Erma» di Bretschneider. Roma.
ChaPa, T. y OlmOS, R. (2004): «El imaginario del joven en la cultura ibérica». Melanges de la Casa de Velázquez 34.Madrid: 43-83.
CIPRIanI, S. (2003): Bronzetti etruschi nell’Appennino tosco-emiliano. Ed. Le Balze.
CROISSanT, F. y ROuIllaRd, P. (1997): «Le problème de l’art ‘gréco-ibère’: état de la question». En R. Olmos y P. Rouillard (eds.): Formes archaïques et Arts ibériques. Formas arcaicas y arte ibé-rico. Colección de la Casa de Velázquez, Madrid: 55-66.
CRISTOfanI, M. (2000): I bronzi degli etruschi. Ed. De Agostini.
dESTRO, A. & PESCE, M. (2008): L’uomo Gesù. Giorni, luoghi, incontri de una vita. Ed. Mondadori, Milano.
dOmínguEz mOnEdERO, A. & SánChEz, C. (2001): Greek pottery from the Iberian Peninsula. Archaic and Classical periods. Gocha R. Tsetskhladze Ed, Brill.
gaRCía-BEllIdO, M.ª P. y BlázquEz, C. (2001): Diccionario de cecas y pueblos hispánicos, (� vol.). Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid.
gaRCía y BEllIdO, A. (1931-2): «Un apolo arcaico ibérico en Bronce». Ipek. Berlín: 99-103.
— (1943): La Dama de Elche y el conjunto de piezas arqueológicas reingresadas en España en 1941. Madrid.
— (1948): Hispania Graeca. Barcelona.
— (1993): Álbum de dibujos de la colección de bronces antiguos de la colección de Antonio Vives y Escudero (con texto de Mª. P. García-Bellido). Anejos de Archivo Español de Arqueología, XIII. Madrid.
gOnzálEz naVaRRETE, J. (1987): Escultura ibérica del Cerrillo Blanco (Porcuna, Jaén). Excma. Diputación Provincial de Jaén. Instituto de Cultura. Jaén.
gOnzálEz REyERO, S. (en prensa): «La dama de Galera. Creación, transformación iconográfica e incidencia en las dinámicas sociales». Rivista di Studi Fenici, 2009.
gRaEllS, R. (2008): «Vasos de bronce con asas ‘a kouroi’ en el occidente arcaico a la luz de un nue-vo ejemplar procedente de Cuenca», Noticiario de Archivo Español de Arqueología, 81: 201-121.
hESIOdO: Theogonía. Introduzione, traduzione e note di Graziano Arrighetti. Testo greco a fronte. Biblioteca Universale Rizzoli. Milano, 1984.
EX
VO
TO
S IB
ÉR
ICO
S
113
IzquIERdO, I. (2003): «La ofrenda sagrada del vaso en la cultura ibérica». Zephyrus, 56: 117-135.
— (2004): «Exvotos ibéricos como símbolos de fecundidad: un ejemplo femenino en bronce del Instituto y Museo Valencia de Don Juan (Madrid). Saguntum (P.L.A.V.), 36: 111-124.
— (2006): «La colección de los exvotos femeninos ibéricos del Museo Valencia de Don Juan: gestualidad y género». En R. Olmos, C. Risquez y A. Ruiz (coord.): Exvotos Ibéricos. Vol, I: El Instituto Valencia de Don Juan. Instituto de Estudios Jienenses. Excma. Diputación Provincial de Jaén. Jaén: 119-150.
jImÉnEz áVIla, J. (2002): La toréutica orientalizante en la Península Ibérica. Bibliotheca Archaeologica Hispana. Studia Hispano-Phoenicia 16. Real Academia de la Historia. Madrid.
— (2003): «Seres híbridos en el repertorio iconográfico de la toréutica orientalizante de la Pe-nínsula Ibérica. En Seres híbridos. Apropiación de motivos míticos mediterráneos». Actas de Seminario-Exposición. Casa de Velázquez-Museo Arqueológico Nacional. 7-8 de marzo de 2002. Madrid: 231-257.
lanTIER, R. (1917): El Santuario ibérico de Castellar de Santisteban. Comisión de Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas. 15. Madrid.
— (1935): Bronzes Votifs Ibériques. Ed. Albert Lévy. Paris.
mETzlER, D. (1990): Archaische Kunst im Spiegel archaischen Denkens. Zur historischen Be-deutung der griechischen Kouros-Statuen, Mousikós anér. Festschrift für Max Wegner, Bonn: 289-303.
mOREnO, M. (2006): Exvotos Ibéricos. Vol, I: El Instituto Valencia de Don Juan. R. Olmos, C. Risquez y A. Ruiz (coord.): Instituto de Estudios Jienenses. Excma. Diputación Provincial de Jaén.
nEguERuEla, I. (1990a): Los monumentos escultóricos ibéricos del Cerrillo Blanco de Porcuna (Jaén). Ministerio de Cultura. Madrid.
nICOlInI, G. (1968): «Gestes et attitudes culturels des figurines de bronze ibériques». Melanges de la Casa de Velázquez, IV: 27-50.
— (1969): Les Bronzes Figurés des Sanctuaires Ibériques. Presses Universitaires de France, Paris.
— (1977): Bronces Ibéricos. Ed. Gustavo Gili, S.A. Barcelona.
— (1976-8): «Quelques aspects du problème des origines de la toreutique ibérique». Simposi Internacional ‘Els Orígins del Món Ibèric’. Barcelona-Empúries, 1977. Ampurias 38-40. Barcelona: 463-486.
OlmOS, R. (1977): «El sileno simposiasta de Capilla. Un nuevo bronce itálico del siglo V a.C. en España». Trabajos de Prehistoria, 34. Madrid: 371-388.
— (1982): «Vaso griego y caja funeraria en la Bastetania ibérica» Homenaje a Conchita Fernández Chicarro. Ministerio de Cultura, Madrid: 260-265.
— (1983): «El centauro de Royos y el centauro en el mundo ibérico». En Homenaje al Profesor Martín Almagro Basch II, Ministerio de Cultura. Madrid: 377-388.
— (1991): «Puellae gaditanae: ¿Heteras de Astarté? Archivo Español de Arqueología 64: 99-110.
El
dE
Sn
ud
O E
n l
a T
OR
Éu
TIC
a IB
ÉR
ICa
114
— (1996): «Pozo Moro: ensayos de lectura de un programa escultórico en el temprano mundo ibérico». En R. Olmos (Ed.): A través del espejo. Aproximación a la imagen ibérica. Colección Lynx. La arqueología de la mirada. Madrid: 99-114.
— (coord.) (1999): Los Iberos y sus imágenes. CD-Rom. Micronet S.A. Madrid.
— (2000-2001): «Diosas y animales que amamantan: la transmisión de la vida en la iconografía ibérica» Zephyrus LIII-LIV. Madrid: 353-378.
— (2002): «Los grupos escultóricos de Cerrillo Blanco de Porcuna (Jaén). Un ensayo de lectura iconográfica convergente». Archivo Español de Arqueología, 75. CSIC. Madrid: 107-122.
— (2004a): «La Dama de Galera (Granada): la apropiación sacerdotal de un modelo divino». En J. Pereira, T. Chapa, A. Madrigal, A. Uriarte y V. Mayoral (Eds.): La necrópolis ibérica de Galera (Granada). La colección del Museo Arqueológico Nacional. Ministerio de Cultura. Madrid: 213-238.
— (2004b): «Los príncipes esculpidos de Porcuna (Jaén): una aproximación de la naturaleza y de la historia». Boletín del Instituto de Estudios Giennenses 189. Excma. Diputación Provincial de Jaén: 19-43.
OlmOS, R. & fERnándEz-mIRanda, M. (1987): «El timiaterio de Albacete». Archivo Español de Arqueología, 60. Nº. 155-156. Madrid: 211-219.
OlmOS, R. y SánChEz, C. (1995): «Usos e ideología del vino en las imágenes de la Hispania pre-rromana». En S. Celestino (Ed.), Arqueología del vino. Los orígenes del vino en Occidente. Jerez de la Frontera: 105-136.
OlmOS, R.; TORTOSa, T. & IguáCEl, P. (1992): «Catálogo. Aproximaciones a unas imágenes des-conocidas». En R. Olmos (Ed.): La Sociedad Ibérica a través de la imagen. Catálogo de la Exposición. Centro Nacional de Exposiciones. Ministerio de Cultura. Dirección General de Bellas Artes y Archivos. Madrid: 33-182.
PaRíS, P. (1903-4): Essai sur l’art et l’industrie de l’Espagne primitive. 2 vols. Ernest Leroux. Paris.
PRadOS, L. (1992): Exvotos ibéricos de bronce del Museo Arqueológico Nacional. Madrid.
— (1997): «Los bronces figurados como bienes de prestigio». En R. Olmos y P. Rouillard (eds.): Formes archaïques et Arts ibériques. Formas arcaicas y arte ibérico. Colección de la Casa de Velázquez, Madrid: 83-94.
PRESEdO, F.J. (1982): La necrópolis de Baza. Excavaciones Arqueológicas en España, 119. Ministerio de Cultura. Madrid.
RIChTER, G. M. (1960): Kouroi. Archaic greek youths. A study of the development of the kouros type in greek sculpture. Ed. Phaidon.
ROdRíguEz-aRIza, M. O.; gómEz, F. & mOnTES, E. (2008): «El túmulo 20 de la necrópolis ibé-rica de Tútugi (Galera, Granada)». Trabajos de Prehistoria, 65, nº 1: 169-180.
ROllEy, C. (1994): La sculpture grecque, 1. Collection dirigée par Gérard Nicolini. Ed. P. Paris.
RuEda, C. (2007b): «Los exvotos de bronce como expresión de la religiosidad ibérica del Alto Gua-dalquivir: la Colección Gómez-Moreno». En L. Abad y J.A. Soler (Ed.): Actas del Congreso de Arte Ibérico en la España Mediterránea, Alicante del 24 al 27 de octubre del 2005, Alicante: 21-50.
EX
VO
TO
S IB
ÉR
ICO
S
115
— (2007b): «La mujer sacralizada. La presencia de las mujeres en los santuarios (lectura desde los exvotos ibéricos en bronce)». Complutum vol. 18: 227-235.
— (2008) : Imagen y culto en los territorios iberos: el Alto Guadalquivir (siglos IV a.n.e. – II d.n.e.). Tesis Doctoral. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Departamento de Patrimonio Histórico. Universidad de Jaén. 2008.
— (2008a): «Las imágenes de los santuarios de Cástulo: los exvotos ibéricos en bronce de Collado de los Jardines (Santa Elena) y Los Altos del Sotillo (Castellar)». Paleohispánica 8: 55-87.
— (2008b): «Romanización de los cultos indígenas del Alto Guadalquivir», En J. Uroz, J.M: Noguera & F. Coarelli (Eds.): Iberia e Italia: Modelos romanos de integración territorial. Actas del IV Congreso Hispano-Italiano Histórico-Arqueológico, Murcia: 493-508.
RuEda, C. y OlmOS, R. (2010): «Un exvoto ibérico con los atributos de Heracles: la memoria heroica en los santuarios». En S. Celestino y T. Tortosa (eds.) Anejos de Archivo Español de Ar-
queología: Debate en torno a la religiosidad protohistórica: 37-48.RuIz ROdRíguEz, A. (2004): El universo de los animales en la cultura de los iberos del Alto Guadalquivir.
Lección inaugural. Curso Académico 2004-2005. Universidad Nacional de Educación a dis-tancia. Centro Asociado «Andrés Vandelvira» de la provincia de Jaén. Jaén.
RuIz ROdRíguEz, A.; mOlInOS, M.; guTIÉRREz, L.Mª. y BEllón, J.P., (2001): «El modelo político del pago en el Alto Guadalquivir (s. IV-III a.n.e.)». Territori polític i territori rural durant l’edat del Ferro a la Mediterránea Occidental. Actes de la Taula Rodona celebrada a Ullastret. Monografies d’Ullastret 2. Girona: 11-22.
RuIz ROdRíguEz, A.; RuEda, C. y mOlInOS, M.: (en prensa): «Santuarios y territorios iberos en el Alto Guadalquivir (siglo IV a.n.e.-siglo I d.n.e.)». En S. Celestino y T. Tortosa (eds.) Anejos de Archivo Español de Arqueología: Debate en torno a la religiosidad protohistórica, celebrado en Mérida del 25 al 27 de mayo de 2005.
STEwaRT, A. (1997): Art, desire and the body in Ancient Greece. Cambridge.
ThESauRuS CulTuS ET RITuum anTIquORIum, The J. Paul Getty Museum, vol. I y II, Los Ángeles, 2004.
EX
VO
TO
S IB
ÉR
ICO
S
117
La CoLeCCión Gómez-moreno de La FundaCión rodríGuez-aCosta (Granada): anáLisis y propuestas interpretativas
CaRmEn RuEda�
máS O mEnOS…un SIglO dE InVESTIgaCIOnES SOBRE lOS EXVOTOS IBÉRICOS En BROnCE
el segundo volumen de esta colección supone el inicio de una andadura, de una nueva forma de aproximarnos al análisis de los exvotos ibéricos. Creemos que es un buen momento para la reflexión, para volver la vista atrás y analizar por qué fases ha pasado la investigación de estos materiales.
el estudio de los exvotos ibéricos en bronce ha pasado por distintas etapas, desde el conocimiento de su existencia y su presencia en colecciones privadas (des-de finales del siglo XVII y comienzos del XVIII) y, sobre todo, desde las primeras noticias publicadas sobre su descubrimiento, en la obra de pérez pastor, fechada en �760. en estos momentos la procedencia de estos materiales no está clara ni mucho menos su adscripción cultural, así como el contexto de los hallazgos, asociados, se-gún el autor, «a un sepulcro» (pérez pastor, �760: 76). se hace referencia a la apari-ción de más de 300 ofrendas de bronce «enlazados con unos alambres» en las cercanías de vilches (Jaén)�, que se identifican como «Isis, Osiris, Príapo, y otros conocidos,...»
� Contratada adscrita al subprograma Juan de la Cierva del ministerio de Ciencia e innovación. plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (I+D+i) 2008. Universidad de Jaén [email protected].
� autores como Gérard nicolini (�969) o rosario Lucas pellicer (�994) coinciden en la determina-ción estilística de estas piezas como procedentes del santuario de Los altos del sotillo en Castellar.
la
CO
lE
CC
Ión
gó
mE
z-m
OR
En
O d
E l
a f
un
da
CIó
n R
Od
Ríg
uE
z-a
CO
ST
a (
gR
an
ad
a):
an
ál
ISIS
y p
RO
pu
ES
Ta
S In
TE
Rp
RE
Ta
TIV
aS
118
(pérez pastor, �760: 77). tan confusas son en estos momentos las noticias y el conocimiento sobre estos materiales que en la lámina, donde aparecen di-bujados dos exvotos ibéricos, se incor-pora también uno, probablemente ro-mano, procedente de las inmediaciones de villa de tobarra, que es analizado como parte del mismo conjunto (Fig. �).
De esta misma fecha de finales del siglo XVIII e inicios del XIX es la publicación del canónigo d. J. Lozano (1800), Historia Antigua y Moderna de Jumilla. en ella muestra un conjunto de exvotos de bronce aparecidos en el sureste de la península, concretamente de Jumilla (posiblemente de Coimbra del Barranco ancho), aunque también se incluyen algunos bronces proceden-tes del Cerro de los santos (albacete). en esta obra se hace referencia al ori-gen bastetano de estos materiales, que
siguen considerándose imágenes de las divinidades de la ‘sacrílega religión’ de los pueblos ibéricos, siempre comparadas con deidades romanas como minerva.
pronto estos materiales se convirtieron en centro de interés de estudio de investigadores españoles y extranjeros. en este contexto, el primer autor extranjero que apunta aspectos relacionados con el análisis de los exvotos de bronce fue emile Hübner, quien, en 1864, presentó dos comunicaciones en la Academia de Ciencias de Berlín en las que incluyó el estudio de estos pequeños bronces ante romanos. en su posterior obra La arqueología de España (1888), acentúa la necesidad de abordar el análisis de estos materiales desde su visión en conjunto, con la elaboración de catalogaciones y estudios sistemáticos.
por todo esto, con anterioridad a �900 no parece clara la adscripción entre cultura material y el grupo humano que lo generó. Los investigadores tenían cla-
Fig. �. exvotos hallados en las proximidades de vilches (pérez pastor, �760).
EX
VO
TO
S IB
ÉR
ICO
S
119
ro que los iberos fueron colonizados, invadidos o sustituidos por fenicios, griegos, cartagineses o romanos, gracias a la interpretación de las fuentes escritas conserva-das. entre el historicismo cultural y las teorías sobre migraciones, invasionismo y movimientos de pueblos todo era explicado, teniendo como referente infranqueable el concepto de cultura civilizada frente a cultura indígena o bárbara (ruiz et alii, �00�).
En el umbral del siglo XX continúa la problemática centrada en el origen y adscripción cultural de estos materiales y con las discusiones relacionadas con la interpretación de algunas de estas piezas de arte ‘ante-romano’ como divinidades de origen oriental, como Astarté (Mélida, 1899: 98; Mélida, 1902: 12), o Eschmun (Mélida 1897: 151), así como deidades romanas como Minerva o Marte (Mélida �900: 7�).
es interesante destacar cómo se desarrolla un análisis comparativo y formal entre estos materiales y otros fundamentales de la ‘Arqueología Española’, como el Cerro de los santos o elche3, siempre aludiendo al componente oriental en la con-figuración estilística de determinados elementos como el vestido ibérico (Mélida, 1902: 15-16). En estos momentos aún existe gran confusión sobre la procedencia de los exvotos, desconcierto incentivado por celosos coleccionistas como tomás román pulido, médico de villacarrillo, quien proporciona muchas de las piezas a antonio vives con procedencias tan dispares como villacarrillo, teatino, sierra de Úbeda, Chiclana, arquillos, Cazorla, entre otras (García y Bellido, �993).
Desde finales del siglo XIX un grupo de investigadores franceses, encabeza-dos por pierre paris, arthur engels, dechelette, reinach,… entre otros, paseaban por la península dentro de misiones científicas francesas de las que nacieron obras clave como la redactada por pierre paris: «Essai sur l’art et l’industrie de l’Espagne pri-mitive», en la que se recogían todos los elementos que, por primera vez integrados y reconocidos, definían arqueológicamente la Cultura Ibérica. La obra se editaba en �903-�904 y era el mayor referente para los arqueólogos que permitía excluir o incluir determinados elementos dentro de los cánones determinados por paris. en ella se reserva un amplio capítulo para el análisis de Les figurines de bronze, a los que, continuamente, acompañan adjetivos como rudo, grosero, caricaturesco, obsceno,
3 Hallazgos como el Cerro de los Santos, las excavaciones de Almedinilla (Maravel y Alfaro, 1867), o la propia Dama de Elche (Olmos y Tortosa eds., 1997; Ruiz y Rouillard, 2006) levantaron una enorme polémica sobre su procedencia cultural. Se implicaron en ella a egipcios, romanos, griegos, celtas,…, pero que finalmente estaban contribuyendo a la materialización de la arqueología ibérica.
la
CO
lE
CC
Ión
gó
mE
z-m
OR
En
O d
E l
a f
un
da
CIó
n R
Od
Ríg
uE
z-a
CO
ST
a (
gR
an
ad
a):
an
ál
ISIS
y p
RO
pu
ES
Ta
S In
TE
Rp
RE
Ta
TIV
aS
120
monstruoso, horrible, etc. en él, de nuevo, se abordan cuestiones referentes a las claras influencias del arte oriental, como el púnico y, por supuesto, el griego, así como la ulterior influencia del arte romano.
en el ambiente de las explotaciones mineras de principios de siglo, llega a oídos de Horace sandars, ingeniero de The New Centenillo Mining Company, aficio-nado a la arqueología, las noticias de la continua aparición de restos de fundición (Lucas Pellicer, 1994; Ruiz et al., 2006: 107) y de pequeñas figurillas de bronce en el Collado de los Jardines, cerca de santa elena (Jaén). aprovechando un desahogo en sus tareas se dirigió al sitio y realizó el primer reconocimiento científico-arqueo-lógico del santuario, publicado por primera vez en �906 en «Pre-Roman Bronze Votive Offerings from Despeñaperros, in the Sierra Morena, Spain», aunque parece probable que sus intereses más directos estuvieran motivados por la aparición de restos de fundi-ción, uno de los indicadores más importantes para los ingenieros de minas, en cuanto a la detección de posibles filones gracias a la existencia de explotaciones antiguas (Gutiérrez et al. 1998). En él realiza una interesante comparación estructural entre los santuarios de Collado de los Jardines y el Cerro de los santos, análisis compara-tivo que también extrapola a los materiales votivos, fundamentalmente las esculturas en piedra y los exvotos de bronce (Fig. �). Concibe estos últimos como receptores de claras influencias de arte oriental anterior a la conquista romana de la Península
Fig. �. exvotos procedentes de las primeras exploraciones del santuario de Collado de los Jardines (Sandars, 1904: lám. XII).
EX
VO
TO
S IB
ÉR
ICO
S
121
Ibérica, alejándose definitivamente de anteriores interpretaciones que concebían los exvotos de bronce como representaciones de deidades (Prados, 2004: 345).
Las intervenciones directas en los santuarios y el descubrimiento y ‘extrac-ción’ masiva de estos materiales (Román Pulido, 1913 a/b y c; Román Pulido, 1914; Román Pulido, 1918; Calvo y Cabré, 1917/18/19; Mergelina, 1926; Sanjuán More-no y Jiménez de Cisneros; 1916) inician una fase de estudio caracterizada por el reconocimiento general de la necesidad de elaborar seriaciones y catalogaciones, así como en definir mejor los espacios de culto en los que se enmarcan estas piezas. Las excavaciones en el santuario de Collado de los Jardines, realizadas entre �9�6 y 1918, significaron la documentación de miles de exvotos ibéricos. En este contex-to, uno de los primeros estudios de clasificación y de adscripción cronológica es el realizado por los mismos excavadores, ignacio Calvo y Juan Cabré, centrado en los exvotos de este santuario, desde la finalización de la campaña de excavación de �9�6 (Calvo y Cabré, �9�7), pero, sobre todo, desde el segundo año de intervencio-nes, tras el cual elaboran un inventario algo más complejo, que ellos mismos tachan de convencional, en el que amplían la clasificación de los materiales en bronce. Cabré, de forma personal, retomará el análisis de algunos de los materiales extraídos en sus intervenciones (Cabré, 1922; Cabré, 1937).
En 1917 ve la luz un nuevo trabajo de clasificación, centrado en los exvotos del santuario de Los altos del sotillo en Castellar, elaborado por raymond Lantier. sin duda, la experiencia de Cabré en el santuario análogo de despeñaperros y la posesión de una de las más interesantes colecciones del santuario de Castellar, fue-ron razones suficientes para su participación en esta publicación y así queda puesto de manifiesto en el prólogo de la obra. En ese mismo prólogo, Pierre Paris, asume la corrección de las teorías planteadas en su obra de �903-4, en la que consideraba a los pequeños bronces manifestaciones de un arte rudo y grosero (Lantier, �9�7:�3). Las clasificaciones técnicas, el problema cronológico4, el estudio de la gestualidad como lenguaje de representación de «ideas sociales, religiosas...» (Lantier, �9�7: 40), se convierten en base para la clasificación son algunos de los aspectos destacados por el autor. el análisis formal (del vestido, el tocado, las armas, etc.), al igual que el comparativo con las esculturas del Cerro de los santos ocupan un espacio im-
4 Este autor plantea la dificultad de una clasificación cronológica clara debido, fundamentalmente, a la imposibilidad de adscribirlos a escuelas estilísticas concretas, así como al desconcierto que suponía encontrar una pieza definida ‘de buen arte’ junto a figurillas esquemáticas o abstractas. Se rompe de esta forma la concep-ción de la evolución de las formas de representación desde una perspectiva cíclica.
la
CO
lE
CC
Ión
gó
mE
z-m
OR
En
O d
E l
a f
un
da
CIó
n R
Od
Ríg
uE
z-a
CO
ST
a (
gR
an
ad
a):
an
ál
ISIS
y p
RO
pu
ES
Ta
S In
TE
Rp
RE
Ta
TIV
aS
122
portante en el texto. este autor continúa el estudio de estos materiales en una obra monográfica editada en 1935, donde se tratan aspectos destacados como el posible influjo etrusco5 de algunas ofrendas (Lantier, 1935).
en �9�0, sentenach lleva a cabo un breve trabajo en el que aborda aspectos técnicos y artísticos de los exvotos de bronce, teniendo como principal base de aná-lisis los materiales de las excavaciones en despeñaperros. en este estudio introduce algunas breves referencias sobre el estilo y las influencias que pudieron tener, conci-biendo, de nuevo, un proceso evolutivo en la plástica ibérica (Sentenach, 1920: 83). algunas de las series de exvotos de despeñaperros se siguen utilizando como mues-tras de la influencia del arte griego (Carpenter, 1925: Lám. IV, V y VI). En 1924 Bosch Gimpera pone en conocimiento una serie de exvotos de bronce procedentes del santuario de la Luz, algunos de los cuales fueron publicados con anterioridad por el canónigo Lozano (1794). Un año después este santuario fue intervenido ofi-cialmente por Cayetano de mergelina (mergelina, �9�6), excavación en la que se recuperaron algunas piezas en bronce que ocuparon unos párrafos en la memoria, atendiendo a aspectos de tipo general, artístico y religioso, unido a una descripción detallada de las mismas. en esta misma fecha se estaban realizando los primeros trabajos centrados en la discriminación de falsificaciones, muy comúnmente intro-ducidas en los mercados de coleccionistas. un claro ejemplo es el trabajo publicado por román pulido en �9�4, que paradójicamente estudia algunas piezas femeninas falsificadas en época moderna.
en los años 30 se continúa con la publicación de piezas aisladas... (martínez Santa Olalla, 1934; García y Bellido, 1931-32).
Los inicios de la década de los años 40 coincidirán con la publicación de una obra de especial importancia (Álvarez-Ossorio, 1941), centrada en la clasifi-cación de parte de los exvotos de la Colección de museo arqueológico nacional (Fig. 3). Un estudio que engloba más de 2.500 piezas, continuación de un trabajo que fue el tema del discurso que este autor leyó ante la academia de la Historia (Álvarez-Ossorio, 1935). Supone uno de los primeros grandes referentes de análisis tipológico, a la vez que introduce nuevos enfoques de estudio. La inexistencia de representaciones de divinidades en el conjunto de los bronces ibéricos, derivó a la interpretación de estas figurillas como la imagen de los demandantes de salud, bienes
5 una corriente mantenida en los años 30-40 por autores como schulten, pericot, martínez santa olalla o García y Bellido.
EX
VO
TO
S IB
ÉR
ICO
S
123
o gracias (álvarez-ossorio, �94�: �4). el análisis formal y gestual, por colec-ciones, fue la base para la construcción de grupos temáticos, considerados por algunos autores como convencionales (Arribas, 1956: 262). Desde las exca-vaciones en los santuarios de origen, el marco cronológico se va acotando: álvarez-ossorio plantea una datación que va del siglo v a.n.e. al iii a.n.e. por otro lado, el aspecto técnico empieza a introducirse como un marcador de je-rarquización socio-religiosa o incluso de temporalidad.
para estos momentos, los exvo-tos de bronce adquirieron un peso es-pecífico claro en el estudio del arte ibé-rico. dentro del gran proyecto de his-toria general de españa, dirigido por menéndez-pidal, la Cultura ibérica tiene un papel relevante desde sus pri-meras ediciones, contando con autores como García y Bellido que se centra en el arte ibérico (García y Bellido, �946). este mismo autor centró su interés, algunos años antes en la revisión de la cronología de estos materiales que fecha desde el siglo II a.n.e. hasta época imperial (García y Bellido, 1943b: 86; García y Bellido, 1943c: 289-290).
En los años 50 del siglo XX se continúa con la publicación de piezas aisladas (Kukhan, 1954; Aragoneses, 1959), también de museos extranjeros, como el Britá-nico (Blanco Freijeiro, �949) o pequeños repertorios como la colección arche (Fer-nández Chicarro, 1957), la colección de D. Juan Pérez Caballero (Fletcher, 1959) o la colección Richard de Bruselas (Arribas, 1956). Asimismo, en este momento los exvotos de bronce se introducen en los libros de historia general. La polémica sobre su origen y su denominación como ‘ibéricos’ aún estaba en el debate (Camón Aznar, 1954).
Fig. 3. Las primeras catalogaciones: exvotos del santuario de Collado de los Jardines (álvarez-ossorio,
1941: lám. XVIII)
la
CO
lE
CC
Ión
gó
mE
z-m
OR
En
O d
E l
a f
un
da
CIó
n R
Od
Ríg
uE
z-a
CO
ST
a (
gR
an
ad
a):
an
ál
ISIS
y p
RO
pu
ES
Ta
S In
TE
Rp
RE
Ta
TIV
aS
124
A finales de la década de los años 60 se produjo un cambio trascendental en el estudio de los bronces ibéricos con los trabajos de Gérard nicolini, autor conside-rado como un referente de los análisis en materia de toréutica ibérica (Nicolini, 1966; 1967; 1968; 1969; 1973; 1976; 1976-8; 1977; 1983; 1987; 1995; 1997 a; 1997b). Este investigador introdujo nuevas líneas de investigación centradas en el origen de estas piezas, estudios sobre metalurgia, los primeros avances en reconocer la importancia del gesto en los exvotos y el estudio del santuario de Los altos del sotillo (nicolini et al., 2004). Su obra monográfica de 1969 se considera el estudio clave para el análisis de estas ofrendas. Sus exhaustivas clasificaciones basadas en aspectos interrelaciona-dos como el gesto y los atributos formales, así como sus interpretaciones de algunos tipos han sentado las bases para los trabajos desarrollados a posteriori, fundamentadas en la importancia del estudio de estos materiales para la obtención de lecturas de tipo social, económico y religioso. asimismo, introduce los análisis metalúrgicos aplicados a los exvotos y el estudio técnico de las formas de elaboración, análisis de las pátinas y la determinación reproducciones o imitaciones de época moderna. un aspecto muy desarrollado por este autor, que incluye a modo de conclusión en Les bronzes figurés des sanctuaires ibériques, y que supondrá la clave de clasificación en su segunda obra monográfica Bronces Ibéricos (�977), es la cronología y el estudio estilístico de estas piezas en el marco del mediterráneo. paralelamente, en esta década los exvotos se-guían siendo materiales imprescindibles en las obras generales de historia general de España (Gómez-Tabanera, 1967) o de historia del arte ibérico (Tarradell, 1968).
durante los años 70 se continúan con algunas de las líneas de trabajo apun-tadas desde décadas anteriores, así como con la publicación de exvotos inéditos (Pla, 1974; Lucas, 1977; Fernández, 1979). Habría que destacar algunos intere-santísimos trabajos centrados en la problemática surgida en torno al origen y de-sarrollo de la broncística ibérica. por un lado, un par de trabajos desarrollados por G. Nicolini (1976; 1976-8), abordan el origen de la toréutica ibérica, así como la constante presencia de influencias en su constitución, afirmando una clara raíz oriental, griega y jonia en los exvotos oretanos. almagro Basch elabora, en esta línea de estudio, una síntesis y revisión del origen de la toréutica de la península, centrándose en categorías como carros rituales, thymateria de bronce, braserillos, jarros, etc. y, también, exvotos de bronce ibéricos, considerando a éstos últimos como expresiones comunes en todo el arco mediterráneo, algunos de ellos de una primigenia influencia oriental, por medio de las importaciones o del contacto con las colonias peninsulares, desestimando, de esta forma, la influencia griega como la originaria del arte ibérico (almagro Basch, �979).
EX
VO
TO
S IB
ÉR
ICO
S
125
En los 80 se continúan con los trabajos centrados en colecciones (Almagro-Gorbea, 1985; Ruiz Bremón, 1989; Lillo, 1982; Caballero, 1987) y en piezas aisla-das (Mendoza, 1986), así como con analíticas y técnicas aplicadas al estudio de los bronces, de su composición, etc. (Madroñero de la Cal, 1983-4). Además, estos ma-teriales aparecen en algunos manuales de divulgación (Connolly, 1981: 43, 1 y 2).
en la década de los 90 hay que destacar los estudios realizados por Lour-des Prados (1988; 1992), algunos de los cuales abordan aspectos relacionados con el estudio de los ritos de paso, con el análisis de los exvotos anatómicos (prados, 1991; 1997b), centrados en la configuración imagen de la sociedad ibérica a través de estos materiales (Prados, 1996; 1997a). Habría que destacar, en este contexto y en la globalidad de estos trabajos, la monografía centrada en la sistematización de los exvotos de bronce figurativos de la colección del Museo Arqueológico Na-cional, realizada por esta autora. un trabajo complejo de observación, relectura y clasificación que, sin duda, se ha constituido en un referente de consulta para quien pretende trabajar con estos materiales. Gran relevancia en el estudio adquieren los aspectos relacionados con las técnicas de fabricación, aspectos que seguirán siendo estudiados, con la aplicación de nuevas técnicas de análisis metalúrgicos (prados, 1988b; Gómez Ramos y Rovira, 1997; Rovira, 1999; Nicolini y Parrisot, 1998). Sin duda, los exvotos, en este momento, ocupan un lugar reservado en todos los traba-jos sobre iconografía ibérica, en su asunción incuestionable como materiales de gran valor (olmos et al. 1992; 1996; 1999; Olmos y Rouillard (eds.), 1997; Aranegui (co-ord.), 1998). Se llevan a cabo propuestas metodológicas en relación a la gestualidad de estas figurillas en bronce (Jordán et alii, 1995), a la vez que se publican nuevas contribuciones a catálogos de exvotos conocidos como los del santuario de La Luz (Lillo, 1991-2; Ruiz Bremón, 1991) o antiguas colecciones (García y Bellido, 1993), así como algunas piezas inéditas (palomar, �994).
en la actualidad se abren nuevos enfoques de estudio y posibilidades de análisis de estas piezas. por un lado, existe la concienciación general de la necesidad de abarcar un estudio general de tantas y tan buenas colecciones que aún están in-éditas en parte o en su totalidad. este segundo volumen de Exvotos Ibéricos, supone la consolidación de una serie que pretende ser más que un catálogo. pretendemos introducir en el análisis de los exvotos en bronce las diferentes perspectivas históri-cas que contribuyen a su contextualización, dotando de contenido histórico a unos materiales tan recurrentes como complejos a la hora de aplicar planteamientos in-terpretativos. en esta línea de interés, el actual catálogo se acompaña de diferentes
la
CO
lE
CC
Ión
gó
mE
z-m
OR
En
O d
E l
a f
un
da
CIó
n R
Od
Ríg
uE
z-a
CO
ST
a (
gR
an
ad
a):
an
ál
ISIS
y p
RO
pu
ES
Ta
S In
TE
Rp
RE
Ta
TIV
aS
126
trabajos que lo complementan, enriqueciendo, desde distintas miradas y ángulos, aspectos relacionados con las colecciones.
por otro lado, nuevos enfoques metodológicos permiten distintas aproxi-maciones al estudio de estas piezas. por ejemplo, las recientes líneas de análisis de la denominada como ‘Arqueología del Género’, en su corriente iconográfica, incluye optimista el trabajo con los exvotos de bronce ibéricos por configurarse en una base amplia para la lectura y visualización de la mujer ibérica en contextos sacros, una línea de trabajo que tiene uno de sus primeros referentes en los trabajos de de la Bandera (1977/1978) sobre el atuendo ibérico femenino, a los que siguen toda una serie de recientísimos trabajos de investigación (Palmero, 1984; Izquierdo, 1998-1999; Prados e Izquierdo, 2002-2003; Izquierdo, 2004; Rísquez y Hornos, 2005; Izquierdo, 2005; Izquierdo, 2007; Rueda, 2007a; Rueda, 2007b; Rueda, 2008a; rueda et al., 2008). El análisis gestual en la definición de prácticas rituales refleja-das en estos materiales sigue siendo una vía de estudio aún poco explorada y, sin duda, con muchas posibilidades, en la que se han desarrollado algunos ensayos, con propuestas de interpretación novedosas (Izquierdo, 2004; Rueda, 2008a). También se está planteando nuevos estudios centrados en el análisis de la divinidad represen-tada en estos bronces (olmos, �000-�00�) y en las posibilidades que brindan para la lectura de la sociedad ibérica previa a la romanización (Rueda, 2009: 250).
la COlECCIón dE EXVOTOS dE d. manuEl gómEz-mOREnO.
Dos colecciones granadinas
este catálogo recoge dos colecciones de exvotos de bronce ibéricos deposi-tadas en la Fundación rodríguez-acosta de Granada. en primer lugar, la colección personal de d. manuel Gómez-moreno, que actualmente ocupa una vitrina del museo del instituto que lleva su nombre y que supone el 96% de las piezas que se presentan (Fig. 4). en segundo lugar, un pequeño repertorio de exvotos de bronce pertenecientes a la Fundación rodríguez-acosta que en la actualidad se expone, junto a otro material arqueológico, en la Biblioteca de dicha institución6. a esto ha-bría que unir un exvoto7 que perteneció, hasta hace muy poco tiempo, a natividad
6 no se sabe nada de la procedencia de estas piezas que, en el contexto de la Fundación, se encuen-tran expuestas en una vitrina junto a material, por ejemplo, de la necrópolis de Galera. Cf. el trabajo de Javier moya en este mismo volumen.
7 el nº �� del catálogo.
EX
VO
TO
S IB
ÉR
ICO
S
127
Gómez-moreno y que ha pasado a formar parte del museo Gómez-moreno de Granada, junto a la colec-ción que reunió su padre.
no vamos a profundizar en el análisis de la historia de estas co-lecciones, debido a que es un trabajo específico que tratan otros autores en este mismo volumen8, aunque si cree-mos necesario dar algunas pinceladas generales, centrándonos en la colec-ción personal de Gómez-moreno.
La colección de d. manuel es un reflejo de su excelente conocimien-to de los exvotos de bronce ibéricos. efectivamente, Gómez-moreno fue un buen conocedor de estos materia-les, un perito excepcional. su ojo se hizo experto a fuerza de ver, más bien de observar, multitud de estas figurillas, fundamentalmente a partir de su nom-bramiento como director del instituto Conde valencia de don Juan. Como ya sabemos, desde este cargo, lleva a cabo una activa labor de ampliación de los fondos del museo que, en lo tocante a los exvotos ibéricos, supone un crecimiento más que notable, sobre todo entre los años 1925 y 1935 (Moreno, 2006: 49). No debemos olvidar que en estos años la circulación de este tipo de materiales por las redes de coleccionistas era muy abundante, son años en los que se conforman importantes colecciones privadas en españa y en el extranjero. en este contexto, por las manos de d. manuel pasan cientos de exvotos, algunos fueron comprados para los fondos del valencia de don Juan, otros fueron seleccionados para su colección personal.
Que el segundo libro de esta serie se centre en este repertorio no ha sido fruto del azar. se ha intentado buscar una línea de relación con la colección tratada
8 el actual volumen se acompaña de varios trabajos que profundizan en aspectos relacionados con la figura de Manuel Gómez-Moreno, en el análisis de las colecciones de exvotos de bronces desde la institución y en el estudio de la colección desde los fondos documentales personales de d. manuel. esta visión, sin duda complementará el análisis interpretativo de la colección.
Fig. 4. vitrina del museo Gómez-moreno en la que se exponen la colección de exvotos ibéricos.
la
CO
lE
CC
Ión
gó
mE
z-m
OR
En
O d
E l
a f
un
da
CIó
n R
Od
Ríg
uE
z-a
CO
ST
a (
gR
an
ad
a):
an
ál
ISIS
y p
RO
pu
ES
Ta
S In
TE
Rp
RE
Ta
TIV
aS
128
en el primer volumen. d. manuel es ese nexo de unión para comprender dos colec-ciones, hasta el momento, prácticamente inéditas, permitiéndonos un análisis com-parativo entre los ambas, puesto que surgen de una exquisita labor de visualización de una ingente cantidad de lotes de exvotos y de la selección cuidadosa y pensada de piezas, normalmente excepcionales.
al vasto conocimiento que Gómez-moreno tenía de estos pequeños mate-riales se le une la inquietud por hallar piezas originales dentro de las series generales de la toréutica ibérica de los santuarios giennenses, sobre todo de despeñaperros. si para el instituto Conde valencia de don Juan pareciera, tal y como señala Margarita Moreno, que genera una colección de referencia (Moreno, 2006: 52), en el caso de su colección privada prima un interés por seleccionar imágenes que se alejen de los prototipos generalizados. La capacidad de observación queda patente, los más mínimos detalles de las piezas suponen un factor de individualidad que gus-taba mucho a d. manuel. Los detalles se nos presentan como nota de excepcionali-dad: un guerrero que porta una falcata con empuñadura de cabeza de caballo; una figura masculina que sujeta su pesado manto con una hipertrofiada fíbula hispánica; una mujer abre su velo y muestra el pubis que, en la figura, se simula con el rayado de la zona; un personaje masculino se presenta emulando a Heracles con clava y leontea; otro se presentan portando un cuenco entre sus manos o un guerrero que deja asomar de su cinturón un puñal de antenas… son sólo algunos ejemplos de la riqueza en detalles, algunas auténticas miniaturas que no escapan al ojo experto de D. Manuel. Su archivo es un privilegiado corpus documental que refleja las horas que dedicó a la observación de estos materiales y al esfuerzo de recopilación de cientos de imágenes (Bellón, 2008). Los exvotos no fueron, sin embargo, objetivo de las investigaciones de este autor que, como bien sabemos, centró gran parte de su trabajo en arqueología en el estudio pormenorizado de la epigrafía ibérica y, en menor medida, de la numismática. por las monedas, al igual que por los exvotos, compartió un sentimiento de coleccionista.
efectivamente d. manuel fue un coleccionista de exvotos de bronce ibéricos (Gómez-Moreno, 1982), un muy buen coleccionista habría que añadir. Su reper-torio no era muy numeroso, poco más de sesenta piezas, lo que demuestra que no primaba en él un interés por acumular series y series, sino una curiosidad selectiva que se traduce en la elección de exvotos muy figurativos. Cuando se decidía por una pieza para su colección personal, casi siempre eligió exvotos muy plásticos. no exis-te un claro interés por coleccionar exvotos esquemáticos que, por otro lado, sabemos
EX
VO
TO
S IB
ÉR
ICO
S
129
que abundan en los santuarios ibéricos. en su colección posee un par de ellos, el resto son figurillas de expresión cuidada y sutileza en la composición, expresión de un plástica en reducidas dimensiones que atesora como pequeñas obras de arte. Hoy sabemos por algunas imágenes que en su despacho, su lugar de trabajo se rodeaba de algunas de estas figurillas ibéricas que casi pasaban desapercibidas entre tallas en madera, cuadros y otros materiales arqueológicos. en su obra fueron referentes para la imaginación, inspiración de pequeñas licencias literarias como las utilizadas en su Novela de España, cuando para ilustrar la historia de Siseia en su «ciclo Hispánica», extrapola la imagen del exvoto al personaje narrado (Bellón, 2008: 738-739). El exvoto se convierte, en este contexto, en un reflejo directo de la sociedad ibérica no sólo en apariencia (el vestido es para d. manuel una herramienta de descripción), sino también de moral religiosa (el acercamiento a dios, el recato, el pudor,…).
Dos repertorios relacionados: la colección de D. Manuel Gómez-Moreno y la colección del Instituto Conde Valencia de Don Juan.
antes de entrar de lleno en el análisis de la colección Gómez-moreno, nos interesa apuntar algunas cuestiones que surgen de su comparación con la colección del instituto Conde valencia de don Juan. son dos corpus que, en su mayoría, na-cen de un mismo proceso de selección e, incluso, de los mismos cauces de proceden-cia. una mirada al archivo personal de Gómez-moreno nos descubre esta relación. en él aún se conservan fotografías de los lotes de los que d. manuel selecciona pie-zas para ambas colecciones, documentos importantísimos para la reconstrucción de los procesos de adquisición (Bellón, 2008). Al analizar las piezas algunos aspectos saltan a la vista:
– la procedencia de las colecciones: ambas comparten un rasgo principal, su procedencia. si la mayor parte de los exvotos que conforman el reper-torio de Gómez-moreno proceden de despeñaperros, lo mismo sucede para la colección de valencia de don Juan. esto se debe, fundamental-mente, a que ambas se crean, en gran parte, por materiales que proceden de los mismos cauces, incluso de los mismos lotes (Fig. 5).
– la presencia de duplicados: ambos repertorios conservan piezas simila-res. para algunos casos esto puede ser normal por tratarse de exvotos pertenecientes a series que se reiteran en ambos santuarios9. sin embar-
9 Por ejemplo, IVDJ 137, 138, 139, 140, 141 y GM 9 y 10 para la serie de hombre con túnica corta y cinturón destacado, o IVDJ 87 y GM 62 para una variante de exvoto masculino desnudo.
la
CO
lE
CC
Ión
gó
mE
z-m
OR
En
O d
E l
a f
un
da
CIó
n R
Od
Ríg
uE
z-a
CO
ST
a (
gR
an
ad
a):
an
ál
ISIS
y p
RO
pu
ES
Ta
S In
TE
Rp
RE
Ta
TIV
aS
130
go, en otras ocasiones las piezas que aparecen duplicadas recogen una iconografía poco común. así el exvoto ivdJ nº 3� se corresponde con el nº 67 de nuestro catálogo. Ambas recogen una iconografía específica, relacionada con ritos de fertilidad asociados a mujeres que eligen, como signos que complementan al desnudo, el tocado en mitra con rodetes, el cinturón y un grueso collar ajustado al cuello (Fig. 6). este tipo tan espe-cial únicamente tiene un paralelo fuera de estas colecciones en una pieza que perteneció a picasso y que actualmente se encuentra depositada en el musée national picasso en paris�0. otro caso similar es el que conforman el exvoto ivdJ ��7 y Gm 30 son, de nuevo, dos ejemplos de un tipo poco común de despeñaperros que representa a hombre con túnica de escote en pico y manto superpuesto, del que no hemos encontrado para-lelo exacto��.
– la existencia de piezas únicas: la reiteración está presente en la colección del Valencia de Don Juan, que refleja en gran parte el interés de D. manuel por generar una colección de referencia. pero la excepcionalidad está muy presente en una colección que cuenta con un número destaca-do de exvotos únicos, una característica que comparte con la colección granadina.
estos rasgos que apenas esbozamos podrían ser objeto de un estudio más exhaustivo, muy importante, por otro lado, porque carecemos de estudios sistemá-ticos centrados en la gran movilidad de estas piezas.
�0 nº �630 en el catálogo de dicha institución. �� Sólo un paralelo muy próximo: AO487 (Cf. Catálogo).
Fig. 5. Procedencia de las piezas: a) Colección Gómez-Moreno; b) Colección del Instituto Conde Valencia de Don Juan (Fuente: Moreno, 2006: 52, cuadro III).
Collado de los Jardines
No consta
No consta
Baeza
Sierra Morena
Despeñaperros
Mula
EX
VO
TO
S IB
ÉR
ICO
S
131
Estado de la investigación.
La colección de la Fundación rodríguez-acosta es, en su totalidad, inédi-ta, al igual que la pieza perteneciente a natividad Gómez-moreno. el corpus de los exvotos de Gómez-moreno tampoco había sido objeto de un histórico-arqueo-lógico sistemático. se conocían algunas referencias generales, fundamentalmente datos relacionados con el número y una pequeña descripción formal de las piezas proporcionadas por la edición del catálogo del instituto Gómez-moreno, elaborado en 1982 por su hija María Elena. En 1992, la Fundación Rodríguez-Acosta elabora otro nuevo catálogo del instituto, en el que de nuevo se ofrece el inventario de la colección, con algunos datos descriptivos (sánchez-mesa, �99�).
de forma más particular, algunas piezas han sido publicadas recientemente. este es el caso de una de las más excepcionales piezas del catálogo (nº �) que se dio a conocer enmarcada en un análisis específico de la divinidad kourotrophos en la imagen ibérica (olmos, �000-�00�). ocupa un lugar central en el trabajo de ricardo olmos como imagen interpretada como divinidad, en la que se aúnan rasgos excepcionales que demarcan su significado en el conjunto de la iconografía ibérica. De forma más específica, uno de los exvotos de esta colección (nº 47) ha sido objeto de un trabajo monográfico, motivado por su iconografía excepcional (Rueda y Olmos, 2010).
Fig. 6. iconografías compartidas: exvoto femenino del instituto Conde
valencia de don Juan (moreno, �006: 208-209, nº 32) y exvoto femenino de la
colección Gómez-moreno.
la
CO
lE
CC
Ión
gó
mE
z-m
OR
En
O d
E l
a f
un
da
CIó
n R
Od
Ríg
uE
z-a
CO
ST
a (
gR
an
ad
a):
an
ál
ISIS
y p
RO
pu
ES
Ta
S In
TE
Rp
RE
Ta
TIV
aS
132
por otra parte, en el marco de análisis de la colección, los exvotos que la conforman han sido objeto de estudios específicos relacionados con la ideología ibérica y con aspectos concretos del culto y de los ritos de los que forman parte (rueda, �007a). también han motivado análisis relacionados con el papel de la imagen femenina en el entramado litúrgico de estos santuarios (rueda, �007b). metodológicamente, esta colección ha sido clave para planteamientos nuevos, rela-cionados con la necesidad de orientar el estudio de estos materiales hacia propues-tas interpretativas diferentes (Rueda, 2008a), teniendo en cuenta la importancia de entenderlos desde su contexto espacial como imágenes ideológicas pertenecientes a un territorio político específico (Rueda et al., 2008; Rueda, 2008b).
La parcialidad del conocimiento de este corpus requería un estudio sistemá-tico y completo. Sin duda, es justificación más que suficiente el mostrar una colec-ción prácticamente inédita, con la importancia añadida, en este caso, de pertenecer a d. manuel Gómez-moreno.
Procedencia de las piezas.
La mayor parte de las piezas que se analizan en este catálogo proceden del santuario de Collado de los Jardines (santa elena, Jaén)��. esta es una proceden-cia que se concreta para muchas de ellas (Gómez-moreno, �99�), otras no tienen origen adscrito, aunque podrían vincularse�3 a este mismo santuario, teniendo en cuenta diferentes aspectos, no sólo la lectura del tipo formal. Que el origen de la colección sea, fundamentalmente, despeñaperros lo explica Juan p. Bellón en este libro. es una razón relacionada con las recopilaciones que llegan a manos de d. manuel, casi todas procedentes de Collado, santuario que enriquece los circuitos de coleccionismo desde los primeros años del siglo pasado, de donde procede el mayor número de exvotos conocidos, muchos de ellos ejemplares excepcionales, algunos están en la colección Gómez-moreno.
varios de los tipos rituales que posee nuestro repertorio son perfectamente asociables a este santuario y tienen claros paralelos en otras colecciones como la del museo arqueológico nacional, referente fundamental en nuestro estudio. esto res-
�� siempre hay que tener en cuenta que es una procedencia que proviene de informaciones de colec-ciones, nunca de documentación arqueológica relativa al hallazgo in situ.
�3 Con la relatividad que nos ofrece un estudio basado en aspectos estilísticos, tipológicos, artísticos o artesanales.
EX
VO
TO
S IB
ÉR
ICO
S
133
ponde a la existencia de tipos exclusivos de este santuario frente a algunos propios del santuario paralelo de Los altos del sotillo, una propuesta ya desarrollada hace algunos años por G. nicolini, quien supo discriminar, a través del exhaustivo aná-lisis de estos materiales, talleres propios de cada santuario (Nicolini, 1969; Nicolini et al., �004). Los estudios centrados en ambos espacios de culto han puesto en evi-dencia restos de elementos relacionados con la fabricación de exvotos de bronce que apoyan las propuestas de la existencia de talleres en los santuarios (nicolini et al., 2004: 168; Rueda et al., �003: �7). Quedaría, no obstante, concretar aspectos relacionados con la infraestructura necesaria para la fabricación de estos materia-les. La propuesta de la existencia de talleres (¿permanentes o temporales?) en los santuarios no excluye que los hubiera, también, en los oppida: algunos de los exvotos se llevarían, otros se podrían elaborar in situ o sencillamente se pudieron retocar en los propios santuarios. La casuística pudo ser muy variada. Los exvotos pudieron circular, esto parece claro, pero también los propios artesanos, los modelos, etc. y esto tiene su reflejo en los conjuntos de ambos santuarios.
existen tipos propios de cada uno de estos espacios de culto, pero también los hay comunes, toda una amplia gama de imágenes que ambos comparten y que, normalmente, tienen que ver con prácticas rituales que se desarrollarían indistinta-mente en ambos santuarios. un tipo es claro para ilustrar esta idea, nos referimos al nº 44 de nuestro catálogo. representa a una mujer completamente velada�4 que se abre el vestido en un gesto ritual muy repetitivo y muestra, en clara alusión a una petición de fertilidad, el sexo. esta iconografía se reitera de forma bastante homogé-nea en ambos santuarios, como materialización de un tipo de prácticas semejantes.
esta es una propuesta que se entiende si tenemos en cuenta que ambos santuarios forman parte de un proyecto político común, como fronteras de un vasto territorio que capitalizó Cástulo desde mediados del siglo iv a.n.e. hasta la conquis-ta romana de esta zona oriental de la actual provincia de Jaén (ruiz et al., 2001; Rueda, 2008). Estos santuarios, en época ibérica, se convirtieron en espacios de referencia donde las distintas comunidades, ciudades o linajes de este territorio se identificaban bajo un mismo culto, rituales e ideología (posiblemente también bajo una misma divinidad). se cuentan por miles los exvotos procedentes de ambos santuarios, aunque también conocemos noticias del hallazgo de estos materiales en Cástulo (Linares), Giribaile (vilches) o turruñuelos (Úbeda-villacarrillo), estos
�4 Cf. el desnudo en la toréutica ibérica. este tipo ritual nos aproxima a una actitud muy femenina que, formalmente, hemos denominado como ‘desnudo parcial’.
la
CO
lE
CC
Ión
gó
mE
z-m
OR
En
O d
E l
a f
un
da
CIó
n R
Od
Ríg
uE
z-a
CO
ST
a (
gR
an
ad
a):
an
ál
ISIS
y p
RO
pu
ES
Ta
S In
TE
Rp
RE
Ta
TIV
aS
134
últimos oppida pertenecientes a este mismo territorio político. el cuadro de proce-dencias se matiza cada día más y se concreta, también, desde el análisis territorial.
es precisamente desde la investigación del territorio desde donde se han aportado novedades relacionadas a la problemática cronológica que acompaña a estos materiales. La práctica ausencia de estratigrafía asociada a los hallazgos de exvotos de bronce en estos santuarios ha derivado en que la demarcación temporal se base, casi exclusivamente, en análisis estilísticos e iconográficos, en gran parte sustentados en influencias de la toréutica oriental, griega o romana. La inclusión de los exvotos de bronce dentro de su propia matriz territorial nos ayuda a amplificar el marco de análisis.
estos materiales no deben ser estudiados como objetos carentes de un con-texto, sino que, por el contrario, su pertenencia a un espacio de culto determinado que, a su vez, forma parte de un territorio político concreto, permite matizar el pro-ceso histórico-arqueológico en los que se ven inscritos. desde los análisis desarro-llados en estos dos santuarios, bien por excavación arqueológica o por prospección superficial, ha sido posible determinar que ambos tienen un origen no anterior a la mitad del siglo iv a.n.e.15 y funcionarían coetáneamente en el desarrollo del siglo iii a.n.e. (Rueda, 2008; Rueda, 2008a: 61-62; Ruiz et al., en prensa).
La presencia de exvotos que han sido datados, desde el punto de vista es-tilístico, hacia el siglo vi-v a.n.e., debe explicarse desde otro tipo de procesos que tienen que ver con la rememoración de modelos antiguos que son redefinidos bajo el lenguaje ibérico, en un momento en el que la estructura clientelar es más jerar-quizada. Se mira al pasado, hacia formulismos en ocasiones exógenos, que definen y marquen la individualidad del propio lenguaje aristocrático. Los cauces de esta memoria son distintos, algunos han sido tratados más profundamente en nuestro artículo sobre el desnudo en la toréutica ibérica que se presenta en este mismo volumen. de hecho, uno de los ejemplos que exponemos en este trabajo ilustran bien esta idea que conlleva fijar una cronología tardía para la toréutica oretana de los santuarios de despeñaperros y Castellar�6.
15 aunque se baraja que Collado de los Jardines pueda ser un poco anterior que Los altos del sotillo.
�6 Cf. Fig. �7 de dicho artículo.
EX
VO
TO
S IB
ÉR
ICO
S
135
CRITERIOS dE ORdEnaCIón
Como hemos señalado, este catálogo se conforma por la suma de la colec-ción Gómez-moreno�7 (65), la colección de J. L. Rodríguez-Acosta (3) y el exvoto que perteneció a natividad Gómez-moreno (�) (Fig. 7). en general forman una muestra específica de la toréutica de Despeñaperros, no puede entenderse como una colección de referencia, sino que es un repertorio muy particular, en el que encontramos algunos unicum de la toréutica ibérica.
en nuestro catálogo hemos creído conveniente englobar todos los exvotos ibéricos que actualmente se encuentran depositados en la Fundación rodríguez-acosta, teniendo en cuenta las tres vías de origen de las piezas. esta decisión se basa en nuestra creencia en que es más importante primar los aspectos histórico-arqueológicos que los que tienen que ver con el origen de las diferentes colecciones. por eso, no es de extrañar que las piezas procedentes de estas tres colecciones se integren en la estructura general de la ordenación propuesta. Los datos de origen y procedencia se apuntan en los apartados correspondientes en cada ficha.
�7 excluimos del análisis cuantitativo y de la ordenación a las piezas que cierran el catálogo bajo el epígrafe Otras piezas de la colección. son piezas pertenecientes a contextos histórico-arqueológicos diferentes a los de los santuarios oretanos, por lo que desdibujarían el estudio de la colección en este sentido.
Fig. 7. Las colecciones de exvotos de bronce depositadas en la Fundación rodríguez-acosta de Granada.
Colecc. M. Gómez-Moreno
Colecc. N. Gómez-Moreno
Colecc. J.L. Rodríguez-Acosta
la
CO
lE
CC
Ión
gó
mE
z-m
OR
En
O d
E l
a f
un
da
CIó
n R
Od
Ríg
uE
z-a
CO
ST
a (
gR
an
ad
a):
an
ál
ISIS
y p
RO
pu
ES
Ta
S In
TE
Rp
RE
Ta
TIV
aS
136
Proponemos una ordenación (que no una clasificación) poco convencional. no pretendemos hacer una tipología en sentido estricto, ya que creemos que es poco funcional generar categorías en las que se entra o no se entra. La ineficacia de las tipologías que se sustentan en aspectos formales y estilísticos tiene que ver con el propio carácter del exvoto. ya hemos señalado en varias ocasiones que en el ex-voto de bronce confluye un doble carácter que contribuye a su propia modulación
y formulación (Rueda, 2008a: 63). por un lado, el exvoto posee un ca-rácter privado e individual que tiene que ver con el propio entramado ri-tual en el que se inscribe: el exvoto es una personalización, una emula-ción concreta y específica. Pero los matices son más. el exvoto también se inscribe en unas prácticas sociales y colectivas que regulan su imagen mediante una codificación simbóli-ca que no es arbitraria y que tiene su reflejo en la construcción icono-gráfica de numerosas categorías. Se representa a un más amplio espectro social, aunque no todos son inclui-dos y, ni mucho menos, todos se re-presentan de la misma forma. esta es una jerarquía que debió trasladarse
al espacio del santuario, ya que no debemos entender por prácticas democráticas a las prácticas colectivas. en esta dialéctica individuo-colectividad o privado-público se genera la imagen del exvoto y es desde esa dialéctica de donde surge una dua-lidad que debemos tener en cuenta antes de iniciar cualquier intento de tipología. nos referimos a que existen ‘tipos’ que se reiteran como modelos que se repiten con pequeñas modificaciones y que nos permiten crear esos cajones de clasificación. pero junto a estas series existe otro grupo de exvotos, menos numeroso aunque muy representativo, que reproducen modelos únicos, normalmente relacionados con la exposición de la imagen del prestigio y que no pueden ser clasificados de la misma forma que los anteriores (Fig. 8). Posiblemente, ya de por sí, nos está marcando una diferencia fundamental a nivel interpretativo.
Fig. 8. La colección de D. Manuel Gómez-Moreno: porcentaje de exvotos pertenecientes a series y exvotos
como modelos únicos.
EX
VO
TO
S IB
ÉR
ICO
S
137
nuestra ordenación tiene en cuenta estos factores y otros más. no es aleato-ria, puesto que aplicamos diferentes criterios fundamentales en la lectura iconográ-fica. De forma general, perseguimos una lectura integradora, ya que el exvoto reúne un compendio de aspectos simbólicos que, en conjunto, definen su significado. En este sentido, la aplicación de diferentes variables de análisis debe hacerse intentan-do aunar aspectos puramente formales (tamaño de la pieza, el vestido y los atributos que acompañan a la representación, etc.) con otro tipo de variables que hacen referencia a su comprensión dentro de la estructura litúrgica del santuario.
en primer lugar, el gesto se convierte en una variable funda-mental para la lectura de actitudes litúrgicas. La riqueza gestual en los exvotos de bronce se muestra como un abanico de gestos de salutación, ofrecimiento, presentación, etc. es esta riqueza de actitudes la que permite hacer lecturas más precisas relacionadas con la propia liturgia. pero el gesto no debe desvincularse de otro tipo de aspectos atributivos y simbólicos. demarca la interpreta-ción de la pieza, pero no es una va-riable única. en el gesto la expresividad que recae en los brazos y manos, como las zonas del exvoto con mayor movimiento, pero en algunas ocasiones la gestualidad se concentra en el rostro que actúa como canal emocional. Así se especifica en algu-nos rostros que, lejos de ser inertes, son medio de comunicación complementaria.
el gesto, sin duda, es una variable principal de nuestra ordenación, priman-do por encima del género que, normalmente, ha sido utilizado como primer criterio de clasificación. En nuestro catálogo no existe la distinción inicial entre exvotos masculinos y exvotos femeninos, ya que creemos que es equivocada esta disociación de género (Fig. 9). esta disgregación apriorística conduce a problemas de aproxima-ción porque crea una barrera que dificulta la comparación entre atributos y gestos
Fig. 9. La colección de d. manuel Gómez-moreno: porcentaje de exvotos masculinos y
exvotos femeninos.
la
CO
lE
CC
Ión
gó
mE
z-m
OR
En
O d
E l
a f
un
da
CIó
n R
Od
Ríg
uE
z-a
CO
ST
a (
gR
an
ad
a):
an
ál
ISIS
y p
RO
pu
ES
Ta
S In
TE
Rp
RE
Ta
TIV
aS
138
compartidos. por otro lado, la disgregación por sexo ha conllevado a graves erro-res de interpretación basados en acepciones derivadas de presupuestos modernos vinculados a la especialización y separación de funciones de género. Ésta es una variable fundamental, pero no inicial, porque hay categorías de exvotos masculinos y femeninos que siguen una misma forma de representación y que hay que poner en relación con su participación en prácticas comunes. no hay que descartar, por otro lado, la posibilidad de la ofrenda en pareja.
La edad18 es otro rasgo fundamental a la hora de analizar este tipo de ma-teriales. determina la expresión formal, atributiva y gestual de la imagen, al mismo tiempo que define actitudes rituales relacionadas con los diferentes grupos de edad (rueda et al., 2008). Es una variable general, ya que la aplicación de franjas de edad no es tan precisa como quisiéramos, pero funciona como un criterio de interpreta-ción necesario.
Por otra parte, la condición social o religiosa es fundamental para definir al oferente y a su grupo de parentesco. Creemos firmemente en que es posible demar-car distintos estamentos sociales dentro del mosaico de imágenes en bronce, para lo que es básico incidir en atributos específicos presentes en la pieza. Por ejemplo, la jerarquía guerrera se puede demarcar desde la presencia-ausencia de determinados elementos simbólicos. así, la presencia de caballo, signo indiscutible de la aristo-cracia ibérica, la presencia de una panoplia más o menos completa, etc. por otro lado, la articulación de determinados signos junto al uso específico del atuendo o del peinado puede definir a grupos específicos. Planteamos, en este sentido, que existan signos que identifiquen a grupos o comunidades concretos, tal vez distinciones de ciudades diferentes o de linajes distintos.
Nuestra clasificación, por tanto, incide en valorar, sobre todo, aspectos vin-culados al universo gestual como vía de aproximación a la demonstración litúrgica. nuestro objetivo dista mucho de la elaboración de una tipología que sistematice for-malmente esta colección. Queremos profundizar en el aspecto interpretativo, anali-zando la vinculación entre iconografía y funcionalidad del soporte. de los tipos forma-les se debe reconducir las interpretaciones hacia la identificación de tipos rituales, y las clasificaciones no deben ser un fin en sí mismo, no debemos quedarnos ahí, sino que, como herramienta analítica, nos ayuda a dar el siguiente paso en la interpretación. en
18 recientemente se están desarrollando investigaciones sobre la edad en la imagen ibérica. Cf. Chapa, 2003; Chapa y Olmos, 2004.
EX
VO
TO
S IB
ÉR
ICO
S
139
este punto entran en juego otras variables externas a la propia pieza y que tienen que ver con el contexto general y con las relaciones en el registro arqueológico.
algunOS apunTES InTERpRETaTIVOS
dentro del entramado ideológico de los santuarios giennenses, el exvoto actúa como elemento de culto, pero complementariamente desde su vertiente más social, sirve de signo identificativo e identitario (Rueda, 2009: 247). Este es un rasgo intrínseco de un tipo de imagen que funciona como de expresión colectiva. no olvidemos que contamos con un registro de en torno a los diez mil ejemplares conocidos, procedentes de los santuarios de Collado de los Jardines y de los altos del Sotillo, lo que supone un amplio muestrario iconográfico perteneciente a un contexto que determina su lectura socio-religiosa. estos materiales se inscriben en un sistema de ritos y prácticas que conocemos de forma parcial. desde el registro arqueológico ha sido posible aproximarse a la estructuración general de los san-tuarios, trabajo complementado con el estudio historiográfico (Rueda et al., 2003; nicolini et al. 2004; Ruiz et al., 2006; González Reyero, 2009), pero aún son muchas las incógnitas en relación a la liturgia específica a la que se asociarían los exvotos de bronce. es desde el análisis de estos materiales desde donde se están desarrollando las propuestas más interesantes que hacen referencia a prácticas específicas, par-tiendo de la base de que la gestualidad de estas pequeñas imágenes es proyección de la liturgia.
de forma muy general, el exvoto en bronce se inscribe en un tipo de prác-ticas relacionadas con peticiones de orden primario, propias de una sociedad emi-nentemente agro-pastoril. La salud, la enfermedad, la fertilidad, la protección gana-dera, etc. serían peticiones fundamentales, dentro de un sistema de creencias emi-nentemente funcionalista (Lévi-Strauss, 1978: 36). Los ciclos agrarios demarcarían posibles celebraciones y estos santuarios se convierten en lugares de peregrinaje, espacios de identificación colectiva con un papel que supera lo estrictamente reli-gioso. el sistema de ritos contribuye, en estos contextos, a fortalecer una estructura social que ha cambiado las fórmulas ideológicas en las que se sustenta. parte de las estrategias pasa por la ampliación de la imagen social, es decir, ya no sólo se muestra la imagen de la aristocracia y de las clientelas más próximas, sino que ésta se abre a otros grupos sociales y de edad (Rueda, 2009: 247). Ante esta afirmación, las lecturas sociales son viables y creemos firmemente en que es posible analizar la
la
CO
lE
CC
Ión
gó
mE
z-m
OR
En
O d
E l
a f
un
da
CIó
n R
Od
Ríg
uE
z-a
CO
ST
a (
gR
an
ad
a):
an
ál
ISIS
y p
RO
pu
ES
Ta
S In
TE
Rp
RE
Ta
TIV
aS
140
iconografía en bronce de los santuarios de Cástulo desde esta perspectiva. sociedad y religiosidad se entremezclan en formulaciones llenas de matices. La colección Gómez-moreno nos permite una aproximación a este rico mundo de la imagen de la religiosidad. de su estudio se desprenden una serie de ideas relacionadas con algunas de las prácticas cultuales desarrolladas en estos santuarios.
Los cultos relacionados con jóvenes están presentes en una colección que muestra algún ejemplar relacionado con ritos de paso. el nº � de nuestro catálogo entra dentro de un tipo iconográfico identificado por un atuendo ritual muy especí-fico en el que destaca unos cordones cruzados en la espalda y, ocasionalmente, en el pecho y por una actitud de oferente portando lo que se ha interpretado como tortas o frutos. recientemente hemos interpretado este tipo dentro de una rica iconografía relacionada con ritos de paso, de muchachas y muchachos, a una edad social madu-ra (Rueda, 2007a: fig. 4; Rueda, 2008a: 68, fig. 14). Proponemos que este rito con-sistía en el abandono del peinado relacionado con la juventud, las dos trenzas, que posiblemente se ofrendarían en el santuario. dos tipos se vinculan a esta iconogra-fía, los que conservan las trenzas (el paso previo al rito) y los que ya las han perdido (el rito final). El exvoto de nuestra colección pertenecería a este último estadio. Los tirantes cruzados, como signo ritual asociado a jóvenes y a ritos de paso, se asocian a otra imagen de la colección (nº 45). En este caso la construcción iconográfica es diferente, pues un signo demarca la imagen: la ostentación de un grueso collar que, de forma exagerada, se muestra como signo social y, posiblemente ritual.
este tipo de ritos serían previos y necesarios para la celebración de otro tipo de prácticas que se trasladan a los santuarios comunales como espacios sagra-dos que las sancionan. nos referimos a los ritos nupciales que, creemos, también estarían presentes en la iconografía de estos espacios de culto (Rueda, 2008a: 68). en nuestra colección contamos con dos ejemplares, los nº 3 y 4, que se vinculan con esta iconografía. La misma actitud define a una imagen que ostenta un atuendo rico (aristocrático), caracterizado por su fineza y delicadeza, al que siempre acom-paña velos, collares y brazaletes. en el caso del hombre, la tonsura demarca como peinado, sobre la que se superpone el velo, un peinado que en contextos laciales se asocia, tanto en hombre como en mujer, a ritos de matrimonio (Torelli, 1984). No habría que descartar que este tipo de ofrendas se depositaran en pareja dentro de un entramado litúrgico que, intuimos, estaría cargado de ritualidad.
también los ritos de fertilidad y de fecundidad están presentes en el reper-torio que analizamos en este libro. Las variantes son numerosas. no vamos a entrar
EX
VO
TO
S IB
ÉR
ICO
S
141
en profundidad en este tema, puesto que lo tratamos de forma específica en uno de los trabajos que completan este catálogo, no obstante, creemos interesante remarcar algunas cuestiones. Los ritos de fertilidad se asocian tanto a mujeres como a hom-bres dentro de una ritualidad abierta, en la que se existe libertad en la exposición de la solicitud. en la dialéctica presente entre mostrarse vestido o desnudo, la mujer se encuentra entre el recato y el ‘exhibicionismo’ del cuerpo desnudo y evidente, una actitud correcta en el contexto del espacio de culto. en esa acción de mostración contamos con dos ejemplos (nº 43 y 44) de mujeres que abren su velo y muestran el cuerpo o el sexo en un mensaje explícito de solicitud. el desnudo también se pre-senta como formulismo ritual en femenino (nº 67 y 68) y en masculino, mucho más numeroso en esta colección (nº 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 y 66). La mostración del sexo femenino y masculino, hipertrofiado y destacado, completa este lenguaje directo�9.
La presentación en el espacio sagrado se carga de solemnidad y se demarca por prescripciones en el gesto y en la actitud. un gran espectro de las imágenes de esta colección se relaciona con actitudes de presentación y saludo ante el espacio sagrado. Los brazos se abren y las manos se muestran en una comunicación explí-cita, clara y directa. Las actitudes se multiplican en un lenguaje ritual rico al mismo tiempo que reiterativo. en ocasiones es un lenguaje activo en el que los brazos se abren y dejan el cuerpo al descubierto, pero también en el que las manos saludan en infinidad de formulismos cargados de sentimiento. En otras ocasiones, el gesto es más solemne si cabe, los brazos se pegan al cuerpo, sujetan los mantos o se esconden bajo los velos. La mirada, en todos los casos, es importantísima en la comunicación con la deidad. de nuevo nos movemos en un mundo de matices, aunque muchas ve-ces la expresividad traspasa el umbral de la ceremonia y las miradas buscan, como anhelando encontrar algo de lo sobrenatural que reina en el espacio sagrado. son varios los ejemplos en los que las cabezas se elevan y las miradas se proyectan a un plano superior, hacia donde la divinidad habita (por ejemplo nº 8, 14, 19, 23 o 65). este es un rasgo más, muy importante, en el lenguaje gestual de los exvotos.
Hasta el mínimo detalle completa este lenguaje gestual y ya hemos dicho que la colección Gómez-moreno es rica en detalles. no debemos dejarlos pasar por desa- percibidos, son fundamentales en la lectura interpretativa de la pieza. Contamos con ejemplos excepcionales en esta colección en los que al atuendo acompaña una fíbula
�9 Cf. el desnudo en la toréutica ibérica.
la
CO
lE
CC
Ión
gó
mE
z-m
OR
En
O d
E l
a f
un
da
CIó
n R
Od
Ríg
uE
z-a
CO
ST
a (
gR
an
ad
a):
an
ál
ISIS
y p
RO
pu
ES
Ta
S In
TE
Rp
RE
Ta
TIV
aS
142
hipertrofiada que sostiene el pesado manto sujeto en el hombro derecho como es prescripción del atuendo masculino (nº 25 y 26), o el broche de cinturón, elemento de prestigio asociado al hombre, expuesto en di-ferentes variantes (nº 9, �0, ��, ��, 14 y 18) o el collar que en algunos ejemplos femeninos se muestra exul-tante como signo de prestigio (nº 5, 6, 45). También los signos relaciona-dos con la clase guerrera, muy pre-sente en esta colección, que cuenta con nueve figurillas (nº 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55) (Fig. 10). De entre ellas destacamos la nº 46 como ejemplo excepcional de la exposi-ción de la panoplia ibérica. en este
caso el acto se carga de ritualidad como mostración de las armas, concretamente de la caetra y de la espada, representando la fosilización del acto de su ofrecimiento. Las armas que se muestran en este conjunto son variadas como la falcata (la más numerosa), la espada recta, el puñal de antenas o la lanza. Como escudo siempre acompaña la caetra representada en diferentes tamaños, normalmente suspendida a la espalda, con umbo marcado y, en ocasiones, decorada con pequeños circulitos a troquel (nº 49 y 53).
dentro de este repertorio hemos hecho un ensayo relacionado con la je-rarquización social (Fig. ��). partimos de la creencia que la elección de un tipo de peinado o una forma en el uso del atuendo y de otros signos se relaciona con la iden-tificación de grupos distintos�0. Nos centramos pues, en el grupo identificado con el peinado en casquete con trenzas, como signo que define a un grupo de hombres, no sólo guerreros (nº 9, 10, 11, 18, 21, 26, 48, 49, 51 y 53). Dentro de este conjunto existen diferencias dependiendo de la presencia o ausencia de armas, de elementos del atuendo como el manto largo o de la asociación al caballo. demarcamos esta-dios en la jerarquía por la presencia de estos elementos, estableciendo, al menos,
�0 ¿Ciudades pertenecientes al territorio político? ¿linajes?, incluso ¿talleres?.
Fig. �0. exvotos de guerreros: proporción de infantes y jinetes.
EX
VO
TO
S IB
ÉR
ICO
S
143
cuatro categorías sociales: la primera se presenta con un vestido corto, acompañado de signos como el broche de cinturón destacado, aunque carente de armas (nº 9, 10, 11, 18); la segunda sigue vistiendo la túnica corta, aunque se acompaña de ele-mentos de la planoplia como la espada, la caetra y, posiblemente, la lanza (nº 51); el tercer estadio mantiene la misma panoplia, aunque se presenta con el manto largo (nº 48 y 49). La actitud varía, debido a que la falcata se esconde bajo el manto, mostrando únicamente la parte más simbólica de la misma: la empuñadura. en el grupo de los guerreros con casquete con trenzas la falcata siempre se muestra con la empuñadura con forma de ave (la más numerosa) (Nº 49) o de caballo (Nº 48), es un signo que define al grupo, ya que no se presenta de la misma forma en otros tipos de guerreros. Lo define e identifica. El cuarto estadio corresponde al jinete (nº 53). El atuendo se mantiene, túnica corta y manto, al mismo tiempo que la panoplia, aunque en este caso acompaña el caballo como signo aristocrático y demarcador de la jerarquía que proponemos. de nuevo la empuñadura de la falcata se marca, en este caso, con cabeza de ave.
Para finalizar, no debemos olvidar los ritos de protección en una variante específica relacionada con el mundo animal. En esta colección contamos con un ejemplar zoomorfo, concretamente una imagen de un toro, animal muy representa-tivo en el santuario de Collado de los Jardines. este tipo de exvotos se relacionan
Fig. ��. ensayo de jerarquía socio-ideológica en base a una muestra de la colección Gómez-moreno.
la
CO
lE
CC
Ión
gó
mE
z-m
OR
En
O d
E l
a f
un
da
CIó
n R
Od
Ríg
uE
z-a
CO
ST
a (
gR
an
ad
a):
an
ál
ISIS
y p
RO
pu
ES
Ta
S In
TE
Rp
RE
Ta
TIV
aS
144
con solicitudes asociadas a la fecundidad de la naturaleza, en el más amplio sentido de la acepción, y de forma particular a ritos de protección de una economía gana-dera.
no podemos cerrar este apartado sin hacer referencia a una de esas imáge-nes únicas que completan esta colección. Hablamos de un unicum iconográfico, del que no conocemos ningún paralelo en la plástica ibérica. nos referimos al nº 47 de nuestro catálogo, un exvoto que emula la imagen de Heracles como portador de clava y leontea, aunque representado de forma muy original en la que, junto a los signos importados con el modelo, se mantienen rasgos propios como el vestido o el gesto (Rueda y Olmos, 2010; Rueda 2008a : 64, fig. 9). En nuestra ordenación ha primado su lenguaje gestual.
la dIVInIdad: fECunda y pROTECTORa
analizamos de forma separada la pieza nº � del actual catálogo por tratarse de una pieza que recoge una iconografía única vinculada al ámbito de lo divino. Es una pieza antigua, así lo confirman los análisis metalográficos realizados por salvador rovira, que sintetiza una iconografía propia de otros soportes, como la terracota. No se apunta ningún dato sobre su procedencia en la ficha de registro, aunque algunos de sus rasgos formales nos recuerdan a la toréutica de Collado de los Jardines��. representa a una madre que sostiene en sus brazos a un niño des-nudo, al que da de mamar de su pecho izquierdo, una escena a la que acompañan signos como los prótome de ánades simétricos que adornan la peana. Éste es un recurso muy singular, que se une a la singularidad de su tamaño (bastante mayor de la media) y al hecho de poseer un anclaje para encajar una varilla que otorgaría a la pieza una altura mayor. es un recurso de exposición muy original, una expresión técnica aplicada a una icono que, recientemente se ha interpretado como divinidad kourotrophos (Olmos, 2000-2001: fig. 4; Rueda, 2007a: fig. 8 y 9).
�� Cf. Nº 8 del catálogo. Es una propuesta basada en la observación iconográfica y técnica, que ten-dría que ser confirmada o desmentida por otro tipo de analíticas.
EX
VO
TO
S IB
ÉR
ICO
S
145
BiBLioGraFía
almagRO BaSCh, m. (�979): «Los orígenes de la toréutica ibérica». Trabajos de Prehistoria, 36: �7�-���.
almagRO-gORBEa, M. (1985): «Bronces Ibéricos de Extremadura». Homenaje a Cánovas Pesini. Badajoz: 71-86.
álVaREz-OSSORIO, F. (1935): Bronces ibéricos o hispánicos del Museo Arqueológico Nacional. discurso leído ante la real academia de la Historia en la recepción pública de �� de diciembre de 1935.
– (�94�): Catálogo de los exvotos ibéricos del Museo Arqueológico Nacional. madrid.
aRanEguI, C. (coord.) (1998): Los Iberos. Príncipes de Occidente. Estructuras de poder en la sociedad ibérica. actas del Congreso internacional. Centro Cultural de la Fundación «La Caixa», Barcelona, 12-14 de marzo de 1998. Barcelona.
aRRIBaS, A. (1956): «Catálogo de la colección de exvotos ibéricos de Richard de Bruselas». Libro Homenaje al Conde de la Vega del Sella. diputación provincial de asturias. servicio de Investigaciones Arqueológicas. Oviedo: 257-278.
BEllón RuIz, J. P. (2008): Los archivos de la arqueología ibérica: el archivo personal de Manuel Gómez-Moreno Martínez. tesis doctoral. Facultad de Humanidades y Ciencias de la educación. Departamento de Patrimonio Histórico. Universidad de Jaén. 2008.
BOSCh gImpERa, p. (�9�4): «Bronzes ibèrics de La Luz (murcia) al museu de Barcelona. Gaseta de les Arts, 1º Octubre, N.º 10. Barcelona: 4-5.
BlanCO fREIjEIRO, a. (�949): «un bronce ibérico en el museo Británico». Archivo Español de Arqueología, 22. Madrid: 282-284.
CaBallERO, A. (1987): «Los exvotos ibéricos del oppidum de alarcos». Actas del XVIII Congreso Nacional de Arqueología celebrado en Canarias. 1985. Zaragoza: 615-633.
CaBRÉ, J. (�9��): «La tonsura ibérica». Actas y Memorias de la Sociedad española de Antropología, Etnografía y Prehistoria, i: �63-�70.
— (�937): «Broches de cinturón de bronce damasquinados con oro y plata». Archivo Español de Arte y Arqueología, 38: 93-126.
CalVO, i. y CaBRÉ, J. (�9�7): Excavaciones de la Cueva y Collado de los Jardines (Santa Elena- Jaén). memoria de los trabajos realizados en el año �9�6. Junta superior de excavaciones y antigüedades. madrid.
— (1918): Excavaciones de la Cueva y Collado de los Jardines (Santa Elena, Jaén). memoria de los tra-bajos realizados en el año �9�7. Junta superior de excavaciones y antigüedades. madrid.
— (�9�9): Excavaciones de la Cueva y Collado de los Jardines (Santa Elena, Jaén). memoria de los tra-bajos realizados en el año 1918. Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades. Madrid.
la
CO
lE
CC
Ión
gó
mE
z-m
OR
En
O d
E l
a f
un
da
CIó
n R
Od
Ríg
uE
z-a
CO
ST
a (
gR
an
ad
a):
an
ál
ISIS
y p
RO
pu
ES
Ta
S In
TE
Rp
RE
Ta
TIV
aS
146
Camón aznaR, J. (1954): Las artes y los pueblos de la España primitiva. espasa-Calpe s.a. madrid.
CaRpEnTER, R. (1925): The greeks in Spain. London.
Chapa, t. (�003): «La percepción de la infancia en el mundo ibérico». Trabajos de Prehistoria 60, n.º 1. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Madrid: 115-138.
Chapa, t. y OlmOS, r. (�004): «el imaginario del joven en la cultura ibérica». Melanges de la Casa de Velázquez 34.Madrid: 43-83.
COnnOlly, P. (1981): Anibal y los enemigos de Roma. espasa Calpe, s.a. madrid.
fERnándEz, J. J. (�979): «exvotos ibéricos de la zona de Cuenca». Revista de Cuenca 16: 85-90.
fERnándEz-ChICaRRO, C. (1957a): «Los bronces ibéricos de la Colección Arche». Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, Tomo LXVIII, N.º 2: 703- 714.
gaRCía y BEllIdO, a. (�93�-�): «un apolo arcaico ibérico en Bronce». Ipek. Berlín: 99-�03.
— (�943a): La Dama de Elche y el conjunto de piezas arqueológicas reingresadas en España en 1941. madrid.
— (�943b): «algunos problemas de arte y cronología ibéricos». Archivo Español de Arqueología, XVI: 78-108.
— (�943c): «de escultura ibérica. algunos problemas de arte y cronología». Archivo Español de Arqueología, XVI: 272-299.
— (�993): Álbum de dibujos de la colección de bronces antiguos de la colección de Antonio Vives y Escudero (con texto de mª. p. García-Bellido). Anejo de Archivo Español de Arqueología, XIII. madrid.
gómEz-mOREnO, Mª E. (1982): Instituto Gómez-Moreno. Fundación Rodríguez-Acosta. Granada.
gómEz RamOS, p. & ROVIRa, s. (�997): «La metalurgia ibérica del bronce: una visión espacial. Actas del XIII Congreso Nacional de Arqueología, Elche 1995, Vol.1: 359-368.
gómEz-TaBanERa, J. m. (�967): «Los pueblos antiguos de la península ibérica». en J. m. Gómez-tabanera (ed): Las raíces de España. instituto español de antropología amplicada. madrid: 303-350.
gOnzálEz REyERO, s. (�009): «Collado de los Jardines: una aproximación a la arquitectura del santuario a partir de la documentación de Juan Cabré aguiló», en p. mateos, s. Celestino, a. pizzo y t. tortosa (ed.): santuarios, oppida y ciudades: arquitectura sacra en el origen y desarrollo urbano del Mediterráneo occidental, mérida: �03-��0.
hüBnER, E. (1888): La arqueología de España. Barcelona.
IzquIERdO, I. (1998-99): «Las damitas de Moixent en el contexto de la plástica y la sociedad ibé-rica». Lucentum, XVII-XVIII: �3�-�47.
— (�004): «exvotos ibéricos como símbolos de fecundidad: un ejemplo femenino en bronce del instituto y museo valencia de don Juan (madrid). Saguntum (P.L.A.V.), 36: ���-��4.
— (2005): «Exvotos ibéricos, moldes y copias. A propósito de un conjunto femenino de oferentes en bronce». Boletín del Museo Arqueológico Nacional, n.º 20/2002: �-�9.
— (�006): «La colección de los exvotos femeninos ibéricos del museo valencia de don Juan: ges-tualidad y género». en r. Olmos, C. Risquez y A. Ruiz (coord.): Exvotos Ibéricos. Vol, I: El Instituto
EX
VO
TO
S IB
ÉR
ICO
S
147
Valencia de Don Juan. instituto de estudios Jienenses. excma. diputación provincial de Jaén. Jaén: 119-150.
jORdán, J. F.; gaRCía CanO, J. M.; SánChEz fERRa, A. J. (1995): «Ensayo de interpretación etnoarqueológica de los exvotos de los santuarios ibéricos: manos, gestos rituales y andróginos en la Cultura ibérica». Homenaje a A. Mª. Muñoz. Verdolay 7. murcia: �93-3�4.
KuKhan, E. (1954): «Estatuilla de bronce de un guerrero a caballo del poblado ibérico de La Bastida de les alcuses (mogente, valencia)». Archivo de Prehistoria Levantina, 5: 147-158.
lanTIER, r. (�9�7): El Santuario ibérico de Castellar de Santisteban. Comisión de investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas. 15. Madrid.
— (1935): Bronzes Votifs Ibériques. ed. albert Lévy. paris.
lIllO, P. (1982) : «Aportación al catálogo de exvotos de bronce del santuario ibérico de La Luz (murcia)». Habis 13. sevilla: �39-�47.
— (�99�-�): «Los exvotos de bronce del santuario de La Luz y su contexto arqueológico». Anales de la Universidad de Murcia 7-8: 107-142.
lOzanO, J. (1800): Historia antigua y moderna de Jumilla. murcia.
luCaS, r. (�977): «nueva colección de exvotos de bronce». Boletín de la Asociación Española de Amigos de la Arqueología, 8: 14-27.
— (�994): «Historiografía de la escultura ibérica hasta la Ley de �9�� (i)». Revista de Estudios Ibéricos I. Universidad Autónoma de Madrid: 15-42.
madROñERO dE la Cal, A. (1983-4): «Estudio metalúrgico de algunas piezas del Museo Provincial de murcia». Empùries 45-46: 274-283.
maRaVER y alfaRO, L. (1867): «Expedición Arqueológica a Almedinilla», Revista de Bellas Artes, II. madrid.
maRTínEz SanTa Olalla, J. (�934): «nuevo bronce ibérico del santuario de despeñaperros (Jaén)». Anuario del Cuerpo de Facultativos, Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, ii: �63-�7�.
mÉlIda, J. R. (1897): «Ídolos ibéricos». Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos ii, abril: 145-153.
— (1899): «Ídolos ibéricos encontrados en la Sierra de Úbeda, cerca de Linares (Jaén), perte-necientes al excmo. sr. General d. Luis ezpeleta. Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos III: 98-101.
— (�900): «La colección de bronces antiguos de don antonio vives». Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos IV. madrid: �7-3�.
— (�90�): «ídolos Bastitanos del museo arqueológico nacional». Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, VII. madrid: �7�-�77.
mEndOza, A. (1986): «Exvoto ibérico del Museo Arqueológico de Granada». Cuadernos de Prehistoria de Granada, 11. Granada: 3�7-330.
mERgElIna, C. de (�9�6): El santuario hispano de la sierra de Murcia. Excavaciones en el Eremitorio de Nuestra Señora de La Luz. Memoria de la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades 77 (n.º 7 de 1924-5). Madrid.
la
CO
lE
CC
Ión
gó
mE
z-m
OR
En
O d
E l
a f
un
da
CIó
n R
Od
Ríg
uE
z-a
CO
ST
a (
gR
an
ad
a):
an
ál
ISIS
y p
RO
pu
ES
Ta
S In
TE
Rp
RE
Ta
TIV
aS
148
mOREnO, m. (�006): Exvotos Ibéricos. Vol, I: El Instituto Valencia de Don Juan. r. olmos, C. risquez y a. ruiz (coord.): instituto de estudios Jienenses. excma. diputación provincial de Jaén.
nICOlInI, G. (�966): «Les bronzes votifs ibériques de la präehistoriche staatsammlung». Madrider Mitteilungen, 7: 116-155.
— (�967): «algunos aspectos de la vestidura ibérica, a propósito de los exvotos de la colección Hallemans (madrid)». Oretania 25-27: 51-95.
— (1968): «Gestes et attitudes culturels des figurines de bronze ibériques».
Melanges de la Casa de Velázquez, IV: 27-50.
— (�969): Les Bronzes Figurés des Sanctuaires Ibériques. presses universitaires de France, paris.
— (�973): Le Iberes. Art et civilisation. Fayard. paris.
— (1974): «Quelques exemples de l’influence de l’archaisme grec sur la plastique ibérique». Actas del V Congreso Español de Estudios Clásicos: 809-834.
— (�976): «sources orientales et grecques de la toreutique ibérique». Actes du IV Colloque International sur les Bronzes Antiques. Lyon: �3�-�40.
— (�977): Bronces Ibéricos. ed. Gustavo Gili, s.a. Barcelona.
— (1976-8): «Quelques aspects du problème des origines de la toreutique ibérique». Simposi Internacional ‘Els Orígins del Món Ibèric’. Barcelona-empúries, �977. Ampurias 38-40. Barcelona: 463-486.
— (1983): «La campagne de fouilles 1981 a Castellar (Jaén)». Mélanges de la Casa de Velázquez, XIX, 1: 443-486.
— (1987): «L’établissement ibérique de Castellar (Jaén), premières hypothèses». Coloquio ‘Los asentamientos ibéricos ante la romanización’. Madrid, 27-28 de febrero de 1986. Ministerio de Cultura-Casa de Velázquez. Madrid: 55-61.
— (1995): «Les bronzes de Castellar, analices y recherches de filiation». Les métaux dans l’Anti-quité. poitiers.
— (1997a): «Les bronzes figurés ibériques». Les Ibères. Exposition Paris Galeries Nátionales du Grand Palais, 15 octobre 1997-5 janvier 1998. Barcelone. Centre Cultural de la Fundación «La Caixa» 30 jan-vier-12 avril 1998. Catálogo. Bacelona: �46-�47.
— (1997b): «Le monde des bronzes ibériques figurés». Les Ibères. Dossier d’Archeologie 228, noviem-bre: 52-57.
nICOlInI, G. y paRRISOT, J. (1998): «Metallurgie des Bronzes de Castellar (Jaén, Espagne)». Les metaux antiques: travail et restauration. nicolini, G. y deudonné-Glad, n. (dirs.). Actes du Colloque de Poitiers, 28-30, septembre 1995. Monographies Instrumentum 6 monique mergoli, montagnac: 95-112.
nICOlInI, G.; RíSquEz, C.; RuIz, a. y zafRa, n. (�004): El santuario ibérico de Castellar, Jaén. Intervenciones arqueológicas 1966-1991. arqueología monografías. Junta de andalucía. sevilla.
OlmOS, r. (ed.) (�996): Al otro lado del espejo. Aproximación a la imagen ibérica. Colección Lynx. La arqueología de la mirada, i. madrid.
EX
VO
TO
S IB
ÉR
ICO
S
149
— (coord.) (�999):(coord.) (�999): Los Iberos y sus imágenes. CD-Rom. micronet s.a. madrid.
— (�000-�00�): «diosas y animales que amamantan: la transmisión de la vida en la iconografía ibérica» Zephyrus LIII-LIV. Madrid: 353-378.
OlmOS, r. y ROuIllaRd, p. (eds.) (�996): Formas Arcaicas y Arte Ibérico. Collection de la Casa de Velázquez 59. madrid.
OlmOS, R.; TORTOSa, t. (eds.) (�997): La Dama de Elche. Lecturas desde la diversidad. madrid.
OlmOS, R.; TORTOSa, t. & IguáCEl, p. (�99�): «Catálogo. aproximaciones a unas imágenes des-conocidas». en r. olmos (ed.): La Sociedad Ibérica a través de la imagen. Catálogo de la Exposición. Centro nacional de exposiciones. ministerio de Cultura. dirección General de Bellas artes y Archivos. Madrid: 33-182.
palmERO, R. (1984): La colección de exvotos ibéricos del Instituto Valencia de Don Juan. Las Damas. tesis de Licenciatura inédita. universidad Complutense de madrid.
palOmaR, v. (�994): «un nuevo exvoto ibérico de bronce localizado en el alto palencia». Quaderns de Prehistòria i Arqueologia de Castelló 16. Castellón: �67-�7�.
paRIS, p. (�903-4): Essai sur l’art et l’industrie de l’Espagne primitive. � vols. ernest Leroux. paris.
pÉREz paSTOR, m. (�760): Disertaciones sobre el dios Endovélico. madrid.
pla, e. (�974): «Figurilla de bronce procedente del poblado ibérico de ‘el Castellar’ (oliva, valencia)». Homenaje a D. Pío Beltrán. Anejos de Archivo Español de Arqueología VII. Madrid: 155-�60.
pRadOS, L. (1988a): «Exvotos ibéricos de bronce: aspectos tipológicos y tecnológicos». Trabajos de Prehistoria 45: 175-199.
— (1988b): «Análisis arqueometalúrgicos de los exvotos ibéricos de bronce: primeros resulta-dos». Deia Conference of Prehistory. Archeological Techniques. Technology and Theory. resumes.
— (1988 c): «La escultura ibérica en bronce». Número Monográfico de Revista de Arqueología. madrid: 82-93.
— (�99�): «Los exvotos anatómicos del santuario de Collado de los Jardines (santa elena, Jaén). Trabajos de Prehistoria 48. Madrid: 313-332.
— (�99�): Exvotos ibéricos de bronce del Museo Arqueológico Nacional. madrid.
— (�993): «La colección de bronces ibéricos del peabody museum de Harvard». en F. Burkhalter y J. arce (coord.): Bronces y religión romana, Actas del XI Congreso Internacional de Bronces Antiguos. madrid mayo-junio, �990: 36�-366.
— (�996): «imagen, religión y sociedad en la tourética ibérica». Al otro lado del Espejo: aproximación a la imagen ibérica. ricardo olmos (ed.). La arqueología de la mirada, �, Lynx. madrid: �3�-�43.
— (1997a): «Los bronces figurados como bienes de prestigio». En R. Olmos y P. Rouillard (eds.): Formes archaïques et Arts ibériques. Formas arcaicas y arte ibérico. Colección de la Casa de Velázquez, Madrid: 83-94.
— (1997b): «Los ritos de paso y su reflejo en la tourética ibérica». En Olmos y Santos Eds.): Iconografía ibérica, iconografía itálica: propuestas de interpretación y lectura. Congreso internacional, roma ��-�3 noviembre 1993. Serie Varia 3. Universidad Autónoma de Madrid. Madrid: 273-282.
la
CO
lE
CC
Ión
gó
mE
z-m
OR
En
O d
E l
a f
un
da
CIó
n R
Od
Ríg
uE
z-a
CO
ST
a (
gR
an
ad
a):
an
ál
ISIS
y p
RO
pu
ES
Ta
S In
TE
Rp
RE
Ta
TIV
aS
150
— (�004): «un viaje seguro: las representaciones de pies y aves en la iconografía de época ibé-rica». Cuadernos de Prehistoria y Arqueología de la Universidad Autónoma de Madrid. nº 30: 9�-�04.
pRadOS, L. e IzquIERdO, i. (�00�-�003): «arqueología y género: la imagen de la mujer en el mundo ibérico». Homenaje a la Dra. Dña. Encarnación Ruano. Boletín de la Asociación Española de Amigos de la Arqueología, nº. 42: ��3-��9.
RíSquEz, C. y hORnOS, F. (2005): «Mujeres Iberas. Un estado de la cuestión». Margarita Sánchez (ed.): Arqueología y Género. Universidad de Granada: 283-334.
ROmán pulIdO, t. (�9�3a) : «descubrimientos arqueológicos en la ‘Cueva de la Lobera’ (Castel-lar). i». Don Lope de Sosa, año �, enero �9�3, nº. �. Jaén: �4-�7.
— (�9�3b): «descubrimientos arqueológicos en la ‘Cueva de la Lobera’ (Castellar). ii». Don Lope de Sosa, Año 1, marzo 1913, nº. 3. Jaén: 83-87.
— (�9�3c): «descubrimientos arqueológicos en la ‘Cueva de la Lobera’ (Castellar). iii». Don Lope de Sosa, Año 1, mayo 1913, nº. 5. Jaén: 158.
— (�9�4): «descubrimientos arqueológicos en la ‘Cueva de la Lobera’ (Castellar). iv». Don Lope de Sosa, año �, julio �9�4, nº. �9. Jaén: �03-�04.
— (1918): «Descubrimiento importante. Ídolo ibero-egipcio». Don Lope de Sosa, año vi, marzo 1918, nº. 63. Jaén: 102-104.
— (�9�4): «dos exvotos ibéricos de bronce, ¿representativos de sacerdotes de sexo diferente? Actas y Memorias de la Sociedad Española de Antropología, Etnografía y Prehistoria. vol. 3: ��6-��0.
ROVIRa, s. (�999): «Los bronces ibéricos: unamirada desde dentro». en J. Blánquez y L. roldán (eds.): La Cultura Ibérica a través de la fotografía de principios de siglo. Las colecciones madrileñas. Madrid: 225-232.
RuEda, C. (�007b): «Los exvotos de bronce como expresión de la religiosidad ibérica del alto Gua-dalquivir: la Colección Gómez-moreno». en L. abad y J.a. soler (ed.): Actas del Congreso de Arte Ibérico en la España Mediterránea, Alicante del 24 al 27 de octubre del 2005, Alicante: 21-50.
-(�007b): «La mujer sacralizada. La presencia de las mujeres en los santuarios (lectura desde los exvotos ibéricos en bronce)». Complutum vol. 18: 227-235.
— (2008) : Imagen y culto en los territorios iberos: el Alto Guadalquivir (siglos IV a.n.e. – II d.n.e.). tesis doctoral. Facultad de Humanidades y Ciencias de la educación. departamento de patrimonio Histórico. Universidad de Jaén. 2008.
— (2008a): «Las imágenes de los santuarios de Cástulo: los exvotos ibéricos en bronce de Collado de los Jardines (santa elena) y Los altos del sotillo (Castellar)». Paleohispánica 8: 55-87.
— (2008b): «Romanización de los cultos indígenas del Alto Guadalquivir», En J. Uroz, J.M: noguera & F. Coarelli (eds.): Iberia e Italia: Modelos romanos de integración territorial. Actas del IV Congreso Hispano-Italiano Histórico-Arqueológico, Murcia: 493-508.
— (2009): «Los lenguajes iconográficos como sistemas identitarios en la cultura ibérica: el alto Guadalquivir», en F. Wulff y m. álvarez (ed.): Identitades, culturas y territorios en la Andalucía prerromana. Serie Historia y Geografía, 153. Universidad de Sevilla: 237-272.
EX
VO
TO
S IB
ÉR
ICO
S
151
RuEda, C., gaRCía luquE, a., ORTEga, C. & RíSquEz, C. (2008): «El ámbito infantil en los espacios de culto de Cástulo (Jaén, españa)». en F. Gusi, s. muriel & C. olària (Coord.): Nasciturus, infans, puelurus vobis mater terra: la muerte en la infancia: 473-496.
RuEda, C. y OlmOS, r. (�0�0): «un exvoto ibérico con los atributos de Heracles: la memoria heroica en los santuarios». en s. Celestino y t. tortosa (eds.) Anejos de Archivo Español de Ar-queología: Debate en torno a la religiosidad protohistórica: 37-48.
RuIz BREmón, M. (1988): «Aproximación al estudio del santuario ibérico de La Luz». Noticiario de Archivo Español de Arqueología, 6�: �30-�44.
— (�99�): «a propósito del santuario de La Luz: cuatro exvotos de bronce ibéricos en el museo de valladolid». Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología de Valladolid, 57: 75-83.
RuIz ROdRíguEz, A.; BEllón, J. p. y SánChEz, a. (�006): «Juan Cabré y los santuarios ibéri-cos de Jaén: la perspectiva historiográfica». En Arturo Ruiz, Alberto Sánchez y Juan Pedro Bellón (editores): Los archivos de la arqueología ibérica: una arqueología para dos españas. textos Caai ibérica. universidad de Jaén. Jaén: �0�-��3.
RuIz ROdRíguEz, A.; mOlInOS, M.; guTIÉRREz, L.mª. y BEllón, J.p., (�00�): «el modelo político del pago en el alto Guadalquivir (s. iv-iii a.n.e.)». Territori polític i territori rural durant l’edat del Ferro a la Mediterránea Occidental. Actes de la Taula Rodona celebrada a Ullastret. Monografies d’Ullastret 2. Girona: ��-��.
RuIz ROdRíguEz, a. y ROuIllaRd, p. (�006): «La dama de elche: un lugar en la memoria». en s. rovira (coord.): La Dama de Elche. museo arqueológico nacional. madrid.
RuIz ROdRíguEz, A.; RuEda, C. y mOlInOS, m.: (en prensa): «santuarios y territorios iberos en el alto Guadalquivir (siglo iv a.n.e.-siglo i d.n.e.)». en s. Celestino y t. tortosa (eds.) Anejos de Archivo Español de Arqueología: Debate en torno a la religiosidad protohistórica, celebrado en mérida del 25 al 27 de mayo de 2005.
SandaRS, H. (�906): «pre-roman votive oferrings from despeñaperros». Archaeología Vol. LX: 69-92.
Sanjuán, m. y jImÉnEz dE CISnEROS, d. (�9�6): «descubrimientos arqueológicos realizados en las cuevas existentes en las proximidades de Castellar de santisteban. Boletín de la Real Academia de la Historia LXVIII: 170-209.
SEnTEnaCh, n. (�9�0): «Bronces ibéricos votivos». Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, Tomo XXVIII. Madrid: 81-85.
TaRRadEll, M. (1968): Arte ibérico. Biblioteca de arte Hispánico. Barcelona.
TOREllI, M. (1984): Lavinio e Roma. Riti iniziatici e matrimonio tra archeologia e storia. ed. Quasar, roma.
EX
VO
TO
S IB
ÉR
ICO
S
153
ANÁLISIS ARQUEOME-TALÚRGICOS: LA COLECCIÓN GÓMEZ-MORENO
SalVadOR ROVIRa�
InTROduCCIón
Una de las manifestaciones más rele-vantes de la Cultura Ibérica es sin lugar a dudas su metalistería. En los ajuares de sus tumbas no faltan objetos metálicos, unos para el aderezo personal en forma de fíbulas o prendedores de bronce, colgantes, pendientes, pulseras, hebillas de cintu-rón y un largo etcétera, otros como armas de diversas formas cuya panoplia ha sido estudiada detalladamente. Tampoco en los poblados y ciudades ibéricas faltan los objetos de metal más directamente utilizados en las tareas cotidianas domésticas o artesanales.
Desde el punto de vista del empleo del metal, la sociedad ibérica en su con-junto ofrece rasgos de modernidad, especialmente a partir del siglo IV a.C., en el que suele denominarse período Ibérico pleno. Podría decirse sin temor a errar que los artesanos metalúrgicos ibéricos supieron extraer y trabajar prácticamente todos los metales conocidos en la Antigüedad, que no son otros que los empleados por los plateros, broncistas y herreros hasta el advenimiento de la industrialización en el siglo XVIII.
Modernas eran sus técnicas metalúrgicas, en unos tiempos en los que las comunicaciones por tierra a uña de caballo o por mar en pequeñas embarcaciones
� Museo Arqueológico Nacional / Universidad Autónoma de Madrid.
an
ál
ISIS
aR
qu
EO
mE
Ta
lú
Rg
ICO
S: l
a C
Ol
EC
CIó
n g
óm
Ez
-mO
RE
nO
154
(pero muy marineras) resultaban todavía lentas. En plena Edad del Hierro hispá-nica el Mediterráneo era ya el Mare Nostrum familiar y los países ribereños confi-guraban una koiné tecnológica con pocos secretos, al menos en el campo del trabajo del metal.
La introducción del hierro acerado en la Península Ibérica en los comien-zos del I milenio a.C., primero como metal exótico probablemente de origen forá-neo, luego, hacia el siglo VIII a.C., como producto de una metalurgia local, y su paulatina aplicación a la elaboración de herramientas y armas por sus ventajosas propiedades mecánicas en comparación con el bronce desencadenó un gran cam-bio de estrategias en el sector del metal al encontrarse los broncistas de la primera Edad del Hierro con que la parte de sus productos más pesados y que más metal consumía pasaba a manos de unos nuevos artesanos, los herreros. Es probable que muchos broncistas, buenos conocedores de las artes del fuego, aprendieran sin gran dificultad la manera de trabajar el nuevo metal, tan distinta, por otro lado, de la del bronce. Aunque el tema no está todavía investigado con la suficiente profundidad, tenemos datos arqueológicos que parecen indicar que en algunos talleres metalúr-gicos compartían el espacio los broncistas y los herreros, lo cual es indicio de que ambas artesanías pudieron estar entrelazadas.
Los cambios acaecidos, lejos de provocar una crisis del bronce lo relanzaron como metal básico de nuevas aplicaciones, dentro de una sociedad pujante, con nue-vos estilos de vida y, sobre todo, de indumentaria, que reclamaban un mayor con-sumo de metal. No sólo de multiplican los tipos y subtipos de fíbulas para realizar la función básica de sujetar, adornando, las prendas de vestir; también aparecerán nuevas necesidades, como las hebillas en forma de placa de los cinturones, adornos para diferentes atalajes, etc.
Dentro de estas nuevas aplicaciones, la pequeña estatuaria votiva cobra una importancia y un peso específico desconocidos anteriormente. Estos exvotos, ha-llados a cientos en los santuarios ibéricos, constituyen fuentes de información para una variada temática que va desde aspectos estilísticos, formas de vestir y actitudes rituales hasta cuestiones estrictamente tecnológicas relacionadas con las maneras de trabajar el metal. En este último aspecto nos vamos a detener a partir de ahora.
EX
VO
TO
S IB
ÉR
ICO
S
155
dE mETaluRgIa IBÉRICa
En los pasados lustros se ha habido sustanciales avances en el conocimiento de los aspectos técnicos de la metalurgia ibérica, la mayoría de ellos relacionados con los objetos de metal y muy pocos con cuestiones de metalurgia básica (obten-ción de los metales). El proyecto Arqueometalurgia de la Península Ibérica, iniciado en �982 y en continuo desarrollo desde entonces, tiene mucho que ver en el estado actual de la cuestión a partir de la realización de ensayos analíticos de laboratorio a cientos de piezas arqueológicas custodiadas en los museos y colecciones españolas, o procedentes de las excavaciones arqueológicas de los últimos años. Síntesis al respecto pueden consultarse en Rovira (2000 y 2002-2003).
El tema concreto que nos ocupa ha recibido ya amplios estudios. Dejando a un lado unos pocos análisis puntuales de exvotos, el primer estudio sistemático de una serie amplia de figurillas votivas lo publicó Lourdes Prados (Prados, 1988), con materiales procedentes de los santuarios de Castellar de Santisteban, Collado de los Jardines, La Luz, Montealegre del Castillo y otros exvotos de procedencia desco-nocida, todos ellos custodiados en el Museo Arqueológico Nacional. Es el estudio más completo que se ha realizado dentro del mencionado proyecto pues, además de análisis de la composición del metal, se efectuaron estudios metalográficos de algunas de las estatuillas. Unos años después tuvimos la oportunidad de analizar la extensa colección de exvotos recuperados en las excavaciones del Castillo de Alarcos (Ciudad Real), gracias a las facilidades dadas por Alfonso Caballero. Los dimos a conocer en un trabajo de síntesis (Rovira, 2002-2003). Más recientemente, Martín Almagro Gorbea nos propuso el estudio analítico de toda la colección de metales arqueológicos custodiados en la Real Academia de la Historia, entre los que se cuentan interesantes ejemplares de figurillas de metal ibéricas (Rovira, 2004). La última serie de análisis, hasta ahora inéditos, son los de la Colección Gómez Moreno custodiada en la Fundación Rodríguez-Acosta, realizada expresamente para esta publicación.
Los metalarios Iberos utilizaban todos los tipos posibles de aleaciones de base cobre para fabricar sus productos metálicos. De los más de 2.000 análisis de objetos metálicos ibéricos efectuados por el proyecto hasta el momento se deduce claramente la anterior afirmación. Predominan, desde luego, los objetos de bronce binario (cobre+estaño) y bronce ternario (cobre+estaño+plomo). No son pocos los objetos de cobre sin alear pero más raros los de cobre+plomo, una aleación de rai-gambre fenicia que detectamos primeramente en objetos de filiación colonial, muy
an
ál
ISIS
aR
qu
EO
mE
Ta
lú
Rg
ICO
S: l
a C
Ol
EC
CIó
n g
óm
Ez
-mO
RE
nO
156
probablemente relacionada con los subproductos de la metalurgia de obtención de plata a partir de minerales mixtos cobre+plata que, al parecer, sólo se dan en la Península Ibérica2.
Desde el punto de vista tecnológico, la metalurgia ibérica comparte los co-nocimientos que son de uso común en todos los países ribereños del Mediterráneo y de la Europa central y occidental. En general, se observa una tendencia a la ade-cuación de las aleaciones a los productos fabricados, lo mismo que sucede con los materiales griegos de las épocas Clásica y Helenística y en Etruria (Craddock, �977 y 1986). Hay diferencias regionales en la dosificación del cobre, del estaño y del plomo pero ello se debe más, pensamos, a cuestiones de mercado y de suministro de materias primas que a cuestiones puramente técnicas. En todas partes se sue-len usar los bronces plomados para las piezas de fundición que no han de sopor-tar grandes esfuerzos mecánicos (estatuaria, ciertas partes de los recipientes como las bocas, asas y pies, puentes de fíbulas, etc.), reservándose los bronces binarios cobre+estaño a aquellos materiales que a lo largo del proceso de fabricación han de sufrir deformaciones mecánicas, como los cuerpos de los recipientes hechos de chapa metálica, los anillos, las agujas de ciertas fíbulas, etc. En ese sentido, la meta-lurgia ibérica es tan moderna y actualizada como la más moderna de su tiempo, sin que sea posible percibir particularidades que la singularicen en ningún sentido.
algunaS COnSIdERaCIOnES En TORnO a laS TÉCnICaS analíTICaS EmplEadaS
La totalidad de los análisis de la composición de la aleación de los exvotos ibéricos ha sido efectuada por la técnica espectrométrica no destructiva de fluores-cencia de rayos X, en energía dispersiva. Esta técnica, cuyas características pueden consultarse en cualquier manual de espectrometría o, más fácilmente, en Internet, analiza la superficie del material con poca penetración hacia el interior de la masa del objeto. Como es sabido, todos los metales arqueológicos están afectados por procesos de corrosión que han generado una capa superficial más o menos gruesa de dichos productos, a la que solemos llamar pátina. La composición de dicha pá-tina no se corresponde cuantitativamente con la del metal sano, pero sí cualitativa-
2 Tema prioritario dentro del programa del proyecto Arqueometalurgia de la Península Ibérica, me-diante el subproyecto HUM2007-65725-C03-02, Tecnología y procedencia: plomo y plata en I milenio AC, financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia, dirigido por Ignacio Montero Ruiz (CSIC).
EX
VO
TO
S IB
ÉR
ICO
S
157
mente. Es decir, que si el metal sano es bronce binario, la pátina estará formada por compuestos oxidados de cobre y estaño; pero si la proporción de estos elementos en el metal sano es, p. ej., 90% cobre y �0% estaño, dicha proporción en la pátina puede llegar a ser 60% cobre y 40% estaño, dependiendo del espesor de la pátina y de otros factores difíciles de precisar.
En consecuencia, el análisis por fluorescencia de rayos X de una pieza sin eliminarle la pátina en la zona del análisis produce unos resultados falseados en términos cuantitativos. En la mayoría de los casos hemos tenido la posibilidad de efectuar la eliminación de la pátina en la zona de análisis (p. ej., la planta del pie de una figurilla antropomorfa). En otros no ha sido posible, por lo que el resultado se refiere a la pátina y sólo nos sirve a nivel de identificación del tipo de aleación pero no de las relaciones ponderales verdaderas de los aleados.
Los objetos de bronce plomado, especialmente si el plomo está presente en cantidades elevadas (más del 8%), cuando han sido colados en molde presentan he-terogeneidades en su composición debidas a que el plomo es insoluble en estado sóli-do con el cobre y el estaño, y tiene una temperatura de solidificación muy baja. Ello se traduce en dos efectos: por un lado, el plomo tiende a acumularse en las zonas de la pieza que han solidificado más tarde (generalmente el núcleo interior, en las piezas macizas); por otro lado, la segregación en el caldo del crisol puede hacer que el metal líquido en el fondo del crisol tenga más plomo (puesto que es un metal muy pesado) que el de la parte alta. Al verter la colada en el molde, el primer metal que entra tiene menos plomo y el último es el más plomado. Eso hace que la composición a lo largo y profundo de la pieza acuse esas diferencias. Finalmente, puede suceder que en una pieza colada en un molde recalentado en el que el metal solidifica más lentamente, dé tiempo a que el plomo se desplace hacia la parte baja del molde.
Como vemos, hay muchas variables que influyen en la composición de un objeto de metal, unas inherentes a la técnica de análisis y otras a la cinética de las aleaciones y los hábitos del metalúrgico. Por eso un análisis siempre es orientativo, pero no siempre es representativo de todo el material.
an
ál
ISIS
aR
qu
EO
mE
Ta
lú
Rg
ICO
S: l
a C
Ol
EC
CIó
n g
óm
Ez
-mO
RE
nO
158
laS alEaCIOnES dE lOS EXVOTOS IBÉRICOS y la COlECCIón gómEz-mOREnO
La tabla 1 presenta 221 análisis de figurillas metálicas. Sólo seis son de cobre3 y corresponden todos a exvotos procedentes del santuario de Castellar de Santisteban del tipo de figurillas esquemáticas. Dieciocho son de cobre plomado4 y provienen la mayoría del Castillo de Alarcos, con algún ejemplar del Collado de los Jardines y de Castellar. Diecisiete son de bronce binario5 y los restantes, la gran mayoría, de bronce ternario6, muchos de ellos con tasas de plomo elevadas, mayores del �0%. Un exvoto posee una aleación realmente exótica a base de cobre, plomo, arsénico y antimonio; procede de la excavaciones efectuadas en El Cerrón (Illescas, Toledo) (Valiente, Sanz y Rovira, 1984).
La figura 1 muestra la distribución de los aleados estaño y plomo de los exvotos7. La conclusión más importante que puede extraerse de este gráfico es la ausencia de una norma a la hora de preparar las coladas metálicas que servirían para fabricar estas figurillas. Esta falta de estandarización en la composición de las aleaciones se observa también en otros tipos de objetos, como por ejemplo las fíbu-las (Rovira, 2002-2003: �38), y se produce también en otras latitudes en esta misma época. Durante mucho tiempo nos hemos estado preguntando por qué se estaba dando esta situación si, en principio, parece fácil pesar en una balanza las canti-dades apropiadas de los metales que se han de alear y luego fundirlos en un crisol. Balanza y sistemas ponderales son harto conocidos en esta época. Había, además, la idea de que metales como el estaño eran caros por escasos. ¿Por qué hay tanta variabilidad en el contenido de estaño de los bronces?
La respuesta comienza a atisbarse tras los resultados que vamos obteniendo en el proyecto con las investigaciones en curso sobre escorias de bronce, un avance de los cuales se ha publicado recientemente (Rovira, 2008-2009). La explicación parece venir de que el bronce no se obtenía fundiendo los metales (como parecería
3 Consideramos que el objeto es de cobre cuando el estaño y el plomo no superan la tasa del 2%, res-pectivamente. Cabe suponer que dichos metales pueden entrar en la aleación de forma fortuita en operaciones de reciclado o venir arrastrados en el cobre bruto.
4 Cobre con plomo >2% y estaño <2%.5 Cobre con estaño >2% y plomo <2%.6 Cobre con estaño >2% y plomo >2%.7 En el gráfico de la Fig. 1 no se han tomado en consideración los exvotos cuyo análisis corresponde
a la pátina. Son los marcados con * en el número de análisis de la tabla �.
EX
VO
TO
S IB
ÉR
ICO
S
159
lógico y es la forma de trabajar actualmente) sino por co-reducción de los minerales. Las escorias que se están analizando de varios poblados de la Edad del Hierro de Cataluña apuntan en esa dirección. Eso explica también por qué el estaño metálico es todavía ese gran desconocido en plena Edad del hierro. Hasta ahora no se ha registrado ningún hallazgo de estaño metálico en contextos ibéricos, que sepamos. En cualquier caso, si lo hubiera, no dejaría de ser excepcional en comparación con las grandes cantidades de cobre y bronce de la época.
El método de la co-reducción se puede realizar en un crisol, fundiendo en condiciones reductoras una mezcla de minerales de cobre (p. ej., malaquita) y de es-taño (casiterita). Los análisis de escorias antes aludidos indican que parte del estaño queda retenido en la escoria formando vidrios, por lo que no todo pasa a ser metal. Estas pérdidas no son siempre las mismas, dependiendo de cómo se desarrolle el proceso termo-químico de reducción cuyas condiciones son difícilmente controla-bles con una tecnología antigua. Por otro lado, el metalúrgico no tiene posibilidad de conocer con precisión la riqueza de los minerales que va a utilizar. Aunque es-
Fig. �. Distribución de los contenidos de estaño y plomo en las aleaciones de los exvotos ibéricos.
an
ál
ISIS
aR
qu
EO
mE
Ta
lú
Rg
ICO
S: l
a C
Ol
EC
CIó
n g
óm
Ez
-mO
RE
nO
160
tablezca relaciones ponderales de partida, el producto final siempre será aleatorio. Todo ello hace que el resultado sea impredecible, de ahí la variabilidad observada, que queda muy bien reflejada en las figuras 2 y 3. Ciertamente hay una mayor frecuencia de bronces pobres (entre 3 y 8% de estaño, Fig. 2), algo que podría relacionarse con el frecuente reciclado del metal8 y que es una tendencia general observable en todo el Mediterráneo.
Otra de las incógnitas todavía sin resolver es si había talleres especializados dedicados a la producción de exvotos para el servicio de los santuarios, como suce-día en Grecia. Ninguno de estos centros de culto ha proporcionado evidencias de que hubiera algún taller metalúrgico en su vecindad, si bien es cierto que no siem-pre han podido ser excavados con una metodología rigurosa.
En otra ocasión intentamos aproximarnos a la definición de posibles talle-res mediante el estudio de las aleaciones de las estatuillas, en aquellos casos como
8 La refundición hace que se pierdan en los humos elementos fácilmente oxidables como el estaño.
Fig. 2. Histograma representando la distribución del estaño en las aleaciones de los exvotos ibéricos.
EX
VO
TO
S IB
ÉR
ICO
S
161
Castellar de Santisteban, Alarcos y Collado de los Jardines que proporcionan un conjunto de datos suficientes para aplicarles pruebas estadísticas (Rovira, 2002-2003: �22). Sin embargo, los análisis de nuevos exvotos ahora contemplados han venido a invalidar aquellas suposiciones que trataban tímidamente de señalar di-ferencias entre los tres conjuntos. La realidad indica que no es posible establecer agrupamientos consistentes basados en las aleaciones metálicas.
En esta situación, y como era de esperar, las aleaciones de los nueve exvotos de la Colección Gómez-Moreno (dos de cuyos análisis corresponden a la pátina, véase la Tab. 1) se dispersan aleatoriamente en el gráfico de la figura 1.
lOS pROCESOS dE TallER
Fabricar una figurilla de metal requiere una serie de procesos a efectuar en el taller del metalúrgico. Del mismo modo que desde el punto de vista artístico-formal pueden establecerse varios grupos que van desde los diseños elaborados con
Fig. 3. Histograma representando la distribución del plomo en las aleaciones de los exvotos ibéricos.
an
ál
ISIS
aR
qu
EO
mE
Ta
lú
Rg
ICO
S: l
a C
Ol
EC
CIó
n g
óm
Ez
-mO
RE
nO
162
gran detalle hasta las sencillas simplificaciones en las que la estatuilla se reduce a una simple plaquita o varilla sin apenas rasgos distintivos, desde el punto de vista de los procesos de taller se distinguen dos grupos: �) los exvotos en los que en su elaboración predominan los tratamientos mecánicos de martillado, y 2) los produc-tos de fundición9.
Al primer grupo pertenecen la práctica totalidad de exvotos de formas la-minares o de varillas. Las figuras 4a y 4b muestran microestructuras metalográficas que corresponden al metal de un exvoto trabajado por martillado en frío. La presen-cia de relictos con maclas deformadas indica que la cadena operativa de producción alternaba en estos casos tratamientos térmicos de recristalización del metal y trata-mientos mecánicos. Ambas imágenes corresponden, respectivamente a los exvotos de análisis PA0348 y PA0371, de bronce binario. Como es sabido, el bronce resiste bien el martillado en frío (en caliente es frágil y se rompe fácilmente). Pero la defor-mabilidad del bronce tiene un límite, superado el cual se agrieta y puede llevar a la rotura. Para evitar ese fatal accidente el metal puede recuperar su deformabilidad inicial (hacerse de nuevo dúctil y maleable) mediante una operación de recocido (recristalización), calentándolo al rojo durante cierto tiempo. El broncista ibérico, sabedor de tal propiedad del bronce, alternaba los tratamientos mecánicos y los térmicos hasta conseguir la forma deseada. En las piezas aludidas, su artífice dio por terminada su tarea tras el último proceso de martillado. En cambio la figura 4c corresponde al metal recocido del exvoto PA0370. La presencia de maclas es signo inequívoco de que, antes de recocerlo, el metal había sido martillado en frío. En este caso su autor dejó el metal en una situación más estabilizada mecánicamente, ya que la acción del martillo siempre produce microfisuras que pueden corregirse recociendo adecuadamente. De hecho, el metal de la figura 4b está muy afectado por la corrosión interna (bandas oscuras y zonas reticuladas en la imagen) porque las microfisuras son caminos fáciles para que penetren los agentes oxidantes.
El segundo grupo es el más numeroso y corresponde a las estatuillas obte-nidas a molde. Según la creciente complejidad de su forma pueden ser piezas obte-nidas en un molde bivalvo, de valvas múltiples o a la cera perdida. Las metalografía de estos exvotos proporciona imágenes de bronces binarios y, más frecuentemente, ternarios en estado bruto de colada, es decir, metal que simplemente ha solidificado
9 Aunque en ambos grupos siempre se parte de una preforma obtenida por moldeo o fundición, en el primer grupo esta preforma es sensiblemente modificada por los tratamientos mecánicos del metal, cosa que no sucede con el segundo grupo.
EX
VO
TO
S IB
ÉR
ICO
S
163
Fig. 4. Imágenes metalográficas (explicación en el texto). a) exvoto PA0348; b) exvoto PA0371; c) exvoto PA0370; d) exvoto PA0404; e) exvoto PA0347; f) exvoto MAN 42-100-52.
an
ál
ISIS
aR
qu
EO
mE
Ta
lú
Rg
ICO
S: l
a C
Ol
EC
CIó
n g
óm
Ez
-mO
RE
nO
164
en el interior del molde. También se llaman microestructuras dendríticas y por el ta-maño de dichas dendritas podemos deducir si la velocidad de solidificación ha sido rápida o lenta: a mayor tamaño, más lenta, lo que propicia un mayor desarrollo de las dendritas. Así, la figura 4d corresponde al exvoto de análisis PA0404, de bronce binario, e indica un enfriamiento rápido de la colada dentro del molde. La figura 4e corresponde a un exvoto de bronce ternario con mucho plomo (21,4%, análisis PA0347) e indica una velocidad de enfriamiento menos rápida que el anterior. El plomo aparece segregado en los espacios interdendríticos en forma de numerosos trazos negros. También se aprecian varios poros gaseosos de forma circular (en negro), indicadores de problemas de desgaseo del molde�0. Finalmente, la figura 4f corresponde al exvoto del MAN 42-100-52 (no tiene análisis en la Tab. 1). Muestra dendritas de gran desarrollo ocasionadas por un enfriamiento lento de la colada. Probablemente se utilizó un molde recalentado. Se trata de un bronce ternario con mucho plomo, metal que aparece segregado en los bordes de los granos de bronce (de color más claro) como puntos y masas grises o negruzcas. También aquí se aprecian burbujas gaseosas atrapadas en el metal.
En las figurillas hechas a mol-de, con frecuencia el artesano ibérico no fue lo suficientemente cuidadoso en el acabado de la pieza y nos ha dejado ver la huella de la costura del molde en forma de una ligera reba-ba que recorre algunas zonas, habi-tualmente las más escondidas, de la superficie (Fig. 5). También quedan a veces evidencias de la posición en la que se encontraba el molde en el momento de rellenarlo con el caldo metálico. Con independencia del tipo de molde utilizado, el artesano prevé
un embudo o bebedero por el que verterá la colada. Este embudo se suele ramifi-car en las piezas de diseño complejo de manera que el metal entre al mismo tiempo
�0 Cuando se vierte la colada en el molde se producen turbulencias gaseosas durante el llenado que en parte se evacuan por las fisuras de las valvas del molde. Pero si se trata de moldeado a la cera perdida no hay fisuras. El problema se resuelve añadiendo mazarotas, pero no parece que haya sido éste el caso.
Fig. 5. Detalle de la rebaba de la costura del molde en el exvoto MAN 42-100-52.
EX
VO
TO
S IB
ÉR
ICO
S
165
por varios puntos, asegurando así un llenado perfecto. Cuando el metal so-lidifica y la pieza se saca del molde (o se rompe el molde en el caso de prac-ticarse el vaciado a la cera perdida), parte del relleno de los bebederos queda como una excrescencia inde-seable que hay que eliminar, cortán-dola y limando los puntos de encuen-tro con la superficie del objeto. Pero a veces esas operaciones de acabado y limpieza dejan alguna impronta, como la representada en la figura 6, en la que todavía puede apreciarse en la planta del pie de la estatuilla un ligero resalte cilíndrico, resto del bebedero. En el otro pie de dicha estatuilla, donde sin duda habría otro bebedero, su huella ha sido completamente borrada por la lima del artesano. En todos los casos que hemos podido estudiar, el embudo de colada se sitúa de manera que la figura quede cabeza abajo.
En el proceso final de acabado de los exvotos se aprecia en muchos casos el realce o dibujo de ciertos rasgos anatómicos o de la indumentaria mediante el em-pleo de buriles y pequeños cinceles o granetes. La colada por gravedad en un molde no permite reproducir determinados detalles finos del original porque el efecto de capilaridad y la tensión superficial entre el caldo y la pared del molde no es el ade-cuado. Por ello se hace necesario, en las piezas de mayor calidad, el acabado a mano de aquellos detalles del diseño que no han podido ser reproducidos por moldeo.
Fig. 6. Detalle de la entrada de un bebedero del molde en el exvoto MAN 42-100-52
an
ál
ISIS
aR
qu
EO
mE
Ta
lú
Rg
ICO
S: l
a C
Ol
EC
CIó
n g
óm
Ez
-mO
RE
nO
166
TIP
OY
AC
IMIE
NT
OL
OC
AL
IDA
DM
US
EO
Nº
INV
.C
uS
nP
bF
eN
iZ
nA
sA
gS
bA
NÁ
LIS
ISE
xvoto
an
trop
om
orf
o?
F. R
. A
cost
a152, R
:167
60,2
9,0
130,3
0,4
1n
dn
dn
d0,0
32
0,0
16
PA
11918
Ex
voto
an
trop
om
orf
oF
. R
. A
cost
a436
80,8
18,3
0,1
50,4
8n
dn
dn
d0,0
43
0,2
01
PA
11916
Ex
voto
an
trop
om
orf
oF
. R
. A
cost
a97A
70,0
16,3
12,8
0,6
7n
dn
dn
d0,0
63
0,1
21
PA
11919
Ex
voto
an
trop
om
orf
oF
. R
. A
cost
a97A
H69,6
9,7
119,9
0,4
10,2
0n
dn
d0,0
82
0,1
02
PA
11914
Ex
voto
an
trop
om
orf
oF
. R
. A
cost
a97A
R79,5
14,8
3,6
30,8
9n
dn
d0,7
10,0
92
0,4
34
PA
11917
Ex
voto
an
trop
om
orf
oF
. R
. A
cost
a97B
K87,5
9,3
92,2
80,6
1n
dn
dn
d0,1
33
0,1
09
PA
11912
Ex
voto
an
trop
om
orf
oF
. R
. A
cost
a97K
78,0
10,7
10,8
0,2
8n
dn
dn
d0,0
60
0,1
21
PA
11915
Ex
voto
an
trop
om
orf
oF
. R
. A
cost
aC
LX
BO
76,8
20,6
2,2
40,1
0n
dn
dn
d0,2
20
0,0
14
PA
13522*
Ex
voto
an
trop
om
orf
oF
. R
. A
cost
anº
66, 2001
21,4
17,5
57,8
0,8
9n
dn
d1,3
60,1
65
0,8
96
PA
11913*
Ex
voto
an
trop
om
orf
oJ
.L. Vár
ez79,1
12,5
7,9
10,3
5--
nd
nd
0,0
92
0,0
92
PA
7055
Ex
voto
an
trop
om
orf
oM
.A.N
.14502
69,7
12,4
16,7
0,0
9--
nd
nd
0,0
11
0,0
55
PA
0464
Ex
voto
an
trop
om
orf
oM
.A.N
.17174
76,2
4,3
018,1
0,1
6--
nd
nd
0,0
09
0,0
54
PA
0300
Ex
voto
an
trop
om
orf
oM
.A.N
.17174
79,9
6,0
010,9
0,1
9--
nd
nd
0,0
18
0,0
69
PA
0300B
Ex
voto
an
trop
om
orf
oM
.A.N
.17174
81,3
5,5
011,4
0,2
9--
nd
nd
0,0
17
0,0
63
PA
0300C
Ex
voto
an
trop
om
orf
oM
.A.N
.18537
88,1
9,3
01,2
00,1
80,1
0n
dn
d0,0
18
0,0
82
PA
0304A
Ex
voto
an
trop
om
orf
oM
.A.N
.18537
84,4
11,7
2,4
00,3
70,0
9n
dn
d0,0
23
0,1
1P
A0304B
Ex
voto
an
trop
om
orf
oM
.A.N
.18538
67,1
16,0
14,4
0,8
3--
nd
nd
0,3
57
0,8
8P
A0291A
Ex
voto
an
trop
om
orf
oM
.A.N
.18538
63,3
16,9
16,7
0,8
7--
nd
nd
0,3
87
0,8
7P
A0291B
Ex
voto
an
trop
om
orf
oM
.A.N
.18544
74,2
9,1
015,1
0,0
9--
nd
nd
0,0
25
0,2
6P
A0292A
Ex
voto
an
trop
om
orf
oM
.A.N
.18544
64,0
12,9
21,8
0,2
1--
nd
nd
0,0
40
0,3
9P
A0292B
Ex
voto
an
trop
om
orf
oM
.A.N
.18544
65,2
11,8
21,8
0,2
3--
nd
nd
0,0
35
0,3
4P
A0292C
Ex
voto
an
trop
om
orf
oM
.A.N
.18546
89,0
8,3
01,6
00,2
00,1
0n
dn
d0,1
24
0,4
0P
A0305A
Ex
voto
an
trop
om
orf
oM
.A.N
.18546
86,6
8,9
02,5
00,1
40,1
0n
dn
d0,1
13
0,4
3P
A0305B
Ex
voto
an
trop
om
orf
oM
.A.N
.22663
73,9
9,3
015,2
0,0
1--
nd
nd
0,0
26
0,0
85
PA
0457
Ex
voto
an
trop
om
orf
oM
.A.N
.22664
80,5
9,8
78,9
70,0
10,1
7n
dn
d0,0
24
0,0
72
PA
0458
Ex
voto
an
trop
om
orf
oM
.A.N
.22671
43,3
5,7
450,0
0,1
4--
nd
nd
0,0
26
0,1
1P
A0456
Ex
voto
an
trop
om
orf
oM
.A.N
.22674
71,8
4,4
622,8
0,0
1--
nd
nd
0,0
06
0,0
46
PA
0459
Ex
voto
an
trop
om
orf
oM
.A.N
.22676
78,7
13,8
6,8
40,2
10,1
7n
dn
d0,0
33
0,0
96
PA
0455
Ex
voto
an
trop
om
orf
oM
.A.N
.22705
78,0
10,5
10,2
0,0
1--
nd
0,2
20,0
39
0,0
56
PA
0461
Ex
voto
an
trop
om
orf
oM
.A.N
.22710
60,8
5,5
533,0
0,0
1--
nd
nd
0,0
05
0,0
12
PA
0462
Ex
voto
an
trop
om
orf
oM
.A.N
.22731
81,5
4,6
412,7
0,0
2--
nd
nd
0,0
28
0,3
2P
A0454
Ex
voto
an
trop
om
orf
oM
.A.N
.3003
63,2
13,2
22,0
0,1
7--
nd
nd
0,0
45
0,3
6P
A0302A
Ex
voto
an
trop
om
orf
oM
.A.N
.3003
65,5
10,6
22,5
0,1
8--
nd
nd
0,0
35
0,3
1P
A0302B
Ex
voto
an
trop
om
orf
oM
.A.N
.3165
82,2
10,0
7,1
00,2
00,0
9n
dn
d0,0
19
0,0
92
PA
0303A
Ex
voto
an
trop
om
orf
oM
.A.N
.3165
66,8
6,4
015,3
0,6
0--
nd
nd
0,0
25
0,2
2P
A0303B
Ex
voto
an
trop
om
orf
oM
.A.N
.3165
68,4
3,5
016,7
0,3
1--
nd
nd
0,2
17
0,1
2P
A0303C
Ex
voto
an
trop
om
orf
oM
.A.N
.A
-14-1
869,7
6,8
221,4
0,2
8--
nd
nd
0,0
64
0,3
8P
A0347
Ex
voto
an
trop
om
orf
oM
.A.N
.H
eiss
29
80,0
9,0
19,8
40,0
70,0
8n
d0,0
80,0
18
0,0
09
PA
0463
Ex
voto
an
trop
om
orf
oM
arto
sR
.A.H
.83
75,2
11,2
13,4
0,1
8n
dn
dn
d0,0
39
0,0
46
PA
10812
Ex
voto
an
trop
. es
tili
zad
oM
arto
sR
.A.H
.84
71,6
12,2
15,1
0,1
9n
dn
d0,6
20,0
89
0,1
8P
A11016
Ex
voto
an
trop
om
orf
oC
aste
llar
San
tist
eban
Cas
tell
ar S
anti
steb
anM
.A.N
.23472
68,9
3,8
025,1
0,1
6--
nd
0,3
90,0
18
0,2
3P
A0386
EX
VO
TO
S IB
ÉR
ICO
S
167
TIP
OY
AC
IMIE
NT
OL
OC
AL
IDA
DM
US
EO
Nº
INV
.C
uS
nP
bF
eN
iZ
nA
sA
gS
bA
NÁ
LIS
ISE
xv
oto
an
tro
po
mo
rfo
Cas
tell
ar S
anti
steb
anC
aste
llar
San
tist
eban
M.A
.N.
23
48
86
4,5
3,2
63
0,7
0,1
6--
nd
0,2
80
,08
80
,41
PA
03
95
Ex
vo
to a
ntr
op
om
orf
oC
aste
llar
San
tist
eban
Cas
tell
ar S
anti
steb
anM
.A.N
.2
35
08
64
,48
,90
24
,50
,28
--n
dn
d0
,03
40
,53
PA
03
90
Ex
vo
to a
ntr
op
om
orf
oC
aste
llar
San
tist
eban
Cas
tell
ar S
anti
steb
anM
.A.N
.2
35
09
89
,12
,57
7,6
00
,02
--n
dn
d0
,02
20
,03
PA
03
88
Ex
vo
to a
ntr
op
om
orf
oC
aste
llar
San
tist
eban
Cas
tell
ar S
anti
steb
anM
.A.N
.2
35
34
71
,21
1,0
17
,30
,05
--n
dn
d0
,01
80
,08
PA
04
08
Ex
vo
to a
ntr
op
om
orf
oC
aste
llar
San
tist
eban
Cas
tell
ar S
anti
steb
anM
.A.N
.2
35
35
73
,89
,70
14
,50
,34
--n
d0
,11
0,0
17
0,2
5P
A0
40
7
Ex
vo
to a
ntr
op
om
orf
oC
aste
llar
San
tist
eban
Cas
tell
ar S
anti
steb
anM
.A.N
.2
35
37
82
,94
,08
11
,20
,12
--n
dn
d0
,01
30
,07
PA
04
05
Ex
vo
to a
ntr
op
om
orf
oC
aste
llar
San
tist
eban
Cas
tell
ar S
anti
steb
anM
.A.N
.2
35
64
80
,26
,89
11
,7n
d--
nd
nd
0,0
22
0,1
1P
A0
40
9
Ex
vo
to a
ntr
op
om
orf
oC
aste
llar
San
tist
eban
Cas
tell
ar S
anti
steb
anM
.A.N
.2
48
21
82
,55
,99
9,5
50
,25
nd
nd
nd
0,0
17
0,0
9P
A0
39
4
Ex
vo
to a
ntr
op
om
orf
oC
aste
llar
San
tist
eban
Cas
tell
ar S
anti
steb
anM
.A.N
.2
48
23
81
,21
,65
16
,0n
d--
nd
nd
0,0
12
0,1
9P
A0
41
0E
xv
oto
an
tro
po
mo
rfo
Cas
tell
ar S
anti
steb
anC
aste
llar
San
tist
eban
M.A
.N.
24
82
47
4,2
6,6
81
7,5
0,0
2--
nd
nd
0,0
27
0,1
2P
A0
38
7
Ex
vo
to a
ntr
op
om
orf
oC
aste
llar
San
tist
eban
Cas
tell
ar S
anti
steb
anM
.A.N
.2
48
25
89
,80
,79
7,3
90
,02
0,0
5n
d0
,22
0,0
26
0,5
5P
A0
41
1
Ex
vo
to a
ntr
op
om
orf
oC
aste
llar
San
tist
eban
Cas
tell
ar S
anti
steb
anM
.A.N
.2
48
30
73
,54
,55
20
,00
,29
--n
d0
,17
0,0
27
0,6
7P
A0
41
2
Ex
vo
to a
ntr
op
om
orf
oC
aste
llar
San
tist
eban
Cas
tell
ar S
anti
steb
anM
.A.N
.2
48
31
90
,05
,64
4,1
00
,01
0,1
4n
dn
d0
,01
80
,11
PA
03
89
Ex
vo
to a
ntr
op
om
orf
oC
aste
llar
San
tist
eban
Cas
tell
ar S
anti
steb
anM
.A.N
.2
48
38
87
,08
,83
3,1
40
,07
nd
nd
nd
0,0
24
0,1
3P
A0
40
6
Ex
vo
to a
ntr
op
om
orf
oC
aste
llar
San
tist
eban
Cas
tell
ar S
anti
steb
anM
.A.N
.2
48
42
69
,57
,14
20
,90
,25
--n
d0
,69
0,0
16
0,3
3P
A0
39
1
Ex
vo
to a
ntr
op
om
orf
oC
aste
llar
San
tist
eban
Cas
tell
ar S
anti
steb
anM
.A.N
.2
48
45
78
,51
4,2
5,0
90
,58
0,5
7n
dn
d0
,01
90
,57
PA
04
03
Ex
vo
to a
ntr
op
om
orf
oC
aste
llar
San
tist
eban
Cas
tell
ar S
anti
steb
anM
.A.N
.2
48
49
76
,97
,30
13
,90
,17
--n
dn
d0
,03
80
,73
PA
04
04
Ex
vo
to a
ntr
op
om
orf
oC
aste
llar
San
tist
eban
Cas
tell
ar S
anti
steb
anM
.A.N
.3
32
04
87
,14
,25
8,3
30
,01
0,0
6n
d0
,12
0,0
32
0,1
1P
A0
39
2
Ex
vo
to a
ntr
op
om
orf
oC
aste
llar
San
tist
eban
Cas
tell
ar S
anti
steb
anM
.A.N
.3
32
05
64
,32
2,9
10
,50
,88
0,1
4n
d0
,16
0,0
19
0,1
4P
A0
39
3*
Ex
vo
to a
ntr
op
. (c
abez
a)C
aste
llar
San
tist
eban
San
tist
eban
Pu
erto
R.A
.H.
12
22
/18
9,5
2,0
48
,16
0,1
2n
dn
dn
d0
,07
00
,13
PA
10
78
9
Ex
vo
to a
ntr
op
. es
tili
zad
oC
aste
llar
San
tist
eban
San
tist
eban
Pu
erto
R.A
.H.
12
22
/10
96
,90
,66
2,2
7--
nd
nd
nd
0,0
87
0,1
1P
A1
08
61
Ex
vo
to a
ntr
op
. es
tili
zad
oC
aste
llar
San
tist
eban
San
tist
eban
Pu
erto
R.A
.H.
12
22
/11
99
,4n
d0
,15
0,1
5n
dn
d0
,16
0,0
44
0,0
87
PA
10
81
8E
xv
oto
an
tro
p.
esti
liza
do
Cas
tell
ar S
anti
steb
anS
anti
steb
an P
uer
toR
.A.H
.1
22
2/1
29
3,4
1,9
83
,48
0,6
1n
dn
dn
d0
,51
0,0
32
PA
10
78
1
Ex
vo
to a
ntr
op
. es
tili
zad
oC
aste
llar
San
tist
eban
San
tist
eban
Pu
erto
R.A
.H.
12
22
/13
36
,98
,46
54
,10
,12
0,0
9n
dn
d0
,06
60
,26
PA
10
78
3*
Ex
vo
to a
ntr
op
. es
tili
zad
oC
aste
llar
San
tist
eban
San
tist
eban
Pu
erto
R.A
.H.
12
22
/14
13
,71
0,8
70
,60
,17
nd
nd
3,8
50
,08
60
,82
PA
11
01
8*
Ex
vo
to a
ntr
op
. es
tili
zad
oC
aste
llar
San
tist
eban
San
tist
eban
Pu
erto
R.A
.H.
12
22
/15
89
,79
,53
0,7
1--
nd
nd
nd
tr0
,01
4P
A1
08
92
Ex
vo
to e
stil
izad
oC
aste
llar
San
tist
eban
San
tist
eban
Pu
erto
R.A
.H.
12
22
/16
97
,91
,59
0,4
3--
nd
nd
nd
0,0
54
0,0
52
PA
10
77
6
Ex
vo
to a
ntr
op
. es
tili
zad
oC
aste
llar
San
tist
eban
San
tist
eban
Pu
erto
R.A
.H.
12
22
/17
85
,91
0,3
3,4
50
,25
nd
nd
nd
0,0
69
0,0
35
PA
10
78
2
Ex
vo
to a
ntr
op
. es
tili
zad
oC
aste
llar
San
tist
eban
San
tist
eban
Pu
erto
R.A
.H.
12
22
/18
97
,40
,24
0,2
2--
0,0
8n
dn
d0
,05
50
,06
9P
A1
07
84
Ex
vo
to a
ntr
op
. es
tili
zad
oC
aste
llar
San
tist
eban
San
tist
eban
Pu
erto
R.A
.H.
12
22
/19
47
,06
,48
44
,70
,13
nd
nd
1,2
90
,08
50
,28
PA
10
89
5*
Ex
vo
to a
ntr
op
. es
tili
zad
oC
aste
llar
San
tist
eban
San
tist
eban
Pu
erto
R.A
.H.
12
22
/24
9,3
5,6
44
4,7
0,1
40
,07
nd
nd
0,1
10
,08
7P
A1
10
34
*
Ex
vo
to a
ntr
op
. es
tili
zad
oC
aste
llar
San
tist
eban
San
tist
eban
Pu
erto
R.A
.H.
12
22
/20
94
,23
,63
1,6
40
,17
nd
nd
nd
0,3
10
,05
6P
A1
10
20
Ex
vo
to a
ntr
op
. es
tili
zad
oC
aste
llar
San
tist
eban
San
tist
eban
Pu
erto
R.A
.H.
12
22
/21
94
,81
,55
1,5
32
,00
nd
nd
nd
0,0
64
0,0
82
PA
10
89
3
Ex
vo
to (
pie
rna)
Cas
tell
ar S
anti
steb
anS
anti
steb
an P
uer
toR
.A.H
.1
22
2/2
28
6,0
9,0
53
,92
--n
dn
d0
,27
0,0
64
0,6
7P
A1
07
95
Ex
vo
to e
stil
izad
oC
aste
llar
San
tist
eban
San
tist
eban
Pu
erto
R.A
.H.
12
22
/23
87
,09
,04
3,1
6--
0,0
8n
dn
d0
,62
0,0
88
PA
10
78
5
Ex
vo
to s
ob
re l
amin
illa
Cas
tell
ar S
anti
steb
anS
anti
steb
an P
uer
toR
.A.H
.1
22
2/2
49
9,2
nd
nd
0,7
0n
dn
d0
,07
0,0
42
0,0
29
PA
10
81
7E
xv
oto
an
tro
po
mo
rfo
Cas
tell
ar S
anti
steb
anS
anti
steb
an P
uer
toR
.A.H
.1
22
2/3
79
,41
5,6
4,4
70
,26
0,1
3n
dn
d0
,09
90
,08
4P
A1
07
90
Ex
vo
to a
ntr
op
. es
tili
zad
oC
aste
llar
San
tist
eban
San
tist
eban
Pu
erto
R.A
.H.
12
22
/47
0,7
3,6
12
4,8
0,2
7n
dn
d0
,35
0,0
79
0,1
5P
A1
10
22
Ex
vo
to a
ntr
op
. es
tili
zad
oC
aste
llar
San
tist
eban
San
tist
eban
Pu
erto
R.A
.H.
12
22
/55
8,6
1,4
43
8,5
0,1
6n
dn
d0
,75
0,0
59
0,4
7P
A1
08
88
*
Ex
vo
to a
ntr
op
. es
tili
zad
oC
aste
llar
San
tist
eban
San
tist
eban
Pu
erto
R.A
.H.
12
22
/65
9,5
3,3
33
6,1
0,5
3n
dn
dn
d0
,06
80
,47
PA
10
78
7
Ex
vo
to a
ntr
op
. es
tili
zad
oC
aste
llar
San
tist
eban
San
tist
eban
Pu
erto
R.A
.H.
12
22
/79
5,3
4,1
50
,41
--n
dn
dn
d0
,02
60
,08
0P
A1
07
88
an
ál
ISIS
aR
qu
EO
mE
Ta
lú
Rg
ICO
S: l
a C
Ol
EC
CIó
n g
óm
Ez
-mO
RE
nO
168
TIP
OY
AC
IMIE
NT
OL
OC
AL
IDA
DM
US
EO
Nº
INV
.C
uS
nP
bF
eN
iZ
nA
sA
gS
bA
NÁ
LIS
ISE
xvoto
an
trop
. es
tili
zad
oC
aste
llar
San
tist
eban
San
tist
eban
Pu
erto
R.A
.H.
1222/8
57,0
4,1
138,3
0,1
2n
dn
dn
d0,1
20,4
1P
A10890*
Ex
voto
an
trop
. es
tili
zad
oC
aste
llar
San
tist
eban
San
tist
eban
Pu
erto
R.A
.H.
1222/9
96,0
2,1
41,5
6--
nd
nd
nd
0,1
10,1
8P
A10794
Ex
voto
an
trop
. es
tili
zad
oC
aste
llar
San
tist
eban
San
tist
eban
Pu
erto
R.A
.H.
1681
96,6
1,1
80,8
21,2
8n
dn
dn
d0,0
55
0,0
55
PA
10899
Ex
voto
an
trop
om
orf
oC
aste
llar
San
tist
eban
?S
anti
steb
an P
uer
to?
R.A
.H.
1240/1
81,2
0,9
717,4
0,0
9n
dn
d0,2
40,0
57
0,0
57
PA
10810
Ex
voto
an
trop
. d
edo
Cas
till
o d
e A
larc
os
Ala
rcos
Ciu
dad
Rea
l0000/8
64
64,5
7,0
827,0
0,2
5--
nd
nd
0,0
08
nd
PA
1380
Ex
voto
an
trop
. m
ascu
lin
oC
asti
llo d
e A
larc
os
Ala
rcos
Ciu
dad
Rea
l1514/1
073
43,3
4,1
350,8
0,3
4--
nd
nd
0,0
26
0,3
8P
A1364
Ex
voto
an
trop
. fe
men
ino
Cas
till
o d
e A
larc
os
Ala
rcos
Ciu
dad
Rea
l1514/8
04
81,3
2,4
415,3
0,0
6--
nd
nd
0,0
49
0,0
54
PA
1370
Ex
voto
an
trop
. fe
men
ino
Cas
till
od
e A
larc
os
Ala
rcos
Ciu
dad
Rea
l1514/8
05
50,0
10,1
38,6
0,1
7--
nd
nd
0,0
31
0,4
83
PA
1402*
Ex
voto
an
trop
. tr
on
coC
asti
llo d
e A
larc
os
Ala
rcos
Ciu
dad
Rea
l1514/8
32
60,4
6,6
131,4
0,0
2--
nd
nd
0,0
25
nd
PA
1373
Ex
voto
an
trop
. p
iern
aC
asti
llo d
e A
larc
os
Ala
rcos
Ciu
dad
Rea
l1514/8
42
80,6
10,2
7,7
60,0
30,2
4n
dn
d0,0
41
0,0
75
PA
1387
Ex
voto
an
trop
. ca
bez
aC
asti
llo d
e A
larc
os
Ala
rcos
Ciu
dad
Rea
l1526-1
0/1
192
49,0
0,3
249,2
0,2
5--
nd
nd
0,0
35
0,5
4P
A1359*
Ex
voto
an
trop
. ca
bez
aC
asti
llo d
e A
larc
os
Ala
rcos
Ciu
dad
Rea
l1526-1
1/1
191
82,2
6,9
610,2
0,1
2--
nd
nd
0,0
53
0,1
91
PA
1398
Ex
voto
an
trop
. m
ascu
lin
oC
asti
llo d
e A
larc
os
Ala
rcos
Ciu
dad
Rea
l1606/5
71
50,4
3,3
545,1
0,1
3--
nd
nd
0,0
28
0,1
8P
A1371
Ex
voto
an
trop
. b
ust
oC
asti
llo d
e A
larc
os
Ala
rcos
Ciu
dad
Rea
l1606/5
72
94,8
0,9
52,9
40,0
6--
nd
nd
0,0
35
0,2
3P
A1397
Ex
voto
an
trop
. m
ascu
lin
oC
asti
llo d
e A
larc
os
Ala
rcos
Ciu
dad
Rea
l1618/8
01
73,0
2,8
722,2
0,0
1--
nd
nd
0,0
50
0,1
9P
A1352
Ex
voto
an
trop
. fe
men
ino
Cas
till
o d
e A
larc
os
Ala
rcos
Ciu
dad
Rea
l1618/8
06
68,7
1,7
228,0
0,2
0--
nd
nd
0,0
29
0,4
9P
A1372
Ex
voto
an
trop
. fe
men
ino
Cas
till
o d
e A
larc
os
Ala
rcos
Ciu
dad
Rea
l1618/8
09
75,0
6,7
116,7
0,1
9--
nd
nd
0,0
33
0,3
6P
A1377
Ex
voto
an
trop
. m
ascu
lin
oC
asti
llo d
e A
larc
os
Ala
rcos
Ciu
dad
Rea
l1621/8
33
78,6
7,9
610,7
0,2
3--
nd
nd
0,1
30,8
7P
A1381
Ex
voto
an
trop
. m
ascu
lin
oC
asti
llo d
e A
larc
os
Ala
rcos
Ciu
dad
Rea
l1624/1
433
67,2
8,5
722,9
0,0
3--
nd
nd
0,0
53
0,0
63
PA
1386
Ex
voto
an
trop
. m
ascu
lin
oC
asti
llo d
e A
larc
os
Ala
rcos
Ciu
dad
Rea
l1628/1
400
75,2
4,1
519,3
0,0
2--
nd
nd
0,0
37
0,2
8P
A1400
Ex
voto
an
trop
om
orf
oC
asti
llo d
e A
larc
os
Ala
rcos
Ciu
dad
Rea
l1629/1
391
83,1
4,3
610,4
0,0
8--
nd
nd
0,0
87
0,1
4P
A1382
Ex
voto
an
trop
. m
ascu
lin
oC
asti
llo d
e A
larc
os
Ala
rcos
Ciu
dad
Rea
l1648/1
467
61,3
6,7
230,7
0,1
8--
nd
nd
0,0
37
0,3
0P
A1350
Ex
voto
an
trop
. p
iern
asC
asti
llo d
e A
larc
os
Ala
rcos
Ciu
dad
Rea
l1802/8
08
72,2
3,3
322,8
nd
--n
dn
d0,0
16
0,0
17
PA
1396
Ex
voto
an
trop
. m
ascu
lin
oC
asti
llo d
e A
larc
os
Ala
rcos
Ciu
dad
Rea
l1802/8
10
90,4
1,0
58,0
10,1
2tr
nd
nd
0,0
36
0,0
52
PA
1365
Ex
voto
an
trop
. fe
men
ino
Cas
till
o d
e A
larc
os
Ala
rcos
Ciu
dad
Rea
l1802/8
13
69,6
7,1
522,3
0,0
1--
nd
nd
0,0
44
0,1
5P
A1369
Ex
voto
an
trop
. m
ascu
lin
oC
asti
llo d
e A
larc
os
Ala
rcos
Ciu
dad
Rea
l1802/8
14
76,2
14,2
7,1
30,4
50,2
1n
dn
d0,0
36
0,0
99
PA
1355
Ex
voto
an
trop
. (f
rag.)
Cas
till
o d
e A
larc
os
Ala
rcos
Ciu
dad
Rea
l1802/8
40
90,4
3,3
55,1
20,1
30,0
5n
dn
d0,0
35
0,0
57
PA
1374
Ex
voto
an
trop
. m
ascu
lin
oC
asti
llo d
e A
larc
os
Ala
rcos
Ciu
dad
Rea
l1806/8
38
78,9
6,2
613,6
0,1
6--
nd
nd
0,0
33
0,5
4P
A1403
Ex
voto
an
trop
. m
ascu
lin
oC
asti
llo d
e A
larc
os
Ala
rcos
Ciu
dad
Rea
l1806/8
41
81,9
3,9
412,8
0,2
2--
nd
nd
0,0
39
0,3
8P
A1362
Ex
voto
an
trop
. fe
men
ino
Cas
till
o d
e A
larc
os
Ala
rcos
Ciu
dad
Rea
l1806/8
43
86,3
1,2
410,8
0,0
6n
dn
dn
d0,0
34
0,0
76
PA
1349
Ex
voto
an
trop
. m
ascu
lin
oC
asti
llo d
e A
larc
os
Ala
rcos
Ciu
dad
Rea
l1806/8
44
70,4
6,9
021,3
0,1
2--
nd
nd
0,0
48
0,0
73
PA
1375
Ex
voto
an
trop
. fe
men
ino
Cas
till
o d
e A
larc
os
Ala
rcos
Ciu
dad
Rea
l1806/8
46
72,1
6,6
719,8
0,1
2--
nd
nd
0,0
41
0,6
7P
A1361
Ex
voto
an
trop
. p
iern
aC
asti
llo d
e A
larc
os
Ala
rcos
Ciu
dad
Rea
l1806-1
2/8
37
86,1
8,3
04,7
70,1
70,2
2n
dn
d0,0
33
0,0
83
PA
1401
Ex
voto
an
trop
. fe
men
ino
Cas
till
o d
e A
larc
os
Ala
rcos
Ciu
dad
Rea
l1806-7
/839
83,6
5,2
210,5
0,0
10,0
4n
dn
d0,0
42
0,3
20
PA
1353
Ex
voto
an
trop
. fe
men
ino
Cas
till
o d
e A
larc
os
Ala
rcos
Ciu
dad
Rea
l1807/1
146
76,6
5,8
516,2
0,0
3--
nd
nd
0,0
34
0,0
98
PA
1362
Ex
voto
an
trop
. m
ascu
lin
oC
asti
llo d
e A
larc
os
Ala
rcos
Ciu
dad
Rea
l1809-2
7/1
171
59,4
3,5
535,8
0,0
8n
dn
dn
d0,0
28
0,0
42
PA
1388
Ex
voto
an
trop
. m
ascu
lin
oC
asti
llo d
e A
larc
os
Ala
rcos
Ciu
dad
Rea
l1810/1
264
75,9
3,0
119,7
0,0
9--
nd
nd
0,0
42
0,4
0P
A1395
Ex
voto
an
trop
. p
iern
asC
asti
llo d
e A
larc
os
Ala
rcos
Ciu
dad
Rea
l1810/1
280
35,4
0,5
462,4
0,2
9--
nd
nd
0,0
28
0,1
2P
A1393
Ex
voto
an
trop
. (f
rag.)
Cas
till
o d
e A
larc
os
Ala
rcos
Ciu
dad
Rea
l1810/1
281
63,8
18,5
16,0
1,0
5--
nd
nd
0,0
12
0,2
1P
A1348
Ex
voto
an
trop
. p
ieC
asti
llo d
e A
larc
os
Ala
rcos
Ciu
dad
Rea
l1810/1
315
77,5
3,9
216,9
0,0
1--
nd
nd
0,0
46
0,1
1P
A1360
Ex
voto
an
trop
. m
ascu
lin
oC
asti
llo d
e A
larc
os
Ala
rcos
Ciu
dad
Rea
l1810-1
3/1
112
72,6
4,7
221,2
0,0
4--
nd
nd
0,0
36
0,1
3P
A1399
EX
VO
TO
S IB
ÉR
ICO
S
169
TIP
OY
AC
IMIE
NT
OL
OC
AL
IDA
DM
US
EO
Nº
INV
.C
uS
nP
bF
eN
iZ
nA
sA
gS
bA
NÁ
LIS
ISE
xvoto
antr
opom
orf
oC
asti
llo d
e A
larc
os
Ala
rcos
Ciu
dad
Rea
l1810-1
5/1
111
84,7
13,1
0,6
00,0
3nd
nd
nd
0,0
04
0,0
13
PA
1376
Exvoto
antr
op. fe
men
ino
Cas
till
ode
Ala
rcos
Ala
rcos
Ciu
dad
Rea
l1810-1
6/1
106
79,2
7,7
811,6
0,0
10,1
4nd
nd
0,0
49
0,0
76
PA
1367
Exvoto
antr
op. m
ascu
lino
Cas
till
o d
e A
larc
os
Ala
rcos
Ciu
dad
Rea
l1810-1
9/1
107
66,4
5,2
927,0
0,0
1--
nd
nd
0,0
37
0,2
1P
A1391
Exvoto
antr
op. fe
men
ino
Cas
till
o d
e A
larc
os
Ala
rcos
Ciu
dad
Rea
l1810-2
-/1110
41,1
1,4
256,5
0,1
6--
nd
nd
0,0
18
0,0
33
PA
1378*
Exvoto
antr
op. ca
bez
aC
asti
llo d
e A
larc
os
Ala
rcos
Ciu
dad
Rea
l1810-2
2/1
138
38,6
0,9
759,7
0,2
3--
nd
nd
0,0
19
0,0
42
PA
1354*
Exvoto
antr
op. fe
men
ino
Cas
till
o d
e A
larc
os
Ala
rcos
Ciu
dad
Rea
l1810-2
3/1
137
82,8
3,0
312,3
0,0
8--
nd
nd
0,0
36
0,2
61
PA
1394
Exvoto
antr
op. m
ascu
lino
Cas
till
o d
e A
larc
os
Ala
rcos
Ciu
dad
Rea
l1811-2
4/1
136
74,8
0,8
123,3
0,1
0--
nd
nd
0,0
79
0,2
9P
A1357
Exvoto
antr
op. m
ascu
lino
Cas
till
o d
e A
larc
os
Ala
rcos
Ciu
dad
Rea
l1815/1
148
45,7
2,8
450,4
0,1
4--
nd
nd
0,0
33
0,1
5P
A1366
Exvoto
(ca
bez
a)C
asti
llo d
e A
larc
os
Ala
rcos
Ciu
dad
Rea
l1903/
58,9
0,7
338,6
0,3
3--
nd
nd
0,0
27
0,2
0P
A1268
Exvoto
antr
op. m
ascu
lino
Cas
till
o d
e A
larc
os
Ala
rcos
Ciu
dad
Rea
l1903/8
64
59,4
7,2
831,0
0,4
4--
nd
nd
0,0
89
0,3
3P
A1390
Exvoto
antr
op. m
ascu
lino
Cas
till
o d
e A
larc
os
Ala
rcos
Ciu
dad
Rea
l1904/8
64
89,4
7,5
34,5
50,1
7tr
nd
nd
0,0
45
0,6
0P
A1389
Exvoto
antr
op. m
ascu
lino
Cas
till
o d
e A
larc
os
Ala
rcos
Ciu
dad
Rea
l1905/8
64
78,1
6,7
013,1
0,3
3--
nd
nd
0,0
47
0,2
7P
A1385
Exvoto
antr
op. fe
men
ino
Cas
till
o d
e A
larc
os
Ala
rcos
Ciu
dad
Rea
l1906/8
64
83,8
7,5
27,6
70,2
00,4
7nd
nd
0,0
37
0,0
81
PA
1383
Exvoto
antr
op. (f
rag.)
Cas
till
o d
e A
larc
os
Ala
rcos
Ciu
dad
Rea
l1916/8
64
80,6
3,9
613,8
0,0
3--
nd
nd
0,0
31
0,0
67
PA
1356
Exvoto
antr
op. m
ascu
lino
Cas
till
o d
e A
larc
os
Ala
rcos
Ciu
dad
Rea
l2201/8
64
71,4
5,1
921,5
0,0
1--
nd
nd
0,0
24
0,1
2P
A1379
Exvoto
antr
op. m
ascu
lino
Cas
till
o d
e A
larc
os
Ala
rcos
Ciu
dad
Rea
l2202/8
64
74,5
8,6
316,1
0,0
2--
nd
nd
0,0
27
0,0
63
PA
1392
Exvoto
antr
op. m
ascu
lino
Cas
till
o d
e A
larc
os
Ala
rcos
Ciu
dad
Rea
l2206/8
64
59,5
1,2
138,2
0,0
4--
nd
nd
0,0
32
0,2
9P
A1351
Exvoto
zoom
. ca
bal
loC
asti
llo d
e A
larc
os
Ala
rcos
Ciu
dad
Rea
l2206/8
64
76,8
3,8
418,6
0,1
1--
nd
nd
0,0
23
0,0
31
PA
1358
Exvoto
antr
op. m
ascu
lino
Cas
till
o d
e A
larc
os
Ala
rcos
Ciu
dad
Rea
l2303/8
64
75,5
11,6
11,8
0,5
6--
nd
nd
0,0
48
0,2
2P
A1384
Exvoto
antr
op. pie
rna
Cas
till
o d
e A
larc
os
Ala
rcos
Ciu
dad
Rea
l2304/0
000
53,8
4,5
740,4
0,0
1--
nd
nd
0,0
26
0,0
51
PA
1368
Exvoto
lam
inar
Coll
. Ja
rd. o C
aste
ll.
Pro
vin
cia
de
Jaén
R.A
.H.
1682
91,7
6,4
41,7
2--
nd
nd
nd
0,0
60
0,0
76
PA
10786
Exvoto
antr
op. es
tili
zado
Coll
. Ja
rd. o C
aste
ll.
Pro
vin
cia
de
Jaén
R.A
.H.
1683
73,5
13,0
11,2
0,3
7nd
nd
1,0
40,1
20,7
5P
A11027
Exvoto
est
iliz
ado
Coll
. Ja
rd. o C
aste
ll.
Pro
vin
cia
de
Jaén
R.A
.H.
1684
88,7
10,3
0,4
50,2
7nd
nd
0,1
00,0
90
nd
PA
11021
Exvoto
antr
op. es
tili
zado
Coll
. Ja
rd. o C
aste
ll.
Pro
vin
cia
de
Jaén
R.A
.H.
91
54,6
5,9
335,0
0,0
9nd
nd
2,9
80,1
31,2
3P
A10891*
Exvoto
antr
opom
orf
oC
oll
ado J
ardin
esS
anta
Ele
na
M.A
.N.
28609
78,0
11,8
8,8
10,1
60,2
1nd
0,3
50,0
28
0,0
9P
A0338
Exvoto
antr
opom
orf
oC
oll
ado J
ardin
esS
anta
Ele
na
M.A
.N.
28620
82,5
8,9
77,4
20,0
10,1
3nd
nd
0,0
24
0,0
6P
A0360
Exvoto
antr
opom
orf
oC
oll
ado J
ardin
esS
anta
Ele
na
M.A
.N.
28623
84,2
7,9
07,2
00,3
2nd
nd
nd
0,0
21
0,1
3P
A0375
Exvoto
antr
opom
orf
oC
oll
ado J
ardin
esS
anta
Ele
na
M.A
.N.
28624
81,6
11,7
5,0
70,0
60,1
9nd
nd
0,0
25
0,2
2P
A0376
Exvoto
antr
opom
orf
oC
oll
ado J
ardin
esS
anta
Ele
na
M.A
.N.
28626
82,0
11,4
4,9
60,1
00,1
3nd
nd
0,0
24
0,1
8P
A0367
Exvoto
antr
opom
orf
oC
oll
ado J
ardin
esS
anta
Ele
na
M.A
.N.
28634
79,2
15,6
3,6
40,2
30,1
4nd
nd
0,0
25
0,1
7P
A0361
Exvoto
antr
opom
orf
oC
oll
ado J
ardin
esS
anta
Ele
na
M.A
.N.
28637
81,6
10,2
6,1
40,3
70,1
4nd
nd
0,0
32
0,1
6P
A0379
Exvoto
antr
opom
orf
oC
oll
ado J
ardin
esS
anta
Ele
na
M.A
.N.
28643
83,8
9,4
06,2
00,0
30,3
6nd
nd
0,0
35
0,0
9P
A0366
Exvoto
antr
opom
orf
oC
oll
ado J
ardin
esS
anta
Ele
na
M.A
.N.
28646
82,6
13,5
2,6
00,4
10,2
3nd
nd
0,0
20
0,0
9P
A0368
Exvoto
antr
opom
orf
oC
oll
ado J
ardin
esS
anta
Ele
na
M.A
.N.
28646
84,2
12,3
2,6
00,3
60,1
7nd
nd
0,0
21
0,0
8P
A0368A
Exvoto
antr
opom
orf
oC
oll
ado J
ardin
esS
anta
Ele
na
M.A
.N.
28646
78,5
17,0
3,5
00,3
60,2
7nd
nd
0,0
21
0,1
0P
A0368B
Exvoto
antr
opom
orf
oC
oll
ado J
ardin
esS
anta
Ele
na
M.A
.N.
28657
87,3
8,2
53,8
90,1
70,1
0nd
0,8
10,0
15
0,0
9P
A0373
Exvoto
antr
opom
orf
oC
oll
ado J
ardin
esS
anta
Ele
na
M.A
.N.
28667
59,6
8,4
731,0
0,1
3--
nd
0,0
70,0
26
0,1
0P
A0378
Exvoto
antr
opom
orf
oC
oll
ado J
ardin
esS
anta
Ele
na
M.A
.N.
28670
78,0
4,3
316,9
0,0
1--
nd
0,2
00,0
22
0,2
5P
A0363
Exvoto
antr
opom
orf
oC
oll
ado J
ardin
esS
anta
Ele
na
M.A
.N.
28673
73,5
8,0
617,0
0,2
5--
nd
0,1
90,0
62
0,1
8P
A0364
Exvoto
antr
opom
orf
oC
oll
ado J
ardin
esS
anta
Ele
na
M.A
.N.
28675
75,8
5,4
416,5
0,2
1--
nd
0,6
90,0
25
0,4
2P
A0380
Exvoto
antr
opom
orf
oC
oll
ado J
ardin
esS
anta
Ele
na
M.A
.N.
28687
78,8
4,4
214,9
0,2
3--
nd
nd
0,0
24
0,1
1P
A0374
an
ál
ISIS
aR
qu
EO
mE
Ta
lú
Rg
ICO
S: l
a C
Ol
EC
CIó
n g
óm
Ez
-mO
RE
nO
170
TIP
OY
AC
IMIE
NT
OL
OC
AL
IDA
DM
US
EO
Nº
INV
.C
uS
nP
bF
eN
iZ
nA
sA
gS
bA
NÁ
LIS
ISE
xvoto
an
trop
om
orf
oC
oll
ado J
ard
ines
San
ta E
len
aM
.A.N
.28767
90,5
5,7
72,5
60,1
20,0
9n
dn
d0,0
19
0,1
2P
A0377
Ex
voto
an
trop
om
orf
oC
oll
ado J
ard
ines
San
ta E
len
aM
.A.N
.28818
80,6
9,1
29,1
70,0
10,1
4n
dn
d0,1
14
0,1
4P
A0362
Ex
voto
an
trop
om
orf
oC
oll
ado J
ard
ines
San
ta E
len
aM
.A.N
.28820
86,7
9,7
22,3
20,0
70,1
8n
d0,1
70,0
16
0,1
0P
A0365
Ex
voto
an
trop
om
orf
oC
oll
ado J
ard
ines
San
ta E
len
aM
.A.N
.28835
71,8
12,6
14,5
0,1
4--
nd
nd
0,0
30
0,1
3P
A0331
Ex
voto
an
trop
om
orf
oC
oll
ado J
ard
ines
San
ta E
len
aM
.A.N
.28835
71,2
14,0
14,1
0,3
5--
nd
nd
0,0
31
0,1
4P
A0460
Ex
voto
an
trop
om
orf
oC
oll
ado J
ard
ines
San
ta E
len
aM
.A.N
.28868
83,2
6,2
88,7
20,0
10,1
4n
dn
d0,0
17
0,1
0P
A0340
Ex
voto
an
trop
om
orf
oC
oll
ado J
ard
ines
San
ta E
len
aM
.A.N
.28873
90,9
5,4
22,4
80,0
60,1
9n
dn
d0,0
18
0,1
3P
A0325
Ex
voto
an
trop
om
orf
oC
oll
ado J
ard
ines
San
ta E
len
aM
.A.N
.28891
91,8
3,5
02,7
90,1
00,0
4n
d0,2
20,0
16
0,0
6P
A0329
Ex
voto
an
trop
om
orf
oC
oll
ado J
ard
ines
San
ta E
len
aM
.A.N
.28905
80,9
12,4
4,6
20,8
20,3
5n
dn
d0,0
79
0,2
3P
A0327
Ex
voto
an
trop
om
orf
oC
oll
ado J
ard
ines
San
ta E
len
aM
.A.N
.28933
80,7
6,9
111,7
nd
--n
dn
d0,0
39
0,1
4P
A0334
Ex
voto
an
trop
om
orf
oC
oll
ado J
ard
ines
San
ta E
len
aM
.A.N
.28954
82,3
12,7
4,0
40,5
40,1
6n
dn
d0,0
38
0,1
3P
A0333
Ex
voto
an
trop
om
orf
oC
oll
ado J
ard
ines
San
ta E
len
aM
.A.N
.28961
59,6
15,2
24,4
0,2
4--
nd
nd
0,0
29
0,1
1P
A0332
Ex
voto
an
trop
om
orf
oC
oll
ado J
ard
ines
San
ta E
len
aM
.A.N
.28989
77,5
5,1
515,6
0,1
0--
nd
0,6
10,0
23
0,5
9P
A0337
Ex
voto
an
trop
om
orf
oC
oll
ado J
ard
ines
San
ta E
len
aM
.A.N
.29001
74,8
14,9
8,7
40,1
50,1
9n
dn
d0,0
25
0,1
3P
A0330
Ex
voto
an
trop
om
orf
oC
oll
ado J
ard
ines
San
ta E
len
aM
.A.N
.29010
65,5
25,8
6,9
70,2
60,2
1n
dn
d0,0
50
0,3
4P
A0323
Ex
voto
an
trop
om
orf
oC
oll
ado J
ard
ines
San
ta E
len
aM
.A.N
.29012
90,2
1,8
36,0
50,0
70,0
9n
dn
d0,0
35
0,0
9P
A0328
Ex
voto
an
trop
om
orf
oC
oll
ado J
ard
ines
San
ta E
len
aM
.A.N
.29014
85,0
5,4
68,2
20,0
20,1
4n
dn
d0,0
31
0,1
2P
A0326
Ex
voto
an
trop
om
orf
oC
oll
ado J
ard
ines
San
ta E
len
aM
.A.N
.29037
87,7
9,0
22,6
00,0
20,1
3n
d0,2
2n
d0,0
9P
A0336
Ex
voto
an
trop
om
orf
oC
oll
ado J
ard
ines
San
ta E
len
aM
.A.N
.29059
92,3
5,2
70,9
70,5
00,1
2n
dn
d0,0
15
0,0
6P
A0370
Ex
voto
an
trop
om
orf
oC
oll
ado J
ard
ines
San
ta E
len
aM
.A.N
.29096
69,0
5,8
124,0
0,1
3--
nd
nd
0,0
22
0,3
6P
A0324
Ex
voto
an
trop
om
orf
oC
oll
ado J
ard
ines
San
ta E
len
aM
.A.N
.29114
83,9
7,4
56,4
20,0
40,4
8n
dn
d0,0
20
0,0
8P
A0339
Ex
voto
an
trop
om
orf
oC
oll
ado J
ard
ines
San
ta E
len
aM
.A.N
.29125
67,9
2,9
026,6
0,0
7--
nd
0,9
50,0
18
0,2
9P
A0335
Ex
voto
an
trop
om
orf
oC
oll
ado J
ard
ines
San
ta E
len
aM
.A.N
.29253
83,7
4,9
68,9
50,0
30,1
7n
dn
d0,0
41
0,0
8P
A0345
Ex
voto
an
trop
om
orf
oC
oll
ado J
ard
ines
San
ta E
len
aM
.A.N
.29285
75,0
7,1
416,6
0,0
3--
nd
nd
0,0
23
0,0
8P
A0344
Ex
voto
an
trop
om
orf
oC
oll
ado J
ard
ines
San
ta E
len
aM
.A.N
.29300
57,2
29,3
11,9
0,6
4--
nd
nd
0,0
34
0,1
3P
A0322*
Ex
voto
an
trop
om
orf
oC
oll
ado J
ard
ines
San
ta E
len
aM
.A.N
.29323
77,8
5,9
015,0
0,0
1--
nd
nd
0,0
34
0,1
5P
A0343
Ex
voto
an
trop
om
orf
oC
oll
ado J
ard
ines
San
ta E
len
aM
.A.N
.29330
52,6
5,0
640,7
0,2
1--
nd
nd
0,0
14
0,1
1P
A0342*
Ex
voto
an
trop
om
orf
oC
oll
ado J
ard
ines
San
ta E
len
aM
.A.N
.31841
71,9
6,4
821,1
0,0
1--
nd
nd
0,0
28
0,1
4P
A0341
Ex
voto
an
trop
om
orf
oC
oll
ado J
ard
ines
San
taE
len
aM
.A.N
.31845
85,6
5,7
711,0
0,1
10,0
8n
dn
d0,0
17
0,1
1P
A0369
Ex
voto
an
trop
om
orf
oC
oll
ado J
ard
ines
San
ta E
len
aM
.A.N
.31883
88,1
10,2
0,2
40,2
00,0
8n
dn
d0,4
82
0,1
7P
A0321
Ex
voto
an
trop
om
orf
oC
oll
ado J
ard
ines
San
ta E
len
aM
.A.N
.31909
91,0
4,1
13,9
90,0
30,0
8n
dn
d0,0
21
0,0
7P
A0346
Ex
voto
an
trop
om
orf
oC
oll
ado J
ard
ines
San
ta E
len
aM
.A.N
.37819
64,3
20,8
13,0
0,5
7--
nd
nd
0,0
35
0,1
5P
A0434*
Ex
voto
an
trop
om
orf
oC
oll
ado J
ard
ines
San
ta E
len
aM
.A.N
.37822
83,6
14,0
nd
0,5
70,4
4n
dn
d0,0
29
0,1
5P
A0429
Ex
voto
an
trop
om
orf
oC
oll
ado J
ard
ines
San
ta E
len
aM
.A.N
.37850
75,6
5,8
46,6
80,3
50,0
5n
dn
d0,0
49
0,1
3P
A0430
Ex
voto
an
trop
om
orf
oC
oll
ado J
ard
ines
San
ta E
len
aM
.A.N
.A
-10-1
188,6
10,1
0,2
90,6
00,2
3n
dn
d0,0
24
0,0
6P
A0372
Ex
voto
an
trop
om
orf
oC
oll
ado
Jar
din
esS
anta
Ele
na
M.A
.N.
A-1
0-1
491,9
5,3
00,5
90,0
60,5
0n
d0,3
90,0
37
0,1
2P
A0348
Ex
voto
an
trop
om
orf
oC
oll
ado J
ard
ines
San
ta E
len
aM
.A.N
.A
-11-2
385,7
10,7
0,9
50,0
90,3
8n
d0,5
60,0
33
0,9
9P
A0371
Ex
voto
an
trop
om
orf
oC
oll
ado J
ard
ines
San
ta E
len
aM
.A.N
.A
-11-3
587,1
8,2
42,4
50,4
00,8
3n
dn
d0,0
36
0,8
3P
A0349
Ex
voto
an
trop
om
orf
oC
oll
ado J
ard
ines
San
ta E
len
aM
.A.N
.B
-6-1
384,3
13,9
nd
0,3
30,5
7n
dn
d0,0
16
0,0
8P
A0350
Ex
voto
an
trop
om
orf
oC
oll
ado J
ard
ines
San
ta E
len
aR
.A.H
.769
75,7
2,7
921,1
0,1
8n
dn
dn
d0,1
40,0
91
PA
10814
Ex
voto
an
trop
om
orf
oC
oll
ado J
ard
ines
San
ta E
len
aR
.A.H
.85
78,7
11,6
9,3
6--
nd
nd
nd
0,1
40,1
4P
A10822
EX
VO
TO
S IB
ÉR
ICO
S
171
TIP
OY
AC
IMIE
NT
OL
OC
AL
IDA
DM
US
EO
Nº
INV
.C
uS
nP
bF
eN
iZ
nA
sA
gS
bA
NÁ
LIS
ISE
xvoto
an
trop
om
orf
oC
oll
ado J
ard
ines
San
ta E
len
aR
.A.H
.88
73,9
8,0
517,5
0,3
6n
dn
dn
d0,0
54
0,0
83
PA
10813
Ex
voto
an
trop
om
orf
oC
oll
ado J
ard
ines
?S
anta
Ele
na?
R.A
.H.
81
87,8
5,2
65,2
50,0
8n
dn
d1,0
60,0
46
0,4
6P
A10455
Ex
voto
an
trop
. m
ascu
lin
oE
l C
erró
nIl
lesc
asS
ta. C
ruz
Tole
do
75,5
0,4
28,8
80,1
30,0
5n
d7,1
10,9
90
4,3
0A
3569
Ex
voto
an
trop
om
orf
oL
a L
uz
Ver
dola
yM
.A.N
.33107
83,6
3,5
911,4
0,0
1--
nd
nd
0,0
19
0,1
4P
A0435
Ex
voto
an
trop
om
orf
oL
a L
uz
Ver
dola
yM
.A.N
.33108
78,4
4,6
25,6
10,0
40,1
8n
dn
d0,0
17
0,6
1P
A0436
Ex
voto
an
trop
om
orf
oL
a L
uz
Ver
dola
yM
.A.N
.33109
74,1
4,4
020,6
0,3
5--
nd
nd
0,0
10
0,1
8P
A0438
Ex
voto
an
trop
om
orf
oL
a L
uz
Ver
dola
yM
.A.N
.33110
81,2
10,9
6,1
30,1
60,0
6n
dn
d0,0
15
0,0
65
PA
0437
Ex
voto
an
trop
om
orf
oL
a L
uz
Ver
dola
yM
.A.N
.33113
71,1
3,2
524,5
nd
--n
d0,1
70,0
13
0,0
77
PA
0431
Ex
voto
an
trop
om
orf
oL
a L
uz
Ver
dola
yM
.A.N
.33122
80,9
7,7
58,9
30,8
00,2
0n
d0,3
80,0
23
0,2
6P
A0433
Ex
voto
an
trop
om
orf
oL
a L
uz
Ver
dola
yM
.A.N
.33123
80,4
10,2
7,9
6n
d0,0
5n
d0,3
30,0
39
0,1
2P
A0423
Ex
voto
an
trop
om
orf
oM
on
teal
egre
Mon
teal
egre
del
Cas
t.M
.A.N
.3515
65,0
8,3
025,9
0,1
5--
nd
nd
0,0
11
0,1
0P
A0294A
Ex
voto
an
trop
om
orf
oM
on
teal
egre
Mon
teal
egre
del
Cas
t.M
.A.N
.3515
67,9
8,2
022,8
0,1
0--
nd
nd
0,0
11
0,0
5P
A0294B
Ex
voto
an
trop
om
orf
oM
on
teal
egre
Mon
teal
egre
del
Cas
t.M
.A.N
.3516
65,7
26,4
5,3
00,6
6--
nd
nd
0,0
19
0,2
9P
A0301A
*
Ex
voto
an
trop
om
orf
oM
on
teal
egre
Mon
teal
egre
del
Cas
t.M
.A.N
.3516
65,2
26,7
6,2
00,5
9--
nd
nd
0,0
24
0,2
9P
A0301B
*
Ex
voto
an
trop
om
orf
oM
on
teal
egre
Mon
teal
egre
del
Cas
t.M
.A.N
.7738
56,2
17,2
25,4
0,1
8--
nd
nd
0,1
70,2
8P
A0293A
*
Ex
voto
an
trop
om
orf
oM
on
teal
egre
Mon
teal
egre
del
Cas
t.M
.A.N
.7738
56,9
18,2
23,3
0,3
2--
nd
nd
0,1
36
0,2
8P
A0293B
*
Tab
la �
. A
nális
is d
e la
com
posi
ción
de
las
alea
cion
es d
e ex
voto
s ib
éric
os (
nd e
lem
ento
no
dete
ctad
o; -
- el
emen
to n
o an
aliz
ado;
los
anál
isis
cuy
o nú
mer
o es
tá m
arca
do
con
* co
rres
pond
e a
la p
átin
a)
an
ál
ISIS
aR
qu
EO
mE
Ta
lú
Rg
ICO
S: l
a C
Ol
EC
CIó
n g
óm
Ez
-mO
RE
nO
172
BIBLIOGRAFíA
CRaddOCk, P.T. (�977): «The composition of the copper alloys used by the Greek, Etruscan and Roman civilizations. 2. The Archaic, Classical and Hellenistic Greeks». Journal of Archaeological Science, 4 (2): 103-123.
— (�986): «The metallurgy and composition of Etruscan Bronze». Studi Etruschi, 52: 2��-27�.
pRadOS, L. (�988): «Exvotos ibéricos de bronce: aspectos tipológicos y tecnológicos». Trabajos de Prehistoria, 45: 175-199.
ROVIRa, S. (2000): «Continuismo e innovación en la metalurgia ibérica». En C. Mata y G. Pérez Jordà (eds.): Ibers. Agricultors, artesans i comerciants. III Reunió sobre economia en el Món Ibéric. Saguntum, Extra 3. Universitat de València. València: 209-22�.
— (2002-2003): «Algunos aspectos tecnológicos de la metalurgia ibérica». Boletín de la Asociación Española de Amigos de la Arqueología. Homenaje a la Dra. Encarnación Ruano, 42: 123-140.
— (2004): «Apéndice III. Análisis metalográfico». En M. Almagro, D. Casado, F. Fontes, A. Mederos y M. Torres, Prehistoria. Antigüedades españolas I. Real Academia de la Historia. Madrid: 419-421.
— (2008-2009): «El bronce de la Edad del Hierro hispánica. Algunos aspectos de la tecnología y sus antecedentes». Boletín de la Asociación Española de Amigos de la Arqueología. Homenaje al Dr. Michael Blech, 45: 35-49.
ValIEnTE, S., Sanz, M. y ROVIRa, S. (1984): «Un exvoto ibérico de la comarca de La Sagra». Revista de Arqueología, 34: 19-25.
Ca
tá
lo
Go
de
lo
s e
xv
ot
os ib
ér
iCo
s
174
Anotaciones para una correcta lectura de las fichas de Catálogo
Cada ficha se articula en varios apartados que recogen la información museográfica, los aspectos técnicos así como la descripción de la pieza y, en caso de no estar inédita, las referencias bibliográficas y sus posibles paralelos.
Bloque I
N°: Nº de Catálogo general de la obra.
N° de Inv. Museo: Nº de Inventario del Museo.
Nº de Catálogo: Nº de Catálogo de la Institu- ción.
Lugar del hallazgo indicado: según información recogida
en la ficha de inventario.
Dimensiones: expresadas en centímetros por este orden: altura X an-chura X espesor. En algunas ocasiones se destacarán las dimensiones de atributos o partes de la pieza que se con-sideren de interés.
Bloque II
Pátina: características generales y estado de conservación.
Partes faltantes:
Roturas: salvo mención contraria se trata siempre de roturas an-tiguas anteriores a su ingreso en la colección.
Restauraciones: en caso de poder determinar procesos de limpieza y res-tauración.
Varia: se incluye en este epígrafe todo detalle que pueda ser útil y que no corresponde a los campos precitados.
Factura: análisis técnico de la pieza
Proporciones: se atiende fundamentalmente al respeto o no del eje de sime-tría axial.
Bloque III
Descripción:
Plano de proyección de la mirada: como rasgo destacable del
lenguaje iconográfico ibérico.
Breve comentariointerpretativo: función en el entramado de
las prácticas rituales del san-tuario de origen.
Bibliografía
Paralelos: se indican aquellos más pró- ximos en cuanto a factura, estilo y tipología. También se tiene en cuenta aspectos de tipo gestual.
Procedencia propuesta: sobre la base de los paralelos
evocados.
* Abreviaturas de museos más frecuentes: mAn-m: museo Arqueológico nacional, ma- drid; mAn-SG: museo Arqueológico nacio- nal de Saint-Germain-en-Laye; IVDJ: Insti- tuto del Conde de Valencia de Don Juan; IGm: Instituto Gómez-moreno; mnAC: mu- seo nacional de Arqueología de Cataluña, Barcelona; mP: musée national Picasso, Paris.* Abreviaturas de autores: AO: Álvarez-Ossorio; LP: Lourdes Prados.
ex
vo
to
s ib
ér
iCo
s
175
Nº 1
N° de Inv. Museo: 160
Nº de Catalogo: 97BO
Lugar del hallazgo indicado: Procedencia desconocida.
14,13 cm x 3,9 cm x 2,81 cm.
Grupo en bronce. Una mujer, con atuendo de dama, sostiene a un niño y lo amamanta de su pecho izquierdo.
Pátina de buena calidad, de tonalidad negruzca, aunque con pinceladas de color verde oliva y dorado. Trabajo de excepcional calidad técnica, con un esfuerzo palpable en el acabado de la pieza, de exquisito detalle. Sufre leves deterioros en la parte posterior de la figura. Proporcionada y equilibrada, aunque el adelantamiento de la pierna izquierda rompe con el eje de simetría. Se trata de una pieza dinámica. En ori-gen se sostuvo de pie y, probablemente, alcanzó una altura mayor gracias al em-pleo de un vástago que encajaría en el orificio abierto en la peana. En la actua-lidad se encuentra adherida a una basa de madera.
La mujer se presenta con un atuendo de ‘dama’ o señora. La cabeza se muestra prominente, gracias al tocado que en-marca un rostro fino, de barbilla apun-tada. El tocado se forma mediante una
tiara apuntada que en origen lo pudo ser más, aunque un fallo, resuelto median-te la doblez de la misma en caliente, ha derivado en un tocado algo más corto. Sobre ésta apoya un velo abierto hasta la altura de los codos, que se ‘derrama’ por ambos, ajustándose en el caso del codo derecho, mientras que en el lado izquierdo acaba en forma de punta cur-va. El tocado se acompaña de dos ro-detes ajustados al rostro. Los rasgos fa-ciales de la mujer denotan un gesto de seriedad y serenidad. Dos cejas rectas enmarcan dos pequeños ojos, repre-sentados a modo de botones en relie-ve, asimétricos y el izquierdo algo más separado. La nariz se representa corta, recta y ancha y la boca se muestra muy pequeña y sutilmente en relieve. La ca-beza tiende a inclinarse ligeramente al frente. Un cuello ancho, acentuado por la caída del velo, da paso a un cuerpo delgado y esbelto que refleja movimien-to conseguido por el adelantamiento de la pierna izquierda que se muestra lige-ramente flexionada. Este es un recurso muy original. Viste túnica larga hasta los tobillos, que deja los brazos al des-cubierto, salpicada en varias ocasiones por bandas horizontales incisas a modo de decoración. La túnica se adapta a esta posición de movimiento, formando un pliegue que, desde el punto de vista técnico, permitiría el anclaje de una va-rilla. El pecho se insinúa por medio de dos abultamientos de metal. Los pies se
Ca
tá
lo
Go
de
lo
s e
xv
ot
os ib
ér
iCo
s
176
representan desnudos, planos y propor-cionados. El niño se figura desnudo, algo más falto de proporciones. Se muestra con el cuerpo completamente fijado al de la madre, en un gesto de unión que se enfatiza con la hipertrofia de la mano derecha, potenciando el abrazo mater-no. La pierna izquierda es sujetada, mientras que la derecha cae adaptán-dose al cuerpo de la madre. El peina-do recuerda a la típica ‘melena-casco’ o melena con reborde cervical. El rostro difiere de la madre en la representación de la boca abierta y hambrienta, al igual que los ojos, muy redondos, realizados a troquel. La mirada del niño es dirigi-da directamente a su madre, mientras que ésta la proyecta en un plano fron-tal, como perdida. La figura femenina apoya en una peana circular, en la que se ha realizado un orificio para encajar un elemento a modo de vástago vertical. Esta peana se enmarca en dos prótomes simétricos de anádes, de los que única-mente se conserva uno.
Plano de proyección de la mirada: la madre dirige su mirada al frente, mien-tras que el niño la conduce hacia su ma-dre, ansioso de comunicación.
Esta pieza se ha interpretado como la divinidad kourotrophos (Olmos 2000-2001).
BIBLIOGRAFÍA
Olmos (2000-2001): fig. 14; Rueda (2007a): fig. 8 y 9; Rueda et al. (2008): fig. 4.
PARALELOS
no se conoce ningún paralelo en bronce que muestre esta iconografía específica. En otros soportes mantiene claro paralelismo con las terracotas de las tumbas F100 y L-127 de la necrópolis de La Albufereta (Blech, 1997: 172; Olmos, 2000-2001: 361-362, fig. 6; Verdú, 2005: 64) o con la placa, igualmente en barro cocido procedente, del departamento F1 de La Serreta (Blázquez, 1994; Olmos, 1999: 71.2; Olmos, 2000-2001; Grau, 2002).
Desde el punto de vista técnico com-parte muchos rasgos estilísticos, forma-les e icnográficos con una pieza de esta misma colección, concretamente el nº 8 del presente catálogo.
PROCEDENCIA PROPUESTA:
Collado de los Jardines (Santa Elena).
Ca
tá
lo
Go
de
lo
s e
xv
ot
os ib
ér
iCo
s
178
Nº 2
N° de Inv. Museo: 168
Nº de Catálogo: 97H
Lugar del hallazgo indicado: Collado de los Jardines (Sierra morena).
10,5 cm x 2,8 cm x 1,46 cm.
Exvoto femenino de túnica larga termina-da en cola, ceñida al pecho por tres cordones cruzados a la espalda. Mitra baja, en aureo-la, que recoge el peinado. Brazos doblados al frente con las manos abiertas ofreciendo un elemento redondo.
Pátina verde oscura muy homogénea y de excelente calidad, aunque afectada por restos de concreciones, fundamentalmen-te en axilas y huecos. Pátina verde esme-ralda, muy granulosa en el interior, tal y como se ve en las roturas más profundas como en la mano izquierda o en los pies. Trabajo de muy buena calidad técnica y de acabado muy detallado, no obstante existen sobras de metal en el brazo dere-cho, entre el codo y el cuerpo. Está afec-tada por roturas, falta el antebrazo dere-cho. Proporciones alargadas, destacando la parte superior del cuerpo. Respeta el eje de simetría axial. no se sostendría en pie, aunque en la actualidad está adheri-da a una peana en madera.
Cabeza ovalada, de perfil curvo, con cráneo recto. La mitra, baja y en au-
reola, recoge todo el peinado, dejan-do las orejas al exterior representadas como una doble voluta. Rasgos del ros-tro destacados: ojos grandes, en forma de pétalo con el contorno en relieve al igual que el globo ocular; nariz recta de acabado piramidal, que es la proyec-ción de dos cejas curvas que, a su vez, sirven de delimitación de la mitra en la parte frontal y boca de labios carnosos, fundamentalmente el inferior. Pómulos redondos, muy marcados. Cuerpo rec-to y cilíndrico con hombros muy desa-rrollados. Viste túnica larga y ajustada, con acabado en cola, manga corta y es-cote en pico por delante y por detrás. El vestido se ajusta por un grueso cordón de cuatro vueltas que configura una cintura muy estrecha. Al pecho se ciñe en un triple cordón a modo de tirantes, sin duda de carácter ritual, cruzados en la parte posterior. Las piernas, finas, se representan pegadas y terminan en unos grandes pies planos, individualiza-dos y con dedos marcados. Los brazos se doblan hacia delante con las manos grandes y abiertas que sostienen una ofrenda redonda. Los dedos se marcan y el pulgar se individualiza.
Plano de proyección de la mirada ele-vado.
Se ha interpretado como un tipo rela-cionado con rituales de paso asociado a jóvenes.
ex
vo
to
s ib
ér
iCo
s
179
BIBLIOGRAFÍA:
Rueda (2007a): fig. 4; Rueda (2008a): fig. 4.
PARALELOS:
AO6/nicolini (1977), 3: mAn-m 28620, alt. 12,8 cm, Collado; LP556/ AO3:
mAn-m 28621, alt. 10,8 cm, Collado; IVDJ 2653, moreno (2006), nº 14, alt. 12,8 cm; IVDJ 2623, moreno (2006), nº 16, alt. 8,6 cm, Collado; Colección B. Le Corneur nicolini (1967); LP1179: mAn-m: 250, alt. 8,3 cm; nicolini (1968: Pl. III, 1-2), museo de Valladolid.
Ca
tá
lo
Go
de
lo
s e
xv
ot
os ib
ér
iCo
s
180
Nº 3
N° de Inv. Museo: 194
Nº de Catálogo: 97AG
Lugar del hallazgo indicado: Collado de los Jardines (Sierra morena).
7,5 cm x 2 cm x 0,8 cm.
Exvoto femenino con túnica larga de volan-tes hasta los pies y mitra en aureola. Gesto frontal.
Pátina verde esmeralda, granulosa en roturas y desconchones y muy homogé-nea, aflorando de color blanquecino en las zonas más profundas. En general está bastante afectada por cloruros. Pieza de buen acabado, si bien se pueden distin-guir algunas burbujas fruto de una mala colada del metal. Desproporcionada: cabeza sobresaliente y piernas finas. Frontalidad acusada. Eje de simetría axial algo desviado. Probablemente se sostuviera mediante espiga de fundi-ción, tal y como es común en este tipo. Actualmente se encuentra adherida a una peana de madera.
Delicadeza en los detalles. Cabeza ova-lada, de barbilla apuntada y tocado con mitra en aureola que deja asomar parte del pelo, marcado mediante finísimas incisiones. Simula un peinado con raya en medio. Rasgos de la cara bien defini-
dos: ojos almendrados con el globo ocu-lar marcado; nariz recta y boca pequeña realizada por una fina línea horizontal. Cuello ancho y corto, adornado por un doble collar de colgantes en forma de pétalo, un collar común en este tipo, tanto en hombre como en mujer. Cada collar tiene doce cuentas. Cuerpo rígi-do, vestido por una túnica finísima que deja ver elementos de su anatomía como el pecho y el ombligo (en forma de u), realizados a troquel, o el pliegue ingui-nal muy acentuado1. La fineza del ves-tido permite la apreciación, en la parte posterior, de los glúteos. Viste una túni-ca ajustada al cuerpo y larga hasta los tobillos, de seis volantes. Sobre el toca-do cae un finísimo velo abierto. Brazos pegados al cuerpo, adornados ambos por brazaletes de cinco vueltas y manos abiertas, apoyadas en caderas. Piernas rectas muy anchas y juntas, aunque in-dividualizadas por una línea, tanto en la zona frontal como en la posterior. Pies realizados en bloque.
Plano de proyección de la mirada al frente.
Las interpretaciones de este tipo son variadas. Se ha definido como sacer-dotisa (nicolini, 1969; nicolini, 1977; nicolini, 1998; Prados, 1992; Prados,
1 Este es un rasgo anatómico caracterís-tico de este tipo iconográfico que prevalecerá en los ejemplares más esquemáticos.
ex
vo
to
s ib
ér
iCo
s
181
1997; Chapa y madrigal, 1997; Chapa, 2006). Recientemente se ha propuesto como un tipo relacionado con ritos nup-ciales (Rueda 2008a).
BIBLIOGRAFÍA:
Rueda (2007a): fig. 3; Rueda (2007b): fig. 2; Rueda (2008a): fig. 13.
PARALELOS:
AO110: mAn-m 28998, alt. 7 cm, Collado (es una variante semiesque- mática del tipo que tiene algunos pa-
ralelos masculinos procedentes del santuario de Los Altos del Sotillo en Castellar); AO112/LP630: mAn-m 28643, alt. 10,1 cm, Collado; AO113/LP632, alt. 7,9 cm, Collado; AO114/LP632: mAn-m: 29288, alt. 6,7 cm, Collado; AO116/LP631/nicolini(1977), nº 20: mAn-28668, alt. 10,2 cm, Collado (muy estilizada y detallista); AO2333: mAn-m 37718 (Colección Bauer), alt. 7,7 cm, Collado; Archivo G. nicolini: mnAC 14466 (Inédita); mAn-SG 77876-264, Collado.
Ca
tá
lo
Go
de
lo
s e
xv
ot
os ib
ér
iCo
s
182
Exvoto masculino de rica túnica sobre la que se dispone un fino velo de volantes. Brazos se-parados del cuerpo, con manos apoyadas en las caderas y piernas y pies unidos.
Bella pátina verde oliva muy homogé-nea. Trabajo de excelente calidad técnica y fineza, con la realización de delicados detalles por medio de buril. Se obser-van ligeras sobras de metal en el hueco que forman la separación de los brazos del cuerpo. Formas bien proporciona-das, sólo los pies parecen romper con esta norma de la composición. Respeta el eje de simetría axial. Se sostendría en pie, tal y como indica la presencia de un clavo que atraviesa los pies en su zona central y que facilitaría la sustentación vertical del mismo. Es muy difícil com-probar si se conserva debido a que en la actualidad se encuentra adherido a una peana de madera.
Exvoto muy fino y plano. Riqueza en los detalles. Cabeza redonda que se es-trecha hacia la barbilla, acabando en
Nº 4
N° de Inv. Museo: 185
Nº de Catalogo: 97Y
Lugar del hallazgo indicado: Collado de los Jardines (Sierra morena).
8,4 cm x 2,1 cm x 0,7 cm.
ex
vo
to
s ib
ér
iCo
s
183
pico redondeado. Pelo corto, marcado por medio de finísimas incisiones en di-rección de la frente a la nuca y más irre-gulares en la parte posterior de la cabe-za. Una gruesa cinta en relieve bordea la misma, desde la frente, por encima de las orejas, hasta la nuca. En el perfil, la parte superior de la cabeza (coronilla) se marca por medio de un abultamiento. Rasgos de la cara bien definidos: ojos en forma de pétalo de flor, con pupila marcada, unen con una nariz recta que acaba estrechándose a la altura de los orificios nasales. Orejas grandes, con pabellón auditivo detallado y boca muy pequeña realizada por medio de una corta y fina línea horizontal. Un rasgo excepcional es la indicación de la barba corta simulada por medio de pequeñas líneas paralelas concentradas en la bar-billa. Viste finísima túnica en pico tanto en la parte delantera como en la trasera, con decoración por medio de un ribe-te de pequeños circulitos troquelados. Sobre la túnica viste un finísimo velo de seis volantes, de doblez corto y apertura
en el costado derecho. La semi-transpa-rencia del atuendo vislumbra de forma incisiva el pliegue inguinal. Este rico velo está decorado, en su doblez, por medio de un ribete de pequeños circu-litos troquelados acabado, tanto en la parte delantera como en la trasera, en borla. La actitud es frontal: hombros curvos, muy rectos, cuerpo ligeramen-te ampliado a la altura de las caderas, que vuelve a estrecharse en los pies y piernas juntas, muy gruesas. En la par-te posterior de la figura una línea inci-sa marca de forma clara la individuali-zación de las extremidades inferiores. Brazos muy finos y rectos, separados del cuerpo. En ambos lucen dos braza-letes de cuatro vueltas. Las manos apo-yan en las caderas, con las palmas hacia el interior y dedos marcados. Rodillas ligeramente flexionadas. Pies grandes y planos, desnudos, con indicación de los dedos. En la zona central de los mismos se observa un clavo que, en su origen, probablemente ayudó a la sustentación vertical del exvoto.
Ca
tá
lo
Go
de
lo
s e
xv
ot
os ib
ér
iCo
s
184
Plano de visión de la mirada ligeramen-te inclinado hacia abajo.
Las interpretaciones de este tipo son va-riadas. Se ha definido como sacerdote (Cabré, 1941; nicolini, 1969; nicolini, 1977; nicolini, 1998; Prados, 1992; Prados, 1997; Chapa y madrigal, 1997; Chapa, 2006). Recientemente se ha pro-puesto como un tipo relacionado con ri-tos nupciales (Rueda 2008a).
BIBLIOGRAFÍA:
Rueda (2007a): fig. 2; Rueda (2007b): fig. 2; Rueda (2008a): fig. 13.
PARALELOS:
AO115: mAn-m 28839, alt. 8,8 cm, Collado; AO117: mAn-m 28840, alt. 6,6 cm, Collado; AO452/LP182: mAn-m 28841, alt. 6,8 cm, Collado; AO455: mAn-m 29285, alt. 6,1 cm, Collado; AO456: mAn-m: 29284, alt. 8,9 cm, Collado; IVDJ 2624, moreno (2006), nº 180 (tonsurado), alt. 6 cm, Collado.
En una versión del tipo en desnudo AO453: mAn-m 28846, alt. 7,1 cm, Collado.
Existe una variante más esquemáti-ca del tipo procedente de ambos san-tuarios (Collado y Castellar): AO460: mAn-m 29309, alt. 5,2 cm, Collado; AO461: mAn-m 28854, alt. 6,8 cm, Collado; AO462: mAn-m28853, alt. 5,7 cm, Collado; AO463: mAn-m 29286, alt. 6,9 cm, Collado; AO464: mAn-m 28845, alt. 7 cm, Collado; AO467: mAn-m28851, alt. 5,5 cm, Collado; AO468: mAn-m 28842, alt. 8 cm, Collado; AO469: mAn-m 29287, alt. 6,2 cm, Collado; AO470: mAn-m 28848, alt. 6,2 cm, Collado; AO471: mAn-m 28850, alt.6 cm, Collado; AO472: mAn-m 28849, alt. 6,2 cm, Collado; AO473: mAn-m 28847, alt. 6,8 cm, Collado; museo Arqueológico Provincial de Sevilla ROD9024, alt. 5,8 cm (Inédito).
Ca
tá
lo
Go
de
lo
s e
xv
ot
os ib
ér
iCo
s
186
Nº 5
N° de Inv. Museo: 179
Nº de Catálogo: 97R
Lugar del hallazgo indicado: Collado de los Jardines (Sierra morena).
5,8 cm x 3,4 cm x 0,5 cm.
Exvoto femenino de túnica larga, con mi-tra en punta y velo abierto en forma de fle-cha. Brazos separados del cuerpo, con manos abiertas y pies ligeramente separados.
Pátina oscura, muy homogénea y granulosa, más sombría en los salien-tes y roturas como en nariz. Trabajo de buena calidad, con buen acabado de li-mado y retocado de los detalles. Rotura en el extremo inferior derecho del velo. Desproporciones evidentes: brazos ex-cesivamente alargados y manos hiper-trofiadas. Respeta de forma general, el eje de simetría axial. Está unida a una peana de madera. no se sostendría.
Figura de gran detalle. Cabeza peque-ña y redonda, ligeramente desplaza-da hacia el lado derecho. Rasgos de la cara bastante definidos, seriedad en el semblante; ojos redondos y grandes, en relieve. Cejas curvas y pobladas, fi-guradas por medio de pequeñas líneas verticales dispuestas de forma paralela. nariz grande y ancha y boca marcada
por medio de una fina línea horizon-tal. Barbilla delgada. Cuello ancho que une en unos hombros curvados y lige-ramente caídos. Cuerpo recto. Brazos separados del mismo, extremadamente alargados, que acaban en unas manos hipertrofiadas, abiertas, con las palmas hacia el frente y dedos marcados, el pul-gar separado. Viste túnica larga y recta hasta los tobillos, con un dobladillo, sin decoración, en el extremo inferior de la misma. En las mangas se aprecia un ri-beteado decorado por medio de peque-ños círculos troquelados. El velo apo-ya sobre la mitra en punta, se dispone abierto y en forma de flecha y recoge el tocado. Bajo el mismo, se observan unos pequeños rodetes separados de la cara. Luce un grueso collar trenzado que cae hasta la altura del cuello. Pies pequeños y separados.
Plano de visión frontal.
Gesto de presentación en el santuario.
PARALELOS:
AO 33: mAn-m 28645, alt.: 6,3 cm, Collado; AO34: mAn-m 28683, alt. 5,8 cm, Collado; AO35/LP738: mAn-m 28679, alt. 6,7 cm, Collado; AO39: mAn-m 29273, alt. 6,6 cm, Collado; AO40: mAn-m 28681, alt. 6,2 cm, Collado; AO41/LP740: mAn-m 28680, alt. 6,5 cm, Collado; AO42: mAn-m 28684, alt. 5,5 cm, Collado; AO1302/
ex
vo
to
s ib
ér
iCo
s
187
LP739: mAn-m 31852 (Colección Sandars), alt. 6,7 cm, Collado; AO 1397: mAn-m: 23571, alt.: 5,2 cm, Castellar; Lantier (1917), lám. XVIII, nº 3; alt. 6,5 cm, Castellar. IVDJ 2680,
moreno nº 40, alt. 5 cm, Collado. museo Arqueológico Provincial de Sevilla (Inédito); Archivo G. nicolini: mnAC 19282 (Inédita).
Ca
tá
lo
Go
de
lo
s e
xv
ot
os ib
ér
iCo
s
188
Nº 6
N° de Inv. Museo: 164
Nº de Catálogo: 97D
Lugar de hallazgo indicado: Collado de los Jardines (Santa Elena).
9,7 cm x 3,6 cm x 0,6 cm.
Exvoto femenino de túnica larga, mitra alta y velo abierto en forma de punta de flecha. Gesto de presentación. Pátina verde oliva superficial muy ho-mogénea. Verde esmeralda y granulosa en los salientes y roturas como en nariz y rodelas. Trabajo de muy buena calidad. Buen pulido y eliminación de sobrantes. Huellas de lima. Faltan ambas manos y sufre desconchones. Proporcionada. Eje de simetría axial desplazado. Actualmente se encuentra fijado a una peana de made-ra. Posiblemente no se sostendría.
Figura muy plana. Cabeza redonda que corona, a modo de tocado, una mitra acabada en punta curvada y vertical. Recoge el pelo bajo la misma, aunque deja ver un flequillo a modo de mecho-nes rizados y dos pequeños rodetes que se pegan a la cara. Sobre la misma cae un velo abierto en forma de punta de fle-cha. Los rasgos del rostro están bastan-te bien definidos: ojos almendrados, con la pupila destacada en relieve, que unen
en una nariz recta y larga que tiende a ensancharse y boca pequeña y de labios carnosos. Cuello corto y ancho adorna-do por dos collares: uno ajustado que remata en una especie de portamuletos y el otro, más grande y torcido. Cuerpo delgado, estrechado de forma acentua-da a la altura de la cintura para volver a ensancharse en las caderas. Viste tú-nica de cuello en pico y mangas hasta los codos sobre la que se superpone un manto cerrado, cogido sobre el hombro izquierdo y estrecho hasta los tobillos. Brazos separados del cuerpo y piernas unidas y ligeramente flexionadas, que acaban en unos pies desnudos, indivi-dualizados y con los dedos señalados. Posterior muy liso. Se apoya en una pe-queña peana circular.
Plano de visión de la mirada al frente.
Gesto relacionado con prescripciones de presentación en el espacio sagrado.
BIBLIOGRAFÍA:
Rueda (2008a): fig. 12; Rueda (2008b): fig. 2.
PARALELOS:
AO36/nicolini (1977), nº 49: mAn-m 28677, alt. 8,3 cm, Collado; AO37: mAn-m 29200, alt. 8,7 cm, Collado; AO38/LP736: mAn-m 28674, alt. 9,4
ex
vo
to
s ib
ér
iCo
s
189
cm, Collado; AO43: mAn-m 28678, alt. 7,5 cm, Collado; AO44/LP737: mAn-m 28675, alt. 9,2 cm, Collado; AO45: mAn-m 28676, alt. 8 cm, Collado; AO1575: mAn-m 22689, alt. 8,8 cm; AO1576: mAn-m 22686, alt. 9,5 cm; AO1744: mAn-m 18538 (Colección Saavedra), alt. 9,3 cm; Lantier (1917), nº 1-2, pl. XVII, Castellar; nicolini
(1969), pl. XXIV, nicolini (1977), nº 48, museo municipal de Valencia, Colección martí Esteve, nº 51, alt. 9,4 cm, ¿Castellar?; nicolini (1977), nº 50, mnAC 19278, alt. 8,1 cm, Castellar; IVDJ 2597, moreno (2006), nº 37, alt. 10,3 cm, Collado; Prados (1993) nº7, Colección del Peabody museum, alt, 7 cm, Collado.
Ca
tá
lo
Go
de
lo
s e
xv
ot
os ib
ér
iCo
s
190
Nº 7
Nº de Inv. Museo: 208
Nº de Catálogo: 97AT
Lugar de hallazgo indicado: Collado de los Jardines (Sierra morena)
10,3 cm x 2,5 cm x 0,7 cm.
Exvoto femenino con tocado con mitra en au-reola del que cae un velo hasta la cintura y acompaña a una túnica larga hasta los tobi-llos. Brazos doblados con las manos abiertas al frente.
Pátina muy desgastada, de color verde claro, afectada por hongos. muy blan-quecina y granulosa en profundidad, vi-sible en roturas. Figura proporcionada, no obstante la cabeza destaca en la re-presentación. Respeta el eje de simetría axial. Parece que no se sostendría, aun-que en la actualidad se encuentra adhe-rida a una gruesa peana de madera.
Figura ligeramente inclinada hacia atrás. Cabeza alargada y plana en su parte posterior. Tocado con mitra en aureo-la, bastante alta, a la que se le une unos pequeños rodetes. El tocado envuelve completamente el peinado, cubriendo la frente y uniendo prácticamente con los ojos. Rasgos faciales mal conserva-dos: ojos redondos realizados a troquel, nariz recta y acentuada y boca figurada mediante el raspado del metal. Cuello corto que une en unos hombros rectos
no muy desarrollados. Cuerpo sinuoso que se estrecha ligeramente en la cintu-ra. Viste túnica ajustada y larga hasta los tobillos, muy fina, que deja intuir el pecho, realizado por medio de dos bo-tones de metal y la musculatura de las piernas y glúteos. Se trata de un vestido liso, ausente de decoración, aunque con un pequeño doblez marcado en los ba-jos. Sobre la mitra cae un finísimo velo hasta la cintura, que se ‘derrama’ por de-trás de los codos. Brazos doblados hacia delante con las manos abiertas al frente, en un gesto de presentación. Se marcan los dedos y el pulgar se individualiza. En general, las manos se representan muy grandes. Piernas ligeramente separadas y pies grandes y curvados. no se indi-can los dedos. Parte posterior bastante plana aunque trabajada en cuestión de volumen y musculatura.
Plano de proyección de la mirada lige-ramente bajo.
Gesto relacionado con prescripciones de presentación en el espacio sagrado. Existe su variante masculina.
PARALELOS: IVDJ 2819, moreno (2006), nº 31, alt. 8,5 cm; AO46/LP730: mAn-m 28667, alt. 8 cm, Collado; Lantier (1917), pl. XVI, nº 5, Castellar; Archivo G. nicolini: mnAC 14444 (Inédita). Como variante gestual del mismo tipo formal: AO30: mAn-m 28637, alt. 8,2 cm, Collado.
Ca
tá
lo
Go
de
lo
s e
xv
ot
os ib
ér
iCo
s
192
Nº 8
Nº de Inv. Museo: 198
Nº de Catálogo: 97AK
Lugar de hallazgo indicado: Collado de los Jardines (Sierra morena).
10,3 cm x 2,5 cm x 0,6 cm.
Exvoto femenino de túnica larga, ajustada hasta los tobillos y tocado con mitra en aureola y rodetes sobre la que cae un velo cerrado hasta la mitad de la espalda.
Pátina verde oliva, muy homogénea, de buena calidad y bien conservada. Trabajo de buen acabado, con limado de la pieza y eliminación de excesos de me-tal. Se aprecia un orificio de tamaño con-siderable que atraviesa la pieza a la altu-ra de la mitra. Proporcionada. Respeta, de forma general, el eje de simetría axial. no se sostiene.
Figura bastante fina, de posterior muy plano. Cabeza ovalada con la parte ul-terior plana. El tocado se compone me-diante una mitra en aureola que deja ver el cabello a la altura de la frente. A la mi-tra acompaña dos rodetes que enmarcan el rostro y acentúan los pómulos. Rasgos de la cara bien definidos: dos pequeñas cejas curvas y levantadas encuadran dos pequeños ojos redondos, figurados en relieve. nariz recta, de acabado pirami-dal y boca de labios carnosos. Pómulos
redondos y barbilla apuntada. Cuello ancho que une en unos hombros caídos, más desarrollado el derecho y cuerpo recto, únicamente roto a la altura de las caderas con un leve ensanchamiento. Viste túnica larga y ajustada hasta los to-billos, únicamente adornada por un do-blez en el extremo inferior de la misma. Sobre la mitra cae un velo que parece ir cerrado hasta la mitad de la espalda o hasta la cintura y que se ‘derrama’ por detrás de los codos. Pies unidos, aunque individualizados, de gran tamaño y en puntillas. Se representan desnudos con los dedos marcados. El pecho se perci-be bajo el vestido, figurado por medio de dos pequeños abultamientos. Los brazos se doblan hacia delante, con las manos abiertas: la izquierda en horizontal con la palma hacia abajo, mientras que la dere-cha se levanta ligeramente, resumiendo un gesto de saludo. Dedos marcados y pulgares individualizados. En general se expresa con un gesto de seriedad.
Plano de proyección de la mirada en al-tura.
Gesto relacionado con prescripciones de presentación en el espacio sagrado.
PARALELOS:
Desde el punto de vista técnico y esti-lístico se relaciona con la pieza nº 1 del presente catálogo. ¿Podría pertenecer a un mismo taller o artesano?
Ca
tá
lo
Go
de
lo
s e
xv
ot
os ib
ér
iCo
s
194
Nº 9
Nº de Inv. Museo: 178
Nº de Catálogo: 97Q
Lugar de hallazgo indicado: Collado de los Jardines (Sierra morena).
7,4 cm x 2,4 cm x 0,9 cm.
Exvoto masculino de túnica corta y gran cinturón de hebilla cuadrangular destacada. Brazos al frente con manos abiertas y las palmas hacia arriba.
Pátina verde clara muy granulosa y des-gastada. En las zonas más profundas se aprecia una pátina verde esmeral-da, muy blanquecina. Figura inclinada hacia atrás. Desproporcionada: brazos excesivamente alargados y manos gran-des. no respeta el eje de simetría axial. Frontalidad acusada. no se sostiene, en la actualidad se encuentra sujeta a una gruesa peana de madera.
Cabeza redonda, peinado de casque-te con dos pequeñas trenzas recogidas tras las orejas. Rasgos de la cara bien representados: cejas anchas, ojos re-dondos realizados por troquel, nariz ancha de forma piramidal, boca realiza-da por una fina línea horizontal y barbi-lla redondeada. Todo esto contribuye a plasmar un gesto de atención. Hombros rectos, ligeramente más desarrollado el
derecho y cuerpo fino. Viste túnica cor-ta, de falda acampanada, cuello redon-deado, mangas por encima del codo y ceñida a la cintura por medio de un cin-turón de hebilla cuadrangular hipertro-fiada, en la que se señalan los remaches en las cuatro esquinas. Brazos separa-dos del cuerpo con las manos grandes y palmas de las manos hacia arriba con dedos marcados y pulgares separados. Piernas finas y rectas con la representa-ción de la articulación (rodillas) y pies pequeños.
Plano de proyección de la mirada en al-tura.
Gesto relacionado con prescripciones de presentación en el espacio sagrado. Existe su variante femenina.
BIBLIOGRAFÍA:
Rueda (2008b): fig. 2.
PARALELOS:
AO241: mAn-m 28937, alt. 6,5 cm, Collado (varía el tocado); AO242/LP346: mAn 28938, alt. 6,8 cm, Collado (varía el tocado); AO243/LP348: mAn-m 28939, alt. 6 cm, Collado (algo más estilizado); AO244/LP341: mAn-m 28940, alt. 5,8 cm, Collado; AO245/LP343: mAn-m 28936, alt. 7 cm, Collado; AO246/LP347: mAn-m 29271, alt. 6,2 cm, Collado; AO247/LP345:
ex
vo
to
s ib
ér
iCo
s
195
mAn-m 29175, alt. 5,4 cm, Collado; AO248/LP349: mAn-m 28944, alt. 5 cm, Collado; AO249/nicolini (1977), nº 30: mAn-m 29272, alt. 6’6 cm, Collado; AO250: mAn-m 28941, alt. 6 cm, Collado; AO1606: mAn-m 22681 (Colección Vives), alt. 7 cm; mAn-SG 77876-46, alt. 8 cm; mAn-SG 77876-52, alt. 6,5 cm; IVDJ 2775, moreno (2006), nº 137, alt. conservada 3,65 cm; IVDJ 2772, moreno (2006), nº 138,
alt. conservada 4,9 cm; IVDJ2626, moreno (2006), nº 139, alt. 7,7 cm, Collado; IVDJ2627, moreno (2006), nº 140, alt. 6,4 cm, Collado; IVDJ2753, moreno (2006), nº 141, alt. 5,8 cm, Collado; IGm 97BL (Cat. 10), alt. 6,3 cm, Collado; museo Arqueológico Provincial de Sevilla ROD9027, alt. 7,4 cm (Inédito). museo Arqueológico de Córdoba 3208 (Inédito).
Ca
tá
lo
Go
de
lo
s e
xv
ot
os ib
ér
iCo
s
196
Nº 10
Nº de Inv. Museo: 225
Nº de Catálogo: 97BL
Lugar de hallazgo indicado: Despeñaperros
6,3 cm x 2,3 cm x 0,6 cm.
Exvoto masculino de túnica corta, ceñida por un cinturón de hebilla desproporcionada. Brazos extendidos al frente con las manos abiertas.
Pátina verde oliva, bien conservada, más blanquecina y granulosa en zonas más profundas, visible en roturas y des-conchones. Trabajo de buena calidad. Huellas de lima. Falta el brazo izquier-do. Desproporcionada: manos y hebilla del cinturón hipertrofiadas. Frontalidad acusada. Respeta el eje de simetría axial aunque con leves anomalías. Con toda seguridad no se sostenía en origen. En la actualidad se encuentra adherida a una peana de madera.
Cabeza pequeña y adornada por un pei-nado de casquete con trenzas laterales. Rasgos de la cara bien definidos: ojos en forma de pétalos con la pupila remarca-da; cejas inclinadas que se unen en una nariz de forma piramidal; la boca mar-cada por medio del corte del metal bajo la nariz y barbilla apuntada. Orejas destacas, en forma de ‘C’. Cuello recto y
hombros desarrollados que configuran una espalda ancha. Viste túnica corta, de falda acampanada, escote en pico y manga corta, ceñida a la cintura por un cinturón de hebilla hipertrofiada, dividi-do en cuatro cuadrantes decorados con un circulito a troquel. Brazos separados del cuerpo, rectos, con las manos abier-tas y las palmas al frente, con el pulgar individualizado. Piernas finas, largas y separadas, con las rodillas señaladas y los gemelos patentes. Aún así, el poste-rior de la figura es bastante plano. Pies no muy grandes y planos, un poco más adelantado el derecho y sin dedos indi-cados.
Plano de proyección de la mirada lige-ramente elevado.
Gesto relacionado con prescripciones de presentación en el espacio sagrado. Existe su variante femenina.
PARALELOS:
AO241: mAn-m 28937, alt. 6,5 cm, Collado (varía el tocado); AO242/LP346: mAn 28938, alt. 6,8 cm, Co-llado (varía el tocado); AO243/LP348: mAn-m 28939, alt. 6 cm, Collado (algo más estilizado); AO244/LP341: mAn-m 28940, alt. 5,8 cm, Collado; AO245/LP343: mAn-m 28936, alt. 7 cm, Co-llado; AO246/LP347: mAn-m 29271, alt. 6,2 cm, Collado; AO247/LP345: mAn-m 29175, alt. 5,4 cm, Collado;
ex
vo
to
s ib
ér
iCo
s
197
AO248/LP349: mAn-m 28944, alt. 5 cm, Collado; AO249/nicolini (1977), nº 30: mAn-m 29272, alt. 6’6 cm, Co-llado; AO250: mAn-m 28941, alt. 6 cm, Collado; AO1606: mAn-m 22681 (Colección Vives), alt. 7 cm; mAn-SG 77876-46, alt. 8 cm; mAn-SG 77876-52, alt. 6,5 cm; IVDJ 2775, moreno (2006), nº 137, alt. conservada 3,65 cm; IVDJ 2772, moreno (2006), nº 138,
alt. conservada 4,9 cm;IVDJ2626, mo-reno (2006), nº 139, alt. 7,7 cm, Colla-do; IVDJ2627, moreno (2006), nº 140, alt. 6,4 cm, Collado; IVDJ2753, more-no (2006), nº 141, alt. 5,8 cm, Collado; IGm 97Q (nº cat. 9), alt. 7’4 cm, Colla-do; museo Arqueológico Provincial de Sevilla ROD9027, alt. 7,4 cm (Inédito). museo Arqueológico de Córdoba 3208 (Inédito).
Ca
tá
lo
Go
de
lo
s e
xv
ot
os ib
ér
iCo
s
198
Nº 11
Nº de Inv. Museo: 227
Nº de Catálogo: 97BN
Lugar de hallazgo indicado: Despeñaperros.
7,8 cm x 1,7 cm x 0,6 cm.
Exvoto masculino de túnica corta, escote en pico y ceñida por cinturón. Brazos avanzados y manos abiertas al frente.
Pátina verde clara muy granulosa y en muy mal estado de conservación. más blanquecida en roturas y estallidos de metal. Figura que guarda, de forma ge-neral, las proporciones. Eje de simetría axial algo desplazado. no se sostiene.
Cabeza pequeña, con tocado de cas-quete con dos cortas trenzas recogidas detrás de las orejas. Frente despejada. Se han perdido en gran medida los ras-gos de la cara, no obstante se observan dos grandes y redondos ojos realizados por medio de dos pastillas de metal. De igual modo, se vislumbra una peque-ña incisión horizontal a modo de boca. Cuello grueso y corto que une a unos hombros casi inexistentes, muy caídos. La parte superior del cuerpo, fina y alar-gada (con un exagerado estrechamien-to a la altura de la cintura), contrasta con unas piernas gruesas y musculosas. Viste túnica corta de cuello en pico tan-
to en la parte delantera como en la tra-sera y mangas hasta los codos, ceñida a la cintura por medio de un cinturón de hebilla cuadrangular muy destacada. Brazos separados del cuerpo, adelanta-dos y dirigidos hacia el punto central de la composición: es una llamada de aten-ción al gesto. Las manos, de gran ta-maño, se abren con las palmas hacia el frente. Dedos marcados y pulgares se-parados e individualizados. Las piernas gruesas y juntas, con muslos y gemelos musculosos, terminan en dos pequeños pies separados. Parte posterior sin mu-cho volumen y casi sin tratamiento.
Plano de proyección de la mirada lige-ramente alzado.
Gesto relacionado con prescripciones de presentación en el espacio sagrado.
PARALELOS:
como gesto posee numerosos parale-los en variantes de ambos santuarios. Como ejemplo más próximo: mAn-SG 77876-55, Collado.
Ca
tá
lo
Go
de
lo
s e
xv
ot
os ib
ér
iCo
s
200
Nº 12
Nº de Inv. Museo: 180
Nº de Catálogo: 97S
Lugar de hallazgo indicado: Collado de los Jardines (Sierra morena).
8,7 cm x 2,8 cm x 1,1 cm.
Exvoto masculino de túnica de manga por en-cima del codo, cuello en pico y falda ajustada a las ingles. Se fija por medio de un cinturón. Gesto con los brazos hacia delante y las ma-nos abiertas con las palmas al frente.
Pátina verde oliva en las zonas más superficiales, verde esmeralda más en profundidad. Se encuentra bastante afectada por concreciones calcáreas. Trabajo de mediana calidad, con sobras de metal en zonas como el bajo del fal-dellín. Sufre desconchones en rostro y roturas, como la falta del pulgar de la mano derecha. manos exageradas. no respeta el eje de simetría axial. Está ad-herido a una peana de madera pero pro-bablemente no se sostendría.
Cabeza redonda, con tocado en casco o melena con protección cervical y con el pelo dispuesto a partir de la ralla en me-dio. Los rasgos del rostro aparecen bien definidos: ojos grandes e incisos, nariz recta, boca realizada por medio de una leve incisión curva, simulando una son-
risa y barbilla apuntada. Cuello ancho y corto que une con unos hombros rec-tos muy desarrollados y redondeados. Brazos cortos dirigidos hacia delante con las manos abiertas, muy grandes y las palmas abiertas al frente resumien-do un gesto de salutación o súplica. Los dedos de las manos aparecen diferencia-dos y el pulgar individualizado. Cuerpo recto y fino, tendente a estrecharse a la altura de la cintura. Viste túnica de manga corta, cuello en pico y falda ajus-tada a los muslos. El vestido se ciñe por medio de un cinturón en bajo relieve. Piernas muy finas y separadas, aunque con detalles de la anatomía como la figu-ración de las rodillas y gemelos destaca-dos. Pies pequeños sin que se aprecie la desnudez de los mismos. En la espalda de la figura se marca una marca incisa (¿posible marca del artesano?).
Plano de visión frontal.
Gesto relacionado con prescripciones de presentación o súplica. Tiene su va-riante femenina.
PARALELOS:
AO 264/LP327 mAn-m: 28956, alt. 8 cm, Collado; AO266/LP330: mAn-m 28957, alt. 8,2 cm, Collado: AO 267/LP331: mAn-m 29235, alt. 10 cm, Collado; AO1308/LP322: mAn-m 31860, alt. 8 cm, Collado; Lantier (1935), lám. V, 41, alt. 9 cm, Castellar;
ex
vo
to
s ib
ér
iCo
s
201
Lantier (1935), lám. VI, 45, alt. 7,5 cm, Castellar; Lantier (1935), lám. X, 102-104, Castellar; Archivo G. nicolini, mnAC 14435, Castellar (Inédita); IVDJ 2739, moreno nº 158, alt. 9,2 cm, Collado; mAn-SG 77876-45, alt. 7,5 cm; mAn-SG 77876-102, alt. 8 cm; mAn-SG 77876-103/104, alt. 7,5 cm (prob. Collado); Prados (1993), nº16, Colección Peabody museum, alt. 8,3 cm, Collado. Variante con los brazos dispuestos algo más paralelos al cuerpo, un rasgo que difiere esta pieza que co-
loca los suyos hacia delante y el centro, una forma de reclamo de la atención al gesto: AO272/LP324: mAn-m 28951, alt. 9 cm, Collado; AO273: mAn-m 29257, alt. 8 cm, Collado; AO274/LP326/nicolini (1977), nº 25: mAn-m 28954, alt. 8,8 cm, Collado; AO275: mAn-m 29238, alt. 9,6 cm, Collado; AO276/LP323: mAn-m 28950, alt. 9 cm, Collado; AO277/LP325: mAn-m 28952, alt. 9,2 cm, Collado; AO278: mAn-m 29305, alt. 8 cm, Collado.
Ca
tá
lo
Go
de
lo
s e
xv
ot
os ib
ér
iCo
s
202
Nº 13
Nº de Inv. Museo: 209
Nº de Catálogo: 97AU
Lugar de hallazgo indicado: Indeterminado
6,8 cm x 1,4 cm x 0,5 cm.
Exvoto masculino de túnica corta ajustada. Brazos separados y adelantados con las ma-nos abiertas.
Pátina verde oliva superficial y mal conservada. Verde esmeralda en pro-fundidad, visible fundamentalmente en las roturas. muy granulosa. En general presenta un mal estado de conserva-ción. Sufre desconchones en gran parte de su superficie y roturas en ambas ma-nos y rostro. Trabajo de escasa calidad. Proporciones algo alargadas. Eje de si-metría desviado. no se sostendría verti-cal. Actualmente se encuentra adherida a una peana de madera.
Cabeza pequeña, y mal conservada. Tocado a modo de melena-casco con reborde cervical. Rasgos de la cara muy desdibujados: ojos grandes y redondos, realizados utilizando dos pastillas de me-tal pegadas a una nariz ancha y desvia-da, una fina incisión simula la boca y la barbilla se representa apuntada. Cuello fino y corto que une en unos hombros curvados. Cuerpo igualmente delgado,
que se estrecha de forma brusca en la cintura. Viste una túnica lisa, ajustada a las ingles y con cierto vuelo en su parte posterior. Piernas firmes y flexionadas ligeramente, de muslos finos y gemelos musculosos. Brazos adelantados y ma-nos abiertas, con las palmas al frente y dedos marcados por medio de incisio-nes. Pies pequeños y unidos. Parte pos-terior plana y poco tratada.
Plano de proyección de la mirada al frente.
Gesto relacionado con prescripciones de presentación en el espacio sagrado.
PARALELOS:
AO1481: mAn-m 24825, alt. 8 cm, Castellar (gesto más abierto).
.
Ca
tá
lo
Go
de
lo
s e
xv
ot
os ib
ér
iCo
s
204
Nº 14
Nº de Inv. Museo: 181
Nº de Catálogo: 97T
Lugar de hallazgo indicado: Collado de los Jardines (Sierra morena)
10,5 cm x 2 cm x 0,8 cm.
Exvoto masculino de túnica corta ceñida por un cinturón destacado.
Pieza afectada por concreciones y hon-gos. Pátina verde oscura, muy homogé-nea y fina. más granulosa y blanquecina en roturas más profundas. Proporciones alargadas. Exceso de metal en la unión de las dos piernas. Respeta el eje de si-metría axial. no se sostiene. Se dispone adherido a una peana de madera.
Cabeza ovalada, adornada por peinado a modo melena casco de reborde cer-vical, marcado por encima de la nuca. Rasgos de la cara bien definidos: ojos almendrados con el globo ocular en bajo relieve y la pupila sobre indicada. nariz corta, de forma piramidal que se amplía a la altura de las fosas nasales; boca pe-queña de labios carnosos; cuello ancho, excesivamente largo y hombros caídos. Cuerpo alargado y fino, que tiende a es-trecharse ligeramente en la cintura. Vis-te túnica corta y ajustada a las ingles, adornada en la cintura con un grueso
cinturón de hebilla cuadrada muy acen-tuada. Brazos caídos, doblados hacia atrás (más el izquierdo), con las manos abiertas y las palmas dispuestas hacia abajo. La mano derecha se adelanta y se representa más horizontal que la iz-quierda que se apoya en la cadera de forma más o menos vertical. Dedos li-geramente inclinados hacia arriba y pulgares individualizados. Piernas lar-gas, separadas desde la rodilla, finas y rectas, casi sin volumen, fundamental-mente en la parte posterior, no obstan-te se aprecia la musculatura de los ge-melos. Tobillos marcados mediante dos botones de metal. Pies planos y largos, que no apoyan en su totalidad en el sue-lo. Dedos marcados.
Plano de proyección de la mirada lige-ramente elevado.
Gesto relacionado con prescripciones de presentación en el espacio sagrado.
Ca
tá
lo
Go
de
lo
s e
xv
ot
os ib
ér
iCo
s
206
Nº 15
Nº de Inv. Museo: 169
Nº de Catálogo: 97I
Lugar de hallazgo indicado: Collado de los Jardines (Sierra morena)
11 cm x 3,8 cm x 1,3 cm.
Exvoto masculino de túnica corta con falde-llín y casco ceñido a la cabeza. Brazos sepa-rados del cuerpo con manos abiertas sobre las caderas.
Pátina verde negruzca, muy homogénea y brillante. Trabajo de buena calidad y acabado técnico. muy bien pulida. Desproporcionada: destaca en la repre-sentación la cabeza y la parte superior del tronco. no respeta el eje de simetría axial. no se sostiene.
Cabeza prominente, redonda y muy ancha, toda envuelta por un gran cas-co ajustado, con reborde marcado en el posterior, a la altura de la nuca. Recoge todo el peinado, hasta la frente, y las orejas. Rostro figurado, de rasgos bien definidos: ojos romboidales, con con-torno en relieve, al igual que el globo ocular. nariz pequeña, de forma pira-midal y boca de labios en relieve, aun-que no muy gruesos. Gesto de seriedad. Cuello corto y excesivamente grueso que continúa en unos hombros muy de-
sarrollados, más alto el izquierdo, que proporcionan una acusada inclinación a la figura. Viste túnica ajustada, con fal-dellín, ceñida a la cintura por un grueso cinturón. Piernas cortas, musculosas y recorridas frontalmente por una arista. Rodillas marcadas y gemelos enfatiza-dos. Pies pequeños y cuadrados. Brazos separados del cuerpo que caen rectos y paralelos al mismo, con manos apoya-das en las caderas y la palma abierta al interior. Dedos marcados y pulgares in-dividualizados.
Plano de proyección de la mirada ele-vado.
Gesto relacionado con prescripciones de presentación en el espacio sagrado.
PARALELOS:
AO302/LP314: mAn-m 28962, alt. 8,6 cm, Collado.
Variantes del esquema gestual, aunque desnudos: AO313: mAn-m 29015, alt. 11 cm Collado; AO1351: mAn-m 31919, alt. 11,5 cm, Collado.
Ca
tá
lo
Go
de
lo
s e
xv
ot
os ib
ér
iCo
s
208
Nº 16
Nº de Inv. Museo: 191
Nº de Catálogo: 97AD
Lugar de hallazgo indicado: Collado de los Jardines (Sierra morena).
10,3 cm x 2,5 cm x 0,8 cm.
Exvoto masculino vestido con túnica corta y con manos apoyadas en las caderas.
Pátina verde oliva superficial, más clara y granulosa en roturas más profundas, como en piernas o peana. Pieza afecta-da, en prácticamente su totalidad, por concreciones terrosas. Limpiezas mo-dernas concretadas en la parte frontal de la figura. Se encuentra salpicada por burbujas de colada y pequeñas manchas de color ocre (¿hongos?). Sufre deterio-ros en rostro y parte inferior de la figu-ra. Trabajo de mediana calidad técnica. Figura proporcionada. Frontalidad acu-sada. Respeta, de forma general, el eje de simetría, aunque tiende a inclinarse hacia su lado derecho. Se sostendría sobre en una peana cuadrangular, sin embargo en la actualidad se encuentra adherida a una plataforma de madera.
Cabeza cuadrangular rematada median-te ‘melena-casco’ con reborde cervical marcado desde el mentón hasta la nuca. Barbilla ancha y apuntada. Rasgos fa-ciales poco definidos o mal conservados.
Ojos almendrados, realizados mediante incisión, enmarcados en dos cejas caídas. nariz piramidal ligeramente desviada al lado izquierdo y boca asimétrica, re-presentada levemente abierta, mediante escisión del metal. Cuello corto y ancho y hombros caídos. Cuerpo que tiende a estrecharse a la altura de la cintura para volver, después, a ensancharse tí-midamente en las caderas. Su gesto se resume en la disposición de los brazos separados del cuerpo, curvados (más indicado el codo izquierdo), con las ma-nos abiertas y con las palmas al interior, apoyadas en las caderas. Piernas sepa-radas y ligeramente flexionadas. Viste túnica corta de cuello en pico, ceñida por un doble cordón grueso y en relieve, del que caen verticalmente, en el frente y posterior de la falda, tres líneas incisas a modo de cordón o pliegue. En ambos brazos se representan tres líneas hori-zontales incisas que podrían representar la manga de la vestidura o, tal vez, dos brazales de tres vueltas. Bajo la túnica, en el frente de la imagen, se percibe el sexo. Las piernas marcan perfectamente las articulaciones como rodillas y desta-can los gemelos. Pies desnudos, planos y proporcionados, que apoyan directa-mente sobre peana cuadrangular.
Plano de proyección de la mirada lige-ramente elevado.
Gesto relacionado con prescripciones de presentación en el espacio sagrado. La
ex
vo
to
s ib
ér
iCo
s
209
mostración del sexo o los genitales deba-jo de la túnica es un recurso vinculado a ritos relacionados con la fertilidad, pero también con la virilidad y la trasmisión del carácter aristocrático heroico.
PARALELOS:
AO1765/LP1009: mAn-m 33106, alt. 12,8 cm, La Luz (murcia).
Ca
tá
lo
Go
de
lo
s e
xv
ot
os ib
ér
iCo
s
210
Nº 17
Nº de Inv. Museo: 210
Nº de Catálogo: 97AV
Lugar de hallazgo indicado: Collado de los Jardines (Sierra morena)
6,8 cm (altura conservada) x 2 cm
Exvoto masculino de túnica corta y manos apoyadas en las caderas.
Pátina verde oscura muy homogénea. Trabajo de buena calidad. Se aprecian burbujas dispuestas en todo el cuerpo, sobre todo concentradas en la cabeza de la figura, probablemente fruto de una mala colada del metal. Ausencia de la pierna izquierda y rotura del ex-tremo inferior de la pierna derecha. Desproporciones evidentes: cabeza ex-cesivamente grande, en relación a las proporciones generales del cuerpo. Eje de simetría algo desplazado. Se encuen-tra fijado, por la espalda, a una peana de madera.
Cabeza redonda y prominente, rasura-da en su totalidad y bordeada por una gruesa cinta en relieve, que se dispone desde la frente hasta la nuca. Ojos pe-queños, realizados por medio del pun-teado del metal que se enmarcan en unas cejas curvas, casi inapreciables, y se unen en una nariz recta, de sección
circular y acabado curvo, desplazada hacia el lado izquierdo. Orejas figura-das, aunque mal conservadas. Boca de labios gruesos y carnosos (sobre todo el inferior), que le confiere un gesto se-rio. Cuello corto, hombros curvos, asi-métricos, más desarrollado el derecho, que le proporcionan una espalda ancha. Cuerpo pequeño y ligeramente curvo a la altura de las caderas. Viste túni-ca corta de doble cuello en pico, ceñi-da por un grueso cinturón liso. Brazos curvados por los codos, que acaban en unas manos apoyadas en las caderas, con muñecas señaladas y dedos marca-dos por medio de finas líneas oblicuas. La pierna conservada es muy fina, se representa recta y sin articulaciones marcadas.
Plano de proyección de la mirada al frente.
Ca
tá
lo
Go
de
lo
s e
xv
ot
os ib
ér
iCo
s
212
Nº 18
Nº de Inv. Museo: 202
Nº de Catálogo: 97AÑ
Lugar de hallazgo indicado: Collado de los Jardines (Santa Elena)
10 cm x 3,1 cm x 1 cm.
Exvoto masculino de túnica corta, de cuello en pico, mangas hasta los codos y ceñida a la cintura por medio de un cinturón con hebilla cuadrangular muy destacada. Brazos sepa-rados del cuerpo, dispuestos de forma paralela al mismo.
Pátina muy mal conservada, de color verde claro aunque con matices más oscuros. En las roturas y estallidos del metal aparece una pátina mucho más clara (de color verde esmeralda) y granulosa. Se encuentra afectada por concreciones calcáreas en gran parte de su superficie. Trabajo de mediana calidad. Desproporciones evidentes en brazos, que se representan exagerada-mente alargados. mano y pie derecho afectados por roturas. Respeta el eje de simetría, aunque sufre de particulares asimetrías como, por ejemplo, en ojos u hombros. no se sostiene.
Figura de poco volumen. Cabeza alar-gada, adornada por medio de dos pe-queñas trenzas recogidas por detrás de
las orejas sobre las que parece sobre-ponerse un casco, con reborde cervical marcado a la altura de la nuca. Rasgos del rostro poco definidos: bajo unas ce-jas rectas se denotan dos pequeños ojos redondos y asimétricos, el derecho más grande y alto que el izquierdo; nariz recta y fina que tiende a ensancharse en su extremo inferior; orejas insinuadas; boca carnosa y pequeña y barbilla algo apuntada. Cuello recto y ancho que une en unos hombros muy desarrollados y asimétricos (el derecho más alto que el izquierdo), que configuran una espalda muy ancha. Cuerpo mal constituido que se estrecha exageradamente a la altura de la cintura y se hace más ancho en la parte inferior del cuerpo, sobre todo en caderas y muslos, un recurso que re-cuerda a algunas representaciones en piedra de Cerrillo Blanco de Porcuna (Jaén). Viste túnica corta (faldellín) con escote en pico tanto en la zona de-lantera del cuello como en la trasera y mangas hasta los codos. La falda, más corta en la parte posterior, deja entre-ver una especie de calzón bajo la túni-ca. Asimismo, en la parte posterior del vestido, cerca del hombro derecho se puede observar una marca en forma de «U» inclinada (¿posible marca del arte-sano?). El vestido se ajusta a la cintu-ra por medio de un cinturón ancho, de hebilla cuadrangular muy destacada. El gesto de los brazos se representa de for-ma bastante antinatural: ambos caen,
ex
vo
to
s ib
ér
iCo
s
213
separados del cuerpo, de forma paralela al mismo, alargados exageradamente. Acaban en unas manos abiertas, con las palmas hacia el frente, dedos señala-dos y el pulgar individualizado. Piernas rectas, asimétricas (la izquierda ligera-mente más larga que la derecha) y se-paradas, aunque con los muslos unidos.
Gemelos desarrollados y musculosos. Pies pequeños.
Plano de proyección de la mirada al frente.
Gesto de presentación.
Ca
tá
lo
Go
de
lo
s e
xv
ot
os ib
ér
iCo
s
214
Nº 19
Nº de Inv. Museo: 223
Nº de Catálogo: 97BJ
Lugar de hallazgo indicado: Despeñaperros
7,8 cm x 2,2 cm x 1 cm.
Exvoto masculino que viste túnica corta ajus-tada las ingles. El sexo aparece marcado.
Pátina verde negruzca, muy homogénea y bien conservada. Desproporcionada: alargada en exceso, fundamentalmente el cuello y tronco, mientras que las ex-tremidades se acortan. no respeta el eje de simetría. no se sostiene.
Cabeza ovalada, achatada en la zona superior. Rostro poco definido: ojos pe-queños figurados por dos puntos, nariz destacada, de forma piramidal y boca pequeña, realizada por una fina línea horizontal. Orejas pequeñas, muy bajas, figuradas por dos circulitos de vaciado de metal. Cuello excesivamente alarga-do que une con unos hombros caídos. Cuerpo estirado, ligeramente ensancha-do a la altura de las caderas. Viste túni-ca corta, ajustada a las ingles, lisa y sin detalles. El sexo se marca por encima del vestido, representado por medio de una pequeña pastilla de metal. Brazos cortos, sin articulación que caen, iner-tes, paralelos y separados del cuerpo.
Piernas igualmente cortas y separadas. Pies pequeños, rectos, representándose el derecho levemente elevado.
Plano de proyección de la mirada en al-tura.
Gesto relacionado con prescripciones de presentación en el espacio sagrado. La mostración del sexo o los genitales debajo de la túnica es un recurso vin-culado a ritos relacionados con la fer-tilidad, pero también con la virilidad y la trasmisión del carácter aristocrático heroico.
Ca
tá
lo
Go
de
lo
s e
xv
ot
os ib
ér
iCo
s
216
Nº 20
Nº de Inv. Museo: 212
Nº de Catálogo: 97AY
Lugar de hallazgo indicado: Collado de los Jardines (Sierra morena)
5,8 cm x 1,3 cm x 1 cm
Exvoto masculino envuelto en un manto cerrado hasta los tobillos. Brazos separados y adelantados con manos abiertas y palmas hacia arriba.
Pátina verde oliva muy homogénea, de buena calidad en superficie y pátina verde esmeralda, muy granulosa, que aparece en una capa más profunda, ma-nifestada en roturas. Huellas de limado y repujado por toda la superficie. Sufre pequeñas roturas, especialmente concen-tradas en ambas manos. Guarda bien las proporciones, aunque la cabeza y los pies se representan más destacados. Respeta el eje de simetría axial, si bien la cabeza tiende a inclinarse a su lado izquierdo.
Exvoto de pequeñas dimensiones. Ca- beza redonda, inclinada hacia el lado izquierdo, bordeada desde la frente hasta la nuca por una marcada inci-sión a modo de cinta o borde inferior de un gorro ajustado. Ojos asimétricos, realizados de distinta forma; el derecho algo más alto y rasgado, mientras que
el izquierdo se realiza con forma circu-lar. nariz ancha y corta y boca figurada por medio de la extracción del metal. Orejas grandes, igualmente asimétricas, la derecha más alta que la izquierda. Cuello ancho que une con unos hom-bros caídos, casi inexistentes. Cuerpo recto, vestido por una túnica de cuello redondeado a la que se sobrepone un manto cerrado hasta los tobillos, cogi-do del hombro derecho y doblado en tres cuartos. Brazos pegados al cuerpo, doblados hacia delante con las manos abiertas y con las palmas hacia arriba, sin embargo no se distingue el trabajo de individualización de los dedos. Pies grandes, realizados en bloque, aunque parcialmente particularizados.
Plano de proyección de la mirada en al-tura.
Gesto relacionado con prescripciones de presentación y súplica en el espacio sagrado.
PARALELOS:
El gesto se repite en algunos ejemplos que, desde el punto de vista estilístico, difieren: AO391: mAn-m 29267, alt. 6,1 cm, Collado; AO392: mAn-m 29027, alt. 6,8 cm, Collado; AO395: mAn-m 29078, alt. 5,5 cm, Collado; IVDJ 2806, moreno (2006), nº 221, alt. 6,3 cm, muy degradado (prob. Collado).
Ca
tá
lo
Go
de
lo
s e
xv
ot
os ib
ér
iCo
s
218
Nº 21
Nº de Inv. Museo: nueva adquisición.
Nº de Catálogo: Perteneció a Dña. natividad Gómez-moreno.
Lugar de hallazgo indicado: Indeterminado.
7,7 cm x 3,8 cm x 2,2 cm
Exvoto masculino con túnica y manto lar-go, doblado y recogido en el hombro derecho. Gesto de saludo y presentación.
Pátina negruzca, muy homogénea y ru-gosa. En general, presenta un buen es-tado de conservación, aunque se apre-cian restos de concreciones muy loca-lizadas en juntas y pliegues de la pieza. Guarda bien las proporciones, no obs-tante existen desproporciones eviden-ciadas, fundamentalmente, en manos y pies. Respeta el eje de simetría axial. Se sostiene sobre una peana circular.
Cabeza pequeña y ligeramente alargada, en la que destaca un peinado a modo de casquete con trenzas recogidas por de-trás de las orejas. Rasgos del rostro bien definidos: ojos grandes, marcados con reborde en relieve, al igual que la pupi-la y nariz grande y de forma piramidal. La boca no se aprecia, apenas debe ser una pequeña mueca incisa. Cuello cor-to y hombros caídos. Viste túnica con escote en pico, tanto en la parte frontal
como en la trasera y mangas a la altura del codo. Sobre el vestido se superpone un manto largo hasta los tobillos, dobla-do en tres cuartos, abierto y sujeto en el hombro derecho, como es prescripción en el vestir masculino ibérico. Parte posterior bien trabajada, en la que se observa con detalle la doblez del man-to que alcanza un volumen destacado. Pies desnudos, separados y de dimen-siones destacadas, en los que se indican los dedos. Apoyan directamente en una pequeña peana circular. A esta figuri-lla acompaña un gesto de saludo y pre-sentación en el que destacan las manos abiertas al frente. El brazo derecho se dobla con la mano abierta y la palma al frente, mientras que el brazo izquierdo se separa más del cuerpo, disponiéndo-se estirado y con la mano abierta y la palma al frente. Se marcan los dedos y se individualizan los pulgares.
Plano de proyección de la mirada ele-vada.
Gesto relacionado con prescripciones de presentación en el espacio sagrado.
PROCEDENCIA PROPUESTA:
Collado de los Jardines (Santa Elena).
Ca
tá
lo
Go
de
lo
s e
xv
ot
os ib
ér
iCo
s
220
Nº 22
Nº de Inv. Museo: 188
Nº de Catálogo: 97AB
Lugar de hallazgo indicado: Collado de los Jardines (Sierra morena)
8,5 cm x 2,87 cm x 0,9 cm.
Exvoto masculino de túnica con escote en pico y manto cogido en el hombro derecho. Gesto de saludo y presentación.
Pátina verde oliva superficial muy ho-mogénea y de excelente calidad. Pátina verde esmeralda en profundidad, en ro-turas y salientes. Está afectado, funda-mentalmente en su parte posterior, por concreciones, lo que demuestra que la limpieza moderna se centró en la par-te delantera de la pieza. Concreciones terrosas igualmente concentradas en el pliegue que forma el brazo izquier-do con el cuerpo. Trabajo de excelente calidad técnica, con atención a los finos detalles realizados a buril. Sufre res-quebrajamientos en nariz, mano dere-cha, tocado y pies. Proporcionada. Eje de simetría axial ligeramente desviado. Apoya en una gruesa peana cuadrangu-lar que no sostiene a la pieza.
muy detallista. Cabeza redonda con peinado a modo de melena con flequi-llo recto y reborde cervical a la altura
de la nuca. Barbilla curva y apuntada. Rasgos de la cara bien definidos: ojos almendrados, no muy destacados, con pupila marcada; nariz corta y gruesa, que alcanza su anchura máxima en su extremo inferior; boca de labios car-nosos, fundamentalmente el inferior y orejas pequeñas figuradas a modo de volutas. Cuello grueso y largo que une en unos hombros caídos. Cuerpo rec-to, realizado en bloque. Viste túnica en pico, tanto en la parte delantera como en la trasera, sobre la que se superpo-ne un manto ceñido hasta los tobillos, que representa su fineza y elegancia por medio de la simulación de los pliegues de la caída. Está cogido en el hombro derecho y cierra en el costado a modo de pliegue vertical. El gesto es singu-lar y elegante; brazo derecho pegado al cuerpo y doblado con la mano abierta al frente, resumiendo un gesto de salu-do o presentación. El brazo izquierdo queda pegado al cuerpo, con la mano abierta mirando al frente, dedos mar-cados y el pulgar individualizado. En esta mano se dibuja, por medio de una finísima línea, un círculo que puede in-terpretarse como un intento de simular la anatomía de la mano o un objeto a modo de ofrenda. Pies de gran tamaño, ligeramente separados y con los dedos representados de forma naturalista, guardando proporciones y tamaños. Se apoya en una gruesa peana de forma cuadrangular. La parte posterior de la
ex
vo
to
s ib
ér
iCo
s
221
figura es igualmente tratada con deli-cadeza, marcando los correspondientes pliegues del manto.
Plano de proyección de la mirada al frente.
Gesto relacionado con prescripciones de presentación en el espacio sagrado. Tiene su variante femenina.
BIBLIOGRAFÍA:
Rueda (2008b): fig. 2.
PARALELOS:
AO503: mAn-m 28838, alt. 7 cm, Collado (menos detallista). En una variante ligeramente diferente (mano izquierda pegada a la cadera): AO454: mAn-m 28837, alt. 7,7 cm, Collado: AO457: mAn-m 28835, alt. 11,2 cm, Collado; AO458/nicolini (1977), nº 11/LP262: mAn-m 29194, alt. 10 cm, Collado. En una variante del gesto, aunque en desnudo: AO540/LP132: mAn-m 29297, alt. 7,2 cm, Collado.
Ca
tá
lo
Go
de
lo
s e
xv
ot
os ib
ér
iCo
s
222
Nº 23
Nº de Inv. Museo: 192
Nº de Catálogo: 97AF
Lugar de hallazgo indicado: Collado de los Jardines (Sierra morena).
9,5 cm x 2,5 cm x 0,4 cm.
Exvoto femenino de túnica larga y velo corto cerrado que cae sobre una mitra en aureola. Brazo derecho doblado hacia atrás, a modo de saludo o presentación, y el izquierdo pegado y paralelo al cuerpo.
Pátina verde oscura, muy homogénea y de excelente calidad. De tonalidad ver-de esmeralda, muy granulosa, en capas más profundas que sale a la luz en ro-turas y desconchones. Trabajo de exce-lente calidad técnica. Huellas de limado en la superficie. Se encuentra puntual-mente afectada por roturas y descon-chones, especialmente concentrados en los pies. Bien proporcionado. Eje de si-metría axial ligeramente desviado. no se sostendría a no ser por la presencia del apéndice que marca la espiga de fundición, elemento que no puede ser observado debido a que, en la actuali-dad se encuentra adherida a una gruesa peana de madera.
Figura muy plana. Cabeza grande y redonda, coronada por una mitra en
aureola de la que cae un velo corto y cerrado hasta la cintura, que esconde el tocado. Rasgos de la cara nítidos: ojos muy grandes y caídos; nariz corta que tiende a ensancharse a la altura de las fosas nasales y boca grande de labios gruesos y carnosos. Barbilla redonda y ancha. La cabeza, inclinada hacia atrás, contribuye a dirigir la mirada hacia un plano superior. La flexión de las pier-nas por las rodillas permiten la incli-nación general del cuerpo hacia atrás. Cuello corto y ancho, hombros caídos y cuerpo estrecho y recto. Bajo el velo la figura viste una túnica larga y estre-cha hasta los tobillos. Unas líneas grue-sas y cortas simulan los pliegues del vestido. Gesto solemne: brazo derecho doblado por el codo hacia atrás, con la mano abierta hacia el frente en actitud de saludo. El gesto se concreta en esta acción, de esta forma el brazo izquier-do queda inmóvil, pegado y paralelo al cuerpo. Piernas juntas y pies pequeños realizados en bloque, sin poder percibir rasgo alguno de su desnudez.
Plano de proyección de la mirada en al-tura.
Gesto relacionado con prescripciones de presentación en el espacio sagrado. Tiene su variante masculina.
BIBLIOGRAFÍA:
Rueda (2008b): fig. 2.
ex
vo
to
s ib
ér
iCo
s
223
PARALELOS:
El gesto se reproduce en: AO16/LP622: mAn-m 28624, alt. 11,1 cm, Collado; AO17/LP638: mAn-m 28726, alt. 14 cm, Collado. Variante del gesto: AO30/LP621: mAn-m 28637, alt. 8,2 cm, Collado; AO31/LP623: mAn-m 28645, alt. 8,3 cm, Collado; AO48/LP640: mAn-m 28749, alt. 10,5 cm, Collado. Variante
con ofrenda en mano izquierda: AO49/LP639: mAn-m 28657, alt. 11,1 cm, Collado. Variante con mano izquierda apoyada en la cadera: AO1303/LP665: mAn-m 31849, alt. 9,6 cm, Collado. Variante con mano izquierda agarrando el velo: AO2323/nicolini (1977), nº 12/LP637: mAn-m 37708, alt. 13,2 cm, Collado.
Ca
tá
lo
Go
de
lo
s e
xv
ot
os ib
ér
iCo
s
224
Nº 24
Nº de Inv. Museo: 220
Nº de Catálogo: 97BG
Lugar de hallazgo indicado: Procedencia desconocida.
14,6 cm x 2,7 cm x 0,9 cm.
Exvoto masculino, envuelto en manto largo, cerrado hasta los tobillos, que sujeta con el brazo izquierdo. Gesto de saludo.
Pátina muy bella, de color negruzco con veteados en verde oliva, aunque también en verde más claro. Esta pá-tina evidencia la riqueza en plomo en la composición del metal. Trabajo de buena calidad técnica, muy plástico y de excelente acabado. Detallista, espe-cialmente en el peinado. Figura bastan-te bien proporcionada, si bien el brazo izquierdo se representa excesivamente pequeño y fino en contraposición con el derecho, más ancho y largo (recur-so que acentúa el gesto). Respeta el eje de simetría axial. Apoya en una peana cuadrangular que, probablemente, per-mitiría la sujeción vertical de la pieza, aunque en la actualidad se encuentra adherido a una plataforma en madera.
Cabeza redonda muy figurativa, ador-nada por un peinado muy particular, que posiblemente represente una pelu-ca. La totalidad de la cabeza, hasta por
debajo de la nuca, se encuentra adorna-da por un tocado realizado por medio de una retícula muy regular y homogénea, que se dispone por detrás de las orejas y encima de la frente. Bajo el mismo, a la altura de la frente, se abre el pelo, con la raya en medio, distribuyéndose en dos tirabuzones delante de las orejas. El pelo se marca con finas incisiones. Rasgos de la cara cargados de expresividad: ojos grandes, ligeramente almendrados, rea-lizados en relieve y enmarcados en dos cejas curvas; nariz recta y ancha, redon-deada en su extremo inferior; pómulos marcados; boca carnosa figurando una leve sonrisa; barbilla apuntada y ore-jas marcadas con volutas. Cuello liso y hombros desarrollados, especialmente el derecho, por la propia configuración del gesto. Cuerpo recto: viste túnica con cuello en pico y mangas hasta los codos sobre la que se sobrepone un manto, co-gido del hombro derecho, cerrado hasta los tobillos y con el borde del mismo so-bre el hombro derecho a modo de plie-gue. El brazo izquierdo sujeta el atuen-do para evitar que se abra, por lo que la mano cerrada, aunque con el pulgar individualizado, se representa en el cen-tro de la composición. El brazo derecho se dobla, pegado al cuerpo de forma an-tinatural, cayendo sobre el hombro con la mano abierta al frente, con los dedos individualizados y el pulgar separado. En el posterior de la figura, la fineza del manto deja entrever el volumen del
ex
vo
to
s ib
ér
iCo
s
225
cuerpo, insinuándose la curva formada por los glúteos y los gemelos. Los pies, grandes y de tobillos delgados, se repre-sentan unidos, con los dedos individua-lizados. Apoya en una peana cuadran-gular de bordes plegados.
Plano de proyección de la mirada al frente.
Gesto relacionado con prescripciones de presentación en el espacio sagrado. Tiene su variante femenina.
PARALELOS:
Como gesto de saludo, aunque en una variante diferente: AO503: mAn-m
28838, alt. 7 cm, Collado. En una varian-te ligeramente diferente (mano izquier-da pegada a la cadera): AO454: mAn-m 28837, alt. 7,7 cm, Collado: AO457: mAn-m 28835, alt. 11,2 cm, Collado; AO458/nicolini (1977), nº 11/LP262: mAn-m 29194, alt. 10 cm, Collado.
En una variante desnuda: AO540/LP132: mAn-m 29297, alt. 7,2 cm, Collado.
PROCEDENCIA PROPUESTA:
Collado de los Jardines (Santa Elena).
Ca
tá
lo
Go
de
lo
s e
xv
ot
os ib
ér
iCo
s
226
Nº 25
Nº de Inv. Museo: 203
Nº de Catálogo: 97AO
Lugar de hallazgo indicado: Collado de los Jardines (Sierra morena)
9,5 cm x 2 cm x 0,8 cm.
Exvoto masculino envuelto en manto hasta los tobillos, con las manos abiertas apoyadas en el costado izquierdo.
Pátina verde oscura más superficial. En las roturas, más profundamente, apa-rece una pátina verde esmeralda. Con-creciones terrosas. Trabajo de buena calidad. Huellas de trabajo repujado. Respeta, de forma general, el eje axial de simetría. Desproporciones evidentes en cabeza, manos y atributos como la fíbula. Está adherido a una peana de madera. no se sostendría.
Exvoto masculino de cabeza despro-porcionada y redonda. Peinado recto con dos mechones a modo de trenzas recogidos detrás de las orejas. Los me-chones de pelo son individualizados y figurados por medio de líneas paralelas e incisas. La parte superior de la cabe-za se cubre por medio de un bonete o gorro ajustado. Rasgos del rostro algo perdidos pero bien figurados. En gene-
ral manifiesta seriedad en el semblante. Grandes orejas le dota de un carácter atento, a lo que se le une una mirada fija con los ojos abiertos y algo caídos. Se enmarcan en unas cejas rectas y unen en una nariz plana y fina, proporciona-da. Los labios en relieve se marcan con las comisuras caídas. La barbilla indica-da, algo puntiaguda, da paso a un cuello ancho que une en unos hombros poco desarrollados, que potencian la confi-guración de un cuerpo recto, en bloque y de pequeñas proporciones. Viste tú-nica de cuello en pico, sobre la que se dispone un manto en tres cuartos que llega hasta los tobillos, cerrado y suje-to en el hombro derecho por medio de una fíbula hispánica, representada con un tamaño destacado. El manto se figu-ra decorado en el borde por medio de un ribete de líneas incisas y paralelas, dispuestas de forma regular. Luce bra-zalete en el brazo izquierdo. Las manos se representan hipertrofiadas, con las falanges diferenciadas y el dedo pulgar separado, se abren y se apoyan en el costado izquierdo. Las piernas, unidas, acaban en unos pies juntos, elaborados en conjunto, desnudos con los dedos se-ñalados.
Plano de proyección de la mirada al frente.
Gesto relacionado con prescripciones de presentación y devoción.
ex
vo
to
s ib
ér
iCo
s
227
PARALELOS:
Una variante del gesto: AO2379/LP269: mAn-m 37819 (Colección Baüer), alt. 11,6 cm, Collado.
Ca
tá
lo
Go
de
lo
s e
xv
ot
os ib
ér
iCo
s
228
Nº 26
Nº de Inv. Museo: Biblioteca de la Fundación Rodríguez-Acosta.
Nº de Catálogo:
Lugar de hallazgo indicado: Indeterminado
7,2 cm x 1,6 cm x 0,7 cm.
Exvoto masculino de túnica de manga corta y cuello en pico a la que se superpone un manto largo, doblado en tres cuartos. Brazo izquierdo pegado al cuerpo y derecho doblado con la mano apoyada en el vientre.
Pátina de color verde oscuro muy ho-mogénea, de tonalidad verde esmeral-da y composición más granulosa en deterioros más profundos, localizados en rostro, pies y lado izquierdo de la pieza. Ha sido objeto de limpiezas en época moderna, aunque aún se con-servan restos de concreciones terrosas en los resquicios de la misma. Trabajo de buena calidad técnica en el que se aprecian las huellas de limado y pulido. Proporcionada y frontal. Respeta el eje de simetría axial. no se sostiene.
Cabeza prominente, de forma alarga-da, tocada con casquete con trenzas. Rasgos del rostro bien definidos. Dos pobladas y anchas cejas enmarcan dos pequeños ojos redondos, con pupila en relieve. nariz destacada, de forma pi-
ramidal y acabado redondeado y boca pequeña, realizada mediante incisión. Todos estos rasgos configuran un rostro serio y atento (ésta última característi-ca potenciada fundamentalmente por la mirada). Orejas con pabellón auditivo marcado, detrás de las que se dispone el peinado con trenzas. Cuello ancho y corto y hombros curvos de poco de-sarrollo. Cuerpo concebido en bloque, muy recto y homogéneo. Viste túnica de cuello en pico y mangas cortas, so-bre la que se dispone un manto largo hasta los tobillos, doblado en tres cuar-tos, ligeramente abierto en el costado derecho y cogido en este lado mediante fíbula. Pies separados, planos y largos, con indicación de los dedos mediante incisión. Gesto frontal, el brazo izquier-do cae pegado al cuerpo, con la mano abierta al interior. El brazo derecho, también pegado al cuerpo, se flexiona y apoya, con la mano abierta al interior, a la altura del vientre.
Plano de proyección de la mirada al frente.
Gesto relacionado con prescripciones de presentación en el espacio sagrado.
Ca
tá
lo
Go
de
lo
s e
xv
ot
os ib
ér
iCo
s
230
Nº 27
Nº de Inv. Museo: 167
Nº de Catálogo: 97G
Lugar de hallazgo indicado: Collado de los Jardines (Sierra morena)
7,5 cm x 1,8 cm x 0,8 cm.
Exvoto masculino vestido con manto ajustado hasta los pies. Brazo izquierdo pegado de forma paralela al cuerpo, mientras que el derecho se dobla y apoya a la altura de al cintura. Orante.
Pátina verde oliva en superficie y de to-nalidad verde esmeralda y aspecto más granuloso en deterioros más profundos, concentrados en la parte posterior de la cabeza. Pieza que sufre desperfectos, siendo los más perceptibles los que se concentran en el rostro, con la pérdida de la nariz. Trabajo de buena calidad técnica. Frontalidad acusada. En gene-ral respeta en eje de simetría, roto úni-camente por la disposición doblada del brazo derecho. Guarda bien las propor-ciones, aunque destaca una prominente cabeza. Pieza pesada que no se sostiene.
Cabeza rectangular coronada a modo de ‘melena-casco’, con reborde cervical, muy abultado a la altura de la coroni-lla. Rostro despejado y rasgos de la cara muy diluidos y perdidos en gran parte.
Dos cejas curvas enmarcan los ojos con forma de pétalo. La nariz se encuentra prácticamente perdida debido a una ro-tura y la boca se representa muy peque-ña, realizada por medio de una incisión curva. Cuello corto y excesivamente ancho. Hombros asimétricos y cuerpo desarrollado en bloque, muy recto, aun-que tendente a estrecharse en piernas y, sobre todo, a la altura de los pies. Vis-te túnica de cuello redondeado y man-ga corta, sobre la que se superpone un manto ajustado hasta los pies, doblado en tres cuartos, que marca sus dobleces por medio de dos incisiones oblicuas. El brazo izquierdo cae pegado y paralelo al cuerpo, con la mano abierta, apoyada al interior, mientras que el brazo dere-cho, igualmente pegado al cuerpo, se dobla y apoya en la cintura. mano algo desproporcionada, en la que se indican los dedos y se individualiza el pulgar. Pies realizados en bloque, aunque indi-vidualizados.
Plano de proyección de la mirada al frente.
Gesto relacionado con prescripciones de presentación en el espacio sagrado.
PARALELOS:
AO432: mAn-m 29034, alt. 7 cm, Co-llado; AO433/LP236: mAn-m 29033, alt. 7,6 cm, Collado; AO434/nicolini (1977), nº 35: mAn-m 29036, alt. 7
ex
vo
to
s ib
ér
iCo
s
231
cm, Collado; AO436/LP239: mAn-m 29041, 7,6 cm, Collado; AO437/LP237: mAn-m 29035, alt. 7,1 cm, Collado; AO438/LP235: mAn-m 28867, alt. 7,5 cm, Collado; AO1650: mAn-m 22770 (Colección Vives), alt. 7,6 cm; museo del Ayunt. Valencia (Colección Esteve), nº 45, alt. 7,3 cm; münich,
Prähist. Staatssaml. 1966-311, alt. 7,6 cm; mAn-SG 77876-69, alt. 7,9 cm (prob. Collado); IVDJ 2638, moreno (2006), nº 187, alt. 7,6 cm (prob. Co-llado); IVDJ 2797, moreno (2006), nº 188, alt. 7,8 cm (prob. Collado); Prados (1993), nº12, Colección Peabody mu-seum, Collado.
Ca
tá
lo
Go
de
lo
s e
xv
ot
os ib
ér
iCo
s
232
Nº 28
Nº de Inv. Museo: 201
Nº de Catálogo: 97AN
Lugar de hallazgo indicado: Collado de los Jardines (Sierra morena)
9,7 cm x 2 cm x 1,2 cm.
Exvoto masculino envuelto en una túnica ce-rrada hasta los tobillos, que sujeta con ambas manos.
Figura afectada por concreciones cal-cáreas en toda su superficie que le pro-porcionan un aspecto muy rugoso. Se observa huellas de una limpieza cen-trada fundamentalmente en el rostro. Pátina verde oliva de buena calidad. Trabajo muy fino. Huellas de limado. Desproporcionada: cabeza y pies muy destacados en el conjunto de la repre-sentación. Frontalidad e hieratismo. no respeta el eje de simetría. Pieza pesada, probablemente no se sostendría en ori-gen, aunque en la actualidad se encuen-tra fijada a una peana de madera.
Cabeza enorme, muy expresiva, don-de se concentra gran parte del trabajo detallista de la figura. Lleva peinado a melena con la raya en medio, la frente despejada y una cinta en relieve que se marca en la nuca y se pierde por de-trás de las orejas. El detalle del pelo se
acentúa mediante finísimas incisiones. Rostro bien definido: cejas curvas que enmarcan unos ojos grandes de forma almendrada, con las pupilas señaladas. nariz recta que se ensancha en los orifi-cios nasales que, a su vez, son marcados mediante dos pequeños huecos redon-dos. Boca carnosa figurada con una leve sonrisa. Orejas grandes representadas con el pabellón auditivo. Cuello muy corto, casi inexistente, la cabeza parece estar apoyada directamente sobre unos hombros muy caídos. Cuerpo realizado en bloque, muy recto y macizo. La fi-gura está envuelta en un manto cerrado que tupe con la mano izquierda y sujeta con la derecha. El vestido está bien aca-bado con detalles a modo de pliegues representados, también, en el posterior de la figura. Dedos en ambas manos marcados. A pesar de la rigidez que si-mula el manto, se marca ligeramente la anatomía. Piernas juntas y pies realiza-dos en conjunto, individualizados por una pequeña incisión y simulando la desnudez de los mismos.
Plano de proyección de la mirada ele-vado.
Gesto relacionado con prescripciones de presentación en el espacio sagrado.
PARALELOS:
AO410/nicolini (1977), nº 36: mAn-m 28987, alt. 9 cm, Collado.
Ca
tá
lo
Go
de
lo
s e
xv
ot
os ib
ér
iCo
s
234
Nº 29
Nº de Inv. Museo: 207
Nº de Catálogo: 97AS
Lugar de hallazgo indicado: Collado de los Jardines (Sierra morena)
7,8 cm x 1,7 cm x 0,8 cm.
Exvoto masculino de túnica con escote en pico, envuelto en manto de tres cuartos hasta los tobillos. Brazo derecho fuera del manto con la mano abierta al frente.
Pátina verde oliva muy homogénea y de excelente calidad. más clara y granulo-sa en roturas más profundas como en frente y nariz. Trabajo de óptima cali-dad técnica y de buen acabado. muy figurativa. Frontalidad acusada y rigi-dez. Proporcionada, no obstante des-taca la cabeza en el conjunto de la re-presentación. Respeta el eje de simetría axial, aunque tiende a inclinarse a su lado derecho. Parece que no se sostie-ne. Se encuentra pegada a una peana de madera.
Cabeza prominente con la frente despe-jada. Peinado de tipo melena casco con reborde cervical señalado en el inicio de la nuca. La cabeza está marcada por una finísima cinta que, desde la nuca, bordea hasta la frente. Rasgos del ros-tro destacados y muy figurativos: ojos
grandes de forma almendrada, con el contorno representado en relieve; nariz recta y ensanchada en las fosas nasales; boca de labios carnosos, sobre todo el inferior y orejas enfatizadas, con el pa-bellón auditivo figurado. En general, gesto sereno. Cuello corto y hombros caídos que configuran una espalda es-trecha. Cuerpo representado en blo-que, muy recto e hierático, que tiende a estrecharse ligera y progresivamente hacia los pies. Piernas unidas y rectas. El vestido se resume en una túnica de escote en pico por delante y por detrás. Sobre esta prenda viste un manto do-blado en tres cuartos y cerrado comple-tamente al frente. El manto envuelve el brazo izquierdo, que se recoge paralelo y pegado al cuerpo, mientras que el de-recho es mostrado, pegado al cuerpo, con la mano abierta y la palma al frente. Dedos bien indicados. Pies realizados en bloque, aunque se representan indi-vidualizados por medio de una acana-ladura marcada tanto en el frente como en el lado posterior. Se intuye la desnu-dez de los mismos. El lado posterior de la figura está igualmente trabajado en detalles, aunque sin mucho volumen.
Plano de proyección de la mirada al frente.
Gesto relacionado con prescripciones de presentación en el espacio sagrado.
Ca
tá
lo
Go
de
lo
s e
xv
ot
os ib
ér
iCo
s
236
Nº 30
Nº de Inv. Museo: 187
Nº de Catálogo: 97AA
Lugar de hallazgo indicado: Collado de los Jardines (Sierra morena)
9 cm x 2,6 cm x 0,5 cm.
Exvoto masculino de túnica con escote en pico sobre la que viste un manto cerrado y largo hasta los tobillos. Brazos pegados al cuerpo, algo flexionados, con las palmas de las ma-nos abiertas al frente.
Pátina verde oscura, granulosa y poro-sa, mucho más compacta en el interior, tal y como puede verse en las roturas producidas en las manos. La pieza se encuentra afectada por concreciones terrosas, fundamentalmente en su par-te posterior. Proporcionada, aunque la cabeza, en el conjunto de la imagen, se denota algo pequeña. Respeta el eje de simetría axial. no se sostendría en verti-cal, aunque en la actualidad se encuen-tra adherido en una peana de madera.
Cabeza ovalada, cubierta por un pei-nado de tipo casco que resguarda toda la cabeza hasta la frente y que presenta un reborde cervical marcado en la zona alta de la nuca. Rasgos de la cara poco definidos y mal conservados. no obs-tante, se revelan unos grandes ojos con
globo ocular en relieve, una nariz corta en exceso y una boca pequeña realiza-da por medio de una incisión. Cuello corto y hombros desarrollados, más el izquierdo que el derecho, lo que otorga cierta asimetría a la pieza. Brazos pega-dos al cuerpo, algo flexionados, más el izquierdo que el derecho y manos con las palmas abiertas, orientadas al frente. Dedos marcados mediante pequeñas in-cisiones. Viste túnica de escote en pico, lisa, sobre la que se dispone un manto recto, cerrado y largo hasta los tobillos, cogido en el hombro derecho. La finura del traje permite observar unas piernas finas, separadas, que acaban en unos pies pequeños, redondos y torcidos, bastante asimétricos. La figura presen-ta un perfil bastante plano, aunque a la altura de las caderas proyecta un leve ensanchamiento.
Plano de proyección de la mirada al frente.
Gesto relacionado con prescripciones de presentación en el espacio sagrado.
PARALELOS:
AO487: mAn-m 28935, alt. 7,8 cm, Collado; IVDJ 2814, moreno (2006), nº 217, alt. 8,2 cm (prob. Collado).
Ca
tá
lo
Go
de
lo
s e
xv
ot
os ib
ér
iCo
s
238
Nº 31
Nº de Inv. Museo: Biblioteca de la Fundación Rodríguez-Acosta.
Nº de Catálogo:
Lugar de hallazgo indicado: Indeterminado
8,9 cm x 2 cm x 0,5 cm.
Exvoto masculino de manto largo y ajusta-do. Brazos caídos y pegados al cuerpo, con las manos abiertas y las palmas al frente.
Pátina de coloración verde oliva en su superficie, muy bien conservada. Trabajo de buena calidad técnica y buen estado de conservación, alterado únicamente por la presencia de concre-ciones en los espacios formados entre los brazos. En general, respeta el eje de simetría. no se sostiene.
Figura muy plana. Cabeza prominente y alargada, de perfil destacado. Lleva un peinado ‘melena-casco’, con rebor-de cervical marcado en la zona alta de la nuca y dispuesto detrás de las orejas. Rasgos del rostro destacados: dos am-plias cejas curvas continúan en una na-riz desarrollada que tiende a ensanchar-se, de forma redondeada, en el extremo. Los ojos se representan con forma de pétalo en relieve, al igual que la boca, en la que destaca el labio inferior. Cue-llo fino y largo y hombros desarrollados.
Cuerpo recto y continuo, más estrecho en las piernas. Viste manto largo, suje-to en el hombro derecho, representado por medio de una incisión que marca su doblez. Gesto frontal: los brazos caen, paralelos y ajustados al cuerpo, con las manos abiertas y las palmas al frente. Pulgares individualizados. Pies reali-zados en bloque, aunque individualiza-dos. Se representan los dedos mediante incisiones.
Plano de proyección de la mirada al frente.
Gesto relacionado con prescripciones de presentación en el espacio sagrado.
PARALELOS:
AO398: mAn-m 29097, alt. 7,2 cm, Co-llado; AO399: mAn-m 28860, alt. 6,4 cm, Collado; AO401: mAn-m 29098, alt. 6,8 cm, Collado; AO402: mAn-m 29089, alt. 7 cm, Collado; AO403: mAn-m 29042, alt. 6,2 cm, Collado; AO1425: mAn-m 23563, alt. 5,8 cm, Castellar; museo de Sevilla, RE1983-291, alt. 7,6 cm, Collado.
PROCEDENCIA PROPUESTA:
Collado de los Jardines.
Ca
tá
lo
Go
de
lo
s e
xv
ot
os ib
ér
iCo
s
240
Nº 32
Nº de Inv. Museo: 215
Nº de Catálogo: 97BB
Lugar de hallazgo indicado: Collado de los Jardines (Sierra morena)
6 cm x 1,2 cm x 0,3 cm.
Exvoto masculino de túnica larga, tocado en melena bordeada por una cinta. Piernas jun-tas y brazos pegados al cuerpo. Semiesque-mático.
Pieza afectada por concreciones terro-sas. Debajo de éstas se aprecia una pá-tina verde oliva muy fina y homogénea y una tonalidad verde esmeralda visible en las roturas más profundas, como en nariz. Frontalidad. Desproporcionada: cabeza exagerada al igual que los pies. Respeta el eje de simetría axial. Probablemente se sostuviera, aunque en la actualidad se encuentra adherido a una peana de madera.
Exvoto muy plano. Cabeza excesiva-mente alargada: la nuca y la parte supe-rior de la cabeza adquiere forma de glo-bo. Peinado en melena, con borde recto hasta la nuca que cae inclinado hacia los pómulos tapando las orejas. Los me-chones de pelo se marcan con finísimas incisiones verticales. Frente despejada. El tocado se adorna con una cinta en
relieve que bordea la cabeza desde la nuca hasta la frente. Cara alargada y rasgos algo mal definidos: cejas curvas y apuntadas que enmarcan unos ojos en media luna, apuntados y con la pupi-la en relieve. nariz muy larga (acorde con el rostro) recta y fina y boca muy pequeña. Barbilla apuntada y pómu-los caídos. Cuello corto que une en un cuerpo representado en bloque, recto y liso, casi sin tratamiento. Los brazos caen pegados al cuerpo, paralelos a éste con las manos pequeñas en las que se distinguen vagamente los dedos. Pier-nas unidas hasta los tobillos, donde los pies se separan y se abren al exterior. Estos se representan muy grandes y sin dedos indicados.
Plano de proyección de la mirada al frente.
Gesto relacionado con prescripciones de presentación en el espacio sagrado.
PARALELOS:
AO1427: mAn-m 23547, alt. 5,6 cm, Castellar; AO1633: mAn-m 22718, alt. 7,9 cm, prob. Collado.
Ca
tá
lo
Go
de
lo
s e
xv
ot
os ib
ér
iCo
s
242
Nº 33
Nº de Inv. Museo: 205
Nº de Catálogo: 97AQ
Lugar de hallazgo indicado: Collado de los Jardines (Sierra morena).
7,8 cm x 1,5 cm x 0,5 cm
Exvoto masculino de manto largo y cerrado hasta los pies. Brazos pegados al cuerpo y manos abiertas. Semiesquemático.
Pátina verde oliva muy homogénea más superficial: verde esmeralda en las ro-turas más profundas. Se ha sometido a limpiezas en época moderna, concen-trándose éstas en la parte frontal de la figura. Concreciones terrosas en algu-nas zonas como ojos, oídos o manos. Trabajo de excelente acabado. Conserva huellas de limado bastante evidentes en un mero análisis visual. Sufre roturas y resquebrajamientos en los pies. Guarda bien las proporciones. Eje de simetría axial desplazado. no se sostendría.
Figura bastante plana. Cabeza abom-bada, con peinado a modo melena cas-co, identificado por el reborde marca-do bajo la nuca. Rasgos de la cara bien definidos: ojos almendrados, grandes, con la pupila marcada en relieve; ore-jas simuladas mediante el vaciado del metal y boca y nariz igualmente traba-
jadas mediante el corte seco del metal. Cuello ancho y curvado que une con unos hombros caídos y con un cuerpo recto, realizado en bloque. Viste un manto doblado por la mitad, cogido por el hombro derecho (se presupone una túnica debajo). Brazos pegados al cuerpo, realizados mediante incisión, muy finos, que terminan en unas manos abiertas con los dedos señalados, tres en la mano derecha y cuatro en la izquier-da. Piernas unidas y pies realizados en bloque, aunque individualizados, con los dedos marcados mediante incisiones paralelas. Parte posterior muy plana y sin apenas tratamiento.
Plano de proyección de la mirada al frente.
Gesto relacionado con prescripciones de presentación en el espacio sagrado.
BIBLIOGARFÍA:
Rueda (2008b): fig. 2.
PARALELOS:
mAn-SG: 77.876-85, alt. 7,8 cm (prob. Collado); mAn-SG 77.876-71; alt. 7,7 cm; prob. Collado; Col. Heiss n° 178; IVDJ 209, moreno nº 197, alt. 7,8 cm.
Ca
tá
lo
Go
de
lo
s e
xv
ot
os ib
ér
iCo
s
244
Nº 34
Nº de Inv. Museo: 214
Nº de Catálogo: 97BA
Lugar de hallazgo indicado: Indeterminado
5,7 cm x 0,6 cm x 0,5 cm
Exvoto masculino, esquemático.
Pátina verde esmeralda en profundidad que se deja ver en desconchones como en la nariz. Pieza afectada por numero-sas concreciones y deterioros fruto de procesos de degeneración. Respeta el eje de simetría axial. no se sostiene.
Figura masculina elaborada en una ba-rra de sección circular, con la parte in-ferior doblada para diferenciar los pies que se representan de grandes dimensio-nes, planos y no sostienen a la figura. La cabeza, muy pequeña, no es más que la continuación de la barra en su extremo superior, acabando de forma redondea-da. Bordeando la misma se representa, por medio de una incisión, una cinta que se ha perdido en la parte posterior de la figura y que parece responder a un elemento del tocado. Los ojos, grandes y redondos, se realizan por medio de troquel; la nariz, prominente, se elabora mediante el pellizco del metal y la boca apenas es señalada. La parte posterior se muestra recta y ligeramente aplanada.
Plano de proyección de la mirada al frente. PARALELOS:
Existen numerosas variantes esquemá-ticas en ambos santuarios que siguen un patrón formal y técnico similar.
Ca
tá
lo
Go
de
lo
s e
xv
ot
os ib
ér
iCo
s
246
Nº 35
Nº de Inv. Museo: 190
Nº de Catálogo: 97AC
Lugar de hallazgo indicado: Collado de los Jardines (Sierra morena)
6 cm x 1,6 cm x 0,7cm
Exvoto masculino de túnica larga y gesto re-sumido en la mano derecha sobre el pecho y la izquierda sobre el vientre.
Pátina verde oscura más superficial y verde esmeralda, más granulosa, en roturas profundas. Huellas de trabajo de acabado de la pieza, como el lima-do. muy desgastada y mal conserva-da. Desproporcionada: se representa muy alargada y de pies hipertrofiados. Respeta el eje de simetría. Parece que la pieza se sostendría erguida, hecho que no puede ser comprobado debido a que se presenta fijada a una peana de madera.
Cabeza pequeña y redonda, de perfil so-bresaliente. Rasgos de la cara mal con-servados: ojos apenas definibles, aun-que se conserva un leve abultamiento redondo que los simulan; nariz recta y ancha y boca grande. Cuello vasto y lar-go, de forma piramidal, que enlaza en unos hombros caídos. Cuerpo alargado que se estrecha en la cintura para vol-
ver a abrirse, llegando a su máximo en los codos y tobillos. Viste túnica larga, lisa y sin detalles. Pies separados, hiper-trofiados, muy planos y anchos, que se configuran como la continuación de la pieza. Dedos marcados. Brazos reco-gidos en el cuerpo: el derecho doblado en el pecho y el izquierdo apoyado en el vientre, resumiendo, paradójicamen-te, un gesto muy femenino, relacionado con peticiones de fertilidad. Dedos de las manos individualizados. La parte posterior de la figura muy plana y casi sin trabajar.
Plano de proyección de la mirada lige-ramente elevado.
Gesto relacionado con prescripciones de presentación y oración en el espacio sagrado.
Ca
tá
lo
Go
de
lo
s e
xv
ot
os ib
ér
iCo
s
248
Nº 36
Nº de Inv. Museo: 186
Nº de Catálogo: 97Z
Lugar de hallazgo indicado: Collado de los Jardines (Sierra morena)
8,8 cm x 2,1 cm x 1 cm.
Exvoto femenino de túnica larga y tocado por medio de mitra en aureola y velo abierto. Las manos se representan dispuestas sobre el alto vientre.
Pátina verde oliva en superficie y de to-nalidad verde esmeralda y aspecto más granuloso, en deterioros más profundos. Trabajo de buena calidad técnica. Se en-cuentra afectada por pequeñas manchas verdosas (hongos) concentradas en todo el frente de la figura y en la zona inferior de la misma. En general respeta en eje de simetría axial. Desproporcionada: en la pieza destaca una amplia cabeza, en con-traste con unos brazos muy cortos. no se sostiene, en la actualidad se encuentra encajada a una peana de madera.
Figura muy plana, aunque con un leve volumen marcado en el lado posterior de la figura, a la altura de los glúteos. Cabeza prominente, más plana en el posterior, en contraste con un frente muy desarrollado. El tocado se repre-senta por medio de mitra en aureola so-bre la que se dispone un velo abierto. Deja ver parte del flequillo, dispuesto de forma continua, así como dos peque-
ños rodetes ajustados al rostro. Cara alargada y barbilla redondeada, remar-cada mediante incisión. Rasgos del ros-tro bien definidos, entre los que destaca una nariz hipertrofiada, alargada y de extremo redondeado, muy acorde con la composición general del rostro. Ce-jas apuntadas, ojos casi imperceptibles y boca pequeña. Cuello inapreciable, debido a que asume la forma de la caída del velo abierto. Cuerpo de desarrollo ancho y continuo hasta los pies (que ya son individualizados). Viste túnica larga y velo abierto, ambos hasta los tobillos. no se aprecian detalles del vestido, sal-vo un triple collar realizado por medio de pequeños circulitos troquelados. El gesto se ejemplifica mediante la dispo-sición de los brazos, excesivamente cor-tos, apoyados con las palmas al interior, a la altura del vientre. Los dedos son marcados mediante incisión, a diferen-cia del pecho que es inapreciable. Pies separados, irregulares e inconsistentes.
Plano de proyección de la mirada al frente.
Gesto relacionado con prescripciones de presentación y oración en el espacio sagrado.
PARALELOS:
AO53: mAn-m 28659, alt. 11 cm, Co-llado. Responde a un mismo esquema formal e iconográfico.
Ca
tá
lo
Go
de
lo
s e
xv
ot
os ib
ér
iCo
s
250
Nº 37
Nº de Inv. Museo: 196
Nº de Catálogo: 97AI
Lugar de hallazgo indicado: Collado de los Jardines (Sierra morena)
11 cm x 2 cm x 1,6 cm.
Exvoto femenino con túnica larga y brazos pegados al cuerpo, adelantados y con los pu-ños cerrados.
Pátina verde muy oscura, homogénea y de muy buena calidad. Bien conservado. Representación muy plástica y de finísi-mos detalles. Desproporcionada: cabeza muy grande y brazos pequeños. Eje de simetría axial desplazado. no se sostie-ne, en la actualidad se encuentra adheri-da a una gruesa peana de madera.
Cabeza ovalada, prominente y exage-rada, representada como una máscara. Lleva mitra en aureola, delimitada en la parte delantera por una fina línea y muy plana en el lado posterior de la figura. Rasgos faciales bien definidos: dos cejas curvas, caídas, marcadas por finísimas incisiones, que enmarcan a los peque-ños ojos redondos y asimétricos, ya que el derecho se representa más alto que el izquierdo; nariz larga y boca peque-ña realizada por medio de una incisión horizontal. Todos estos elementos con-
figuran un gesto sereno. Cuello corto y ancho, tratado por completo mediante un punteado a delicado cincel, proba-blemente simulando un collar. Hombros inapreciables. Cuerpo desproporciona-do, más desarrollada la parte inferior del mismo. Viste túnica larga ceñida por cinturón que se representa en ba-jorrelieve y cruzada en el pecho. muy rica en decoración centrada fundamen-talmente en la parte superior y cintura de la misma, decoradas por medio de un finísimo punteado. La falda aparece marcada por líneas horizontales que en el extremo inferior arreglan un doblete engalanado por finas líneas verticales. Sobre la túnica que superpone una capa que apoya en la espalda hasta la cintu-ra, abierta y cogida por ambas manos. Brazos pegados al cuerpo. Piernas muy finas y pies pequeños, indicados por un pequeño pliegue.
Plano de proyección de la mirada lige-ramente en altura.
Gesto relacionado con prescripciones de presentación en el espacio sagrado.
PARALELOS:
IVDJ 7107, moreno (2006) nº21, alt. 9,7 cm; AO 157: mAn-m28797, alt. 8,8 cm, Collado. Aunque más estilizados, pueden incluirse como paralelos iconográficos.
Ca
tá
lo
Go
de
lo
s e
xv
ot
os ib
ér
iCo
s
252
Nº 38
Nº de Inv. Museo: 199
Nº de Catálogo: 97AL
Lugar de hallazgo indicado: Collado de los Jardines (Santa Elena)
9,5 cm x 3 cm x 1,5 cm.
Exvoto femenino con mitra baja en aureola sobre la que cae un velo cerrado hasta los tobillos.
Pátina muy deteriorada, afectada por cloruros y concreciones que deja ver un tono verde más superficial y más blan-quecino en las zonas desgastadas, de aspecto muy granuloso. La pieza está afectada por desconchones en casi la totalidad de su superficie. Frontalidad y rigidez acusadas. Proporcionada. Res- peta el eje de simetría, aunque se obser-van leves asimetrías que rompen con la representación estrictamente equilibra-da, como por ejemplo, la línea que mar-ca el cierre del velo se encarna ligera-mente desviada hacia el lado izquierdo. Actualmente se encuentra fijada a una peana de madera.
Cabeza plana en su parte posterior y algo apuntada por el tocado en mitra baja en forma de media luna. Cara des-tacada y sobresaliente en el perfil de la pieza. Rasgos del rostro algo desgasta-
dos, no obstante se revelan unos gran-des ojos almendrados, la nariz ancha y recta y la boca marcada por una leve escisión del metal. Cuello ancho ador-nado por una doble fila de collar de cuentas con forma de «U», de incisión doble. Cuerpo rígido y representado en bloque, completamente envuelto en el velo que cae desde el tocado hasta los tobillos, dejando ver sólo el rostro y los pies. Se simulan los pliegues de la caída del vestido por medio de dos volantes, destacados en todo el contorno de la pieza. Los pies se representan juntos, como una unidad, aunque individuali-zados por medio de una acanaladura. Planos y sin representar los dedos.
Plano de proyección de la mirada al frente.
Gesto relacionado con prescripciones de presentación en el espacio sagrado.
PARALELOS:
AO68: mAn-m 28658, alt. 11 cm, Collado. Es un paralelo muy próximo. Aunque con un mejor estado de conser-vación, refleja un esquema iconográfico similar. Asimismo, encontramos un pa-ralelo iconográfico muy próximo, sólo con la variación en la presentación de ambos brazos que recogen el velo, en: Archivo G. nicolini (inéd.), Colección Hallemans, prob. Collado.
Ca
tá
lo
Go
de
lo
s e
xv
ot
os ib
ér
iCo
s
254
Nº 39
Nº de Inv. Museo: 216
Nº de Catálogo: 97BC
Lugar de hallazgo indicado: Collado de los Jardines (Sierra morena)
5,5 cm x 1,5 cm x 0,91 cm.
Exvoto femenino de túnica larga, mitra en aureola y velo cerrado hasta los pies.
Pátina verde oliva, muy oscura. Trabajo de muy buena calidad, con buen acaba-do de la pieza, pulido y con eliminación de los restos de metal sobrantes. Sufre desconchones y presenta pequeños hue- cos, posiblemente fruto de los problemas de mala colada. Eje de simetría axial li-geramente desplazado. Pieza despropor- cionada: cabeza exagerada respecto a las proporciones generales del cuerpo. Se encuentra adherida a una peana de ma-dera.
Figura de cabeza prominente y de per- fil romboidal, acabado en una mitra en aureola, muy ancha, sobre la que cae un velo cerrado que oculta el tocado y el cuerpo. Cara muy ancha y barbi- lla pronunciada. Rasgos faciales muy marcados: ojos redondos en relieve, señalados por medio incisión; cejas rectas que unen en una nariz pronun-ciada de forma aristosa; boca pequeña
representada por medio de una incisión curvada que simula una leve y tímida sonrisa. Cuello ancho y corto que une con un cuerpo recto, en bloque, totalmente oculto por el cerrado, que queda marcado por medio de una in- cisión recta, a la altura de los tobillos. Pies representados en bloque que apa- recen diferenciados por medio de un fino surco que continúa en la parte inferior y posterior de los mismos. Parte posterior del cuerpo trabajada por medio de alisamiento y pulido de la superficie y en la que se distingue la separación entre el velo y los pies.
Plano de visión de la mirada ligeramente elevado.
Gesto relacionado con prescripciones de presentación en el espacio sagrado.
PARALELOS:
AO81/LP696: mAn-m 28798, alt. 9 cm, Collado; IVDJ 2677, moreno (2006), nº 61, alt. 7,4 cm, (prob. Collado).
Ca
tá
lo
Go
de
lo
s e
xv
ot
os ib
ér
iCo
s
256
Nº 40
Nº de Inv. Museo: 191
Nº de Catálogo: 97AE
Lugar de hallazgo indicado: Collado de los Jardines (Sierra morena)
8 cm x 1,5 cm x 0,7 cm.
Exvoto femenino vestido con túnica larga y velo abierto hasta los pies, brazos pegados al cuerpo y piernas juntas. Pecho indicado.
Pátina verde oliva observable en las zo-nas afectadas por roturas. Tierra alojada en los huecos que provocan los relieves. Está afectado por roturas y desconcho-nes del metal. Factura algo deficiente, mal pulido de la pieza que se presenta con rugosidades. Eje de simetría des-plazado hacia la izquierda. muestra cla-ras desproporciones, como los pies muy prolongados y representados como un bloque o el rostro, excesivamente alar-gado. no se sostiene.
Figura de cabeza destacada, muy alar-gada y ovalada que acaba en mentón muy acentuado y desplazado hacia el lado derecho. La proyección de la cabe-za se acentúa con una mitra en aureola sobre la que apoya y cae un velo recto y abierto hasta los pies. Rasgos de la cara muy marcados: los ojos almendrados en relieve, figurados por medio de una
incisión, se enmarcan en dos cejas cur-vas que unen con una nariz recta y muy desarrollada. La boca se conserva muy diluida, pero se intuye una leve incisión indicándola. Cuello inapreciable que une con unos hombros rectos y muy caídos. Los brazos, casi escondidos, se representan paralelos y pegados al cuer-po. Las manos también se ocultan bajo el velo, sujetando al mismo con solem-nidad. Senos marcados por encima de la túnica por medio de dos finos circulitos irregulares, mayor el derecho que el iz-quierdo. Las piernas también se repre-sentan pegadas y acaban en unos pies en bloque y muy alargados a los que no se distinguen su presupuesta desnudez. La parte posterior es alisada y plana, no se realiza apenas detalle, salvo una lí-nea que señala la diferenciación entre el velo y los pies.
Plano de visión frontal.
Gesto relacionado con prescripciones de presentación en el espacio sagrado.
PARALELOS:
LP650: mAn-m B-10-9, alt. 7,3 cm, Collado.
Ca
tá
lo
Go
de
lo
s e
xv
ot
os ib
ér
iCo
s
258
Nº 41
Nº de Inv. Museo: 213
Nº de Catálogo: 97AZ
Lugar de hallazgo indicado: Collado de los Jardines (Sierra morena)
5 cm x 0,74 cm x 0,68 cm.
Exvoto femenino, tendente al esquematismo, que representa una mujer de túnica larga y mitra alta de acabado redondeado. Piernas unidas y brazos pegados al cuerpo.
Pátina verde oscura. Buen trabajo, con el pulido, alisado y eliminación del me-tal sobrante, fundamentalmente de las zonas curvas como la mitra o en inte-rior del cuello. Aspecto algo rugoso. Eje de simetría ligeramente desplaza-do. Desproporciones evidentes: se hi-pertrofia de forma exagerada la cabeza y, en menor medida, los pies. Presenta restos de pegamento en la parte poste-rior baja. no se sostiene.
Figura de volúmenes redondeados, ca-racterizada por una cabeza exagerada, muy alargada, de perfil aproximada-mente romboidal, que termina por un extremo en una mitra alta y curvada y, por el otro, en una barbilla que va es-trechándose y acaba torneada. La mitra se diluye con el rostro hasta el punto de no existir una diferenciación clara entre
atributo y parte anatómica. El rostro se configura mediante el vaciado del metal que sólo deja de relieve, perfectamente visible en el perfil, una recta y prominen-te nariz, a la vez que permite enmarcar dos pequeños ojos realizados con buril. no se señala la boca. La cabeza une con el cuerpo mediante un cuello ancho y de perfil cóncavo. Cuerpo recto, hombros inapreciables, que engloba, de forma esquemática, los brazos (que se intuyen pegados al cuerpo), las piernas unidas y los pies, en bloque y sin diferencias de falanges o muestra de su desnudez. El posterior de la figura se ejecuta de forma plana, únicamente rota por una leve curvatura formada en la unión del tocado y los hombros.
Plano de proyección de la mirada al frente.
Gesto relacionado con prescripciones de presentación en el espacio sagrado.
Ca
tá
lo
Go
de
lo
s e
xv
ot
os ib
ér
iCo
s
260
Nº 42
Nº de Inv. Museo: 217
Nº de Catálogo: 97BD
Lugar de hallazgo indicado: Collado de los Jardines (Sierra morena)
7,4 cm x 2 cm x 0,4 cm.
Exvoto femenino esquemático de túnica larga, velo abierto y mitra alta.
Pátina verde oliva que se puede ver bajo una fina capa de concreciones terro-sas. Pátina verde esmeralda granulosa en las roturas más profundas, como en nariz, brazo izquierdo o mitra. Trabajo de mediana calidad. no se respeta el eje de simetría axial. Pies muy despropor-cionados. Está adherido a una peana de madera. Se sostendría con toda proba-bilidad.
Figura femenina, muy plana, de cabeza alargada, aunque de perfil redondeado. mitra alargada, algo inclinada hacia atrás y de acabado igualmente redon-deado. Ojos pequeños y boca y nariz realizadas por medio de un pellizco del metal e incisión profunda, que tiene como resultado una nariz y labio supe-rior puntiagudos que figuran una sonri-sa. Cuello corto y ancho que une en un cuerpo que se ensancha a la altura de los codos, simulando la apertura de los
brazos. Viste túnica larga a la que se su-perpone otra cruzada desde el hombro derecho. Velo abierto. El cuerpo acaba en unos pies enormes que se extienden a modo de peana, sin duda para su suje-ción vertical. Posterior poco trabajado y muy plano.
Plano de proyección de la mirada al frente.
Gesto relacionado con prescripciones de presentación en el espacio sagrado.
Ca
tá
lo
Go
de
lo
s e
xv
ot
os ib
ér
iCo
s
262
Nº 43
Nº de Inv. Museo: 226
Nº de Catálogo: 97BM
Lugar de hallazgo indicado: Despeñaperros
7,3 cm x 2,8 cm x 0,9 cm.
Exvoto femenino de túnica larga y manto abierto y sujeto por ambas manos.
Pieza afectada por concreciones cal-cáreas importantes que se disponen por toda la superficie de la misma. Precisa de una pronta restauración. Bajo esta gruesa capa se exhibe una pátina verde esmeralda muy granulosa. Figura muy desgastada. Desproporcionada: cabeza exagerada. Eje de simetría axial respe-tado. no se sostiene, se encuentra fijada a una plataforma en madera.
Cabeza prominente, algo rectangular, con un tocado muy particular: a ambos lados del rostro el cabello se recoge a modo de rodetes por medio de un trenzado, mien-tras que en la parte posterior cae un ti-rabuzón hasta la altura de los hombros. Velo finísimo, que apoya directamente sobre los hombros. Frente despejada. Rostro ovalado con los rasgos de la cara mal definidos (sólo se aprecia la nariz recta y la boca pequeña, representada por medio de una fina incisión). Cuello ancho, hombros caídos y cuerpo de forma
romboidal que se estrecha radicalmente a la altura de los tobillos. Viste túnica larga ajustada sobre la que se sobrepone el velo que abre con ambas manos. Pies largos, realizados en bloque y muy planos.
Plano de proyección de la mirada al frente.
Gesto relacionado con prescripciones de presentación en el espacio sagrado. Posiblemente aluda a una práctica rela-cionada con ritos de fertilidad.
PARALELOS:
Abre el velo y muestra el cuerpo. no se puede apreciar con precisión si expo-ne su desnudez o viste un fino atuendo bajo el velo. no obstante, este gesto tie-ne paralelos muy concretos en diferen-tes variantes de exvotos femeninos de ambos santuarios. En este sentido ver: IVJ 2592, moreno (2006), nº 9, alt. 8,3 cm, Despeñaperros. La autora hace re-ferencia al mito eleusino de Baubo des-crito en el Himno Homérico de Demé-ter (2,202), mito que se encuentra bien representado en numerosas terracotas votivas, como las documentadas en el Templo de Démetra en Piene (mas-seria, 2003: 183) o en Gravisca (Gatti lo Guzzo, 1978) y que puede tener su reflejo en algunas imágenes femeninas de los santuarios ibéricos, asociadas a prácticas de fertilidad (Rueda, 2008a).
Ca
tá
lo
Go
de
lo
s e
xv
ot
os ib
ér
iCo
s
264
Nº 44
Nº de Inv. Museo: 211
Nº de Catálogo: 97AX
Lugar de hallazgo indicado: Collado de los Jardines (Sierra morena).
4,9 cm x 1,1 cm x 0,58 cm.
Exvoto femenino figurativo, de mitra alta de acabado semicircular y velo abierto en la zona púbica que aparece marcada.
Pátina superficial de color verde oliva, en profundidad verde esmeralda, descon-chada en algunas zonas y con restos terro-sos en los huecos más profundos. Trabajo del metal deficiente, con zonas rugosas de mal acabado o pulido. Se encuentra afec-tado, en su parte posterior, por restos de pegamento fruto de su antigua forma de exposición. Cabeza desproporcionada en relación al resto del cuerpo. Eje de sime-tría axial desplazado. no se sostiene.
Figura bastante plana y hermética, de cabeza alargada, enmarcada totalmen-te por el velo que cierra comprimido a la altura del cuello, dando lugar a una barbilla muy carnosa. Ojos pequeños y redondos, realizados por medio del va-ciado de metal. Unen a una nariz recta, destacada y de perfil achatado. Boca fi-gurada por medio del vaciado del metal, ligeramente abierta. Cuello casi inexis-tente que provoca que la cabeza apoye
poco más o menos en los hombros, que se representan poco indicados. Cuerpo recto, que se ensancha a la altura del vientre y del sexo, donde las manos re-presentadas a modo de puño por debajo del velo, lo abren y enseñan el pubis, que aparece marcado por medio de ralladu-ras. Una acanaladura continua marca la línea de cierre del velo, ensanchándose en los pies, contribuyendo a marcar la individualización de los mismos. Estos se representan pequeños y cuadrangula-res. La parte posterior de la figura está poco trabajada, únicamente está alisada.
Plano de proyección de la mirada al frente.
Gesto relacionado con ritos de fertili-dad y fecundidad.
BIBLIOGRAFÍA:
Rueda (2007a): fig. 7; Rueda (2007b): fig. 1; Rueda (2008a): fig. 16.
PARALELOS:
Este es un gesto con dos variantes definidas y muy repetitivas, basadas en la apertura del velo a la altura del pecho o del vientre/sexo. Esta segunda variante, es la que corresponde a nuestro bronce, un gesto muy difundido tanto en el santuario de Collado de los Jardines como en Los Altos del Sotillo. Se ha definido como una formulación estrictamente femenina, en la que prima el desnudo parcial como
ex
vo
to
s ib
ér
iCo
s
265
forma de expresión litúrgica asociada a ritos de fertilidad y fecundidad. Como en la pieza nº 43 del actual catálogo, podría hacer referencia a la ritualidad leída en el mito de Baubo (moreno, 2006: 166: Rueda 2008a: 69). Para la variante en la que la mujer se abre el vestido y enseña el sexo o el vientre: AO85: mAn-m 29226, alt. 6,2 cm, Co-llado; AO87: mAn-m 29225, alt. 7 cm, Collado; AO1401: mAn 23505, alt. 5,2 cm, Castellar; AO1404: mAn-m 23499, alt. 5 cm, Collado; AO1405: mAn-m 23507, alt. 5,3 cm, Collado; AO1406: mAn-m 23509, alt. 5,3 cm, Castellar; AO1462: mAn-m 24864, alt. 4,8 cm, Castellar; AO1463: mAn-m 24824, alt. 8 cm, Castellar; AO1493: mAn-m 31715, alt. 4,8 cm, Castellar; AO1500: mAn-m
33201, alt. 7,7 cm, Castellar; AO1593: mAn-m 22740, alt. 5,8 cm, Colección Vives; AO1594: mAn-m 22739, alt. 5,2 cm, Colección Vives; AO1597: mAn-m 22735, alt. 7,3 cm, Colección Vives; AO1598: mAn-m 22738, alt. 5,7 cm, Colección Vives; mAn-SG 77.876-248, (prob. Collado); IVDJ 2800, moreno (2006), nº47, alt. 6,4 cm, Collado; Prados (1993) nº6, Colección Peabody museum alt. 6,4 cm, Collado.
La utilización del rallado como recurso de mostración del pubis tiene un parale-lo directo en el Timiaterio de La Quéjo-la (Olmos, 1991; Olmos et al., 1992: 68; Olmos, 1999: 2.6.2.; Olmos y Fernán-dez-miranda, 1987; Prados, 1997: 89; Jiménez-Ávila, 2002: 209-210).
Nº 45
Ca
tá
lo
Go
de
lo
s e
xv
ot
os ib
ér
iCo
s
266
Nº 45
Nº de Inv. Museo: 170
Nº de Catálogo: 97J
Lugar de hallazgo indicado: Collado de los Jardines (Sierra morena)
13 cm x 2,9 cm x 1,3 cm.
Exvoto femenino de túnica larga, decorada y tocado por medio de mitra y rodetes. Destaca un gran collar que sujeta con ambas manos.
Pátina verde oscura, muy fina y homo-génea, de excelente calidad y buena con-servación. En fracturas se muestra una pátina de color verde esmeralda. Pieza muy bien trabajada, de finísimos deta-lles. Frontalidad acusada. Proporciones alargadas, predominando la cabeza e hipertrofias de determinados atributos como el collar. no respeta el eje de si-metría, se inclina ligeramente al lado izquierdo y hacia el frente. Se sosten-dría gracias a una amplia peana en me-tal, aunque en la actualidad esta pieza se encuentra adherida a una plataforma en madera.
Cabeza alargada, con la parte superior plana. El tocado se simplifica en una mitra o cofia que recoge el cabello con dos cintas marcadas y la parte superior plana decorada por medio de una malla
de rombos. El rostro queda enmarca-do por medio de dos rodetes redondos y planos, ajustados al mismo. Éste se representa con barbilla pronunciada y de rasgos destacados: ojos almendrados en relieve, nariz recta y plana y boca de labios gruesos, simulando una sonrisa. Cuello recto y engalanado por un estre-cho collar con piedra central de forma romboidal (portamuletos) y otro collar liso, hipertrofiado, que sostiene con ambas manos. Esta pieza dota de un carácter simbólico a la representación y en ella se resume el gesto: la exhibición de este elemento. Cuerpo recto, vestido por una túnica larga y estrecha hasta los tobillos, de manga corta y decorada en su parte posterior por medio de unos ti-rantes rituales cruzados, dibujados por incisión. Un cinturón grueso ciñe la cin-tura decorado con un ribete inferior en relieve. La túnica en la parte baja está acabada en una especie de cola corta, ricamente decorada por dos ribetes en relieve que la bordean y otra franja gruesa aderezada por finísimas líneas verticales. Pies juntos, individualizados y desnudos, con los dedos indicados. Apoyan en una peana cuadrangular. Los brazos pegados al cuerpo y dobla-dos sujetando el amplio collar. Ambos están adornados por brazaletes de cua-tro vueltas.
Plano de proyección de la mirada al frente.
ex
vo
to
s ib
ér
iCo
s
267
Iconográficamente, esta imagen puede relacionarse con ritos de paso.
BIBLIOGRAFÍA:
Rueda (2008a): fig. 12.
PARALELOS:
En la exhibición hipertrofiada del collar tiene un paralelo en un exvoto femenino procedente de Los Altos del Sotillo: nicolini (1977), nº 51: mnAC 14445, alt. 7,5 cm.
Ca
tá
lo
Go
de
lo
s e
xv
ot
os ib
ér
iCo
s
268
Nº 46Nº de Inv. Museo: 173Nº de Catálogo: 97MLugar de hallazgo indicado: Collado de los Jardines (Sierra morena) 12,5 cm x 3,3 cm x 1,3 cm.
Exvoto masculino de túnica corta ajustada que ofrenda una espada recta enfundada y una caetra con umbo marcado.
Exvoto afectado por una compacta capa de concreciones calcáreas. Pátina blanca en las zonas más interiores que salen a la superficie afectadas por rotu-ras como en cara, brazo derecho o pier-na derecha. De forma general, la pie-za está dañada por burbujas y roturas fruto de un mal proceso de colada del metal. Se encuentran fundamentalmen-te concentradas en rostro y mano dere-cha. Cuerpo desproporcionado, excesi-vamente alargado. no respeta el eje de simetría axial. Se sostendría mediante una peana cuadrangular, aunque en la actualidad se encuentra adherido a una plataforma de madera.
Cabeza redonda, que no conserva los rasgos del rostro. no obstante, dos abul-tamientos laterales parecen figurar las orejas, plasmadas por medio de dos pas-tillas de metal. A esto unir que aún se percibe el ojo derecho, muy pequeño, y la boca, realizada por medio de una inci-sión curva. Cuello corto y hombros poco
desarrollados. Cuerpo bastante recto, muy plano en la parte posterior. Viste túnica corta, ajustada a las ingles, lisa y sin ceñir por cinturón. Piernas finas y rectas, separadas, que no muestran la definición de las articulaciones. Pies pe-queños que apoyan en una peana de for-ma cuadrangular. El gesto se resume en el ofrecimiento de una espada recta, pro-bablemente enfundada, que sostiene con la mano derecha y una caetra de grandes dimensiones, con umbo central marcado, que sostiene con la mano izquierda.
Plano de proyección de la mirada a frente.
Gesto relacionado con la ofrenda de armas en los santuarios, podría estar relacionado con la exposición pública de un determinado estamento social (Gabaldón, 2004). Es la presentación de las armas y de uno mismo.
PARALELOS: Lo destacable del gesto es la actitud de exposición de la panoplia. Es la presentación de las armas en el espacio sagrado, rito que tiene un reflejo directo en el contexto de estos santuarios. La mostración de las armas recoge un abanico muy amplio de variantes. Un paralelo muy próximo puede ser: moreno (2006), nº 129, alt. 8,9 cm.
Iconográficamente tiene un paralelo pre-ciso en la toréutica etrusca en el llamado guerrero de Lozzo (Capuis, 2000: 190).
Ca
tá
lo
Go
de
lo
s e
xv
ot
os ib
ér
iCo
s
270
Nº 47
Nº de Inv. Museo: 224
Nº de Catálogo: 97BK
Lugar de hallazgo indicado: Despeñaperros.
7,7 cm x 2,7 cm x 1,6 cm.
Exvoto masculino vestido con túnica larga. De tipología bastante excepcional, en el hombro izquierdo apoya lo que parece ser la esquematización de la cola de un león, mientras que en el derecho apoya una clava. Mano izquierda en actitud de señalar este último elemento. Gesto sereno.
Pieza bastante desgastada, lo que le da un aspecto general muy rugoso. Pátina verde oliva, de color esmeralda en zo-nas internas. Eje de simetría ligeramen-te inclinado al lado izquierdo. Figura desproporcionada en algunas zonas de su anatomía como las piernas, que se representan bastante cortas. Parece ha-ber sido objeto de limpiezas de carácter abrasivo. no se sostiene.
Figura desgastada y con pocos detalles definidos y conservados. Cabeza pro-minente y redonda. Rasgos faciales mal conservados, aunque se denotan ligera-mente las orejas y los ojos, enmarcados en dos cejas curvas que continúan en una nariz recta, no muy desarrollada. Boca pequeña representada mediante
incisión. Cuello muy corto, casi imper-ceptible, la cabeza apoya, casi directa-mente, en los hombros. Cuerpo continuo y ceñido por una estrecha túnica larga que acaba en los tobillos. Piernas muy cortas si atendemos a las proporciones generales del cuerpo. Pies unidos, re-presentados en un bloque, planos. Si analizamos el conjunto de los bronces ibéricos de los santuarios de Cástulo, esta actitud, este gesto y los elementos que acompañan a la figura son excep-cionales. En el hombro derecho apoya una clava, que sujeta por su lado infe-rior con la mano cerrada. Este elemento se representa con un tamaño bastante significativo. El brazo derecho, para su-jetar este elemento, se representa dobla-do, figurando el codo de forma muy an-gulosa. En el hombro izquierdo apoya y cae hasta la cintura un elemento que interpretamos como la cola de león o la piel de este animal simplificada. El bra-zo izquierdo está doblado hacia delante con la palma de la mano abierta seña-lando a los dioses la ofrenda: la clava. Interpretativamente podría represen-tar a Heracles, al menos alguno de los elementos que porta coinciden con los presentes en representaciones itálicas de este personaje, aunque un Heracles sereno, representado desde una óptica ibérica.
Plano de proyección de la mirada al frente.
ex
vo
to
s ib
ér
iCo
s
271
Habría que remarcar la excepcionali-dad de la pieza, sin duda un símbolo de prestigio.
BIBLIOGRAFÍA:
Rueda y Olmos (2010); Rueda (2008a): fig. 9.
PARALELOS:
no encontramos un paralelo en la toréu-tica ibérica para esta representación. Es un unicum. no obstante, se puede apun-tar algunos paralelos en la composición general del cuerpo: AO 379/LP282: mAn-m 28989, alt. 10 cm, Collado.
Ca
tá
lo
Go
de
lo
s e
xv
ot
os ib
ér
iCo
s
272
Nº 48
Nº de Inv. Museo: 162
Nº de Catálogo: 97B
Lugar de hallazgo indicado: Collado de los Jardines (Sierra morena).
8,3 cm x 2,9 cm x 1,2 cm.
Exvoto masculino de túnica corta y manto largo abierto en el costado derecho. Sobre la espalda lleva colgada una caetra con umbo marcado y bajo el manto, enfundada, porta a medio esconder una falcata con empuñadura en forma de cabeza de caballo.
Pátina verde oscura muy homogénea y de buena calidad, afectada por con-creciones calcáreas en algunas zonas como pies o costado derecho. Trabajo de excelente calidad técnica, de acaba-do exquisito en el retocado y limado del metal. Gusto por los detalles, incluso miniaturísticos, como demuestra el tra-bajo de figuración de la empuñadura de la falcata. Falta la mano izquierda y la mitad del brazo derecho. Eje de simetría axial desplazado. Se sostiene erguido.
Cabeza redonda y destacada, con peina-do de casco con trenzas, recogidas detrás de las orejas. A la altura de la nuca acaba de forma recta. Rasgos de la cara des-tacados: bajo unas cejas rectas y largas se dibujan unos grandes ojos almendra-
dos con pupilas en relieve que confor-man una mirada fija. Las cejas unen en una nariz recta, muy fina en la zona del tabique nasal, pero que se ensancha de forma exagerada a la altura de las fosas nasales. Boca pequeña, de labios carno-sos y gesto serio, de atención, resaltado fundamentalmente por una mirada fija. Cuello corto que une con unos hombros caídos, poco desarrollados. Viste túnica corta con escote en pico, tanto en la par-te delantera como trasera y mangas a la altura del codo. A ésta se le superpone un manto largo hasta los tobillos, do-blado en tres cuartos, sujeto al hombro derecho y abierto en el costado de este mismo lado. Lleva armas: sobre la espal-da, colgada de una cinta que se dispone paralela a la caída del pliegue del manto, lleva una pequeña caetra con umbo mar-cado. Bajo el manto, enfundada, escon-de una falcata de la que sólo deja ver la empuñadura con cabeza de caballo. El brazo derecho, perdido, sujetaría la fal-cata por la empuñadura mientras que el izquierdo (del que falta la mano) apoya-ría por encima del manto sobre el cuer-po de la falcata. Piernas separadas al igual que los pequeños pies, en los que se indican su desnudez mediante la in-cisión, por medio de finísimas líneas, de los dedos. Apoya en una pequeña peana de forma circular.
Plano de proyección de la mirada al frente.
ex
vo
to
s ib
ér
iCo
s
273
Iconografía relacionada con la exposi-ción pública de un determinado esta-mento social.
BIBLIOGRAFÍA:
Rueda (2008a): fig. 10.
PARALELOS:
Realmente se trata de una variante muy excepcional de un tipo característico del santuario de Collado de los Jardines, aunque de mayores dimensiones en relación a la media del tipo: AO227/LP278/nicolini (1977), nº 34: mAn-m
28611, alt. 7 cm; AO229/LP279: mAn-m 28612, alt. 6,9 cm; AO1360/LP280: mAn-m 31888, alt. 6,6 cm; mAn-SG 77876-18, alt. 6,5 cm; Coll. Hallemans, alt. 6,5 cm; IVDJ 2599, moreno (2006), nº 178, alt. 6,5 cm; IVDJ 2696, moreno (2006), nº 179, alt. 7,6 cm; Ver IGm 97O (Cat. 49), alt. 5,7 cm, Collado.
Desde el punto de vista iconográfico trasmite el esquema heroico, muy próximo a la imagen del héroe del santuario de El Pajarillo, fechado a inicios del siglo IV a.n.e. (Rueda, 2008a; Rueda y Olmos, 2010).
Ca
tá
lo
Go
de
lo
s e
xv
ot
os ib
ér
iCo
s
274
Nº 49
Nº de Inv. Museo: 176
Nº de Catálogo: 97O
Lugar de hallazgo indicado: Collado de los Jardines (Sierra morena).
5,7 cm x 1,5 cm x 1 cm.
Exvoto masculino de manto largo, bajo el que esconde una falcata, mientras que de la espalda cuelga una caetra con umbo marcado. Con la mano izquierda sostendría una lanza que se ha perdido. Guerrero oferente.
Pátina verde clara muy rugosa, más blanquecina en zonas interiores, bien visible, por ejemplo, en rostro. Trabajo de detalle con la utilización de instru-mentos como el troquel. Proporciones achatadas. no respeta el eje de simetría axial. no se sostiene.
Cabeza pequeña y redonda con peinado en casquete con trenzas laterales. Rasgos de la cara muy expresivos: ojos enormes y redondos, figurados en relieve, con la pupila marcada a troquel; nariz pirami-dal que se ensancha exageradamente en los orificios nasales (se representa muy recta y aristosa) y boca realizada por medio de una incisión muy fina. Ras-gos todos ellos que ayudan a configurar un rostro sereno, de marcada atención. Orejas señaladas, aunque mal conser-
vadas. Cuello recto y cuerpo achatado y desproporcionado. Viste manto ce-rrado hasta los tobillos, de aspecto muy pesado y cogido en el hombro derecho. Está adornado por pequeños circulitos que forman un ribeteado en la parte inferior del mismo. Bajo el manto vis-te una túnica de manga hasta el codo y esconde una falcata de la que sólo deja ver la empuñadura, realizada a modo de cabeza de ave, con el ojo figurado a tro-quel. De la espalda cuelga una pequeña caetra con umbo acentuado, alrededor del cual se dispone una serie de deco-ración a circulitos, el mismo recurso realizado en la ornamentación general de la pieza. La panoplia de este guerre-ro quedaría completada por una lanza que sostendría con la mano izquierda, tal y como puede observarse en el gesto de adelantar el brazo doblado al frente, con el puño a medio cerrar, dejando el hueco de encaje. El otro brazo se separa del cuerpo, extendiéndolo con la mano abierta y la palma al frente, un gesto de presentación. Los dedos se marcan y el pulgar se individualiza. Pies separados y pequeños de los que no se puede ad-vertir su desnudez.
Plano de proyección de la mirada al frente.
Iconografía relacionada con la exposi-ción pública de un determinado esta-mento social.
ex
vo
to
s ib
ér
iCo
s
275
BIBLIOGRAFÍA:
Rueda (2008a): fig. 10.
PARALELOS:
AO227/LP278/nicolini (1977), nº 34: mAn-m 28611, alt. 7 cm, Collado; AO229/LP279: mAn-m 28612, alt. 6,9 cm, Collado; AO1360/LP280: mAn-m
31888, alt. 6,6 cm, Collado; mAn-SG 77.876-18, alt. 6,5 cm; Coll. Hallemans, alt. 6,5 cm; IVDJ 2599, moreno (2006), nº 178, alt. 6,5 cm, prob. Collado; IVDJ 2696, moreno (2006), nº 179, alt. 7,6 cm, Collado; IGm 97AR (Cat. 48), alt. 8’3 cm, Collado; Blanco (1960), tafel 28 c-d, alt. 7 cm, Collado.
Ca
tá
lo
Go
de
lo
s e
xv
ot
os ib
ér
iCo
s
276
Nº 50
Nº de Inv. Museo: 177
Nº de Catálogo: 97P
Lugar de hallazgo indicado: Collado de los Jardines (Sierra morena).
6,7 cm x 2,2 cm x 1,2 cm.
Exvoto masculino de túnica corta con escote en pico, mangas por encima de los codos y ce-ñida a la cintura. A medio esconder en el cos-tado izquierdo guarda un puñal de antenas. De la espalda cuelga una caetra con umbo marcado.
Pátina negruzca, muy desgastada, que se deja ver bajo una gruesa capa de concreciones que afectan a gran parte de la superficie de la pieza. En roturas y desconchones aparece una pátina ver-de esmeralda, aún más granulosa. Sufre deterioros en casco y pies y rotura de la mano izquierda. Trabajo de mediana calidad. Bien proporcionada, aunque achatada. Respecta, de forma general, el eje de simetría axial. no se sostiene.
Cabeza redonda, cubierta por un cas-co liso con reborde cervical, que cubre la totalidad de la misma, dejando solo libre la cara. Los rasgos del rostro son poco nítidos: ojos pequeños, que se identifican por unos huecos de extrac-ción del metal, mientras que la boca y
la nariz se marcan por medio de una in-cisión horizontal, más gruesa en el caso de la boca. Cuello casi inapreciable que une en unos hombros rectos y muy de-sarrollados, que configuran una espalda muy ancha. Viste túnica corta de cuello en pico y mangas por encima del codo. Parece ceñida a la cintura por medio de un cinturón casi imperceptible, del que, escondido en el costado izquier-do, prende un puñal de antenas. En la zona central de la cintura caen dos gruesos cordones verticales y paralelos. A la espalada, de un doble cinto, cuelga una pequeña caetra de umbo marcado. Brazo derecho doblado y pegado a la cadera, con la mano cerrada, que deja un hueco posiblemente para sujetar otra arma, como una lanza. El izquier-do dobla hacia delante del que falta la mano. Piernas gruesas con los muslos y pantorrillas muy musculosas, unidas hasta bajo los gemelos. Pies separados, pequeños y asimétricos, más grande el derecho que el izquierdo.
Plano de proyección de la mirada al frente.
Iconografía relacionada con la exposi-ción pública de un determinado esta-mento social.
BIBLIOGRAFÍA:
Rueda (2008a): fig. 10.
Ca
tá
lo
Go
de
lo
s e
xv
ot
os ib
ér
iCo
s
278
Nº 51
Nº de Inv. Museo: 163
Nº de Catálogo: 97C
Lugar de hallazgo indicado: Collado de los Jardines (Sierra morena).
6,8 cm x 2 cm x 1,7 cm.
Exvoto masculino (guerrero) de túnica corta con panoplia formada por caetra y espada (con ausencia de lanza que sostendría con la mano izquierda).
Pátina verde clara, muy granulosa. Pieza muy afectada por concreciones terrosas en casi la totalidad de su superficie, aun-que se concentran en zonas como en cue-llo. Excesos de metal. Bastante figurati-va. Desproporcionada: cabeza promi-nente, cuello alargado y piernas cortas. Hipertrofia en las manos. Frontalidad. no respeta el eje de simetría axial. Parece que no se sostiene. Se encuentra pegada a una peana de madera.
Cabeza redonda, prominente con pei-nado de casquete con trenzas laterales. Rasgos de la cara bien definidos: ojos grandes en relieve, más alto el izquier-do, con globo ocular y pupilas señaladas; cejas curvas de las que surge una nariz grande que se ensancha exageradamen-te a la altura de las fosas nasales; boca realizada por medio de una incisión ho-rizontal y orejas grandes, con pabellón auditivo representado en forma de ‘C’. Cuello alargado y hombros desarro-
llados que proporcionan una espalda ancha. Cuerpo desproporcionado, de piernas pequeñas. Viste túnica corta de mangas hasta los codos y escote en pico, ceñida a la cintura por cinturón. En la espalda, apoyado sobre el hombro de-recho, cae un cinturón figurado en re-lieve, que sostiene una caetra de umbo marcado. En el cinturón se esconde una espada recta enfundada, que cae en el costado izquierdo. La mano izquierda conserva un orificio que, si atendemos a los paralelos conocidos, serviría para sujetar una lanza de pie, elemento que se elaboraría separadamente. manos hi-pertrofiadas. El brazo derecho se dobla hacia el frente con la mano extendida. Los dedos aparecen señalados y el pul-gar individualizado, muy exagerado. Piernas unidas hasta la mitad de la pan-torrilla donde se separan ligeramente para volver a unirse en los tobillos. Ge-melos acentuados. Piernas ligeramente flexionadas y cuerpo inclinado hacia atrás, lo que ayuda a potenciar el plano de visión en altura. Pies representados en bloque con dedos indicados.
Plano de proyección de la mirada elevado.
Gesto de presentación, posiblemente relacionado con ritos de iniciación o ex-posición de la clase guerrera.
BIBLIOGRAFÍA:
Rueda (2008a): fig. 10.
Ca
tá
lo
Go
de
lo
s e
xv
ot
os ib
ér
iCo
s
280
Nº 52
Nº de Inv. Museo: 204
Nº de Catálogo: 97AP
Lugar de hallazgo indicado: Collado de los Jardines (Sierra morena).
8,5 cm x 1,2 cm x 1,1 cm.
Exvoto masculino desnudo, de sexo destacado. Presenta elementos de la panoplia ibérica como caetra a la espalda y espada enfundada, cogida en la cintura. Porta en ambas manos elementos indefinibles. Oferente.
Pátina verde oscura superficial. Pieza afectada casi en su totalidad por con-creciones de cloruros que le confiere un aspecto rugoso y una tonalidad ama-rillenta. Requiere con prontitud una limpieza y restauración. Proporciones alargadas, destacando la parte superior del cuerpo. Tiende a inclinarse hacia el lado derecho, lo que provoca una acu-sada ruptura del eje de simetría axial. Parece improbable que se sostuviera erguida, aunque en la actualidad es im-posible comprobarlo por encontrarse adherida a una peana de madera.
Cabeza cuadrangular y aristosa, ca-rente de tocado definible. Rasgos del rostro muy esquemáticos, resumidos en dos pequeños ojos incisos y en una nariz figurada mediante el pellizco del
metal. La cabeza parece separada del cuerpo por un cuello alargado, de for-ma trapezoidal, que une en unos hom-bros caídos. Cuerpo alargado y recto, destacando la parte superior del tronco, que tiende a inclinarse hacia delante. Se presenta desnudo, con genitales desta-cados. Piernas excesivamente cortas y separadas hasta los tobillos, donde se unen. La pierna izquierda se representa más ancha que la derecha. Pies grandes y planos. A esta figura acompañan dos elementos de la panoplia como la cae-tra, con umbo marcado, colgada de la espalda y una espada recta sujeta de la cintura, dispuesta al frente de derecha a izquierda. Gesto de presentación u ofre-cimiento, con los brazos separados del cuerpo, paralelos y adelantados, por-tando dos elementos indeterminados.
Plano de proyección de la mirada lige-ramente en altura. Gesto de presentación, posiblemente relacionado con ritos de iniciación.
BIBLIOGRAFÍA:
Rueda (2008a): fig. 10.
Ca
tá
lo
Go
de
lo
s e
xv
ot
os ib
ér
iCo
s
282
Nº 53
Nº de Inv. Museo: 219
Nº de Catálogo: 97BF
Lugar de hallazgo indicado: Collado de los Jardines (Sierra morena).
7,7 cm x 2,2 cm.
Jinete de túnica corta y manto en tres cuartos ricamente ataviado y acompañado de falcata, lanza y caetra con umbo, que cuelga de la espalda.
Pátina verde oliva en las zonas más su-perficiales, verde esmeralda en las par-tes afectadas por roturas y deterioros más profundos. Pieza de muy buena factura y calidad en el acabado. Se en-cuentra afectada por burbujas y huecos, posiblemente fruto de problemas de co-lada del metal. Concreciones terrosas que afectan a parte de la pieza. Se man-tienen las huellas del trabajo de retoca-do. Se encuentra afectada por roturas: falta el antebrazo derecho del jinete, parte de su pierna derecha y de su pie izquierdo, a lo que se une la falta de la pata izquierda trasera del caballo. Esta pieza ha sido objeto de restauraciones modernas con la soldadura de algunas de sus partes. Guarda bien las propor-ciones. Eje de simetría axial ligeramen-te desplazado. no se sostiene.
Pieza figurativa con multitud de detalles. Cabeza redonda y grande, tocada con casco o bonete, que recoge todo el pelo, aunque deja ver dos trenzas que caen de-trás de las orejas. Rasgos de la cara muy bien elaborados, definidos de forma muy plástica. Dos anchas y curvas cejas unen en una nariz recta que se ensancha a la altura de los orificios nasales. Los ojos quedan enmarcados por estas cejas y se representan grandes, almendrados, con las pupilas en relieve, señaladas por me-dio de incisiones. Esta forma de realizar los ojos le confiere una mirada atenta. La boca se marca por medio de una incisión ancha que le añade seriedad al semblan-te. Las orejas se realizan en forma de volutas. Viste túnica corta de escote en pico y mangas hasta el codo, muy rica-mente decorada por medio de un ribete de pequeños circulitos realizados a tro-quel. Sobre la túnica viste un manto lar-go abierto al costado derecho que ayuda a esconder la falcata envainada, arma de la que solo se exhibe la empuñadura de cabeza de pájaro. A este elemento de la panoplia se le une una lanza que cruza por debajo del brazo derecho y sujeta con la mano izquierda, atravesando por encima de la cabalgadura. De la espala-da cuelga una pequeña caetra, con umbo marcado. monta sobre silla, no directa-mente sobre el lomo del animal, aunque parece colgado del mismo. El caballo se representa algo pequeño, muy fino, de largas y delgadas patas, con los cuartos
ex
vo
to
s ib
ér
iCo
s
283
traseros caídos. Cabeza de pequeñas di-mensiones y alargada, con grandes ojos realizados a troquel y orejas pequeñas. Se marcan las articulaciones de las pa-tas delanteras. Cola igualmente fina y caída. Se representa estante, carente del movimiento. Bocado y riendas bastante anchas.
Plano de visión de la mirada del jinete y del caballo frontal.
Gesto de presentación, posiblemente relacionado con ritos de iniciación o exposición de la clase guerrera.
PARALELOS:
AO 594: mAn-m 31842, alt. 7,4 cm, Collado.
Ca
tá
lo
Go
de
lo
s e
xv
ot
os ib
ér
iCo
s
284
Nº 54
Nº de Inv. Museo: 183
Nº de Catálogo: 97V
Lugar de hallazgo indicado: Collado de los Jardines (Sierra morena).
5,3 cm x 1,2 cm x 3,5 cm.
Jinete con casco, falcata envainada en el re-gazo, caetra a la espalda y lanza sujeta en la mano derecha, mientras que con la izquierda sostiene las riendas.
Pátina verde oliva, muy deteriorada y afectada por concreciones que dan un aspecto rugoso a la totalidad de la pieza. En zonas más profundas apare-ce una tonalidad verde esmeralda muy granulosa (cabeza del jinete). Pieza desproporcionada; el caballo se repre-senta bastante pequeño en relación a la montura. no se sostendría. En la actua-lidad se encuentra fijada a una peana de madera.
Cabeza del jinete redonda muy desgas-tada, probablemente lleve casco. El ves-tido no se distingue bien, aunque parece percibirse una túnica corta. Lleva una panoplia formada por: una caetra con umbo marcado colgada a la espalda, una falcata envainada sobre el regazo con la empuñadura curva (¿cabeza de ave?), mientras que con la mano derecha su-
jeta una lanza muy gruesa que, desde la oreja del animal, cae inclinada hacia el cuarto trasero donde se funde con la pata del caballo. Con la mano izquier-da agarra las riendas, representadas de forma muy gruesa. Piernas musculosas, con gemelos destacados. no se distin-gue la silla de montar, parece que apoya directamente sobre el lomo del animal, cayendo en una inclinación acusada ha-cia atrás, mientras que el caballo se re-presenta erguido. La cabeza del animal es de orejas finas y hocico ancho. Patas finas y juntas, las delanteras muy rectas, mientras que las traseras se representan más caídas y anchas. no se distinguen las pezuñas. Cola larga y lacia que cae hasta el extremo de las patas. Plano de proyección de la mirada eleva-do, tanto del jinete como del animal.
Gesto de presentación, posiblemente relacionado con ritos de iniciación o ex-posición de la clase guerrera.
PARALELOS:
Encontramos un paralelo muy próximo en AO593/LP426: mAn-n 29328, alt. 5 cm, Collado.
Ca
tá
lo
Go
de
lo
s e
xv
ot
os ib
ér
iCo
s
286
Nº 55
Nº de Inv. Museo: 182
Nº de Catálogo: 97U
Lugar de hallazgo indicado: Collado de los Jardines (Sierra morena)
6,8 cm x 2,2 cm x 5,5 cm.
Jinete de casco puntiagudo con falcata envai-nada a la cintura, caetra a la espalda y en la mano derecha portaría una lanza, mientras que con la izquierda sujeta las riendas.
Pátina verde oliva en las zonas más su-perficiales, mientras que en las áreas donde el metal ha estallado o en los des-conchones aparece una pátina más clara, de color verde esmeralda. Se encuentra muy deteriorada y se hace evidente la ro-tura de algunas de las zonas de la pieza (pierna izquierda del jinete, pata derecha delantera del caballo) que han sido res-tauradas en época moderna con solda-duras que en la actualidad son visibles. Está afectada por concreciones calcáreas en toda su superficie. Urge una actua-ción de restauración de la pieza. Despro-porciones evidentes entre el jinete y el caballo. no se sostendría. Se encuentra adherida a una peana de madera.
Cara de forma piramidal en la que no se conservan los detalles del rostro por su avanzado estado de deterioro. Viste tú-nica corta, presumiblemente ceñida por
cinturón de donde se sostiene una falca-ta envainada. De la espalda cuelga una caetra con umbo muy desarrollado que acaba de forma puntiaguda. El brazo izquierdo se curva para sujetar las rien-das mientras que el derecho se dobla en ángulo recto y portaría un lanza, que en-cajaría en el orificio realizado que simu-la el puño cerrado, de este modo la lan-za se convierte en un elemento portátil o móvil. El jinete monta sobre silla, pero parece suspendido en el caballo. Éste se representa con un cuerpo muy alargado y con las patas muy cortas, con las pezu-ñas de las patas traseras dobladas hacia delante mientras que las delanteras no se señalan. Cola muy poblada que nace desde la misma terminación de la mon-tura, esto contribuye a que los cuartos traseros estén más desarrollados que los delanteros. El animal parece ir enjaeza-do con un elemento de gran tamaño que cuelga del pecho (¿una campanilla?). A pesar de que la cabeza del caballo se en-carna de pequeño tamaño, las riendas y los bocados laterales contribuyen a la configuración de la misma muy ancha y de forma romboidal.
Gesto de presentación, posiblemente relacionado con ritos de iniciación o ex-posición de la clase guerrera.
PARALELOS:
IVDJ 2611, moreno (2006), nº 224, alt. 7,8 cm, Collado.
Ca
tá
lo
Go
de
lo
s e
xv
ot
os ib
ér
iCo
s
288
Nº 56
Nº de Inv. Museo: 161
Nº de Catálogo: 97A
Lugar de hallazgo indicado: Collado de los Jardines (Sierra morena)
8 cm x 2,4 cm x 0,9 cm.
Exvoto masculino con túnica corta ajustada a los muslos y escote curvo, brazos doblados hacia delante, el derecho en un ángulo más abierto y más alto, portando ofrenda en cada mano.
Pieza afectada, de forma general, por concreciones de cloruros en la casi su totalidad, que pueden perjudicar a la conservación de la misma. Pátina ver-de oliva muy homogénea. Figura pro-porcionada. Respeta el eje de simetría, aunque con tendencia a inclinarse ha-cia el lado derecho, lo que hace que el hombro derecho se eleve ligeramente sobre el izquierdo, aunque la cabeza permanece centrada, con los rasgos de la cara bien nivelados. Apoya en una peana cuadrangular que probablemen-te lo mantuviera erguido. Actualmente se encuentra adherido a una plataforma en madera.
Se trata de una pieza muy figurativa, con rasgos bastante bien definidos. Ca-
beza enmarcada en un casco ajustado que esconde las orejas y que acaba en forma recta en la base de la nuca y de forma curvada a la altura de la frente. Cara ligeramente ovalada que enmar-ca unos rasgos faciales muy definidos, aunque carentes de expresividad: ojos muy grandes, almendrados, en relieve, que fijan la mirada al frente, nariz recta que tiende a ensancharse en su lado in-ferior y boca pequeña, con labios carno-sos que simulan una leve sonrisa con la elevación de las comisuras. Cuello recto y ancho, ajustado a las proporciones ge-nerales de la pieza. Viste túnica corta, carente de decoración, con las mangas por encima del codo, el cuello curvado en la parte frontal y recto en la espalda. Túnica que se ajusta a la cintura a modo de un cinturón representado en bajo re-lieve por medio del vaciado de metal. El vestido se ajusta a las ingles tanto en la parte delantera como en la trasera. Pier-nas ligeramente alargadas, rectas y uni-das por las pantorrillas. Gemelos desa-rrollados y pies bastante grandes y alar-gados, con indicación de las falanges. Acaba en una peana cuadrangular muy fina y algo doblada. Gesto poco común, no tanto en su configuración como por los elementos que porta. Brazos dobla-dos hacia el frente, el derecho se abre algo más y se arquea hasta casi tocar el hombro con la mano. La mano derecha sujeta un elemento alargado, mientras con la izquierda sujeta un elemento cir-
ex
vo
to
s ib
ér
iCo
s
289
cular que deja ver con la disposición de la mano ligeramente abierta. La gestua-lidad, que no deja comprobar claramen-te el ofrecimiento de ambos elementos (son portados, pero no mostrados) va
muy acorde con la inexpresividad del rostro.
Plano de proyección de la mirada al frente.
Ca
tá
lo
Go
de
lo
s e
xv
ot
os ib
ér
iCo
s
290
Nº 57
Nº de Inv. Museo: 206
Nº de Catálogo: 97AR
Lugar de hallazgo indicado: Collado de los Jardines (Sierra morena)
8 cm x 2 cm x 0,3 cm.
Exvoto masculino con túnica larga hasta los tobillos. Gesto bastante particular, con los brazos adelantados, sujetando con las manos un cuenco. Oferente.
Pieza afectada de forma general por concreciones de cloruros en casi su totalidad que pueden perjudicar a la conservación del mismo y que le da un aspecto granuloso y falto de detalles, debido al desgaste de la figura. Pátina verde oliva, de color esmeralda en las zonas más profundas afectadas por desconchones. Respeta el eje de sime-tría, aunque es ligeramente trasladado al lado izquierdo. Figura bien propor-cionada y muy plana. no se sostendría, aunque en la actualidad se encuentra fijada a una peana de madera.
Exvoto bastante plano. Cabeza ovalada y alargada, barbilla pronunciada. En general la pieza está muy desgastada y, en particular, los rasgos de la cara no se conservan. El tocado es difícil de iden-tificar, puede haber dos posibilidades: un casquete ajustado, que cubre un re-cogido en dos trenzas, o una cinta que
bordearía la cabeza por encima de la nuca. Dentro de la poca definición de los rasgos faciales, se denota una nariz desproporcionada, aunque acorde a la configuración alargada de la cara. De esta forma se representa recta, plana y extendida. Carece prácticamente de cuello, por lo que la cabeza parece apo-yar directamente sobre los hombros. Cuerpo bastante ancho y continuo has-ta los tobillos, lugar donde se definen dos pequeños pies que se unen en el centro por los extremos de los mismos. Se representan pequeños y planos, no aparecen figuradas las falanges. Brazos doblados hacia delante con las manos abiertas (parecen simularse los dedos), sujetando un vaso, tipológicamente un cuenco de grandes dimensiones.
Plano de proyección de la mirada al frente.
PARALELOS:
La ofrenda del vaso en la toréutica de los santuarios de Cástulo no es muy variada. Son pocos los ejemplos, aunque nuestro exvoto posee algunos paralelos en relación al gesto de ofrenda del vaso. En variante femenina: AO152: mAn-m 28647, alt. 6,6 cm, Collado; AO1570: mAn-m 22685, alt. 7 cm, Collado (Colección Vives); AO1573: mAn-m 22684, alt. 6,6 cm (Colección Vives). En variante masculina: AO232: mAn-m 28615, alt. 10,5 cm, Collado.
Ca
tá
lo
Go
de
lo
s e
xv
ot
os ib
ér
iCo
s
292
Nº 58
Nº de Inv. Museo: 172
Nº de Catálogo: 97L
Lugar de hallazgo indicado: Collado de los Jardines (Sierra morena)
13 cm x 2,6 cm x 1,2 cm.
Exvoto masculino desnudo, con tocado de tipo melena casco con reborde cervical. Brazos rec-tos paralelos al cuerpo con manos abiertas, palmas al frente y tocando las caderas.
Pátina verde oscura, aunque con pe-queños toques de verde esmeralda, muy granulosa y en mala conserva-ción. Pieza muy desgastada y afecta-da por concreciones calcáreas que han borrado cualquier detalle de la mis-ma. Proporcionada, aunque alargada. Respeta el eje de simetría axial. no se sostiene.
Cabeza redonda, ceñida por un tocado a modo de melena casco con reborde marcado en la zona alta de la nuca. no deja ver las orejas. Rasgos de la cara desgastados y perdidos, sin embargo se conserva la nariz, corta, aguileña y puntiaguda y una pequeña escisión de metal a modo de boca. Cuello excesi-vamente largo y ancho. Cuerpo fino, de hombros anchos, cintura muy estre-cha y ensanchamiento en las caderas.
Piernas finas, aunque de musculatura resaltada, destacando muslos, gemelos y glúteos. Pies grandes y rectos en los que no se marcan la diferenciación de las falanges. Brazos finos, dispuestos de forma paralela al cuerpo, aunque sepa-rados del mismo, con las manos abiertas y las palmas al frente. Pulgar individua-lizado. Sexo marcados, aunque no muy destacado.
Plano de proyección de la mirada al frente.
Gesto y actitud ritual posiblemente re-lacionados con ritos de fertilidad.
PARALELOS:
AO278/LP10: mAn-m 29305, alt. 8 cm, Collado; AO279/LP9: mAn-m 29002, alt. 9,9 cm, Collado; AO281/LP11: mAn-m 28909, alt. 7,7 cm, Co-llado; AO285/LP7: mAn-m 29000, alt. 11,9 cm, Collado; nicolini (1977), nº 8: Colecc. martí Esteve, museo munici-pal de Valencia, alt. 11 cm. Este gesto tiene su variante masculina vestida.
Ca
tá
lo
Go
de
lo
s e
xv
ot
os ib
ér
iCo
s
294
Nº 59
Nº de Inv. Museo: 174
Nº de Catálogo: 97N
Lugar de hallazgo indicado: Collado de los Jardines (Sierra morena)
11,5 cm x 3,2 cm x 1,5 cm.
Exvoto masculino desnudo con casco con re-borde cervical. El brazo izquierdo se apoya junto el sexo mientras el derecho se dobla so-bre el pecho con la mano al frente, a modo de presentación.
Pátina verde clara, muy lisa y homogé-nea, bajo la cual aparece otra de colo-ración verde esmeralda, más granulosa. Proporcionada. no respeta el eje de si-metría axial. El lado derecho de la figu-ra se desarrolla más. Se sostiene sobre una pequeña peana cuadrangular, algo irregular. Actualmente se encuentra ad-herida a una peana de madera.
Cabeza redonda y prominente, enmar-cada en un tocado tipo casco que la cu-bre hasta el cuello, ocultando las orejas. Rasgos de la cara definidos: ojos peque-ños redondos, con el globo ocular en re-lieve y la pupila marcada por medio del vaciado del metal. nariz recta, acabada de forma triangular y boca pequeña, realizada por una incisión horizontal. Cuello grueso y de caderas resaltadas.
Hombros caídos, no obstante configuran una espalda ancha. Piernas separadas, finas y rectas. Pies pequeños y planos que apoyan en una peana cuadrangular. Dedos de los pies marcados. El pie iz-quierdo se adelanta ligeramente. Sexo marcado, destacando los genitales. La mano izquierda apoya junto al mismo, mientras que la derecha se dobla pegada al pecho con la mano abierta y la palma al frente, en un gesto de saludo. Dedos indicados por medio de incisiones.
Plano de proyección de la mirada al frente.
Gesto de presentación relacionado con ritos de fertilidad o de curación.
Ca
tá
lo
Go
de
lo
s e
xv
ot
os ib
ér
iCo
s
296
Nº 60
Nº de Inv. Museo: 165
Nº de Catálogo: 97E
Lugar de hallazgo indicado: Collado de los Jardines (Sierra morena).
10 cm x 2,1 cm x 0,9 cm.
Exvoto masculino desnudo, con el brazo derecho doblado hacia el frente en actitud de saludo o presentación y el izquierdo pegado al cuerpo.
Pátina verde oliva, muy oscura, per-ceptible de forma más clara en glúteos y parte posterior de las piernas. muy fina, homogénea en la tonalidad y de buena calidad. Aparecen concreciones terrosas en algunas zonas, así como fal-ta de eliminación del metal en la unión de las piernas, ligeramente separadas y en la zona posterior de brazo y mano izquierda. Figura de proporciones alar-gadas y algunas desigualdades, como cuello y ojos. no respeta el eje de sime-tría axial. no se sostiene. En la actua-lidad se encuentra pegada a una peana de madera.
Cabeza alargada, estirada a la altura de la coronilla. Peinado de tipo casco con reborde muy marcado en la nuca. Rasgos faciales muy definidos, en oca-siones desproporcionados: es el caso de
los ojos, asimétricos, en forma de péta-lo de flor y en relieve (en el izquierdo parece señalarse la pupila con troquel). nariz recta y corta, labios carnosos, so-bre todo el inferior, con las comisuras algo elevadas, figurando una leve sonri-sa, efecto que se acentúa con el vaciado del metal entorno a la misma y que, a su vez, contribuye a marcar los pómulos. Cuello excesivamente ancho, de forma trapezoidal que une en unos hombros poco desarrollados, más alto el dere-cho. Cuerpo alargado y estrecho, más ancho en la zona pectoral. Sexo marca-do, proporcionado. Caderas resaltadas por medio de dos abultamientos a cada lado de la misma. Piernas largas y finas, prolongándose más la derecha que, a su vez, se presenta con los gemelos resal-tados. Pies alargados y curvos que no apoyan en un plano horizontal (de pun-tillas). Parte posterior trabajada, con glúteos patentes y salientes. El gesto se resume en el brazo derecho doblado ha-cia delante con la mano abierta al fren-te en actitud de presentación. El brazo izquierdo pegado al cuerpo con la pal-ma de la mano abierta al frente. Dedos marcados y pulgares individualizados.
Plano de proyección de la mirada al frente.
Gesto de presentación relacionado con ritos de fertilidad.
ex
vo
to
s ib
ér
iCo
s
297
BIBLIOGRAFÍA:
Rueda (2007a): fig. 5; Rueda (2008a): fig. 15.
PARALELOS:
mAn-SG 94.429, alt. 10,5, prob. Colla-do. Existe, también, un paralelo, en va-riante vestida: AO237: mAn-m 29233, alt. 10,6 cm, Collado. En variante des-nuda, aunque con gestualidad diferente ver: mAn-SG 77.876-107, Collado.
Ca
tá
lo
Go
de
lo
s e
xv
ot
os ib
ér
iCo
s
298
Nº 61
Nº de Inv. Museo: 184
Nº de Catálogo: 97X
Lugar de hallazgo indicado: Collado de los Jardines (Sierra morena)
7,2 cm x 2 cm x 0,7 cm.
Exvoto masculino desnudo, de sexo destacado, con los brazos al frente y manos abiertas.
Pátina verde oliva, muy rugosa y mal con-servada, afectada por hongos. Trabajo de mediana calidad, con mal acabado en algunas zonas. Desproporcionada; cabeza destacada. Se sostiene, presenta dos espigas de fundición, una en cada pie, muy probablemente preparadas para la presentación vertical de la pie-za. Respeta el eje de simetría axial. Se sostiene erguida, aunque en la actuali-dad se presenta anclada en una peana de madera.
Exvoto levemente inclinado al fren-te. Cabeza redonda, algo plana en su parte posterior. Rasgos del rostro bien definidos: orejas marcadas en forma de volutas; ojos grandes representados en relieve; nariz recta algo aguileña y boca figurada por medio de una incisión su-tilmente curvada. Cuello corto que une en unos hombros ligeramente caídos. Espalda ancha y cintura estrecha. Pe-
cho indicado con dos pequeñas pastillas de metal y el sexo se representa erguido, destacando en el perfil. Brazos gruesos, arqueados hacia delante, más doblado y alto el derecho. manos abiertas con las palmas al frente, inclinadas hacia arriba. Pulgar individualizado. Piernas rollizas y separadas, en las que se señala las rodillas y de forma exagerada los ge-melos. Pies separados, planos, de talón desarrollado y ligeramente inclinados hacia la puntera. Dos espigas de fundi-ción surgen de las plantas de los pies, muy gruesas y se llegan a unir.
Plano de proyección de la mirada en al-tura.
Gesto de presentación relacionado con ritos de fertilidad.
BIBLIOGRAFÍA:
Rueda (2007a): fig. 5; Rueda (2008a): fig. 15.
Ca
tá
lo
Go
de
lo
s e
xv
ot
os ib
ér
iCo
s
300
Nº 62
Nº de Inv. Museo: 222
Nº de Catálogo: 97BI
Lugar de hallazgo indicado: Despeñaperros.
7,5 cm x 2,9 cm x 0,8 cm.
Exvoto masculino desnudo, con los brazos separados y apoyados en las caderas. Sexo engrandecido.
Pátina verde clara, muy desgastada y poco homogénea, salpicada por puntos de color verde oscuro (hongos). Se nota en algunas zonas el trabajo de limado y acabado de la pieza. Frontalidad. Desproporcionada: cabeza destacada y sexo hipertrofiado. no respeta el eje de simetría axial. Probablemente se sostu-viera, aunque en la actualidad no puede comprobarse porque se encuentra ad-herido a una peana de madera.
Cabeza redonda y prominente en el conjunto de la representación. Rasgos de la cara destacados y bien definidos: ojos grandes, almendrados, encarnados en relieve, consecuencia del rebaje del metal en un amplio contorno de los mis-mos, lo cual contribuye a la configura-ción de unas cejas rectas y de una mi-rada enfatizada en la representación. El ojo izquierdo está ligeramente más alto que el derecho. nariz recta, desplazada
hacia su lado izquierdo y boca grande y recta, realizada mediante el cortado del metal. Cuello corto y ancho y hombros amplios, fundamentalmente el derecho. Cuerpo desproporcionado, destacando la parte superior del mismo frente a las piernas más cortas. Tiende a estrecharse en la cintura. Sexo hipertrofiado, que se representa ausente de genitales. Piernas separadas y pies planos y largos, con las plantas de ambos pies horizontalizadas. no se marcan los dedos. Brazos separa-dos del cuerpo con las manos apoyadas a la altura del muslo. Dedos marcados por incisión. El lado posterior de la fi-gura aparece casi sin tratamiento, salvo por su alisamiento.
Plano de proyección de la mirada lige-ramente elevada.
Gesto de presentación relacionado con ritos de fertilidad.
BIBLIOGRAFÍA:
Rueda (2007a): fig. 5; Rueda (2008a): fig. 15.
PARALELOS:
Se ha propuesto como una serie per-teneciente a un mismo taller (moreno, 2006: 276): AO336/LP13: mAn-m 28877, alt. 7,5 cm, Collado; AO337: mAn-m 29302, alt. 7,6 cm, Collado; AO338/LP12: mAn-m 28885, alt. 8,2
ex
vo
to
s ib
ér
iCo
s
301
cm, Collado; AO339: mAn-m 28883, alt. 7,2 cm, Collado; AO340: mAn-m 28884, alt. 7,5 cm, Collado; AO341/LP14: mAn-m 28878, alt. 7,3 cm, Co-llado; AO1349: mAn-m 31913, alt. 7,7
cm, Collado; Valencia, mus. Ayunt. nº 16; münich, Prähist. Staatssaml. 1964-915, alt. 7,5 cm, Collado; IVDJ 2792, moreno (2006), nº 87, alt. 7,8 cm, Co-llado.
Ca
tá
lo
Go
de
lo
s e
xv
ot
os ib
ér
iCo
s
302
Nº 63
Nº de Inv. Museo: 197
Nº de Catálogo: 97AJ
Lugar de hallazgo indicado: Collado de los Jardines (Sierra morena).
9,5 cm x 2,1 cm x 0,8 cm.
Exvoto masculino desnudo, de sexo acentuado, piernas juntas y brazos pegados al cuerpo.
Pátina negruzca muy homogénea y bien conservada, con reflejos de color dora-do. Pieza de buena calidad y acabado muy liso. Exceso de metal en la zona interior de los brazos y axilas. mal ali-sado en esta zona. Desproporcionada: se representa muy alargada, cuello des-orbitado, piernas cortas y sexo desta-cado. no se respeta el eje de simetría axial. no se sostiene. En la actualidad se encuentra adherida a una peana de madera.
Cara redonda y ancha, muy lisa, aplas-tada en el rostro, lo que contribuye a destacar una nariz larga y fina. Ojos muy inclinados y boca fina y grande realizada mediante un corte en el me-tal. Cuello excesivamente alargado que muestra unos pliegues laterales. Une en unos hombros redondos, más de-sarrollado el izquierdo, antinaturales. Cuerpo alargado y piernas cortas, re-
presentadas unidas. Ombligo marcado y sexo acentuado con la representación del falo, alargado, y los genitales desta-cados. Brazos pegados al cuerpo con las manos apoyadas en las caderas. Dedos marcados por medio de incisión. Pies excesivamente pequeños, con la punte-ra doblada hacia arriba.
Plano de proyección de la mirada ele-vada.
Gesto de presentación relacionado con ritos de fertilidad.
PARALELOS:
nicolini (1977), nº 86, mnAC 14467, alt. 11,4 cm, Castellar.
Ca
tá
lo
Go
de
lo
s e
xv
ot
os ib
ér
iCo
s
304
Nº 64
Nº de Inv. Museo: 166
Nº de Catálogo: 97F
Lugar de hallazgo indicado: Collado de los Jardines (Sierra morena)
7,5 cm x 1,4 cm x 0,5 cm.
Exvoto masculino desnudo con piernas juntas y brazos pegados al cuerpo.
Pátina verde muy oscura y homogénea, aunque bastante rugosa. Hieratismo y frontalidad muy acusados. Proporciones alargadas. Respeta el eje de simetría axial. no se sostiene. Se encuentra an-clado a una peana de madera.
Cabeza pequeña y redonda con peinado a modo melena-casco, con reborde cer-vical marcado. El peinado cubre toda la cabeza y esconde las orejas. Rasgos faciales bien definidos: ojos no muy grandes, asimétricos, de mayor tamaño el izquierdo; nariz destacada, que se re-presenta recta y muy ancha y boca pe-queña realizada mediante incisión hori-zontal. Cuello recto, hombros curvos y cuerpo fino, muy alargado, realizado en bloque. Brazos largos, paralelos y pega-dos al cuerpo, con las manos apoyadas en los muslos con las palmas hacia el in-terior. Dedos marcados. Piernas finas, rectas, sin musculatura y sin articula-
ciones. Pies pequeños, juntos aunque individualizados, como en las piernas, por medio de una acanaladura marcada también en el posterior de la pieza. no se indican los dedos.
Plano de proyección de la mirada lige-ramente elevado.
Gesto de presentación relacionado con ritos de fertilidad.
Ca
tá
lo
Go
de
lo
s e
xv
ot
os ib
ér
iCo
s
306
Nº 65
Nº de Inv. Museo: 171
Nº de Catálogo: 97K
Lugar de hallazgo indicado: Collado de los Jardines (Sierra morena)
10,4 cm x 2,5 cm x 1 cm.
Exvoto masculino desnudo, caracterizado por un gesto rígido y tenso. Cabeza inclina-da hacia el plano superior. Brazos dispues-tos de forma paralela a lo largo del cuerpo, el izquierdo pegado al costado a la altura de la muñeca.
Pieza bastante bien conservada, que sufre de desgastes y alisamientos en al-gunas zonas. Rasgos no muy definidos. Rigidez y frontalidad bastante acusa-das. Respeta el eje de simetría. Figura muy estilizada. Se sostiene, aunque en la actualidad se encuentra adherida a una plataforma cuadrangular.
Figura muy estilizada, de proporciones regulares y rasgos poco definidos. Ca-beza redondeada, con la barbilla algo apuntada. Tocado o peinado represen-tativo de la típica ‘melena-casco’, con reborde vertical que dejar ver las orejas de pequeñas dimensiones, no muy tra-bajadas, sino a modo de dos pequeñas pastillas de metal. Rasgos del rostro poco definidos a lo que posiblemente
contribuya el desgaste. Ojos y nariz casi imperceptibles, boca algo mejor marca-da, con labios gruesos y simulando una leve sonrisa, con la ligera curvatura de las comisuras. Cuello muy grueso que enlaza con unos hombros muy desa-rrollados. musculatura superior de los pectorales muy definida. Cuerpo recto y línea de la espalda marcada. muslos y piernas muy finos y pies proporciona-dos, que apoyan en una pequeña peana de forma cuadrangular. El gesto con-tribuye a la frontalidad de las formas, con los brazos dispuestos a lo largo del cuerpo, el izquierdo ligeramente más largo que el derecho y unido al costado. El derecho se separa en un ángulo algo más abierto. manos acabadas de forma poco representativa o figurativa, muy planas.
Plano de proyección de la mirada ele-vada.
Pieza excepcional, desde el punto de vista de la composición formal de cuer-po desnudo, como signo de prestigio, debe ponerse en relación con el n.º 66 del actual catálogo.
Ca
tá
lo
Go
de
lo
s e
xv
ot
os ib
ér
iCo
s
308
Nº 66
Nº de Inv. Museo: Biblioteca de la Fundación Rodríguez-Acosta
Nº de Catálogo:
Lugar de hallazgo indicado: Indeterminado.
11,5 cm x 3,5 cm x 1,8 cm.
Exvoto masculino desnudo. Cuerpo plástico y estilizado. Brazos separados y paralelos al cuerpo y manos apoyadas en las caderas. Adelanta el pie izquierdo.
Pátina de muy buena calidad, de tonali-dad verde oliva en las capas más super-ficiales y de tonalidad esmeralda en des-conchones más profundos, tal y como se denota en vientre o cabeza. Conserva una tonalidad dorada concretada en la nariz. Trabajo de excelente calidad técnica, de acabado muy plástico y ex-cepcional detalle. Presenta un buen es-tado de conservación. Proporcionada, aunque con simetrías muy originales: el adelantamiento de la pierna izquierda potencia la ruptura de la linealidad del cuerpo. Se sostiene de pie, apoyado en una peana cuadrangular.
Figura masculina desnuda. Cabeza des-tacada, redonda, tocada por medio de una melena o casquete ajustado que cae hasta la nuca. Este peinado o tocado deja ver dos grandes orejas, representadas a
modo de dos pastillas de metal planas. Perfil sobresaliente. Cara alargada y de barbilla muy pronunciada, que con-diciona la composición general de los rasgos, destacando los ojos alargados, con forma de pétalo y pupila remarca-da. Éstos se enmarcan en dos pobladas cejas, indicadas por medio de finísimas líneas incisas. nariz recta, con tenden-cia a ensancharse a la altura de las fosas nasales y boca menuda, de labio inferior grueso. En general se define como un rostro de gesto sereno. Cuello grueso y corto y hombros anchos. Cuerpo pro-porcionado, orgánico y con volumen, representándose aspectos de la anato-mía masculina como el pecho, marcado por dos botones de metal, o el torso, para el que se utiliza un recurso muy original, con la indicación geométrica y esquemática de los pectorales, median-te una angulosa línea. El sexo se marca, aunque no se exagera. Adelanta la pier-na izquierda, lo que provoca una clara ruptura de la frontalidad de la pieza, in-troduciendo el contrapunto. Este gesto provoca una pronunciada curva que se define con la sobre-elevación de la ca-dera, efecto recalcado con la indicación de la curvatura de la espalda. Pliegue inguinal insinuado. Piernas finas y de poco volumen, aunque se marcan las articulaciones de la rodilla por medio de una pequeña escisión de metal. Pies pequeños y planos, con indicación de su desnudez, que se funden en una peana
ex
vo
to
s ib
ér
iCo
s
309
cuadrangular. Los brazos caen rectos, separados del cuerpo y representados desproporcionados: se acortan excesi-vamente, lo que provoca una ruptura con la simetría y plasticidad general del cuerpo. En esta pieza se mezcla el lenguaje mediterráneo, plasmado en el estudio anatómico del cuerpo, con for-mulismos propios de la toréutica ibérica materializados en la adaptación del ges-to y, concretamente, en los brazos.
Desde un punto de vista formal y esté-tico, debe ponerse en relación con el n.º
65 del catálogo, como pieza excepcional de clara influencia clásica en la composi-ción general del desnudo. Es significati-va la semejanza de su reformulación for-mal (sobre todo en las desproporciones y las asimetrías) y, posiblemente, simbó-lica con algunas muestra de la toréutica etrusca, concretamente con el conocido como kouros da Talamonte (mitad del si-glo VI a.n.e.), como uno de los claros ejemplos que la influencia de la plástica clásica ejerce en todo el ámbito medite-rráneo, materializada en las distintas se-ries de kuroi en bronce (Cipriani, 2003).
Ca
tá
lo
Go
de
lo
s e
xv
ot
os ib
ér
iCo
s
310
Nº 67
Nº de Inv. Museo: 200
Nº de Catálogo: 97AM
Lugar de hallazgo indicado: Collado de los Jardines (Sierra morena)
8,5 cm x 3 cm x 1,2 cm.
Exvoto femenino desnudo con mitra en punta y rodetes, gran collar y cinturón destacado. Desnudo evidente que presenta el sexo hiper-trofiado.
Pátina verde esmeralda, muy granu-losa y mal conservada, afectada par-cialmente por concreciones calcáreas. mucho más clara, casi blanqueci-na, en roturas. Faltan ambos brazos. Desproporcionada: cabeza muy grande y piernas muy cortas. no respeta el eje de simetría axial. no se sostiene.
Figura tosca. Cabeza de forma rectan-gular, tocada con mitra esquematizada en un apéndice recto de sección circu-lar, bordeado por un trenzado desde la frente hasta la nuca, que podría similar el pelo recogido. Grandes rodetes sepa-rados del rostro, bajo los cuales parece apreciarse las orejas o unos pendientes. Ojos muy grandes en forma de pétalo, realizados en relieve tanto el contorno de los mismos como la pupila. nariz recta que llega hasta la altura de una
boca inexistente. Cuello muy grueso adornado por medio de un gran collar retorcido. Hombros que unen en unos brazos finos, ambos rotos (no obstante, si atendemos a paralelos, podrían dispo-nerse en forma de U abierta). Cuerpo li-geramente estrechado en la cintura por medio de un marcado cinturón en cuya zona central, por medio de una pastilla de metal, se señala un posible colgante del mismo o quizás el propio ombligo de la figura. Presenta una desnudez evi-dente. Pecho, pegado a las axilas, reali-zado por medio de dos pastillas de metal, más grande el derecho que el izquierdo. Sexo exagerado también añadido por una pastilla de metal, a la que se le ha marcado dos líneas verticales incisas, en un intento de aproximación a la fi-sonomía femenina, marcándose labios exteriores y vulva. Piernas cortas, finas y separadas, carentes de articulaciones o musculatura. Pies inexistentes. Parte posterior de la figura igualmente traba-jada tal y como se ve en la ejecución del volumen de los glúteos.
Plano de proyección de la mirada lige-ramente en altura.
Gesto de presentación relacionado con ritos de fertilidad.
BIBLIOGRAFÍA:
Rueda (2007a): fig. 6; Rueda (2007b): fig. 1.
ex
vo
to
s ib
ér
iCo
s
311
PARALELOS:
Tiene dos paralelos muy próximos: IVDJ 2682, moreno (2006), nº 32, alt. 7,7 cm., Collado; Colección Picasso, mP 3630, Collado (con un estado de conservación excelente).
Ca
tá
lo
Go
de
lo
s e
xv
ot
os ib
ér
iCo
s
312
Nº 68
Nº de Inv. Museo: 175
Nº de Catálogo: 97Ñ
Lugar de hallazgo indicado: Collado de los Jardines (Sierra morena)
9,5 cm x 1,8 cm x 0,8 cm.
Exvoto femenino ¿desnudo? y tocado con mi-tra en aureola. Brazo derecho paralelo y pe-gado al cuerpo y el izquierdo doblado al fren-te. Oferente.
Pátina verde oliva, bien conservada y muy homogénea. En roturas más pro-fundas se deja ver una tonalidad verde esmeralda, muy granulosa. Huellas de limado y repujado de metal. Trabajo de buena calidad y acabado. Falta la mano izquierda. Proporciones alargadas; cuerpo muy fino, cabeza y pies promi-nentes. Respeta el eje de simetría axial, aunque con leves asimetrías que dotan de viveza a la pieza. Probablemente en origen se sostuviera sobre unos pies concebidos a modo de peana. En la ac-tualidad se encuentra adherida a una peana de madera.
Cabeza prominente, muy plana en la parte posterior y de perfil sobresaliente, adornada por una mitra baja en aureo-la, con borde marcado que deja la fren-te despejada y visible el pelo a modo
de flequillo dispuesto en mechones. Al tocado acompaña los rodetes. Rostro bien definido: los ojos se representan de forma almendrada, en relieve, nariz corta y recta y boca pequeña de labios carnosos. Barbilla apuntada. Gesto de seriedad. Cuello ancho y corto y hom-bros alzados, muy rectos. Cuerpo fino y serpenteante, de piernas muy delgadas que se ensanchan a la altura de los pies. Estos se representan en bloque, maci-zos y con los dedos indicados. Se deja entrever el pecho, indicado por medio de dos pastillas de metal y las piernas, separadas y la izquierda ligeramente do-blada. Brazo derecho dispuesto de for-ma paralela al cuerpo, pegado al mismo, con la mano apoyada en el muslo con la palma hacia el interior. El izquierdo se representa doblado hacia el frente; falta la mano. Parte posterior trabaja-da de forma muy plana, no obstante se aprecia el volumen liviano en glúteos y piernas.
Plano de proyección de la mirada lige-ramente elevado.
Gesto de presentación relacionado con ritos de fertilidad.
Ca
tá
lo
Go
de
lo
s e
xv
ot
os ib
ér
iCo
s
314
Nº 69
Nº de Inv. Museo: 221
Nº de Catálogo: 97BH
Lugar de hallazgo indicado: Despeñaperros
3,5 cm x 5,3 cm.
Exvoto zoomorfo: toro.
Pátina verde oscura superficial. Trabajo de mala calidad. Pieza con un estado de conservación deficiente, caracterizado por la erosión general de la superficie que le dota de un aspecto granuloso e irregular. no se respeta el eje de sime-tría axial. Figura desproporcionada, caracterizada por un cuerpo alargado, acentuado por unas patas muy cortas. Está pegado a una peana de madera.
Figura de toro, de cabeza prominente, de forma romboidal y perfil alargado. Cornamenta curvada y ancha, bastante simétrica. Rasgos de la cara poco mar-cados, aunque destacan dos redondos ojos saltones y un pequeño mechón cen-tral, dispuesto a modo de flequillo entre los dos pitones. Estos rasgos le confie-ren un aspecto aniñado. Cuello alarga-do y ancho y cuerpo desproporciona-do, característica acentuada por unas patas muy cortas. Éstas se representan separadas, rectas e informes, carentes de articulación o distinción anatómica
alguna. Rabo ancho, grueso y poblado que se asemeja al de un caballo. Sexo marcado e hipertrofiado, representán-dose los genitales en la parte posterior de los cuartos traseros.
PARALELOS:
AO1832: mAn-m 22821, alt. 3,5 cm, Collado.
Ca
tá
lo
Go
de
lo
s e
xv
ot
os ib
ér
iCo
s
318
Nº 70
Nº de Inv. Museo: 218
Nº de Catálogo: 97BE
Lugar de hallazgo indicado: Desconocido
7,5 cm x 3,8 cm.
Exvoto zoomorfo: toro.
Pátina oscura. Trabajo de buena cali-dad, aunque presenta algunos peque-ños orificios, posiblemente fruto de una mala colada del metal. Presenta un buen estado de conservación. Respeta el eje de simetría axial. Se sostiene.
Figura de toro. Cabeza destacada, con gran cornamenta curva y simétrica. Ojos grandes, representados a modo de muescas de escisión de metal, hoci-co largo y ancho, con fosas nasales re-presentadas y boca profunda. Cuerpo alargado y ancho, terminado en un rabo lacio e, igualmente, ancho. Patas cortas, abiertas y con pezuñas. Sexo destaca-do, representándose los genitales en la parte posterior de los cuartos traseros.
¿Celtibérico?
Ca
tá
lo
Go
de
lo
s e
xv
ot
os ib
ér
iCo
s
320
Nº 71
Nº de Inv. Museo: 159
Nº de Catálogo: 97BÑ
Lugar de hallazgo indicado: Desconocido
10 cm x 2 cm x 1 cm.
Exvoto masculino desnudo. Representa a un Heracles con la clava en alto y la piel del león sobre el brazo izquierdo.
Pátina verde oliva, bien conservada y homogénea. Trabajo de buena cali-dad. Eje de simetría axial desplazado: el cuerpo se representa inclinado hacia atrás y desplazado significativamente hacia la derecha. no se sostendría. En la actualidad se encuentra anclado a una peana de madera.
Cabeza pequeña, con peinado en melena rizada y cara alargada, de barbilla apun-tada. Rostro cargado de expresividad: destacan los ojos, abiertos y redondos, en relieve; la nariz se representa corta y curva, la boca menuda, realizada por medio de una incisión y orejas peque-ñas y alargadas, con el pabellón auditi-vo indicado. Cuello excesivamente alar-gado y hombros estrechos. El cuerpo se representa desnudo y con movimiento; se capta el momento en el que el perso-naje eleva la clava, con su mano dere-cha, lo que genera la inclinación general
del cuerpo hacia atrás. En el antebra-zo izquierdo sostiene una esquemática piel de león, mientras que con su mano sujeta firmemente un elemento puntia-gudo. La tendencia general del cuerpo es de poca plasticidad, representándose como un desnudo lacio. El sexo se indi-ca, aunque no se exagera y los glúteos se representan con volumen. Las pier-nas se encarnan separadas, delgadas, de gemelos marcados. Los pies son planos y alargados, en los que no se muestra la indicación de los dedos.
Plano de proyección de la mirada al frente.
Iconográficamente se trata de un tipo romano muy difundido.
Ca
tá
lo
Go
de
lo
s e
xv
ot
os ib
ér
iCo
s
322
Nº 72
Nº de Inv. Museo: 195
Nº de Catálogo: 97AH
Lugar de hallazgo indicado: Córdoba
7,5 cm x 3,8 cm.
Figura masculina desnuda, muy estilizada. Representa a un sátiro barbado, que muestra el sexo.
Pátina verde clara y blanquecina en las zonas afectadas por desconchones. Éstos se concentran fundamentalmen-te en el rostro, aunque toda la pieza se encuentra dañada. Proporcionada, aun-que de tendencia alargada. Respeta el eje de simetría axial. Se encuentra ad-herida a una peana de madera.
Cabeza pequeña y rostro alargado, acentuado por una espesa barba. Rasgos del rostro desdibujados: ojos redondos, nariz corta y boca pequeña. Está toca-do por una cornamenta retorcida. Se representa desnudo, con el sexo desta-cado, en clara posición de mostración del mismo, mediante el adelantamiento de la pelvis que provoca una acentuada curvatura en el perfil de la figura. Este gesto se acentúa con el posicionamien-to de las manos, apoyadas en la cintu-ra. Piernas largas y esquemáticas, sin
detalle. Los pies no se indican. Es una pieza romana. Posiblemente se trate de un aplique.
Plano de proyección de la mirada al frente.
Ca
tá
lo
Go
de
lo
s e
xv
ot
os ib
ér
iCo
s
324
Nº 73
Nº de Inv. Museo: 152
Nº de Catálogo:
Lugar de hallazgo indicado: Desconocido (probablemente provincia de Sevilla).
15,5 cm de altura.
Figura masculina orientalizate.
Pátina marrón y verde, muy homogénea. En detalle, se observan unas pequeñas burbujas, fruto del proceso de colado. Proporcionada. Faltan algunos elementos exentos de la pieza, como el tocado alto y un posible bastón que sostendría con la mano izquierda. Actualmente se encuen-tra anclada a una peana de madera.
Cabeza redonda, en la que se aprecian dos remaches pensados para sujetar el tocado alto que se asocia a este tipo iconográfico (el lebbade o hedyet, posible-mente en oro), hoy perdido. Rasgos del rostro bien definidos: ojos alargados, enmarcados en dos cejas rectas; nariz corta y recta y boca grande, de labios finos. Orejas grandes, con pabellón au-ditivo figurado. Hombros anchos y torso desnudo, vistiendo únicamente faldellín abierto en el costado izquierdo y suje-to por un cinturón inciso. Por encima del cinturón se representa un ombligo grande y redondo, realizado mediante
la escisión del metal. Piernas anchas, de gemelos destacados. En actitud de paso, adelanta la pierna izquierda. Pies planos, de dedos individualizados, terminados en dos espigas de fundición. El gesto es de salutación: levanta la mano derecha, mientras que dobla y adelanta el brazo izquierdo y sujeta, con el puño cerrado, un posible bastón, hoy desaparecido.
Plano de proyección de la mirada al frente.
BIBLIOGRAFÍA:
García Alfonso, 1998.
ex
vo
to
s ib
ér
iCo
s
327
BIBLIOGRAFÍA DELCATÁLOGO
álvarez-ossorio, F. (1941): Catálogo de los exvotos ibéricos del Museo Arqueológico Nacional. madrid.
blázquez, J. mª (1994): «La religión del sur de la Península Ibérica-La religión del Levante ibé-rico». En Historia de las religiones de la Europa antigua. madrid: 195-260.
bleCh, m. (1997): «Les terres cuites ibériques». Les Ibères. Exposition Paris Galeries Nátionales du Grand Palais, 15 octobre 1997-5 janvier 1998. Barcelone. Centre Cultural de la Fundación «La Caixa» 30 janvier-12 avril 1998. Catálogo. Barcelona: 172-173.
Chapa, T. (2006): «Sacrificio y sacerdocio entre los iberos», En J.L. Escacena y E. Ferrer (Coord.): Entre dios y los hombres: el sacerdocio en la antigüedad, Sevilla: 157-180.
Chapa, t. & madriGal, A. (1997): «El sacerdocio en época ibérica». SPAL. Revista de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Sevilla. 6: 187-203.
Cipriani, S. (2003): Bronzetti etruschi nell’Appennino tosco-emiliano. Ed. Le Balze.
Gabaldón, mª. m. (2004): Ritos de armas en la Edad del Hierro. Armamento y lugares de culto en el antiguo Mediterráneo y el mundo celta. Anejos de Gladius. CSIC. madrid.
GarCía alfonso, E. (1998): «Figurilla fenicia de bronce del museo Instituto Gómez-moreno (Granada)», SPAL. Revista de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Sevilla: 183-192.
Gatti lo Guzzo, L. (1978): Il deposito votivo dall’esquilino detto di Minerva Medica. Universitá di Roma. Istituto di etruscologia e antichità italiche. Ed. Sansón. Firenze.
Gómez-moreno, m.ª E. (1982): Catálogo del Instituto Gómez-Moreno. Fundación Rodríguez-Acosta. Granada.
Grau, I. (2002): La organización del territorio en el área central de la Contestania Ibérica. Publicaciones de la Universidad de Alicante. Alicante.
Jiménez ávila, J. (2002): La toréutica orientalizante en la Península Ibérica. Bibliotheca Archaeologica Hispana. Studia Hispano-Phoenicia 16. Real Academia de la Historia. madrid.
328
lantier, R. (1917): El Santuario ibérico de Castellar de Santisteban. Comisión de Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas. 15. madrid.
– (1935): Bronzes Votifs Ibériques. Ed. Albert Lévy. Paris.
masseria, C. (2003): «Una piccola storia di insolita devozione. Baubo a Gela». Ostraka. Rivista di antichità. Anno XII n.2. Luglio-Dicembre 2003: 177-195.
moreno, m. (2006): Exvotos Ibéricos. Vol, I: El Instituto Valencia de Don Juan. R. Olmos, C. Risquez y A. Ruiz (coord.): Instituto de Estudios Jienenses. Excma. Diputación Provincial de Jaén.
niColini, G. (1968) : «Gestes et attitudes culturels des figurines de bronze ibériques». Melanges de la Casa de Velázquez, IV: 27-50.
— (1969): Les Bronzes Figurés des Sanctuaires Ibériques. Presses Universitaires de France, Paris.
— (1977): Bronces Ibéricos. Ed. Gustavo Gili, S.A. Barcelona.
— (1998): «Les bronzes figurés ibériques: images de la classe des petres». Actas del Congreso Internacional. Centro Cultural de la Fundación «La Caixa», Barcelona, 12-14 de marzo de 1998. Barcelona: 245-255.
olmos, R. (1991): «Puellae gaditanae: ¿Heteras de Astarté? Archivo Español de Arqueología 64: 99-110.
— (coord.) (1999): Los Iberos y sus imágenes. CD-Rom. micronet S.A. madrid.
— (2000-2001): «Diosas y animales que amamantan: la transmisión de la vida en la iconografía ibérica» Zephyrus LIII-LIV. madrid: 353-378.
olmos, r. & fernández-miranda, m. (1987): «El timiaterio de Albacete». Archivo Español de Arqueología, 60. Nº. 155-156. madrid: 211-219.
olmos, r.; tortosa, t. & iGuáCel, P. (1992): «Catálogo. Aproximaciones a unas imágenes des-conocidas». En R. Olmos (Ed.): La Sociedad Ibérica a través de la imagen. Catálogo de la Exposición. Centro nacional de Exposiciones. ministerio de Cultura. Dirección General de Bellas Artes y Archivos. madrid: 33-182.
prados, L. (1992): Exvotos ibéricos de bronce del Museo Arqueológico Nacional. madrid.
— (1993): «La colección de bronces ibéricos del Peabody museum de Harvard». En F. Burkhalter y J. Arce (coord.): Bronces y religión romana, Actas del XI Congreso Internacional de Bronces Antiguos. madrid mayo-junio, 1990: 361-366.
— (1997): «Los bronces figurados como bienes de prestigio». En R. Olmos y P. Rouillard (eds.): Formes archaïques et Arts ibériques. Formas arcaicas y arte ibérico. Colección de la Casa de Velázquez, madrid: 83-94.
rueda, C. (2007b): «Los exvotos de bronce como expresión de la religiosidad ibérica del Alto Gua-dalquivir: la Colección Gómez-moreno». En L. Abad y J.A. Soler (Ed.): Actas del Congreso de Arte Ibérico en la España Mediterránea, Alicante del 24 al 27 de octubre del 2005, Alicante: 21-50.
— (2007b): «La mujer sacralizada. La presencia de las mujeres en los santuarios (lectura desde los exvotos ibéricos en bronce)». Complutum vol. 18: 227-235.
— (2008a): «Las imágenes de los santuarios de Cástulo: los exvotos ibéricos en bronce de Collado de los Jardines (Santa Elena) y Los Altos del Sotillo (Castellar)». Paleohispánica 8: 55-87.
bib
lio
Gr
af
ía d
el
Ca
tá
lo
Go
ex
vo
to
s ib
ér
iCo
s
329
— (2008b): «Romanización de los cultos indígenas del Alto Guadalquivir», En J. Uroz, J.m: noguera & F. Coarelli (Eds.): Iberia e Italia: Modelos romanos de integración territorial. Actas del IV Congreso Hispano-Italiano Histórico-Arqueológico, murcia: 493-508.
rueda, C., GarCía luque, a., orteGa, C. & rísquez, C. (2008): «El ámbito infantil en los espacios de culto de Cástulo (Jaén, España)». En F. Gusi, S. muriel & C. Olària (Coord.): Nasciturus, infans, puelurus vobis mater terra: la muerte en la infancia: 473-496.
rueda, C. y olmos, R. (2010): «Un exvoto ibérico con los atributos de Heracles: la memoria heroica en los santuarios». En S. Celestino y T. Tortosa (eds.) Anejos de Archivo Español de Ar-queología: Debate en torno a la religiosidad protohistórica, 37-48.
verdú, E. (2005): Francisco Figueras Pacheco y las excavaciones en la necrópolis ibérica de La Albufereta de Alicante (1934-1936). Serie mayor 4. museo Arqueológico de Alicante. Alicante.
ex
vo
to
s ib
ér
iCo
s
331
TABLA DECORRESPOnDEnCIAS
Nº de inventario Nº de Catálogo
97A 56
97B 48
97C 51
97D 6
97E 60
97F 64
97G 27
97H 2
97I 15
97J 45
97K 65
97L 58
97M 46
97N 59
Nº de inventario Nº de Catálogo
97Ñ 68
97O 49
97P 50
97Q 9
97R 5
97S 12
97T 14
97U 55
97V 54
97X 61
97Y 4
97Z 36
97AA 30
97AB 22
332
Nº de inventario Nº de Catálogo
97AC 35
97AD 16
97AE 50
97AF 23
97AG 3
97AH 72
97AI 37
97AJ 63
97AK 8
97AL 38
97AM 67
97AN 28
97AÑ 18
97AO 25
97AP 52
97AQ 33
97AR 57
97AS 29
97AT 7
97AU 13
Nº de inventario Nº de Catálogo
97AV 17
97AX 44
97AY 20
97AZ 41
97BA 34
97BB 32
97BC 39
97BD 42
97BE 70
97BF 53
97BG 24
97BH 69
97BI 62
97BJ 19
97BK 47
97BL 10
97BM 43
97BN 11
97BÑ 71
97BO 1
ta
bl
a d
e C
or
re
sp
on
de
nC
ias
Este libro, Exvotos ibéricos, vol. II,se terminó de imprimir eldía 22 de mayo de 2012,en los talleres gráficos deSOPROARGRA, S.A.,Polígono «Los Olivares»,Villatorres, 10. Jaén