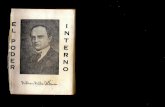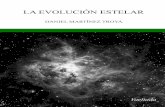EVOLUCIÓN DEL PODER EXHORTATIVO DE LAS SENTENCIAS
Transcript of EVOLUCIÓN DEL PODER EXHORTATIVO DE LAS SENTENCIAS
1
Evolución del poder exhortativo de las sentencias
constitucionales del gobierno argentino
Sobre el avance legitimado del poder contramayoritario
Andrés M. MORENO
Sumario:
I. Introducción. II. Los discursos a comparar. La sentencia
¿es sólo un acto judicial? a. “ROSZA, Carlos Alberto y Otro
s/ recurso de casación.” b. “HALABI, Ernesto c/ P.E.N. –
ley 25.873 – dto 1563/04 s/ amparo ley 16.986”. c. “F., A. L.
s/ medida autosatisfactiva.”. III. Conclusión: hoy ha dejado
de serlo. IV. Bibliografía citada. V. Jurisprudencia citada.
I. Introducción.
El pilar jurídico constitucional del estado republicano es la división
del poder en ramas o funciones. Clásicamente está dividido en Legislativo,
Ejecutivo y Judicial.
Al primero, como órgano que representa al pueblo en el gobierno, se
le encarga la reglamentación -en la faz de los derechos personales- de los
derechos, garantías y libertades reconocidos en la Constitución del Estado. El
segundo oficia de poder administrador de la cosa pública. Al tercero, y último,
clásicamente se le confió la resolución -con fuerza de ley- de las disputas que en
el tráfico diario de derechos se ocasionan entre los actores jurídicos. Esta
concepción, como se recalcó, es la clásica, la tradicional, el modelo de república
democrática ejecutado desde la Revolución Francesa en adelante en occidente1.
Sin embargo, y sin desconocer la norma positiva constitucional y el
modo en que esta realiza el reparto del poder entre los diversos órganos, en la
1 MILONE, Jorge E. La democracia en Occidente. AZ editora. Capital Federal, año 1984. Página
89 y ss.
2
actualidad somos testigos de ciertas deformaciones o trasformaciones de ese
reparto de atribuciones clásico.
El órgano ejecutivo ejerce con mayor frecuencia y con mayor incisión
la facultad reglamentaria de los derechos individuales. El órgano judicial ejerce
funciones de administrador y legislador más allá de lo que la concepción
primigenia le concedía. Sin embargo, no se han notado incrementos cuantitativos
y cualitativos en las potestades del órgano legislativo, más bien se ha visto
invadido por sus pares.
Sobre el fenómeno judicial es que me voy a concentrar.
El objetivo es simplemente desarrollar y describir un panorama
jurisdiccional que demuestra el modo en que el poder judicial argentino, a través
de su intérprete final, ha asumido una modalidad activista sobre las demoras del
órgano legislativo, así como el desinterés del poder ejecutivo. Más allá de la
materia sobre la que tratan los fallos que se tomaran como referencia, se
analizará el discurso utilizado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación
argentina para poder quebrar, acceder y penetrar en la esfera de atribuciones y
potestades de los demás poderes, y como –de esa manera- ejerce una función no
sólo políticamente activa -que deriva lógicamente en una hibridación del sistema
republicano clásico de gobierno-, sino también constitucionalmente tergiversada
según la Carta Magna vigente. Esta circunstancia permitirá entender que
asistimos a un cambio de paradigma político en la Argentina del siglo XXI
ocasionado y catapultado estrepitosamente por el vacío indiferente que dejaron
los otros dos poderes en áreas sensibles de acciones positivas a las que está el
Estado obligado a brindar a su Pueblo –como elemento del Estado-.
II. Los discursos a comparar. La sentencia ¿es sólo un acto judicial?
3
Para llevar adelante el cometido, los fallos “ROZSA”, “HALABI,
Ernesto” y “F.A.L.” -todos emitidas por la Corte Suprema de Justicia de la
Nación de Argentina- serán descriptos sucintamente y en una etapa ulterior final
se analizarán comparativamente para descubrir la trasformación política que la
Corte viene auto-impulsándose, como un nuevo actor en ese escenario.
Hablar de sentencia es referirse al acto judicial por antonomasia. Sin
ellas el poder judicial no sería poder, y menos sería poder judicial. COUTURE2
enseña que como acto “…la sentencia es aquel que emana de los agentes de la
jurisdicción y mediante el cual deciden la causa o punto sometidos a su
conocimiento.”. Es interesante el enfoque que le da a la sentencia como hecho
jurídico al referir que es un hecho porque hecho es todo fenómeno resultante de
la actividad del hombre o de la naturaleza. La actividad del juez, en cuanto
hombre, “consiste en una serie de de actitudes personales que le son impuestas
por deber profesional y que él cumple en el desempeño de su misión oficial. Esas
actitudes pueden ser examinadas a través de sus apariencias exteriores, con
prescindencia de su contenido. Desde ese punto de vista, en su puro aspecto
externo de actividad humana, como simple hecho, en nada difiere la sentencia
justa de la sentencia injusta, las sentencia que abre rumbos a la jurisprudencia
de la que sigue la rutina anterior.”.
La sentencia, entonces, como acto jurídico, para el autor citado, “es
en sí misma un juicio; una operación de carácter crítico.”. También
clásicamente a la sentencia se la estratificó como un silogismo con el cual el juez
lo único que hacía era comparar los hechos con el derecho vigente y
pronunciarse a favor de este. Esa concepción, sin embargo, ya ha sido dejado de
lado, operando esa circunstancia histórica también un cambio de paradigma: deja
de ser el juez un esclavo de la ley –leasé, del Poder Legislativo- innovando en
independencia funcional y criterio.
2 COUTURE, Eduardo. Fundamentos de Derecho Procesal Civil. B de F, 2009. 4ta. Edición, 3ra.
Reimpresión. Pag. 227. El autor hace un distingo entre la sentencia como acto y la sentencia
como documento.
4
En varias sentencias actuales de la CSJN, sobre todo aquellas de alta
trascendencia social e institucional, hay más que un simple juicio. La Corte
decide el conflicto jurídico-político sometido a su jurisdicción y los resuelve más
política que jurídicamente, devolviendo, con esa modalidad de resolución, algo
más a la sociedad que un simple documento.
En algunas sentencias de los últimos años de la CSJN hay
exhortaciones a los demás poderes, reglamentación general de derechos
individuales más allá de la decisión del caso concreto y ejercicio del poder
administrador del estado; y, contradictoriamente, ha omitido de decir el derecho
para evitar catástrofes institucionales.
Ahora bien ¿cómo hizo el poder judicial para ingresar a la sagrada
esfera de poder de los demás órganos y estamentos del estado? ¿Porqué lo hizo?
Y ¿es legal que lo haya hecho?
La realidad supera a la ficción. La realidad justifica al derecho, y a
veces lo supera. La política fundamenta al derecho, y a veces lo desecha.
Con ello quiero significar que el estado republicano argentino ha
entrado en una crisis singular; o por lo menos la concepción que conocemos de
sus prolijas y enumeradas atribuciones constitucionales. Esta afirmación no
implica un juicio de valor sobre dicha modificación, solo el tiempo y los
resultados darán la razón a unos y a otros.
El poder judicial, si bien poco democrático en su concepción y
conformación, se ha convertido de hecho en el poder al que el Pueblo acude
constante y decididamente para que el gobierno haga algo o deje de hacer algo.
Contra-mayoritario en sus orígenes, las peticiones de los justiciables y las
circunstancias políticas que lo embeben lo han adaptado y consolidado como el
5
poder que escucha, que abre la puerta y que en muchos casos les brinda el
documento con el que pueden obtener soluciones. Las atribuciones del Poder
Judicial han mutado por la fuerza de la realidad y la legitimidad que le da el
pueblo en el iter judicial. Y su legitimidad también. No obstante, este tema
merece consideraciones de un trabajo especial.
A las cosas.
a. “ROSZA, Carlos Alberto y Otro s/ recurso de casación.”
En un breve y necesario resumen de los hechos de los autos en
cuestión, el Tribunal Oral en lo Criminal nº 9 de la Capital Federal declaró la
nulidad de varias decisiones judiciales adoptadas en la causa y ordenó su
remisión a la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional para que
sortease un juez designado de acuerdo a la Constitución, que habrá de conocer en
ella3. El fundamento de la resolución fincó en el hecho de que las resoluciones
fueron dictadas por un juez subrogante designado por el Consejo de la
Magistratura del Poder Judicial de la Nación y no por el Presidente de la Nación
con el acuerdo del Senado conforme la manda constitucional.
Casada que fue la resolución por el Ministerio Público ante la Cámara
Nacional de Casación Penal, hizo lugar al recurso y anuló la sentencia apelada.
Fundamentó su resolutorio sosteniendo la constitucionalidad del Régimen de
Subrogaciones aprobado por la Resolución 76/2004 del Consejo de la
Magistratura. En defensa de dicha tesis argumentó que las designaciones de los
magistrados que tienen carácter temporal de las que tienen carácter definitivo, y
entendió que solo en las últimas se exige el procedimiento constitucional.
Contra dicha resolución el abogado defensor de ROSZA interpuso
Recurso Extraordinario Federal.
Luego de la semblanza de varios considerandos del voto de la
“mayoría”4, la resolución de la CSJN declara procedente el recurso
3 Considerando 1º.
4 Si se escrutan los votos la mayoría no fue tal, ya que el voto que funda el fallo es el emitido por
los Ministros LORENZETTI, HIGHTON de NOLASCO y FAYT; hay una disidencia de
6
extraordinario, revoca parcialmente la sentencia y declara inconstitucional el
Régimen de Subrogaciones aprobado por la resolución 76/2004 del Consejo de la
Magistratura del Poder Judicial de la Nación, confirma -y aquí las partes
interesante- la sentencia apelada en la parte que declara la validez de las
actuaciones cumplidas por quien se desempeñó como magistrado al amparo del
régimen declarado inconstitucional y mantiene en el ejercicio de sus cargos a los
magistrados hasta que sean reemplazados o ratificados mediante un
procedimiento constitucionalmente válido que deberá dictarse en el plazo
máximo de un año. Textualmente refiere en el considerando nº 20, 21 y 22:
“nº 20…lo expuesto no implica en modo alguno cuestionar el
funcionamiento y eficacia de las actuaciones que se hubieren iniciado o se
hallaren en trámite bajo el sistema de subrogaciones…‟
„nº 21… Ello es así toda vez que la aplicación en el tiempo de los
nuevos criterios ha de ser presidida por una especial prudencia con el objeto de
que los avances propuestos no se vean malogrados en ese trance. En merito de
ello, es necesario trazar la línea divisoria para el obrar de la nueva
jurisprudencia, apoyándola en razones de conveniencia, utilidad y en los más
hondos sentimientos de justicia, necesidad que entraña, a su vez, la de fijar el
preciso momento en que dicho cambio comience a operar…‟
„nº 22: …en esta línea de razonamiento resulta claro que, decisiones
con las repercusiones de la presente, no pueden dictarse desatendiendo las
graves consecuencias que, de modo inmediato, derivaran de ella. Ello exige que
el Tribunal, en cumplimiento de su deber constitucional de adoptar las medidas
apropiadas para evitar el caos institucional o la eventual paralización del
servicio de justicia, establezca pautas claras y concretas acerca de la manera en
que los efectos de su pronunciamiento operarán en el tiempo…Para satisfacer
MAQUEDA y ZAFFARONI y otra disidencia de ARGIBAY. Es decir, el fallo se funda en la
minoría mayor.
7
ese objetivo, deviene imprescindible admitir la validez de las designaciones de
jueces subrogantes llevadas a cabo hasta el presente, así como la de las
actuaciones procesales por ellos ya practicadas y de las que practiquen…los
jueces subrogantes cuya designación haya sido efectuada sobre la base del
régimen que aquí se declara inconstitucional, continuarán en el ejercicio de su
cargo y su actuación jurisdiccional será considerada válida hasta que cesen las
razones que originaron su nombramiento o hasta que sean reemplazados o
ratificados mediante un procedimiento de constitucionalmente válido, según las
pautas fijadas en el presente. En ningún caso dichos subrogantes podrán
continuar en funciones más allá del término de un año, contado a partir de la
notificación de este pronunciamiento, lapso durante el cual el Congreso y el
Poder Ejecutivo, en ejercicio de sus atribuciones, procedan a establecer un
sistema definitivo sobre la materia en debate con estricta observancia de los
parámetros constitucionales.”.
Como se advierte, a reglón seguido de declarar la inconstitucionalidad
del régimen de subrogaciones, y en clara contradicción jurídica, la CSJN deja
incólume tanto las actuaciones procesales ya cumplidas por los jueces
subrogantes -designados por un procedimiento nulo en razón de ser contrario a la
Constitución Nacional-, aquellas que en el futuro cumplan y el propio cargo. Lo
que ha hecho la Corte es una declaración de inconstitucionalidad con efecto
diferido5.
En estricta técnica jurídica, declarada la inconstitucionalidad de una
norma, es decir su nulidad absoluta en insanable, todo lo actuado procesalmente
en su consecuencia debe ser anulado por estar contaminado con un vicio de
nulidad que la produce de manera absoluta e insanable. Mayor trascendencia
tienen aún las nulidades procesales en el proceso penal, justamente por los
diversos y especialísimos principios que inspiran a este.
5 BROND, Leonardo G. Jueces subrogantes y vocación de ruptura. Comentario y proyecciones
del fallo “Rosza”. MJ-DOC-3461-AR | MJD3461. 4 de junio de 2008.
8
La Corte Nacional, invocando razones de seguridad jurídica y por
cuestiones prácticas, declara la inconstitucionalidad, pero sostiene
jurisdiccionalmente la validez de lo actuado de facto por esos subrogantes.
Así, la intérprete máxima y final de la Constitución Nacional le dio a
la crisis jurídica denunciada por ROZSA una semi salida jurídica –ya que emitió
el juicio a la norma, pero con efecto diferido-, no obstante con un fuerte
contenido político, desde que desatiende la consecuencia jurídica –nulidad de las
actuaciones procesales obradas por el funcionario en tela de juicio y el propio
cargo de magistrado- para hacerle lugar a la solución práctica. Como se dijo,
declarada la inconstitucionalidad de la norma inferior debió la Corte, acto
seguido, declarar la nulidad de todo lo actuado por los magistrados subrogantes,
o mandar que así lo hagan los tribunales inferiores. No obstante, la salida fue
otra. Optó por una interpretación pragmática6 del plexo constitucional en juego,
con alto valor político al poner sobrerelieve el valor eficacia.
También la Corte efectiviza en el fallo una interpretación
consecuencialista o previsora de los efectos que potencialmente tendrá la
resolución que dicte. Así refiere que “…decisiones con las repercusiones de la
presente, no pueden dictarse desatendiendo las graves consecuencias que, de
modo inmediato, derivarán de ella…adoptar las medidas apropiadas para evitar
el caos institucional o la eventual paralización del servicio de justicia…”.
Expresamente asume, como se observa, los efectos que en la vida real de la
sociedad y de las personas la resolución causará.
Igualmente se apoya el fallo en criterios de decisión que le son ajenos
a las sentencias judiciales: la utilidad y conveniencia. Estos institutos, sumados a
los de oportunidad y merito, constituyen los ejes centrales del poder decisorio de
la administración. Razones que, incluso, están exentas de la autoridad de los
magistrados ya que conforman la estructura de poder exclusivo de aquél órgano.
Se suma a lo anterior, y aquí el condimento con el que últimamente
sazona la Corte sus resoluciones de gran espectro sociológico, el mandato o
6 SAGÜES, Nestor Pedro; La interpretación Judicial de la Constitución, p. 117. Editorial Lexis
Nexis, Segunda Edición, año 2006, Buenos Aires.
9
exhortación que realiza tanto al Poder Legislativo como al Ejecutivo para que
pongan en marcha sus atribuciones constitucionales tendientes a subsanar el
vicio de inconstitucionalidad que yace en el Régimen de Subrogaciones. Marín
BÖHMER realiza una “aproximación retórica a las sentencias exhortativas”7, y
sostiene –criterio que se comparte- “[l]a Corte elige entonces una vía alternativa
que no supone ordenar ni deferir, sino forzar a la deliberación y convoca…”.
b. “HALABI, Ernesto c/ P.E.N. – ley 25.873 – dto 1563/04 s/
amparo ley 16.986”
La Corte Suprema, en esta sentencia, le concede la carta de
ciudadanía a las acciones de clase en el derecho argentino. No obstante la
expresión utilizada, la Corte glosa el artículo 43 de la Constitución Nacional y
realiza una interpretación constitucional mutativa por adición8 ampliando el
espectro jurídico de la norma. La mutación deriva de un cambio en la
constitución formal por acción aditiva del derecho judicial constitucional, vía
definición, permaneciendo inalterado el texto formal de la Carta Magna9. De esta
manera, la Corte añade un postulado a la norma sin modificarla, sino que lo hace
a través de interpretación.
7 BÖHMER, Martín; Una aproximación retórica a las sentencias exhortativas. Abeledo Perrot
on line nº AP/DOC/2106/2012. 8 SAGÜÉS, Néstor Pedro; Derecho Procesal Constitucional – Acción de Amparo – Adenda de
Actualización “El Amparo como Acción de Clase (Caso “HALABI”), 5ta Edición, Editorial
Astrea, Ciudad de Buenos Aires, 2009. SAGÜÉS, Néstor Pedro; “La creación judicial del
„amparo-acción de clase‟ como proceso constitucional”, ABELEDO PERROT Nº 0003/014385.
En este último artículo, sostiene el autor que “…el voto mayoritario realiza una interpretación
constitucional mutativa por adición.”; y en la nota número 2 amplía sobre el aspecto clasificativo
del resolutorio de la siguiente forma: “La interpretación constitucional mutativa deja al texto
constitucional formalmente incólume, pero respecto de su contenido le añade (interpretación mutativa
por adición) o quita algo (interpretación mutativa por sustracción), o realiza ambas operaciones
(interpretación mutativa mixta: sustituye un contenido por otro). De hecho, significa una modificación
indirecta de la Constitución. Cuando se realiza por medio de un fallo judicial, éste se perfila como
una sentencia manipulativa aditiva, sustractiva o mixta. La expresión "manipulativa" no tiene aquí,
necesariamente, sentido peyorativo: puede haber, y de hecho hay, sentencias manipulativas
legitimadas.” También en PALACIO de CAEIRO, Silvia B.; Jurisdicción Constitucional, control
de constitucionalidad y sentencias exhortativas. Abeledo Perrot on line nº 0003/015107.
Publicado también en SJA 101/09/2010. 9 SAGÜES, Néstor Pedro; Interpretación judicial de la Constitución. Segunda Edición. Lexis
Nexis, 2006, p. 42 y ss.
10
¿Y cómo lo logra la Corte? En el considerando 12 del fallo, la
mayoría de la Corte10
instituye, delinea y define a los que llama los derechos de
incidencia colectiva referidos a intereses individuales homogéneos,
distinguiéndolos de los derechos de incidencia colectiva referidos a bienes
colectivos; todos ellos previstos en la norma constitucional número 43, según
esta novísima interpretación. No obstante el viso de legitimidad que le da la
argumentación11
, los Ministros del voto mayoritario se vieron en la obligación de
trazar una estrategia justificativa y jurídica para enjuiciar un tema que no había
sido puesto a su consideración12
.
En primer lugar, debieron reconocer que el artículo 43 de la
Constitución Nacional prevé los intereses individuales homogéneos como
categoría jurídica diferente a los derechos subjetivos y a los derechos colectivos
–primer párrafo del considerando 12 del voto de la mayoría-.
En segundo lugar, debió imputarle una mora constitucional al
legislador. Así, en el mismo considerando 12 esgrimen que “[f]rente a esa falta
de regulación –la que, por lo demás, constituye una mora que el legislador debe
solucionar cuanto antes sea posible, para facilitar el acceso a la justicia que la
ley suprema ha instituido-, cabe señalar que la referida disposición
constitucional es claramente operativa y es obligación de los jueces darle
eficacia, cuando se aporta nítida evidencia sobre la afectación de un derecho
fundamental y del acceso a la justicia de su titular esta Corte ha dicho que
10
El fallo se conformó de la siguiente manera: Ricardo Luis LORENZETTI, Elena I. HIGHTON
de NOLASCO, Juan Carlos MAQUEDA y Eugenio R. ZAFFARONI, por uno de los tres lados;
Enrique PETRACCHI y Carmen M. ARGIBAY, por el segundo de los lados; y, finalmente,
Carlos S. FAYT. 11
BAZAN, Víctor. ¿La Corte Suprema de Justicia argentina se reinventa, presentándose como un
tribunal constitucional? Cuestiones Constitucionales, nº 20, enero – junio 2009. El autor refiere,
con cita de Luis Roberto BARROSO en “O começo da história. A nova interpretaçao
constitucional e o papel dos principios no direito brasileiro.”, que “[l]a teoría de la
argumentación viene a prestar un significativo servicio a la judicatura al convertirse en un
elemento útil a la interpretación constitucional, justamente porque –como acota Barroso- existen
hipótesis…en las que el fundamento de la legitimadad de la actuación judicial se trasfiere a la
proceso argumentativo, donde el magitrado debe demostrar racionalmente que la solución
propuesta es la que realiza más adecuadamente la voluntad constitucional.” 12
Básicamente el Recurso Extraordinario fue motivado por el efecto erga omnes que la Cámara
Nacional de Apelaciones.
11
donde hay un derecho hay un remedio legal para hacerlo valer toda vez que que
sea desconocido…”.
Como se advierte, el último intérprete de la constitución nacional
debió –ya que se vio forzado- declarar una omisión inconstitucional de parte del
poder legislativo a la hora de reglamentar el artículo 43 de la Constitución
Nacional.
Pero la Corte fue por más e intentó conquistar un área que se
confunde con atribuciones naturales del Poder Legislativo; consecuentemente,
estableció las características conceptuales y adjetivas de las acciones de clase
según su propia interpretación. Y así lo instituyó en el considerando 20:
“Que no obstante ello, ante la ya advertida ausencia de pautas
adjetivas mínimas que regulen la materia, se torna indispensable formular
algunas precisiones, con el objeto de que ante la utilización que en lo
sucesivo se haga de la figura de la "acción colectiva" que se ha delineado
en el presente fallo se resguarde el derecho de la defensa en juicio, de
modo de evitar que alguien pueda verse afectado por una sentencia dictada
en un proceso en el que no ha tenido la posibilidad efectiva de participar.
Es por ello que esta Corte entiende que la admisión formal de toda acción
colectiva requiere la verificación de ciertos recaudos elementales que
hacen a su viabilidad tales como la precisa identificación del grupo o
colectivo afectado, la idoneidad de quien pretenda asumir su
representación y la existencia de un planteo que involucre, por sobre los
aspectos individuales, cuestiones de hecho y de derecho que sean comunes
y homogéneas a todo el colectivo. Es esencial, asimismo, que se arbitre en
cada caso un procedimiento apto para garantizar la adecuada notificación
de todas aquellas personas que pudieran tener un interés en el resultado
del litigio, de manera de asegurarles tanto la alternativa de optar por
quedar fuera del pleito como la de comparecer en él como parte o
contraparte. Es menester, por lo demás, que se implementen adecuadas
12
medidas de publicidad orientadas a evitar la multiplicación o
superposición de procesos colectivos con un mismo objeto a fin de aventar
el peligro de que se dicten sentencias disímiles o contradictorias sobre
idénticos puntos.”
Es decir, ante un conflicto de alcance constitucional, la CSJN diseñó
una estrategia argumentativa legitimante basada en un ejercicio “anormal” del
caso judicial. La Corte reconoce judicialmente la categoría de omisión
inconstitucional como la mora “de los poderes públicos en el cumplimiento de
sus obligaciones constitucionales, cuando de dicha omisión resulta una lesión a
un derecho o principio constitucional”13
y, en su consecuencia, ejerce control de
constitucionalidad sobre dicha omisión. Esta falta constitucional es la que le
permite, conceptualmente, ingresar a como poder reglamentario y actuar como
legislador positivo14
. Más ello, en el reparto orgánico de competencias,
atribuciones y facultades de los Órganos de Gobierno del Estado, se torna de
dudosa legalidad.
c. “F., A. L. s/ medida autosatisfactiva.”
Esta resolución, más allá del fondo de la materia constitucional
interpretada, es rica en cuestión de interpretación de la constitución y ejercicio de
la magistratura constitucional.
13
BIANCHI, Alberto B. Control de Constitucionlidad. T I. Editorial Abaco. Segunda Edición,
actualizada, reestructurada y aumentada. Buenos Aires, año 2002. Pag. 444. 14
SAGÜES, Néstor Pedro. El juez constitucional como legislador positivo. Abeledo Perrot on
line nº 0003 / 015092. En el artículo, el autor hace una semblanza de algunos tribunales
constitucionales de Latinoamérica que están facultados expresamente por la Constitución para
dictar normas de alcance general en caso de declararse una omisión inconstitucional. “Merece
igualmente recordarse, como precedente más próximo, el caso de la Constitución del Estado mexicano
de Veracruz, y con alusión a la mora legislativa inconstitucional del Congreso, cuando estatuye que el
Tribunal Superior de Justicia fija un plazo de dos períodos ordinarios de sesiones para que elabore a la
norma faltante; y si „transcurrido este plazo no se atendiere la resolución, el Tribunal Superior de
Justicia dictará las bases a que deban sujetarse las autoridades, en tanto se expide dicha ley o decreto‟.
En esta hipótesis el perfil del Tribunal Superior de Justicia como legislador suplente tiende a definirse
más. Se trata de su aptitud constitucional para "dictar las bases" (hecho que implica emitir normas,
bien que no todas las reglas del caso) que regularán el tema hasta tanto lo haga el legislador ordinario.
Para Fernández Rodríguez, está potenciado para emitir "una especie de normativa básica”; ib ídem cit.
p. 3.
13
Aquí la Corte exhorta también. Y lo hace a las autoridades nacionales,
provinciales y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que implementen y
hagan operativos, mediante normas del más alto nivel, en los términos allí
sentados, protocolos hospitalarios para la concreta atención de los abortos no
punibles y para la asistencia integral de toda víctima de violencia sexual.
Además, también exhorta al Poder Judicial nacional y a los poderes judiciales
provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a abstener se de
judicializar el acceso a los abortos no punibles previstos legalmente. En concreto,
la CSJN en el considerando 29) de la resolución se trazan los limites desde los
cuales estima que se van a remover las barreras administrativas y fácticas al
acceso a los servicios médicos para la concreta atención de los abortos no
punibles. En razón de ello, puede concluirse que, en caso de que los protocolos
que se implementen en los diversos estamentos del estado no satisfagan esos
criterios pre-fijados por la Corte Suprema, puedan ser tildados también de
inconstitucionales por contravenir los límites trazados por el máximo tribunal
nacional, en ejercicio del más alto rango de la magistratura y como intérprete
final de la Constitución.
Pero prestemos atención y detengámonos en el contenido de las
exhortaciones. En la primera, instruye sustancialmente a los poderes ejecutivos
de todos los estamentos del gobierno local y federal. La Corte no le dice sólo
como deben hacerlo formalmente –protocolos hospitalarios- sino que también le
da el contenido a esa forma. Refiere expresamente la Corte:
“En particular, deberán: contemplar pautas que garanticen la
información y la confidencialidad a la solicitante; evitar procedimientos
administrativos o períodos de espera que retrasen innecesariamente la
atención y disminuyan la seguridad de las prácticas; eliminar requisitos
que no estén médicamente indicados; y articular mecanismos que permitan
resolver, sin dilaciones y sin consecuencia para la salud de la solicitante,
los eventuales desacuerdos que pudieran existir, entre el profesional
interviniente y la paciente, respecto de la procedencia de la práctica
14
médica requerida. Por otra parte, deberá disponerse un adecuado sistema
que permita al personal sanitario ejercer su derecho de objeción de
conciencia sin que ello se traduzca en derivaciones o demoras que
comprometan la atención de la requirente del servicio. A tales efectos,
deberá exigirse que la objeción sea manifestada en el momento de la
implementación del protocolo o al inicio de las actividades en el
establecimiento de salud correspondiente, de forma tal que toda institución
que atienda a las situaciones aquí examinadas cuente con recursos
humanos suficientes para garantizar, en forma permanente, el ejercicio de
los derechos que la ley le confiere a las víctimas de violencia sexual.”15
.
Como puede advertirse, la manda judicial se desfigura e hibrida en
una clara directriz institucional –y de alto matiz política-, erigiéndose en una
apoyatura conceptual y orgánica liberadora de responsabilidades de los poderes
políticos de los estamentos exhortados. Esta resolución indicativa se transforma
así en la excusa “legal” del poder administrador que demuestra una clara
intención de “legalizar” una práctica aberrante. La “bajada de línea” que el
Máximo Tribunal Nacional e intérprete final de la Constitución efectiviza en este
fallo se transforma en la pieza legitimante del estado para permitir a los
individuos llevar a cabo una la practica interruptiva de embarazos. Además de
ello, la trascendencia institucional del Cimero Órgano proyecta un haz político
difícil de evadir sin caer en graves y caras presiones sobre los funcionarios; así
como en livianas decisiones sobre un tema tan caro a la personalidad16
.
15
Considerando 29 del voto de la mayoría. 16
MARITAIN, Jacques. La persona y el Bien Común. Editorial Club de Lectores. Buenos Aires
1981. Pag. 35 y ss. En el capítulo que se inicia en la página referida, el autor distingue
conceptual, material y prácticamente la individualidad de la personalidad. De esta última refiere:
“La noción de personalidad no radica en la materia a la manera de la noción de la individualidad
de las cosas corporales, sino que se basa en las más profundas y más excelsas dimensiones del
ser; la personalidad tiene por raíz al espíritu en cuanto este se pone o realiza en la existencia y en
ella sobreabunda.”; p. 44. “Es esencial a la personalidad exigir un diálogo en el que las almas se
comuniquen entre sí”, p. 45.
15
El segundo contenido de la exhortación, no se encuentran en la
sección considerativa del fallo, sino en la parte resolutiva del mismo; y refiere
así:
“Exhortar al Poder Judicial nacional y a los poderes judiciales
provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a abstenerse de
judicializar el acceso a los abortos no punibles previstos legalmente.”
En este apartado la Corte ejerce al extremo la exhortación de la que
no está tan claro y cierto si constitucionalmente le pertenece y si forma parte de
las atribuciones del poder judicial, por lo menos en el reparto constitucional de la
Argentina. Aquí, la Corte le indica al Poder Judicial de toda la República que se
abstenga de ingresar a investigar y/o juzgar hechos que puedan llegar a encuadrar
en el tipo penal “aborto”. Esto es así, ya que precisar si un hecho es un aborto de
los que la corte consideró no punible, primero hay que ingresar a conocer los
hechos que tornan no punible al mismo y, lógicamente, al hecho mismo del
aborto. Por ello, interrumpida la vida gestacional del nasciturus, y más allá de los
banales e intrascendentes requisitos para practicar tan aberrante acto, es una
obligación legal del órgano encargado de investigar la comisión de delitos si
efectivamente las condiciones fácticas que tornan no punible al acto
efectivamente sucedieron. Es decir, la justicia no puede abstenerse de conocer e
investigar hechos delictivos. Es un deber de los órganos de instrucción penal
investigar si un hecho se tipifica o no como delito.
La Corte en esta resolución utilizó el discurso para invertir y
proscribir la función Fiscal y la Judicial de la República.
III. Conclusión: hoy ha dejado de serlo.
En el acápite anterior me preguntaba si la sentencia es sólo un acto
judicial: hoy ha dejado de serlo. Y es el acto de gobierno que mayor
transformación jurídica y política ha tenido. Los decretos del Ejecutivo est{an
estancados en sus cuatro variantes: reglamentarios, delegados, de necesidad y
16
urgencia y … Las leyes siguen cumpliendo las mismas funciones desde siempre
y no se advierten roces de trascendencia entre este órgano con los demás en
cuanto al modo de legislar. En cambio el poder del Poder Judicial se ve
incrementado constantemente. Desde la reivindicación de Marshall en “Marbury
v. Madison” no ha dejado de conquistar espacios de poder. Su capacidad
constitucional de contralor y de interprete final y exclusivo de la Constitución,
documento jurídico político por antonomasia, le ha permitido hacerse de un
abanico de facultades de alto gobierno. Todo ello justificado por un delicado y
refinado discurso con fuertes argumentos que lo legitiman hacia adentro del
poder judicial17
y hacia afuera del poder judicial18
.
Y es justamente la argumentación que despliegan los Tribunales la
que le permite evadir una valla histórica, aquella que lo ubicaba
constitucionalmente como el poder contramayoritario. Se suma a ello el hecho de
que, por lo menos en Argentina, los jueces han sido transformados por los
justiciables en la herramienta necesaria para acceder a bienes básicos de la vida y
obtienen de ellos respuestas satisfactorias. Es decir, del poder judicial obtienen la
sentencia que les da la razón, el juez en un acto personalísimo de su función le
dice al justiciable “usted tiene derecho y el Estado debe dárselo”. Y cuando este
señor, luego de media vida -y varias instancias con más y mayor jerarquía cada
vez le dicen constantemente “usted tiene razón”- va con su sentencia al
17
SAGÜES señala que “cuando la Corte Suprema de los Estados Unidos en "Cooper v. Aaron"
(1958), un fallo que algunos llaman "el segundo `Marbury v. Madison'", adopta francamente el
sistema del "precedente" (stare decisis), y obliga a los tribunales inferiores a seguir la doctrina judicial
establecida por ella. De hecho, este régimen significa darle a aquella Corte cierto rol material de
legislador activo: su jurisprudencia asume (por su propia decisión) un papel de norma general, en el
sentido de que debe ser seguida, excepciones aparte, al menos por los demás tribunales. Estos han
sufrido un importante recorte de sus competencias en materia de control de constitucionalidad: ya no
son libres de decidir con independencia de criterio en temas sobre los que ya se ha pronunciado la
Corte Suprema. Cuando ella habla, en ese punto el sistema de la judicial review es, en alguna medida,
„concentrado‟.”. SAGÜES, Néstor Pedro. El juez constitucional como legislador positivo.
Abeledo Perrot on line nº 0003 / 015092, p. 1. 18
Ya que ejerciendo el control de constitucionalidad puede invalidar directamente, y sin órgano
de revisión superior, toda norma jurídica o situación de hecho que la contraría. Incluso el ámbito
de las political questions está ingresando en crisis, trance que le permitirá al Poder Judicial
ejercer un control de la mayoría de los actos del gobierno. El hecho de reconocer la categoría de
omisión inconstitucional implica ingresar a conocer en la discrecionalidad de los otros dos
poderes en cuanto a la oportunidad en que deben reglamentarse los derechos reconocidos en la
Constutción.
17
departamento ejecutivo a cobrar lo que le deben y no recibe pago alguno la
legitimidad democrática que académicamente se pregona de aquél cae y se
desploma. En el iter el Poder Judicial se muestra al Pueblo como su mesías,
aquel que lo entiende, que lo protege, que le asiste.
En las sentencias que se analizaron puede perfectamente trazarse un
haz de evolución –o degeneración- de la jurisprudencia.
En “Rozsa” la Corte declara una inconstitucionalidad precaria ya que
tolera la inconstitucionalidad declarada por razones que entiende de mayor
envergadura; y exhorta a los poderes Ejecutivo y Legislativo a que ejerzan sus
atribuciones constitucionales.
En “Halabi” la Corte avanza en sus facultades. Ejerce formalmente
control de constitucionalidad sobre una omisión legislativa y sienta
legislativamente las bases de la acción de clase, manifestando expresamente que
las mismas sean utilizadas en las sucesivas acciones colectivas de este tipo.
En “F., A.L.”, exhorta a los autoridades de la Nación, de las
Provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que estas hagan
operativo un protocolo hospitalario que la propia Corte delinea –ejerciendo
facultades reglamentarias discrecionales del Ejecutivo-; y exhorta a los Poderes
Judiciales a abstenerse de judicializar el acceso a los abortos no punibles.
Por esta evidencia, afirmamos que la sentencias judiciales han dejado
de ser los que clásicamente, aquél acto judicial que nos dice el derecho. Hoy los
jueces disponen de un abanico de poderes de mayor amplitud, los que –como se
dijo- pueden ser buenos o malos; pero solo el tiempo nos lo dirá. Claramente el
Pueblo confía más en los jueces que en los demás poderes, o por lo menos son
más accesibles a sus peticiones. Sin embargo, y tomando palabras de Jorge W.
Peyrano, corremos el riesgo de Tribunales que declaman derechos y no que los
declaran.
La virtud siempre está en el justo medio entre los dos extremos.
18
IV. Bibliografía citada.
- BAZAN, Víctor. “¿La Corte Suprema de Justicia argentina se
reinventa, presentándose como un tribunal constitucional?”
Cuestiones Constitucionales, Nº 20, enero – junio 2009; disponible
en http://www.revistas.unam.mx/index.php/cuc/article/view/15198
- BIANCHI, Alberto B. Control de Constitucionlidad. T I. Segunda
Edición, actualizada, reestructurada y aumentada. Editorial Abaco.
Buenos Aires, año 2002.
- BÖHMER, Martín; Una aproximación retórica a las sentencias
exhortativas. Abeledo Perrot on line nº AP/DOC/2106/2012.
- BROND, Leonardo G. Jueces subrogantes y vocación de ruptura.
Comentario y proyecciones del fallo “Rosza”. Microjuris on line:
MJ-DOC-3461-AR | MJD3461. 4 de junio de 2008
- COUTURE, Eduardo. Fundamentos de Derecho Procesal Civil.
4ta. Edición, 3ra. Reimpresión. B de F, año 2009.
- MARITAIN, Jacques. La persona y el Bien Común. Editorial Club
de Lectores. Buenos Aires 1981.
- MILONE, Jorge E. La democracia en Occidente. AZ editora.
Capital Federal, año 1984.
- SAGÜES, Néstor Pedro. El juez constitucional como legislador
positivo. Abeledo Perrot on line nº 0003 / 015092
19
- SAGÜÉS, Néstor Pedro; “La creación judicial del „amparo-acción
de clase‟ como proceso constitucional”, Abeledo Perrot on line Nº
0003/014385.
- SAGÜÉS, Néstor Pedro; Derecho Procesal Constitucional –
Acción de Amparo – Adenda de Actualización “El Amparo como
Acción de Clase (Caso “HALABI”), 5ta Edición, Editorial Astrea,
Ciudad de Buenos Aires, 2009.
- SAGÜES, Nestor Pedro; La interpretación Judicial de la
Constitución, Segunda Edición, Editorial Lexis Nexis, Buenos
Aires, año 2006, p. 117.
V. Jurisprudencia citada.
- ROSZA, Carlos Alberto y Otro s/ Recurso de Casación, CSJN, 23
de mayo de 2007.
- HALABI, Ernesto c/ P.E.N. – ley 25.873 – dto 1563/04 s/ amparo
ley 16.986; CSJN, 24 de febrero de 2009.
- “F., A. L. s/ medida autosatisfactiva.”, CSJN, 13 de marzo de
2012.