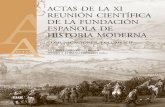Geomorphology of Tafi valley (Tucumán Province, Northwest ...
ESTUDIANTES Y GRADUADOS EN CÓRDOBA DEL TUCUMÁN (1670-1854). FUENTES Y AVANCES DE INVESTIGACIÓN
Transcript of ESTUDIANTES Y GRADUADOS EN CÓRDOBA DEL TUCUMÁN (1670-1854). FUENTES Y AVANCES DE INVESTIGACIÓN
Ano académico de 19 Jj a 19.) l. ~.
El alumno de enseñanza/14 ofic¡ial a favor del
cual se ha expedid o la presente CARTl DE loEN· • TI DA O se halla matrlcu
Volencla .... /l o~ El Decano,
Facultad de
Ano ac11démlco -----------------El alumno de enseñanzl! ./fd oficial a favor del
cual se ha expedido la presente CARTA DE lOEN·
Tl,pAD se halla matriculado en el ,curso actual .
. de ... ~ ... de19J.2 &Dtcat11o~ )~!El .Secrderlo,
~d.L._
LEC CIONES ELEMENTALES
DERECHO CIVIL .. co 1wa.t IL lltwll 11 mnna.
JlR. D. SAl X ADOR DEL \'ISO. ·~._....._4, e . ,... ,...,_ ..,._.. L.iMnrit
"'~ , .. ,_..c--. SEXTA EDICIÓN,
REVIWl.\ T Altir.tlUD! IL ~rilO r6DIGO CJIH, l Li(.ISLICIV~ 119¡;qr.
o. ~alt•ador ~alom 11 puig,
TO~IO I.
Del derecho de las ¡: ereonae con relación a su eat.a:l.c.
VALE NCIA,
LIBlltlll OE 1.111 ·• oama, El>mll. ,.._ .. ,_~--
/
MATRICULA Y LECCIONES XI CONGRESO INTERNACIONAL DE HISTORIA
DE LAS UNIVERSIDADES HISPÁNICAS (VALENCIA, NOVIEMBRE 2011)
Prólogo de
MARIANO PESET y JORGE CORREA
VOLUMEN!
U'I'IVERSITAT DE VALENCIA
2012
Col-lecció Cinc Segles
Edita: Servei de Publicacions de la Univcrsitat de Valencia
~ d'aquesta edidó: UniversJtat de Valencia, 2012
Publicac1ons de la Univermat de Valencia http:/ / puv.uv.cs
Coordirrador: Vicent Olmos
Fotocornposició, maquetadó i impressió: Arts Grafiques Soler, S. L. L'Olivereta, 28 46018 Valencia
www.graficas-soler.com
ISBN: 978-84-370-9021-4 (Obra completa) ISBN: 978-84-370-9022-1 (Vol. 1)
Dipositlegal: V. 3.106- 2012
Aquesta publuaoo 110 pot sn reprodUJda, 111 totalmmltli parcialmelll, ni tnrrgiJtrada ttl, o trl!tUmtsa pn, am sisttma dt rtrnperadó d'n!formooó,
m cap Jonna m pn cap tmlja, sra fotomtcJnrc, fotoqufmr'c, tltctrOmc, pn fotocopta o pn qual<n'OI altrt, stt!St ti ~rmís pm• dt l'tdllonal.
Í\DICI·.
VOLUMEN 1
Prólogo, por Manano Peset y Jorge Correa .. .. .. .. .. ...... .... .. ...... .. .. .. .......... ............ 15
José Maria López Piñero, Historiador de la Medicma y de la Ctenoa, por Mariano
Peset .......................................................................................................... .. 25
Pubhcaciones de José Maria López Piñero, por Maria Luz López Terrada .. .. .. .. .. .. .. 31
LOS OBISPOS DE NUEVA ESPAÑA Y LAS CARR.EitAS Df lOS UN IVI-.RSI fARIOS,
SIGLO XV III. Rodo[/(> Ag11irre .. ..... ..... ..... ..................... ......... ......... ................... 61
MARÍA MO!INER EN LA UNIVERSIDAD DE VALEN( lA, 1936-1939.
Salvador Albitiarw ................................................... ...................................... 89
LAS PRIMfRAS OPOSICIONES A CÁTEDRAS DE DERECHO f>Al RIO EN LA UNIVERSIDAD
DE SALAMANCA. Pa:::: Alonso ................................... ................................ .. .... 119
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MÉXICO Y LAS C'FLFBRAUONES DEL IV CENTE-
NARIO. ,\1. • de Lo urdes Alvarado ...... .. .. ... .. .... .. .. ... .. .... ...... .. .... .. ... .. .. . .. .. . .. .. .. .... 141
LA UNIVERSII)Af) NEOCATÓLICA. UN FRACASO ANUNCIADO.
Antotlio Á lvarez de Morales .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .... .. .. .. . .. .. .. .. .... .. .. .. . 169
LOS GRADOS DE LA REAL UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA.
S IGLOS XVII Y XVI II . Adriana Álvarez Sánchez ................................................. 197
INI>l( 11
LA R.EGUl ACIÓN JURÍDICA DE LA AUSENCIA EN ESPAÑA DEl liBERALISMO AL FRAN
QUISMO. Ramó11 Az11ar i Garcia 0000 00 00 00 00 0000 00 0000 00 00 .. 00 000000 00 00 00 00 000000 00 00 000000 00 0000 00 0000 217
LA REBELIÓN DE LO ESTUDIANTES. M are Baldó Lacomba 00 00 000000 00 00 000000 00 00 00 00 00 00 00 00. 233
PRIMERAS OPOSICIONES A CÁTEDRA DE DERECHO CANÓNICO EN LA POSTGUERRA,
1940-1942. Yolat1da Blasco Gil y jo~¡¿e Correa Bailes ter 0000000000 000000000000000000000000 000 251
GOZOS Y DESVENTURAS DEL P AVORDE DON LUIS CR.ESPÍ DE B OR.JA EN LA UNI
VERSIDAD DE VALENCIA. Emilio Ca/lado Este/a 000000000000000000000000000000000000000000000000 267
REVOLUCIÓN Y VIOLENCIA EN EL LENGUAJE ESTUD IANTIL DE LOS SETENTA:
ITALIA Y ESPAÑA. Lucia11o Casali ooOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOooooooooooooooooooooooooooooooooooOOOOOOOO 287
LA UNIVERSIDAD ESPAÑOLA EN TRANSICIÓN (1975-1976).jaume Cfaret Mira11da 299
LOS PRIMEROS PASOS DEL ASOCIACIONISMO ESTUDIANTIL: LA UNIÓN ESCOLAR.
UNIVERSITARIA. Daniel Comas Caraba/lo 00 00 00 00 0000 00 00 00 0000 00 000000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0000 00 00 317
LE UNIVER.SITÁ lTALIANE NELL'ETÁ SPAGNOLA (SEC. XVI-XVII). Piero del Negro 00000 349
PROVISIÓN DE CÁTEDRAS Y PERFIL DE LOS CATEDRÁTICOS DEL ESTUDIO GENERAL DE
VALENCIA DUP..ANTE EL RECTORADO DEL DOCTOP. BER.NAT ALCALÁ (1514-1521).
Malluel V. Febrer Romaguera 00 00 0000 00 00 00 00 00 00 0000 00 00 0000 00 000000 00 00 00 0000 00 00 00 00 0000 00 00 00 0000 00. 359
EL PROCESO CONTRA MIGUEL jERÓNIMO ROMÁ, CATEDRÁTICO DE MEDICINA
DE VALENCIA {1623-1628). Amparo Fe/ipo y Fra11cisco Javier Peris 000000000000000000000 387
EUDALDO jAUMEANDR.EU Y SUS CLASES DE CONSTITUCIÓN. Pilar Carda Trobat 000000 407
ESTUDIANTES Y GRADUADOS EN CóRDOBA DEL TUCUMÁN (1670-1854).
FUENTES Y AVANCES DE INVESTIGACIÓN. E11rique Go11zález Gonzáfez y Víctor
Cutiérrez Rodríguez 00 00 00 00 00 0000 00 00 00 00 00.00 00 00 00.00 00 00 .. 00 00 00 00.00 00.00 00.00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00. 43 1
V ICENTE Y JOAQUÍN 0UALDE. ENTRF LA POI ÍTICA, EL DERECHO Y LA UNIVERSI-
DAD. María Pilar Hema11do Serra 00000000 00000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000 457
10
INDICF
EDUCACIÓN PUBLICA, PATRIA Y RELIGIÓN EN EL TRÁNSITO DEL SIGLO XVIII
AL XIX. Vice11te Leó11 Navarro y Teleiforo M. Hemá11dez . . . . . .. . . . .. .. . . . . . .. . . . .. . . . .. .. . . . . 483
LA REPJUOSENTACIÓN DE lA MEDICINA UNIVERSITARIA EN EL A.\IOR .HÉDICO DE
TIRSO DE MOLINA. María Luz López Terrada ............ ..................................... 503
LA RENOVACIÓN DE LA HISTORIA DE LA MEDICINA EN LA UNIVERSIDAD ESPAÑOLA:
EDUARDO GARCÍA DEL REAL José Vicente Martí Bosca y Allfo11io Rey Co11zález ... 521
VOLUMEN Il
MÁS ALLÁ DE KR.AUSE: )ULIÁN SANZ DEL RíO EN HEIDELilERG Y LA SUBCULTUR.A
ACADÉMICA EN LA NUEVA UNIVERSIDAD DE MADRID. Charles E. McC/el/and ...... 15
LA PRAXIS DE LOS ESTUDIOS JURÍDICOS EN EL SEMINARIO CONCILIAR SAN
DIONISIO AREOPAGITA DE LA ABADÍA-I GLESIA COLEGIAL DEL SACROMONTE
DE GRANADA. Alejatldro Martínez Dhier . . . . . . . . . . . . . .. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . .. . . . .. 29
LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA COMO CUESTIÓN ADMINISTRATIVA. UN DEBATE
FIN DE SIEcLE. Mam~e/ Mart{nez Neira ...... ..... .. ..... ....... .... ... .. ............ .. ......... ... 45
FISCALES EN GUERRA: EL EJEMPLO DE LOS TRIBUNALES VALENCIANOS (1936-1939).
Paswal Marzal Rodríguez .. . .. ... ...... .. .. .... .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. 59
EL COLEGIO DE M ISIONEROS NACIONALES. A1argarita Me11egus Bomemam1 ........... 79
CATEDRÁTICOS DE Dm .. EITO E POLÍTICA: 0 IDEÁRIO JUOFORMADOR DE MARNOCO
E SO USA SOBRE A CRISE DO SISTEMA POLÍTICO LIBERAL F. Moura Ferreira .... .. . 85
LA ENSEÑANZA DE LA FILOSOFÍA NATURAL Y LAS DISCIPLINAS MATEMÁTICAS EN LA
ESPAÑA DEL SIGLO XVII. Víctor Navarro Brotor1s .. .. . ... .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 97
LAS UNIVERSIDADES VALENCIANAS ANTE LA GUERRA DE SUCESIÓN Y LA NUEVA
Pl.ANTA.Javier Patao Gil ................................................................................ 115
11
ÍNDICF
RFII(,IOSOS CRADUADOS EN LA UNIVERSIDAD DF Mf:XICO EN fl SIGLO XVI.
A rmaudo Pcwó11 Romero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 7
FRANCISCO MOLINER Y NICOLAS, DI:. LA CA1l:DRA Al LSCAÑO. Germán Pera/es
Birlauxa ........... ...... ....... ... ................................... ........ ..... .............. .............. 157
UN COl fGIO FN TIEMPOS DE GUERRA. EL SEMINARIO TRIDENTINO DE SANTIAGO
()[ 15H5 EN 1 A HISTORJOGR.AFÍA Cl lll FNA DFI SIGI O XIX. Lcticia Pérez P11e11te ... 177
JUAN BAUTISTA PESET ALEIXANDRE Y LA ENSEÑANZA Df LA PSIQUIATRÍA EN LA
UNIVERSIDAD DFVALENCIA.josé L11is Pese! ................................................... 197
NHlRIJA Y VIVES, DOS HUMANISTAS QUE ESCRIBEN 'iOBRE DERECHO .
.\taríauo Pcset .. ... . .. .... ... .. . .. .. . .. ... . . ... .. . .. . . . . . . . . . ... .. . . . . . . ... .. ... .. . .. .. . . ..... .. ... .. . .. .. . . . 219
UNAS NOTAS SOBRE LA OPOSICIÓN A PRIMA DE MEDICINA EN MÉXICO, 1595.
Mariauo Pcset Mancebo ............... ...................... ........................ .............. ....... 237
El Of'ICIO DE SECRETARIO EN LA UNIVERSIDAD DE SAlAMANCA DEL SIGLO XVII I.
UNOS APUNTES DE SECRETARÍA.j11a 11 Luis Po/o RodrixlleZ ..... ................... ...... 251
E l DFBATF SOBRE Fl ESTATUTO DE AUTONOMÍA EN 1 A UNIVERSIDAD DE MADRID
(19 19-1922).J osé Maria Puyo/ Mmrtero .......................................................... 279
LA 1 F(,ISl ACIÓN DEL TR.ABAJO EN LOS MANUALfS (1940-1960). Mario Francisco
Quirós Soro 297
LA MORAl DEL Cl ÉR.IGO UNIVERSITARIO MEXICANO, EN El SIGLO XVI.
Clara Ramírc::: . . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . . .. . . . . . . . .. .. . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . .. .. . . . ... . ..... .. . . . .. . .. .. . .. . 325
LA CIUDAD DF Mf:.XICO EN EL SIGLO XVI. LA URBE Y LAS LETRAS.
jcssica Ramírcz Mé11dez . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . ... . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . .. . . . . . .. . . . .. . . . . . .. . . . 341
VíTORES UNIVERSITARIOS Y NACIONES DE ESTUDIANTES EN 1 A SALAMANCA DEL
BAitROCO. l.J1is E. Rodriguez-Smr Pedro Bezares y Áu,Rell#nta,Ra Prieto . . . .. . . .. . .. . . . . . 357
12
ÍNDICE
LA CIENCIA MÉDICA EUROPEA Y LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA. «EDAD DE PLATA»
Y POSTGUERRA (SEVILLA 1932-1946).juatiÚ4ÍsRubioMayora/ .... .... .. ... ..... ..... . 385
L OS EXPEDIENTES DE RESPONSAlliLIDADES POLÍTICAS DE J OSÉ M ARÍA ÜTS
CAPDEQUÍ Y ] ULIÁN SAN V ALERO APARISI. Vicent Sampedro Ramo . . .. .... .. ... .. . .. .. . 419
NO SOLO BUROCRACIA; CURSOS Y MATRÍCULAS EN LA UNIVERSIDAD COLONIAl
DE M ÉXICO. Carlos Tormo Camallo11~a .. . . . .. .. . .. . . . .. . ... . .. .. . . . .. . . . . . . . . . . .. .. . .. .. . .. .. . . . .. 449
LA UNIVERSIDAD DE MEXICO Y LA FORMACIÓN DE LA CONCIENCIA NACIONAL.
Ambrosio Ve/asco Gómcz ......... ..... ..... .. ............. ....... ..... ..... ..... ..... .... ... ....... ..... 475
LA CÁTEDRA DE N OTARÍA EN LA VALENCIA ISABELINA. Ser~io Vil/amari11 Gómez .... 495
13
ESTUDIANTES Y GRADUADOS EN CÓRDOBA DEL TUCUMÁN (1670-1854). FUENTES Y AVANCES
DE INVESTIGACIÓN
ENRIQL E GO~ZALEZ GONZÁLEZ Y VÍCTOR GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ*
L os histonadores de la universidad tienden a situar el ongen de sus instituciones en el
pasado más remoto posible. Baste con mencionar a la umvemdad de Huesca, creada en
el siglo XIV, y que sigue Uamándose Sertoriana por la leyenda de que la fundó el pretor
romano Sertorio, en 72 a.C. Tales pretensiones de anttgi.iedad tienden a deformar los
o rígenes de una institución, revelan gran confusión conceptual, y por consiguiente, difi
cultan la comprensión de su estructura interna a lo largo del tiempo.
En el caso de Córdoba, se aduce como fecha inicial de la umversidad el año de 1613 o
1614, cuando el obispo fray Fernando de Trejo y Sanabria puso sobre el papel la pro
mesa de dotar un colegio para la Compañía en dicha ciudad. 1 Convtene señalar que, al
menos desde 1608, Córdoba ya era sede del colegio máxuno y el noviciado de la pro
vineta Jesuíttca del Paraguay. En ese contexto, dotar stgmfica otorgar una dote, fondos,
para fimdar un colegiO que ya existía en la práctica, pero carecía de las rentas indispensa
bles para consolidarse en lo material y en lo JUrídtco. C tertamente, Trejo, al prometer
que dotaría tres cátedras (que ya se estaban leyendo) habló de solicitar al rey autoriza-
* lnsmuto de lnvcsugaoones sobre la Umvemdad y la Educaoón. UNM1
1. Lm cstudtm sobre la umvemdad de Córdoba fue ron dcscntm y an.ll tz.ldos con gran solvenoa por Cnmna Vera de Flachs en dm trabaJOS de carácter complementano, lo que nm extme de detenernos en el tema: •Para la Hmona de la Umvemdad de Córdoba (Argencma) 1614- 1854•, en M. '-'1encgus y E. Gonz.ílez (coords.), Histona de las lllllllt'r.\idades modcmas Cll Hlspalloaméri(a. Métodos y fuell/e.<, Méx~eo, UNAM. 1995, pp. 177-201; y en •Umverstdad de Córdoba (Argentina), de los orígenes a la nactonalizactón. Fuentes documentales y líneas htstonográficas•. en L.E. Rodríguez San Pedro y J. L. Polo (eds.) Ulli<'t'rsidadcs lli.<páru(a.<: Col~~ios y (OIIIIt'lllos muversitar10s en la edad modema (/),Salamanca, Umver>Jdad de Salamanca, 2009, pp. 215-236.
431
E. GONZÁLEZ GONZÁLEZYV. GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ
tico. El Tucumán, de ser una provincia del imperio español, ensaya a convertirse en un
importante actor de la naciente República Argentina.
En el campo de los registros escolares parece que las nuevas autoridades llevaron un
mejor control de las matrículas. En apenas 45 años, la matrícula en Gramática se dupli
có respecto de los dos períodos anteriores, al pasar a 1235. A partir del lapso que va de
1821 a 1825 el número de inscritos anuales supera los cien para llegar en dos ocasiones
a 188.
En cuanto a la matrícula en Artes, la cifra alcanza 4 70 individuos, pero el número de
graduados desciende a 174; en este caso la mortalidad escolar parece más creíble: 62.9%
¿Cabe suponer que en este nuevo período los grados en Artes se otorgaron con más
rigor?: apenas 17 4, frente a los 516 del período franciscano, que casi duró el mismo lap
so de tiempo. Más notable aún es la caída de los grados en Teología. En las cuatro déca
das de administración franciscana se graduaron 224 teólogos; en las cuatro décadas y
media del clero secular apenas 31. Una caída superior al 86%. Más notable a raíz del
emblemático año 1821: de entonces a 1853, apenas se graduaron 10 teólogos; en con
traste, tenemos 83 juristas. A lo largo de todo el periodo, la suma alcanza 104. Es evi
dente que la sociedad republicana se seculariza a pasos agigantados.
La siguiente tabla nos registra las cifras quinquenales.
TABLA IV
Período secular (1808-1853). Registro de matrículas y grados
Años Matriculados Matriculados Graduados Graduados Graduados
en gramática en artes en artes en teología en derecho
1808-810 63 90 10 o 1811-815 93 29 42 7 3 1816-820 68 32 20 14 17 1821-825 101 41 7 o 5 1826-830 157 76 14 5 11 1831-835 155 25 3 4 16 1836-840 188 31 13 o 7 1841-845 188 20 12 1 13 1846-850 87 89 25 o 19 1851-853 135 37 28 o 12 Gran total 1235 470 174 31 104
452
E. GONZÁLEZ GONZÁLEZ Y V. GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ
ción para que los estudiantes del colegio se graduaran en él. Como el obispo murió en
1614, la dotación no se consumó, al menos en su totalidad; tampoco alcanzó a escribir
al rey, y las cosas en Córdoba siguieron su curso, más o menos como antes. Hay que
esperar a la bula de Gregorio XV, de 1621 , y al pase real del año siguiente, para que se
dé licencia al obispo del Tucumán a graduar a los estudiantes del colegio, quien otorgó
los primeros grados en marzo de 1623. Es a partir de entonces cuando se puede empe
zar a hablar de conferir grados, es decir, de universidad.
Antes de volver sobre el punto, diremos unas palabras sobre Córdoba y su región.
CÓRDOBA, UNA UNIVERSIDAD PARA LA FORMACIÓN DEL CLERO TUCUMANO
Resulta dificil comprender el significado de la universidad cordobesa, si no se sitúa a la
ciudad en su posición estratégica dentro de la región del Tucumán. La provincia tucu
mana, situada al sur de la provincia y audiencia de los Charcas, en la actual Bolivia,
superaba los setecientos mil kilómetros cuadrados; es decir, una vez y media la superfi
cie actual del Estado español. En 1564, la vasta y poco poblada región, sujeta al presi
dente de la audiencia de Charcas, quedó a cargo de un gobernador y capitán general,
quien tomó como sede la norteña ciudad de Santiago del Estero. En la misma capital y
gobernación se fundó en 1570 un obispado, si bien el primer prelado residente, fray
Francisco de Vitoria, llegó a Santiago en 1578. En tan dilatada extensión había unas
cuantas ciudades en las que apenas si habitaban decenas de españoles. A más de Santia
go, estaban Salta,Jujuy, San Miguel y Córdoba.
Ésta última, situada al centro del territorio, no contaba hacia 1600 con más de cuarenta
o sesenta encomenderos españoles, y de cuatro a seis mil indios sometidos a ellos.2 Sin
embargo, la ciudad prosperó relativamente pronto, gracias a diversas circunstancias. En
primer lugar, sus tierras llanas, situadas al pie de la sierra, pronto produjeron grandes
volúmenes de trigo. Por otra parte, sobre todo a medida que el puerto de Buenos Aires
se fue consolidando como un mejor corredor para la plata del Potosí en su camino
hacia Europa, Córdoba se volvió una importante escala de esa ruta. Y si se tiene en
cuenta que las minas potosinas se localizan en un territorio desértico, el Tucumán pasó
a ser el principal centro productor y abastecedor de insumos agropecuarios para la ciu-
2. Se puede consultar un útil compendio de lo ocurrido en los primeros años de la provincia en Joaquín Gracia, Los j esuitas en C6rdoba desde la Colonia hasta la Segunda C uerra Mundial. Tomo 1, 1585-1626, Córdoba, Universidad Católica, 2006; 1' ed ., 1940. Las principales fu entes empleadas por el autor, las ca rtas anuas, se editaron en la serie Docu 111entos para la Historia A rgentina, ver nota S.
432
ESTUDIANTESY GRADUADOS EN CÓRDOBA DEL TUCUMÁN
dad minera, lo que propició un intenso tráfico de arrieros. Córdoba participaba en ese
comercio a gran escala con trigo, mulas, cueros y esclavos.3 A lo anterior se sumaba que
el camino de Santiago de Chile hacia la provincia de Charcas, o hacia el puerto de
Buenos Aires, pasaba por Córdoba. De ahí el incremento de su población, que si en
1750 se estimaba en 2,000 habitantes, un censo de 1779 computó 7 ,320, de los cuales
el41.3% eran de origen español y el resto, castas. Todavía en 1801, se calculó el número
de habitantes en 8,500.4 Mientras tan to, Santiago del Estero, aunque capital de hecho y
de derecho, fue cediendo terreno a Córdoba, donde el obispo pasaba cada vez 1nás
tiempo, hasta trasladar ahí su sede, en 1698. En el último cuarto del XVIII, al subdividirse
la provincia en varias intendencias, Córdoba pasó a ser capital de la más próspera dentro
de todo el territorio original.
Al llegar el primer obispo al Tucumán, se encontró con que los clérigos de todo su
obispado no sumaban diez, dispersos en unos cuantos enclaves de españoles, y en
medio de una vasta mayoría de comunidades de indios , todavía sin cristianizar. En tales
circunstancias, el arribo de unos pocos jesuitas a Santiago del Estero en 1585, con el
gran ánimo m.isionero que los animaba en aquellos años, fue visto como una promete
dora vía para emprender la conversión y evangelización de los naturales . Sin embargo,
hacia 1608 la Compañía no contaba ni siquiera con veinte operarios en todo el Tucu
mán. Ese año dio comienzo la nueva provincia jesuítica, llamada del Paraguay, que
comprendía, junto con la capitanía general de Tucumán, las de Chile y Paraguay. De
ese modo la orden reagrupó esos tres territorios, una vez desgajados de su provincia
peruana.
Desde 1585, Córdoba recibía visitas temporales de jesuitas, y si bien la ciudad les ofre
ció pronto una manzana, la orden sólo tomó posesión de ella en 1599. A partir de
entonces empezaron a fincar su residencia al lado de una iglesia preexistente. Al fun
darse la provincia de la orden, resultó evidente que Córdoba era una mejor sede que
no la lejana Santiago del Estero -residencia de las autoridades civiles y eclesiásticas-, de
clima insalubre según los cronistas, con pocas sementeras y con frecuencia inundada
por los ríos cercanos . Córdoba, en cambio, distaba trescientas leguas del Paraguay, otras
tantas de Santiago de Chile, ciento veinte de Buenos Aires y cien de Santiago del
Estero. Si bien al surgir la provincia jesuítica del Paraguay, ésta apenas contaba con un
colegio debidamente fundado, el de San Miguel, en Santiago de Chile, se acordó que
3. Sigue siendo un estudio modélico, pero centrado en el tránsito de la colonia a la república, Tulio Halperin Donghi, Re11olución y g11erra. Formación de u11a élite dirigente en la Argentina criolla, Buenos Aires, Siglo XXI, 1972. 4. Dora Estela Celton, La población de la provincia de Córdoba a fines dels(glo xvn, Buenos Aires, Academia Nacional de Historia, 1993; véase en particular, pp. 19-20. Sobre este corredor mercantil , el citado Halpering- Donghi.
433
E. GONZÁLEZ GONZÁLEZYV. GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ
la ciudad de Córdoba hospedase al colegio máximo provincial y al noviciado, que para
1608 ya terúa unos cuantos estudiantes. La decisión respondió a las ventajas que la ciu
dad ofrecía, incluso si por entonces la orden carecía de rentas y de bienhechores que la
dotaran para llevar a cabo una fundación en forma. La nueva provincia se echó a andar
contando tan sólo con 57 miembros: 31 sacerdotes, 11 coadjutores, 10 novicios y 5
estudiantes. 5
Uno de los acuerdos de la primera congregación de la provincia fue el de fomentar la
formación de clero, dada la dificultad para atender las necesidades de los tres extensos
territorios. El padre general Aquaviva desaconsejó, en 1609, recibir nuevos miembros
en la Compañía en las provincias de Indias si no se habían formado previamente en
los propios institutos de la orden. 6 Esa disposición obligaba, si no se quería depender
en todo tiempo de los esporádicos envíos de nuevos miembros desde Europa, a reclu
tar cuanto antes novicios y prepararlos. Este interés por incrementar los miembros de
la provincia, coincidía con la gran preocupación del obispo de Tucumán, fray Fernan
do de Trejo, por formar un clero secular. Trejo gobernó de 1594 a 1614, fecha de su
muerte. Aunque franciscano de origen (llegó a ser provincial del Perú),7 su simpatía
por los jesuitas habría sido ilimitada, como lo prueba el hecho de que los nombrara sus
herederos universales. Y si Trejo requería de instituciones para formar a su clero dioce
sano, los jesuitas necesitaban con urgencia fondos para consolidar su colegio máximo y
el noviciado de Córdoba. Esta confluencia de intereses explica que el obispo optara
por dotar una institución que ya existía de hecho, pero sin fondos y, por tanto, sin esta-
5. Para los años previos a la consolidación de la universidad, en el último cuarto del siglo XVII, la fuente principal son las cartas anuas de la provincia del Paraguay. Un primer grupo las editó , con documentada introducción, Carlos Leonhardt, Docummtos para la Historia Argentina. Tomo XIX. Iglesia. Cartas anuas de la pro"incia del Paraguay, Chile y Tucumán, de la Compañía de jesús (1609-1614), Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras-Instituto de Investigaciones Históricas, 1927. La noticia citada, en p. 4. Así lo informa al general el primer provincial del Paraguay en mayo de 1609. Por su parte, el tomo XX, Buenos Aires, 1929, contiene las correspondientes a 1615- 1637.A continuación, Ernesto J. A. Maeder editó Cartas anuas de la provincia jesultica del Paraguay, I: 1632 a 1634, JI: 1641 a 1643, III: 1644, Buenos Aires, Academia Nacional de la Historia- Instituto de Investigaciones Ceo históricas, 1990-2000. Por último, Carlos A. Page publicó (en traducción española cuando el original era en latín) , El Colegio Máximo de Córdoba (Argen tina) según las cartas anuas de la Compañía de j esús. Documentos para la historia de la Compañía de jesús en Córdoba, Córdoba, Báez Ed., 2004. Ahí recoge todo lo relativo a Córdoba, aparecido en cualquiera de las cartas anuas conocidas.
6. Francisco Enrich, S. J. , Historia de la compañía de Jesús en Chile, 2 vols, Barcelona, 1891 , p. 203. 7. De los numerosos estudios biográficos sobre Trejo, remitimos al difnndido resumen de Juan Mamerto Garro, Bosquejo histórico de la Universidad de Córdoba: con u11 apéndice de documentos, Buenos Aires, 1882. Fernando de Treja Sanabria (1554 en Asunción o nueva San Francisco-24 de diciembre 1614, camino de Santiago del Estero). Provincial de San Francisco de la provincia de los Doce Apóstoles del Perú en 1588. Designado obispo de Tucumán en 1592, llegó e su diócesis en 1595 (sucede a Fray Francisco de la Victoria, guien recibió a los primeros jesuitas en Tucumán). Fundó en 1609 en Santiago del Estero el Colegio de Santa Catalina Virgen. En Córdoba, dictó una escritura de donación, el 19 de junio de 1613, gue no pudo materializarse a causa de su muerte, pocos meses de-spués.
434
ESTUDIANTES Y GRADUADOS EN CÓRDOBA DEL TUCUMÁN
bilidad. Si Trejo lograba consolidar un colegio a cargo de la Compañía, en él tendría
también un semillero de clérigos seculares para su obispado.
Esto explica que fundara un colegio seminario en la cabecera de su obispado, en 1611,
obligándose a dotarlo con 1500 pesos anuales de renta. En él residirían al menos seis
estudiantes becados; la compañía podría disponer de las instalaciones a cambio de man
tener permanentemente al menos un lector de gramática. Acto seguido, el 19 de junio
de 1613, Trejo se comprometió a fundar en Córdoba mn colegio de la compañía de
Jhs.», donde enseñar «latín, artes e theulugia». Las lecciones no se limitarían a los miem
bros de la orden, antes bien, asentó que «las puedan oyr los hijos de vezinos de esta
gobernación, y de la del Paraguay y se puedan graduar de bachilleres, licenciados, doc
tores y maestros dando para ello su magestad licencia como la ha dado en el Nuevo
Reyno». 8 Prometió entregar en tres años cuarenta mil pesos de ocho reales. Además,
legó seis mil pesos para comprar o construir un colegio convictorio para los estudian
tes, donde tuvieran cabida los seminaristas del colegio de Santiago del Estero. Al morir
al año siguiente el obispo, todo quedó en el aire. Más allá de las polémicas de la histo
riografia tradicional y de las crónicas de la Compañía, la fundación quedó en suspenso.
Importa insistir en que no se trató de una creación ex nihilo, sino que ya funcionaba en
la ciudad, sin rentas suficientes, el colegio máximo. No habiéndose consumado la fun
dación, tampoco alcanzó Trejo a obtener la licencia real para los grados, pero el colegio
siguió funcionando. A un poco más de seis años de la muerte del obispo, en febrero de
1621, se expidió el breve que autorizaba a graduarse a los alumnos de aquellos colegios
de la Compañía distantes más de 200 leguas de una universidad pública, y con ese ins
trumento -para cuya obtención, obviamente, ya Trejo nada tuvo que ver- comenzaron
los grados.
Por una carta anua de corruenzos de 1635, sabemos que el colegio seguía sm << tener
fundación ni de dónde sustentarse». Es evidente que los planes de los jesuitas seguían
adelante, con o sin bienhechores. Es más, para entonces el colegio ya poseía haciendas, y
estaban «muy augmentadas». De los 39 miembros que formaban en ese momento la
comunidad, 10 coadjutores - un cuarto del personal-, se dedicaban tan solo a cultivar
las.9 Justo cuando se consolidaba la provincia j esuítica paraguaya, arribó a Córdoba una
bula de Gregorio XV, expedida el 8 de julio de 1621, a solicitud del rey de España, y a
la que éste dio su pase el 2 de febrero de 1622. 10 El documento papal autorizaba a los
obispos a graduar a los estudiantes de la compañía que hubiesen cursado al menos cin-
8. CotiStituciOites de la Universidad de Córdoba, Córdoba, Imp. de la Universidad, 1944. pp. 1-5; el subsiguiente Testamento, en pp. 7-15. 9. Page, El Colegio Máximo ... , 1990, pp. 23-24. 10. Page, El Colegio Máximo ... , pp. 44-45 .
435
E. GONZÁLEZ GONZÁLEZ Y V. GUTIÉRR.EZ RODRÍGUEZ
co años en sus colegios, siempre que éstos distaran más de 200 leguas de una universi
dad real. 11 El privilegio tendría vigencia por diez años.
La bula no se dirigía a un colegio en particular, mencionó en concreto a los de Filipi
nas, C hile, Tucumán, Río de la Plata (Charcas) y Nuevo Reino, así como a colegios de
otras provincias (aliarumque provinciarum). Ni siquiera menciona a Córdoba, sino al
Tucumán, la provincia secular de la que la ciudad formaba parte. Otorgados ambos
documentos y autentificada la bula por el nuncio de Madrid, la orden despachó copias
autenticadas a sus distintos colegios. Ni la bula ni la cédula real -algo en lo que se debe
insistir- creaban universidades propiamente dichas en los colegios de la Compañía; se
trataba de una licencia para que el obispo, y no la orden ni el colegio como tal, gradua
ra a sus estudiantes. De hecho, las constituciones creadas para reglamentar el otorga
miento de los grados en Córdoba por el P. Pedro de Oñate, apenas recibidos los pape
les , reconocían que el colegio ni tenía título de universidad ni lo pretendía .12
Ignoramos la fecha de su arribo a Córdoba. En la medida que la ciudad dependía de la
diócesis de Tucumán, los primeros pretendientes de grados se dirigieron a Santiago del
Estero, la cabecera episcopal, y el prelado los otorgó en marzo de 162313 Así pues, el
nacimiento de la universidad empezaría justo en la fecha en que los primeros estudian
tes fueron promovidos.
A pesar de las limitaciones jurídicas, como se puede apreciar en las cartas anuas y en
otros documentos, a medida que el colegio se consolidaba, pretendía cada vez más el
título de universidad. Como la bula de Gregario XV caducaba en 1631, ignoramos si
hubo un periodo sin otorgamiento de grados. En 1630, unos visitadores dictaron dis
posiciones nuevas para los grados .14 En cambio, en 1635, vencida la li cencia papal, se
hablaba de dos lectores de teología escolástica, uno de artes «y otro que a los de Juera
enseña gramática» .15 ¿Se habían suspendido los grados y los externos sólo tenían acce
so a la gramática? Por bula del 29 de marzo de 1634 -que ignoramos cuándo llegó a
Córdoba- Urbano VIII , renovó la licencia, por tiempo indefinido, para que el obispo
11. Entre otros lugares, puede verse el breve en Juan M. Garro, Bosquejo histórico de la Universidad de Córdoba. Con un apéndice de documentos, Buenos Aires, M. Biedma, 1882, pp. 42-44. En mejor edición, en las Constituciones .. . 1
p. 75-79, versión castellana , pp. 81-86; la confirmación y pase real, de 1622, pp. 77-79. 12. Editadas en las Contsitucio11es .. . , pp.65-97, a partir del original en Roma. 13. Garro, Bosquejo ... , p. 48. Se menciona en un documento anónimo del archivo de la Universidad de Córdoba, vol. 2, de final es del siglo XV\1, pues cita como muy recientes las constituciones de la universidad de Guatemala «impresas en Madrid al'\ o de 1671». Alú se señala que, por marzo de 1623, acudieron los primeros estudüntes de Córdoba a ser graduados por el obispo en Santiago del Estero. Editado en C01tstiluciones .. . , pp. 183-197, la cita en p. 191. De ahi tomó la noticia Ga rro. 14. Comtilucio11es .. . , pp. 92-94. 15. Maeder, Cartas amws .. . , p. 23. Entrecomillado nuestro.
436
ESTUD IANTES Y GRADUADOS EN CÓRDOBA DEL TUCUMÁN
siguiera otorgando los grados. 16 Dado que la nueva bula también fue expedida a peti
ción del rey, ya no se solicitó cédula real. La Compañía se limitó a presentarla ante el
secretario de gobierno del consejo de Indias, quien lo dio por bueno el 9 de agosto de
1639 17
De ser cierto que los grados se interrumpieron durante un tiempo, ¿en qué fecha se
habrían reanudado? Casi al fin de unos papeles enviados a Roma en 1651, se designa
tímidamente al colegio de Córdoba con la palabra universidad. Por ellos se ordenaba
llevar libros de matrícula, de exámenes, de grados, y otros, pero es evidente que la dis
posición nunca se aplicó, pues en 1664 el padre visitador Andrés de Rada ordenó abrir
libros con registros escolares, lo que entonces sí tuvo efecto. Los vacíos documentales
para las cuatro décadas anteriores a Rada, sugieren un funcionamiento muy poco re
gular de la universidad en ciernes, por más que gozase de las debidas licencias para fun-
ClOnar.
Por otra parte, desde un principio, se hizo evidente el trastorno que significaban las cien
millas que separaban a Córdoba de la sede episcopal. Cada que una nueva promoción
de artistas terminaba su curso, ¿debía acudir ante el obispo o su provisor? Ya el P Pedro
de Oñate, en sus estatutos, datables hacia 1624, sugería la opción de que el obispo dele
gara en el rector o el cancelario la licencia para graduar. El asunto se complicaba por
que, si los estatutos preveían paseos y pompas doctorales, ¿todos los doctores debían
acudir a la catedral, a tomar parte en las ceremonias? Hubo diversas quejas al rey de los
inconvenientes de tal situación. Por fin, en 1664 el rey permitió al rector a graduar en
ausencia del obispo. 18 A partir de entonces, si bien de modo vicario, era ya el pro
pio colegio quien graduaba, mediante su rector. La universidad como tal iba cobrando
forma.
El momento culrninante de este proceso tuvo lugar durante la enérgica visi ta del padre
Rada , justo el año en que el rey permitió a los rectores graduar. A más de someter a
varios miembros de la orden a medidas disciplinarias, hubo incluso expulsados, 19 con
denó el descuido con que se estaban llevando los asuntos de la universidad y dictó
constituciones nuevas en las que Córdoba ya se daba a sí misma sin titubeos el título de
universidad, pero absteniéndose del apellido de real o pontificia.
16. Maeder, Cartas anuos ... , p. 47. 17. Editada en las Comtitucio11es . . . , pp. 189-90. 18. Constituciones ... , pp. 49-50. 19. El ANH de Santiago de Chile poseía un largo expediente del P. Rada sobre la «apostasía» de algunos jesuitas cordobeses, de 1664, año de su visita. Jesuitas, 198, doc. 8, pero fu e sustraído.
437
E. GONZÁLEZ GONZÁLEZ Y V. GUTrÉRREZ RODRÍGUEZ
A más de regular puntualmente las actividades de la universidad, Rada ordenó algo lla
mado a tener enorme trascendencia: que en lo sucesivo se llevara un libro donde guar
dar los títulos jurídicos de la universidad, reales y pontificios, las constituciones, y lo
mandado por los visitadores. Otro libro llevaría cuenta puntal de las matrículas, otro
más, los grados mayores y menores según facultad; un libro de probanza de cursos y
otro, de los claustros de doctores, los que instituyó formalmente. La universidad de
Córdoba ha conservado casi completas la mayor parte de esas series documentales y al
frente de cada libro, un rótulo señala expresamente que se abría en acatamiento de la
orden del padre Rada.
Conviene señalar que todos estos registros, dado el corto número de estudiantes y gra
duados, siguieron utilizándose a la expulsión de la orden, ya bajo la administración fran
ciscana y, a continuación, a partir de la secularización de la universidad. De tal modo, la
vigencia de un mismo libro puede alcanzar las tres etapas de la institución, de 1664 a
1808 o más tarde, ya en plena república. En efecto, Córdoba tuvo un primer período
bajo la compañía de Jesús, de 1623 a la expulsión de la orden en 1767. Entonces pasó a
cargo de la orden franciscana, hasta 1807. Ese año la universidad pasó al clero secular y,
con reformas menores, llegó a 1853, cuando adquirió el estatus de «nacional». Nuestras
notas sobre la población escolar seguirán, pues, esos tres períodos: el jesuítico, el francis
cano y el secular.
Puede decirse, pues, que el padre Rada fue el verdadero fundador de la universidad, o al
menos, el visitador que le dio forma estable, al reordenar y regular la institución, al ini
ciar sus registros escolares y de carácter corporativo. Una estabilidad que permitió sor
tear los cambios administrativos y políticos, sin clausura alguna. Dicho sea de paso, nin
guna otra universidad jesuítica de América hispana conservó un archivo tan completo y
consistente. Ignoramos si otras universidades contaron con un visitador tan eficaz como
Rada, o si tan sólo se trata de que sus papeles se perdieron tras la expulsión.
POBLACIONES ESTUDIANTILES
Los estudios cuantitativos sobre las poblaciones universitarias son relativamente recien
tes. Durante mucho tiempo los historiadores de la universidad sólo se interesaban por
informar acerca de los «hombres ilustres» de la institución. En el mejor de los casos,
incorporaban una lista de sus doctores y, más excepcionalmente, de sus bachilleres. En
cambio, para esa historiografia tradicional resultaba irrelevante el estudio cuantitativo de
los escolares, de los que sólo interesaba una descripción superficial de sus actividades,
438
ESTUD IA NTES Y GRADUADOS EN CÓRDOBA DEL TUCUMÁN
con base en estatutos y constituciones. Así pues, se hablaba de los trajes escolares, sus
rutinas diarias y las ceremonias de graduación. Es sólo a partir de los aíl.os setenta del
siglo pasado cuando algunos historiadores, comenzando por Lawrence Stone, llamaron
la atención sobre la importancia capital de obtener información fiable sobre el número
y la calidad de estudiantes y graduados de las distintas universidades a lo largo del tiem
po. Baste con señalar, como lo han hecho esos estudiosos, la gran diferencia que va de
una universidad con cinco mil estudiantes matriculados, a una que difícilmente alcanza
ba el medio centenar. Los requerimientos económicos para su financiación, el número
de catedráti cos necesarios para responder a las demandas de esa población, se vuelve
por fu erza distinto. Mientras Salamanca en sus años dorados, a mediados del siglo XV I,
llegó a tener 24 catedráticos sólo para las facultades de Leyes y Cánones, la m ayoría de
las universidades hispanoamericanas se daban por afortunadas si tenían al menos un lec
tor de Leyes y otro de Cánones. Córdoba, con un solo catedrático de lnstituta, a partir
de 1691, no tuvo empacho en graduar en Leyes y Cánones, con mano generosa.
Una vez iniciados los estudios cuantitativos, pronto se advirtió la conveniencia de com
parar la población escolar de las distintas universidades. A raíz del seminario convocado
en Princeton por Stone, se publicaron dos tomos colectivos con el sintomático título de
University in Society (197 4), con estudios cuantitativos sobre universidades de la época
moderna , ante todo del ámbito anglosajón: Oxford, Cambridge, Edimburgo y Nueva
Inglaterra, e incluso Richard Kagan dedicó un capítulo a España.20 Años después, bajo la
coordinación de Dorninique Julia y Jacques Revel aparecieron nuevos estudios en torno
a universidades de otros ámbitos. 21 Ahí Mariano Peset se refirió a las cifras de las univer
sidades españolas. Hay que reconocer, sin embargo, que el mérito de aplicar por primera
vez esos métodos para el estudio de las poblaciones estudiantiles hispánicas se debe a
Richard L. Kagan, quien en su libro Students and Society comparó la población estudiantil
de la mayoría de universidades españolas: Salamanca,Alcalá de Henares,Valladolid, y otras
menores .22 Como buen libro pionero, fue objeto de más críticas que reconocimiento a
su labor, a medida que otros estudiosos, con base en los instrumentos aportados por sus
20. Lawrence S tone (ed), The Uni!lersity ir1 society. I: Oxford ar~d Cambridge from th.e 14th lo the Early 19th Century. II: Europe, Scotlat1d mtd the United States from the 16th. to the 20th Century, Princeton, Princcton University Press, 1974-1975. 21. Les 1miversités europémnes du xvf au XVIIf siecle. Histoire socia/e des populatiom érudiar~tes, París, École des hautes études en sc iences sociales, 1986-1989, 2 vols. 22. Studmts and Society i11 Early Modem Spain, Baltimore,John Hopkins Un.iversity Press, 1974; edición española: Ur~iversidad y Sociedad en la España Modema, Madrid , Tecnos, 1981. Los estudios sobre las poblaciones estudiantiles españolas se han multiplicado, y Luis E. R odríguez-San Pedro bace un balance en «Salamanca y las universidades hispánicas . Etapa clásica, siglos XV-XVIII >>, Luis E. Rodríguez-San Pedro y Juan Luis Polo (coords.), Historia de la Uni!lersidad de Salamanca, Salamanca, Universidad de Salamanca, 2009, IV, pp. 329-387.
439
E. GONZÁLEZ GONZÁLEZ YV GUT IÉR.R.EZ RODRÍGUEZ
predecesores, se dieron a levantar conteos más rigurosos. En este campo destaca el estu
dio de Luis Enrique Rodríguez-San Pedro y colaboradores para Salamanca. 23 Mariano
Peset y M." Fernanda Mancebo hicieron un balance de conjunto a partir de los nuevos
cómputos, que incluyeron los propios para la universidad de Valencia 24
Uno de los aspectos menos estudiados de la historia de las universidades americanas duran
te la época colonial, con excepción de México, Córdoba, y últimamente, Guatemala, ha
sido el de sus poblaciones universitarias. Por desgracia, el estado de conservación de los
diversos archivos, no permitirá aplicarlos a todas las instituciones. Si consideramos que en la
época colonial hubo 27 universidades de distinto carácter en 15 ciudades, los estudios
cuantitativos en forma sólo se podrían llevar a cabo en unas cuantas, por lo general, las uni
versidades reales, y casi siempre sólo para los años del siglo xvm.
En efecto, de las tres universidades reales fundadas en el siglo XVI, México, Lima y el
colegio de Gorjón, en la actual República Dominicana, sólo tenemos archivos seriados
para México, ante todo para el siglo xvm, como comprobaron Mariano Peset y colabo
radores. El archivo de San Marcos, en Lima, fue destruido a finales del siglo XIX, por lo
que es imposible reconstruir el censo de sus estudiantes y graduados. El colegio de
Gorjón, que sólo funcionó durante el siglo XVI, tuvo una existencia tan precaria, que
con trabajos dejó huella escrita. En el siglo XVI! sólo surgió una universidad real: Guate
mala, en el último tercio de la centuria. Sus archivos permiten el cómputo de sus estu
diantes y graduados, como lo muestra Adriana Álvarez en las actas del presente congre
so. En Chile, la Real Universidad de San Felipe empezó a graduar en 17 45 y su archivo
posee elementos suficientes para emprender el cómputo de estudiantes y graduados. Al
parecer también existe documentación suficiente para contar matrículas y grados en la
universidad real de Quito, inaugurada en 1785. Y por supuesto, la real universidad de
Guadalajara (1792-1826), con archivos completos para sus escasos cuarenta años de
vida, la más joven y breve de las instituciones reales de la época virreina!.
En cuanto a las universidades vinculadas a un seminario conciliar, los archivos de Cara
cas están completos, desde su apertura en 1725, hasta hoy. En cambio, en el caso de las
más de 15 universidades a cargo de dominicos, jesuitas y agustinos, sólo se cuenta con
documentación seriada e íntegra, según adelantamos, para Córdoba. 25 Su caso reviste
23. Luis E. Rodríguez-San Pedro, Juan Luis Polo y Francisco Javier Alejo, «Matrículas y grados. Siglos XVI-XVIII»,
en Historia de la Universidad de Salamanca, II, pp. 607-663. 24. M. Peset y M' Fernanda Mancebo, "La población universitaria de España en el siglo XVIII>>, en El científico español ante su historia. La ciencia m España entre 17 50- 1850, Madrid, Diputación Provincial , 1980, pp. 301-318. 25. Otras universidades del clero regular conservan a veces libros de grados, pero no de matrículas. Así la Tomista de Bogotá, para los años que van de 1768 a la Independencia. De los jesuitas de Bogotá también queda un libro de
440
ESTUDIANTES Y GRADUADOS EN CÓRDOBA DEL TUCUMÁN
aún mayor interés porque la expulsión de los jesuitas en 1767 no significó el cierre de
la institución, y el propio año aparecen registros académicos que se mantuvieron al
pasar la universidad a manos de los franciscanos. Éstos la condujeron por cuatro déca
das, y se vieron forzados a entregarla al clero secular en 1807, justo en vísperas de la Independencia. Entonces Córdoba adquirió plenamente el carácter de universidad
pública. De nueva cuenta, los registros siguieron llevándose, lo que permite dar segui
miento a la población universitaria cordobesa en medio de los azares de la independen
cia y de las inagotables guerras civiles entre unitarios y federales.
En consecuencia, el archivo cordobés no sólo reviste interés por ser el único jesuítico
que conservó completas sus listas de estudiantes y graduados y también porque se trata
de uno de los pocos que se mantuvieron vigentes a través de las vicisitudes políticas del
paso al nuevo régimen. Su importancia es digna de nota, no sólo en lo tocante a la pro
pia institución cordobesa sino en la medida que nos dará un nuevo punto de referencia
para proceder al estudio de las poblaciones universitarias en las pocas instituciones colo
niales donde aún es posible. Y si bien se han hecho grandes avances en el cómputo y
análisis de los estudiantes y graduados de México, 26 al parecer no se ha realizado nada
semejante en torno a otra universidad, si exceptuamos el estudio de Adriana Álvarez
sobre Guatemala, en estas mismas Actas, y los trabajos sobre los últimos años de la época
colonial de Renán José Silva, para Bogotá,27 y de Hernán Ramírez, para Córdoba,
quien abarca el fin del xvm y parte del siglo xrx. 28 A medida que vayamos realizando el
cómputo del conjunto de universidades indianas que cuentan con archivos, empezare
mos a tener una idea más matizada de su importancia y sus alcances en tanto que cen
tros para formar a las burocracias medias civiles y, muy en especial, a las eclesiásticas.
grados, actualmente objeto de estudio y edición. El libro de Constituciones de la universidad agustina de Quito incluye una lista parcial de los grados que confirió. Otro tanto ocurre con la universidad dominica de Santiago de Chile, a partir de 1622. También hay listas de grados de la universidad jesuítica de San Gregorio de Quito, pero ignoramos si íntegra. Del resto, por ejemplo, Mérida de Yucatán, es posible formar listas aleatorias de graduados, pero ello no garantiza si se trata de listas completas o, al menos, representativas. 26. Los fundamentales trabajos de Mariano Peset y colaboradores sobre México, pueden consultarse ahora en Obra dispersa. La Universidad de México, México, UNAM-IISUE-Ediciones de Educación y Cultura, 2011. Para el siglo XVI, ver Armando Pavón, <<La población de la facnltad menor: estudiantes y graduados en el siglo XVI>>, en E. González (coord.), Estudios y estudiantes defilosofia. De la facultad de artes a la facultad defilosofla y letras (1551-1929), México, UNAM-IISUE, 2008, pp. 83-118. En el mismo volumen, Armando Pavón, Adriana Álvarez Sánchez y Reyna Quiroz Mercado, <<Las tendencia demográficas de los artistas en los siglos XVII y XVIII >>, pp. 119-158. 27. Unil;ersidad y sociedad en el Nuevo Reino de Granada. Contribuci6n a 1111 análisis hist6rico de lajorrnaci6n intelectual de la sociedad colombiana, Bogotá, Banco de la República, 1992. Segunda edición: Medellin, La Carreta Editores, 2009. 28. La Urtiversidad de Córdoba. Socializaci6n y reproducción de la élite en el periodo colonial y principios del independiente, Córdoba, Ferreyra Editor, 2002. Es de gran interés su enfoque desde la historia social. Para sus tablas y cifras, si bien consultó el archivo, tal vez se fía demasiado de Da urnas y García, sin plantear los problemas gue su método suscita. P~r lo mismo, no queda muy claro cómo realizó sus cómputos.
441
E. GONZÁLEZ GONZÁLEZ Y V. GUTIÉRREZ RODfÜGUEZ
CóRDOBA. FUENTES PARA EL ESTUDIO DE ESTUDIANTES Y GRADUADOS
Durante el mes de abril del 2011 los autores del presente trabajo visitamos el Archivo
Histórico de la universidad de Córdoba, lo que nos permitió conocer su estructura,
grado de conservación y las herramientas de consulta de que dispone.
En lo tocante al periodo colonial conserva dos tipos de libros, el primer grupo (volú
menes 1 a S) contiene los instrumentos legales para la fundación y gobierno del semi
nario conciliar y la universidad: bulas, cédulas reales. Salvo los tres primeros, donde apa
rece la fundación del seminario de Santiago del Estero por el obispo Trejo (vol. 1,
1609/ 11), la promesa de ese prelado de dotar al colegio de Córdoba, y su testamento
(vol. 3, 1613/14),junto con copias de las diversas cédulas y bulas (vols. 2 y 3), práctica
mente todo el archivo cordobés arranca de los años de la visita del P. Andrés de Rada, a
partir de 1664. De hecho, esos tomos conservan las constituciones dictadas por el visita
dor, en más de una copia (vols. 2 y 3), los claustros universitarios completos, de 1664 a
1778 (vol. 2, ff. 76-13S). Los volúmenes 4 y S se componen de papeles misceláneos de
gobierno, casi todos posteriores a la expulsión de los jesuitas, hasta 1816. A ese conjunto
cabría añadir otros dos libros de claustros, o Actas de sesiones (1779-1801 , y otro que lo
continúa). Los del periodo 1664-1791, cuentan con cuidadoso índice por Ana María
Daumas,29 no así el resto de los claustros. Sólo los libros 1-S poseen auténticos instru
mentos de consulta: el catálogo de los hermanos Vélez,30 de los años cuarenta, y el más
reciente de Branka Tanodi31
De modo paralelo, el archivo conserva un conjunto estructurado de registros escolares y
grados. Al no haber un índice general (al menos para uso de los investigadores) y al care
cer sus libros de un número de serie, a diferencia de los cinco anteriores, no es facil pre
cisar cuántos corresponden, al menos en parte, a la época colonial: alrededor de 16.
Carecen de instrumentos de consulta como tales, pero Ana María Daumas e Hilda Gar
cía, levantaron índices de los nombres de persona contenidos en ellos, y en los prólogos
describieron las características generales de cada volumen. 32 Ya volveremos a esas autoras.
29. <•Catálogo de la serie «Actas de sesiones» -claustros-. Archivo General de la Universidad Nacional de Córdoba 1664-1791. Trabajo final», Córdoba, 1981, mecanuscrito, 71 pp. 30. Juan José y Héctor Guillermo Vélez, Catálogo de documentos. I: 1611-1891. JI: 1892-1900, Córdoba, UNe
Archivo General, 1944- 1945. 31. Branka Tanodi (dir.), Documentos 1610-1816. Catálogo, Córdoba, Encuentro Grupo Editor, 2010. 32. Ana María Daumas de Poncio, Índice de estudiantes de la Universidad de Córdoba.[: 1670- 1767. TI: 1767-1807, Córdoba, 1968-1971 , e Hilda E. García, Índice de estudia11tes de la Universidad de Córdoba. 1808-1853, Córdoba, 1982. Todos mimeografiados. Ellas mismas coordinaron provechosos índices a otros libros; a más del citado de Daumas sobre los claustros, García elaboró el Índice de autoridades y profesores de la Universidad de Córdoba. Volu-
442
ESTUDIANTES Y GRADUADOS EN CÓRDOBA DEL TUCUMÁN
Hemos identificado:
Libro de matrícula, 1 (1671-1807), 233 folios. 33
Libro 2 de matrículas (1805-1888).
Libro de pruebas de cursos de Filoscifía (1670-1790), 80 folios. 34
Libro de pruebas de cursos de Teología (16 70-1807), 7 4 folios.
Libro de pruebas de cursos (1791-1882).
Parténicas e ignacianas (1782-1808), 73 folios.
Libro de exámenes de Teología y Filoscifía (1670-1718), 82 folios .35
Libro de exámenes de Filoscifía (1712-1779), 81 folios. 36
Libro de exámenes defiloscifía (1794-1856).
Libro de exámenes de Teología (1711-1782), 54 folios Y
Libro de exámenes de teología (1761-1809).
Libro de exámenes de teología (1809-1864).
Libro de exámenes de derecho, (1791-1841).
Libro de exámenes de derecho (1842-1891).
Libro de grados 1, (1670-1805), 75 folios. 38
Libro de grados 2 (1806-1 893).
Como se desprende del listado, todo intento de estudio serial de la población universi
taria cordobesa parte de los registros iniciados por orden del padre Rada en 1664. Con
anterioridad, no hay nada parecido a matrículas, y apenas cabe buscar referencias aisla
das e inciertas al número de estudiantes en algunas cartas anuas39 Así mismo, apenas hay
met1 l. 1670-1807, Córdoba, Universidad Nacional de Córdoba, 1968. [Mimeografiado, 52 pp.], y el Índice de autoridades y profesores de la Universidad de Córdoba. Volumen 11 1808-1853, Córdoba, Universidad Nacional de Córdoba, 1972. [Mecanuscrito, 78 pp.] . 33. Las de Artes van de 11-8-1672 a 21-4- 1804, foliación actual, 1-105. En blanco 14-16, 28,31,33, 34, 36,38 y 39.Teología, 13-2-1671 a 19-2-1807, ff. 108-182. Gramática, 10-2-1682 a3-3-1803 (ff.183-2l4; fo l. original, 216-247). Derecho, 23-3-1794 a 29-7-1807 (por la foliación original: 196-203, se advierte que estuvo encuadernado antes de Gramática). 34. Su paginación original va de la f. 95 a la 204. 35. Muy dañado y manipulado; falto de la carátula original y al parecer de la foja 2. Comienza en una hoja rota que sería la 3 (hoy 1) y prosigue hasta la antigua 73 (hoy 70). Esta primera porción comprende sólo exámenes de filosofia: se conservan del22-10-1671 al10-1711.A continuación la fol. actual es: 71-76: se trata de un único cuadernillo con los exámenes de Teología, de 12-11-1700 a 20-11-1718, con fol. original 202-207. Existe pues una laguna de 1670 a 1700, que debió comprender las ff. 177-201: ver nota siguiente. 36. El actual volumen fue desmembrado del precedente, en el que ocupaba las ff. 75-176. 37. Un índice onomástico al final del libro, de 9 ff., podría ayudar a subsanar lagunas. 38. Título tardío: «Grados de teología, filosofia y derecho». Original: Libro de los Testimonios de grados en Phi/osophia y Theologia que se dan en esta universidad del Collegio de la Compañia de Jesús de Córdoba. Comienz a el año de 1670. Foliación original 1-92, varias lagunas, foliación actual : 298-447. Primer grado consignado en la foja 2 (original), 27 de mayo de 1670. 39. Ver arriba, nota S.
443
E. GONZÁLEZ GONZÁLEZ Y V GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ
menciones sueltas de los grados concedidos antes de 1670. Ni siquiera sabemos si los
grados se impartieron con regularidad en las cuatro décadas previas a la visita del jesui
ta. Es a partir de la reorganización impulsada por éste que se cuenta con series de
matrículas en artes y teología (las de gramática son algo posteriores), probanzas de cur
sos, exámenes y grados, hasta bien entrado el siglo XIX. Esto no significa que tales regis
tros, en particular los de matrículas, se hubiesen llevado de modo escrupuloso.
Cabe señalar también que, los papeles tocantes a los siglos coloniales y primeros años de
la República fueron manipulados y reordenados en los años 30 del siglo xx, por lo cual
su composición original fue alterada, tal vez con pretensión de adecuarlos a los estilos
administrativos de entonces. Por suerte, quienes alteraron las series no destruyeron la
foliación original de los volúmenes, y hoy se puede ensayar una reconstrucción virtual
de su antigua composición y, tan importante como esto, de sus lagunas.
Un repaso a los libros enlistados permite advertir que, a pesar de unos pocos huecos, los
registros hablan de una institución de dimensiones modestas: un par de libros de matrí
cula alcanzó para consignar más de dos siglos de estudiantes (1671 - 1888), y lo mismo
vale decir de los dos volúmenes de grados (1670-1893). El resto lo forman básicamente,
tres libros de pruebas de cursos (1670-1882) y ocho de exámenes (1670- 1891).
Al consultarlos y estudiar el carácter de los registros escolares y de grados, se hizo evi
dente que, con pocos saltos, el archivo posee series prácticamente continuas desde 1670
hasta el día de hoy. Cada libro consigna sus datos de la primera a la última foja utiliza
ble, sin cortes en razón de los cambios de gobierno interno o externo. Es decir, al no
haber cerrado la universidad ni siquiera un año a causa de la expulsión de los jesuitas o
las revueltas de independencia, ni en las sucesivas guerras civiles, sus registros escolares
tienen sorprendente continuidad. En la misma página -ya sea el libro de claustros, el de
grados o el de matrículas- está el último apunte del secretario jesuita y el primero del
franciscano. Al secularizarse la universidad, en 1807, si quedaban fojas libres, se siguieron
empleando, y lo mismo a raíz de la independencia, por casi un siglo: el libro 2 de matrí
culas va del final de la época franciscana, en 1805, hasta 1888, tres décadas y media des
pués de recibir la universidad el título de «Nacional» . Sólo se cerraba un volumen al
agotarse el papel útil.
Por otra parte, quien se adentre en el estudio de las series, tal vez constatará que, a pesar
de su continuidad, los secretarios llevaban sus apuntes con gran irregularidad, a lo
menos en relación con las matrículas, iniciadas en 1670. Conviene destacar que la folia
ción antigua de los volúmenes revela -aunque algunas fojas fueran cambiadas de orden
en décadas recientes- la práctica inexistencia de lagunas, salvo una foja o dos, aquí y
444
ESTUDIANTES Y GRADUADOS EN CÓRDOBA DEL TUCUMÁN
allá. Por otra parte, el contraste de las matrículas con los libros de grados o de probanzas
de cursos, evidencia gran descuido secretarial, al menos durante las administraciones de
jesuitas y franciscanos. Baste con adelantar dos ejemplos relativos a Artes. En el período
jesuítico, entre 1726 y 1750 aparecen más grados que matrículas. En el franciscano ocu
rre lo propio en los tres lustros que van de 1786 a 1800, casi la mitad de su administra
ción. Tal descuido obliga a concluir que, al no disponer de otros registros, todo intento
de reconstrucción del censo estudiantil universitario tendrá por fuerza resultados muy
relativos. Algunos autores han procurado subsanar la irregularidad de las matrículas bus
cando rastros del paso estudiantil por las aulas universitarias en otros libros. Al hacerlo,
sin duda detectan un número mayor de estudiantes, pero nada asegura que alcancen
estadísticas completas.
En efecto, hasta donde pudimos ver, los libros de probanzas de cursos en parte enrique
cen la información de los libros de matrícula al revelar a individuos que prueban cursos
sin que aparezca su matrícula. De igual modo, un número no despreciable de graduados
carece de registro previo de su presencia en las aulas: ¿se limitaron a pagar las cuotas
para graduarse, o no dejaron rastro escrito de un paso regular por ellas?
Como se sabe, en ninguna universidad la gramática fue requisito para graduarse, pero sí
solía exigirse un mínimo de latín para ingresar a cualquier facultad. Siendo la gramática
la gran especialidad de los jesuitas, a partir de 1682 se ordenó que los estudiantes se
matricularan pero sólo una vez durante todo el curso que podía ser trienal o quinque
nal. Aunque no faltan fojas al registro, es evidente que el secretario no procedía con
excesiva diligencia. Si tenemos en cuenta que el mayor número de estudiantes lo for
maban los gramáticos, esta proporción no se refleja en las cifras cuando se las compara
con Artes. Por lo demás, dado que los cursos gramaticales no se exigían para obtener
grado alguno, es probable que no se considerara demasiado importante llevarlos con
todo rigor.
En relación con las matrículas de Artes, advertimos que el secretario las anotaba debajo
del nombre del catedrático. Es decir, si el padre Vurjes iniciaba un curso en 1670, se
anotaba a continuación el nombre de sus alumnos para el primer año; a continuación
aparecían los que prosiguieron en el segundo y el tercero. En los libros de testimonios
de grado, a veces se anotó al margen el nombre del catedrático con el que había cursa
do un candidato. Tal vez así se suplía a veces la eventual ausencia de un nombre en el
libro de matrículas .
En cuanto a los grados de Artes, salvo casos verdaderamente excepcionales, los artistas
se graduaban el mismo día de bachiller, licenciado y maestro, algo que pudo ocurrir
445
E. GONZÁLEZ GONZÁLEZYV GUTIÉR.REZ RODRÍGUEZ
quizás en otras universidades jesuíticas, pero en ninguna de las reales. Para tener dere
cho a ello, aseguraban haber cursado y aprobado dos años de teología. Pudimos corro
borar, en algunos casos tomados al azar, que, entre la conclusión del curso de Artes y la
obtención de sus tres grados en dicha facultad, transcurrían entre año y medio y dos
años. Y puesto que en las actas de grado se hacía constar que habían probado sus dos
años en Teología, no se puede asegurar que Córdoba otorgaba grados mayores a la
ligera, a lo menos durante el período jesuítico. La práctica ya aparece consolidada en
los más antiguos registros conservados, pero no la mencionan los estatutos originales,
dictados hacia 1624, ni los de Rada. De ahí que sólo por excepción aparezcan gradua
dos en Córdoba con el único grado de bachiller en Artes. La carencia casi total de
documentación escolar concerniente a otras universidades jesuíticas nos impide deter
minar, por ahora, si se trataba de una práctica generalizada en la Compañía. En Bogotá
se conserva un libro de grados de la Javeriana que está siendo editado y estudiado por
Hernando Castro. Al parecer también en Santa Fe los artistas obtenían los tres grados
el mismo día.
En el caso de los grados teológicos, aunque no se alega ningún estatuto, la práctica
tendía a ser semejante. En los casi cien años documentados del periodo jesuítico, ape
nas si aparecen 12 individuos graduados sólo de bachilleres, frente a 84 doctores. La
tendencia a dar dos o tres grados a la vez se acentúa durante las cuatro décadas de
administración franciscana. No se otorgó un solo grado de bachiller sin dar a la vez los
mayores, un total de 175. Sólo el estudio de los libros de exámenes y los de probanzas
de cursos podrían ayudar a saber con qué facilidad se otorgaban los grados mayores en
Teología.
Para el estudio cuantitativo de los grados, en los años 20 del siglo pasado la Universidad
levantó un «Índice del Libro de grados 1, 1670-1805» y otro del segundo (1806-1896),
en el que se indicó de la fecha, el tipo de grado, la facultad y el libro original de donde
procedía la noticia. Por desgracia, al menos en lo tocante a la época colonial, resulta a
tal grado incompleto, que luego de trabajar sobre él, debimos abandonarlo. Con poste
rioridad Ana María Daumas de Poncio e Hilda García coordinaron un minucioso
vaciado alfabético de los individuos consignados en el archivo, entre el último tercio del
siglo XVII y mediados del XIX. En ellos se registran todos los estudiantes que alguna vez
se matricularon en Gramática, Artes, Teología y -desde fines del siglo xvm- también en
Derecho. A continuación examinaremos el carácter de los índices de estas dos estu
diosas.
446
ESTUDlANTESY GRADUADOS EN CÓRDOBA DEL TUCUMÁN
ESTUDIANTES Y GRADUADOS . RECUENTO PROVISIONAL
A más de la consulta general del archivo cordobés, en vista de su excepcional riqueza,
nos propusimos realizar un cómputo de estudiantes y graduados. Por desgracia, no se
permite fotografiar directamente los libros, ni las autoridades del archivo reproducen la
documentación solicitada. En consecuencia, hemos debido apoyarnos en nuestras notas
de investigación directa, pero ante todo, en otros trabajos, en especial los índices de
García y Daumas Las autoras, sin embargo, procedieron según otros métodos de análisis,
y la información que aportan no siempre nos resulta útil o segura . A falta de las fuentes
primarias, no pudimos verificar sus datos, ni aclarar las numerosas dudas que suscitan, ni
aportar información que para ellas era irrelevante. Por ejemplo, omitieron toda noticia
sobre los lugares de procedencia de estudiantes y graduados, cuando aparecía en los
libros, lo que nos impide abordar ese importante aspecto. Nuestro trabajo tendrá, por
tanto, apenas un valor indicativo, en espera de quien disponga del tiempo para trabajar
en directo en el archivo. Al negar licencia las autoridades para reproducir su documen
tación histórica, la propia universidad se priva de trabajos de investigación que podrían
ser más fidedignos .
En sus minuciosos repertorios, Daumas y García no pretendieron levantar índices com
pletos de cada registro consignado en cada libro. Antes bien, se valieron de ellos en con
junto (indicando siempre la fuente) para elaborar índices nominales, especie de currícu
la académicos, de cada estudiante, graduado y catedrático mencionado en cualquier
libro. Es decir, realizaron índices de individuos, no de registros. Daumas elaboró un
tomo sobre estudiantes y graduados registrados por primera vez en el periodo jesuítico,
y otro sobre el franciscano. Por su parte, García trató, en un tercer volumen, del periodo
secular (1808-1853). El resultado son listas alfabéticas en las que se señala, de cada estu
diante: a) su única matrícula en Gramática, b) la primera en Artes; 40 e) sus grados en
Artes; d) su última matrícula en la facultad, si no se graduó; e) sus grados teológicos, de
ser el caso; f) el último curso probado en teología, si no se graduó. De 1791 en adelan
te, se procede de modo análogo con la facultad de Leyes.
A partir del procedimiento expuesto, es posible hacer un cómputo cronológico del
total de individuos -estudiantes y graduados- consignados en el archivo durante cada
período, trátese de la época jesuítica, franciscana o secular. También, de todas las matrí-
40. Hay gramáticos registrados que no vuelven a aparecer en el archivo, o que tiempo después se aparecen en Artes, y artistas sin Gramática. Pero también sucede que un individuo matriculado en Gramática no haga lo propio en Artes, pero sí se gradúe en esa facultad.
447
E. GONZÁLEZ GONZÁLEZYV. GUTIÉRIUZ RODRÍGUEZ
culas en Gramática, y de todas las de pnmero de Artes (pero no las subsiguientes).
Autoriza además a contar a todos los graduados en Artes, aparezcan o no registrados
como cursantes o probando cursos. De igual modo, recoge a todos los graduados en
Teología y en Leyes, pero no sus matrículas en dichas facultades, salvo si desertaron. Por
lo mismo, aquí nos limitaremos a contar, para cada periodo, la matrícula en Gramática,
la primera en Artes, y la totalidad de los individuos graduados por facultad. Así pues, en
espera de corroborar los datos aquí expuestos a la vista de los originales, hemos conta
bilizado las siguientes cifras que sólo apuntamos a título muy provisional:
TABLA 1 Totales de individuos registrados (1670-1853)
Periodo Años Total de Número Promedio individuos de años anual
Jesuita 1670-1767 1416 97 14.59 Franciscano 1767-1807 1428 40 35.70 Secular 1808-1853 1685 45 37.44 Gran total 4529 182 24.88
Fuente: A.M. Daumas de Poncio, Índice de estudia11tes de la Universidad de C6rdoba. Vol. 1: 1670-1767. Vol. 11:
1767-1807, Córdoba, 1968- 1971, e Hilda E. García, Índice de estudiantes de la Universidad de C6rdoba. 1808-
1853, Córdoba, 1982.
Se trata, pues de una universidad más bien pequeña, con una media anual de casi 25
estudiantes a lo largo de los 182 aJ'íos consignados. Ese promedio se reduce casi a la
mitad durante los 97 años documentados del período jesuítico. En cambio, se mantiene
bastante estable durante los 85 años de los períodos franciscano y secular, con alrededor
de 35 escolares por año. No aparecen grandes fluctuaciones de población, excepto en el paso de la administración j esuítica a la franciscana. En efecto, si en el siglo de gestión
jesuítica tenemos poco más de 1400 individuos, la misma cifra se alcanza en las cuatro
décadas franciscanas , y apenas si se supera en los 45 años del período secular.
Por lo que hace en concreto al período jesuítico, tenemos los datos que ofrece la ta
bla JI.
Lo primero que salta a la vista es el más que probable subregistro de matrículas, en
Gramática y en Artes. Siendo por tradición Gramática el ciclo escolar que más estu
diantes atraía, los individuos consignados, 623, casi se equiparan con los matriculados
en Artes .
448
ESTUDIANTES Y GRADUADOS EN CÓRDOBA DEL TVCVMÁN
TABLA 11 Período jesuítico (1670-1767). Registro de matrículas y grados
Años Matriculados Matriculados Graduados Graduados
en gramática en artes en artes en teología
1670-675 o 30 15 4 1676-680 o 37 12 6 1681-685 6 34 31 1 1686-690 o 10 12 6 1691-695 26 28 11 2 1696-700 37 18 8 3 1701-705 o 23 24 4 1706-710 66 34 30 5 1711-715 31 23 25 5 1716-720 39 22 30 4 1721-725 37 28 34 12 1726-730 45 55 45 9 1731-735 32 38 37 9 1736-740 45 48 44 2 1741-745 45 26 48 6 1746-750 61 73 55 3 1751-755 73 60 38 6 1756-760 15 84 75 13 1761-765 48 66 61 15 1766-767 17 24 49 37 Total 623 761 684 152
En cuanto a los artistas, cuesta trabajo creer que habiéndose matriculado sólo 7 61
individuos, se graduaran 684, es decir, que la mortalidad escolar hubiese sido apenas
del 10.12 %. Especulaciones aparte, sabemos que 83 graduados, es decir, casi el 10%
del total no aparece en los registros de matrículas. Pudiera plantearse que se trató de
estudiantes foráneos que simplemente acudían a Córdoba para obtener el grado, pre
vio pago de los derechos. Sin embargo, las poquísimas veces en que un estudiante
proviene del colegio de Buenos Aires (17), del de Paraguay (5) , de Salta (4), de Men
doza (1) o de Santiago del Estero (1), el secretario lo hacía constar. En cualquier caso,
todo apunta a que las matrículas de Gramática y de Artes se llevaban con cierto des
cuido.
Tampoco abundan los grados de frailes, apenas si hallamos a un dominico que se docto-
449
E. GON ZÁLE Z GONZÁLEZ Y V. GUTIÉIUliZ R.ODR.ÍGUEZ
ró en teología en 1787. Por otra parte, dicho sea de paso, Córdoba es una universidad
que muy excepcionalmente recibe la solicitud de incorporar grados de otras universi
dades, como el de José del Prado en 1680. Durante el período franciscano aparecen
unos cuatro incorporados en Artes y otros tantos en Teología. En espera de un mejor
exam.en de los libros, da la impresión de que los estucliantes graduados en Córdoba,
independientemente de su ciudad de origen, cursaban y se graduaban en la misma
localidad. Que no atraía a pasantes de Charcas o de Chile en busca de grados más fáci
les en el estudio cordobés. Tal vez esa circunstancia empezó a cambiar desde 1791,
cuando el aliciente de los grados en Derecho pudo atraer a estudiantes de Buenos Aires
y otras ciudades que hallaban más fácil un desplazamiento a Córdoba que no a Santiago
de Chile o Charcas.
En lo tocante a los grados, carecemos de elementos para saber si también están subre
gistrados. En ningún caso se trata de actas de la ceremonia misma, sino, como dice el
encabezado original, de «testimonios» de grados. Nada impide que algunos se olvidaran
de hacerlos anotar ante el secretario. El libro primero tiene al menos cinco lagunas de
dos a seis fojas cada una; si calculamos que se consignaban unos siete grados por foja, se
perdió la información tocante a unos 80 grados. Habría que cruzar la información de
estos libros con los de exámenes y de probanzas. Ese estudio nos llevaría también a
saber si los grados se impartían previo examen riguroso, y en qué periodos, o si eran
meros procedimientos de trámite. Por lo demás, conviene advertir que están perdidas las
actas de examen de los teólogos entre 1670 y 1700. Si optamos por fiarnos de los lista
dos disponibles, tenemos una media de 15 por quinquenio durante el siglo XVII. En los
primeros cinco quinquenios del siglo XV III se oscila entre los 25 y 35. De 1726 a la
expulsión, las medias por lustro varían de los 45 a los 60, si bien de 1756 a 1760 aparece
un pico aislado de 75. No se ven grandes oscilaciones, pero el número de graduados en
Artes se incrementa con firmeza. Tanto, que al final del período se han triplicado los
graduados respecto de los del siglo XVII. En cuanto a los teólogos, los 152 graduados de
los años jesuíticos previos a 1755, la cifra por quinquenio varía de uno a nueve, predo
minando las cifras inferiores a cinco teólogos por lustro. Sólo en los años de 1721 a
1725 se llega a 12 graduados. Por fin, en la última década de presencia jesuita la media
es de 13. Se trataría en suma, de una universidad estable, con tendencia a incrementar
poco a poco sus promedios.
Las cuatro décadas de gobierno franciscano revelan un apreciable incremento tanto
en el número de matrículas como en el de grados. Como se aprecia en la tabla
siguiente:
450
ESTUD IANTES Y GRADUADOS EN CÓftDOBA DEL TUCUMÁN
TABLA 111
Período franciscano (1767-1807). Registro de matrículas y grados
Años Matriculados Matriculados Graduados Graduados Graduados
en gramática en artes en artes en teología en derecho
1767-770 45 42 8 o o 1771-775 85 50 29 o 1776-780 77 75 36 22 o 1781-785 103 58 54 38 1786-790 169 92 96 33 o 1791-795 90 69 96 33 o 1796-800 98 72 86 28 21 1801-805 51 56 52 29 8 1806-807 19 49 59 40 10 Gran total 737 563 516 224 40
Si los registros del período anterior abarcan casi un siglo, los del franciscano se reducen
a cuarenta años. Durante el mismo, los números absolutos de las matrículas en Gramáti
ca y en Artes son casi los mismos, pero durante un lapso de tiempo mucho menor.
De nueva cuenta, aparece el evidente subregistro de matrículas. Hay 563 individuos
matriculados en Artes y 516 graduados. En este caso la mortalidad estudiantil se habría
reducido a 8%, dato increíble, sobre todo porque ahora del total de graduados, 120
individuos no aparecen en la matrícula, casi el 25%. H ay un indudable mayor descui
do.
Por o tra parte, si durante el siglo j esuítico sólo en tres quinquenios se superó la cm
cuentena de graduados en Artes, durante el siguiente lapso, a partir de 1781 la cifra
oscila ent~e los 52 y los 96. La media quinquenal del período j esuita fue de 34.02, en
esta ocasión casi de duplica (64.5). Por otra parte, si los j esuitas graduaron en Teología a
152 individuos en casi un siglo, los franciscanos borlan a 224 teólogos en cuarenta años.
En el primer período tenemos una media de 7.6, en el segundo se eleva a 28 , casi se
cuadruplica, sin indicios de que el incremento en el número de estudiantes hubiese sido
análogo. Es posible, por tanto, que los requisitos se hubiesen relajado enormemente.
Al final del período franciscano; en concreto a partir de 1791 se abre una cátedra de lnsti
tuta que permite a la orden graduar a 40 juristas entre 1796 y 1807, casi cuatro por año.
El arribo del llamado período secular, que va de 1808 a 1853 significa enormes cam
bios en el régimen interno de la universidad y, por supuesto, también en el marco poli-
451
ESTUDIANTES Y GRADUADOS EN CÓRDOBA DEL TUCUMÁN
HACIA UN ESTUDIO COMPARADO
Para llevar a cabo una comparación óptima de las cifras de población escolar entre diver
sas universidades, convendría que la estructura interna de todas ellas fuera análoga, análo
go el estilo de llevar los registros escolares y además, que se pudiera disponer de libros
completos para cada una durante las mismas fechas. Por desgracia, cada universidad tenia
sus reglas propias, su estilo de registros y no todas los conservaron íntegros hasta hoy. Por
lo mismo, toda comparación debe ser extremadamente cauta. El error más usual deriva de
confundir el número de grados concedidos por una universidad, con el de individuos que
los recibieron. En tal caso, se olvida que un solo universitario puede obtener uno, tres, seis
y hasta más grados académicos a los largo de su vida. Como antes señalamos, suelen ser las
universidades reales las que poseen mejores archivos, así como algunas del clero secular, en
especial Caracas. Por lo común, tenían las cinco facultades tradicionales y cierta afinidad
en sus libros de archivo. En ellas era regla (con frecuentes excepciones) que entre el grado
de bachiller y los de licenciado y doctor debía mediar un tiempo de dos a tres años llama
do pasantía. Por lo mismo, los libros distinguen con toda claridad el grado menor de bachi
ller, de los mayores de licenciado y doctor. Por lo mismo, a pesar de las diferencias de
tamaño y de ciertas prácticas particulares, es posible comparar las poblaciones escolares y
los grados de las universidades reales de México, Guatemala, Santiago de Chile, Caracas o
Guadalajara. Todas ellas además, guardan indudable analogía con varias españolas.
En el caso de las universidades jesuíticas del nuevo mundo, en cambio, carecemos de
registros escolares parecidos a los de Córdoba, lo que impide efectuar una comparación
rigurosa. Por otra parte, según arriba se indicó, en Córdoba, salvo escasas excepciones,
el mismo individuo recibía en un solo día los tres grados de bachiller, licenciado y
maestro en Artes. Y aunque el privilegio se limitaba en teoría a la facultad menor, era
raro que un teólogo se contentara con sólo el grado de bachiller: apenas 12 casos en
todo el periodo jesuítico, y ninguno en el franciscano; a continuación, los grados teoló
gicos casi desaparecieron durante los años del clero secular. Por lo mismo, a la hora de
computar los grados cordobeses, si 50 individuos obtuvieron los tres grados de Artes el
mismo día, ¿hay que desglosarlos en uno de bachiller, otro de licenciado y otro de
maestro, es decir, se trata de 150 grados? Y cuando los franciscanos otorgaban en un
solo día el doctorado in utroque, ¿estamos hablando de tres grados de cánones y tres de
leyes? La única universidad jesuítica de la península, Gandía, tampoco nos sirve de refe
rencia, pues ella otorgaba cientos de grados anuales sin contar siquiera con docencia en
facultades como medicina. A pesar de ello, amparada en su bula, entre 1670 (cuando
empiezan los registros cordobeses) y el año de la expulsión, graduó a 2.075 bachilleres
453
E. GONZÁLEZ GONZÁLEZYV. GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ
médicos y a 1.688 doctores. Sumando las cinco facultades, concedió al menos 22.790
grados en 97 años. Durante ese mismo lapso, acudieron a graduarse en Córdoba apenas
684 artistas y 152 teólogos.
TABLA V Grados concedidos por Gandía entre 1670 y 1767
BA MA BT DT BL DL BC DC BM DM Total
6180 284 4190 4259 1465 1582 512 555 2075 1688 22790
Fuente, Pilar García Trobat, a partir del Libro de Grados de la Universidad de Gandía, aparecida en «Los grados de
la Universidad de Gandía (1630-1772)>>, en Universidades españolas y americanas, pp. 175- 186.
Tal vez resulte mejor como marco de referencia una institución más pequeña, la real
universidad de Guatemala, que empezó a graduar en 1683, poco después del inicio de
los registros cordobeses. En este caso, no se cuenta con un cómputo de individuos sino
de grados: 776 en Artes, de los que apenas 15 fueron de licenciado, y otros tantos de
doctor. En el mismo lapso, 1031 individuos se graduaron en Artes en Córdoba y, casi
sin excepción, recibieron los tres grados el mismo día . A su vez, Guatemala concedió
162 grados de bachiller en teología, 94 de licenciado y 95 de doctor. En Córdoba, 296
individuos se graduaron en teología; de ellos, sólo 12 se limitaron al grado de bachiller,
22 también se licenciaron, mientras que 262 alcanzaron el grado máximo. Es posible
que Guatemala fuese una institución con población escolar aún más modesta que Cór
doba. Pero también podría ocurrir que la ciudad tucumana facilitara en exceso los
grados -en especial en el periodo franciscano- y que, en fin de cuentas, fuese una enti
dad receptora de estudiantes foráneos, los cuales, previo pago de los derechos corres
pondientes, regresaran doctorados a su tierra.
TABLA VI Grados concedidos por Guatemala (1683-1800)
BA LA MA BT LT DT BC LC DC BL LL DL BM LM DM Total
746 15 15 162 94 95 138 26 24 108 19 18 18 8 8 1484
Fuente, Adriana Álvarez. <<Los grados de la Real Universidad de San Carlos de Guatemala. Siglos XV!l y
XVlll>>, en esta misma obra.
454
ESTUDIANTES Y GRADUADOS EN CÓRDOBA DEL TUC UMÁN
TABLA VII Córdoba. Individuos graduados según facultad (1686-1800)
Artes Teología Derecho
1031 296 22
Fuente: elaboración propia a partir de A.M. Daumas de Poncio, Índice de estudiantes de la Universidad de Córdoba.
Vol. I: 1670-1 767. Vol. Il: 1767-1807, Córdoba, 1968- 1971 , e Hilda E. García , Índice de estudiantes de la Universi
dad de Córdoba . 1808-1853, Córdoba, 1982.
A pesar de lo limitado de las fuentes que debimos manejar, consideramos haber logrado
una aproximación al estudio de las poblaciones escolares de Córdoba, al menos en lo
que toca al análisis de las características generales de su archivo y las peculiaridades de
sus registros escolares. Hemos propuesto también un número aproximado de graduados
por facultad y periodo, señalando la necesidad de volver al acervo para lograr cifras más
preCisas.
Por otra parte, al proponernos comparar a Córdoba con otras universidades de la
época , hemos puesto de manifiesto las grandes dificultades que derivan de los usos y
costumbres cordobeses, tan poco equiparables con los de las universidades reales, por
ejemplo. No obstante, a medida que conozcamos mejor a Córdoba y a otras universidades
hispanoamericanas, será posible señalar unos cuantos planos desde los cuales resulte
válido establecer analogías y diferencias, por ejemplo, si se contrasta el número de
grados otorgados en un mismo periodo por diversas universidades.*
* Los autores queremos agradecer a varias personas e instituciones su ayuda para la realización de este trabajo. En particular a la doctora Cristina Vera de Flachs de la Universidad de Córdoba, al personal de la Bibboteca General y del Archivo de la Universidad de Córdoba. Nu estro reconocimien to especial a los organizadores del XI Congreso Internacional de Historia de las Universidades Hispánicas, de la Universidad de Valencia , en particular al Dr. Jorge Correa. Nuestra colega y amiga Adriana Álvarez puso a nuestra disposición sus bases de datos sobre la universidad de Guatemala. De otra colega , y sin embargo amiga, Leticia Pérez Puente, hemos recibido constante auxilio para consultas bibliohemerográficas, sin contar su asistencia técnica en repetidas ocasiones. El viaje a Córdoba de Enrique González estuvo apoyado por la John Simon Guggenheim Foundation. Por último, reconocemos con gusto el respaldo de la Dirección General de Asuntos del Personal Académico de la UNAM, a través de su Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica PAPIIT - IN 40:1412.
455