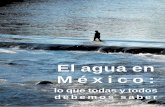Espacios paratextuales de la minificción en México
Transcript of Espacios paratextuales de la minificción en México
Pablo Bresciacoordinador
Centro Universitario de Ciencias Sociales y HumanidadesUniversidad de Guadalajara
La estética de lo mínimoEnsayos sobre
microrrelatos mexicanos
7
Índice
IntroducciónPablo Brescia 9
Macromicros: perspectivas plurales
Espacios paratextuales de la minificción en MéxicoGerardo Cruz 19
Lo ominoso en el microrrelato femenino mexicanoCándida Elizabeth Vivero Marín 33
Wittgenstein en Coyoacán: la filosofía en la minificción mexicana contemporánea
Lauro Zavala 44
Un mini: el precursor
De fusilamientos precursores, o la «estética de lo mínimo» en Julio TorriMaría Guadalupe Sánchez Robles 63
Minimexicanos: escritores y escritoras de minificción
Las 83 novelas de Alberto Chimal: de la brevedad del tweet a la lectura fractal 77
Juan Carlos Gallegos
Ana Clavel: escritura posmoderna en la minificción «Una relación perfecta»Bianca Eunice Castillo Villanueva 88
Primera edición, 2013D.R. © Universidad de Guadalajara
Centro Universitario de Ciencias Sociales y HumanidadesEditorial CUCSH-UDGGuanajuato 1045Col. La Normal44260, Guadalajara, Jalisco, México
ISBN 978-607
Se prohíbe la reproducción, el registro o la transmisión parcial o total de esta obra por cualquier sistema de recuperación de información, sea mecánico, fotoquímico, electrónico, magnético, electro-óptico, por fotocopia o cualquier otro, existente o por existir, sin el permiso previo por escrito del titular de los derechos correspondientes.
Impreso y hecho en México Printed and made in Mexico
19
Espacios paratextuales de la minificción en México
G e r a r d o C r u z
Entendida bajo múltiples nombres, como microficción, cuento hiperbreve, micro-
rrelato, la minificción aparece etiquetada en función de una constante formal: la
extrema brevedad de una pieza de ficción. El presente trabajo parte de la consi-
deración de que la minificción escrita en México durante los últimos decenios ha
utilizado procesos paratextuales como espacios de gestación y conformación, así
como de circulación, que ameritan ser valorados. Es decir, aquí se revisará lo que
sucede con algunas piezas hiperbreves y sus soportes públicos antes de su llegada
al libro, así como en su entrada al libro. Lo anterior implica un trayecto paratextual
que no sólo afecta a la obra, sino también a la construcción de la categoría en la
que se clasifican. Así, la paratextualidad en la narrativa brevísima es un espacio de
gestación de dos elementos, el literario —la obra propiamente dicha— y el formal
—la construcción de la delimitación del género—.
Gérard Genette entiende al paratexto como un espacio textual vinculado al
texto en mayor o menor proximidad, y cuyo funcionamiento puede modificar
el sentido de la obra. En Umbrales el crítico francés estudia exhaustivamente las
formas paratextuales, que divide en peritextos y epitextos. Por peritexto entiende
los espacios que están en la cercanía del texto, como los títulos, epígrafes, notas,
prefacios, entre otros; y por epitexto, los elementos que «se sitúan, al menos al
principio, en el exterior del libro: generalmente con un soporte mediático [y por
ello público], o bajo la forma de una comunicación privada» (Genette, 2001: 10).
Para los propósitos de este trabajo, interesan algunas formas de epitexto público
de las que se valen los autores de minificciones para presentar sus composiciones.
Las obras publicadas por primera vez en revistas, diarios, en páginas web e
incluso como comentarios o actualizaciones en las redes sociales del internet son
epitextos públicos mediáticos. Pero, aunque se trate de entes individuales y com-
pletos, serán considerados como formas epitextuales, ya que portan la temporali-
20 21
aparición que formó su primera época, a partir de 1939, con sólo cinco números.
Vio su segunda época en 1964 hasta los años 90. Desde la primera etapa, el narra-
dor Edmundo Valadés aparece solo en la función de director de la publicación,
cargo en el que se mantuvo hasta su deceso; entre sus miembros fundadores están
el mismo Valadés, así como Juan Rulfo, Horacio Quiñones y Andrés Zaplana. Para
algunos de los números de la década de los 90, encontramos en el directorio a
escritores de cuento hiperbreve como José de la Colina y Agustín Monsreal que
formaron parte del consejo de redacción. La revista contó en total con más de 140
números. En ellos, el sumario o índice era un mapa de recorrido, donde destacaban
las «secciones»1 de cuentos de mayor aliento de autores reconocidos y otro espa-
cio de cuentos cortos, pero no minificciones, pertenecientes a autores del taller
de Valadés. En seguida, aparecían las dos partes correspondientes a lo que en la
revista se denominaba cuento brevísimo y en la Caja de Sorpresas se presentaban
textos de autores de la literatura universal, en muchas ocasiones tomaban sólo
un fragmento de alguna de sus obras, retitulándola y, por ello, resemantizándola,
ahora como un cuento brevísimo. La segunda parte de las minificciones corres-
pondía a los textos Del Concurso, donde aparecieron durante cuarenta años algu-
nos autores que formarían una obra narrativa importante.
Fue de esta manera como los escritores consolidados y los principiantes com-
partieron el espacio textual en la revista. Si bien es cierto que los relatos brevísi-
mos ya aparecían en revistas desde comienzos del siglo xx en este país —como es
el caso de México Moderno—,2 la revista de Valadés fue más que una publicación
especializada en cuento, pues con la convocatoria permanente promovió no sólo
la lectura del cuento entre su audiencia, sino también la escritura del mismo, y, de
paso, significó una importante contribución para fijar lo que la categoría cuento
brevísimo sería. Así, en cada número, aparecían el cuento ganador y los finalis-
tas, e incluso algunos participantes destacados. Los nombres de José de la Colina,
Sabina Berman, Mauricio-José Schwarz, Guillermo Fárber, entre otros, se pueden
[1] Entrecomillo la palabra secciones porque en realidad, todas ellas tendían a transitar, a interca-larse, convivir en una misma página; no estaban seccionadas más que en el índice o sumario.
[2] Más adelante se retomará esta revista que en su número II, correspondiente a agosto de 1922, presenta el texto «La feria» de Julio Torri, que se publicaría en De fusilamientos en 1940; luego, un fragmento (de dos líneas) de esta narración-viñeta aparecerá en el número 142 de la revista El Cuento, de enero-marzo de 1999, bajo el título «Retroceso».
dad y transitoriedad o posibilidad de su arribo al espacio textual consagrado por la
cultura aún en la era digital: el libro. Estos dos últimos aspectos son los que hacen
de estas piezas diseminadas eso que Genette entiende como pre-textos, que tran-
sitarán hacia la integración en el texto.
Respecto al estudio de los epitextos públicos mediatizados o no mediatizados,
Genette lamenta al final de su estudio que sus labores de revisión carecieran de
profundidad sobre algunas de estas formas, por ejemplo, las lecturas en público
en que los autores presentan su obra inédita, es decir, la ocasión en que se hace
pública la obra por primera vez. Genette sostiene que ante la falta de registros de
este tipo de emisiones de la literatura, se hace complicado su estudio (Umbrales
319). Además, otras formas de epitextos públicos pueden ponerse en marcha a
través de entrevistas publicadas donde se adelanta, se sintetiza o expone la obra
inédita incluso sin un soporte físico, a través de comentarios o en un coloquio o
debate. «Definidos por Genette como toda una situación en la que un autor es
conducido a dialogar, no ya con un interlocutor, sino con un auditorio […] con
o sin registro y proyecto de publicación» (315). Lo anterior es fundamental para
nuestro tema, pues significa que estas expresiones, mediáticas o no mediáticas,
donde se presenta de alguna manera la obra futura previa a su publicación, puede
contener la pieza minificcional completa, ya que ésta cabe dentro de un comen-
tario verbalizado o uno expuesto dentro de las limitadas palabras con que suele
operar una red social como Twitter.
Volvamos la mirada a algunos fenómenos epitextuales de la minificción en
México. Las revistas literarias y culturales, las secciones y los suplementos cul-
turales de los diarios han sido espacios fundamentales para la construcción de la
tradición literaria en este país. Al respecto, Heriberto Yépez señala que hay ciertos
tipos de literatura que parecen haber sido concebidos para las revistas e incluso
afirma que se puede hablar de una «revisteratura como categoría o género en sí
mismo» (13). Lo anterior se enlaza con la minificción, ya que por su constante apa-
rición en este tipo de publicaciones podríamos entenderla como uno de esos tipos
de literatura, siguiendo a Yépez, que parecen haber sido concebidos para convivir
en los limitados espacios de las publicaciones periódicas, pues en muchos casos, la
microficción ha tenido un primer acercamiento al lector en las revistas.
Respecto a este tipo de piezas narrativas, en México un punto de referencia
ineludible es El Cuento. Revista de imaginación. Esta publicación tuvo una breve
22 23
pierde su carácter de novedoso y oportuno. Al respecto Renato Leduc advertía
que en la prensa escrita se encontraba la historia de lo inmediato y agregaba:
«Diariamente se publican en todos los periódicos del planeta magníficos escritos
—crónicas, relatos, reportajes— sobre los temas más variados que sólo despier-
tan el interés momentáneo pues en todos ellos el valor es más bien documental»
(7). Sin duda, en los diarios aparecen textos más o menos literarios, pero, enten-
diendo la propuesta de Leduc, todos emergen con la marea hasta tocar tierra por
un momento, para luego ser llevados mar adentro, hacia el olvido, en tanto que
representan textos individuales, dispersos, desarticulados y transitorios. Contra
esta fugacidad, recuerda Leduc, aparecen los intentos de los «encuadernadores de
artículos» y los más atinados esfuerzos por rescatar los textos de su temporalidad
para fijarlos en el libro, como es el caso de algunos libros formados por lo que
Enrique Vila-Matas llama «cuentos» y que se tratan de recopilaciones de artículos
aparecidos en la columna de este escritor. Pero este traspaso y delimitación de los
géneros es un aspecto que se profundizará a continuación, enfocado en autores de
la literatura mexicana.
El epitexto como pre-texto es transitorio; su formulación textual también lo
es, está sujeta a las correcciones y a veces reescrituras con que se unirá al texto y al
libro, espacio que termina con la temporalidad y la transitoriedad epitextual. Estas
afirmaciones no pretenden restar valor ni autonomía a los textos dispuestos en los
medios impresos y electrónicos, sino recordar las posibilidades que portan algunas
prácticas paraliterarias (fuera del espacio canónico de la obra literaria, el libro). Así,
una presentación pública por medios orales de un texto inédito, una publicación
escrita pero que queda restringida a la lectura del lector de determinado diario en
cierto día, así como a los investigadores en las hemerotecas, serán fenómenos epi-
textuales que podrán trascender la frontera de lo inmediato en su trayecto al libro.
En relación con lo anterior, se puede recordar que las revistas y en especial
la prensa explotan la posibilidad de albergar este tipo de obra —la ficción bre-
vísima—, a la vez que evidencian una gran flexibilidad del espacio textual edito-
rial. Por ejemplo, las ficciones cortísimas de Guillermo Samperio, aparecidas en
El Financiero, se publicaban dentro de una caja de texto destinada a una columna
editorial, que bien podía portar una opinión, un artículo breve, un cuento o un
pequeño ensayo literario. De esta manera, el microrrelato podía ser sustituido o
aparecer en el lugar de otro género literario o periodístico.
encontrar repetidas veces entre los autores de los cuentos brevísimos ganadores
de este concurso.
Así, El Cuento también sirvió como molde de una categoría que puede pres-
tarse a ambigüedades. ¿Qué tan corto es un cuento brevísimo? En su convocatoria
del Concurso del Cuento Brevísimo, el texto advierte que los participantes debían
enviar: «5 textos máximo por autor en cada envío trimestral […] y que el texto
no exceda de una hoja tamaño carta por una sola cara de 28 líneas de 60 golpes
a doble espacio, o no más de 1.700 caracteres en computadora» (El Cuento I). Lo
anterior se puede resumir a una extensión de no más de una página. Valga men-
cionarse a este respecto que, como se dijo al inicio de este texto, la característica
formal de la microficción es la extrema brevedad. Aquí, coincido con Javier Peru-
cho cuando asegura que «la cantidad de palabras, insisto, no es una propiedad
taxonómica aplicable, paradójicamente, al arte de la brevedad» (16), esto puede
entenderse como una reacción a las tipificaciones que Lauro Zavala3 ha propuesto
para las categorías relacionadas al cuento, es decir, Perucho plantea un desacuerdo
con este tipo de delimitaciones contabilizadoras-categóricas. Así, se apela enton-
ces a un sentido común donde lo brevísimo es eso, lo breve, lo que se lee en unos
pocos minutos, portando un sentido súbito.
Por otra parte, respecto a los medios impresos como difusores o vías de circu-
lación de la minificción en México, se deben recordar espacios como los suplemen-
tos de diarios de circulación local y nacional, entre ellos, unomásuno, El Financiero,
La Jornada. En el caso de El Financiero, aparecen piezas de autores entre los que
destaca Guillermo Samperio, quien posteriormente ha reunido dichos textos para
conformar libros como La cochinilla y otras ficciones breves (1999). De esta manera,
el narrador capitalino hace el ejercicio epitextual público mediático, ofreciendo
versiones previas de las piezas que reunirá en un libro, marcado por la categoría de
ficción breve, misma que, coincidiendo con Yépez, se presta para ser introducida
en el muy limitado espacio editorial de una revista o de la sección de cultura, como
en este caso en el diario El Financiero. Incluso, las versiones de Samperio que apa-
recen en la prensa y las que llegan al libro muestran algunas diferencias. Esto es
una forma de presentación de un pre-texto en más que el sentido de antecedente
a la aparición en el libro como un texto, es una versión sujeta a la temporalidad
del objeto de la prensa, el periódico diario que se desplaza en el tiempo conforme
[3] Zavala presenta esta tipificación contable en Minificción mexicana.
24 25
Por supuesto, la literatura en general puede ser considerada fragmentaria si se
entiende como parte de un corpus textual de la cultura y de la humanidad, como
advierte Graciela Reyes: «Todo discurso forma parte de una historia de discursos:
todo discurso es la continuación de discursos anteriores, la cita explícita o implí-
cita de textos previos. Susceptible de ser injertado en nuevos discursos, de formar
parte de una clase de textos, del corpus textual de una cultura» (42); es decir, de
las expresiones literarias que forman las literaturas nacionales y de la humanidad.
De esta manera, la relación de fragmentariedad es propia de los textos, si se piensa
en las implicaciones de transtextualidad que Genette y otros han tipificado. Es
el mismo Genette quien nos alerta de la posibilidad de compresión hipertextual,
que, por extensión, es una capacidad de compresión de la literatura en general;
además, también nos recuerda que la pieza literaria posee autonomía de sentido, a
pesar de la más radical compresión que ésta realice o de su fuerte vinculación con
otras obras. Es posible, siguiendo lo dicho por Genette en Palimpsestos, comprimir
una novela en una sola frase (309). Este es el procedimiento evidente, sin duda, de
Fénéon y del mexicano Alberto Chimal, en quien nos detendremos más adelante.
En Fénéon, aparece como una compresión de la extensión y la narración habitual
de un texto que se presenta en la página de la nota roja, con los detalles que sacian
el morbo del lector, hasta su enunciación en tres líneas.
Llegados a este punto, es momento de atender a los medios de circulación de
la minificción en México por las vías electrónicas, el internet. En una primera fase,
tratando de seguir un orden cronológico, no se puede pasar por alto la importancia
de al menos dos páginas, entre una infinidad que han surgido en la red. La primera
es Ficticia. Ciudad de cuentos e historias, donde al ingresar el lector es recibido por
un cuento hiperbreve de la sección llamada «La tómbola diaria de minificciones».
El sitio tiene más de una década de vida y ha sido un espacio para el cuento en
general, pero con una presencia contundente de relatos ultracortos formando, por
una parte, una antología de narradores que habitualmente cultivan esta categoría,
el súper breve, que es entendido como sinónimo de la microficción y por la otra,
han constituido un taller de narrativa brevísima. Producto de este taller es el libro
Cien fictimínimos. Microrrelato en Ficticia (2012), del cual su compilador dice: «estos
textos han sido elegidos […] por especialistas y escritores del mundo hispanoa-
mericano de la minificción y, segundo, por los propios ficticianos, de entre 25 mil
obras publicadas y trabajadas en la red» (Pedraza 8). Esto evidencia un proceso
El espacio de apertura genérica y de motivos o temas diversos en la prensa
ya había sido utilizada desde inicio del siglo xx en Francia por Félix Fénénon. El
escritor y editor anarquista, bajo el anonimato, empleó su columna de faits divers
(hechos diversos) dentro del diario Le Matain para la aparición de sus nouvelles en
trois lignes (noticias/novelas en tres líneas). Respecto a estas piezas, el escritor
Julian Barnes destaca que en la obra de Fénéon hay una actividad de compresión,
incluso practicada desde antes de las Novelas en tres líneas: «Fénéon había tenido
experiencias previas con formas que exigían compresión y permitían la ironía»
(trad. del ed.). Esta característica de compresión es destacada también por Luc
Sante, traductor y autor de la introducción en la edición en inglés de estas novelas,
que generalmente retomaban una nota roja sobre un hecho ocurrido en Francia.
Sante sostiene que estas piezas: «cubrían los mismo temas que el resto del perió-
dico —policiales, política, ceremonias, catástrofes— pero sus narrativas indivi-
duales se comprimían en una sola toma, como las fotografías» (vii; trad. del ed.).
De esta manera, a partir de aquí se puede hablar de una poética de la narración
hiperbreve que para su composición empleará la compresión.
Así, para Fénéon el empleo del término nouvelles jugaba con las múltiples
lecturas que éste permitía al poder ser entendido como noticias, novelas —obra
narrativa que suele considerarse como de mayor extensión— en incluso como
novella —relatos o cuentos largos que en el mundo anglosajón no alcanzan el tér-
mino de novel, pues están a medio camino entre el cuento y la novela—. Pero,
volviendo al aspecto de la compresión del que hablábamos, que se distingue en las
lecturas contemporáneas que se hacen de esta obra de Fénéon, debemos recordar
que si bien este no es el único rasgo de las piezas en tres líneas del francés y de las
microficciones de autores mexicanos actuales, sí es un elemento fundamental. Es
más, este rasgo enuncia un procedimiento que permite hacer a un lado la idea de
que la microficción es fragmentaria. Entonces, cabe preguntar a Samperio, René
Avilés Fabila o cualquier otro autor de narraciones hiperbreves, si al optar por la
brevedad considera su pieza como fragmentaria4, porque el término remite a lo
que se da o aparece en fragmentos o pedazos, lo que está inacabado o incompleto.
[4] En la serie de decálogos sobre la escritura de minificciones que Perucho reúne en su libro El cuento jíbaro (117-132), ninguno de los autores de narraciones menciona como parte de los preceptos o formas de poéticas algún rasgo relacionado con la fragmentariedad. La elipsis sí es destacada como parte de la estética del hiperbreve, no así la fragmentación.
26 27
fue organizar un concurso: invitar cada mes a los posibles visitantes a que escribie-
ran cuentos en el sitio: minificciones a partir de una imagen que yo mismo tomaba
o que encontraba en línea, y que me parecía lo suficientemente rara, fuera de su
contexto, para estimular la imaginación» (Historias 6). Así, el sitio se convirtió,
siguiendo los términos empleados en este texto, en un recipiente de piezas que,
a pesar de no pretender más que la temporalidad y transitoriedad que brinda la
red, buscaban seguir el juego del concurso, con la seriedad que eso implica. Ahora,
algunas de las minificciones ganadoras durante los primeros cinco años del con-
curso fueron reunidas por Chimal en Historias de Las Historias (2011). Aquellos
ganadores, como sucedía con los cuentos breves ganadores del concurso perma-
nente de la revista El Cuento. Revista de Imaginación, habían encontrado un lugar
virtual para disponer sus piezas sin que éstas dejaran de ser epitextos al conservar
la posibilidad de corregirse, reformularse, reescribirse y luego encontrar el punto
de encuentro con el libro como destino de la pieza literaria. Es tal la transitoriedad
y temporalidad que poseen ambas publicaciones que, en los dos casos, muchos de
los autores que fueron expuestos en ellas ahora son el nombre de una persona sin
paradero, como afirma Chimal: «Se procuró localizar a los autores de los cuentos
para obtener su permiso y un título para las historias que no lo tenían inicial-
mente. Tuvimos éxito casi en todos los casos, y agradecemos cualquier noticia
de aquellos a quienes no pudimos encontrar. Los títulos que faltaron los puse yo
mismo» (Historias 8). Lo anterior confirma además un estado de pre-texto, una
forma en trabajo, una pieza no terminada en alguno de sus aspectos, o susceptible
de ser modificada para su posterior incorporación al texto, al libro, al igual que el
paso de los minicuentos de Samperio en El Financiero hacia el libro antologado por
él mismo y no por un compilador.
A partir de lo dicho en el párrafo anterior, se pueden distinguir una serie de
procedimientos paratextuales que, en este caso, se definen como eminentemente
peritextuales. El procedimiento de «entrada» o incorporación al texto no sola-
mente implica un nuevo soporte, sino que evidencia la pretextualidad de estos
elementos, ya sea que se revele que el texto de la antología fue un epitexto y por lo
tanto un pre-texto que fue modificado en su contenido o sea que se indique que el
texto de la antología fue un epitexto que se modificó en su peritexto. Lo anterior
significa intervenir en la entrada al texto, al libro, de forma radical, al poner títu-
los, por ejemplo, como advierte Chimal. No es que sea una práctica nueva, pues
de pre-texto, de formas previas al texto no sólo por su carácter de pieza anterior
al libro, sino también porque expone la posibilidad del trabajo sobre el pre-texto
en la red a modo de taller electrónico. En este sentido, las minificciones presen-
tadas en la sección Marina constituyen formas de inminente epitextualidad. Aquí
es importante detener el paso para considerar lo que sucede en otras secciones
del mismo sitio web, en Puerto Libre y Antología. En el primer apartado, cual-
quier cibernauta envía su cuento de menos de 15 cuartillas y queda publicado de
inmediato; en el segundo, el autor envía su cuento a dictamen del editor para su
eventual publicación. Una serie de aclaraciones del origen del sitio y de su espíritu
ayudan a entender que estas dos secciones referidas no constituyan formas de
epitextualidad:
El dios de Ficticia, cansado de buscar números anteriores de revistas y perió-
dicos, regresar a su cuento favorito y encontrar en su lugar a su viejo enemigo «404
NOT FOUND», dijo: Sea creada, construida, visitada y aumentada eternamente
la Ciudad Virtual de Ficticia, biblioteca perpetua de la narrativa escrita original-
mente en español (Antología: Nota editorial).
Lo anterior expresa una actividad en la que se crea una antología, es decir,
considera pretextos a todos esos textos previos, aparecidos en revistas, periódicos
y otros sitios en internet, lo que aquí se ha considerado como epitextos públicos
mediáticos. Además, compone el sitio web y su apartado de Antología como un
espacio definitivo, ya que dice «biblioteca perpetua», el sitio donde los textos per-
manecen sin ser susceptibles a la transitoriedad y a la temporalidad, como el libro
compuesto por el autor o la antología.
Ahora, volviendo a los cuentos brevísimos publicados y trabajados en el taller
Marina del sitio Ficticia, su carácter epitextual y por lo tanto pre-textual, de tran-
sitoriedad y temporalidad, se corrobora al dar el paso hacía el libro. Cien ficciones
brevísimas se abrieron camino desde el espacio de la epitextualidad al de la textua-
lidad, de entre 25 mil que fueron publicados durante más de diez años.
Sin tratar de calificar, analizamos el segundo caso de sitio web, que comparte
características con el portal anterior en Las historias, página creada por Chimal en
la primera década del siglo xxi . Aunque el sitio procuraba la divulgación de textos
de otros autores sobre el cuento en general —teoría literaria, poéticas y cuen-
tos—, un apartado del sitio consistió en un concurso de cuento. Al respecto, el
mismo Chimal manifiesta en tono íntimo: «El juego más simple que se me ocurrió
28 29
páginas. Los paratextos de la compilación en cuestión informan desde la portada
que se está ante una antología, y, en su título, que se trata de la minificción mexi-
cana. En el prólogo, Zavala afirma: «Ésta es la primera antología de minificción
exclusivamente mexicana» (7). Líneas más adelante, el investigador refiere que
esta fragmentación que él hace ya había sido realizada por Jorge Luis Borges para
antologar fragmentos bajo el género de cuentos breves; la argumentación princi-
pal está en conferirle como esencia a la minificción la fragmentariedad. Además,
los fragmentos de cualquier pieza mayor (en extensión) pueden tener todas las
características de la minificción, y eso da cabida a exponerlas como minificciones.
Páginas atrás ya se había considerado que no es por medio de la fragmentariedad
que se puede escribir una novela o un cuento en tres líneas, sino que esta opera-
ción atendía a la condensación, siguiendo a Genette en Palimpsestos, y a Sante y a
Barnes respecto a las novelas de Fénéon. De nueva cuenta volvemos a Genette en
Umbrales para recordar que el peritexto editorial, es decir, lo que el editor o anto-
logador pueden alterar, como los títulos o las indicaciones genéricas en portadas,
impactan directamente en el sentido del texto. «La indicación genérica es un anexo
al título … destinado a hacer conocer el estatus genérico intencional de la obra»
(Umbrales 83). Es decir, se trata de una marca que incide en lo que Hans Robert
Jauss y Wolfgang Iser en la teoría de la recepción consideran horizonte de expecta-
tivas; en otras palabras, indican qué se leerá y cómo se interpretará. Con lo anterior
no se trata de atacar la labor del antologador, sino de verificar cómo, a través de
procesos editoriales que incluyen la incorporación, fragmentación, o retitulación,
de un pre-texto o de un texto, se altera la construcción de la categoría minificción,
en este caso, y, además, se construye la tradición literaria.
Sin duda, se debe descartar que sólo los procedimientos autorales, deban cons-
truir la categoría de la minificción e incidir en la tradición literaria. Sin embargo,
estas marcas autorales sobre la categoría a la que pertenece el texto, pueden ser
consideradas las más claras vías para la construcción de la categoría. Y en este caso
se encuentra a Chimal con sus 83 novelas (2010). Esta es la forma más clara del uso
del internet, y en particular de las redes sociales, para publicar los pre-textos en
un espacio destinado a comentar hechos diversos. Chimal, en un espacio de 140
caracteres, publica en Twitter varias series temáticas de epitextos, para después
seleccionarlos, alterarlos, tal vez reescribirlos, desunir las series, eliminar muchos
y, finalmente, llevarlos a su unión. Es este el procedimiento por el que se busca
es un hecho constante en la historia de la literatura. Lo cierto es que confirma un
estado epitextual, transitorio y temporal, un estado de pre-texto que está presente
en las publicaciones en los sitios de cuento en internet.
De esta manera, la mano del antologador es determinante en la construcción
de la tradición literaria, en la construcción de una categoría como la minificción.
A esto se hacía referencia cuando se dijo que la microficción es una categoría en
construcción y que el paso de las formas epitextuales al texto también inciden en
la construcción de una tradición. Las intervenciones de Chimal en la antología, así
como las que sólo se pueden suponer sobre antologías como la de Ficticia, produ-
cen alteraciones; se trata de intervenciones externas, ajenas al autor, frecuentes
en la conformación de las antologías de minificciones. Aquí se recordará el caso de
la pieza breve de Torri publicada originalmente en la revista México Moderno en
1922, a cuya versión, como epitexto, se mantiene fiel Torri al hacerle entrar en el
texto, en el libro De fusilamientos en 1940. Pero esta fidelidad termina en la revista
El Cuento, donde los editores deciden publicarlo con un nuevo título, cambiando
de La feria a Retroceso (95). Por su parte, la narración es reducida de más de cin-
cuenta líneas a un par de ellas. En este caso el paso del libro a la revista no es un
proceso epitextual, sino hipertextual, ya que se trata de una reescritura y conden-
sación simultáneas; el peritexto, el título, y el hipotexto, el texto en su conjunto,
fijado como tal en 1940, son alterados. Estas operaciones son determinantes en la
construcción de la categoría «minificción», pues los lectores y los colaboradores de
la revista El Cuento estaban habituados a percibir que en los espacios donde apa-
recen piezas súbitas, como los ganadores del concurso y de autores reconocidos,
podían encontrar eso a lo que llamaban cuento brevísimo.
Además de este tipo de alteraciones que modifican la construcción de la cate-
goría a la que los textos pertenecen, hay otro procedimiento que se basa en el argu-
mento de que la microficción es fragmentaria. De manera similar a cómo el texto de
Torri ha sido fragmentado y ha sido presentado parcialmente en la revista fundada
por Valadés, operan otras intervenciones en antologías como Minificción mexicana
(2003). Ahí, no sin previa advertencia en el prólogo por parte del antologador y la
notificación en el índice de la procedencia de las piezas, se incluyen fragmentos de
obras que en sí mismas no son minificciones. Entre estas, está La cábala (Minific-
ción mexicana 115) que Carlos Fuentes publicó en 1975 como parte de su novela
Terra nostra (527) que en su primera edición, por Joaquín Mortiz, completa 790
30 31
en un prefacio a un recopilado de artículos y ensayos originalmente expuestos
en revistas, pero que han sido comprendidos en un espacio hegemónico, el libro.
Incluso, mientras acepta que «el grado de atención que los lectores conceden a los
libros ha disminuido» (15), también entiende que en el arribo al libro sólo queda
sugerir al lector que trate de reincorporar la libertad de la lectura de la revista a
la lectura del tomo. Pero el traspaso del epitexto de una publicación periódica al
libro, es el cumplimiento de una búsqueda por fijar la obra literaria, por incidir en
la tradición que continúa formándose.
No se trata de que el objeto real, el libro físico, sea el único espacio de la lite-
ratura que pueda formar una tradición literaria nacional, sino que tender a este
objeto, a este artefacto que llamamos libro, ya sea electrónico o físico, confirma
una búsqueda por fijar el texto. Sitios de internet como Ficticia. Ciudad de cuentos e
historias (en los apartados Antología y Puerto Libre) o la Antología virtual de mini-
ficción mexicana, buscan esta permanencia y auxilian a construir desde la red la tra-
dición literaria nacional y el canon de la minificción. Lo mismo ocurre con el libro
de Chimal mencionado anteriormente, editado en físico y en electrónico; ambos
soportes constituyen vías para la permanencia, para el encuentro de las formas
epitextuales presentadas en Twitter, como pre-texto, hasta el libro. Desde luego,
estas formas de publicación, digamos, permanentes aunque pertenecientes al
mundo digital, se unen a los esfuerzos editoriales en físico. Es decir, ambos buscan
conformar el objeto denominado libro. No es difícil entender que la minificción
por su brevedad en cuanto a su texto, se enfrenta a la compleja situación de que, a
pesar de ser una novela en tres o cuatro líneas, se aleja de las convenciones con que
pensamos en un libro, como lectores y como industria editorial. La microficción
nos enseña, desde Fénéon hasta Chimal, a valorar las novelas hiperbreves, pero
las estructuras culturales, sociales y editoriales nos alejan de la aceptación de un
libro de una sola página. De esta manera, el concepto canónico de libro como por-
tador de la literatura, construido a través de la historia, continúa en su posición
hegemónica, exigiendo libros donde una página no basta aunque efectivamente
contengan una novela de alta manufactura literaria. De aquí se desprende que
la tradición literaria formule cierta exigencia hacia el autor de lo hiperbreve y lo
breve para conformar el libro, reunir lo autónomo y a veces diverso, para ser, en los
términos tradicionales, literatura; para ser leído, formar una categoría o género y
funcionar en un sistema conocido como canon literario.
dejar atrás la transitoriedad y la temporalidad de la red social, en la que el mensaje
publicado la semana anterior por un usuario luce difícil de rastrear si éste tiene
gran actividad en su cuenta; es también el dejar atrás la forma previa, pretextual
de la obra, para expresarla como definitiva en un libro. Además, Chimal pone un
pie en un terreno complicado: definir el género al que pertenece la obra desde el
título (novela). Aquí es oportuno recordar que se puede vincular a la minificción
con la novela como se hizo antes al recordar las Novelas en tres líneas, incluso al
acudir a Genette, quien sostiene la posibilidad de comprimir una novela en una
frase. Las 83 novelas de Chimal son ficciones, como las novelas de 830 páginas,
condensadas en tres líneas, poco más o poco menos, a riesgo de estallar. Esta idea
de estallar o descomprimirse, es expuesta por Ana Clavel cuando afirma: «Una
suerte de miniatura gigante es como podría considerarse a una buena minificción.
Una historia de unas cuantas palabras o escasas líneas capaz de abrir universos de
imaginación sugestiva» (s.p.). Este oxímoron, miniatura gigante, está en concor-
dancia con la pretensión de Chimal con sus 83 novelas, según su nota inicial, donde
apela a la brevedad, pero también a la producción de una ficcionalidad mayor en
la lectura.
Volviendo a la apuesta de Chimal, el otro pie lo pone en otro punto también
sensible que respalda lo propuesto en este texto. Chimal lleva sus epitextos del
Twitter al libro. Acude al punto que distingue lo transitorio de las revistas, los
periódicos, las inestables redes sociales, y lleva sus epitextos-tuits al espacio de
aparente definición que representa el libro. Aquí es necesario destacar que esta
obra de Chimal se publica en un pequeño tiraje en papel, pero también como libro
electrónico, incluso de descarga gratuita: así, las apuestas en sus novelas asumen
una serie de riesgos, pero también se fijan para modificar lo que se considera la
minificción y la minificción mexicana, que incluye ya estas novelas en pocas líneas.
Para concluir, se puede decir que estos tránsitos de los pre-textos expuestos
como epitextos públicos mediáticos, han sido una pieza fundamental en la cons-
trucción de la categoría minificción y en la tradición literaria, como aquí se men-
cionó. También es posible decir que no hay una twitteratura o revisteratura como
tal, luego que, por lo general, los autores de las piezas que se publican en revistas
y diarios suelen considerar esta primera forma de circulación como temporal y
transitoria. Lo mismo pasa con quienes exponen su pre-textos/epitextos en las
redes sociales como Twitter. El mismo Yépez al referirse a la revisteratura lo hace
32 33
Lo ominoso en el microrrelato femenino mexicano
C á n d i d a E l i z a b e t h V i v e r o M a r í n
La presencia de lo ominoso o terrorífico en el microrrelato escrito por autoras
mexicanas recientes continúa la tradición de sus antecesoras. En textos breves de
Inés Arredondo, Amparo Dávila o Guadalupe Dueñas encontramos esta figura que
vuelve extraña la realidad y la convierte en algo siniestro que, además, gobierna
los sentidos al grado de erigirse como ente poderoso que se oculta de mil maneras.
En efecto, si nos acercamos a parte de la narrativa de Arredondo, Dávila y
Dueñas, podemos ver que, por ejemplo, en los cuentos «Año nuevo», «La celda» y
«La tía Carlota», respectivamente, se alude a la presencia siniestra de entes amor-
fos o antropomorfos que intimidan a las protagonistas, las llevan al límite de sus
temores y las acechan a nivel psicológico. Esta tendencia, que tiene entre sus ante-
cesoras a Mary Shelley y su novela Frankenstein o el Moderno Prometeo, se sigue
presentando tanto en las escritoras mexicanas como latinoamericanas pues, por
ejemplo, Silvina Ocampo retoma los cuentos de hadas para plantear la presencia
de lo ominoso que aguarda subrepticiamente en la oscuridad, como se puede ver
en su cuento «Jardín de infierno».1
En esta línea de ficcionalización se siguen inscribiendo las propuestas de
Guadalupe Ángeles, Sofía Ramírez, Socorro Venegas y Cecilia Eudave.2 Todas
ellas, nacidas entre las décadas de 1960 y 1970, vuelven a poner el acento en la
recreación de situaciones extrañas que tienen como marco la acción asfixiante y
[1] En este cuento de Ocampo la relación de subordinación y temor se invierte en términos de género (es el personaje masculino quien no puede entrar a la habitación prohibida), aunque se recurre a esta estrategia para recrear la misma sensación de angustia que atraviesa a los personajes femeninos de las historias mencionadas.
[2] Los textos de las autoras aquí citados, se inscriben en la línea del microrrelato. Siguiendo a David Lagmanovich, no sólo tienen la extensión apropiada (desde unas pocas palabras hasta un párrafo o dos, desde menos de una página hasta una página y media o dos) sino que además tienen comienzo, medio y fin, tensando «un arco desde donde disparan certeras flechas a nuestras maneras rutinarias de leer».
Obras citadasAntología virtual de minificción mexicana. <http://1antologiademinificcion.blogspot.mx>. Consul-
tado el 1 de septiembre de 2012.«Antología: Nota editorial y Leyenda de Ficticia». Ficticia. Ciudad de cuentos e historias. <www.
ficticia.com/indicenota.html>. Consultado 1 de septiembre de 2012.Barnes, Julian. «Behind the Gas Lamp». London Review of Books, vol. 29, núm. 19 (2007). 9-11.
<www.lrb.co.uk/v29/n19/julian-barnes/behind-the-gas-lamp>. Consultado el 1 de septiem-bre de 2012.
Chimal, Alberto, comp. Historias de Las Historias. México: Ediciones del Ermitaño, 2011.—, ed. Las Historias. <http://www.lashistorias.com.mx> Consultado 1 de septiembre de 2012.—, 83 novelas. México: Edición de autor, 2010.Clavel, Ana. «El ocio y la minificción». En Domingo. Diario El Universal, 26 de agosto de 2012.
<http://www.domingoeluniversal.mx/columnas/detalle/El+ocio+y+la+minificci%C3%B3n-857> Consultado 1 de septiembre de 2012.
Fuentes, Carlos. Terra nostra. México: Joaquín Mortiz, 1975.Genette, Gérard. Palimpsestos. La literatura en segundo grado. Madrid: Taurus, 1989.—, Umbrales. México: Siglo XXI, 2001.Leduc, Renato. Historia de lo inmediato. México: Fondo de Cultura Económica, 1997.Pedraza, Alfonso, comp. Cien fictimínimos. Microrrelato de Ficticia. México: Ficticia, 2012.Perucho, Javier. El cuento jíbaro. Antología del microrrelato mexicano. México: Universidad Vera-
cruzana/Ficticia, 2006.Reyes, Graciela. Polifonía textual: la citación en el relato literario. Madrid: Gredos, 1984.Samperio, Guillermo. La cochinilla y otras ficciones breves. México: Universidad Nacional Autó-
noma de México, 1999.Sante, Luc. «Introduction». En Félix Fénéon, Novels in Three Lines. New York: New York Review
Books, 2007. 171.Torri, Julio. «La feria». Tres libros: Ensayos y poemas. De fusilamientos. Prosas dispersas. México:
Fondo de Cultura Económica, 1996. 68-69.—, «La feria». Revista México Moderno. 22 de agosto de 1922.—, «Retroceso». El Cuento. Revista de imaginación, núm. 142 (1999). 95.Yépez, Heriberto. «Sobre la revisteratura (a propósito de Rogelio Villarreal)». En Rogelio Villarreal,
El dilema de Bukowski. México: Ediciones Sin Nombre, 2004. 15.Zavala, Lauro, comp. Minificción mexicana. México: Universidad Nacional Autónoma de México,
2003.