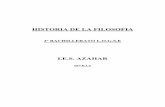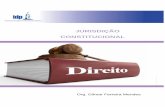Esbozos de historia constitucional matizada
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Esbozos de historia constitucional matizada
3
Índice
Prólogo ……………………………………………………………….p. 7
Introducción…………………………………………………………. p. 9
1. Protoconstitucionalismo nacional: 1808…………………………..p. 13
1.1 Hipótesis
1.2 Los temas públicos en 1808
1.3 Constitución material novohispana en 1808
1.4 Conclusiones al capítulo
2. Cádiz: su proyección en el trienio liberal mexicano……………….p. 25
2.1 Prolegómenos
2.2 El trienio liberal ¿constitucional?
2.3 Conclusión al capítulo
3. La idea de poder judicial en México durante la insurgencia………p. 35
3.1 El Estado jurisdiccional novohispano
3.2 Dividir el poder para controlarlo
3.3 La insurgencia romántica
3.4 La insurgencia intelectual
3.5 La insurgencia institucional
3.6 Historia de la vida judicial insurgente
4. Federalismo Mexicano y División Territorial……………………...p. 67
5. El concepto jurídico de Nación en tiempos de Juárez……………...p. 83
5.1 La Nación: un concepto jurídico-cultural importante
5.2 ¿Quién o qué es la nación en México?
5.3 De la Nación al Pueblo
5.4 El Pueblo-nación de los liberales mexicanos y en especial de Juárez
4
5.5 El ataque a la nación lo juzga la historia
6. La Constitución de 1857: culto, fetichismo y taumaturgia……….p. 97
6.1 La cuestión
6.2 La constitución moderna que sueña ser un contrato social
6.3 La construcción del imaginario constitucional
6.4 Acerca de la autoridad de la constitución
7. Vacuidad constitucional: apuntes para una historia de la justicia
constitucional mexicana …………………………………………….p. 117
7.1 Planteamiento
7.2 Las versiones de la historia del derecho procesal constitucional
7.3 El descubrimiento de la vacuidad constitucional
7.4 La Historia de la Justicia Constitucional mexicana
7.5 El Fiscal de la Suprema Corte de Justicia en el siglo XIX
7.6 El problema de la constitucionalidad y el Amparo Morelos
7.7 Conclusiones provisionales al capítulo
8. La defensa del Municipio mexicano a partir de la
Constitución de 1917…………………………………………………p. 137
9. La Justicia y el Petróleo: 1938……………………………………..p. 145
9.1 Un secreto a voces
9.2 El petróleo en el derecho mexicano
9.3 El petróleo en la Constitución de 1917
9.4 Algunas cuestiones económicas y fiscales
9.5 La cuestión sindical
9.6 La expropiación petrolera o de la defensa de la integridad judicial
9.7 Cultura jurídica, justicia y petróleo
5
10. El tema de la multiculturalidad en el derecho
y la justicia en México…………………………………………. ….p. 171
11. Derecho público y derecho privado: el giro copernicano que colocó al
derecho constitucional en la cima de la ciencia jurídica……………p. 185
11.1 El degrado del derecho civil en la modernidad
11.2 La reducción del derecho civil en la codificación
11.3 La crisis del derecho público en el siglo XIX y el renacimiento de
la ciencia del derecho privado
12. Historia de la protección de los derechos en México……………p. 195
12.1 Planteamiento del problema
12.2 Hacia la empatía como valor jurídico
12.3 ¿Quién o qué es la persona?
12.4 Primer nivel empático en el derecho: la alteridad
12.5 Segundo nivel empático: la justicia
12.6 El secuestro alquimista de la persona
12.7 De la voracidad jurídica y el derecho atrito
12.8 El derecho empático como protección normal de la dignidad
humana
7
Prólogo
Cuando José Ramón Narváez me pidió que escribiera unas líneas que pudieran
servir de presentación de la obra que ahora tengo delante, no pude negarme
porque nos une no sólo la amistad, sino líneas metodológicas muy afines, las
cuales hemos tenido oportunidad de discutir al menos en un par de foros
académicos. Creo que somos de la idea de que el estudio de la historia del
derecho constitucional debe cambiar de inmediato, que estamos dejando de
considerar aspectos bastante trascendentes por identificarnos con una línea
epistemológica ligada al formalismo y al positivismo, debemos ver más allá;
como José Ramón lo comenta la constitución es más que un texto, tal vez sea
un proceso, lo cual ya supone un reto enorme para los historiadores del
derecho constitucional pues implica innovar respecto de los métodos y abrirse
a otras perspectivas.
Dado que estamos en época de bicentenarios promovidos por Estados y
Gobiernos, y escasamente por sociedades e individuos, requerimos de
inmediato una declaración de buena fe en la que manifestemos abiertamente
nuestros intereses intelectuales, porque tenemos preocupaciones legítimas,
fruto del tiempo y las interrogantes que nos has tocado vivir y que influyen en
nuestra interpretación, no podemos prescindir de ello. Cualquier manifestación
que negara estos intereses y se declarara como neutra política e
ideológicamente estaría simplemente engañándonos, y posiblemente lo haría,
en pos de intereses personales y colectivos que se disfrazan de imparcialidad
científica. Queda claro la relevancia de esta cuestión si nos percatamos que
vamos a hablar de la formación del Estado nación en un contexto actual de
crítica e intento de superación de esta fórmula sociopolítica: el bicentenario es
de manera muy significativa del estado-nación y escasamente de otras
dimensiones. La independencia es separación y la misma implica que donde
había uno emergieron dos, cada cual con su identidad. Aunque ello significara
negar u ocultar la existencia de los que impedían dar la idea de unicidad y por
ende de identidad.
Estoy de acuerdo que sería muy importante el plantearnos una historia del
derecho propia, una historia del derecho latinoamericana, una historia del
8
derecho matizada y una historia del derecho del tiempo presente; porque
estamos conscientes que la escasa historia del derecho constitucional que hasta
ahora se ha escrito resulta un poco tendenciosa, un poco presuntuosa, un
mucho europeísta y excesivamente hipócrita, pues dice sólo tratar el pasado
para mirar nuestras raíces, sin ninguna pretensión política o ideológica, y sin
embargo hay detrás de esta historia una alta carga discursiva que silencia
sectores sociales y culturales enteros.
La reflexión de José Ramón no es de lo textual, es decir, de lo que los
artículos de las constituciones disponen. El texto es más bien medio. Lo suyo
es acerca del uso social del texto. Uso que es político, porque tiene que ver
con el poder su titularidad y ejercicio, y también sociocultural porque persigue
contribuir a la consolidación de una idea de sociedad, de Estado y de
individuo. A modo de ejemplo la Constitución Gaditana propone a indígenas,
a mujeres y a súbditos una comprensión de sí mismos.
Ojalá se multipliquen estudios como los que hoy tengo oportunidad de
prologar en otras naciones de América Latina, porque en el peor de los casos,
estaríamos sólo diversificando el conocimiento y enriqueciendo las
perspectivas, pero en el mejor de los casos, tal vez nos estemos acercando a un
cambio metodológico importante que implicaría que los estudios de derecho,
en general, sean más multidisciplinarios, más humanistas y más conscientes
del reto cultural que tienen por delante.
Prof. Dr. Eric Eduardo Palma
Facultad de Derecho, Universidad de Chile, 2010.
9
Introducción
No es extraño que el curso de derecho constitucional en un alto porcentaje se
destine a la explicación de un cierto tipo de historia constitucional, más aún,
en estos años cargados de consideraciones históricas los constitucionalistas se
autoproclaman como historiadores y comienzan a establecer paradigmas y
fijar posturas. Y todo esto parece necesario porque la constitución es en gran
medida producto histórico, su esencia es sobre todo histórica.
Justo por esto último es necesario esbozar algunas líneas metodológicas y
quizá sea plausible hablar de un estatuto epistemológico propio para la historia
constitucional, y podría irse más allá como lo han propuesto últimamente
Andrés Botero Bernal y Eric Eduardo Palma como un estatuto epistemológico
propio para la historia constitucional latinoamericana. Destaca por ejemplo el
hecho de que nuestras constituciones hayan sido confesionales distintas al
fenómeno norteamericano y francés, destaca también el hecho de mixtura
teórica y el mestizaje constitucional; nuestras constituciones en principio
tenían claro, al menos en el papel, la idea de ser un texto normativo
judicializable, cuestión que en Europa fue posible sólo hasta el siglo XX. Tal
vez estas consideraciones hagan necesario plantear nuestras propias
categorías, obviamente sin prescindir de aquellos elementos comunes de la
teoría constitucional y la historia del derecho, pero sí con un poco más de
creatividad y crítica. Al parecer la estereofilia (malinchismo decimos en
México) por las teorías europeas y norteamericanas, que supone una
colonización que es sólo posible gracias al colonizado que continua a utilizar
las formas coloniales.
La razón de que los constitucionalistas latinoamericanos hayan construido una
historia de bronce muy allegada a la teoría europea y a la norteamericana,
tiene una razón justificativa, en Estados Unidos, la constitución es la fuente de
todo el orden jurídico, y en ese sistema como en Europa la constitución es el
mejor medio (a pesar de todo) para garantizar las libertades, es decir, hay un
alto grado de autopromoción, pero además suena mucho a la construcción de
un discurso mitificado y dogmático que puede resultar peligroso ¿quién se
atrevería a hablar mal de una constitución (escrita)? Y sin embargo habría
muchas cosas que criticar y mejorar, el hecho de que resulte “políticamente
incorrecto” resulta incentivador para un historiador crítico, la misma reflexión
cabría en torno a los derechos. Y curiosamente lo que podría ayudarnos a
10
resolver este dilema es la propia historia constitucional, o mejor dicho un
nuevo tipo de historia constitucional, al contextualizar el texto constitucional
resulta evidente que existe un desfase entre su contenido y la realidad
constitucional del momento, y esto debe ser así, porque las constituciones
escritas son sobre todo eso, programas de gobierno, proyectos políticos y en su
caso, aspiraciones para libertades futuras. Es claro que el texto no puede
cambiar la realidad por más eficaz y performativo que sea su contenido.
Si en este momento México desapareciera como realidad, y alguien intentara
hacer la historia constitucional de este tiempo, no podría asegurar que en
México en el 2010 todos los mexicanos contábamos con una vivienda digna,
porque esto dista mucho de la realidad, porque lo que entiende el texto por
vivienda digna contrasta con lo que en el diversidad mexicana los mexicanos
entendemos y necesitamos como vivienda digna y porque quizá también
contrasta con los programas para llegar al objetivo y con el tratamiento que le
pudiera dar un tribunal, por lo que una consideración sobre el derecho a la
vivienda digna ofrecido sólo con el texto constitucional en la mano sería
bastante limitado; y este ejemplo puede extenderse a todo el contenido de la
constitución escrita en los diferentes momentos históricos y en los diferentes
textos constitucionales. Parece duro pero el constitucionalista no se ha dado
cuenta de la riqueza que envuelve el fenómeno constitucional y sigue
aguzando su mirada perdida en la tinta y el papel.
En fin, una historia constitucional matizada plantea una paradoja entre
continuidad y cambio, que debe solventarse en el ejercicio científico,
forzándonos al rigor que requiere una investigación comprometida, y que
pretende aportar algo; dejando de lado cómodas justificaciones históricas o
decorativas que devalúan nuestra disciplina1. Al final es sólo cuestión de
humildad científica, el constitucionalismo está lleno de prepotentes e
ilustrados que consideran que la culpa de todo es de la sociedad que se afana
en vivir su anomia.
La recomendación, es tener mucha prudencia y mucho estudio, lo cual dará,
como fruto deslindes conceptuales sobre los que se pueda trabajar y discutir,
1 De hecho, otro modo de entender la línea es la espiral, porque algunas cosas se repiten y otras no,
la historia es parcialmente circular o si se quiere parcialmente lineal. Frente a la globalización
asistimos a una descentralización, a una ausencia de poder muy similar a la de la Alta Edad media,
se repite la crisis de poder central pero el fenómeno es totalmente distinto porque hoy tenemos
organismos supranacionales y sistemas de comunicación que fomentan la desterritorialización en
sentidos diversos a aquellos medievales.
11
en resumen, unas cosas cambian, otras cambian parcialmente y otras
definitivamente son nuevas; un ejercicio simple, es la comprobación
semántica del uso de una palabra, por ejemplo ¿qué significa constitución en
la Nueva España? El primer paso sería averiguar el uso que se da a esta
palabra ‘constituciones de la Universidad’ por decir algo. El segundo paso,
consistiría en comparar que cosas tiene en común este uso, con el que hoy
damos a la palabra; por lo que una historia constitucional, bien podría arrancar
desde Roma en dónde el término constitutio efectivamente existe, una historia
matizada del derecho, no podría ser severa con una investigación que analizara
las similitudes entre polis y constitutio. Del mismo modo nos parecería
obtuso, que alguien se empeñara en afirmar que una historia constitucional es
sólo posible hasta que exista una constitución escrita, en el caso mexicano,
competirían Cádiz, Apatzingán y 1824, por ser el arranque de la historia
constitucional nacional.
Efectivamente, una historia matizada del derecho constitucional, es
necesariamente más ardua, puesto que implica mayor trabajo de reflexión,
análisis y compromiso con los resultados, mismos que no son de ningún
modo, fatales o dogmáticos, y que son susceptibles de discusión, en la medida
en que son instrumentos de trabajo para entendernos mejor y generar un
lenguaje común y mejores categorías conceptuales de análisis, tal vez
logremos que este lenguaje se relacione con el lenguaje común y corriente,
con las nociones que la sociedad tiene de esa institución, el que matiza y
considera a la sociedad está consciente de la comunicación necesaria entre las
categorías conceptuales y la realidad; de este modo, a nuestra idea de
constitución, se le contrapone la idea que la sociedad tiene de su constitución
y no sólo en lenguaje expreso, sino también en lenguaje alegórico. Este es el
gran reto: aterrizar el discurso.
El Autor
13
1. Protoconstitucionalismo nacional: 1808
Raza, nación, clase, y por detrás, por debajo o por arriba,
tribus, etnias, pueblos, estados…y las gentes a millones buscando
dónde, cómo y con qué identificar su destino
más allá de consigo mismos; desde dónde comprenderse
Wallerstein, Raza, nación y clase
1.1 Hipótesis
Existe un concepto jurídico de nación que hace referencia al sujeto titular de la
soberanía2. Las revoluciones de finales del s. XVIII, norteamericana y
francesa, sometieron a discusión tanto la soberanía como sus titulares3; estas
críticas fueron planteadas en Europa por autores como Sieyès o Condorcet. Se
trataba de determinar quién era el titular del uso de la summa forza a falta del
soberano; entonces se abrieron paso titulares como el pueblo4 -y aunque para
algunos éste constituyera un sinónimo de nación- en el discurso y en los
hechos la nación tuvo en el ámbito de una historia de las ideas, una
vinculación más cercana con conceptos como la identidad de la comunidad
2 Ver nuestro trabajo: NARVÁEZ; J.R.. “El concepto jurídico de Nación en tiempos de Juárez.
Construcción/destrucción de una cultura jurídica”, en Anuario Mexicano de Historia del Derecho,
número 20, 2008 , México, UNAM, pp. 173-187. 3 Recordemos que Jean Bodin definió la soberanía como “poder absoluto y perpetuo de una
República”, y al soberano como aquel que tiene el poder de decisión y de dar leyes sin recibirlas de
otro, que si bien no está sujeto a leyes escritas, si lo está respecto de la ley natural, este poder tiene
como característica el ser absoluto, perpetuo, supremo, ilimitado, indivisible e imprescriptible; Les
six livres de la republique, Paris, 1583; reimpresión Aalen 1961; otras versiones: The Six Bookes of
a Commonweale, tr. Richard Knolles, London, 1606, reprisa por Kenneth D McRae, Cambridge,
Mass., 1962; I sei libri dello Stato tr., Margherita Isnardi Parente, 2 vols. Torino, 1988. Para
Aquilino Iglesia, el concepto se remonta a la Edad Media y aunque la palabra soberano existe, la
noción es más bien relacionada con la de auctoritas; y en general con la idea de un poder absoluto,
en este caso tal vez con más antecedentes mucho más antiguos y antropológicos, IGLESIA
FERREIRÓS, A., “Soberanía y autonomía una consideración histórica”, en Autonomía y soberanía
una consideración histórica, Madrid, Marcial Pons, 1996, pp. 11-42. 4 Se tenga en cuenta que la teoría ya desde este momento había hecho la distinción entre soberanía
popular y soberanía nacional, ante la ambigüedad de la definición de Bodin que tenía por titular la
República (la cosa pública); La Constitución Francesa de 1793, bajo la influencia inmediata de
Rousseau estableció como titular al pueblo, según Juan Jacobo todo miembro del Estado es una
parte igual a un todo soberano que representa la voluntad general. el soberano es el pueblo, este
surge del pacto social, y como cuerpo decreta la voluntad general que se manifiesta a través de la
ley; ver los Capítulos VI y VII del Contrato Social escrito en 1762.
14
como origen del ordenamiento jurídico5, y constituye un imaginario
conformado por un sin fin de elementos intangibles y no necesariamente
democráticos.
Todo parece indicar que 1808 es un periodo influido más por la idea de nación
que por la de pueblo6, y la idea de nación a su vez identificada con el concepto
de constitución material7. El planteamiento era relativamente sencillo, a falta
de monarca la sociedad debía organizarse, asumir la soberanía y definir su
derecho, el problema era cómo hacerlo. Posibles soluciones obedecieron la
tendencia de la época: una Junta representativa, pero también comenzó a
circular la posibilidad de un Congreso Constituyente; no así la institución de
las Cortes que hacía referencia a una institución medieval. Además, otros
factores llevaron a que este movimiento que buscaba establecer un “nuevo
orden jurídico” se alejara formalmente de lo francés, por obvias razones, tal
elección intelectual pudo pesar tanto al grado de que el democrativismo
francés se considerara un peligro8, por lo que la idea de pueblo no fuera la
5 Todo parece apuntar que Juan de París es uno de los primeros autores en plantear la posibilidad de
un “reino nacional” en el siglo XIV, bajo la fórmula “el rey es emperador en su reino” París
aprovecha el conflicto entre Francia y el papado, para criticar la universalidad del derecho en sus
dos manifestaciones más comunes, el derecho romano y el canónico (propiamente todo el derecho
utrumque ius) de este modo justifica la posibilidad de generar un derecho nacional, producto de la
excepción del soberano al derecho imperial, es decir, soberanía nacional para decir el derecho, Cfr.
TRUYOL y SERRA, A., Historia de la Filosofía del Derecho y del Estado. De los orígenes a la
baja Edad Media (1), Madrid, Alianza, 1982, 7ª edición, pp. 395-398. Otro autor que podría darnos
luces en esta construcción de la soberanía nacional es ALIGHIERI Dante, Monarquía, Madrid.
Editorial Tecnos, 1992. 6 Todo parece indicar que en Aranjuez en 1808 se promulga el primer documento oficial en el que
se define jurídicamente la nación para el reino español: Reglamento para la Junta Suprema Central
y Gubernativa del Reino, Emilio De Diego en entrevista para el periódico ABC explicó que en
octubre de 1808, fue promulgado dicho reglamento en el que en el Capítulo III Artículo I se
especificaba que “los vocales de la Junta Suprema Central y Gubernativa del Reino, reunidos en
cuerpo, representan a la Nación entera, y no individualmente a las provincias de las que son
diputados”. DEMICHELI, Tulio “1808: «La primera mención a la Nación se hizo al formarse la
Junta Suprema»”, ABC, Madrid, 25 de septiembre de 2008, sección cultura.
http://www.abc.es/hemeroteca/historico-25-09-2008/abc/Cultura/1808-la-primera-mencion-a-la-
nacion-se-hizo-al-formarse-la-junta-suprema_81217503881.html, consultada el 12 de noviembre de
2008. 7 Nos encontramos en un terreno fangoso entre palabras, ideas y contenidos, todos satelitales ante el
gran concepto: Estado moderno, Cfr. CLAVERO, B., “Institución política y derecho: Acerca del
concepto historiográfico de Estado Moderno” en Revista de Estudios Políticos, número 19, Centro
de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 1981, pp. 43-58. 8 En un panfleto anónimo francés traducido al castellano que circuló por esa época con el título Los
crímenes constitucionales de Francia o la desolación francesa decretada por la Asamblea llamada
Nacional Constituyente en los años 1789, 90 y 91 aceptada por el esclavo Luis XVI en 14 de
septiembre de 1791, Imprenta de Salvador Faulí, 1811; se advertía de los peligroso e ilegítimo del
15
mejor opción para 1808, sí en cambio, una fórmula que permitiera un re-
acomodo de las fuerzas políticas.
Fray Melchor de Talamantes y Francisco Primo de Verdad creían en la
representación en la idea de la “voz pública” que se haría manifiesta a través
de “tribunales superiores y corporaciones” juntas, regencias y congresos en
esta época, no son fenómenos de quiebre sino de transición, de gatopardismo,
como algunos las han llamado. La justificación podría ser la velocidad y
contradicción de la noticias, ¿cómo adaptarse si no se conoce la mejor opción
de cambio? Para algunos esta maleabilidad política es producto también de un
cambio cultural político9.
Entre junio y septiembre de 1808 se sucedieron en México algunos hechos que
conforman el primer planteamiento constituyente de México, a veces
autonomista, otras independentista pero siempre pactista, con tintes de golpe
de Estado, justificado a veces por el Estado de excepción que se vivía, miedos
y esperanzas se mezclaban en la búsqueda de la “voluntad nacional”10
.
Se detectan en las diversas reuniones convocadas por el Virrey, el
Ayuntamiento o la Audiencia, la preocupación por la impartición de justicia, y
una especie de control constitucional sobre las máximas autoridades11
.
1.2 Los temas públicos en 1808
constituyente francés en los siguientes términos: “nuestros llamados legisladores se intitulan
representantes del pueblo francés; pero no siendo el pueblo sino un ser colectivo, no puede ser
representado sino por él mismo, de donde se infiera, que los diputados del pueblo no son, ni pueden
ser sus representantes, sino solamente sus comisarios…la asamblea nacional no fue imaginada
entonces, sino por los diputados facciosos del tercer estado abandonados a su frenesí.” Reunión
violenta y surgida de la sangre que no debía llamarse nacional, y en donde los derechos del hombre
fueron declarados a través de crímenes según el autor, p. 3 y ss. 9 CÁRDENAS GUTIERREZ, Salvador, “La razón del estado en la Nueva España: siglos XVII y
XVIII”, en Ius fugit: Revista interdisciplinar de estudios histórico-jurídicos, número doble 3-4,
1994-1995 , pp. 309-330 10
Como lo muestra el expediente “Relación de lo ocurrido en México el 15 de septiembre de 1808,
con motivo de la prisión del sr. Iturrigaray”, tomo I, volumen IV, documento 258, Archivo General
de la Nación (en adelante AGN), colección documentos para la Historia de la Guerra de
Independencia. 11
AGN, Colección documentos para la Historia de la Guerra de Independencia tomo I, volumen IV,
documento 214.
16
Para 1808 existe una realidad estatal, incipiente pero estatal12
, un Estado plural
que en el lapso de unas semanas se convierte en Estado de Excepción (o de
sitio); y tal vez el juntismo mexicano sea clave para dar nacimiento al Estado
moderno en México, por que justamente esta presunción de ausencia del
Estado hace pensar en el Estado13
. Finalmente todo lo que se persigue es
distribuir y dividir el poder en ausencia del monarca.
La pluralidad jurídica antigua, plantea un control del poder muy eficaz a
través de una realidad pacticia, en donde el poderoso debe al menos respetar
los pactos. La configuración del Estado moderno supone la eliminación de
estos contrapesos comunitarios, y tendrá que echar mano de nuevos conceptos
como la soberanía “ejercicio absoluto del poder en un territorio”, ya no el
gobierno como administración de justicia sino como “relación entre
detentador y destinatarios del poder” y finalmente Estado como el fenómeno
más acabado de un sistema de poder.
La soberanía planteó serias interrogantes, pues al no ser divisible, originaba
ciertos presupuestos de abuso. De hecho la historia de la Revolución Francesa
y el mayo español de 1808, reflejan que la preocupación no era gratuita14
, y la
aprehensión de Verdad y Talamantes de algún modo también, aunque ellos
mismos plantearon, sobre todo el segundo, dividir el poder desde su
conformación.
12
Interesante compilación de ensayos referentes a este tema en: Revista de Historia Militar,
números extraordinario 1 y 2, año 2005, Ministerio de Defensa, Instituto de Historia y Cultura
Militar, Madrid. Además: TOMÁS Y VALIENTE, Francisco., Gobierno e instituciones en la
España del Antiguo Régimen, Madrid, 1982; CLAVERO, Bartolomé, Tantas personas como
estados: Por una antropología política de la historia europea, Madrid, 1986; HESPANHA,
Antonio Manuel, Vísperas del Leviatán: Instituciones y poder político, Portugal, siglo XVII,
Madrid, 1989; CLAVERO, B., GROSSI, Paolo, y TOMÁS y VALIENTE, F. (eds.), Hispania:
Entre derechos propios y derechos nacionales: Atti dell'incontro di studio, Firenze-Lucca, 25-27
maggio 1989, Milano-Firenze, 1990. 13
Seguimos la idea de Estevez Araujo de concebir a la constitución como un proceso dialéctico que
surge entre la afirmación/negación del Estado, o en la ya clásica enunciación de Agamben sobre el
Estado de Excepción como Estado constante. AGAMBEN, G., Estado de Excepción trad. Antonio
Gimeno Cuspinera, Pre-Textos, Valencia, 2004; y Estévez Araujo, J.C., La Constitución como
proceso y la desobediencia civil, Trotta, Madrid, 1994. 14
“¿Quiénes son los que se levantan? No hay caudillos. Son un maestro sillero en La Coruña, un
comerciante trapacero en Sevilla, un fraile en Valencia… Pero ese movimiento, lo que hace en sus
primeros pasos es romper la estructura de poder: asesina o depone y encarcela a las autoridades
militares que entonces encarnaban todo el poder del Estado.” CASINELLO, Andrés, “La guerra
peninsular de 1808: del entusiasmo victorioso a la frustración” en Revista de Historia Militar, año
2005, número extraordinario 2, op cit., pp. 99-124.
17
A través de justificaciones conceptuales que van desde Bodin en el s. XVI
hasta Montesquieu en el s. XVIII, la soberanía transita por avatares espinosos
para lograr justificar su calidad democrática y no convertirse en una tiranía de
la voluntad general, en el poder por el poder, por eso junto al nacimiento de
este concepto es necesario el de división del poder.
El concepto de la división de poderes es más o menos común en los autores
clásicos modernos, pero en justicia tendremos que hablar de dos en particular,
el primero es John Locke “…el poder absoluto arbitrario o el gobernar sin
leyes fijas establecidas, no pueden ser compatibles con las finalidades de la
sociedad y del gobierno... Es impensable poner en manos de una persona o de
varias un poder absoluto sobre sus personas y bienes…el poder legislativo
suele establecerse en manos de varias personas; éstas debidamente
conjuntadas, poseen por sí mismas, o en colaboración con otras, el poder de
redactar leyes…necesitamos que haya un poder siempre en ejercicio que se
encargue de la ejecución de las mismas mientras estén vigentes…ese poder
conlleva el derecho de la guerra y de la paz, el de formar tratados y alianzas y
el de entablar todas las negociaciones que sean necesarias con las personas y
las sociedades políticas ajenas. A ese poder podría denominársele
federativo”.15
Locke, es por tanto, el primero en utilizar el término poder en
este sentido, y el primero en enunciar dos de los tres poderes clásicos.
Algunas ideas circulan en la Nueva España que darán lugar a la insurgencia.
Contra la justificación de las autoridades y aristócratas peninsulares que
sugieren que la propiedad y el poder novohispano está concedido a los
americanos en administración, surge una construcción ideológica importante
entre los criollos que se funda en el derecho antiguo, como lo ha demostrado
Luis Villoro “La soberanía le ha sido otorgada al rey por la nación, de modo
irrevocable, y existe un pacto original, basado en el consenso de los
gobernados, que el rey no puede alterar”16
. La abdicación del rey es nula
porque no ha sido ratificada por la nación, sin embargo al no haber gobierno,
es necesario que se forme una junta con los representantes de los pueblos para
erigir uno nuevo. El concepto del pacto societatis ya trabajado por la segunda
escolástica, renace en las mentes de los insurgentes ilustrados como una
justificación para el cambio de gobierno.
15
LOCKE, J., Ensayo sobre el gobierno civil, Madrid, Ediciones y Distribuciones Alba, 1987, pp.
158-160. 16
VILLORO, Luis, El proceso ideológico de la revolución de independencia, CONACULTA,
México, 2002, p. 46.
18
Apoyados en autores como Vitoria, Suárez y Heineccio; los criollos como
Primo de Verdad, Azcárate, Servando Teresa de Mier y Jacobo Villaurrutia,
opinan que a falta de rey (interregno) es necesario establecer una nueva
constitución. El concepto de constitución no es nuevo, y se apoya en la misma
imagen del pacto medieval. Villoro hace referencia al fundamento expuesto
por los criollos proveniente de Alfonso X en las Siete Partidas “mas si el rey
refinado de esto no oviese fecho mandamiento ninguno…débense ayuntar allí
donde el rey fuere todos los mayorales del reyno, así como los prelados e ricos
ommes buenos e honrados de las villas, e después fueren ayuntados deben
jurar todos sobre santos evangelios que caten primeramente servicios de Dios,
e honra e guarda del señor que han pro y comunal de la tierra del reyno; e
según esto escojan tales omnes en cuyo poder lo metan, que le guardan bien y
lealmente”17
Villaurrutia, oidor de la Audiencia expone otro argumento: Cortés venció a
Moctezuma y a Cuauhtémoc para establecer un orden jurídico en la América
mexicana18
, existió un pacto entre el mismo Cortés y los moradores de estas
tierras para justificar la conquista, pero existió también un pacto entre los
conquistadores y la corona, toda esta realidad convencional conforma el orden
constitucional, la consecuencia sería un nuevo pacto. Servando Teresa de Mier
agrega que además esta constitución se formalizó a través de la Junta de
Valladolid convocada por Carlos V, en dónde se reconocía que las Indias eran
parte de la corona y por tanto mantenían su autonomía y conservaban las
facultades “de hacer leyes con consulta del rey y la misma jurisdicción
suprema en las Indias Orientales y Occidentales y sobre sus naturales”19
Jurisdicción suprema, la autonomía permite la coexistencia de varias
jurisdicciones, la soberanía no, porque es indivisible. Los insurgentes se
acercan a una conclusión necesaria, la independencia, porque si la nación
mexicana (no indígena, ni española sino criolla o mestiza en su caso) es
distinta, entonces necesita una constitución distinta apoyada en la voz de la
nación, porque la constitución originaria (llamada americana por Teresa de
Mier) ha sido adulterada.
17
Ley 3ª, tit. 15, part. 2ª. 18
“Voto sobre la proposición presentada por Villaurrutia” en: Documentos históricos mexicanos
(coord.) Genaro García, Museo Nacional, México, 1910, t. II, doc. 46. 19
Esta Junta desembocó en un texto positivo conocido como las Leyes Nuevas de de 20 de
noviembre de 1542, su antecedente inmediato eran la Junta y Leyes de Burgos. La Leyes Nuevas
recordaron solemnemente la prohibición de esclavizar a los indios y abolieron las encomiendas, que
dejaron de ser hereditarias, proclamaron resoluciones en beneficio de los indígenas y por tanto
conservan cierto sabor constitucional como carta reconocedora de derechos.
19
Primo de Verdad aseguraba en esos años desde el Ayuntamiento de México,
que antes que cualquier institución del ‘Estado’ existían en estas tierras los
Ayuntamientos (las reuniones de ciudadanos) entonces a falta de instituciones
estatales legítimas, los Ayuntamientos establecían constitución.
Pero esta nación criolla es distinta de aquella que sugiere Rafael de Riego:
Soldados, mi responsabilidad hacia vosotros es grande. Por lo tanto,
yo no podía consentir, como jefe vuestro, que se os alejase de
vuestra patria, en unos buques podridos, para llevaros a hacer una
guerra injusta al Nuevo Mundo; ni que seos compeliese a abandonar
vuestros padres y hermanos, dejándolos sumidos en la miseria y la
opresión. Vosotros debéis a aquellos la vida, y, por tanto, es de
vuestra obligación y agradecimiento el prolongársela,
sosteniéndolos en la ancianidad; y aun también, si fuese necesario,
el sacrificar las vuestras para romperles las cadenas que los tienen
oprimidos desde el año 14. Un rey absoluto, a su antojo y albedrío,
les impone contribuciones y gabelas que no pueden soportar; los
veja, los oprime y, por último, como colmo de desgracias, os
arrebata a vosotros, sus caros hijos, para sacrificaros a su orgullo
ambición. sí, a vosotros os arrebatan del paterno seno para que en
lejanos y opuestos climas vayáis a sostener una guerra inútil, que
podría fácilmente terminarse con sólo reintegrar sus derechos a la
Nación española. La Constitución, sí, la constitución basta para
apaciguar a nuestros hermanos de América20
.
Aquí comienza a ligarse ya la idea de nación resignificada y constitución
escrita, en Cádiz en 1812 esta cuestión va a ser importantísima, los mexicanos
Güridi y Alcocer y Ramos Arizpe proponían alargar el concepto de nación21
a
las castas que superaban en número a los españoles, todo esto para poder hacer 20
MANIFIESTO DE RAFAEL DE RIEGO Y FLORÉZ VALDEZ 21
Como apareció en el primer artículo de dicha constitución: “La Nación española es la reunión de
todos los españoles de ambos hemisferios.” Y se complementaba con la composición de la nación
como “La colección de vecinos de la Península y demás territorios de la Monarquía unidos en un
Gobierno ó sujetos á una autoridad soberana.”, en palabras del tlaxcalteca Güridi y Alcocer “"La
unión del Estado consiste en el Gobierno ó en sujeción á una autoridad soberana, y no requiere otra
unidad. Es compatible con la diversidad de religiones, como se ve en Alemania, Inglaterra, y otros
países; con la de territorios, como en los nuestros, separados por un inmenso Océano; con la de
idiomas y colores, como entre nosotros mismos, y aun con la de naciones distintas, como lo son los
españoles, indios y negros. ¿Por qué, pues, no se ha de expresar en medio de tantas diversidades en
lo que consiste nuestra unión, que es en el Gobierno?”, (Diario de sesiones de Cortes, 9 de enero de
1811, p. 329.)
20
una mejor constitución22
. El alargamiento del concepto lo trataremos a
continuación, en el numeral siguiente.
Llama poderosamente la atención que la mayor parte de los asuntos
encontrados en el Archivo General de la Nación para 1808 destaque el Militar:
nombramientos, deserciones, filiaciones, condecoraciones, etc. pareciera que
se intenta fortalecer el imaginario en un estado fuerte y bien constituido23
; a
partir de este año y hasta 1821, las autoridades indianas intentarán fortalecer la
identidad española a través de la conmemoración de la guerra de
independencia del reino contra Francia24
.
1.3 Constitución material novohispana en 1808
Parece ser que el teórico que mejor la ha definido es Costantino Mortati quien
la conceptualiza como la búsqueda de “las condiciones que deben considerarse
fundamentales para que un Estado pueda asumir una específica forma jurídica
22
Tema ya tratado por Chust y coautores: Chust, Manuel, La cuestión nacional americana en las
Cortes de Cádiz, Valencia, Fundación de Historia Social-Universidad Nacional Autónoma de
México, 1999; CHUST, M. y FRASQUET, I., “Soberanía, nación y pueblo en la Constitución de
1812”, Secuencia, número 57, México, 2003, pp. 39-62; CHUST, M. y SERRANO ORTEGA, J.
A., (coords.), Debates sobre las independencias iberoamericanas, Madrid, Iberoamericana
Vervuert, Estudios AHILA de Historia Latinoamericana, 3, 2007; CHUST, M. y SERRANO
ORTEGA, J. A., “Nueva España versus México: historiografía y propuestas de discusión sobre la
guerra de independencia y el liberalismo doceañista”, Revista Complutense de Historia de América,
número 33, Madrid, 2007; CHUST, M., “Las Cortes de Cádiz, la Constitución de 1812 y el
autonomismo americano, 1808-1837”, en Bicentenario: revista de historia de Chile y América, Vol.
5, número 1, 2006, pp. 63-84; CHUST, M. ,“Los orígenes de la representación nacional hispana: las
Cortes de Cádiz”, en Anuario de Estudios Bolivarianos, número. 10, 2003, pp. 11-32; CHUST, M.
y FRASQUET, I., “Soberanía hispana, soberanía mexicana: México, 1810-1824”, en Doceañismos,
constituciones e independencias: la constitución de 1812 y América, 2006, pp. 169-236; CHUST,
M. ,“Rey, Soberanía y nación: las Cortes doceañistas hispanas, 1810-1814”, en La trascendencia
del liberalismo doceañista en España y en América, 2004, pp. 51-76; CHUST, M., “El rey para el
pueblo, la constitución para la nación”, en El imperio sublevado: monarquía y naciones en España
e Hispanoamérica, 2004, pp. 225-254. 23
Por ejemplo: Indiferente de Guerra, caja 6184, expediente 073, que incluye las filiaciones del
regimiento de infantería de Nueva España durante 1808; y en la caja 200, expediente 2, los
nombramientos expedidos a nombre del rey a los oficiales y sargentos del regimiento fijo de
infantería de México; caja 200, expediente 7, más nombramientos para el regimiento de infantería
de dragones de México. 24
AGN, Impresos oficiales, volumen 44, expediente 58, fojas 303-305, Invitación a la
conmemoración de la muerte de los españoles asesinados en Madrid en 1808, programada para el 2
de mayo de 1821 en la catedral metropolitana como cada año.
21
y realizar sus tareas.”25
Las propuestas del Ayuntamiento de México y del
Virrey Iturrigaray son de juntistas y de ahí que tengan ciertos elementos
parlamentaristas, con todos los pormenores que ya se mencionaron, no existe
en concreto una propuesta para constitucionalizar el movimiento, pero tal vez
de hecho lo sea en sentido material. A partir de 1810 tendremos iniciativas
constitucionales en sentido formal.
1808 sería un momento más maduro respecto de 1810, es al menos más
consciente y menos romántico, el fenómeno juntista funciona como aquél que
describe Paolo Grossi al analizar la “levedad del poder político”, cae en la
cuenta que la descentralización produce la autonomía del derecho el cual se
identifica con la realidad ordenadora y cimentadora; inmune al desorden
caótico de la vida de cada día (la costumbre como constitución) desempeña la
función de plataforma estable y estabilizadora, de garantía de continuidad. Su
nivel no es el de la superficie batida por las intemperies políticas y sociales,
sino el estrato más profundo donde brotan los hechos normativos
fundamentales; y es obvio que la fuente productora y conformadora del
Derecho anida entre estos hechos26
La constitución como concepto adquiere así, confines mucho más amplios.
Como explica Grossi, el viejo término de lex hace referencia a una base ética y
consuetudinaria, la ley es “el resultado del consentimiento popular y la
promulgación regia”27
, es claro que la ley no surge de la alta esfera política
para ser aplicada a la sociedad sino que por el contrario surge en la sociedad y
sólo se eleva al príncipe para su promulgación. Durante 1808 el tambalearse
de este orden confronta distintos conceptos antiguos con modernos
constitución material contra Estado de excepción, como podemos leerlo en
una real orden:
Levantada en masa la valerosa Nación Española, ha tomado sobre sí
el glorioso y necesario empeño de recobrar la sagrada Persona de
nuestro Rey y Señor natural el Señor Don Fernando Séptimo,
sacrílega y alevosamente arrebatada de entre sus amados vasallos
por la traidora mano del pérfido Emperador de los franceses, para
consumar el horroroso designio de usurparle la corona que la
providencia divina, los derechos de la sangre, y la unánime voz de
los pueblos pusieron sobre sus católicas, piadosas y augustas sienes.
25
La costituzione in senso materiale, Giufrrè, Milano, 1940, pp. 16-17. 26
GROSSI, Paolo, El orden jurídico medieval, Marcial Pons, Madrid, 1996, p. 101. 27
Idem.
22
El trastorno que iban a padecer los templos, sus ministros y sus
tesoros, la tranquilidad de todos los vasallos, y sus propiedades, y
últimamente la suave legislación que nos gobierna, no solamente
visibles así como eran inevitables, sino trascendentales también a
estas Américas, para donde se disponían ya a transitar las escuadras
enemigas, con el objeto de sojuzgarlas; y cuando la barrera se ha
opuesto a tantos males son los robustos pechos de nuestros
hermanos de la Península, quienes con las armas en las manos han
elegido morir antes que consentir el oprobio a la Nación entera…28
De este modo podríamos hablar de múltiples constituciones no modernas,
como la materialización de la vida comunitaria y las normas que la permiten,
las cuales se formalizan en un sin fin de documentos que alcanzan al México
novohispano: constituciones, estatutos, Cartas puebla, Fueros, etc., por
ejemplo el Municipio realizaba la conjuratio por la cual se formalizaba el
nacimiento del Ayuntamiento a través del juramento de fidelidad común; con
el paso del tiempo esta aprobación se mitificó y se convirtió en una ficción
político-legal, el consenso era supuesto a priori29
.
Recientemente Häberle ha planteado directamente esta cuestión “Constitución
no sólo (como) un texto jurídico o un código normativo, sino también la
expresión de un nivel de desarrollo cultural, instrumento de la representación
cultural autónoma de un pueblo, reflejo de su herencia cultural y fundamento
de nuevas esperanzas”30
Considerando lo anterior, podríamos decir que el constitucionalismo mexicano
se ha quedado bastante rezagado, porque sólo se enfoca a estudiar las formas y
representaciones de un fenómeno constitucional más amplio que radica en la
cultura, en la sociedad y sus modos de vida (mores); este es el primer
momento, después viene la promulgación y todo el aparato administrativo
para formalizar el derecho, pero el derecho ya existía y toda este existencia la
hemos dejado de lado.
28
AGN, Indiferente Virreinal, Caja 4130, expediente 20, México 8 de octubre de 1808. 29
Cfr. NARVAEZ HERNANDEZ, José Ramón, et. al., 1857-2007 Legado constitucional,
Porrúa/Tecnológico de Monterrey, México, 2008. 30
HÄBERLE, Peter, Constitución como cultura, Universidad del externado de Colombia, Instituto
de Estudios Constitucionales Carlos Restrepo Piedrahita, Bogotá, 2002, pp. 71-72
23
Ciertamente la constitución escrita cumple una función importante en lo que
podríamos denominar primer nivel de la justicia, puesto que es justo que toda
sociedad tenga presentes las reglas del juego31
, pero es sólo el inicio de la
vitalidad jurídica.
Esta historia estaría incompleta sin la secuela, tanto en España como en
América, la constitución formal representa una especie de fetiche y a la vez
tabú. En España Fernando VII buscando legitimación jura la Constitución
dando a entender que así se formalizaba el pacto con la nación:
... Mientras Yo meditaba maduramente, con la solicitud propia de
mi paternal corazón las variaciones de nuestro régimen fundamental
que parecían más adaptables al carácter nacional y al estado
presente de las diversas porciones de la Monarquía española, así
como más análogas a la organización de los pueblos ilustrados, me
habéis hecho entender vuestro anhelo de que se restableciese
aquella Constitución, que entre el estruendo de las armas hostiles,
fue promulgada en Cádiz el año 1812.... He jurado esta
Constitución por la cual suspirabais y seré siempre su más firme
apoyo... Marchemos francamente, y yo el primero, por la senda
constitucional.32
En México, Iturbide estaba compelido a formalizar a la nación dándole una
constitución escrita, en parte su abdicación se debe a la falta de cumplimiento
de esta promesa; por ejemplo en el Discurso de instalación del Congreso, el
emperador invita al “pueblo mexicano” a sentirse en la “posesión de sus
derechos” y decidir sobre su futuro, en cambio la nación es para Iturbide lo
que logró la independencia con su virtud e ilustración, es pasado. Entonces el
pueblo iniciará su “regeneración” con “la constitución del sistema benéfico
que ha de poner el sello a nuestra prosperidad”33
. Iturbide confía también en
que la constitución escrita solucionaría cualquier exceso, de las nuevas
autoridades, en sus discursos habla constantemente de una forma de dar inicio
a un proyecto nacional pero no como se hizo en España de forma
“demagógica y anárquica”, sino a través de los representantes adecuados, los
cuales funcionarían como un senado, compuesto de personas honorables de
experiencia que representarían a la Nación; estos hombres harían las nuevas
31
DIAZ RICCI, Sergio “Sentido y valor de una Constitución escrita”, en REVISTA JURIDICA, n. 9,
invierno 2005, Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, Buenos Aires, pp. 164-197. 32
Manifiesto Regio de Fernando VII 10 de Marzo de 1820 33
Discurso de Iturbide al instalar el Congreso, febrero 24 1822.
24
leyes adecuadas a la realidad mexicana; lo cierto es que se siguió funcionando
con el antiguo derecho34
.
Cada vez más la idea de que la constitución escrita será la culminación de un
proceso histórico se hará presente, y esto paradójicamente se convierte en una
renuncia a la historia o al menos al conocimiento de una historia más real; se
va más bien apostándole a una síntesis histórica de bronce, que en el caso
mexicano suele ser maniquea y revanchista. Es decir, que se constituye un
escrito, para desconstituir una tradición; de este modo la nación se resignifica,
no es más la tradición sino un mito que se debía construir, y se utilizaron los
recursos propios de la tradición: los símbolos, del estandarte regio se pasa al
lábaro patrio; de lo real a lo nacional en escritos oficiales, privados y en la
literatura.
1.4 Conclusiones al capítulo
Entre la retórica y el uso jurídico, la nación aparece en el discurso
protoconstitucional de manera polivalente, a veces relacionada con la tradición
otras más ligada a un concepto jurídico de representación; ciertamente con una
utilización más técnica y menos romántica que patria. En este significado
técnico, la nación va a resignificarse y servir de puente entre el concepto de
constitución material y la nueva función de la constitución escrita como objeto
taumatúrgico, función que irá definiéndose en el siglo XIX.
No queremos abrir este espacio para que crezcan los nominalismos sino para
que la razón (la pura, la práctica, la instrumental, pero también la ética frente a
la ‘razón’ de Estado y la ‘razón’ nacional –valga la contradicción-) se abra
camino y adelantemos el momento interno constituyente de esto que consiste
en ser humanos, en que nadie tenga razón suficiente para matar o herir a otro,
ni construir absurdos.35
34
Discurso de Iturbide, al jurar como emperador, Mayo 21, 1822; y Discurso de Iturbide, en la
instalación de la Junta Nacional Instituyente, Noviembre 2, 1822. 35
BALIBAR, E. y WALLERSTEIN, I., Raza, Nación y Clase, IEPALA EDITORIAL, Madrid,
1991, pp. 7-9.
25
2. Cádiz: su proyección en el trienio liberal mexicano
2.1 Prolegómenos
Sólo unas breves palabras para decir que en esta ponencia intentaremos
además de mostrar algunos hechos relevantes que muestran la recepción de las
ideas constitucionalistas gaditanas en México, hacer una interpretación de los
hechos para plantear una historia de las mentalidades.
Entrando en materia debemos decir que el título pretende aprovechar una
metáfora, una analogía entre lo que se denominó el trienio liberal en España y
un posible trienio liberal mexicano, obviamente por efecto de la comunicación
humana, entendemos que la metáfora no sólo permanece anclada en un nivel
simbólico sino que efectivamente existen paralelismos, recepciones y
contestaciones entre los dos trienios.
De acuerdo a lo apenas expuesto proponemos que el fenómeno constitucional
gaditano sea visto más que como la elaboración de un texto como un proceso,
esto es, como un fenómeno dialéctico en donde las aspiraciones políticas de
una sociedad no se agotan en su formulación parlamentaria u oficial, sino que
permanecen latentes otras aspiraciones minoritarias, o simplemente pasadas
por alto, presentes en la sociedad que a través del uso o desuso de los causes
institucionales, permite concebir a la constitución como un proceso, y no sólo
como un documento36
.
De acuerdo a lo expuesto, hay que contextualizar la participación/aportación
de los mexicanos en las Cortes, en un doble sentido, primero como contraste
dialéctico de las propuestas peninsulares, pero en un segundo momento como
una tesis constitucional autónoma que tenía su antítesis en las resistencias y
reticencias en Nueva España.
36
Seguimos la idea de Estévez Araujo quien concibe a la constitución como un proceso dialéctico
que surge entre la afirmación/negación del Estado, o en la ya clásica enunciación de Agamben sobre
el Estado de Excepción como Estado constante. AGAMBEN, G., Estado de Excepción trad.
Antonio Gimeno Cuspinera, Pre-Textos, Valencia, 2004; y Estévez Araujo, J.C., La Constitución
como proceso y la desobediencia civil, Trotta, Madrid, 1994.
26
Los temas propios de este proceso constitucional serían los siguientes: a) La
anhelada igualdad jurídica y política (representación: Güridi Alcocer, Miguel
Ramos Arispe), b) el federalismo vs. el municipio (Miguel Ramos Arispe), c)
la idea de monarquía como una entidad administrativa autónoma y el
colonialismo, d) libertad en la producción agrícola, e) la esclavitud formal y
material, f) el vasallaje indígena, g) la abolición de la encomienda, h)
alcabalas, i) repartición de las justicias, j) las diputaciones, k) la definición de
la nación española y el multiculturalismo (José Güereña, diputado por
Durango argumenta que hay una obligación moral de tratar el asunto por los 6
millones de mulatos que existen), en especial la discusión de los artículos 22
(ciudadanía) y 29 (censos); l) vigencia forzosa e irrevocabilidad de la
constitución; m) el concepto de constitución. Aquí comienza a ligarse ya la
idea de nación resignificada y constitución escrita, en Cádiz en 1812 esta
cuestión va a ser importantísima, los mexicanos Güridi y Alcocer y Ramos
Arizpe proponían alargar el concepto de nación37
a las castas que superaban
en número a los españoles, todo esto para poder hacer una mejor
constitución38
.
37
Como apareció en el primer artículo de dicha constitución: “La Nación española es la reunión de
todos los españoles de ambos hemisferios.” Y se complementaba con la composición de la nación
como “La colección de vecinos de la Península y demás territorios de la Monarquía unidos en un
Gobierno ó sujetos á una autoridad soberana.”, en palabras del tlaxcalteca Güridi y Alcocer “"La
unión del Estado consiste en el Gobierno ó en sujeción á una autoridad soberana, y no requiere otra
unidad. Es compatible con la diversidad de religiones, como se ve en Alemania, Inglaterra, y otros
países; con la de territorios, como en los nuestros, separados por un inmenso Océano; con la de
idiomas y colores, como entre nosotros mismos, y aun con la de naciones distintas, como lo son los
españoles, indios y negros. ¿Por qué, pues, no se ha de expresar en medio de tantas diversidades en
lo que consiste nuestra unión, que es en el Gobierno?”, (Diario de sesiones de Cortes, 9 de enero de
1811, p. 329.) 38
Tema ya tratado por Chust y coautores: Chust, Manuel, La cuestión nacional americana en las
Cortes de Cádiz, Valencia, Fundación de Historia Social-Universidad Nacional Autónoma de
México, 1999; CHUST, M. y FRASQUET, I., “Soberanía, nación y pueblo en la Constitución de
1812”, Secuencia, número 57, México, 2003, pp. 39-62; CHUST, M. y SERRANO ORTEGA, J.
A., (coords.), Debates sobre las independencias iberoamericanas, Madrid, Iberoamericana
Vervuert, Estudios AHILA de Historia Latinoamericana, 3, 2007; CHUST, M. y SERRANO
ORTEGA, J. A., “Nueva España versus México: historiografía y propuestas de discusión sobre la
guerra de independencia y el liberalismo doceañista”, Revista Complutense de Historia de América,
número 33, Madrid, 2007; CHUST, M., “Las Cortes de Cádiz, la Constitución de 1812 y el
autonomismo americano, 1808-1837”, en Bicentenario: revista de historia de Chile y América, Vol.
5, número 1, 2006, pp. 63-84; CHUST, M., “Los orígenes de la representación nacional hispana: las
Cortes de Cádiz”, en Anuario de Estudios Bolivarianos, número. 10, 2003, pp. 11-32; CHUST, M.
y FRASQUET, I., “Soberanía hispana, soberanía mexicana: México, 1810-1824”, en Doceañismos,
constituciones e independencias: la constitución de 1812 y América, 2006, pp. 169-236; CHUST,
M., “Rey, Soberanía y nación: las Cortes doceañistas hispanas, 1810-1814”, en La trascendencia
del liberalismo doceañista en España y en América, 2004, pp. 51-76; CHUST, M., “El rey para el
27
La vida legislativa comenzada en 1813 se vio frenada por el regreso del
absolutismo que es en sí mismo una respuesta al liberalismo gaditano, y a su
vez plataforma para la formulación de un nuevo liberalismo revisado. En este
periodo destaca la crisis hacendaria y el aumento de impuestos que repercuten
en el interés social; también de destacarse para el proceso, la participación de
Rafael Riego como un fenómeno contestatario ibérico39
.
2.2 El Trienio Liberal ¿constitucional?
Los trienios liberales abren formalmente con la firma (obligada) de la
Constitución por parte de Fernando VII el 22 de marzo de 1820. En América
el regreso del liberalismo sirve como revivificante de la insurgencia.
En 1820 significa en América y España una aparente unidad y estabilidad
política. La mayor parte de los asuntos encontrados en el Archivo General de
la Nación para 1808 destacaban el Militar: nombramientos, deserciones,
filiaciones, condecoraciones, etc. pareciera que se intenta fortalecer el
imaginario en un estado fuerte y bien constituido40
; a partir de este año y hasta
1821, las autoridades indianas intentarán fortalecer la identidad española a
través de la conmemoración de la guerra de independencia del reino contra
Francia41
. Nueva España depende mucho de las noticias no actúa
inmediatamente porque sabe que el largo camino de la información hace a
pueblo, la constitución para la nación”, en El imperio sublevado: monarquía y naciones en España
e Hispanoamérica, 2004, pp. 225-254. 39
A propósito de la teleología de la constitución Riego decía.”Un rey absoluto, a su antojo y
albedrío, les impone contribuciones y gabelas que no pueden soportar; los veja, los oprime y, por
último, como colmo de desgracias, os arrebata a vosotros, sus caros hijos, para sacrificaros a su
orgullo ambición. sí, a vosotros os arrebatan del paterno seno para que en lejanos y opuestos climas
vayáis a sostener una guerra inútil, que podría fácilmente terminarse con sólo reintegrar sus
derechos a la Nación española. La Constitución, sí, la constitución basta para apaciguar a nuestros
hermanos de América”. MANIFIESTO DE RAFAEL DE RIEGO Y FLORÉZ VALDEZ.
40 Por ejemplo: Indiferente de Guerra, caja 6184, expediente 073, que incluye las filiaciones del
regimiento de infantería de Nueva España durante 1808; y en la caja 200, expediente 2, los
nombramientos expedidos a nombre del rey a los oficiales y sargentos del regimiento fijo de
infantería de México; caja 200, expediente 7, más nombramientos para el regimiento de infantería
de dragones de México. 41
AGN, Impresos oficiales, volumen 44, expediente 58, fojas 303-305, Invitación a la
conmemoración de la muerte de los españoles asesinados en Madrid en 1808, programada para el 2
de mayo de 1821 en la catedral metropolitana como cada año.
28
veces efímeras las actuaciones en ultramar. Por otro lado, Nueva España había
saboreado la independencia y no había resultado tan dulce, el restablecimiento
de la constitución y la jura de Fernando VII suponen dudas42
, más que
certezas, aunque a nivel oficial se insista en “retomar el camino”
Visto como un proceso constitucional, Cádiz representa de alguna manera la
tesis a responder, la gota que derramó el vaso para la independencia. La idea
paradójica de que la constitución en Nueva España tiene que ser un pacto pero
para ello hay que entrar en guerra para tener la posibilidad de negociar a través
del chantaje.
Las conjuras que se gestan en mayo de 1820 en la Ciudad de México,
representan la antítesis gaditana: interés del clero en un proceso
independentista paralelo, el argumento de la violencia que implicaba la jura de
Cádiz, el argumento de un orden constitucional preexistente basado en las
Leyes de Indias (ordum indianorum).
Finalmente el virrey jura esperando alcanzar así un poco más de tranquilidad
pública, pero la transición resulta muy pesada, al menos en el ámbito
simbólico y trae aparejada la revolución. Aparece Vicente Guerrero en la
sierra sur propugnando por un cierto pactismo y contra el constitucionalismo
moderno
…ocúpese usted en beneficio del país donde ha nacido, y no espere
el resultado de los Diputados que marcharon a la Península; porque
ni ellos han de alcanzar la gracia que pretenden, ni nosotros
tenemos necesidad de pedir por favor lo que se nos debe de justicia,
por cuyo medio veremos prosperar este fértil suelo y nos
eximiremos de los gravámenes que nos causa el enlace con España. 42
Algunas ideas circulan en la Nueva España que darán lugar a la insurgencia. Contra la
justificación de las autoridades y aristócratas peninsulares que sugieren que la propiedad y el poder
novohispano está concedido a los americanos en administración, surge una construcción ideológica
importante entre los criollos que se funda en el derecho antiguo, como lo ha demostrado Luis
Villoro “La soberanía le ha sido otorgada al rey por la nación, de modo irrevocable, y existe un
pacto original, basado en el consenso de los gobernados, que el rey no puede alterar” (VILLORO,
Luis, El proceso ideológico de la revolución de independencia, CONACULTA, México, 2002, p.
46.) Muy emblemático es el hecho de que el virrey Ruíz de Apodaca haya postergado la jura en
Nueva España.
29
Si en ésta, como usted me dice, reinan las ideas más liberales que
conceden a los hombres todos sus derechos, nada le cuesta, en ese
caso, el dejarnos a nosotros el uso libre de todos los que nos
pertenecen, así corno nos lo usurparon el dilatado tiempo de tres
siglos. Si, generosa- mente nos deja emancipar, entonces diremos
que es un Gobierno benigno y liberal; pero si como espero, sucede
lo contrario, tenemos valor para conseguirlo con la espada en la
mano, "Soy de sentir que lo expuesto es bastante para que usted
conozca mi resolución y la justicia en que me fundo, sin necesidad
de mandar sujeto a discurrir sobre propuestas ningunas, porque
nuestra única divisa es libertad, independencia o muerte.
Si este sistema fuese aceptado por usted confirmaremos nuestras
relaciones; me explayaré algo más, combinaremos planes y
protegeré de cuantos modos sea posible sus empresas; pero si no se
separa del constitucional de España, no volveré a recibir
contestación suya, ni verá más letra mía. Le anticipo esta noticia
para que no insista ni me note después de impolítico, porque ni me
ha de convencer nunca a que abrace el partido del Rey, sea el que
fuere, ni me amedrentan los millares de soldados con quienes estoy
acostumbrado a batirme. Obre usted corno le parezca, que la suerte
decidirá, y me será más glorioso morir en la campaña, que rendir la
cerviz al tirano43
.
El Plan de Iguala y los Tratados de Córdoba tienen muchos elementos de
constitucionalismo “moderno” no tan claramente doceañista (aunque podrían
ser entendidos como un fenómeno paralelo y autónomo), pero al final
modernismo constitucional donde la frase “el texto lo soporta todo” se lleva a
su máximo extremo para servir de antítesis de una cultura jurídica con muchas
contradicciones44
.
43
CARTA DE VICENTE GUERRERO A ITURBIDE DONDE ACEPTA LLEGAR A UN ACUERDO
PARA PONER FIN A LA GUERRA DE INDEPENDENCIA, 1821, en BUSTAMANTE, Carlos
María, Cuadro Histórico de la Revolución de la América Mexicana, tercera parte, tercera época, t.
V, México 1827. Ver además: DEL ARENAL FENOCHIO, Jaime “La vía epistolar de la
Independencia”, en Beatriz Rojas (coord.), Mecánica política. Antología de correspondencia
política, Instituto Mora/UDG, México, 2006, pp. 33-39. 44
La pluralidad jurídica antigua, plantea un control del poder muy eficaz a través de una realidad
pacticia, en donde el poderoso debe al menos respetar los pactos. La configuración del Estado
moderno supone la eliminación de estos contrapesos comunitarios, y tendrá que echar mano de
nuevos conceptos como la soberanía “ejercicio absoluto del poder en un territorio”, ya no el
gobierno como administración de justicia sino como “relación entre detentador y destinatarios del
30
Un ejemplo de lo anterior es la panfletística que muestra un concepto de orden
constitucional confuso45
, por ejemplo, Villaurrutia, oidor de la Audiencia
expone el argumento de que Cortés al vencer a Moctezuma y a Cuauhtémoc
estableció un orden jurídico en la América mexicana46
, al mismo tiempo se
consolidó un pacto entre el mismo Cortés y los moradores de estas tierras para
justificar la conquista, pero existió también un pacto entre los conquistadores
y la corona, toda esta realidad convencional conforma el orden constitucional,
la consecuencia sería un nuevo pacto. Servando Teresa de Mier agrega que
además esta constitución se formalizó a través de la Junta de Valladolid
convocada por Carlos V, en dónde se reconocía que las Indias eran parte de la
corona y por tanto mantenían su autonomía y conservaban las facultades “de
hacer leyes con consulta del rey y la misma jurisdicción suprema en las Indias
Orientales y Occidentales y sobre sus naturales”47
Jurisdicción suprema, la
autonomía permite la coexistencia de varias jurisdicciones, la soberanía no,
porque es indivisible. Los insurgentes se acercan a una conclusión necesaria,
poder” y finalmente Estado como el fenómeno más acabado de un sistema de poder. La soberanía
planteó serias interrogantes, pues al no ser divisible, originaba ciertos presupuestos de abuso. De
hecho la historia de la Revolución Francesa y el mayo español de 1808, reflejan que la
preocupación no era gratuita: “¿Quiénes son los que se levantan? No hay caudillos. Son un maestro
sillero en La Coruña, un comerciante trapacero en Sevilla, un fraile en Valencia… Pero ese
movimiento, lo que hace en sus primeros pasos es romper la estructura de poder: asesina o depone y
encarcela a las autoridades militares que entonces encarnaban todo el poder del Estado.”
CASINELLO, Andrés, “La guerra peninsular de 1808: del entusiasmo victorioso a la frustración”
en Revista de Historia Militar, números extraordinario 1 y 2, año 2005, Ministerio de Defensa,
Instituto de Historia y Cultura Militar, Madrid, pp. 99-124. El concepto del pacto societatis ya
trabajado por la segunda escolástica, renace en las mentes de los insurgentes ilustrados como una
justificación para el cambio de gobierno. 45
Apoyados en autores como Vitoria, Suárez y Heineccio; los criollos como Primo de Verdad,
Azcárate, Servando Teresa de Mier y Jacobo Villaurrutia, opinan que a falta de rey (interregno) es
necesario establecer una nueva constitución. El concepto de constitución no es nuevo, y se apoya en
la misma imagen del pacto medieval. Villoro hace referencia al fundamento expuesto por los
criollos proveniente de Alfonso X en las Siete Partidas “mas si el rey refinado de esto no oviese
fecho mandamiento ninguno…débense ayuntar allí donde el rey fuere todos los mayorales del
reyno, así como los prelados e ricos ommes buenos e honrados de las villas, e después fueren
ayuntados deben jurar todos sobre santos evangelios que caten primeramente servicios de Dios, e
honra e guarda del señor que han pro y comunal de la tierra del reyno; e según esto escojan tales
omnes en cuyo poder lo metan, que le guardan bien y lealmente” (Ley 3ª, tit. 15, part. 2ª.) 46
“Voto sobre la proposición presentada por Villaurrutia” en: Documentos históricos mexicanos
(coord.) Genaro García, Museo Nacional, México, 1910, t. II, doc. 46. 47
Esta Junta desembocó en un texto positivo conocido como las Leyes Nuevas de de 20 de
noviembre de 1542, su antecedente inmediato eran la Junta y Leyes de Burgos. La Leyes Nuevas
recordaron solemnemente la prohibición de esclavizar a los indios y abolieron las encomiendas, que
dejaron de ser hereditarias, proclamaron resoluciones en beneficio de los indígenas y por tanto
conservan cierto sabor constitucional como carta reconocedora de derechos.
31
la independencia, porque si la nación mexicana (no indígena, ni española sino
criolla o mestiza en su caso) es distinta, entonces necesita una constitución
distinta apoyada en la voz de la nación, porque la constitución originaria
(llamada americana por Teresa de Mier) ha sido adulterada.
Ciertamente la constitución escrita cumple una función importante en lo que
podríamos denominar primer nivel de la justicia, puesto que es justo que toda
sociedad tenga presentes las reglas del juego48
, pero es sólo el inicio de la
vitalidad jurídica.
Tanto en España como en América, la constitución formal representa una
especie de fetiche y a la vez tabú. En España Fernando VII buscando
legitimación jura la Constitución dando a entender que así se formalizaba el
pacto con la nación:
... Mientras Yo meditaba maduramente, con la solicitud propia de
mi paternal corazón las variaciones de nuestro régimen fundamental
que parecían más adaptables al carácter nacional y al estado
presente de las diversas porciones de la Monarquía española, así
como más análogas a la organización de los pueblos ilustrados, me
habéis hecho entender vuestro anhelo de que se restableciese
aquella Constitución, que entre el estruendo de las armas hostiles,
fue promulgada en Cádiz el año 1812.... He jurado esta
Constitución por la cual suspirabais y seré siempre su más firme
apoyo... Marchemos francamente, y yo el primero, por la senda
constitucional.49
Iturbide se ve compelido a culminar el proceso dándole una constitución
escrita50
a la nueva nación51
, y en parte su abdicación se deberá a la falta de
cumplimiento de esta promesa; en el Discurso de instalación del Congreso, el
48
DIAZ RICCI, Sergio “Sentido y valor de una Constitución escrita”, en REVISTA JURIDICA, n. 9,
invierno 2005, Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, Buenos Aires, pp. 164-197. 49
Manifiesto Regio de Fernando VII 10 de Marzo de 1820 50
Cfr DEL ARENAL FENOCHIO, Jaime “El significado de la Constitución en el programa
político de Agustín de Iturbide, 1821-1824”, en Historia mexicana, vol. 48, número. 1, 1998, pp.
37-70. 51
Cfr. FERRER MUÑOZ, Manuel, La formación de un estado nacional en México: el Imperio y la
República federal, 1821-1835, UNAM, México, 1995.
32
emperador invita al “pueblo mexicano” a sentirse en la “posesión de sus
derechos” y decidir sobre su futuro, en cambio la nación es para Iturbide lo
que logró la independencia con su virtud e ilustración, es pasado. Entonces el
pueblo iniciará su “regeneración” con “la constitución del sistema benéfico
que ha de poner el sello a nuestra prosperidad”52
. Iturbide confía también en
que la constitución escrita solucionaría cualquier exceso, de las nuevas
autoridades, en sus discursos habla constantemente de una forma de dar inicio
a un proyecto nacional pero no como se hizo en España de forma
“demagógica y anárquica”, sino a través de los representantes adecuados, los
cuales funcionarían como un senado, compuesto de personas honorables de
experiencia que representarían a la Nación; estos hombres harían las nuevas
leyes adecuadas a la realidad mexicana; lo cierto es que se siguió funcionando
con el antiguo derecho53
.
2.3 Conclusión al capítulo
Cada vez más la idea de que la constitución escrita será la culminación de un
proceso histórico se hará presente, y esto paradójicamente se convierte en una
renuncia a la historia o al menos al conocimiento de una historia más real; se
va más bien apostándole a una síntesis histórica de bronce, que en el caso
mexicano suele ser maniquea y revanchista. Es decir, que se constituye un
escrito, para desconstituir una tradición; de este modo la nación se resignifica,
no es más la tradición sino un mito que se debía construir, y se utilizaron los
recursos propios de la tradición: los símbolos, del estandarte regio se pasa al
lábaro patrio; de lo real a lo nacional en escritos oficiales, privados y en la
literatura.
La idea de constitución en México en el trienio liberal aparece por un lado
como la formalización de un pacto (estatuto, ideario político), pero es a la vez
el pretexto para nulificar o exigir el pacto, por eso las precauciones, pareciera
que al final la elaboración del texto suscitara preocupaciones, pero aun más su
interpretación, es un momento de transición en el que premodernidad y
modernidad se enfrentan, tradición y racionalismo se confrontan.
En este contexto es necesario criminalizar a alguien para lograr la dialéctica
propia del constitucionalismo moderno, el enemigo público es el sublevado, el
52
Discurso de Iturbide al instalar el Congreso, febrero 24 1822. 53
Discurso de Iturbide, al jurar como emperador, Mayo 21, 1822; y Discurso de Iturbide, en la
instalación de la Junta Nacional Instituyente, Noviembre 2, 1822.
33
que se oponga al orden, y si ya se ha dicho que es difícil determinar cuál era
este, la criminalización está a la orden del día y se extenderá durante todo el
siglo XIX en la formación del Estado mexicano; hoy estás del lado de la
resistencia mañana del lado del orden instaurado y pasado en posibilidades de
ser derrocado por incumplir con cualquiera de los órdenes establecidos. Esto
genera necesariamente una doble moral al menos mucha confusión. En 1821
José María Betancur escribe lo siguiente:
…españoles europeos, la nación os jura que no volverán a molestar vuestros
oídos las espantosas voces que os afligieron en los primeros tiempos de
nuestra insurrección. Nuestras lágrimas corrieron a la par que las vuestras al
contemplar delito tan enorme, y muchos de los nuestros libraron a costa de las
suyas vuestras preciosas vidas del infernal cuchillo. Por ventura nuestra
aquellos tiempos de horror desaparecieron para siempre: los Americanos todos
garantizan sobre la fe pública vuestra felicidad: uníos a nosotros...unión íntima
e indisoluble con vosotros; he aquí uno de sus mas gloriosos empeños ¿Será
posible que vosotros mismos rompáis este vínculo de amor y gratitud, con que
la misma naturaleza os ha unido con nosotros para siempre?54
En el mismo sentido y el mismo año, Manuel Bárcena escribe en Puebla sobre
la justicia de la independencia también manifestando la preocupación de que
una petición justa pueda convertirse en una injusticia y cómo hacer para
evitarlo55
. La independencia es vista como un proceso revolucionario, la
revolución lleva a un cambio de orden constitucional, preocupa, y con razón,
que el cambio no sea excluyente y revanchista, preocupa la paradoja de cómo
hacer dicho cambio sin necesidad de destruir lo ya hecho, pesa la modernidad
que obliga a hacer tabula rasa y que resulta más conveniente para una política
demagógica; pero no es tan sencillo pasar de un día a otro de víctima a
victimario, tal vez por eso renunció (temporalmente) a ello Vicente Guerrero y
fue más sencillo que la transición la operara un hombre en el poder, pero
complicado la tuvo Iturbide obligado a realizar una revolución liberal, cuando
él no lo era, obligado a otorgar una constitución escrita cuando él tenía otra
idea de constitución en la cabeza.
54
BETANCUR, José María, Justicia de la independencia o apuntamientos sobre los derechos de
los americanos, Guadalajara, 1821. 55
BÁRCENA, Manuel, Manifiesto al mundo. La justicia y la necesidad de la independencia de la
Nueva España, Imprenta liberal de Moreno hermanos, Puebla, 1821.
34
Al final parece que Cádiz significa la cara bifronte de Jano, en el papel
mirando hacia delante, en su atribulada vida en América intentando entender
el pasado.
35
3. La idea de poder judicial en México durante la insurgencia
A manera de introducción exponemos brevemente un protocolo que
intentaremos desarrollar en este capítulo. La intención es rastrear en algunas
fuentes, el concepto que en la época se manejó respecto del Poder Judicial
como elemento constitutivo del Estado mexicano dentro de la teoría de la
división de Poderes, es cierto que en el mismo Estado novohispano podría
descubrirse una noción de la división de Poderes, pero es muy claro que para
el discurso insurgente esta idea aparece como innovadora y parte de un
programa jurídico-político para la constitución de un Estado autónomo o
independiente, según sea el caso.
En este caso nos ha parecido bastante útil reconstruir una especie de ‘historia
de las mentalidades’ en torno a lo que se concebía como división de Poderes,
verdaderamente un principio ‘poderoso’, considerado fundamental para todo
Estado moderno, y en consecuencia emancipador de las formas antiguas que
mezclaban funciones. Para el caso mexicano esta historia resulta
verdaderamente ilustrativa, porque la fase de tránsito del Estado jurisdiccional
al Estado moderno en México fue peculiar y no inmediata, como quiso
suponer durante mucho tiempo la historiografía.
La diversificación del concepto, es decir, la manera de entender la división de
Poderes, y en específico el Poder Judicial, hace suponer algunas dificultades
semióticas entre los usuarios del concepto56
. Esta valoración permitiría una
lectura diferente de las fuentes y elementos de comprensión del texto, más allá
de su mera redacción o lectura. Es, simplemente, una herramienta más para
acercarnos al estudio de la formación del Estado mexicano y de su Poder
Judicial, que esperamos pueda complementar las otras historias
(constitucional, política, institucional, legal) para poder entender mejor el
desarrollo de la administración de justicia en México.
56
Adolfo Posada señala en su “Estudio Preliminar” a la obra de Jellinek “La Declaración del
Derechos del Hombre y del Ciudadano (Madrid, 1907) que la indagación aún interpretativa de
conceptos que subyacen en un documento legal sería un estudio de ‘historia conceptual legislativa’
a diferencia de un estudio que implicara analizar “Las ideas que determinan el movimiento de las
instituciones , que quizá son su razón íntima, no se agotan en los conceptos formulados; su raíz
debe estar en la vida misma de las instituciones que las reflejan, y ellas no entrañan una existencia
abstracta y caprichosa, sino que por el contrario, forman parte del contenido mismo –dinámico y
fluyente- de la evolución social” lo que él llama ‘génesis conceptual jurídica’ en la edición del
Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, 2000.
36
3.1 El Estado jurisdiccional novohispano
Podemos definir lo judicial en el periodo novohispano, como una
administración de justicia compleja y abundante compuesta por la existencia
de diferentes tribunales, la mayoría de ellos especializados. Por mencionar
algunos: el Consulado de México como tribunal de mercaderes; los tribunales
eclesiásticos, en el ámbito del derecho canónico; el Juzgado General de
Indios; la Mesta, tribunal propiamente ganadero; el Tribunal de Minería, con
una actividad intensa en algunos momentos de la historia ‘colonial’ y cuya
regulación fue modelo de otros países; el tribunal universitario, en funciones
desde el siglo XVI; la Real Hacienda, tribunal atingente de las cuestiones
fiscales.57
Mucho más conocidos por su nombre, aunque a veces mal
interpretados, tenemos, con una importancia mayúscula, el tribunal de la
Inquisición y el tribunal de la Acordada, este último con significativas
implicaciones en el derecho penal, y ambos de gran peso y justificación
sociales58
.
La complejidad era sobre todo producto de la diversidad de facultades que
tenían las autoridades indianas; una de las más importantes de las cuales era,
por obvias razones, la jurisdiccional.
Respecto del orden institucional, es posible identificar dos órganos que
desempeñaban mayoritariamente funciones jurisdiccionales. Para el caso de
los territorios de la Corona española, el máximo tribunal lo representaba el
Consejo Real y Supremo de Indias, creado en 152459
como producto de una
escisión del de Castilla de 136760
.
57
DE LA TORRE RANGEL, Jesús, Lecciones de Historia del Derecho Mexicano, México, Porrúa,
2005, p. 191. 58
Otra de las características de la justicia antigua es la auctoritas como saber socialmente
reconocido sobre el que se funda; por tanto, se cuenta con el prestigio del tribunal para establecer la
eficiencia del mismo, la existencia de tribunales se justifica en su calidad de operador cultural. 59
La fuente para el conocimiento de este tribunal es SHÄFFER, Ernesto, El Consejo Real y
Supremo de las Indias, CSIC, Sevilla, 1947, 2 t. 60
Cuando se encontraba al interior del Consejo de Castilla se llamaba Junta de Indias. Dicha junta
había sido creada en 1511.
37
Para el caso de la Nueva España, nos encontramos con la Real Audiencia y
Chancillería de México,61
establecida, por Real Cédula, el 29 de noviembre de
1527.
En relación con la legislación orgánica que distribuía funciones a las
instituciones jurisdiccionales en el Virreinato, el antecedente siempre citado es
el Reglamento de las Salas civiles y criminales de la Real Audiencia de
México para que con los ministros aumentados puedan con más brevedad
evacuarse los pleitos atrasados de unas, y otras y tener pronta decisión los
corrientes promulgado por la Real Cédula de 13 de julio de 1739 y abrogado
por la de 16 de abril de 1742. Dentro de este punto, que podríamos denominar
‘historia legislativa de la administración de justicia en Nueva España’,
encontramos una trascendente reforma a la judicatura indiana, publicada por
Real Cédula de 6 de abril de 1776, en la cual cambió la integración de sus
salas y, por tanto, la distribución de las materias, cuestión más bien moderna
que especializa después de centralizar. La segunda reforma importante a la
justicia llegó junto con la promulgación de la Constitución de Cádiz, en
181262
.
La justicia menor también está sometida a una dosis de complejidad. La
primera instancia se encontraba encomendada a diversas autoridades que no
necesariamente eran jueces. Es importante remarcar esto, pues será justamente
lo que la modernidad atacará en principio, como factores retrógrados. Entre
las autoridades de justicia inferior destacan los alcaldes ordinarios, los
alcaldes mayores, los gobernadores y los corregidores. Para efectos de este
trabajo sólo los mencionaremos porque no es la idea presentar un panorama
completo de la justicia indiana, sino solamente la formación de contrastes que
se va generando a partir de la idea de un ‘poder judicial soberano’63
.
61
Aconsejamos la lectura del “Estudio Introductorio” a la obra de Eusebio Ventura Beleña,
Recopilación sumaria de todos los autos acordados de la Real Audiencia y Sala del Crimen de esta
Nueva España, escrita por GONZÁLEZ, María del Refugio, México, UNAM, 1991. 62
Hemos considerado oportuno dar un trato independiente a la situación gaditana en un artículo
posterior, aun si en fechas la insurgencia es muy cercana al proceso de la Cortes, parece ser que
tanto el proceso constituyente como la constitución de 1812 tuvieron poco eco en el
constitucionalismo que manejaron los ideólogos de la Independencia (véase, por ejemplo,
MIRANDA, José, Las Ideas y las instituciones políticas mexicanas. Primera parte 1521-1820,
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, México, 1978). 63
Sin embargo, aconsejamos la lectura del ensayo de Jaime del Arenal, “Instituciones Judiciales de
la Nueva España”, en: Revista de Investigaciones Jurídicas, no. 22, ELD, México, 1998.
38
3.2 Dividir el poder para controlarlo
Es tarea realmente ardua responder a la pregunta ¿cuándo se concibió por
primera vez la idea de dividir el poder? Sin embargo, es claro que algún
elemento antropológico subyace en este concepto, el cual resguarda la
filosofía popular en la máxima “divide y vencerás”.64
El ser humano ha afrontado de distintas maneras el poder a lo largo de la
historia, pero, a grandes rasgos, hay dos aspectos del poder que nos
preocupan: su ejercicio desmedido y las consecuencias que este ejercicio
pueda acarrear. Es por eso que la historia del control del poder es tan
legendaria como la historia del poder mismo y de la sociedad.
Por otro lado, la teoría del poder se ha encargado de atemperar la carga
peyorativa del concepto ‘poder’, asegurándonos que éste, como todo
instrumento humano, carece de valor hasta el momento en que es utilizado.
Ciertamente el ejercicio del poder, que a partir de Maquiavelo se convierte en
“arte de conservación propia antepuesta al cumplimiento de la palabra dada y,
si fuera necesario, al orden jurídico”65
origina una tensión muy particular entre
derecho y poder, que la ciencia jurídica moderna ha intentado resolver a través
del binomio ‘Estado de Derecho’, pero no sin contratiempos.
Recapitulando, y para no correr el riesgo de extraviarnos. El poder no es ni
bueno ni malo, el modo en que se ejerce es aquél que puede ser valorado; sin
embargo, sabemos que el ejercicio del poder necesariamente conlleva la
posibilidad de su abuso. Como bien lo decía Lord Acton: “El poder corrompe,
el poder absoluto corrompe absolutamente”, por lo que al margen del poder
nace siempre la preocupación por controlarlo. Una de las formas naturales y
más antiguas de control del poder es el derecho, como programa instaurador
de la justicia, que en su metáfora más célebre nos presenta una balanza con
medidas y contrapesos. Quizá por eso la idea antigua de que todo aquél que
ejerce el poder tiene relación con la justicia,66
corresponde a una visión ético-
jurídica del control del poder.
64
Tradicionalmente suele atribuirse a Aristóteles la primera división del poder: “apella (asamblea),
magistrados y cuerpo judicial”. La Política. Libro Primero, Capítulo I. 65
CÁRDENAS GUTIÉRREZ, Salvador “A rey muerto, rey puesto. Imágenes del derecho y del
Estado en las exequias reales de la Nueva España (1558-1700)”, en: Las dimensiones del arte
emblemático, COLMICH, CONACYT, Zamora, 2002, pp. 167- 202, p. 182. 66
Ibidem, pp. 177 y ss.
39
Para controlar el poder, éste se puede: desconcentrar, distribuir y dividir;
cuando las mismas comunidades tienen cotos de poder que se basan en pactos
entre los miembros de dicha comunidad, el poder centralizador de un monarca
tiene necesariamente que verse limitado por este elemento contractual. La
pluralidad jurídica antigua plantea un control del poder muy eficaz a través de
una realidad pacticia, en donde el poderoso debe al menos respetar los pactos.
La configuración del Estado moderno supone la eliminación de estos
contrapesos comunitarios, y tendrá que echar mano de nuevos conceptos como
la soberanía, “ejercicio absoluto del poder en un territorio”; el gobierno,
“relación entre detentador y destinatarios del poder”, y, finalmente, el Estado
como el fenómeno más acabado del sistema de poder.
La soberanía planteó serias interrogantes, pues al no ser divisible, originaba
ciertos presupuestos de abuso. De hecho la historia de la Revolución Francesa
refleja esta preocupación; e incluso el mismo arrepentimiento del padre
Hidalgo por los crímenes que cometieron sus huestes en la Independencia de
México, nos deja claro que no importa cómo se le nombre al poder, pero sí
que una vez encarnado, éste debe ser controlado.
A través de justificaciones conceptuales que van desde Bodin, en el siglo XVI,
hasta Montesquieu, en el s. XVIII, la soberanía transita por avatares espinosos
para lograr justificar su calidad democrática y no convertirse en una tiranía de
la voluntad general, en el poder por el poder. Por eso, junto al nacimiento de
este concepto es necesario el de división del poder.
El concepto de la división de poderes es más o menos común en los autores
clásicos modernos, pero en justicia tendremos que hablar de dos en particular,
el primero es John Locke, para quien “… el poder absoluto arbitrario o el
gobernar sin leyes fijas establecidas, no pueden ser compatibles con las
finalidades de la sociedad y del gobierno... Es impensable poner en manos de
una persona o de varias un poder absoluto sobre sus personas y bienes… el
poder legislativo suele establecerse en manos de varias personas; éstas
debidamente conjuntadas, poseen por sí mismas, o en colaboración con otras,
el poder de redactar leyes… necesitamos que haya un poder siempre en
ejercicio que se encargue de la ejecución de las mismas mientras estén
vigentes… ese poder conlleva el derecho de la guerra y de la paz, el de formar
tratados y alianzas y el de entablar todas las negociaciones que sean necesarias
con las personas y las sociedades políticas ajenas. A ese poder podría
40
denominársele federativo”.67
Locke es, por tanto, el primero en utilizar el
término poder en este sentido, y el primero en enunciar dos de los tres poderes
clásicos.
El segundo autor es Montesquieu, quien nos dice que “En cada Estado hay tres
clases de poderes: el legislativo, el... de las cosas pertenecientes al derecho de
gentes, y el ejecutivo, de las que pertenecen al civil. Por el primero, el
príncipe o magistrado hace las leyes para cierto tiempo o para siempre, y
corrige o deroga las que están hechas. Por el segundo, hace la paz o la guerra,
envía o recibe embajadores, establece la seguridad y previene las invasiones; y
por el tercero, castiga los crímenes o decide las contiendas de los particulares.
Este último se llamará poder judicial; y el otro simplemente poder ejecutivo
del Estado… Cuando los poderes legislativo y ejecutivo se hallan reunidos en
una misma persona… entonces no hay libertad, porque es de temer que...
hagan leyes tiránicas para ejecutarlas del mismo modo… Así sucede también
cuando el poder judicial no está separado del poder legislativo y ejecutivo.
Estando unido al primero, el imperio sobre la vida y la libertad de los
ciudadanos sería arbitrario, por ser uno mismo el juez y el legislador y,
estando unido al segundo, sería tiránico, por cuanto gozaría el juez de la
fuerza misma que un agresor. En el Estado en que un hombre solo o una
corporación... administrasen los tres poderes... todo se perdería
enteramente...”68
Es por tanto este pensador francés quien detalla perfectamente la teoría de la
separación de poderes, pero es además el padre del concepto de poder judicial,
el cual, advierte “…no debe confiarse a un senado permanente y sí a personas
elegidas entre el pueblo en determinadas épocas del año, de modo prescrito
por las leyes, para formar un tribunal que dure solamente el tiempo que
requiera la necesidad. De este modo el poder de juzgar, tan terrible en manos
del hombre, no estando sujeto a una clase determinada, ni perteneciente
exclusivamente a una profesión se hace, por decirlo así, nulo e invisible. Y
como los jueces no están presentes de continuo, lo que se teme es la
magistratura y no se teme a los magistrados.”69
El poder judicial debe erigirse
no sólo como independiente de los otros dos poderes, sino también de la
misma sociedad, que para entonces concibe a la justicia como una cuestión
inter pares. El advenimiento de la concepción igualitarista del liberalismo
67
LOCKE, J., Ensayo sobre el gobierno civil, Madrid, Ediciones y Distribuciones Alba, 1987, pp.
158-160. 68
Montesquieu, Espíritu de las Leyes, Libro XI, capítulo III. 69
Idem.
41
elimina formalmente las diferencias, por lo que el poder judicial debe ser antes
que nada independiente de cualquier ‘clase determinada’.
Este principio o concepto, pudo ser puesto a prueba en las constituciones
posrevolucionarias norteamericana y francesa. Si bien en estos dos
documentos se dotó de independencia estricta al poder judicial, el legislativo
continuó gozando de preeminencia sobre los otros dos poderes. El modelo
francés contemplaba que la observancia irrestricta al principio de legalidad,
suponía que el parlamento, dominado por la burguesía, controlara a los otros
dos poderes.
En Estados Unidos, por el contrario, se interpretaba que más que división de
poderes debía darse una distribución de responsabilidades. Pero bajo el
modelo expuesto por Madison70
, el Congreso podía de hecho destituir al
presidente, si éste intentaba vetar sus leyes, y mantenía amenazados a los
jueces que intentaran reinterpretarlas. Gradualmente se originó un cambio de
papeles y el ejecutivo adquirió preponderancia. A pesar de esta tendencia, la
respectiva y diferente legitimidad democrática del ejecutivo y el legislativo
que es propia del presidencialismo norteamericano, hace mantener la
independencia entre poderes.
Existe una discusión escolástica en torno al primer documento que consignó el
principio de división de poderes, y por tanto fue precursor en establecer un
‘poder judicial’71
. En Estados Unidos la primera que contiene el principio
sería la Declaración de Derechos de Virginia, de 177672
:
70
En 1788 Madison defiende la nueva constitución de los críticos que la atacan porque a su parecer
contraviene el principio de división de poderes. Argumenta que dicho principio en ningún momento
debía interpretarse como una ‘división simétrica’, sino que debía existir un ‘control mutuo’ entre los
órganos del Estado, cuestión que avalaba la experiencia constitucional inglesa y la breve, pero
contundente, experiencia constitucional regional norteamericana. 71
Esta discusión tiene relación con aquella otra que se planteó a finales del siglo XIX entre Jellinek
y Boutmy, sobre el origen de las ‘Declaraciones’ y del concepto jurídico de ‘derechos’. Para el
primero, la concepción americana es totalmente nueva respecto de sus antecedentes europeos.
Según el profesor de Heidelberg se debe a una concepción liberal-religiosa que mantiene en las
mentes de los ‘americanos’ la idea de emancipación y mueve a concebir de manera innovadora los
derechos y el control del poder. Para el segundo, habría matizaciones sobre un origen europeo, tal
vez inglés, de estos conceptos y, por ende, Francia no sería una mera repetidora de las ideas
americanas. JELLINEK, G., La Déclaration des Droits de L’Homme et du Citoyen, traducción y
notas de Georges Fardis, prefacio de M. F. Larnaude, Paris, Albert Fontemoing Editeur, 1902 ;
BOUTMY, M., “La Déclaration des Droits de L’Homme et du Citoyen et M. Jellinek”, en: Annales
des Scienses Politiques, 15/VII, Paris, 1902 ; y la respuesta de Jellinek, “La Déclaration des Droits
de L’Homme et du Citoyen“, en: Revue du Droit Public et de la Science Politique en France et à
42
(Quinto Numeral)
Que los poderes legislativo y ejecutivo del estado deben ser
separados y distintos del judicial; que a los miembros de los dos
primeros les sea evitado el ejercicio de la opresión a base de
hacerles sentir las cargas del pueblo y de hacerles participar en
ellas; para ello debieran, en períodos fijados, ser reducidos a un
estado civil, devueltos a ese cuerpo del que originalmente fueron
sacados; y que las vacantes se cubran por medio de elecciones
frecuentes, fijas y periódicas, en las cuales, todos, o cualquier parte
de los ex miembros, sean de vuelta elegibles, o inelegibles, según
dicten las leyes.
En cambio, la primera constitución formal sería la de Massachusetts en 1780,
que nos dice:
Art. XXX. In the government of this commonwealth, the legislative department
shall never exercise the executive and judicial powers, or either of them; the
executive shall never exercise the legislative and judicial powers, or either of
them; the judicial shall never exercise the legislative and executive powers, or
either of them; to the end it may be a government of laws, and not of men.
El antecedente de Massachusetts y otros, como el de New Hampshire,
sirvieron de base a la Constitución norteamericana de 1787:
l’étranger, Paris, t. XVIII, pp. 385-400 ; todo lo anterior traducido y comentado por Adolfo Posada
en España en 1907. 72
En ese mismo año, la Declaración de Independencia de las 13 colonias había establecido que “…
todos los hombres son creados iguales; que son dotados por su Creador de ciertos derechos
inalienables; que entre éstos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad; que para
garantizar estos derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos, que derivan sus poderes
legítimos del consentimiento de los gobernados que cuando quiera que una forma de gobierno se
haga destructora de estos principios, el pueblo tiene el derecho a reformarla o abolirla e instituir un
nuevo gobierno que se funde en dichos principios, y a organizar sus poderes en la forma que a su
juicio ofrecerá las mayores probabilidades de alcanzar su seguridad y felicidad.” Aquí la
connotación de ‘poderes’ tiene relación con gobierno, facultades del gobernante y comienza a
establecerse un nexo entre su establecimiento popular y la disposición de los mismos para
garantizar los derechos. No obstante un párrafo posterior de la misma Declaración podría
aportarnos más luz: “Tampoco hemos dejado de dirigirnos a nuestros hermanos británicos. Los
hemos prevenido de tiempo en tiempo de las tentativas de su poder legislativo para englobarnos en
una jurisdicción injustificable.” Aquí es claro y directo el uso del término poder.
43
Article III. The Judiciary Section 1. Judicial Power Vested: The judicial
Power of the United States shall be vested in one Supreme Court and in such
inferior Courts as the Congress may from time to time ordain and establish.
The Judges, both of the supreme and inferior Courts, shall hold their Offices
during good Behaviour, and shall, at stated Times, receive for their Services a
Compensation, which shall not be diminished during their Continuance in
Office.
En Europa tenemos el artículo 16 de la Declaración de Derechos del Hombre
y del Ciudadano de 1789: “toda sociedad en la que la garantía de los derechos
no está asegurada, ni determinada la separación de poderes no tiene
Constitución”. Sin embargo, en el preámbulo la Declaración sólo señala dos
poderes, el legislativo y el ejecutivo.
La Constitución francesa de 1791 consagra:
Título Tercero. De los poderes públicos.
Artículo 1º La soberanía es una, indivisible, inalienable e imprescriptible.
Pertenece a la Nación; ninguna sección del pueblo, ni ningún individuo puede
atribuirse su ejercicio.
Artículo 2º La Nación, de donde dimanan todos los poderes, sólo puede
ejercerlos por delegación. La Constitución francesa es representativa; los
representantes son el Cuerpo Legislativo y el Rey.
Artículo 3º El Poder Legislativo es delegado a una Asamblea Nacional
compuesta de representantes temporales, libremente elegidos por el pueblo,
para ser ejercido por ella con la sanción del Rey, de la manera que más
adelante se determinará.
Artículo 4º El gobierno es monárquico, el Poder Ejecutivo es delegado al Rey
para ser ejercido bajo su autoridad, por Ministros y otros agentes responsables,
de la manera que más adelante se determinará.
Artículo 5º El Poder Judicial es delegado a jueces elegidos en tiempo por el
pueblo.
Esta enunciación del poder judicial francés ha originado una idea que luego ha
sido copiada en otros sistemas, y es que el constitucionalismo francés de aquel
tiempo, queriendo ser coherente con la mal entendida democratización,
concibe un poder judicial compuesto por jueces elegibles por votación,
cuestión muy apetecible si pensamos que la realidad a combatir es que “Ya no
hay ni nobleza, ni títulos de Pares, ni distinciones hereditarias, ni distinciones
de órdenes, ni régimen feudal, ni justicias patrimoniales, ni ninguno de los
44
títulos, denominaciones y prerrogativas que derivaban de ellos, ni ningún
orden de caballería, ni ninguna de las corporaciones o decoraciones para las
cuales se exigían pruebas de nobleza o que suponían distinciones de
nacimiento, ni ninguna otra superioridad que la de los funcionarios públicos
en el ejercicio de sus funciones.”73
La antigua concepción que supone que el
juez debe gozar de autoridad, prestigio y calidad moral, es deslegitimada en
aras de una democratización (modernización) del ‘oficio público’. La
inclusión del juez en el aparato burocrático tiene consecuencias ya apuntadas
desde Roma74
, y es que el juez, a diferencia de los funcionarios públicos de los
otros dos poderes, necesita de una confirmación social que no necesariamente
es democrática, porque a juzgar no debe llegar cualquiera, sino el que tiene
‘buen juicio’.
Es evidente que la filosofía política y la filosofía del derecho han revisado hoy
el principio de división de poderes. La forma del Estado constitucional que
hoy se plantea propone una división no tan geométrica que más bien parece
una separación oculta.
3.3 La insurgencia romántica
Existe una historia conceptual un tanto más desconocida sobre la soberanía, su
pervivencia y su división en el caso hispanoamericano; además, porque parece
ser un concepto más empírico que fue utilizado por los criollos para justificar
la revolución, el cambio de gobierno y, tal vez, la independencia.
En la Nueva España circulaban algunas ideas que darían lugar a la
insurgencia. Contra la justificación de las autoridades y aristócratas
peninsulares que sugerían que la propiedad y el poder novohispano estaba
concedido a los americanos en administración, surgió una construcción
ideológica importante entre los criollos que se fundaba en el derecho antiguo;
como lo ha demostrado Luis Villoro: “La soberanía le ha sido otorgada al rey
por la nación, de modo irrevocable, y existe un pacto original, basado en el
73
Preámbulo de la Constitución Francesa de 1791. 74
Entre la figura del iudex y la del arbiter, ante la imposición de algunos emperadores de un ‘turno
judicial’ (alborum arbiter) surgió un mecanismo anómalo de recusar a los jueces, hasta que las
partes lograban llegar al turno del juez que pretendían.
45
consenso de los gobernados, que el rey no puede alterar”.75
La abdicación del
rey es nula porque no ha sido ratificada por la nación; sin embargo, al no
haber gobierno, es necesario que se forme una junta con los representantes de
los pueblos para erigir uno nuevo. El concepto del pacto societatis, ya
trabajado por la segunda escolástica, renace en las mentes de los insurgentes
ilustrados como una justificación para el cambio de gobierno.
Apoyados en autores como Vitoria, Suárez, Heineccio, Xavier Alegre, los
criollos Primo de Verdad, Azcárate, Servando Teresa de Mier y Jacobo
Villaurrutia opinan que a falta de rey (interregno) es necesario establecer una
nueva constitución. El concepto de constitución no es nuevo, y se apoya en la
misma imagen del pacto medieval. Villoro hace referencia al fundamento
expuesto por los criollos, proveniente de las Siete Partidas de Alfonso X:
Mas si el rey refinado de esto no oviese fecho mandamiento
ninguno… débense ayuntar allí donde el rey fuere todos los
mayorales del reyno, así como los prelados e ricos ommes buenos e
honrados de las villas, e después fueren ayuntados deben jurar todos
sobre santos evangelios que caten primeramente servicios de Dios,
e honra e guarda del señor que han pro y comunal de la tierra del
reyno; e según esto escojan tales omnes en cuyo poder lo metan,
que le guardan bien y lealmente.76
Villaurrutia, oidor de la Audiencia y posteriormente presidente de la Suprema
Corte de Justicia en 1830, expone otro argumento: Cortés venció a
Moctezuma y a Cuauhtémoc para establecer un orden jurídico en la América
mexicana77
; existió un pacto entre el mismo Cortés y los moradores de estas
tierras para justificar la conquista, pero existió también un pacto entre los
conquistadores y la Corona. Toda esta realidad convencional conforma el
orden constitucional, la consecuencia sería un nuevo pacto. Servando Teresa
de Mier agrega que, además, esta constitución se formalizó a través de la
Junta de Valladolid convocada por Carlos V, en donde se reconocía que las
Indias eran parte de la Corona y por tanto mantenían su autonomía y
conservaban las facultades “de hacer leyes con consulta del rey y la misma
jurisdicción suprema en las Indias Orientales y Occidentales y sobre sus
75
VILLORO, Luis, El proceso ideológico de la revolución de independencia, México,
CONACULTA, 2002, p. 46. 76
Ley 3ª, tit. 15, part. 2ª, citado por Luis Villoro, El proceso…, p. 50. 77
“Voto sobre la proposición presentada por Villaurrutia”, en: Documentos históricos mexicanos
(coord.) Genaro García, México, Museo Nacional, 1910, t. II, doc. 46.
46
naturales”.78
Jurisdicción suprema, la autonomía permite la coexistencia de
varias jurisdicciones; la soberanía no, porque es indivisible. Los insurgentes se
acercan a una conclusión necesaria: la independencia, pues si la nación
mexicana (no indígena ni española, sino criolla o mestiza, en su caso) es
distinta, entonces necesita una constitución distinta, apoyada en la voz de la
nación, porque la constitución originaria (llamada americana por Teresa de
Mier) ha sido adulterada.
Miguel Hidalgo y Costilla, cura de Dolores, es, más que ningún otro
insurgente, producto de su tiempo, es el dializador natural de las ideas
insurgentes:
Establezcamos un congreso que se componga de representantes de todas las
ciudades, villas y lugares de este reino, que teniendo por objeto principal
mantener nuestra santa religión, dicte leyes suaves, benéficas y acomodadas a
las circunstancias de cada pueblo: ellos entonces gobernarán con la dulzura de
padres, nos tratarán como a sus hermanos, desterrarán la pobreza, moderando
la devastación del reino y la extracción de su dinero, fomentarán las artes, se
avivará la industria, haremos uso libre de las riquísimas producciones de
nuestros feraces países, y a la vuelta de pocos años, disfrutarán sus habitantes
de todas las delicias que el Soberano Autor de la naturaleza ha derramado
sobre este vasto continente.
A Hidalgo lo desbordaron los hechos, pues cuando se dio cuenta se encontraba
inmerso en una vorágine irrefrenable en la toma de los pueblos. Algunos
incluso han llegado a considerar que el arrepentimiento por los lamentables
hechos violentos de la primera campaña militar originó que ordenara la
dispersión en el Cerro de las Cruces, previendo las consecuencias
sanguinarias, a pesar de que esto le acarrearía la derrota, o más bien, la no
victoria sobre la Ciudad de México.
Pero el cura de Dolores también tenía en mente una lucha más intelectual que
armada. Anhelaba en el fondo, como hemos leído, un congreso, idea que
circulaba en la mayoría de los letrados de aquel tiempo. Observamos, además,
cómo empieza a formarse una idea taumatúrgica de la ley: “leyes suaves…
78
Esta Junta desembocó en un texto positivo conocido como las Leyes Nuevas de 20 de noviembre
de 1542; su antecedente inmediato eran la Junta y Leyes de Burgos. Las Leyes Nuevas recordaron
solemnemente la prohibición de esclavizar a los indios y abolieron las encomiendas, que dejaron de
ser hereditarias; proclamaron resoluciones en beneficio de los indígenas y, por tanto, conservan
cierto sabor constitucional como carta reconocedora de derechos.
47
que a la vuelta de pocos años” harán que “los habitantes de este vasto
continente” disfruten de “todas las delicias que el Soberano Autor de la
naturaleza ha derramado [sobre él]”. Pervive en Hidalgo un concepto antiguo
de Ley, como monición, como directiva racional,79
pero hay también un
elemento nuevo, estas leyes serán ahora dictadas por un ‘congreso’, por la
reunión de los representantes del pueblo, que sí saben lo que el pueblo quiere
porque provienen de él. Primo de Verdad aseguraba en esos años, desde el
Ayuntamiento de México, que antes que cualquier institución del ‘Estado’
existían en estas tierras los Ayuntamientos (las reuniones de ciudadanos).
Entonces, a falta de instituciones estatales legítimas, los Ayuntamientos
establecían constitución. No es del todo claro si se separa posteriormente el
poder, lo urgente es realizar el Congreso; desgraciadamente Hidalgo, como
hemos dicho, fue sobrepasado por los acontecimientos y no pudo llegar a ver
materializado su ideal.
A pesar de lo anterior, Hidalgo logró asumir el poder ejecutivo con amplias
facultades civiles y militares, bajo el nombramiento de capitán general y
protector de la nación, que a decir de él mismo, fue ratificándose a través de
la elección a posteriori que hicieron las personas de los pueblos a los que
llegó. Como titular del ejecutivo, integró modificó en varias ocasiones su
gabinete. Cómo mencionamos, en relación al legislativo, convocó a un
congreso nacional; y por lo que respecta a nuestro tema, decretó que la
audiencia se instituyera en tribunal superior de justicia, para lo cual nombró
provisionalmente a sus magistrados y ordenó que se hiciera justicia en nombre
de la nación. 80
Si bien es cierto que Hidalgo detentaba como protector de la nación, también
las funciones judiciales, no lo hizo directamente sino que nombró al licenciado
José María Chico, ministro de justicia, quien ya era ministro del interior; y
79
Las leyes buenas hacen buenas a las sociedades; como en Santo Tomás, la ley es “ordenamiento
de la razón encaminado a obtener el bien común por parte de quien tiene a su cargo el gobierno de
la sociedad”. Todavía Maquiavelo conserva esta idea de que el gobernante debe hacer leyes buenas
si quiere conservarse, o al menos es el primer presupuesto de todo gobierno que quiera permanecer.
Hidalgo tiene en mente las constantes reclamaciones de la ‘corrupción de la ley’ por parte de los
últimos gobiernos españoles y la idea moderna de que el pacto social ha sido vulnerado. La
insurgencia plantea una reforma legal. 80
CASTILLO LEDÓN Luis, Hidalgo, la vida del héroe, Morelia, Centro de Estudios sobre la
Cultura Nicolaita, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 1993, p. 361. Los oidores
nombrados para hacerse cargo de la Real Audiencia fueron los licenciados José Ignacio Ortiz de
Zárate, Francisco Solórzano y Pedro Alcántara de Avendaño (p. 326).
48
posteriormente designó al licenciado José María Castañeda, exclusivamente
para este cargo.81
Los esfuerzos de Hidalgo serán capitalizados por Morelos quien de inmediato
heredará la idea del Congreso, el concepto de división de poderes y la
necesidad de plasmarlo en una constitución escrita82
.
3.4 La insurgencia intelectual
Cuando Ignacio López Rayón tuvo conocimiento de la muerte de Hidalgo,
convocó inmediatamente a una asamblea a los principales jefes y oficiales del
ejército insurgente, la cual debía verificarse en Zitácuaro, el 19 de agosto de
1811. La idea de López Rayón de una monarquía moderada en donde el rey
detentaría la jefatura del Estado pero estaría limitado por una ley nacional
(monarquía constitucional), comenzó a cobrar forma. De este modo, la
consecuencia natural era el reconocimiento del rey –en específico de Fernando
VII– como monarca de la América mexicana; la variante es que pedía que la
nación americana ejerciera el gobierno de su propio territorio.
La necesidad, entonces, fue la de constituir lo más rápidamente posible la
primera Suprema Junta Nacional Americana o Congreso Nacional
Americano,83
que se encarnó e inmortalizó con el nombre de Junta de
81
La justicia es un asunto primordial, en 1808 se había advertido lo siguiente: “No hay tranquilidad
sin orden. No hay orden sin leyes, sin tribunales que las hagan observar, y faltando la metrópoli, nos
faltan todos los tribunales supremos, que dan consistencia y firmeza a los menores. Este defecto no
se ha reparado. ¿Cómo habrá, pues, tranquilidad?” Nota 4 al pie de página a la proclama del virrey,
Gaceta extraordinaria de México, viernes 12 agosto 1808, tomo 15, número 77, folio 560,
atribuidas a Melchor de Talamantes. Genaro García, Op. Cit., tomo VII, página 443. 82
Se tiene noticia de un proyecto de constitución mandado elaborar por Hidalgo, pero hoy se
encuentra extraviado “Al entrar Calleja en Guadalajara, el doctor Maldonado huyó dejando entre
sus papeles una Constitución Orgánica de México. El número fue recogido y entregado por el
administrador de la imprenta a don Juan de Souza, oidor de la Audiencia, quien lo consignó al
Tribunal Judicial” (CASTILLO LEDÓN Luis, Hidalgo, la vida del héroe op. cit., p. 361.) 83
Aún en la nominación, la división de poderes es confusa en este periodo; a diversos órganos
colegiados se les llama indistintamente: Congreso, Junta, Corte, Tribunal, Asamblea o Consejo,
aunque sus funciones correspondan a uno u otro poder. Destacado es el caso de las “Cortes de
Cádiz”, que cumplen funciones legislativas: La idea medieval de corte o consejo como cuerpo de
notables que circundan al soberano hacía destacar la relación de preeminencia sobre el monarca; las
nuevas posturas, hemos dicho, dan preferencia al órgano legislativo, o más bien a un órgano que
represente la voluntad popular que desembocará en legislativo cuando intente plasmar esa voluntad
en una ley general.
49
Zitácuaro. Como sus homólogos, este órgano colegiado sería el vocero de la
soberanía nacional, pero tendría facultades legislativas, ejecutivas y judiciales,
con la posibilidad de fundar sus actos y resoluciones en el nombre de
Fernando VII.84
La nueva institución, según la Junta, estaría compuesta por
cinco vocales, para expresar y ejecutar la voluntad de la nación, o, como lo
indica el documento emanado de ella, para “que llenara el hueco de la
soberanía”. Con esto se cumplió el sueño del padre de la patria: realizar “un
congreso de representantes de todas las ciudades, villas y lugares del reino…
para hacer la buena ley… un buen gobierno y una buena administración de
justicia”, aunque en este caso, como en el del sueño de Hidalgo, en un solo
órgano.
López Rayón, además de presidente de la Junta, se arrogó el cargo de ministro
universal de la Nación que correspondían a los ministerios de Gracia y
Justicia, que ejercía José Ma. Chico, por despacho de don Miguel Hidalgo,
hasta su muerte85
. También concurrían en la persona de Rayón, el ministerio
de Estado y Despacho, que había detentado hasta entonces él mismo.
Por inspiración de López Rayón, José María Morelos y Pavón, cuarto vocal de
la Junta emanada de Zitácuaro, elabora 23 puntos para la Constitución,
84
A diferencia de Hidalgo, quien opinaba que toda declaración debía hacerse “en nombre de la
nación”, López Rayón fue más cauto –y quizá por eso menos reconocido en la historia patria–,
pues, por considerar que esto podía llevar a la infidencia y generar repudio hacia la insurgencia,
propone que se haga en nombre del rey de España, con la salvedad de que era ahora también rey de
la América mexicana (un rey para dos naciones). Por eso escribía a Morelos “Con esta política
hemos conseguido que algunos americanos, vacilantes por el vano temor de ir contra el rey, sean
(ahora) los más decididos partidarios que tenemos”. HERNÁNDEZ Y DÁVALOS, Historia de la
Guerra de Independencia de México de 1810 a 1821, México, Comisión Nacional para las
Celebraciones del 175 Aniversario de la Independencia Nacional y 75 Aniversario de la Revolución
Mexicana, 1985, Tomo I, Documento 284, Documento reservado de la Suprema Junta Nacional
Americana al teniente general José Ma. Morelos, de 4 de septiembre de 1811, página 874. Cuando
claudica Fernando VII, López Rayón cambiará radicalmente su política: “Sabed que la soberanía,
cuando faltan los reyes, sólo reside en la Nación. Sabed también que toda Nación es libre y está
autorizada para formar la clase de gobierno que le convenga”. LEMOINE VILLICAÑA, Ernesto,
Morelos, su vida revolucionaria a través de sus escritos y de otros testimonios de la época, México,
UNAM, 1965, Documento 25, Proclama del teniente general Morelos, Cuautla, 23 marzo 1812, p.
199. 85
El licenciado López Rayón jamás desconoció el trabajo de su antecesor, Miguel Hidalgo y
Costilla. De hecho, en varias ocasiones se encargó de desmentir los rumores de la ilegitimidad de su
nombramiento: “el 16 del pasado marzo, momentos antes de partir los señores Hidalgo y Allende
para Tierradentro, celebraron junta general para determinar jefes y comandantes de la división y
parte del ejército operante destinado en Tierrafuera, en la que fuimos electos los que suscribimos,
con uniformidad de votos”. Lucas Alamán, Historia de Méjico, México, Fondo de Cultura
Económica, 1985., tomo II, Apéndice, Documento 16, página 37.
50
conocidos como Sentimientos de la Nación, de 14 de septiembre de 1813.
Morelos expone:
1. Que la soberanía dimana inmediatamente del pueblo, el que sólo quiere
depositarla en el Supremo Congreso Nacional Americano, compuesto
de representantes de las provincias en igualdad de números.
2. Que los poderes legislativo, ejecutivo y judicial estén divididos en los
cuerpos compatibles para ejercerlos.
El generalísimo de Michoacán tiene una idea de lo que debe ser la
administración de justicia y el poder judicial en el contexto de una nueva
constitución. En la fundación de la Provincia de Techan, en 1811, se encarga
de establecer un “juez de conquista” para que aquellos “que no tuvieren juez
que les administre justicia o quisieran apelar de ella a Superior Tribunal”.86
Debe existir un tribunal máximo de casación establecido por la nueva
autoridad pública; la segunda parte, no incluida por Morelos, pero presumible,
para garantizar los derechos de los gobernados, cuestión que se lee en la
célebre declaración del siervo de la nación: “… que todo el que se queje con
justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el
arbitrio”.87
En otra ocasión, Morelos señala: “el poder judicial lo reconocerá el Congreso
en los tribunales actualmente existentes, cuidando no obstante, de reformar el
absurdo y complicado sistema de los tribunales españoles”.88
La nueva
administración de justicia, es decir, el cuerpo burocrático, los jueces menores,
seguirían siendo los mismos, lo que interesaba era crear el tribunal que
encabezara y materializara ese poder judicial, como veremos en el siguiente
capítulo.
Morelos está casi listo para asumir la dirección del movimiento insurgente,
pero no sólo eso, sino que también se está preparando para consolidar el
movimiento constitucional, que, como hemos visto, no fue ex novo y sí por el
contrario, fruto de varias ideas, conceptos y voluntades, a veces encontrados.
86
LEMOINE VILLICAÑA, Morelos…, doc. 10, p. 173. 87
GONZÁLEZ, Luis. El Congreso de Anáhuac 1813, México, Cámara de Senadores, 1963, p. 14. 88
DE LA TORRE VILLAR, Ernesto, La Constitución de Apatzingán y los creadores del Estado
Mexicano, México, UNAM, 1978, p. 300.
51
3.5 La insurgencia institucional
El nuevo periodo iniciado por Morelos tiene una finalidad clara, establecer
instituciones, pasar del discurso a los hechos89
. Los actos simbólicos y la
ritualística novohispana despiertan nuevamente en Morelos, quien comprende
que para ser una nación hay que empezar por aparentar serlo.
El Decreto constitucional para la libertad de la América hispana, fruto del
Congreso de Anáhuac, promulgado en Apatzingán el 22 de octubre de 1814,
tiene el objetivo preciso de rodear al movimiento insurgente de los elementos
sensibles a través de los cuales quede manifiesto que es posible la
independencia. No sólo hay que dividir los poderes, hay que crearlos. El
Decreto dice en su preámbulo:
El Supremo Congreso Mexicano, deseoso de llenar las heroicas miras de la
nación, elevadas nada menos que al sublime objeto de substraerse para
siempre de la dominación extranjera, y sustituir al despotismo de la monarquía
española un sistema de administración que, reintegrando a la Nación misma en
el goce de sus augustos imprescriptibles derechos, la conduzca a la gloria de la
independencia y afiance sólidamente la prosperidad de los ciudadanos, decreta
la siguiente forma de gobierno, sancionando ante todas las cosas los principios
tan sencillos como luminosos en que puede solamente cimentarse una
Constitución justa y saludable.
Uno de los propósitos que mueve a la insurgencia es, literalmente, el cambio
de ‘administración’, como lo menciona Luis Villoro90
, pues gran parte de la
insurgencia ilustrada criolla se está moviendo por el aliciente de poder ser
incluida en los cargos públicos. La administración de justicia está en manos de
peninsulares, se tiene noticia de un intendente que era criollo y el otro sería el
oidor Jacobo de Villaurrutia, de quien ya hemos hablado. Era, por tanto,
lógico que el primer reclamo, ante una creciente centralización y unificación
de la justicia, la inclusión en los cargos como juez.
89
Para entonces existían además de los Elementos de López Rayón y los Sentimientos de Morelos,
otros proyectos constitucionales, como el de Fray Vicente de Santa María, el de Carlos María
Bustamante, el del Lic. Severo Maldonado y el de Talamantes (MARTÍNEZ PEÑALOSA, María
Teresa, “Estudio Preliminar”, en: Morelos y el poder judicial de la Insurgencia Mexicana, Morelia,
Gobierno del estado de Michoacán, 1985, p. 45. 90
VILLORO, Luis, El proceso ideológico…, p. 22.
52
Dos son los artículos de este documento constitucional que hablan del
principio de división de poderes:
Artículo 11.- Tres son las atribuciones de la soberanía: la facultad de dictar
leyes, la facultad de hacerlas ejecutar, y la facultad de aplicarlas a los casos
particulares.
Artículo 12.- Estos tres poderes, legislativo, ejecutivo, y judicial no deben
ejercerse ni por una sola persona, ni por una sola corporación.
En el capítulo denominado “De las supremas autoridades” el Decreto era claro
en relación con la distribución de poder. Su artículo 44 dice lo siguiente:
“Permanecerá el cuerpo representativo de la soberanía del pueblo con el
nombre de Supremo Congreso Mexicano. Se crearán, además, dos
corporaciones, la una con el título de Supremo Gobierno, y la otra con el de
Supremo Tribunal de justicia.” Además de la curiosa enunciación de los otros
dos Poderes como ‘corporaciones’, podría pensarse que la intención
parlamentarista se ligara a una influencia más europea que norteamericana,
cuestión que además se confirmaría con el título del órgano judicial, el
Supremo Tribunal de Justicia.
Bien, este órgano que debía presidir el poder judicial,91
estaría integrado por
cinco personas, número que podría aumentarse si así lo determinaba el
Congreso y según lo requirieran las circunstancias (Art. 181). Los miembros
del Tribunal serían renovados cada tres años en la forma siguiente: “en el
primero y en el segundo saldrán dos individuos, y en el tercero uno: todos por
medio de sorteo, que hará el Supremo Congreso” (Art. 183). Además, habría
dos fiscales letrados, uno para lo civil y el otro para lo criminal (Art. 184), al
Tribunal se le daría el tratamiento de Alteza y a sus integrantes el de
Excelencia, pero sólo durante el tiempo de la comisión; los fiscales y
secretarios durante su ejercicio deberían ser llamados bajo el título de “su
Señoría”.
Como lo explica Martínez Peñaloza “… el Decreto constitucional para la
libertad de la América Mexicana promulgado en Apatzingán el 22 de octubre
de 1814. En él (…) se consagró el de la división de poderes y se definieron los
91
Aun si hay quien esgrime que dicho Tribunal no tuvo realmente existencia formal y por tanto no
fue vigente, podemos observar una vida judicial nutrida que le dio existencia substancial, cuestión
que demuestran los diferentes documentos que en torno a su creación se redactaron. Esta vida
constitucional real fue válida desde el momento en que una controversia fue dirimida y la sentencia
aceptada. Ver MARTÍNEZ PEÑALOZA, María Teresa, Morelos… cit.
53
órganos de gobierno y de administración entre los que estaban, desde luego,
los correspondientes al poder judicial.” 92
La jura de la Constitución de
Apatzingán representa, constitucionalmente hablando, un logro importante en
la formación de una nueva nación. Aquel día, en que se celebró el inicio de la
vigencia del nuevo documento constitucional, nos cuenta Bustamante, se
mandó acuñar una medalla de plata “…para celebrar la división de los tres
poderes, de que resulta la libertad pública… en el reverso de la inscripción que
dice: ‘La América mexicana en la división de los tres supremos poderes. Año
1814.’”93
La Constitución de Apatzingán logra la creación de instituciones que, si bien
incipientes, comenzaron a funcionar y dar vida a aquel documento: “La Carta
de Apatzingán cumple en la historia de México precisamente el papel de
fundar al Estado, y es por ello nuestra Constitución Constituyente. Los
postulados de la soberanía popular, la forma republicana de gobierno, la
división de poderes, las garantías individuales y el aliento programático que
recorre todo el texto serán los postulados en todo quehacer constitucional.”94
Una de esas instituciones insurgentes que da sustento a la hipótesis de la
vigencia de la Constitución de Apatzingán es justamente aquella que
encarnaba al poder judicial: “Hallazgos recientes demuestran que el Supremo
Tribunal establecido por la Constitución funcionó regularmente y se ocupó de
toda clase de asuntos. Los textos, fechados en 1815, son promociones de
particulares y acuerdos recaídos sobre ellos dictados por los más altos jueces
de la Independencia: por su forma y contenido es claro que los litigantes
sabían que ocurrían a un tribunal no sólo bien constituido sino capaz de hacer
verdadera la justicia.”95
No sólo eran buenos propósitos, “… la intención era constituir de inmediato el
Supremo Tribunal de Justicia, se infiere de una circular que el Supremo
Gobierno gira al Intendente de México, José Antonio Pérez, –y seguramente a
las de las otras Provincias en las que los insurgentes habían puesto
autoridades– en la que ordena: ‘Cuanto ocurra en todos los ramos de
administración pública, dará V.S. cuenta a este Supremo Gobierno, a
92
Ibid pp. 48-49. 93
Citado por MARTÍNEZ, Peñaloza María Teresa, Morelos y el poder judicial…op cit., p. 49. 94
GONZÁLEZ AVELAR, Miguel, La Constitución de Apatzingan y otros estudios, México,
SEPSETENTAS, 1973, p. 46. 95
Ibid, p. 47.
54
excepción de lo que pertenezca al ramo de justicia, a cuyo Supremo Tribunal
consultará V.S. lo que ocurra.” 96
Otros insurgentes también tomaron cartas en el asunto: “…el licenciado, José
María Ponce de León, futuro miembro del Tribunal, comenzó a figurar en
acciones relacionadas con lo judicial, como el encargo que recibió de
acompañar al comandante Lobato para hacer visita de la cárcel y el cuartel de
Ario, orden que es indicio, quizá de que los insurgentes pensaban quedarse por
largo tiempo en esa población porque se trataba de una actividad rutinaria o
también podría ser que fuera parte de los preparativos para la puesta en
marcha del Supremo Tribunal.” 97
3.6 Historia de la vida judicial insurgente
Robert Darnton nos dice:
L’histoire des mentalités. Este campo aún no tiene nombre en
inglés, pero sencillamente podría llamarse historia cultural… es
historia con espíritu etnográfico. Se tiende a creer que la historia
cultural se interesa en la cultura superior, en la cultura con C
mayúscula… el historiador de las ideas investiga la filiación del
pensamiento formal de los filósofos, el historiador etnográfico
estudia la manera como la gente común entiende el mundo…
actuando a ras de la tierra la gente común aprende la ‘astucia
callejera’, y puede ser tan inteligente, a su modo como los
filósofos… Si deseamos comprender su pensamiento debemos tener
presente la otredad… Al examinar un documento en sus partes más
oscuras, podemos descubrir un extraño sistema de significados…
los historiadores deberían advertir que las culturas modelan la
manera de pensar, aún en el caso de los grandes pensadores… los
96
MARTÍNEZ, Peñaloza María Teresa, Morelos y el poder judicial…, p. 50. 97
Ibid, p. 53.
55
intelectuales y la gente común se enfrentan al mismo tipo de
problemas.98
Intentaremos, en la medida de lo posible, contrastar a los ‘grandes pensadores’
con la gente común.
Noticias de aquellos años nos revelan la intención de algunas personas por
involucrarse en la dinámica insurgente de la administración de justicia. En el
siguiente documento observamos la petición que hace Ignacio Villalón al Lic.
Ponce de León para abogar por una persona que ha sido detenida por el
Supremo Gobierno. Villalón identifica a Ponce como uno de los encargados
de la administración de justicia del régimen insurgente, distinguiéndolo del
Supremo Gobierno, es decir, circunscribiéndolo posiblemente al Supremo
Tribunal, equivalente al Poder Judicial, pero, además, atribuyéndole la
facultad de revisar un acto de autoridad de otro Poder:
Exmo. Sor. Vocal Lic. D. José Ma. Ponce de León
Peribán, enero 28/815
Muy apreciable amigo y Sor.: Al caballero portador que lo es D. Jacinto
Calbillo, lo conducen preso por orden del Supremo Gobierno. Este sujeto
ignora en lo total la causa, pero marcha obediente y como absolutamente no
hay quien por su parte haga, ni agite y como por sus muchas atenciones suelen
demorarse las causas de algunos sujetos, estimaré a V. que por su parte se
agite y lo proteja en cuanto pueda, como V. lo sabe hacer con arreglo a las
sabias Constitución y Leyes…99
El Supremo Tribunal, asentado en Ario, Michoacán, comienza a funcionar
oficialmente el 7 de marzo de 1815. Durante su vida institucional despachó 98
DARNTON, Robert, La gran matanza de gatos y otros episodios en la historia de la cultura
francesa, México, FCE, 2005, pp. 11-14. 99
Archivo General de la Nación, ramo Operaciones de Guerra, vol. 923, f. 229. En este expediente
se contienen otros asuntos de este ramo, que suponen la existencia de un tribunal (f. 236), o en otro
documento en que un comandante consulta a Ponce sobre el modo de integrar los expedientes de la
“sumaria de algunos reos acusados de infidencia” (f. 241).
56
asuntos de diversa índole, como: causas instruidas contra altos funcionarios
del gobierno, causas en segunda, o tercera instancia de resoluciones de
tribunales inferiores y cuestiones sobre competencia de éstos. Pero su función
más importante fue la de ratificar en su nombramiento a los representantes de
los otros dos Poderes, con lo que tuvo en sus manos la legitimidad del
gobierno insurgente.
En el acto inaugural del Supremo Tribunal participaron como oradores, por
parte del Congreso, el señor Alas, y, por parte del Supremo Gobierno, el
doctor José María Cos. Se dice que se gastaron 8 mil pesos para la función,
costo que posteriormente el Tribunal consideró excesivo y buscó subsanar.
El primer presidente del Tribunal fue Don Mariano Sánchez Arreola. Le
sucedieron en la presidencia Antonio de Castro y José María Ponce de León.
Los primeros ministros fueron, además de los tres citados: Mariano Tercero,
Pedro José Bermeo (secretario de lo civil) y posteriormente Juan Nepomuceno
Marroquín como oficial mayor, supliendo a Bermeo100
.
Ahora bien, para aquellos que quieren analizar el pensamiento de Morelos
desde la óptica del principio de la división de Poderes, un documento que
resulta valioso en este sentido es el que éste le dirige al Lic. Ponce como
enlace con los miembros del Supremo Tribunal:
Excmo. Sr. Ministro, Lic. D. José María Ponce de León:
(…) Dígame V.E. para cuándo estará junta esa Suprema Corporación, porque
nos interesa mucho su reunión y yo entiendo que no hay quien convoque a
ella; por lo que, y por cuanto se pueda predicar del Gobierno, debo decir a
V.E. que éste tiene ya siete días de estar funcionando en Puruarán, de acuerdo
con el Congreso, que está cerca de aquí, después de haber funcionado una
semana en Huetamo. Y que es necesario que V.E. se tome el trabajo de
convocar para estas inmediaciones a sus compañeros, porque se perjudica
mucho a la sociedad…
Puruarán, 16 de junio de 1815.
100
El recinto que albergó a este órgano supremo de la insurgencia mexicana se estableció en una
casona del poblado de Ario, Michoacán, la cual es actualmente propiedad del Poder Judicial de la
Federación.
57
José María Morelos101
Como vemos, el Siervo de la Nación tiene una idea muy clara de la separación
de Poderes, por lo que conmina a Ponce a convocar la reunión, sin arrogarse el
derecho de hacerlo él mismo.
La cuestión anterior queda de manifiesto en el juicio ante el Santo Oficio, en
que Morelos reconoce que la Constitución de Apatzingán “siempre le pareció
mal, por impracticable, y no por otra cosa”.102
Herrera Peña explica que esto
se debió no a los principios consagrados en ella, sino a que “tuvo divergencias
con sus compañeros diputados en lo relativo a la organización de los Poderes
en concreto, en forma práctica, en función de su eficacia. Verbi gratia,
siempre censuró que el Congreso retuviera todas las atribuciones de la
soberanía nacional.”103
Ahora analizaremos algunos documentos que muestran, en términos de cultura
jurídica, el uso del concepto por parte de los destinatarios. En el primer
expediente encontramos la solicitud de José Trinidad, gobernador indígena de
San Francisco Tuzantla:
Muy poderoso señor
José Trenidad indio gobernador y común de naturales del pueblo y cabecera
de San Francisco Tuzantla, parecemos ante V.A. y decidimos que por cuanto
hallarnos tan en sumamente pobres y sin tierras donde poder destender y
agregar a más naturales para abundancia de nuestro pueblo porque aunque en
tiempo de los europeos teníamos despacho para que se nos diera posesión
nunca se verificó y esto nos ha hecho preciso ponernos a las plantas de V.A.
para que se sirva de mandar se nos den dos potreros que son San Juan de Dios
101
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Morelos, documentos inéditos y poco conocidos,
México, SEP, 1927, t. II, p. 284. 102
Respuesta de Morelos al capítulo 20 del acta de la acusación del promotor fiscal del Santo
Oficio. Inquisición de México. Año 1815. el señor Promotor Fiscal de este Santo Oficio contra José
María Morelos, cura de Curácuaro, cabecilla de la insurrección, Capitán de los insurgentes, por
varios delitos pertenecientes al Santo Oficio. Cárcel NO. 1. secretario Chavarri. SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA, Morelos, documentos inéditos, pp. 3-38. 103
HERRERA PEÑA, José, Morelos ante sus jueces, México, Porrúa, 1985, p. 240.
58
y San José que no se ofende a la Hacienda de Tiritipío ni a la de San Antonio
para tener amplitud de poder sembrar y por tanto: A V.A., suplicamos se sirva
de hacer como pedimos y para que conste lo firmo por el gobernador y común.
José Ma. de Acosta
(rúbrica)
Escribano de la República.104
En esta petición persiste un concepto de gobierno novohispano en donde las
facultades, producto de la división de poderes, no son entendidas, el
gobernador de San Francisco Tuzantla recurre a las nuevas autoridades, el
Supremo Congreso y el Supremo Tribunal, con la intención de que cualquiera
de ellas le resuelva un problema de dotación de tierras o mejor dicho de
ejecución de un “despacho”, como él mismo lo manifiesta. Pero resulta aún
más curioso que el Supremo Tribunal deje en manos del Supremo Congreso la
contestación a esta demanda en el sentido de que se “Ocurra al Intendente de
Provincia para que les administre justicia en lo que la tuvieren, otorgando las
apelaciones que se interpongan para este Supremo Congreso” lo que hace
suponer que el mismo Congreso podría servir como una instancia judicial
revisora aún con conocimiento del mismo Supremo Tribunal, por tanto
podemos presumir que los miembros del Supremo Gobierno no entendían la
división de poderes, cuestión justificable si se contextualiza no bajo un
pensamiento moderno, sino bajo un paradigma medieval como el de mezcla de
funciones o mejor aún de ausencia del principio de división de poderes.
El siguiente asunto fue directamente atendido por el Supremo Tribunal:
María Ursula Celiz, vecina de este pueblo de Ario, ante la recta y bien
acreditada justificación de V.A. con el más profundo respeto hago presente:
que una hija mía entró a servir a la casa de las Señoras Dasas desde el día tres
de mayo del año pasado en la que no tuvo asignación alguna de salario por la
confianza y satisfacción con que les trataba y habiéndose disgustado a los diez
meses en dicha casa trató de ajustar la cuenta de lo que había ministrado, y
104
Archivo Histórico del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Colección Bustamante, vol.
12, exp. 22, f. 41
59
hasta entonces supo que dos pesos eran solamente los que por su trabajo le
pagaban cada mes y salió restando la cantidad de veinte y ocho pesos. Dichas
señoras viendo que mi hija no tenía con que satisfacer dichas cantidades se
valieron del Subdelegado para que casi por fuerza pagara lo que debía o
volviera a servirles para desquitarlo. Mi hija no niega pagar la citada cantidad
pero tampoco puede condescender con lo que dichas Dasas quieren pagarle
cada mes, pues lo menos que debe ser en justicia son tres pesos, cuyo
multiplico abonará en cuenta de la ya mencionada cantidad y con lo que reste
pide por gracia se le tenga alguna espera o se le conceda irlo pagando en
abonos pues son muy cortos nuestros arbitrios y la familia muy crecida. En
estos términos: A.V.A. suplico acceda a mi petición. En lo que recibiré
merced.105
A pesar de que doña Úrsula manifiesta que no sabe firmar, tiene claro que el
asunto es judicial, es más, diríamos de jurisdicción laboral o, para entonces, de
jurisdicción civil, como contrato de prestación de servicios, y en relación a
una falta de acuerdo en la cantidad de la retribución; sin embargo, el Supremo
Tribunal resuelve enviarlo a la Junta Subalterna de aquellas provincias, como
un asunto de gobierno civil y no jurisdiccional.
He aquí un asunto en el que se consulta al Supremo Tribunal no respecto de la
administración de justicia, sino acerca de la procuración de la misma, y en
particular sobre la ejecución de la pena de azotes, antiguamente facultad
también de los tribunales. En este caso el Supremo Tribunal no lo delega y lo
resuelve él mismo. El Subdelegado de Huaniqueo, Telésforo José Urbina,
solicita al Supremo Tribunal la consideración poder continuar con la pena de
azotes, sobre todo a los indios, porque, “como buen ciudadano y lo que como
Juez experimento, como es: que los indios que gobiernan no son obedecidos
en todo ni de todos, por lo que aunque uno lo estrecha y ellos estrechan a los
demás, ni son obedecidos (y ni) pueden obedecer al juez que los manda pues
aún cuando (se les) castigara con la cárcel lo tomarían como por descanso
porque les falta el honor y el rubor”.106
A esta petición el subdelegado agrega
105
Archivo Histórico del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Colección Bustamante, vol.
12, exp. 13, f. 21. 106
Austin University, Fondo Hernández y Dávalos, colección Latinoamericana, 6-6.169, citado por
Martínez Peñaloza, Morelos y el poder judicial…, pp. 150 y ss. Petición de Telésforo José Urbina,
60
la solicitud de fondos, pues ni si quiera hay para las velas, y al no haber
castigo no hay modo de forzar a nadie a realizar obras a favor de la
manutención de la cárcel.
El Supremo Tribunal resolvió así: “Juez de Huaniqueo en su informe que
precede, contéstole que debe sujetarse a repetidas órdenes superiores que
prohíben expresamente la pena o castigo de azotes en cualesquiera individuo
de la sociedad, pues para el castigo de los delitos y corrección de los vicios,
tienen las Leyes asignadas, las penas y remedios convenientes, sin necesidad
de recurrir a los azotes.”107
Una resolución bastante justa y, podríamos decir,
hasta basada en principios de equidad, es este caso en que se respondió por vía
económica a una consulta.
En otro asunto, el Administrador principal de Apatzingán solicita se le excuse
del artículo 32 de la Constitución, que prohíbe entrar en las casas de los
particulares y “para precaver las introducciones y efectos prohibidos, y que los
comerciantes no defrauden el erario nacional”.108
Al parecer de este
administrador están en contradicción el artículo que prohíbe el contrabando y
por tanto autoriza a la autoridad a hacer lo conducente para impedirlo, y el 32
mencionado, que impide hacer cateos.
Además, se presenta un nuevo problema, porque con el abatimiento del
gobierno español se anularon algunas exenciones que ahora se deben pagar a
consideración del administrador:
En el gobierno antiguo estaba establecido que los indios que traen loza no
pagaban alcabala por la excepción que el Rey les hacía pero la pagaba el
individuo que compraba. Esto se ha abolido con la insurrección y de nadie se
cobra. Según nuestro sistema no hay distinción entre los naturales que se
llaman indios, y nosotros que nos llamábamos españoles; sino que todos
Subdelegado (de Huaniqueo) de que se mantenga la pena de azotes en particular para los
indígenas. Denegación del Supremo tribunal de Justicia. 1815. 107
Ibidem. 108
Ibid., 7-1.548, pp. 159 y ss. El Administrador principal de Apatzingán, solicita instrucciones
sobre la aplicación del artículo 32 constitucional que previene la inviolabilidad del domicilio
particular en caso supuesto de ocultamiento de mercancía de contrabando; también sobre
obligaciones fiscales de artesanos indígenas y matarifes. Acuerdos del Supremo Tribunal de
Justicia. Parecer del fiscal. 1815, julio 31, Apatzingán, agosto 8 y septiembre 5 y 6, Uruapan.
61
somos ciudadanos, y siendo así no hallo mérito para que los conductores de
Patamba o Zinzunzan no paguen alcabala, y más cuando han subido este
artículo de sobremanera…109
El desesperado administrador ve con tristeza su imposibilidad de cobrar en la
aduana, y más aún de tener facultades para perseguir a los evasores, al día que
escribe la comunicación informa que ha embargado 102 varas de carranclán, 6
pañuelos de Ballaja y 2 coletillas de China. Pregunta al Tribunal qué debe
hacer.
En esta ocasión responde a la consulta el fiscal:
el citado artículo 32, no prohíbe absolutamente la entrada a las
casas de los ciudadanos, pues eso sería amurallar a los delincuentes
y enervar las providencias que contra ellos se dicten: antes sí dice,
que para los objetos de procedimiento criminal debe proceder los
requisitos prevenidos por la Ley. Esto es, entren, pero que sea con
un motivo racional para hacerlo, y un uso moderado de su
jurisdicción, sin faltar a los comedimientos debidos que no deben
estar jamás reñidos con la recta administración de justicia, y sin
atropellar los respectos individuales que a cada uno se le deben:
bajo cuyos principios, pueden legalmente entrar en las casas y
catearlas, siempre que haya interés de la Nación, y seguridad y
quietud de la Patria.110
Respecto de la exención fiscal a los indios, el fiscal responde “se guarde a los
naturales el privilegio antiguo sin innovar en nada lo establecido, como se
debe proceder en todos los casos, sobre que no haya distinta o contraria
determinación en nuestro liberal sistema.”111
Una respuesta bastante interesante, puesto que el discurso insurgente y
revolucionario, es más, el nacimiento de nuevas instituciones, no supone
trastocar ‘lo establecido’, justo por su estabilidad. El innovar es peligroso y el
privilegio antiguo debe ser respetado, el fiscal está respondiendo con sentido
109
Ibidem. 110
Ibidem. 111
Ibidem.
62
común y acorde a una praxis, pues lo otro hubiera significado una revuelta
indígena, como sucedió a mediados del siglo XIX.
Para el poco tiempo que operó el Tribunal, las comunicaciones son abundantes
y suponen tanto la actividad del mismo Tribunal, así como el conocimiento de
éste por parte de la sociedad. En algunos casos los peticionarios se refieren a
los “Tres Supremos Poderes” o “Tres Supremas Corporaciones”112
y, como
decíamos, interpelan a los tres como tradicionalmente se hacía, teniendo una
imagen unificada del “Supremo gobierno”. Esto se debe ya sea al
desconocimiento de la diferenciación de facultades o a intentar obtener
respuesta de cualquiera de los tres.
En relación con lo anterior, podemos señalar además otros asuntos en los que
se concibe al Supremo Tribunal como la instancia jurisdiccional más elevada:
“Serenísimo señor: bien sé que no debo elevar esta queja en primera instancia
a este Supremo Tribunal, y que el trámite regular toca a los Jueces inferiores y
que por denegada justicia, me tocaba ocurso; pero también sé que V.A.S.
quedará penetrado, si atiende a que una infeliz viuda sin recursos ni modo de
hacer conocer la justicia que le asiste, no suele lograr su intento por la
indigencia, sé también que nuestra Nación, organizado el sistema liberal y
justo que se propuso cuando dio la voz de la independencia, protege a los
ciudadanos y con más razón a los miserables; y sé por último, que el medio
que debo poner para que calmen mis males, es adelantar este paso,
presentándome ante el Supremo Tribunal de la Nación… implorando su
protección y reclamando todos los derechos que me favorezcan”113
En los casos atendidos por el tribunal encontramos, entre otros personajes, a
una viuda, a un arriero, a un indio de laborío, a padres de familia que
representan a sus hijos, a hermanos varones que representan a sus hermanas o 112
Que, por cierto, en una ocasión un militar dice que estas corporaciones están “compuestas de
sujetos del todo desconocidos”, pero que son “los Padres de la Patria, los médicos de la pública
salud” Ibid., 7-3.593, p. 217.Causa seguida al Teniente Coronel del regimiento de Caballería ligera
de Sta. María de los Lagos, por habérsele creído adicto a Cos cuando éste se separó del Gobierno
Insurgente. Acuerdo del Supremo Tribunal de Justicia, 1815, septiembre 15 y 25, Uruapan; octubre
19, Tlalchapa; noviembre 4, Ario. 113
Ibid., 7-2.571, pp. 180 y ss., Causa de doña Guadalupe Corona, vecina de Huandacareo, contra
el Bachiller Domingo Ibarra por abuso de confianza. Contestación de Ibarra. Acuerdos del
Supremo Tribunal de Justicia, 1815, abril 12, Ario; mayo 12, Huandacareo; septiembre 2,
Uruapan; octubre 14, Huetamo.
63
a sus madres, a autoridades locales que solicitan ayuda para aplicar el derecho,
a mujeres que directamente se presentan ante el tribunal, y a comerciantes de
todo tipo, quienes en la mayoría de los casos demandan a otras personas en
relación con bienes muebles, como robo, un caso por abuso de confianza;
otros asuntos están relacionados con propiedades o colindancias; otros con
relaciones familiares, como el asunto de la señora María Catarina Rodríguez,
por “infidelidad y malos tratos” por parte de su esposo; pero también hay un
sinfín de quejas y solicitudes de apoyo contra abuso de autoridad, privación
ilegal de la libertad, cohecho, tráfico de influencias, etcétera.
Entre los asuntos relacionados con la lucha de independencia destacan las
infidencias de ambos lados, recordemos que la desinformación estaba a la
orden del día: “A los indios les dijeron que debían seguir al cura por órdenes
del rey de España. Tenían que matar al virrey y a todos los demás españoles
peninsulares, y repartir sus bienes entre los pobres”.114
Así que era muy fácil
estar un día del lado de los insurgentes y al otro ser traidor, y por tanto
susceptible de ser aprehendido. En este caso juega un papel importante el juez
local o de derecho intermedio que se hace llamar “Juez Nacional” y en
algunos expedientes “el justicia”; este juez, antecedente del Juez de Distrito,
se circunscribe al partido judicial correspondiente y hace uso de los antiguos
juzgados –sólo en el área ocupada por los insurgentes.115
Es un juez letrado,
sujeto a la Constitución de Apatzingán,116
que se ocupa mayormente de la
“violación a derechos”, sobre todo de aquellos consignados por la Carta
Magna insurgente. A propósito de este documento, es citado por algunos
actores, lo que hace suponer que al menos se tenía noticia de él,117
pero aún
114
Es el comentario de Eric Van Young a un expediente del Ramo Criminal (vol. 34, exp. 3, 1810)
del Archivo General de la Nación, en: La otra rebelión. La lucha por la independencia de México,
1810-1821, México, FCE, 2006, pp. 23-24. 115
Provincias de Michoacán, Guanajuato, Guadalajara, Potosí, México y Tecpan. 116
Aunque por obvias razones aplica no sólo el derecho insurgente, sino que tiene que echar mano
del derecho antiguo, pero sobre todo de los principios de equidad. 117
“Por todo lo expuesto, la justificada integridad de V.A.S. se ha de servir mandar reprender al
Comandante de estos procedimientos haciendo lo mismo con el Juez Nacional previniéndole que
los militares no se mezclen en sus asuntos políticos, ni el Juez en lo militar y que se abstengan de
maltratar a los ciudadanos, quebrantando a cada paso la Soberana Constitución.” Archivo Histórico
del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Colección Bustamante, vol. 12, exp. 16, f. 28-29
vuelta.
64
más, pues como hemos dicho, algunas veces se citan específicamente sus
artículos.
Con el acoso de las fuerzas realistas, en algunas ocasiones el Tribunal tuvo
que dispersarse y trasladarse a distintas poblaciones de Michoacán y Puebla:
Puruarán, Uruapan, Huetamo, Tlalchapa, camino a Tehuacán y Tehuacán
mismo.118
El 6 de septiembre de 1815 se decreta la creación de la Junta
Subalterna Gubernativa para apoyar al Supremo Tribunal, pero en la práctica
lo que hizo fue desaparecerlo, pues algunos de los miembros del Tribunal se
desplazaron a la Junta, originando la inoperatividad de éste. De hecho no se
tienen más documentos del Tribunal a partir de la creación de la Junta
Subalterna Gubernativa.
La Junta también fue itinerante a causa de la persecución del ejército realista.
Se estableció en diferentes lugares, y regresó a Ario en una ocasión, al
separarse de las otras Corporaciones, para ir de ahí a Taretán y finalmente a
Jaujilla.
A pesar de sus múltiples facultades, y las vicisitudes que sorteó, la Junta se
ocupó de algunos asuntos que, a decir de Martínez Peñaloza, pueden hacernos
“constatar que la acción del poder judicial de la insurgencia no terminó con la
partida y desaparición del Supremo Tribunal de Justicia”.119
Sin embargo, la
Junta tuvo una vida aún más efímera que el Supremo Tribunal, y tornaba a un
concepto compuesto de la administración de justicia: “(sus facultades) serán
las mismas en lo militar que han tenido anteriormente el virrey como Capitán
General de esta América, y en lo ordinario conocer en las causas del Asesor,
Fiscal y secretarios del mismo tribunal, en las de los Intendentes de las
Provincias de su mando, las de sus tenientes letrados, a excepción de las que
pertenecen al Tribunal de este nombre”.120
Además, se ocupaba de: causas
civiles y criminales de los Generales de división, recursos de fuerza, revisión
de sentencias de muerte aflictivas o ignominiosas y de destierro que
118
Lo anterior se deduce de las comunicaciones que emite el Tribunal y que son fechadas en dichos
lugares. 119
MARTÍNEZ, Peñaloza María Teresa, Morelos y el poder judicial…, p. 67. 120
Decreto de creación de la Junta Subalterna, Capítulo 6º, De las facultades de la Junta por lo que
toca a la administración de justicia, en: LEMOINE VILLICAÑA, Ernesto, Morelos, su vida
revolucionaria…, pp. 572-582.
65
pronunciaran los tribunales subalternos, causas civiles y criminales en los
grados que tenían las Audiencias, segunda suplicación y recursos
extraordinarios.
Con la ejecución del generalísimo José María Morelos y Pavón por órdenes de
Calleja, el 22 de diciembre de 1815, fue decretada la abolición de las
instituciones insurgentes. Con esto terminó la breve existencia y vigencia del
poder judicial insurgente, lo que, como pudo observarse, sería difícil negar,
sobre todo por la repercusión cultural que es prueba de una vida que
trascendió en la sociedad de los territorios insurgentes de aquel tiempo.
67
4. Federalismo Mexicano y División territorial
El federalismo es un sistema de organización territorial en términos muy
amplios, no obstante, implica algunas otras cosas como un pluralismo, una
forma de convergencia de soberanías, una forma de control al poder del
Estado, y hay quienes aseguran que hasta una cultura específica. Para teóricos
como Loewenstein, el federalismo cambia de un Estado a otro, y aunque se les
puede clasificar, nunca se puede asegurar que sean lo mismo.121
El Federalismo mexicano es muy particular, por que como es bien sabido su
gran influencia viene del sistema norteamericano, no obstante el primer
acercamiento haya sido Cádiz. Por otro lado es un federalismo ‘construido’,
México adoptó el sistema y después hizo la división territorial, en estricto
sentido jamás se ‘federó’ y quizá sea esta la razón por la cual la división
territorial fue un problema constante durante todo el siglo XIX y factor de
conflicto de intereses hasta nuestros días. Sobre federalismo se ha escrito
bastante pero sobre división territorial casi nada a pesar de que nuestro
federalismo se base en ésta, en este punto la referencia obligada es a Edmundo
O’Gorman122
quién reconoce que esta historia en particular es “un laberinto
extenso y complicado”123
.
En este tema, como en muchos otros de historia del derecho en México, se
mezclan los viejos ordenamientos de la legislación indiana y los originados
por la nación independiente. Durante el período virreinal el territorio se
dividía de diferentes maneras, no contrapuestas sino complementarias: Una de
ellas era la división eclesiástica, dentro de ésta encontramos las siguientes
divisiones: división jerárquica, con la figura del provisor y organizada en
cuatro provincias o mitras, estas eran: Michoacán, México, Mixtecas y
Guazacualcos;124
división por evangelización, hecha en base a las provincias
encomendadas a las órdenes religiosas; por último, la división judicial, que
comprendía los distritos del tribunal del santo oficio.
La otra gran división territorial era la administrativo-judicial, dentro de ésta la
más conocida fue la realizada para el establecimiento de audiencias, en el caso
121
LOEWENSTEIN, Karl, Teoría de la Constitución, Barcelona, Ariel, 1976. 122
O’GORMAN, Edmundo, Historia de las divisiones territoriales de México, Porrúa México,
1966. 123
O’GORMAN, Edmundo, Historia de las divisiones territoriales de México, Porrúa México,
1966, p. 6 124
Cfr. Real cédula original de veinte de febrero de 1534, foja 23, Ramo Reales Cédulas (AGN).
68
de la Nueva España, el treinta de julio de 1535,125
y que se basaba, en gran
parte, en la división eclesiástica. En principio se hablaba de Distritos
Judiciales de las Audiencias, que eran en al inicio dos: México y Santiago de
Guatemala (1543),126
agregándose en 1548 la de “Guadalajara de la
Galicia”,127
y de la cual funcionaba como tribunal de apelación la de México,
en asuntos de más de quinientos pesos.128
Esta última segmentación a su vez
se subdividida en gobiernos, corregimientos y alcaldías respectivamente.129
Tomaremos como ejemplo para este ejercicio el reino de México, tal vez el
más importante, en primer lugar por ser ahí dónde se estableció la primera
audiencia. En algunos asuntos quedaban supeditadas las otras audiencias a la
mexicana, y esto no es otra cosa que el reconocimiento de la costumbre que
muchas veces hizo la Corona. Es por eso que no hemos hablado de un régimen
colonial,130
sino de un verdadero reino, virreinato; en donde la forma de
organización anterior al período hispánico fue reconocida, es decir, la
organización azteca en el reino de México.
El reino de México para su organización fragmentó su administración en cinco
provincias mayores: Tlaxcala, Puebla, Antequera, Michoacán y México.131
Esta división persistió hasta finales del siglo XVIII. Alejandro von Humboldt
en su viaje al interior del país reconoce la división de provincias internas e
intendencias.132
Otro sistema fue el originado por la Real ordenanza para el establecimiento e
instrucción de intendentes de Ejército y Provincia en el Reino de la Nueva
125
O´GORMAN, Edmundo, Historia de las divisiones territoriales de México, México, Porrúa,
1979, p..5 n. 4. 126
Recopilación de Indias, libro II, título XV, ley 6. 127
Recopilación de Indias, libro II, título XV, ley 7. 128
Real Cédula original de ocho de diciembre de 1550 que modificó a una anterior en que el monto
era de trescientos pesos. Vid, Historia de las divisiones..., p. 7 n. 14. 129
Recopilación de Indias, libro II, título XV, ley 1. 130
La Corona expresamente ordenó que no se utilizaran más los términos conquista y colonia, pues
la Nueva España era un reino como lo era Castilla. Vid, respectivamente, las Ordenanzas de Juan
de Ovando, de 13 de julio de 1573 y la Real cédula de 11 de junio de 1621. 131
Desde esta fecha puede hablarse del primer antecedente directo del estado de Hidalgo, la
provincia mencionada tenía dentro de sus límites al actual estado. 132
HUMBOLDT, Alejandro von, Ensayo político sobre el reino de la Nueva España, México,
Porrúa, 1992. Al explicar los caminos que salían de la intendencia de México en 1821 como “el de
Pachuca que conduce a las célebres Minas del Real del Monte, por el cerro Ventoso, cubierto de
robles, cipreses y rosales casi siempre con flores”, p. 313.
69
España,133
para evitar el centralismo colonial. Las intendencias eran realmente
los reinos. las provincias adquirieron el nombre de partidos y las alcaldías se
conservaron, la intendencia de México, que es la que nos ocupa, contaba con
alcaldías en su división interna, dentro de las cuales se reconocen los pueblos
del estado de Hidalgo.
Esta ordenanza creo algunas figuras jurídicas territoriales tales como el
Municipio término por el cual debemos entender a aquella demarcación
territorial “que cuenta con sus propias leyes”, es decir con un estatuto de
gobierno municipal; el Ayuntamiento es la “junta de personas destinadas para
el gobierno económico-político de cada pueblo (concejo, cabildo o
regimiento) se compone del alcalde o justicia y de los regidores, el
nombramiento puede hacerse por insaculación o elección de vecinos. En las
capitales de los departamentos, los puertos con 4,000 habitantes y los pueblos
con 8,000 con juez de paz. La mayoría duran un año, otros excepcionalmente
son perpetuos. Donde hay corregidor éste puede intervenir en el ayuntamiento.
Hay un escribano y un síndico que vigila y ayuda al público. Villa, población
con privilegios, es diferente de la aldea por que tiene jurisdicción propia.
En la convocatoria para las Cortes de Cádiz aparecieron los nombres de
algunos mexicanos, que con mucho agrado concurrieron a la península ibérica
a discutir sobre el futuro del reino, en España nuestros diputados observaron la
organización territorial y les agradó desde entonces para importarla a Nueva
España. Ramos Arizpe aseguraba que los conflictos sociales de 1810 en gran
parte habían ocurrido por la mala organización territorial,134
el centralismo
virreinal parecía dejar de atender muchas necesidades, de hecho en el siglo
XVIII, las provincias internas habían sido creadas para evitar la dispersión.
Pero los problemas son, desde entonces y hasta la segunda mitad del siglo
XIX, los mismos: Lejanía de las oficinas de la administración pública, lejanía
de los tribunales, condicionamiento presupuestal, falta de seguridad pública y
133
En palabras de Orozco y Berra y acerca de esta división nos dice “…fue mandada practicar en
1786, y en virtud de los artículos 57 y 58 de la Ordenanza, el virrey, conde de Revillagigedo,
encargó al coronel de infantería D. Cárlos de Urrutia, que formara una carta general de la Nueva
España. Formóla éste el año 1793, aprovechando no sólo los trabajos existentes, sino también otros
nuevos recogidos por los comisionados que desde 1791 fueron nombrados para recoger el censo
general de la colonia. La carta, primera que las nuevas divisiones políticas es sin disputa la mejor de
su clase…” Apuntes para la historia de la geografía en México, México, Imprenta de Francisco
Díaz de León, 1881. 134
Proposiciones de D. Miguel Ramos Arizpe, diputado por Coahuila, leídas en la sesión del día 11
de octubre de 1811. México en las Cortes de Cádiz, México, Empresas Editoriales, 1949, pp.131 y
133.
70
falta de gobierno efectivo. Fue entonces que se propuso la institución de las
diputaciones provinciales que intentaban lograr una mejor administración del
territorio. La Constitución española de 1812,135
en sus artículos 325 y 326,
habla de dichas diputaciones en las que habría un jefe superior nombrado por
el rey, un presidente, un intendente y siete individuos a manera de Cabildo; la
diputación vería la distribución de las contribuciones, entre muchas otras
cosas. La independencia que adquirieron las diputaciones provinciales sirvió,
en opinión de algunos autores, como antecedente de nuestro federalismo,
dichas provincias contaban con autonomía, las audiencias funcionaban en
función de éstas, como ‘última instancia’. El virrey operaría en esta nueva
concepción política el máximo poder ejecutivo.136
En cuanto a la división territorial, se continuó con la organización anterior,
con el matiz adicional de reconocer las provincias de oriente y occidente, y la
institución de las diputaciones provinciales. El liberalismo gaditano, que no
modificó en mucho el régimen territorial, conservó una división que con
esfuerzos fue tratándose de acoplar y acomodar a las necesidades de los
habitantes de las nuevas demarcaciones territoriales. A partir de esta fecha y
hasta finales del siglo posterior se seguirá discurriendo sobre el locus vivendi.
En Apatzingán, el 22 de octubre de 1814 se expidió un importante decreto
constitucional llamado Decreto Constitucional para la Libertad de la América
Mexicana, mejor conocido como Constitución de Apatzingán. El artículo 42
explica la “división en provincias”.
Durante la regencia posterior a la independencia, cuando gobernaba una Junta
provisional de insignes personajes, los intentos legislativos eran: ‘los de
reconocer la costumbre de los pueblos en su organización territorial’ así lo
menciona la Ley de bases para la convocatoria de Cortes de 17 de noviembre
de 1821, bases utilizadas por el primer constituyente mexicano. Durante el
gobierno del imperio, el generalísimo Iturbide se expidió un decreto que
arreglaba la administración militar, distribuyendo el territorio en cinco
capitanías generales, tomando como base la última organización virreinal. La
capitanía de México comprendía a Querétaro, Michoacán, el actual Hidalgo, y
135
Artículo 10 de la Constitución política de la Monarquía Española, firmada el 18 de marzo de
1812 y promulgada y jurada el 19 del mismo mes y año en España y en Nueva España el 30 de
septiembre del mismo año y refrendada en 1820. 136
Aunque la tendencia del texto de la constitución de Cádiz fue en el sentido de eliminar esta
institución, de hecho siguió existiendo, pero tan menguada que cuando Iturbide pide la abdicación a
O´Donoju, esté no se niega.
71
Guanajuato. Entonces el estado de México era una provincia con gran futuro
debido a su auge comercial. Su capital era la misma Ciudad de México.
Con la entrada en vigor del Acta Constitutiva de 1824,137
el problema
territorial se planteó en tres artículos - 6, 7 y 8 - sólo el 7 cambió respecto al
proyecto, este artículo detallaba cuáles serían las partes integrantes de la
federación que en el proyecto no eran aún claras; esto hace suponer un debate
que podríamos llamar ‘de escritorio’ para organizar territorialmente a la
nación. El artículo 6 se refiere a los “Estados libres, soberanos e
independientes”, y el 8, a la facultad del Congreso para modificar la
división138
. Desde la elaboración del Acta Constitutiva se vio conveniente
crear una Constitución, por lo que se nombró a una Comisión para tal efecto.
El primer proyecto fue rechazado, en cambio el segundo fue aceptado
unánimemente, en éste, el Estado de México era declarado entidad federativa,
y se le instituían una legislatura local y una gubernatura, convirtiéndose así el
Distrito Federal en entidad independiente.139
El artículo que contenía las partes
integrantes de la federación era el 5º, el cual enunciaba los estados y territorios
pertenecientes a la joven nación140
. El término utilizado por el constituyente es
el de “estado”, influencia norteamericana del término state.141
En 1824, a nivel local, se expidió en el nuevo Estado de México la Ley
orgánica provisional para el arreglo del gobierno interior del Estado,142
el
artículo tercero establecía ocho distritos, encabezados por un prefecto con
facultades gubernativas y económicas así como para la organización de los
137
Por una circular de Agustín de Iturbide se señalaron capitanías generales de provincia, las cuales
eran: Provincias internas de oriente y occidente; Nueva Galicia, Zacatecas y San Luis Potosí;
México, Querétaro, Valladolid y Guanajuato; Veracruz, Puebla, Oaxaca y Tabasco; y las
jurisdicciones de Tlapa, Chilapa, Tixtla, Ajuchitlán, Ometepec, Tecpan, Jamiltepec y Tepoxcolula,
en Miguel Domínguez, La erección del Estado de Guerrero. Antecedentes históricos, p.77. 138
Nótese que la división territorial era de vital importancia y por eso se encontraba en los primeros
artículos. 139
A través del decreto de 18 de noviembre de 1824 contenida en Dublán y Lozano, Colección, no.
438; el Congreso usando de sus facultades derivadas de la fracción XXVIII del artículo 50 , eligió a
la Ciudad de México como residencia de los supremos poderes, con un distrito contenido en un
círculo, “cuyo centro sea la plaza mayor... y su radio de dos leguas” 140
El territorio federal es también parte de la federación pero por sus características de posible
ingobernabilidad se hace depender directamente del poder federal, actualmente no existen más
territorios en la constitución de 24 los territorios eran: Alta California, Baja California, Colima y
Santa Fe de Nuevo México. 141
Ya en la ley de 8 de enero de 1824 se habla de estados y no provincias. Lleva el kilométrico
nombre de Ley para establecer las legislaturas constituyentes particulares en las provincias que
han sido declaradas Estado de la Federación mexicana y que no las tiene establecidas. 142
Decreto número 18 de 6 de agosto de 1824.
72
distritos o prefecturas, la imposición de multas, alcabalas y gabelas. El artículo
36 establecía las prefecturas. Los distritos, a su vez, se subdividían en
partidos, cada uno encabezado por un subprefecto, con excepción del partido
en el que estaba el prefecto, y en caso de ausencia lo suplía el último alcalde
de la municipalidad, que no era otra cosa que el pueblo en el que se asentaba
el partido y el siguiente nivel intermedio de organización territorial.143
Las
prefecturas a su vez se dividían en subprefecturas, como habrá alguno ya
deducido de la existencia del subprefecto. Esta organización es muy parecida a
la establecida en el periodo borbónico, en dónde prefecturas y subprefecturas
serían equivalentes a intendencias y subdelegaciones.144
Para 1834 el Estado de México se dividía en prefecturas o distritos, divididos
en su interior en partidos, y éstos a su vez en pueblos, en los que puede o no
haber ayuntamiento o pertenecer o no a un municipio. Algunas poblaciones
tenían el status de ciudades (dependiendo el número de habitantes), otras
podían ser catalogadas como villas, administraciones, lugares de rentas o
curatos (esto de acuerdo a la organización territorial eclesiástica).145
El 23 de octubre de 1835 se expide la Ley de Bases para la Nueva
Constitución, proyecto centralista que pretendía un cambio integral desde el
sistema político, pasando por la legislación y llegando a la organización
territorial. Dicha ley en su artículo octavo establece como organización
territorial la de los departamentos, muy propio del régimen central y de la
figura de derecho administrativo conocida como delegación. Con la consigna
de no perder el mando sobre los territorios, la constitución centralista fue
concebida el 30 de diciembre de 1836 y llevó el nombre de Bases y leyes
constitucionales de la República mexicana, que en sus dos primeros artículos
indicaba la forma de organización territorial. Una ley publicada el mismo día
que la constitución (cuestión que demuestra la importancia del tema) fijó los
límites de los departamentos, éstos conservaron parecida estructura geográfica
que la de los estados, siendo 24 los departamentos. Tejas146
se separó de
143
Colección de Decretos del congreso Constitucional del estado Libre y Soberano de México,
espedidas en su primera reunión, los años de 1824, 1825, 1826, 1827, y en su reinstalación en
1830, vol. I, pp. 20-30. 144
MORENO COELLO, Georgina, El Estado de México, la historia de un proceso de definición
territorial; 1824-1917, México, UNAM, 1923, p. 45. 145
Las diócesis a que podían pertenecer los curatos eran México, Puebla o Michoacán, que
correspondían al territorio del entonces Estado de México. 146
Sólo pertenecía nominalmente, ya no se ejercía autoridad sobre ella a partir de la guerra de 1836
y el Tratado de Velasco. La cuestión quedó zanjada el 1º de marzo de 1837 cuando el Congreso
estadounidense reconoció a Texas.
73
Coahuila; Aguascalientes, que tenía la vigilancia gubernamental, alcanzó su
autonomía y, por último, los territorios de Nuevo México y las Californias se
anexaron respectivamente a Colima y a la Alta y Baja Californias.147
En cuanto al territorio del Estado de México, éste se convirtió en
departamento el cuál se dividió en trece distritos148
. Los distritos se dividieron
en partidos, que no fue otra cosa que una nueva denominación de las
prefecturas que formaron los distritos y los partidos que siguieron siendo los
mismos, esto en el caso del departamento de México149
.
A partir del 13 de junio de 1843 rigió para todo el país un nuevo
ordenamiento, Bases de Organización Política de la República Mexicana,
también de corte centralista. Ley muy importante a pesar de su corta vigencia
de tres años. No cambió respecto al número y extensión de los departamentos,
el único cambio sustancial se dio en el uniformar el trato hacia los
departamentos, puesto que en 1836 existían algunos departamentos con trato
excepcional y que no era otra cosa el que fueran considerados como
territorios,150
los cuales debían tener una “sujeción más inmediata a las
supremas autoridades”.151
Los niveles intermedios siguieron siendo los
mismos: distritos y partidos. En el departamento de México no hubo ningún
cambio digno de mención, pues el cambio territorial era de orden general, y el
gobernador del departamento no consideró conveniente hacer ningún cambio
respecto del tema que nos ocupa.
Otro documento constitucional para el país, en la constante lucha por definir el
gobierno, fue el Acta Constitutiva y de Reformas de los Estados Unidos
Mexicanos152
de 1847, se volvía al régimen de 1824. Por un año se discutieron
147
Esta división, que en la constitución citada aparecía como provisional, a partir del 30 de junio de
1838, por una ley de esta fecha, quedó como definitiva. Vid, Dublán y Lozano, Colección, op. cit.,
no. 1963. 148
Disposiciones de la junta departamental no. 4. División del territorio del Departamento en trece
distritos y subdivisión de estos en partidos, vol. II, pp. 396-398. 149
ROMERO QUIROZ, Javier, El Estado de México, marcos históricos y geográficos, Gobierno
del Estado de México, 1984, p. 60. Decreto de 22 de marzo de 1838. 150
Historia de las divisiones…, op. cit., p. 95. 151
Dublán y Lozano, op. cit,, Colección, no. 2721. 152
Colección de Leyes Fundamentales que han regido en la república mexicana y de los planes que
han tenido el mismo carácter desde el año 1821 hasta el de 1857, Imp. Ignacio Cumplido, México,
1857, p. 308. Sobre este documento es importante el artículo 3º que mencionaba: “Los distritos,
ciudades y pueblos que se han separado de los Estados o Departamentos a que pertenecen, y los que
se hayan constituido bajo una nueva forma política, volverán a su antiguo ser y demarcación, hasta
74
algunas reformas, y luego se dejaron por la paz a causa de la guerra con
Estados Unidos. En 1849 se tornó a la organización existente en 1836, es decir
once prefecturas153
. Para 1852 existían sólo ocho prefecturas154
.
La dirección del país fue asumida nuevamente por un gobierno centralista en
1853, o mejor dicho terminó el corto periodo federalista para dar paso a la
“serenísima” persona de Santa Anna, quién expidió las Bases para la
administración de la República, hasta la promulgación de la constitución.155
Nuevamente se reorganizó el territorio. Entonces había veintidós
departamentos, seis territorios y un distrito. En lo correspondiente al Estado
de México, permanecían las mismas prefecturas que ahora se llamarían
distritos, seguirían existiendo los partidos y las municipalidades. El distrito es
una organización meramente administrativa y creada para un mejor control
político, las municipalidades implican el establecimiento de un cuerpo
legislativo llamado cabildo, por lo que de las municipalidades podemos decir
de eran verdadero ‘nivel intermedio’ y no simplemente una ‘unidad
administrativa’, aunque para efectos territoriales fuera más pequeña la
municipalidad que el distrito.
El decreto de 7 de septiembre de 1855, reconoce los límites que el estado tenía
en 1827. Seis días más tarde se elabora el Estatuto Provisional para el
Gobierno Interior del Estado de México, y se mencionan algunos cambios en
cuanto a la organización territorial.
Regresando al plano nacional nos encontramos con el Estatuto Orgánico
Provisional de la República Mexicana conocido como el Código Lafragua,
nombre debido al redactor,156
la división que preveía era de veintidós
departamentos, seis territorios y un distrito. Los departamentos “se llamarán
Estados”.
que el gobierno, tomando en consideración las razones que alegaron para su agregación, provea lo
que convenga al bienestar de la República...”. 153
Memoria de las secretarias de relaciones y guerra, justicia, negocios eclesiásticos e instrucción
pública del Gobierno del Estado de México, leída a la honorable legislatura en las sesiones de los
días 1º y 2º de mayo de 1849 por el secretario de esos ramos (anexo 5). 154
MONTIEL, Isidro A., Memoria de la Secretaría de relaciones y guerra del gobierno del Estado
de México. Leída por el secretario del ramo en los días 29, 30 y 31 de marzo de 1852, Anexo 1. 155
Dublán y Lozano, Col., op. cit., no. 3807. Estas facultades las tenía el general López de Santa
Anna por el plan de 6 de febrero de 1853. 156
Estatuto orgánico provisional de 15 de mayo y expedido por Ignacio Comonfort, en: Colección
de Leyes Fundamentales Colección de Leyes Fundamentales que han regido en la república
mexicana y de los planes que han tenido el mismo carácter desde el año 1821 hasta el de 1857,
Imp. Ignacio Cumplido, México, 1857, p. 323
75
La tesis federalista va a quedar “definitivamente consagrada en la
Constitución de 1857”,157
la creación de los estados de Morelos e Hidalgo en
1869 significaba, según se explicó en la exposición de motivos “el desterrar el
sistema centralista que, en 1836 y 1843, aquejó a la República…¿Qué
prestigios podía tener en la actualidad una Constitución central, ni qué bienes
había de dar al país este funesto sistema de gobierno, que se identifica con
todas nuestras calamidades y desgracias?”158
La lente con la que se veía la
reforma era la del sistema estadounidense, a tal grado que, como ya se apuntó,
se pensaba hacer una copia idéntica del sistema federal y crear una ciudad
especial para hospedar la capital, quitando este rango a la ciudad de México.
No pocas veces la discusión giró en torno al cambio de los poderes federales y
a la creación de nuevos estados, en cierto sentido, sonaba lógico intentar una
copia estadounidense, pues se observaba el apogeo que la nación vecina iba
adquiriendo, por otro lado la base de la reforma era la Constitución de 1824,
que tenía todo el sello de las trece colonias. La crítica que aquí cabe hacerse es
la aplicable a cualquier copia la falta de creatividad y el problema de la
adaptabilidad de una sociedad a un sistema a veces estrecho159
. La política
tiene como particular elemento el uso de la prudencia ese “saber obrar”, y a
nuestros legisladores les faltó originalidad para crear, en un caso concreto
como era nuestro país, un sistema concreto de gobierno y de organización
política.160
Mucho se ha dicho sobre el particular, pero lo que es evidente es
que México no era un conjunto de colonias aisladas, sino una nación de
privilegios y corporaciones (en el sentido más sociológico de la palabra).
Encontramos en la Carta Magna del 57 el resultado de la eterna paradoja entre
cambiar y subsistir, pero no debemos caer en maniqueísmos oficialistas, pues
ni los conservadores omitieron el progreso, ni los liberales se despojaron en un
instante del antiguo régimen. De ahí que la reforma tenga algo de bueno y
algo de malo, el cambio de realidad era el objetivo de la Constitución de 1857,
157
BURGOA, Ignacio citado por FAYA VIESCA, Jacinto, El federalismo mexicano. Régimen
constitucional del sistema federal, México, INAP, 1988, p. 77. 158
Exposición de motivos de la Constitución Política mexicana de 1857, citada en FAYA VIESCA,
Jacinto, El federalismo mexicano, op. cit., p. 76. 159
Sobre el problema de la adaptación de un ordenamiento extranjero a una sociedad diversa de
aquella para la que fue creado, nuestro trabajo: Recibir y Concebir el derecho en la historia, en:
Revista Telemática de Filosofía del Derecho, no. 7, España, año 2004, http://filosofiayderecho.com. 160
Como un símil de lo que pasó en 1857 podemos decir que fue como lo que ocurriría si un médico
recetara la misma medicina para un segundo paciente que tiene una enfermedad parecida a uno que
le antecedió, el resultado podrá deducirse, y es que o tiene suerte el médico y le asienta bien el
medicamento o le causa un daño. En mi opinión en México pasó lo segundo.
76
pero se excedió161
, porqué el derecho implica sociedad y ésta no cambia
porque un ordenamiento lo diga.162
La creación jurídica de estados, ha sido vista por la doctrina como el punto de
consolidación del federalismo mexicano “(el) régimen federal adoptado en la
Constitución de 1857 se fue consolidando, al menos en el aspecto jurídico-
constitucional, mediante la asunción de dos modalidades: la creación de los
Estados de Coahuila, Hidalgo y Morelos y el establecimiento del
Senado…”.163
Es un modo en que el Federalismo artificial se justificó,
permitiendo procesos democráticos (o por lo menos así nos lo hacen saber) en
el que una sociedad organizada podía ser aceptada, con una personalidad
jurídica propia y la con posibilidad de participar a su propio gobierno. Un
trinomio que se expresa como: participación
popular/republicanismo/federalismo democrático. En esta suerte de teoría
general de la erección de una entidad federativa, se sostiene otra más
conocida que se llama teoría general del Estado, él cuál se constituye y se
modifica hacia su interior y que algunas veces observa momentos críticos que
amenazan su existencia. Pero que deja ver también su vulnerabilidad y partes
parte menos auténticas que rayan en la artificialidad. El qué una entidad
federativa sea creada hace suponer que pueda existir un proceso similar para
un Estado nacional, siempre y cuando no nos olvidemos los ingredientes
necesarios: Población, territorio, gobierno, ley; agregaríamos como elementos
fruto de este estudio: la identidad de grupo y la necesidad social y económica.
La caótica vida nacional de mitad del siglo XIX es determinante para el
análisis de la conformación de muchas de nuestras instituciones. En aquel
entonces se creó el juicio de amparo, comenzó la vida legislativa y se organizó
la república. Brillaron entonces los literatos, letrados, políticos, diputados; las
dificultades forjaron caracteres recios y críticos. Las dificultades a las que nos
referimos no son otras que la inestabilidad que obligaba a las familias a
moverse de un lado a otro huyendo de las tropas, ya fueran interventoras o
161
CARPIZO, Jorge, Conferencia: Hacia una nueva constitucionalidad, Instituto de Investigaciones
Jurídicas de la UNAM, el 2 de febrero de 1999. 162
La política debe ser ascendente, es decir, ir de los sistemas de organización social más simples a
los más complejos, y de éstos al gobierno. El problema mexicano se ha llamado paternalismo, la
política se hace en Palacio Nacional y los actos de gobierno se distribuyen más que para favorecer,
para justificar. Si un plan nacional determina crear mercado en ciertos municipios convendría saber
si no en algunos de esos municipios son más necesarios hospitales, y la única manera de saberlo es
preguntarlo. 163
El Federalismo…, op. cit., p. 67.
77
nacionales, pues implicaba requisas, robos, despojos, abusos; y todo en
nombre de la guerra, en donde “todo se vale”.
La fragmentación del Estado de México en distritos militares orilló al
gobierno federal a reconocer la capacidad de gestión de comunidades políticas
como la de Hidalgo el distrito militar tenía independencia fiscal y para efectos
prácticos se le daba el tratamiento de estado y tomaba el nombre de su
cabecera; tendría como jefe de gobierno a un comandante lo que lo llevaba a
cierta independencia administrativa y política, sus diputados serían electos a
través del voto, dependiendo del número de habitantes. Cada distrito contaba
con un Tribunal Superior de Justicia, por lo que la organización judicial la
hacía cada distrito.164
El decreto de 7 de junio de 1862 les concedió a los distritos militares la
posibilidad de elegir diputados,165
este decreto que en realidad es de un día
anterior, aunque su publicación fue el día 7, reglamentaba sobre los once
cantones militares erigidos en decreto de 22 de mayo de 1862,166
promulgado
por el general Francisco Ortiz de Zárate, quien tenía facultades especiales,
facultades que poseía también el general Felipe Berriozábal, y que otorgaba el
ejecutivo por conducto de los ramos de Hacienda y Guerra y para defender al
estado de las invasiones y conflictos populares.167
La época que estamos narrando es una de las más ricas en acontecimientos. La
riqueza de esta época se manifiesta en la literatura; así algunos autores
plasmaron en sus obras la situación social que se vivía no sólo de manera
general en el territorio nacional, sino concretamente en el Estado de México.
Ignacio Manuel Altamirano refiriéndose a la prefectura de Yautepec en 1854
narra en su novela El Zarco: “Por aquel tiempo y en aquellas comarcas, tales
hechos no eran, por desgracia, sino frecuentes. Los bandidos reinaban en paz,
pero, en cambio, las tropas del gobierno, en caso de matar, mataban a los
hombres de bien... estando el país de tal manera revuelto...que nadie sabía ya a
quien apelar...”.168
El mismo autor cuenta en su novela llamada Clemencia las
peripecias de una familia jalisciense que huye de las fuerzas francesas en
164
MENES, Juan Manuel y GUERRERO, Raúl, Historia de la administración de justicia en el
estado de Hidalgo, Pachuca, Gobierno del estado de Hidalgo, 1983, pp. 35. 165
Dublán y Lozano, op. cit., no. 5654, pp. 474-475. 166
LÓPEZ GONZÁLEZ, Valentín, Como nació el estado de Morelos..., op. cit., supra, p. 21. 167
Ibidem.. 168
ALTAMIRANO, Ignacio M., El Zarco, Porrúa, México, 196, p. 42, Col. “Sepan Cuantos”, no.
61, 125 p.
78
1863-64, y así dice de la situación: “ ...las legiones francesas, acompañadas de
sus aliados mexicanos, avanzaban sobre poblaciones inermes que muchas
veces se veían, obligadas por el terror, a recibirlos con arcos triunfales, y
puede decirse que nuestros enemigos marchaban guiados por las columnas de
polvo de nuestro ejército que se replegaba delante de ellos”.169
Los caminos eran malos y las lluvias los hacían intransitables. Esta falta de
comunicaciones originó una independencia administrativa. Por lo que en 1862
para la defensa de la nación, el estado se partió en tres distritos militares y la
organización interna fue sencilla y dio buenos resultados.170
Un distrito militar no correspondía necesariamente a un estado, sino que era
una forma de organización territorial que preveía la entonces Secretaria de
Guerra para poder repeler los posibles ataques de los ejércitos invasores;
cuando el gobierno civil se veía de alguna manera debilitado, y era muy
común observar esto en el siglo XIX en todo el territorio nacional. A cargo del
distrito estaba un gobernador, que podía ser un civil o un militar, pero que en
su posición de “jefe supremo” de esa región adquiere, en el momento de su
investidura, una comandancia militar. La organización judicial se conserva y
sólo se fragmenta171
, al igual que las oficinas del fisco y los municipios.
Acerca de los distritos militares como de las comandancias hay muy poco
escrito, pues todo se manejaba a través de decretos y órdenes internas que se
conservan en archivos militares.
El segundo imperio vino a reconocer muchas de las viejas formas de
organización territorial. Manuel Orozco Berra entregó en 1865 un documento
que planeaba dividir el territorio en 50 departamentos, y argüía tres elementos
de división: Un mayor número de fracciones políticas; Respeto a los límites
naturales; Posibilidad de subsistencia de la unidad territorial dividida.172
169
ALTAMIRANO, Ignacio M., Clemencia, Porrúa, México, 1973, p. 4,. Col. “Sepan Cuantos”, no.
62. 170
Primero se dividieron en once cantones. 171
Es decir, que se conservan los mismos tribunales, con la peculiaridad de que se instituye, de no
haberlo, un Tribunal Superior de Justicia. 172
MORENO COELLO, Georgina, El Estado de México..., op. cit., supra, p. 137-138.
79
Se intentaba, entonces, respetar la existencia de las regiones sancionadas
legalmente, es así que para el Estado de México habría seis divisiones173
.
Estos departamentos se dividirían en ocho distritos cada uno y estos a su vez
en municipalidades.174
En 1862 se erigió el estado de Campeche, que antes era un distrito que
pertenecía a Yucatán,175
y por decreto de 26 de febrero de 1864, se divide
Nuevo León, para dar origen a Coahuila, que el 18 de noviembre de 1868, se
constituyó en un nuevo estado.176
Durante gran parte del siglo XIX se dieron discusiones sobre el sistema de
gobierno que nos habría de regir, y al final de las cuales, las armas decidieron
que sería el federalismo, utilizado de manera clara desde el triunfo de la
Constitución de 1857 pero que se fortalecería hasta la década de los 70’s, con
la institución del Senado. Desde entonces, nuestra particular forma de
organización estatal es la de una federación, lo que implica, entre muchas
otras cosas, la coexistencia de dos órdenes jurídicos; una Constitución que
establezca las bases sobre las cuales se desarrollará la vida política y todo el
sistema social,177
órdenes jurídicos derivados, como lo son las constituciones
de los estados miembros de la federación, sus leyes, sus propios poderes;
autonomía de los estados miembros y mecanismos de preservación de la
integridad del orden, que implica la participación de los estados en las
reformas a la Constitución Federal y un sistema de resolución de conflictos de
competencia.178
Desde la Constitución de 1824 se planteó la posibilidad de que un sistema
federal como el mexicano, pudiera erigir algunos territorios en estados179
o
agregarlos a los existentes.180
173
RIVA PALACIO, Vicente, México a través de los siglos: historia general y completa del
desenvolvimiento social, político, religioso y militar, artístico, científico y literario de México desde
la antigüedad más remota hasta la época actual, Ballesca, México, 1899, 5 vols., vol. V, p. 692. 174
O´GORMAN, Edmundo, Historia de las divisiones territoriales de México, México, Porrúa,
1979, pp. 163-165. 175
DUBLÁN y LOZANO, Col. 5563 176
DUBLÁN y LOZANO,, Col, 6457. 177
En países con un régimen centralista no es necesaria una constitución escrita, porque sólo existe
un orden jurídico que necesita de reglas en un solo sentido. En el sistema federal son dos los
órdenes jurídicos y por eso se necesitan dos tipos de reglas. 178
Cfr. GAMAS TORRUCO, José, El federalismo mexicano, México, SEP, 1975, Col.
Sep/SETENTAS. 179
La parte expositiva del proyecto de la Comisión de 19 de noviembre de 1823, que se encuentra
en los debates del acta constitutiva de la federación, nos habla del espíritu federal y lo encierra en el
80
El centralismo tuvo no sólo una, sino dos oportunidades de ser aplicado en
México pero no se compara con los casi 130 años ininterrumpidos que
mantiene el federalismo, aún si se quiere con todas sus grandes deficiencias.
Un análisis utilitarista podría hacer pensar que el sistema federal era
justamente aquello que necesitaba México para conformarse como Estado
moderno; de hecho si se leen las actuales críticas a nuestro federalismo, es
muy raro que se encuentre alguna que vaya en el sentido de erradicarlo y
volver al centralismo, es más bien el apunte sobre sus defectos en el plano
municipal, fiscal y electoral, pero no en su esencia misma.
Hasta aquí queda claro que el federalismo mexicano es especial y tiene sus
propias características. En el año 1868, cuando Benito Juárez volvió al
gobierno después del segundo imperio y fue restituida la Constitución de
1857, comienza México a vivir su federalismo, que de facto se interrumpió
con el porfiriato; no obstante, una muestra clara de que se intentaba dar el
mejor cauce a nuestra forma de organización política es la petición de formar
estados, entidades federativas, que dentro de la federación buscan mejorar su
situación social y económica. En un inició el federalismo mexicano se
fundaba, o por lo menos así se decía, en la identidad social de un determinado
grupo. Aunque pareciera en algunos casos que la afirmación de identidad de
un grupo y por tanto la autonomía, fueran un ataque al federalismo, lo anterior
en el caso que nos ocupa funcionó como pretexto o justificación, dentro del
territorio del Estado de México existiría un grupo con determinadas
características de identidad, con antecedentes históricos y cosas para probarlo,
que buscaba se reconociera su organización dentro del marco del federalismo.
La federación tendría entonces la obligación de estudiar el caso y ver si era
viable la petición, pues podría iniciarse una división infinita de las entidades,
cosa que un municipio fortalecido abatiría; y se deben prever los sistemas de
resolución de conflictos que se originarán entre las partes resultantes. Es algo
parecido a lo que ocurrió con las provincias al inicio de nuestro federalismo,
eran territorios que iban a acoplarse a una organización común como lo era la
federación, no es que se crearan o se formaran estados.
principio general: “(los estados) ni fuesen tan pocos que por su extensión y riqueza pudiesen en
breves años aspirar a constituirse en Naciones independientes, rompiendo el lazo federal, ni tantos,
que por faltas de hombres y recursos viniese a hacer impracticable el sistema” en: O´GORMAN,
Edmundo, Historia de las divisiones territoriales de México, México, Porrúa, 1979, p.171, n. 5. 180
CONTRERAS RODRÍGUEZ, Héctor, El debate sobre el federalismo y centralismo”, México,
Cámara de Diputados, 1971, p. 72.
81
La creación jurídica de entidades federativas en México ha significado un
proceso de adaptación de un federalismo no necesariamente auténtico, hasta el
día de hoy observamos en México problemas de carácter territorial en la
Frontera Sur, entre estados, todavía el siglo anterior se siguieron creando
entidades, el Distrito Federal, hoy asentado en Ciudad de México es bajo
estricta observación. Este es uno de esos fenómenos del derecho positivo en el
que podemos verificar cómo en el derecho moderno se ha abierto una gran
brecha entre mundo real y la realidad jurídica, el Estado moderno busca por
todos los medios convertirse en el único creador de derecho, es por eso que el
reconocerle a un hecho su existencia jurídica positiva a veces lleva a tensiones
y esperas bastante largas. Se podría justificar al Estado en estas esperas porque
es el modo de constatar su operatividad, o su validez pero entre la constatación
y la certificación se da una vida intermedia que necesariamente es jurídica.
La cohesión jurídica, la identidad nacional no son cosas que pueda otorgar un
documento legal, son los triunfos de una sociedad que ha entendido que en
ellos se cifra su supervivencia como tal. En muchos países a pesar de tener
años de aplicación de un Código Civil son tantas las regiones en dónde siguen
predominando reglamentos locales, fueros o usos y costumbres que
positivamente no existen o no se les reconoce el valor que debieran tener. Es
por eso comprensible que el Federalismo sea considerado como ideología, de
corte iluminista, quizá el sistema federal es conveniente si se gesta y
desarrolla en una sociedad que se ha perfilado hacia ese derrotero, pero el que
sea impuesto ocasiona, como hemos visto, problemas de carácter práctico en
donde ‘la federación’ no confía en sus federados, en dónde se sujeta a una
nación a un sistema rígido para su mejor control político, en este sentido sí
que es iluminista y puede llegar a ser artificial.
En México ha jugado un papel importante el desarrollo de la identidad
nacional porque eso ha permitido dar movilidad al federalismo, los pueblos,
las organizaciones territoriales se han ido adaptando por su afección hacia la
nación, a modo de adecuarse a las reglas del juego. Son pocos los
movimientos escisionistas que se han visto en México, como también son
pocos los regionalismos, esto ha favorecido a la construcción de una nación,
más que de una federación.
82
Siempre tendremos necesidad de raíces y de identificarnos con la ‘tierra de
nuestros padres’ la patria, pero no debe llegar a confundirse con
nacionalismos hostiles que desembocan en racismo. Vivimos en un mundo
que intenta imponernos una nacionalidad pero la libertad tendrá también que
tener otros causes porque la búsqueda de mejores oportunidades ha
ocasionado la emigración y por tanto el cambio de nacionalidad. Lo que ahora
debemos lograr es no crear excluidos, sino responsables de frente a la
sociedad en la que cada uno deba participar. Sociedad que en un tiempo fue el
estado de Hidalgo y buscó legitimarse a través de un procedimiento jurídico,
porque las sociedades al igual que los seres humanos, necesitan garantías de
su existencia, porque es justamente esto lo que le solicitamos al derecho el que
nos ayude a organizarnos y a vivir mejor en sociedad.
83
5. El concepto jurídico de Nación en tiempos de Juárez.
Construcción/destrucción de una cultura jurídica
En voyant enfin une grande nation,
composée de tant d´hommes divers,
n’avoir plus qu’un sentiment, qu’une pensée,
marcher et se conduire comme si tout
entière n’était qu’un seul homme!”181
Portallis
5.1 La Nación: un concepto jurídico-cultural importante
Durante el siglo XIX el concepto de nación jugó un papel fundamental en la
recuperación romántica de los valores regionales, idea ligada a las libertades
originarias y siempre relacionada con un pasado y una historia que la
condicionaban de cierta manera. Como lo explica Chabod, la nación es “la
reacción contra las tendencias univerzalizantes de la Ilustración, que había
buscado leyes válidas para todo gobierno, en cualquier parte del mundo, bajo
cualquier clima y en las tradiciones más disímiles, y había proclamado iguales
las normas para el hombre prudente, esa reacción no podía sino poner en el
centro lo particular, lo individual, es decir, la nación singular”182
La nación como intentaremos demostrar, es un concepto jurídico, pero antes
que nada es cultural, es decir, se basa en un conjunto de imágenes que le son
propias a una sociedad, existe en dicho concepto una especie de consenso
implícito entre los gobernados y el gobernante, aunque a veces la balanza se
incline hacia alguno de ellos. Un concepto jurídico-cultural porque justifica el
ejercicio de un gobierno, el que de alguna manera sostiene la comunidad, al
grado de justificarlo, garantizarlo o al menos tolerarlos, rota la nación, no
existe pacto que sostenga al gobierno, y sólo por medios artificiales o
impositivos será posible mantenerla unida, creyendo en una tradición (y por
tanto anterior) común.
181
Citado por LONG M. y Monier J.C., Portalis. L’Espirit de justicie, París, 1997. 182
CHABOD, Federico, La idea de Nación, México, Fondo de Cultura Económico, 1997, p. 20.
84
En la segunda mitad del siglo XIX los funcionarios públicos iniciaban su
cargo con el siguiente juramento que muestra la intención de fundar el
gobierno, como arriba indicábamos, en un encargo realizado por la nación, la
que podría exigir responsabilidades, en términos jurídicos, por la falta de
cumplimiento:
¿Prometéis guardar y hacer guardar la Constitución de los Estados Unidos
Mexicanos, las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente
el encargo que el pueblo os ha confiado conforme a la misma y mirando en
todo por el bien y prosperidad de la Unión?...Sí así lo hicieres, la nación os lo
premie; si no, os lo demande.
En términos de representación, la nación es aquella unidad de responsabilidad
de donde emana el poder, aquel reducto más puro donde la voluntad de una
comunidad llamada Estado, puede encontrarse aún sin tantas enmendaduras.
Cierto, la Nación en términos novohispanos puede ser territorio, puede ser
jurisdicción como lo demuestra en la primera parte de su trabajo Rafael
Estrada Michel183
, pero una vez presentes las ideas emancipadoras, la Nación
es aquella que demanda su independencia, es aquella capaz de determinar su
forma de gobierno184
.
De acuerdo a lo anterior el concepto de nación es básico para entender el de
constitución, de hecho así lo expresa uno de los grandes teóricos de la nación,
Mancini, para quien todos los elementos disímbolos que son parte de una
nación, no hacen a la nación, sino el que puedan estar unificados en una
‘voluntad general’, la constitución por tanto “como origen y comunidad de
intereses” que genera según el italiano “un derecho imprescriptible y sagrado
a organizarse en Estado”185
, sobre la comunidad de intereses Mancini además
escribió “una nacionalidad comprende un pensamiento común, un derecho
común, un fin común: esos son sus elementos esenciales…donde los hombres
no reconocen un principio común, aceptándolo en todas sus consecuencias,
donde no hay identidad de intención para todos, no existe Nación sino
multitud y agregación fortuita que una crisis basta para disgregar”186
183
ESTRADA MICHEL, Rafael, Monarquía y Nación entre Cádiz y Nueva España, México,
Porrúa, 2006, pp. 169 y ss. 184
Ibid. p. 644. 185
Cfr. MANCINI, Pasquale S., La nazionalità come fondamento del diritto delle genti, Torino,
Giappichelli, 2000. 186
MANCINI, Pasquale S., “Nazionalità. Qualche ide sopra una costituzione nazionale” en: Scritti
editi ed inediti, Edizione Nazionale, t. VI, pp. 125-126.
85
Otro de los grandes teóricos modernos de la Nación que hablan del
fundamento jurídico de ésta, es Renan, quién desde su célebre frase “La
nación es el plebiscito de todos los días”187
hace posible este concepto en el
consenso común. Acerca de este plebiscito corriente nos dice que “Una nación
es un alma, un principio espiritual. Dos cosas que, en verdad, tan sólo hacen
que se constituya esta alma, este principio espiritual. La una está en el pasado,
la otra está en el presente. La una es la posesión en común de un rico legado
de recuerdo; la otra es el consentimiento actual, el deseo de vivir juntos, la
voluntad de seguir haciendo valer la herencia que se ha recibido indivisa”188
Esta conciencia común, o unidad moral, se basa en la idea de un pasado
común y en mecanismos eficaces que constaten (lo más cotidianamente
posible) la voluntad de seguir unidos, Renan combate como fundamento de la
nación: sólo la historia, que nos llevaría nos dice, al historicismo, y tampoco,
un fundamento divino que nos llevaría al absolutismo.
5.2 ¿Quién o qué es la nación en México?
El proyecto de nación en México, parece seguir a pie juntillas la teoría
renaniana arriba mencionada, el jaloneo ideológico se situaba en determinar
cuál era la herencia indivisa sobre la cual fundar la nación, y por tanto, el
problema llevaba a preguntarse por el momento en el que había de fijarse el
pacto hacia la unidad moral. Ya en 1813, Servando Teresa de Mier, en su
Historia de la Revolución de la Nueva España se avoca al asunto de
determinar en donde se halla el fundamento histórico de la constitución, Mier
llega a considerar que dicho pacto se encontraba probablemente en las Leyes
de Indias como un “pacto solemne y explícito que celebraron los americanos
con los reyes de España…y está autenticado en el mismo código de sus leyes.
Ésta es nuestra magna carta”189
Y es que para cuando escribió Teresa de Mier su historia, ya Gottfried Herder
había teorizado sobre este pasado de “libertades originarias” que fundadas en
el clima y la historia dan lugar a la nación y le otorgan ese carácter de
‘impenetrabilidad’ del que habla Chabod al comentar este párrafo “permanece
arraigada (la nación) a su suelo como una planta…un Estado debe apoyarse en
187
RENAN, ¿Qué es una nación?, Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1957, p. 107. 188
Ibid p. 106 189
TERESA DE MIER, Servando, Historia de la Revolución de Nueva España, antiguamente
Anáhuac, o verdadero origen y causas de ella con la relación de sus progresos hasta el presente
año de 1813, Imprenta de la Cámara de Diputados, México, 1922, t. II, p.166-167.
86
las bases naturales, hacer concordar sus leyes con las leyes naturales del
pueblo: no ir detrás de leyes ajenas. Y contra la ley escrita.”190
Para Herder la
costumbre debiera ser fuente primordial de la constitución.
Decíamos, la constitución es la de la nación, y la nación es pasado, pero no un
pasado simplista o historicista, sino pasado jurídico como en el caso de Teresa
de Mier y Herder, de hecho el mismo Chabod explica como “la antigua
libertad (se hacía) basándose en la historia jurídica”191
, esta idea de libertad,
explica Chabod, aparece a partir de su tratamiento por “juristas alemanes que
se valían de la historia para demostrar sus tesis de derecho público…la historia
se convierte en servidora del derecho, que sirve para apuntalar construcciones
jurídicas” con esto, según el autor francés, inicia la historia de las instituciones
(la de Maquiavelo y Guicciardnini, y posteriormente Bodin192
) que más tarde
sería historia de la civilización (historie de la civilisation/ Kulturgeschichte)
cuyo máximo expositor sería Baudouin, un jurista193
.
Hasta aquí nos parece claro que existen elementos sólidos para avanzar un
concepto jurídico de nación, ciertamente habrá varios conceptos, sería
interesante establecer el concepto cultural, en nuestro caso, en tiempos del
liberalismo decimonónico.
5.3 De la Nación al Pueblo
En sus inicios, el concepto jurídico de nación en México194
, está íntimamente
relacionado con el de representación195
“Siendo ya otra la voluntad general de
190
Citado por: CHABOD, Federico, La idea de Nación, op. cit. , pp. 60-64. 191
Ibid, pp. 54-55, que podría extenderse según este autor a otros pensadores como Montesquieu,
Grocio, Conring o Toman. 192
Sobre todo a partir de su obra Methodus ad facilem historiarum cognitionem (1566) 193
Autor de la Historiae Universae et eius cum iurisprudentia connectione (1541) 194
Ciertamente no soslayamos la presencia gramatical de nación en aportaciones insurgentes y por
tanto prolegoménicas de la nación mexicana, tal es el caso del nombramiento de Hidalgo como
capitán general y protector de la nación, o el rico documento de José María Morelos y Pavón Los
Sentimientos de la Nación, todos ellos basado en una noción ambigua sobre todo desde el sustento
ya sea étnico, ya histórico, a veces se hablaba de México, otras veces de las Ámericas, o bien del
Anáhuac; en fin, a veces el antecedente era hispánico, otra veces indio, y algunas más mestizo. En
el plano jurídico destaca, además del protectorado de Hidalgo, los Congresos llamados desde
entonces nacionales y los documentos constitucionales como los Elementos Constitucionales de
López Rayón, y la Constitución de Apatzingan, en donde se hace referencia a la nación, insistimos
como algo todavía indeterminado. 195
Idea también presente desde muy temprano “Establezcamos un congreso –escribe Hidalgo- que
se componga de representantes de todas las ciudades, villas y lugares de este reino, que dicte leyes
87
la Nación que la del año (18)21, deben ser otros los poderes y naturalmente
otros también los apoderados: decir que los poderes de los diputados no tienen
límites cuales quieran que sean los términos en que se dieron; que los pueblos
no tienen ya voluntad sino en sus enviados; y que estos han de ser obedecidos
en cuanto ellos crean mas conforme a su felicidad; y no a la voluntad
general.”196
De este modo, la nación no es el pueblo sino sus representantes,
la nación es lo que el mandato indique, no son intereses generales abstractos,
son las cláusulas de un contrato.
Pero eso no es todo, para otros la nación es el elemento salvador, porque es el
modo de hacer frente a los despotismos locales. Un panfleto anónimo que
circulaba en 1823 va dirigido: “A la nación mejicana, esto es, a la maza de
todos los ciudadanos que la componen, pertenece exclusivamente el derecho
de dictar, por sí o por medio de legítimos apoderados, la constitución que
quiera establecer…no hay corporación ni individuo que tenga ni pueda tener
autoridad que no sea expresamente derivada de la nación.”197
Quizá no eran
tan claro qué o quién era la nación, pero se entendía que en cualquier caso
debía mediar la representación198
; así la nación puede ser la reunión de “todas
la provincias”, la reunión de todos los ciudadanos; pero si nos referimos a la
representación, la nación podían ser las provincias reunidas, el gobierno que
emanara de la unión de esas provincias, pero las provincias a su vez eran
suaves, benéficas y acomodadas a las circunstancias de cada pueblo. Ellos entonces (los miembros
del congreso) gobernarán con dulzura de padres, nos tratarán como a sus hermanos, desterrarán la
pobreza -moderando la devastación del reino y la extracción de su dinero- fomentarán las artes;
avivarán la industria; haremos uso de las riquísimas producciones de nuestros feraces países, y a la
vuelta de pocos años, disfrutaremos sus habitantes de todas las delicias que el soberano autor de la
naturaleza ha derramado sobre este vasto continente”. Documento número 164, Manifiesto que el
señor don Miguel Hidalgo y Costilla, Generalísimo de las Armas Americanas y electo por la mayor
parte de los pueblos del reino para defender sus derechos y los de los conciudadanos, hace al
pueblo, Valladolid, diciembre 15 de 1810, HERNÁNDEZ Y DÁVALOS, Historia de la Guerra de
Independencia de México de 1810 a 1821, México, Comisión Nacional para las Celebraciones del
175 Aniversario de la Independencia Nacional y 75 Aniversario de la Revolución Mexicana, 1985,
tomo II, pagina 303. 196
“Manifiesto que hace la diputación provincial del Estado Libre de Xalisco, del derecho y
convivencia de su pronunciamiento en República federada” Guadalajara, 16 de junio de 1823, en:
Colección de los decretos, circulares y órdenes de los poderes legislativo y ejecutivo de Jalisco,
vol. 1, pp. 5-22; citado por ÁVILA, Alfredo, En nombre de la Nación. La formación del gobierno
representativo en México, CIDE/TAURUS, México, 2002, p. 246. 197
Folleto “Viva la soberanía de la nación mexicana” abril, 1823, Archivo General de la Nación,
ramo Gobernación, caja 47 bis, expediente 25. 198
“Lo que constituye la representación nacional no es precisamente una asamblea elegida por la
nación y encargada de concurrir a la formación de las leyes, sino la identidad de ideas, de intereses
y de sentimientos que existe entre el cuerpo que hace las leyes y el pueblo para el cual son hechas”
El Federalista número 13, de 5 de agosto de 1823.
88
representadas por comisarios, mandatarios o compromisarios que debían
responder a sus propias legislaturas; pero finalmente las provincias existían y
para que la nación existiera era necesario que convocase a un Congreso.
Lo interesante es que este debate propició un sentido de responsabilidad en los
representantes, y la tensión entre el provincialismo y el gobierno
representativo sirvió de contrapeso, lo anterior es evidente en una discusión
que parecía nimia, el artículo 3º199
en el que habría de ponerse que la
soberanía estaba radical o esencialmente en la nación, la primera opción
implicaba un control sobre los representantes pues la soberanía no se
renunciaba por parte de la nación; en cambio, reconocer que era radicalmente,
suponía que los representantes se harían de todo el poder; decidieron poner
ambas, pero la discusión giraba en torno a la nación porque “El pueblo no
tiene el derecho de establecer, mandar y de ordenar; y la única función de
soberanía que tiene el pueblo, es señalar y nombrar sus diputados en quien
tenga mayor confianza, para que estos en nombre del pueblo puedan
establecer las leyes fundamentales y determinar la forma de gobierno.”200
Detrás de las discusiones que hemos presentado, hay una clara desconfianza
hacia el ciudadano medio por parte de las representaciones locales, y del
centro hacia las representaciones locales, Fray Servando Teresa de Mier no lo
pudo explicar mejor “Llámese a cien hombres, no digo de los campos ni de los
pueblos, donde apenas si hay quien sepa leer, de México mismo, de esas
galerías háganse bajar cien hombres, pregúntenseles, que casta de animal es
república federada, y doy mi pescuezo si no responden treinta mil destinos. ¡Y
esa es la pretendida voluntad general con que se nos quiere comulgar como
niños!”201
, esta profecía política, nos dice Alfredo Ávila “reafirmaba su credo
en que ‘el pueblo’ era incapaz de expresarse, por lo cual requería de sus
representantes, únicos capaces de conocer que sería lo mejor para todos”202
de
este modo se generó la idea de una infancia política, una inmadurez por parte
del pueblo.
En términos netamente jurídicos, el derecho a representar, radicaba en quien
tuviera en sus manos la soberanía, era evidente que después de 1821 la 199
MUÑOZ FERRER, Manuel, La formación de un Estado nacional en México. El Imperio y la
República federal: 1821-1835, México, UNAM, 1995, p. 218. 200
Intervención del Diputado Valle, 2 de abril de 1824, en: Actas constitucionales mexicanas (1821-
1824), vol. VIII, p. 20. 201
LEE BENSON, Nettie, “Fray Servando Teresa de Mier, federalista”, Secuencia, número 3,
septiembre-diciembre, México, 1985, p. 159. 202
ÁVILA, Alfredo, En nombre de la Nación, op cit.. p. 268.
89
soberanía la detentaba la nación, por tanto si la tiene la nación no la pueden
tener los estados en lo particular “Soberanía tanto quiere decir como super
omnia es decir que una nación tiene los derechos innatos de gobernarse a sí
misma: si es pequeña, inmediatamente formando sus leyes, y si es grande, por
medio de la persona o personas a quienes delega esta facultad”203
Durante la primera mitad del siglo XIX, las cosas irán cambiando
gradualmente, los contrapesos irán disminuyendo, y una clase burguesa liberal
irá en ascenso, el concepto de nación comenzará a devaluarse y a dar paso al
de pueblo, que es más general, más abstracto, más libre de la posible
vinculación a conceptos corporativos y contractuales, o de representación; una
por otra, mientras la nación permite el lobbing entre agrupaciones, permite la
transición y pervivencia de elementos antiguos; el pueblo es más apto para
hablar de igualdad, para hablar de individuos directamente asociados a la gran
corporación que es el Estado.
Así, en la sesión del 9 de septiembre de 1856 se discutió brevemente la
redacción del artículo 39 de la futura Constitución, según nos dice Emilio O.
Rabasa, en este ámbito se dio lugar a una discusión breve sobre el tema de
quién detentaba la soberanía si la nación o el pueblo “este fundamental tema
(que) ha pasado como cambio sin trascendencia o ha sido interpretado como
mero giro semántico, la verdad es que resultó de consecuencia”204
y las
consecuencias son en el sentido antes dicho, a nación jurídicamente hablando,
significa de algún modo, reconocer la posible influencia de una “sociedad de
sociedades”205
, el pueblo es un concepto indeterminado, somos todos y por
tanto es nadie.
En la mencionada sesión de la que hablábamos en el párrafo anterior
“El señor Emparan, sin oponerse a las ideas del artículo (39), creyó que
estaban claramente expresados, en el artículo 3º del Acta Constitutiva, que
203
Intervención de Jacabo Villaurrutia en: “Algunos reparos a los del Sr. diputado D. Francisco
García por J.D.V.” en: Águila Mexicana, III, número 237, 7 de diciembre de 1823. 204
RABASA, EMILIO O., El pensamiento político del constituyente de 1856-1857, México,
Porrúa/UNAM, 2006, p. 100. 205
En el ya célebre concepto del iushistoriador florentino, la sociedad antigua es el conjunto de
grupos o gremios que nivelan el ejercicio del poder a través de los múltiples ordenamientos que dan
lugar a los mismos, pero que también brindan protección a sus integrantes, frente a las apetencias de
gobiernos centralizadores que han surgido a los largo de la historia GROSSI, Paolo, “De la sociedad
de sociedades a la insularidad del Estado. Entre edad media y edad moderna.”, en: Derecho,
sociedad, Estado, COLMICH, ELD, UMSNH, Zamora, Michoacán, 2004, pp. 35-60.
90
dice: ‘la soberanía reside radical y esencialmente en la nación…creía que era
mucho mejor que se hablara de la nación que del pueblo (Arriaga)
defendiendo el sistema federal no veía a la nación sino al pueblo, en la
soberanía de los estados y en los actos municipales.”206
El artículo 39 quedó finalmente redactado del siguiente modo “La soberanía
nacional reside esencialmente y originariamente en el pueblo. Todo poder
público dimana del pueblo, y se instituye para su beneficio. El pueblo tiene en
todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su
gobierno.”
Desde la redacción del artículo 39 de la Constitución de 1857, nuestra historia
constitucional da por hecho que la soberanía reside en el pueblo, en 1916 por
unanimidad el Congreso Constituyente aprueba los siguientes artículos:
“Art. 39.- La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el
pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de
éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o
modificar la forma de su gobierno.”
“Art. 40.- Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República
representativa, democrática, federal, compuesta de Estados libres y soberanos
en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación
establecida según los principios de esta ley fundamental.”
“Art. 41.- El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión,
en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que
toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos
por la presente Constitución Federal y las particulares de los Estados, las que
en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.”
Así las cosas, “el concepto, pues, de la nacionalidad, tal como hoy lo
entendemos, es un concepto más bien elaborado en el campo de las ciencias
jurídicas, y que tiene importancia para la sociología como expresión de un
agregado humano, quizás el más sólido y coherente que haya conocido la
humanidad.”207
206
ZARCO, Francisco, Historia del Congreso Extraordinario Constituyente de 1857, México,
INERM, 1987, p. 331. 207
ESPINOSA, Héctor Enrique, Estudio sociojurídico de la nacionalidad en México y la Nación
Indoibera, México, UNAM, 1934, pp. 19-20.
91
De este modo el siglo XIX pasó gradualmente, de una idea más gremial
basada en el concepto de nación de corte pragmático, a una idea más
romántica que sirvió a los gobiernos liberales para establecer el estado
moderno basada en el concepto de pueblo; no obstante, no se renunció a
utilizar la palabra nación, si bien se le supedito al concepto de pueblo, tanto es
así, que se hablaba y se habla de Estado-nación.
5.4 El Pueblo-nación de los liberales mexicanos y en especial de Juárez
Hablar de la segunda mitad del siglo XIX en México, es hablar de pasiones
encontradas, de traumas e ideales, de obsesiones, de grandes construcciones
discursivas:
“una de las obsesiones de los políticos del siglo XIX fue instaurar el Estado
nacional. Pero la construcción de un Estado de dimensiones nacionales, con
fuerza disuasiva en el dilatado territorio y un sistema uniforme de leyes e
instituciones públicas, en lugar de promover el equilibrio entre el centro y la
periferia fortaleció el sistema federal y redujo las esferas de participación de
los estados y municipios.”208
La nación que había ocupado un lugar institucional, que había funcionado
como un concepto jurídico, se convertirá en un término retórico-poético, un
ideal identitario cargado de imágenes, Benito Juárez supo aprovechar cada una
de ellas, incluida la Constitución de 1857, más simbólica que eficaz:
“Al resumir los ideales de soberanía política y territorial, independencia y
respeto de los derechos individuales, la Constitución de 1857 se convirtió en
emblema del Partido Liberal. Junto con este símbolo aparecieron otras
imágenes y alegorías de la patria, la república y la nación. Al contrario de los
emblemas anteriores, asentados en la pertenencia étnica y el territorio
ancestral, o en la imagen religiosa, los símbolos liberales son seculares,
republicanos y cívicos, la aparición de un programa dedicado a crear símbolos
que expresaran la unidad y los valores nacionales.”209
El Presidente de la República que estuvo en la promulgación de la
Constitución de 1857 y que luego la desconoció, Ignacio Comonfort, hablaba
208
FLORESCANO, Enrique, Historia de las historias de la nación mexicana, México, Taurus,
2002, p. 345. 209
FLORESCANO, Enrique, Imágenes de la patria, México, Taurus, 2005, p. 151.
92
muy claro sobre el emblema constitucional en la Clausura del Congreso de
1856:
Al retirarnos á gozar de las dulzuras de la vida privada, podéis estar ciertos de
que el gobierno…cuidará de conservar la paz y el orden, hará por los medios
legales que la administración de justicia sea recta y cumplida: impulsará las
mejoras materiales de que tanto necesita el país, procurará perfeccionar la
noble institución de la fuerza armada, de manera que sirva a sus importantes
objetos, sin ser un gravamen para la nación; …y en suma, atenderá á la
seguridad e independencia de la nación, y promoverá cuanto conduzca a su
prosperidad, engrandecimiento y progreso. Si contra las disposiciones que
dicte con tal objeto, así como contra el restablecimiento del orden
constitucional, se alzare la rebelión queriendo sobreponerse a la voluntad
nacional, usaré á la vez con prudencia y energía del poder que la nación me ha
confiado para sofocarlos; y si fueren superiores á mis fuerzas, consideraré esta
circunstancia como una gran desgracia para mí.210
El Congreso le respondió como legítimo representante del pueblo, porque la
nación, lo ha dicho Comonfort en el párrafo anterior, era él, el presidente de la
República, así al Congreso le quedaba la representación popular: “Los
actuales representantes, al volver al común de ciudadanos, de donde los sacó
la voluntad del pueblo, hacen los mas fervientes votos por la felicidad de ese
mismo pueblo, para quien siempre han deseado y anhelarán siempre, orden,
progreso, libertad.”211
A la sociedad le quedaba el anhelo, la posibilidad de un cambio, la idea de una
transformación que ofrecía la Constitución, por eso es emblema, y por eso,
cambio y constitución son conceptos indisociables: “Constitución y Reforma
ha sido la aspiración de los hombres pensadores y de las clases desvalidas que
tienen el instinto de su bienestar; Constitución y Reforma ha sido la esperanza
de los oprimidos… Constitución y Reforma son…la esperanza que de nuestra
existencia y de nuestra nacionalidad tiene el mundo civilizado, Constitución y
Reforma deben ser pues el programa del Gobierno.”212
La nacionalidad se
salva en la Constitución y la Reforma como emblemas, como programa
permanente del gobierno, como justificación del Estado. Tres eran los grandes
desafíos: “construir una república asentada en leyes; infundirle a los
210
El Monitor Republicano, Gacetilla de la Capital, México, jueves 19 de febrero de 1857, p. 3. 211
Idem. 212
ZARCO, Francisco, Historia del Congreso extraordinario Constituyente, 1856-1857, México,
COLMEX, 1956, p. 167.
93
ciudadanos un espíritu nacionalista; y definir los medios para alcanzar esas
metas, que a la postre fueron la educación, la literatura, las artes, los símbolos
nacionales y el fortalecimiento del Estado…la historia y la educación debían
ser modeladoras del ‘carácter nacional’”213
Juárez, como dijimos, supo aprovechar todos estos elementos para convertirse
en la nación “Juárez elevó a la categoría suprema el principio de soberanía
nacional y se identificó con la estirpe de los grandes libertadores
americanos.”214
Al ser indígena Juárez reclamó para sí una nacionalidad
originaria, y por tanto con mejor derecho para representarla “Juárez manejó la
ejecución de Maximiliano como una defensa de la antigua nación
indígena…en el manifiesto donde explicó su decisión de ejecutarlo, Juárez
consideró el establecimiento del Imperio en 1863 como una agresión ‘a la
nación del Anáhuac’, y él mismo se asumió como el heredero de ‘mi
progenitor Cuatimoctizin’…afirmó ‘heredamos la nacionalidad aboriginal de
los aztecas, y con pleno goce de ella, no reconocemos ni soberanos, ni jueces,
ni arbitrios extraños’.”215
.
Como vemos, sigue presente la idea de justificar una nación en un pasado
común, que debe traducirse en un orden jurídico específico, para salvaguardar
dicho patrimonio. Una vez que se ha establecido quien es el heredero legítimo
de ese pasado común hay que decir que este es el vocero de la nación Juárez
justifica su regreso a la Presidencia en 1865 del siguiente modo “La voluntad
general expresada en la Constitución y en las leyes que la nación se ha dado
por medio de sus legítimos representantes, es la única regla a que deben
sujetarse los mexicanos para labrar su felicidad a la sombra benéfica de la paz.
Consecuente con este principio que ha sido la norma de mis operaciones, y
obedeciendo al llamamiento de la nación, he reasumido el mando supremo.”216
La representación quedó atrás, Juárez salva la legalidad en muchos de los
casos, pero en otros muchos la usa a su favor para justificar algunas acciones
que en otras circunstancias no serían tan válidas, a él mismo se le atribuye la
frase “a los amigos justicia y gracias, a los enemigos la ley sin más”, así
regresa al Presidencia, se reelige y obtiene del Congreso facultades 213
FLORESCANO, Enrique, Etnia, Estado y Nación. Ensayo sobre las identidades colectivas en
México, México, Aguilar, 1999, p. 434. 214
Ibid. p. 435. 215
Ibid. p. 436. 216
“Manifiesto del presidente Juárez a la nación. Ciudad de México, 18 de diciembre de 1861” en:
Documentos, discurso y correspondencia, (comp.) Jorge L. Tamayo, México, Secretaría del
Patrimonio Nacional, 1964-1970, tomo V, 1965, p. 459.
94
extraordinarias, con base en la ley, pero con una legitimidad cuestionada;
todas estas acciones las emprende en nombre del pueblo “única fuente pura
del poder y de la autoridad”217
El problema es el mismo, porque determinar
quién o qué es el pueblo no es asunto sencillo, pero creemos que tampoco
asunto que les interese a los liberales de la segunda mitad del siglo XIX,
incluido Juárez.
5.5 El ataque a la nación lo juzga la historia (a modo de conclusiones del
capítulo)
En la maravillosa epístola que dirige Juárez a Maximiliano puede aportarnos
más luces sobre la cuestión del concepto jurídico de nación, relacionado con la
historia y la voluntad popular:
…Yo que por mis principios y mi juramento soy él llamado a
sostener la integridad nacional, su soberanía y su independencia,
tengo que trabajar con mucha actividad, multiplicando mis esfuerzos,
a fin de corresponder al sagrado depósito que la nación, ejerciendo
sus facultades soberanas… Me decís que, ‘abandonando la sucesión
de un trono en Europa, abandonando vuestra familia, vuestros
amigos, vuestras propiedades y lo más caro del hombre, vuestro país,
habéis venido con vuestra esposa Doña Carlota a tierras distantes y
no conocidas, solo por obedecer un llamamiento espontáneo de una
nación que fija en vos la felicidad de su porvenir’. Admiro hasta
cierto punto toda vuestra generosidad, pero me sorprende mucho
encontrar en vuestra carta la frase llamamiento espontáneo, pues yo
había visto antes que cuando los traidores de mi país se presentaron
bajo su propia autoridad, en Miramar, a ofreceros la corona de
México con algunas actas de nueve o diez ciudades de la nación, no
percibisteis en eso sino una farsa ridícula, indigna de la seria
consideración de un hombre honrado y decente. En contestación a tal
absurdo exigisteis la expresión libre de la voluntad nacional, como
resultado del sufragio universal. Esto era pedir una imposibilidad;
pero era el justo deber de un hombre honorable hacerlo: ¡Cuán
grande, pues debe ser mi sorpresa, al veros venir al territorio
mexicano, sin que se hayan cumplido alguna de las condiciones!....
Pero hay una cosa que está fuera del alcance de los falsos y
217
“Discurso pronunciado por el presidente Juárez en la clausura del Congreso de la Unión. Ciudad
de México, 31 de mayo de 1862”, en: Discursos y manifiestos, 1905, p. 70
95
perversos, y esta es la sentencia tremenda de la historia. Ella nos
juzgará.218
Ante un México dividido, un peligro inminente, pero además en los mismos
términos en qué el mismo Juárez lo había planteado, un llamamiento popular,
el presidente mexicano de hecho cavila sobre la cuestión, pues se planeta si
pudiera ser electo Maximiliano por sufragio universal, y él mismo se responde
que es imposible, y 9 o 10 ciudades no justifican el cambio de poder en
México, mucho menos que el bando contrario, ahora traidores, hayan estado al
frente de dicho llamamiento.
En cualquiera de los casos a los que llevaría la decisión de Maximiliano y la
del propio Juárez, detrás del gobierno debe estar la nación, ésta es el sustento
jurídico del mismo. En términos de representación -para el periodo en el que
nos movemos- el pueblo y lo popular comienzan a convertirse en un factor
importante, tanto que subsume al de nación, ambos se convierten en nociones
dispersas; dispersión que sirve para justificar casi cualquier conducta política.
Como sea, cualquier conducta política, y por tanto pública, en el mundo
decimonónico mexicano, sólo puede tener como juez a la historia, hoy
afortunadamente contamos con otros elementos para juzgar al mal gobierno
aunque no son suficientes y no son lo eficaces que deberían ser.
Permanece así, el peso simbólico de la nación, que hasta hoy busca su
fundamento, su pasado común, y entonces se convierte en necesaria la
historia; permanece también, el peso simbólico de la Constitución, que incluso
hasta hoy busca su fundamento, y que podría ser la nación, y entonces,
también, con gran imperiosidad se hace necesaria la historia en este caso, la
historia del derecho.
218
Periódico "La Independencia", Colima, 28 de septiembre de 1864, reproducida por el Boletín
Bibliográfico de la Secretaría de Hacienda y Crédito público; Sep. de 1964.
97
6. La Constitución de 1857: culto, fetichismo y taumaturgia
6.1 La Cuestión
Del texto Constitucional de 1857 se dicen muchas cosas, algunos sugieren que
nunca rigió, que era un documento de muy alta calidad jurídica pero poco
eficaz, que motivó una guerra, que puso a discutir a los juristas de una nación
por medio siglo, que originó una revolución social, la primera en tomar en
serio los derechos, la que potenció el juicio de garantías; las voces son
muchas, ya desde aquél mismo año de su promulgación, no hay consensos,
más bien es un debate nacional que duro cerca de 60 años; la bandera liberal,
el triunfo de una ideología que finalmente se instauró entre las líneas de su
sucesora, la Constitución de 1917, por cierto aún vigente.
Intentaremos esbozar una historia cultural de esta Constitución, tratando de
escuchar el sin fin de voces que provocó desde su existencia, mientras unos
festejaban otros se manifestaban, algunos la juraban y salían al teatro a
escuchar la opera en su honor, otros se negaron a jurarla y salieron a las calles
con palos y piedras dispuestos a resistirla. En algunas ciudades las campanas
de los templos saltaron al vuelo, en otras las iglesias se mantuvieron con las
puertas cerradas y adentro los sacerdotes con los inconformes se organizaban.
Para algunos era el documento que cambiaría el rostro político y jurídico de
México, para otros era el anuncio de una catástrofe social.
Así que hablaremos poco del contenido de la Constitución y de su génesis, y
más bien nos enfocaremos a explicar el ambiente, los personajes y las
pasiones que suscitó algo que es más que un texto, y sin embargo sigue siendo
sólo papel y tinta. En cualquiera de los casos no podemos hoy por hoy decir
que a la historia del derecho le compete sólo el análisis legal, pareciera que en
algunos sectores de la historia, el historiador del derecho fuera un bicho raro al
que se le obliga sólo a hablar de leyes, los usos y práctica que se convierten en
costumbre, el expediente judicial con la información de los procesos y la
jurisprudencia, la doctrina vertida en prensa y libros; todas estas fuentes
estarían reservadas al historiador social; como si estos sectores estuvieran
contagiados del positivismo jurídico y entendieran que el derecho es sólo ley,
sólo producto del Estado. En fin, que hoy podemos contar con investigaciones
desde la historia y desde la historia del derecho en que se toman elementos
disímbolos siempre con el afán de entender mejor, porqué una sociedad en un
98
tiempo determinado cumplía o no cumplía cierta normatividad, tal vez porque
la misma sociedad se lo había encomendado a ciertos representantes, o porque
creía que algunas personas gozaban de más autoridad para indicarle lo que le
era mejor para alcanzar su bienestar, o quizá porque eran normas que se
habían conservado así de una generación a otra; como sea, la historia del
derecho debe cumplir una función social y explicarnos los elementos que han
hecho de un tipo de normas más o menos válidas.
6.2 La Constitución moderna que sueña ser un contrato social
Sobre la Constitución de 1857 pesaron muchas expectativas que no pudieron
cumplirse. Más que en ningún otro momento de nuestra historia, la
constitución, entendida como ley moderna, tuvo más vigencia; si era verdad
que un texto, que un conjunto de caracteres escritos sería capaz de transformar
la realidad, entonces cumpliría su función; sin embargo la simple noticia de su
promulgación suscitó en todo el país un sin fin de manifestaciones. La
constitución en su papel de fuente única del derecho estaba dejaba de cumplir
aquél ideal señalado desde la mitología griega como una de las principales
finalidades de dikè: traer la paz (eirene).
Leemos en una relación de hechos de aquella época, que la Constitución de
1857 constituía no una bandera de paz, sino una caja de explosivos:
El 11 de marzo de 1857 se promulgó la Constitución firmada y jurada el 5 del
mes anterior. Desde que la nueva ley entró en vigor, según reconoce don Justo
Sierra, ‘no hubo un día sin un pronunciamiento, sin una sedición, un motín,
una revuelta en algún punto de la República’ y ‘nada podía volver a sus
quicios: conciencias, hogares, pueblos, campos y ciudades, todo estaba
profundamente removido.’ José María Vigil, autor del último tomo de ese
papasal acartonado e insoportablemente mendaz que se titula México a través
de los siglos, explica la general perturbación diciendo que ‘el verdadero objeto
de la Constitución no esa consignar hechos adquiridos, sino establecer
principios que significaban innovaciones sustanciales, y esto solo bastaba para
comprender que no podía considerársela como el ‘iris de la paz’ sino como
bandera de guerra. Así pues, siendo la Constitución bandera de guerra, los
99
mexicanos empezaron a matarse, que era de lo que se trataba, y no de procurar
la paz y el bien común que, se supone, son finalidades de ley.219
El derecho antiguo tenía en cuenta un ordenamiento subyacente a toda
sociedad, Paolo Grossi nos habla es más, de costumbre constitucional, al
analizar la “levedad del poder político” el profesor florentino cae en la cuenta
que la descentralización produce la autonomía del derecho como una labor de
frónesis “El Derecho se identifica con la realidad ordenadora y cimentadora;
inmune al desorden caótico de la vida de cada día (la costumbre como
constitución) desempeña la función de plataforma estable y estabilizadora, de
garantía de continuidad.”220
Más aún, las múltiples constituciones antiguas,
como la materialización de la vida comunitaria y las normas que la permiten,
se formaliza en un sin fin de documentos que alcanzan al México
novohispano: constituciones, estatutos, Cartas puebla, Fueros, etc.
efectivamente existía la preocupación por constatar el animus asociandi de los
miembros de cada comunidad que se constituía, por ejemplo el Municipio
realizaba la conjuratio por la cual se formalizaba el nacimiento del
Ayuntamiento a través del juramento de fidelidad común; con el paso del
tiempo esta aprobación se mitificó y se convirtió en una ficción político-legal,
el consenso era supuesto a priori, sin embargo en 1857 se intentó una empresa
temeraria: hacer jurar a todo ciudadano mexicano la Constitución, para lo cual
diversas autoridades políticas dispusieron las más peregrinas solemnidades,
comenzando por el Congreso Federal:
Hace apenas unos cuantos días que se cumpliera el primer siglo del
juramento de la Constitución, que fue promulgada el 12 de febrero
de 1857. Con el testimonio del inimitable Fidel, permitidme evocar
ante ustedes la solemne ceremonia. ‘En lo hondo del salón se hacía
casi la tiniebla, y allí esperaban el toque de la victoria, los soldados
de la idea, vencedores en la lucha, y los que, con sus armas rotas y
en nobles actitudes, veían salir los privilegios, los fueros y los
dioses que habían sido objeto de su culto…”; la Cámara se abrió a
las doce del día; las galerías formaban una masa compacta de
rostros humanos llenos de agitación. Las gentes buscaban los
lugares en que se hallaban Zarco, con sus narices largas, su melena
y su figura volteriana; Ocampo con su cabello echado hacia atrás,
su ancho rostro y sus ojos atrevidos; Arriaga, el apóstol, con sus
219
Gómez Arana, Guillermo, La Constitución de 1857 –una ley que nunca rigió-, México, Editorial
Jus, 1958, p. 11. 220
Grossi, Paolo, El orden jurídico medieval, Marcial Pons, Madrid, 1996, p. 101.
100
pequeños ojos, su boca recogida, dulce y discreta, y su gran corazón
iluminando su semblante. Bajo el dosel, León Guzmán, ardiente,
susceptible, de palabra afiligranada, delgado y en su acción y en sus
modales dulcísimo. Repentinamente y sin preparación, en medio del
general bullicio se abrió la puertecilla de la izquierda del dosel y
apareció, destacándose como una visión, don Valentín Gómez
Farías; con trabajoso andar por el peso de sus 76 años y el peso de
sus enfermedades, firmó diciendo: ‘este es mi testamento’.
Firmaron Guzmán y los Secretarios…pusiéronse de pie los
diputados y en un silencio religioso y augusto, tendieron sus manos
hacia delante…A las tres y cuarto de la tarde invadió el salón la
corriente de plumas, entorchados, bastones y espadas de la comitiva
de Comonfort. Lo habían recibido, Mata, quien fuera compañero de
Juárez, de Ocampo, de Arriaga, de Montenegro, ‘tirante, obstinado,
pero observante de los principios.’; ‘integérrimo magistrado de alta
ciencia, aunque bilioso, circunspecto, moderado y de gran crédito
en su partido’; Albino Aranda, el despierto y valiente tapatío;
Ibarra, iluminado por el recuerdo inmortal de Ramos Arizpe;
Cendejas, ‘aventajado médico, que se había condenado con sublime
arrojo al suplicio de una locura fingida para no dejar rastro que
comprometiese a sus compañeros de conspiración; ‘Muñoz, ‘el
severo creyente que buscaba la conciliación del Evangelio y la
Constitución’ y el hacendado Justino Fernández, quien siempre
retaba al enemigo de frente.221
El juramento de la Constitución222
involucró a los tres poderes, por lo que
respecta al ejecutivo, la crónica es la siguiente:
A las tres y cuatro de la tarde se presentó S.E. con su comitiva en el
salón del Congreso, á cuya entrada fue recibido por la misma
221
Gaxiola, F. Jorge, León Guzmán y la Constitución de 57, Sobretiro de la revista el Foro, México,
1957, pp. 3-4. 222
No nos detendremos sobre el acto solemne y teatral en el Congreso de la Unión, cuando Valentín
Gómez Farias de rodillas y frente a los evangelios juró la constitución, en cualquier caso
aconsejamos la lectura directa de la crónica hecha por Francisco Zarco, Historia del Congreso
extraordinario constituyente (1856-1857), en la edición de El Colegio de México, México, 1956,
pp. 1289 y ss. Además está el estudio de Jorge Adame Goddard, “El juramento de la constitución de
1857” en: Anuario Mexicano de Historia del Derecho, número 10, 1998, pp. 21-37. Recordemos
aquí, además, que el juramento a la Constitución era previsto desde 1812 en el ordenamiento
gaditano; de hecho, uno de los argumentos para restarle importancia al asunto, es que en 1824,
muchos sacerdotes diputados habían jurado el documento constitucional.
101
comisión; y acompañado por ésta hasta el lugar en que prestó el
juramento bajo la fórmula asentada. En seguida fue á ocupar su
asiento bajo el dosel, y allí pronunció un discurso que le fue
contestado por el Sr. vice-presidente Guzmán, quien le entregó el
ejemplar autógrafo para su publicación. Concluido este acto, el Sr.
presidente de la República se retiro del salón, acompañado por la
comisión del congreso hasta la puerta de salida, y en este momento
las músicas militares tocaban el himno nacional, hacían salvas las
baterías de la plaza, y se repicaba a vuelo en las Iglesias223
.
En la capital de la República, la solemnidad implicó también un festejo, los
periódicos de la época destacaban el repique de las campanas de las iglesias,
en el fondo quería destacarse (aunque un poco por exageración) la aceptación
tácita del clero, al menos en la Ciudad de México. El editor del Monitor
Republicano además sugería que la promulgación de la Constitución
implicaría el final de la guerra civil y la institucionalización de la lucha
política a través del sistema electoral:
Hoy firmarán todos los señores diputados la constitución. Hoy
también se presentará á jurarla, ante la cámara, el Excelentísimo
señor presidente de la República. El nuevo código fundamental
comenzará a regir desde el 16 de Septiembre próximo. Hasta
entonces continuará el señor presidente en el goce de las
amplísimas facultades concedidas por el plan de Ayutla. Concluida
y promulgada la constitución ¿qué pretexto tomarán los enemigos
del orden? ¿Con qué carácter empuñaran las armas? Ahí está la
urna electoral: ella demuestra la voluntad nacional.224
Sin embargo no todos estaban de acuerdo en la idea de que la Constitución por
sí misma sería elemento pacificador, es más, en el mismo día en que se
encomiaba su promulgación, el diario daba cuenta de voces disidentes que
tenían un común denominador, el dudoso origen del documento:
Sobre la nueva constitución hay varias opciones. Ninguno la tiene
por obra perfecta, ni aún los mismos que la han formado. Unos
creen que esos defectos proceden que es democrática en demasía;
piensan otros que viene de su imperfección de que no se han
223
El Monitor Republicano, Crónica Parlamentaria, México domingo 8 de febrero de 1857, p. 4. 224
Idem.
102
consignado en ella todos los principios y todas las consecuencias de
esa democracia. Entre estos contrarios pareceres existe una opinión
que parece común á todos los bandos, resiente de las circunstancias
extraordinarias de que ha sido hecha.225
Pero como hemos dicho, la jura de la Constitución fue motivo de celebración,
incluso de los festejos más estrafalarios:
Parece que para solemnizar el juramento de la Constitución se
concederá una amnistía. Un suceso tan fausto no podía ser
celebrado de mejor manera. El Gran Teatro Nacional, ofreció en la
noche una Ópera Italiana, La Traviata, como parte de su programa
general; sin ofrecer una gala especial. Según sabemos se está
disponiendo en el teatro Nacional, una escogida y selecta función
para celebrar dignamente el juramento de la constitución. Se
ejecutará la magnífica ópera La Norma teniendo a su cargo el papel
de Oroveso el Sr. Ottaviani.226
A propósito de esta amnistía que menciona el Monitor Republicano, el
gobierno otorgó la misma con motivo de los festejos del juramento
constitucional:
He aquí el decreto expedido por el supremo gobierno para celebrar
el juramento de la Constitución. Esta medida revela toda la nobleza
de los sentimientos del gobierno. ¡Cuán diferentes son los de la
reacción! ¡Cuánto contrasta este decreto con los proyectos
sanguinarios y bárbaros de los conspiradores! He aquí el decreto de
que hablamos, el cual nos presentará materia para hacer algunas
reflexiones.
Ministerio de Justicia Negocios Eclesiásticos e Instrucción Pública
El Exmo. Sr. Presidente sustituto de la República, se ha servido
dirigirme el decreto que sigue: ‘El ciudadano Ignacio Comonfort,
presidente sustituto de la República mexicana, á los habitantes
sabed: Que en uso de las facultades que me concede el art. 3 del
plan proclamado en Ayutla y reformado en Acapulco, y para
solemnizar el juramento de la Constitución política de los Estados
225
El Monitor Republicano, Crónica Parlamentaria, México domingo 8 de febrero de 1857, p. 4. 226
El Monitor Republicano, Teatro Nacional, México, martes 10 de febrero de 1857, p.3.
103
Unidos mexicanos, dada el día de hoy, he tenido á bien decretar lo
siguiente:
Art. 1º Se concede indulto á los individuos de tropa de las clases de
sargento abajo, y á los paisanos de las mismas clases han figurado
en las filas de los sublevados de carácter militar, y que hayan sido
sentenciados por delitos políticos, aun cuando se les hubiere
aprehendido con las armas en la mano. La autoridad respectiva
sobreseerá en las causas pendientes contra reos de esta misma clase.
Art.2 No se comprenden en esta gracia, ni los delitos comunes ni el
perjuicio de tercero.
Art.3 Los sublevados de la clase que expresa el art.1, que dentro de
un mes, contado desde la publicación de este decreto en la capital
de cada Estado, solicitaren el indulto, lo obtendrán en los mismos
términos y con las excepciones del artículo anterior.
Art.4º A los que con el carácter de jefes y oficiales hayan figurado
en la sublevación, ó hayan sido aprehendidos como conspiradores,
y á los paisanos, no comprendidos en los artículos 1º y 3º, si
solicitaren el indulto se les otorgará en los términos que el gobierno
estime conveniente.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido
cumplimiento. Palacio del gobierno nacional en México, á 5 de
Febrero de 1857.– I. Comonfort. –Al ciudadano José María
Iglesias’ y lo comunico á V. para su inteligencia y fines
consiguientes. Dios y libertad. México, Febrero 5 de 1857.–
Iglesias”227
Pero no todos estaban de acuerdo con esta medida, parecía que faltaba un
acuerdo político y nacional antes que forzar las cosas a través de un
documento constitucional:
He aquí la opinión del Trait d’Union: ‘No hemos aprobado, ni
aprobaremos el decreto de amnistía. Apreciando en todo su valor
las nobles intenciones del Sr. Comonfort, creemos que, bajo el
punto de vista gubernamental, la medida es inoportuna; y queremos
que si por desgracia la ocasión se presenta, tal vez muy pronto, se
recuerde que nuestra débil voz, impotente y humilde, no ha
aplaudido un acto de clemencia que sacrifica la parte sana por la
parte dañada de la sociedad. La opinión pública, sabedlo, aplaude
227
El Monitor Republicano, Amnistía, México, miércoles 11 de febrero de 1857, p.4.
104
una medida de clemencia, cuando es oportuna. Aprobaría la
amnistía si la rebelión que acaba de sucumbir hubiera sido
verdaderamente la expresión de opiniones políticas extraviadas,
pero sinceras, no fuera más que un hecho accidental y aislado; pero
muy lejos de ello, no se encuentra en el fondo de todo lo que ha
pasado más que el robo, la traición y el asesinato, una costumbre
inveterada de insurrección no contra las autoridades políticas sino
contra toda autoridad social. La amnistía pues, es más bien una
amenaza que una esperanza.228
La Constitución debía ser presentada como un logro, como un pacto, a pesar
de que en la práctica seguía discutiéndose su validez, el discurso final en el
cierre de las sesiones del parlamento que la elaboró, Ignacio Comonfort,
presidente de la república dio el siguiente mensaje cargado de un triunfalismo
adelantado:
La convocatoria de 17 de octubre de 1855, fijó un año para la
duración de vuestras tareas y hoy se cumple ese plazo, dentro del
cual habéis desempeñado la más importante de ellas, formando la
constitución jurada el 5 del actual, y que debe comenzar á regir, por
haberlo dispuesto así vosotros mismos, el 16 de septiembre
próximo. En ese año memorable se han realizado grandes
acontecimientos, siendo los más prominentes la conquista de la
igualdad legal y la desamortización de una gran parte de la
propiedad raíz. Ambos principios han venido á ocupar un lugar
honroso en el nuevo código fundamental, después de haber quedado
vencedores en la opinión. La oposición que encontraron, dio lugar á
discusiones en que se probó que ellos no atacan la religión católica,
a cuya conservación tendían por el contrario, el deseo del gobierno
y de sus actos. En este mismo sentido, a saber, defendiendo
inflexiblemente las regalías de la nación, y usando y haciendo
respetar su soberanía, pero como hijo obediente y fiel de la iglesia
católica romana, de la que no se separará, se propone el mismo
gobierno, continuar cualquiera discusión que sobre estos u otros
puntos, pueda ofrecerse en lo sucesivo. La presente solemnidad,
señores representantes, es una prueba irrefragable del respeto con
que el gobierno ha cumplido las más importantes promesas de la
revolución de 1854. Los enemigos del sistema representativo
228
El Monitor Republicano, La Amnistía, México, jueves 12 de febrero de 1857, p.3.
105
pierden hoy la esperanza de obtener un triunfo, apoyados en el más
eficaz de los auxilios: nuestra discordia. Vosotros tenéis la
conciencia de que el gobierno ha garantizado la más absoluta
libertad en vuestras deliberaciones. Ardua es la tarea que vuestra
confianza ha impuesto al gobierno interino; la preparación del
campo en que la semilla constitucional ha de fructificar; pero confía
que todos los mexicanos le prestarán su auxilio para llenar tan
delicada misión; se promete que vosotros mismos, ya sea como
simples ciudadanos, ó bien revestidos con algún carácter público,
cooperareis al feliz logro de objeto tan interesante; y sobre todo,
espera que la Divina Providencia se dignará a proteger como hasta
aquí, la causa del pueblo mexicano. En el cumplimiento del deber
de pacificar la República, todo anuncia que los resultados no
tardarán en corresponder satisfactoriamente á los esfuerzos del
gobierno. La guerra civil, reducida ya solamente á Tampico y á la
Sierra-Gorda, está a punto de desaparecer en esas comarcas donde
se restablecerá la tranquilidad y el orden, en virtud de las
providencias que últimamente se han dictado. Al retirarnos a gozar
de las dulzuras de la vida privada, podéis estar ciertos de que el
gobierno cultivará con esmerada solicitud las relaciones que unen a
México con las potencias amigas: cuidará de conservar la paz y el
orden, hará por los medios legales que la administración de justicia
sea recta y cumplida: impulsará las mejoras materiales de que tanto
necesita el país, procurará perfeccionar la noble institución de la
fuerza armada, de manera que sirva a sus importantes objetos, sin
ser un gravamen para la nación; hará los mayores esfuerzos por
formar un sistema de hacienda nivelando los gastos con los
ingresos; y en suma, atenderá á la seguridad e independencia de la
nación, y promoverá cuanto conduzca a su prosperidad,
engrandecimiento y progreso. Si contra las disposiciones que dicte
con tal objeto, así como contra el restablecimiento del orden
constitucional, se alzare la rebelión queriendo sobreponerse a la
voluntad nacional, usaré á la vez con prudencia y energía del poder
que la nación me ha confiado para sofocarlos; y si fueren superiores
á mis fuerzas, consideraré esta circunstancia como una gran
desgracia para mí. Mas si por el contrario el Ser Supremo que
tantos favores me ha concedido ya, se dignare agregar á ellos, el de
que el 16 de Septiembre, día tan fausto para nuestra patria, pueda yo
ver reunido en este recinto el primer congreso constitucional, y
terminado el poder absoluto, entregar el depósito del gobierno á la
106
persona electa para desempeñarlo, por el pueblo mexicano, creeré
que no tengo sobre la tierra otra felicidad á que aspirar, y volverá á
la vida privada lleno de esperanza en la prosperidad de la República
y de profunda gratitud á la Providencia de Dios229
.
El presidente del congreso, contestó:
El congreso extraordinario constituyente pone hoy término á los
trabajos que le encomendaron el plan de Ayutla: Dos fueron los
puntos principales de su augusta misión. La expedición de un
código fundamental, y la revisión de los actos de la administración
dictatorial de Santa Anna y del gobierno provisional que le sucedió
y aun existe. En cuanto al primer punto, la obra del congreso está
concluida. La constitución queda sancionada; y V.E. con la suma de
facultades necesarias para llevar á ejecución sus soberanos
preceptos. ¡Plegue á Dios que en esta constitución encuentre el
pueblo mexicano los bienes supremos que tanto anhelo, y que le
cuestan ya tan dolorosos sacrificios, la paz, el orden, la
libertad.…Viva satisfacción experimenta el congreso al reconocer
los servicios que el gobierno ha prestado á la república,
conquistando importantes mejoras. También le es grato reconocer
los grandes esfuerzos que ha hecho por mantener el orden, la paz y
el reinado de la legalidad. Los actuales representantes, al volver al
común de ciudadanos, de donde los sacó la voluntad del pueblo,
hacen los más fervientes votos por la felicidad de ese mismo
pueblo, para quien siempre han deseado y anhelarán siempre, orden,
progreso, libertad.”230
Parecía que la constitución era más bien un salvoconducto, más que un pacto,
el presidente de la república obligado a utilizar sus poderes extraordinarios
había concentrado el poder y a través de la Constitución de 1857, el legislativo
y el ejecutivo acordaban un mandato que marcaría la actividad del ejecutivo
quien se encargaría de traer el orden, el progreso y la libertad al pueblo. Esto
no fue inmediato, para Emilio Rabasa fue necesario que transcurrieran los
229
“CLAUSURA DE LAS SESIONES DEL SOBERANO CONGRESO CONSTITUYENTE”, en:
El Monitor Republicano, Gacetilla de la Capital, México, jueves 19 de febrero de 1857, p.3. 230
Idem.
107
años, pero además esto no fue en beneficio de una constitucionalización del
sistema sino una especie de fetichismo constitucional:
Después del triunfo, la Constitución fue emblema; pasado algún tiempo, su
acción protectora cambió el emblema en ídolo. El predominio del partido
avanzado extendió la fe constitucional por cuanto es la nación mexicana, y los
ataques rudos de los conservadores lastimados a aquel objeto de veneración,
sublimó el sentimiento general que lo colocaba en un tabernáculo para la
adoración ciega de sus adeptos. Se le llamó sabia, augusta, sacrosanta; los
constituyentes fueron calificados de ilustres, padres de la patria, salvadores de
la nación; pero esto era obra de fe, esa fe resultado de una multitud de
sentimientos en confusión; porque la ley seguía tan ignorada como antes, y la
historia de su formación más ignorada todavía. En realidad, su conocimiento
era lo que menos importaba por entonces para el bien del país: lo que se
necesitaba era prestigiarla, salvarla de las veleidades de la raza, de la
inconstancia de las convicciones y de la indiferencia
surtiría taumatúrgicamente, efectos en todo el territorio. Sólo uno de los
pueblos, y ya que era imposible el prestigio que se funda en la razón y en el
interés de la sociedad, que es el que debe sostener las instituciones, bien valía
el que brotaba de la fe y que convertía la ley suprema en un objeto de
veneración fanática.231
6.3 La construcción del imaginario constitucional
Como hemos visto, Rabasa habla de una fe, de un culto fanático que tuvo sus
propios ministros, sus rituales, y que generó mitos que todavía perviven en
algunos casos. Por eso desde los primeros días después de la promulgación,
era importante comenzar a crear un imaginario en el que se sustentara toda
esta ideología, por ello se recurrió a solemnizar de las formas más peregrinas,
se creía que una vez anunciada día había transcurrido y en la capital se dio una
parada de las guarniciones con sus bandas musicales para rendir pleitesía a un
texto, a un conjunto de hojas de papel y tinta:
Solemnemente fue publicada ayer la constitución. Concurrieron a
este acto el Sr. gobernador, los miembros del Exmo. Ayuntamiento
231
Rabasa, Emilio, La Constitución y la dictadura, Cien de México, CONACULTA, México, pp.
98-99.
108
y todos los cuerpos de la guarnición con sus correspondientes
músicas. En celebridad de este acto solemnísimo se iluminó en la
noche el palacio municipal.232
Por otro lado se entendía que todo aquél que renegara de esta nueva religión
nacional, sería un apóstata y un traidor:
¿Por qué no se izó ayer el pabellón nacional en la catedral, ni en
ninguna de las demás iglesias al promulgarse la constitución? ¿Será
que todavía los padres se creen superiores á la ley? Investigaremos
lo que haya sobre el articular y hablaremos con la franqueza de
costumbre.”233
El mismo periódico detallaba que “Ayer se publicó
por bando en esta capital el decreto para el juramento de la
Constitución. Parece que es punto acordado no exigir el juramento á
los obispos y demás dignatarios de la Iglesia. Sabemos, sin
embargo, que muchos curas, virtuosos, honrados, modestos, esa
parte desheredada del clero, que parece opresión por el clero alto,
están dispuestos a jurar el código fundamental, porque saben que,
ante todo, deben ser mexicanos, y porque comprenden las palabras
de luz y de vida del Evangelio.234
Las solemnidades alcanzaron a todos los burócratas:
Ayer á las siete de la mañana, reunido el Exmo. Ayuntamiento en
cabildo, en el salón de sesiones, juro solemnemente la Constitución
conforme á lo dispuesto en el art. 3 de la ley del 17 del corriente. En
seguida prestaron el juramento todos los jefes de guardia nacional,
y policía del Distrito. Juraron también todos los empleados de las
oficinas del ayuntamiento y gobierno del Distrito. El Exmo. Sr.
gobernador del Distrito recibió los juramentos. El pabellón
nacional, estuvo enarbolado en palacio municipal.235
El juramento a la constitución originó una disputa y un malestar social, en la
mayoría de los casos se desconocía el contenido de la Constitución, sin
232
El Monitor Republicano, La Constitución, México, jueves 12 de marzo de 1857, p.4. 233
El Monitor Republicano, Preguntas, México, jueves 12 de marzo de 1857, p.4. 234
El Monitor Republicano, La Constitución, México, jueves 19 de marzo de 1857, p.3. 235
Ibidem., p.4.
109
embargo la polarización de la sociedad mexicana, causó una serie de
altercados ideológicos y provocó una persecución contra quien no estuviera a
favor del texto constitucional por lo que fuera, aún por no conocerlo.
Se dice que algunos empleados se han rehusado a jurar la Constitución se nos
han mencionado algunos nombres, entre los que en este momento recordamos
los de los dos empelados de la Aduana de esta capital. Estamos recogiendo los
datos necesarios, y publicaremos una lista de las personas que no han querido
jurar el nuevo código constitutivo.”236
Era importante denunciar a los
traidores, pero también aplaudir a los que habían ya cumplido con el
juramento para que sirviera de incentivo a los indecisos: “En toda la
guarnición, estados mayores y oficinas militares, dice el Siglo, no ha habido
un solo individuo que se niegue a jurar la Constitución.”237
, en otros casos la
cuestión no era tan clara sobre quién estaba obligado a jurarla: “Los
empleados del Montepío no han jurado, porque dicen que ese es un
establecimiento particular. Pero ¿cómo puede ser esto, cuando estos
empleados reciben sus despachos del gobierno? El Sr. Lazpita, director del
Montepío, ha renunciado ese empleo. Nosotros creemos que es preciso hacer
cumplir la ley con energía, y sin excepciones de ninguna clase.238
Y es que el juramento no debía ser un acto mecánico o sólo formal, el término
jurar significa un compromiso espiritual, y quizá esta transacralización era la
que estaba molestando la conciencia de algunos; la naturaleza del juramento
se hace palpable en la siguiente noticia:
236
El Monitor Republicano, El juramento de la Constitución, México, sábado 21 de marzo de 1857,
p.4. 237
El Monitor Republicano, El ejercito, México, sábado 21 de marzo de 1857, p.4. 238
El Monitor Republicano, Montepío, México, sábado 21 de marzo de 1857, p. 4. En el mismo
periódico se daba cuenta de la lista de empleados que en correos habían ya jurado la constitución
“Reunidos en la administración general de correos con objeto de jurar obediencia á la constitución
política del país, espedida por el soberano congreso constituyente y sancionada por el supremo
poder ejecutivo en 5 de febrero de 1857, dieron cumplimiento á este acto los empleados que
suscriben en cumplimiento del artículo 121 que así lo previene. México, Marzo 19 de 1857.
Guillermo Prieto.– Luis Gutierrez Correa.– Wenceslao Palacios.– Ignacio Sánchez Hidalgo.–
Antonio José Villada.– Manuel Pimentel.– Francisco de P. Romero.– Jesús José Irrizan.– Agustin
Gochicoa.– Ignacio Reyes y Salas.– José Antonio Vargas.– José Borrego.– Ignacio Cisneros.–
José Rafael Ortega.– Pedro Abascal.– Vicente Vitalva.– Juan Perez Maldonado.– Manuel Aburto.–
Manuel Rojas .– Gabriel Durán.– Fernando Sort.–Agustín Martínez.– Pablo García . – Trinidad
Vázquez.– José Rafael Rivera.– J.M. Ruiz Espino.– Antonio Gómez, empleado de la principal de
Veracruz.– Ignacio Diez de Bonilla.” El Monitor Republicano, Juramento de la Constitución,
México, sábado 28 de marzo de 1857, p.3.
110
La Pata de Cabra publica ayer el siguiente párrafo: ‘La oficialidad del cuerpo
nacional de Tiradores Guerreros, ha jurado ayer la constitución política del
país. Cuando estos actos se ejecutan con el corazón y no por fórmula, hay en
ellos algo de sublime de fuego a luego se nota la sinceridad del hombre (…) y
la Malicia del perverso. Un capitán del mencionado cuerpo, después de prestar
el juramento de estilo, dijo ‘Señores, juro además, acudir al primer llamado de
la patria y sostener con mi vida ese código que antes he jurado respetar,
porque él ha sido escrito con la sangre del pueblo á que pertenezco.’ La
sinceridad con que fue pronunciado este nuevo juramento, la espontaneidad
con que fue hecho y la franqueza que revelaba la fisonomía del joven capitán,
conmovió á los concurrentes, y un entusiasmo general fue la prueba mas cierta
del eco que había hecho en aquellos corazones republicanos. Aun tiene la
libertad hijos que la sostengan. Aun hay almas sinceras que comprenden la
magnitud de un juramento, y que estamos ciertos jamás traicionaran sus
principios.239
Una vez jurada en la capital, las solemnidades debían extenderse a todos los
pueblos de México, apoyadas de la buena voluntad de las distintas
autoridades; muy cerca de la Ciudad de México, las solemnidades iban
llenándose de folklore:
El domingo 22 del actual, se ha verificado en Tlalpan, cabecera del Distrito de
su nombre, la publicación y juramento de la constitución, de la manera más
solemne y en medio del más puro y vivo regocijo. A las 8 de la mañana se
hallaba ya reunido el batallón del Distrito de Tlalpan en número de mas de
600 plazas debiendo advertir que el entusiasmo de los individuos que lo
componen, como amantes de la libertad, no conoce límites, pues hay
compañías que han ocurrido al llamado de la autoridad desde seis leguas de
distancia. A las doce del día se hallaba en el salón de cabildos del ilustre
ayuntamiento, el prefecto, juez de letras, sub-prefecto, ayuntamientos,
administradores de rentas y contribuciones del Distrito, y entonces salió el
bando nacional publicando la constitución del país, precedido de batidores de
caballería y de infantería: seguían cosa de seis músicas, la banda, y bajo las
mazas del ayuntamiento los capitulares de los doce ayuntamientos de Distrito,
cubriendo la retaguardia el batallón de Tlalpan mandado por el teniente
coronel C. Gregorio de Medina, y el escuadrón del Distrito de Tlalpan
mandado por su comandante el comandante del escuadrón L. Benito Rójula.
Concluida esta ceremonia siguió la del juramento de la Constitución,
239
El Monitor Republicano, Juramento, México, viernes 27 de marzo de 1857, p. 4.
111
haciéndose este acto con las formalidades requeridas y por todas y cada una de
las autoridades, y al fin por el batallón de Tlalpan ante su bandera reinado en
todo este acto un patriótico y religioso entusiasmo. Consignamos estos hechos
porque ellos honran á la autoridad que los ha promovido y dan esperanza, si
se imitan, de un buen porvenir á la República.240
Junto a la expansiva idea de implantar la solemnidad del juramento
constitucional y el espíritu de denuncia, comenzó a darse la costumbre del
Monitor Republicano de publicar el estado de la cuestión de la jura, día a día:
“Ha sido jurada ya la Constitución en Morelia. Hasta ahora no sabemos si
habrá sido jurada en Puebla. ¿Por qué este retardo estando Puebla tan
cerca?”241
Como se ha mencionado no estaba definido que sólo se hiciera el juramento
en las capitales de las entidades federativas, tenemos noticias de municipios
como el siguiente: informa el Jefe Político del Cantón respectivo al
comandante general del Departamento de Jalisco, que el Alcalde en turno de
Zapotiltic informa que “reunidos para la Sesión de un día, a fin del juramento
que previene el supremo acto de 17 de marzo último, los ciudadanos alcaldes
y regidores, como también el administrador de correos, síndico y mayordomo
de propios; resolvieron resolutivamente no hallarse en disposición de jurar la
Constitución del Congreso Constituyente.” Se ordenó al jefe del cantón
interviniera con la fuerza pública para no tolerar semejante acto de infidencia
pues “de otra manera quedará despreciada, tanto esta ley fundamental, siendo
esta acto de desobediencia, el primero que prepare a una nueva revolución.”
La subversión se propagó a los poblados de Tonila y San Gabriel.242
El Arzobispo de México complicó las cosas al enviar una circular en la que
decía a fieles y curas “que no se puede jurar lícitamente la constitución, en el
caso de que alguno de los que la ha jurado se acerque al tribunal de la
penitencia, se le exija que retracte el juramento públicamente, de ser posible,
ante la autoridad en que se prestó el juramento.”243
240
El Monitor Republicano, La Constitución, México, sábado 21 de marzo de 1857, p.4. 241
El Monitor Republicano, La Constitución, México, miércoles 25 de marzo de 1857, p.3. 242
Colección de documentos inéditos o muy raros relativos a la reforma en México, Instituto
Nacional de Antropología e Historia, México, 1957, Archivo de la Defensa Nacional, documento
no. 143, p. 18. 243
El Monitor Republicano, sección: Gacetilla de la capital, 27 de marzo de 1857.
112
En Querétaro el 28 de marzo fue jurada por todos los preceptores de primeras
letras, excepto uno, Juan Balvanera; en el Colegio del Estado se suplieron a
los profesores de filosofía moral y escolástica por negarse a jurar la
constitución, y a los detractores se les puso a disposición de la comandancia
militar244
.
En Aguascalientes el cronista informaba “Estamos en vísperas de una crisis
con el juramento de la Constitución, las conciencias han sido explotadas muy
eficazmente y hasta aquellos jóvenes que creía profesaban las máximas más
completas del liberalismo, hoy los veo tímidos y llenos de preocupaciones.”245
En este estado varios miembros del Tribunal Superior de Justicia se negaron a
jurar la Constitución. De este modo podemos decir que el juramento o no
juramento de la constitución no fue un acto privativo de una clase social, el
asunto llegó al mismo Ministerio de Justicia, dos de los magistrados del
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, se negaron a jurar la
Constitución; el primero de ellos, Ignacio Solares, había acudido a la
solemnidad del juramento, pero para no dejar lugar a dudas escribió al
presidente del Tribunal explicando que sólo asistió pero no debía considerarse
eso como juramento y si en su caso se considerara así, la misiva era una
retractación formal, el castigo fue la destitución. El magistrado Manuel G.
Aguirre aclaró aún más sus razones:
Considerando como más prudente el medio de no haber asistido al
acto del juramento de la Constitución, ni deseando concurrir al
despacho del tribunal, para dar a entender que no me hallo
dispuesto a prestar dicho juramento, no había dado por escrito
ninguna explicación; pero procedo, desde luego a cumplir, haciendo
una breve explicación que me ponga a cubierto de la nota de
rebelde: Es público y notorio que el I.S. Arzobispo ha manifestado
de modo muy solemne no ser justo prestar el juramento de que se
trata; pues bien, yo ciudadano de la República, pero hijo también de
la Iglesia Católica, tengo que obedecer uno de dos mandamientos
contradictorios, el que me impone el poder civil como ciudadano o
el del prelado eclesiástico en mi calidad de cristiano, en tal
conflicto, mi resolución es por el segundo extremo; pero no lo
adopto sin manifestar al mismo tiempo que en cuanto está de mi
parte hago lo que puedo por prestar mi obediencia a la potestad
244
Ibidem., 30 de marzo de 1857. 245
Idem.
113
civil, y en tal virtud: 1º que protesto y con plena voluntad mi
completa obediencia a la Constitución en todo lo que no afectare a
mi conciencia como católico; y 2º que para dar al Supremo
Gobierno una señal del profundo respeto con que recibo sus
disposiciones, me someto, desde luego, a la pena de destitución y a
no invocar a mi favor el artículo 47 de la ley vigente sobre
administración de justicia, según la cual no podría yo ser
renunciado sin previa causa justificada en el juicio respectivo.246
Como bien lo explica este juez, que es un caso histórico de objeción de
conciencia, en el juramento a la constitución se presentaban son dos extremos,
que se tenían por antagónicos, la constitución debiera significar en cambio, un
espacio en donde concurren diversidades que encuentran lo común y lo
adoptan como marco de acuerdo.
Una última noticia del juramento:
Ayer ha sido publicada en esta capital por bando nacional, y con la
solemnidad debida la nueva constitución política de la República; y
la que hoy debe ser jurada ante el gobierno del Estado (de
Querétaro) como la en el salón del congreso, por lo empleados y
demás funcionarios, tanto del Estado como de la Federación. Para
solemnizar como es debido este acontecimiento, se dispuso que
ayer y hoy, como días de festividad nacional, hubiera iluminaciones
en la plaza principal y palacio, invitando al vecindario para que
iluminaran sus casas. Se pensó, que hoy después del juramento de
la constitución, pasaran la autoridades y demás empleados de esta
ciudad, a la santa iglesia parroquial, para que por medio de un Te
Deum, dar gracias al Ser Supremo por los beneficios que se ha
dignado dispensar a los mexicanos, que después de más de tres años
de una continua guerra fratricida, al fin ha aparecido la ley
fundamental de la nación.247
Obviamente el Te Deum no se dio porque tanto el párroco como otros
sacerdotes de la entidad estaban de “reaccionarios” empezando por el cura
246
Archivo General de la Nación, “Expediente sobre juramento a la Constitución”, Tribunal
Superior de Justicia del Distrito, en: Cabrera, Lucio, La Suprema Corte de Justicia a mediados del
siglo XIX, México, SCJN, 1987, documento 21, pp. 276-277. 247
Idem.
114
Rodríguez de San José de Iturbide en la Sierra Gorda, que había ya reunido a
un grupo de personas que se encontró con las fuerzas de San Luís Potosí.248
6.4 Acerca de la autoridad de la constitución: una conclusión al capítulo
El debate sobre el juramento se prolongó en los meses sucesivos a la
promulgación de la constitución, se discutía sobre quién estaba obligado a
jurarla, qué se debía hacer con los que no la juraran, a partir de cuándo se
debía jurar, cómo se debía jurar, y en fin, tantos por menores formales, que la
constitución pasó al olvido, Cosío Villegas tiene una hipótesis al respecto:
La Constitución de 57 fracasó en definitiva no por sus contradicciones o sus
lagunas. Como lo hemos dicho más de una vez, los hombres que la vieron
funcionar advirtieron sus defectos, sabían cómo remediarlos y comenzaron a
hacerlo. Fracasó porque cuando fue redactada en 56, cuando se la transformó
con las leyes de Reforma y cuando operó en la República Restaurada, el
mexicano veía en las libertades política e individual la clave de todos los
secretos, la solución de todos los problemas: de los políticos desde luego, pero
también de los económicos y de los sociales. Si esa fe del mexicano de
entonces hubiera sido suficiente fuerte; si el mexicano se hubiera abrazado a la
libertad para hallar en ella el remedio de todos sus males, su curso hubiera
sido menos tranquilo, su progreso económico menor, pero habría alcanzado
una organización democrática sólida.249
Para el historiador hispano, México no hizo caso a la Constitución de 1857
porque no estaba preparado para la libertad, por eso apostó al régimen de
Porfirio Díaz que le prometió progreso económico, pero sobre todo paz, no
quisimos pagar el precio de la libertad, y entonces 1917 significaría una toma
de conciencia, un arrepentimiento; nos parece que aún la visión de Cosío
Villegas es taumatúrgica, y la del siglo XX mexicano no está muy alejada de
ello, la Constitución no funcionó simple y sencillamente porque el texto
normativo no hace a la norma, sino debiera ser al contrario.
Hoy que despertamos del sueño parlamentarista, que comenzamos a ser más
críticos de ese fetichismo constitucional (aunque no lo suficiente) parecen más
248
Idem. 249
COSÍO VILLEGAS; Daniel, La constitución de 1857 y sus críticos, Fondo de Cultura
Económica, México, 4ª ed., 1998, pp. 156-157.
115
válidas las reflexiones de un Emilio Rabasa que detectó ya en su momento la
idolatría constitucional que bien se resume en una poesía que apareció
publicada el 29 de marzo de 1857, que muestra el idilio de una época y que
hoy suena no tan lejana cuando se escucha todavía muchas voces que
consideran un texto como el único medio de nuestra salvación:
Al Soberano Congreso
A ti que leyes dictas con prudencia,
Que aseguran la paz del mexicano,
Hoy entusiasta el pueblo en su demencia
Patriótica, ¡oh! Congreso Soberano,
Al protestarte humilde su obediencia,
Acción de gracias, sí, te brinda ufano;
De gratitud y amor hoy impelido,
Al mirarse por ti ya constituido.
117
7. Vacuidad Constitucional: Apuntes para una historia de la justicia
constitucional mexicana
“Los límites de la jurisdicción constitucional
no están ni pueden estar geométricamente dibujados…
Las fronteras no siempre son nítidas.
A veces diríase que no son líneas, sino más bien marcas
en el sentido territorial medieval”
Francisco Tomás y Valiente
(Historiador del Derecho y Presidente de la
Corte Constitucional española)
7.1 Planteamiento
La constitución escrita está necesariamente incompleta, el derecho procesal
constitucional nos muestra en primer plano una constitución ‘en construcción’,
si bien en la práctica esto es evidente, no lo es en el discurso, un discurso que
ha quedado rezagado, consagrando principios que hoy se presentan como
vacíos250
, sin un significado y sin ningún valor social, por tanto incoherentes y
a veces ilegítimos. Para entender esta disociación entre la práctica y la teoría,
es necesario analizar la evolución histórica del ‘concepto’ de constitución.
Baste por ahora saber que existen dos nociones de constitución, una amplia y
otra restrictiva, la constitución es un hecho, un modo, una forma, una
institución por la cual se manifiesta una sociedad, o bien es sólo un pacto
escrito entre el detentador del poder y los gobernados, por supuesto que
aconsejamos como siempre una postura prudencial, un justo medio entre estos
dos extremos, podemos utilizar tentativamente el concepto de Loewenstein
“Convicciones comúnmente compartidas y ciertas formas de conducta
reconocidas que representan principios sobre los que se basan las relaciones
entre detentadores y destinatarios del poder” 251
.
Durante la exposición de este trabajo parecerá que existe una apología de la
constitución material, esto lo hacemos por razones metodológicas, pues ha
250
Es la lúcida reflexión de MONGIN, Oliver, El miedo al vacío. Ensayo sobre las pasiones
democráticas, FCE, México, 1993; el autor plantea este desencantamiento en términos
marramaonianos, por la democracia, en nuestro caso por un orden constitucional que se nos
aseguraba sería protector de nuestros derechos y no solamente declarativo “¡Fin de la historia,
apaciguamiento de las pasiones ideológicas! La impresión del vacío es muy impactante: la ineptitud
de la política para tratar las pasiones del individuo…” (p. 53) una de las pasiones es la justicia en
que la política en este caso constitucional, también demostró su ineptitud. 251
LOWENSTEIN, Kart, Teoría de la Constitución, Barcelona, 1983, p. 216-222.
118
sido tan excesiva la asociación mental entre constitución formal y derecho que
hemos perdido de vista aquél otro mundo que urge recuperar, y esto no es de
ningún modo una excentricidad de la historia del derecho, es un planteamiento
que hace también el constitucionalismo más actual, tal es el caso Peter
Häberle que concibe a la “Constitución no sólo (como) un texto jurídico o un
código normativo, sino también la expresión de un nivel de desarrollo cultural,
instrumento de la representación cultural autónoma de un pueblo, reflejo de su
herencia cultural y fundamento de nuevas esperanzas”252
Es verdad que la constitución como contrato social pretende regular y
controlar el poder, por eso lo distribuye, lo limita y este principio está presente
no sólo en la historia constitucional sino en una historia que podríamos llamar
del control del poder a través de la justicia, aquí no necesitamos que exista
constitución escrita, basta que haya un poder y una sociedad que desea
limitarlo. Pero cuando se logra limitar al poder, utilizando un documento
escrito llamado constitución, entonces se generan algunos problemas que la
doctrina ha intentado solucionar:
a) La separación entre la realidad social y el documento escrito,
expresado en la frase “letra muerta”
b) La instrumentalización sectaria de la constitución, como en el
caso de los totalitarismos europeos del siglo XX, en donde
regímenes ‘constitucionales’ negaron impunemente derechos
fundamentales, y
c) (el caso que nos ocupa) La creación de un mito llamado
complitud, que lleva a concebir un sistema cerrado y acabado
que impide que la constitución pueda perfeccionarse o más
bien, que podamos perfeccionar nuestra percepción de los
mejores posibles mecanismos para alcanzar la justicia.
Bajo el supuesto de que la constitución nos protege surge lógicamente la
pregunta y ¿quién protege a la constitución? y es que la primera premisa de la
‘defensa constitucional’ es la de proteger a la constitución escrita del mismo
que la ha elaborado como proponen Sieyes y Constant253
, advirtiendo los
excesos a los que había llegado el liberalismo constitucional francés.
252
HÄBERLE, Peter, Constitución como cultura, Universidad del externado de Colombia, Instituto
de Estudios Constitucionales Carlos Restrepo Piedrahita, Bogotá, 2002, pp. 71-72 253
Estos dos autores han sido estudiados por los conservadores y se consideran los precursores del
Supremo Poder Conservador que hoy ha podido ser revalorizado como una forma de control
constitucional aún a pesar de los excesos que se le reputan, como dicen la intención es lo que
119
Este trabajo surge de la necesidad metodológica de delinear los cauces
epistemológicos por los cuáles acercarnos a aquella realidad denominada
“justicia constitucional” que hoy es un claro concepto jurídico, pero que al
aplicarlo a la historia podía resultar un poco tiránico imponiendo categorías
nuevas a realidades anteriores, y no es un nominalismo vetusto el que nos
movía intentando encontrar en que momentos históricos de nuestro derecho se
utilizó de una u otra manera algunos términos como constitución, amparo,
jurisdicción constitucional, etc., sino más bien, identificar acontecimientos en
los que el derecho intentaba dar solvencia a la necesidad de controlar el poder
y por tanto de defender un orden constitucional, existiera o no constitución
escrita, como en el caso de la constitución novohispana254
.
7.2 Las versiones de la historia del derecho procesal constitucional
Eduardo Ferrer Mac-Gregor ha distinguido dos momentos distintos
dentro del Derecho Procesal Constitucional, el primero al que podríamos
denominar fase sustancial255
y que es justamente la que estamos definiendo
en este trabajo, esta fase podría ser amplia o restringida dependiendo el
cuenta. Ver el trabajo de CRUZ BARNEY, Oscar, “El Supremo Poder Conservador y el control
constitucional” en: Derecho Procesal Constitucional, (coord. Eduardo Ferrer Mac-Gregor), tomo II,
pp. 957-972, p. 967 254
Son los estudios que ha realizado Salvador Cárdenas entorno a la imagen de la Constitución
novohispana que se realiza a través de representaciones simbólicas como el águila bicéfala o los
arcos del triunfo, los resultados de la investigación estarán en Imágenes de la Constitución
Mexicana, que está en prensa en la Suprema Corte de Justicia de La Nación. En cuanto a lo que
respecta a la palabra ‘constitucón’ de origen latino, debemos advertir que su uso es muy difundido
en el antiguo régimen incluida Nueva España, sólo que el concepto es diferente, la principal
diferencia es que antiguamente se usa de modo plural para referirse a diferentes realidades, hoy la
soberanía prevé un concepto diferente, de tipo excluyente cfr. FIORAVANTI, Maurizio,
Constitución. De la Antigüedad a nuestros días, Trotta, Madrid, 2001. 255
En esta distinción entre la justicia constitucional como fenómeno y como ciencia, es evidente
que si bien el estudio de las figuras de defensa y control constitucional nacen en el siglo XX, el
fenómeno es mucho más antiguo y, dependiendo los presupuestos históricos que el investigador esté
dispuesto a aceptar, podemos remontarnos a una antiquísima idea de anteposición de la verdad por
parte del pueblo al detentador del poder. Véase FOUCAULT, Michel, La verdad y las formas
jurídicas, Barcelona, Gedisa, 1996. El introductor del Derecho Procesal Constitucional en México,
Eduardo Ferrer Mac-Gregor, contempla como elemento “metajurídico” de una nueva ciencia el
sentido común dorsiano (Ensayos sobre derecho procesal constitucional, México, Porrúa/Comisión
Nacional de los Derechos Humanos, 2004, p. XVIII), en pocas palabras, la ratio iuris, es decir que
el dilema justicia-descubrimiento de la verdad sólo puede ser resuelto no desde una forma
preconcebida, sino a través del ejercicio prudencial, de una habitual tendencia a dar a cada quien lo
suyo.
120
concepto de constitución que se maneje, como decíamos, si se acepta que
existe una constitución real o histórica se podría hacer una historia del derecho
procesal constitucional extensa en la que entrarían instituciones procesales
creadas para proteger el orden constitucional, tales como los amparamientos o
cartas amparatorias, el fiscal, regente y procurador en algunas de sus
facultades; etc256
. En cambio, para quién constitución signifique sólo un
documento escrito habría que esperar a las constituciones formales como
Cádiz y la de 1824 (y quizá los documentos constitucionales insurgentes) para
evaluar si en su articulado existen mecanismos de protección constitucional,
haciendo una historia un poco más reducida. La segunda fase que llamaríamos
científica, surge a partir de los estudios de Kelsen, en concreto la pugna con
Schmitt publicada en 1928 en su obra “Garantía jurisdiccional de la
constitución”, en la cual el jurista checo sugería una instancia diferente a la de
los tres poderes revisora de las actividades constitucionales de los mismos, a
diferencia de Schmitt que proponía dejar esta revisión en manos del ejecutivo.
Esta segunda fase continuará desarrollándose después de la posguerra con el
distinguido procesalista florentino Piero Calamandrei, de ahí que se anteponga
el procesal al constitucional; posteriormente en España pero con fortuna en
nuestro país Niceto Alcalá y Zamora es el primero en utilizar el término. Sin
embargo se atribuye la fundación material de esta ciencia a Héctor Fix-
Zamudio a través de su fructuosísimo trabajo como ensayista en innumerables
publicaciones. Por último, habría que mencionar al constitucionalista Sentís
Melendo que propone que la nueva rama sea derecho constitucional procesal.
Sin embargo en América Latina ha tenido más éxito la anteposición de lo
procesal a diferencia de Europa, sobretodo España, en la que se opta por
Justicia Constitucional, cuestión de enfoques y enunciaciones, acomuna a
todos la misma necesidad, la idea de generar instrumentos judiciales que
256
El iushistoriador Bernardino Bravo Lira, nos proponía un ambicioso proyecto de investigación
entorno a la historia de la justicia constitucional en América Latina, para el profesor chileno figuras
como la segurança brasileña y el procurador virreinal tienen muchas similitudes de acuerdo a la
defensa de un orden constitucional, pero además se remontan a antecedentes remotos medievales en
la figura romanista agravaminem apelación contra actos de gobierno, que en la cultura antigua se
entiende como un procedimiento que se puede iniciar de oficio, el amparo mexicano del siglo XIX
nace a falta de esta realidad. Además quedarían pendientes de estudiar todas las instituciones de
origen castellano que de alguna manera tuvieron ingerencia en nuestro derecho como: El interdicto
de homine libero ad exhibendo Recurso de fuerza, recurso de injusticia, intercessio, interdicto de
amparo, los justicias. Y que decir de las Siete Partidas, derecho vigente en México, la Tercera
Partida (tit. XXIII) nos habla de cuatro recursos para combatir una injusticia: la alzada, la merced,
la restitución y la revisión. Otra institución bajo análisis debería ser sin duda la Suplicación (todavía
presente en la Recop. de 1681) y por último aunque cada vez menos aceptada de influencia directa
de los Procesos forales aragoneses o juicio de manifestación.
121
permitan por un lado hacer eficaz el derecho constitucional y por otro regular
los excesos inconstitucionales de las autoridades. El auge de esta fase se ha
manifestado en varios congresos y en nuevos Institutos que reúnen a los ahora
especialistas de la materia, tal vez el logro más acabado es esta misma Revista
en la que se publican los resultados de las investigaciones de constitucionalista
y procesalistas257
.
7.3 El descubrimiento de la Vacuidad Constitucional
Queremos hacer una contrahistoria, es decir, presentar el contraste, a veces
irónico, de la mitología moderna del derecho, para así resaltar las virtudes del
mensaje que nos propone el derecho procesal constitucional. Básicamente nos
referimos al ideal de la complitud258
, un término que hemos venido utilizando
en estos últimos años, rescatado de las matemáticas y presente en otros
idiomas y que expresa la noción de concebir un sistema legal perfecto sin
vacíos, en el cuál el juez tiene solamente una actitud pasiva, como mero
enunciador de la norma, mientras el sistema generado por una constitución
formal se conciba completo entonces será difícil que en el proceso de
elaboración del derecho existan fuentes diferentes a la ley, por lo que el
sistema legal tendrá que dotarse de principios autoritarios, diría Paolo Grossi
absolutistas, que justifiquen la posibilidad de leyes injustas, tales principios
como el representación popular, soberanía y sobretodo el de legalidad
sacralizan a la ley haciéndola infalible, única fuente del derecho, perdiéndose
la característica propia de la legislación su racionabilidad, su capacidad de
dirigir, legis magitra est, decía el aforismo latino, la ley moderna goza de
coercitividad no necesitaría demostrar su racionabilidad y en algunos casos su
constitucionalidad, pues lo otro, argumenta el modernismo jurídico, sería caer
en la inseguridad jurídica.
La idea del vacío legal se crea durante la exégesis francesa que se planteó la
posibilidad de subsanar las lagunas del ordenamiento a través de de la
interpretación259
. Algunos autores que han desarrollado el tema como Vanossi,
257
Cfr. FERRER M., Eduardo, Ensayos sobre derecho procesal constitucional, México,
Porrúa/Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 2004. 258
También como completitud, y más imprecisamente totalidad o plenitud del ordenamiento
jurídico nacional. Goldschmidt prefiere el adjetivo hermeticidad del sistema. 259
Tal el planteamiento más antiguo al vacío legal lo hizo Ludovico Antonio Muratori justo en el
inicio de la codificación moderna en su obra Los defectos de la jurisprudencia, de 1742.
122
nos proponen que no existe un consenso sobre qué cosa son las lagunas del
derecho, hay autores como Busso que piensan que las lagunas estarán siempre
presentes pues reflejan la imperfección humana, Zitelmann cree que no
existen pues hay siempre un modo de integrar el ordenamiento a través de la
analogía260
, por lo que e incorrecto llamarlas lagunas y serían más bien
correcciones. Donato opina que el principio de complitud no debiera referirse
al ordenamiento sino a la hermenéutica en donde el juez hace posible la
integración de la norma261
. Para Coviello es mejor tomar una postura
pragmática y fingir que no existen “se puede decir que no hay lagunas en la
ley, con este fundamento se justifica el principio de las legislaciones modernas
por el cual el juez no puede rehusarse a resolver un caso práctico con la
excusa del silencio de la ley sin hacerse reo de denegación de justicia”262
. La
teoría italiana es la más avocada a este problema desde Carnelutti apoyado en
la ciencia procesal a Del Vecchio en la filosofía del derecho. El mismo Kelsen
se interrogó sobre la clausura del sistema y es famoso su diseño piramidal del
mismo, el cuál niega las lagunas del derecho porque el principio de que lo que
no está prohibido está permitido hacen presumir a la libertad como conducta
que llena esos huecos. Otros como Aftalión, Alchourrón Bulygin, o Amedeo
Conte263
; han planteado innovadoras teorías sobre la lagunocidad del
ordenamiento.
Ahora bien, la mayoría de estos planteamientos eran paliativos a la crisis que
había originado la codificación sobre todo civil, pero en este caso nos interesa
la codificación del derecho del Estado es decir, de la Constitución. En este
punto podemos identificar dos tipos de lagunas, las normativas y las lagunas
axiológicas264
. En principio diríamos que no debiera existir diferencia entre la
integración de las lagunas en general y la que se hace del ordenamiento
constitucional, al día de hoy rige especialmente la autointegración, pero la
justicia constitucional ha descubierto la vacuidad y nos propone una
interpretación un poco más abierta en donde el juez constitucional puede
participar en el perfeccionamiento del orden constitucional y nosotros iríamos
260
Lück im Recht, Laipzig, 1903, p. 26 261
Il problema delle lacune dell’ordinamento giuridico, Milano, SEL, 1910. 262
COVIELLO, N., Diritto Civile italiano, Milano, 1924, p. 82. 263
Le probleme des lacunes en droit, Bruxelles, E. Brylant, 1968. 264
Por cierto de este tipo de lagunas de reciente aparición la obra de DE LA TORRE MARTÍNEZ,
Carlos, La Recepción de la filosofía de los valores en la filosofía del derecho, Instituto de
investigaciones jurídicas de la UNAM, México, 2005, en donde el autor nos propone una serie de
líneas a seguir en cuanto a la integración de las lagunas constitucionales a través de la interpretación
judicial problema que también ha analizado GUASTINI, Ricardo, “Principi di diritto e
discrecionalita giudiziale”, en: Diritto e Diritti, Electronic Law Review, Ragusa, 1996-2005.
123
más allá diciendo que participa en el acercamiento entre la cultura
constitucional (o constitución material) y la constitución formal. Obviamente
no faltaran los detractores, como ya veremos, que en esto ven un peligro al
que denominan “gobierno de los jueces” o el problema del “juez legislador”, o
la llamada “judicialización” la historia es por eso maestra, pues nos muestra
un sin fin de ejemplos en el que a través del trabajo de los jueces se logra un
gobierno del derecho tan distinto del hoy anhelado y manoseado Estado de
Derecho que supone la sujeción del derecho a la política. Es claro que la
integración constitucional está mirando hacia horizontes lejanos, Carducci nos
habla de constitucionalismo multinivel265
, la interpretación se vuelve más
heterointegrativa y se comienza a echar mano de jurisprudencia internacional
y otras fuentes olvidadas en la edad legolátrica.
7.4 Historia de la Justicia Constitucional mexicana
Ya mencionamos algunas instituciones novohispanas, que podrían estudiarse
para efectos de la elaboración de una historia de la justicia constitucional,
además dijimos podría llegar a ser una historia interesante pues tendría
muchos puntos de común con otros países latinoamericanos. Pero
enfoquémonos por ahora en una historia de la justicia constitucional en stricto
sensu, es decir, para cuando ya existe un ordenamiento constitucional escrito y
mecanismos formales para asegurar una jurisdicción constitucional. A
continuación mencionaremos algunos ejemplos proponiendo una lista no
exhaustiva de temas a estudiar: para algunos teóricos los Elementos
Constitucionales de López Rayón pueden ser ya considerados parte del
expediente constitucional del México independiente, en el artículo 31, el
jurista introducía la figura del habeas corpus, más intuitivamente que por
conocimiento de la institución, pues “las noticias (eran) escuetas y
parciales”266
. En el Decreto Constitucional para la libertad de la América
Mexicana, la junta de notables encabezada por Morelos incluyó dentro de su
articulado el juicio de residencia al modo español pero en este caso, a él
estarían sujetos los tres poderes (que habían nacido con la división de poderes
asumida por este documento) en caso de atentar contra la constitución y sus
leyes. Si consideramos que la reglamentación de los derechos fundamentales
es ya un tipo de mecanismo de control constitucional habría entonces que
265
Michele Carducci, Tecniche Costituzionali di Argomentazione normazione comparazione, Lecce,
Pensa Multimedia, 2003. 266
PEREZ DE LOS REYES, Marco A., Historia del Derecho mexicano, vol. 2, Oxford University
Press/UNAM, México, 2003, p. 244.
124
incluir además otros documentos y la Constitución de la Monarquía española
de 1812, mejor conocida como Constitución de Cádiz.
Una vez que México se independiza comienza a trabajar en un documento
constitucional ya desde el gobierno del emperador Iturbide, pero será el
segundo Congreso el que tendrá éxito en la empresa. Tendríamos que
mencionar al federalismo mexicano como un modo de control del poder, pues
la finalidad que se busca y que se puede deducir de los debates, es la de
distribuir el poder. Pero hay otro elemento de análisis en relación al
federalismo y la justicia constitucional, y es que esta última no fue
prerrogativa de aquél, es decir, la justicia constitucional en nuestro país fue
aceptada y puesta en marcha tanto por federalistas como por centralistas267
,
tanto por liberales como por conservadores. La Constitución de 1824
contemplaba un procedimiento para interpretar la constitución en el Título VII
Sección única. Llamado De la observancia, interpretación y Reforma de la
Constitución y Acta constitutiva, el control constitucional es plenamente
ejercido por el poder legislativo: “Artículo 164.- El congreso dictará todas las
leyes y decretos que crea conducentes a fin de que se haga efectiva la
responsabilidad de los que quebranten esta constitución o la acta constitutiva.
Artículo 165.- Sólo el congreso general podrá resolver las dudas que ocurran
sobre inteligencia de los Artículos de esta constitución y del acta constitutiva”.
Las Bases Constitucionales de 15 de diciembre de 1835, contemplaban en su
artículo 4º una enigmática frase: el supremo poder nacional (suma de los tres
poderes) establecerá un arbitrio suficiente para que ninguno de los tres
(poderes) pueda traspasar los límites de sus atribuciones.
Pero serían Las Leyes Constitucionales de 1836, conocidas como Las Siete
Leyes, las que haría efectiva la existencia de un arbitrio superior a los tres
poderes y conocido como Supremo Poder Conservador268
, “Segunda Ley,
267
Es justo la hipótesis de ABREU y ABREU, Juan Carlos, “La justicia constitucional a dos fuegos:
Federalistas vs. centralistas” en: Historia de la Justicia en México. Siglos XIX y XX, Suprema Corte
de Justicia de la Nación, México, 2005. 268
Sobre el particular ya mencionamos el trabajo de Oscar Cruz Barney, pero también el de
MARTINEZ SOSPREDA, Manuel, “Sieyes en México: acerca de las fuentes del Supremo Poder
125
Artículo 12.- Las atribuciones de este Supremo Poder son las siguientes: I.
Declarar la nulidad de una ley o decreto dentro de dos meses después de su
sanción, cuando sean contrarias a Artículo expreso de la Constitución y le
exijan dicha declaración o el Supremo Poder Ejecutivo o la alta Corte de
Justicia, o parte de los miembros del Poder Legislativo en representación que
firmen dieciocho por lo menos; II. Declarar, excitado por el Poder Legislativo
o por la Suprema Corte de Justicia la nulidad de los actos del Poder Ejecutivo,
cuando sean contrarios a la Constitución o a las leyes, haciendo esta
declaración dentro de cuatro meses contados desde que se comuniquen esos
actos a las autoridades respectivas; III. Declarar en el mismo término la
nulidad de los actos de la Suprema Corte de Justicia, excitado por alguno de
los otros dos poderes, y sólo en el caso de usurpación de facultades. Si la
declaración fuere afirmativa, se mandarán los datos al tribunal respectivo para
que sin necesidad de otro requisito, proceda a la formación de causa, y al fallo
que hubiere lugar; IV. Declarar por excitación del Congreso general, la
incapacidad física o moral del Presidente de la República, cuando le
sobrevenga; V. Suspender a la alta Corte de Justicia, excitado por alguno de
los otros dos Poderes Supremos, cuando desconozca alguno de ellos, o trate de
trastornar el orden público; VI. Suspender hasta por dos meses (a lo más) las
sesiones del Congreso general, o resolver se llame a ellas a los suplentes por
igual término cuando convenga al bien público, y lo excite para ello el
Supremo Poder Ejecutivo; VII. Restablecer constitucionalmente a cualquiera
de dichos tres Poderes, o a los tres, cuando hayan sido disueltos
revolucionariamente; VIII. Declarar excitado por el Poder Legislativo, previa
iniciativa de alguno de los otros dos Poderes, cuál es la voluntad de la Nación,
en cualquiera caso extraordinario en que sea conveniente conocerla; IX.
Declarar excitado por la mayoría de las juntas departamentales, cuándo está el
Presidente de la República en el caso de renovar todo el Ministerio por bien de
la Nación; X. Dar o negar la sanción a las reformas de Constitución que
acordare el Congreso, previas las iniciativas, y en el modo y forma que
establece la ley constitucional respectiva; XI. Calificar las elecciones de los
senadores; XII. Nombrar el día 1 de cada año dieciocho letrados entre los que
no ejercen jurisdicción ninguna, para juzgar a los ministros de la alta Corte de
Justicia y de la Marcial, en el caso y previos los requisitos constitucionales
para esas causas”. Sobre este Súper Poder se ha dicho bastante y se ha escrito
Conservador”, en: Revista Jurídica Jalisciense, año 6, no. 3 septiembre-diciembre, 1996,
Departamento de Estudios e Investigaciones Jurídicas, Universidad de Guadalajara, pp. 249-284;
también MIJANGOS y GONZALEZ, Pablo, “El primer constitucionalismo conservador. Las Siete
Leyes de 1836”, en: Anuario Mexicano de Historia del Derecho, vol. XV, Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 1999.
126
otro poco ya desde sus mismos detractores en el siglo XIX como ejemplo
Emilio Rabasa, pues consideraban que era excesivo e injustificado su actuar
sujeto sólo a Dios, como se decía. Lo cierto es que existe una preocupación
por defender la constitución de los embates que pueda hacerle el mismo
detentador del poder, existía entonces una teoría y una figura francesas
plasmadas en la jury constitutionnel que parecieron óptimas entonces y
trasplantables a nuestro derecho, podemos condenar el experimento pero
podemos aplaudir la intención como un antecedente del control constitucional
contemporáneo.
Obviamente destaca y ofusca la escena decimonónica la creación del Amparo
mexicano, que si bien ha sido largamente estudiado, sus matices en cada época
histórica, sus diferentes vertientes y aplicaciones no se han agotado,
comenzando por el estudio pendiente sobre su nacimiento en la Península de
Yucatán y su probable vida en la misma, o la discusión sobre la primera
sentencia de Amparo potosina, que podría no gozar necesariamente de la
primogenitura como lo ha demostrado Manuel González Oropeza269
.
A continuación desarrollaremos dos casos particulares sobre control
constitucional que pueden servir de ejemplo para descubrir las potencialidades
de una historia de la justicia constitucional.
7.5 El Fiscal de la Suprema Corte de Justicia en el siglo XIX270
El fiscal271
responde a dudas de ley, hace pedimentos a las autoridades de
todos los rangos, revisa recursos e impugnaciones, interviene en casos
criminales trascendentes, atiende reclamos y demandas, revisa las acusaciones
269
Los orígenes del control jurisdiccional de la Constitución y de los Derechos Humanos,
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, México, 2003. 270
Apareció como parte del Estudio Preliminar del facsimilar de la obra de José María Casasola
Colección de alegaciones y respuestas fiscales, estendidas en varios negocios civiles y causas
criminales que se han visto en el Supremo Tribunal de Justicia de la Nación, habiendo entre las
últimas algunas bastante célebres, SCJN, México, 2005. 271
Antecedentes castellanos: El tema respecto al nexo que pudiera existir entre las formas antiguas
de estas fiscalías-procuradurías, las facultades de la administración de justicia en España e Indias en
relación con el nacimiento de las nuevas figuras de la justicia constitucional puede ser encontrado
de modo implícito en los escritos de José Sánchez-Arcilla Bernal. Entre otras obras ver:
“Procurador Fiscal y Promotor de la Justicia, Notas para su estudio”, en: Revista de Derecho
Procesal Iberoamericana, IV, 1982, pp. 675-702 y “Consejo y Tribunal Supremo de España e
Indias (1809-1810). Notas para su estudio, En la España Medieval V”, en: Estudios en memoria de
D. Claudio Sánchez-Albornoz, Madrid, 1986, II, pp. 1.033-1.050.
127
finales y resuelve problemas de competencia entre jueces. Como podemos
observar, es un mundo en el que se confía en el juez y se le da libertad sin
constreñirlo a la ley; lo importante es que resuelva, que descubra la ratio iuris.
Ahora bien, respecto al secuestro de la facultad fiscalizadora por parte del
Ejecutivo a finales de siglo, so pretexto de la salvación del principio de que un
solo poder no puede ser juez y parte, ha resultado al parecer un poco ajustada
porque la representación social se ha diluido en una incipiente (casi nula)
labor de investigación por parte del Ministerio Público, pero además debido a
una ausencia palpable en asuntos de “interés social”, que quizá últimamente
ha tenido que venir a rellenar, con su altas y sus bajas, un sistema de
protección no jurisdiccional de los derechos humanos.
No queremos cometer una injusticia historiográfica al ver con ojos
contemporáneos una realidad que no es, pero pareciera que a veces el fiscal
ejercita una especie de control constitucional, pues en caso de que la ley sea
injusta puede intervenir –y de hecho está facultado para ello– en su aplicación.
Conocemos muy bien la noción de ley que maneja el jurista decimonónico
mexicano, sobre todo aquél de la segunda mitad de siglo, es decir, aquella idea
de la ley perfecta, surgida como fruto de la enunciación de la voluntad general
depositada en el parlamento; no obstante, en estas alegaciones esto no es tan
claro, pues si bien el fiscal jamás declarará una ley inconstitucional, sí puede
responder –como en el caso específico de las primeras páginas de las
respuestas fiscales– a un juez local sobre si puede o no aplicar una ley que se
considera en algún punto injusta. Así, cuando se somete a consideración del
fiscal Casasola una ley hacendaria que pretendía obligar a los particulares a
adquirir bienes –que nadie había querido– de subastas de remanentes de las
garitas. La respuesta es contundente y fundada en el antiguo derecho (la Curia
Philipica, la Recopilación de Castilla, la Real resolución de 20 de octubre de
1777, y la Novísima Recopilación): no se puede obligar a ningún particular a
adquirir un bien público contra su propia voluntad y no es válido sustentar
dicha “adjudicación forzada”, por interpretación a contrario sensu, en el hecho
de que si el gobierno expropia e indemniza lo hace por el bien común y en
base a la ley, ni tampoco argumentando que es una “contribución” para el
Estado, porque las contribuciones deben estar dispuestas en las leyes de
manera clara, según lo establece la Constitución.
128
Ya se habló de la petición hecha a Casasola para que conociera la “anti-
constitucionalidad”272
del Tratado Guadalupe-Hidalgo273
y luego sobre su
aplicación en un caso específico sobre la posibilidad de otorgar la amnistía
(antecedentes de las acciones de inconstitucionalidad). Sin embargo, existe un
caso todavía más curioso, en el que se solicita una respuesta a una “duda de
ley” sobre qué autoridad estaba facultada para requerir al gobernador de una
provincia (pp. 447 y ss.) una especie de “antecedente de las controversias
constitucionales”.
Por último, encontramos algunos casos peculiares sobre el denominado
“recurso de fuerza”, de orígenes medievales, que supone la atracción, por
parte de un tribunal secular, de algún caso de un tribunal eclesiástico del que
deba conocer en revisión. El fiscal, facultado como en el antiguo régimen para
conocer de esos asuntos en los que interviene el fuero eclesiástico, ejercita
literalmente en un caso concreto el “recurso de fuerza” solicitado por el
devoto provincial de los carmelitas, contra el provisor del arzobispado, en
relación con la venta de un inmueble, y también a través de un recurso de
fuerza se resuelve un asunto sobre el presupuesto no devuelto de una
capellanía.
Pero en otros casos se le solicita al fiscal requiera al gobierno devuelva el
edificio del Colegio Seminario de San Juan Bautista en Guadalajara, pues se
ha utilizado para fines distintos a los previstos en la donación, es decir, que el
fiscal debe defender el interés social y no solamente funge como representante
del Estado, en este caso es muy claro, una institución aún si bien eclesiástica
tiene un Colegio que aporta beneficios a una comunidad si el gobierno
desamortiza sin razón y en perjuicio de la comunidad entonces le fiscal
interviene y solicita al gobierno respete un bien inmueble que otorga un
beneficio social.
Por último, decíamos que el fiscal puede también resolver conflictos de
competencia, cuando así se lo solicitaban las partes, entre jueces de diferentes
jurisdicciones y grados, así como entre jueces y distintas instancias de
gobierno –como capitanías o comandancias–, es decir, ejercía una forma de
control constitucional. 272
Cabe mencionar que el documento constitucional que para la fecha es el que sirve para sustentar
una defensa, control o justicia, es el de las Bases de Organización Política de la República
Mexicana de 12 de junio de 1843. 273
Para saber más cobre este tratado ver: SOBERANES FERNÁNDEZ, José Luis y VEGA
GÓMEZ, Juan Manuel, El Tratado de Guadalupe Hidalgo en su sesquincentenario, México, Centro
de Estudios Constitucionales México-Centroamérica/ Instituto de Investigaciones Jurídicas de la
Universidad Autónoma de México/ Corte de Constitucionalidad de Guatemala, 1998.
129
El análisis de las Alegaciones y Respuestas Fiscales revela la actividad de un
funcionario judicial que demuestra en parte la resistencia a la modernidad
jurídica y se sitúa como un remanente indiano dentro de nuestro Poder
Judicial, que se manifiesta ajeno al ideal liberal y más homologado hacia el
sistema norteamericano, y, por otra parte, vemos en este análisis, un Poder
Judicial que convive con la creciente construcción de un sistema legalista y
trata de ajustarse y a veces resistirse.
7.6 El problema de la Constitucionalidad y el Amparo Morelos274
Emilio Velasco, abogado litigante analiza de manera pormenorizada la
cuestión del ahora famoso “Amparo Morelos”275
. Todo se originó a raíz del
abuso de poder que intentaba perpetrar Francisco Leyva, o por lo menos así lo
tiene claro la historiografía. Lo cierto es que este personaje, que era
gobernador del Estado de Morelos en 1871 y sabía que pronto terminaría su
mandato, realizó una serie de actos político-legislativos con el fin de allanar la
reelección, pues ésta no era permitida por la Constitución local vigente, que
para entonces era la de 1870, basada en la Federal de 1857.
Leyva se había mostrado como un cacique ensimismado en el poder; sus
intenciones reeleccionistas venían a refrendar un gobierno de abusos que “…
con ejemplar paciencia [le sufrió el pueblo], sostenido por la esperanza de que
llegado el término legal, podría liberarse de aquella plaga y encomendar la
dirección del estado a otro hombre que mereciera su confianza”.276
No sucedió
así, pues el señor Leyva se reeligió mediante algunos usos electorales
indebidos y continuó ocupando la gubernatura, aun a pesar de la revisión que
hizo el Congreso de Morelos de dichos actos, para absolverlo al final277
.
274
Es la sección conducente al Estudio Preliminar de la edición facsimilar de la obra de Emilio
Velasco, El Amparo Morelos. Colección de artículos publicados en “El porvenir”, SCJN, (en
prensa). 275
En su momento Manuel González Oropeza rescató la importancia de este “caso”: “El Amparo
Morelos”, en Homenaje a Jorge Barrera Graf, México, UNAM, 1989, t. II, pp. 811-836. 276
Pacheco, Francisco, La Soberanía del estado de Morelos, México, imp. Díaz de León y White,
1876, p. 4, citado por Moctezuma Barragán, Javier, José María Iglesias y la Justicia electoral,
UNAM, 1994, p. 86. 277
Frías y Soto, Hilarión, Defensa pronunciada ante la legislatura de Morelos, erigida en Gran
Jurado, México, Imp. del Comercio N. Chávez, 1873.
130
Tal vez todo hubiera seguido su curso, a no ser porque Francisco Leyva
promulgó la Ley de hacienda de 13 de octubre de 1873, que no era otra cosa
que el presupuesto fiscal para 1874, con la que contemplaba gravar los
inmuebles de cinco hacendados por un monto de setenta mil pesos mensuales,
siendo que los ingresos de todo el Estado para ese año ascenderían a ciento
ochenta y dos mil pesos. En pocas palabras: cinco personas contribuirían con
más de la mitad del presupuesto general278
.
Nace así el famoso Amparo Morelos, el cual fue interpuesto por estos cinco
personajes morelenses, y cuyo fondo va más allá de la simple inconformidad
con tan gravosos impuestos, ya que cuestiona la legitimidad de la elección del
gobernador, situación que haría a dicha ley inconstitucional per se. El amparo,
presentado por Ramón Portillo, Joaquín García Icazbalceta, Pío Bermejillo,
Isidoro de la Torre y José Toriello,279
a través de su representante legal, Julián
Montiel y Duarte, por violación al artículo 16 de la Constitución Federal, iba
sobre todo a desmembrar el proceso ilegítimo por el cual Leyva había llegado
a la gubernatura nuevamente, pues no había alcanzado las dos terceras partes
de los votantes, que era el requerimiento que él mismo había fijado en la
reforma al artículo 66, a lo cual habría que agregar que dicha reforma fue
realizada de modo ilegítimo, violando así el artículo 149 de la Constitución de
ese Estado.
Además, la misma ley de presupuesto era también de dudosa legitimidad, pues
en su aprobación no se había alcanzado en la legislatura el quórum para su
aprobación, debido a que un diputado, de nombre Vicente Llamas, ostentaba
dicho cargo de modo inconstitucional. Es entonces cuando la Suprema Corte
ha de intervenir con una sentencia que no sólo confirmaba su independencia,
sino también abría un debate acerca de sus facultades280
.
278
El caso suscitó mucho interés entre los juristas de la época, el periódico EL FORO, registró
algunos análisis de aquellos años, el más nutrido fue el de José María del Castillo Velasco con el
título “Reflexiones sobre la cuestión de Morelos y las facultades de los tribunales federales”, mismo
que apareció por entregas en los números 127, 128, 131, 132, 134, 135, 136, 137, 138 y 139; en el
primer semestre de 1874 en el t. II, citado por Cárdenas, Salvador, “La Cultura Jurídica Mexicana
en el periódico El Foro” Estudio Introductorio de la obra titulada: El Foro. Periódico de
Jurisprudencia y Legislación, compilación de los tomos I a IV (1873-1876), p. 17 (en prensa). 279
La mayoría de estos hombres son connotados empresarios de la época. 280
Un detalle pormenorizado de los hechos en Montiel y Duarte, Isidro, Alegato presentado al
juzgado de distrito del Estado de Morelos en el juicio de amparo que ante él promovieron algunos
propietarios del mismo estado por violación al art. 16 de la Constitución de 1857, México, Imp.
Díaz de León y White, 1874.
131
El Juez de Distrito Ignacio Merlo emitió su sentencia el 14 de marzo de 1874,
confirmando la violación al artículo 16 constitucional debido a que la ley no
se había aprobado por el quórum necesario. El juzgador se abstenía de revisar
la parte conducente a la legitimidad de la reelección del gobernador, por
considerar que no estaba en sus facultades. Los representantes de la
Legislatura del Estado de Morelos, Hilarión Frías y Soto y Joaquín M.
Alcalde, elevaron a la Suprema Corte algunos escritos tratando de deslindar la
responsabilidad del gobernador y del Congreso Local. Después de un debate
dividido, el Máximo Tribunal determinó, en revisión, que los tribunales
federales sí podían intervenir en cuestiones que pusieran en duda la
legitimidad de los Poderes Locales, pues la soberanía tiene como límite el
respetar las garantías individuales.
La Suprema Corte resuelve con base a lo ya delineado en los casos de
Hidalgo, Querétaro y Yucatán, es decir que se ocupa de la incompetencia de
algunas autoridades locales, aunque en el amparo Morelos la misma división
entre los Ministros originó una sentencia acordada, que satisfacía un poco a
todos, pero esto la hizo también contradictoria, en la misma, se decía que era
ilegítimo el nombramiento de Llamas como diputado local porque era jefe
político del distrito que lo nombró, pero en el caso de Leyva la Corte se
abstuvo de calificar su legitimidad y por tanto su competencia para proponer
la Ley de Hacienda. Dicha contradicción suscitó un estudio interesantísimo
del ministro José María Iglesias para explicar y razonar su voto281
, a raíz del
cual otros juristas de la época se dieron a la tarea de escribir sobre el tema, ya
fuera para defender la mal entendida soberanía de los Estados o para apoyar a
la Corte en su decisión, como es el caso de Emilio Velasco. Dos pensadores
políticos de la época, de gran peso y que no estuvieron muy de acuerdo con la
sentencia de la Corte, fueron Vicente Riva Palacio282
y Basilio Pérez
Gallardo283
.
Como dato complementario, debemos mencionar que la ejecutoria de la
Suprema Corte no fue notificada, el gobierno de Leyva acusó al juez de
distrito de un robo ridículo y lo mandó apresar, poniendo en su lugar a un
suplente, el cual, por obvias razones, se guardó de notificar la ejecutoria. La
281
Estudio Constitucional sobre las facultades de la Corte de Justicia, México, Imp. Díaz de León
y White, 1874. 282
La Soberanía de los estados y la Suprema Corte de Justicia, México, Imp. de J.M. Aguilar Ortiz,
1874. 283
Opiniones de los constituyentes y del sr. Lic. D. José María Iglesias sobre los artículos 16 y 101
de la Constitución, México, Imp. Díaz de León y White, 1874.
132
Suprema Corte, a su vez, contraatacó destituyendo al suplente y restituyendo
en su encargo al propietario. Al final se buscó el modo en que la sentencia no
llegara a su destino, pero la voz de algunos juristas no se dejó esperar y en
poco tiempo fue conocida por toda la comunidad de juristas.
Desde un inicio el autor nos manifiesta que su intención no es indagar sobre
los hechos que dieron lugar al Amparo sino sobre el escozor y debate que
planteó el mismo así nos dice “nuestras miras se detienen en la cuestión
constitucional” (p. 5) la sentencia no sólo consideraba como ‘inconstitucional’
la Ley de hacienda sino también la reforma habilitada por Leyva para poderse
reelegir, por lo que se encontraba en un supuesto de incompetencia “por
ilegitimidad” (p. 6). Esto es inusitado si se tiene en cuenta que las
destituciones de gobernadores (consideradas fuero constitucional) eran
calificadas ya sea por el Poder Ejecutivo o por el Legislativo pero no por el
Judicial284
.
El licenciado Emilio Velasco se pregunta en las primeras páginas que
conectores existen entre la constitución federal y la constitución de los estados
y la adecuación de la segunda hacia la primera en el marco del federalismo y
del mal entendido “respeto de las soberanías” en pocas palabras ¿qué tanto
debía condicionar la constitución federal a las constituciones de las entidades
soberanas?285
La respuesta es sencilla para Velasco en cuanto que el pacto
federal supone al menos el reconocimiento de un sistema republicano y
284
En el análisis que Linda Arnold hace sobre la naturaleza del Suprema Corte mexicana, esta
autora identifica como la teoría constitucional reconoce que la soberanía sólo radica en principio en
el poder legislativo y formalmente en los estados. En una Controversia originada entre la Suprema
Corte y el estado de México en 1834 que llevó al sistema a una ‘crisis constitucional’ a raíz de la
aplicación de la Ley Caso tuvo que ser resuelta por el ejecutivo, de aquí se desprendió la famosa
disertación de Manuel de la Peña y Peña a favor del Poder Judicial que durante el siglo XIX tuvo
que resistir el embate y la mala fama que le crearon los otros dos poderes, ARNOLD, Linda,
Política y Justicia. La Suprema Corte Mexicana (1824-1855) UNAM, México, 1996, sobretodo el
capítulo VIII (pp. 165-178) “La Supremacía judicial federal y el derecho local”. 285
Esta pregunta es complementada en la página 10 con una reflexión puntual existen dos tipos de
normas constitucionales en una constitución de las entidades federativas: lo que se ordena en
función a la constitución federal y lo es en “parte un derecho constitucional local” sin embargo en
todo el contexto estos conectores entre constituciones locales y la federal suman lo que el autor
llama “derecho constitucional nacional”. En este orden de ideas la constitución de las entidades
federativas debe contener medios de defensa para la protección del derecho constitucional local es
sentido estricto, pero en lo referente al derecho local que forma parte del derecho nacional estos
medios de defensa corresponderían a la Constitución federal (no queremos ser apologistas ni mucho
menos imponer categorías actuales a reflexiones anteriores pero aún si bien los conceptos no son
aún claros entorno a una justicia constitucional sí se plantean en el texto ya la existencia sustancial
de mecanismos procesales en la constitución).
133
representativo, este mínimum debe ser respetado por las partes que componen
la federación y no se puede alterar según el artículo 109 de la Constitución de
1857. Lo interesante es planteado por Velasco en la continuación de su
disertación en el Artículo II: si existe esta conexión entre constituciones esto
supone que si la constitución local es atacada existiría en la constitución
federal “una garantía” (p. 8) que estaría implícita en el artículo 41 de la
constitución federal de 1857 que contempla la organización federal. De este
modo cualquier atentado contra una constitución local, cuando esta no
contempla medios de defensa, dicha protección podría ser subrogada por la
constitución federal a través de sus poderes, en este caso el judicial.
Ahora bien, la sentencia de la Corte había desechado el entrar a analizar el
asunto electoral y se era verdad que no se habían reunido los dos tercios de los
votos, nos parece que por varias razones, la primera de ellas la expone
Velasco pues de hacerlo hecho “era necesario que se hiciese cargo de los
expedientes electorales; que decidiera sobre la validez o nulidad de los votos
emitidos; que resolviera si hubo o no suplantación de votos” es decir, que se
constituyera en tribunal electoral, cuestión que para la fecha era materialmente
difícil de llevar a cabo. Pero entendemos que una vez resuelta la cuestión de
fondo que era la inconstitucionalidad de la reforma en el artículo referente a la
reelección, la misma reelección es ilegítima. Una cuestión resulta interesante
en el estudio de Velasco y es que la materia electoral para este jurista debe ser
fundamentalmente de carácter regional “la facultad reservada a los estados
para hacer el escrutinio en sus elecciones locales, es también de un carácter
definitivo en cuanto a los actos de escrutinio; pero ni una ni otra razón es
motivo para que se considere final la acción de una legislatura declarando
gobernador constitucional a quien no puede ejercer autoridad conforme a
leyes.” (p. 16) por eso es necesario que exista un recurso para evitar que
“usurpación semejante quede consumada” (p. 16) en este caso el medio
procesal fue el amparo, pero la Corte no teniendo otros instrumentos
procesales tuvo que calificar este punto como “un simple hecho” según nos
explica Velasco.
Para seguir entendiendo lo que en esta época podemos llamar ‘intuiciones de
una jurisdicción constitucional’ veamos lo que más adelante el autor nos
explica en el Artículo V “Es incuestionable que la paz, la seguridad y la
libertad de un Estado pueden peligrar, y a fin de precisar los remedios fijados
por la Constitución para esas eventualidades, es necesario determinar las
134
causas de donde ellas se originan”286
(pp. 27-28) estas causas nos explica
Velasco, pueden ser externas, internas o por abuso de los gobernantes locales,
es obvio que en el caso que nos ocupa se coloca en el tercer supuesto, es decir,
un “peligro por ambición o usurpación”, es interesante observar cómo a pesar
de existir un difundido concepto de constitución en términos formales, aquí
los peligros enumerados comportan no sólo ataques a la constitución formal
sino también a la material la cual puede ser vulnerada ya sea por una gavilla,
que implica crimen organizado y que en su momento puede llegar a
desestabilizar el orden constitucional, o bien la intromisión de un gobierno
extranjero, o como en este caso, el abuso de poder. Así que podríamos hablar
de una protección en sentido lato y una protección en sentido específico,
además esta última, contenida en la misma Constitución federal “…así como
la Constitución procuró proteger a los gobernados de los Estados contra las
violencias o fuerzas de los gobernados, no tomó menos empeño en proteger a
los últimos contra la ambición o usurpación de los gobernantes.” (p. 29) Des
teste modo uno de los objetos de la constitución es “restringir la acción de los
gobiernos, de manera que al ejercer sus facultades no opriman o hagan
violencia al resto de la sociedad” (p. 30) El problema lo detecta nuevamente
de modo intuitivo Velasco pues si se vulnera la constitución “tanto da que no
haya Constitución, o que habiéndola los gobernantes no respeten las
restricciones que se les imponen…una usurpación si recurso alguno para el
pueblo; las constituciones, las garantías que el pueblo ha buscado en ellas
serán inútiles, sólo prevalecerá el derecho de la fuerza” (p. 30) el problema
podría ser planteado del siguiente modo: sí la Constitución significa una
protección para los gobernados ¿quién protegerá al protector de los
gobernantes?. Para entonces el único ‘remedio’, y así lo llama Velasco, es el
Poder Judicial de la Federación, concretamente (en ese momento histórico) el
juicio de amparo “La Constitución previó que los derechos asegurados por ella
podían ser violados por las autoridades, y con ella podían ser violados por las
autoridades, y con fin de impedirlo estableció el juicio de amparo. Si los
poderes de un Estado expiden una ley o ejercen un acto que dañe un derecho
de los consignados en la Constitución, la federación no desaparece ante el
Estado, sino que por medio de sus tribunales declara que esa ley no puede
aplicarse a los quejosos; y si el Estado no quiere respectar la sentencia, se le
obliga por la fuerza.” (p. 38)
Velasco además intenta una teoría de la constitución interpretando la
constitución de 1857, ya dijimos que ha discurrido sobre la constitución
286
Las cursivas son nuestras.
135
federal, la local y la nacional, ahora nos dice desde la óptica del particular
federalismo mexicano287
esta constitución no es necesariamente “un pacto
entre los Estados. En el preámbulo se dice que el objeto de la reunión de los
representantes es constituir a la nación; no se expresa que sea el de celebrar
una alianza entre los Estados…más explícito todavía el art. 40, se afirma en él
que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república
representativa, democrática, federal, compuesta de Estados; así es que el
pueblo mexicano es el que ha formado la Constitución; no es ella la obra de
los Estados.” (pp. 40-41) Independientemente de que averiguáramos que es el
pueblo mexicano y cuál es su voluntad (sobre todo de dónde obtenerla) lo
cierto es que Velasco en una cosa tiene razón la constitución de 1857 refleja
aquella constitución sustancial que en lo referente a las soberanías y la
interacción federal tiene sus propios matices.
Sin embargo es todavía difícil a Velasco hacer una propuesta sobre estos
posibles mecanismos con los que la Suprema Corte cumplirá “uno de los más
nobles deberes que le ha impuesto el pueblo mexicano” y que es su
protección, pues en términos exegéticos se pensaba que estos mecanismos
pudieran estar implícitos interpretando el texto de la constitución, una
interpretación muy ajustada.
Lo interesante de esta reflexión hecha por un constitucionalista, es el análisis
de la potencialidad de la Constitución como derecho adjetivo y de la grande
responsabilidad que esto comporta a la Suprema Corte que es vista por este
diplomático decimonónico, como una institución que salvaguarda los derechos
de los mexicanos contra el abuso de poder.
7.7 Conclusiones Provisionales al capítulo
Como habrá podido notarse, nuestra propuesta está aún en ciernes, la idea
inicial al comenzar a escribir, era la de sugerir un protocolo de investigación
sobre el cuña poder construir y debatir, es una tesis que espera tener pronto
secuelas y antítesis, pero es además un proyecto académico que hemos
planteado extender en principio a Colombia y Brasil en donde hemos iniciado
un programa de estudio sobre el tema. También existe ya la firme intención de
287
En la segunda parte de su obra, Emilio Velasco despliega un sin fin de recursos arrancados al
derecho comparado, básicamente comparando con el common law, y hace gala de una
cultura/erudición que distinguió a los hombres de su época; descubre así las intrincadas tramas que
distinguen un federalismo de otro y una forma diferente de administrar justicia.
136
realizar algunos ciclos de conferencias en México al que se han suscrito
historiadores y constitucionalistas, de hecho, este año hemos ya realizado el
primero en Puebla con notables frutos y consensos, por ejemplo entorno a los
antecedentes del juicio de amparo en México.
Esperamos que se sumen a esta iniciativa muchos otros investigadores, eso es
justo la ciencia jurídica, un trabajo dialéctico en el que se confrontan
perspectivas sobre qué cosa es el derecho y sobre cómo queremos entenderlo.
137
8. La defensa del Municipio mexicano a partir de la Constitución de 1917
El Municipio representa en nuestro medio constitucional un “factor real de
poder” 288
; es, por tanto, una institución de gran importancia, aun si en la
doctrina289
y en la práctica, han surgido diversos debates sobre su naturaleza,
misma que es considerada en dos grandes sentidos290
: el primero de ellos ve al
Municipio como un nivel de gobierno o de administración pública; en
términos jurídicos, como una delegación, es decir, que ejerce poder de manera
delegada pero no es poder público; a este sector lo denominaremos
“formalista” pues todas estas teorías consideran que el Municipio se adapta a
formas preestablecidas por la legislación o la estructura administrativa del
Estado; el resultado de esta concepción es una administración más
centralizada y vertical291
. Por otro lado tenemos las teorías que miran al
Municipio como una realidad social, histórica y hasta espontánea; a este sector
lo llamaremos “comunitarista”; la administración aquí se concibe como
horizontal y descentralizada.
Ya el célebre iusocialista español, Adolfo Posada, a principios del siglo XX
consideraba que en la visión formalista se concibe al Municipio como “un
organismo con su sistema de funciones para los servicios, que se concretan y
especifican más o menos intensa y distintamente en una estructura: gobierno y
administración municipales propios, desarrollado en un régimen jurídico y
político más amplio”; en cambio en la visión comunitarista, más sociológica, 288
De acuerdo con la célebre definición de Lasalle que advierte sobre la existencia de factores
reales de poder (¿Qué es una constitución?, 1862); pero también, de algún modo entendido en
nuestra tradición, como uno de los elementos básicos dentro del concepto de constitución histórica
trabajado por Martínez Marina (Teoría de las Cortes o Grandes Juntas Nacionales, Obras
Escogidas Atlas, Madrid, 1966-1968-1969 – capítulo XIII), antes delineado por Jovellanos
(Apuntamientos y deducciones relativos al Derecho Público de España, Sevilla, 1774), y más tarde
en Carl Schmitt (Teoría de la Constitución, 1928) y López Austin (La Constitución real de México-
Tenochtitlan, México 1961); es decir, el Municipio como una entidad constitucional en sentido
material. 289
Aconsejamos dar una ojeada a la bibliografía que se encuentra al final de este estudio. 290
HERNÁNDEZ, Antonio María, Derecho municipal. Parte general, UNAM, México, 2003, pp.
173 y ss. Este autor argentino, nos muestra la diversidad conceptual que existe en torno al
municipio y de la que podemos recoger que existen dos grandes concepciones. 291
Esta concepción tuvo influencia en la práctica por ejemplo en Francia cuando la Asamblea
Constituyente decretó el 14 de diciembre de 1789 la abolición de todas las municipalidades, dando a
las ciudades y poblados la calidad de comunas en 1793, Vivien, relator de la ley de 1837, dijo al
respecto: “Los municipios no son más que una simple división administrativa del territorio;
constituyen la última de las circunscripciones de las que desciende la autoridad pública.” Citado por
ALBI, Fernando, Derecho municipal comparado del mundo hispánico, Aguilar, Madrid, 1955, pp.
23.
138
se concibe “como el núcleo social de la vida humana total, determinado y
definido naturalmente por las necesidades de vecindad.”292
Obviamente la defensa del Municipio, presupone una concepción del mismo,
esto es, ¿qué vamos a defender?293
Esta discusión teórica influyó en la práctica
jurisprudencial mexicana. La integridad del municipio en nuestra historia ha
pasado por varias facetas.
El Municipio tiene una larga historia mestiza, en la cual se fusionaron dos
concepciones, la primera es aquella prehispánica que suele relacionarle con el
calpulli, unidad social que se basaba en la auto organización comunitaria:
“Calpulli (del náhuatl calpulle ‘casa grande’ o ‘caserío’), territorio y unidad
social cuyos miembros estaban emparentados entre sí; también, base de la
estructura política, económica, social, religiosa y militar dentro de la nación
azteca. Los miembros de un calpulli poseían la tierra en forma colectiva con
derechos individuales de uso; todo adulto casado tenía derecho a recibir una
parcela y cultivarla; para ello, el administrador de los bienes inscribía en sus
registros a todo varón desde el momento de su matrimonio. A quien no
hubiere heredado de su padre una parcela, el calpulli tenía obligación de
otorgársela. El derecho se perdía cuando una familia lo abandonaba, se
extinguía sin dejar sucesión o no lo cultivaba en un lapso de tres años
consecutivos. Con el transcurso del tiempo estas reglas sufrieron numerosas
excepciones. Los dignatarios, funcionarios, sacerdotes, comerciantes y
artesanos no cultivaban la tierra. Los cuatro territorios o calpullis en los que se
dividió originalmente Tenochtitlán fueron Mayotla, Teopan, Cuepopan y
Atzacualco.”294
Desde otra parte del mundo encontramos como antecedente al municipio
medieval castellano, ligado a una tradición romanista, pero que adquirió
características muy específicas, sobre todo en torno a los mecanismos
jurídicos que permitían su estabilidad y pervivencia; estos mecanismos en
concreto eran llamados fueros o cartas forales y corresponden en cierta
medida, al documento constitutivo del mismo Municipio que establecerían una
292
POSADA, Adolfo, El régimen municipal de la ciudad moderna, Librería general de Victoriano
Suárez, Madrid, 1927, 3ª ed., p. 52-53. 293
Cfr. DE LA GARZA, Francisco, El municipio, historia, naturaleza y gobierno, JUS, México,
1947. 294
Voz: "Calpulli," Enciclopedia Microsoft Encarta, Online 2007, http://es.encarta.msn.com,
además ver: LÓPEZ CHAVARRIA, José Luís, “Incidencias del derecho romano y el calpulli azteca
en el municipalismo mexicano”, en: Estudios jurídicos en homenaje a Martha Morineau, tomo I:
Derecho Romano. Historia del Derecho, UNAM, México, 2006, pp. 331-342.
139
serie de prerrogativas frente al rey, y de sus miembros respecto de las
autoridades; en algunos fueros se han llegado a detectar reconocidos ya el
habeas corpus, denominado recurso de manifestación, y la inviolabilidad del
domicilio; además de que existían, en algunos casos, instituciones procesales
encargadas de la defensa de los derechos de los súbditos adscritos a
determinados municipios conocidos como “justicias”295
.
Siguiendo en el recorrido cronológico, resulta simbólica la erección del primer
ayuntamiento en el continente americano en la Villa Rica de la Vera Cruz296
,
el 22 de abril de 1519; este primer concejo estuvo integrado por Alonso
Hernández Portocarrero y Francisco de Montejo como alcaldes; Alonso de
Ávila, Sandoval y los hermanos Alvarado como corregidores; Juan de
Escalante como alguacil, Pedro de Alvarado como capitán y Diego Godoy
como escribano.
El Municipio fortaleció su autonomía durante el periodo virreinal; respecto de
esta importante función Hira de Gortari nos dice que: “En la Nueva España,
como parte del imperio español, se implantó el sistema de intendencias, con la
pretensión de uniformar el ejercicio de gobierno y administración territorial.
Propósito inacabado, pero que fue modelo para definir y delimitar varias
circunscripciones territoriales, posteriormente provincias y estados. Esfuerzo
matizado, por el realismo que se impuso, al respetar el tejido administrativo
anterior, constituido por las alcaldías mayores y los pueblos, al convertirlas en
partidos y adecuarlos como partes de las recién creadas intendencias”297
; por
su parte Herrera Peña nos dice sobre la protección que brindaba a la identidad
la idea de municipio-comunidad que: “los cabildos de los ayuntamientos -
españoles e indígenas- administraban, unos, las ciudades y villas españolas, y
otros, los pueblos indígenas. Ambos eran jurídicamente de igual jerarquía y
estaban organizados de manera semejante. Las funciones ejecutivas las
desempeñaban los regidores, y las judiciales, los alcaldes. Sus resoluciones 295
Cfr. GARCÍA-GALLO, Alfonso, “Aportación al estudio de los Fueros”, en: Anuario de Historia
del Derecho Español, 1956, vol. 26, p 387-446; y BARRERO GARCÍA, Ana María, “El Derecho
local en la Edad Media y su formulación por los reyes castellanos”, en: Anales de la Universidad de
Chile, Estudios en honor de Alamiro de Ávila Martel, 1989, vol. 5ª, Nº 20, p 105-130. 296
En concreto en la playa de Chalchihuecan, después de los actos respectivos de apropiación y
apoderamiento en nombre de la Corona que realizó Cortés con base en las prácticas medievales. 297
HIRA DE GORTARI, Rabiela, “Nueva España y México: Intendencias, modelos
constitucionales y categorías territoriales, 1786-1835”, en: Scripta Nova. Revista electrónica de
geografía y ciencias sociales, Universidad de Barcelona, Barcelona, 1 de agosto de 2006, vol. X,
núm. 218 (72). http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-218-72.htm. HERRERA PEÑA, José, Raíces-
históricas, políticas, constitucionales- del Estado mexicano, México, 2003, online septiembre 2007,
http://jherrerapena.tripod.com/bases/base1.html#_ftn3.
140
fundamentales eran aprobadas por el virrey, aunque en la práctica funcionaban
con gran autonomía, en razón de la distancia. Sus miembros, a diferencia de
virrey y oidores, no eran designados por el rey sino por los vecinos más
distinguidos de ciudades, villas y demás lugares del reino. Notable fue la
eficacia de los cabildos españoles de América, llamados criollos, para
administrar, proteger, embellecer y servir las ciudades del continente a su
cargo. Con base en su experiencia en el manejo de los asuntos públicos, los
ayuntamientos se constituyeron en juntas de gobierno y ejercieron el poder
durante la crisis política en la que la antigua España quedó bajo el dominio
napoleónico. Tales serían los casos de Caracas, Santa Fe de la Nueva Granada,
Quito, Santiago de Chile, Buenos Aires, etcétera.”298
Papel por demás decisivo, el que tuvo el Municipio en el periodo pre
insurgente; en 1808 “el ayuntamiento de la Ciudad de México, con base en las
Leyes de Indias, arguyó dos cuestiones fundamentales: primero, que la
renuncia de Fernando VII a la corona era nula así como la consiguiente cesión
de bienes de la monarquía española a Napoleón, y que, en caso de ser válida,
esta nación era la legítima heredera, en lo que le correspondía, de la corona;
segundo, que era conveniente que Iturrigaray (el Virrey) siguiera al frente del
gobierno, aunque ya no con su antiguo carácter de virrey sino con una nueva
calidad política, la de encargado del reino, para reafirmar la cual era necesario
que convocara a un congreso nacional.”299
En 1812, la Constitución de Cádiz pretendió reglamentar la institución
municipal en los artículos 309 a 324, donde contemplaba un sistema
desconcentrado a través de los propios votantes registrados en el censo de los
pueblos300
.
Durante la construcción de la nación en 1823, había sido determinante el
Municipio en la discusión del federalismo; esto lo podemos verificar en el
Estado de México y hacerlo extensible a otras entidades federativas “Tanto en
su etapa de construcción de la entidad federativa, como en la consolidación de
la centralización interna, encontramos a las municipalidades y a los
municipios, como una de las instituciones principales que ayudaron a forjar la
unidad política y económica)”301
; esta primera organización federal, cifró su
298
Idem 299
Idem. 300
QUINTANA ROLDÁN, Carlos, Derecho municipal, Porrúa, México, 1998, pp. 63-64. 301
SALINAS SANDOVAL, María del Carmen, El municipio decimonónico como base del
federalismo del Estado de México. Visión General, Documentos de Investigación, El Colegio
141
éxito en las redes locales de representantes, las juntas electorales se
conformaban a partir de éstos, que muchas veces eran los mismos miembros
del cabildo, con voz y voto para presionar tanto a las autoridades estatales
como federales302
.
El régimen constitucional proveniente del Congreso Constituyente de 1856
condujo al Municipio a una esfera más organicista que funcional la
indefinición sobre su naturaleza, tuvo consecuencias de índole práctica; en el
artículo 72 de la Constitución de 1857 se alude a la elección popular de las
autoridades públicas municipales y judiciales; el artículo 31 impone la
obligación a todo mexicano a contribuir en los gastos de la Federación, Estado
o Municipio; teóricamente el ayuntamiento estaría en posibilidades de exigir
contribuciones para funcionar y de este modo tener cierta independencia
económica, pero en la práctica esto era de difícil, por no decir, imposible
aplicación; el artículo 36 establecía además la obligación de todo ciudadano
de inscribirse en el padrón municipal. El problema desde entonces se presentó
respecto de autoridades que, provenientes de la Federación o de la entidad
federativa, exigían a los Municipios determinadas prestaciones. Durante la
intervención francesa el Estatuto Provisional, que sirvió como documento
constitucional, dividió al territorio en departamentos, a su vez subdivididos en
distritos y seguidamente, en municipalidades. Sin embargo los prefectos
imperiales, el consejo de gobierno, y los subprefectos para los distritos
centralizaban la administración de los Municipios, los alcaldes eran elegidos
por la jefatura de los departamentos; las contribuciones que debía dar cada
ayuntamiento, eran determinadas por el Emperador a petición de los concejos
municipales.
Durante el porfiriato, los jefes políticos nombrados centralmente para
administrar los municipios, tomaron mucha fuerza; tanta, que dentro de las
demandas sociales de los líderes de la Revolución Mexicana fue una de las
inconformidades más reiteradas; así, destacan el Programa y Manifiesto del
Partido Liberal Mexicano, que en su Exposición Previa hablaba de “La
suspensión de los jefes políticos, que tan funestos han sido para la República
como útiles al sistema de opresión reinante es una medida democrática, como
lo es también la multiplicación de los municipios y su robustecimiento.”303
Mexiquense, Toluca, no. 64, 2003, p. 6. ver ÁVILA, Alfredo, En nombre de la Nación. La
formación del gobierno representativo en México, CIDE-Taurus, México, 2002. 302
Idem 303
“Programa y manifiesto del Partido Liberal Mexicano” en: Los hermanos Flores Magón.
Manifiesto del Partido Liberal Mexicano, Comisión Nacional para las celebraciones del 175
142
Encontramos además que los hermanos Flores Magón establecen como puntos
del Programa en los artículos 45 y 46 la libertad municipal “(45) supresión de
los Jefes Políticos” y la “(46) reorganización de los Municipios que han sido
suprimidos y robustecimiento del poder municipal.”
El Plan de San Luis también habló de la libertad de los ayuntamientos y los
derechos del ciudadano; aquí, Francisco Indalecio Madero hizo resaltar que
bajo el principio de “no reelección” debían estar también contemplados los
presidentes municipales304
.
El Plan de Ayala305
fue la base para que Emiliano Zapata en 1911 dictara la
Ley General sobre Libertades Municipales en el Estado de Morelos; en ésta se
reguló la autonomía política, económica y administrativa del Municipio.
Por último, el Plan de Guadalupe306
permite el establecimiento de la libertad
municipal como una institución constitucional.
Como corolario habría que mencionar a Luís Cabrera, Andrés Molina
Enríquez307
, y a Winstano Luís Orozco308
que de alguna manera dieron Aniversario de la Independencia y 75 Aniversario de la Revolución Mexicana, 1985, pp. 19-50,
número VIII. 304
Textualmente: “Tanto el poder Legislativo como el Judicial están completamente supeditados al
Ejecutivo; la división de los poderes, la soberanía de los Estados, la libertad de los Ayuntamientos y
los derechos del ciudadano sólo existen escritos en nuestra Carta Magna.” En la introducción del
Plan que se firmó en San Luís Potosí el 5 de octubre de 1910. 305
Firmado en el estado de Morelos, el 25 de noviembre de 1911. 306
Hacienda de Guadalupe, Coahuila, 26 de marzo de 1913. Aunque la referencia aparece en las
Adiciones, de 12 de diciembre de 1914, firmadas en Veracruz, textualmente: Art. 2° El primer jefe
de la revolución y encargado del Poder Ejecutivo expedirá y pondrá en vigor, durante la lucha,
todas las leyes, disposiciones y medidas encaminadas a dar satisfacción a las necesidades
económicas, sociales y políticas del país, efectuando las reformas que la opinión exige como
indispensables para restablecer el régimen que garantice la igualdad de los mexicanos entre sí; leyes
agrarias que favorezcan la formación de las tierras de que fueron injustamente privados; leyes
fiscales encaminadas a obtener un sistema equitativo de impuestos a la propiedad de raíz;
legislación para mejorar la condición del peón rural, del obrero, del minero y, en general, de las
clases proletarias; establecimiento de la libertad municipal.” 307
MOLINA ENRIQUEZ; Andrés, Los grandes problemas nacionales, Imp. De A. Carranza e
Hijos, México, 1909, en especial la “Crítica de la circular de 9 de octubre de 1856” del capítulo III,
donde menciona: “los Ayuntamientos tenían un carácter marcadamente urbano. Se constituían para
el gobierno y defensa de las poblaciones…” 308
OROZCO, Wistano Luis, Legislación y jurisprudencia sobre terrenos baldíos, Imp. De El
Tiempo, México, 1885. En el escrito intitulado Los ejidos de los pueblos Orozco nos dice lo
siguiente: “Cuando se restablecieron la República y la Constitución, y los bienes eclesiásticos se
habían disipado como nublado de humo, la codicia extendió su mano rapaz sobre los bienes de los
municipios.” (Los ejidos de los pueblos, Ediciones El Caballito, México, 1975 p.182)
143
sustentó teórico a las demandas sociales, cuestión que influyó primero en el
mismo Jefe del Ejército Constitucionalista, don Venustiano Carranza309
; y
posteriormente en el Constituyente queretano de 1916, tal es el caso de
diputados como Alfonso Cravioto, Heriberto Jara, José Natividad Macías,
Froilán C. Manjarrez, Francisco J, Múgica, y por supuesto, Pastor Rouaix;
cuyas propuestas avalaban un cambio sustancial en la distribución de la
propiedad que sólo era posible rediseñando la naturaleza del Municipio. Pero
la cuestión no cambió materialmente la situación: “En el Congreso
Constituyente de Querétaro, se debatieron los postulados del zapatismo como
las propuestas de Carranza en materia municipal; sin embargo, la autonomía
municipal propuesta en el proyecto carrancista –sustentado en la libertad plena
en materia hacendaria-, fue motivo de numerosos y apasionados debates que
culminaron con el rechazo de la propuesta, que propiciaría más tarde la
consolidación de un poder autoritario y centralista que marginarían la
autoridad municipal y al municipio mismo.”310
Finalmente, en la Constitución de 1917 se recoge sólo la fórmula carrancista
del Municipio Libre “como la base de la organización política y de la
administración pública de los estados” tomando en consideración tres
principios:
I.- Cada municipio será administrado por un ayuntamiento de elección popular
directa y no habrá ninguna autoridad intermedia entre éste y el gobierno del
Estado.
II.- Los municipios administrarán libremente su hacienda, recaudarán todos
los impuestos y contribuirán al gasto público del Estado en la proporción y
términos que señale la legislatura local.
III.- Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica para todos los
efectos legales.
Sin embargo, faltaba generarle un espacio institucional, pues al no
relacionarse el Municipio dentro de los poderes, porque se decía que éstos
309
Carranza expidió un decreto sobre la libertad municipal que establecía en su artículo único “Los
Estados adoptarán para su régimen interior la forma de Gobierno Republicano, Representativo y
Popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política el Municipio
libre, administrado por Ayuntamientos de elección popular directa, y sin que haya autoridades
intermedias entre estos y el gobierno del Estado.” Además en el proyecto de constitución Carranza
presentó un Municipio autónomo en materia fiscal. 310
DE LOS REYES HEREDIA, Oscar, “Consideraciones en torno al Municipio Libre en México”,
en: Derecho y Justicia. Cuadernos de trabajo, Departamento de Ciencia Política y Derecho.
División de Humanidades y Ciencias Sociales, Tecnológico de Monterrey, México, octubre, 2003,
no. 5, p. 13.
144
eran sólo tres (Legislativo, Ejecutivo y Judicial), se dejó a aquel en un estado
de indefensión; la confusión entre “niveles de gobierno” (vertical) y poderes
de la unión (horizontal), trajo como consecuencia, la falta de legitimidad del
Municipio para interponer la defensa procesal que establece el 105
constitucional que se refiere a las controversias constitucionales; y tampoco
podía promover el amparo, por dos razones que desestiman este recurso: la
primera razón se dio desde 1917 y hasta 1921 de la Quinta Época del
Semanario Judicial de la Federación, al establecer que el Municipio no estaba
legitimado para interponer el amparo porque éste se reservaba para proteger
las garantías individuales y no para defender derechos políticos; con esto se
dejaba no sólo sin oportunidad a los ayuntamientos por constituirse, sino
también a aquellos constituidos. Así, los poderes ejecutivo o legislativo
locales podían, legítima o ilegítimamente, anular elecciones de los miembros
del ayuntamiento, o declarar acéfalo el gobierno municipal, y,
excepcionalmente, modificar el Municipio agregándolo a otro, o
seccionándolo.
La segunda razón por la cual el Municipio o sus representantes311
, estaban
imposibilitados para interponer el amparo fue su legitimación procesal activa,
ya que al ser agrupación en su momento no podía ser quejoso; por otro lado,
se trataba de una autoridad y la mayor parte de las veces necesitaba acudir al
amparo en tal calidad312
.
311
Ciertamente la práctica nos ha llevado a una asociación de ideas por la cual hemos homologado
al Municipio con el órgano de gobierno del mismo, advertimos que aunque esto es válido para el
análisis jurisprudencial, en un sentido más amplio, es obvio que el Municipio es algo más. 312
Recordemos que el Municipio puede acudir al amparo siempre y cuando lo haga ‘como si fuera
un particular’ por ejemplo en el caso de un contrato incumplido y de un fallo adverso que se puede
combatir por dicho medio.
145
9. La Justicia y el Petróleo: 1938
9.1 Un secreto a voces
La mayoría de los mexicanos sabemos hoy en día, que el petróleo es un tema
importante en cualquier agenda nacional. Nuestra economía ha dependido
fuertemente de la producción del oro negro. Pero el petróleo es siempre un
asunto controversial, forma parte de nuestra cultura, forma parte de la
conciencia nacional, que se debate entre el orgullo histórico de haberle hecho
frente a las potencias extranjeras y el deficiente manejo de nuestros recursos
naturales. En el inconsciente colectivo subyace la paradoja del México rico en
recursos y el México miserable de los millones de pobres.
Al centro de la polémica arriba mencionada, aparece la justicia, esta matrona
que ha estado cubierta de los ojos, en aquel entonces, desde hace un par de
siglos; tal vez no vea, pero tiene que blandir su espada para hacer cumplir lo
que la balanza le indica. En los platillos de la balanza se colocan elementos
disímiles, razonamientos diversos que van mostrándonos un paisaje complejo;
pero hay además otras cuestiones que no se pusieron en aquella balanza,
razonamientos que permanecieron resonando quizá en el aula de la Escuela
Nacional de Jurisprudencia, en el Auditorio de la Barra de Abogados, en el
recinto del Senado, en las discusiones de la Suprema Corte de Justicia y
finalmente entre las líneas de los artículos 27 y 123 de la Constitución de
1917.
Me parece que en aras a una investigación objetiva, tendríamos que dudar de
aquello que aprendimos en nuestros libros de texto, echar mano de las
diferentes fuentes, las legales, las hemerográficas y las bibliográficas, y por
qué no, de las jurisprudenciales.
Un primer cuadro nos ofrece el estudio de algunos conceptos importantes: la
soberanía nacional313
, la propiedad nacional, el mismo concepto de nación314
;
313
“La soberanía de la Nación es un comodín que en los aspectos políticos de la teoría del Estado
complementa, en su caso, los razonamientos primarios de la legitimidad” la expropiación será
dotada de este rasgo de soberanía y por tanto legítima; en este sentido, aquélla es considerada, como
uno de los grandes “actos de soberanía nacional”. (ARNAIZ AMIGO, Aurora, “La soberanía del
Estado sobre los recursos nacionales estratégicos” en: HERRERA REYES, Agustín y SAN
MARTÍN TEJEDO, Lorea, México a cincuenta años de la expropiación petrolera, México,
UNAM, 1989, pp. 127-140, p. 129.) 314
En la sesión del 9 de septiembre de 1856 el Constituyente discutió la redacción del artículo 39, al
parecer de Emilio O. Rabasa, una discusión breve de “este fundamental tema (que) ha pasado como
146
los derechos sociales, en específico el derecho de asociación, el sindicalismo y
la huelga; por otro lado, la reforma judicial y el papel de la justicia en un
sistema político como el que teníamos en la década de los treintas. Aquí
apelaría en específico a una historia conceptual cultural315
, es decir, no sólo el
concepto de una cultura ilustrada que anuncia con bombo y platillo que en
México desde 1917 existen los derechos sociales, que efectivamente somos
soberanos y que podemos disponer de nuestra propiedad nacional libremente,
y que este aprovechamiento será siempre en beneficio de la nación; más bien
un concepto que además de lo anterior, tome en consideración los temores y
las ilusiones de una sociedad, los motivos económicos, sociales, políticos e
ideológicos que movieron al gobierno de Lázaro Cárdenas a realizar la
expropiación. En cualquiera de los casos descubriremos que la justicia es un
ejercicio de dialéctica y convicción; dialéctica porque implica el choque de
posturas y la construcción de una justificación, convicción porque el juez debe
convencerse y debe convencer a los demás, de que esa justificación era la más
acertada en ese momento y de acuerdo a los elementos que se le presentaron.
Aquí la historia de la justicia juega un papel preponderante, porque se
muestran las contrariedades de un sistema judicial específico, que debe
afrontar sus prejuicios, pero que además está imbuido en el pensamiento de su
época. Todo sistema de justicia es producto cultural de su tiempo, pero
paradójicamente, como institución social, tiene la misión de colaborar en la
mejoría de tal sociedad.
Por otro lado, en el ejercicio prudencial de la justicia, muchas razones deben
omitirse al dar a conocer una sentencia, no es cuestión de opacidad o falta de
democracia, sino una manifestación de auctoritas, una justificación, -
obsérvese, que la palabra justificación proviene de la misma raíz que justicia-,
es decir, es lo que se considera justo en ese momento, si es que el juez
realmente está empeñado en hacer justicia.
Decíamos que la dificultad para conocer todas las razones que movieron a un
juez o tribunal a establecer tal o cual criterio, no es un defecto democrático,
puesto que el juez en estos asuntos trascendentales, tiene como misión cambio sin trascendencia o ha sido interpretado como mero giro semántico. La verdad es que
resultó de consecuencia”314
. La redacción original heredada del Acta Constitutiva de 1824 decía que
la soberanía residía en la nación, la propuesta era para redactar que residía en el pueblo. Entonces el
concepto que atribuía a la nación un carácter representantivo específico se disolvió, y dio lugar a
uno más indeterminado como el de pueblo. 315
Cfr. NARVAEZ HERNANDEZ, José Ramón, “Historia conceptual del derecho y cultura
jurídica” en: Problemas actuales de la historia del derecho en México, México, Porrúa, 2007.
147
proteger la Constitución, y en concreto a ésta, como manifestación de lo
público. El juez define, defiende y expresa la República, ciertamente, en
nuestro caso es una República democrática, pero primero es República. Por
eso es muy importante valorar si el juez o tribunal pudieron deliberar con
libertad, si hicieron el esfuerzo por conservar su independencia, no siempre es
posible, como es también imposible hablar de una pureza total en la que no
medió influencia alguna, al final de cuentas es justicia humana y como dije
antes producto cultural. Es propiamente en este tipo de asuntos como el de la
expropiación petrolera, que una justificación ‘con apego a la ley’ no es
suficiente y que no es posible lograr la convicción de un pueblo en la justicia
fundando una sentencia; hay algo más detrás de una decisión judicial, y no son
sólo intereses políticos, o complicidades, es un aspecto místico de
complacencia, en el que todos los esfuerzos deberían estar enfocados no
solamente a dar cada uno lo que le corresponde, sino a convencernos de que
eso procura un bien común, aún si en principio nos sentimos agraviados. La
justicia además de virtud personal, es un fin que se alcanza en comunidad.
9.2 El petróleo en el derecho mexicano
Primero analizaremos el petróleo como parte de la propiedad de la nación. El
planteamiento de la naturaleza del petróleo es más o menos sencillo, desde el
derecho indiano los minerales son siempre del rey316
, esta propiedad
real/estatal sobre el subsuelo se conservará por el efecto de la transmutación
soberana.
El 7 de julio de 1853 Antonio López de Santa Anna promulgó un decreto en el
que expedía la Ley sobre la expropiación por causa de utilidad pública317
, esta
316
Ordenanzas de Minería de Carlos III de 1783, artículos 1-3 “Las minas son propias de mi Real
Corona. Sin separarlas de mi Real Patrimonio, las concedo a mis Vasallos en propiedad y posesión,
de tal manera que puedan venderlas, permutarlas, arrendarlas, donarlas, dejarlas en testamento por
herencia o manda de cualquiera otra manera enajenar el derecho que en ellas les pertenezca en los
mismos términos que los posean, y en personas que puedan adquirirlo, de tal suerte que se
entiendan perdidas siempre que se falte al cumplimiento de aquellas en que así se previniere y
puedan concedérsele a otro cualquiera que por este título las denunciare. Son minas propias de la
Real Corona no sólo las minas de oro y plata, sino también las de piedras preciosas, cobre, plomo,
estaño, azoque, antimonio, piedra calaminar, bismuto, salgema, y cualesquiera otros fósiles, ya sean
metales perfectos o medios minerales bitúmenes o jugos de la tierra.” 317
DUBLÄN, Manuel y LOZANO, José María, Legislación mexicana o Colección completa de las
disposiciones legislativas expedidas desde la Independencia de la República, México, tomo VI, p.
587, disposición 3932.
148
ley contenía 81 artículos, declaraba que toda propiedad es inviolable, y
establecía los requisitos de expropiación:
(Artículo 1) La expropiación solo puede verificarse por causa de utilidad
pública, con los requisitos siguientes:
I. La ley o decreto del gobierno supremo que autorice los trabajos u obras de
utilidad común, para los cuales se requiera la expropiación.
II. La designación especial hecha por la autoridad administrativa, de las
propiedades particulares á las cuales deba aplicarse la expropiación.
III. La declaración de expropiación hecha por la autoridad judicial.
IV. La indemnización previa a la ocupación de la propiedad.
Esta ley determinaba sobre qué tipo de propiedades se podría expropiar, cómo
fijar la indemnización y el modo en que se pagaría la misma. Preveía una
“declaración judicial de expropiación”.
Así, la primera mitad del siglo XIX representa un derecho transitorio en el
muchos de los elementos del derecho colonial sobrevivían, por ejemplo las
concesiones sobre tierras despobladas en el norte del país seguían haciéndose
en los mismos términos y con fines del doblamiento y colonización de dichos
territorios; muchos extranjeros, sobre todo norteamericanos, se ajustaron a las
políticas públicas de colonización, pero la insuficiencia de los gobiernos
decimonónicos mexicanos, y las constantes guerras hicieron que dichas
concesiones se descuidaran y que los concesionarios abusaran de sus
condiciones especiales. Sin embargo no era claro en el siglo XIX sobre que
propiedades podría ejercer su control el gobierno, no era claro cuál era la
propiedad nacional y mucho menos era claro en qué medida podrían participar
los extranjeros en el uso y explotación de esta propiedad. La reivindicación
sobre el petróleo en 1938 no es de ningún modo una pretensión autónoma
desde el punto de vista histórico, es un símbolo de una reivindicación
pendiente sobre bienes de los que a lo largo de nuestra historia hemos sido
despojados318
.
Para 1857, la cuestión no había cambiado tanto; sin embargo muchos autores
atribuyen el problema de la sobreexplotación de nuestros recursos petroleros
318
Por ejemplo de los territorios del norte del país por parte de los Estados Unidos o de la Isla de la
Pasión por parte de Francia. En 1884 Jesús Rubio rindió un informe sobre todas las concesiones en
manos de extranjeros, entre las cuales se encontraban muchas que ya se reclamaban como propias
por parte de dichos extranjeros. (Archivo General de la Nación –AGN-, Administración Pública
Federal s. XIX, Gobernación, Relaciones exteriores 14 de junio de 1884, Caja 53, Expediente 22).
149
por parte de extranjeros, al tratamiento lacónico que la Constitución de 1857
dio a la propiedad:
Artículo 27. La propiedad de las personas no puede ser ocupada sin su
consentimiento, sino por causa de utilidad pública y previa indemnización. La
ley determinará la autoridad que debe hacer la expropiación y los requisitos
con que ésta haya de verificarse.
Si consideramos que la falta de regulación constitucional, es producto de una
ideología, tendremos que reconocer, que aquella dio paso a una situación
jurídica imprecisa, en donde se prefirió la propiedad privada y se autorizó la
expropiación319
, cuestión muy acorde con las Leyes de Reforma que buscaban
desamortizar la tierra. Cabe resaltar que desde entonces se consideraban
importantes dos requisitos la utilidad pública y la indemnización, aunque en
este caso debía ser previa.
El Código Civil de 1870 en su artículo 892 repetía el principio de su mentor
francés de 1804, el propietario de la superficie lo era también del subsuelo; a
pesar de que el mismo código y luego su sucesor de 1884 mencionaran
también que en los casos particulares aplicaría la legislación minera, ésta,
consideró que no eran necesarios el denuncio y la adjudicación para poder
explotar el subsuelo, el Código de Minas de 1884 en su artículo 10
expresamente considera que la explotación del petróleo puede hacerse en estos
términos320
.
En 1892 aparece la Ley de Minería, publicada por Porfirio Díaz que continúa
con la idea de reconocer la explotación del subsuelo por parte de los
particulares, pero además permite la “libre exploración”(artículo 13) dando
lugar a una propiedad “irrevocable y perpetua” (artículo 5) y una “completa
libertad de acción industrial para trabajar de manera que mejor les convenga”
(artículo 22).
319
Esta institución de origen moderno está ya contenida en la Declaración de los derechos del
hombre y del ciudadano de 1789 como una de las pocas salvaguardas que el Estado se reservaba
frente al derecho absoluto de los particulares a gozar y disponer de su propiedad, así el gobierno por
causa de necesidad pública podría enajenar la propiedad privada. El derecho administrativo se ha
encargado de configurar esta institución y hoy la mayoría de los Estados cuentan con esta
posibilidad con diferentes variantes. 320
PATIÑO CAMARENA, J., La hazaña… op. cit. p. 31 y GONZALEZ, María del Refugio, “La
legislación minera durante el siglo XX” en: Minería Mexicana, México, Comisión de fomento
minero, 1994, capítulo 10 (pp. 249-263), p. 255.
150
Durante la segunda mitad del siglo XIX encontramos diversas concesiones
sobre ríos, caminos, tabaco, construcción y explotación de ferrocarriles;
concesiones que van de la mano con el nacimiento de la incipiente industria
mexicana. Por ejemplo, en 1848 la Secretaría de Gobernación investiga sobre
algunas concesiones que tienen buques españoles para pescar en las costas de
Yucatán321
. En 1852 se investiga sobre concesiones de tierras en las
Californias322
. Sin embargo, no es claro el tratamiento en general y habría que
detenerse en cada uno de los casos, a veces se habla de contratos públicos, a
veces de títulos, otras veces de concesiones y otras se mezclan los términos.
Paulatinamente conforme nos acerquemos al final del siglo XIX, los gobiernos
irán interesándose por las tierras incultas, por aquellas abandonadas, y la
reglamentación sobre los baldíos aumentará; en estos casos, lo que ha sido
recuperado, deslindado o simplemente identificado como propiedad de la
nación, podrá eventualmente otorgarse en diferentes modalidades a los
particulares, uno de los instrumentos que se utiliza es la concesión.
La Ley de 1901 agregó a este régimen permisionario la distinción entre
permisos y patentes, ambos otorgados por el Ejecutivo, con la posibilidad de
solicitar la expropiación para el establecimiento de oficinas y talleres,
quedaban exentos de todo impuesto salvo el del timbre (que era ridículo
respecto de las ganancias); sin embargo, el gobierno porfirista aprovechó para
solicitar un informe anual a los concesionarios y la entrega del 3 al 7 % de los
dividendos a la Tesorería General de la Federación. En 1905, Lorenzo Elízaga
e Ibarra, presentó un proyecto de ley proponiendo que el petróleo se
considerara propiedad pública, dicho proyecto suscitó una discusión acalorada
que llegó hasta la Academia Mexicana de Jurisprudencia y Legislación323
,
principalmente se discutía el tipo de propiedad que podía tenerse sobre el
petróleo, máxime que en muchos de los casos, se hablaba de yacimientos aún
por hallar. Ya desde este proyecto se planteó la cuestión de la retroactividad
de alguna disposición en la que se controvirtiera la propiedad sobre el
petróleo324
.
321
AGN, Gobernación s. XIX, vol 444, exp. 5. 322
AGN, Gobernación s. XIX, vol. 399, exp. 11) 323
Diario de Jurisprudencia, tomo VII, número 47, 4 de febrero de 1906. 324
SENTÍES, Octavio, “Petróleo y Derecho. Seguimiento mexicano”, en: HERRERA REYES,
Agustín y SAN MARTÍN TEJEDO, Lorea, México a cincuenta años de la expropiación petrolera,
México, UNAM, 1989, pp. 109-1126, p. 116.
151
La Ley Minera de 1909 confirió a los bienes mineros la calidad de bienes del
dominio directo de la Nación; sin embargo, el petróleo específicamente se
siguió considerando propiedad exclusiva de los dueños del suelo.
A principios del siglo XX se creó el Departamento del Petróleo que dependió,
en principio, de la Secretaría de Fomento. En 1917 formaba parte de la
Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo. A partir de 1925, contaba con
agencias e inspecciones técnicas. El Departamento tenía a su cargo solicitudes
de permiso de perforación de pozos petroleros y permisos para ejecutar obras
de transporte, almacenamiento y refinación de hidrocarburos; supervisar la
exploración y explotación petroleras; vigilar las obligaciones de los
concesionarios y contratistas y llevar a cabo mediante personal técnico,
investigaciones científicas concernientes a la industria del petróleo y reunir
datos técnicos y estadísticos. En marzo de 1937 fue creada la Administración
General del Petróleo cuyas funciones serían: llevar a cabo la exploración y
explotación de los terrenos de reserva petrolera nacional; procurar el
desarrollo de las industrias; regular el mercado interior y la exportación del
petróleo; facilitar el adiestramiento del personal técnico mexicano en los
trabajos de la industria petrolera; ejecutar toda clase de operaciones y obras de
producción, adquisición, enajenación, transporte, almacenamiento, refinación
y distribución del petróleo, gas y sus derivados; otorgar contratos para la
explotación de terrenos de reserva; construir oleoductos y refinerías y
contratar empréstitos de cualquier monto325
. Otra de las dependencias que
tuvieron que ver con el petróleo fue la Dirección General de Industria
Paraestatal de Operación Energética creada en 1918 entre otras de sus
funciones se encargaba de controlar las concesiones a las industrias petroleras;
otras dependencias fueron la Dirección General de Minas y Petróleo, la
Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal y la Secretaria del
Patrimonio Nacional..
Previa a la reunión del constituyente de 1916, la cuestión petrolera mereció
algunos decretos dentro de los que destaca el del gobernador de Veracruz
Cándido Aguilar en el que se estableció, que en tanto no existiera una
legislación expresa para los hidrocarburos, estos requerirían autorización del
gobierno del Estado (1 de enero de 1915). El Plan de Guadalupe además, fue
325
Nueva Guía General corregida y muy aumentada de los acervos que resguarda el Archivo
General de la Nación, Departamento del Petróleo (216), 1905-1981, Instituciones
Gubernamentales: época moderna y contemporánea, Administración Pública Federal S. XX,
Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo.
152
adicionado respecto del petróleo el 12 de diciembre de 1914; con lo que estaba
todo listo y dispuesto para la constitucionalización de la materia petrolera.
9.3 El petróleo en la Constitución de 1917
La propiedad de la nación en una visión constitucional, corresponde en gran
medida a la idea de territorio como componente del Estado, en donde la
población haría las veces de titular de la propiedad; sin embargo, la teoría
constitucional es distinta, puesto que propone dos tipos de propiedad, una
originaria y una derivada; la originaria corresponde a la nación y la derivada a
los particulares, por lo que se deduce que la nación y la población son dos
cosas distintas. Tal vez la respuesta a lo anterior la encontremos en la
transmutación de la soberanía326
, lo que María del Refugio González llama el
tránsito del señorío del rey a la propiedad de la nación327
. Lo anterior no es
inocuo, toda vez que será el argumento que se discutirá en torno a la redacción
del artículo 27 de la Constitución de 1917, para establecer la distinción entre
propiedad originaria y derivada; los dos grandes teóricos de la propiedad
pública en México a partir de los principios del derecho social como lo fueron
Molina Enríquez328
y Wistano Luis Orozco329
, consideraron que debía
volverse al principio en el que el rey detentaba una propiedad originaria o
326
Salvador Cárdenas nos sugiere que esta transmutación se originó con la fórmula “a rey muerto
rey puesto” por la cuál ciertos autores opinaron que una vez que faltaba el soberano, la fuerza
política que unificaba a la nación, llamada soberanía, no se perdía sino que subsistía sobre el pueblo
(no en el pueblo), posteriormente el liberalismo decimonónico irá perfilando la idea de que esa
soberanía efectivamente reside en el pueblo, pero en cuanto a la propiedad, la titularidad permanece
en el soberano, en el caso de México, en el presidente de la república, que es el mandatario por
excelencia, el representante legal de la nación para ejercer el derecho de propiedad. “A rey muerto,
rey puesto. Imágenes del derecho y del estado en las exequias reales de la Nueva España (1558-
1700)”, en: Las dimensiones del arte emblemático, Bárbara Skinfill y Eloy Gómez Bravo (eds.),
Zamora, Michoacán, COLMICH/CONACYT, 2002. 327
GONZALEZ, María del Refugio, “Del señorío del rey a la propiedad originaria de la nación” en:
Anuario Mexicano de Historia del Derecho, V, 1993, pp. 129-150, p. 129. El señorío no es otra
cosa más que el dominio formal sobre una cosa, es un sinónimo de propiedad, el dominio útil lo
tienen los vasallos y esta es una posesión, el rey es un señor más y el reino un señorío más dividido
entre varios posesores que son los súbditos (p. 130-131) 328
Enríquez mencionaba textualmente respecto de la propiedad, que el “error nacional de cien años”
sería reparado por el Constituyente de 1917 compaginando “nuestra legislación futura con la
colonial”. MOLINA ENRIQUEZ, Andrés, “El artículo 27 de la constitución” en: Boletín de la
Secretaría de Gobernación, México, septiembre de 1922, Imprenta de la SEGOB, p. 14. 329
OROZCO, Wistano Luis, Legislación y jurisprudencia sobre terrenos baldíos” México, Imp. De
El Tiempo, 1885.
153
señorío330
, y que ahora tendría la nación, como he dicho, a través del
presidente de la república, este argumento es elaborado a partir de una
concepción que intenta hacer frente al liberalismo que produjo la constitución
de 1857 al no regular claramente el asunto de la propiedad, y por lo que estos
autores suponían, se había llegado al colmo en el régimen porfirista generando
cacicazgos que detentaban grandes porciones de tierra, de este modo, la
nación tendría un argumento para pedir la reivindicación de estas tierras, y
proceder al reparto agrario.
El proyecto que Carranza había sugerido como artículo 27 contenía elementos
interesantes para nuestro estudio:
La propiedad privada no puede ocuparse para uso público, sin previa
indemnización, la necesidad o u utilidad de la ocupación deberá ser declarada
por la autoridad judicial, en el caso que haya desacuerdo sobre sus
condiciones entre los interesados.
El proyecto preveía la intervención del poder judicial para declarar la utilidad
pública, aunque Venustiano Carranza en su discurso de 1 de diciembre de
1916 detalló cómo sería esta intervención “La única reforma que con motivo
de este artículo (27) se propone, es que la declaración de utilidad sea hecha
por la autoridad administrativa correspondiente, quedando sólo a la autoridad
judicial la facultad de intervenir para fijar el justo valor de la cosa de cuya
expropiación se trata.”331
Respecto del petróleo, el proyecto autorizaba su explotación a “sociedades
civiles y comerciales” siempre y cuando la superficie de las propiedades
330
El fundamento legal que se esgrimió a lo largo de nuestra historia respeto de esta propiedad
originaria es una disposición de Felipe II de 1578, luego ratificada en dos ocasiones y puesta en la
Recopilación de Leyes de Indias (lib. IV, tit, XII, ley XIV) que decía: “Por haber nos sucedido
enteramente en el Señorío de la Indias y pertenecer a nuestro Patrimonio y corona Real los baldíos,
suelos y tierras, que no estuvieron concedidos por lo señores reyes nuestros predecesores, o por nos,
o en nuestro nombre, conviene que otra la tierra que se posee sin justo título, se nos restituya según
y como nos pertenece, para que reservando ante todas cosas lo que a nos, o a los virreyes,
audiencias y gobernadores pareciere necesario para plazas, propios, pastos y baldíos de los lugares y
consejos, que están poblados; así por lo que toca al estado presente en que se hallan: como al
porvenir, y al aumento, que puede tener, y repartiendo a los indios lo que buenamente hubieren
menester labrar, y hacer sus sementeras, toda la demás tierra, quede y esté libre y desmembrada
para hacer merced y disponer de ella a nuestra voluntad” 331
Nueva Edición del Diario de los Debates del Congreso Constituyente de 1916-1917, Ignacio
Marván Laborde (compilador), México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2006, tomo I, pp.
1000.
154
rústicas no fuera mayor de la estrictamente necesaria y que el Ejecutivo de la
Unión fijara en cada caso.
Carranza agregó además en su discurso “se os consulta la necesidad de que
todo extranjero, al adquirir bienes raíces en el país, renuncie expresamente a
su nacionalidad, con relación a dichos bienes, sometiéndose en cuanto a ellos,
de una manera completa y absoluta, a las leyes mexicanas, cosa que no será
fácil de conseguir respecto de las sociedades, las que, por otra parte
constituyen, como se acaba de indicar, una amenaza seria de monopolio de la
propiedad territorial de la república.”332
Carranza presagiaba el problema al que se enfrentaría México respecto de las
empresas extranjeras y el petróleo.
El artículo 27 se discutió el 29 de enero de 1917, los diputados encargados de
su redacción fueron Pastor Rouaix y José Natividad Macías. Durante el
Debate el diputado Ibarra preguntó si por la explotación del petróleo por parte
de los particulares, la nación recibiría un tanto por ciento de las utilidades
líquidas “Ustedes saben que hasta ahora que se han considerado como
propietarios por ejemplo, de los manantiales de petróleo, a los dueños del
terreno, éstos, por permitir a las compañías la perforación de pozos, ha
recibido cantidades de dinero, sin poner absolutamente nada de su parte para
la explotación de dichos pozos. Hay compañías, si no estoy mal informado,
que pagan hasta el veinte por ciento de las utilidades líquidas: los que pagan
entre todos asciende a millones de pesos; y si en los sucesivo se va a
considerar a la nación como propietaria de esas riquezas, nada más justo que
sea ella ahora la que reciba ese tanto por ciento”333
Era claro que si el petróleo en la nueva Constitución iba a ser de la Nación, era
necesario que la Nación obtuviera algo de su beneficio, se estaba fraguando ya
una reivindicación de éste tipo de riqueza, y era claro para el diputado Ibarra
que ahí había un recurso importante para el Estado mexicano y sugería que en
la Constitución se redactara también la obligación de las empresas a aportar al
arca pública parte de sus dividendos.
El artículo fue votado por unanimidad, por los 150 diputados presentes.
332
Ibid. p. 1001. 333
Ibid. p. 1030 y ss. Sesión permanente del 29 de enero de 1917.
155
Ciertamente, el derecho contemporáneo arranca en México con la
Constitución de 1917, aún vigente aunque con múltiples reformas. La doctrina
tiene claro que el derecho de propiedad sufre en su elaboración legal,
múltiples deformaciones334
, el mismo artículo 27335
nos reporta un déficit
conceptual, vemos un poco la redacción original de 1917336
:
Art. 27.- La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los
límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la
cual, ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los
particulares, constituyendo la propiedad privada.
Esta no podrá ser expropiada sino por causa de utilidad pública y mediante
indemnización.
Las confusiones más recurrentes originadas por la redacción de esta norma,
son entre la definición de dominio y la de propiedad; y entre estas dos y la de
derechos reales: por ahora digamos que para efectos constitucionales la
propiedad originaria corresponde a la Nación y el dominio al particular es una
especie de aquella, llamada por la doctrina propiedad derivada; todas estas
categorías a su vez serían subespecies de los derechos reales, derechos que
tratan de las cosas337
.
334
Por ejemplo Oscar Morineau, derechos reales y el subsuelo en México, FCE, UNAM, 1997, p.
199 y ss. 335
Comos antecedentes de la Constitución de 1917 encontramos los siguientes: “El presidente no
podrá ocupar la propiedad de ningún particular ni corporación, ni turbarle en la posesión, uso o
aprovechamiento de ella, y si en algún caso fuere necesario para un objeto de conocida utilidad
general, tomar la propiedad de un particular o corporación, no lo podrá hacer sin previa aprobación
del senado y en sus recesos del consejo de gobierno, indemnizando siempre a la parte interesada, a
juicio de hombres buenos, elegidos por ella y por el gobierno” Sección 4ª., artículo 110 de la
constitución de 1824; Constitución de 1857: “La propiedad de las personas no puede ser ocupada
sin su consentimiento, sino por causa de utilidad pública y previa indemnización. La ley
determinará la autoridad que debe hacer la expropiación, y los requisitos con que esta deba
verificarse.” 336
La redacción del artículo suele atribuírsele a Venustiano Carranza, aunque la discusión
parlamentaria terminó por cambiar y adicionar amplias partes del precepto constitucional;
concretamente la parte que tiene que ver con los energéticos la dirigió el diputado e ingeniero Pastor
Rouaix quien confesó más tarde que la discusión se realizó con “premura e imprevisión” tanto que
no dio tiempo de recoger lo que cada diputado opinó al respecto (Pastor Rouaix, Génesis de los
artículos 27 y 123 de la Constitución Política de 1917, México, Ediciones del Partido
Revolucionario Institucional, 1984, p. 134.) 337
Los Derechos reales son a saber, no limitativamente: La Propiedad, el Usufructo, la
Servidumbre, la Hipoteca, la Prenda, la Enfiteusis y la Superficie; aunque es cierto que la Propiedad
constituye el mejor ejemplo de Derecho Real. Quedarían además pendientes las definiciones de ius
156
Respecto de la primera forma propietaria que distingue el constitucionalista de
1917, encontramos la originaria, y en particular la que corresponde a la
‘federación’ entendida como nación, la confusión se extiende a diversas leyes,
en las que no se hace la distinción entre lo que es de la nación y lo que es de la
federación, esta última debe entenderse además, como gobierno federal, en
concreto como poder ejecutivo338
.
Continuando con la lectura del 27 constitucional entramos a la definición de
otro tipo de propiedad, la privada que por exclusión sería aquella que no es
originaria, a esta propiedad la teoría la llama derivada:
La Nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada
las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular el
aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, para
hacer una distribución equitativa de la riqueza pública y para cuidar de su
conservación. Con este objeto se dictarán las medidas necesarias para el
fraccionamiento de los latifundios; para el desarrollo de la pequeña propiedad;
para la creación de nuevos centros de población agrícola con las tierras y
aguas que les sean indispensables; para el fomento de la agricultura y para
evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños que la propiedad
pueda sufrir en perjuicio de la sociedad.
utendi, fruendi y abutendi; sobretodo en esta época en la que los ‘valores bursátiles’ tienen gran
peso; además de las nociones de inalienabilidad e inembargabilidad, 338
ADAME GODARD, Jorge, “La defensa posesoria del concesionario de bienes públicos” en:
Derecho civil y romano. Culturas y Sistemas Jurídicos Comparados, Universidad Nacional
Autónoma de México, México, 2006, pp. 451 y ss. Adame menciona además que la Suprema Corte
lo ha interpretado así a partir de una tesis aislada producto de un amparo en revisión de 17 de mayo
de 1929. Pero también puede verse la tesis aislada, Quinta Época, Segunda Sala, Semanario Judicial
de la Federación, XLV, p. 5453, “El párrafo tercero del artículo 27 constitucional, al disponer que
‘la nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que
dicte el interés público’, otorgó expresa y directamente esa facultad a la nación, que está
representada por el Gobierno Federal, y excluyó de su ejercicio a los poderes de los Estados. No
puede estimarse que el término ‘Nación’ para los efectos de la disposición constitucional citada,
debe entenderse en un sentido que comprenda a las entidades federativas, por que en el tecnicismo
del derecho público y dentro de la terminología que usa la Constitución Federal, por ‘Nación’
solamente puede entenderse a la Federación, cuyo órgano genuino es el Gobierno Federal. Por otra
parte, aunque es cierto que el segundo párrafo del artículo 27 constitucional, concede a los Estados
el poder de expropiar por causa de utilidad pública, no por esto puede considerarse que aquéllos
tengan facultad para legislar sobre ocupación temporal de la propiedad rústica, que se encuentra en
determinadas condiciones, a título de arrendamiento forzoso.” Amparo administrativo en revisión
2250/34. Villa Rogelio. 21 septiembre de 1935. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Agustín
Aguirre Garza. Relator: Agustín Gómez Campos.
157
Esta construcción constitucional me suscita algunas preguntas en cuanto a las
modalidades de la propiedad, ¿son las mismas modalidades del acto jurídico,
como condición, carga y modo?, o quizá ¿una serie de restricciones y deberes
jurídicos, que se imponen al propietario? En cualquier caso faltaría aclarar ¿la
diferencia entre límites y modalidades de la propiedad? La Suprema Corte
sustentó en una tesis aislada de 1954 que
Por modalidad a la propiedad privada debe entenderse el establecimiento de
una norma jurídica de carácter general y permanente, que modifique la forma
jurídica de la propiedad. Son pues, dos elementos los que constituyen la
modalidad: el carácter general y permanente de la norma que la impone y la
modificación substancial del derecho de propiedad, en su concepción vigente.
El primer elemento exige que la regla jurídica se refiera al derecho de
propiedad, sin especificar ni individualizar cosa alguna, es decir, que
introduzca un cambio general en el sistema general y, a la vez, que esa norma
llegue a crear una situación jurídica estable. El segundo elemento, esto es, la
modificación que se opere en virtud de la modalidad, implica una limitación o
transformación del derecho de propiedad; así, la modalidad viene a ser un
término equivalente a la limitación o transformación. El concepto de
modalidad se aclara con mayor precisión, si se estudia el problema desde el
punto de vista de los efectos que aquella produce, en relación con los derechos
del propietario. Los efectos de las modalidades que se impriman a la
propiedad privada consisten en una extinción parcial de los atributos del
propietario, de manera que éste no sigue gozando, en virtud de las limitaciones
estatuidas por el poder legislativo, de todas las facultades inherentes a la
extensión actual de su derecho339
.
Ahora entramos a otra distinción contenida en el texto constitucional, también
artículo 27, que es la del dominio directo (el cual daría lugar a una acción
reivindicatoria), y por ende el indirecto (que daría lugar a una acción de
dominio útil):
Corresponde a la Nación el dominio directo de todos los minerales o
substancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos, constituyan depósitos
cuya naturaleza sea distinta de los componentes de los terrenos, tales como los
minerales de los que se extraigan metales y metaloides utilizados en la
339
Quinta Época, Sala Auxiliar, Semanario Judicial de la Federación, CXX, 590, Amparo civil
directo 2995/45. Fajardo de Ancona Julia y coagraviados. 3 de mayo de 1954. Unanimidad de
cuatro votos. Ausente: Ángel González de la Vega. La publicación no menciona el nombre del
ponente.
158
industria; los yacimientos de piedras preciosas, de sal de gema y las salinas
formadas directamente por las aguas marinas. Los productos derivados de la
descomposición de las rocas, cuando su explotación necesite trabajos
subterráneos; los fosfatos susceptibles de ser utilizados como fertilizantes; los
combustibles minerales sólidos; el petróleo y todos los carburos de hidrógeno
sólidos, líquidos o gaseosos.
Ahora bien, este dominio de la nación, originario y directo, tiene además otras
características que el precepto constitucional en comento contiene:
En los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, el dominio de la
Nación es inalienable e imprescriptible, y sólo podrán hacerse concesiones por
el Gobierno Federal a los particulares o sociedades civiles o comerciales
constituidas conforme a las leyes mexicanas, con la condición de que se
establezcan trabajos regulares para la explotación de los elementos de que se
trata, y se cumplan con los requisitos que prevengan las leyes.
El problema que había sugerido el liberalismo decimonónico era que en aras a
conseguir la circulación de la riqueza, era necesario poner la propiedad
nacional en manos de particulares que la hicieran producir, pero esto no
necesariamente conducía a un desarrollo armónico de la sociedad, la mano
invisible smithiana, jamás llegó a México, así que había que detallar qué tipo
de propietarios de la propiedad derivada habría y dentro de éstos, los
concesionarios, en el caso que nos ocupa, del petróleo, cómo funcionarían:
La capacidad para adquirir el dominio de las tierras y aguas de la Nación, se
regirá por las siguientes prescripciones:
I.- Sólo los mexicanos por nacimiento o por naturalización y las sociedades
mexicanas, tienen derecho para adquirir el dominio de las tierras, aguas y sus
accesiones, o para obtener concesiones de explotación de minas, aguas o
combustibles minerales en la República Mexicana. El Estado podrá conceder
el mismo derecho a los extranjeros siempre que convengan ante la Secretaría
de Relaciones en considerarse como nacionales respecto de dichos bienes y en
no invocar, por lo mismo, la protección de sus Gobiernos, por lo que se refiere
a aquéllos; bajo la pena, en caso de faltar al convenio, de perder en beneficio
de la Nación, los bienes que hubieren adquirido en virtud del mismo. En una
faja de cien kilómetros a lo largo de las fronteras y de cincuenta en las playas,
por ningún motivo podrán los extranjeros adquirir el dominio directo sobre
tierras y aguas.
159
Por último, el párrafo del 27 constitucional fundamento de la expropiación
como instrumento del Estado para disponer de la propiedad nacional.
Considerando el antecedente real al que me refería, existían tres clases de
patrimonios reales según explica Patiño Camarena a) el real patrimonio, que
corresponde a la casa real; b) el patrimonio privado del rey, propio y personal
del monarca y c) el tesoro real, que sirve para administrar al reino340
; en 1917
el Estado mexicano como dije, requería de un sustento teórico para restablecer
estos tres patrimonios, y puso los medios legales para hacerlo, pero no
determinó cómo se distinguirán una vez entrados en el ámbito de lo público,
así ahora, el edificio de la Secretaría de Gobernación es propiedad de la
nación, como el petróleo, como las costas, como el edificio del Congreso de la
Unión, bienes todos ellos que cumplen finalidades distintas. Pero por ahora
concentrémonos en la posibilidad de que el poder ejecutivo pueda ejercer una
acción reivindicatoria sobre propiedades que son de la nación (todas lo son)
siempre y cuando justifique “la causa de utilidad pública” e indemnice al
propietario que en tal momento será un mero poseedor (propietario derivado):
Las leyes de la Federación y de los Estados en sus respectivas jurisdicciones,
determinarán los casos en que sea de utilidad pública, la ocupación de la
propiedad privada; y de acuerdo con dichas leyes la autoridad administrativa,
hará la declaración correspondiente. El precio que se fijará como
indemnización a la cosa expropiada, se basará en la cantidad que como valor
fiscal de ella figure, en las oficinas catastrales o recaudadoras, ya sea que este
valor haya sido manifestado por el propietario o simplemente aceptado por él
de un modo tácito, por haber pagado sus contribuciones con esta base,
aumentándolo con un diez por ciento. El exceso de valor que haya tenido la
propiedad particular por las mejoras que se le hubieren hecho con
posterioridad a la fecha de la asignación del valor fiscal, será lo único que
deberá quedar sujeto a juicio pericial, y a resolución judicial. Esto mismo se
observará cuando se trate de objetos cuyo valor no esté fijado en las oficinas
rentísticas.
Así, en la Constitución de 1917, el petróleo es considerado como propiedad
originaria de la Nación y por tanto ésta, ejerce el dominio directo sobre él,
pero con la posibilidad de otorgar una concesión para su explotación. Este
cambio de naturaleza jurídica fue producto de una inercia histórico-legal, pero
340
PATIÑO CAMARENA, Javier, La hazaña jurídica petrolera (1914-1938), México, Porrúa,
1990, 2ª ed., p. 5.
160
también de la postura nacionalista que sugirió Venustiano Carranza, los
empresarios extranjeros no tendrían en principio por qué temer, puesto que
siempre se había llegado a un arreglo, incluso con Francisco I. Madero, sobre
la participación de los gobernantes en los dividendos generados por la
industria petrolera341
; además, una vez nacionalizado el petróleo las empresas
seguirían gozando de la posibilidad de solicitar concesiones, ahora ayudadas
por el Estado que ya no tendría el impedimento legal de expropiarle a
particulares; pero la historia fue otra.
El 25 de noviembre de 1936 apareció publicada en el Diario Oficial de la
Federación la Ley de Expropiación, que contaba con 21 artículos; entre otras
cosas enumeraba las causas de utilidad pública, el artículo 1, fracción VII
habla de la “defensa, conservación, desarrollo o aprovechamiento de los
elementos naturales susceptibles de explotación”.
9.4 Algunas cuestiones económicas y fiscales
A partir de finales del siglo XIX, el petróleo se convirtió en una cuestión que
originaba polémicas en materia económica, y paulatinamente, en materia
fiscal, hasta llegar a representar el 35% de los ingresos mexicanos.
Las empresas radicadas en México a partir de 1920, exportaban con mucho
éxito el petróleo mexicano, pero este recurso natural estaba sujeto no sólo a su
precio, sino a un mercado internacional y a la calidad de la inversión que
sobre él se realizaba, es decir, el auge petrolero nos duró poco; y aunque
nuestra economía por casi un siglo ha dependido en gran medida de él, no
aprendimos en esos 100 años a planear a futuro, y esto, influyó en lo jurídico.
México como exportador importante de petróleo. Hacia el inicio de los años
20s, con una producción que representaba la cuarta parte de la producción
mundial, las exportaciones petroleras ocupaban un lugar preponderante en el
mercado mundial. En 1921, esas exportaciones representaban más del 50% del
valor de las exportaciones totales del país. Durante el resto de los años 20s y a
lo largo de los 30s las exportaciones fueron disminuyendo y después de la
341
Cfr. ÁLVAREZ DE LA BORDA, Joel, “La compañía mexicana de petróleo ‘El Águila’ y la
cuestión fiscal 1912-1917”, en: MEMORIAS DEL SEGUNDO CONGRESO DE HISTORIA
ECONÓMICA. La historia económica hoy, entre la economía y la historia México, Asociación
Mexicana de Historia Económica, A.C. Facultad de Economía, UNAM, 2004,
http://www.economia.unam.mx/amhe/memoria/memoria.html de: 12 de marzo de 2007.
161
nacionalización de 1938 México fue expulsado de hecho de ese mercado. Esto
hizo posible orientar la producción hacia un mercado interno en expansión, lo
cual correspondía, además, al proyecto de desarrollo y se situaba también en la
línea de un lugar más importante que el mercado interno venía adquiriendo
desde la segunda parte de la década de los 20s.342
Así, el siglo XX presenta una hipótesis que basó el desarrollo económico
mexicano en la explotación del petróleo para lo cual era necesaria una
legislación adecuada. Esta idea del desarrollo del mercado interno a partir de
sus propios recursos, surgió mucho antes de la misma expropiación,
jurídicamente hablando, es 1917 la toma de conciencia en este ámbito
económico-legislativo que debe observarse no sólo a la luz del artículo 27
constitucional sino también del 28 y del 123.
El desarrollo del mercado interno no es un proceso que se inicia con la
nacionalización de 1938: En vísperas de la nacionalización, una parte
creciente del petróleo producido se dirigía ya al mercado interno, una
situación que prefiguraba el futuro papel del petróleo. En 1937, la producción
del petróleo crudo alcanzó 47 millones de barriles y las exportaciones de
crudo y de productos derivados fue de alrededor de 25 millones de barriles, es
decir, 53.2% de la producción total: el resto se consumía ya internamente.343
Es obvio que si el petróleo comenzó en las primeras décadas del siglo XX a
convertirse en un factor económico importante, el Estado mexicano cifrara en
él no sólo su recuperación económica sino también su emancipación social, y
si el orden constitucional es la suma de estos factores (económico y social) es
posible adelantar una conclusión aun antes del 18 de marzo de 1938. En
cualquiera de los casos, la mayoría de autores344
desde la perspectiva
económica o fiscal, observan los presagios de un conflicto anunciado que
inició tal vez en 1917 y que se fue postergando hasta 1938, en el que diversos 342
DE LA VEGA NAVARRO, Ángel, “Mercado interno, mercado internacional, de 1938 a los
setentas”, en: MEMORIAS DEL SEGUNDO CONGRESO DE HISTORIA ECONÓMICA. La
historia económica hoy, entre la economía y la historia México, México, Asociación Mexicana de
Historia Económica, A.C. Facultad de Economía, UNAM, 2004,
http://www.economia.unam.mx/amhe/memoria/memoria.html de: 12 de marzo de 2007, p. 1. 343
Ibid, p. 3. 344
Por ejemplo HABER, Stephen, MAURER Noel, RAZO, Armando, “When de Law doesn’t
matter: The rise and decline of the mexican oil industry, en: MEMORIAS DEL SEGUNDO
CONGRESO DE HISTORIA ECONÓMICA. La historia económica hoy, entre la economía y la
historia México, México, Asociación Mexicana de Historia Económica, A.C. Facultad de
Economía, UNAM, 2004, http://www.economia.unam.mx/amhe/memoria/memoria.html de: 12 de
marzo de 2007.
162
factores de poder, tuvieron que llegar a las instancias judiciales “Como se
sabe, las empresas utilizaron diversas estrategias para oponerse a los nuevos
decretos reglamentarios y fiscales, desde la presión diplomática hasta los
recursos legales como el amparo. Otra forma fue el boicot, esto es, una
resistencia pasiva y de protesta, o simplemente ignorar las nuevas
disposiciones.”345
Las empresas petroleras conocían bien el camino, ante una nueva embestida
del gobierno para fijarles algún impuesto, recurrían a un amparo, los
argumentos eran siempre los mismos; por un lado la irretroactividad de
cualquier decreto o ley, y por otro la falta de capacidad del Ejecutivo para
legislar en materia de energéticos. Resultaban tan apetecibles las ganancias
que generaba el petróleo que algunos gobiernos locales intentaron también
establecer sus impuestos sobre aquél; tal es el caso emblemático del
gobernador de Veracruz, Adalberto Tejeda en 1923. A nivel federal en 1919
se presentaron cerca de 80 demandas de amparo contra decretos que
pretendían cambiar los títulos porfiristas por concesiones, las empresas
arguyeron que no les aplicaba el decreto retroactivamente346
. La Suprema
Corte de Justicia de la Nación resolvió el 30 de agosto de 1920 que el artículo
27 constitucional no era retroactivo en cuanto se refería a derechos originarios
que se tenían con anterioridad a la adquisición por parte de las empresas347
,
con lo que la constitución quedaba salvada pero también las concesiones. Este
criterio es considerado por algunos autores como el antecedente más directo 345
UHTHOFF, Luz María, “Fiscalidad y Petróleo”, en: MEMORIAS DEL SEGUNDO CONGRESO
DE HISTORIA ECONÓMICA. La historia económica hoy, entre la economía y la historia México,
México, Asociación Mexicana de Historia Económica, A.C. Facultad de Economía, UNAM, 2004,
http://www.economia.unam.mx/amhe/memoria/memoria.html de: 12 de marzo de 2007, p. 18. 346
Idem. 347
Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Instancia: Pleno, tomo X, página 887
“ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL. El párrafo IV del artículo 27 constitucional, no puede
estimarse retroactivo ni por su letra ni por su espíritu, pues no vulnera derechos adquiridos. Este
precepto establece la nacionalización del petróleo y sus derivados, amplía la enumeración que hacen
las anteriores leyes de minería pero respetando los derechos legítimamente adquiridos antes del 1o.
de mayo de 1917. Amparo administrativo en revisión. Internacional Petroleum Company. 8 de
mayo de 1922. Mayoría de nueve votos. El Ministro Enrique Moreno no intervino en este negocio,
por las razones expresadas en el acta del día. Disidente: Patricio Sabido. La publicación no
menciona el nombre del ponente. En este punto en particular el poder Judicial Federal venía
unificando su jurisprudencia, considerando como lo hiciera antes de 1925 el Juez Primero
Supernumerario de Distrito en el asunto de The Texas Corporation of Mexico S.A. que “no existe
retroactividad en la aplicación de la ley, ya que las normas anteriores aplicables a la minería y al
petróleo, no podrían contener principios absolutos e inflexibles puesto que, al permitir la
explotación del petróleo a los superficiarios, esa facultad podría ser retirada en vista del derecho
eminente de la Nación para modificar el régimen de propiedad” citado por SENTÍES, Octavio,
“Petróleo y Derecho op cit. p. 124.
163
de los Tratados de Bucarelli de 13 de agosto de 1923348
, a través de los cuáles
México obtiene de manera provisional el reconocimiento de Estados Unidos
que, entre muchas otras cosas pedía el reconocimiento de los derechos que
tenían las compañías petroleras norteamericanas.
Hay algo más que agravó el conflicto y es que las empresas petroleras, sobre
todo las norteamericanas, ejercían una especie presión o chantaje sobre los
gobiernos mexicanos, recordemos que durante las décadas previas a la
expropiación, los Estados Unidos habían invadido el territorio mexicano; la
anarquía fiscal y las condiciones de privilegio que algunas empresas petroleras
mantenían frente a los gobiernos mexicanos349
, les servían como medios de
defensa a las mismas empresas frente a cualquier pretensión mexicana. En este
sentido es emblemática la problemática de la Huasteca350
, de 1924 a 1938, el
problema sindical mezclado con problemas con los indígenas de la zona
fueron de alguna manera canalizados por las empresas norteamericanas; en
1927 Burton W. Wilson encabezaba acciones sediciosas investigadas por el
gobierno mexicano351
. Lázaro Cárdenas vivió personalmente estos problemas
cuando fue Jefe de Operaciones Militares en la huasteca veracruzana352
.
Un duro golpe se propinó a las empresas petroleras el 2 de enero de 1935, al
declarar inexistentes las franquicias en materia de impuestos y nulificar
derechos de exploración y explotación otorgados, desde principios de siglo, a
la compañía de petróleo “El Águila”, esto sirvió para que en 1937 el gobierno
incorporara miles de hectáreas de terrenos petrolíferos pertenecientes a
empresas extranjeras.
348
BECERRA GONZALEZ, María, Principios de la Constitución mexicana de 1917 relacionados
con el subsuelo, antecedentes doctrinales y legislativos, principios fundamentales contenidos en la
Constitución en su versión original y cambios operados después de 1917 en el mismo texto
constitucional, México, UNAM, 1967, pp. 64-65. 349
AGN, Instituciones Gubernamentales: época moderna y contemporánea, Administración Pública
Federal S. XX, Gobernación Siglo XX, Investigaciones Políticas y Sociales (Galería 2),
Generalidades, Caja 0030, Congresos, cámaras, exposiciones, museos y sociedades. Investigaciones
y actividades 0030 – 052, Junio de 1929 - Julio de 1929. Lugares: Distrito Federal Asunto:
Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo, solicita se investigue la existencia en el Territorio
Nacional de compañías petroleras, comerciales y mineras que funcionen sin llenar los requisitos
legales vigentes. 350
AGN, Luchas y agitaciones políticas, revoluciones, motines, sublevaciones, noviembre 1924-
junio 1938, Clasificación 313.1-1193. 351
AGN, Luchas y agitaciones políticas, revoluciones, motines, sublevaciones, febrero 1925- julio
1925, Clasificación 313.1-626. 352
CELIS SALGADO, Lourdes, “Consideraciones generales sobre la expropiación petrolera” en:
HERRERA REYES, Agustín y SAN MARTÍN TEJEDO, Lorea, México a cincuenta años de la
expropiación petrolera, México, UNAM, 1989, pp. 65-70, p. 68.
164
Hasta aquí puede observarse que la cuestión fiscal es uno de los motivos que
originó el conflicto petrolero entre el gobierno mexicano y las empresas
petroleras, aunque la causas directa del conflicto sea una desavenencia entre
los trabajadores de la industria petrolera y los mismos dueños de las empresas,
como a continuación veremos.
9.5 La cuestión sindical
El sindicalismo venía creciendo desde 1917, en especial el de los petroleros; a
partir del auge de los años veintes, éste se fortaleció obtuvo prebenda para los
trabajadores petroleros sobre el resto de los demás trabajadores, en los albores
del conflicto en 1935, los líderes de los sindicatos más grandes de la industria
petrolera lograron finalmente formar una sola agrupación nacional, que en sus
inicios llegó a representar aproximadamente al 80 por ciento de los
trabajadores petroleros mexicanos. Posteriormente, el Sindicato de
Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) presentó a 17
compañías extranjeras un contrato colectivo (de 165 páginas) que abarcaba
toda la industria, exigiendo un aumento salarial de 30 millones de pesos
(aproximadamente $8,3 millones de dólares) y una extensa participación
obrera en la administración. Fue el rechazo de los gerentes foráneos a un
nuevo acuerdo negociado por el gobierno lo que llevó a la nacionalización del
18 de marzo de 1938.353
El Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, obtuvo su
registro ante el Departamento del Trabajo en 1935, con esto cualquier empresa
dedicada a alguna actividad relacionada con el petróleo tendría que negociar
con este sindicato. Fue así que esta agrupación se propuso la firma de un
contrato colectivo de trabajo el aumento solicitado rondaba en los 65 millones
de pesos.
En el mes de mayo de 1937 inició una huelga nacional de proporciones
mayores, fue el presidente Lázaro Cárdenas quien aconsejó al sindicato acudir
353
BROWN, Jonathan C., “Ciclos de sindicalización en las compañías extranjeras”, en:
MEMORIAS DEL SEGUNDO CONGRESO DE HISTORIA ECONÓMICA. La historia económica
hoy, entre la economía y la historia México, México, Asociación Mexicana de Historia Económica,
A.C. Facultad de Economía, UNAM, 2004,
http://www.economia.unam.mx/amhe/memoria/memoria.html de: 12 de marzo de 2007, p. 1.
165
a los tribunales. La demanda interpuesta por el Sindicato de 7 de junio de
1937 es muy breve, contra las siguientes compañías:
Compañía Mexicana de Petróleo “El Águila” S.A., Huasteca Petroleum
Company, Pierce Oil Company S.A., California Standard Oil Company de
México, Petróleos de México S.A., Compañía Petrolera Agwi, S.A., Penn
Mex Fuel Oil Company, Stanford y Company, Richmond Petroleum Company
of Mexico, Explotadora de Petróleo “La Imperial” S.A., Sabalo Trnsportation
Company, Compañía de Gas y Combustibles “Imperio”, Mexican Gula Oil
Comapny, Mexican Sinclair Petroleum Corporation, Consolidated Oil
Company of Mexico S.A., Compañía Naviera “San Cristóbal” S.A, Compañía
Naviera “San Ricardo” S.A., Compañía Naviera “San Antonio”, S.A.
El denominado “conflicto de orden económico” fundado en el artículo 7º,
Título 9º de la Ley Federal del Trabajo, demandaban el establecimiento de las
nuevas condiciones de trabajo que no se habían cumplido, además, el pago de
salarios a los miembros del Sindicato y daños y perjuicios desde el 28 de
mayo de 1937 hasta el día en que se reanudaran las labores.
La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje nombró a una comisión especial
de prestigiados académicos para resolver el problema, esta comisión se integró
por Jesús Silva Herzog, Mariano Moctezuma y Efraín Buenrostro, quienes
dictaminaron que la compañías petroleras debían aumentar los sueldos y
prestaciones de sus obreros por 26 millones pesos, 12 millones más de los que
las compañías habían dicho; pero además argumentaban las petroleras, que si
se atendía plenamente al dictamen de estos expertos la suma total era aun
mayor, cerca de los 41 millones. En cualquier forma la Junta a través del
grupo Especial 7 aceptó el dictamen y emitió un laudo el 18 de diciembre de
1937, el 29 de ese mismo mes las empresas presentaron amparo ante la
Suprema Corte de Justicia de la Nación
Como dije, el conflicto sobre el petróleo inició siendo laboral, los trabajadores
petroleros solicitaron una reconsideración de su estatus y obtuvieron buenos
resultados por parte de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje; a las
compañías petroleras les parecía que todo esto formaba parte de un gran
complot en el que se unían todos los poderes de la unión y la misma sociedad
y no estaban tan alejados de la realidad, pues el sentimiento nacionalista que
agrupó a las diferentes grupos de la sociedad mexicana comenzó a fructificar,
pero esto no fue espontáneo, sino el fruto de un proceso que duró al menos dos
décadas:
166
Las compañías interpusieron una demanda de amparo en contra del fallo
laboral frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual, el 1 de
marzo de 1938, sostuvo todos y cada uno de los puntos del fallo. Las
compañías alegaban que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje les
estaba negando la garantía de igualdad otorgada por la constitución y las leyes
mexicanas. Los ejecutivos petroleros declararon que tanto los sindicatos como
el gobierno del presidente Cárdenas, que estaba a favor de los trabajadores,
habían influido indebidamente el proceso de arbitraje. El Juez Primero de
Distrito en Materia Administrativa rechazó una última demanda de amparo
por parte de las compañías en contra del laudo de la comisión el viernes 11 de
marzo de 1938. Durante los procedimientos judiciales de los últimos cuatro
meses las compañías sacaron del país sus bienes de capital. De esta forma se
fijó el escenario para la confrontación final entre los obreros y las compañías.
Los petroleros extranjeros tendrían que pagar aumentos salariales con un
monto de 26.3 millones de pesos y conceder a los líderes sindicales una
participación activa en la administración del personal. Cuando en 1938 las
compañías repudiaron incluso el fallo de la Suprema Corte Mexicana a favor
de los trabajadores petroleros, el Presidente Cárdenas no tenía más remedio
que nacionalizar la industria.354
La cuestión va más allá de una simple decisión de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, pues con ella el máximo tribunal se sumaba a un
movimiento nacional de reivindicación, una actitud que implicaba valentía y
fortaleza institucional aun a pesar de la presión internacional a la que sabía se
atendría:
El presidente de la Jersey Standard también señaló que, debido a las presiones
tanto del gobierno como de los obreros, las compañías nunca habían logrado
un juicio preliminar imparcial ante la Suprema Corte.355
Así, la Corte tuvo que hacer consideraciones que iban más allá de una simple
decisión judicial subsumida a la ley, y tuvo que asumir el papel que la historia
le estaba indicando.
354
BARBOSA CANO Fabio, “El movimiento petrolero en 1938-1940”, en Los sindicatos
nacionales en el México contemporaneo: Petroleros, Javier Aguilar, coordinador, México, GV
Editores, 1986, 59-62. 355
BROWN, Jonathan C., “Ciclos de sindicalización , op cit., p. 21, información publicada en el
New York Times,el 20 de marzo de 1938.
167
9.6 La expropiación petrolera o de la defensa de la integridad judicial
El 1º de marzo de 1938, la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, integrada por los ministros Salomón González Blanco, Javier López
Sánchez, Octavio M. Trigo, Alfredo Iñárritu y Xavier Icaza, dio a conocer su
fallo éste último ministro se excuso de participar en el fallo porque las
empresas petroleras lo acusaron de ser parcial y apoyar a los obreros porque
era amigo de Vicente Lombardo Toledano356
.
La resolución consta de 16 considerandos, la Sala dio respuesta a todos y
concluyó:
La justicia de la Unión no ampara ni protege a las compañías
petroleras contra los actos reclamados de la Junta Especial número
siete de la Federal de Conciliación y Arbitraje, del Presidente de
dicha Junta Especial que fungió como Presidente de la Junta para el
efecto de tramitar y resolver el conflicto, del Presidente Titular de la
Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y del Actuario a quien
corresponda la ejecución del laudo; consistiendo dichos actos en el
laudo de dieciocho de diciembre de mil novecientos treinta y siete,
dictado en el expediente 305/937, formado con motivo del conflicto
de orden económico promovido por el Sindicato de Trabajadores
Petroleros de la República Mexicana en contra de la empresas
quejosas y en la ejecución del laudo, a cargo de las tres últimas
autoridades mencionadas.
Con esta decisión, el laudo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje
queda firme y las compañías petroleras quedaban así, obligadas a acatarlo,
para lo cual la Junta fija, como fecha límite el 7 de marzo, como las
compañías no cumplieron en tiempo, el 15 de marzo, la Junta las declara en
rebeldía. “La conocida soberbia e intransigencia de las empresas petroleras
para no acatar las decisiones de los tribunales mexicanos y, fundamentalmente
la ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es explicable por la
acumulación de elementos internacionales y por la certidumbre inalterable de
un periodo económico extranjero que se resguardó en la segura protección e
intervención de sus gobiernos. También, aparece la sombra del desdén hacia
México y hacia las facultades y firmeza del titular del poder ejecutivo.”357
356
PATIÑO CAMARENA, J., La hazaña… op. cit. P. 120 357
CELIS SALGADO, Lourdes, “Consideraciones generales sobre la expropiación… op cit., p. 69.
168
Así el 18 de marzo el Ejecutivo mexicano, expropió por causa de utilidad
pública y con destino al patrimonio nacional, los bienes muebles e inmuebles
de las 17 compañías petroleras que se negaron a acatar el laudo de 18 de
diciembre de 1937 confirmado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
el 1 de marzo de 1938.
El decreto expropiatorio reconoce cómo principal motivo la actitud asumida
por las compañías petroleras negándose a obedecer el Mandato de la Justicia
Nacional que por conducto de la Suprema Corte, las condenó en todas sus
partes a pagar a sus obreros el monto de la demanda económica que las
propias empresas llevaron ante los Tribunales Judiciales por inconformidad
con las resoluciones de los Tribunales del Trabajo, impone al Ejecutivo de la
Unión el deber de buscar en los recursos de nuestra legislación un remedio
eficaz que evite definitivamente, pare el presente y para el futuro, el que los
fallos de la Justicia se nulifiquen o pretendan nulificarse.
Y no sólo eso, sino que Lázaro Cárdenas justifica la expropiación en la
urgencia que demanda el interés público y que ha sido defendido por el
Máximo Tribunal y que ahora el Ejecutivo respalda en aras a preservar la
soberanía:
es evidente que el problema que las compañías petroleras plantean
al Poder Ejecutivo de la Nación con su negativa a cumplir la
sentencia que les impuso el más Alto Tribunal Judicial, no es un
simple caso de ejecución de sentencia, sino una situación definitiva
que debe resolverse con urgencia. Es el interés social de la clase
laborante (sic) en todas las industrias del país el que los exige. Es el
interés público de los mexicanos y aun de los extranjeros que viven
en la República y que necesitan de la paz y de la dinámica de los
combustibles para el trabajo. Es la misma soberanía de la Nación,
que quedaría expuesta a simples maniobras del capital extranjero,
que olvidando que previamente se ha constituido en empresas
mexicana, bajo leyes mexicanas, pretende eludir los mandatos y las
obligaciones que le imponen autoridades del propio país.
169
Una vez hecha la expropiación “las manifestaciones de entusiasmo en apoyo
al presidente fueron imponentes. Todas las clases sociales, sin exclusión
mostraron su solidaridad al gobierno de la República.”358
9.7 Cultura jurídica, justicia y petróleo
El petróleo había estado en manos extranjeras durante el siglo XIX y hasta
1938, la mayor parte de este tiempo se debió a un consenso mexicano, tal es el
caso de la empresa el Águila S.A., en dónde el consejo administrativo estuvo
desde sus orígenes conformado por políticos y empresarios mexicanos que
participaban de los dividendos de esta empresa, que llegó a representar el 50
% de la inversión en este ramo en 1910359
.
La idea nacionalista que llevó a justificar la reivindicación de nuestras
riquezas petroleras, estaba presente en todos los ámbitos, por ejemplo en el
educativo con Vasconcelos en la Universidad Nacional y Justo Sierra en la
Preparatoria Nacional; pero no era una idea excluyente sino por contrario, este
socialismo internacional que tanto fascinó a Cárdenas, se basó en la idea
mundial de recuperar un sentimiento nacional a la par que se reconocía a la
familia internacional de trabajadores de lo cuál a decir de Toynbee y
Tannenbaum, México fue ejemplo.
La expropiación representó un momento nacional en el que el sistema jurídico
logró coordinarse y apoyarse en la cultura de una sociedad “el 18 de marzo de
1938 el presidente de México, Lázaro Cárdenas, recuperaba para el país la
riqueza que, junto con otras, había sido enajenada por intereses extraños a la
Nación. Con este acto el presidente Cárdenas daba un nuevo y extraordinario
paso en el logro de las metas que se había señalado la Revolución iniciada en
1910”360
¿Qué es entonces la Nación? Y ¿qué es lo propio de la Nación?, en 1938
México respondió a través de sus instituciones, a través de su Corte Suprema;
asumió las consecuencias de sus actos y de su historia, respondió junto con
358
Ibid, p. 126. El único movimiento mexicano en contra de la posible expropiación petrolera,
corrió a cargo del general de División Saturnino Cedillo quién se rebeló en San Luís Potosí en 1937. 359
ÁLVAREZ DE LA BORDA, Joel, “La compañía mexicana de petróleo ‘El Águila’ op cit. 360
ZEA, Leopoldo, “Cultura e ideología en el cardenismo” en: HERRERA REYES, Agustín y SAN
MARTÍN TEJEDO, Lorea, México a cincuenta años de la expropiación petrolera, México,
UNAM, 1989, pp. 53-62, p. 53.
170
Renan, que nación es “el plebiscito de todos los días”, nos pusimos de
acuerdo, nos unimos y vencimos
Sobre el equilibrado reparto de sacrificios y beneficios habría de levantarse la
Nación. Una Nación que sería fuerte, porque dentro de ella participarían, sin
discriminación, los diversos grupos sociales que la forman, conciliando sus no
menos diversos intereses. La Nación así fortalecida por la conciliación de sus
intereses podría, no sólo defenderse de la voracidad externa, sino inclusive,
recuperar riquezas que habían sido enajenadas. Las exigencias de las voraces
compañías petroleras extranjeras en 1938, daría la oportunidad al gobierno de
la Revolución para recuperar una riqueza que debía servir para el desarrollo de
la Nación mexicana361
.
Se dice que la historia es maestra de vida. Muchas cosas podríamos concluir
del asunto petrolero, pero nos queda que una moraleja bien clara: la unión
hace la fuerza. Es necesario en toda comunidad contar con un elemento de
identidad, que la comunidad se imagine a sí misma como comunidad diría
Benedict Anderson; pero esta idea debe ser lo suficientemente flexible, su
artificialidad, sería en detrimento de su fuerza disuasiva.
361
Ibid. p. 54.
171
10. El tema de la multiculturalidad en el derecho y la justicia en México
Un tema fundamental de nuestro constitucionalismo actual, nos referimos al
tema de los derechos indígenas, damos por entendido que tanto
constitucionalmente el Tribunal en cuestión a partir de 2007 puede realizar
funciones interpretativas teniendo como indicador la constitución federal,
cuestión no sólo saludable sino que además forma parte de una tendencia
necesaria.
En el año 2001362
reformamos el artículo 2o constitucional para reconocer el
carácter multicultural de la nación mexicana. Por primera vez en México
aceptamos que la nación se compone de varias culturas y que aquellos que
tienen un origen pre occidental son parte de aquello que llamamos nación,
término no solamente sociológico sino con una carga de juridicidad363
porque
de este concepto derivan situaciones jurídicas y se desprenden derechos y
obligaciones. El problema es que se volvió a cometer el error de siempre, se
hizo la reforma indígena sin los indígenas, un contrasentido que venimos
arrastrando desde hace 200 años, los 3 poderes del Estado mexicano cerraron
sus oídos a una realidad avasallante, y tenemos que conformarnos entonces
con la redacción de un artículo constitucional hecho “para “ ellos364
.
Puesto que por el momento sólo existe este derecho constitucional indígena,
tendremos que atenernos al mismo y tratar de aprovecharlo en beneficio de los
propios pueblos indígenas y sus habitantes. De la lectura del artículo
constitucional en cuestión, deriva la necesidad de dotar al sistema jurídico
362
Reforma publicada en el Diario Oficial el 14 de agosto de 2001, Decreto por el que se aprueba
el diverso por el que se adicionan un segundo y tercer párrafos al artículo 1o., se reforma el
artículo 2o., se deroga el párrafo primero del artículo 4o.; y se adicionan un sexto párrafo al
artículo 18, y un último párrafo a la fracción tercera del artículo 115 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos. 363
Ver NARVAEZ HERNÁNDEZ, José Ramón “El concepto jurídico de Nación en tiempos de
Juárez. Construcción-destrucción de una cultura jurídica.” en: Anuario Mexicano de Historia del
Derecho, volumen XX, 2008, pp. 173-187. 364
Como es bien sabido la iniciativa presentado por el ejecutivo y aprobada por el Congreso y las
legislaturas necesarias para la reforma, llegó a ser cuestionada a través de más de 300 controversias
constitucionales que llegaron a la Suprema Corte interpuestas por municipios indígenas de diversas
entidades federativas, la Corte desechó estas solicitudes con lo que el Estado mexicano reafirmó
una postura que ha mantenido por 200 años que implica la creación occidental del derecho indígena
(absorción) y no su reconocimiento, por lo que en términos lógicos hay una contradicción interna
que invalidaría el derecho indígena mexicano, ver ESPINOZA SAUCEDA, Guadalupe, LÓPEZ
BÁRCENAS, Francisco y ZÚÑIGA BALDERAS, Abigail, Los pueblos indígenas ante la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, Convergencia socialista, Centro de Orientación y Asesoría a
Pueblos Indígenas y Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, México, 2002.
172
mexicano de los instrumentos necesarios para la protección de los indígenas,
pero además el Estado mexicano quedaría comprometido con la protección de
lenguas, culturas, costumbres, recursos y formas específicas de organización
social.
Ahora bien, el análisis de la cuestión indígena y de la multiculturalidad (que
en nuestro contexto constitucional están íntimamente vinculados como temas)
debe partir por un lado del artículo 2º constitucional teniendo en cuenta lo que
corresponde a la sentencia que estamos comentando porque es el parámetro al
que está sujeto también el juez electoral que es un tipo de juez constitucional,
pero también sería importante analizar el derecho de los tratados, el derecho
internacional público porque México está obligado también a ello, aunque nos
pese la soberanía y tengamos una historia negativa de irresponsabilidad
internacional365
.
El precepto dice que:
La Nación tiene una composición pluricultural sustentada
originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que
descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del
país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias
instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de
ellas.
Este párrafo sugiere una lectura descriptiva lo que en lógica se llama
argumento apodíctico, es evidente que existen grupos indígenas con
antecedentes previos a la conquista, puede o no gustarnos la redacción, pero lo
cierto es que el re-conocimiento de esta realidad implica lo que a continuación
normará el artículo. El segundo párrafo nos dice:
365
México es, por ahora, el último país en aceptar la jurisdicción de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, además de aceptar la Convención Americana con reservas, sumándole que
supedita los tratados no sólo a la constitución sino a la interpretación constitucional de la Suprema
Corte que en poquísimo o en nada atiende la regulación interamericana, ya ni que hablar de la falta
de un sistema de absorción de las recomendaciones y/o sentencias del sistema interamericano en
materia de indemnización. Se menciona esto porque es un tema importante a nivel jurisdiccional
interamericano el tema indígena.
173
La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio
fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones
sobre pueblos indígenas. Son comunidades integrantes de un pueblo
indígena, aquellas que formen una unidad social, económica y
cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades
propias de acuerdo con sus usos y costumbres.
Como es bien sabido, al inicio este artículo era sólo programático, las nuevas
adiciones intentaron hacerlo pragmático. Aunque intentando problematizar el
contenido de este primer párrafo, queda todavía mucho por entender y conocer
que tanto un pueblo indígena determinado conserva o no sus instituciones, y
que calificación jurídica se puede dar a esta conservación y en su caso al
cambio366
; pongamos un ejemplo: la constitución garantiza las instituciones
indígenas, como puede ser el caso de un sistema de elecciones, supongamos
que en un pueblo indígena el grupo encargado de llevar a cabo las elecciones
decide cambiar el sistema lo que origina una pugna que divide en opiniones al
pueblo, o incluso peor, resultan electos dos candidatos distintos, producto de
los distintos sistemas de elección; algunas corrientes contemporáneas
sugerirían que se evalúen los argumentos de uno y otro bando, porque tal vez
está justificado el cambio; el problema sería el de la autodeterminación, el
pueblo debería decir cuál es el sistema que considera más adecuado, pero en
este caso hay una disputa, no necesariamente debe prevalecer el sistema más
antiguo, y ni siquiera tal vez el más racional a los ojos del buen observador
occidental, pues esto implicaría asimilación que es contra la multiculturalidad.
Un caso que por algunos de sus supuestos podría encuadrar en la problemática
a penas señalada sería el de Eufrosina Cruz, quien el 4 de noviembre de 2007
ganó una elección para el gobierno municipal de Santa María Quiegolani, en
Oaxaca, bajo el sistema de usos y costumbres, pero se le notificó que no tenía
derecho a votar y ser votada por ser mujer y la comunidad decidió, por usos y
costumbres anularle el triunfo; aquí el problema ni siquiera es entre un sistema
tradicional y uno nuevo sino sobre el mismo sistema tradicional. Eufrosina
acudió al Instituto Electoral de Oaxaca para denunciar la violación a sus
derechos políticos; sin embargo, ese instituto avaló la decisión que desconocía
el triunfo de la mujer indígena con argumentos que perfectamente podrían
366
Una experta en interpretación jurídica como lo es la profesora Tecla Mazzarese nos ha planteado
justo este problema, puesto que nuestros Estados se han olvidado de la costumbre, ahora que tienen
que juzgar en ocasiones tratando de hacer una interpretación acerca de esta fuente, no existen los
elementos hermenéuticos ni bibliografía, ni foros donde se discutan este tema, en concreto el de
¿cómo interpretar la costumbre? Dejamos por ahora planteada la cuestión.
174
hacerse pasar por constitucionales pero que parecen injustos y pero aun,
discriminatorios. Desgraciadamente Eufrosina no continúo por la vía
jurisdiccional, puesto que de hacerlo, nos hubiera permitido observar que
hubiera resuelto la autoridad jurisdiccional y se hubiera sentado un precedente
importante.
Otro problema hermenéutico que se puede presentar, y al que se han
enfrentado constituciones como la nuestra, que han reconocido la
“indigeneidad”, es definir bajo qué condiciones o supuestos estamos frente a
un indígena. En cualquiera de los casos hay que apelar a la identidad, y aquí
ya entramos en un sector filosófico, lo idéntico es similar a sí mismo, no cabe
la comparación, pues si no estaríamos en presencia de otro concepto igual de
complicado (o más) como lo es la igualdad. Ahora bien, la identidad es un
asunto personal, dicho filosóficamente suena muy bien, pero en la práctica
¿hasta dónde permitir que lo idéntico se identifique? En el caso colombiano
por ejemplo, el derecho permite que cada uno de autodefina pero ha originado
el problema de la instrumentalización de la identidad, personas que se dicen
de una etnia para recibir del gobierno programas destinados a dicha etnia,
sucede algo similar en las cuestiones de género con personas que han
cambiado de sexo; entonces ¿cómo definirnos? Seguramente la respuesta no
es individual, porque en la práctica no existen sujetos aislados sino personas,
con toda la carga conceptual de la idea de persona como entes relacional que
forma parte de una sociedad en la cual se genera un orden que es origen y
motivo del derecho367
.
Un asunto relacionado con el tema arriba expresado es el que conoció la
Suprema Corte de Justicia de la Nación en el Amparo directo en revisión
1624/2008, en la sesión del miércoles 5 de noviembre de 2008, la Primera sala
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió amparar a Jorge
Santiago, indígena oaxaqueño al que se le seguía proceso por la ingestión de
huevos de tortuga, cuestión que el defensor de oficio federal, argumentó fue
de acuerdo a sus usos y costumbres. El ministro ponente defendió el proyecto
puesto que con una decisión a favor del quejoso, se estaría materializando el
beneficio que otorga el artículo 2º de la Constitución.
Con esta sentencia y en el futuro próximo con las tesis surgidas de ella, se
avanza en el entendimiento de la condición de nuestros indígenas y la
367
Ver NARVAEZ HERNÁNDEZ, José Ramón, La persona en el derecho civil (Historia de un
concepto jurídico), Porrúa, México, 2005.
175
adecuación de los sistemas tradicionales al sistema jurídico mexicano; entre
los argumentos esgrimidos se encuentran aquellos por los cuales se extiende el
criterio formal por el cual el juez que conoce el amparo no puede incluir en
etapas posteriores el argumento de la indigeneidad del sujeto bajo proceso, o
el que algunos indígenas hablen además de su dialecto otros idiomas.
Sigamos adelante en el análisis de la reforma constitucional, parece que ésta
postula una disyuntiva muy interesante en clave democrática: sí existe la
posibilidad de un nuevo derecho reconocido por el Estado mexicano esto
implicaría dos acciones que en la práctica podrían contraponerse; la primera:
si aceptamos que el derecho es un fenómeno social que se desarrolla en el
seno de un grupo que busca organizarse y darse un ordenamiento para
alcanzar el bien común, entonces tendríamos que armonizar a través de
procesos de diversa índole, los diferentes ordenamientos existentes
(reconocimiento jurídico y formal de la pluralidad jurídica) si esto se hiciera
sin el reconocimiento estatal estaríamos de todos modos frente a un fenómeno
jurídico que toma en consideración la existencia material de una constitución
plural a través de un instrumento que ha existido siempre, la costumbre. La
segunda: si en cambio reconocemos como derecho sólo el producto del
legislador entonces habría que diseñar una Ley indígena que materializara el
artículo 2º constitucional, cualquiera de las dos opciones tiene sus
complicaciones.
En cuanto a la segunda opción, que es la que ha elegido unilateralmente el
gobierno mexicano, y ante la cual los indígenas resultaron más tolerantes e
intentaron incluso solventarla, se planteó entonces la creación de una ley sobre
los asuntos indígenas, entre las diversas propuestas, los indígenas a través de
un proceso parlamentario propio, tomaron unos Acuerdos en San Andrés
Larrainzar, e intentaron validarlos ante el poder legislativo mexicano, el
gobierno se empeñó en desoírlos, vino incluso una propuesta de ley por parte
de una Comisión mixta, denominada para la Concordia y Pacificación
(COCOPA), nacida con el propósito de solucionar el conflicto chiapaneco, en
su momento el poder ejecutivo presentó su propia propuesta, también lo
hicieron algunos partidos políticos, organizaciones no gubernamentales y uno
que otro académico.
La discusión sobre el derecho indígena no ha terminado por el contrario, la
preocupación aumenta y los temas de encuentro y desencuentro entre los
pueblos indígenas, sus integrantes, la sociedad y el Estado mexicano presentan
siempre nuevas interrogantes, muestra de ello puede ser la misma consulta
176
nacional que hizo el Poder Judicial Federal y que dio como producto final el
llamado Libro blanco, donde también se observaron algunas propuestas sobre
‘Justicia Indígena’. Las insistentes demandas de algunos indígenas a las
autoridades mexicanas, incluida la Suprema Corte y el Tribunal Electoral,
urgen a repensar el tema368
.
En general las propuestas sobre una ley indígena se centran en lo
siguiente:
Protección a los pueblos indígenas
Acceso real a la educación y capacitación
Acceso garantizado a la justicia
Mayor participación política
Mayor representación política
Promover y preservar las manifestaciones culturales de los pueblos
indígenas
Garantizar la satisfacción de las necesidades básicas
Desarrollar y promover la creación de trabajos
Promover el desarrollo productivo
Reconocimiento de los pueblos indios en la Constitución
Ahora bien, se decía al inicio de este apartado sobre la cuestión internacional,
en ese sentido suele citarse como un hecho emblemático el que México
ratificara en 1991 el Convenio 169 de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), esto supuso un compromiso internacional, puesto que en dicho
convenio el estado mexicano se compromete a legislar y proteger los
derechos, tanto colectivos como individuales, de los pueblos indios.
Por otro lado México al ser una federación, ha permitido la diversificación de
los esfuerzos369
: en el nivel federal se han adecuado (por no decir remendado)
varias leyes a la reforma constitucional, las más importantes son370
: 368
Muestra de ello es lo ocurrido recientemente en la resolución de la Primera Sala de la Suprema
Corte de Justicia acerca de los detenidos por la masacre en Acteal, la cual no dejó satisfechas las
demandas de justicia de los indígenas involucrados en el caso, si bien pueden esgrimirse
argumentos de tipo procesal, parece que a la Suprema Corte se le pide cada vez con más insistencia
que tome en serio su papel como intérprete de la Constitución y resuelva con argumentos no sólo
formales sino de justicia material. 369
Que es justamente lo que dice el artículo 2º constitucional “El derecho de los pueblos indígenas a
la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad
nacional. El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las constituciones y
leyes de las entidades federativas, las que deberán tomar en cuenta, además de los principios
177
1. El artículo 27 constitucional que dispone, en su fracción VII, que las
tierras indígenas deberán protegerse.
2. El artículo 164 de la Ley Agraria dispone que los Tribunales Agrarios
suplirán las deficiencias en los planteamientos de derecho que realicen los
indígenas.
3. En la Ley de la Procuraduría Agraria se establece que los grupos
indígenas tienen derecho a ser asesorados, asistidos y representados por este
organismo en sus reclamaciones y promociones agrarias ante diversas
dependencias y autoridades federales, estatales y municipales.
4. En el artículo 52 del Código Penal Federal se especifica que “...Cuando
el procesado perteneciere a un grupo étnico indígena, se tomarán en cuenta,
además, sus usos y costumbres.”
5. El artículo 28 del Código Federal de Procedimientos Penales señala que
“...Cuando el inculpado, el ofendido o el denunciante, los testigos o los peritos
no hablen o no entiendan suficientemente el idioma castellano, se les
nombrará, a petición de parte o de oficio, uno o más traductores... podrá
escribirse la declaración en el idioma del declarante...”
6. Este mismo Código regula especificidades para los hablantes de lengua
indígena en sus artículos 103, 124, 128, 146, 154, 198, 220 bis, 223.
7. La Ley General de Educación señala en la fracción IV del artículo 7 que
“...se promoverá, mediante la enseñanza de la lengua nacional -el español-, un
idioma común para todos los mexicanos, sin menoscabo de proteger y
promover el desarrollo de las lenguas indígenas”.
En cuanto a las entidades federativas se han hecho cambios en las
constituciones locales y se ha legislado en asuntos indígenas en algunas de
ellas, entre las más destacadas está la del estado de Oaxaca, promulgada en generales establecidos en los párrafos anteriores de este artículo, criterios etnolingüísticos y de
asentamiento físico.” 370
Una útil recopilación en la que se encontrarán los textos completos no sólo de los documentos
legales referentes al tema en México sino en la mayoría de los países latinoamericanos ver a
GONZALEZ GUERRA, Gisela, Derechos de los pueblos indígenas. legislación en América Latina,
México, Comisión Nacional de Derechos Humanos, 1999. Nuestro iter jurídico en este tema se abre
con la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas, de 10 de marzo de 1995.
178
1998. Ya en 1997, se habían modificado los artículos 12 y 16 de la
Constitución Estatal para reconocer, en el primero, las formas de trabajo
colectivo tradicional, principalmente el tequio; y, en el segundo, la
composición pluriétnica del estado, definiendo y otorgando derechos,
individuales y sociales a los indígenas.
La Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de
Oaxaca que funda sus antecedentes en nueve artículos de la Constitución
Estatal y 13 leyes reglamentarias toda esta ‘reforma orgánica’ puede dividirse
en dos grandes temas: uno referido al reconocimiento de los pueblos indígenas
como sujetos de derecho y, otro, a los derechos reconocidos, que a su vez
pueden subdividirse en varios bloques: derechos culturales, educación,
organización social, justicia y derechos políticos. La Ley oaxaqueña establece
a grandes rasgos que las disposiciones establecidas en materia indígena
constituyen las prerrogativas mínimas para la existencia, supervivencia,
dignidad y bienestar de dichos pueblos y comunidades indígenas, tales
disposiciones serán supletorias en materia de derechos y obligaciones de los
pueblos y comunidades indígenas. Además la ley reconoce como pueblos
indígenas a: amuzgos, cuicatecos, chatinos, chinantecos, chocholtecos,
chontales, huaves, ixcatecos, mazatecos, mixes, mixtecos, nahuas, triques,
zapotecos y zoques, así como a las comunidades indígenas que conforman
aquéllas comunidades, el ordenamiento oaxaqueño tiene como finalidad la
protección, también, de las comunidades afromexicanas y de los indígenas
pertenecientes a cualquier otro pueblo procedentes de otros estados de la
República y que residan dentro del territorio del estado de Oaxaca, por lo que
la Ley es sólo enunciativa en el caso de reconocimiento de personalidad
jurídica, cuestión que se avala al definirse y reconocer las personalidades del:
Estado, los pueblos indígenas, las comunidades indígenas, y otros conceptos
como: autonomía, territorio indígena, derechos individuales, derechos sociales
y sistemas normativos internos.
Otros estados también se han dado a tarea similar y han legislado en materia
indígena, modificando algunos artículos en sus constituciones estatales para
reconocer la pluriculturalidad; otros han elaborado una legislación ad hoc,
entre ellos: Chiapas, Veracruz, Puebla, Nayarit, Quintana Roo y San Luis
Potosí.
Los cambios legislativos y los convenios internacionales firmados por
México, orillan cada vez más a que el Estado reconozca los derechos (al
179
plural) de los pueblos indígenas, y que estos cuenten cada día con más
protección legal para el desarrollo libre de sus culturas y formas de vida371
.
Continuando con la glosa del 2º constitucional, la parte siguiente en el análisis
pretende generar criterios más prácticos para resolver posibles conflictos en la
interpretación de lo que podríamos llamar principios constitucionales en
materia indígena que son la autodeterminación, que es la capacidad propia de
cada pueblo para asumir sus instituciones, derechos y obligaciones y en lo
individual la capacidad de cada miembro de la comunidad para tomar
conciencia de su identidad y de lo ésta conlleva; la autonomía, que es la
libertad de generar sus propias normas en consideración de los compromisos
adquiridos; usos y costumbres, como las formas tradicionales por las que se
norma la comunidad.
Los criterios a los que nos referíamos están contenidos en las siguientes
fracciones y se refieren a la materialización de la garantía que la Constitución
hace de los principios antes citados:
I. Decidir sus formas internas de convivencia y organización social,
económica, política y cultural.
Como venimos diciendo de nada serviría que las comunidades indígenas en
México contaran con los principios que citábamos sino contaran con la
capacidad de decidir sus formas de autogobierno, es la posibilidad de
materializar la autarquía a la que se refería la filosofía política clásica y que es
propio de toda comunidad, ante la crisis de la comunidad nacional, que mejor
opción que fortalecer este tipo de comunidades más pequeñas.
II. Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y
solución de sus conflictos internos, sujetándose a los principios
generales de esta Constitución, respetando las garantías
individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, la
dignidad e integridad de las mujeres. La ley establecerá los casos y
371
Como ejemplo emblemático señalamos la existencia material y abundante de la justicia indígena,
no de la elaborada por el Estado para ellos, sino propiamente de la justicia ejercida en las
comunidades indígenas, que podríamos llamar justicia comunitaria y que algunas veces suele
interactuar con la justicia oficial, ver nuestro trabajo: NARVÁEZ HERNÁNDEZ, José Ramón, “La
otra justicia. Una experiencia de justicia comunitaria”, en: Problemas actuales del derecho social
mexicano, ITESM/Porrúa, México, 2007, pp. 95-119.
180
procedimientos de validación por los jueces o tribunales
correspondientes.
Por el tema que nos ocupa esta fracción es muy importante, casi cada palabra
nos ocuparía un estudio independiente; iniciando con la calificación que da a
orden jurídico indígena como un “sistema normativo”
III. Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas
tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas
propias de gobierno interno, garantizando la participación de las mujeres en
condiciones de equidad frente a los varones, en un marco que respete el pacto
federal y la soberanía de los Estados.
IV. Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos
que constituyan su cultura e identidad.
A propósito de este tema y también relacionado con la fracción VIII de este
artículo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha analizado algunos
asuntos372
. La Primera Sala concedió amparó a Jacinta Francisco Marcial
indígena ñhä-ñhú, puesto que durante el proceso judicial no contó con un
defensor de oficio que conociera su cultura y hablara su lengua. Francisco
Marcial, fue arrestada el 3 de agosto de 2006, acusada de secuestro; se le
condenó a 21 años de prisión y dos mil días de salario mínimo.
El caso se desencadenó en marzo de ese año, cuando miembros de la Agencia
Federal de Investigación llegaron a la plaza central de la comunidad de
Santiago Mexquitlán y realizaron un operativo antipiratería, lo que derivó en
un enfrentamiento. Los agentes aseguran que fueron retenidos por un grupo de
comerciantes. Jacinta apareció fotografiada en diarios locales, lo que se utilizó
como prueba de su participación.
Los ministros de la Primera Sala concluyeron que el juez del caso
malinterpretó los artículos 2 y 20 constitucionales, los cuales establecen el
derecho de los indígenas a contar con una defensa adecuada, por lo que
revocaron su sentencia y concedieron el amparo.
372
Por ejemplo puede verse el Amparo Directo en Revisión 28/2007, Dionicio Cervantes Nolasco y
otro.
181
El derecho a un traductor o intérprete, coincidieron, significa que las partes
involucradas en un proceso que no dominen el idioma deben contar con los
medios suficientes para una eficaz comunicación.
VIII. Acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. Para garantizar ese
derecho, en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o
colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades
culturales respetando los preceptos de esta Constitución. Los indígenas tienen
en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que
tengan conocimiento de su lengua y cultura. Las constituciones y leyes de las
entidades federativas establecerán las características de libre determinación y
autonomía que mejor expresen las situaciones y aspiraciones de los pueblos
indígenas en cada entidad, así como las normas para el reconocimiento de las
comunidades indígenas como entidades de interés público.
Diremos sólo algunas cosas con respecto a esta fracción, porque el tema lo
amerita373
. El Acceso a la justicia se hay constituido como un tema
fundamental de nuestro estados contemporáneos, es la garantía por excelencia,
sino hay acceso no hay nada. Para Cappelletti, uno de los grandes exponentes
de este concepto, sea que lo consideremos como un derecho subjetivo o
como una garantía, resulta claro que este principio se encuentra a la base de
todo ordenamiento jurídico que permita “al pueblo ejercer sus derechos y/o
solucionar sus conflictos” y que establezca”que el sistema legal debe ser
igualitariamente accesible a todos y, además estar encaminado a que su
funcionamiento sea individual y socialmente justo”.374
Por ende, el justiciable es el protagonista por excelencia de la trama judicial y
sus intenciones lo son también. Siguiendo a Luc Boltanski, no podemos
“renunciar a las ilusiones de los actores… debemos tomar a las personas en
serio”375
, sólo así lograremos:
La legitimación de los argumentos, de las propuestas, de las acciones que
requieren de los actores sociales que conocen, interpretan y manipulan los
373
La cuestión es interesantísima porque supone que para un efectivo acceso a la justicia que los
tribunales, sobre todo los constitucionales entiendan el elemento multicultural y puedan tutelarlo del
mejor modo posible, el problema lo enfrentan también tribunales como los europeos donde deben
tratar de armonizar intereses y derechos, ver por ejemplo: CASSESE, Sabino, I tribunali di Babele.
I giudici alla ricerca di un nuovo ordine globale, Donzelli, Roma, 2009. 374
CAPPELLETTI, Mauro y GARTH, Brian; "General Report", en Access to Justice. A World
Survey, Milano, Giuffré Editore, 1978. P. 6. 375
BOLTANSKI, Luc. L`amour et la justice comme competences. Paris, 1990.
182
recursos culturales…un terreno hecho de principios que se consideraban
comunes y a los cuales se podía apelar como legítimos…la historia de las
ideas se abre a esta historia social a partir de motivaciones internas, para
comprender mejor como la fuente ha sido construida; y por tanto, como los
mismos comportamientos se han presentado.376
Para concluir, cabe señalar que, en mi opinión, este enfoque podría ser útil
para descubrir una historia de los derechos fundamentales en México en los
inicios del siglo XX, cuando a la Constitución comienza exigírsele (a
diferencia del siglo XIX en que poco o nada se le demandó) operatividad. El
derecho subjetivo es muchas veces utilizado como pretexto justamente para no
cumplirse, esto es muy claro en el constitucionalismo mexicano
decimonónico, que entronizó los derechos pero no explicó los procesos para
hacerlos eficaces. La ausencia de un derecho adjetivo o procesal originó una
tensión que determinará el destino del siglo XX: un siglo de concienciación,
pues el hombre de ese siglo descubrió cómo la Constitución podía ser
manipulada y comenzó a buscar los medios para defenderla, protegerla y
controlar el poder a través de ella, considerándola garante de esos derechos.
La defensa constitucional se hizo a través de la administración de justicia, por
medio del juicio de amparo, pero no es tan simple, porque en México es
necesario dar lectura a esta cultura específica del procesalismo constitucional
que se transformó en legalismo institucional y generó un doble lenguaje entre
formalidad e informalidad, entre cultura de la administración de justicia y
cultura del justiciable que muchas veces confluyen, pero no por ello resulta
posible leer una a través de la otra, sino que es necesario distinguirlas, pues
son diferentes. El problema es que en gran parte este doble discurso ha
querido trasladarse al proceso constitucional electoral, lo que ha originado un
retraso en un acceso efectivo377
.
Continuando con el comentario al artículo 2º constitucional, el inciso B
desarrolla una serie de compromisos por parte de la Federación, los Estados y
los Municipios “para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas
y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y
determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los
376
CERUTTI, Simona. Giustizia sommaria. Pratiche e ideali di giustizia in una società di Ancien
Régime, Feltrinelli, Milano, 2003. P. 21. 377
Es una de las críticas que recientemente han hecho Manuel González Oropeza y Carlos Baez
Silva: “La desconcentración del control de la constitucionalidad en México”, en Estudios
Comparados de Jurisprudencia II, Suprema Corte de Justicia de la Nación (en prensa).
183
derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y
comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con
ellos.” Este marco normativo es que propiamente nos permitiría hablar de
acciones y discriminación positivas, es más, nos permitiría hablar de un
principio rector de toda política pública o acto administrativo, incluido el
proceso, por el cual todo servidor estaría obligado a ser equitativo en relación
con los indígenas, es decir a tratar de asistirlos en cualquier momento para
lograr una igualdad material respecto de los servicios que presta el estado.
Por último, respecto del tema que nos ocupa el Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales (2008) en su artículo 4 tutela los
siguientes derechos:
1. Votar en las elecciones constituye un derecho y una obligación que se
ejerce para integrar órganos del Estado de elección popular. También es
derecho de los ciudadanos y obligación para los partidos políticos la igualdad
de oportunidades y la equidad entre hombres y mujeres para tener acceso a
cargos de elección popular.
Además los artículos 25 inciso e, 78 fracción V y 219, todos ellos contemplan
la discriminación positiva en materia de género, pero por lo que aquí se ha
explicado y se explicará parece necesario también iguales disposiciones en
materia indígena. La misma sugerencia se trasladaría a la Ley general de
sistemas de medios de impugnación en materia electoral.
185
11. Derecho público y derecho privado: el giro copernicano que colocó al
derecho constitucional en la cima de la ciencia jurídica
11.1 El degrado del derecho civil en la modernidad
Tal vez sea un lugar común en la historia del derecho pensar la antigüedad
como mayoritariamente de derecho civil378
, en confrontación con la
modernidad de derecho público, sobre todo constitucional. Tal vez esta idea
tenga origen en una categoría curiosamente moderna, que implica la división
mental entre lo privado y lo moderno, digo mental porque en la práctica, como
lo ha estudiado Paolo Cappellini379
, el derecho es más bien intermedio;
revisemos por ejemplo el argumento más difundido sobre el que se basa dicha
división: lo público se refiere a aquél derecho que surge de la organización
social, claro, la más evidente es el Estado, y esto nos llevaría a ulteriores
problemas, inicialmente el de definir al Estado; pues bien, en este argumento,
lo civil, dicho también privado380
, significaría aquello que se genera al margen
de la organización política, en su caso del Estado; este argumento parte de
378
Aunque existiría un posible argumento derivado de la filosofía del derecho griego, sobre todo en
Aristóteles, quien al distinguir entre justicia conmutativa y justicia distributiva, estaba de algún
modo, dando origen a dos ámbitos jurídicos diferentes; caso análogo es el uso de Aristóteles para
explicar el principio de división de poderes, ambos casos me parecen caen en el historicismo y la
extrapolación. En este orden de ideas, Radbruch asigna no sólo cada justicia a un derecho sino que
establece, que el concepto de equidad aristotélico, sería equivalente al derecho social
(RADBRUCH; Gustav, Introducción a la filosofía del derecho, Fondo de Cultura Económica,
México, 2005, p. 33). 379
CAPPELLINI, Paolo, “Privato e pubblico” en Enciclopedia del diritto, vol. XXXV, Milán, 1986,
pp. 660-687, ahora en Storia del diritto moderno. Tre saggi, Milano, Giuffrè, 2003. Para el profesor
florentino la distinción obedece a tres factores la sobrevaloración del derecho constitucional, una
distinción interna de carácter técnico y el prejuicio, radicalización o reduccionismo a la que
conduce el debate sobre origen histórico del Estado. 380
Sobre el concepto de privado Paolo Zatti decía en una Conferencia que llevaba el título
Variaciones sobre “privado” razonando de derecho de familia, en la Universidad de Florencia, el
16 de diciembre del 2002. El termino latino privus que significa “aquel que está delante” representa
la raíz de palabras como ‘particular’ y ‘privilegio’; mientras que privatus significa “exentado de
aquello que vale para un grupo”; de ambos términos se deduce que “el privado es un poder ante el
cual otro poder, el público, se detiene” el problema es que al poder público se le pide al igual que
detenerse de tutelar, y entonces el Estado debe obrar la “liberación del individuo de un sector
privado” tal es el caso del menor que viene maltratado por sus padres, el Estado vulnera la familia
para tutelar al menor; no obstante nos dice Zatti, existen aun lugares “del privado de mas
privacidad, delante a los cuales el Estado se detiene por ejemplo de frente al mar amniótico para
llegar al nasciturus que es un sujeto a proteger”, ver también, de este autor junto con G. Iudica:
Linguaggio e regole del diritto privato, casi e domande Cedam, Padova, 2001.
186
preconceptos modernos, el más importante es el que considera que lo político
y el Estado son estructuras no sociales, por lo que el derecho surgiría de dos
lugares fundamentales la sociedad (particularizada) y el Estado (generalizado
a través de la voluntad popular)381
.
La razón por la cual puede hablarse de un degrado del derecho privado en la
modernidad, es porque ésta, apostó, como bien sabemos, a dar preferencia a la
fuente jurídica estatal, la ley; y por efectos del monismo jurídico, todas las
demás dependen de ella, como lo ha explicado Paolo Grossi382
.
Lo anterior lleva a concebir como más importante el derecho público, porque
es lo que interesa a la colectividad, pero no sólo eso, sino que con el paso de
los años, el derecho público se constituyó como origen mismo del derecho
privado, al grado que hoy el derecho privado debería constitucionalizarse383
.
Aunque cualquier radicalización es igual de imperdonable, como el caso de
intentar privatizarlo todo, donde en realidad sólo unos cuantos particulares se
beneficiarían. Quizá el ejemplo histórico jurídico más relevante en este
sentido sea la codificación, en dónde un documento jurídico que funciona
como constitución del Estado burgués, hecha por un régimen de Estado nación
monopoliza todo el derecho, con excepción del contrato que será ley entre las
partes y con un diseño que permitirá la libre circulación de los bienes.
Pero refirámonos al concepto clásico de ciencia jurídica para saber si esto es
cierto. El derecho romano que es el primero de los modelos científico-
jurídicos, construido con la aportación de los juristas, se concibe sobre todo,
como ius civile, al grado que el concepto de ley en algunas épocas, es privado.
Pero no quiere decir que existía una preferencia de este sobre el público, sino
simplemente que no existía la división. Durante la Baja Edad Media, la ciencia
jurídica transformada en utrumque ius, conserva la unidad384
, y aún con la
interferencia cuasi estatal, por ejemplo de un Barbaroja, el productor del
derecho continúa siendo la sociedad y quien le da forma es el jurista. La idea
de la trans-formación del derecho producido por la sociedad, se ha condensado
desde el derecho romano, en el concepto de jurisprudencia que significa
381
También puede verse el artículo de CERRONI, Humberto, “ Sulla storicità della distinzione tra
diritto privato e diritto pubblico”, en Revista Internazionale di filosofia del diritto, no. 37, 1960. 382
Scienza giuridica italiana. Un profilo storico, 1860-1950, Giuffrè, Milano, 2000, pp. 115-116. 383
GUZMÁN BRITO, Alejandro, El derecho privado constitucional de Chile, Ediciones
Universitarias de Valparaíso, de la Universidad Católica de Valparaíso, Valparaíso, 2001, pp. 15 y
ss. 384
Cfr. CALASSO, Francesco, “Ius publicum e ius privatum nel diritto comune classico”, en Annali
di storia del diritto, no. 9, 1965
187
construcción/descubrimiento del orden. Italo Birocchi ha demostrado que esta
unidad conceptual puede extenderse hasta los inicios del humanismo, donde
aun apoyados en el pasaje del Digesto D.1.1.1.2385
, se buscaba una posible
división del derecho en materias, todavía nebulosa386
.
La razón de la unidad científica del derecho se debe a que finalmente detrás
del mismo debería estar como productora del derecho la comunidad, el
abandono de este paradigma en la modernidad obedece a las mismas razones
por las que se le hizo la guerra a la comunidad; para la modernidad la única
comunidad legítima es el Estado, por tanto es obvio que sea el Estado el único
productor del derecho, de este modo se hace necesario distinguir qué es lo que
corresponde a éste y qué lo que corresponde a la sociedad. En todo este
proceso, los juristas también resultan afectados, pues de la calidad de
intérpretes, y como mediadores entre realidad, norma y aplicación; tendrán
que conformarse en la modernidad con explicar el contenido de la norma, que
además ha perdido su vinculación con la comunidad.
En el esquema arriba apuntado, el derecho privado se convierte en las reglas
que el derecho público dicta al respecto, y no sólo eso, sino que el derecho
público ha robado al privado los conceptos más importantes, recordemos que
en gran parte una ciencia es tal por conservar y acrecentar un propio lenguaje.
En tal sentido podemos citar por ejemplo el concepto del contrato o pacto, o el
concepto de representación, y también podría incluirse el de mandato.
Sin embargo, el derecho privado permanece como la ciencia más acabada por
la infinidad de principios que ha recogido a lo largo de su historia, principios
que han nacido sobre todo de la práctica, que si bien forman parte de una
noción amplia de la política, como forma de organización social, están antes
que ésta como orden social válido; de hecho podría establecerse una fórmula:
a mayor política menos derecho y a la inversa, tal es el caso de la Alta Edad
Media y del actual derecho de la globalización, ambos, de mayor contenido
privado387
.
385
“Huius studii duae sunt positiones, publicum et privatum. Publicum ius est quod ad statum rei
Romanae spectat, privatum quod ad singulorum utilitatem: sunt enim quaedam publice utilia,
quaedam privatim. Publicum ius in sacris, in sacerdotibus, in magistratibus constitit. Privatum ius
tripertitum est: collectum etenim est ex naturalibus praeceptis aut gentium aut civilibus.” 386
BIROCCHI, Italo, “La distinzione ‘ius publicum/ius privatum’ nella doctrina della scuola culta
(François Connan, Hugues Doneau, Louis Charondas Le Caron)”, en Ius Commune, no. 23,
Frankfurt am Main, 1996, pp. 139-176. 387
Cuestión que Paolo Grossi pone en evidencia en L’Europa del Diritto, Roma-Bari, Laterza,
2007. El común denominador de la época medieval y la actual es la ausencia del Estado por lo que
188
Reconozco que en este análisis, yo mismo he caído en la tentación
performativa de la modernidad, pues finalmente el derecho como fenómeno
ordenador, surge y se pone a prueba en la sociedad, los juristas y la ciencia
jurídica, se encargan de darle la mejor forma posible, el Estado al suplantarlos
intenta hacer lo mismo, pero es la sociedad la que confronta y exige su mejora,
por eso el derecho no puede apartarse de binomios como creación y
descubrimiento, “estabilidad y revolución”388
, “forma y reforma”389
, “tradición
y progreso”390
. Al ser la sociedad la productora y a su vez la utilizadora del
derecho, el derecho es a la vez público por general, y privado por ser utilizado
por los particulares. Por esta misma razón la ciencia jurídica medieval
estableció como ius commune aquello que era para todos, aunque su contenido
era creado en la práctica por los particulares391
.
la sociedad busca a través del derecho su salvación “nosotros no olvidaremos jamás que el derecho
no pertenece a la sola superficie de la sociedad, sino que por el contrario, es una realidad radical, es
decir, relacionada profundamente con sus raíces; no olvidaremos jamás que, antes de ser un
mandato, el derecho es una mentalidad, expresa lo que es la costumbre y la ordena, expresa los
valores de una cultura y ordenándola la salva. Por eso, sin descuidar sus conexiones con el poder,
dedicaremos una atención preponderante al derecho que ordena la vida cotidiana de los particulares
y que comúnmente llamamos hoy ‘derecho privado’, porque la fisiología del derecho está
entrelazada en instituciones que permiten mi pacífica convivencia con otros.” (p. 7) 388
Es el binomio que utiliza Max Weber para analizar la legitimidad del derecho moderno en su
obra Economía y sociedad, México, Fondo de Cultura Económica, 1983, p. 640. 389
BERMAN, Harold J., La formación de la tradición jurídica de Occidente, México, Fondo de
Cultura Económica, 1996, p. 29. 390
“El sabio concierto entre tradición y progreso. El Derecho, según lo entienden los romanos, tiene
su basamento en unos principios. Tales principios, enraizados, a su vez en un mundo de creencias,
sentimientos, impulsos, necesidades políticas, económicas y de otra varia suerte, no se vierten del
todo, con precisiones contables o mesurables, en lo jurídico positivo. Sin embargo, en el todo que es
la vida colectiva actúan, difusa e impalpablemente, cual complementos que aseguran la razón de
ser, la vitalidad y la validez misma del Derecho” IGLESIAS, Juan, Derecho romano, Barcelona,
Ariel, 2004, 15ª ed., p. 54-55. 391
“Ya desde Búlgaro se había obtenido uno de los significados de ius publicum era aquél de ius
commune, esto es un derecho que se aplicaba generalmente a todos; y todavía más claramente
Piacentino, después de haber afirmado ‘ius publicum dicitur multis modis’ había en particular
distinguido un significado de ius publicum=ius commune omnium y otro significado en el cual
aquél ‘constitutum est in domino cuiuscumque rei publice’ ”. BIROCCHI, Italo, “La distinzione
‘ius publicum/ius privatum’, op cit… p. 140.
189
11.2 La reducción del derecho civil en la codificación
Otro lugar común es la idea ya apuntada, de que la codificación significó la
reducción de la producción del derecho, sobre todo civil, siendo una de las
primeras materias atendidas por los codificadores; quizá pudiera argumentarse
que la codificación fue sólo un momento más de la ciencia jurídica que
buscaba la sistematización, pero se sabe que dicha sistematización cambió en
gran medida la forma de concebir el derecho y la forma de interpretarlo.
Más allá de los simplismos como el de un Bugnet quien opinaba que la
educación jurídica debía resumirse en la explicación del Código Civil392
,
tenemos que admitir que el Código napoleónico de 1804 dio un giro a la
ciencia jurídica a partir de la aplicación de los artículos 4 y 5 por los cuales se
obliga al juez a juzgar393
en base a la ley, el juez se convierte en la voz de la
ley “El juez que se niegue a juzgar, con pretexto del silencio, obscuridad o
insuficiencia de la ley, podrá ser acusado como delincuente por denegación de
justicia” y “Se apercibirá a los jueces que terminen con una disposición
general o reglamentaria las causas que conocen” El Código sin preverlo del
todo, se convertía en fuente única394
.
El Código en este sentido, funciona como una Constitución395
“la noción de
ordenamiento que contiene se equipara en efecto con la ley...la fuente
exclusiva de todo el derecho”396
El derecho civil se mezcla con el
constitucional sobre todo397
en la parte del Título Preliminar398
, respecto de la
392
La frase es “No conozco el derecho civil, no enseño más que el Código Napoleón”, en:
LABARCA PRIETO, Domingo A. Savigny y la Codificación en: Savigny y la Ciencia del Derecho.
Revista de Ciencias Sociales Facultad de Ciencias Jurídicas, Económicas y Sociales, no. 14,
Universidad de Chile, Valparaíso, 1979. Tomo II. 393
Algunos autores consideran este silogismo es innecesario “es obvio que el juez debe juzgar” vid.
GROSSI, P., Assolutismo giuridico e diritto privato, Milano, Giuffrè, 1998. 394
Cfr.. BOBBIO, Norberto, Il modelo giusnaturalista, en: La formazione storica del diritto
moderno in Europa, Firenze, Olschki, 1977. Vol. I pp. 73 y ss. Es también la posición de
TARELLO, G., Le ideologie della codificazione nel secolo XVIII. Corso di Filosofia del Diritto,
ECIG, Genova, 1972. 395
Así opinan GROSSI, P., Assolutismo giuridico e diritto privato, cit. y CLAVERO, B., Happy
Constitution. Cultura y Lengua constitucionales, Trotta, Madrid, 1997. 396
CLAVERO, B. Ama Llunku, Abya Yala: Constituyencia Indígena y Código Ladino por América,
Centro de Estudios políticos y constitucionales, Madrid, 2000, p. 146. 397
También en la parte del concepto de persona podemos observar disposiciones de carácter
constitucional en la mayoría de códigos, Cfr. DE GIACOMO, Claudio, Identità e soggetti nella
teoria dei diritti, Edizioni Scientifiche Italiane, Nápoles, 1995.
190
confusión con el derecho público399
(a pesar de autodenominarse Code civil),
encontramos también en el Título preliminar lo siguiente: “La ley solamente
dispone para lo futuro y no tiene efecto retroactivo”
Del mismo modo el Titulo preliminar nos dice: “No se podrán derogar, por
convenios particulares, las leyes que interesan al orden público y a las buenas
costumbres”
De aquí podemos obtener un panorama de las fuentes del derecho civil que
quedaron olvidadas a partir del siglo XIX: la doctrina que se volvió exégesis,
la jurisprudencia que se convirtió en explicación de las leyes civiles y
comenzaron las sentencias a casarse con la constitución, la costumbre porque
dejó de considerarse fuente, los principios del derecho porque se ajustaron a
una interpretación sistemática de la ley400
.
11.3 La crisis del derecho público en el siglo XIX y el renacimiento de la
ciencia del derecho privado
A pesar de lo ya señalado en el numeral anterior es importante decir que muy
pronto el modelo monopolizador del derecho entró en crisis; con sus bemoles
pero de manera eficaz Friedrich Karl von Savigny enfatizó el descuido de los
codificadores en relación con la costumbre, a pesar de que la mayoría de los 398
GIULIANI, Alessandro, Le preleggi, gli articoli 1-15 del Codice Civile, UTET, Turín, 1999 p. 3
y ss. 399
El Allegemeines Bürgerliches Gesetzbuch für die Gesammten Deutschen Erbländer der
Österreichischen Monarchie (Código General Civil para todos los Territorios Hereditarios
Alemanes de la Monarquía Austríaca) de 1811 conocido como el ABGB, es el primero en sugerir
una distinción entre derecho público y privado (DEZZA, Ettore, Lezioni di Storia della
Codificazione civile. Il Code Civil (1804) e l’Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (ABGB, 1812),
Torino, G. Giappichelli Editore, 1998). 400
La inclusión de los principios generales como norma supletoria a falta de ley, había sido una
moda impuesta al parecer por el código carloalbertino Cerdeña de 1838 (art. 15), aunque el ALR
prusiano de 1794 refería a los “principios recogidos en el propio código” y otros como el ABGB en
1811 fueron más allá disponiendo la analogía y a falta de ésta los principios del derecho natural
como supletorios a la ley (parágrafo 7); Seabra el codificador portugués habría propuesto en 1850
que se incluyera a la equidad, finalmente el proyecto portugués con reformas, fue aprobado en 1867
con la expresión “los principios del derecho natural”, no me extiendo más porque sería motivo de
un estudio distinto el de las normas de interpretación contenidas en los Códigos Civiles,
recomendamos la lectura de lo escrito por Sandro Schipani “Principia iuris. Principium potisima
pars. Principi generali del diritto. Note sulla formazione di un concetto”, en Nozione, formazione e
interpretazione del diritto dall’eta romana alle esperienze moderne. Ricerche dedicate a F. Gallo,
3, Nápoles, 1997, 631 ss.; traducción al español en Roma e America. Diritto Romano Comune, 3,
1997, 3 ss.
191
proyectos de códigos mencionaban haber recogido esta fuente, era claro que
con el paso del tiempo esa costumbre perdía totalmente su esencia, el
concepto de volksgeist savigniano, era una reacción al anquilosamiento que se
preveía con la codificación; en el numeral titulado “El Estado, derecho
político, derecho privado, derecho público”, de su famosa obra Sistema del
derecho romano actual nos dice:
Si dirigimos una ojeada sobre el conjunto del derecho, lo veremos dividido en
dos ramas: el derecho político y el derecho privado. Tiene el uno por objeto el
Estado, es decir, la manifestación orgánica del pueblo, el otro, contiene todas
las relaciones de derecho existentes entre particulares, y es la regla y la
expresión de estas relaciones. Tienen, sin embargo, estos dos órdenes de
derecho muchos rasgos de semejanza y muchos puntos de contacto...pero no
debe creerse que haya habido en la historia una época anterior a la fundación
del Estado, y en que el derecho privado tuviese existencia incompleta. Todo
pueblo, desde que su vida aparece, está ya constituido como Estado cualquiera
que sea, por otra parte, su forma.401
Savigny justifica la necesidad de un derecho nacional porque vive en una
realidad estatal402
que tiene necesidad de explicar ese nuevo fenómeno, pero al
mismo tiempo realiza una apología del derecho privado histórico, justo en el
momento en que la codificación está siendo laureada por toda Europa. Con
Savigny y sus discípulos, surge una tendencia bifronte, por un lado el derecho
debe tener en cuenta su contexto histórico y social, pero por otro es necesaria
la abstracción e identificación de los principios caracterizadores de cada
derecho nacional, denominados conceptos, que se manifiestan a través de la
401
Sistema del derecho romano actual, Madrid, F. Góngora y Compañía, editores, Madrid, 1878,
tomo I, p. 34. La edición fue coordinada por Manuel Durán y Bas, quien nos dice en la presentación
de la obra para el público español: “Por profunda y dilatada que sea la influencia del derecho
público en la vida y civilización de los pueblos, no excede en extensión, ni aventaja en importancia
a la del derecho privado. Organiza el primero vastos y variados intereses; preside a las diversas
relaciones que debe sostener el Estado así en su vida interna como externa; pero con ser de tanta
trascendencia las relaciones de coexistencia de los Estados considerados como entidades políticas y
como seres jurídicos; de su organismo; de la dirección de las fuerzas sociales para cooperar al
desenvolvimiento de la actividad individual; de la autoridad del Poder social para el mantenimiento
del orden jurídico y de la moralidad de las costumbres, no le son inferiores en lo elevado de su
origen, en la dignidad de su naturaleza, y en los trascendental de su fin, las relaciones que ordena y
los intereses que armoniza el derecho privado… El hombre y la sociedad, para vivir y
desenvolverse en conformidad a su naturaleza, encuentran protección más completa e influencia
mas inmediata en las instituciones del derecho privado…La protección general del Estado, sin ser
menos real, es más indirecta; la influencia de las leyes políticas en sus diversas formas, sin ser
menos positiva, es más lejana.”(p. VII-IX) 402
Recordando que él, defiende la unidad conceptual entre Estado y pueblo.
192
práctica reiterada del derecho, la jurisprudencia, finalmente, también, un
sistema403
. El derecho privado de este modo se constituye en método,
ciencia,404
jurisprudencia en sentido lato, en saber, en ratio.
Por eso no es raro que Rudolf von Ihering reaccionará desde el derecho
público405
contra la tendencia arriba señalada, por considerarla demasiado
dogmática, el derecho debiera buscar fines no principios inmutables, esto llevo
a un giro en la cientificidad del derecho, desde entonces el derecho público
comenzó enormes esfuerzos por mostrarse científico, dogmático, pero además
depurado; por ejemplo Laband al hablar del “método jurídico para estudiar el
derecho público”406
opinaba que la cientificidad del derecho público, estaba en
su depuración, en distinguirlo de otros saberes, para tener una noción pura del
mismo407
. Gerber respecto del método denominado jurisprudencia productiva,
asigna al derecho privado alemán una tarea progresiva pero siempre
permaneciendo dentro de la sistemática del modelo del derecho romano408
.
Sin embargo, la contestación más famosa al menosprecio del derecho privado
por parte del público, es en la propia Francia a través de Françoise Geny, y la
obra más destacada en este sentido es Método de investigación y fuentes en
403
Cfr. CAPPELLINI, Paolo, Systema Iuris, Per la storia del pensiero giuridico moderno, 2 tomos,
números 17 y 19 Milano, Giuffrè, 1984 y 1985. En las páginas de esta obra encontramos una
historia de los orígenes del sistema jurídico, sobre todo en la modernidad y especialmente en la
Pandectistica, reflexiones apoyadas en abundante documentación que nos muestran un concepto que
definió el estudio del derecho durante el siglo XIX. 404
Cfr. LABARCA PRIETO, Domingo, A., "Savigny y la ciencia del derecho", Revista de Ciencias
Sociales. Facultad de Ciencias Jurídicas, Económicas y Sociales, núm. 14, Universidad de Chile,
Valparaiso, 1979. 405
Aunque es bien sabido que Ihering era profesor de derecho romano y derecho civil, en este
último sector se concentró su obra jurídica, pero su obra iusfilosófica parece más bien hablar de un
derecho intermedio: “El Derecho es el trabajo sin descanso, y no solamente el trabajo de los poderes
públicos, sino también el de todo el pueblo. Si abrazamos en un momentos dado toda su historia,
nos presenta nada menos que el espectáculo de toda una nación, desplegando sin cesar para
defender su derecho tan penosos esfuerzos como los que hace para el desenvolvimiento de su
actividad.” Más delante hablará de esfera individual o privada y después de la social. IHERING,
Rudolf, “La lucha por el derecho”, en Estudios Jurídicos, José Delgado Solís editor, México, 2001,
edición facsimilar de la española hecha por Adolfo González Posada, p. 10. 406
LABAND, Das Staatsrecht des Deutsche Reiches, 1911, citado por WILHELM, Walter,
Metodologia giuridica nel secolo XIX, Giuffrè, Milano, 1974, p. 5. 407
Ibidem, p. 6. 408
Cfr. GERBER, CARL FRIEDRICH VON, System des Deutschen Privatrechts.
Jena, Verlag von Friedrich Maucke, 1848-49. Es de resaltar que este teórico alemán es considerado
también el padre del “derecho político” el cuál, también a su parecer, debía ser tratado de forma
autónoma en relación a elementos que pudieran contaminarlo como la política o la economía
(Grundzüge eines Systems des deutschen Stattsrercht, Linz, 1885, p. 8.)
193
derecho privado409
, desde la misma presentación hecha por Raymundo
Salleilles a la obra de Geny, se destaca cómo este nuevo método, pretende
liberar de su rigidez a la interpretación del derecho civil en los parámetros que
le marca el Código civil; la interpretación que preocupa es la del derecho
privado, por eso Geny trata de plantear una teoría del derecho libre que no
circunscribe al derecho privado, de hecho la lectura del Método de
investigación da la impresión de referirse a una teoría general del derecho.
En el mismo contexto francés, un autor poco conocido en el ámbito de lengua
castellana escribió en 1845 un Tratado de interpretación de las leyes donde
señala expresamente al derecho intermedio, me refiero a Mailher de Chasat:
El derecho civil en la época de la revolución, probó todas las vicisitudes del
derecho público del que no era sino dependiente; éste a despecho de todo lo
que existía, parecía no construir mas que un solo hecho: la destrucción, salvo
para reconstruir sobre nuevas bases que no eran conocidas ni estaban
probadas. Pronto la legislación civil devino monstruosa y los legisladores
mismos, obligados a abandonar sus trabajos regresaron sobre sus propios
pasos.
Es evidente que en este caos de medidas legislativas, de leyes violentas y
absurdas, que deshonraron para siempre esta parte de nuestros anales, no se
podría encontrar una verdadera legislación: frutos amargos de luchas que las
facciones mantenían entre ellas, las leyes aparecían y desaparecían casi al
mismo tiempo; la sacudida general impresa a todas las instituciones sociales,
dejó huellas profundas en las costumbres de la nación. De ahí los numerosos
cambios proporcionados en muchas partes de la legislación410
.
Aunque después Chasat hable también de la legislación intermedia como un
producto del derecho revolucionario que pretendía introducir una nueva
concepción interpretativa del derecho con apego a la ley y las antiguas
instituciones, destaca también en este autor que el problema vuele a situarse
en el contexto del derecho civil y respecto del Código Civil específicamente,
este problema lo llevará a sus últimas consecuencias el socialismo jurídico
europeo.
409
Revise la versión castellana, 2ª edición publicada por editorial Reus de Madrid, 1925. Tanto
Geny como Salleiles eran profesores de derecho civil. 410
MAILHER DE CHASAT, Antoine, Tratado de la interpretación de las leyes, México, Suprema
Corte de Justicia de la Nación, 2007, (edición facsimilar traducida de la original publicada en París
en 1845.), p. 57, § XXXV “Derecho intermedio”.
195
12. Historia de la protección de los derechos en México
12. 1 Planteamiento del problema
Es tan recurrente escuchar reivindicaciones de todo tipo en relación con los
derechos, que hoy el discurso es tan contradictorio que parece insostenible que
pueda darse en la realidad. Con el mismo argumento de defensa de los
derechos, un país realiza una invasión militar a otro para hacerlos efectivos,
con el mismo argumento un tirano se niega a dejar el poder para preservarlos.
El discurso sirve para permitir la imposición de políticas neoliberales por parte
de organizaciones internacionales monetarias o de administradores del
mercado mundial en países pobres, y es el mismo discurso, a veces con el
mismo contenido, que utilizan los gobiernos de esos países para permitirlas en
lo particular, aunque en lo general tales gobiernos justifiquen su existencia en
la oposición hacia tales organizaciones.
Es la naturaleza discursiva de los derechos, la que permite la flexibilidad
ideológica y su éxito; su bondad, su proyección al futuro hacen posible que el
discurso subsista como tal, es decir, sin necesidad de pasar a los hechos. Claro
que esto podría tacharse de hipocresía, de discordancia entre el discurso y la
realidad, cuestión perfectamente entendible en una cultura occidental todavía
racionalista que busca sustento en la posibilidad de arreglar el caos que
presenta el mundo a través, aunque sea sólo, de la racionalidad convertida en
una buena imagen del mismo.
La idea de estar sometidos a un discurso taumatúrgico revive viejas
reminiscencias, por un lado alguien pudiera pensar que el hombre debe estar
siempre vinculado a un mito, pues es la esperanza la que lo lleva a sobrevivir
psicológicamente un mundo de injusticias; alguien más agregaría que el mito
ha sido superado en la modernidad y hoy se vive de certezas verificables en la
práctica; ambas visiones son generales y hacen necesario el matiz, ni la
antigüedad carecía de certezas ni la modernidad ha prescindido del mito.
Y justo esta pervivencia del mito en la actualidad, o más bien, del mecanismo
por el que una sociedad confía más en la imagen de un orden justo posible,
que en su real posibilidad de lograrlo, nos hace pensar que el tema nos
conduzca a una historia de la filosofía por un lado y a una filosofía de la
historia por otro; puesto que tendríamos que rastrear en la historia del
196
pensamiento occidental la formulación de una doble idea: de aquella por la
cual el ser humano combate la injusticia, y aquella otra por la cual busca
ejercer y que se le permita tal ejercicio, de facultades con proyección social;
ambas ideas obviamente se vinculan, pues se sufre injusticia cuando se limita
el ejercicio de las facultades con proyección social. La filosofía de la historia
serviría para aclarar el origen del discurso, su uso y su contenido.
Más argumentos nos llevan a considerar que es importante atender la cuestión
de los derechos desde la historia. Resulta que el discurso por su naturaleza es
performativo, es decir, tiende a sugerir una forma que puede llegarse a
verificar en la realidad, Win Wenders, afamado cineasta mencionó alguna vez
que incluir en sus películas buenas imágenes del mundo pueda llevarnos a un
mundo mejor; pero no necesariamente, y es justo este detalle el que debe
tenerse en cuenta en una consideración histórica. Explicado de otro modo,
puede hacerse la historia del discurso presentándose como la historia de la
realidad, y llegara el momento en que ambas historias se confundan al grado
de creer que la segunda es necesariamente la primera, lo cual llevaría a afirmar
que cualquier otro tipo de historia, sobre todo en el caso de los derechos, es
incorrecta; porque ¿quién puede negar que desde 1789 ya existía en Europa la
idea de igualdad? Y si embargo existe una historia de la desigualdad.
Claro está que no negamos que exista una bondad implícita en la
performatividad del discurso, las ideas se dice mueven al mundo, es necesario
un plan, una lista de esperanzas; lo que intentaremos denunciar a través de
este ensayo es un exceso que al parecer es económica y políticamente
redituable, para eso tendremos que analizar cómo funciona el discurso en la
historia.
Otra cuestión interesante en torno a la historia del discurso sobre los derechos,
es que parece que algunas categorías conceptuales tienen un nacimiento dentro
de un contexto histórico preciso, de hecho semánticamente los derechos
nacieron en la modernidad, luego han ido adquiriendo diversas advocaciones
que un análisis histórico-conceptual llevaría a contextualizar411
, es decir que
nacen como producto de un pensamiento, de una cultura, lo cual podría
ayudarnos a entender mejor el propio concepto y quizá su impacto en
determinada sociedad. El discurso tiende a homogeneizar las categorías
411
En cualquier caso nos parece que es incorrecto ya sea por ignorancia o por malicia (se obtienen
muchos beneficios económicos impartiendo cursos sobre derechos) intentar un discurso sobre los
derechos en sociedades que ni tenían la palabra, ni el concepto y mucho menos la vivencia de los
mismos.
197
conceptuales y casi por consecuencia, a presumirlas como intemporales e
inmutables, esto entra en contradicción con otro elemento del discurso, que es
el progresivismo pues los derechos irían en constante ascenso por lo que a
cada época histórica correspondería un nivel de optimización de los mismos.
Aquí nuevamente correspondería hacer un análisis matizado, pues como ya
advertíamos arriba, existen a nivel antropológico elementos que podrían ser
comunes al ser humano como el aborrecimiento a la injusticia, pero también
es verdad que en la práctica este aborrecimiento se da en mayor o menor
medida, e incluso las formas que adquiere, legales, institucionales y
funcionales son distintas. Por lo que el problema se plantearía como la
búsqueda alternada de lo común y de lo diverso a través de la razón práctica,
nada sencillo, pero indispensable.
Finalmente todo viene a caer en la necesidad de una sinceridad discursiva, y
tiene que ser así porque el tema de los derechos nos involucra y toca muchas
fibras íntimas, abraca tantos espacios de la vida pública que es obvio que sean
muchos los interesados en hablar del tema, la misma idea de los derechos
actualmente está ligada a un espacio de diálogo plural que en principio
enriquece el debate pero también lo hace más complejo y difuso, dispersión
que en términos del discurso es aprovechable no siempre para buenos fines.
Ante la abundancia de literatura sobre los derechos, y el sin fin de
planteamientos, lo que algunos autores han llamado inundación o
desbordamiento de los derechos, parece necesario establecer algunos niveles
del discurso, sobre todo para ponernos de acuerdo, tampoco esto último debe
llevarnos a un anquilosamiento tal que impida continuar con la resolución de
otros problemas concernientes a los derechos, pero sería muy conveniente que
cada discurso iniciara con un reconocimiento de su propio nivel, es decir,
respecto de su contenido performativo en el momento en el que se enuncia.
Nuevamente los matices, por lo apenas expuesto, parece que no existe sólo un
discurso, sino que estaríamos en presencia de varios discursos, algunos
contextualizables o otros contextualizadores, dicho de otro modo, unos
identificables en un momento y espacio determinados (discurso en estricto
sentido) y otros actuales respecto de ese momento y espacio y del propio
discurso (meta discurso); ambos grupos de discursos comparten una cosa, la
utilización del método histórico.
Pongamos algunos ejemplos a manera de ilustrar. Los derechos denominados
humanos son un discurso en sentido estricto, contextualizable en Europa (con
la colaboración de Estados Unidos) a partir de 1945, hoy el meta discurso
198
sobre los derechos humanos lleva a homologarlos con los derechos del
hombre de 1789 (que son otro discurso en sentido estricto) se diría, también
contextualizables en Europa, pero atención, que estos derechos del siglo XVIII
sólo aplicaban a los franceses con lo que el análisis tendría que matizar sobre
el resultado, puesto que el meta discurso dirá algo así como: “Europa como
sociedad liberal es la cuna de los derechos, veamos que dice Europa hoy que
deban ser los derechos”; y lo que diga hoy Europa o lo que se piense que
pueda decir será el discurso en sentido lato, lo cual tendrá repercusiones
políticas, legales, institucionales y culturales.
Puntos para una charla
En esta historia es preciso distinguir entre los nombres y las cosas que
esos nombres nombran, o como Unamuno lo decía más poéticamente
“no pensamos con palabras, pensamos palabras” es claro que los
derechos como realidades facultativas inherentes a la persona existen en
la práctica jurídica y que ‘eventualmente’ pueden enunciarse
normativamente; pero es necesario distinguir en qué nivel discursivo
nos movemos.
Los niveles discursivos deben situarse en un espacio temporal, en el que
adquieren vigencia o dejan de tenerla, como lo menciona Aquilino
Iglesia “las ideas nunca funcionan en la vida de forma abstracta, sino
que lo hacen de forma concreta. Si la historia puede presentarse como
un sistema de creencias, es preciso encarnar las palabras en un sistema
vital. El jurista lo sabe bien: nunca el sentido de una palabra de un
artículo de un código puede ser interpretado de forma aislada.”
Contextualizar la historia de los derechos en México significa:
distinguir las formas en que se han nombrado los derechos en nuestro
ámbito espacio-temporal: privilegios, garantías, derechos del hombre,
derechos del ciudadano, derechos humanos, principios. Sin caer en un
nominalismo peligroso, conviene hacer un análisis no lineal de estos
conceptos que darán por resultado adelantado una polivalencia de la
noción de derechos.
Los contextos, las palabras y los contenidos:
a) Los derechos en el Estado jurisdiccional
b) Los derechos en el discurso insurgente
c) Breve historia de la recepción de ideas europeas respecto de los
derechos en México
d) Los derechos en el primer constitucionalismo mexicano
e) Los derechos en el centralismo
199
f) Los derechos en el liberalismo
g) El juicio de amparo como juicio protector de los derechos (protección
jurisdiccional)
h) Los derechos en el porfiriato
i) Los derechos en la Revolución
j) Los derechos y el paradigma revolucionario
k) Los derechos humanos en el siglo XX en el mundo y en México
12.2 Hacia la empatía como valor jurídico
“…soy otro cuando soy, los actos míos
son más míos si son también de todos,
para que pueda ser, he de ser otro,
salir de mí, buscarme entre los otros,
los otros que no son si yo no existo,
los otros que me dan plena existencia,
no soy, no hay yo, siempre somos nosotros…”
Octavio Paz
Aunque la palabra proviene del griego εμπάθεια, etimología que significa
sentir en común, y que se define como la “capacidad de identificarse con
alguien y compartir sus sentimientos”412
, su uso es más bien contemporáneo y
cuasi neologista. Concepto situado entre las sutiles líneas de la filosofía, la
psicología y la sociología, ha tenido gran éxito a partir del trabajo de Edith
Stein publicado bajo el título Sobre el problema de la empatía413
.
Efectivamente, nos urge mucho una reflexión seria sobre la relación
intersubjetiva, fundamento de todo planteamiento social, que ya desde el
momento histórico en que Stein la pensó, adquiriría bastante relevancia414
,
pero más aún hoy, en que la pluralidad y el multiculturalismo sugieren no sólo
el análisis de la mera relación, sino de los polos, en términos de filósofa
412
Diccionario usual, Real Academia Española, 23ª ed., Madrid, 2005. 413
El concepto comenzó a utilizarlo Husserl a principios del siglo pasado, pero fue su discípula,
Edith Stein, quien en su laudada tesis de doctorado en la Universidad de Leida en 1916, Zum
Problem der Einfühlung, le sacó mayor provecho. La obra de Stein ha sido recientemente publicada
en castellano, traducción realizada por José Luis Caballero Bono en editorial Trotta, Madrid, 2004. 414
Stein es el catalizador filosófico de un desencanto generalizado por los derechos fundamentales a
raíz de las dos guerras mundiales y que a su vez replantearán el surgimiento de una nueva teoría de
los derechos. El Derecho empático serviría como un camino intermedio y más realista dentro de una
cultura de los derechos, en tanto que anclado en la realidad empírica permite percibir los momentos
discursivos de la teoría de los mismos.
200
breslava, del sujeto empatizador y del sujeto empatizado, de ahí que gran parte
de la filosofía sobre la persona alguna vez haga cuentas con la idea de
empatía, de alteridad, de otredad.
El derecho no podía quedar exento de esta reflexión, sobre todo en el sentido
en que lo trataremos a continuación, como una realidad humana e
intersubjetiva, como un fenómeno solamente explicable a través de la persona,
como concepto relacional. Desde la óptica empática, los derechos humanos,
adquieren una dimensión completamente distinta de aquella que suele
manejarse, es más, la teoría empática del derecho funciona como una crítica
de la teoría de los derechos, que basan su desarrollo en la toma de conciencia
por parte de individuo de ciertas prerrogativas en principio, oponibles al
Estado.
Pero como ya decíamos, antes de formular una relación empática es necesario
indagar sobre las funciones empírico-conceptuales de la persona, es más,
intentaremos aquí vincular estas funciones a una capacidad que a través de la
historia a fascinado a algunos filósofos, nos referimos en específico la matriz
social, y si bien no encontraremos en la historia de la filosofía netamente
detallada una capacidad empática, es casi posible entrever, cómo interactúan
ciertas funciones humanas con una lógica empática en el concepto de persona,
veamos.
12. 3 ¿Quién o qué es la Persona?
Mucho se ha dicho y escrito en relación a la persona, y sin embargo seguimos
sin saber quién es. En el derecho esta pesquisa no ha sido mucho más
afortunada que en la filosofía. No obstante, decía el derecho clásico, que la
medida de todo derecho es el hombre. No hay definición del derecho que no
incluya al ser humano, y a pesar de ello, nuestra filosofía jurídica se ha
deshumanizado en los dos últimos siglos, apostando a la construcción de un
sistema que prescinde de la parte humana y que pretende alcanzar su
perfección sustituyendo al hombre por objetos, en esta última etapa, por
mercancías415
.
415
Como bien lo explica Juan Carlos Abreu “…la globalización, superestructura artificiosa, ha
reafirmado aquella ficción, a partir de la construcción de un imaginario en el que no existen
fronteras ni limitantes, y el paradigma del ejercicio de la libertad individual y el albedrío queda
condicionado por las directrices que marca el consumo como vehículo para satisfacer necesidades
creadas por las grandes corporaciones mercantiles que cosifican a la persona y la depositan en las
201
La persona continúa a ser el receptáculo más viable de una teoría de los
derechos, entre el universal abstracto que representa y la representación
empírica misma. Creemos que puede existir un justo medio interpretativo en el
que la persona pueda seguir desempeñando su papel primordial de ‘ente
relacional’, es más, en sí misma, la persona es una realidad analógica, pues se
concibe persona en la medida en que interactúa con otras personas416
.
Para algunos filósofos como Marcel Mauss, la persona es un concepto
jurídico, cuyo nacimiento se verificó en Occidente, en época clásica y
coincide con la reflexión sobre los que es ius417
. Ciertamente, la raíz griega
prosopon ( ) daría lugar a pensar que este término es reducto de
la filosofía, pero la historia conceptual hoy puede reivindicar no sólo la
semántica sino la semiótica del uso de esta noción. Nos explicamos en
seguida. Prosopon significa máscara, esta trágica metáfora ha sido
interpretada como la ‘resonancia de la voz’418
o en su caso como la re-
presentación de un personaje. La persona en la antigüedad no es
necesariamente el ser humano. Esto, que podría resultarnos verdaderamente
retrógrada tiene una función empática que posteriormente analizaremos.
Decíamos, persona como manifestación de una voluntad a través de la palabra,
persona como re-presentación de un papel en un escenario que podemos
llamar perfectamente comunidad. El uso griego circunscrito al teatro, no
permite otra interpretación, y así lo demuestran los escasos ejemplos de su
utilización en los textos griegos. Así que el uso, goce y disfrute de esta palabra
se dará inicialmente con el derecho romano419
, que según el jurisconsulto
Gayo, sería la primera de las tres partes que integran el ius420
.
masas…” “La persona humana, el Estado y el Derecho frente a la globalización” en: Congreso
internacional de derecho mercantil. Culturas y sistemas jurídicos comparados, Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 8-10 de marzo, 2006. 416
Podríamos decir que la persona es naturalmente diacrónica, equivocista, en la medida en que
‘rompe’ o en otro sentido, actualiza, los universales que se presume tiene inmanentemente por lo
que aquella expresión cotidiana “cada cabeza es un mundo” habría que agregar “pero todas son
cabezas” el hombre es medida del derecho en tanto que usa su recta ratio (en términos
ciceronianos) para descubrir que es lo más justo “vivimos las layes en la medida en que nos hacen
libres” (Pro Cluentio, 53.146) 417
MAUSS, Marcel, Teoría general della magia ed altri saggi, Einaudi, Torino, 1965, p. 352 418
En la raíz latina per-sono, se entiende mejor, - el que suena- que en este uso se define por el que
lo escucha. 419
Cierto, que con posterioridad pasará a ocupar su función más trascendente en la teología que
primero utilizó el término hipóstasis para luego explicar el misterio tridentino, ahora sí con la
palabra persona. El Concilio ecuménico Constantinopolitano II, del 553, determinará que en Dios
202
La persona421
es entonces, aquello que se presenta al otro, es relación
analógica422
, y esto es también el derecho, en términos de Celso “el arte de lo
bueno y lo equitativo, por el que uno da al otro lo que le corresponde”. El
derecho es acercamiento, medición, comparación, tasación, proporción,
correspondencia, correlación, concordancia. Pero es también dación, entrega
(traditio), re-conocimiento. El derecho no puede nacer de un
ensimismamiento, es todo lo contrario, pacto, convención, alianza,
compromiso, obligación. Por tanto, lo más personal, es el derecho y así
mismo, lo más jurídico, es la persona.
Derivada de esta idea exterior e intersubjetiva de la persona423
, está otra que
tiene que ver con la característica más importante del derecho, su calidad
social, pues si el derecho es sólo posible entre al menos dos personas, el
derecho es sólo viable en una sociedad. Aquí la cuestión se complica un poco
más, porque así como el derecho es imposible sin la sociedad, no es posible
una sociedad sin derecho. Un poco aquello del huevo y la gallina. Se
complica, porque la falta de claridad en el concepto derecho lleva a pensar que
este es un producto de la sociedad es más, de una sociedad politizada e
institucionalizada. Pero este asunto, debate de toda la historia de la filosofía
del derecho, no debe desviarnos de nuestro punto de análisis, porque derecho
y sociedad se implican necesariamente y su gozne es la persona.
Esta inmanencia social de la persona, es la parte más importante para entender
la generación del derecho, la persona esta consustancialmente ligada a la
producción del derecho en la medida en que va relacionándose a la
comunidad, es decir, cuando comienza a compartir ciertos estatutos con los
hay una sola naturaleza o sustancia y tres personas o subsistencias (en trisin hypostásesin egoun
prosópois); y que en Cristo hay una sola subsistencia o persona (mían autou ten hypóstasin, étoi hen
prósopon) y dos naturalezas, divina y humana, unidas en la misma subsistencia (ek dyo physeon...
tes theías physeos kai tes anthropines, tes henóseos kath" hypostasin). 420
Las otras dos son las cosas y las acciones. Esto aparece consignado en las Institutas en la
introducción. 421
La palabra latinizada ‘persona’ nos manifiesta en un sentido onomatopéyico un misterio casi
cabalístico, parecido al nombre de Dios, desconocido a los hombres. En la cultura hebrea Dios, es
“el que es” (YHWH), así mismo persona es ‘per’ medio, instrumento del ser ‘sono’, mi persona es
aquello a través de lo que soy. 422
Analogía como semejanza, como identidad y no como igualdad ciega o univoca. 423
El tema de la intersubjetividad había sido tratado por Recasens, quien siguió un recorrido de
reflexión similar pero se concentró más en la personalidad. RECASENS SICHES, L., Vida
humana, sociedad y derecho: fundamentación de la filosofía del derecho, ahora en hipertexto en:
w.w.w.cervantesvirtual.com de: 12 de mayo de 2004.
203
demás miembros, es más la misma sociedad, producto artificial de estas
relaciones, sólo es posible en la medida en que estos compromisos van
encarnándose. Por lo anterior podemos concluir parcialmente que la persona
es compromiso, Jüng desde la psicología nos dice “La persona no es algo
<<real>>. Es un compromiso entre el individuo y la sociedad bajo un título,
ocupa un empleo, y es esto o aquello. En un cierto sentido aquello es real, pero
en relación con la individualidad del sujeto en cuestión es como una realidad
secundaria, un mero compromiso, en el cuál a su vez participan algunos otros
además de él. La persona es una apariencia, una realidad bidimensional, como
burlonamente se le podría definir.”424
Aquí una aclaración necesaria, e importante. Hay un ámbito, que no requiere
de re-conocimiento de la sociedad y que se entiende superior y anterior a la
misma, que está inscrito en la naturaleza humana, este sector que los juristas
llamaban derecho natural, planteado en parte por Aristóteles, desarrollado por
Cicerón y consolidado por Santo Tomás es a veces la piedra en el zapato de
muchas posturas iusfilosóficas ya sea por su idealización, ya por su negación,
lo cierto es que esta área es hoy renovada por las discusiones en torno a los
derechos humanos, pero tan antigua como la reflexión sobre el derecho,
plantea una relación de la comunidad para con ciertos miembros que obligaría
a ésta a protegerlos, en donde es imposible desvincular solidaridad y derecho.
Hoy que afanosamente construimos de modo artificial una cultura de los
derechos, que nos es otra cosa, que una renovación ética, podemos decir que
esta es otra de las características del derecho antiguo que se han ido diluyendo
en nuestro derecho moderno, y que ha tocado a la historia del derecho hacer
énfasis en esta pérdida que se refleja no sólo en nuestro individualismo
(entiéndase incapacidad comunitaria) sino que también somos más
irresponsables.
Esta protección dispensada por la comunidad es necesaria, aunque a veces el
exceso pueda producir motes de paternalismo y control personal, pero el
sentido comunitario del derecho mueve a las personas, en principio a ser
solidarias y por tanto empáticas. Así, el derecho antiguo está necesariamente
ligado a una dimensión más generosa, en cuanto que se rige por una
cosmovisión más humilde y reicéntrica que basa la construcción de sus
relaciones en función de la realidad, la diversidad salta a la vista. Así llegamos
a la tercera característica del derecho antiguo en relación a la persona su
424
JUNG, Carl G., L’io e l’inconscio, Paolo Boringhieri, Torino, 1948, p. 54.
204
pluralidad, pues se basa en la diversidad de personas que son evidentemente
diferentes entre ellas, tienen algo en común, pero reconocen sus diferencias425
.
Hasta aquí parece, que queda claro que la persona es tan importante para el
derecho, como el derecho lo es para la persona. La persona es por tanto un
concepto jurídico que distingue al ser humano. En algunas teorías sobre los
derechos humanos, las unidades semánticas ‘derechos’ y ‘humano’
representan un papel disolvente, pues los derechos son políticas o idearios, y
lo humano es algo intangible y por tanto, impracticable, como diría Borges “lo
genérico puede ser más intenso que lo específico” intenso en el sentido
sentimental, pero no pragmático, digo humano para decir todos, digo todos,
para decir ninguno. De ahí que lo fundamental de los derechos no sea su
vinculación universal (solamente) sino la persona que es siempre específica,
de ahí la urgencia por redescubrirla.
12.4 Primer nivel empático en el derecho: la alteridad
Para entender la empatía es necesario entender la alteridad426
, la cual funciona
como un contraste necesario para entender la relación entre el concepto
persona y la teoría del sujeto, y es que, este último es incapaz de responder, a
la demanda de alteridad427
. El sujeto sea 'el yo' o sea 'el otro' es siempre el
mismo, es el objeto sobre el que recaen derechos y obligaciones, en cambio la
persona plantea siempre una distinción el tercero428
, el otro, porque la persona
425
Esta lectura analógica de la antigüedad supone una discusión escolástica acerca de los
estamentos, pues la diferencia estadual comportaría diferentes derechos, sin embargo es notorio que
esta característica de la antigüedad, que implica algunas desventajas presenta otras ganancias que
sería oportuno señalar para analizar su recuperación: 1º el sentido comunitario que obliga a los
diversos respecto de un objetivo común (bien común, Res publica), 2º la posibilidad de identificar
‘el proyecto de vida’ (munus), 3º la idea de generar una libertad funcional y por tanto más
responsable. Paolo Grossa recurría a la metáfora arquitectónica de las iglesias góticas que cuentan
con un sin fin de intercesiones a diferentes alturas y con diversas funciones, sin esta diversidad sería
imposible la catedral. 426
Preferimos por cuestiones poético-globales el término alteridad de ‘alteritas/alter’ otro, lo que es
fuera de mí, porque es más común en la mayoría de idiomas, y suena mejor que otredad. 427
En castellano es también permitido el uso del término ‘Otredad’ pero hemos verificado que se
utiliza más el término alteridad, del latín alter, otro. 428
El tercero hace más bien referencia a la justicia como lo indica Ricoeur “la posición del tercero,
lugar desde el que habla la justicia, es también el lugar desde el que habla Lévinas, en la medida en
que su Decir se inscribe en un Dicho.”(RICOEUR, Paul, De otro modo. Lectura de De otro modo
que ser o más allá de la esencia de Emmanuel Lévinas, Anthropos, Barcelona, 1999, p. 27.)
Justamente Levinas se refería en el libro reseñado por Ricoeur a la justicia como “la comparación
de los incomparables...la justicia exige la contemporaneidad de la representación...el Decir se fija en
205
representa. El sujeto cumple y exige cumplimiento a un sistema (por ser
sistema, predispuesto), la persona se confronta con su similar (o su diverso)
aún tautológico, pero podríamos enunciarla como ‘Persona Alterna’ o
‘Alteridad personal’.- un planteamiento gnoseológico de concepción del
‘otro’.
En el realismo filosófico propio del derecho natural el sujeto que conoce, tiene
un valor especial, tanto como el objeto que se conoce. El derecho que en la
antigüedad se obtiene de la naturaleza, la persona es fundamental para
entender la relación de un ser humano con otro; en la noción de persona, el
objeto a observar es otra persona, es decir ‘un tercero’ por lo que debiera darse
una especie de ‘epistemología recíproca’, porque si no se correría el riesgo de
‘cosificar a la persona’ como de hecho sucede en el derecho moderno y como
hemos visto es más fácil que suceda con el término sujeto. Es decir, la medida
de mi construcción conceptual de persona debiera ser la persona empírica que
subyace en todos aquellos que no son yo.
Este es justo el problema que plantea el concepto de ‘dignidad humana’, como
ese ver en ‘el otro’ una persona en su totalidad a pesar de las diferencias
‘accidentales’ que se pudieran encontrar en la observación común. Por eso,
insistimos, el derecho es ‘compromiso’ recíproco más que una exigencia de
respeto.
Es una gran tarea la que tiene la filosofía del derecho, que debe generar una
contra-cultura en oposición a aquella en la que domina desde hace más de dos
siglos, la idea de ‘explotación del otro’ como una forma de propietarismo
individualista, el derecho propio entendido como privilegio y el derecho del
otro entendido como abuso.
A este fenómeno que Corradini y Palombella llaman “asimetría de la
intersubjetividad”429
. No podemos tasar a los otros teniendo como modelo a
Dicho: Precisamente se escribe, se hace libro, derecho, ciencia.” Es decir, que la medida de mi
justicia (en el caso que fuera yo juez o fuera a proponer un sistema de derecho) debiera ser
necesariamente el tercero, que la historia o la doctrina (Lo Dicho) nos señalan su situación (El
Decir). Observamos que se hace necesario una fijación y un modo de decir que a para efectos de
nuestro tema se presenta a nosotros como codificación. En esto coinciden las deducciones del
reformismo de finales del XIX- inicios del XX con la teoría de la Alteridad, es necesario el Código
(o al menos la llave para descifrarlo) del tercero, para actualizar la justicia. 429
La intersubjetividad entendida como la entienden estos autores: “El ego no existe sin el alter, el
sujeto no existe sin otro sujeto, el ser-para-sí no existe sin el ser-para-otro, el alma no existe sin la
historia. Y la relación entre el alma y la historia es la relación entre el privado y el público. Una
206
nosotros mismos, esto es justo lo que hace el legislador moderno, aspira a
crear ciudadanos con base en un diseño a veces impuesto por la política otras
veces por la economía, algunas más por la ciencia, pero pocas por la realidad.
En nuestros Estados hobbesianos de ciudadanos limitados en su
concupiscencia violenta, esta limitación, nos dice Levinás, es también
limitación a la responsabilidad respecto del tercero, la relación entre yo y el
otro es la legitimación del Estado: “La justicia exige y funda el Estado.
Ciertamente aquí hay una reducción indispensable de la unicidad humana a la
particularidad de un individuo del género humano, a la condición de
ciudadano. Derivación. Si bien su motivación imperativa sea inscrita en el
derecho mismo de otro hombre, único e incomparable. Pero la justicia misma
no podría hacer olvidar el origen del derecho y la unicidad de otros que
además recubren la particularidad y la generalidad de lo humano”430
En este
sentido las libertades fundamentales son “la justicia en revisión de la justicia y
en espera de una justicia mejor”431
. Hemos querido citar en este paso a
Levinás porque aún no siendo jurista trata temas de profunda importancia para
el derecho, baste pensar que la idea de justicia y tercero es un problema que ha
dominado el debate del siglo pasado tal como el acceso a la justicia o el justo
proceso, que no son otra cosa que formulaciones procesales para limitar el
poder que vulnera el derecho de algunas personas.
La teoría de los derechos corta de tajo este nivel empático al considerarse
producto subjetivo e individual, por ejemplo en un primer momento Mauricio
Beuchot atribuye el nacimiento de los derechos humanos a la reflexión de la
segunda escolástica dónde es ya claro un concepto de derechos subjetivos432
relación en la cuál se consuma toda la vida: con su perenne dialéctica entre la voz del individuo, que
de vez en cuando sale del coro para tentar la ser solista, y el coro continúa su canto sin
disturbarse...No se nos puede encerrar en la dimensión meramente privada de la existencia, en el
<<individualismo obsesivo>>. Pero ni mucho menos cancelar el privado a favor del público, de la
<<sociabilidad invasiva>>. No basta una mutación de la conciencia para cambiar el mundo. Pero ni
mucho menos se puede creer que los problemas privados dependan enteramente de la política. El
alma debe reclamar su derecho a la autonomía, el derecho a la autonomía del privado. Pero no
puede dejar que la historia vaya por su lado, como un barco a la deriva. Sobre ese barco estamos
también nosotros. Y si naufragará, también nosotros naufragaremos.” CORRADINI, Domenico y
PALOMBELLA, Gianluigi, Unità e sapere del soggetto, Giuffrè, Milano, 1983, pp. 162-163. 430
LÉVINAS, Emmanuel, Tra noi, saggi sul pensare all’altro, Jaca Book, Milano, 1998, p. 230. 431
Ibid., p. 231. 432
Cómo es bien sabido de la polémica Villey-Tierney nos resulta que es posible que las primeras
enunciaciones de un concepto sobre derecho subjetivo como derecho facultad, pertenecen a los
canonistas del s. XII en especial Marsilio de Papua y de dónde Ockam las leería para hacer sus
teorías (GUZMÁN BRITO, Alejandro, “Historia de la denominación del derecho-facultad como
‘subjetivo’”, Revista de Estudios Histórico-Jurídicos, no. XXV, Valparaíso, 2003, pp. 407-443, p.
207
“Nosotros defendemos la tesis de Blandine Barret-Kriegel, de que los
derechos humanos son derechos naturales, y que surgen en el siglo XVI en la
Escuela de Salamanca, singularmente con Bartolomé de las Casas.
Aportaremos la argumentación que ella no desarrolla en su trabajo, y que será
una reflexión histórico-filosófica acerca del surgimiento y proceso de
consolidación de la idea de derecho subjetivo. Por ello efectuaremos ahora un
repaso histórico y sopesaremos las pruebas que pueden darse a favor del
momento del origen de los derechos subjetivos, el cual autoriza a hablar
también del nacimiento de los derechos humanos.”433
Lo anterior nos lleva a
dos conclusiones, la primera que los derechos, (diferentes al derecho) serían
producto de la emancipación del sujeto que asume su individualidad y
compele a un obligado abstracto a respetarlos, (en el caso de Bartolomé de las
Casas, a la corona española) con lo que se elimina toda posibilidad de una
mediación social y por tanto de la participación de la persona.
La segunda conclusión es de tipo conceptual, y es que derechos subjetivos
aquí equivalen a derechos humanos434
, cuestión harto discutida desde la
perspectiva de la hermenéutica analógica porque los derechos humanos no son
un concepto unívoco, positivo, acabado, presente en toda la historia, ni
tampoco son convencionalismos adaptables a cada cultura, debe en cambio
mediar un trabajo hermenéutico para conceptuar cada uno de estos productos
históricos por separado. En el caso de la Escuela de Salamanca, no
encontramos jamás enunciado el término ‘derechos humanos’435
pero además
el concepto de humanidad que maneja Bartolomé de las Casas no es el mismo
que el del siglo XX, porque si bien de las Casas apela a los derechos naturales
en la práctica sugiere que estos sean circunscritos a los súbditos españoles y
por extensión a los indígenas a partir del codicillo isabelino, pero
407.) tanto Marisilio como Ockam impelidos por la disputa entre el Papa y los franciscanos quienes
defienden por primera vez la idea de sujeto aislado y exento de la comunidad. 433
BEUCHOT, Mauricio, Derechos humanos. Iuspositivismo y Iusnaturalismo, UNAM, México,
1995, p. 25. 434
Aún si bien en el mismo libro y en aquél otro titulado Filosofía y derechos humanos, siglo
veintiuno editores, México, 1993, Beuchot hable de la ‘noción de derechos humanos en Santo
Tomás de Aquino’ por ejemplo. 435
Creemos que el concepto de derechos humanos goza de total autonomía por las siguientes
razones: 1. A diferencia de otros conceptos similares como ‘derechos del hombre’, ‘derechos
subjetivos’ o ‘derechos fundamentales’, los derechos humanos prescinden del elemento soberanía,
son supraestatales y están por encima de la reflexión nacional, 2. Su consagración y enunciación
distintas después de la Segunda Guerra Mundial ponen en evidencia la necesidad de distinguirla de
otras categorías conceptuales, 3. Los destinatarios son universales y por tanto la garantía de los
mismos está más allá de la pertenencia a una nación aún si pueden ser garantizables por algunas
naciones en particular.
208
curiosamente no a los negros que se encuentran en una situación distinta.
Además habría que agregar que la doctrina actual es unánime en el sentido de
la equivocidad de los derechos subjetivos436
.
Bartolomé de las Casas es ya un autor moderno porque supone la vinculación
directa entre el individuo y el soberano, aquí la calidad empática y personal
del derecho se ha perdido, el derecho está a punto de ser desvinculado de la
justicia, que es la que lo mantiene unido a una dimensión ética y de alteridad
que le aporta validez (en cuanto valores) y fuerza.
12.5 Segundo nivel empático en el derecho: la justicia
El segundo nivel de la empatía es la justicia, tema tratado por Santo Tomás en
la Secunda secundae, específicamente en la Quaestio 58, artículo 2º “La
justicia, ¿se refiere siempre a otro?” y responde “ya que el nombre de justicia
comporta igualdad, por su propia esencia la justicia tiene que referirse a otro,
pues nada es igual a sí mismo… la justicia propiamente dicha requiere
diversidad de supuestos; y por eso no existe a no ser de un hombre a otro”
agrega que cuando se hace referencia a la justicia de un individuo sólo se dice
en sentido metafórico o análogo puesto que “las acciones son propias de las
personas y de los que forman un todo, más no, propiamente hablando, de las
partes”. Él mismo en la cuestión 57 responde al dilema de si el derecho es
objeto de la justicia diciendo que “lo primero de la justicia, dentro de las
demás virtudes, es ordenar al hombre en las cosas que están en relación con el
otro” a diferencia de otras virtudes la justicia requiere de alteridad y el
derecho al ser objeto de la justicia y entendido como ‘lo justo’ es
preponderantemente empático en cuanto ars boni et aequi, descubrir lo justo
es descubrir que le corresponde a otro. La vinculación entre justicia y derecho
funciona en la antigüedad como un sucedáneo antropológico de los derechos,
el límite del poderoso, el límite de la acción del otro sobre mí y de mí sobre el
otro, es lo justo, la idea derecho se basa en reciprocidad (do ut des,) en
acuerdos, en contrapesos, es ius437
.
436
Cfr. CARPINTERO, Francisco; MEGÍAS, José J., RODRÍGUEZ PUERTO, Manuel J. y
MORA, Enrique V., El Derecho Subjetivo en su Historia, Cádiz, Universidad de Cádiz, Servicio de
Publicaciones, 2003. 437
Difícil precisar la etimología de ius pero dos hipótesis nos dicen que podría provenir de yugo o
de iuvare salud, misma raíz de ad-iuvare ayudar, en ambos casos hay una relación de compromiso,
recordemos que en Roma es a veces más vinculativa y fuerte la idea de promissio, dar la palabra
que el contrato mismo.
209
Ciertamente, como recuerda Ricoeur, es más fácil percibir ‘lo injusto’, de la
‘indignación’ que nos procura el hecho injusto produce la reflexión de que es
‘lo justo’, en este sentido, el acto de juzgar como lo llama Ricoeur, es en
principio un acto que establece una ‘justa distancia’ y podría entenderse no-
empático, pero este elemento propio de la “naturaleza pacífica del derecho”
como la llama el filósofo francés, es finalmente empático “Esta justa distancia
entre los copartícipes enfrentados, demasiado cerca en el conflicto y
demasiado alejados por la ignorancia, el odio o el desprecio, resume bien,
creo, los dos aspectos del acto de juzgar: por un lado, zanjar, poner fin a la
incertidumbre, establecer las partes; por otro lograr que cada cual reconozca el
grado en el que el otro participa en la misma sociedad, en virtud de lo cual
podría estimarse que el ganador y el perdedor del proceso han obtenido cada
uno su justa parte en este esquema de cooperación que es la sociedad.”438
Así,
el desconocimiento de la empatía en el incumplimiento de la obligación (de
dar, hacer o no hacer) que produce lo injusto, genera a su vez una idea
empática de responsabilidad (requerir que respuesta del otro) es un acto
comunicativo que descubre a un “sujeto capaz real” como lo llama el
excatedrático de la París X, y que es el destinatario concreto que completa la
idea de derecho.
12.6 El secuestro alquimista de la persona
En el planteamiento contemporáneo del concepto persona, subyacen algunos
vicios heredados de siglos anteriores, el principal nos parece, es la
singularidad de la persona439
, la persona “como individuo aislado, mónada
cerrada hacia el externo, sujeto inmune a la influencia ejercitada por el
‘otro’”.440
El derecho moderno emprende una batalla campal contra una idea
que tenía mucha utilidad en el mundo antiguo “El equilibrio alcanzado con la
doctrina de Santo Tomás se rompe al inicio de la edad moderna, dando lugar a 438
RICOEUR, Paul, Lo justo, Caparrós editores, Madrid, 2003, p. 182. 439
Hemos dicho hasta aquí que a partir de las posturas franciscanas del s. XII comienza a fraguarse
la idea de desvincular al ser humano de su matriz comunitaria, posteriormente el subjetivismo
basado en la idea cartesiana del cogito ergo sum propone la construcción conceptual del ser humano
como ‘arquitecto de su propio destino’ propietario de sí mismo y diría Rousseau, por extensión de
lo que le pone a disposición la naturaleza, entre estas cosas el otro. La primera elaboración de los
derechos se plantea en términos de singularidad humana por lo que la eliminación del elemento
empático supone una deficiencia que se refleja en la instrumentalización de los derechos por parte
del Estado, en apariencia en constitucional y en falta de juridicidad entendida ésta como la
posibilidad de instrumentos fácticos para hacer eficaz la protección de la persona que se comprende
en la idea de ‘hacer justicia’, que implica una función social y pacificadora del derecho. 440
MARCI, Tito, Persona e società, Jouvence, Roma, 2001, p. 75
210
un periodo de crisis que dura hasta el debate actual...La ruptura con la
concepción clásica viene sobretodo de la obra de Descartes, el cuál despedaza
la unidad del hombre, reduciendo a dos substancias independientes una de la
otra, el alma, res cogitans, y el cuerpo, res extensa, de la cual sólo la primera
es presumiblemente persona.”441
Elevándose así el pensamiento o lo pensado a
la calidad de persona existens, y el cuerpo a mero receptor.
El segundo golpe lo infiere Locke quitándole la sustancialidad, no olvidemos
que en el mundo antiguo persona es “substancia individual de naturaleza
racional” como lo había magníficamente expresado Boecio, para los creadores
del Estado, como Locke, la sustancia es oscura y debe ser suplida por la
conciencia442
, pero olvidaba el inglés, que sustancia hace referencia a una
dependencia externa/interna de la persona al mundo, mientras que la
conciencia es sólo interna. Caminos similares seguirán Leibntz y Hume
quienes leyeron en clave jurídica a Kant “La personalidad es la propiedad de
un ser que tiene derechos y por tanto una cualidad moral”443
cuando soy
consciente de ser sujeto de derecho soy persona: “La crisis moderna del
concepto de persona se acentúa, en el siglo XIX, con el idealismo, el cual, aún
enfatizando la subjetividad hasta el grado de hacerla un momento del mismo
proceso del Absoluto, la concibe todavía como simple momento, negándole
aquella ensíeidad, esto es aquella sustancialidad, que, según la concepción
clásica, es en cambio la primera condición de la dignidad de la persona.”444
Hoy nuestros planteamientos acerca de los derechos humanos y la dignidad de
la persona carecen muchas veces de sentido, son conceptos que no significan
nada, pues el destinatario natural que debía ser la persona como ente
comunitario, deja de tener razón de ser, al convertirse en individuo.
A esto es lo que llamamos secuestro alquimista de la persona, un concepto con
claras connotaciones colectivas que poco a poco va encerrándose en su propio
espacio hasta convertirse en un objeto más manejable por parte de las nuevas 441
BERTI, Enrico, Genesi e sviluppo del concetto di persona nella storia del pensiero occidentale,
en: Persona e Diritto. Atti del Convegno intredisciplinare internazionale, Udine, Missio, 1990, pp.
17-34, p. 23. 442
Y aún la conciencia tendría una función externa de empatía como lo explica Laing “La
conciencia de sí, en el uso del ordinario término designa dos cosas. Un percatarse de sí, por uno
mismo, y un percatarse de uno mismo como objeto de la observación de otro.” LAING, R.D., El yo
dividido, FCE, México, 2006, p. 102. 443
Cfr. KANT, Immanuel, Scritti politici e di filosofia de la storia e del diritto, UTET, Torino,
1956. 444
BERTI, E., Genesi e sviluppo del concetto di persona, cit., p. 24. Es aquella naturaleza humana,
ahora llamada por un alumno de Evans. Pirtchard (e indirectamente de Levi-Strauss): La Identidad
Humana, JAUREGUI, José Antonio, Ediciones Martínez Roca, Barcelona, 2001.
211
organizaciones políticas de la modernidad. Detallamos en seguida el recorrido
filosófico de aquél otro concepto llamado individuo.
La noción de individuo es muy querida por el pensamiento moderno, ésta, ha
originado en la política una bipolaridad que reciente el derecho. Cuando se
radicaliza la teoría del individuo, justamente en aquello que se denomina
individualismo, normalmente se llega a negar a la persona, porque quizá el
elemento más distintivo de la noción persona sea el de la interacción, la
persona no existe en relación a sí misma existe con relación a otra persona, su
contenido es siempre relacional, como nos parece ha quedado explicado. En
cambio el individuo presume una auto creación. El individuo no existía en el
mundo antiguo, o mejor aún, el ser humano difícilmente se consideraba
individuo, esta es una noción moderna nacida con Descartes y llevada a sus
últimas consecuencias en los últimos dos siglos. En esta ocasión no nos
ocupamos del individuo -si bien el lenguaje legislativo use alguna vez el
término creemos que lo utiliza sin noción de causa y en la mayoría de los
casos de modo errado- pero reconocemos la utilidad intrínseca del concepto
porque el individuo resulta ser (aún etimológicamente) la síntesis más simple
y por tanto la menos condicionada del ser humano, pero es justamente este el
problema del uso del término ‘individuo’ porque este puede ser utilizado para
otros entes que no necesariamente corresponden al hombre.
Para Descartes, el ser humano podía estar seguro sólo de las cuestiones que le
eran evidentes por su inmediatez, toda trascendencia posterior debía ser
calificada de dudosa. En este procedimiento epistemológico que algunos
atribuyen al racionalismo otros al protestantismo, y algunos otros al mismo
agnosticismo moderno; resulta claro que hay un desprecio por aquello que la
filosofía llamaba metafísica, más allá de lo inmediato. En el plano del
pensamiento, lo más inmediato es la conciencia, la sensación del ser, o más
bien, del siendo; el cogito ergo sum cartesiano significa un enclaustramiento,
para ser hay que dudar, actividad muy acorde con el concepto de capacidad.
La existencia fluye en la teoría de Descartes de adentro del sujeto hacia la
realidad, el sujeto que se constituye en cuasi-creador del mundo exterior, el
derecho no será la excepción.
La persona cifra sus derechos en función de las diferentes relaciones que
sustentan su vida en comunidad, da y recibe. El Individuo cifra su condición
jurídica en su enclaustramiento, se defiende del exterior del que duda,
entonces es necesario ceder parte de su libertad para garantizarse cierta
seguridad, pues fuera de él pueden existir otros como él, creadores de derecho,
212
que demandarán de él cosas que a lo mejor vulneren su situación. Es un
mundo más desconfiado, egoísta y lúgubre, pero sobre todo, incomunicado.
Divide y vencerás decía la célebre frase latina, aquí tiene toda su fuerza, el
Estado dividió a las corporaciones, se auto instituyó como única corporación
válida, vinculante de cada ser independiente, no autónomo, sino aislado,
solitario, controlable.
12.7 De la voracidad jurídica y el derecho atrito.
Este sujeto de derecho que pocas veces considera la vida, sobre todo la vida de
los demás. Este sujeto de derecho que piensa sólo en él y en sus pertenencias,
desgraciadamente no es el único. El Estado no tardó en darse cuenta que un
modo práctico para justificar su existencia era la de ofertar derechos, nuestra
concepción social del derecho se transformó en una concepción pública, el
Estado es el único generador de derecho, él nos libera y nos constituye en
personas en cuanto sujetas a su derecho. El derecho hoy es cosa pública, no en
cuanto a que es de todos, sino en cuanto a que es asunto estatal. El Estado
tiene por tanto que producir derechos para que el particular los consuma, el
efecto es fácilmente deducible. Una sociedad de individuos con la
preocupación constante por apropiarse de más y mejores derechos,
negociaciones todos los días que sólo hablan de ‘demanda de derechos’ y
pocos compromisos. Hasta el lenguaje se ha adaptado a esta mercadotecnia:
generaciones de derechos para una mejor vida. Adquisición gradual de
derechos, todos consumiendo derechos.
Entonces surge la preocupación porque este mundo irresponsable se basa
nuevamente en una ley que no es la de la justicia, la modernidad no se supera,
se fortifica, al grado que lo posmoderno, es más moderno. En este mercado de
derechos, en el que es difícil moderar los apetitos jurídicos hay que poner
controles, pero estando divorciada la ética con la vida humana, nadie se atreve
a pedir un cambio de vida, no vaya a ser que pase por moralista, entonces se
recurre al castigo, porque es lo más sencillo, la fórmula “pan y circo” no
necesariamente se refiere a la variedad sino a mantener ocupada a la sociedad
y controlada. Consume derechos y guárdate de hacerlo sólo en la medida de tu
capacidad de recibirlos, cualquier abuso en el sistema será severamente
castigado. Bajo la premisa “premio castigo” nuestra sociedad busca la
redención asimilando sus temores, cuestión que por obvias razones prefiere el
sistema político. Así esperamos lograr el orden jurídico, el bien común, no
porque estemos convencidos de su bondad intrínseca, sino porque no nos
213
queda de otra, porque de lo contrario seríamos castigados. La Cultura de la
legalidad, que no es cultura, es un inhibidor eficaz que nos mantiene lo
suficientemente ocupados, como para pensar en cambiar. Trámites, papeles,
disposiciones, entre más confuso sea, es mejor; la inmediatez del documento
atrofia la reflexión e impide la argumentación. Una especie de funcionalismo
jurídico apuesta diariamente a soluciones prácticas y cada vez más rápidas que
no permiten compromisos a largo plazo y por tanto hacen imposible fundar
sociedades autopoyéticas.
Pobres de nuestras sociedades: atritas por temerosas, justas por ajustadas a la
ley, desalmadas por pensar en una muerte menos mala, más que en una vida
mejor.
Nuestras sociedades se basan por tanto en el miedo, en la desazón, en el vacío,
sobre todo en éste último, producto de nuestra separación con la comunidad
“Cuando el individuo se lanza al vacío… ya no es más que una pedazo de piel,
ha perdido toda sensibilidad, es la utopía absoluta, la apoteosis del estado de
naturaleza. Es nuestra robinsonada.”445
En este panorama orweliano, de
constante temor y desconfianza, es difícil plantear un derecho empático, pues
no existe el otro. De aquí la urgencia a disminuir el miedo y a generar
estructuras de confianza uno a uno, no como pretendió la modernidad, la
confianza en una mítica comunidad estatal “…contrato de confianza recíproca
es el origen de un profundo malentendido que afecta a las representaciones del
espacio público.”446
Este compromiso no debe ser un falso nacionalismo,
hacia una comunidad romántica que en el fondo no representa ningún
compromiso, no. El compromiso en términos jurídicos, es siempre objetivo y
personalizado y justo por estos elementos obligatorios, aquella función
metajurídica del honor, la palabra dada y el buen nombre en el compromiso
adquieren juridicidad. Cumplo como persona, con mi persona, el
incumplimiento trae aparejado un deterioro de mi personalidad. Ha hecho
mucho daño el divorcio entre causa e imputabilidad, atribuido en gran parte a
las teorías kelsenianas, desvinculando hecho, hecho jurídico y acto jurídico,
además, fruto de una mala traducción. De este modo obramos no
jurídicamente (entiéndase antijurídicamente) hasta que no caemos en la
hipótesis legal (entiéndase hasta que somos descubiertos). Somos, como ya
hemos apuntado, una sociedad no sólo temerosa y desconfiada, sino peor aún
irresponsable.
445
MONGUIN, O., El miedo al vacío. Ensayo sobre las pasiones democráticas, FCE, Buenos
Aires, 1993, p. 37. 446
Ibid, p. 54.
214
12.8 El derecho empático como normal protección de la dignidad humana
El derecho debería ser naturalmente empático, pero como no lo es, hacemos la
propuesta. Primeramente, debiera existir un autoconvenicimiento, permitido y
fomentado ‘por quien tiene a su cargo la consecución del bien común’, de que
el derecho es un producto social. Por segunda cosa, debiera existir una fuerte
propaganda, tarea de la ciencia jurídica, para inducir una cultura contrita del
derecho, es decir, un apegamiento a los compromisos, por amor a la justicia.
El concepto jurídico de persona, como concepto fundamental447
, debiera ser la
base de una hermenéutica analógica de los derechos448
, porque la persona no
es solamente un ente comunitario que se disuelve en la colectividad, pero
tampoco es sólo individualidad pura con posibilidades de exigir libertades
inmanentes que ni siquiera comprende; no es un ser encerrado en una cultura
local, ni mucho menos el irresponsable ciudadano del mundo desvinculado de
todo compromiso con una comunidad concreta; la persona es el ser humano
con libertad funcional, con libertades y compromisos, con identidad individual
pero parte de un orden jurídico que busca la justicia, con derechos y
obligaciones.
Bajo la óptica antes señalada, los derechos son un logro de la ciencia jurídica
pero hay que tener ciertas previsiones: “la insistencia acerca de los derechos
debe ser valorada positivamente; es el signo de una civilización jurídica que
pretende renegar de aberraciones de un pasado todavía cercano contra el
sujeto y sus sacrosantas libertades, libertades comúnmente ligadas a su
dimensión moral, religiosa, cultural y por tanto para tutelarse a como de lugar.
447
Cfr. MATTI, Niemi, Hohfeld y el análisis de los derechos, Fontamara, México, 2001, en este
estudio se analiza la teoría de los conceptos jurídicos fundamentales elaborada por Wesley
Newcomb Hohfeld a la luz de los derechos, tanto estos como la persona son conceptos jurídicos
fundamentales, sin embargo la perspectiva histórica sugiere un trato particular de los conceptos
como lo ha sugerido Reinhart Kosellek, pues lo conceptos no sólo cambian de generación a
generación, sino que además se diversifican dentro de la cultura, hoy mismo, tenemos diferentes
conceptos de derechos, el que se maneja en declaraciones, el del discurso académico y que el tiene
la sociedad. 448
El cuál a decir de José Ignacio Gutiérrez de Velasco significaría “deconstruir los derechos
humanos, transformándolos en una política cosmopolita que vincule en forma sinóptica las
conceptualizaciones emancipatorias de los derechos humanos”, “Hermenéutica analógica de los
derechos humanos” en: DE LA TORRE RANGEL, Jesús Antonio (comp.), Hermenéutica
analógica, derecho y derechos humanos, Universidad Autónoma de Aguascalientes,
Aguascalientes, 2004, pp. 89-128, p. 128.
215
Dicho esto creo sin embargo, que se deba tener cuidado de un enfasis excesivo
que nos lleva a absolutizar cada derecho…no olvidemos jamás que estos
derechos son conferidos al particular no en cuanto isla solitaria sino junto a
otro y a muchos otros, son conferidos al particular en cuanto sujeto inserto en
una comunidad históricamente viva. Por tanto: plenamente comparto el
tratamiento sobre derechos, pero esto debe ser también junto a la búsqueda de
una ética de la responsabilidad”449
Ciertamente, los derechos cumplen una función mediática entre el Estado y la
persona y es el sentido que guardan en la fórmula ‘Estado de Derecho’, que
obligan al poderoso a ceñirse a unos límites, al legislador a elaborar leyes
acordes a principios que los anticipan y al juez constitucional a mantener el
equilibrio entre los principios aceptados a través del constitucionalismo y
aquellos valores de donde nacieron o debieron nacer aquellos principios.
Los derechos, en el sentido conceptual histórico específico que han asumido
en la segunda mitad del siglo XX, denominados derechos humanos, incluyen
una vinculación entre el esquema conceptual constituido por una comunidad
nacional y un posible esquema universal, vinculación que ha sugerido la
creación de instituciones, de legislación, de jurisprudencia, de doctrina y hasta
de costumbre. La paradoja a resolver y a la cual la hermenéutica analógica
puede dar algunas pistas, es la que se origina entre la sinopsis de derechos más
universal y aquellas que en orden descendente se van presentando en relación
con la persona y su vida comunitaria, una paradoja que la historia del derecho
explicaba a través de las implicaciones entre el derecho común y los derechos
particulares o propios, que se intentó solucionar en la idea de un ius gentium,
que tenía razón de ser en la praxis contenida en el paradigma judicial obra de
la prudencia y válida por su carácter racional y eficaz. Analógicamente
hablando, no podemos construir una vía franca entre el esquema universal y
cualquiera de los esquemas sucesivos de camino hacia la persona, asumiendo
una abstracción de lo que consideramos persona en modo unívoco, pero
tampoco podemos justificar un relativismo fruto de la idea soberana, por el
cual cada nación asigna un esquema de derechos a sus miembros, la empatía
nos muestra, en los diferentes niveles (de persona a persona, de comunidad a
persona, de comunidad a comunidad, de comunidad a Estado, de Estado a
Estado y de Estado a persona) que “tener un derecho” no puede significar
solamente “pretender legítimamente algo de alguien” porque “reivindicando
un derecho pongo en juego un complicado cruce de expectativas que implica a
449
GROSSI, Paolo, Prima Lezione di diritto, Laterza, Milano, 2003, p. 118.
216
los otros conciudadanos; reivindicando un derecho pongo en juego valores de
fondo y convicciones culturales de la sociedad de la que formo parte”450
Yo soy responsable de todo y de todos, decía Borges. En el relato
“Acercamiento a Almotásim” el personaje principal es un estudiante de
derecho hindú que asesina a un intocable y no sabe si es él el asesinado o es el
asesino que huye. En su huída, este pasante de derecho, se refugia en una zona
marginal, donde se descubre igual a aquellos entre los que se esconde. Con
diferentes referencias a espejos, Borges nos dice, que somos una claridad
parcial, suma de ‘reflejos’ de lo que los demás ven de nosotros, aunque
siempre hay quien tiene el delirio de encontrar "en algún punto de la tierra al
hombre que es igual a esa claridad". Nuestra vida es la suma de los momentos
vividos a través de los demás, esto nos acerca tímidamente a una idea vaga de
quien somos.
El derecho empático es un espejo, abominable si se quiere como en la
literatura borgiana, abominable porque nos reproducimos en él y nos damos
cuenta de nuestro absurdo modo de ser. Cuando exigimos al espejo, el espejo
nos exige a su vez, y es una lucha que no termina. Y ¿si me comprometiera
con el que tengo enfrente? y ¿si por caso el también se comprometiera
conmigo? que sociedad feliz seríamos.
450
COSTA Pietro, “Derechos”, en: FIORAVANTI, Maurizio, El Estado Moderno en Europa.
Instituciones y derecho, Trotta, Madrid, 2004, pp. 45-64, p. 45.