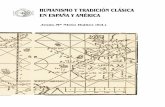Entre la lealtad al sistema de gobierno y la defensa de fueros. El clero en San Luis Potosí,...
Transcript of Entre la lealtad al sistema de gobierno y la defensa de fueros. El clero en San Luis Potosí,...
Dios, religión ypatriaINTERESES, LUCHAS E IDEALES SOCIORELIGIOS'OS
EN MÉXICO, SIGLOS XVIII Y XIX
Perspectivas locales
Rrian Connaughton y Carlos Rubén Ruiz Medrano(COORDINADORES)
COLECCIÓN INVESTIGACIONES¡ # .±. • @
DIOS, RELIGIÓN Y PATRIA:INTERESES, LUCHAS E IDEALESSOCIORELIGIOSOS EN MÉXICO,
SIGLOS XVIII-XIXPERSPECTIVAS LOCALES
BRIAN CONNAUGHTON y
CARLOS RUBÉN RUIZ MEDRANO
COORDINADORES
EL COLEGIODE SAN LUIS
Primera edición: 2010
Diseño de la portada: Naralia Rojas Nieto
D.R. © 2010, Graciela Bernal Ruiz, Sergio A. Cañedo Gamboa, Brian Connaughton,
Felipe Durán Sandoval, Pcrer Cuardino, Urenda Quelerzú Navarro Sdnchcz,
Mónica Pércz Navarro, Carlos Rubén Ruiz Medrana, Flor de María Salezar Mcndoza,
Juan Carlos Sánchez Mondel.
D.R. © 2010, El Colegio de San Luis
Parque de Macul # 155
Colinas del Parque
San Luis Potosí, S.L.P. 78299
ISBN 978 607 7601 36 4
Impreso y hecho en México
ÍNDICE
Agradecimientos I Brian Connangbton
Introducción I Brian COlmaugbtoll . .
9
11
SECCIÓN 1
ALGUNAS DINÁMICAS DEL COMPLEJO SIGLO XVIII:JUSTICIA, AUTONOMÍA POPULAR Y RIVALIDADES ECLESIÁSTICAS
CAPÍTULO 1
Asilo eclesiástico a criminales. Conflictividad entre la
justicia real y la eclesiástica a mediados del siglo XVIII I
Urcnda Queletzrí Navarro Sdncbez . . . . . . . . . . . 35
CAPÍTULO 2
Sobre un rebelde "osado y orgulloso" y su lucha contra
un cura. Autonomía indígena y desacatos en las Fronteras
de San Luis Colotlán en el siglo XVIII ICarios Rnbén Rniz Medrana 55
CAPÍTULO 3Trarar con Dios los negocios del mundo. Tensiones agrarias
entre frailes carmelitas, vecinos y curas de San Luis Potosí en
el siglo XVIII I Montea Pérez Navarro, . . . . . . . . . . . . . 97
SECCiÓN ][
DINERO DE DIOS, FINANZAS PÚBLICAS YREPUBLICANISMO
CAPiTULO 4Entre el hábito y la espada. La participación del clero regularen la toma de la ciudad de San Luis Potosí por los insurgentes,
1810-1811 / Ff.:lipt' Duran Sandooal , . . . . . . . . . . . . . . 119
CAPíTULO 5El traspaso de los bienes de cofradías de los pueblos-misiónde Rioverde a los fondos de los ayuntamientos, 1820-1827 !JI/al! Carlos Sáncbe: Monriei , . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
CAPíTULO G
Entre la lealtad al sistema de gobierno y la defensa de fueros.El clero en San Luis Potosí, 1820-1827/ Grnciel« BernalRuiz . . . 177
SECCIÓN 111
RELIGIÓN E IDENTIDAD NACIONAL
CAPÍTULO 7
El discurso de unidad del clero porosino frente a la invasiónnorteamericana. Patriaras y defensores irresrricros de la religión católica,1846-1847/ Flor deMariaSolazar Mcndoza J' Sergio A. Cañedo Gillllborz.. 21 J
CAPÍTULO S
La Iglesia mexicana y la guerra con Estados Unidos!Peta Gnnrdíno, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237
r
CAPÍTULO 6ENTRE LA LEALTAD AL SISTEMA
DE GOBIERNO Y LA DEFENSA DE FUEROSEL CLERO EN SAN LUIS POTOSÍ, 1820-1827
GRACIELA BERNAL RUIZ
UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO
PRESENTACIÓN
E17 de julio de 1821, luego de diversas discusiones entre los actores políti
cos, milirares y religiosos de San Luis Potosí, se proclamó en esta ciudad la
independencia de Nueva España que desde febrero de ese año promovía el
Plan de Iguala. Como paso siguiente, debía hacerse pública la proclama
ción, pero sobre todo el juramento, en donde los diferentes actores darían
muestras de lealtad al nuevo sisrema de gobierno. Respecto a ello, el cura
de San Luis Potosí se negó a participar en la celebración respectiva, con el
argumento de que nada podía garantizar que las circunsrancias recientes
pudieran mantenerse.' Una cosa era proclamar la independencia ante la
presión de tropas independentistas asentadas a unas cuantas leguas de la
ciudad, con la amenaza de entrar y hacer ellas mismas la proclamación,
pero otra muy distinta era hacer el juramento del Plan de Iguala y de la
Independencia, cuya consolidación pocos se atrevían a garantizar en esos
momentos.Los argumentos presentados por el cura eran producto de temores e
incertidumbres que debieron ser comunes entre los diferentes actores de la
Nueva España, Todo ello a raíz de la inestabilidad y los acontecimientos que
habían tenido lugar durante los últimos años: la crisis de la monarquía espa
ñola desencadenada en 1808, y que había tenido sus repercusiones en todos los
territorios de la monarquía española, la actividad política derivada de ello, así
como de 11 anos de guerra en Nueva España con sus consecuentes secuelas.
1 Archivo Histórico del Estadode San Luis Potosí (AHE5LP), Ayuntamiento,Acrusde Cabildo, 4 de julio de 1821. Lasautoridades locales acuerdan sobre [a manera de hacerel juramentode la independencia.
l77
Entre la Iwltrzd aí sistenm do gubiL'l7lo )' la rI~'ft'JJSil dffiuTOS
Por lo que respecta al clero de manera específica -el clero entendido aqui como e! conjunto de seculares y regulares, salvo que se haga laaclaración correspondiente-, algunos de sus temores giraban en torno alpape! que la Iglesia tendría en e! nuevo país, en tanto era un debate quearrastraban de tiempo atrás, y que también había sido tema de las Cortes.Al menos desde la segunda mitad de! siglo XVIll, los Borbones habíaniniciado una revisión de! pape! de la Iglesia en e! gobierno. Se cuestionaba su colaboración con e! Estado, pues no "obedecía los lineamientos desubordinación que la monarquía prerendia"," por lo que se habían tomadoalgunas medidas para restar e! poder que había adquirido. En un contextolocal, como se muestra en e! texto de Felipe Durán en este mismo libro,se intentó restringir e! pape! de los párrocos en la sociedad, al pretenderlimitarlo al aspecto espiritual. En cuanto al tema económico, se exigió a laIglesia mayores préstamos como prueba de lealtad a la Corona en mornenros en que ésta se hallaba involucrada en diversas guerras. Pero también seatacó e! fuero eclesiásrico.
La inconformidad de! clero se evidenció en diferentes momentos,aunque e! detonante surgió a partir de! inicio de la crisis de la monarquíaespañola y la insurgencia en Nueva España. A su vez, esta coyuntura evidenció uno de los problemas existentes hacia e! interior de la Iglesia: la división y diferencias entre sus integrantes. Una parte de! clero, sobre todola elite, optó por la vía polírica para intentar contrarrestar las medidas quecontra la Iglesia se habían tomado riempo atrás. En este sentido, comodiputados o con la ayuda de éstos, lograron poner en la mesa de! debate e!pape! fundamental que tenía la Iglesia en América.' Otra parte de! clero,si bien como ha señalado Farriss, era un porcentaje bajo,' optó por la víaarmada a partir de 1810, con lo cual se producía una evidente ruptura.
En este sentido, e! clero se vio afectado con e! inicio de la crisis, puesademás de la incursión de sacerdotes en e! movimiento insurgente, en e! escenario de las Cortes no logró obtener mayores beneficios. Por e! contrario,
Connaughron, "LaIglesia", 1001, p. 303.
3 Chuse, La cucstián, 1999, p. 117.
,j Las cifras aproximadas que maneja Farriss señalan que los clérigos que se sumaron demaneraabierta a los Insurgentes sumaban unos 400, es decir,un jA por ciento del roral, aunqueesmuy probable que muchos laapoyaran oculramenre. Estudios regionalespodrían puntualizar esascifras. Farriss, CI'Ull!l1, 1968, p. 198; Morales, Clero, 1975, p. 55.
178
GRACIELA BERNAL RUIZ
sobre roda en e! segundo periodo de las mismas, a partir de 1820, se rornaron varias medidas contra la Iglesia, como la aprobación de leyes paradesamortización, el cierre de monasterios y conventos, o negar permiso alos novicios para hacer voros de profesión,' y que se sumaban a las medidasque habían emprendido los Barbones décadas atrás.
La hisroriografía ha señalado que esros nuevos embates fueron los quellevavaran al clero a romar partido por la independencia;' si consideramosque esro fue cierto en gran medida, las declaraciones de! cura de San LuisPorosí nos señalan que la adhesión a la Independencia no debió ser uniforme, al menos no de manera inmediata en rodas los lugares; por lo que e!clero, una vez más, se dividía en cuanto e! camino que debía seguir, auncuando esa división fuese menos evidente que años atrás cuando iniciara laguerra insurgente. Es cierro que e! Plan de Iguala parecía garantizar los prívilegios de! clero, pero también estaba la incerridumbre sobre lo que podríasuceder en e! futuro inmediato. La experiencia de los últimos años hacíatemer sobre las decisiones que debían romarse.
y si bien la Independencia se logró por e! acuerdo de las principalesfuerzas enfrentadas, pronto surgieron las diferencias, pues los puntos pordefinir en e! nuevo país eran muchos. En materia religiosa, los más irnporrantes se centraban en e! reconocimiento de la Independencia por la partede la Santa Sede y e! futuro de! patronato, en donde estaban inmersos intereses económicos; sobre este último surgió un enconado debate entre lasdiferentes fuerzas políticas y los miembros de la Iglesia. Pero también habíaun tema que resultaba igual de espinoso: e! fuero eclesiástico. Respectoa esre punto, e! clero reclamaba los privilegios que e! Plan de Igual habíaprometido garantizarle, e inició una oposición desde un escenario en e! quesabía hacerlo muy bien: e! púlpiro.
Esta temática resulta bastante compleja, pues a pesar de los acuerdospara proclamar la Independencia, es claro que ésta no contaba con e! consenso de todos los acrores. A las auroridades preocupaban de manera particular aquellos individuos o corporaciones que pudieran tener influenciaentre la población, entre quienes se encontraba e! clero, por ello se estabaal pendiente de las proclamaciones y juramentos de la Independencia en
Sraplcs. La Iglesia, 1976,p. 13.
tí Ibid., p. 14; GómczÁlvarez e Ibarra, "El clero", 1995. pp. 137-173; Morales, Clero, 1975, p.60.
179
Entre la Imitadal sistema degobia1lo), la defiensa de/fuTos
roda el país, y se tomaron diversas medidas que castigaban las infidencias.Pero los temores no terminaron; esto, además de los enfrentamientos de lasdiversas facciones políticas por la definición del sistema de gobierno quedebía prevalecer, yel papel que debían tener los diferentes actores y corporaciones, propició un ambiente de constante tensión.
Con el escenario planteado antetiormente, en este trabajo analizaremoslas expresiones de diferentes sacerdotes y religiosos de San Luis Potosí respecto a los cambios políticos que se presentaban y la defensa de sus fueros,entre 1810 y 1817. Partiendo de una deteriorada relación con la monarquíaespañola, veremos que si bien el clero intentó garantizar la permanencia desus privilegios en el nuevo sistema de gobierno mostrando una adhesiónoficial hacia éste, desde el principio hubo discrepancias con las autoridadesen diferentes niveles. Podremos observar actitudes de cautela, de miedo,de lucha de poder, pero también diferencias entre individuos de la Iglesia.Todo ello inmerso en un debate en el que se estaban delineando las directrices del nuevo país, así como el papel que debía tener la Iglesia dentro de él.
DETERIORO DE UNA RELACIÓN DE MUTUA COOPERACIÓN
En 1799 Manuel Abad y Queipo, en ese entonces Juez de Testamentos,Capellanías y Obras Pías de Valladolid, esctibió su ya famosa Representacióncontra la inmunidad del clero eclesiástico.' Como sabemos, esta representación fue una respuesta a la Real Cédula del 15 de octubre de 1795, por mediode la cual la Corona colocaba la justicia real alIado de la eclesiástica paraenjuiciar delitos "enormes y atroces", como sediciones, alborotos, perturba
ción de la paz pública y rebeliones. La Real cédula era clara: los eclesiásticosque cometieran estos delitos no deberían ser juzgados por sus "iguales",como hasta esemomento, sino que debían sersometidos ala justicia civil comotodos los demás individuos.
No era ésta la primera medida contra los miembros de la Iglesia, pero sífue el detonante que propició una enérgica protesta por parte de un miembro del clero novohispano, que fue bien acogida por el clero en su conjunto.Esto se debe a que, al menos desde mediados del siglo XVIII, los Borbones
Abad y Qucipo, "Representación", 1986, pp. 15-73.
180
GRACTELA BETlNAL RUTZ
habían emprendido una serie de medidas para intentar disminuir el poderde la Iglesia en los territorios de la monarquía española, pues aunque susmiembros reconocían la preeminencia del monarca, lo común era que sepronunciaran por las dos soberanías, una "terrenal" y otra "trascendenral"."Esto llevaba a confusiones sobre las atribuciones que cada una tenía, asícomo de los privilegios de la Iglesia; confusiones de las que el clero intentaba obtener ventajas que podían poner en peligro el poder de la Corona; espor ello que ésta se propuso cambiar esa situación.
Entre las medidas que se tomaron, se encuentran la disminución demiembros de las corporaciones religiosas, la limitación de prebendas, la secularización de parroquias, el aumento de préstamos forzosos con motivode las guerras que enfrentaba la monarquía, y la ya mencionada medida paraatacar la inmunidad eclesiástica. La respuesta a esta última medida hecha porAbad y Queipo recapitulaba algunos de los ataques que había recibido laIglesia en décadas anteriores. Enfatizaba que la Iglesia, concebida dentro delEstado, contribuía al bien común, pues los ministros eran los principalesagentes en la conservación de las leyes como mediadores en tanto asegurabanla subordinación y la obediencia del pueblo y, por lo tanto, debía ser retribuida. En este sentido, Abad y Queipo consideraba que las prerrogativas deque gozaban los miembros de la Iglesia no eran más que "pagos legítimoscon que el Estado satisface sus deudas naturales"."
Evidentemente la Corona no compartía esta idea, y no sólo mantuvo supostura al respecto, sino que unos años más tarde tomó otra medida perjudicial para la Iglesia, ahora en términos económicos. Con la publicaciónde la Ley de Consolidación de vales reales, primero en España en 1798, yluego en América en 1804, la Corona pretendía obtener mayores recursos delos fondos controlados por las corporaciones religiosas. En el pensamientode los funcionarios españoles, había llegado el momento de "obligar a laIglesia a entregar al gobierno una proporción significativa de los cuantiososcapitales que administraba en forma de préstamos a particulares"." Estoimplicaba que, además de la Iglesia, resultaban perjudicados corporaciones
8 Ccnnaughton, "La Iglesia", 1001, p. 30.1.
'J Abad}' Queipo, "Representación", 1986, p. 177.
lO Marichal, La bancatrotn, 1999, p. 162.
181
Entre lit lcalrad al sístenut de gobiemo)' /(1 d¿'.fi'llSa dcjluTos
e individuos de todos los estratos sociales." En San Luis Potosí, como enotras provincias, los afectados, entre los que se encontraban órdenes religiosas, intentaron cubrir los montos de los censos, pero no todos pudieronhacerlo. Ante esta nueva medida, una vez más Abad y Queipo tomó lapluma," pero la ley se mantuvo vigente hasra 1S09.
La crisis de la monarquía española iniciada en 1S0S pronto se convirtióentonces en una oportunidad para que la Iglesia intentara frenar los ataquesde que era objeto. En el escenario gaditano, un espacio de discusión detemas trascendentales para los territorios de la monarquía española, debíaabordarse el tema religioso, en tanto el clero podría representar un apoyofundamental en el mantenimiento de lapaz, pero también por el papel económico que representaba en un momento cuando había que enfrentar unaguerra contra Francia. No se puso en duda que la religión católica sería laúnica religión permitida en los territorios de la monarquía española, comode hecho se decretó en la Constitución de Cádíz," pero los clérigos intentarían aprovechar la coyuntura y el espacio que les brindaban las Cortespara tratar otros asuntos de interés, sobre todo considerando que algunoseclesiásticos fueron nombrados diputados.
Dentro de las comisiones que se crearon para discutir los asuntos dela nación, se encontraba la eclesiástica que, preocupada por garantizar laadhesión de los miembros de la Iglesia a las instituciones que actuaban ennombre del rey ausente, pronto empezó a cuestionar algunas medidas queafectaban a la Iglesia, como la suspensión de las prebendas eclesiásticas. Enesa línea, se aseguraba que esto afectaba al culto divino que, a su vez, era elmedio por el cual los eclesiásticos transmirían "el amor y adhesión a un gobierno justo". Más importante aún, la comisión aseguraba que las prebendas garantizaban la exisrencia de "eclesiásticos agradecidos y no agredidos"que podían contribuir a tener "una base social políticamente fiel al gobiernoespañol". Pero, paradójicamente, condenaba la supresión del tributo indígena, algo que tenía muchas implicaciones económicas y sociales, y que como
11 Esrose debía a que, en realidad, se rrarabade fondos prestados a paniculares, entre [osque secontaban mineros, comerciantes, hacendados. Véase Von\Vobeser, "La consolidación", 2006,pp.373-425.
12 Abad y Queipo, "Representación", r. JI, doc. 262, 1985, p. 856.
13 Capitulo 11, arrfculo 12 de laConsrirudón de Cridiz: "La religión de laNación española
es y seráperpecuamenre lacatólica, apostólica, romana, única verdadera. LaNación laprou:ge porleyessabiasy justas y prohíbeelejercicio de cualquiera erra".
1112
GRACIELA BERNAL RUIZ
sabemos, era una de las banderas del movimiento insurgente que las Cortestrataron de contrarrestar. Sin embargo, la comisión eclesiásticasólo discutíasobre lo que parecía competerle: el tributo significaba la obtención de unaparte de los ingresos pata remunerar a los curas doctrineros."¡
Pero si éstos ya no se tenían, la propuesta era que su remuneración seobtuviese de los diezmos recaudados para no perjudicar a la Real Hacienda;la propuesta no contó con el apoyo necesario. Pese a ello, los diputadoseran conscientes de que este problema debía solucionarse lo más prontoposible, pues "un cura indotado está muy expuesto a relajarse sobremaneraya relajar también al indio de la misma forma". En los momentos de estasdiscusiones los movimientos insurgentes en América ganaban fuerza, y losdiputados sabían perfectamente que la falta de remuneración a los curaspodría dar mayores partidarios a los movimientos insurgentes americanos,muchos de ellos liderados por el "clero bajo"; pero también podía propiciar"que el criollismo canalizara por esta vía sus reivindicaciones".15
Esto último era un temor justificado, pues entre las demandas quepresentaron las provincias americanas desde 1809, varias estaban vinculadas con el tema religioso. Esas demandas evidenciaban diversas necesidades e intereses. En el caso particular de San Luis Potosí, por ejemplo, lasInstrucciones que elaboró el ayuntamiento de la capital para que fuesenpresentadas en la península tenían como primer pUnto la creación del obispado de San Luis Potosí, y uno de sus objetivos era beneficiar a la provinciacon los diezmos colectados dentro de ella."
Para la elaboración de esas instrucciones se pidió la opinión de los priores de los cinco conventos que existían en la ciudad, así como del curapárroco, del cura del barrio de San Sebasridn, y de un personaje de importancia en la capital, el clérigo Manuel Matía de Gorrino y Arduengo."
1'¡ Chust, LII cucuíán, 1999,p. 117.
15 Ibid.,pp. 122-123.
1(, Estose debíaa que laprovincia de San L1ÚS Porosl obedecía a eres mieras: Vallndclid, Guadnlajaray México.AHESLP, Ayunramienro,Actasde Cabildo,24 de octubre de 18lJ9.lnsrrucción queen cumplimiento de la RealOrden de 22 de enero del pn.:seme ario de 1809, librada por la SupremaJuntaCentraldcposlraria de laautoridad Soberana elAyuntamiento de SLP al Exmo. Sr. D. Miguel
de Lardizdbal, diputadorepresentante por la Nueva España y vocal de dicha Suprema Junta.
17 Pcrrenectenre a una de las familias de mayor tradición en el ayuntamiento de San LuisPotosí, Manuel María habíarealizado estudios de arre y filosofía en San Miguel el Grande, Guadnlajaray la Ciudad de México. Cardicl Reyes, De!modcrnístno, 1981, pp. 17-18.
183
Entrela Ii'alfad al sisrenm degobii'rl/o)' 111 d¿J¿'/lSa defueros
Entre los asuntos que abordaron se encontraban, además de la silla episcopal, la división de curaros y asignación de un mayor número de curas. PeroGorriño fue quien retomó un debate ya conocido, como argumento parapedir que se esrableciera el obispado: la importancia de la Iglesia en la pacificación y colonización de los nuevos territorios, en este caso, de territoriosal norte de la Nueva España que seguían sin colonizarse.
Un obispo sólo tiene en su dignidad y en sus funciones más medios de conse
guir estos importantes fines que todos los agentes que hasta aquí los han pro
curado. La experiencia nos acredita esta verdad con los obispados del Nuevo
Reino de León yel de Sonora que en los pocos años que han corrido desdesusfundaciones han conseguido más en esta materia que cuanto se alcanzó con
los medios comunes de dos siglos [borroso] a sus instituciones. lB
En este sentido, observamos que la búsqueda de prerrogativas se trasladabaa diversos planos y que, además de las que se presentaban como una preocupación del clero, como pilar de la Iglesia que pretendía garantizarse un papelprivilegiado dentro del sistema de gobierno, estaban las preocupaciones locales. En este caso, San Luis Potosí pretendía conseguir algo que había solicitado décadas atrás." Lo interesante de esto es que se trataba de reivindicacionesque hicieron suyas los grupos de poder polírico, entre otras razones, para tratar de hacer coincidir los límites eclesiásticos con los político-administrativos.Evidentemente esto significaba un acercamiento y una alianza entre el clerode San Luis Potosí y las autoridades políticas para un fin muy específico. Y demanera más puntual, podemos decir que la solicitud del obispado formabaparte de las reivindicaciones provinciales, de autonomía con respecro a la capital virreinal y de las principales mitras de la Nueva España.
IR AHESLP, Ayuntamienro, Actas de cabildo, 20 de mayo de 1809. Propuesta que presentaManuel María de Gorriño y Arduengo al Ayuntamiento de San Luis Potosí para elaborar las Instrucciones de esta provincia.
I'} San Luis Potosí habíasolicitado lacreación de un obispado con sede en esa ciudad desde1776; las solicitudes continuaron presentándose en 1790, 1792, 1800, 1804, rodas ellas negadas pordiversos argumencos. Cabe señalarque el obispado de Michoacdn, a la que estaba sujeta parte dela provincia de San Luis Potosí, habíapresentado una enérgica oposición. Partes de la provincia deSan Luis Potosí también estaban sujetasal obispadode Cuadalajara y al arzobispado de México.
184
GRACIELA BERNAL Rurz
Lo que resulra significativo es que tan solo un año después de estas solicitudes, el clero de San Luis Potosí tomaría caminos distintos frente a la guerrainsurgente; ya no parecía estar en alianza, como corporación} con las autori
dades locales. Como lo ha señalado Ptimo Feliciano Velázquez, y se evidenciaen el artículo de Felipe Durán, fueron principalmente religiosos de algunasórdenes quienes participaron en el levantamiento insurgente en la capital dela provincia, y con la toma de algunas decisiones políticas. Si bien el regresode las tropas realistas y su presencia en la ciudad durante los siguientes añosocultaría posibles simpatías de miembros de clero hacia los rebeldes.
El regreso de Fernando VII en IS14 frenó la labor política emprendidapor las Cortes de Cádiz, así como las aspiraciones de los actores involucrados en los debates. Pero aún cuando el clero que optó por la víapolíticano logró concretar sus aspiraciones, había logrado cierto reconocimiento.Esro se reflejaba en la importancia de las parroquias, entendidas como lapoblación asentada en torno a ellas, para los procesos electorales; es decir,de los electores de partido que elegirían a los diputados a Cortes y a losintegrantes de las Diputaciones Provinciales. Por otra parte, vatios individuos vinculados con la Iglesia habían sido electos para uno y otro cargo, ymediante ellos accedían a otro espacio en dónde hacerse escuchar, además
del púlpito.Por ejemplo, vatios religiosos de la provincia e intendencia de San Luis
Potosí formaron parte de la lista de individuos que podían ser electos diputados a Cortes. En ISIO y ISIl aparecen entre los posibles electos: TomásVargas (cura de Guadalcázar), José Anastasia Sámano (cura de la capital),José Ignacio Lozano (cura de Mezquitic), José Mateo Braceras (cura de SanSebastián), Francisco Salazar (cura de Cerro de San Pedro), José Vivero(canónigo de Monterrey), Manuel María de Gortiúo y Arduengo (clérigo) yfray José de Vega (ministro provincial de la provincia de NSP San Franciscode Zacatecas). En IS13 se eligió a José Vivero, y en IS14 a Manuel María deGorriño y Arduengo. Otros fueron electores de partido, en IS13 José María
Semper (cura de Catorce y elector por Charcas) y Juan José Román (porVenado); en IS14 Diego de Bear y Mier (cura de Armadillo y elector porCharcas) y Manuel Fausrino Camina (por Santa María del Río).
y no sólo formaron parte de las eleccionesy fueron electos, sino que algunos
de ellos hicieron importantes reflexionessobre los asuntos que consideraba másimportantes para la prosperidad de sus provincias, como Gorriño y Arduengo
185
Entre la lealtadal sistema degobierno)' la dcfi:llSil rlffiJt'roS
en 1809 YJosé Vivero en 1810.2<1 En el caso concreto de Gorriño y Arduengo,además de lo ya mencionado, hablaba de los inconvenientes que representabala enorme disrancia de las mitras a las que esraba sujera la provincia de SanLuis Potosí, de la exisrencia de párrocos mal dotados, de parroquias pobres ... ,motivos que con toda seguridad habían contribuido a que muchos sacerdoresse sumaran a la insurgencia, y que continuaran en ella, pues el regreso del reyno detuvo los movimientos armados en América, que para esos momentos yatenían una clara aspiración independentista.
Respecto a estos acontecimientos, el clero mantenía su adhesión a laCorona y desempeñaba un importante papel en el púlpito. Lo había hechodesde que las rropas napoleónicas invadieran España, con la predicación dediversos sermones a lo largo de la Nueva España. En ese contexto se ubicael que predicó en San Luis Potosí en 1809 fray Francisco Calvo Durán, puesmediante él defendía los derechos de la monarquía española sobre estastierras, y para ello, intentaba probar "que España había sido predestinada,desde antes de la venida de Cristo, a ser la portadora del Evangelio a losincultos pueblos de América"." Nótese que esos derechos se apoyaban fundamentalmente en aspectos religiosos, de ahí el reclamo de las prerrogativasde que debían gozar los miembros de la Iglesia.
y si bien entre los líderes principales de la insurgencia se encontrabanreligiosos, la mayor parte del clero se había desligado de ella, al menos demanera oficial, y convirtió al púlpito en un escenario de defensa de la monarquía, así como de satanización a los insurgentes y excomulgación de suslíderes. En ese sentido predicó su sermón José María Guillén en 1815, en elcual, dirigiéndose al virrey Calleja, expresaba que él mejor que nadie sabíade "la lealtad heroica y del catolicismo de San Luis Potosí" y, por lo tanto, dela total adhesión al monarca."
20 José Vivero elaboró las Instrucciones del Nuevo Reino de León para que fuesen presencadas en Cddiz. véase Rojas (comp.), Docnmcnros, 2005, pp. 274-317; mientrus que [as reflexiones de
Corriño y Arduengo formaron parte de las consultas que hizo elayuntamiento de San Luis Potosípara elaborar las instrucciones de esta provincia. AHESLP, Ayuntamiento, Actas de cabildo, 20 demayo de 1809. Propuesta que presenra Manuel María de Corriño y Arduengo al Ayuntamiento de
San Luis Porosl para elaborar las Instrucciones de esta provincia.
2l Francisco Calvo Dunin, "Sermón dogm<itico-panegírico-eucarísrico-moral", citado en
Morales, Clero, 1975, p. G3.
22 "Sermón que en la solemne fiesta con que, patente el divinísimo, celebra la cátedra deSan Pedro en Antioquía su ilustre congregación, fundada con autoridad ponrificin en la Iglesia
186
GRACJELA BERNAL Rurz
Sin embargo, a partir de 1820 las circunstancias se tornarían adversaspara el clero. Ellevanramienro de Rafael Riego, que ruvo lugar ese aiio enla península, desembocó en la reinsralación de la Constirución de Cádiz, lajura de ésta por parre del rey, así como de la reinstalación de las sesiones delas Corres; en esras últimas se tomarían medidas radicales contra la Iglesiaque llevaría a sus inregranres a replantear su adhesión al gobierno de laPenínsula.
Los JURAMENTOS Y SUS IMPLICACIONES
Una vez que en Nueva Espaiia se difundió la noticia de que el rey habíajurado la Constirución, se reinstalaron los ayuntamienros consrirucionalesy las Dipuraciones provinciales, y se mandó que todos los habitanres observaran la ley gaditana. Para que esto último ruviera efecto, por Real Decretodel 4 de mayo se ordenaba que en los púlpitos y en los establecimientosde enseiianza pública se diera una explicación de la carra gadirana. Perotambién debían hacerse los preparativos para una celebración por demásimprescindible en un momento de coyuntura: la jura de la Constirución.
Los actos de jura desempeiiaban un papel importantísimo, pues en estos actos públicos se representaba y se transmitía a la población un ordenexistente, aun cuando éste estuviese sujeto a constantes negociaciones; eneste sentido, las formas imporraban, y mucho. Pero las juras también eran,ante todo, ceremonias mediante las cuales se mostraba y se comprometíauna lealtad, que hasta antes de la promulgación de la Constirución de Cádizen 1812, en los territorios americanos se hacían a personas, a monarcas;se trataba de una ceremonia tradicional para "persuadir a las autoridadeslocales y al pueblo a quienes se dirige, la conveniencia de usar el nuevolenguaje y sus significados". Mediante las juras, por lo tanro, "se buscaba laobservancia y la legitimidad, en esre caso del nuevo código, como anraiio lajura real buscaba lo mismo respecto a la monarquía"."
parroquial de la ciudad de San Luis Potosí el J2 de febrero de 1815, predicó el Br. D. Jos¿' MaríaCuillén", México, Irnprcnra José Murta Bcnavcnrc, 1815.
23 Cárdenas Guciérrez, "De lasJuras", 1998, p. 65.
187
Entre /tI le¡tltad al sistema degobh'l'Il!!)' /11 deji.'nsa deji/t'riJs
En definitiva, la jura implicaba la obediencia de la Constitución, deahí la importancia de que se verificase y de que la sociedad en su conjuntoparticipara en las celebraciones respectivas. Los informes oficiales sobre lajura de la Constitución señalan que había asistido toda la población, y queen las misas se había hecho la lectura de la carta gaditana, en donde loscuras explicaron "claramente su contenido", lo cual no tenía arra intención
que conservar el bien, la libertad y "prosperidad de todos los habitantes deambos hemisferios".
Un informe más detallado fue presentado por las autoridades de Salinas
del Peñón Blanco, en donde señalaba que el cura José María Sernper, queen 1813 había sido elector por el partido de Charcas, y en 1820 lo fue por
Salinas, antes de hacer la lectura de la Constitución habló sobre los beneficios que hada Fernando VII a la nación al haber jurado la ley, de la obligación de ser fieles al rey, así como
de las facultades de una nación reunida en cortes, de los bienes políricos que
arroja el código sancionado por las extraordinarias de la monarquía españolafinadas en 1812ya favor de la patria y el inmenso trabajo a que los padres de
ella se sujetaron olvidándose de hasta de sí mismos por atender al bien de lanación, del grado a que eleva a los naturales de este continente la constirución. Persuadió hasta la evidencia la obligación de jurarla y la utilidad que de
esto se seguiría a los pueblos.f"
Sin embargo, y a pesar de los primeros informes presentados por las respectivas autoridades, la actitud de Semper respecto a la Constitución no parece
haber sido la de arras sacerdotes. Las autoridades tenían la sospecha de queel púlpito fuera usado para expresar opiniones políticas y dirigir el pensa
miento de los feligreses en una línea contraria a las disposiciones del nuevo
código, o que miembros de la Iglesia se negaran a propagar la Constitución.En Tancanhuitz, por ejemplo, se hizo el juramento e19 de julio, del cual
dio puntual informe el subdelegado, Martín Fernández de Alba, señalando
que durante los tres días con sus noches de festejo "no hubo más que puro
2·¡ AHESLP, Intendencia, 1820,Exp. 3. Testimonio de juramento de laConstitución españo
la en Salinas del Peñón Blanco.
ISS
GRACIELA BEIlNAL RUlZ
regocijo sin la mas leve novedad"." Pero la percepción de la aparente armonía presente en la ceremonia de jura cambió a partir del 2 de agosro, cuandoinició la correspondencia entre el subdelegado Martín Fernández de Albayel cura José Antonio Gómez sobre el modo en que se había hecho la jura,y a finales de agosro el subdelegado presentó una queja a la DiputaciónProvincial, -institución que aún no se instalaba."
Los problemas parecen presentarse por un tema de preeminencia y "exclusividad" en la celebración de la ceremonia religiosa, pues sin la consultadel cura, el subdelegado había convocado a dos sacerdotes de los "pueblosinmediatos" para que participaran en la misa. En la correspondencia enviada a la Diputación Provincial, Martín Fernández de Alba señalaba quelas actitudes del cura, que en un principio se había negado a acudir a lacelebración religiosa, se debían a "su disgusto por la constitución" pues eldía de la jura -en que según su propio informe todo había transcurridosin novedad- se había negado a dar el discurso correspondiente, ademásde que la Iglesia estaba arreglada con "poco decoro".
De acuerdo con el subdelegado, la actitud del cura era la causa de quese dieran "conversaciones entre los indios y gente vulgar poco decorosas anuestra constitución, conforme a las interpretaciones de los egoístas y de losque quieren labrar su fortuna de la sangre de los indios que ha sido el finde mantenerlos en la barbarie a que están reducidos después de tres siglos".
Por esta razón, había pedido al cura que en la próxima misa diera eldiscurso o, en su caso, que encargara esta disposición al eclesiástico queconsiderara pertinente." En respuesta, el cura José Antonio Gómez señaló que él mismo haría la exhortación, pero tocó otro tema que con todaseguridad resultaba molesto para el subdelegado; Gómez decía "percibir"indiferencias que había sobre el establecimiento de alcalde y demás regidores que formaban el ayuntamiento. Por esta razón, decía que para que en lo
25 AHESLP, Intendencia, 1820, Exp. 3, 13 de julio de 1820. Testimonio de juramento de laConstitución española en Tancanhuirz.
26 AHESLP, Intendencia, 1820, Exp. 10, 31 de agosro de 1820. Cana del subdelegado de
Tancanhuitz Martín Fcrnández de Alba, a la Diputación Provincial informando de las diferencias
suscitadas con elcura José Amonio Gómez por elmodo de haberse hecho el juramento de la Ccnstirución.
27 Al-IESLP, Intendencia. 1820, Exp. 10,2 de agosm de 1820. Oficio del subdelegado de Tan
canhuirz al cura José Antonio Gómez exhortándolo a que explique la Consrlrución.
189
Entre 111 IMitar! alsístenut de gubitT/lO )' lit dtj¿'W¡1 dt,/lItTos
sucesivo no hubiese más disputas, consideraba perrineme su asistencia a la"última acta", pues aún cuando no lo estableciese así la Constitución, le parecia que no estaría de más su asistencia." Es decir, consideraba que podíaser intermediario en un asunto eminentemente político...
No tenemos noticia de que el subdelegado contestara a esta sugerenciadel cura, pero sus quejas cominuaron. Cómez aseguraba que en el discursopronunciado por el cura no se mencionó una sola vez la Constitución, y queéste se limitó a decir que "se debe obedecer al tey y a las corres generales yextraordinarias, que la nación es súbdita del rey: y que a los malos sacerdotes no se les debe guatdar respeto". ¿A qué tipo de sacerdotes se refería
Cómez? ¿A los que había "invitado" Fernández de Alba pata celebrar lamisa? Las cosas no terminaban ahí. El subdelegado también acusaba al curade desairar a los electores de partido, entre los que se encomraban "los principales sujetos del parrido desde el Valle del Maíz hasta Tarnazunchale", alno haberlos esperado para oficiar la misa.
En la capital de la provincia se presemó un problema similar en la misaque se celebró con morivo de la luma Electoral de parroquia. Los implicados fueron el cura párroco de la ciudad, algunos electores de parrido ymiembros del ayuntamienro. Los procuradores síndicos denunciaron ameel1efe Político lo que consideraban había sido "una misa insolente celebradapor el eclesiástico menos digno": un Te Deum mal entonado, incompleto,sin música, poca iluminación, y que el cura "antes de concluir el sacrificio incruento de la misa, se puso en medio del presbiterio en pano negroque llaman de ánimas", y mostró un completo desprecio a la Constitución.También se le acusaba de haber hecho un desaire a los electores de partido, al ayuntamiento y al comandante de las armas. Finalmeme, hacíanresponsable al 1efe político de que en la misa del siguieme domingo no secometieran"defectos iguales"."
lB AHESLP, Intendencia, 1820, Exp. 10,3 de agosm de 1820. El cura de Tancanhuirz respon
de el oficio del subdelegado Murtin Fermindez de Alba sobre el discurso de la Constitución que
debe hacer.
19 AHESLP, Inrendencin 1820.9, Exp. 12, 17 de agosto de 1820. Varios individuos de San
Luis Potosí denuncia el poco decoro con que ha actuado el cura párroco de la ciudad en la jurade la Consrirución, y Archivo del Congreso de los Diputados, Madrid (ACDM), Leg. 40, no. 47.
Exposición de los procuradores síndicos de San Luis Potosí en queja de José Antonio de laLama,
cura de aquella ciudad.
190
GRACIELA BERNAL RUIZ
En su informe, el Jefe Político Manuel Jacinto de Acevedo hizo algunaspresiones que no cambiaron sustancialmente lo que se describió antes con lasalvedad de que la máxima autoridad de la provincia creía que no habían sido"maliciosos los defectos referidos". En función de ello, sólo consideró pertinente pedir al cura que esos hechos no se repitiesen, cuidando toda la solemnidad que merecía el caso para la siguiente misa." Pero Acevedo no aceptabala responsabilidad que le adjudicaban, y así se defendía:
mi responsabilidad estáseñaladaen las leyes y nadie rieneautoridad para imponerme otra. Bienveoque VV hablan de mi responsabilidad legal, pero e!modode decirlo lo considero irrespetuoso, y estando yo obligado a sostener eldecoro
de mi autoridad, lesprevengo que en cumplimiento de lo mandado por la constitución, y otras disposiciones que de ella dimanan, traten a las autoridades en
la sustancia y en el modo y con el resperocorrespondiente, pues parapesar cada
uno de sus derechos no necesita excederse de los límites de lamoderación."
Ante un aparente silencio de! cura, el conflicto había derivado en una discusión sobre nuevas prácticas y sobre los derechos que tanto el ayuntamientocomo e! jefe político tenían. Pero José Antonio de la Lama no tenía más queactuar desde el púlpito; sabía perfectamente que en ese espacio su defensatendría mayor resonancia sobre la población. El ayuntamiento refirió queen lamisa de! día 20 e! cura se había dedicado a
explicar impunemente sus resentimientos [...] con expresiones bastante
corrosivas [... ] colérico y amenazante, golpes fortísimos en la baranda de!púlpito, acción descompasada y todo e! torrente de voz, [y] supuso que lo juzgábamos poco adicto a la constitución porque explicaba su genuino sentido,
y bajo ese falsísimo supuesm continuó ciñéndonos en lugar de exhortarnos.
Era evidente que en este escenario las autoridades civiles no podían enfrentar al cura. Por esta razón, los procuradores síndicos se dirigieron unavez más al jefe político para que éste emitiese un "certificado", en e! que
30 AHESLP, Intendencia, 1820.9, Exp. 12, 17de agostode 1820, yACDMj Lcg. 40, no. 47.EljefePolítico de San Luis Potosí da cuentade la maneracomo se hizo eljuramento de la Consrlrudón.
31 AHESLP, Intendencia, 1820.9, Exp. 12, 17 de agosto de 1820jy ACDI'>'I, Lcg. 40, no. '¡7. Elcura de San Luis Potosí se defiende de las acusaciones que se le hacen.
191
Entre la IMitad nlsistcrnn de gobit'rllo)' la dcjt'lfSf/ dt'jilt'rtJs
comentara los hechos nuevamente ocurridos en la misa, en el entendido deque "con dolor recurriremos contra un párroco que respetamos por su carácter y que quisiéramos no hubiera dado motivos"." Pero si bien Acevedoaceptaba que, como en la misa anterior, éste no había actuado de la mejormanera, se negaba a respaldar las medidas que pudieran tomarse en contradel cura."
Casi de manera simultánea, el 23 de agosto el ayuntamiento se dirigió aJosé Antonio de la Lama. En apariencia preocupado porque la Constitución sediese a conocer entre la población de manera adecuada, pidió al cura párrocoque "previniera" a los prelados de las comunidades religiosas que no tocaranen los púlpitos "materias políticas ajenas a su ministerio", pues si estos remas setraraban sin prudencia, podían dívidir la opinión de los menos instruidos. Porello los exhorraba a que
se dediquen con oportunidad a hacer concebir en e! pueblo la sublime ideaque merece el sistema constitucional, o que por lo menos se abstengan de
producir especies que puedan interpretarseen su contra, induciendo descon
fianza en los poco advertidos, como generalmente hablando lo es e! pueblobajo, en la inteligenciade que esra manifestación l...] emana del celo con queeste ayuntamiento anhela por cuantos medios son convenientes para que se
conserve e! orden y la rranquilidad de! vecindario.34
Esra petición fue dirigida después de que el cura oficiara la misa en la que,según los procuradores síndicos, había reincidido en su conducta inapropiada. La respnesta ranto del cura párroco, como después de los priores delos conventos, fue que el ayuntamiento no tenía facultad para hacer dichaperición pues, según aquellos, eso correspondía únicamente al Juez Polírico
32 AHESLP, lnrcndencia, 1820.9, Exp. 12, 24 de agosto de 1820; ACDM, Leg.40, no. 47. Losprocurudcrcs sindicas del ayuntamiento de San Luis Potosí piden al Jefe Pollrico certifique laconducra del cura párroco en lamisa de 20 de agosto.
33 AHESLP, Intendencia, 1820.9, Exp. 12,25 de agostode 1820, y ACDM, Leg. 40, no. 47. El Jefepolítico de San LuisPotosída resrimonio de la conducta del curapárroco en la misadel 20 de agosto.
3'¡ AHESLP, Ayunramicnro, Actas de Cabildo, 23 de agosto de 1810. El ayuntamientode SanLuis Potosí se dirige al cura de San Luis Poros! para que se tomen medidas para salvaguardar laobediencia a laConstitución.
192
GRACIELA BERNAL RUlZ
Superior, es decir, al virrey; por lo cual se negaban a atender la petición."Pero además de esto, es de especial interés lo que, luego de diversas cartas,expresaba el cura párroco respecro a demás materias políticas que se trataban en el púlpito. Señalaba que "no sólo no es justo prohibir que se hablede ellas, sino que es necesario tocarlas aunque con discreción y juicio", algoque, aseguraba, era indispensable para cumplir con el Real Decreto del 4
de mayo. ¿Cómo si no era hablando de política que podía inculcarse "laobediencia de la constitución, su religiosidad y sabiduría y los beneficios quetrae su exacto cumplimiento'?"
Era difícil establecer los límites de unos y otros en un contexto en donde se aplicaban nuevas leyes que necesariamente reajustaban las relacionesen diferentes niveles; por un lado, entre las diferentes autoridades civiles ymilirares (ayuntamiento, jefe político, Diputación Provincial, comandantede las armas), por el otro, de éstos con respecto a las autoridades eclesiásticas. El inconveniente era que, pese a lo que desearan las autoridades civiles,para la difusión del "nuevo orden" requerían del apoyo de una corporaciónque no estaba dispuesta a someterse a ellas. La Iglesia era el escenario endonde tenía mayor difusión la Constitución y todo tipo de disposiciones delgobierno; evidentemente los curas intentaron posicionarse desde el púlpitopara interpretar a su favor las nuevas disposiciones y, desde ahí, hacer frentea cualquier ataque por parte de quienes pretendían indicarles cómo actuar.
A la par de estos enfrentamientos locales, en un escenario más amplíose estaba discutiendo el papel de la Iglesia en el gobierno. En la reunión delas nuevas Cortes se tomarian medidas más radicales en contra de ésta. Losnuevos ataques se centraron en tres objetivos concretos, "desaforar a loseclesiásticos, reformar las órdenes regulares, e introducir cambios relacionados con la propiedad de la iglesia", lo cual se traducía en elsometimientodel clero a las leyes civiles cuando cometieran delitos graves (recordemosla ley contra la inmunidad eclesiásrica de 1795), el cierre de monasterios yconventos, y leyes de desamortización. Además, se acordó expulsar una vezmás a la Compañía de Jesús y abolir el Santo Oficio."
35 AHESLP, Ayuntamiento, Actas de cabildo de los días 23 y 26 de agosto y 5, 11 Y 14 deseptiembrede 1820.
36 AHESLP, Ayuntamiento, Actasde cabildo, 11 de septiembre de 1820. Elcurapárroco de SanLuisPotosícontestaal Ayuntamiento sobre manera de observar la constitución yexpresiones políticas.
37 Gómez Álvarez e Ibarru, "Elclero", 1995, p. 169; Sraplcs, 1976, La Iglesitl, p. 13.
193
Entre 1/1 le/llt/ulal sistema de gobierno)' la dejCJlJil r/ejiltTOS
El panorama no aparecía nada halagüeño. Ante medidas como éstas,el clero renía pocas opciones, sobre todo considerando el avance que el rnovimienro insurgenre estaba logrando luego de la nueva coyunrura que sepresentaba en la Península. La reinstalación de sistema constitucional en losrerritorios de la monarquía española no había detenido las aspiraciones independenristas de los americanos, y pronto se presentaría para todos los sectores de la sociedad novohispana la opción de elegir. El pacto que se establecióentre los principales líderes de los bandos en contienda, y que se plasmóen el Plan de Iguala, pretendía conciliar todos los intereses; en ese sentido,se presentaba como una opción incluyente. Por lo que toca a la Iglesia, losbeneficios prometidos se planteaban en dos puntos específicos; primero, almantener la intolerancia religiosa, pero sobre todo, en el punto 14, "el clerosecular y regular será conservado en todos sus fueros y propiedades".
Con ello parecía que el clero por fin ganaba una batalla en la defensa desus fueros luego de décadas de lucha con el gobierno español; pero, ¿era esosuficiente para que el nuevo gobierno contara con la adhesión del clero en suconjunto? ¿El clero consideraba que realmente se garantizarían esos privilegios? En un segundo plano, ¿era suficiente para terminar con las diferenciasexistentes con las autoridades y hacia el interior de la Iglesia que se habíanradicalizado luego de diez años de guerra? Como se señaló al inicio de este artículo, la historiografía ha mosrrado que ante los nuevos embares producidospor las Cortes reunidas a partir de 1820, el clero no sólo vio con buenos ojosla Independencia, sino que la apoyó de manera abierta, en tanto se convertíaen una opción para redefinir su papel en el naciente país.
Sin embargo, esto no podía despojar al clero, como tampoco al conjunto de la población, de temores de que el nuevo proyecto político no seconsolidara. Estas circunstancias llevaron a algunos sacerdotes y religiososa tener actitudes de cautela, ya fuese justamente por esos temores o porqueno estaban de acuerdo con la Independencia, pero que el gobierno pudo interpretar en su totalidad como falta de adhesión a él. Con ello se generó unambiente de sospechas mutuas que más temprano que tarde deterioraronla nueua relación. Sobre todo porque el país recién independizado heredó eldebate sobre el papel que debía ocupar la Iglesia en el gobierno, debate quese había agudizado durante el reinado de los Barbones.
Unavezquelastropas independentistas consiguieron quela Independenciase proclamara en las diferentes provincias novohispanas, solicitaron de
194
GRACIELA BERNAL RUIZ
manera inmediata la jura al sistema de gobierno. Y si bien estas se efectuaronen todo el país, en muchas ocasiones se encontró resistencias por parte deciertos sectores de la población. A las autoridades preocupaban de maneraespecial aquellos que pudieran tener influencia sobre ésta, como miembros delos cabildos, de las Diputaciones provinciales y autoridades en general peto,sobre todo, sacerdotes.
Los informes enviados a la capital del ahora nuevo país indican que,como sucedió con la Constitución en 1820, las ceremonias de juramentose llevaron a cabo casi en todos los partidos de la provincia de San LuisPotosí, y además de manera inmediata. En este sentido, pudiera decirse queefectivamente hubo una adhesión unánime a la Independencia y al nuevogobierno, pero un análisis más puntual muestra las discrepancias, algunasde ellas porque no todos simpatizaban con el nuevo sistema de gobierno,pero en su mayoría se debió a las formas de hacer las proclamaciones y juramentos, y por el lugar que debían tener en ellos autoridades civiles, militaresy eclesiásticas.
Como se mencionó al inicio de este texto, el cura de San Luis Potosí,José Antonio de la Lama en principio se negó a hacer el juramento, pero nofue el único; religiosos franciscanos y carmelitas de esta ciudad también senegaron a hacerlo, hecho que se denunció en diciembre de 1821. El comandante miliar, Juan María de Azcárare, decía que los franciscanos se negarona asistir a una ceremonia religiosa que se llevó a cabo en la parroquia de laciudad dedicada "a la primera garantía", y también aseguraba que "algunosreligiosos contribuyen al descontento de personas, especialmente mujereslas cuales se expresan con libertad contra el sistema de independencía"."Los religiosos mencionados eran el padre provincial de San Francisco, frayMiguel González y fray Luis Sánchez, así como el prior del convento delCarmen, fray Manuel de Ginés; a los tres se les acusaba de oposición alsistema de independencia."
Como castigo, el comandante proponía a la Regencia que estos religiosos se trasladaran a la Ciudad de México, pues "aun cuando hablen noserán oídos con la aceptación que aquí por algunos insensatos ó hombres
38 AGN, Gobernación, caja 9, Exp. 18; AHESLP, Secretaria Genera! de Gobierno, Lcg.1821.6, Exp. 2.
39 AGN, Justicia eclesiástica, t. 8, l.eg, 3. Oficio del comandante de San Luis Potosí denun
ciando a algunos religiosos por desafectos y contrarios a laIndependencia.
195
Entre la INtltac! ,ti sistema dego/;i<'rllo y la d,jf:lISil dejucros
depravados". También proponía que se les embarcara par Altarnira, peroesas medidas no fueron necesarias pues luego de algunas recomendaciones,a finales de diciembre los religiosos prometieron "en lo sucesivo su arrepentimiento", Es decir, los religiosos entendieron el límite de sus manifestaciones, y ante la decisión de salir de San Luis Potosí, optaron por retractarsey actuar en función de lo que establecían las disposiciones del momento.Esto no significa necesariamente que estuviesen de acuerdo con el sistemade gobierno recién establecido, más allá de que el Plan de Iguala garantizarale preeminencia de la religión católica y de que prometiera salvaguardar susfueros y propiedades.
Los enfrentamientos antes enunciados muestran que el clero seguíateniendo como prioridad sus garantías frente a las autoridades, fuesen virreinales o del nuevo sistema de gobierno; par ello no resulta sorprendenteque miembros de órdenes religiosas que años atrás se levantaran contra elgobierno virreinal, ahora también intentaran desafiar a las nuevas autoridades si amenazaba sus fueros. En este sentido, era un problema heredadoal gobierno independiente, y al que no podría encontrar una solución a
corto plazo.
LA DIFícIL RELACIÓN CON EL GOBIERNO INDEPENDIENTE
Uno de los grandes problemas a los que se enfrentaron los primeros gobiernos independientes fue el de la pervivencia de prácticas y privilegios, sobretodo de aquellos que, no comulgando en un principio con la independencia,hubiesen pactado con la finalidad de salvaguardar sus intereses. Más temprano que tarde, éstos empezaron a tratar de defender el papel que tendríandentro del nuevo país. Respecto al tema que nos interesa, Taylar sefiala
Los líderes de la iglesia estaban tratando de asumir un lugar prominente en
la sociedad cambiante, a menudo a través de la aceptación de las aspiraciones
nacionales y algunas nuevas formas [pero] sin abandonar su teología moral,
la idea de una sociedad orgánica, jerárquica o las garandas políticas de una
iglesia estatal. 40
.íf1 Taylor. "El camino", 1995, p. 106.
196
GIlACIELA BEIlNAL RUIZ
En cierto sentido, e! artículo 14 de! Plan de Iguala parecía apoyar estasaspiraciones, pero el escenario cambió pronto, o dicho de otra manera,además de los problemas que competían a la Iglesia en su conjunto, lascircunstancias particulares generaron diversos conflictos en función de lainterpretación que se daba a las disposiciones que dictaba e! nuevo gobierno, de las rencillas que pervivían y de la fuerza que adquirían las diferentesinstituciones. En San Luis Potosí lo común fue, una vez más, la presenciade enfrentamientos entre los curas con e! ayuntamiento y las autoridadesmilitares; en algunos casos, derivaron de la preeminencia que debían teneren actos públicos, peto en la medida en que se iba definiendo e! sistema degobierno, los temas a discusión se volvieron más complejos.
Sobre todo pensando en que había varios niveles de enfrentamientos,por un lado los locales, como los que hemos venido analizando y presentaremos a continuación, y por otro, los asuntos que competían a la Iglesia conrespecto a su posición en e! gobierno. Evidentemente, por más que en losámbitos locales se presentasen particularidades, esto último repercutía demanera directa a la relación de los miembros de la Iglesia con las respectivasautoridades civiles y militares.
Una vez que las autoridades lograron la adhesión de! clero local, éstepareció dispuesto a colaborar con ellas, no obstante que existían rumores deque la Santa Sede pretendía influir contra la Independencia." En febrero de1823 e! ayuntamiento de Valles informaba a la Diputación Provincial que e!padre fray Luis de Romero había avisado de un "movimiento de las ttopasde pueblo viejo de Tampico" que planeaban una conspiración." Mientrasque en e! informe de la jura de la Constitución de 1824, a la que asistierone! cura juez eclesiástico y los prelados de las comunidades religiosas de lacapital, se resalta la participación de! presbítero José María Guillén, miembro de la Diputación Provincial pues en la misa parroquial, "pronunció undiscurso que mereció de los concurrentes un aplauso que en toda ocasiónse ha llevado su autor"." Entre otras cosas, Guillén señalaba al público
41 AGN, justicia cclcsidsrica, vol. 43, 11 de mayode 1825. Avisode una bula para exhorrar alos americanos para que influyan conrraln Independencia.
·í::'. AHESLP, Provincia de San LuisPorosl, febrero (1), exp. sIn. Informe del ayunramlenro deVallessobre algunos desórdenes.
43 AI-IESLP, Provincia de San Luis Potosí, febrero (l), exp. s/n. Tesdmonio del juramento dela Constitución Polfrica.
197
Entre In lealtad al sistcnutdegO!;itT/lO J'ladeftllSil de/lli'1'OS
que e! estado de San Luis Potosí ptonto sería floreciente y rendría e! mejorrenombre, pues
El acta que hemos jurado, es el mayor de los dones que Dios ha dispensado aSan Luis: el modo con que San Luis ha recibido un don tan precioso del cielo,es una prueba del aprecio que de él hace de su gratitud al que se lo concede.Por lo primero, se advierte la disposición del Señor para proteger a San Luis,por lo segundo, la preparación de San Luis para que tengan efecrolos auxiliosque el Señor le promete, y por lo uno y otro la solidezde nuestra esperanzadever a San Luis en el grado más alto de la verdadera felicidad."
Por su parre, algunos otros religiosos enfarizaban en e! pape! que habíandesempeñado a favor de la insurgencia o de la causa republicana, si bienesto lo hacían como un objetivo reivindicador a sus propias circunstancias;este fue e! caso de! presbítero José Ramón López, que en 1824 pedía unapensión o premio "por los servicios patrióticos hechos en unión al benemérito Hidalgo":" En ese mismo sentido actuó en 1823José Sixro Verduzco,cura de Valle de San Francisco quien, junto con e! cura de San Luis de laPaz, Manuel Galván, Se había disringuido "por sus servicios contra e! plande operaciones de! brigadier Santa Anna", Estos últimos tuvieron e! respaldo de! comandante de San Luis Potosí, quien informó de sus accionesa favor de "la justa causa" así como de la "constancia de la obediencia de!
legítimo gobierno y conservación de! orden". Como premio, a Verduzco sele dio en propiedad e! curato de Valle de San Francisco y a Galván e! de lacongregación de Los Dolores:"
Peto si bien e! clero pareció adherirse al nuevo sistema de gobierno,esto no eviraba rencillas con las autoridades locales por preeminencia y por
·j·í "Sermón polírico eucarístico que el presbítero don José María Guillén, individuo de la
Exma. Diputación de San Luis Potosí predicó el 16 de febrero de 1814 en la función de gracias que
aquella capital hizo por la publicación y juramento del Ana Consritudva de la federación mexicana en su iglesia parroquial", México, Imprenta del Águila, 1824.
·í5 AGN, Justicia Eclesiástica, vol. 35. José Ramón de la Cruz pide se le premie por haber sidouno de los primeros en unirse a Hidalgo. Tuvo la respuesta en 1827, en principio se le decía que
su "adhesión" a Hidalgo había sido por poco tiempo, pero finalmente se le concedió el título de
"capclldn de ejército en clase de retirado con los honores y sueldo del empleo ",
4G AGN, Justicia Eclesiásrlca, vol. 19. Sobre la buena conducta de algunos eclesiásticos du
rante las operaciones de Santa Anna en San Luis Potosí.
198
GRACIELA BERNAL RUIZ
fueros, lo cual se evidencia en situaciones muy particulares. En algunos
casos, las competencias parecían quedar claras, como sucedió en una causaque en 1823 se inició contra el cura Tomás Vargas -antiguo elector de
partido- por el encarcelamiento de dos personas, a las que acusaba de"herejía". Los acusados, que se declaraban inocentes, pedían la intervención
de jueces ordinarios, pero la diputación se negó a atender la solicirud con el
argumento de que"los jueces legos no tienen más intervención en las causasde fe que auxiliar al eclesiástico", por lo que recomendaba a los acusados
apelar a la curia de Valladolid. En esre caso, el cura contó con una ventaja,
que durante el proceso se le nombró diputado al Congreso Constiruyente,
por lo que pidió al provisor y vicario general del obispado que nombrara aarra persona para que continuara con la causa:" .
En otros casos, determinar hasta dónde llegaban las competencias de las
diferentes autoridades resultaba más complicado, en tanto la interpretación
que de las disposiciones hacían los involucrados divergía y el sistema de vigi
lancia para detectar los "enemigos del gobierno" se hacía más estrecho. Una
de estas siruaciones se presentó a finales de marzo de 1823, cuando el coman
dante de las armas de San Luis Potosí, Francisco Arce, envió una tropa a Valle
de San Francisco para aprehender al capirular de la Iglesia de Valladolid José
María Zarco. El comandante aseguraba que el detenido era acusado de "desacato al sistema liberal", y que se le había comunicado por "orden superior"
que se le aprehendiese en cuanto rocara la provincia de San Luis."
La denuncia fue presentada por José María Cauro, quien aseguraba queel comandante de San Luis no contaba "con la jurisdicción eclesiástica ordi
naria a que pertenece esre individuo contra lo prevenido en los sagrados cánones y leyes vigentes que resisren esta violencia, especialmente en el actual
sistema de gobierno que se ha permitido conservar al estado eclesiástico sus
fueros y prerrogarivas".
El comandante, sin entrar en discusión sobre si era de su comperencia
o no lo que había ordenado, señaló que después de haber hecho el escruri
nio correspondiente, resolvió que no sólo resultaron falsas las acusaciones
·0 AGN, Justicia Eclesiástica, vol. 26, septiembre y principios de octubre de 1823. Causa
contra Tcm.is Vargas por supuesto encarcelamiento injusto de dos personas.
.H! AGN, Justicia Eclesiástica, vol. 27,13 Y 14de abril de 1823. Se acusa al comandante de San
Luis Potosí de tomar atribuciones que no le corresponden al detener al capitular de la Iglesia de
Valladolid.
199
Entre Inlealtad ti! sistema de gobicrllo)'la r!t'fellS/1 dejl't'rtJs
contra Zarco, sino que se comprobó su "distinguido patriotismo, arreglada conducta, y honrados procederes", por lo que se le puso en libertad.Reiteramos, en la averiguación y la resolución final, el comandante no mencionó nada sobre si había sido de su competencia detener al cura; seguropara Arce resultaba más delicado el motivo de la acusación.
Casi de manera simultánea, se presentaron algunos problemas entreel cura de San Luis Potosí, nuevamente José Antonio de la Lama, con eljefe político. ÉSte lo acusaba de enriquecerse a costa de la población. Eneste punto es interesante señalar que de fondo estaba una crítica a algunasprácticas religiosas, así como el tema del patronato, si bien esto último nose señalaba de manera explícita.
El jefe político Ildefonso Díaz de León, denunciaba al gobierno delImperio lo que consideraba "abusos" del cura párroco, como
dar licencia para salir con imágenes por los pueblos y ranchos colectando
limosnas y cometiendo mil excesos con ofensa de la religión y buenas cos
tumbres [...) Que Otro es el querer que los jefes políticos asistan a autorizar
lasjuntas de lascofradías [...] Que igualmente sequiere abusar de lostemplospara hacer entierros a pretexto de que este punto es atributivo de los curas."?
Respecto al primer puma, el jefe político decidió prohibir que se colectaranlimosnas. Sobre el segundo, Díaz de León se resisría a asistir a las juntas decofradías por dos razones, una era que esos "establecimientos" no tenían "la
aprobación del gobierno" y la otra, más importante aún, que derrás de la ideade que eran para el culto divino, no eran arra cosa "que unas fuentes de dondecon sacrificio de los pueblos se enriquecen los curas, pues hay infelices a quienes echan cargos de fundaciones y procesiones de santos, que gastan en undía lo que tal vez no ganan en un año"," Finalmente, el jefe político negaba laartibución que decían tener los curas para decidir sobre los entierros, y él ordenaba que sólo se enterrara en camposantos. Esta última disposición también legeneraría un problema con las órdenes religiosas algunos meses después.
4'} AGN,Justicia Eclesiástica, vol. 28, cxp. s/n. El jefe político denuncia supuestos excesoscometidos por elcurapárroco paraobtener dinero de la población.
50 AGN, Justicia Eclcsiásrtca, vol.3ti,27de agosto de 1823. Diferencias entre eljefepolítico}'provinciales de las órdenes religiosas, sobre elentierro de eclcstdsrtcos en losconventos. Lacarta fue presenrada porlos prelados de SanFrancisco, SanAgustín,LaMerced}' ElCarmen a la Diputación Provincial.
200
GRACIELA BERNAL RUIZ
En respuesra a esas acusaciones, el cura dio cuenta de lo ocurrido a lamitra de Valladolid, tratando de contrarresrar los argumentos del jefe polírico. El punto que más nos interesa resaltar es sobre la autorización de lascofradías, pues se ubica en un contexto más amplio: ia quién correspondíael derecho del Parronato una vez que se había logrado la independencia deEspaña? Díaz de León se negaba a asisrir a las juntas de cofradías que notuvieran la aprobación del gobierno, pero José Antonio de laLama, refiriéndose a la "licencia real", argumentaba que las cofradías que no tuvieran esalicencia no eran "ilegales", pues la tenían de manera "tácita por la multitudque en el Reino" había en esas circunstancias y se las habían dispensando"toda clase de autoridades desde un principio presidiendo sus juntas, y queha sido una práctica general en esta corte aún de muchos años". Finalmente,el cura negaba la ilegalidad de las cofradías que no contaban con autorización pues de arra manera se hubieran mandado suprimir,"
El punto de discusión entre el cura y el jefe político era si algunascofradías estaban autorizadas o no, pero de fondo se presentaba otro problema. Antes de la separación de España, esa autorización debía darla elrey, pero una vez independizados, ien quién recaía esa faculrad? El tonode las repuestas así como los rérminos utilizados por cada uno dejabanclara la postura: el jefe polírico argüía a una autorización del gobierno-evidentemente el gobierno independiente-, mientras que el cura, sinhacer comentario alguno sobre esm, se refería a la "autorización real", al ha
blar de México se refería a "Reino", y también urilizaba la término "Corte".Eran dos posturas encontradas que no eran tan ajenas de lo que se discutíaen el contexto del país.
En este escenario, indiscutiblemente uno de los temas más importantesera el patronato, en tanto esto implicaba el derecho para nombrar preladosy todo lo referente a "obras pías o parrimonios destinados a fines piadosos,claustros, colegios y hospitales, y la selección de su personal ".52 Por todoello, resulta comprensible que la titularidad del patronato generara conflictos entre auroridades civiles y eclesiásticas.
51 AGN, Justicia Eclesiástica, vol. 28, exp. s/n. El cura párroco de San Luis Potosí contesta a
[as acusaciones hechas por elJefe Político.
52 Sraples, Ltliglesia, 1976, p. 37
201
Entre la I¿'altar! al sistenm de gobiano JI Id defi'JJSa de[nrros
Mientras las autoridades civiles argumentaban que e! Patronato debíapasar ahora al gobierno mexicano, la Junta interdiocesana aseguraba demanera tajante que, una vez declarada la independencia, e! patronato habíadejado de exisrir, en tanto había sido "un privilegio personal y exclusivoquee! Papa otorgara a los reyes de Casrilla y Aragón y que como privilegio personal nada tenía que ver con la soberanía de España o de México". Apoyadaen este argumento, la Iglesia pretendía frenar la injerencia de! gobierno ensus asuntos internos, pero la Secretaría de Justicia y Negocios Eclesiásticosinsistía en que "si e! real patronato había existido como parte de la soberanía de Espana en la persona de! rey, ahora existía como parte de la soberaníade México en la persona de! pueblo mexicano"..53
Bajo esas premisas generales, e! debate, que inició desde los primerosmeses independientes, se prolongó por varios afias sin que pudiera encontrarse un punto de acuerdo entre los actores involucrados. Ni siquiera enla Constitución Política de 1824 pudo definirse esre punto, y a pesar de lasenconadas discusiones que e! tema provocó en e! Congreso, la iniciarivaque prevaleció, al menos durante la década de 1820, fue que se permirieraa cada estado, en función de sus circunstancias particulares, (l determinarla forma concreta en que debían ejercerse los derechos de! Patronato"."Evidentemente, esto generaba orro tipo de problemas, en primer lugar,porque había obispados que abarcaban varios esradas, en segundo lugar,dejaba sin definir e! problema en tanto no había consenso ni siquiera entrelas auroridades civiles locales, por lo que se convirtió en un pUntO más deenfrentamiento entre ellas.
Por ejemplo, en marzo de 1827, la legislatura de San Luis Potosí, luegode que algunos diputados solicitaran que la cuestión de! patronato se resolviese lo más pronto posible, "aprobó una ley por la que creaba un cuerpo detres personas nombradas por la misma legislatura, para conocer y decidir deroda lo re!arivo a los privilegios eclesiásricos en tamo que e! congreso generaldecretaba las leyes sobre e! parronaro"," Esro derivaba en un serio problema de jutisdicciones estatales, pues en ese momento e! estado de San Luis
53 Ibid., p. 38, véase también Dfaz Patiúo, "Losdebates", 2006, pp. 403-406.
,,¡ Dfaz Pariño, "Losdebates", 2006, Pp- 'ÍO'Í-'Í05. No obsranre, por la ley del 18 de diciembrede 1824 se prohibíaalas estados hacercualquiercambio en lo referente a los ingresoseclesüisriccs
hastaque el Estado y la Iglesiano llegarana un acuerdo.
55 Staplcs, LaIglesia, 1976, p. 50.
202
GRACIELA BERNAL RUIZ
Potosí seguía sujeto a tres mitras, las de México, Valladolid y Michoacán.En abril de ese año, el cabildo eclesiástico de este último había enviado unarepresentación al gobierno federal para consultar sobre la ley aprobada pore! congreso de San Luis Potosí," pero desconocemos más detalles sobre esto,así como las reacciones de los otros estados afectados por esa ley.
Las reacciones en San Luis no se hicieron esperar. El gobernadorI1defonso Díaz de León, que unos años antes en su pape! de jefe políticohabía denunciado supuestos abusos de! cura párroco, se negó a publicar e!decreto hasta que e! Congreso general no declarase su constitucionalidad.El argumento presentado por e! gobernador para justificar esra postura,era que "e! establecimiento de un cuerpo colegiado que tuviera que ver conla jurisdicción eclesiástica era anticonstitucional". Esta idea fue respaldada por e! Senado de la república en mayo de ese mismo año, acusando alcongreso de San Luis Potosí de haber intentado adquirir por sí mismo e!parronato." La negativa de! Senado para sancionar la ley implicaba otrascosas a nivel local, pues de alguna manera fortalecía la figura y e! poder de!gobernador con respecto al congreso, o para decirlo de manera más concreta, con respecto al líder, Vicente Romero, un personaje con quien Díazde León tenía divergencia de opiniones, y cuyos problemas parecen haberiniciado unos años atrás."
Por su parte, el clero no se quedó al margen de estas discusiones, si biensólo contamos con testimonio de algunas acciones de los padres carrneliras, ésta recapitulaba e! ambiente que había prevalecido durante los últimosaños. Las autoridades señalaban que en el octavario que los carmelitas hicieron a laVirgen de! Carmen, e! prior de este convento había predicado unsermón en e! cual
extraviándose de los objetos de un panegírico y de una exhortación de mo
ral, ocupó la divina cátedra con declamaciones conrra la libertad, que bau
rizó como libertinaje: trató de conmover al pueblo por la falra de obispos,
56 AGN, justicia Eclesbistica. vol. 67. Exposición que el cabildo eclesidsrico de Valladolidhacecon morivo del decreto dado por la legislatura de San Luis Potosísobrecreación de una jumade diezmos en ese Estado.
'j7 Sraplcs, Id Igksia, p. 50.
58 Meses más rnrdc, Vicente Romero encabezaría. al grupo que destituyó de su cargoa Díazde León y casi enseguidaserianombrado gobernador de] Estado.
203
Entre la /t'fZltild al sistema degobiallo JIla dtfellSil dt'ji/t'ros
desprecio a los sacerdotes, persecución a la religión, escritos impíos, y por lo
último, reasumió en que se quería el tolerantismo que era lo mismo que unir a
Jesucristo con el diablo presentando al pueblo sencillo el caso próximo de quemorirían sin sacerdotes que los absolviesen y abriesen la puerta de la eterna
blenavenruranza."
Evidentemente estas palabras fueron calificadas de subversivas, no sólo porsu rono, sino por los efecros que las palabras dichas en el púlpiro renían sobre la población. Derivado de esta siruación -al menos así lo indicaban lasauroridades-, Tomás Varela, un individuo calificado de "mercachifle", fueacusado de acruar contra la seguridad pública y sisrema de gobierno al haber arrebarado y hecho pedazos unas carras "que vendía un muchacho", enlas cuales se refería la admisión de proresrantes en Francia. Después, frenteal secrerario del ayuntamiento de la ciudad, esre mismo individuo hizopedazos la iniciativa del Congreso del Estado sobre "Patronaro eclesiásricoque se mandó circular por el mismo congreso"."
En respuesra a esto, un individuo que escribía bajo elseudónimo de "ElParriora" se expresaba así
Autoridades del estado, hasta ahora habéis cumplido con fidelidad vuestrosjuramentos: es tiempo de acreditar al mundo entero que en San Luis Potosí
han tomado asiento las instituciones federales. Actual vice gobernador, co
menzasteis a corresponder a los pueblos su confianza mandando arrestar al
sedicioso Varela [... J. Diputación permanente, desplegasteis el celo patrióticodictando medidas de alcance de vuestras atribuciones. Perversos: ¡temblad a
presencia de las autoridades! ¿Qué lograsteis con tan criminales intentonas?
Sabed que el pueblo tiene los ojos fijos en sus enemigos. Sabed que las autoridades velan continuamente; y sabed por último, que encima de cadáveres
fructificará la libertad, y vuestra sangre hará frondoso el árbol de vida de losbuenos mexicanos. 61
5') "Canas interesantes a roda católico apostólico, romano", San Luis Potosí, Imprenta dd
Estado en Palacio, año de 1827.
60 Atalaya de lalibertud por el delito de Tomas Vareln. San Luis Potosí, Imprenta del Estado
año de 1827.
61 Ibid.
204
GRACIELA BERNAL RUIZ
La discrepancia de opiniones sobre un tema de vital relevancia estaba a
la luz. El problema del patronato quedaba sin resolverse, situación que seagravaba por la negativa de la Santa Sede de reconocer la Independencia, así
como porque varias mitras quedaron sin obispos. El caso de San Luis Potosí
contaba además con la desventaja de que dependía de tres mitras, algo que
seguramente le daba otro giro al tema a las discusiones y posibles acuerdossobre el patronato, así como al vínculo entre quienes estaban al frente de
las mitras y el clero local. A esto se suman, por supuesto, las circunstanciaslocales, como la expulsión de los españoles que afectó a los carmelitas en
tanto un número importante de sus frailes eran peninsulares, o la destitu
ción de Díaz de León y la llegada de un gobernador, a quien la historiografía local ha calificado de tomar medidas radicales sobre ciertos remas,
temáticas por demás relevantes, pero que son materia de otra investigación.
REFLEXIONES FINALES
El tema de las relaciones entre miembros de la Iglesia y las diversas autori
dades es demasiado complejo en tanto esas relaciones están determinadas
por innumerables factores, tanto generales como particulares. Este trabajo
ha mostrado sólo una parte de esa complejidad tratando de analizar al clerode San Luis Potosí en un contexto de por sí contradictorio. Por un lado, re
tomamos los debates que en el contexto de la monarquía española se tenían
respecto a la Iglesia, para mostrar que el gobierno recién independizado era
incapaz de solucionar un problema que tenía profundas raíces. Por otrolado, analizamos un contexto particular que nos mostró que, al margen
del tipo de gobierno prevaleciente, las rencillas entre curas y las autoridades
fueron algo común, facilitadas, porque la posición de la Iglesia dentro del
gobierno no estaba bien definida.
205
Entre la lealtad Id sistema degO!JitTllO yla rlcfi.'wa rlejiu'foS
Ambos contextos también nos mostraron que las opiniones no eran homogéneas dentro de los bandos en contienda. Los casos más evidentes fueron los del cura José Amonio de la Lama y el presbírero José María Guillén.El primero de ellos mostró una constante resistencia a adaptarse a las nuevascircunstancias, no así el segundo, que si bien en 1815 predicó un sermón endonde exaltaba el patriotismo de los potosinos por su inquebrantable adhesión al monarca, casi diez años después los exhortaba a jurar la Constitución,asegurando que ésta les garantizaría la felicidad. Convencimiento que quizáadquirió al participar en la Diputación Provincial.
Gran parte de los problemas que se generaron, al menos a nivel local,renían que ver con la anhelada pervivencia de los fueros eclesiásticos. Loscasos analizados en este trabajo, de una u otra manera, recaen en que loseclesiásticos involucrados buscaban inmunidad. Hubo momentos en queel gobierno pudo imponer su autoridad y el clero tuvo que optar por declinar, como a finales de 1811 cuando los religiosos acusados de negarse ajurar la Independencia "rectificaron" su actitud. Como también sucediócon los carmelitas, pues si en 1817 el prior predicó un sermón "subversivo",en 1818, luego de que se aplicara la ley de expulsión de españoles que afectóde manera considerable a esta orden, los carmelitas cambiaron de actitud.En 1818 predicaron un sermón para conmemorar la Independencia, yagradecían a Dios por el "acontecimiento fausto que en este mismo día de 1810
restableció a nuestra patria sus derechos, rompió nuestras cadenas, arrebató el yugo que por tres siglos habíamos arrastrado". G1 Declaraciones que,evidentemente, obedecían a las circunstancias de ese momento. Sin embargo, es significativo que no se mencionase a fray Gregorio de la Concepcióncomo uno de los frailes de esta orden que ayudó a "arrebatar ese yugo", alser uno de los principales insurgentes que tomaron la ciudad de San LuisPotosí en 1810.
Por último, más allá de las cuestiones generales que preocupaba a lasautoridades, es evidente que varios de los conflictos que se presentaronestuvieron empañados o desembocaron en problemas personales. En ellosse observa una lucha de poderes en acciones de protocolo y preeminencia,
G:! "Sermón queen la solemne acción de gracias con que la ciudadde San LuisPoroslcelebróel grito de Dolores pronunció en la Iglesia parroquial el M.R.P. Priordel convento del CarmenFray Manuel de SanJuan Crisósromo el 16de septiembre de 1828", San Luis Porosl, Imprenta delEstado, 1828.
206
GRACIELA BEllNAL RU1Z
relacionadas con e! fuero, que si bien las nuevas circunstancias políticas
debieron ser una de las causas, también fueron e! detonante de circunstan
cias previas.
BIBLIOGRAFÍA
ARCHIVOS
Archivo Histórico de! Estado de San Luis Potosi (AHE5LP)
Archivo General de la Nación (AGN)
Archivo de! Congreso de los Diputados (ACDM)
REfERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ABAD YQueípo, Manuel, "Representación sobre la inmunidad personal del clero,
reducida por las leyes del nuevo código, en el cual se propuso al rey el asunto
de diferentes leyes que establecidas harían la base principal de un gobierno
liberal y benéfico para la América y para su metrópoli" en José María Luis
Mora, Obras Completas. Política IJI, México, Instituto Mora, 1986, pp. 15-73.
ABAD Y Queipo, Manuel, "Representación a nombre de los labradores y comer
ciantes de Valladolid de Michoacán en que se demuestran con claridad los
inconvenientes de que se ejecute en las Américas la Real Cédula de 26 de
diciembre de 1804, sobre enajenación de bienes raíces y cobre de capitales
de capellanías y obras pías para la consolidación de vales reales, en Juan E.
Hernández y Dávalos, Historia de laguerra de Independencia deMéxico, t. 11,
clac. 262, México, Instituto Nacional de Estudios Históricos de laRevolución
Mexicana, 1985, p. 856.
CÁRDENAS Guriérrez, Salvador, "De las Juras reales al juramento constitucional,
tradición e innovación en el ceremonial novohispano, 1812-1820" en Lasuperuiuencia delderecho español en Hispanoamérica durante la época independiente,México, Instituro de Investigaciones Jurídicas, 1998, pp. 63-94.
CARDlEL Reyes, Raúl, Del modernismo al liberalismo. Lafilosofia deManuelMariaGorriño, México, UNAM. 1981.
207
El/m' la lealtnd Id sistemadegobierno y la dcjéllsa rfejlll:ros
CONNAUGHTON, Brian, "La Iglesia y el Estado en México, 1821-1856", en GmllHistoria de México Ilustrada. El nacimiento de l'l1éxico, 1750-1856, L Ill,
México, Planeta/CONACULTA/1NAH, 2001, pp. 301-320.
CHUST, Manuel, La cncstián nacional americana en las Cortes de Cddiz, 1810
1814. España, Centro Francisco Tomás y Valieme/UNED Alzira/Fundación
Instituto Historia Social/UNAM-IlH, 1999.
DíAZ Patiúo, Gabriela, "Los debates en torno al Patronato eclesiástico a comien
zos de la época republicana: El caso de Michoacán", [abrbucb fii/' GescbicbteLateinamerikas, núm. 23, 2006, pp. 397-414.
FARRISS, Nancy, Croum and clerg]' in Colonial Me:...ico, 1579-1821. The Crisis ofEcclesiastical Privilege, Londres, University of London, 1968.
GóMEZÁlvarez, María Cristina y Ana Carolina Ibarra, "El clero novohispano yla independencia mexicana: convergencias y divergencias detrás clérigos po
blanos" en Matute, Álvaro, Evelia Treja y Brian Connaughton, Estado, IglesiaJ' sociedad en México. Siglo XIX, México, UNAM/Miguel Ángel Porrúa, 1995,
pp. 137-173.
MARtCHAL, Carlos, La bancarrota delvirreinato. LasjinallzflS del imperio español,1780-1810, México, El Colegio de México, 1999.
MORALES, Francisco, Clero y politica en México (1767-1834). Algunas ideas sobre laautoridad, la independencia y la nf0l71la eclesiástica, México, SepSerentas, 1975.
ROJAS Beatriz, (comp.), Documentos para el estudio de la cultura política de latransición. [uras, poderes e instrucciones, Nueva España y Capitanía General deGuatemala, 1808-1820, México, Instituto Mora, 2005.
STAPLES, Arme, La Iglesia en In primera república [ederal mexicana (1824-1835),
México, SepSctemas, 1976.
TAYLOR, William B., "El camino de los curas y de los Barbones hacia la moder
nidad" en Álvaro Matute, Evelia Trejo y Brian Connaughton, Estado, Iglesiay sociedad en México. Siglo XIX, México, UNAM/Miguel Ángel Porrúa, 1995,
pp. 81-113 .
VaN Wobeser, Gisela, "La consolidación de vales reales como factor determinan
te de la lucha por la independencia en México, 1804-1808", Historia Mexicana,vol. 56, núm. 2 (222), octubre-diciembre, 2006, pp. 373-425.
20S