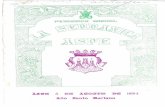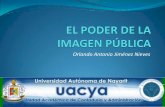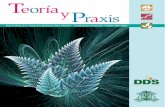El presente en la Edad Media: historia, imagen y discurso milenaristas
Transcript of El presente en la Edad Media: historia, imagen y discurso milenaristas
EDICIÓN A CARGO DE
Israel Sanmartín BarrosPatricia Calvo GonzálezEduardo Rey Tristán
Universidade de Santiago de Compostela
HISTORIA(S),IMAGEN(ES) y LENGUAJE(S)en AMÉRICA LATINA y EUROPA
9788498878707
ISB
N 9
78
-84
-98
87
-87
0-7
CIEAMCentro Interdisciplinario de Estudos Americanistas“Gumersindo Busto”
Pilar Cagiao VilaDIRECTORA
CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE ESTUDOS AMERICANISTAS“GUMERSINDO BUSTO”Edif. Mazarelos, Desp. 411 Praza de Mazarelos 15782 Santiago de CompostelaTels. 981563100 ext. 12503 / 651668180Correo electrónico: [email protected]
CIEAMCentro Interdisciplinario de Estudos Americanistas“Gumersindo Busto”
Pilar Cagiao VilaDIRECTORA
CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE ESTUDOS AMERICANISTAS“GUMERSINDO BUSTO”Edif. Mazarelos, Desp. 411 Praza de Mazarelos 15782 Santiago de CompostelaTels. 981563100 ext. 12503 / 651668180Correo electrónico: [email protected]
CIEAMCentro Interdisciplinario de Estudos Americanistas“Gumersindo Busto”
Pilar Cagiao VilaDIRECTORA
CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE ESTUDOS AMERICANISTAS“GUMERSINDO BUSTO”Edif. Mazarelos, Desp. 411 Praza de Mazarelos 15782 Santiago de CompostelaTels. 981563100 ext. 12503 / 651668180Correo electrónico: [email protected]
HIS
TOR
IA(S
), IM
AG
EN(E
S) y
LEN
GU
AJE
(S) e
n A
MÉR
ICA
LATI
NA
y EU
RO
PA
Historia(s), imagen(es) y lenguaje(s) en Améri-ca Latina y Europa constituye un espacio de en-cuentro para la reflexión acerca de hechos e ideas desde el punto de vista combinado de la historia, la historia del arte, y la lengua y la literatura. Historia-dores, filólogos, historiadores del arte, una lingüis-ta y un filósofo conforman un variopinto mosaico de autores que analizan objetos tan diversos como el mensaje de Navidad de un político, un cómic o la pintura del paisaje.
Historia(s), imagen(es) y lenguaje(s) en América Latina y Europa
Edición a cargo dE Israel Sanmartín Barros Patricia Calvo González
Eduardo Rey Tristán
Universidade de Santiago de Compostela 2012
Historia(s), imagen(es) y lenguaje(s) en América Latina y Europa / edición a cargo de Israel Sanmartín Barros, Patricia Calvo González, Eduardo Rey Tristán. – Santiago de Compostela : Universidade de Santiago de Compostela, Servizo de Publicacións e Intercambio Científico, 2012
282 p. ; 24 cm.
D.L. C 2608-2012. – ISBN: 978-84-9887-870-71. Linguaxe e historia 2. Poder (Ciencias sociais) – Historia 3. Arte e historia I. Sanmartín Barro, Israel, ed. lit. II. Calvo González, Patricia, ed. lit. III. Rey Tristán, Eduardo, ed. lit. IV. Universidade de Santiago de Compostela. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico, ed.
930.1/.2:800
Esta obra se ha financiado a través de la Acción Complementaria HAR2010-10257-E, subprograma HIST, del Ministerio de Ciencia e Innovación.
Sus trabajos se han desarrollado en el marco de los Proyectos de investiga-ción “Milenarismo plenomedieval (siglos XI-XIII): historia, historiografía e imagen” (EM 2012/046) y “Violencia política y revolución en América Latina” (INICTE09PXIB210098PR), ambos de la Xunta de Galicia; así como del Grupo de Investigación “Historia de América” de la USC, que cuenta con el apoyo del Programa de Consolidación y Estructuración de Unidades de Investigación Competitivas (Exp. CN 2012/026) de la Xunta de Galicia.
© Universidade de Santiago de Compostela, 2012
deseñaUnidixital
EditaServizo de Publicacións e Intercambio Científico
Campus Vida15782 Santiago de Compostela
usc.es/publicacions
imprimeImprenta Universitaria
Campus Vida
dep. legal: C 2608-2012 iSBn 978-84-9887-870-7
ÍndicE
Índice
____5
____
ÍndicE
Introducción ......................................................................................................7
Resúmenes ........................................................................................................13
Historia y lenguaje
Palabra e imaxe na política da Roma clásica: a súa pegada no discurso político actualana M.ª Suárez Piñeiro .....................................................................................21Análisis histórico-semántico como propuesta para el estudio de las estrategias nobiliarias en la obtención de cargos episcopales en la Cataluña de los siglos IX-XIFernando arnó garcía de la Barrera..............................................................33Estrategia argumentativa en un tipo de discurso político: el mensaje de Navidad. Análisis lingüístico del mensaje de Navidad de Nicolas Sarkozy (2008)Sonia gómez-Jordana Ferary ..........................................................................47
Historia e imagen y discurso
El presente en la Edad Media: historia, imagen y discurso milenaristasisrael Sanmartín Barros ....................................................................................61Relatos incompletos: a propósito de la ambigua postmodernidad españolaJuan albarrán diego .........................................................................................79Militancia e histori(et)a: Héctor Germán Oesterheld y MontonerosEdoardo Balletta ................................................................................................91Palabra, imagen y poder: los atentados del 11-S a través de un cómic Marvelalfonso Pinilla garcía .....................................................................................107
Historia(s), imagen(es) y lenguaje(s) en América Latina y Europa
____6
____
Arte y lenguaje
El pensamiento del ojoclaudio canaparo ............................................................................................125Traspasando los muros del museoMiguel anxo rodríguez gonzález ...............................................................143El pintor como narrador. Génesis flamenco del paisajismo intradiegéticoFederico L. Silvestre .........................................................................................157
Construcción de imaginarios
La imagen en el proceso revolucionario cubano: el papel de los medios de comunicaciónPatricia calvo gonzález ..................................................................................179El terror jacobino en el imaginario de los intelectuales de la Revolución de MayoLisandro cañón Voirin ...................................................................................195Construcción y concepción del enemigo a través de las publicaciones clandestinas del FMLN salvadoreñoEudald cortina orero .....................................................................................209
Reflexión interdisciplinar
La “historia mixta” como una historia globalcarlos Barros ....................................................................................................225El análisis histórico de las imágenes y los programas informáticos. Algunas consideraciones técnico-metodológicasandrés Bresciano .............................................................................................249¿Literatura comparada sin comparación? Reflexión interdisciplinar desde una epistemología comparatistacésar domínguez Prieto ................................................................................263
Autores .............................................................................................................277
INTRODUCCIóN Hacia La crEación dE
ESPacioS intErdiSciPLinarES
Historia e imagen y discurso
____61
____
El presente en la Edad Media: historia, imagen y discurso milenaristas
israel Sanmartín BarrosUniversidad de Santiago de Compostela
* Este trabajo se ha realizado en el marco del proyecto de investigación “Milenarismo plenomedieval (siglos XI-XIII): historia, historiografía e imagen” (EM 2012/046) financiado por la Xunta de Galicia.
Realizaremos un ejercicio desde la teoría y desde la práctica. Desde la historia pero también desde la historiografía y desde la teoría de la historia, con lo que mezclaremos todas ellas1 con el objetivo de reflexionar sobre la idea de presente en el discurso, la his-toria y las imágenes medievales. El objetivo del trabajo es estudiar como se construye la idea de presente y cómo se reflexiona sobre el tiempo en el mundo medieval, para lo que tomaremos como marco el milenarismo, el apocaliptismo y el fin del mundo.
Para cumplir nuestros objetivos, comenzaremos por una introducción termino-lógica para dejar claro el carácter conceptual de muchas de nuestras reflexiones. Esto lo reforzaremos con una serie de puntos de partida teóricos para entender mejor el trabajo, puesto que hay toda una serie de consideraciones previas y términos que pu-dieran parecer extemporáneos si no se matizan en su justa medida. Una vez, termi-nada esa fase inicial, pasaremos a trabajar cómo se construyen la idea de presente en el discurso, en la historia y en las imágenes vinculadas al milenarismo. Para ello, nos detendremos a describir, estudiar y analizar cómo todos los datos empíricos llevan a la creación de un presente eterno, a un “estiramiento” del presente que hace del tiempo medieval un tiempo secuestrado.
Por tanto, este trabajo no es tanto una reflexión sobre la historia medieval como de la creación de su relato y su conocimiento. Por tanto, partimos de una perspectiva en la organización de los objetos y los discursos. Es, en buena medida una reflexión epistémica, que no puede solo existir en la abstracción, sino en el desarrollo empírico. Este artículo también es una reflexión sobre los diferentes autores y teorías sobre el presente medieval y el milenarismo. Escribir sobre la “larga duración” de la creación de los conceptos culturales (presentes) requiere un nivel importante de generalidad en los argumentos a la vez que una concreción. Por último, esta pequeña investigación es un ejercicio de “deslocalización” geográfica en temas que abarcan todo el Occidente Medieval. Las Universidades europeas son lugares coloniales y de creación de tiempos concretos aferrados a realidades locales. Intentaremos abstraernos de ese particular.
1. Ver Delacroix, C., F. Dosse, P. Garcia y N. Offenstadt, Historiographies. Concepts et débats, Gal-limard, París, 2010 (2 volúmenes).
*
Israel Sanmartín Barros
Historia(s), imagen(es) y lenguaje(s) en América Latina y Europa
____62
____
Así, hemos buscado en la bibliografía las ideas y los proyectos más allá de realidades concretas2.
1. introducción terminológica
En este trabajo nos referiremos a la construcción del tiempo medieval a partir de los tres ejes reseñados arriba (historia, imagen y discurso), pero en el contexto del milena-rismo, apocaliptismo y fin del mundo. En tal sentido, nos referiremos más al concepto de “milenarismo” que al “milenarismo” (segunda venida de cristo) en sí en sentido es-tricto3, es decir, utilizaremos la idea de “milenarismo” para referirnos al apocaliptismo, fin del mundo y fin de la historia4, a sabiendas que no son necesariamente sinónimos. El Apocalipsis, según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua es el último libro canónico del Nuevo Testamento y contiene las revelaciones escritas por el apóstol San Juan, referentes en su mayor parte al fin del mundo. En otro sentido, “apocalíptico”, según el mismo diccionario, sería lo misterioso, oscuro, enigmático, que implica exterminio o devastación: terrorífico, espantoso. En cualquier caso, esta decisión está motivada porque la construcción del relato sobre el apocaliptismo está sostenido en diferentes “historias” e “historiografías” y sus utilizaciones públicas, y también por la intervención de los propios historiadores. En cierto sentido, lo apo-calíptico se nutre de toda una serie de acontecimientos históricos, historiograficos y memorias (individuales y colectivas) que lo lleva más allá de lo apocalíptico en sí, con lo que se trufan en una suerte de mezcla entre fines del mundo (la salvación y el juicio final) y, milenarismos.
Complementando al milenarismo cristiano, nos encontramos con el mesianismo (venida de reinos)5.
2. Puntos de partida epistémicos
Con el objetivo de situar la investigación en su punto concreto, nos haremos algunas preguntas que podrían presentarse como problemáticas ante el ejercicio que nos pro-ponemos realizar6:
2 Como explica Canaparo, Claudio, Geo-Epistemology. Latin America and the Location of Knowledge, Peter Lang, London, 1999, pp. 17-66.
3 Siguiendo el argumentario que para el “apocaliptismo” utilizó Bresciano, Juan Andrés, Los oráculos sibilinos y la historiosofía apocalíptica, Librería de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Edu-cación, Montevideo, 1997. Quiero agradecer al profesor Andrés Bresciano sus acotaciones y comentarios en las diferentes versiones de este texto.
4 Aclaramos más adelante que no nos podemos referir a la idea de “fin de la historia” para la edad media y que la consideramos como un concepto que engloba al milenarismo, apocaliptismo y fin del mundo.
5 Ver Carozzi, Claude, Visiones apocalípticas en la Edad Media. El fin del mundo y la salvación del alma, Siglo XXI, Madrid, 2000.
6 En la línea d buscar nuevos conceptos y nuevas teorías, en: Dosse, François, L´Empire du sens, L´humanisation des sciencies humaines, La Découverte, Paris, 1995.
Historia e imagen y discurso
El presente en la Edad Media: historia, imagen y discurso milenaristas
____63
____
¿Qué es la historia del presente o la historia inmediata?
Es una nueva forma de hacer historia en la que el presente es parte del estudio del historiador. Tradicionalmente, la historia está considerada como el estudio del pasado, excluyendo el presente y el futuro. La historia del presente o inmediata7 es una nueva forma de estudiar la historia en la que un presente “estirado” es algo más que la inter-sección entre un pasado y un futuro8. Ese presente se estudia desde la interdisiplina-riedad, desde la complejidad histórica y desde la postura del historiador como parte de la investigación, sabiendo que el estudio del presente siempre tiene la incertidumbre de que no es un proceso acabado y que la historia siempre es abierta, impredecible y sujeta a los cambios individuales y colectivos9.
¿Podemos hablar de historia del presente en la Edad Media?
No, no podemos hablar de historia del presente en la Edad Media puesto que es una metodología surgida a fines de los años 70 del siglo XX y reorganizada durante los años 90 del mismo siglo. No existe, por tanto, la historia del presente en la Edad Media. Sin embargo, podemos acotar algunas consideraciones al respeto. Una primera, sería que sí podemos estudiar el pasado como un presente10, es decir, viajar al estudio del pasado y no analizarlo únicamente como pasado si no como parte de un presente en el que interseccionarían diferentes realidades. Un presente que estaría imbricado en un pasado y un futuro determinados. El estudiar el pasado como un presente nos permite trabajar con ese espacio temporal de forma autónoma y así comprender mejor todos los planos del mismo, puesto que lo podemos analizar con mayor exactitud y deta-lle11. En cuanto a la segunda consideración, no podemos hablar, evidentemente, como hemos dicho, de historia del presente, pero sí que podemos hablar que en el mundo medieval los diferentes cronistas realizaban una cierta “historia de su tiempo”12, al ser capaces de combinar las memorias orales, escritas y el propio testimonio del autor.
7 Ver Sanmartín, Israel “La historia y la historiografía inmediatas como posibilidades de investigación”, en Gonzalo Capellán, Roberto G. Fandiño y Julio Pérez (Eds.), Historia social, movimientos sociales y ciudadanía, Instituto de Estudios Riojanos, Logroño, 2011, pp. 85-108.
8 Véase el concepto de futuro/pasado en Koselleck, Reinhart, Futuro pasado para una semántica de los tiempos históricos, Paidós, Barcelona,1993.
9 Ver Barros, Carlos, “La Historiografía y la Historia Inmediatas: la experiencia latina de Historia a De-bate (1993-2006)”, Historia Actual Online, Cádiz, nº 9, invierno de 2006 [En línea: <http://www.historia-actual.com/hao/Volumes/Volume1/Issue9/esp/v1i9c16.pdf> [consulta 10/09/2012]
10 Para recientes reflexiones sobre el concepto, ver Navajas Zubeldia, Carlos, “El gran presente. La His-toria de Nuestro Tiempo, hoy” en Navajas, Carlos y Diego Iturriaga (coords.), Actas III Congreso Internacional de Historia de Nuestro Tiempo, Universidad de La Rioja, Logroño, 2012, pp 9-20
11 Ver Pérez Serrano, Julio, “La Historia continúa”, Historia Actual, nº1, 2003, pp. 9-11.12 Pasamar, Gonzalo, “Origins and forms of the “History of the Present”: an historical and theoretical ap-
proach”, Rivista internazionale di storia della storiografia, nº 58, 2010, pp. 86-103.
Israel Sanmartín Barros
Historia(s), imagen(es) y lenguaje(s) en América Latina y Europa
____64
____
¿Podemos considerar historiadores a los cronistas de la Edad Media?
En sentido estricto, no podemos considerar historiadores a los cronistas medievales13, puesto que ni si quiera existía la profesión de historiador en ese momento ni la his-toria era una ciencia14. No obstante, los cronistas medievales escriben con la idea de reflejar y de trascender al futuro las memorias del pasado, y con la idea de dejar escrito lo que están viviendo en el presente, así como los acontecimientos relevantes que les ha tocado vivir. Por todo ello, podemos hablar de que en cierto sentido son una espe-cie de “historiadores” que son partícipes de un presente determinado y de un pasado heredado bajo diferentes formatos15. La historiografía contemporánea no tiene una visión unívoca de esta situación. Nosotros apostamos por la idea de que aunque no son historiadores en el sentido contemporáneo, sí son autores que reflejan o constru-yen una historia con sentido de trascendencia (aunque tengan otros objetivos; falta de causalidad; imprecisiones, etc.).
¿Podemos considerar historiografía a la historia realizada por los historiado-res de la Edad Media?
Esta respuesta es continuación de la anterior. Sino aceptamos la existencia de his-toriadores no podemos considerar la realización de una historiografía medieval. Si partimos de nuestro presupuesto de considerar historiadores de otra época, de otro presente, a los historiadores medievales, sí existiría una historiografía16, que supondría el estudio de la historia de la historia realizada por los diferentes “historiadores” me-dievalistas. La historiografía medieval tiene un fuerte cedazo eclesiástico, pero dentro de eso existen diferentes escuelas y realidades geográficas que se pueden diferenciar17.
¿Existen las memorias en la Edad Media?
El tiempo feudal concedía determinados privilegios al pasado. Es un tiempo de la me-moria que desarrolla las potencialidades del cristianismo como religión de la memo-ria18. Ésta, nos lleva como casi toda actividad intelectual de la época a lo eclesiástico. La
13 Como defendieron autores como Monod y más recientemente Burke (Ver Burke, Peter, The Renaissance Sense of the Past, Arnold, Londres, 1969).
14 Guenée insiste en defender que la historiografía medieval tuvo un verdadero sentido del pasado. Ver Guenée, Bernard, “Y a-t-il une historiographie médiévale?”, Revue Historique, nº 524, 1977, pp. 261-275.
15 Es decir, la importancia de la idea de presente en el pasado, con el objetivo de analizar en estratos la realidad medieval.
16 Como defiende Guénee, Bernard, Histoire et culture historique dasn l´occident médiéval, Aubier, París, 1980.
17 Ver Orcástegui, Carmen y Esteban Sarasa, La historia en la Edad Media, Cátedra, Madrid, 1991, pp. 83-134.
18 Ver Sanmartín, Israel, “Historiografía y memorias (activas). Debates desde la historia inmediata (me-dieval y contemporánea)”, en Eduardo Rey y Pilar Cagiao, Conflicto, memoria y pasados traumáticos,
Historia e imagen y discurso
El presente en la Edad Media: historia, imagen y discurso milenaristas
____65
____
eucaristía (“Haced esto en memoria mía”) significaba una de las primeras relaciones con la memoria en el día a día de la sociedad medieval. Además de esto, las conme-moraciones de los difuntos, los aniversarios de muertos, las celebraciones litúrgicas. Todas estas cuestiones por medio de las celebraciones y de sus palabras, volvían al presente. En otro sentido, también las memorias eran referidas a las iglesias o altares que contenían objetos litúrgicos. El clero, sobre todo el regular y al que pertenecían los historiadores (cronistas) de la época, era los grandes especialistas de la memoria. Sus miembros tenían la obligación de conmemorar el pasado y seleccionaban aquellos acontecimientos “dignos de ser recordados”. La memoria laica se vinculaba más a ge-nealogías, cancioneros de gesta o censos de tierras. Y había un tercer tipo de memorias que eran las memorias trascendentes vinculadas a las mentalidades y a las imágenes creadas a partir de lo imaginado y los imaginarios19.
¿Podemos considerar el tiempo en la Edad Media igual que el tiempo actual?
En sentido superficial, el tiempo es diferente, porque son distintos presentes, pero en sentido profundo son dos tiempos lineales con fines disimiles (uno la salvación otro la autorealización de un sistema político) que combinan con diferentes tiempos circu-lares (personales) y en otras direcciones20. El tiempo no es único sino que está estruc-turado por diferentes extractos y por diferentes formas de experimentarlo y sentirlo. Podríamos decir que existen tiempos para construir la escala, pero la comparación del mundo medieval y contemporáneo no se puede realizar desde la especialización sino desde el tiempo conjunto y en los dos lugares (medieval y contemporáneo) a la vez. El objetivo es colaborar en la ruptura de esas rodajas de especialización por épocas desde la práctica histórica e historiográfica; y, en definitiva, desde la historia y la teoría, por tanto, desde un tiempo único pero desde diferentes escalas del mismo (medieval y contemporáneo). Pero, ¿cómo se construyen esas temporalidades y sus historias?, pues en buena medida a partir de las memorias, las cuales reactualizan constantemente el pasado y están en continuo vínculo con las historias y con el presente21.
¿No interesa lo que sucedió en el año 1000 para los estudios del milenarismo medieval?
Sí, nos interesan todos los acontecimientos alrededor del año 1000, tanto los que acon-tecieron como los que creemos que sucedieron. De tal forma, los sucesos reflejados por Glaber o por Chabannes son complementados con lo que han añadido la historiogra-fía romántica del XIX, así como los debates sobre la cuestión alumbrados por historia-
Servizo de Publicacións da Universidade, Santiago de Compostela, 2011, pp. 29-41.19 Ver Ruiz-Domènec, José Enrique, La Memoria de los feudales, Argot, Barcelona, 1984.20 Leduc, Jean, Les historiens et le tempos. Conceptions, problématiques, écritures, Éditions du Seuil, París,
1999, pp. 135-166.21 Ver Koselleck, Reinhart, Los Estratos del tiempo: estudios sobre la historia, Paidós, Barcelona, 2001.
Israel Sanmartín Barros
Historia(s), imagen(es) y lenguaje(s) en América Latina y Europa
____66
____
dores como Duby, Landes o Gouguenheim. En este sentido, tenemos que considerar tanto lo que sucedió como lo que creemos que sucedió, es decir, las interpretaciones sobre lo que aconteció. Por tanto, será parte de nuestros intereses los acontecimientos empíricos y las reflexiones sobre ellos, desde una perspectiva de las creencias, de las ideologías, en definitiva, de historia de las mentalidades.
Cuando hablamos del año 1000, ¿Nos referimos únicamente al año 1000?No, nos estamos refiriendo tanto al año 1000 como al año 800, al año 600, es
decir, a todas aquellas fechas que llevan asociados procesos de milenarismo, apocalip-tismo o fin del mundo. Para nosotros, el año mil es más un concepto, una idea, que una plasmación en una fecha concreta y determinada.
¿Buscamos un enfoque único en relación con todas estas temáticas?
Intentamos la búsqueda de enfoques múltiples, tanto desde la historia del pensamiento como de la historial social y la historia de las mentalidades22 e intelectual. El objetivo es buscar una aproximación compleja y poliédrica al objeto de estudio, es decir al pre-sente medieval y sus alrededores finalistas.
¿Nos podemos referir al milenarismo y apocaliptismo como fin de la historia?
En sentido estricto no, puesto que el concepto de “fin de la historia” es posterior. No aparecerá en un sentido explícito hasta Kojève23, si bien antes Hegel, Marx y otros lo dejaron esbozado. Como concepto, podríamos referirnos al “fin de la Historia” en el sentido que representa un momento de crisis y de cambio social, intelectual y mental. El funcionamiento del “fin de la Historia” para las sociedades contemporáneas tiene esas similitudes con los apocaliptismos y milenarismos medievales. En definitiva, usa-remos el término “fin de la historia” para referirnos al todo que engloban: apocaliptis-mo, milenarismo y fin del mundo.
¿Debemos de vincular nuestros estudios en relación a las posturas de la histo-riografía francesa?
El debate sobre el milenarismo y apocaliptismo es un debate muy fértil dentro de la historiografía francesa, que ha tenido diferentes actores a lo largo de los años como George Duby24 o Sylvain Gouguenheim25. Y también ha habido un amplio debate con la historiografía anglosajona, como en el caso de Richard Landes26. Sus discusiones las
22 Ver Hervé, Martin, Mentalités Médiévales II. Representations Collectives du XI-XV, Kielce, PUF, París, 2001 y Hervé, Martin, Mentalités Médiévales, XI-XV siècle, PUF, París, 1996
23 Ver Sanmartín, Israel, Entre dos siglos: globalización y pensamiento único, Akal, Madrid, 2007.24 Duby, George, L´An mil, Julliard, París, 1967.25 Gouguenheim, Sylvain, Les fausses terreurs de l´an mil, Picard, París, 1999.26 Ver Landes, Richard, Relics, apocalypse and the deceits of Hitory. Ademar of Chabannes, 989-1034, Uni-
versity of Cambridge, Londres, 1995.
Historia e imagen y discurso
El presente en la Edad Media: historia, imagen y discurso milenaristas
____67
____
debemos de tener en cuenta pero en ningún caso deben de ser referentes marcos para la discusión o nuestra propia toma de postura.
¿Tiene una vinculación espacial este trabajo?
No, la vinculación es más conceptual que espacial. Sería más un vínculo geoepistémico como “no lugar”, como un lugar en continua construcción donde confluyen diferentes espacios geográficos como datos empíricos para la reflexión conceptual27.
3. La construcción del discurso del presente en la Edad Media
Las reflexiones sobre el presente suelen ser construcciones teóricas que responden a una determinada coyuntura histórica y que están insertadas en un contexto ideoló-gico, mental e historiográfico determinado. Así, la aparición de estas preocupaciones suelen estar relacionadas con grandes épocas de cambio, de crisis, tanto de la socie-dad como de las mentalidades, e incluso se vinculan a determinadas profecías, o en su caso teorías, relacionadas a su vez con fenómenos sociales, culturales o económi-cos. En cierto sentido las reflexiones sobre el presente han intentado congelar la idea del decurso temporal presentando el presente a modo de futuro-pasado o el futuro a modo presente-pasado. Tampoco han sido ajenas a los debates sobre los límites de la historiografía. En este sentido, las reflexiones sobre el presente puede considerarse una justificación ahistórica, teleológica y totalmente interesada de un momento histórico determinado.
El tiempo relativo al año 1000 no se escapa a estas consideraciones. Todo lo vin-culado al año mil (y a su concepto), es un conjunto de operaciones historiográficas e históricas en torno al concepto de “espacio de experiencias” y del “horizonte de expec-tativas”, es decir, del juego del presente y el futuro. El secuestro del presente y la puesta en juego de un futuro profético para anularlo será una cuestión histórica e historio-gráfica asociada a la idea de búsqueda de la salvación bíblica. Aquí la particularidad es que los tiempos creados al respecto se escaparon de la cadena histórico-históriográfica para crear imaginarios colectivos y memorias históricas e individuales concretas que llevaron a la aparición de una serie de preocupaciones proféticas sobre al anticristo, milenarismo, fin del mundo, etc28. Veamos algunos casos:
a. Como hemos esbozado más arriba, la cuestión relativa al milenarismo, apocaliptismo y fin del mundo ha enfrentado a distintos investigadores en los últimos años, sobre todo en Francia (Landes, Barthélémy, Gouguen-
27 Canaparo, Claudio, Geo-Epistemology. Latin America and the Location of Knowledge, Peter Lang, Lon-don, 1999.
28 Braga, César, “Time and alterity in Vieira´s history of the future”, Portuguese Studies Review, nº15 (1-2), 2007, pp. 227-266. Agradecemos al professor Bresciano por este artículo.
Israel Sanmartín Barros
Historia(s), imagen(es) y lenguaje(s) en América Latina y Europa
____68
____
heim, Lobrichon, etc.). En este sentido, podemos afirmar29 que el milena-rismo es una creencia de esperanza basada en unos versículos del capítulo 20 del apocalipsis de San Juan donde dice que antes del juicio final reinará Jesucristo en un reinado de justicia y amor durante mil años30, pero tam-bién es la creencia de temor, de miedo, de acabamiento del mundo31. Am-bas diferentes pero vinculadas a la creación de un relato temporal fijado en torno al año 1000.
b. En el siglo X se pensaba que la llegada del Apocalipsis estaba represen-tada en clave de catástrofes naturales, epidemias y desórdenes de larga duración originadas por la guerra e igualmente las situaciones sociales o religiosas intolerables. Así, el Abad Odón de Cluny creía en la llegada del anticristo y el fin del mundo dada la oleada de injusticias32. En el año 1000 se puede descubrir cierto presentimiento del fin del mundo a partir de las cruzadas populares33.
c. El milenarismo34 actuó como una cierta memoria colectiva que sirvió en 987 a Hugo Capeto desbancar a los carolingios o ayudó en Alemania con Otón III a reivindicarse como fundador de un espacio político. Los mie-dos y su tiempo son utilizados para convertir un acontecimiento en una memoria del conjunto social y a actuar de una forma que podemos esti-mar como inconsciente.
d. Existieron diferentes herejías35 que tenían una fuerte componente mile-narista yconfiaban en la esperanza en un mundo mejor, y una clara utili-zación como memoria histórica. Esa esperanza reverdeció cuando había mayor desorganización social provocada por las rápidas transformaciones sociales y las normas persistentes de interacción social. Desde el siglo XIII existe constatación de herejías. En Paris (1210) un grupo de eclesiásticos liderados por Amaury de Bène explotan bajo ideas de Joaquín de Fiore; en Parma están los frailes apostólicos de 1260; en el sur de Francia los beguinos; Alemania los movimiento de flagelantes en la gran peste de; los husitas en Bohemia en 1419, etc36.
29 Más allá de debates domésticos en la historiografía francesa para justificar posicionamientos historiográ-ficos y personales.
30 Ver De La Iglesia Duarte, José I. , Milenarismos y milenaristas en la Europa medieval, IER, Logroño, 1999.
31 Bonassie, Pierre et Toubert, Pierre (ed.), Hommes et societés sans l´Europe de l´An mil, Press Universi-tarires du Mirail, Toulousse, 2004
32 Ver Flori, Jean, La fin du monde au moyen âge, Editions Jean-Paul Gisserot, Paris, 2008.33 Ver Rucquoi, Adeline, “El fin del milenarismo en la España de los siglos X y XI”, en Vaca Lorenzo,
Ángel, Milenarismos y milenaristas en la Europa medieval, IER, Logroño, 1999.34 Ver Vaca Lorenzo, Ángel, En pos del tercer milenio. Apocalíptica, mesianismo, milenarismo e historia,
EH, 200035 Merlo, Grado, Ereti ed eresie medievali, Il Mulino, Bolonia, 1989.36 Cohn, Norman, Les Fanatiques de l´Apocalypse, Paris, Payot, 1983
Historia e imagen y discurso
El presente en la Edad Media: historia, imagen y discurso milenaristas
____69
____
e. El año 1000 ha sido un año de grandes debates historiográficos sobre si su significado fue de gran cambio (Duby) o de continuidad (Barthélemy), una polémica que va asociada a toda una serie de terrores al fin del mundo y de la segunda llegada de Cristo, que traería la paz eterna37. Aunque no hay consenso, unos autores apuestan porque el año 1000 fue un momen-to intenso, de gran violencia señorial y de convulsiones que llevaron a la mutación feudal, para otros solo es un momento de tensiones sociales exageradas por la instauración de un nuevo orden feudal. Según otras in-terpretaciones ni hubo mutación feudal ni escatología. Sea como fuera, el monje cluniacense Raoul Glaber habla de un mundo nuevo y lleno de optimismo.
f. Los primeros cristianos fijaron en el año 500 cataclismos vinculados al anticristo, replicado posteriormente en el año 800, 970, 981, 992, 1065 y 1250. Durante el gran cisma que dividió a la Iglesia entre 1378 y 1417 el Papa es calificado de Anticristo. Esto no deja de ser una estrategia para integrar la escatología en los tiempos presentes, como elemento de la esta-bilidad de la Iglesia y de su dominación.
g. El tiempo medieval es un tiempo de la memoria que tiene como objetivo primordial desarrollar las potencialidades del cristianismo. Por ejemplo, la memoria nos lleva como casi toda actividad intelectual de la época a lo eclesiástico. La eucaristía (“Haced esto en memoria mía”) significaba una de las primeras relaciones con la memoria en el día a día de la sociedad medieval. Además de esto, las conmemoraciones de los difuntos, los ani-versarios de muertos, las celebraciones litúrgicas. Todas estas cuestiones por medio de las celebraciones y de sus palabras, volvían al presente el pasado.. El clero, sobre todo el regular y al que pertenecían los historia-dores de la época, era los grandes especialistas del tiempo. Sus miembros eleccionaban aquellos acontecimientos más importantes El tiempo laico se vinculaba más a genealogías, cancioneros de gesta o censos de tierras. Y había un tercer tipo de tiempo referido a las mentalidades y a las imágenes creadas a partir de lo imaginado y los imaginarios38.
El tiempo medieval es construido a partir de lo visto, lo escuchado y lo leído (La socie-dad medieval considera que la memoria oral abarca 100 años). Así, recuerdos vividos o transmitidos de forma repetitiva son presentados como específicos de la comunidad idealizando el pasado. En esa “interpretación” de lo acontecido, el olvido y el recuerdo son importantes. El clero regular es el gran constructor del relato temporal.
37 Sobre los terrores del año mil véase Duby, op. cit., 1967; Barthélemy, Dominique, La mutation de l´an mil a-t-elle eu lieu? Paris, Fayard, 1997; Gouguenheim, op. cit., 1999; y Moore, Robert, La Première Révolution européene (X-XIII siècle), Paris, Seuil, 2001.
38 Bildhauer, Betina and Robert Mills (eds.), The monstruous middle ages, University of Wales Press, Cardiff, 2003.
Israel Sanmartín Barros
Historia(s), imagen(es) y lenguaje(s) en América Latina y Europa
____70
____
4. La historia como escatología
La época medieval está configurada a partir de una serie de tiempos lineales y circulares donde lo eclesiástico y lo campesino lo culto y lo popular tienen una incidencia funda-mental. A partir de esas reflexiones y considerando el límite introducido por San Agustín con la idea de un Juicio Final, diferentes autores han estudiado la configuración del tiempo medieval a partir de los miedos, los paraísos y la sociedad deseada futura39. En todas estas preocupaciones juega un papel importante el milenarismo, es decir, la segunda venida de Cristo para instaurar un Reino Terreno de mil años o reino de los justos, al que le seguiría un juicio final y el propio fin de los tiempos. Esta idea tuvo en el medievo todo tipo de variantes: juicio final antes o después del milenio; llegada de salvación colectiva y reino de justicia y paz (todos ellos apocalípticos). Todo envuelto en sucesos catastróficos y tanto en ambientes espirituales como populares, que en muchos casos son causa de rebeliones. Estas cuestiones han provocado problemas de datación40 y diferentes tensiones en las in-terpretaciones pero tienen un origen común y es el escrito judío referido al Capítulo 7 del libro de Daniel. El cristianismo heredó del judaísmo el apocalíptismo. El soporte principal del milenarismo cristiano es el capítulo 20 del apocalípsis de San Juan relacionado con la profecía de Daniel y los 1000 años que durarán el reino mesiánico (quiliasmo), aunque también hay que tener en cuenta la Epístola de Bernabé.
El concepto del año 1000 es el origen de toda esta cuestión, referida a sus dimen-siones eclesiásticas, historiográficas, laicas, populares e intelectuales41. Entendamos el año 1000 no como una fecha sino como un concepto en el que podemos englobar los diferentes años mil medievales (año 500, año 800, etc.). En ese caso podemos abordar conjuntamente los diferentes terrores relativos a ese concepto. La idea moderna del “año 1000” data del siglo XVIII y fundamentalmente del siglo XIX cuando se recogen todas las interpretaciones apocalípticas en base a esto, gracias en parte a la lectura lite-ral de textos como los de Glaber42 y a autores como Michelet en Francia o Sismunde de Sismundi en Italia Ya en el siglo XX, autores como Duby negaron los temores relativos al año 1000, reconociendo la inquietud de la población ante la posibilidad de ciertas fechas, pero negando la posibilidad de los temores colectivos. En los últimos años, Richard Landes ha rechazado la historiografía del año 1000 relativa a la no conside-ración de los terrores. Landes ha propuesto el estudio de un milenarismo escondido. Los mismos escritos de Abbon de Fleury cerca del año mil podrían ser muestra de un milenarismo sumergido pero poderoso. La escasez de menciones en los textos se debe a la capacidad silenciadora, pero hay escritos que denotan preocupaciones de las
39 Un ejemplo es Delumeau, Jean, El Miedo en Occidente, Madrid, 1989.40 Como ha señalado Richard Landes, Apocalypse, and the Deceits of HistoryAdémar de Chabannes (989-
1034), Harvard University Press, Cambridge,1995.41 Un estudio muy pertinente al respecto es: García de Cotázar, José A., Los protagonistas del año mil,
Fundación Sta. Mª la Real, Palencia, 2000.42 Glaber, Raoul, Historias del primer milenio, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid,
2004.
Historia e imagen y discurso
El presente en la Edad Media: historia, imagen y discurso milenaristas
____71
____
minorías43 e incluso los Oráculos Sibilinos. También en el ámbito hispano se han seña-lado diferentes textos con un enfoque más apocalíptico que milenarista (San Isidoro, J. de Toledo o Beato de Liébana)44.
Como hemos dicho, entendamos los terrores del año 1000 como un concep-to. Si nos vamos al año 800 podemos encontrar textos apocalípticos de Elipando (To-ledo), Alcuino (Tours), el Beato de Liéabana ya mostraban una gran preocupación por “inquietudes” más que “temores” colectivos. Son escritos milenaristas en el sentido de que va a legar el fin del mundo pero no el juicio final45.
El mito sobre el milenarismo y sus memorias, tan discutido, gira en torno a dife-rentes tópicos:
a. Las Crónicas de Guillermo Goder y Abbón de Fleury. Se recoge un testi-monio donde en un sermón se alude al fin del mundo. No está asociado a histerias ni al año 1000;
b. Expresiones que aparecen en documentación medieval relativas al “Mundo in finem”, que no reflejan un sentimiento colectivo y no muestran psicosis;
c. En aquel momento, las catástrofes y discordias que afectan a la sociedad occidental llevaron a pensar que el fin del mundo estaba próximo. Pa-ralelamente, se propagó la idea del Apocalipsis especialmente entre los monjes. Los autores eclesiásticos ven en la descripción de los pecados y los horrores del fin del mundo un medio para impresionar a sus vecinos e incitarles a que se conviertan. La alusión al juicio final es un método educativo empleado por la iglesia de modo intencionado. El objetivo es inspirar miedo pero sin paralizar a las gentes. Este tipo de concepciones escatológicas no ofrece ninguna esperaza de transformación profunda de las acondiciones existentes, sino que reafirma una visión pesimista del porvenir que se encamina hacia el juicio final.
d. En cuanto al suceso histórico del año 1000 no hay temor generalizado pero sí evidencia que los hombres preveían un segundo milenio cristiano. Los terrores del año mil podían ser un mito pero es innegable la sensa-ción de fatalidad del momento. A lo largo del siglo X y XI predicadores y cronistas aseguraban con regularidadad a su público esas ideas (en In-glaterra con lo sermones de Wulfstan arzobispo de York o en Francia con Raúl Glabler, etc.). Estudiaremos, por tanto, tanto lo que sucedió como lo que se cree que sucedió. Esto lo complementaremos con los trabajos en el romanticismo y principios del siglo X, así con la situación actual, con el objetivo de ver cómo ha evolucionado la idea de año mil tanto desde el punto empírico como el conceptual.
43 Mcginn, Bernad, Visions fo the End; y Carozzi, C. y H. Tavianni, La fins des Temps. Terreurs et prophé-ties au Moyen Âge, Paris, 1982.
44 Ver Rucquoi, Adeline, “El fin del milenarismo en la España de los siglos X y XI”, en J. I. De la Iglesia Duarte, Milenarismos y milenaristas en la Europa Medieval, Instituto de Estudios Riojanos, Logroño, 1999, pp. 281-305.
45 Ver Himmelfarb, Martha, The Apocalypse. A brief history, Wilwy-Blackwell, Chichester 2010
Israel Sanmartín Barros
Historia(s), imagen(es) y lenguaje(s) en América Latina y Europa
____72
____
e. La expresión “año 1000” y el problema de las dataciones: último año del siglo IX, primero del XI;
f. Cronistas, como Raoul Glaber (siglo XI) que muestran que no es una cuestión generalizada puesto que diferentes historiadores han desbara-tado las ideas de Glaber como Orsi, Roy, Duval, que muestran que solo algunos iluminados hablaban entre 960-1000 del fin del mundo y sí hay en todo caso un “milenarismo retrospectivo”;
g. En la Península ibérica se habla de esperanzas milenaristas hasta el siglo X, cuando se abandona la espera y se continúa la historia escribiéndola y viviéndola46;
h. Toda la cuestión de las dataciones en torno al 500, 800 y 1000, cuando va a llegar el fin del mundo se posterga.
En los últimos años autores como R. Landes o J. Fried han realizado una profunda revisión de estos supuestos, a la vez combatidos por Sylvain Gouguenheim en su libro sobre los falsos terrores del año 1000, donde defiende que el cristianismo es escatoló-gico pero no milenarista; la angustia de la salvación individual superaba el miedo al juicio final (en un juego muy interesante de confusión entre memorias e historias). Y subraya que el milenarismo es más cosa de clérigos. Frente a esto, Landes encuen-tra en los siglos X y XI muchos textos y propone una nueva lectura de los mismos, en el sentido de interpretar silencios, ausencias y las múltiples manifestaciones de la mentalidad apocalíptica. En buena medida, Landes demuestra que entre 980-1030 hay signos anunciadores del fin del mundo o apocaliptisis. La idea de “fin” impregnó la mentalidad del Norte de Francia, Alemania e Inglaterra.
Este milenarismo y apocaliptismo no se puede entender sin la importancia de la teología o del pensamiento medieval en la Edad Media. San Agustín es la versión doctrinal de todo este problema y el fin de todo milenarismo (Ebonitas, doctrinas de Crinto, San Justino, San Ireneo de Lyon, Montano, etc.). Su explicación se convierte en canónica para la Iglesia al explicar que el reino de Cristo no debe ser esperado al final de los tiempos, sino que es es el actual sobre la Iglesia y que mil años es una cifra simbólica que explica el fin de los tiempos. Con San Agustín el milenarismo como doctrina desaparece de la ortodoxia cristiana por lo menos en teoría. Landes y Cohn afirman que el milenarismo estuvo presente en diferentes manifestaciones religiosas populares pero que es reprimida constantemente47.
Para entender el fenómeno en su conjunto hay que tener en cuenta las referencias indirectas, alusiones veladas y tener en cuenta que son argumentaciones milenaristas aquellas calamidades naturales, fenómenos astronómicos, cambios climáticos así como los movimientos populares milenaristas y todo lo relativo a la edad del mundo (San Hipólito, Eusebio de Cesarea y San Jerónimo). Joaquín de Fiore tendrá otra significancia
46 Adeline Rucquoi, op. cit., 1999; y “Mesianismo y milenarismo en la España medieval”, Medievalismo: Boletín de la Sociedad Española de Estudios Medievales, Nº 6, 1996, pp. 9-32.
47 Holland, Tom, Millennium, Abacus, London, 2009.
Historia e imagen y discurso
El presente en la Edad Media: historia, imagen y discurso milenaristas
____73
____
para todo esto al articular una doctrina trinitaria que fue condenada como herética al mostrar un programa de perfección de la humanidad hasta la espiritualización final. Se le atribuyen ideas con posteridad que proporcionaron un arsenal de inquietudes apoca-lípticas. Toda una serie de órdenes mendicantes se convertirán en monjes espirituales de la Tercera Edad, y diferentes movimientos sociales encontraron en Joaquín de Fiore. El joaquinismo se difunde en el franciscanismo y tuvo influencia en Pedro J. Olivi y otros movimientos espirituales y sociales: los fraticelli, grupos de flagelantes, hermanos apostólicos de Gerardo Segarelli, etc. Por tanto, no debemos de ver los conflictos sociales alejados de todo esto independientemente de las diferentes concepciones de los mismos, ya sean entendidos como resultados de un milenarismo de oprimidos frente a opreso-res (interpretación marxista), la del resultado de la tendencia irracional de las masas (Cohn)48 o como resultado de factores intelectuales, espirituales, políticos y sociales.
Por todo esto, a la hora de plantearse el problema de la legitimidad de los movi-mientos de rebelión (de masas e intelectuales) contra el orden feudal (eclesiástico y seño-rial), fue fundamental el desarrollo de los planteamientos teológicos, tanto por parte de los líderes religiosos de esos movimientos, que podían buscar en el Antiguo o el Nuevo Testamento las bases para su crítica del poder político o económico, como por parte de aquellos: teólogos, jueces…que se encargaron de su represión. Por ejemplo, el anticristo ya está en la Primera Epístola de San Juan que decía que el Anticristo vendrá antes del Juicio Final. Las ideas medievales sobre el fin del mundo y del anticristo también recibie-ron la influencia de Remigio de Auxerre, que redactó a mediados del siglo IX comenta-rios sobre la segunda epístola de San Pablo a los Tsalonicenses y sobre el Apocalipsis, etc.
En el pensamiento medieval se partió de que existía una clara correspondencia entre el orden teológico, la estructura del mundo físico y los órdenes político, econó-mico y jurídico. Dios, como creador del Mundo, es el garante del orden físico y social del mismo, y por esta razón se interpretaba que rebelarse contra el poder eclesiástico, o contra el poder civil, era asimismo rebelarse contra Dios, razón por la cual, a partir de fines del Mundo Antiguo, y durante toda la Edad Media, la Iglesia apeló al brazo secular para reprimir la disidencia teológica, que , en muchos casos, podía servir de expresión de movimientos de protesta de tipo económico y social.
Estos debates hay que complementarlos con el debate historiográfico que hay en torno a la mutación del año 1000, donde los argumentos demográficos, expansión territorial, nuevas técnicas, reformas eclesiásticas, etc. son elementos para explicar la mutación/graduación (Bournazel/Bonassie) de la llamada revolución feudal donde el señorío sustituye a la antigua esclavitud. Aquí hay todo un debate sobre si el cambio social fue revolucionario (Duby) o si fue más vinculado a otro tipo de movimientos más graduales donde las prácticas feudo-vasalláticas (Berthelemy) eran antiguas y se conformarían gradualmente.
48 Cohn, Norman, En pos del milenio revolucionarios milenaristas y anarquistas místicos de la Edad Media, Barral Editores, Barcelona, 1972.
Israel Sanmartín Barros
Historia(s), imagen(es) y lenguaje(s) en América Latina y Europa
____74
____
5. La Historiografía medieval como punto de encuentro entre historia y discurso
El mundo medieval está configurado dentro del paradigma cristiano de sociedad, en el que la realidad tiene una construcción muy diferente a las sociedades actuales. De tal forma, a nivel intelectual, lo oral se escribe, lo escrito se ve como una imagen de lo oral y la voz tiene una autoridad muy importante (sobre todo hasta el siglo XII)49. La cultura medieval es en buena medida un mundo donde lo oral, el testimonio, etc., tiene preemi-nencia sobre lo escrito. Los textos adquieren importancia porque son leídos, recitados y entendidos, y así registrados en las memorias individuales y colectivas medievales50.
Con este punto de partida debemos de entender lo que podemos considerar como la “historiografía medieval” de su propio tiempo, donde el historiador-cronista aparece en su obra constantemente y explica objetivos, métodos, etc., aunque después no los llega a realizar51. Como la liturgia y otras actividades medievales, la historia no es más que otro instrumento para la trascendencia. Lentamente, la historiografía medieval, fue registran-do selecciones de lo que acontecía como guerras, acciones de los príncipes, combinadas con las vidas de los Santos, para ponerse al servicio del verdadero motor de la historia y la historiografías medievales, que era Dios. No tenemos que olvidar que la historio-grafía medieval está producida en un esquema doctrinario con todo lo que supone la inserción de los diferentes acontecimientos en la historia de la salvación (donde la Biblia tenía mucha importancia). La historia se escribía con la idea de ser comprendida (más bien registrada) y sin buscar las relaciones causa-efecto, aunque hay algunas excepciones como la de Guillermo de Poiters. El historiador medieval se ocupaba de lo contingente y creía que no se podía invadir lo especulativo porque era labor de teólogos y filósofos. El objetivo de los relatos históricos era adivinar a Dios como seña de la misma en base a un desarrollo lineal con dos períodos cortados por el nacimiento de Jesucristo. Según San Agustín, la historia sería un proceso dual entre la ciudad de Dios y la de los hombres hasta alcanzar la Jerusalén Celeste. Aunque hay que tener en cuenta que en el mundo medieval no hay distinción entre lo verdadero y lo posible, además que la relación entre lo real y lo imaginario es muy tenue, como hemos señalado más arriba, porque existe un paradigma cristiano referente a las sagradas escrituras y una aprehensión de la realidad diferente a la de la época contemporánea o moderna.
La historiografía medieval concedió importancia destacada a los hechos cercanos, los correspondientes a la generación de los autores o la inmediatamente precedentes. En esta línea, están escritores cristianos como Hidacio, San Isidoro de Sevilla, Glaber, Cha-
49 Zumthor, Paul, La Medida del mundo: representación del espacio en la Edad Media, Cátedra, Madrid, 1994.50 Los siglos plenomedievales son denominados como la “edad de oro” de la historiografía medieval (Glaber,
Sigeberto de Gembloux, Guillermo de Malmesbury, y Otón de Freising, Liutprand, Chabannes, Adalberón, Helgaud, etc.). En esa época ya se empieza a considerar lo escrito cada vez más frente a lo oido y lo leído. Los fundamentos metodológicos de estos “historiadores” estaban sostenidos en escribir historias univer-sales, con una supuesta veracidad y causalidad en ascenso, así como la expresión de cada vez más pensam-ientos en las obras. (Carmen Orcástegui y Estaban Sarasa, La historia en la Edad Media, Cátedra, 1991).
51 Orcástegui y Sarasa, op. cit., 1991, pp. 15-57.
Historia e imagen y discurso
El presente en la Edad Media: historia, imagen y discurso milenaristas
____75
____
bannes, etc., aunque la preocupación por el tiempo también llega a otros autores como Ibn Jaldún (siglo XIV) o las Memorias de Abdallah (siglo XI), así como a pensadores del momento como San Agustín o Joaquín de Fiore). La preocupación por el tiempo fue una de las características de le época. Juan de Biclaro en su Cronico, San Isidoro de Sevilla en sus Etimologías, Julián de Toledo, el autor de la Crónica mozárabe o el Comentario al Apocalipsis de Beato de Liébana, especulaban sobre la edad del mundo. Los historiadores del momento en sus diferentes modalidades, tenían interés por la “historia de su tiempo”, que es un rasgo constitutivo de la historiografia desde sus orígenes52.
La crónica universal da cuerpo a la historia cristiana lineal aunque una cronolo-gía unificada a partir del nacimiento de Cristo no se impone si no tardíamente durante mucho tiempo. Como señala Guenée los historiadores medievales insertan los aconte-cimientos en el tiempo, aunque la historiografía medieval tiene grandes limitaciones. Las fuentes son escasas, hay poca circulación y los libros de historia son compilaciones de obras precedentes. Se ignora la crítica de fuentes y el historiador no es un oficio de tiempo completo ni una disciplina universitaria. Solo sirven de ejemplo. Por otro lado, la ausencia de una separación clara entre el ayer y el hoy proyecta sin excepción el presente en el pasado. Así el anacronismo es el rasgo distintivo de la historiografía medieval53
6. El recurso a las imágenes
Existen diferentes imágenes que hacen referencia a la espera escatológica y a cuestio-nes vinculadas al apocaliptismo, milenarismo y fin del mundo: Juan escribano, Cristo y la espada, La adoración de los 24 ancianos, La apertura de los 6 primeros sellos. El ángel anunciando el juicio final, El ángel fuerte advirtiendo que el misterio de dios se cumplirá o El combate de San Miguel y el Dragon.Estas imágenes medievales no refle-jan la realidad pero forman parte de ella, con lo que forman parte de la historia. Son parte de los actos sociales y de las interacciones entre el hombre y el más allá.
Las imágenes están en la historia no porque son el producto de lo real (y lo ideal) sino porque son productores de lo real (y de lo ideal e imaginario), aunque las imá-genes no son la biblia de los iletrados pese a su eficacia y capacidad operativa. En los siglos X-XI asistimos a una revolución iconográfica tridimensional a la vez que se ampliaron los temas y los capiteles, de figuras y de las escenas más variadas. Se amplían los espacios con figuras y en el siglo XI aparecen los primeros tímpanos esculpidos a la vez que se reordena territorialmente el establecimiento de villas y parroquias. Las imágenes tienen que ver con el imaginario con lo maravilloso y con el hombre/Dios.
52 Es decir, su capacidad para establecer o narrar memorias públicas del pasado, y sobre todo del pasado reciente . Tomando como ejes el “uso público” y la representación del tiempo, se puede escrutar el valor político, económico y social de los mismos y recoger igualmente una muy distinta representación del tiempo, y, como consecuencia, una concepción diferente del conocimiento histórico, artístico, literario y teórico. (Pasamar Alzuria, G., “Formas tradicionales y formas modernas de la Historia del Presente”, Historia social, nº 62, 2008, pp. 147-169
53 Baschet, Jérôme, La civilización feudal. Europa del año mil a la colonización de América, FCE, México, 2009, pp. 338-335.
Israel Sanmartín Barros
Historia(s), imagen(es) y lenguaje(s) en América Latina y Europa
____76
____
En los siglos XI-XII florecieron los temas apocalípticos en el arte54. En el 1080 en Italia y en el Sur de Francia así como en el Norte de la Península Ibérica. Aparecieron repre-sentaciones del juicio final, de fuegos de Babilonia, aparición de Cristo en la Nube, etc.
En conexión con lo anterior, tendrá especial importancia lo imaginario, que vienen a ser el conjunto de las representaciones mentales –no solo reproducciones gráficas, imá-genes– por medio de las cuales los hombres reconstruyen un mundo interior distanciado de la realidad material, que deviene así realidad inventada. La historia de las mentali-dades como historia del imaginario que ha tomado en primer lugar de la antropología métodos para analizar imágenes y símbolos, además de echar mano de la historia del arte y de la literatura y de sus fuentes específicas, se concentra últimamente en el estudio de las representaciones sociales, concepto que ensancha pues el dominio original de lo imaginario como simbolismo, facilita la conexión de las representaciones mentales con las totalidades sociales y la utilización de todo tipo de fuentes históricas, además de las iconográficas y literarias, para averiguar el imaginario colectivo. La ampliación del te-rritorio del historiador a lo mental en general, y a lo imaginario en particular, conduce por consiguiente a un nuevo aprovechamiento heurístico de la obra literaria, doctrinal o artística, y por otro lado esta irrupción reafirma el enfoque sociológico y psicológico, y también la preocupación por el sujeto colectivo, anónimo, popular.
7. El tiempo medieval como integración del discurso, historia e imagen
Todo lo que hemos desarrollado hasta aquí se integra en la propia temporalidad me-dieval. Veamos cómo podemos integrar todo ello: realidad escatológia, discurso y presente. El tiempo y el espacio constituyen dos dimensiones fundamentales de toda existencia humana y de toda organización social, son, en sentido estricto , dos cons-trucciones históricas. Existe un tiempo astronómico y un espacio natural indepen-diente del hombre. Frente al tiempo actual acelerado, unificado y reglado y configura-dor de un “eterno presente”. El tiempo en la Edad Media es todo lo contrario . La iglesia va a ser la gran dominadora del tiempo histórico aunque durante tiempo siguieron vigentes mediciones del tiempo de la antigüedad. Beda será el primer autor que utiliza la era cristiana como instrumento de medición del tiempo, incluyendo una cronología resumida que abarca desde el 60 a.c hasta el 731. Esa “era” se generaliza en el siglo XII y XIII. La medición del siglo aparece en el siglo XIII. El año de referencia unifica a la cristiandad aunque no está unificado. Así algunos algunos comienzan el año en Navidad otros en la Anunciación o en la Pascua55. El calendario tiene 365 días estable-cido por Julio César, con un día suplementario cada cuatro años. El año se divide en 12 meses y la semana en 7 días (creación). Los días tienen 24 horas pero se ignoran y
54 Baschet, Jérôme, L´iconographie médiévale, Gallimard, París, 2008 y Freedberg, D., The power of images, University of Chicago Press, Chicago, 1989.
55 Ver Gourevith, Aron, Las categorías de la cultura medieval, Taurus, Madrid, 1990.
Historia e imagen y discurso
El presente en la Edad Media: historia, imagen y discurso milenaristas
____77
____
sí se tiene en cuenta las 8 horas canónicas. En la estructuración del día toma esencia principal la noche, que es el momento de la victoria sobre el mal56.
La Edad Media no conoce un tiempo unificado. Es un tiempo diverso. Hay un tiem-po cíclico ligado a la naturaleza y a la agricultura, pero también hay un tiempo litúrico57
a. El tiempo principal es el tiempo clerical (liturgia) que gira en torno a la Navidad, la Anunciación, la Pascua y la Cuaresma que culmina en la Se-mana Santa. Durante el siglo IV la natividad se fija el 25 de diciembre y la Anunciación el 25 de marzo. Luego se añadirán las festividades de la Vir-gen y los santos. Las fiestas cristianas coinciden con los ritmos naturales y agrícolas (la Iglesia lo niega). Se sobreponen las celebraciones cristianas a los ritos paganos para imponer el sistema eclesial.
b. El tiempo agrícola concierne a la mayoría de la población medieval. Los campesinos están ligados a la naturaleza y a los ciclos solares.
c. El tiempo señorial se introduce parcialmente en los marcos del tiempo clerical. Pese a eso, las fiestas señoriales se organizan el día de Pentecostés.
d. El tiempo de la ciudad. Vinculado a los relojes a partir del siglo XIII y marca la aparición de un tiempo unificado, mensurable y breve ligado al mundo urbano. Una variedad de este tiempo sería el tiempo de los merca-deres, que choca con el tiempo de la Iglesia (usura).
El tiempo cristiano es un tiempo lineal que se despliega desde un inicio (creación)a un fin (juicio final). La historia se dividirá en el Antiguo Testamento y el Nuevo. San Agustín lega a la Edad Media una segmentación de la historia en seis épocas. Esta con-cepción lineal de la historia está complementada con una visión cíclica del tiempo here-dada de la antigüedad. En el cristianismo, por tanto, se combinan dos tipos de tiempo: el tiempo lineal de la historia de la humanidad y el tiempo litúrgico (repetitivo). El tiempo litúrgico asume el ciclo de los días del año y el tiempo lineal es de larga duración
El tiempo cristiano lineal se inscribe en la perspectiva escatológica y tiende a detener la historia humana ante la llegada del fin de los tiempos58.
8. conclusión: el secuestro del presente o un tiempo de espera
Con todo lo explicado hasta aquí, podemos concluir que la escatología de la iglesia y su presente se caracteriza por la espera del fin del mundo y de los sucesos dramáticos que han de precederlo (esta espera se integra incluso en sus sermones):
a. El milenarismo permite la manifestación de un deseo e transformación social radical. La revuelta contra el orden adquiere un perfil religioso. Y subvierte el orden de los tiempos. La espera de un fin del mundo inmi-nente se transforma en la garantía de un presente estable. El milenarismo
56 Baschet, Jérôme, op. cit., 2009, pp. 323-329.57 Ver Declercq, George, Anno domini. Les origins de l´ère chrètienne, Brepols, Turnhout, 2000. 58 Para reflexión sobre el tiempo ver: Elías, Norbert, Sobre el tiempo, FCE, Madrid, 1989; Pomián, Krzysz-
tof, L´ordre du temps, Gallimard, París, 1984.
Israel Sanmartín Barros
Historia(s), imagen(es) y lenguaje(s) en América Latina y Europa
____78
____
vuelve a abrir el futuro de la historia humana, añadiendo la tercera edad (Fiore) o una séptima época a los seis períodos agustinianos.
b. La Edad Media está dominada por el pasado para justificar el presente, pero le añade el peso del futuro, bajo a forma de la espera escatológica de un más allá eterno o de la esperanza milenarista del paraíso en la tierra. Combina el tiempo irreversible de una historia sacra que avanza lineal-mente hacia un fin con un tiempo antihistórico de repetición.
c. El futuro amenazador de la escatología es una advertencia en beneficio de la salvación del alma y de la Iglesia. La espera del fin del mundo es un factor de integración social que refuerza la dominación de la Iglesia. El futuro escatológico no corresponde al fin de un tiempo concebido como lineal, sino que se integra de hecho al tiempo presente, como elemento de la dominación de la iglesia59.
d. Hemos conjugado cuestiones de la historia del pensamiento, de la de la historia de las mentalidades y sobre la concepción medieval del tiempo histórico. El propósito de esta división en la investigación ha sido buscar una aproximación global al objeto de estudio.
e. ¿Existe una historiografía medieval? ¿Son los cronistas historiadores? ¿Po-demos analizar los escritos sobre el milenarismo como textos historio-gráficos medievales? Son preguntas que nos hemos hecho a lo largo del trabajo y que hemos contestado afirmativamente.
f. También hemos concluido en que existe un interés epocal por la “historia de su tiempo” en el mundo medieval, La historiografía reflejan el tiempo de las sociedades a las que ésta pertenece.
g. Las reflexiones sobre el presente suelen ser construcciones teóricas que responden a una determinada coyuntura histórica y que están insertadas en un contexto ideológico, mental e historiográfico determinado. Así, la aparición de estas reflexiones suelen estar relacionadas con grandes épo-cas de cambio, de crisis, tanto de la sociedad como de las mentalidades, e incluso se vinculan a determinadas profecías o en su caso teoría relaciona-das a su vez con fenómenos sociales, culturales o económicos.
h. Las reflexiones sobre el presente han intentado congelar la idea del decur-so temporal presentando el presente a modo de futuro-pasado y el futuro a modo presente-pasado.
i. Las reflexiones sobre el presente puede considerarse una justificación ahistórica, teleológica y totalmente interesada de un momento histórico determinado.
j. Hemos tratado de poner en marcha de una historia y una historiografía del presente entendida como laboratorio para poder operar tanto con el examen de los acontecimientos como con construcciones teóricas, anali-zando, explicando e investigando las relaciones entre ambas.
59 Baschet, Jérôme, op. cit., 2009, pp. 345-351.
Autores
____281
____
et Pragmatique de Nantes o los Cahiers de Lexicologie de París. Imparte clases en la UCM a nivel de Grado y Máster sobre lingüística francesa y traducción.
López Silvestre, Federico
Federico López Silvestre (1973) es profesor de Historia de las Ideas Estéticas (Mo-derna y Contemporánea) y doctor en Historia del Arte. Doctor desde 2005 y premio extraordinario de doctorado en 2006, ejerce como docente en el Departamento de Historia da Arte de la Universidad de Santiago de Compostela desde 1999. Actual-mente dirige (con J. Maderuelo y J. Nogué) la colección Paisaje y teoría de la Edito-rial Biblioteca Nueva (Madrid). Es coordinador (con M. L. Sobrino Manzanares) de la línea de trabajo denominada “La construcción del paisaje” del Centro Galego de Arte Contemporánea (Santiago de Compostela) y miembro de la junta directiva de la Asociación de Arte y Estética Contemporánea. Sus investigaciones giran en torno a la idea del paisaje, el gusto estético y el cambio de percepción provocado por las nuevas tecnologías en el mundo contemporáneo. Entre otras cosas, ha publicado los libros El paisaje virtual. El cine de Hollywood y el neobarroco digital (Madrid, Biblioteca Nueva, 2004), El discurso del paisaje. Historia cultural de una idea estética en Galicia (Santiago, USC, 2005), Horizonte sensible (Madrid, Biblioteca Nueva, 2006). Se ha encargado de la edición del volumen Nuevas visiones del paisaje. El eje atlántico (Santiago, Xunta de Galicia, CGAC, 2006); y cuenta con numerosos capítulos de libro y artículos en diver-sas revistas especializadas.
Pinilla garcía, alfonso
Alfonso Pinilla García (Montijo, 1976) es profesor de Historia Contemporánea en la Universidad de Extremadura, donde ha desarrollado numerosos trabajos centrados en la innovación teórica y metodológica en Historia, así como en la dimensión discursiva del acontecimiento y su reflejo en los medios de comunicación. Sus últimos libros publicados son: Información y Deformación en la prensa. El caso del atentado contra Carrero Blanco (Cáceres, Universidad de Extremadura, 2007), La transición de papel (Biblioteca Nueva, Madrid, 2009) y El laberinto del 23-F (Madrid, Biblioteca Nueva, 2010). Forma parte del grupo de investigación “Historia del Tiempo Presente” de la Universidad de Extremadura.
rodríguez gonzález, Miguel anxo
Profesor de la Universidad de Santiago de Compostela desde 2000, especializado en Arte Contemporáneo y Teoría del Arte. Su tesis doctoral, sobre escultura contemporá-nea en Galicia en la segunda mitad del siglo XX, fue presentada en 2004. Participa des-de 1998 en proyectos de investigación sobre escultura contemporánea, paisaje urbano e industria cultural. Su trabajo de investigación se enmarca en la Historia social del
Historia(s), imagen(es) y lenguaje(s) en América Latina y Europa
____282
____
arte en la segunda mitad del siglo XX, con estudios sobre escultura contemporánea, arte e ideología, y políticas culturales.
Sanmartín Barros, israel
Israel Sanmartín Barros, profesor-investigador Contratado “Parga Pondal” de Historia en la Universidad de Santiago de Compostela, es especialista en historiografía, meto-dología y teoría de la historia. Desde el año 2009 imparte clases de historia medieval en el Departamento de Historia Medieval de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Santiago de Compostela. Ha sido becario posdoctoral en la EHESS y es coordinador técnico de la Red Académica Internacional «Historia a Debate». Ac-tualmente trabaja sobre historiografía medieval (especialmente la relativa al siglo XI francés) y sobre el milanarismo, apocaliptismo y fin del mundo alrededor del mito del año 1000.
Suárez Piñeiro, ana Mª
Doctora en Geografía e Historia por la USC (1996). En la actualidad, investigadora contratada Parga Pondal, en el Instituto de Estudos e Desenvolvemento de Galicia (IDEGA-USC). Especialista en Historia Antigua, sus campos de trabajo preferente han sido la actividad política en la Historia de Roma y la Galicia romana. Entre sus publicaciones destacan las siguientes: En campaña electoral por la Roma de Cicerón. La política romana a finales de la República (2003), La crisis de la República romana: la alternativa política de los populares (2004), A vida cotiá na Galicia romana (2006) y A romanización en Galicia (2009).
EDICIÓN A CARGO DE
Israel Sanmartín BarrosPatricia Calvo GonzálezEduardo Rey Tristán
Universidade de Santiago de Compostela
HISTORIA(S),IMAGEN(ES) y LENGUAJE(S)en AMÉRICA LATINA y EUROPA
9788498878707
ISB
N 9
78
-84
-98
87
-87
0-7
CIEAMCentro Interdisciplinario de Estudos Americanistas“Gumersindo Busto”
Pilar Cagiao VilaDIRECTORA
CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE ESTUDOS AMERICANISTAS“GUMERSINDO BUSTO”Edif. Mazarelos, Desp. 411 Praza de Mazarelos 15782 Santiago de CompostelaTels. 981563100 ext. 12503 / 651668180Correo electrónico: [email protected]
CIEAMCentro Interdisciplinario de Estudos Americanistas“Gumersindo Busto”
Pilar Cagiao VilaDIRECTORA
CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE ESTUDOS AMERICANISTAS“GUMERSINDO BUSTO”Edif. Mazarelos, Desp. 411 Praza de Mazarelos 15782 Santiago de CompostelaTels. 981563100 ext. 12503 / 651668180Correo electrónico: [email protected]
CIEAMCentro Interdisciplinario de Estudos Americanistas“Gumersindo Busto”
Pilar Cagiao VilaDIRECTORA
CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE ESTUDOS AMERICANISTAS“GUMERSINDO BUSTO”Edif. Mazarelos, Desp. 411 Praza de Mazarelos 15782 Santiago de CompostelaTels. 981563100 ext. 12503 / 651668180Correo electrónico: [email protected]
HIS
TOR
IA(S
), IM
AG
EN(E
S) y
LEN
GU
AJE
(S) e
n A
MÉR
ICA
LATI
NA
y EU
RO
PA
Historia(s), imagen(es) y lenguaje(s) en Améri-ca Latina y Europa constituye un espacio de en-cuentro para la reflexión acerca de hechos e ideas desde el punto de vista combinado de la historia, la historia del arte, y la lengua y la literatura. Historia-dores, filólogos, historiadores del arte, una lingüis-ta y un filósofo conforman un variopinto mosaico de autores que analizan objetos tan diversos como el mensaje de Navidad de un político, un cómic o la pintura del paisaje.