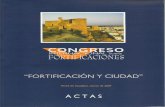El Poblado fortificado de El Picón de la Mora: la fortificación de un paisaje sagrado en la ribera...
Transcript of El Poblado fortificado de El Picón de la Mora: la fortificación de un paisaje sagrado en la ribera...
Colección SIMPOSIA _ 4 Madrid, julio de 2013
Coordinación: José Carlos Sastre Blanco, Raúl Catalán Ramos y Patricia Fuentes Melgar. Organización: Asociación Científico-Cultural Zamora Protohistórica con la colaboración de la Fundación Rei Afonso Henriques. Comité Científico: Ángel Esparza Arroyo (Universidad de Salamanca) Iñaki Martín Viso (Universidad de Salamanca) Jesús Liz Giral (Universidad de Salamanca) Margarita Fernández Mier (Universidad de León) José Antonio Rodríguez Marcos (Universidad de Burgos) Rosa Sanz Serrano (Universidad Complutense de Madrid) Francisco Contreras Cortés (Universidad de Granada) Beatriz Comendador Rey (Universidad de Vigo) Joao Fonte (Universidad de Santiago de Compostela)
© ARQUEOLOGÍA EN EL VALLE DEL DUERO. Del Neolítico a la Antigüedad Tardía: Nuevas perspectivas (2013). Esta edición es propiedad de EDICIONES DE LA ERGASTULA y no se puede copiar, fotocopiar, reproducir, traducir o convertir a cualquier medio impreso, electrónico o legible por máquina, enteramente o en parte, sin su previo consentimiento. Todos los derechos reservados. © de los textos: los autores. © de las ilustraciones: los autores © Ediciones de La Ergástula, S.L. Calle de Juan de la Hoz 26, Bajo Derecha 28028 – Madrid www.laergastula.com Diseño y maquetación: La Ergástula I.S.B.N.: 978-84-940515-3-1 Depósito Legal: M-22636-2013 Impresión: Publicep Impreso en España – Printed in Spain.
ÍNDICE PRESENTACION .................................................................................................................................. 11 Programa de las jornadas ........................................................................................................................... 13 SESIÓN 1. Neolítico y Calcolítico en el valle del Duero EL YACIMIENTO DE EL PÚLPITO (VILLALONQUÉJAR, BURGOS). NUEVOS DATOS SOBRE EL CALCOLÍTICO EN LA CUENCA MEDIA DEL ARLANZÓN ........................................................... 19 Eduardo Carmona Ballestero, María Eugenia Delgado Arceo y Luis Villanueva Martín LA PERVIVENCIA DE LOS “USOS MEGALÍTICOS” EN EL VALLE DEL DUERO A LO LARGO DE LA PREHISTORIA RECIENTE (IV-II MILENIO A.C.). UNA APROXIMACIÓN AL ESTUDIO EN LA REGIÓN DEL ALTO DOURO .................................................................................................... 33 Cristina Tejedor Rodríguez REVISITANDO “LAS POZAS” (CASASECA DE LAS CHANAS, ZAMORA): EL RECINTO DE FOSOS SEGMENTADO MÁS ANTIGUO DEL VALLE DEL DUERO .................................................... 41 Marcos García García CRÓNICA DE LA SESION .................................................................................................................... 51 SESIÓN 2. La Edad del Bronce en el valle del Duero INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DEL POBLAMIENTO DURANTE LA PREHISTORIA RECIENTE EN LA GUAREÑA (ZAMORA) ............................................................................................. 57 Raquel Portilla Casado FRAGA DOS CORVOS HABITAT SITE, SECTOR A (MACEDO DE CAVALEIROS, PORTUGAL) THE CERAMIC INDUSTRY IN THE CONTEXT OF NORTHERN PORTUGAL’S BRONZE AGE ...... 67 Elsa Luís CRÓNICA DE LA SESION .................................................................................................................... 77
SESIÓN 3. La Edad del Hierro en el valle del Duero EDAD DEL HIERRO ZAMORANA EN EL INTERFLUVIO DEL ESLA – DUERO ................................ 81 Miguel Ángel Brezmes Escribano LOS CASTROS DE LA II EDAD DEL HIERRO EN EL VALLE DEL RÍO ALMAR (SALAMANCA). DATOS DE UNA PROSPECCIÓN EXTENSIVA-SELECTIVA ................................................................ 91 Mª de los Reyes Soto EL POBLADO FORTIFICADO DE EL PICÓN DE LA MORA: LA FORTIFICACIÓN DE UN PAISAJE SAGRADO EN LA RIBERA DEL HUEBRA ............................................................................... 99 David Sánchez Nicolás y Cristina Mateos Leal EL HÁBITAT Y LA DEFENSA EN LA EDAD DEL HIERRO. EL CASTRO DE PEÑAS DE LA CERCA (ZAMORA) ................................................................................................ 109 Óscar Rodríguez Monterrubio y José Carlos Sastre Blanco O POVOADO FORTIFICADO DO CASTELINHO (FELGAR, TORRE DE MONCORVO, PORTUGAL). DADOS PRELIMINARES DE UMA INTERVENÇÃO ARQUEOLÓGICA POR UM SÍTIO DA II IDADE DO FERRO DE TRÁS-OS-MONTES ORIENTAL ............................................... 119 Filipe Joao C. Santos, Eulalia Pinheiro y Fabio Paredes Rocha CRÓNICA DE LA SESION .................................................................................................................. 129 SESIÓN 4. La Romanización en el valle del Duero DE LA FICCIÓN A LA REALIDAD. LOS MEDIOS AUDIOVISUALES Y LA ROMANIZACIÓN DE HISPANIA ................................................................................................... 133 David Pérez Maestre LA UBICACIÓN DE LAS POBLACIONES ROMANAS DE LA PROVINCIA DE ZAMORA EN LA GEOGRAPHIA DE PTOLOMEO ............................................................................. 143 Javier Urueña Alonso RECUPERANDO EL PAISAJE ROMANO DE SEGISAMO: ALGUNAS HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS MÁS ALLÁ DE GOOGLE EARTH ....................................................................... 153 Jesús García Sánchez APOLO EN EL VALLE DEL DUERO: LA DUMUS SACRATUS DE LANCIA (VILLASABARIAGO, LEÓN) .................................................................................................. 165 José Manuel Aldea Celada (Universidad de Salamanca): POBLAMIENTO ROMANO VERSUS POBLAMIENTO ALTOMEDIEVAL EN EL SECTOR ESTE DE LA PROVINCIA DE VALLADOLID. MODELOS DE TRANSICIÓN ............................................. 175 Inés Mª Centeno Cea y José M. Gonzalo González ESTUDO DA ROMANIZAÇÃO NO VALE DO RIO SABOR. NOTÍCIA PRELIMINAR ....................... 187 Sérgio Pereira, Hugo Gomes, Pedro Costa y Teresa Barbosa CRÓNICA DE LA SESION .................................................................................................................. 201
SESIÓN 5. La Antigüedad Tardía en el valle del Duero LA PARTICULARIDAD DE LA VILLA ROMANA DE LA OLMEDA (PEDROSA DE LA VEGA, PALENCIA) A TRAVÉS DE LA TERRA SIGILLATA HISPÁNICA TARDIA: EJEMPLOS ORIGINALES ......................................................................................................................................... 207 Jaime Gutiérrez Pérez ACERCA DE LA “FÍBULA DE TIERMES”: UNA NUEVA PROPUESTA ACERCA DE SU CRONOLOGÍA Y PROCEDENCIA A PARTIR DEL ESTUDIO DE LAS FÍBULAS “TRILAMINARES” EN EL TERRITORIO DE LA MESETA .................................................................. 217 Raúl Catalán Ramos URBANISMO TARDOANTIGUO EN EL CASTRO DE EL CASTILLÓN (SANTA EULALIA DE TÁBARA, ZAMORA) .............................................................................................................................. 227 José Carlos Sastre Blanco, Patricia Fuentes Melgar y Óscar Rodríguez Monterrubio LOS CASTRA EN LA PROVINCIA DE SORIA DURANTE LA ANTIGÜEDAD TARDÍA ................... 237 Eusebio Dohijo LAS TRAZAS DEL CAMBIO: REUTILIZACIÓN Y REOCUPACIÓN DE ESTRUCTURAS RURALES EN EL VALLE DEL DUERO AL FINAL DE LA ANTIGÜEDAD ......................................... 249 Saúl Martínez González LA ARQUITECTURA DOMÉSTICA EN ÁMBITOS RURALES EN LA CUENCA DEL DUERO (SS. V-VIII). CARACTERÍSTICAS GENERALES Y PRIMERAS APROXIMACIONES .................................. 259 Carlos Tejerizo García LAS TUMBAS EXCAVADAS EN LA ROCA Y EL POBLAMIENTO RURAL POST-ROMANO AL SUROESTE DEL DUERO ..................................................................................................................... 269 Rubén Rubio Díez LAS GENTES GERMÁNICAS Y LOS CONFLICTOS DE PODER LA HISPANIA DE COMIENZOS DEL SIGLO V ................................................................................................................ 281 David Álvarez Jiménez TERRA SIGILLATA AFRICANA D EN LA MESETA NORTE. ESTADO DE LA CUESTIÓN Y RELACIONES COMERCIALES.............................................................................................................. 291 Cristina León Asensio y Mónica Barona Barona TUMBAS EXCAVADAS EN ROCA Y POBLAMIENTO ALTOMEDIEVAL EN CASILLAS DE FLORES (SALAMANCA): PRIMEROS RESULTADOS A PARTIR DE UNA PROSPECCIÓN .............. 299 Enrique Paniagua Vara y Alicia Álvarez Rodríguez CRÓNICA DE LA SESION .................................................................................................................. 307
SESIÓN 6. Conexiones culturales con el valle del Duero EL PAISAJE PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO CULTURAL. UN EJEMPLO PRÁCTICO, NAVALILLA (SEGOVIA) ....................................................................................................................... 311 Carlos Merino Bellido O PROXECTO URDIÑEIRA: BALANCE DE UN ACERCAMIENTO A LOS CAMPOS DE LA INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN ARQUEOLÓGICAS .......................................................................... 323 Abraham Herredo Menor, Cristina Fernández Fernández y Aaron Lackinger PUESTA EN VALOR Y ESTUDIO DEL ARTE RUPESTRE ESQUEMÁTICO EN LA SIERRA DE LA CULEBRA (ZAMORA) ..................................................................................................................... 333 José Carlos Sastre Blanco y Manuel Vázquez Fadón HIGH STATUS WOMEN OR RITUALISTS? ALTERNATIVE FEMALE GENDER ROLES FOR WOMEN WHO LIVED IN EARLY IRON AGE SOCIETIES IN NORTH EAST ITALY, AUSTRIA AND SLOVENIA BETWEEN THE VII AND THE V CENTURY BC .................................................... 343 Anita Pinagli O ABRIGO RUPESTRE DE FOZ TUA. A AMPLA DIACRONIA DE UM ESPAÇO SIGNIFICANTE ... 366 Joana Valdez-Tullett LA PROBLEMÁTICA LOCALIZACIÓN DE CASTROBÓN. UN DEBATE ERUDITO INACABADO ........................................................................................................................................ 367 Francisco Javier González de la Fuente CRÓNICA DE LA SESION .................................................................................................................. 377
������������������� �� ����� �������������������� � ��� ��������������������������������� �! �!�"�" � ���#�����$���
��
EL POBLADO FORTIFICADO DE
EL PICÓN DE LA MORA
LA FORTIFICACIÓN DE UN PAISAJE SAGRADO EN LA RIBERA DEL HUEBRA
��� �#��%�&�����#�
����� ���'���������
�()*+,-)./.�012(34/.+'/.,).
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
RESUMEN El Picón de la Mora es un pequeño castro prerromano situado sobre un cerro rocoso en el extremo occidental de la provincia de Salamanca. Es especialmente importante por su sistema defensivo, que consta de muralla, foso y piedras hincadas, así como por la presencia de un santuario a unos 70 metros del lienzo noroccidental de la muralla. Su escaso dominio visual y control sobre el territorio circundante, sin relación directa con otros yacimientos de la Edad del Hierro de la zona, puede explicarse si lo consideramos como un centro religioso del poblamiento del Occidente Salmantino durante la Edad del Hierro. Palabras clave: Santuario, Edad del Hierro, Fortificaciones, Paisaje, Dominio Visual. ABSTRACT El Picón de la Mora is a little pre-roman hillfort on a stone hill from the Salamanca west end. It’s especially important for its defensive system, with stone wall, ditch and chaveux des frises, and also for a stone sanctuary placed 70 m. from the northwest wall. Its small visual line and rounded landscape control, without relation with other Iron Age sites in this area, can be explained if we consider it like a religious central point from this region in the Iron Age. Key Words: Sanctuary, Iron Age, Fortifications, Landscape, Visual Line.
������������������� �� ����� �������������������� � ��� ��������������������
���
El Picón de la Mora es un pequeño castro prerromano situado al sur de la ribera del Huebra, uno de los afluentes meridionales de la Cuenca Media del Duero. Emplazado en el término municipal de Encinasola de los Comendadores, a 653 metros sobre el nivel del mar, se inserta en uno de los tres núcleos fundamentales del poblamiento vetón defendidos por Álvarez Sanchís (1999: 105) en su estudio sobre el mismo, y al que se refiere como el Occidente Salmantino.
Este yacimiento fue estudiado en origen por el profesor Ricardo Martín Valls en los años 70 (1971: 125-144), apareciendo desde entonces en los diversos estudios genéricos dedicados al poblamiento protohistórico de la provincia de Salamanca, así como del pueblo prerromano de los vetones, destacándose a menudo por sus defensas y sus materiales de origen alóctono.
El castro ocupa un cerro rocoso destacado sobre un espigón fluvial formado por la desembocadura del arroyo La Rebofa en el río Huebra. Su sistema defensivo consta de muralla, campo de piedras hincadas y foso (Martín Valls, 1971: 125) que vienen a sumarse a sus defensas naturales, constituyendo así uno de los sistemas defensivos más completos que se documentan en el territorio salmantino durante la Segunda Edad del Hierro.
La muralla, levantada con mampostería de granito, conserva una altura de cuatro metros, y su ancho oscila entre los seis y los ocho metros. No se trata de una muralla perimetral, al interrumpirse su línea por el oeste, donde enlaza con los afloramientos graníticos que ocupan esta parte del yacimiento, siguiendo un patrón repetido con frecuencia en los poblados fortificados de la Segunda Edad del Hierro. Por este extremo, por el Sur y por el Este, las laderas escarpadas potenciadas por el Huebra y el arroyo La Rebofa, hacen innecesario un sistema defensivo más complejo, ante la inaccesibilidad del emplazamiento, mientras por el norte, la zona de acceso natural del poblado se refuerza con un foso de nueve metros de ancho y una longitud aproximada de 150 metros, seguido en un campo de piedras hincadas hacia el exterior, emplazado para la defensa de la zona más vulnerable del castro.
La complejidad de este sistema defensivo, caracterizado por emplear de forma conjunta los tres
tipos de construcciones defensivas documentadas en estos momentos en el Occidente Salmantino, choca con la escasa extensión del castro, uno de los más pequeños entre los poblados fortificados salmantinos, al superar ligeramente la hectárea.
Los materiales recuperados por Martín Valls se centran fundamentalmente en cerámicas a torno propias de las producciones celtibéricas, así como otras hechas a mano y decoradas con motivos impresos e incisos. Son frecuentes también los molinos barquiformes y circulares así como afiladeras líticas y hachas pulimentadas. No podemos dejar de destacar igualmente una manecilla de bronce con forma de mano que pertenecería a los recipientes denominados generalmente braseros, así como una fíbula de bronce se doble resorte.
En base a todo ello se ha propuesto tradicionalmente una cronología para el yacimiento que oscilaría entre el siglo VI y los siglos III-II a. C., si bien hallazgos esporádicos de fragmentos cerámicos vinculados al grupo cultural de El Soto llevan a plantear la posibilidad de que, al igual que en el caso de otros poblados fortificados de este territorio, como Yecla de Yeltes o Las Merchanas, su origen deba llevarse hasta la Primera Edad del Hierro.
Extramuros, a unos 70 metros del lienzo noroccidental de la muralla, cercano al campo de piedras hincadas se ubica un santuario rupestre, que se emplaza por tanto en lo que podemos denominar como paisaje de acceso del poblado, constituido por las inmediaciones extramuros más modificadas por la actuación humana (Mateos, Sánchez y Berrocal-Rangel, 2005-06: 161 ss.). Está orientado al suroeste, hacia el río Huebra, divisándose desde el mismo una vista grandiosa sobre el marcado meandro del río en esta zona y su confluencia con el arroyo La Rebofa (Lám. 1).
El complejo al que nos referimos con el nombre de santuario (Fig. 1) está formado por tres grandes rocas de granito, contiguas y escalonadas, que se disponen alineadas hacia el río, apoyando la segunda y la tercera directamente sobre la cuarta, y que se diferencian del resto de los afloramientos graníticos de la ladera por la presencia en su superficie de diversas formas talladas. La superficie del conjunto ocupa una extensión aproximada de once metros por diez metros.
������� �5����5��� � ������6� ���'���
���
Sobre la primera de ellas se observa la existencia de un espacio hundido de planta subrectangular y paredes talladas, a modo de pila, con orientación Noreste-Suroeste, hacia la caída de la pendiente. En su extremo suroccidental se comunica con otra oquedad tallada de forma más o menos circular y abierta por el extremo que cae hacia el río, comunicándose ambas a través de un vano abierto en la pared que separaría ambas (Lám. 2). A la izquierda de este hueco se repite el mismo esquema, si bien no se conserva la parte superior del vano, cuya arranque aun se puede apreciar en la abertura de la pileta. En esta segunda oquedad se ha realizado además un vaciado en la roca, para formar un canal de salida en dirección a la segunda roca del conjunto.
La segunda, que como ya se ha señalado apoyaría sobre la cuarta, está situada ligeramente por debajo de la anterior y presenta en su superficie una serie de oquedades circulares talladas a distintas alturas y comunicadas entre si de forma que dan una apariencia de cascada escalonada, cuya caída natural es hacia la cuarta roca. El mismo sistema se repite en ambas caras de la roca.
Las caídas y regueras de estas oquedades inciden directamente sobre la cuarta roca, en la que destacan dos pequeños canales realizados a lo largo de una fractura natural del granito, que convergen en un canal principal de mayor tamaño. Este último cruza transversalmente esta cuarta roca.
Las bocas de los dos primeros canales se sitúan bajo los bordes de la segunda roca, coincidiendo con el espacio que queda entre esta roca y la primera. Se bien su entrada es difícil de apreciar a simple vista, un vistazo más detallado llama profundamente la atención sobre la gran regularidad de sus paredes, con unas dimensiones de 0,23 x 0,23 metros.
Finalmente la tercera roca cubriría el canal principal y su confluencia con los dos de menor tamaño, situándose la boca de salida del principal bajo el borde de este, coincidiendo así con el final del complejo. Esta última roca presenta además sobre su superficie dos oquedades talladas, abiertas por sendos rebajes laterales mediante un vaciado en el granito, que caen hacia ambos lados de la roca por sendas regueras. Pero su mayor singularidad se encuentra en su interior. Aquí, coincidiendo con la desembocadura
del canal principal se forma un pequeño abrigo cuyo techo conserva varias series de oquedades dispuestas a modo de sucesiones de cazoletas elípticas, en posición trasversal sobre el tramo final del canal principal, a lo largo de su último metro de extensión, y que debieron ser oradadas hacia arriba, con varias oquedades de menor tamaño en el interior de algunas de ellas, alcanzado en algunos casos los 90 cm de profundidad, un tamaño que coincidiría con un brazo humano extendido al máximo y la herramienta empleada para oradar, probablemente una piedra de grano duro.
Volviendo sobre la orientación del santuario, llama especialmente la atención la posición de la pileta subrectangular de la primera roca, orientada hacia el poniente en el solsticio de invierno. Diversas visitas realizadas al yacimiento en esta fecha señalada ponen de manifiesto que su orientación hacia el suroeste, evidentemente intencionada, hace que durante la puesta del sol sus rayos remarcan los elementos tallados.
Esta situación nos lleva inevitablemente a relacionarlo con otros complejos sacros del territorio vetón, en los que la orientación hacia la puesta del sol en fechas señaladas se ha puesto de manifiesto. En este sentido no podemos dejar de hacer referencia a la orientación de las estelas funerarias de la necrópolis de La Osera, asociada al castro abulense de la Mesa de Miranda, donde los estudios realizados por Isabel Baquedano y Carlos Martín Escorza (2008: 310-322) han puesto de manifiesto que estas constituyen un calendario estacional solar, al marcar mediante su orientación la salida y puesta del sol en el horizonte en el solsticio de invierno, así como la salida del sol en el solsticio de verano, fechas señaladas en el calendario celta al coincidir con las principales festividades célticas conocidas por las fuentes literarias.
La misma situación se repite en el santuario rupestre del castro de Ulaca, cuyos escalones marcan mediante su orientación el solsticio de invierno, habiéndose reconocido además otros marcadores en el propio altar y sus inmediaciones que actúan como marcadores de las fechas más destacadas del calendario antes citado.
������������������� �� ����� �������������������� � ��� ��������������������
���
��������+77)2(89:/(1//9,3;)4/./.+:7349:+<3-/7,3='/1+3-����������" �>?�
������� �5����5��� � ������6� ���'���
���
�
�������)-1/.+:,@3%0+A,/.+-.++:-/(10/,)3�
�
������ +1/::+.+:/-3B0+./.+-1/::/./-.+:7349:+<3-/7,3�
������������������� �� ����� �������������������� � ��� ��������������������
��!
EL ENTORNO. LA FORTIFICACIÓN DEL PAISAJE La complejidad defensiva del Picón de la Mora llama especialmente la atención si tenemos en cuenta su situación, en una zona deprimida paisajísticamente en relación con su entorno y dominio del horizonte, rodeado de zonas de una mayor altitud y con un claro dominio sobre el cerro que ocupa el poblado.
Por ello, con el objeto de tratar de comprender los motivos que llevaron a sus pobladores a ocupar este emplazamiento, y especialmente a dotar de tan costosas defensas a un asentamiento que apenas superaría la hectárea de extensión, se ha realizado un estudio de su entorno, basado en la metodología empleada por Luis Berrocal (2007: 255 ss.) en sus estudios del paisaje que rodea los yacimientos, y que podemos dividir en cuatro grandes apartados:
Paisaje de los accesos Paisaje del dominio visual Paisaje del horizonte Paisaje del territorio circundante
Paisaje de los accesos Se hace referencia aquí al espacio circundante del poblado, y no sólo de sus accesos, para el que hemos tomado una extensión de unos 250 metros desde el paramento exterior de la muralla, distancia que en opinión del profesor Fernando Quesada (1997: 476) correspondería al alcance máximo de un arco simple, y que coincide además con el alcance de las hondas, considerando cierta generosidad que se desprende del mayor alcance que le daría la posición en altura de un defensor. En base a esta distancia se ha realizado el estudio empleando como herramienta la Carta Digital Militar v.2 del Servicio Geográfico del Ejército, a través del cálculo de esta distancia de 250 metros a lo largo de los ritmos azimutales de un octante, cuyos resultados refleja la tabla 1.
A partir de estos resultados, y aplicando los varemos e índices de accesibilidad del Servicio Geográfico del Ejército Español, se hace evidente que el asentamiento fortificado de El Picón de la Mora tendría una accesibilidad encauzada. En este sentido, tal como se aprecia en la tabla 2, la pendiente de acceso al poblado es superior en todos los casos salvo
dos a al 5% de desnivel, alcanzando incluso desniveles del 10 y el 20%. De los dos tramos en los que la pendiente es menor, el suroeste, con un desnivel del 1,17%, estaría ocupado por el arroyo La Rebofa en su desembocadura en el Huebra, cerrando así el acceso al poblado. El otro tramo, el noroeste, presentaría un desnivel del 2,02%, sin ningún elemento ni accidente natural que dificultara el acceso al castro. Es aquí donde datados en la Segunda Edad del Hierro se han documentado el campo de piedras hincadas, el foso y la muralla, que defenderían el cauce natural de acceso al asentamiento. Paisaje de dominio visual Se puede definir el dominio visual como el alcance visual ordinario que desde las murallas permite reconocer imágenes con ciertos detalles fundamentales. En este sentido, y en base a las pruebas realizadas por la Cruz Roja durante el siglo XX para elegir una insignia reconocible a larga distancia (Cuaderay, 1994: 270), Luis Berrocal propone el uso para los estudios de dominio visual de los yacimientos de una distancia de 2500 metros de radio desde el paramento exterior de la muralla, que marcaría el dominio visual real del poblado (2007: 258). Evidentemente esta distancia es relativa, en función de circunstancias meteorológicas, las condi-ciones del observador, la vegetación del entorno, etc.
Así, tomando como referencia esta distancia, y empleando de nuevo como herramienta la Carta Digital Militar, se ha comprobado el dominio visual del poblado del Picón de la Mora a través de una aplicación virtual realizada sobre una hipotética torre de 10 metros, comparándose posteriormente con la visibilidad real, sobre el terreno, desde los afloramientos de granito de la cara occidental del yacimiento, donde se encuentra la cota de mayor altitud del mismo (Fig. 2).
El dominio visual real es muy inferior al obtenido a través de la aplicación virtual. Así, mientras que en la aplicación virtual el dominio visual obtenido alcanza en varias direcciones la distancia teórica propuesta de 2500 metros, al comprobar sobre el terreno los datos tan sólo hacia el suroeste y el sureste se alcanza a controlar una distancia de unos 2000 metros, mientras que hacia el oeste y al note el
������� �5����5��� � ������6� ���'���
��"
�� �� �� ���� � ����������� �� ������� ������������� ������� �� ��� ����� ����� ��� �������
�C ��>!C �" >>� �> "���D �"� �"�
!"C !!�"C �> >!> � "��!D �"� �!�
��C ���!�C "� >"� ! ����� �"" �"�
��"C ��>�"�C �� >"� � �����D �"� �!�
���C ����!�C �" >�" �� ����D �"� �"�
��"C ��!�">C � >�� �> ����D �"� �"�
���C ����>!C �� >!> � ����D �"� �"�
��"C ��"��>C " >"� � ����D �"� �"�
�
!�"�������/)-/<+.+:3-/77+-3-��
� �+(.)+(1+-)(E+,)3,+-/:�D �
� �+(.)+(1+-+(1,+���8�D �
� �+(.)+(1+-+(1,+���8�!D �
! �+(.)+(1+-+(1,+�!��8��D �
" �+(.)+(1+-+(1,+����8!"D �
5,28
)15()33()22()12(=
+++ xxxx
!�"������+(.)+(1+-.+/77+-3�
�
������� 34)()3*)-0/:7349/,/.3.+:�)72(.+:/'3,/�
������������������� �� ����� �������������������� � ��� ��������������������
��>
dominio visual del yacimiento se reduce a 580 metros, o incluso menos en algunos puntos, al quedar el entorno oculto más allá por las colinas que rodean el asentamiento.
Tras estudiar y comparar ambos resultados parece más adecuado basarse en los resultados obtenidos sobre el terreno, pues debido a la propia morfología del yacimiento, el punto de observación más alto y con un mayor control sobre el entorno se situaría sobre los afloramientos de granito que se encuentran en la zona occidental del poblado, con una altitud superior a la de las murallas.
Del mismo modo, al igual que se hizo con el paisaje de los accesos, se ha estudiado el paisaje de dominio visual a través del cálculo de esta distancia de 2500 metros a lo largo de los ritmos azimutales de un octante, cuyos resultados refleja la tabla 3.
Se aprecia claramente como en base a este radio de 2500 metros el poblado del Picón de la Mora se encuentra hundido respecto a su entorno. Tan sólo en un caso, hacia el norte, el asentamiento se encuentra en una posición dominante, mientras que en todos los restantes las cotas máximas obtenidas se sitúan por encima, llegando a superar hasta en cuatro casos esta diferencia los 40 metros. Los porcentajes de pendientes son sin embargo mucho menores, suavizados por el largo recorrido registrado.
Todo ello muestra un poblado hundido en el terreno respecto a su entorno, dominado por las colinas que lo circundan salvo hacia el norte, precisamente la zona natural de acceso del mismo, en la que se encuentra además el santuario rupestre, y con un dominio visual muy limitado, que tan sólo se extiende algo más (los 2000 metros antes señalados) hacia el suroeste y el sureste, donde se sitúa uno de los numerosos vados que permiten franquear el Huebra en esta zona. Paisaje del horizonte Según el glosario ARCE publicado por la Dirección General de Protección Civil del Ministerio del Interior y la Universidad Carlos III, el paisaje del horizonte está caracterizado por la capacidad de la visibilidad reinante en términos aeronáuticos, es decir, la mayor distancia horizontal común en ángulo de 180º. En base a este concepto, y tomando de nuevo como referencia las pruebas ya citadas de la
Cruz Roja, se ha considerado en este sentido como distancia de uso real y efectivo la de 7500 m., pues más allá una hoguera o luz tradicional no podría percibirse durante la noche (Cauderay, 1994: 270).
Sin embargo, el estudio del paisaje del horizonte realizado sobre el poblado de El Picón de la Mora no ha dado resultado positivo alguno (Fig. 2). Las diversas prospecciones realizadas en esta comarca y recogidas en la Carta Arqueológica Digital de la provincia, tan sólo han sacado a la luz dos yacimientos contemporáneos del que aquí se estudia: Los Castillos de Gema y Las Cortinas. De nuevo la situación del poblado de El Picón de la Mora, hundido en el paisaje, y la disposición de las colinas que lo rodean, impiden una relación visual entre ellos. Paisaje del territorio circundante Finalmente debe hacerse referencia a lo que se ha denominado paisaje del territorio circundante, entendido como el territorio de influencia de un asentamiento, marcado por la distancia que una persona podría recorrer de ida y vuelta en un día. Así, partiendo de la base de que una persona anda de media a una velocidad de 5 Km./h, se propone una distancia real para el estudio del territorio circundante de 20 Km., distancia que se podría recorrer a pie en unas 4 horas. Al aplicar este radio al poblado de El Picón de la Mora nos encontramos con unos resultados de gran interés (Fig. 3).
Así dentro de un primer radio de 10 km se encontrarían hasta 8 poblados contemporáneos, incluidos algunos de los principales asentamientos del Occidente Salmantino durante la II Edad del Hierro, como sería el caso del castro de Yecla de Yeltes, el Castillo de Saldeana o Las Merchanas. Este número se amplía hasta 17 asentamientos del mismo periodo al considerara un radio de 20 Km., en su mayoría vinculados en mayor o menor medida a los grandes poblados de este territorio antes citados.
Llama además la atención el hecho de que hasta la fecha no se haya documentado en toda esta zona ningún santuario asociado a los yacimientos señalados, pese su relativa frecuencia en esta franja del Valle del Duero, tal como ponen de manifiesto los diversos estudios realizados por Luis Benito del Rey (1994; 1994b; 2000; 2003).
������� �5����5��� � ������6� ���'���
���
�
�����#��/)-/<+.+:1+,,)13,)37),70(./(1+�CONCLUSIONES
El Picón de la Mora es por tanto un asentamiento hundido en el paisaje, con unas defensas naturales idóneas, marcadas por la confluencia del río Huebra y el arroyo La Rebofa, pero emplazado en una situación totalmente dominada por su entorno, rodeado por colinas que limitan notablemente su dominio sobre el paisaje circundante.
En primera estancia su escasa extensión, que como se ha señalado apenas supera 1 hectárea, unida a la notable inversión de recursos que requeriría la construcción de su sistema defensivo, podría llevar a pensar que nos encontráramos ante un fortín destinado al control de algún recurso estratégico, como los documentados en otros puntos del territorio salmantino durante la Edad del Hierro (a modo de ejemplo podemos citar los castros de La Casa de Quiquín o El Pico Monreal). Sin embargo la falta de una conexión visual con los principales yacimientos
de su entorno no permite establecer una relación de dependencia con respecto a ninguno de ellos. Es más, la búsqueda en su entorno de un recurso estratégico que justifique su emplazamiento no ha dado más resultado que el antes mencionado vado sobre el río Huebra, cuya importancia queda limitada al tratarse tan sólo de uno de los muchos puntos en los que el río resulta vadeable en esta zona. Así, el estudio de los mapas topográficos de la comarca ha permitido identificar, gracias a la toponimia y a la propio orografía del río, varios vados situados al sur del yacimiento, fuera de la zona de dominio visual de El Picón de la Mora, y en especial el llamado Vado de la Barca, que constituye el paso natural del río, vinculado además a la Cañada de Guadramiro.
Por ello parece necesario buscar otra justificación para el emplazamiento del castro, así como para la notable inversión de recursos que requirió la construcción de un sistema defensivo con un marcado carácter monumental, y que tal vez deba ponerse en
������������������� �� ����� �������������������� � ��� ��������������������
���
relación con la presencia del santuario rupestre, uno de los más complejos documentados hasta la fecha en el Valle del Duero.
El estudio del paisaje del territorio circundante pone de manifiesto además una posible relación con algunos de los principales poblados fortificados de este foco occidental del territorio vetón, como son los castros de Yecla de Yeltes, Las Merchanas, El Castillo de Saldeana. En este sentido diversos estudios, como los de Teresa Moneo para el mundo ibérico, señalan la relación entre santuarios extraurbanos y poblados situados en un territorio circundante de entre 10 y 30 km de radio (2003: 296).
Así tal vez se deba considerar el santuario rupestre del Picón de la Mora como un espacio sagrado compartido por los habitantes de esta región del occidente salmantino, que se desplazarían al mismo desde sus poblados, situados a una distancia máxima de 20 km, en días señalados, posiblemente en relación con las principales festividades del calendario celta, tal y como Isabel Baquedano defiende para la necrópolis de la Osera (2008: 218), y en especial durante la celebración del solsticio de invierno, para la realización de diversos rituales, en los que los elementos líquidos, como la sangre de sacrificios, libaciones o la propia agua de lluvia, jugase un papel fundamental, tal como se deduce del diseño del santuario, destinado a conducir líquidos desde las diversas oquedades antes descritas hacia el subsuelo y en dirección al río Huebra (Mateos, Sánchez y Berrocal-Rangel, 2005-06: 161 ss.).
De este modo se explicaría además la monumen-talidad de un sistema defensivo que por su relación con un asentamiento de tan reducidas dimensiones, y para el que no se puede establecer relación alguna con el control de recursos estratégicos de su entorno, parece exceder lo meramente defensivo para adentrarse en el campo de la imaginería del poder, como expresión de poder y de riqueza de las elites que lo gobernaran. BIBLIOGRAFÍA ÁLVAREZ-SANCHÍS, J. R. (1999): Los Vettones. Real
Academia de la Historia. Madrid BAQUEDANO BELTRÁN, I.; MARTÍN ESCORZA, C.
(2008): “Sacerdotes vettones: el sol y las estrellas. Un
mapa estelar en la necrópolis de La Osera”. Arqueología Vettona. La Meseta Occidental en la Edad del Hierro. Museo Arqueológico Regional. Madrid: 310-322.
BENITO DEL REY, L.; GRANDE DEL BRIO, R. (1994a): “Nuevos santuarios rupestres prehistóricos en las provincias de Zamora y Salamanca”. Zephyrus XLVII: 113-131.
BENITO DEL REY, L.; GRANDE DEL BRIO, R. (1994b): Santuarios rupestres prehistóricos en las provincias de Zamora y Salamanca. Edición Iberdrola, Zamora-Salamanca.
BENITO DEL REY, L.; GRANDE DEL BRIO, R. (2000): Santuarios rupestres prehistóricos en el centro-oeste de España. Librería Cervantes, Salamanca.
BENITO DEL REY, L.; BERNARDO, H.; SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, M. (2003): Santuarios rupestres
prehistóricos en Miranda do Douro, Zamora y
Salamanca. Tomos I y II. Miranda do Douro-Salamanca.
BERROCAL-RANGEL, L. (2007): “El poblado fortificado de El Castrejón de Capote y su paisaje: la fortificación de lo sagrado”. Paisajes fortificados de la Edad del Hierro. Las murallas protohistóricas de la Meseta y la
vertiente atlántica en su contexto europeo. Real Academia de la Historia y Casa de Velazquez. Madrid.
CUADERAY, G. C. (1994): “Los medios de identificación de los transportes sanitarios protegidos”. Revista Internacional de la Cruz Roja, 123: 269-282.
MARTÍN VALLS, R. (1971): “El castro del Picón de la Mora (Salamanca)”. B.S.A.A., 37: 125-144.
MATEOS LEAL, C. M.; SÁNCHEZ NICOLAS, D.; BERROCAL-RANGEL, L. (2005-2006): “El santuario rupestre del Picón de la Mora (Encinasola de los Comendadores, Salamanca)”. Boletín de la Asociación Española de Amigos de la Arqueología, 44: 161-178.
MONEO, T. (2003): Religión ibérica, santuarios, ritos y divinidades (siglos VII-I a. C.). Real Academia de la Historia. Madrid.
QUESADA SANZ, F. (1997): El armamento ibérico. Estudio tipológico, geográfico, funcional, social y simbólico
de las armas en la cultura ibérica (siglos VI-I a. C). Ediciones Monique Mergoil. Montagnac.
V.V.A.A.: Carta Arqueológica de la Provincia de Salamanca. Base de Datos del Museo de Salamanca.