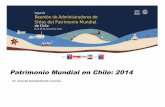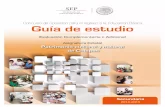el Patrimonio Cultural de Aguascalientes, necesidad de conocerlo para preservarlo
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of el Patrimonio Cultural de Aguascalientes, necesidad de conocerlo para preservarlo
1
Memoria histórica y Patrimonio cultural: la necesidad de conocerlo para valorarlo y preservarlo.
Mtro. En Historia del Arte Fabián Dagoberto García Huerta
La ciudad de Aguascalientes pose un vasto patrimonio cultural, aunque desconocido en su
mayor parte ya que la gente solo conoce algunas partes de él, incluyendo los mismos
locales, por lo que a la necesidad de actuar para preservarlo se une la necesidad de
conocerlo y difundirlo.
Aguascalientes Así mismo es un Estado que no ha mantenido una sólida identidad en torno
a un solo símbolo, carente de una batalla épica o de un producto glorioso que lo hayan
marcado, en él se ha estado transformando esta identidad a través de los años, ya sea
queriendo proyectarse como un Estado textil, productor de vinos o Industrial; sin embargo
en la actualidad se percibe una falta de identidad simbólica fuerte que lo identifique ya que
estos mismos cambios, que se han multiplicado en los últimos años no han permitido que
los aguascalentenses tengan un ícono fuerte con el cual identificarse plenamente.
Abordare por lo tanto su identidad cultural analizando su patrimonio desde los diferentes
aspectos que este abarca, ya sea el patrimonio material plasmado en sus edificios, sus
monumentos y murales, como el patrimonio inmaterial que se encuentra en sus recursos
naturales, en sus jardines, barrios, tradiciones y lugares que por así decirlo son los sitios en
donde conviven sus ciudadanos y con los cuales de alguna manera se identifican ya que con
el paso de las diferentes generaciones estos pasan a ocupar un sitio de tradición familiar en
los cuales radica su memoria histórica.
Para comenzar debemos de definir algunos conceptos como lo son, identidad y cultura ,
para lo cual utilizare el Real Diccionario de la lengua española, según el cual la identidad
es: Conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan
frente a los demás1. Por su lado la cultura se define como: Conjunto de modos de vida y
1 http://www.rae.es/rae.html
2
costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una
época, grupo social, etc2.
Así pues partiendo de esto tratare de desglosar los elementos que se transforman el
vehículos de la cultura y de la identidad de los aguascalentenses, sean ya materiales o
inmateriales y que son los nexos que nos unen como aguascalentenses y nos permiten
identificarnos y diferenciarnos ante los demás mexicanos.
Ciertamente los más palpables son los materiales, dado que son con los que convivimos a
diario, esa calle que recorremos siempre, ese jardín con sus personajes que lo frecuentan
cotidianamente y de los cuales algunos llegaran a ser tan notorios que se convertirán en
símbolos y referencias de dicho lugar.
Pero al transformarse estos espacios se pierde el nexo que a ellos nos unía, la gente va solo
recordando el antiguo trazado de las calles, alguna casona o algún negocio que era
tradicional, un parque o una calle, mas sin embargo no existe más una conexión con el
presente que permita a las nuevas generaciones vincularse con las anteriores y de esta
manera ahondar en sus raíces.
El caso de Aguascalientes es bastante particular ya que la ciudad se ha transformado de
manera radical desde los últimos 40 años, entrando constantemente en el conflicto de
sacrificio de la identidad local por progreso material, así desaparecieron paulatinamente los
arroyos, las huertas, la uva y varias casas antiguas para dar paso a paso a nuevos edificios,
avenidas, viviendas, estacionamientos y centros comerciales.
Esto nos lleva a emular a Agustín R. Gonzales y a don Alejandro Topete del Valle, pues
para conocer a fondo nuestras raíces es necesario recorrer sus calles, oler sus aromas y
reconocernos en ella a través de las huellas que solo han quedado en su arte, su
arquitectura, su fisonomía y sus tradiciones, para de esta manera recrear su historia y
reconocer esa esencia que nos une al presente Aguascalientes.
Esto porque ya desde su nacimiento en medio de estas hostiles tierras chichimecas, llenas
de mezquites y tunales, pero rodeada por arroyos de aguas termales, que hicieron posible el
asentamiento de vecinos dedicados a la agricultura, cuando en 1575 se hicieron las primeras
2 Ibídem.
3
mercedes de tierra en lo que fuera un presidio para resguardad viajeros y hasta que con la
paciencia de sus pobladores fuera creciendo hasta recibir el título de ciudad en 1816, bien
podemos decir que Aguascalientes estuvo forjando poco a poco una identidad propia, si
bien su origen no fuera tan espectacular como la de sus vecinos, nacidos bajo el hallazgo de
oro y plata, y con mayor capital por ende para embellecerse y crecer rápidamente.
Aguascalientes nace en cambio como un punto de fortificación para los viajeros y el
transporte de los minerales de Zacatecas a la Ciudad de México, con poca población
indígena ya que carecía de una población nativa sedentaria, por lo que estos indios
procedían de otros lados ya conquistados por los españoles, ya que solo se localizaban los
nómadas y aguerridos chichimecas, mismos que poco a poco fueron diezmados por los
nuevos migrantes que ya por la guerra, las enfermedades o la esclavitud acabaron con ellos,
por lo que esta población migrante que llegaba a estas tierras fue poco a poco creciendo y
desarrollándose, dedicándose principalmente a la ganadería, al comercio y a la agricultura.
Así esta ciudad fue creciendo y aumentando en importancia, primero como parte de la
Nueva Galicia y posteriormente bajo la jurisdicción de Zacatecas, con un desarrollo
importante pero sin figurar nunca en la historia como sede de alguna batalla heroica en los
turbios años de combates que se dieron durante y después de la independencia nacional, lo
que la ha dejado al margen de la Historia Nacional de bronce.
Eso no impidió sin embargo que fuera cuna de personajes importantes y tuviera sus
leyendas como Juan Chaves, o ilustres próceres como José María Chaves o Esteban Ávila,
mismos que de una forma u otra fueron importantes en una ciudad que fue perfilando una
identidad propia que le hizo enfrentarse a Zacatecas y buscar su independencia política,
misma que le seria otorgada por el presidente Santa Ana al derrotar a Zacatecas y para
castigar a dicho estado rebelde, privarlo de este territorio que era uno de los más
productivos. Cabe mencionar que dicha acción ha dado pie a la leyenda del beso otorgado
por la esposa del gobernador en turno doña María Luisa Fernández Villa de García Rojas,
misma que es tan difundida y arraigada en los ciudadanos que se colocó en el escudo del
Estado.
4
A partir de 1857, año en que Aguascalientes entra oficialmente como Estado, su
participación en las grandes sagas épicas de nuestro país son bastante marginales, hasta que
en 1914, en plena lucha revolucionaria, luego de que fuera derrotado Victoriano Huerta y
en medio de un conflicto de las facciones vencedoras, se elige a esta ciudad como la sede
neutral para las negociaciones por ser la más adecuada, la más neutral y no estar bajo
ninguna facción, celebrándose así la Convención revolucionaria que sería desconocida por
Carranza, lo que prolongaría la lucha por más años.
Sin embargo fuera de este episodio, la ciudad continuaría sin mayor percance su desarrollo
ayudada gracias al establecimiento en ella de los talleres del ferrocarril y de la industria
textil, desarrollándose paulatinamente hasta lograr una mayor importancia en años
posteriores, hasta la llegada del INEGI a finales de los ochentas, lo que aumentó
significativamente el desarrollo del estado, mismo que continuó aumentando con la llegada
de otras industrias y empresas.
Todos estos cambios y transformaciones se pueden percibir al voltear hacia el pasado y
encontrar los rastros que han dejado dichas metamorfosis, y uno de ellos es el cambio del
escudo del Estado. Dicho emblema nos puede servir como punto de referencia para apreciar
mejor estos cambios económicos y culturales que ha sufrido el Estado, así como la
percepción que tenían de sí mismos quienes se identificaban con él, para comenzar con el
que fuera , cuando fuera realizado por el Lic. Bernabé Ballesteros y el historiador don
Alejandro Topete del Valle en 1946.
El escudo se encuentra enmarcado por un marco azul en el que se lee la leyenda “BONA
GENS, BONA TERRA, AQUA CLARA, CLARUM COELUM”, significando “gente
buena, buena tierra, agua clara, cielo claro”, mismo que serviría para que muchos
aguascalentenses sigan designando al terruño como la “tierra de la gente buena”.
En su parte interna, arriba se aprecia en medio la Virgen de la Asunción, patrona del
Estado, a su derecha una fuente hirviendo para aludir a las aguas termales que abundaban
un tiempo en el Estado y a la izquierda las cadenas rotas por un beso, símbolo de la
erección del Estado y su separación de zacatecas con origen en la leyenda del beso
anteriormente aludida. En la parte inferior izquierda aparece un ramo de uvas, símbolo de la
5
actividad vinícola a la que tanto apostaba el Estado en esos momentos y debajo de esta una
presa, mientras que en el lado derecho aparece una rueda dentada, símbolo de la industria y
en el centro de ella la abeja ícono del trabajo y de la dedicación. Todo coronado por un
elmo enmarcado con hojas de acanto que hace alusión al fundador y capitán don Juan de
Montoro
Este escudo contrasta con el municipal que solo conserva algunos elementos del anterior,
modificando enmarcado por el lema “VIRTUS IN AQUIS, FIDELITAS IN
PECTORIBUS”, lo que sería “virtud en sus aguas, fidelidad en sus corazones” como
alusión por un lado a las propiedades curativas tan reputadas a las aguas termales y a la
fidelidad y lealtad de los aguascalentenses, mientras que para mejor describir el escudo,
dejo la descripción que se hace de este en la página de gobierno del Estado:
“Es un escudo cuartelado en cruz. En el primer cuartel, partido en
dos, hay una columna jónica de oro y una estrella de plata de cinco picos. En el
segundo cuartel, una rueda dentada. En el tercer cuartel tiene una granada
entreabierta. En el cuarto cuartel tiene una imagen de fuego sobre un campo fajado.
El escudo lleva 12 pesantes de oro. En el escusón, pintado en colores naturales, está
la Virgen de la Asunción. Remata con un león al lado, con la pata izquierda sobre
los Evangelios”3
En el escudo municipal se da mayor importancia a San Marcos, ya que su símbolo remata
el escudo seguramente por su identificación tan arraigada de la ciudad con la verbena
abrileña, mientras que la columna que hace alusión a la que existe en la exedra y el fuego
sobre el campo fajado azul y blanco, a las aguas calientes, por lo que solo mantiene a la
Virgen de la Asunción y la rueda dentada de los símbolos que aparecen en el escudo del
Estado.
Esto nos habla de un cambio de la visión anterior, ya la leyenda del beso ha pasado a
segundo término, al igual que las uvas que representaban un sector económico importante,
la presa ya tampoco se encuentra y su fuente ha sido cambiada por unas ondas de aguas
sobre las que se mueve la Virgen, el aguascalentense de la ciudad ya no se identifica así
3 http://www.aguascalientes.gob.mx/estado/municipios/ags.aspx
6
mismo como viticultor y solo sigue reconociendo en la industria un vehículo hacia el futuro
y desarrollo del Estado.
Sin embargo podemos decir que en el caso particular de Aguascalientes han sido sus
barrios los que se han ido transformando pero que fueron sin duda el núcleo de la vida
social y cultural y probablemente los que más han resentido los cambios económicos y
políticos de la vida hidrocálida.
Pero ¿que tanto han afectado estos cambios económicos e industriales en las costumbres e
identidad de su gente?, creo que este reflejo podemos encontrarlo plasmado más que nada
en las transformaciones que han afectado a la fiesta que es su mayor orgullo, la feria de San
Marcos.
El barrio de indios de San Marcos que surgiera en 1604 con el asentamiento de un grupo de
indios, alberga lo que ahora es una de las ferias más importantes de México, razón por la
cual ha mudado su fisonomía de manera constante cada cierto número de años, para tener
así las condiciones adecuadas y poder albergar en ella a los visitantes que acuden a ella
cada año.
Su templo que data de 1758, nos muestra en la fachada de tres cuerpos a los cuatro
evangelistas, a la izquierda en bajo a Juan, sobre él en el segundo cuerpo a Mateo,
siguiendo este segundo cuerpo en el lado derecho aparece Lucas y debajo de este Marcos,
arriba de la entrada un corazón con la corona de espinas en relieve, sobre el un vitral con la
virgen del Carmen y en el nicho superior la inmaculada concepción.
Llama la atención lo anterior visto que el actual Santo Patrono no ocupa un lugar
preponderante en la distribución de esta, sino que aparece de manera bastante marginal, y
se subraya incluso en el altar una importancia que resalta a la vista de la imagen de la
Virgen del Carmen, misma que se festeja en este mismo templo en el mes de julio con
peregrinaciones y novenario, y al parecer esta ocupara un lugar de mayor relevancia ya que
si bien el titular del templo aparece en un nicho encima de ella, el tamaño tanto del nicho
como de la escultura es menor.
7
El templo por su parte en su interior tiene un estilo neoclásico, lo que refleja las posteriores
intervenciones realizadas en él, además de que llaman la atención los arbotantes externos
que servían para que el agua acumulada sobre el templo fuera a dar a las huertas que se
encontraban a un lado de este, pero las posteriores transformaciones, demoliciones y
agregues lo han dejado como se observa hoy en día.
Estas transformaciones llevadas a cabo en el curso de los años y entre los que se combinaba
la transformación no solo del templo si no de la fisonomía de todo lo que lo rodeaba, como
fue el ponerle la balaustrada al jardín, así como la destinación que se les fue dando a las
casonas de las manzanas circunstantes, convirtiéndose algunas en escuelas, institutos o en
bares. Lo que hace que la zona no solo se vea frecuentada durante la temporada abrileña,
pues desde la creación de la expoplaza a la fecha, toda esa vía que conecta esta con el
templo de San Marcos se ha visto llena de bares y negocios que permiten que cada fin de
semana se active constantemente la actividad económica.
Pero los cambios que han venido junto con el avance del progreso, ha llevado a una
transformación cultural interna, misma que se ve reflejada sobretodo en su tan promovida
Feria, evento en el cual se pretende proyectar lo mejor de Aguascalientes y promover el
Estado a nivel nacional e internacional, visto que últimamente esta ha contado con la
presencia de países invitados que han venido a promover su cultura y sus productos y que al
mismo tiempo han promovido dicho evento en sus lugares de origen.
Sin embargo esta se ha modificado de una manera exponencial en los últimos años,
creciendo en extensión y en magnitud, ya que de haber sido una feria meramente
comercial y de pocas proporciones, ha pasado a convertirse en una mega feria de
entretenimiento, donde los espectáculos y la diversión han tomado un lugar preponderante
por encima de las demás actividades que se programan durante esas fechas, quedando
opacadas ante la espectacular presentación de algún artista de moda y relegadas a lugares
periféricos.
Lo anterior porque desde su nacimiento en 1828, en un predio junto al templo de San Diego
y en el mes de noviembre tuvo una proyección más que nada comercial ya que:
8
“en noviembre de 1872, como respuesta a las reiteradas demandas del
Ayuntamiento, pero también como reconocimiento de la importancia que iba
adquiriendo la urbe agraciada, la legislatura zacatecana concedió permiso a la
ciudad de Aguascalientes para que celebrase anualmente, a partir de 1828 una feria
mercantil.”4
Para la ubicación de esta se decidió que se situase en lo que sería el Parían, que una vez
terminado y acondicionado con sus diferentes locales, albergarían a los negocios de los
diferentes comerciantes, así como a los vendedores de comida.
Posteriormente se situó en San Marcos, agregándose un salón de exposiciones y dándosele
un carácter más comercial, por lo que se llevaría a cabo en 1851 la primera exposición de
Industria, Agricultura, Minería y Artes5, además de cambiarse la festividad de noviembre
para abril y que coincidiera con la fiesta del santo patrono.
De aquí en adelante la verbena fue creciendo de modo que la atención se concentraba en la
muestra de los textiles, la ganadería y los productos regionales, mismos que actualmente
han sido relevados por los bares, los antros, los espectáculos musicales populares, los
juegos mecánicos, y concentrando la principal actividad económica en la venta de alcohol,
con el título otorgado por muchos lugareños como “la cantina más grande del mundo”. Por
lo que en la actualidad podríamos decir que de la esencia original solo han sabido
conservarse dentro del perímetro ferial y por su larga tradición, solo los toros y los gallos.
Estos en un momento acompañaban la feria como actividades recreativas para los que
asistieran a la misma, ya que siendo estos en su mayoría comerciantes, seguramente
apostarían a algún gallo o pagarían por ver una buena corrida en lo que duraba su estadía.
Estas corridas llegarían a ser tan importantes que eran y son parte de la identidad de la feria
de San Marcos, pues desde las plazas improvisadas a la creación de la Plaza del buen gusto
en 1849, misma que por cuestiones de cupo y de separación de espacios fuera reemplazada
4 Historia de la Feria Nacional de San Marcos 1828 -2006, Gobierno del Estado de Aguascalientes, 2006, p.
47. 5 Para mayor información consultar, Mascarón, órgano de difusión del Archivo Histórico del Estado, n.86, “El
salón de Exposiciones de Aguascalientes, 1982”.
9
por la plaza de toros San Marcos en 1896, ya que esta era mayor y contaba ya con espacios
que separaban a la buena sociedad hidrocálida del pueblo llano.
La capacidad de esta tampoco fue suficiente para la envergadura que fue cobrando la feria y
la demanda de lugares para asistir a la fiesta brava, por lo que se construyó la más nueva “
plaza de toros monumental 1975, ya que conforme la feria crecía en prestigio, se iba
contando con carteles de más lujo en sus diferentes ediciones, además de que la
tauromaquia se arraigó a tal punto que la forma la forma de promocionar la verbena
abrileña ya era a través de los mismos carteles en los que se promocionaban las corridas,
fusionándose y ganando renombre a través de ellas ya que según la talla de los toreros que
se presentaran en la ciudad era el renombre y fama que alcanzaba el evento celebrado ahí.
Por lo anterior, los toros siempre han sido una de las actividades principales para promover
la feria y al mismo tiempo impulsar la ganadería local, con todas las ventajas económicas
que esta conlleva.
Llegando la identificación a tal nivel de mandarse realizar un monumento a la actividad
ganadera, mismo que se cristalizó con el grupo escultórico “el encierro”, realizado por el
artista tapatío Jorge de la Peña Beltrán el cual realizo el grupo de un caporal a caballo y
siete toros, cada uno de los cuales representa una ganadería de la zona. Lo mismo cabe aquí
señalar el reloj del hotel “fiesta americana”, que ya se ha convertido en un elemento de
identificación de la zona y que entretiene a los transeúntes con su espectáculo del torero
que sale al ruedo acompañado del toro cada vez que suena la hora.
No obstante cabe señalar que los gallos son la festividad que más se identificaba con el
Estado y su feria, pues incluso la canción que es el himno de dicha festividad lleva por
título “pelea de gallos”, misma que fuera compuesta por el chileno Juan S. Garrido, que
cobrará fama precisamente gracias a dicha composición, y que por su importancia podemos
decir que esta canción bien puede considerarse el himno del Estado.
Los gallos por su parte, eran un espectáculo diferente, unido al espacio en donde se
organizaban y realizaban los juegos de azar, ya que se consideraban parte de estos por estar
ligados a las apuestas y a que la suerte del vencedor quedaba en el mejor gallo.
10
Estas peleas en un comienzo se hacían en palenques improvisados que se fueron poco a
poco estableciendo, y no fue sino a partir de la construcción del Tívoli en 1905 y de la
creación de un palenque en este, que los galleros y apostadores se aposentaron en él hasta
1972, año en el que se inauguraría el nuevo palenque de la feria y que no se vería
modificado hasta el 2000, teniendo durante su duración la costumbre de presentar a los
mejores artistas del momento, misma que se sigue hoy en día.
Esto ha traído diferentes consecuencias ya que si bien el palenque igualmente llamaba la
atención por sus artistas, estos no eran el atractivo principal del evento, sino los duelos de
los diferentes criadores de gallos de pelea que acudían de todos los Estados.
En contraste ahora son los artistas los que atraen el mayor número de público al palenque,
por lo que para captar una variedad aun mayor de asistentes ahora se contratan artistas de
diversos géneros musicales, guiándose más que nada para su contratación en el hecho de
que son artistas de moda, por lo que en ocasiones ni siquiera importa el tipo de música que
tocan, presentando así cantantes o grupos que nada o poco tienen que ver con la tradición
ranchera del lugar, lo que lo transforma cada vez en un escenario musical más.
Sin embargo la importancia de las peleas de gallos, igualmente les granjeo un reloj, mismo
que se ubica dentro del centro comercial de Plaza Patria, y que como el del torero sale cada
hora, constando este de dos gallos disecados que salen debajo de una maqueta con la puerta
y balaustrada del jardín de San Marcos, para comenzar mecánicamente a recrear un
combate.
Esta unión de la feria con la música lleva a que durante los festejos abrileños se instalen
diferentes escenarios para que se presenten artistas de diferentes Estados, además de que en
la última década se haya estado recurriendo incluso a la gente de talla internacional, no solo
para engalanar estos, sino incluso para presentarse durante la tradicional ceremonia de
coronación de la reina de la feria
Estos espacios siguen la tradición de los antiguos salones y terrazas que se montaban por
parte de particulares en los alrededores del jardín y que presentaban a los artistas de moda,
mismos que dejaron huella en las pasadas generaciones que asistían a la verbena.
11
Sin embargo de entre estos espacios continúan siendo de los más importantes el llamado
teatro del pueblo y la casa de la cultura. En el caso del primero este se llevaba a cabo en la
plaza de toros san Marcos ya que las corridas se pasaron a la Plaza Monumental, pero con
la ampliación de la Expoplaza y construcción de la velaria, se decidió dejar en ese espacio
el Teatro del Pueblo por su mayor capacidad; la segunda por su parte funge ahora como
foro, en muchas ocasiones insuficiente para albergar a quienes acuden a ver a los artistas
ahí presentados, ya que en otro de sus patios se ubica un teatro por ser un espacio más
amplio, que el mismo teatro Leal y Romero.
Por esto que el fenómeno de cambio más perceptible de todos, sea el desplazamiento de la
feria en algunos de sus eventos, hacia zonas más alejadas y construidas hace unos pocos
años, como la recién creada isla San Marcos, que a pesar de su nombre se localiza bastante
alejada del templo y del jardín; además cabe señalar que desde que se movieron los bares
del andador y se fueron derrumbando restaurantes y bares a la altura del hotel fiesta
americana, esto fue llevando a la gente cada vez más hacia esta área.
Por eso la mayoría de la gente ya se concentra en la Expoplaza, esta desde su inauguración
en 1992 cambio radicalmente la fisonomía del andador, creando una gran plaza de cemento
que llegaba hasta las flores y que posteriormente seguía ampliándose hasta llegar a la
avenida, pues anteriormente en este predio se encontraba la exposición ganadera y ya los
aguascalentenses imaginaban que estaban caminando demasiado, sin poder prever lo que
sucedería decenios después.
De esta forma la feria se llegó hasta la Villa Charra J. Refugio Esparza Reyes, gobernador
que diera su apoyo para la construcción, mismo que se terminó en 1980. En este lugar
donde se celebraban los jaripeos y las charreadas, con tanto impacto que se considerara
deporte nacional, pero que poca difusión ha recibido últimamente prefiriéndose los eventos
de rodeo tipo americano, más que la auténtica fiesta charra que tan arraigada estuviera en
nuestro Estado.
12
Pero este mismo crecimiento ha hecho que ya las conglomeraciones se reubiquen en otros
espacios y no tanto en el jardín de San Marcos6, cuyas puertas y balaustradas que fueran
construidas en 1847 son ya símbolo de identificación a nivel nacional del Estado, por lo
que este hecho que ha dejado poco a poco a parte la esencia del festejo abrileño, ya que en
su primer momento las actividades se llevaban a cabo en su interior o en los alrededores de
este, tal como se aprecia en los murales pintados en Palacio de Gobierno por Oswaldo
Barra.
Murales en los que ya desde entonces se critica el carácter elitista de la feria, ya que al
parecer los de la “alta” estaban en el interior del jardín y los del pueblo afuera, situación
que no cambio si consideramos que los tapancos que estaban en los márgenes de la feria
eran considerados el lugar de la “barriada”, mientras que las demás zonas se dejaban para la
“gente decente”.
En la actualidad y pese que ya con el crecimiento de la feria los tapancos se alejaron aún
más, esto solo llevo a una mezcolanza que es lo que se puede observar actualmente,
situación en la que los precios altos alejan a los que tienen menores ingresos de la “buena
sociedad”.
Sin embargo con este crecimiento que se dio seguramente por su importancia, el mismo
aumento de la población y la fama que alcanzó posteriormente, dicho espacio se hizo
insuficiente para seguir albergando a los visitantes y prestar todos los servicios, por lo que
se hicieron necesarias posteriores remodelaciones y ampliaciones al área para poder ofrecer
mejores espacios y atenciones así como para dar mayor variedad a los concurrentes.
Esto trajo sin embargo la funesta consecuencia de que durante algunos años el jardín
quedara prácticamente marginado y relegado al vandalismo, sumido en una mala
iluminación y alejado de la vista de las buenas conciencias. Solo gracias a recientes
remodelaciones y a las esculturas de bronce con temática histórica y de símbolos
identificadores del jardín como son la vendedora de rosas, el bolero, el niño dándole de
comer a las ardillas, el cantante, el sereno y una de las calaveras de los grabados de posada,
6 a donde se reubicara a partir de 1851 ya que anteriormente estuvo en el Parían, y de que se
cambiara igualmente de noviembre para abril y así hacerla coincidir con la fiesta del santo patrono.
13
se ha visto reactivado en cierta manera, ya que ahora está mejor iluminado y frecuentado,
aunque si faltarían actividades complementarias en su interior durante el día que atraigan a
los visitantes ya que paradójicamente la feria de San Marcos cada vez se alejaba más del
santo con quien está identificada.
Sin embargo era el jardín el corazón de la feria, pues era tradicional pasear en este con la
música y lanzar confeti a la muchacha del agrado, lo que ciertamente dejaba el jardín al
siguiente día convertido en una alfombra de papeles de colores, y la tradición en muchos de
ir a comer a la fonda de doña petra cuya principal característica era que sus meseros eran
homosexuales, lo que le daba un toque singular, único y atraía a la gente curiosa de
observarlos mientras devoraba los platillos salidos de la famosa cocinera, lo que pasa
actualmente desapercibido para muchos ante la mayor concurrencia de restaurantes y
merenderos.
Por otro lado ya desaparecieron las competencias deportivas que se realizaban durante los
días de la verbena, los concursos y los jaripeos, otros como los juegos florales se
transformarían en el Premio Nacional de Poesía (1968-1930) y luego nuevamente se
cambiaría a Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes, así como las exposiciones
plásticas o el tan aclamado ferial que continúan con altibajos resistiendo los cambios.
De muchas de esas actividades que alguna vez contuvo la Feria Nacional de San Marcos,
solo quedan los gritones de la lotería, los tapancos que se encuentran alrededor del jardín
para las parejas de la tercera edad y los voladores de Papantla como el rastro de una feria
que se festejaba de otra manera y con diferente sentido, en cierta forma el lado romántico
con el que solían recordarla los intelectuales locales.
Estos sin embargo dejaban de lado los juegos de azar, de los cuales encontramos algunos en
el casino como la ruleta, los dados o las cartas, mientras que otros se volvieron hasta cierto
punto infantiles por sus características de otorgar premios a los que prueben su suerte,
mismos que continúan hasta la fecha, como la lotería o los que se ubican en el área de los
juegos mecánicos en donde los niños intentan reventar globos con dardos o lanzar canicas
que deben dar cierta puntuación al caer en unos orificios de la tabla, para otorgar el premio
deseado.
14
Por lo tanto el reto para el futuro probablemente sea regresarle este sentido original, de ser
un evento cuyo objetivo principal era la promoción de los productos agrícolas e industriales
de la región acompañados de las más diversas actividades recreativas, y dándoles a estos
un mayor peso que a la venta de alcohol y a los espectáculos como se ha estado
concentrando en los últimos años, y que por desgracia son los que se han consolidado
como la mayor fuente de ingresos, por lo que gran parte de la gente ve en la feria solo una
cantina y un buen pretexto para beber por una semana lo que en más de una ocasión
provoca desmanes y peleas; vicios que paradójicamente se han intentado erradicar desde
sus comienzos, pues nunca faltaron los tahúres y borrachos en ella, al igual que los pleitos
muchas veces mortales por las apuestas en el juego o los gallos.
Por otro lado la feria como toda fiesta pública está ligada estrechamente a la música, por lo
que siempre ha sido un importante epicentro laboral para muchos de los músicos locales
como tríos y mariachis, que en la actualidad han sido desplazados por los norteños y
tamboras que circulan por el área ferial, ya que es tradición de quien trae el suficiente
dinero, de rentar a los músicos y pasearse por la feria con la música de fondo.
Esta tradición musical aún perdura en el Estado que fuera cuna de compositores como
Manuel M. Ponce y Alfonso Esparza Oteo, y que se nota presente en el jardín de 5 de
mayo, conocido como el jardín de los mariachis, llamado así porque en él fueron ubicados
los músicos que anteriormente estaban en otros jardines del centro, siendo en su mayoría
mariachis.
Frente a este está un tempo en honor al Sagrado Corazón de Jesús, mismo que al parecer
data del siglo XX. Este consta de una fachada barroca de columnas estípites, cuyas cimas
coronan los nichos con las esculturas de San Pedro y San Pablo, al centro el rosetón se une
a la decoración de cantera que lo asemejan al Santísimo.
Tiene dos torres que poseen dos campanas cada uno, coronados por dos coronas finamente
labradas, lo que le da un aspecto especial al templo, que contrasta con su interior
completamente neoclásico.
Este templo pues es fruto de ese eclecticismo que manifiesta de una manera más clara los
cambios culturales y esa fusión que luchaba entre cambio y rescate de las tradiciones.
15
Podemos agregar así que los cambios culturales, el desarrollo y crecimiento, son
inevitables, pero si se puede rescatar la esencia de dichas tradiciones y preservar su sentido
original, ya que en este caso su conexión con la festividad religiosa le ha permitido
modificarse a pesar de sus múltiples factores identificadores, a diferencia de la otra feria
que tuvo el estado y que estaba ligada directamente a un producto económico y por ello
dependía de este para su continuidad, me refiero a la feria de la uva.
Está ligada directamente a la actividad de la viticultura, estaba irremediablemente ligada al
destino de dicha actividad, por esto ante la transformación económica del estado, el cambio
climático y otros factores, se vio afectada a tal punto que tuvo que desaparecer, ya que esta
tenía por objetivo promover la producción vinícola local, por lo que cuando la producción
de vinos se vino abajo y se abandonaron las fábricas y los viñedos sobreviviendo unos
pocos, esta perdió la esencia para el cual había nacido.
Lamentablemente junto con ella desaparecieron los certámenes literarios y de poesía que la
acompañaban, así como las demás actividades culturales que durante los festejos se
realizaban.
La uva sin duda llego a tener un papel de vital importancia para el Estado, ya que incluso
estuvo representada en el escudo, pero al desaparecer, esta se vio reemplazada por una
granada símbolo de abundancia. Importante es señalar que ya la uva se cultivaba en
Aguascalientes desde el siglo XVII, ya que “el 1642 los vecinos de la villa solicitaban al
rey que las aguas del manantial situado a las afueras de la localidad se le mercedaran a la
población para su uso doméstico y regadío de huertas de vi y chilares”78
.
Esto resalta la importancia que tuviera el cultivo de la uva en el Estado, y que se intentara
rescatar posteriormente teniendo una bonanza bastante importante a tal grado de aparecer
oficialmente en el escudo como ya se mencionó arriba, comparándose sus vinos con los
europeos por los intelectuales locales que no dejaban de llenarlos de alabanzas, ciertamente
8 Beatriz Rojas El cultivo de la vid y la fabricación de chinguirito - El Colegio de Michoacán,
relaciones n. 26. P. 37. http://www.colmich.edu.mx/files/relaciones/026/pdf/BeatrizRojas.pdf
16
el orgullo por tal producto debía de estar bien en alto y quedar de manifiesto en nuestro
emblema estatal.
Sin embargo posteriormente decayó la producción y su sustento se hizo insostenible, por lo
cual se canceló dicha feria ante la imposibilidad de poder presentar productos locales en
suficiente número que la justificaran, por lo cual ya solo queda la nostalgia de los que
llegaron a beber los vinos y brandis locales y acudir a los certámenes, degustaciones y
gozar de la abundancia y dulzura de la uva local.
Los cambios económicos sin embargo traen igualmente consigo cambios en la fisonomía de
las ciudades, planes de remodelación de cambio estructural y apertura de avenidas y nuevas
calles, llevando varias consecuencias consigo, entre ellas la desaparición de estructuras que
en un momento eran parte de la identidad de la ciudad y sus espacios.
En este caso la calle Venustiano Carranza que une San Marcos con la Catedral y que en la
actualidad cuenta con una floreciente actividad comercial, fue así mismo testimonio del
pasaje de las diferentes tropas revolucionarias que se dieron cita en el Teatro Morelos,
monumento histórico proyectado en 1883 por el ingeniero José Noriega, desde entonces
este coloso neoclásico fue el que puso a Aguascalientes en los libros de Historia Patria, tan
concentrados como estaban en su visión centralista, para voltear su mirada hasta esta ciudad
en donde se llevaran a cabo los trabajos de la Soberana Convención Revolucionaria.
Dicha Convención vino a acabar con la paz de la que gozaban los ciudadanos, pues desde el
10 de octubre hasta el 9 de noviembre de 1914, la ciudad se llenó de revolucionarios de las
diferentes facciones que en ese momento intentaban dar una solución al conflicto armado,
con la ausencia de los carrancistas ya que como se dijo anteriormente Venustiano Carranza,
quien se había autonombrado primer jefe de la revolución, había desconocido a la
Convención de Aguascalientes, considerándola ilegítima e igualmente ilegitimo el
nombramiento de presidente a Eulalio Gutiérrez por esta.
Por lo anterior puede resultar para el visitante que sea asiduo a la historia de la revolución,
hasta cierto punto chocante encontrarse frente al Teatro la placa conmemorativa de 1889,
en la cual se observa a Carranza como un conciliador más que como el enemigo de los
hombres que aparecen en la misma placa que son Emiliano Zapata, Francisco Villa y
17
Eulalio Gutiérrez, incluso este último levantando el brazo y jurando lealtad a la bandera,
solo que como la bandera parece partir de la mano de Carranza se podría interpretar como
que el presidente nombrado por la Convención Revolucionaria que desconociera a
Carranza, se rinde ante este en aras de la paz nacional, cosa que estuvo muy lejos de
suceder.
Pero a final de cuentas se trata aquí de un monumento oficialista que sigue el discurso
enarbolado de revolucionarios unidos y donde los únicos villanos de la revolución
mexicana fueron Porfirio Días y Victoriano Huerta, aunque esto chocara con la realidad
histórica subrayada por el Teatro sede de la pugna ideológica.
Pero el Teatro Morelos también fue testigo de muchos otros eventos, en él se realizaron las
primeras proyecciones cinematográficas realizadas en el Estado en el año de 1898 cuando
se presentó sus funciones José María Téllez Oropeza y mismo escenario que serviría
posteriormente Federico Bouvi diera sus funciones cinematográficas.
Sin embargo a pesar de los muchos espectáculos que se hayan desarrollado en su interior es
un hecho que para los aguascalentenses el Teatro está ligado a la historia de la Convención,
de ahí lo de la placa colocada enfrente, en el muro perteneciente al edificio parroquial de la
catedral.
Esta catedral como el resto de la ciudad sufrió múltiples cambios hasta llegar a su forma
actual, esto debido a que siendo el principal edificio religioso debió de ampliarse para
poder albergar al creciente número de feligreses, por lo que paso de una pequeña parroquia
a ser la catedral que ahora vemos en 1738.
Sin embargo sufriría una posterior modificación, en la cual se perderían sus altares
barrocos, uno de los cuales es ahora el altar mayor de Jesús María. Por lo que solo su
fachada conserva ese gusto barroco, en ella encontramos a los cuatro padres de la iglesia,
sobre la puerta principal el arcángel miguel, y hacia arriba una ventana de madera, mientras
en el tercer cuerpo aparece la Virgen de la Asunción y sobre de ella coronando el todo un
remate que parece proceder posteriormente y que en el que aparecen el Padre, el Hijo y el
Espíritu Santo que coronarían a la Virgen en su ascensión celestial, el todo enmarcado entre
columnas salomónicas y otras decoraciones.
18
En su interior neoclásico que sufriera remodelaciones a partir de 1899 cuando se erigió en
diócesis por lo que por la importancia de esta se decidió ampliarla y se comisiono a Refugio
Reyes la construcción de las naves laterales, terminándose las ampliaciones en 1911,
quedando como la observamos hoy en día en que alberga el altar en mármol realizado en
1909 para la escultura de la Virgen de la Asunción, se da igualmente cabida a pinturas
realizadas por artistas de la talla de José de Alcíbar, Miguel cabrera o Andrés López con su
enorme tríptico de San Juan Nepomuceno que se encuentra sobre las sillerías, autor de gran
calidad y a quién se le encargo que realizara igualmente las pinturas del viacrucis para el
templo del Encino.
El templo se encuentra rodeado por una balaustrada con sus altas puertas, en una de las
cuales se observa aun un reloj de sol, el todo resguardando el santuario principal en el que
la más venerada es la Virgen de la Asunción.
La advocación de la Virgen de la Asunción llegó a ser tan fervorosa que a partir de 1935 se
celebró la Romería de la Asunción, la cual se dio a conocer en ese entonces a través de
una circular por el obispo José de Jesús López y Gonzales, y que constaba de un
quincenario que terminaba en una pequeña peregrinación de la imagen dentro del templo.
Por lo que es a partir de este año que esta celebración se realiza cada mes de agosto,
durante la cual acuden innumerables peregrinaciones a visitar a su Patrona.
Pero a partir de 1955 se concluye esta celebración con un desfile multitudinario idea del
presbítero Jorge Hope Macías, lo que hizo que año con año aumentara el número de
participantes en este desfile de música y carros alegóricos con temas marianos o de
advocación católica.
Sin embargo no sería hasta 1958 que se le comenzó a dar el nombre de Romería en la cual
participaban los principales sectores sociales junto a los grupos más humildes del pueblo;
así se encontraban los diferentes grupos de danzantes marchando con los caballeros de
colon, el obispo y los sacerdotes, con los charros y bandas de guerra de colegios e
institutos, el todo coronado por los carros alegóricos, más el carro principal con la imagen
de la Virgen.
19
Es por esto que los carros alegóricos han determinado que la Romería use temáticas
particulares en algunas de sus ediciones, para de esta manera evitar la repetición de usar
elementos anteriores, aparte de que más ha crecido el número de sus concurrentes, más ha
tenido que ampliarse por las calles de la ciudad, incluyendo a los camioneros que llegan
sonando el claxon a todo lo que da con sus unidades engalanadas de globos azules y
blancos.
Pero regresando a los edificios que engalanan la plaza, podemos continuar observando sus
metamorfosis ya que estos han cambiado su utilización, tal como lo era el Hotel Paris que
data de 1912, situado frente a la plaza y que se convirtiera en sede del Congreso local desde
1982.
El edificio es muestra de esa arquitectura porfirista que ya mezclaba al neoclasicismo el art
nouveau y ciertos toques de eclecticismo, solo que reciente se han pintado en sus muros
unos murales por así llamarlos de bastante mal gusto y pésima elaboración, ya que carecen
de unidad narrativa, en la primera escena por ejemplo aparece sobre un caballo inerme un
Miguel Hidalgo pegando tremendo grito al vacío ya que ninguno de los personajes de la
escena lo mira y los concurrentes que representan al pueblo parecen completamente ajenos
a la euforia del caudillo.
Las escenas que se siguen por así decirlo son solo rostros que parecen recortados de
estampillas de papelería, cada quien por su lado y sin ninguna conexión lo que se repite en
ambos muros ya que de una parte aparecen los fundadores y del otro personajes ilustres del
Estado.
Al fondo aparecen un Miguel Hidalgo y un Francisco I. Madero gigantescos y de brazos
desproporcionados, mismos que se alargan aún más para juntar así sus antorchas, el todo
coronado por la última escena que esta frente al de la independencia y hace referencia a la
revolución, en la cual ante un Francisco I. Madero en automóvil aparece una indígena con
la cara pintada de payaso aventando pelotitas al aire como si estuviera parada en el crucero.
Aunque tal vez lo que más sorprende es el hecho de que hasta le hayan colocado pantallas
explicativas a los supuestos murales, que solo estropean la belleza del edificio.
20
Estas modificaciones las sufriría igualmente la plaza principal en donde se localizara un
tiempo la escultura de Benito Juárez que posteriormente fuera cambiada a un lado del
templo de la Purísima en donde permanece hasta ahora aunque en deplorables condiciones
como se mencionara más adelante.
Regresando a la plaza encontramos la columna principal, misma que aparece en el
Emblema municipal, y que no se salvó ante las modificaciones sufridas por los embates del
tiempo, y cuya aparición se remonta a 1808 al mandarse erigir por orden del Cabildo una
columna en honor al rey Carlos IV, pero que por cuestiones de tiempos al terminarse la
columna ya reinaba Fernando VII, por lo que un busto de este la engalano, pero al
consumarse la independencia el busto fue retirado junto con todos los demás símbolos del
poder español.
Se sabe que para 1842 se le coloco una fuente con cisnes que posteriormente desapareció
ante las remodelaciones mismas que sufriría el jardín, aunque nuestra pobre columna
estriada seguiría sin adorno hasta 1949 cuando se colocaría una asta bandera en la cima que
sería reemplazada definitivamente en 1986 por el águila devorando una serpiente que hasta
hoy la engalana.
El que permanece sin muchas transformaciones es el Palacio de Gobierno, edificio que data
del siglo XVII y que fuera propiedad de la familia Rincón Gallardo, hasta que fue adquirida
por el ayuntamiento en 1855, fecha a partir de la cual alberga al Poder Ejecutivo, debido a
lo cual ha sufrido cambios en su interior, de los cuales resaltan la decoración mural
realizada en la pared del fondo que fue la primera en realizarse y las de la entrada que
fueron posteriores.
Estas son obras del pintor chileno Oswaldo Barra Cunningham realizados entre los años de
1961 y 1962, quien en su primera intervención que son los de la pared de fondo,
comenzando de izquierda a derecha, y dividida en tres por las arcadas, puso todo un
programa iconográfico e histórico, en los extremos temas de Aguascalientes y en la central
la historia de México.
Así comenzando el recorrido, tenemos que la primera parte nos representa la conquista en
la parte superior, donde ante un inerme cerro del muerto y ante el fuego de los cañones y
21
arcabuces españoles amparados por la cruz, huyen despavoridos los chichimecas, para dar
origen a Aguascalientes que es representado por todas las actividades económicas en auge
en ese momento, algunas de las cuales han dejado ya de ser elemento de identidad para las
nuevas generaciones como lo son las aguas termales en las cuales aparecen bañándose tres
muchachas, una industria metalúrgica fuerte, la ganadería, los deshilados y bordados, la
fuente de san marcos, las uvas y el ferrocarril.
Sin embargo también aparecen símbolos que aún son una referencia para el Aguascalientes
del presente, como lo son el templo del encino con su Cristo negro bien visible, detrás del
cual se ve la presa calles rebosante de agua y una huerta de guayabas donde unas mujeres
recogen alegremente los frutos.
La pared central está dedicada a nuestra historia nacional y en ellas resaltan la escena del
beso dado por una hermosa mujer con una paloma en la mano, a un viejo y deforme Santa
Ana, sin embargo el mural despertó la indignación de varios sectores locales pues en el
centro representando a la prensa y a la justicia vendidas durante el porfiriato, aparecen dos
mujeres personificando una la prensa que recibe dinero con las manos llenas de tinta,
mientras la otra tiene una balanza y en uno de los platos de esta recibe el dinero con la que
la compran los ricos, mientras el segundo plato lo esconde en su brazo no permitiendo que
lo alcance el pueblo, sin embargo al identificarse a la mujer representada esto causó
indignación ya que “cabe señalar que la mujer que poso como modelo fue una conocida
mujer de la vida galante de la época, conocida como la “pelos de oro”, cuyo verdadero
nombre era María Consuelo Elías dueña de la casa de citas la india bonita”9
A estas se sumó la crítica a la última parte del mural dedicado a la ciencia y cultura locales,
en el centro del cual aparece un joven que es abrazado desde la parte superior por la ciencia
y la cultura, pero detrás de este aparece otros personajes que igualmente desean alzar el
vuelo, mientras un sacerdote se aferra a las piernas de estos para impedirles que escapen,
mirando hacia atrás donde otro sacerdote amenaza con la cruz a toda un grupo de mojigatas
entre las tinieblas de la iglesia, a la cual se opone la luz del pensamiento donde se
9 Luciano Ramírez Hurtado, video ““ Aguascalientes en la historia” el polémico mural de Palacio de
Gobierno”, UAA, min. 31:37
22
encuentran junto al arco Ignacio T. Chaves, Pedro de Alba y López Velarde, por lo que
sobre ellos se representa una parte del poema “la suave patria”.
En la parte cercana al muro aparecen F. Contreras, el doctor Isidro Calera, Jesús Díaz de
León, José Guadalupe Posada, la maestra Antonia López de Chávez, Saturnino Herrán y
Manuel M. Ponce, mostrando así lo más ilustre de la cultura local.
Solo que como en el balcón de palacio aparecen retratados Alejandro Topete del Valle, el
pintor Osvaldo Barra, Salvador Gallardo Topete, Víctor Sandoval y el mismísimo
Gobernador de entonces Luis Ortega Douglas, lo que hizo que se les acusara de
megalomanía y de quererse auto inmortalizar.
Posteriormente en 1991 regresaría este muralista para efectuar nuevamente varios murales
en la entrada de palacio una escena chichimeca a la llegada de los españoles y un joven a
caballo entre flores de entre las cuales aparece una mujer desnuda, mientras en la contra
fachada del primer piso una pared narrando la revolución y la convención, otra con el
progreso industrial posterior, aunque aquí nuevamente se criticó al entonces Gobernador
Miguel Ángel Barberena Vega de ponerse bien visible en uno este último mural dirigiendo
las obras del Teatro Aguascalientes y de otras restructuraciones importantes.
Ya que cuando Osvaldo Barra regresara esta fisonomía económica había cambiado
drásticamente y para esto bien vale la pena voltear nuestra atención hacia el Parían, primer
lugar dedicado a albergar locales comerciales, en un primer momento engalanado con sus
arcadas bajo las que se encontraban los diferentes locales de mercancías.
Solo que en 1863 sería incendiado por el bandolero y posterior héroe de los imperialistas,
Juan Chávez, mismo al que se le atribuyen los túneles que existen bajo la ciudad, ya que se
dice que estos le sirvieron de escondite a este y a su gavilla, surgidas por la pobreza y la
fácil oportunidad de riqueza que ofrecía el pillaje, el robo a los viajeros y carruajes, así
como el robo y venta ilegal de ganado.
Su fama se logró gracias a que en un contexto de lucha entre grupos liberales y
conservadores, Juan Chaves auxilio a los segundos convirtiéndose asi en un símbolo de la
23
resistencia para los católicos y lo que le llevara a que los liberales se mofaran de él
llamándolo “el ídolo de las beatas”10
.
Inclusive se alió con las tropas intervencionistas francesas, por lo que en premio se le dejo
como gobernador de Aguascalientes si bien por unos pocos meses entre 1863 y 1864, que
ante su pésima gestión fuera retirado del cargo por los mismos franceses.
Sin embargo ya había cometido sus fechorías y abusos cada vez que había atacado a la
ciudad quemando su archivo y varios edificios entre ellos el Parían.
Por eso posteriormente se construyó nuevamente con un estilo pueblerino, pues estaba
completamente rodeado de arcos que servían de ingreso al pasillo en el que circulaban los
clientes y marchantes.
Este sin embargo se derribó en 1985 y así se construyó el actual, con una arquitectura que
refleja la idea de modernidad de esos años, construyéndose un piso superior y uno inferior,
dotándosele además de elevador y escalera eléctrica.
Frente a este se encuentra el templo de San Diego y de la segunda orden, que en un primer
momento fuera ocupado en 1651 por los carmelitas descalzos, y que fuera ocupado
posteriormente por los padres Franciscanos. En el templo de la segunda orden en una
fachada barroca y con la inscripción “HIC EST DOMUS DOMINE ET PORTA COELI”,
lo que es “esta es la casa del señor y la puerta del cielo”, alrededor de esta en los nichos
aparecen dos pares de santos y de santas, en su interior a los lados se encuentran dos
esculturas que eran sacadas durante las procesiones del silencio, realizadas en semana santa
y que lamentable ya no se realiza más, una es un Cristo atado a la columna de pelo natural,
la otra una Virgen dolorosa con lágrimas de cera que salen de sus ojos.
En grandes lunetas se observan pinturas de gran formato con escenas de la vida de San
Francisco y en el altar un relieve en madera donde encontramos al santo elevado por
ángeles ante la trinidad.
10
José Antonio Gutiérrez Gutiérrez, “Juan Chaves hombre de leyenda y salteador de caminos”, mascarón, n. 69.
24
Al lado de este se encuentra el templo de San Diego, en el cual se ubica el camarín de la
Virgen con una forma octagonal y que fuera construido hacia 1792 con una fuerte
simbología mariana, ya que está dedicado a la inmaculada, y en el que se mezclan
elementos barrocos y neoclásicos, y en la que hay toda una combinación numérica ligada a
la Virgen.
Debajo de esta se encuentran las catacumbas, mismas que albergan osamentas y el cuerpo
de un monje momificado, el cual se exponía en público durante las fiestas de todos los
santos.
En el templo de San Diego por otro lado se encuentran pinturas de Juan Correa con
episodios de la vida de San Francisco, además de albergar una escultura con reliquias de los
santos niños mártires y una escultura del primer protomártir mexicano San Felipe de Jesús
de quien vale la pena recordar un poco su historia por la importancia que cobro el culto
entre os mexicanos.
En esta escultura el santo aparece crucificado con dos lanzas atravesándolo de lado a lado,
ya que él fuera crucificado en el Japón cuando ante las intrigas de los europeos, que usaban
como instrumento cada uno de ellos a sus predicadores: protestantes, calvinistas y católicos
para ganar ventajas económicas comerciales con el pretexto de la evangelización y
desplazar a los demás países, dieron como resultado que el emperador decretara la
expulsión de todos ellos decretando la pena de muerte a quienes permanecieran en suelo
nipón.
Por lo que los franciscanos negándose a abandonar su labor fueron crucificados en 1597, de
aquí que los franciscanos que ocuparon el predio y el templo llenaran ambos templos con
advocaciones franciscanas.
Solo que el convento con la exclaustración de los frailes en 1860 desapareció para
convertirse en 1867 en una Escuela de Agricultura y posteriormente Instituto de Ciencias,
lo que es la actual Universidad Autónoma de Aguascalientes.
Pero uno de los edificios de gran valor cultural, que se encontraba en este mismo rumbo y
del que se lamenta su pérdida es la Casa Terán, que fuera convertida en centro cultural pero
25
que lamentablemente pasara desapercibida la mas de las veces por la gente hidrocálida,
reconociéndose más por sus círculos literarios y por su tianguis sabatino que no por su
arquitectura.
Esta bella construcción lamentablemente desapareció recientemente ante una terrible
explosión ocasionada por una fuga de gas, lo que destruyó sus interiores y daño seriamente
su estructura y la fachada
Esta casa de fines del siglo XVIII y que contaba con canteras que incluían el año de 1795
en que fueron labradas, y que según Alejandro Topete del Valle:
“esta fue erigida como casa habitación en 1795, por órdenes de don Felipe Pérez de Terán,
abuelo de Don Jesús y jefe político de la Villa.”11
En ella paso su infancia Jesús Rafael Terán Peredo quien fuera jefe político de esta ciudad y
fundara en Instituto de Ciencias, además de ocupar cargos importantes en política durante
los gobiernos de Ignacio Comonfort y de Benito Juárez.
Pero la casa Terán no solo resaltaba por haber sido el hogar de tan ilustre personaje, sino
porque conservaba en gran parte las huellas de su pasado pese a las restauraciones, esta
casa contaba con su entrada que consistía en un zaguán y se distribuía a partir del primer
patio, en donde estaban las habitaciones y el comedor, en la parte posterior estaba la cocina,
otro pequeño patio y un cuarto que ya cuando la Casa Terán funcionaba como centro
cultural funcionaba como los baños.
De aquí se dividía en tres cuartos más, el de fondo ya transformado en pequeña sala de
conciertos, mientras que una escalera guiaba a una planta alta en donde se ubicaban una
terraza y dos cuartos más.
Esta casa en su fachada constaba de cuatro ventanas, cuya herrería estaba rematada por una
cruz al centro con granadas a cada extremo, pero al entrar al zaguán se descubrían dos
pinturas realizadas en dos medallones, la de la izquierda con la bahía de Napoles con el
Vesubio al fondo, a la derecha un pueblo italiano, probablemente realizados a finales del
siglo XIX o principios del XX.
11
Liliana Casillas, Casa Terán, Talleres Gráficos del Estado, ICA, p.7.
26
El interior contaba con arcadas que reposaban en columnas dóricas, mientras que los
marcos de las puertas resultaban en su mayoría sencillas, lo que chocaba con los cielos que
cubrían sus techos, muchos de pintura a la cal en tela, frisos con esfumado que contaban
con sus respiraderos para evitar la humedad y el deterioro; el de la cocina contaba con una
naturaleza de frutas en el centro, el de la librería tenia cenefas encaladas y las vigas con
duela, mientras en lo que era la librería y la galería se veían cielos en un trabajo hecho a
base de cartón y papel tapiz calado y pegado con cola de conejo, al centro de los cuales
habían sido colocados rosetones de latón por los que pendían las lámparas.
Todo esto lamentablemente se vino abajo, por lo que en la actualidad se espera que el
proyecto de reconstruirla se logre y podamos volver a apreciar la Casa Terán, lugar que era
imprescindible dentro de la vida cultural de esta ciudad.
Pero de todas las remodelaciones del centro tal vez la más impactante visualmente fue la
avenida Madero, esta se realizó durante el periodo del gobernador Alberto Fuentes Dávila
en 1914, llamada originalmente Avenida de la Convención y rebautizada posteriormente
Avenida Francisco I. Madero al cambiar la ciudad a manos de los constitucionalistas que no
tenían ninguna intención de recordar a las facciones contrarias con una avenida.
Sin embargo para hacer la avenida se tuvieron que iniciar demoliciones del callejón de
Zavala y de otras construcciones aledañas, pero esto dio como resultado una amplia avenida
que vino a embellecer la fisonomía de la ciudad, y que en la actualidad funge como una de
las principales vías de desahogo vial del centro.
Esta avenida se convirtió en centro de negocios, cines y varios locales que aún siguen en la
memoria de los aguascalentenses.
Entre ellos y probablemente los más impactantes de todos fueron los cines, pues esta se
convertiría en escuela de iletrados y en educador generacional.
Esto porque el cine fue un fenómeno que se popularizo rápidamente, lo que origino que
desde principios del siglo XX se improvisaran y crearan salas de cine en donde proyectar
las películas y dar cabida a las multitudes que se aglomeraban para acudir a las funciones
cinematográficas.
27
Esto porque pese a ser ubicados en bodegas en las que se mandaban construir gradas de
madera para la población, estos atraían a todo tipo de población, probablemente porque a
pesar de ser mudo y en blanco y negro, y de que poca gente supiera leer, las situaciones
eran tan simples que no se requería necesariamente de los carteles para comprender la
trama, además de estas ser siempre más simples consistiendo muchas veces en cuestiones
cómicas y amorosas, que para el vulgo se le hacían más cercanas y digeribles que no las
historias trágicas y largas del teatro.
Otra de las ventajas del cine fue ese tiempo que se tiene en la pantalla y del que se carece
en la realidad, es decir el cine puede jugar con la fantasía como lo llegaría a hacer magistral
mente Mélies y cambiar radicalmente el escenario entre una toma y otra, transportándonos
de Acapulco a la India, en lo que para hacer algo similar en el teatro este requería mayor
tiempo.
Igualmente la gestualidad que suplanto a la voz, ya que en el teatro o la opera era el timbre
el que daba el sentimiento, mientras que en el cine bastaba el acercamiento a un rostro, el
cambio de luz y una lagrima sobre la mejilla para llegar directamente al sentir del
espectador.
Surgieron así cines como el Royal, el Olímpico, el Palacio o el Avión, de entre los que
resalta el Olímpico, ya que:
“cuando se estrenó la película El Submarino III, la primera que sincronizo imagen y
sonido, el Olímpico ganó la partida debido a que se convirtió en el pionero en
exhibir la primera cinta con sonido”.12
Esto por el impacto que se tuvo el cine de Hollywood desde su llegada, pues a las películas
se sumaron las publicaciones en revistas que contaban sobre la vida de las estrellas de cine
y de los próximos estrenos, lo que familiarizaba cada vez más a los cinéfilos con sus
actores y actrices favoritos y los hacia identificarse con ellos de una manera más directa, de
manera que ya bastaba poner el nombre del actor bien visible en el cartel para que el lleno
fuera total.
12
Andrés Reyes Rodriguez, “las salas cinematográficas en Aguascalientes”, en Mascarón n. 88.
28
Esta competencia y demanda de espacios mayores para acoger al público que ya esperaba
ansioso la siguiente cinta, llevo a que en los años cuarenta se inauguraran en la calle
Zaragoza el cine Rex y en la actual calle Madero lo que sería el cine Encanto.
Estos cines serían los principales de la ciudad que los abarrotaba gracias al auge que por
esos mismos años y debido a la baja de producción del cine americano por la segunda
guerra mundial, elevo muy por encima de este a las cintas nacionales, creándose lo que se
llamaría la época de oro.
Época que terminaría con el regreso y la competencia agresiva del cine hollywoodense que
desde entonces invadiría al país con cintas de indios y vaqueros, de soldados y ciencia
ficción que se unían a las más románticas y de aventura donde los asistentes lloraban ante la
tragedia y se emocionaban con los romances e idilios aventurosos de sus protagonistas que
eran los actores de moda.
Igualmente surgirían posteriormente a cines como el Paris en la misma calle Madero, solo
que durante los ochentas comenzaron a construirse nuevos cines, mismos que se
construyeron en los complejos comerciales como los de expoplaza o los ubicados en la
plaza comercial Kristal en donde se ubicaran los cines con el mismo nombre, fueron
desplazando a la población hacia estos espacios más novedosos.
De aquí que los primeros cines decayeran a tal punto que los que no fueron cerrados por
problemas económicos, transformaron su cartelera pasando ya solo películas para adultos y
de esta manera poder subsistir financieramente.
Sin embargo la desaparición del cine Encanto de la calle Madero ni de otros locales y
negocios le ha restado vitalidad a la principal vialidad de la ciudad, al contrario esta se ha
mantenido constantemente en su auge comercial al grado de convertirse actualmente en un
foco económico ya que varios bares y restaurantes se han ubicado aquí, para darle mayor
vida a la ciudad y el centro está recuperando la atención que durante unos años recientes
estuviera acaparando el norte como lugar estratégico para la apertura comercial.
Estas remodelaciones sin embargo fueron acabando paradójicamente con sus recursos
hídricos, por lo que resulta contrastante que un Estado como Aguascalientes, que naciera en
29
entre tanta abundancia del vital líquido y que fuera tan alagada y recordada por sus arroyos
y riachuelos, además de la abundancia de aguas termales, cambió radicalmente durante el
siglo XX para convertirse en una plancha de cemento y asfalto.
Así conforme se ampliaban las calles y se remodelaban sus plazas, fueron poco a poco
desaparecieron fuentes como la de las ranas ubicada hasta 1940 en la actual avenida
Madero, la fuente de los cisnes realizada en 1842 en el zócalo de la columna de la plaza
principal y que desapareciera en 1895 ante la remodelación de la plaza, la fuente del
obrador construida en 1862 y demolida en 1930 por ampliación de las calles o la del jardín
de San Marcos que en 1992 fuera remplazada por el quiosco con la fuente debajo de él.
Las fuentes eran importantes en cuanto a su función de surtir de agua a los ciudadanos
sedientos, cuando eran potables claro, ya que muchas de ellas servían de abrevadero tanto a
caballos como a transeúntes, así como al incipiente transporte local ya que este era tirado
por mulas.
Este transporte de mulas de carga que funcionaban ya desde 1870, sería para 1883
transformado ante el asombro de los aguascalentenses gracias a la carrera en la que Porfirio
Díaz había puesto a México, así se creó la Sociedad Anónima del Ferrocarril Urbano de
Aguascalientes, quienes ya con la concesión de los tranvías de mulas “inauguraban la
primera ruta Baños los arquitos- plaza principal”13
, llegando estos a ser tan importantes que
para 1889 ya contaba con 5 ramales más. Esto porque los tranvías corrían sobre vías, solo
que ante la falta de medio mejor de locomoción la mula siguió siendo el motor de dichos
medios.
Esta primera ruta llama la atención sobre todo porque unía a los baños públicos con el
centro de la ciudad, lo que da una idea de la importancia de estos baños y de la zona ya para
entonces, así como de la demanda y de la concurrencia que estos tenían, al punto de que
precisamente el tranvía de mulas decidiera trazar su primera ruta uniendo estos puntos.
Esto porque acudían a estos baños gran cantidad de personas y se requería un transporte
eficiente que pudiera satisfacer tales demandas, siendo estos construidos en un lugar
estratégico debido a su cercanía con los manantiales de aguas termales del Ojocaliente.
13
José Antonio Gutiérrez Gutiérrez, “Los tranvías de Aguascalientes”, en Mascarón n. 71
30
Los baños por su lado abrieron en el año de 1821, los cuales cuentan con una puerta que
actualmente da a la Alameda, en estilo neogótico al igual que las arcadas del interior,
mientras que la balaustrada cuenta con su reloj solar, al lado se encuentra lo que queda del
hotel San Carlos y que actualmente es parte del ICA, que lo modifico adaptándole un teatro
y convirtiendo algunas habitaciones en oficinas.
Fue a partir de 1890 con la llegada de la luz eléctrica a Aguascalientes, que se sufrió
nuevamente de la oleada de modernización y que tuvo como consecuencia que desde 1903
se comenzaron a quitar los tranvías de mulas e introducir los tranvías eléctricos, después de
todo la sociedad porfirista de cada ciudad gustaba de engalanarse de poder demostrar a los
fuereños que ellos estaban montados también en el tren del progreso y que las novedades
tecnológicas que llegaban al país también se podían admirar en el propio terruño, por lo que
los tranvías eléctricos se quedarían como un signo del progreso porfirista y a pesar de la
revolución seguirían funcionando hasta la década de 1930 cuando la nueva oleada de
modernización hizo que fueran desplazados poco a poco por los camiones urbanos.
Pero estas transformaciones en el transporte no eran fortuitas, se debieron en gran parte al
impacto que tuvo en la ciudad del Ferrocarril Central Mexicano, con el cual se hacía
indispensable poner a la pequeña ciudad de Aguascalientes a la altura de las circunstancias.
Por lo que el tren con toda sus implicaciones al llegar a la ciudad para 1880, cambio la
fisonomía de la pequeña y apacible población, que debió de construir una estación
improvisada y almacenes e integrarse de golpe a la modernización por la que pasaba el país,
a través de las ferrovías y la energía eléctrica.
Pero una vez afianzada esta la necesidad y el nivel de importancia llevaron a esta a
construir una segunda Estación, mucho más bonita y confortable, misma que se inaugurara
en 1911 y que es la que se conserva hasta la fecha.
Esta obra fue proyectada por el ingeniero Italiano G. Bosso, quién armonizo la fachada de
dos niveles con sus arcadas en el primero y balcones en el segundo con un reloj central que
armoniza el todo; igualmente realizada en ladrillo de dos colores, de los cuales el rojo sirve
para los contornos y el tabique más pálido rellena la composición.
31
Esta conserva en su mayor parte la estructura que vemos hoy en día, pues algunas
modificaciones se llevaron a cabo al convertirse esta en museo, aunque aún podemos
apreciar lo que era su sala de espera, su taquilla, las balanzas para los sobrepesos de
equipaje y el correo, así como sus bodegas, mientras que en el piso superior se encontraba
todo el personal directivo de los ferrocarriles.
Posteriormente al lado de esta se construiría un jardín, de manera que las familias aledañas
acudían paseando por la alameda a la estación para observar la llegada de los trenes y con
ellos la de algún familiar o simplemente novedades de la capital.
Pero el impacto mayor lo tuvo la concesión y la construcción de los talleres del ferrocarril
en 1900, mismos que estarían terminados en 1903, y que se convertirían en los más
importantes del país, para que a partir de este momento su vida se vinculara a la máquina de
vapor ya que tan importantes serian estos talleres y tan diestros sus obreros que llegarían
hasta el punto de fabricar aquí una locomotora: la número 40.
La locomotora, resultado del esfuerzo conjunto de los trabajadores y un símbolo de las
potencialidades técnicas de los obreros nacionales fue inaugurada el 27 de julio de 1913,
siendo este uno de los acontecimientos que dieran mayor prestigio a los Ferrocarriles
Nacionales y orgullo a nuestro Estado por haber sido la cuna de tal éxito.
Por otra parte la llegada del ferrocarril también cambio la fisonomía arquitectónica con las
nuevas construcciones habitación, como lo son como la belleza de las casas de madera de la
estación con su acabado norteamericano, por ser ellas destinadas a los ingenieros que
vinieron a instruir a los locales en la función y reparación de la máquina de vapor.
A tal grado llego su importancia del tren y de los ferrocarrileros, que estos se convirtieron
en el foco de la vida social aguascalentense, incluso de la transformación de los espacios de
esparcimiento, ya que con la llegada del ferrocarril y de los norteamericanos, llegarían
también deportes como el béisbol. Que por el auge que este comenzó a tener entre los
trabajadores se creó el centro deportivo ferrocarrilero a espaldas del ferrocarril, cobrando
cada vez más importancia al punto de traerse en 1975 a esta ciudad el equipo de Liga
mexicana que estaba en Veracruz llamado el Águila, y en honor al público ferrocarrilero
32
cambiaron su nombre a Rieleros de Aguascalientes, para los cuales se construiría el estadio
Alberto Romo Chaves, llamado así en honor a un notorio beisbolista local.
Igualmente por el número tan grande de trabajadores que ingresaron a sus filas, se convirtió
en punto clave para la política local, ya que como a todos los grupos obreros se les integro
al partido oficial en la época de Lázaro Cárdenas, quién con la idea de reforzar la posición
del trabajador opto por el corporativismo y unir los sindicatos al Partido de la Revolución
Mexicana o PRM, que posteriormente se cambiaría a Partido Revolucionario Institucional o
PRI.
Por ende, siendo el grupo más numeroso de obreros ya que los ferrocarriles se extendían
por toda la república y con los talleres reclutaban gente de diferentes especialidades, fueron
fundamentales en las pugnas tanto nacionales como locales, así como de vital importancia
fueron sus luchas internas por el control sindical que repercutía en la política local.
Lo anterior porque desde que surgen las agrupaciones obreras, estas gracias al poder que les
daba su número de agremiados se convertían en fuerzas políticas que convenía tener
tranquilas y de ser posible compradas, ya que podían movilizar a sus agremiados y
desestabilizar la situación política, pues como fórmula para contrarrestar los abusos
patronales, estas solían optar por la huelga como forma de presión para que la empresa
aceptara sus peticione.
Pero en México ya desde sus inicios industriales, los gobiernos no habían visto con buenos
ojos las huelgas. Estas fueron reprimidas bajo Porfirio Díaz, y lo siguieron siendo bajo los
gobiernos postrevolucionarios, quienes formaban pactos con agrupaciones sindicales para
que estas controlaran a sus agremiados, siendo la más fuerte la Confederación Regional
Obrera Mexicana o C.R.O.M misma que agrupaba a diferentes asociaciones obreras entre
ellas algunas de especialidades de ferrocarrileros.
Una de las formas para controlar estas asociaciones era el otorgarles puestos políticos a los
dirigentes sindicales, quienes ocupando ambos cargos, tanto en la empresa como en el
sindicato, fallaban a favor de la empresa, la cual en represalia solía despedir a los
trabajadores que ya habían sido aprehendidos y maltratados por la policía como
subversivos.
33
Así entre las represalias del gobierno y para evitar la intromisión de Luis N. Morones
quien fungía como líder de la C.R.O.M. y al mismo tiempo ocupaba el puesto de titular en
la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo (misma emitía el fallo máximo en los
conflictos entre industriales y obreros fallaba siempre a favor de los primeros), los
ferrocarrileros terminaron uniéndose y crearon el Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros
de la República Mexicana en enero de 1933, quedando divididos sus agremiados en
secciones, por lo que Aguascalientes fue denominado como la sección 2.
Este sindicato tuvo varios dirigentes que intentaron siempre presionar a la empresa para
mejoras de trabajo y salario, hasta la llegada en 1944 de Luis Gómez Z. a la Secretaria
General y quién fundara para fortalecer su poder con un número de incondicionales el
grupo “Hidalgo 96”, y como para entonces la C.R.O.M se había dividido y estaba
debilitada, creándose con parte de ella la Confederación de Trabajadores Mexicanos o
CTM, decidió asimismo formar otra organización que le hiciera sombra y que fortaleciera
su posición como líder más que la situación obrera, formando así la CUT o Central Única
de Trabajadores, para agrupar en ella a todas las organizaciones que estuvieran fuera de la
CTM.
Lo anterior hizo que Gómez Z. para concentrarse en la CUT, pusiera al frente del STFRM a
Jesús Díaz de León, mejor conocido como el “charro” por su afición a la charrería y que
por intrigas que buscaban debilitar la posición creciente de su protector, termino
traicionándolo y demando judicialmente a Gómez Z. por un desfalco para así truncar su
creciente influencia en el ambiente obrero, lo que causo problemas internos en los
ferrocarrileros, ya que parte de ellos seguía fiel al jefe de la CUT.
Esto obligó a Díaz de León a formar el grupo “14 de octubre” para acabar con la oposición
o al menos poderse defender de los ataques, fue nombrado así en honor a la fecha en el que
tomara el sindicato por la fuerza, pues lo habían desconocido y nombrado otro ejecutivo,
teniendo que intervenir la fuerza pública y el ejército para imponer al charro.
Este personaje a partir de que tomo el control sindical mantuvo una actitud completamente
a favor de la empresa lo que le ganaría el mote de “charro sindical” y que posteriormente
34
serviría para designar como “charros” a todos los líderes que supuestamente estaban con los
obreros pero solo ayudaban a la empresa o eran impuestos por esta.
Para 1958 sin embargo llega una fecha que marca la pugna sindical ferrocarrilera, ya que se
presentó un nuevo contrato de la empresa que lesionaba directamente los intereses de los
oficinistas, a lo que se sumó el aumento que pedían los jubilados en un primer momento y
mismo que exigirían posteriormente los trabajadores en activo, y ante la falta de acuerdo
fue llegando a tal el descontento que los líderes sindicales optaron por los paros
escalonados para presionar de esta manera a la empresa, iniciándolos el 26 de junio de ese
año y que duraron hasta el día 29 en que paralizaron sus labores por 8 horas.
En la ciudad podemos imaginar lo que significaban los talleres y los trenes parados, ante la
vigilancia del ejército y la febril actividad de los trabajadores y sus mujeres alentando a los
huelguistas para continuar el paro y obtener las mejoras materiales.
La situación fue tan grave que Adolfo Ruiz Cortines intervino en el conflicto dando el
triunfo a los ferrocarrileros que no tardaron en nombrar secretario general a Demetrio
Vallejo, quien fuera miembro del comité de huelga y uno de los principales dirigentes y
deponiendo al comité anterior que era más moderado y no había apoyado en su totalidad la
huelga; solo que por cuestiones políticas Vallejo no fue reconocido por la Secretaria del
Trabajo, lo que inicio nuevos paros que culminarían con el reconocimiento de los lideres
reformistas que, lograron el aumento salarial, el pago de viáticos al personal que salía y
mejoras en las condiciones de trabajo, incluso para demostrar su independencia total se
comenzó a desligar al STFRM del PRI, no acudiendo más a los mítines políticos.
Estas posturas llevaron a que los seguidores del grupo “14 de octubre” y grupos
autollamados católicos conformaran una oposición anti-vallejista, ya acusaban a estos
últimos de comunistas y saboteadores, pasando de las palabras a las acciones y dando pie a
varios choques violentos entre ambos grupos.
Pero la aceptación de Vallejo el 27 de agosto de 1958, después de elecciones internas se
desato así mismo una ola de venganzas contra quienes estaban o estuvieron a favor de la
empresa y que no secundaron los paros por miedo a que el gobierno acabara con la huelga y
la empresa los despidiera.
35
Aquí en Aguascalientes no se hicieron esperar los golpes y hasta los baños en chapopote,
siendo el más relevante el del superintendente ocurrido el viernes 29 de agosto, que luego
de ser bañado en chapopote se le paseo por la calle Madero, y misma suerte corrieron otros
personajes que estaban en contra o se habían manifestado censurando a los trabajadores, lo
que llevo a que el diario el Sol del Centro mostrara con gran indignación su nota:
“obligaron a los choferes a que los condujeran a las oficinas del Express, donde con
lujo de fuerza sacaron a un empleado y a pie lo llevaron hasta los talleres para
arrojarlo a una pileta con chapopote. Se supo también que el grupo de escandalosos
sacó a Alex Calera Camacho de la radiodifusora donde labora para hacerlo víctima
de sus desmanes, lo condujeron a los talleres y lo rebautizaron”.14
Las represalias terminaron pero para dejar en claro su nueva postura los ferrocarrileros no
participaron en los actos del gobernador del Estado Ortega Douglas, lo que aprovecho
Gómez Z. para volver a escena y atacar a Vallejo al que ya el gobierno y los medios
acusaba cada vez mas de comunista y antipatriota.
El conflicto se desato nuevamente cuando los ferrocarrileros de terminal Veracruz, Pacífico
y Mexicano, exigieron lo que había logrado Vallejo para sus obreros con Nacionales de
México, y de no acceder, los trabajadores de estas empresas se irían a la huelga, solo que
esta vez los ferrocarrileros locales estaban divididos, algunos opinaban el secundar la
huelga, otros la solidaridad como único apoyo, ya fuera con víveres o dinero pero no la
huelga. Vallejo por su parte y ya sea que estuviera crecido por los recientes triunfos
conseguidos decidió en muestra de apoyo total al gremio acudir a la huelga y declaro los
paros escalonados que iniciarían el 26 de marzo de 1959.
Pero como no todos estaban de acuerdo en los paros hubo intentos en varias partes por
romperla y no acatar el orden general de paro; así en esta sección el ferrocarrilero y poeta
Francisco López Medina conocido como “el trianero” entro a los talleres junto con otros 25
rieleros a romper la huelga, lo que le trajo como consecuencia de que posteriormente los
vallejistas lo bañaran en chapopote.
14
El sol del centro “la violencia de los rieleros llega al colmo ayer”, sábado 30 de agosto de 1958.
36
Sin embargo esta vez el gobierno actuó y aprehendió a Demetrio Vallejo y a los líderes
sindicales, acusándolos de subversión, comunismo y atentado contra las vías de
comunicación dando pie a que en los periódicos se le acusara así mismo de ser objeto de
espías rusos que deseaban la anarquía y el descontrol del país, junto con los líderes del
Partido Comunista Mexicano, que eran Valentín Campa y Heberto Castillo, ya que según
los diarios se intentaba paralizar a todas las empresas ferroviarias y provocar las huelgas de
mineros, electricistas y petroleros, para que de esta forma nuestra nación cayera
irremediablemente en poder de los rojos.
Lo mismo ocurrió en la sección dos con los líderes locales que fueron arrestados mientras
el ejército ocupaba las instalaciones y Gómez Z. desde México proponía un grupo
unificador apoyado por el gobierno, que aprovecho de esta alarma anticomunista para
eliminar a todos los líderes opositores y colocar a gente de confianza.
De esta manera Gómez Z. para fortalecerse fundó el grupo “Héroe de Nacozari”,
retomando el poder sindical y religiéndose dos veces para posteriormente ocupar puestos
importantes dentro de la empresa y dejando en su lugar a gente salida de su grupo,
unificando asimismo al STFRM con el PRI, de manera que los líderes ferrocarrileros
ocuparan puestos políticos y aplicando el corporativismo sindical a todos los trabajadores
que de esa manera quedaban inscritos en el PRI.
Para 1968 Gómez Z. quedaría como líder vitalicio del grupo que controlaba el sindicato, y
que paradójicamente también ocupaba puestos dentro de la empresa de Ferrocarriles
Nacionales, y que para demostrar su apego al gobierno, mandaban a todos los actos
públicos de gobierno y demás mítines políticos a los trabajadores, llegando a consolidar una
fuerza de choque debido a su número, ya fuera contra la oposición interna en el sindicato ya
contra los grupos opositores al partido que se manifestaran públicamente como lo fue en
Calvillo el caso del PDM.
Con ellos chocaron varias veces durante los mítines políticos pero la situación se agravo y
solo se solucionó con el uso de la fuerza pública. Popularmente llamado el gallito colorado
por su emblema, este partido político que en las elecciones de 1986 tuvo mucho impacto en
Calvillo y que ante el triunfo que se le dio al candidato del PRI, y después de varios
37
conflictos sus partidarios tomaran represalias humillando públicamente al alcalde y otros
funcionarios a quienes pasearon desnudos por la plaza el 20 de enero de 1969, dio como
consecuencia que el gobierno enviara policías y los reprimiera, a varios militantes y sobre
todo a sus líderes.
En muchas otras ocasiones los ferrocarrileros acudían como parte de la fuerza de choque
para amedrentar a los manifestantes, por lo que estas acciones llevaron a que a los rieleros
que participaran en dichos conflictos se les nombrara “halcones”, debido al renombre que
tuvo el grupo con ese nombre en los choques contra los estudiantes bajo el presidente
Echeverría en junio de 1972.
De manera que la prensa comenzó hacia mediados de los 70´s a ponerles el mote de “los
halcones” ya que los ferrocarrileros teniendo más gente podían prescindir de bastantes
elementos sin que esto repercutiera en la producción para mandarlos a las manifestaciones,
lo que demostraba al mismo tiempo la lealtad de este grupo hacia el partido y le granjeaba
dadivas a sus líderes.
Sin embargo entrando los noventas, con el decline del ferrocarril también decayó la fuerza
de los ferrocarrileros y su importancia a nivel nacional, como gremio, ya que se
comenzaron a cerrar estaciones, a disminuir el número de trenes de pasajeros y poco a poco
a cerrar los talleres del ferrocarril.
Así ya solo va quedando ya solo el recuerdo de lo que fuera una de las más importantes y
fuertes agrupaciones en el país, en las paredes del sindicato ferrocarrilero, mismo que
igualmente quedara casi abandonado en su mayor parte y solo sirviera ya para encuentro de
jubilados, dejando como recuerdo de sus glorias pasadas una calle con el sobrenombre
como se conociera al ferrocarrilero y maquinista Jesús García Corona, quién prefiriera dar
su vida, y que al tener el tren con dos carros llenos de dinamita e incendiándose por fallas
técnicas de la locomotora, decidiera sacar el tren de la ciudad de Nacozari para ir a explotar
a lo lejos y salvar así a la población.
La importancia de este personaje y ejemplo singular harían que también el grupo que lo
domino durante muchos años tuviera ese mismo nombre, sin embargo todo eso ya quedo en
el pasado y en un mero recuerdo, la chicharra de los talleres ya dejó de anunciar la salida de
38
sus obreros, “los chorreados” como se les apodaba por toda la grasa y chapopote que traían
en la ropa, caminando hacia sus casas o metiéndose en alguna cantina a refrescarse la
garganta.
El ferrocarril de pasajeros se fue desmantelando poco a poco, cediendo el paso a los
autobuses, las vías de los trenes sucumbieron ante la llegada de las carreteras y autopistas, y
los talleres se fueron cerrando hasta quedar en ruinas durante varios años y solo de reciente
comenzar su rescate y readaptación.
Lamentablemente la reestructuración ha sido parcial ya por fondos ya por las diferentes
instituciones que se apropiaron del predio, y a pesar de haberse manejado reiteradamente
diferentes versiones del rescate del lugar, lo único que se logro fue parcelarlo y modificar
radicalmente la estructura.
Desde el principio se modificó la estación al cercarse esta y convertirse en museo,
levantándose al lado otro edificio que no combinaba en nada y que solo oculta la nave de
carga, pero que se esperaba funcionara como lugar comercial ya que la gente durante la
reapertura acudía en grandes cantidades al lugar. La realización de la avenida Gómez Morín
que elimino las vías y así mismo se eliminó el puente que servía como símbolo del lugar y
que unía a los talleres con la estación fue otra modificación al paisaje ferrocarrilero, del
cual ya solo queda una vía que sigue sirviendo para el tren de carga.
Los talleres por su parte han sufrido mayormente debido a la parcelación del terreno, la
casa redonda apenas hasta hace unos meses fue restructurada pero no se le regreso a su
forma original, y en su lugar alrededor de los cimientos que quedaban se realizó un
estacionamiento, quedando ya solo en la parte de la estación una maqueta que muestra
cómo fue en algún tiempo el uso y función de este espacio.
La casa redonda debía su importancia a que ella era el corazón de los talleres, su forma
circular le daba nombre, y su plancha giratoria hacia que las locomotoras giraran y ya se
fueran enviando a los diferentes talleres para su reparación, por lo que se contaba con una
casa de fuerza y con sus diferentes talleres de carpintería, carros,etc...
39
Por otro lado lo que resta de los talleres se ha acondicionado para la Universidad de las
Artes, la escuela de toreo, un centro de eventos y la biblioteca centenario y bicentenario, la
Universidad ocupa dos naves, y la del toreo una, mientras que la biblioteca se ubicó en la
casa de fuerza fungiendo como guardianes de la entrada, dos torres que eran la chimenea y
la chicharra, esta última que fungiera como el reloj de los chorreados; por su parte el taller
de locomotoras se acondicionó y funciona ahora como centro de eventos.
Pero el resto de las estructuras permanecen en parcial o total abandono, así como la
maquinaria que hasta el momento sigue abandonada y oxidándose ante la poca atención de
las diferentes dependencias, por no hablar del archivo del lugar, del que poco se ha podido
rescatar debido a que se encontraba resguardado en una de las bodegas, o por mejor decir
almacenado, ya que la bodega no cuenta con las adecuaciones como para protegerlo de las
lluvias, tierra y animales que lo consumen, mientras permanece aislado hasta la actualidad
el depósito de agua, ahora aislado por la avenida Gómez Morín, que en un momento
estuviera integrado a la estructura general.
El todo en espera de que se restructure finalmente el área y se le den los suficientes
retoques que permitan a la población apreciar lo más fielmente posible lo que alguna vez
fueron los talleres más importantes del país en lo que a ferrocarriles se refiere y que
protagonizaran una etapa importante en la lucha sindical de los obreros mexicanos.
Por esto podríamos decir que entre la modernización del transporte y la importancia del
agua, se fue conformando el barrio de la Estación, que acabo parcelando y devorando los
terrenos de la Hacienda de Ojocaliente.
Terrenos en donde se ubicaron a su vez otro baños, los llamados baños grandes que los
distinguía de los ya anteriormente mencionados y que eran más pequeños, estos baños
grandes fueron construidos bajo José María Rincón Gallardo en 1831, pero no fue sino
hasta mediados del siglo XX cuando se abrieron al público en general que es como siguen
funcionando hasta hoy en día.
De ellos se puede decir que llaman la atención por su extensión y características propias de
balneario, más que por su arquitectura, que resulta bastante sobria seguramente a
parcelaciones, abertura de avenidas y deterioro de algunas partes aledañas, puesto que la
40
actual entrada consiste en una fachada dispuesta en semicírculo con tres entradas con sus
arcos, mientras que el interior hay un patio y un largo pasillo que da a las diferentes
habitaciones.
Sin embargo hasta aquí llegaba la alameda que quedaba interrumpida a la altura de las vías
para proseguir su paseo por esta vía que se veía engalanada con quioscos y monumentos a
hombres ilustres.
Por su parte de la ex hacienda de Ojocaliente se puede decir que poco ha quedado de la
gran extensión que tuviera, pues con la llegada del ferrocarril y el crecimiento de la ciudad
se fue dando la necesidad de crear nuevos fraccionamientos, por lo que esta quedo
parcelada poco a poco.
Actualmente solo sobrevive una pequeña porción de la cual lo más relevante es la capilla
blanca con su puerta neoclásica, pues la casa sigue fungiendo como hogar de sus actuales
propietarios.
Sin embargo los ferrocarriles no fueron la única industria que modifico radicalmente el
barrio en el que se asentó, dándole nueva fisonomía e implantando nuevas costumbres en
sus pobladores15
.
La otra industria que fue importante para el estado a pesar de su corta duración, fue la gran
fundición central, inaugurada en 1895 luego de negociaciones entre el gobernador
Alejandro Vázquez del Mercado y el propietario Salomón Gugenheim. Lo que dio como
resultado la construcción de una de las fundidoras de metales más grandes de su tiempo,
misma que transformaría la ciudad debido a su importancia y a los trabajadores que junto a
los ferrocarrileros, llegaron a radicarse en Aguascalientes.
Así tenemos que uno de los primeros impactos que causo la llegada de esta y su instalación
fue la modificación del medio urbano:
15
En el caso de los ferrocarrileros podríamos bien decir que con ellos se implanto así mismo un nuevo lenguaje, usándose palabras como deschavetado, ya que la chaveta era el cojín que pegaba con la rueda y permitía el frenado, por lo que deschavetado era alguien sin frenos, alocado y desbocado.
41
“el barrio de Guadalupe cercano a la Gran Fundición sufrió a la vez, repentina
transformación. Se instalaron en él numerosos establecimientos comerciales y de
otro género, se construyeron con asombrosa rapidez costosas fincas y vecindades
con modestos hogares aislados para albergue de obreros que fueron ocupados sin
pérdida de tiempo”16
.
La empresa se ubicó en terrenos aledaños al río San Pedro, para que utilizara está en todas
sus necesidades que requería tan inmensa empresa fundidora de metales, ya que esta
contaba con quince calderas de vapor, 8 hornos y generadores eléctricos, todo para extraer
plomo y cobre.
Debido a su importancia se creó una línea de tranvías que llevaba hasta ella, ya que había
un tráfico importante, esta se ubicaba en la actual avenida fundición, ya que llego a
contratar a más de “dos mil doscientos hombres”17
, lo que nos habla de la envergadura e
importancia esta empresa cuando funcionara en su mayor capacidad.
Lamentablemente la empresa debido a circunstancias poco claras, como la inactividad, las
huelgas que eran motivadas por las duras condiciones de trabajo y los bajos salarios, o tal
vez por otras dificultades o simplemente mejores oportunidades de ganancia en el estado
vecino de San Luis Potosí, que tal vez incluso le ahorrara en gastos de transporte de metal,
se trasladó a esa ciudad y cerró definitivamente en julio de 1925, dejando en la calle a
muchos de sus empleados y atrayendo con ello una crisis en el Estado.
De su paso por aquí ya solo sobrevive una pequeña parte de lo que fuera la entrada
principal de la Gran Fundición Mexicana en las calles el antiguo camino a San Ignacio y
Fundición, un almacén localizado en la calle fundición, así la base uno de los grandes
hornos de ladrillo refractario, que junto con el cilindro metálico que lo coronaba, hoy
desaparecido, conformaban la gran chimenea, como gigante solitario contemplando desde
entonces los cambios actuales de la ciudad, además de las rocas que quedan frente a él, del
otro lado de la avenida de 2do anillo, mejor conocido como el cerrito de la grasa.
16
En mascarón n,. 106, “La Gran Fundición Central Mexicana” 17
ibidem
42
Sin embargo tanto el ferrocarril como la Fundidora Central cambiaron la fisonomía y usos y
costumbres de los lugares aledaños en dónde se colocaron, que son el barrio de Guadalupe
y la estación.
El primero con su templo barroco realizada en 1789 y proyectada por Felipe de Ureña, es
sin duda el templo que mejor conserva sus características originales barrocas, si bien a
principios del siglo XX se le agregaron las dos naves laterales, sin embargo su fachada
conserva todos sus elementos si bien algunas de las esculturas fueron agregadas
posteriormente, al igual que las torres.
Con columnas estípites se crean los marcos que dividen los grupos en estos tres cuerpos del
templo, en donde reside la Virgen de Guadalupe en el centro, mientras que sobre de ella
aparece San José con el Niño, y coronando el todo el Santísimo, a cada uno de los lados hay
tres ángeles, algunos de los cuales ya no poseen los objetos que traían en las manos.
Sin embargo son los Cristos del interior los que llaman la atención, uno en la cruz, otro
dentro de una urna y el tercero, un ecce homo, los tres mostrando su sangre en abundancia
con esa exageración típica del gusto barroco.
Su altar que fuera sustituido por el actual ante la destrucción que sufriera en el siglo XIX,
contiene la puntura de la Virgen de Guadalupe realizada por José de Alcíbar, mientras
dentro de la iglesia se conservan otras de igual valor; también llaman la atención los
ángeles que ubicados en el ingreso tienen dos conchas enormes que son usadas para el agua
bendita.
Igualmente sus gruesas columnas istriadas y sus arcos decorados en demasía, llenos de
flores y guirnaldas dan la sensación de grandeza constructiva que guiaba a estos hombres
en su afán por crear la ilusión teatral del reino de dios en la tierra, en la cual el exterior no
se queda atrás ya que resalta la belleza que le dan los azulejos de talavera.
En el exterior se cuenta con un jardín con su quiosco que lamentablemente ha carecido de
uso durante bastante tiempo, mientras que la fisonomía del lugar no ha dejado de cambiar
desde que los primeros comercios y mesones se ubicaron en los alrededores, para crecer
aún más con la llegada de la Fundición Central.
43
Revuelo que se vuelve a sentir cuando llega el 12 de diciembre y acude la gente con sus
niños vestidos de juan diegos a cantar las mañanitas, así como la presencia de los
matachines que llegan en procesión a ofrecer sus danzas a la Virgen.
Esto por la devoción tan grande que existe en México por la Virgen morena, viéndose
actualmente su efigie ya en yeso, barro o papel en los negocios que aún se encuentran por el
barrio desde cantinas, papelerías y sastrerías hasta balconerias y talleres mecánicos.
Sin embargo este auge del barrio que como ya se mencionó comenzara por la ubicación en
sus calles de negocios y mesones, mismos que con el tiempo se fueron transformando y
cambiando de giro, recibiría otra celebración importante.
La otra festividad que tiene relación con el barrio de Guadalupe es la del día de muertos,
esta al parecer era muy diferente de la que se festeja hoy en día, ya que anteriormente se
colocaba a los vendedores en el Parían con sus puestos de máscaras de cartón, calaveras de
barro, ataúdes, calaveras de dulce y demás golosinas. Solo que al demolerse el parían en
1950, se reubicaron los comerciantes, esta vez junto a los panteones de la cruz y de los
ángeles en la calle de Larreategui, y con los años expandiéndose hacia Guadalupe, lo que a
mi parecer le daba mayor realce a la fiesta, que desde ese momento fundió las visitas a las
tumbas de los difuntos con la verbena de los muertos.
Ahí permaneció este tianguis que se desarrolla durante los últimos días el mes de octubre y
dura hasta principios de noviembre, engalanando las puertas de los cementerios de la cruz y
de los ángeles, fundiéndose como una tradición, ya que la gente compraba ahí mismo las
coronas y los arreglos florales para las tumbas y al mismo tiempo adquiría los panes de
muerto, las charamuscas, calaveras de dulce y demás mercaderías con el tema de la muerte.
La festividad ciertamente ha ido cambiando ya que de solo llevar flores a las tumbas como
se acostumbraba, la gente se comenzó a quedar a comer en los alrededores, a convivir con
las calaveritas afuera del cementerio, y contemplar de manera diferente a ambos panteones
que terminaron por funcionarse debido a las necesidades de cupo que requirieron.
Estos dos cementerios que son de los más tradicionales de la ciudad. El panteón de los
Ángeles se encuentra junto al templo del señor de los rayos, con una fachada neoclásica en
44
la que en su frontón coronado por el relieve de una clepsidra, dos guadañas cruzadas y dos
alas se refiguran los principales atributos tanto del tiempo como de la muerte, bajo de estas
aparece la palabra panteón y corriendo a través del friso bajo la cornisa el nombre de este
“de los ángeles”. Este fue abierto en 1873 y en él se localizan importantes mausoleos del
siglo XIX.
Este panteón posteriormente se fundiría con el que se creó por necesidades de espacio al
lado, durante el siglo XX bajo el nombre de panteón de la cruz, cuya fachada es una
enorme letra Omega y que fue diseñada por el arquitecto Refugio Reyes de quien se hablara
más adelante; alberga importantes monumentos funerarios como el de la familia Douglas,
el de la familia Ruiz Velasco Ramírez entre otras.
Este panteón cobro fama además por ser presa de un fenómeno curioso, ya que fue visitado
en gran número de personas durante algunos años, debido al mito creado en torno a un niño
que está enterrado en este, el niño Chavita a quien a finales de los ochentas se le adjudico
poderes milagrosos, lo que aún sigue atrayendo gente que acredita en él.
Los puestos daban pues colorido a la calle frente a los panteones, tradicionalmente llena de
locales de escultores de mármol y florerías, así como al templo del señor de los rayos,
mismo que tiene una arquitectura moderna, de pleno siglo XX, con una fachada en la cual
entre nichos enormes en lo que parecería más bien una estructura pintada por Salvador
Dalí, ya que son varias líneas que forman huecos dentro de los cuales aparecen las manos y
los pies con los hoyos de los clavos, en medio un crucificado gigantesco y sobre este el ojo
de Dios.
En su interior se localizan junto al altar del lado derecho unas vidrieras de colores que
modifican radicalmente la visión oval y el aspecto interno de esta, en el fondo una pared
lisa en la cual está un enorme crucifijo el cual parece no tener nada que ver con el resto de
la estructura, pues su aspecto es más barroco y resalta entre la enorme pared de mármol,
detrás de la cual hay una pared formada por perforaciones ovales que permiten el paso de la
luz, si bien el resto no sea tan espectacular ya que fuera de las vidrieras antes mencionadas
es un enrome rectángulo cuyos muros tiene varias aberturas lineares verticales que fungen
como ventanales por los cuales pasa la luz.
45
Este templo que se veía repleta de gente durante los días 1 y 2 de noviembre, pero a partir
de hace tres años y ya sea por cuestiones de tráfico, o de librar a los vecinos de los
constantes apagones a los que se eles exponía al sobrecargarse la energía que consumían los
puestos, estos se colocaron en una explanada a espaldas del cementerio, en dónde continúan
la venta de los productos típicos si bien ya con el agregue de las tiendas de ropa, comida y
juguetes americanos o con temática de Halloween.
. Lo anterior porque a partir de hace unas décadas la cultura hollywoodense primero a
través de las películas y los comics, fue poco a poco acostumbrando a la gente a sus
monstruos y personajes de terror, cultura que invadió el imaginario de los mexicanos con
la televisión, a tal punto que hasta las películas mexicanas usaban a los monstruos
hollywoodenses contra los héroes nacionales, por lo que ya es inevitable encontrarse en
este tianguis las máscaras, disfraces y objetos que tienen como protagonistas a
frankenstein, el hombre lobo, Drácula, la momia, mas todos los nuevos personajes como
Fredy krueger y Jason que ya son parte de la cultura de Halloween.
Por estas circunstancias se ha intentado desligar ambas festividades, se recurre
precisamente a la elaboración del altar de muertos, dedicado a un miembro de la familia, o
en el caso de los que se elaboran en las escuelas, se escoge a un personaje famoso,
colocándose en el altar objetos relacionados con la profesión del fallecido, en caso de ser
familiar sus objetos preferidos, así como la comida que más le agradaba en vida, el todo
acompañado por papel picado y veladoras.
Solo que para mantener en lo esencial la festividad del día de los fieles difuntos, el
principal lugar para inculcar estos altares, se ha dado tradicionalmente en las escuelas a
través de los concursos de altares, ya que en las casas son pocas las familias
aguascalentenses que siguen dicha tradición, misma que se podría asegurar que se difundió
con la llegada del INEGI y de la gente de la ciudad de México en la cual estaba
mayormente arraigada.
Estas transformaciones han igualmente afectado también a la festividad que le sigue y para
la cual también existe un tianguis en el cual se venden objetos que se le relacionan, como lo
es la navidad a la cual está directamente ligada la tradición de los nacimientos.
46
Sin embargo estas tradiciones desaparecen poco a poco, puesto que antes era usual
encontrar casas en los que se realizaban los más gigantescos e ingeniosos nacimientos, con
figuras de diferentes personajes, sus arroyos, lagunas y pozos, mismo que se ve ahora
enriquecido con fuentes y molinos mecánicos, solo que podríamos decir que no es una
tradición general ya que al parecer muchas familias han dejado de poner el nacimiento
prefiriéndolo por el más simple pero práctico árbol de navidad.
Pero todos estos cambios no son tan simples como el cambiar un nacimiento por un árbol,
igualmente implican el ritual de la cocina con platillos que requerían mayor tiempo para su
elaboración como el pozole y los tamales, u otros como los buñuelos, además de las
posadas que incluía los rezos de las letanías, las luces de bengala, los bolos y las piñatas, y
que incluía en ocasiones a toda una cuadra y sus vecinos, lo que igualmente contribuía a
acercarlos y familiarizarse entre ellos.
Actualmente se siguen festejando las posadas, si bien cada vez más como un mero convivio
que no siguiendo la forma tradicional de cantar villancicos y pedir posada, además de que
esta se festeja más al estilo americano, cada familia por su parte, esperando la media noche
para los regalos.
Este cambio se percibe en los comercios, pues así como en los puestos que se colocan por
el día de todos los difuntos, así los vendedores navideños que igualmente comenzaran en el
Parían y que actualmente se colocan en los jardines de Zaragoza y Carpio, han aunado a las
clásicas figuras de barro, el heno y los pesebres, las luces y las esferas para el árbol, además
de figuras mecánicas de Santa Claus o carteles con la ya conocida consigna “merry
christmas”.
Escrita que también encontramos en numerosos manteles, telas y playeras que se venden en
los locales del centro y que contrastan radicalmente con los negocios textiles de la calle
nieto en donde aún perduran los ejemplos de este arte que tuviera tanto auge en
Aguascalientes.
Esto porque la industria textil, a pesar de la proyección y de la importancia que tuvo en el
Estado dejo huellas menos espectaculares que las que dejaron la Fundición Central y los
Ferrocarriles Nacionales; esto porque tratándose de una actividad que desde sus orígenes
47
fuera más de carácter familiar que no empresarial con el bordado y el deshilado, aunque
debemos recordar que en un momento estuvo funcionando la fábrica de Pedro Cornú en
San Ignacio en el último tercio del siglo XIX y de donde salieron generaciones con la
tradición de hilanderos.
Sin embargo es solo hasta los años 60’s, cuando la industria textil tuvo su proyección al
mercado y se ubicaron nuevas industrias textiles en el Estado, lamentablemente por la
década de los 90´s comenzaron a decaer y debieron de cerrar.
Sin embargo pese al auge y decadencia de las actividades comerciales anteriormente
nominadas, y algunas otras como el cierre del molino la Perla, de fábricas de tabacos como
“La regeneradora de Aguascalientes” o de almacenes, así como también de otras más
recientes en el tempo como lo fue el cierre de la fábrica de Refrescos del Norte,
Aguascalientes ha sabido atraerse otras empresas de diferentes ramos como la automotriz
que ha tomado vital importancia en los últimos años, la refresquera, las de partes
mecánicas y otras de diferentes rubros.
Una de ellas y que tuvo un gran impacto al abrir sus puertas, fue J.M. Romo. Especializada
en mobiliario, estantería industrial y de comercio, misma que funciona desde los años 60’s
y que al ampliarse y crear el parque recreativo mudo la fisonomía del barrio del Encino,
conocido anteriormente como el barrio de Triana.
Solo que esta empresa sufrió un terrible derrumbe en 1986, por lo que debió de
restructurarse, aunque sin alcanzar su anterior apogeo, lo que si podemos asegurar es que
las remodelaciones circundantes dejaron completamente aislado a la plaza del Encino, ya
que lo han de cierta forma escondido a los ojos de los fuereños, y se mantiene como una
pequeña isla entre avenidas y calles llenas de comercios que no dejan adivinar que en
medio de ellas se esconda semejante belleza patrimonial.
Este barrio tiene la particularidad de considerarse a sí mismo cuna de toreros, con su tan
querido templo, que fuera construido como capilla en un primer momento para San Miguel
a quién se festejaba cada 29 de septiembre, pero la bonanza hizo que a partir de 1773 se
construyera en nuevo templo ya con el culto del Señor del Encino bien arraigado.
48
Ya que según una leyenda el Cristo fue encontrado por un leñador que al cortar un árbol de
encino, lo vio en el interior de este, además el hecho de que un brazo este más largo que el
otro dio pie al rumor de que cuando el brazo llegara al otro extremo, se llegaría el fin del
mundo.
Este cristo más allá de la leyenda llama la atención por la particularidad de ser negro y
tener una enorme cabellera que le llega hasta debajo de la cintura, además de que el brazo
izquierdo está más largo, lo que hace que este salga de la cruz.
El mismo se encuentra colocado en el altar principal dentro de un baldaquino en mármol
con cúpula, y a sus lados se encuentran una estatua de la Virgen y un San Juan apóstol. Así
mismo la iglesia conserva las pinturas monumentales realizadas por Andrés López en 1798,
con las doce estaciones del viacrucis, de las cuales lamentablemente faltan las dos que se
encuentran a los lados del altar principal; estas pinturas han sido sustituidas y fueron
comisionadas a dos pintores de menor calidad.
Su fachada por otra parte conserva sus elementos barrocos estípites, con solo dos cuerpos,
en los cuales se encuentran las esculturas de los evangelistas, de izquierda a derecha
siguiendo las manecillas del reloj aparece Juan, Marcos, Mateo y Lucas. Siendo las
esculturas de Marcos y Mateo las más nuevas según se pueden apreciar por el color de la
piedra.
Sobre la entrada en relieve, dentro de un circulo aparece la dolorosa y encima de ella una
ventana con un vitral con el Cristo Negro del Encino, al que corona otro relieve con otro
Cristo en la cruz y sobre este la tiara papal y las llaves de San Pedro. De manera que la
fachada está dedicada a la pasión, pues en los centros de las columnas estípites aparecen de
un lado la Virgen y por el otro San Juan apóstol llorando la muerte del Señor.
Frente a este está el jardín con su placa en azulejo que conmemora la fundación del barrio
en 1565, en este está su fuente también con azulejos lo que le da mayor belleza y realce al
jardín.
Por su parte el edificio aledaño a la iglesia alberga en la actualidad el Museo Posada con
una colección importante de estampas y placas usadas por el célebre artista José Guadalupe
49
Posada nacido en esta ciudad en 1852, mismas que proceden de sus trabajos realizados en
la ciudad de México.
Esto porque la vida de Posada estuvo lleno de azares y sinsabores. Iniciándose en esta su
ciudad natal como dibujante en un periódico político que se oponía al grupo del entonces
Gobernador que era Gómez Portugal, y que por su afección a Lerdo de tejada, los liberales
locales lo acusaran de traidor a Benito Juárez, grupo al que pertenecía Cirilo Posada,
hermano mayor e instructor de Guadalupe Posada.
Esto y su posterior cambió a la ciudad de León, hizo que se creara la hipótesis de que
Posada saliera del Estado por presiones políticas, aunque lo más probable, es que visto su
talento decidiera cambiarse a una ciudad en esos momentos más industrial y con mayores
promesas de desarrollo, pues las etiquetas de los productos y publicidad se realizaban a
mano a través de grabados.
Sin embargo la inundación que azotara la ciudad de León en 1888 fue tan desastrosa que
perdió su patrimonio y se mudó a la ciudad de México, donde en el taller de Vanegas
Arroyo creo sus mejores trabajos y los que posteriormente al ser rescatados por jean
Charlot y Diego Rivera le darían fama mundial.
Esto por su forma tan particular de retratar la vida del mexicano de su tiempo, ya bien
identificados los tipos sociales y los lugares en los que se concentraban, dio pie al retrato
más fiel de la sociedad porfiriana, así como a través de su trabajo pasaron los primeros años
del conflicto revolucionario y quedaron inmortalizadas tanto las hazañas como las rapiñas
de las facciones revolucionarias.
Lamentablemente sus trabajos dirigidos a la plebe, poco o nada podían llamar la atención a
los intelectuales, razón que explica el por qué Posada como otros grabadores estuvieran a la
sombra y en la ignorancia de sus contemporáneos.
El grabador solo era el ilustrador inmediato del acontecimiento del momento, de la hoja
suelta de centavo dirigida con sarcasmo y sátira hacia las clases más bajas, que iletradas en
su mayoría buscaban quien se las leyera, para posteriormente y entendido el asunto, soltar
la carcajada ante el burlesco dibujo que les resumía lo acontecido.
50
Ciertamente Diego Rivera con toda su ideología socialista y de reivindicación social, así
como la historiografía postrevolucionaria tan cargada de anti porfirismo, que no veían en
esta época más que ultrajes, malestar y desigualdad social, hicieron de Posada su paladín,
no sin antes ignorar todos los grabados que realizara en dónde Porfirio Díaz no fuera
maltratado de manera directa o indirecta.
Esto dejo a Posada como un prócer de la revolución, un defensor de los pobres peones y de
las clases bajas, cambiando a nuestro ilustrador por un paladín ideológico, cuando en
realidad Posada realizara varios grabados en los que Porfirio Díaz aparece como el sol de la
paz y luz del progreso, pero a final de cuentas eso era normal, si partimos de una época en
la que finalmente después de años de guerra México finalmente lograba entrar en un
periodo permanente de paz y con ella finalmente los inversionistas llegaban al país, y
aunque con demasiadas ventajas, llenaban a este con los últimos progresos técnicos
europeos y norteamericanos, que como ya se vio fueron precisamente los motores que
desencadenaron el desarrollo de nuestro Estado.
Estas visiones posteriores sin embargo no le quitan en nada ni demeritan el trabajo de la
genialidad de José Guadalupe Posada, que supo llevar el grabado a un nivel más alto que su
predecesor Manilla, e inculcarle ese gusto popular, que hace que hasta la fecha le sigamos
rindiendo su merecido homenaje y más ahora con el aniversario de su natalicio.
Sin embargo Posada solo encabeza una lista de artistas que diera el Estado y que
lamentablemente debieran de abandonar el terruño en búsqueda de mejores oportunidades y
horizontes más amplios para desarrollarse. Este fue el caso de los pintores Saturnino
Herrán, Díaz de León y Gabriel Fernández Ledesma, así como el escultor F. Contreras.
Saturnino Herrán es el segundo emblema del que nuestro Estado hace gala, pintor de
academia con un exacerbado gusto provincial, que se montó en esa ola de gusto por el
rescate de lo prehispánico, si bien reinterpretado y estilizado al gusto europeo de belleza y
estética.
Nacido el 9 de julio de 1887, estudio en el Instituto de Ciencias y posteriormente se fue a la
ciudad de México para estudiar en la Academia de San Carlos, en donde continuaría
posteriormente trabajando como profesor de dibujo.
51
Su obra más grande es sin duda el proyecto mural del cual solo se conservan los bocetos,
titulado “Nuestros dioses”, en los que se fusionan maravillosamente la cultura indígena y la
española, representadas en la escultura central, misma que es una Coatlicue de la cual
surge en su centro un Cristo crucificado, a ambos lados de la escultura se ven las
procesiones solemnes y las ofrendas, a la izquierda de la escultura los españoles y a la
derecha de esta los indígenas.
Sin embargo este gusto por lo nativo ya se había manifestado anteriormente, ya en los
cuadros con indígenas aislados, ya en sus famosas pinturas de tipos naturales, como lo eran
sus cuadros de mestizas, resaltando “la dama de la mantilla” y “el jarabe”, así como otros
cuadros de mayor profundidad psicológica como lo son el de “las tres edades” o el de “los
viejos”, estos últimos realizados a lápiz sobre papel.
No podemos dejar de lado tampoco su tríptico “la leyenda de los volcanes”, en el que
parejas desnudas recrean la leyenda con el juego plástico del movimiento corporal. Estas
temáticas nativas las encontramos igualmente en el trabajo realizado por Jesús F. Contreras
en su proyección para el pabellón mexicano en la exposición universal de París de 1889.
Contreras nacido en esta ciudad en 1865 y ya desde los catorce años estará inscrito en la
Escuela Nacional de Bellas Artes, en donde sería alumno de Miguel Noreña para
posteriormente obtener en 1887 una beca para estudiar en París, en donde además de
perfeccionar su técnica se nutriría de lo mejor en ese momento del arte francés.
Lamentablemente en 1897 el artista contrajo cáncer en el brazo derecho, por lo que se le
tuvo que amputar, por lo que con un solo brazo esculpió la obra que le daría mayor
reconocimiento en su carrera, la “malgré tout” que consiste en una mujer a tierra
encadenada y que le mereciera el primer premio en la Exposición Universal en Paris de
1900.
Sin embargo entre las obras de Contreras llaman la atención los relieves monumentales con
temática prehispánica que debían de estar en el pabellón mexicano, estas eran 12 en total, y
eran 6 dioses y 6 reyes aztecas, para de esta forma darle mayor proyección a la cultura
prehispánica, ya que durante el Porfiriato y con el interés que estaba despertando la
arqueología mexicana gracias a las descripciones hechas por Jhon L. Stephens y
52
Catherwood desde 1864, así como la promoción del monolito de la Coatlicue, de la piedra
del sol y otros restos aztecas.
En esta moda por rescatar lo prehispánico se ubican precisamente las esculturas de
Contreras, estas poseen poses clásicas que podrían bien haber sido tomadas de otras
esculturas famosas clásicas, pero el mérito del artista radica en el querer dar el mayor
realismo histórico a ellas, basándose en algunos códices para sus diseños, como es bien
palpable al compararlas con estos.
Sus esculturas por otro lado se encuentran aún en el Paseo de la Reforma dedicadas a
Ponciano Arriaga, Mariano Jiménez o Donato Guerra, pues si bien Porfirio Díaz no mando
poner esculturas que lo refiguraran en las ciudades, si se legitimó a través del culto a los
héroes patrios, ya que los que aludían a Díaz eran simplemente los de erigidos en honor a la
paz, que tanto proclamaba.
Así realizo el monumento a la paz que se ubica en la plaza de Guanajuato, en donde sobre
el mundo sostenido por un capitel corintio, marcha la paz en forma de mujer llevando en
sus manos los laureles, mientras que más abajo aparece un marte en reposo, en la base solo
la escrita “El Estado de Guanajuato a la Paz”.
Francisco Díaz de León por su parte se dedicó a la ilustración, la pintura, el grabado y el
dibujo, nacido en 1897 en el mencionado barrio de Triana, llevando una vida ligada a la de
Gabriel Fernández Ledesma que naciera en ese mismo barrio en 1900, estudiando ambos en
la Academia de San Carlos donde fueron alumnos de Saturnino Herrán.
Por ello las primeras pinturas de Díaz de León dejan ver la influencia de Saturnino, pero
posteriormente se dedicaría con mayor ahínco al grabado, participando igualmente en las
Escuelas de Pintura al Aire Libre, proyecto que tenía como objetivo instruir al pueblo en las
artes plásticas.
Incursiono igualmente en la decoración de portadas para libros, fundación de escuelas de
arte, llegando a escribir igualmente cuentos y ensayos y dirigiendo varias revistas, por lo
que esta actividad febril lo mantuvo en la ciudad de México en dónde falleció en 1975.
53
Por su parte Fernández Ledesma, tenía un carácter más radical, mismo que se reflejaba en
sus posturas, director de la revista Forma, en sus artículos buscaba en lo más profundo del
alma mexicana y lo que él consideraba como lo más puro del espíritu creador mexicano, las
artesanías.
De aquí que gran parte de su trabajo este dedicado a realizar investigaciones sobre los
huaraches, los juguetes o los carnavales y sus trajes, lo que lo llevaba a resaltar estas formas
artísticas por su naturaleza sencilla y de gran libertad creadora y rechazar las academias y
sus métodos tradicionales a tal punto que sus ilustraciones para el libro publicado por la
SEP sobre los animales mexicanos, están realizadas rescatando la base de la gráfica
tradicional.
Esto se refleja desde su participación como fundador del grupo radical ¡30-30!, creado en
1926, sobre todo porque ya desde 1925 estaban la Escuela de Pintura al Aire Libre y la
Escuela de Escultura y Talla Directa, que revolucionaban la forma de la enseñanza del arte,
fuera de los ambientes académicos. Por ello el grupo radical partiendo de esto, criticaba las
exposiciones académicas y proponía la formación de un museo de arte moderno.
Igualmente estuvo en el movimiento estridentista que revoluciono la gráfica, inspirado en
las vanguardias europeas como la Bauhaus y el constructivismo, igualmente diseño
escenografías para el teatro para obras como “la comedia de las equivocaciones” de
Shakespeare, de la que se conservan aun los modelos en el Museo Aguascalientes.
Igualmente participo de manera cercana con el cineasta ruso Sergei M. Eisenstein, quien
viniera a México en 1930 con el propósito de filmar una película que reflejara los cambios
surgidos después de la revolución, por lo que junto a Best Maugard, Roberto Montenegro,
Jean Charlot y David Alfaro Siqueiros entre otros, le fungieron de guía al director ruso para
que así pudiera retratar el país de la manera más auténtica y genuina posible.
El resultado fue una serie de episodios mexicanos que posteriormente se unieron y se
titularon “¡Que viva México!”, y en uno de dichos episodios tomo parte la esposa de
Ledesma, Isabel Villaseñor, precisamente en el que se desarrolla en una vieja hacienda y
que tenía por objetivo mostrar la situación en la que se encontraban los peones durante el
Porfiriato, por lo que la esposa de Ledesma encarna a una indígena inocente que es víctima
54
de los abusos del hacendado, al cual acude para pedirle permiso de casarse, ya que este
sancionaba las uniones, situación que degenera y desatara una venganza de parte del
prometido, que al final terminara capturado y condenado a ser pisoteado por los caballos.
Posteriormente entre 1838 y 1839, Ledesma realizara un viaje a Europa que dará como
resultado un libro intitulado “viaje alrededor de mi cuarto”, que acompaño con ilustraciones
modernas que hasta cierto punto podríamos clasificar de cubistas, sin embargo lo que más
resalta es su obra pictórica con la temática de la muerte como el de “la muerte y la niña” o
el de “después de la conquista, ruinas y muerte en pie quedaron”.
Algunas de las obras de estos artistas que tanto orgullo han dado a los Aguascalentense se
resguardan en el Museo Aguascalientes, edificio de estilo neoclásico con su frontón y
columnas que parece un templo griego y que fuera reconstruido por el arquitecto Refugio
Reyes.
Es precisamente a este ilustre arquitecto a quien los aguascalentenses debemos la fisonomía
del centro histórico, la remodelación de muchos edificios y la erección de joyas
arquitectónicas como el templo de San Antonio y el de la Purísima.
Nacido en septiembre de 1862 en Zacatecas, sin embargo se volvería aguascalentense por
adopción ya que desde su llegada a esta ciudad para comenzar la construcción del templo
de San Antonio en 1895 y que se culminaría en 1908, continuaría trabajando
constantemente en las obras de remodelación de la ciudad.
El templo de San Antonio resalta por su gran belleza y colorido, y se podría bien asegurar
que es la obra máxima de Refugio Reyes, la cual con su fachada ecléctica y ondulante de
tres torres, alzándose de manera majestuosa como símbolo de la más desarrollada
arquitectura de inicios del siglo XX, su cúpula de doble tambor se alza magnifica y parece
sostenerse en el aire, en este edificio que se colorea con sus intercalar de cantera de colores
rosa y amarillo.
Su fachada de dos cuerpos que se suceden, decorados con columnas corintias en el segundo
y jónicas en el primero, columnas que sirven de ingreso al templo, con sus torres, la central
con su cúpula a forma de bulbo similar a las usadas por las iglesias rusas.
55
En su interior que consta de una única nave en esta planta de cruz latina, se encuentra al
fondo el altar principal, con su escultura de San Antonio de Padua dentro de este altar que
se ve coronado por el altísimo, mismo que se funde con la arquitectura, pues su centro es un
vitral con el crucificado representado en él.
En los muros aparecen tondos enormes, dentro de los cuales se narra escena por escena los
momentos principales en la vida del santo pintados por Candelario Rivas, el todo ricamente
decorado tanto en sus bóvedas de crucería, como en la cúpula por varios diseños que
engalanan sea los arcos que las nervaduras y los espacios entre ellas, llevando decoraciones
que pasan por el neogótico, el barroco y el neoclásico.
Aparte de esta gran obra arquitectónica, Refugio Reyes construyo las cúpulas y las bóvedas
de las naves laterales de San Diego, restructurando así mismo el templo de Guadalupe a
quien convirtiera en planta basilical y le agregara las naves laterales.
Pero sus obras no solo son religiosas abarcan edificios como el del banco de México, actual
museo número ocho, la casa que ahora sirve como sede del archivo histórico, la casa que
alberga el Museo Regional de historia, el hotel Regis en donde en la actualidad de sitúan las
oficinas del INAH, entre otros.
Estas obras ponen a Refugio Reyes como el principal arquitecto, ya que en otras muchas
obras del centro estuvo colaborando y participando, como es el caso del castillo Douglas,
ya que al encargarle el diseño y obra a Federico Mariscal y este acepto “con la condición
de que el maestro de obras fuera Refugio Reyes”18
La obra es un referente para todos aquellos que circulan por la calle Vázquez del Mercado,
y que a pesar del deterioro y el abandono aun muestra el esplendor de antaño, y pese a que
carece ya de parte de las torres que ha ido cayendo con el tiempo aún se yergue como el
símbolo de un capricho familiar de los Douglas por construir un castillo medieval en lo que
era una pequeña ciudad de provincia.
Capricho que bien podía darse el dueño del Molino “la Perla” que fabricaba harinas y
almidones, misma que estableciera por 1895 y que comenzara como un simple molino de
18
Andrés Reyes Rodríguez, “Adiós arquitecto sin título, breves relatos sobre Refugio Reyes”, IMAC, 2012, p. 130
56
cilindros, pero que lograra competir con mejor eficiencia con los viejos molinos de piedra
de otros propietarios, poco después se convertiría en uno de los más importantes emporio
del ramo, solo que posteriormente la empresa cerraría sus puertas tal como lo hiciera la
Gran Fundición.
Sin embargo a pesar de todo este progreso el más relegado de todos los barrios, fue el
barrio de la Salud, ya que aunque había surgido desde el siglo XVIII, al llegar el siglo XX y
por su cercanía con las huertas y el hecho de que los centros industriales se alejaran de esta
parte para no contaminarla, hizo que los cambios sufridos en el resto de la ciudad le
afectaran de cerca en sentido negativo, por lo que era:
“un conjunto separado del resto de la mancha urbana por el arroyo de los adoberos, hasta la
construcción de la Avenida López Mateos. Además, el desuso en que cayeron los cultivos
ante la dificultad de obtener agua para regarlos convirtió los viejos jardines y huertos en
solares baldíos.”19
Sin embargo los cambios realizados posteriormente con el trazo de las calles aun respira un
gusto provincial en algunos de sus rincones, las fachadas de algunas casas, los restos de
barda y en su panteón, el cual es el más antiguo del estado y en el que se encuentra el Lic.
Jesús Terán Peredo, así como una rotonda dedicada a los hombres ilustres de
Aguascalientes.
Del resto se puede decir que aún quedan rastros de su humilde pasado entre las callejuelas,
así como en su templo, que es menos espectacular que los anteriormente mencionados, su
fachada es sencilla y solo tiene un campanario.
En el interior tiene varias pinturas al fresco con escenas de la pasión y vida de Cristo, que
probablemente sean de mediados del siglo XX, pinturas que recrean también columnas
neoclásicas para hacer juego con el altar que se encuentra al fondo en cuyo nicho principal
se encuentra un crucifijo, que es el señor de la Salud.
19
Ricardo Esquer “Tradición y transformación de un Barrio: La Salud, Aguascalientes”, citado por Jorge Arturo Medina Rodriguez en “Sentido y Alcances del programa de remodelación de los barrios tradicionales de Aguascalientes”, en “Aguascalientes, una ciudad por sus barrios”, ICA, 1991, p. 16.
57
Sin embargo este ambiente pueblerino quedo atrapado entre la modernidad de la urbe, con
sus avenidas y en las que quedo igualmente aislada.
A estos antiguos barrios tradicionales se unen las nuevas estructuras realizadas por el
gobierno, muchas de las cuales ya son familiares al entorno hidrocálido, por ejemplo el
edificio del INEGI que por su estructura recuerda una plaza prehispánica de mercado,
debido a sus diferentes niveles y a estar el todo dentro de un enorme cuadrado.
Proyecto nacido en 1986 y que siguiendo los pasos de la arquitectura moderna buscaba dar
una creación funcional y al mismo tiempo que remitiera a las ideas nacionales pero sin
dejar por eso de proyectarse hacia la modernidad.
Otra de estas construcciones es el Teatro Aguascalientes, obra del arquitecto Abraham
Zabludowsky en 1991, que recurre igualmente al cuadrado y al cilindro como formas base
de su arquitectura.
Sus esculturas que por datar de la segunda mitad del siglo XX han recibido menos atención
por los historiadores y poca importancia por los ciudadanos son la de Benito Juárez, que se
alza monumental en la glorieta de las américas vía que comunica hacia la avenida siglo
XXI con otra escultura realizada en honor al Papa Juan Pablo II, quien visitara
Aguascalientes en dos ocasiones.
Las esculturas realizadas con metal reciclado y con espacios producen un efecto de
inmaterialidad en estas dos figuras ecuestres, la primera representando a Don Quijote en su
fiel rocinante, al que sigue de cerca el fiel Sancho Panza montado en su asno.
El grupo montado sobre una fuente, en la cual se puede leer la frase famosa dirigida por
Don Quijote a Sancho: “Por la libertad, así como por la honra se puede y debe aventurar la
vida”.
La otra escultura monumental es la que se encuentra en el fraccionamiento Morelos, en la
que este luchador de la independencia aparece con su espada desenvainada y agarrancose
la chaqueta mirando hacia el campo de batalla que podemos imaginarnos es hacia donde se
dirige.
58
Igualmente los puentes realizados recientemente ya se están volviendo familiares para los
aguascalentenses, lo mismo que en un tiempo lo fueran los pasos a desnivel y las glorietas,
por lo que se produce con ello una nueva visión del territorio y de la identidad.
Ciertamente eso nos lleva a lidiar con un futuro de mayores retos, ya que la población ha
aumentado de manera importante y la ciudad se ha expandido más de lo que se hubiera
podido imaginar hace 40 años o más, cuando cada una de las industrias mencionadas vino a
transformar y vitalizar sus barrios, alrededor de los cuales se ha venido desarrollando la
vida de los aguascalentenses.
Solo que en la actualidad ya no son los barrios sino las colonias los focos de atención, pues
estas que se desarrollaron a través de los migrantes, sufrieron un aumento en los noventas y
no se diga de la reciente explosión demográfica que experimenta el Estado, en la cual se
han creado cada vez más colonias y fraccionamientos nuevos que requieren igualmente de
un centro de identidad, como lo tuvieron los barrios en su momento a través de su templo y
su fiesta.
Ciertamente ante el olvido de viejas leyendas y mitos surgen nuevas festividades y
creencias, tal como sucedió con el Cristo Roto de San José de Gracia, que hasta hace unos
años fuera algo completamente desconocido para los aguascalentenses y que desde la
colocación de esta gigantesca escultura de 25 metros elaborada por el escultor Miguel
Romo.
Es interesante como surgieron inmediatamente leyendas que lo consideraban un hallazgo de
entre las ruinas hundidas de San José de Gracia, cuando en realidad se hace referencia a un
poema en el que un sacerdote escogiendo un Cristo opta por una escultura rota, ya que es la
que le desata mayor compasión.
Sin embargo sea cual sea la razón, es un hecho que ha reactivado la economía de San José
de Gracia y de sus lugareños.
Otra de estas festividades recientes es el desfile de calaveras, mismo que se comenzó a
realizar hace algunos años y con el cual parece que la gente se va identificando, esto como
un esfuerzo para rescatar la tradición de los muertos, por lo que la iconografía principal gira
59
en torno a José Guadalupe Posada y sus grabados de calaveras, subrayando por encima de
ellos el de la ya mundialmente famosa “catrina”.
Ciertamente cabe señalarse aquí, que tanta huella dejan estas nuevas formas de
representación cultural en la población periférica, donde pocos fraccionamientos nuevos
cuentan con una escultura o un símbolo que al final de cuentas con todo y el vandalismo
que se le pueda agredir, llega a formar una imagen familiar y un vínculo para con su
historia y su ciudad.
Recordemos que esa manía de Porfirio Díaz de llenar de monumentos de héroes patrios a
las ciudades, servía para elevar el fervor patriótico y enraizar el nacionalismo, elementos
que se han ido perdiendo con la visión de lo universal y del desprecio hacia los héroes de
bronce, en ocasiones por utilidad política como sucediera con los niños héroes durante el
período de la firma del TLC, cuando al parecer los héroes anti norteamericanos resultaron
un poco incomodos.
O creando nuevos, como bajo el gobierno de Fox y su nuevo acercamiento a la iglesia, que
llevó a la beatificación de varios cristeros con sotana, cosa impensable durante los años en
que gobernó el PRI y que prácticamente había eliminado la cristiada de la historia oficial de
la misma manera en que daba una visión romántica de la revolución, profundizando solo en
la lucha contra Díaz y Huerta, pero dejando fuera la continuación del conflicto y reiterando
a través de las imágenes como un Carranza bonachón abrazaba a un Villa o a un Zapata
como a un hermano.
Este replanteamiento del pasado nos lleva también al replanteamiento del presente y de la
preservación del patrimonio cultural que es parte fundamental de nuestra identidad,
ciertamente uno de los problemas es la difusión.
El problema para la periferia es que la cultura en su mayoría está ubicada en el centro, por
lo que el poco contacto que tienen con ella no les permite enraizarse y sentirla como suya y
muchos de los lugares de nuestro estado permanecen relegados fuera del conocimiento de
los mismos aguascalentenses, en parte también a la poca difusión que reciben estos sitios
ya no digamos afuera sino en el mismo Estado.
60
Esto podemos sumarlo al poco interés de su patrimonio histórico, o por decirlo de manera
diferente, al ocasional interés que desatan estos lugares, ya que la ciudad se ha visto
constantemente modificada y “modernizada” con detrimento de las partes más antiguas de
la ciudad y que no fueron conservadas, por creerse que carecían de relevancia histórica.
Esto es un ejemplo del deterioro de nuestro patrimonio histórico sufrido ya por abandono
ya por negligencia, lo cual se refleja en ser un estado con pocos atractivos turísticos
proyectados a nivel nacional, por lo que se observa claramente cuando lo que más se usa
para promover el Estado es la feria de San Marcos, misma que solo dura tres semanas, y
que el resto del año se carezca de atractivos.
Ciertamente esto no implica querer crearse nuevos atractivos de un día para otro o
introducir elementos folclóricos que no son funcionales, como la fallida introducción de
calandrias en el centro, cuando las calles y la circulación solo lo convirtieron en un caos
vial.
Afortunadamente el programa PROARTE logra en cierta medida atender a las poblaciones
marginales en donde surgen el mayor número de conflictos sociales, puesto que el arte es
un vehículo sensibilizador y creador, permitiendo que estos niños que entran en contacto
con disciplinas como la danza, el teatro, la pintura, la literatura y la música, tengan un
espectro más amplio.
No por nada ese era el objetivo de las Escuelas al Aire Libre y de la de Talla Directa en
donde incursionaran como profesores Díaz de León y Fernández Ledesma, quienes veían el
talento que puede esconderse en los lugares más recónditos hasta que no se da a quién lo
posee la oportunidad de descubrirlo.
Por ello igualmente los proyectos sociales deben ser a largo plazo, para no solo crear
productores, sino igualmente el mercado en el cual esos productores se puedan desenvolver,
además de elaborar los medios de difusión que les permitan integrarse a ellos y así mismo
convertirse ellos en el vehículo para la transmisión de estos valores.
La respuesta está pues en aplicar un plano cultural general que una nuestros símbolos
culturales a la nueva traza urbanística de la ciudad, y al mismo tiempo en el centro respetar
61
y mantener los espacios tradicionales y revivirlos a través del rescate de sus historias y
leyendas.
Ciertamente el hecho de que muchas nuevas colonias hayan sido de reciente creación y de
que en ellas, sobre todo en el oriente se haya concentrado la masa mayor de pobreza, crea
un reto para la identidad y sentido de pertenencia, pues para la gente más que preocuparse
por sus raíces culturales primero debe preocuparse por comer.
De aquí que en sitios con pobreza sea mayor la deserción escolar, pues se prefiere el trabajo
a la escuela, a diferencia de años atrás en los que la escuela marcaba la diferencia entre
desempleados y trabajadores y aun se veía en las películas los mensajes de “estudia para
que seas alguien”.
Otro factor son los cambios políticos que van ligados a los proyectos económicos muchos
de los cuales son abandonados luego del cambio de administración, por eso uno de los
principales agentes para la conservación de los lugares históricos y de la identidad cultural,
es la misma gente del lugar.
Por eso se debe ampliar la difusión cultural y crear en estas mismas personas la conciencia
y el valor del paisaje natural y urbano, ya que si bien pocos edificios quedan históricos, aún
quedan más que llegarán a serlo y por lo tanto es necesario conocer su historia para valorar
su importancia
Mismo que vale para la conservación de los recursos naturales como los del Cedazo o la
Pona, como por sus parques y jardines que son los pulmones de nuestro estado, así no nos
encontraremos con una situación aún más precaria y lamentable de la que ya se resiente
con el cambio climático en el cual Aguascalientes paso de ser un lugar de clima agradable
al actual clima semidesértico.
Afectándose sobre todo sus recursos acuáticos, y donde una ciudad conocida en su
fundación como un lugar abundante en aguas vea ahora como uno de sus ríos como lo era
el San Pedro se use como tiradero de escombro.