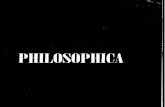Curso Integral - A Fenomenologia do Espírito, de Hegel (2007)
El papel de Hegel en la recepción de la crítica del conocimiento de Walter Benjamin
Transcript of El papel de Hegel en la recepción de la crítica del conocimiento de Walter Benjamin
TOMAS BOROVINSKY FABIÁN LUDUEÑA ROMANDINI
EMMANUEL TAUB (EDITORES)
Posteridades del hegelianismo
Continuadores, heterodoxos y disidentes de una !losofía política de la historia
Departamento de Investigaciones Universidad de Belgrano
ÍNDICE
Prólogo .....................................................................................9
La crítica de Hegel al derecho natural !chteano. Sus consecuencias en los replanteos posteriores de la teoría del Estado de Fichte Por Héctor Oscar Arrese Igor ..................................................13
La estética hegeliana y sus malentendidos Por Marcelo G. Burello ............................................................33
La espectrografía política de Max Stirner Por Fabián Ludueña Romandini ...........................................49
¿Impulsa o retiene? Religión y protestantismo en Hegel y Marx Por Hernán Borisonik .............................................................77
Hegel y Nietzsche: el hábitat espacial como problema teórico político Por Fernando Beresñak ........................................................101
La !losofía geométrica de Franz Rosenzweig: la redención como concepción del tiempo Por Emmanuel Taub .............................................................127
Una aproximación al problema del papel de Hegel en la recepción de la crítica del conocimiento de Walter Benjamin Por Florencia Abadi y Juan Adolfo Goldín Pagés ................147
Peces hegelianos en salsa francesa: el o!cialismo !losó!co de Victor Cousin y la crítica plebeya de Pierre Leroux Por Gabriela Rodríguez ........................................................173
Hegel, la negatividad y el !n de la historia: entre Alexandre Kojève y Georges Bataille Por Tomas Borovinsky ..........................................................201
Hegel y el pensamiento apocalíptico de René Girard: deseo, violencia y escatología neocristiana Por Pedro Cerruti ..................................................................221
Sobre los autores .................................................................245
UNA APROXIMACIÓN AL PROBLEMA DEL PAPEL DE HEGEL EN LA RECEPCIÓN DE LA CRÍTICA DEL
CONOCIMIENTO DE WALTER BENJAMIN!
Por Florencia Abadi y Juan Adolfo Goldín Pagés
I
La lectura de la obra de Hegel por parte de Benjamin ha sido escasa y poco intensiva. La primera constatación que tenemos de ese acercamiento se encuentra en una carta a Ernst Schoen del 28 de diciembre de 1917. En ella, le comenta acerca de algunas tareas marginales de las que ha tenido que ocuparse para la universidad y menciona a Hegel seguido de una acotación peculiar: “Hegel parece ser temible (fürchterlich)”.2 Apenas un mes después, da más detalles a su amigo Gershom Scholem respecto de esa ocupación. Se trata de una exposición sobre un pará-grafo de la Fenomenología del espíritu llevada a cabo en un seminario que para ese momento ya ha aprobado con buena cali"cación, pero cuyos contenidos, a"rma, no le han resultado cercanos ni útiles. Lo que leyó de Hegel, agrega, le provoca rechazo; su mentalidad es “la de un hombre intelectualmente brutal, la de un místico de la violencia”.3
1 Agradecemos a Azul Katz y Fernando Wirtz, quienes contribuyeron enormemente con este trabajo en las reuniones del grupo de inves-tigación PRI (Programa de Reconocimiento Institucional de la FFyL, Universidad de Buenos Aires): “La autonomía de la esfera artística: las lecturas de Benjamin y Adorno del Romanticismo alemán”.
2 BENJAMIN, Walter. Briefe, 2 vols., ed. de #eodor W. Adorno y Gerhardt G. Scholem, Fráncfort del Meno, Suhrkamp, 1966; aquí vol. 1, p. 166. Si no se indica otra cosa, las traducciones son propias.
3 Carta del 31 de enero de 1918, Cfr. Ibid., p. 171.
148 POSTERIDADES DEL HEGELIANISMO
En septiembre de 1924, en plena aproximación al comu-nismo, escribe a Scholem desde Capri y (en el contexto de ciertos comentarios sobre Lukács) sugiere al pasar la posibilidad de que su propio nihilismo podría encontrar sus fundamentos en un abordaje crítico de los conceptos hegelianos.4 La relación con la dialéctica hegeliana se re-velará luego como un problema central en las discusiones de los especialistas.
De todos modos, la aprehensión de Benjamin frente a la obra hegeliana repercute en una lectura poco profun-da que constituirá una traba en el avance de su proyecto teórico más importante: el Libro de los Pasajes. Su primera fase, que comienza en 1927 durante una corta estancia en París, se ve interrumpida hacia 1929.5 El 20 de enero de 1930 –después de algunos encuentros con #eodor W. Adorno y Max Horkheimer en que éstos le dirigen algunas
4 Ibid., p. 355. Por esta época Benjamin se re"ere con el término “nihi-lismo” a su posición teórico-política, y lo de"ne como el método que debe seguir la “política mundial” (cfr. “Fragmento teológico-político”, Gesammelte Schriften (GS), 7 vols., ed. de Rolf Tiedemann y Hermann Schweppenhäuser, Fráncfort del Meno, Suhrkamp, 1972-1989, vol. II, 1, p. 204). Otra alusión a Hegel puede hallarse en una carta de 1925 en la que dice que “no sería imposible” que el concepto de Rosenzweig de lo trágico estuviera ya en Hegel (Cfr. Ibid., p. 373). Liselotte Wiesenthal señala que la prudencia de la formulación sugiere que Benjamin no tenía aún en ese momento un conocimiento profundo de la "losofía hegeliana. Cf. WIESENTHAL, Liselotte. Zur Wissenschaftstheorie Walter Benjamins, Fráncfort del Meno, Athenäum, 1973, p. 180. También hay una alusión a Hegel en 1916, incluida en Historia de una amistad, de Scholem (cfr. SCHOLEM, Gershom. Walter Benjamin. Historia de una amistad, trad. de J. F. Yvars y Vicente Jarque, Barcelona, Península, 1987, pp. 44-45).
5 En esos años prepara junto a Franz Hessel un artículo sobre los pasajes de esa ciudad en el siglo XIX, aquellas primeras galerías comerciales construidas con hierro y vidrio donde la mercancía adquirió por vez primera, según la tesis de Benjamin, su carácter de fetiche y de “fan-tasmagoría”.
POSTERIDADES DEL HEGELIANISMO 149
críticas–6 escribe a Scholem a"rmando que posterga el pro-yecto hasta tanto no haya estudiado la "losofía hegeliana y El Capital de Marx:
“[c]uento con proseguir este trabajo sobre un plan distinto al que hasta el momento he emprendido. Mientras que hasta aquí era la documentación por un parte, y la metafísica por la otra, lo que me había retenido, veo que para terminar, para dar unos cimientos "rmes a todo este trabajo, será necesario por lo menos un estudio tanto de ciertos aspectos de Hegel como de ciertas partes de El Capital”.7
En el contexto del interés por el marxismo, y pre-cisamente debido a ese interés, surgen nuevas razones para leer a Hegel. Sin embargo, puede darse razón a Rolf Tiedemann cuando a"rma que el prometido estudio de la obra hegeliana “no se ha concluido de ninguna manera cuando Benjamin, cuatro años después, a principios de 1934, se entregó nuevamente al proyecto del Libro de los Pasajes”.8 Así, si bien en los años posteriores aparecen en
6 Estos encuentros se produjeron en septiembre y octubre de 1929 y son nombrados por Benjamin como “históricos”; él los entiende como una suerte de despertar de un sueño mitologizante, cfr. la carta a Adorno del 31 de mayo de 1935: “Fueron las conversaciones que mantuve con usted en Fráncfort y especialmente la conversación ‘histórica’ que tuvo lugar en la casita suiza, y después la conversación ciertamente histórica mantenida alrededor de la mesa junto a usted, Asja, Felizitas y Horkheimer las que pusieron "n a esa época [la de un "losofar inocen-temente arcaico y atrapado en la Naturaleza, F. A. y J. G.]. La ingenuidad rapsódica llegó a su "n.” ADORNO, #eodor, W. y BENJAMIN, Walter. Correspondencia (1928-1940). !eodor W. Adorno y Walter Benjamin, ed. de Henri Lonitz, trad. de Jacobo Muñoz Veiga y Vicente Gómez Ibáñez, Madrid, Trotta, 1998, p. 97.
7 BENJAMIN, Walter, Briefe 2…, op. cit., p. 506.8 TIEDEMANN, Rolf. “Einleitung des Herausgebers”, en BENJAMIN, Walter.
GS, V, 1, p. 24. Para las citas de este libro seguimos la traducción de L. Fernández Castañeda, I. Herrera y F. Guerrero, en BENJAMIN, Walter. Libro de los Pasajes, Madrid, Akal, 2005; aquí p. 20.
150 POSTERIDADES DEL HEGELIANISMO
sus escritos citas de algunas obras de Hegel,9 puede consi-derarse que aquellas tempranas impresiones de Benjamin, que muestran siempre distancia y poco entusiasmo, tienen un signi"cado perdurable.
No obstante, cabe señalar que Benjamin utiliza cate-gorías provenientes del pensamiento hegeliano, como las de alienación y segunda naturaleza, que recibe de segunda mano a través de su lectura de Georg Lukács –sobre todo de Historia y conciencia de clase, cuya importancia en su obra (y en su vida) es de amplio conocimiento–. También otros referentes importantes de Benjamin se encuentran marcados por la obra de Hegel, como Ernst Bloch y Franz Rosenzweig, entre otros. Pero más relevante puede ser indicar que Hegel fue un autor decisivo para los diversos círculos intelectuales de los que Benjamin formó parte. En la adolescencia, este entorno lo constituía la Jugendbewegung (Movimiento de la juventud), que buscaba construir una cultura de la juventud independiente y llevar a cabo una reforma escolar que diera mayor libertad a los estudian-tes. Benjamin fue uno de los líderes de la “sección para la reforma escolar” y contribuyó asiduamente con la revista Der Anfang, vinculada a la agrupación. Gustav Wyneken –mentor del movimiento y referente central de Benjamin por aquello años– había hecho su tesis doctoral sobre Hegel (Hegel’s Kritik Kants, 1898), y el ideario del movimiento tenía en Hegel uno de sus pilares fundamentales (junto con Platón y Nietzsche): Benjamin a"rma en una carta a Ludwig Strauss de 1912 que los escritos programáticos
9 En los Pasajes aparecen citados los siguientes escritos de Hegel: Werke. Vollständige Ausg. durch einen Verein von Freunden des Verewigten, vol. 19: Briefe von und an Hegel, ed. de Leipzig, Karl Hegel, 1887; y Sämtliche Werke, ed. de Georg Lasson, vol. 5: Encyclopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse, Leipzig, 1920. En las diversas versiones de “La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica” (1936) dedica largas notas al pie a las Lecciones de Estética de Hegel.
POSTERIDADES DEL HEGELIANISMO 151
del círculo están basados en la "losofía de Hegel. Según comenta, la obra de Hegel es retomada allí como “pro-grama, no como dogma”.10 El hegelianismo de Wyneken rescata la idea de una historia del Espíritu y busca una renovación del idealismo al servicio de una revisión de los valores y de la ética, y en contra del interés particular y “"listeo” de la sociedad mercantil que habría corrompido a los mayores. (Como a"rma Bernd Witte, estas ideas y el papel de la juventud en ellas encuentran su sentido en el contexto de una crítica a la sociedad guillermina.)11 Por lo menos hasta 1914 –fecha en que estalla la guerra y se aleja de Wyneken–12 Benjamin frecuenta un ámbito en el que Hegel es considerado un referente central. Cuando en 1918 elige un tutor para su tesis doctoral, éste resulta ser Richard Herbertz, quien trabaja sobre la tradición de Fichte y Hegel y con quien cursa algunos seminarios (entre ellos, aquél en que realiza la mencionada exposición sobre la Fenomenología…). En su madurez, en tanto colabora-dor de la revista del Instituto de Investigación Social, se le exige –como quedó indicado– un mayor conocimiento de Hegel (y de Marx). Hegel rondó a Benjamin en todas las etapas de su vida.
10 BENJAMIN, Walter. Gesammelte Briefe, 6 vols., ed. de Christoph Gödde, Henri Lonitz (#eodor W. Adorno Archiv), Fráncfort del Meno, Suhrkamp, 1995-2000; aquí vol. I, p. 70.
11 Cfr: “Su hegelianismo [de Wyneken], apoyado en las necesidades propias de la época guillermina, veía la historia del mundo como la irrupción progresiva del Espíritu a través de la naturaleza y la humanidad. Los albores del siglo XX se distinguían por el hecho de que en ese proceso de ‘autorreconocimiento de la naturaleza’, por primera vez intervenía también la juventud”, WITTE, Bernd. Walter Benjamin. Una biografía, trad. de Alberto L. Bixio, Barcelona, Gedisa, 2002, p. 27.
12 Más tarde hará la siguiente autocrítica: “Fue una tentativa heroica y extrema de transformar el comportamiento del hombre sin tocar su situación” (cfr. GS, VI, p. 478).
152 POSTERIDADES DEL HEGELIANISMO
Es sobre todo la "gura de Adorno la que resultará determinante para la relación de Benjamin con Hegel, tanto en lo que hace a la producción de Benjamin como a la recepción de su obra –recepción cuyo primer hito lo constituyeron las introducciones de Adorno a las primeras ediciones póstumas de Benjamin–. Por un lado, en la medi-da en que lo remite insistentemente a la "losofía hegeliana, como puede verse especialmente en las cartas de 1934 y 1935;13 por otro, en tanto que esa remisión involucra una determinada lectura de los problemas que preocupaban a Benjamin (y a Adorno en su proyecto conjunto –pues así lo concebían–).14 Si consideramos que el concepto de dialéctica resulta central para ambos pensadores, la alusión a Hegel difícilmente podía estar ausente de su diálogo, es-pecialmente si se tiene en cuenta el conocimiento profundo que Adorno sí tenía de la "losofía hegeliana (crucial en la elaboración de su propia concepción de la dialéctica hasta la Dialéctica negativa de 1966). Las remisiones a Hegel (y
13 En la carta del 17 de diciembre de 1934, en respuesta al ensayo sobre Kafka, Adorno introduce el siguiente paréntesis: “(dicho sea de paso, es sorprendente, y quizás usted no se haya dado cuenta de ello, qué estrecha relación guarda este trabajo con Hegel. A este respecto aduciré simplemente que el pasaje sobre ‘nada’ y ‘algo’ encaja exactamente en el primer movimiento del concepto en Hegel: ‘ser-nada-devenir’, y que el motivo de Cohen de la conversión del derecho mítico en la culpa, aunque está tomado de la tradición judía, procede asimismo de la Filosofía del Derecho de Hegel)”, ADORNO, #eodor W. y BENJAMIN, Walter. Correspondencia…, op. cit., p. 79. En la carta del 2 de agosto de 1935, en respuesta a la versión del exposé sobre los Pasajes, a"rma Adorno: “La p. 6 es el lugar apropiado para el importantísimo concepto hegeliano de segunda naturaleza, retomado luego por Georg y otros”, (ibid., p 117), y más adelante: “El concepto de consciencia falsa, en mi opinión, exige el uso más cuidadoso, y ya no se puede seguir utilizando sin hacer referencia a su origen hegeliano” (Ibid., p. 121).
14 Cfr. la carta de Benjamin a Horkheimer del 13 de octubre de 1936, en la que se re"ere a una “posición común [con Adorno] en relación con las intenciones teóricas más signi"cativas”, Briefe 2…, op. cit., p. 722; también la carta de Adorno a Benjamin del 19 de julio de 1937.
POSTERIDADES DEL HEGELIANISMO 153
las críticas) de Adorno a Benjamin se basan en la siguien-te tesis: la dialéctica de Benjamin no es su"cientemente dialéctica, la conceptualización –es decir la mediación del concepto– no se encuentra su"cientemente desarrollada.15 Adorno le recuerda el camino, más adecuado según él, del libro sobre el Trauerspiel,16 en contraste con la versión del exposé de 1935 o con el ensayo sobre Baudelaire de 1938. La operación de Adorno consiste en reivindicar formulaciones anteriores17 y las intenciones que cree ver en Benjamin, que son distorsionadas cuando plantea de manera inmediata, según Adorno, la relación entre estructura y superestructu-ra.18 Así lo expresa en la carta del 10 de noviembre de 1938:
Dejadme aquí expresarme tan simple y hegelianamente como sea posible. Si no me engaño mucho, a esta dialéc-tica le falta una cosa: la mediación […] Considero que es metodológicamente poco feliz el dar un giro “materialista” a los rasgos mani"estos particulares del dominio de la su-perestructura relacionándolos inmediatamente y en realidad casi de manera causal con los fenómenos correspondientes
15 Cfr. ADORNO, #eodor W. y BENJAMIN, Walter. Correspondencia…, op. cit., p. 112.
16 Cfr. por ejemplo la carta del 5 de agosto de 1935, en la que Adorno de"ne las imágenes dialécticas como “constelaciones entre las cosas alienadas y la signi"cación exacta, detenidas en el momento de la indiferencia de muerte y signi"cación”, con la terminología de Benjamin en su análisis sobre la alegoría en El origen…, op. cit., p. 122.
17 Adorno extraña las consideraciones sobre el in"erno del primer exposé, así como las ideas sobre el jugador, cfr. ibid., p. 113.
18 Como explica Susan Buck-Morss, Benjamin yuxtapone imágenes de Baudelaire con datos de la historia objetiva en un montaje visual, agre-gando un mínimo de comentario; realizaba conexiones inmediatas entre superestructura y estructura, como por ejemplo entre la imagen del trapero borracho y el comentario de Marx acerca del impuesto al vino, o entre la imagen literaria de la multitud y el proletariado como clase revolucionaria, cfr. BUCK-MORSS, Susan. Origen de la dialéctica negativa. !eodor W. Adorno, Walter Benjamin y el Instituto de Frankfurt, trad. de Nora Rabotnikof Maskivker, México, Siglo Veintiuno, 1981, p. 311.
154 POSTERIDADES DEL HEGELIANISMO
de la estructura […] Si quisiera decirlo drásticamente, se podría decir que el estudio se inserta en la encrucijada de la magia y el positivismo. Ese lugar está embrujado. Sólo la teoría puede romper el encantamiento –su propia e impla-cable teoría [la de Benjamin], su teoría especulativa en el mejor sentido del término.19 [Las bastardillas son nuestras.]
La mediación que Adorno añora afecta también el problema de la relación sujeto/objeto. Según Adorno, Benjamin no establece una mediación entre la conciencia y la objetividad social, especialmente en su concepción de la imagen dialéctica como imagen onírica, que impacta en su noción de fantasmagoría, para la que Adorno reclama una mayor objetividad.20 La respuesta de Benjamin expresa claramente su percepción de la importancia de Hegel en esta disputa: “Es verdad que la indiferencia entre la magia y el positivismo, tal como bien la formula usted, debe ser liquidada. En otras palabras: los materialistas dialécticos deben superar la interpretación "lológica [vinculada con la ‘nuda’ facticidad que le cuestiona Adorno, F. A. y J. G.] del autor de una manera hegeliana”.21 Hegel era en su diálogo nada menos que el emblema de la mediación superadora.
La lectura de Adorno es curiosa: el pensamiento de Benjamin es hegeliano por defecto. Es decir que Adorno
19 Cfr. BENJAMIN, Walter. Briefe…, op. cit., pp. 784-786. 20 Adorno pregunta: “¿quién es el sujeto del sueño? En el siglo XIX, sin
duda, sólo el individuo; pero en sus sueños no es posible leer inmediata-mente, al modo de una copia, ni el carácter de fetiche ni sus documen-tos. Ésta es la razón por la que se acude a la conciencia colectiva, que en la versión actual me temo que sea indistinguible de la Jung […] La consciencia colectiva fue inventada solamente para desviar la atención de la verdadera objetividad y de su correlato, la subjetividad alienada. Nos corresponde a nosotros polarizar dialécticamente y disolver esta ‘conciencia’ en los extremos de la sociedad y el individuo, y no galva-nizarla como correlato icónico del carácter de la mercancía”, ADORNO, #eodor W. y BENJAMIN, Walter. Correspondencia…, op. cit., p. 114.
21 Cfr. Carta del 9 de diciembre de 1938, op. cit., p. 280. Las bastardillas son nuestras.
POSTERIDADES DEL HEGELIANISMO 155
entiende que, para articularse, el proyecto benjaminiano debe recurrir a Hegel, que se encuentra allí sólo de mane-ra potencial. Sin embargo, la concepción de algún modo “hegeliana” de Benjamin se ve reforzada a partir de uno de los escritos más emblemáticos de Adorno sobre Benjamin, “Caracterización de Walter Benjamin” (1950). Esta lectu-ra, en su vacilación, ha generado, como veremos, ciertos malentendidos. Aquí menciona un par de veces a Hegel identi"cándolo con Benjamin, y se destacan las intenciones del segundo como (al menos parcialmente) cumplidas: así como en 1935 le exigía a Benjamin que recurriera a Hegel para recti"car su concepto de segunda naturaleza, aquí a"r-ma que “[e]l concepto hegeliano de la segunda naturaleza […] tiene una posición clave en Benjamin”; en conexión con ello, se le reconoce el procedimiento dialéctico como un aspecto virtualmente presente desde el comienzo, si bien actualizado tardíamente: “Así la "losofía de Benjamin, que un día, por ejemplo en la ‘Crítica de la violencia’, quiso conjurar directamente las esencias, se vuelve de manera cada vez más decidida hacia la Dialéctica […] que estaba prede"nida en el quid pro quo de lo más rígido y de lo más móvil, que reaparece en todas sus fases”.22
A partir del célebre escrito de Jürgen Habermas, “Crítica conscienciadora o crítica salvadora. La actualidad de Walter Benjamin” (1972) se instala la hipótesis de que Adorno resultó una suerte de escollo en la historia de la recepción de Benjamin y que su in$ujo habría llegado nada menos que a los editores de las obras completas, Tiedemann y Schweppenhäuser.23 Liselotte Wiesenthal, Bernd Witte, Vicente Jarque, entre otros, se hacen eco de tal acusación y
22 ADORNO, #eodor, W. “Caracterización de Walter Benjamin”, en Sobre Walter Benjamin, trad. de Carlos Fortea, Madrid, Cátedra, 2001, pp. 11-27; aquí, pp. 17-18.
23 Ambos editores fueron asistentes de Adorno en el Instituto de Investi-gaciones Sociales hacia "nales de los cincuenta.
156 POSTERIDADES DEL HEGELIANISMO
la vinculan con una lectura de sesgo hegeliano que Adorno hace de Benjamin.
La disputa que se genera en la crítica especializada sobre esta cuestión afecta problemas centrales de la obra de Benjamin, como su concepción de la verdad, la relación entre sujeto y objeto, la cuestión de la mediación y de la dialéctica, e incluso el asunto ya trillado del cuestiona-miento al carácter "losó"co de sus escritos. Analizaremos aquí los problemas en torno a esta disputa, que se centra en la crítica del conocimiento, y dejaremos de lado otros enfoques posibles de la relación entre Benjamin y Hegel, como son el de la "losofía de la historia y el de la teoría estética.24
II
En 1965, Rolf Tiedemann publica Studien zur Philosophie Walter Benjamins (escrito a partir de un acceso privilegiado a fuentes no editadas hasta ese momento), donde argumenta en favor de una conexión entre el pen-samiento de Benjamin y la "losofía de Hegel; sostiene que, a pesar de que la lectura de Benjamin de Hegel es “incons-tante” (desultorisch), pueden encontrarse coincidencias sistemáticas relevantes entre ambos. Su interpretación coloca la obra de Benjamin dentro de la tradición "losó-"ca alemana (para lo cual la re"ere al idealismo alemán, a Hegel y a Kant, incluso a Leibniz). Como a"rma Adorno en el prólogo, Tiedemann “traduce al lenguaje tradicional el lenguaje a menudo esotérico de los escritos juveniles
24 La recusación benjaminiana de la concepción teleológica de la historia y su oposición a la estética idealista hacen más nítidas las diferencias en esos ámbitos.
POSTERIDADES DEL HEGELIANISMO 157
de Benjamin”.25 Ocho años después, Liselotte Wiesenthal replica duramente la propuesta de Tiedemann que, según a"rma, “intenta apoyar el prejuicio ampliamente difundi-do por Adorno de que Benjamin es un hegeliano”.26 Este prejuicio conllevaría una lectura desacertada de la teoría del conocimiento de Benjamin, que ella describe como un método con procedimientos reglados rigurosamente. Tres años después, Bernd Witte retoma aún la cuestión, y ataca ambas posiciones.27 Por un lado, recusa la pretensión de Tiedemann, a la que pone en continuidad con Adorno, de convertir a Benjamin en un "lósofo mediante su inserción en la tradición "losó"ca. Por el contrario, la originalidad del pensamiento de Benjamin radicaría en haber adoptado, durante su juventud, “la crítica literaria como método del conocimiento de la "losofía de la historia”.28 También Witte indica el hegelianismo de Adorno como la clave de la atribu-ción espuria de sus supuestos al pensamiento de Benjamin, por medio de la cual éste “es salvado como "lósofo”29 contra sí mismo. Por otra parte, cuestiona la lectura de Wiesenthal por su sesgo neopositivista; la autora intenta exponer la teoría del conocimiento de Benjamin como una búsque-da de extrapolar el procedimiento del experimento de las ciencias naturales a las humanas: “[l]a pretensión de verdad de la crítica literaria […] que Tiedemann desdibuja con una referencia retrospectiva a los sistemas "losó"cos, conocidos antiguamente, es minimizada por Wiesenthal como mera metodología”.30
25 ADORNO, #eodor W. “Vorrede”, en TIEDEMANN, Rolf. Studien zur Philosophie Walter Benjamins, Fráncfort del Meno, Suhrkamp, 1973, pp. 9-11; aquí, p. 9.
26 WIESENTHAL, Liselotte. Zur Wissenschafts..., op. cit., p. 179.27 WITTE, Bernd. Walter Benjamin. Der Intellektuelle als Kritiker. Unter-
suchungen zu seinem Frühwerk, Stuttgart, Metzler, 1976.28 Ibid., p. 5.29 Ibid., pp. 2-3.30 Ibid., p. 5.
158 POSTERIDADES DEL HEGELIANISMO
En este debate se recurre especialmente a algunos es-critos tempranos de Benjamin: al prefacio epistemocrítico de El origen del drama barroco alemán (1928) y también a “Sobre el programa para una "losofía venidera” (1917/1918), “La tarea del traductor” (1921) y “Sobre el lenguaje en ge-neral y el lenguaje de los hombres” (1916). Por eso, Witte a"rma que la interpretación realizada inicialmente por Adorno de los escritos tardíos es transferida por su discípulo Tiedemann a la obra de juventud.31
La posibilidad de vincular a Benjamin con Hegel concierne en esta disputa a cuál sea la interpretación del papel de la dicotomía entre sujeto y objeto en la teoría del conocimiento de Benjamin. Según Tiedemann, Benjamin busca superar la escisión entre ambos polos (escisión que la tradición moderna instaura desde Descartes).32 La carac-terización benjaminiana de la verdad como ser –expuesta en el Prefacio– respondería a la necesidad de disolver dicha escisión, que Benjamin sostendría como problema.33
Su argumento se apoya en la siguiente cita de Benjamin: “el concepto de ser no se satisface en el fenómeno […] sino recién en la consumación (Aufzehrung) de su historia”,34 y a continuación a"rma “una consumación a través del sujeto, consumación en el conocimiento”. Como objeta Wiesenthal, Tiedemann salta de la historia al sujeto sin mediación alguna, para luego sostener:
31 Cfr. Ibid., p. 3.32 Cfr. TIEDEMANN, Rolf. Studien..., op. cit., p. 15.33 Ibid., p. 16. #omas Pfau ha sostenido también un parentesco con Hegel
en el tratamiento benjaminiano de la noción de verdad en el prefacio. Pfau intenta mostrar que Hegel formaba parte del marco teórico de Benjamin durante su juventud, cfr. PFAU, #omas. “#inking Before Totality: Kritik, Übersetzung, and the Language of Interpretation in the Early Walter Benjamin”, MLN, Vol. 103, núm. 5, Comparative Literature, #e Johns Hopkins University Press, diciembre de 1998, pp. 1072-1097.
34 BENJAMIN, Walter. GS, I, 1, p. 228.
POSTERIDADES DEL HEGELIANISMO 159
En vez de sustraer a la "losofía el hacer del sujeto, la astucia benjaminiana lo mantiene, junto con la hegeliana, que “pa-reciendo abstenerse de actuar, ve cómo la determinabilidad y su vida concreta, precisamente cuando parecen ocuparse de su propia conservación y de su interés particular, hacen todo lo contrario, es decir, se disuelven a sí mismas y se convierten en momento del todo”.35
Esta interpretación puede replicarse recurriendo a los textos de Benjamin. La recusación de la intención tal como se presenta en el Prefacio (en tanto prohibición de la actitud de desvelamiento de la verdad),36 y la caracte-rización de esta verdad como un ser independiente del sujeto (en el contexto de una teoría de las ideas de corte platonizante), así como la a"rmación de que el investigador debe desaparecer en la cosa sugieren más bien una crítica a la noción de sujeto. No es que aquí no se postule una escisión –que se presenta más bien como escisión entre los fenómenos y las ideas–, pero el sujeto no parece ser algo a conservar dialécticamente. La dialéctica se vincula aquí con la coexistencia de elementos opuestos en la idea: los conceptos se nutren de los “extremos”, de aquellos ele-mentos de la realidad que se presentan con mayor nitidez e intensidad.37 En el Programa la cuestión es más explícita
35 TIEDEMANN, Rolf. Studien…, op. cit., p. 16. La cita interna pertenece a Hegel.
36 La consigna “[l]a verdad es la muerte de la intención” (GS, I, 1, p. 216) expresa una concepción que procura impugnar el acto intencional del sujeto: la verdad no es algo a ser desvelado, interrogado. Benjamin recuerda al respecto la estatua de Isis en el Templo de Sais; ésta llevaba una inscripción que decía: “Soy todo lo que ha sido, es y será, y ningún mortal ha levantado mi velo”.
37 Cfr. GS, I, 1, p. 215. El planteo que allí realiza puede resumirse del siguiente modo: el mundo fenoménico, que la "losofía busca conocer y salvar, se encuentra irremediablemente separado de las ideas. Para que estas dos esferas puedan entrar en contacto se necesita de la mediación de los conceptos, que tienen con los fenómenos una relación directa. Los conceptos operan dividiendo los fenómenos en sus elementos constitu-
160 POSTERIDADES DEL HEGELIANISMO
aun y se a"rma que deben eliminarse de la teoría del co-nocimiento tanto “la concepción […] del conocimiento como una relación entre ciertos sujetos y objetos, o entre un cierto sujeto y un objeto” como “la relación […] entre el conocimiento y la experiencia con la conciencia empírica del hombre”.38 La eliminación del carácter objetivo de la cosa en sí estaría ya consumada por Kant y los neokantia-nos de Marburgo. Pero el sujeto empírico habría subsistido como un rudimento metafísico estéril, un “fragmento de la experiencia inferior”, la experiencia ilustrada (que extiende a la modernidad) que toma su concepto restringido de las ciencias físico-matemáticas. En la teoría del conocimien-to de Kant operaría “aún sublimada” la idea de un “yo individual corporal-espiritual que recibe las sensaciones mediante los sentidos y forma sus representaciones a partir de esa base”.39 Y esto a pesar del carácter trascendental del sujeto. En opinión de Benjamin, esa trascendentalidad debe desembarazarse de todas las “vestiduras del sujeto” y concebirse de un modo absolutamente diferente de la conciencia empírica –razón por la cual el mismo Benjamin se debate entre utilizar o no la palabra “conciencia”–. La conciencia empírica se caracteriza por comprenderse a sí misma a la luz de los objetos, es decir, como un objeto más. En de"nitiva, Benjamin a"rma que la experiencia
tivos y permiten así la participación y la salvación de esos elementos en las ideas, así como, simultáneamente, permiten la manifestación de la ideas en el medio de la realidad empírica. En esta operación mediadora, los conceptos se nutren de los “extremos”. La diferencia entre conceptos e ideas radica en que las ideas que se ofrecen a la contemplación no dependen de la capacidad de discriminación de un intelecto humano. Luego la verdad, que habita el mundo de las ideas, no puede ser objeto de una relación intencional, una correlación interior a la conciencia subjetiva que determina un objeto, sino que es determinada como un ser.
38 Cfr. BENJAMIN, Walter. GS, II, 1, p. 161.39 Idem.
POSTERIDADES DEL HEGELIANISMO 161
verdadera no está referida al sujeto individual sino que es “sistemática especi"cación del conocimiento”.40 Ésta se basaría, entonces, en una “conciencia pura gnoseológica (erkenntnis-theoretische) (trascendental)”41 despojada de cualquier rasgo subjetivo. Se trata de una “esfera del cono-cimiento puro”,42 cuya relación con la conciencia psicoló-gica Benjamin no resuelve sino que deja planteada como problema, con la indicación de que se debe buscar una respuesta en la escolástica.
En este sentido, es pertinente la objeción de Wiesenthal que subraya que el conocimiento para Benjamin se encuen-tra “libre” de los conceptos de sujeto y objeto.43 Benjamin no buscaba superar los polos subjetivo/objetivo de modo hegeliano, es decir, conservarlos dialécticamente como momentos de un tercero, sino que, por el contrario, pro-pone desembarazarse por completo de ellos. Tampoco se trata de negar la síntesis y mostrar negativamente las contradicciones entre los opuestos, al modo adorniano. Pero Tiedemann capta una a"nidad interesante entre la crítica de Benjamin al concepto de experiencia de Kant en el Programa y la del idealismo poskantiano, Schelling y el Hegel de La diferencia entre los sistemas de "losofía de Fichte y Schelling (1801).44 En sintonía con la crítica de Benjamin, Hegel arremete contra el mecanicismo físico-matemático de Newton y el formalismo subjetivista. La ampliación que Benjamin exigía de la noción de experiencia “de grado cero” –procedente de las ciencias físico-matemáticas– consistía en una incorporación de la experiencia religiosa: lo religioso es para Benjamin la cifra de aquel contenido ausente en el concepto moderno de experiencia.
40 Ibid., p. 162.41 Idem.42 Ibid., p. 163.43 Cfr. WIESENTHAL, Liselotte. Zur Wissenschaftstheorie…, op. cit., p. 182.44 TIEDEMANN, Rolf. Studien…, op. cit., p. 31.
162 POSTERIDADES DEL HEGELIANISMO
Además, el problema sujeto/objeto implica la discusión sobre la relación entre el mundo empírico y las ideas "lo-só"cas. La concepción benjaminiana de la verdad recusa la noción de adecuación y Tiedemann ve allí una a"nidad con Hegel, en la medida en que entiende que para Benjamin la verdad es inseparable del proceso histórico concreto.45 El autor encuentra apoyo en una cita de Benjamin: “el contenido de verdad se deja captar sólo al sumergirse minuciosamente en las particularidades del contenido fáctico”.46 Cuenta también con una mención del propio Hegel en el prefacio, que parece apuntar en esta dirección:
Las grandes "losofías exponen el mundo en el ordenamien-to de las ideas […] estos sistemas mantienen su validez en cuanto esbozos de una descripción del mundo, como la ofrecida por Platón con la doctrina de las ideas, Leibniz con la monadología y Hegel con la dialéctica […] Dado que la tarea del "lósofo consiste en ejercitarse en trazar una des-cripción del mundo de las ideas, de tal modo que el mundo empírico se adentre en él espontáneamente hasta llegar a disolverse en su interior, el "lósofo ocupa una posición intermedia entre la del investigador y la de artista, y más elevada que ambas.47
Wiesenthal considera que esta mención es comple-tamente desestimable para pensar un vínculo con Hegel.
45 También Adorno señala una coincidencia entre Benjamin y Hegel respecto de una concepción no correspondentista de la verdad, cfr. ADORNO, #eodor, W. “Introducción a los Escritos de Walter Benjamin”, en Notas sobre Literatura. Obra completa, trad. de Alfredo Brotons Mu-ñoz, Vol. 11, Madrid, Akal, 2003, p. 551. En relación con el concepto de experiencia indica: “Con ello Benjamin se opuso netamente a toda la "losofía moderna, con quizá la única excepción de Hegel, el cual sabía que erigir una frontera siempre signi"ca también franquearla”, op. cit., p. 550.
46 BENJAMIN, Walter. GS, I, 1, pp. 208-209.47 BENJAMIN, Walter. GS, I, 1, p. 212. (Utilizamos en este caso la traducción
de José Muñoz Millanes, El origen del drama barroco alemán, Madrid, Taurus, 1990, pp. 14-15.)
POSTERIDADES DEL HEGELIANISMO 163
También desecha el pasaje de Tiedemann sobre la astucia benjaminiana, pues éste apoya su tesis con una cita de Hegel y no de Benjamin. Puede recordarse aquí que Benjamin había utilizado también la idea de la astucia hegeliana en consonancia con su propuesta en el contexto del Libro de los Pasajes.48
Las diferencias entre los especialistas se multiplican a partir de las diversas premisas de las que parten. Tiedemann interpreta que la tarea del "lósofo consiste –para Benjamin– en la construcción de un orden conceptual en el que el sujeto y el objeto superan su escisión. En este sentido, destaca la función de los conceptos como mediadores entre los fenómenos y las ideas, sin los cuales los primeros no pueden salvar sus elementos en la verdad eidética.49 En contraste con la idea de construcción, Wiesenthal opone una caracterización del conocimiento desde la perspectiva benjaminiana como método de reconstrucción de las ideas, las cuales son caracterizadas como eternas. Para esto último, Wiesenthal argumenta mediante una cita de Benjamin: “las ideas son constelaciones eternas”.50 La verdad, concluye, no es construida por un sujeto, pues lo que siempre estuvo disponible no necesita ser construido. Pero aquella cita no puede ponerse como evidencia de un conocimiento fuera del tiempo ni de una concepción ahistórica de las ideas. Si bien Benjamin a"rma que las ideas son algo “dado previa-mente”, su relación con el tiempo y con la historia puede
48 Cfr.: “El aprovechamiento de los elementos oníricos en el despertar es el ejemplo clásico del pensamiento dialéctico. De ahí que el pensamiento dialéctico sea el órgano del despertar histórico. Cada época no sólo sueña la siguiente, sino que se encamina soñando hacia el despertar. Lleva su "nal consigo y lo despliega –como ya supo ver Hegel– con astucia. Con la conmoción de la economía de mercado empezamos a reconocer los monumentos de la burguesía como ruinas, antes incluso de que se hayan derrumbado”, BENJAMIN, Walter. GS, V, 1, p. 49.
49 Cfr. BENJAMIN, Walter. GS, I, 1, pp. 214-215.50 Ibid., p. 215.
164 POSTERIDADES DEL HEGELIANISMO
observarse claramente en el concepto de “origen”, una marca en los fenómenos que exige y permite la salvación de los elementos por él determinados. El origen es la cate-goría que vincula el mundo eidético con el fenoménico y tiene en la temporalidad su centro: incluye la pre-historia y la pos-historia del fenómeno, lo atraviesa en su transito-riedad, en su devenir.51 No casualmente (y la que sigue es la segunda mención de Hegel en este prefacio) Benjamin a"rma: “[e]s bien conocida la a"rmación de Hegel ‘tan-to peor para los hechos’ […] Esta actitud genuinamente idealista paga por su seguridad el precio de renunciar al núcleo de la idea de origen. Pues toda prueba de origen debe estar preparada a responder por la autenticidad de lo en ella revelado”.52 Benjamin se separa aquí del idealismo, cuya mediación con los fenómenos le resulta insu"ciente. Desde el comienzo, Benjamin caracteriza la "losofía como “codi"cación histórica”, y en ese sentido ésta no depende sólo del esfuerzo del concepto.
Jarque, que también sostiene que Benjamin pensaba fuera de los cánones hegelianos de la dialéctica, y señala en consonancia con ello una tendencia a prescindir de la terminología sujeto/objeto,53 analiza el sentido de la eter-nidad en aquel contexto: la eternidad de la idea se vincula con la combinación de la singularidad y la repetición. En consonancia con esto, Jarque no niega el hecho, explícito en el prefacio, de que el origen absorbe la historia acumulada de los fenómenos.54 Wiesenthal hace de la indistinción entre naturaleza e historia en Benjamin un borramiento de lo histórico. Sin embargo, allí donde Benjamin expresa más radicalmente la necesidad de pensar el conocimiento fuera
51 Ibid., pp. 226-227.52 Ibid., p. 226.53 JARQUE, Vicente. Imagen y metáfora. La estética de Walter Benjamin,
Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, 1992, p. 42.54 Cfr. Ibid., p. 111.
POSTERIDADES DEL HEGELIANISMO 165
de la dicotomía entre sujeto y objeto55 reivindica precisa-mente el carácter temporal y transitorio del conocimiento. En el Libro de los Pasajes, Benjamin retoma una fórmula ya utilizada en el prefacio epistemocrítico –la “muerte de la intención”–, y la remite directamente al carácter temporal de la verdad: “en él [el presente] la verdad está cargada de tiempo hasta estallar. Un estallar que no es otra cosa que la muerte de la intención, y por tanto coincide con el nacimiento del tiempo histórico”.56 Adorno lo comprendió bien: “Según la doctrina de Benjamin, a la verdad misma le es inherente un ‘núcleo temporal’ que veda el concepto de un ser ontológicamente puro”.57
En contraste con la metáfora hegeliana sobre el “es-fuerzo del concepto”, que Tiedemann aplica a Benjamin, Wiesenthal señala que este último recurre a la noción de Kontemplation, que toma de la mística judía.58 La inter-pretación de esta noción como negación del esfuerzo del concepto es sumamente delicada, ya que podría sugerir que Benjamin anula místicamente cualquier mediación conceptual. Así interpreta por ejemplo Jarque a Benjamin, y por eso mismo lo contrapone a Hegel:
Lo cierto es que Benjamin seguía, a su modo, el camino opuesto al de Hegel: no el de la disolución de la religión en la “Ciencia” del absoluto, esto es, la absolutización de las determinaciones del pensamiento, sino un retorno de la "losofía a la inmediatez de una experiencia de orden religioso en cuyo marco tienden a esfumarse las determi-
55 Por ejemplo, y con diversas modulaciones, en el Programa analizado, y también en el Libro de los Pasajes –en el que el tiempo es inherente al conocimiento– y en “Sobre la facultad mimética” (1933), en el que se destaca la fugacidad a la que está sometida toda lectura.
56 BENJAMIN, Walter. GS, V, 1, p. 578.57 ADORNO, #eodor W. “Vorrede”, en TIEDEMANN, Rolf. Studien…, op.
cit., p. 9.58 WIESENTHAL, Liselotte. Zur Wissenschaftstheorie…, op. cit., p. 181.
166 POSTERIDADES DEL HEGELIANISMO
naciones opuestas, a diluirse en la “unidad virtual” de cada una con la otra.59
Precisamente en este contexto creemos que debe res-catarse la lectura de Tiedemann: en tanto destaca el pro-yecto de Benjamin de pensar la cuestión de la mediación en el conocimiento. (Esto responde a la representación del “Benjamin hegeliano”.) La mediación es un elemento central en la concepción benjaminiana, aunque su concepto de mediación se distinga del de Adorno y del de Hegel. El peligro de la inmediatez, que preocupó a Hegel y a Adorno con la misma intensidad, no se encuentra ausente de la obra de Benjamin. Pero esta mediación es completamente sin-gular: se da en una concepción determinada del lenguaje.
III
En efecto, la esfera en la que Benjamin halló una “neu-tralidad” (Neutralität) respecto de las categorías de sujeto y objeto es el lenguaje. En esta dirección, el Programa reivindica la "gura de J. G. Hamann y sus críticas a Kant.60 Benjamin no desarrolla aquí esta cuestión y se limita a presentar el “programa” de la "losofía del porvenir. Cabe preguntarse entonces por qué el lenguaje constituye la
59 JARQUE, Vicente. Imagen y metáfora…, op. cit., p 42.60 Cfr.: “La gran transformación y corrección que hay que llevar a cabo
en el concepto de conocimiento de unilateral orientación matemático-mecánica sólo puede obtenerse al ponerse el conocimiento en la relación con el lenguaje, como en vida de Kant ya intentó Hamann. La conciencia de que el conocimiento "losó"co es absolutamente apriorístico y seguro, la conciencia de estos aspectos de la "losofía comparables a la mate-mática, hizo que Kant olvidara que todo conocimiento "losó"co tiene su única expresión en el lenguaje, y no en las fórmulas ni en los números”. BENJAMIN, Walter. GS, II, 1, p. 168 (Las bastardillas son nuestras.). Utilizamos la traducción de Jorge Navarro Pérez en BENJAMIN, Walter. Obras, II, 1, Madrid, Abada, 2007, p. 172.
POSTERIDADES DEL HEGELIANISMO 167
esfera en la que Benjamin encuentra una solución al pro-blema fundamental de la crítica del conocimiento y qué concepción del lenguaje haría posible la eliminación de los polos contrapuestos. La respuesta la encontramos en un breve escrito anterior al Programa: “Sobre el lenguaje en general y lenguaje de los hombres” (1916). Ya desde el título se establece que también las cosas se expresan con su propio lenguaje. Benjamin sostiene que el lenguaje es el ámbito (Médium) en el que el conocimiento se mani"esta y se hace posible. La idea del lenguaje como Medium repre-senta así una alternativa frente a lo que llama la “concepción instrumental” o “burguesa” del lenguaje. Tal concepción considera el lenguaje un instrumento para la comunicación de contenidos que existen por fuera del lenguaje mismo. No se trataría, entonces, de un lenguaje que el sujeto utiliza a modo de instrumento; no hay un sujeto que conozca “mediante el lenguaje” (durch die Sprache), sino que el conocimiento existe “en el lenguaje” (in der Sprache). La concepción del lenguaje como ámbito (Médium) del co-nocimiento, y no como medio (Mittel) del sujeto, sienta las bases para la eliminación de la dicotomía en cuestión. Sin embargo, Benjamin tampoco sostiene que el conocimiento se dé en la inmediatez de un nombre dado.
En la medida en que el conocimiento del hombre no es absoluto (como sí lo es, para Benjamin, el conocimiento divino), se re"ere aquí a la tarea humana de nombrar, in-terminable, que forzosamente debe seguir el rastro de una huella: el verbo divino en las cosas. Esta huella constituye una primera mediación entre la palabra y la esencia de la cosa –que impugna tanto la concepción instrumental del lenguaje como la mística-inmediatista–. Después de la caída (todo el escrito gira en torno a una interpretación del Génesis) estamos frente a una parodia de la mediación, pues la caída ha hiper-mediatizado el lenguaje. El cono-cimiento se encuentra esparcido en las diversas lenguas
168 POSTERIDADES DEL HEGELIANISMO
y cada lengua puede captar una parte de él, revelar una traducción posible del lenguaje de las cosas.61 Al nombrar el hombre traduce. Aquello que suma esta traducción del lenguaje de las cosas al lenguaje humano pertenece al ámbito del conocimiento.
La escisión, representada en 1916 por la caída, y luego por la heterogeneidad entre los mundos fenoménico y eidético, tiene su solución en su "losofía del lenguaje. En una carta a Scholem, Benjamin cali"ca el prefacio como una “desmedida insolencia” (ma lose Chuzpe), y aclara, a modo de justi"cación, que la teoría de las ideas fue una manera de “maquillar” (frisieren) su "losofía del lenguaje expuesta en el escrito de 1916.62 La “idea” en la que la verdad se mani"esta resulta, en última instancia, una "gura del lenguaje nominativo. Sólo que aquí el objeto de análisis no son los lenguajes, sino la "losofía (su modo de exposi-ción, su relación con la verdad). La búsqueda del nombre concierne al "lósofo; por eso Benjamin retoma la "gura de Adán pero esta vez para bautizarlo como “el primer "lósofo”. La nominación se contrapone a la intencionalidad
61 La multiplicidad de las lenguas surge después de la caída. Si el lenguaje humano traduce el lenguaje de las cosas, luego de la caída proliferan las traducciones. Benjamin invierte la interpretación tradicional según la cual el conocimiento es el pecado original, que expulsa al hombre de la feliz ignorancia en que vivía en el Edén. Por el contrario, aquí se postula que en el Edén el hombre conocía “perfectamente” y que el árbol del conocimiento del bien y el mal era el portador de un conocimiento carente de nombre y, por lo tanto, de un conocimiento nulo. Dios habría nombrado como “buena” a toda su creación; por ende, el criterio que diferencia la bondad de la maldad carece –para Benjamin– de nombre. Con la caída, el nombre no desaparece sino que sale de sí mismo, se encuentra alienado en la palabra humana y dañado por esta alienación. Al probar de ese conocimiento nulo, el hombre ha ingresado en un conocimiento esencialmente mutilado. El hombre comienza a usar la lengua como un medio. Es la palabra exteriormente comunicante, la “cháchara” (Geschwätz) o palabra vana.
62 Cfr. BENJAMIN, Walter. Briefe I…, op. cit., p. 372.
POSTERIDADES DEL HEGELIANISMO 169
del sujeto, es decir, a las concepciones del conocimiento que postulan una verdad por fuera del lenguaje o por fuera del modo de exposición de la "losofía. Benjamin a"rma: “Así como las ideas se dan inintencionalmente en la no-minación, así tienen que renovarse en la contemplación "losó"ca. En esta renovación la percepción originaria de las palabras es producida de nuevo”.63 La contemplación designa aquí el método propuesto, que en contraste con cualquier connotación que lo vincule a un “camino”, es nombrado como “rodeo” (Umweg): “Tenaz comienza el pensamiento siempre de nuevo, minuciosamente regresa a la cosa misma. Este incesante tomar aliento constituye el más auténtico modo de existencia de la contemplación”.64
La necesidad de una mediación en el conocimiento aparece con mayor claridad en el capítulo “Sistema y con-cepto” de su tesis doctoral, El concepto de crítica de arte en el Romanticismo alemán (1919). Allí, Benjamin intenta salvar a Friedrich Schlegel del misticismo de la intuición intelectual. En contraste con esto, el hábitat del misticismo romántico es –a"rma– su terminología, esto es, el uso de los términos-concepto. Benjamin señala que el pensamiento de Schlegel
se caracteriza por su indiferencia frente a la intuibilidad; no remite a intuiciones intelectuales y estados extáticos. Más bien busca, por resumirlo en una fórmula, una intuición no intuible del sistema, y es precisamente en el lenguaje donde la encuentra. La terminología es la esfera en la que se mueve su pensamiento, más allá de la discursividad y de la evidencia intuitiva. Pues el término, el concepto, contenía en su opinión el germen del sistema, y no era en el fondo sino un sistema preformado. El pensamiento de Schlegel
63 BENJAMIN, Walter, GS, I, 1, p. 217. 64 Ibid., p 208.
170 POSTERIDADES DEL HEGELIANISMO
es un pensamiento absolutamente conceptual, esto es, lin-güístico.65 [Las bastardillas son nuestras.]
En el núcleo mismo del concepto, Benjamin coloca al lenguaje como un tipo particular de mediación (ya que, como hemos visto, el nombre no media en cuanto “signo”). El lenguaje intuye el absoluto, el sistema, pero en sí mismo no es intuible; en sí mismo el lenguaje está en contacto con el misterio.
Witte le reprocha a Adorno haber expuesto el conoci-miento de Benjamin como “condicionado por conceptos”, como si éstos fueran “el único medio del que dispone la "losofía”.66 No obstante, no se debe perder de vista que la concepción benjaminiana del conocimiento se encuentra indudablemente determinada por conceptos. La termino-logía "losó"ca es una forma singular de mediación que da por resultado un concepto de dialéctica distinto al he-geliano o al adorniano. Se trata, ya durante su juventud, de una dialéctica que se alimenta más de las nociones de ambigüedad y de ambivalencia que de la de contradicción: un conocimiento atravesado por tensiones y afecciones simultáneas de signo opuesto, que recogen del mundo elementos fronterizos, extremos.
Finalmente, cabe señalar, respecto del debate sobre si Benjamin sería o no un "lósofo, lo excesivo de Witte en su consideración de la interpretación de Adorno cuando a"r-ma que éste ofrece una imagen de Benjamin como "lósofo tradicional. En claro contraste con esto, Adorno sostiene que Benjamin “no tenía nada del "lósofo tradicional”;67 hace “Filosofía contra la Filosofía”;68 “al no respetar la frontera
65 BENJAMIN, Walter. GS, I, 1, p. 47. 66 WITTE, Bernd. Walter Benjamin…, op. cit., p. 3.67 ADORNO, #eodor, W. “Caracterización de Walter Benjamin”…, op. cit.,
p. 12.68 Ibid., p. 19.
POSTERIDADES DEL HEGELIANISMO 171
entre el literato y el "lósofo hizo de la necesidad empírica su virtud inteligible”.69 Asimismo, si tenemos en cuenta la biografía intelectual de Benjamin –sus estudios de grado, los círculos de los que formó parte, sus lecturas–, no podemos negar su inscripción en la tradición de la "losofía alema-na. Tiedemann a"rma con razón que la interpretación de Adorno “incluso allá donde entiende mal sus pensamientos le hace incomparablemente más justicia que cualquier re- y deconstrucción posmoderna de moda”.70 La marca adorniana en la recepción de Benjamin, que sustrae su pensamiento de interpretaciones posmodernas, muestra su fuerza en el relato de Ricardo Forster sobre la recepción de Benjamin en Argentina hacia "nes de los setenta, en donde Benjamin y Adorno signi"caron, gracias a su conexión con ciertos autores entre los que se encuentra Hegel, una alternativa frente al auge del posmodernismo.71
69 Ibid., p. 15.70 TIEDEMANN, Rolf. “Nota editorial”, en ADORNO, #eodor, W. Sobre
Walter Benjamin…, op. cit., pp. 175-177; aquí, p. 175.71 Cfr.: “En el "nal de los setenta y principios de los ochenta, en el pasaje de
la dictadura a la democracia, Benjamin, y los frankfurtianos en general, me permitieron seguir permaneciendo en la tradición de izquierda pero desmarcándome de sus epígonos más dogmáticos y esclerotizados. En todo caso, y ya lo destaqué, Adorno y Benjamin seguían teniendo por detrás a Lukács, Marx y hasta a Hegel, sin dejar de incluir a Nietzsche, Simmel y Weber, mientras que algunas nuevas corrientes críticas que desembocarían en el posmodernismo se desprendían festivamente de aquellas teorías de la revolución y de la transformación de la historia para acabar a"rmando diversas muertes: de la misma historia, de los grandes relatos de la modernidad, del sujeto, del autor, de la política, etc.”, FORSTER, Ricardo. Benjamin. Una introducción, Buenos Aires, Quadrata, 2009, 15. [Las bastardillas son nuestras.]

































![Hegel y la identidad como proceso [Hegel and identity as a process]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/631d52c8d5372c006e04dff1/hegel-y-la-identidad-como-proceso-hegel-and-identity-as-a-process.jpg)











![[Robert B. Pippin] Hegel on Self-Consciousness De(Bookos org)](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6313c8cbc32ab5e46f0c932d/robert-b-pippin-hegel-on-self-consciousness-debookos-org.jpg)