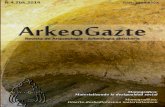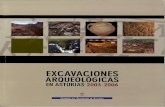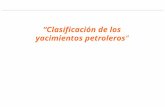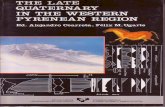EL YACIMIENTO PALEOLÍTICO DEL 12 DE OCTUBRE. Geoarqueología en el valle inferior del Manzanares
El Paleolítico en la cuenca del río Aboño (Llanera). Excavaciones en los yacimientos de El...
Transcript of El Paleolítico en la cuenca del río Aboño (Llanera). Excavaciones en los yacimientos de El...
david álvarez-alonso
57
El PalEolítico En la cuEnca dEl río aboño (llanEra). ExcavacionEs En los yacimiEntos dE El barandiallu y la cuEva dEl olivoDavid Álvarez-Alonso1
El concejo de Llanera, que se sitúa en el centro de Asturias, muy cercano a la costa y delimitado al sur por el río Nora, hasta el momento ha ofrecido pocos datos para la investigación del Paleolítico, aunque sí da muestra de una variada e intensa presencia humana paleolítica, sobre todo durante el Paleolítico antiguo (González, 1968; Álvarez Alonso, 2004, 2005, 2007, 2010b, 2012c), así como también sucede en el resto de la región central (Rodríguez Asensio, 1977, 1983a, 1983b).1
En el año 2012 se planteó un proyecto de investigación en el yacimiento del Paleolítico medio de El Barandiallu, debido al interés que suscitaba este enclave y una vez revisada toda la colección lítica conservada en el Museo Arqueológico de Asturias (Álvarez Alonso, 2010a). Esta actuación contó con el apoyo del Ayuntamiento de Llanera y la financiación de la empresa Fluor S.L. El objetivo de este proyecto era obtener una contextualización cronoestratigrá-fica para el importante conjunto lítico descubierto por R. Estrada a finales de los años 80 del pasado siglo (Estrada y Jordá, 2004) que, con más de 1000 piezas, representaba una de las mayores colecciones líticas para un yacimiento can-tábrico de estas características. Así, se planteó la excavación de este yacimiento junto con la realización de un sondeo en la cercana cueva del Olivo, ya que uno de los objetivos principales consistía en la posibilidad de contextualizar los hallazgos al aire libre, tratando de documentar ocupaciones similares en un contexto kárstico.
1. El BArAnDiAllu
El yacimiento de El Barandiallu se localiza en el lugar de La Vega (Villardebeyo, Llanera) en el valle del río Frade/Aboño2, el cual presenta una orientación O-E en la zona de estudio, al norte de la localidad de Villabona (Fig.1). Está situado, a su vez, sobre un depósito de ladera en la terraza +26/27m de dicho río, que ha sido descrito
1 Dpto. de Prehistoria y Arqueología, UNED-Asturias. Avda. Jardín Botánico 1345, Gijón. [email protected]
2 El tramo inicial del río Aboño, en el concejo de Llanera y a su paso por la parroquia de Villardebeyo, recibe el nombre de Frade. Sólo a partir de Serín y hasta su desembocadura en Aboño, recibe este último nombre.
como un glacis-terraza (Estrada, 1989; Estrada y Jordá Pardo, 2004).
Como ya hemos indicado, el descubrimiento se produjo en 1988, por parte de R. Estrada, quien localizó un conjunto lítico ligeramente superior a las 1000 piezas, durante las obras de realización de una zanja para el gas-eoducto Burgos-Cantabria-Asturias, que no sobrepasaba los 1,5 m de profundidad (Estrada, 1989; Estrada y Jordá, 2004). Según la primera valoración, donde el depósito arqueológico fue interpretado como una terraza fluvial, este parecía haber sufrido un importante desmantelamiento. Una consecuencia de este desmantelamiento sería la local-ización de materiales líticos ladera abajo en dirección al río, aunque como indican R. Estrada y J. Jordá, en la zona más elevada era donde se encontraba la mayor concentración de industria lítica (Estrada, 1989; Estrada y Jordá, 2004).
Una vez concluido el seguimiento arqueológico, R. Estrada efectuó diferentes recogidas en superficie3, siempre en el mismo lugar pero ya en fechas posteriores, localizando diversos materiales que afloraban fruto de la acción del arado. Por esta razón no existía una secuencia estratigráfica detallada hasta que pudimos realizar esta excavación. R. Estrada agrupó los materiales de la recogida superficial en dos grupos, según el grado de alteración o rodamiento presente en el material, de menos (lote A) a más (lote B), concluyendo que existía, aparentemente, una posible dia-cronía en la formación del depósito arqueológico, siempre a partir de las pátinas y alteraciones visibles en el material (Estrada y Jordá, 2004). Según este autor, mientras todas las piezas que proceden del lote A fueron localizadas en superficie, algunas del lote B procedían de contextos estrati-gráficos definidos. En consecuencia, y ante la perspectiva de localizar un depósito estratigráfico de esta cronología al aire libre, nos planteamos llevar a cabo una excavación.
De este modo, los trabajos arqueológicos en El Baran-diallu tuvieron lugar entre los días 4 y 25 de julio de 20124,
3 R. Estrada nos indicó que la parcela en la que aparecieron los materiales era entonces un terreno cultivado, al que siguió acudiendo varias veces coincidiendo las visitas con las labores del arado. Gracias a esto pudo reunir una colección lítica tan numerosa.
4 En los trabajos de campo han participado los siguientes doctorandos en Prehistoria y alumnos de Historia y Arqueolo-
el paleolítico en la cuenca del río aboño (llanera). excavaciones en los yacimientos de el barandiallu y la cueva del olivo.
58
situándose la intervención muy cerca de la trinchera de la vía del ferrocarril Puente de los Fierros-Gijón.
1.1. Contexto Geológico
El Barandiallu se localiza en depósitos cuaternarios discordantes, sobre materiales triásicos del ciclo alpino de la Zona Cantábrica, en el contacto de estos materia-les con los depósitos detríticos y carbonatados terciarios de la cuenca de Oviedo, contacto que se produce al sur mediante un cabalgamiento alpino. El río Aboño recorre
gía: María de Andrés Herrero y Julio Rojo Hernández (UNED); Asier García Escárzaga (U. Deusto); Beatriz Martín Moriche, Uxue Pérez, Darío Herranz y Álvaro Moreno (U. Compluten-se); Oscar Fuente Fernández, Luis Coya Aláez, Javier Menén-dez Ferré y Manuela Fernández Fernández (UNED-Asturias); Marta Pérez Llanio (U. Oviedo); Ignacio García, Ramón Obeso Amado y Javier Santa Eugenia. El estudio geológico y el análisis geoarqueológico del yacimiento, ha sido coordinado por el Dr. Jesús F. Jordá Pardo. M. A. Valles Fernández ha colaborado en el dibujo de las estratigrafías.
la franja triásica en sentido O-E, al norte de Villabona, disponiéndose los depósitos de El Barandiallu de forma triangular adaptada al río y sus pequeños tributarios por la derecha, antes de que el río abandone los terre-nos triásicos (Estrada y Jordá, 2004). El glacis-terraza en el que se encuentra el yacimiento está situado entre las cotas absolutas de 130 y 120 m, siendo la zona más alta, a la vez la más intacta y la que posee una mayor con-centración de material lítico, habiéndose desmantelado parcialmente este depósito ladera abajo por procesos de gravedad-vertiente. En esa zona, sobre las arcillas rojas triásicas, con evidencias de hidromorfismo, se sitúa un horizonte edáfico superficial de unos 20-40 cm de espe-sor, con abundante material paleolítico, pero también medieval y contemporáneo.
1. 2. La excavación
Se han excavado un total de 12 m2, distribuidos en 4 sondeos: dos de 2x2 m, las catas A y B, y otros dos de 1x2 m, las catas C y D. De igual forma, se estableció una
Fig. 1. Situación de los yacimientos de El Barandiallu y la cueva del Olivo.
david álvarez-alonso
59
Fig. 2. Situación de las distintas zonas de excavación.
Fig. 3. Catas A y B de El Barandiallu, una vez finalizada la excavación.
el paleolítico en la cuenca del río aboño (llanera). excavaciones en los yacimientos de el barandiallu y la cueva del olivo.
60
cuadrícula general, partiendo de 1 en el eje de las ordenadas (eje de la Y), orientado al norte magnético, y de A en el de las abscisas (eje de la X) quedando correlacionados, de este modo, todos los sondeos entre sí (Figs. 2 y 3).
– Cata A (cuadros R36; R35; S36; S35). El punto 0 se sitúa en las coordenadas: X. 272259; Y. 4816482.
– Cata B (cuadros R22; R21; S22; S21). El punto 0 se sitúa en las coordenadas: X. 272264; Y. 4816471.
– Cata C (cuadros AD36; AD35). El punto 0 se sitúa en las coordenadas: X. 272238; Y. 4816476.
– Cata D (cuadros BF70; BF69). El punto 0 se sitúa en las coordenadas: X. 272187; Y. 4816499.
La cata B es la situada en una posición más distal respecto al relieve, la más baja de todas. La superficie de la cata A está a una cota 50 cm por encima de la anterior, y la C se encuentra 20 cm más baja que la cata A. Finalmente, la cata D está situada en una cota más alta, unos 150 cm por encima de la cata A, y es la más próxima al relieve, en el inicio de la pendiente del replano. La excavación se realizó por medio del levantamiento de capas artificiales, adaptadas a los niveles identificados, procediendo a cribar todo el sedimento extraído con identificación de cuadro, sector, capa y nivel, con el fin de recuperar todos los restos de talla de pequeño tamaño (Fig. 4).
1.3. Estratigrafía.
La secuencia estratigráfica observada en el yacimiento, está compuesta por un nivel superficial edáfico, de unos 25-40 cm de espesor variable según la zona, en el que se localiza el material arqueológico. Este horizonte edáfico, el nivel 1, se ha desarrollado a partir de un horizonte de arcillas estériles arqueológicamente, el nivel 2, que tienen un origen triásico y se encuentran alteradas por hidro-morfismo (Figs. 5 y 6).
La secuencia de las catas A, B y C se solapa, sólo exis-tiendo una diferencia en la cata D, en la que justo debajo
del suelo agrícola actual (nivel 1) y a techo de las arcillas (nivel 3) se localiza un horizonte de alteración, un suelo, relacionado tal vez con el inicio de la explotación agraria de la zona, en época medieval (Fig. 7).
Fig. 4. Detalle de la excavación del nivel 2 en la cata A.
Fig. 5. Estratigrafía de la cata A. (izq.). Cata A al final de la excavación, vista hacia el sur (dcha.).
david álvarez-alonso
61
1.4. Industria lítica.
En la excavación recuperamos un total de 336 piezas líticas (más otras 12 en superficie), así como diversos frag-mentos de cerámicas, teja, vidrio y materiales modernos que se localizaban en el mismo contexto estratigráfico que el material paleolítico (nivel 1), lo cual, y ante el volumen de material lítico existente, exigía un análisis en profundidad, antes de descartar el yacimiento por esta circunstancia. Al
clasificar el conjunto lítico (n=336) por materias primas, obtenemos 269 de cuarcita (80,05%), 42 de sílex5 (12,5%) (21 sílex Piedramuelle; 8 sílex Piloña; 13 sílex no identificado) y 25 de cuarzo (7,44%). Llama la atención esta representa-
5 La identificación de las variedades de sílex “Piloña” y “Piedra-muelle” ha sido realizada gracias a la ayuda del prof. Dr. Marco de la Rasilla y Elsa Duarte (Universidad de Oviedo).
Fig. 6. Estratigrafía de la cata B. (izq.). Cata B al final de la excavación, vista hacia el norte (dcha.).
Fig. 7. Perfil norte de la cata D.
el paleolítico en la cuenca del río aboño (llanera). excavaciones en los yacimientos de el barandiallu y la cueva del olivo.
62
ción, con algunas diferencias con respecto a la colección de superficie, donde el cuarzo está ausente, la cuarcita es igualmente mayoritaria y el sílex apenas está representado. Hay que matizar que los restos de sílex recuperados, en muchos casos no superan los 2 cm de longitud máxima, recuperando muchos de ellos en el cribado del sedimento. Esto es sintomático de los sesgos que conlleva la recogida superficial con respecto a la excavación, ya que la imagen obtenida del conjunto lítico en cuanto a la materia prima, varía considerablemente de un caso a otro. Por esta razón, cuestiones tales como la ausencia o el bajo peso que tiene el sílex en los conjuntos del Paleolítico antiguo al aire libre, no debe tomarse siempre como una característica propia de estos conjuntos en Asturias, ya que existen importantes condicionantes en los tipos de muestreo y sobre todo en la imagen obtenida a partir de colecciones estrictamente recogidas en superficie. A esto, lógicamente, también con-tribuye que las piezas de pequeño tamaño sea más fácil localizarlas en el transcurso de una excavación, y no en una prospección superficial.
Analizando la colección completa obtenida en esta campaña (excavación+superficie), de las 348 piezas líticas, sólo el 14,36% está retocado (n=50; 37 cuarcita y 13 sílex), y no se localizó ningún elemento de macroutillaje, a pesar de existir varios ejemplos en la colección de superficie. Este utillaje se caracteriza por el predominio de útiles den-ticulados (escotaduras+denticulados), que suponen el 48% del utillaje, y raederas -a las que añadimos las lascas con filos parcialmente retocados- que representan el 28% de los útiles; juntando ambos grupos constituyen el 76% del utillaje. Estas apreciaciones coinciden con las publicadas para la colección de superficie -que apuntan a una clasifi-cación para el yacimiento como Musteriense de Tradición Achelense (MTA)- (Estrada y Jordá, 2004) y las efectuadas tras nuestro estudio de dicha colección (Álvarez Alonso, 2010a) que corrobora esta hipótesis, incidiendo en la línea de los yacimientos del Paleolítico medio con presencia de macroutillaje bifacial (Álvarez Alonso, 2011, 2012a, 2012b) (Fig. 8).
1.5. Distribución espacial y análisis del yaci-miento
A pesar de tratarse de un yacimiento superficial, para analizar la posible integridad espacial del conjunto lítico, hemos valorado la dispersión y densidad de material en cada una de las zonas excavadas, así como en el conjunto del yacimiento. A la hora de valorar la densidad de materiales utilizamos parámetros similares a los empleados en otros contextos superficiales del Paleolítico antiguo, como los mostrados en los trabajos de F. Díez Martín (2000). Así, empleando una valoración que no sólo contemple la den-
sidad por m2, valoramos también la densidad de material dentro del nivel edáfico, en proporción al volumen de este, teniendo este criterio un mayor grado de descripción.
Como hemos indicado, seguimos la metodología planteada por F. Díez Martín (2000:378) quien indica que, según algunas experimentaciones (Steinberg, 1996), 100 litros de sedimento son suficientes para obtener una representación suficiente de la densidad de objetos presentes en el subsuelo; con 400 litros se permite, incluso, una mayor representa-tividad de los objetos menos comunes (Kintigh, 1988). En nuestro caso los análisis se han efectuado sobre volúmenes comprendidos entre los 1200 y 800 litros (Fig. 9).
En la cata A se recogieron 206 piezas líticas, lo que arroja una densidad de 51,4/m2 o 0,171/litro. Este material se encuentra en su práctica totalidad en el nivel 1, preferente-mente en la parte más superficial de este, y con contadas excepciones en el nivel 2, debido a percolaciones fruto de la existencia de cuñas y grietas en el sedimento, que han introducido alguna pieza del nivel 1 en el subyacente. De este modo, se localizan 3,43 piezas por cada 20 litros de sedimento, lo que nos lleva a obtener un porcentaje de piezas por cada 20l del 1,66%. En el caso que nos sirve de patrón, los yacimientos superficiales de los Páramos del Duero (Díez Martín, 2000), se obtuvieron porcentajes entre el 0,025% (los más bajos) y el 2,2% (los más altos), siendo considerados estos últimos casos, yacimientos con un grado elevado de integridad espacial y escasa dispersión horizontal. Por ello, este porcentaje obtenido en la cata A, aproxima los resultados de El Barandiallu a una localización
Fig. 8. Industria lítica de la colección de superficie. Bifaz-útil (arriba) y núcleo discoide (abajo).
david álvarez-alonso
63
con un grado de integridad aceptable, para un yacimiento superficial.
Por su parte, en la cata B se recogieron 59 piezas líticas, lo que arroja una densidad de 14,75/m2. Estas piezas, al igual que ocurre en la cata A, se encuentran en su práctica totalidad en el nivel 1, dejando de aparecer en cuanto se llega al contacto con las arcillas del nivel 2 y se supera la profundidad alcanzada por el arado. En esta cata tenemos 1,28 piezas por cada 20l, lo que supone un 2,16% /20l.
En cuanto a la cata C, se recogieron 54 piezas líticas, lo que arroja una densidad de 27/m2. A diferencia de las anteriores, resulta llamativo que en esta cata el material se distribuye de manera más homogénea, en contraposición a lo que sucede en las catas A y B, donde la mayor parte del material se concentraba en la parte más superficial del nivel 1. El nivel 1 en esta cata presenta mayor grosor que en A y B, lo que puede haber contribuido a una distribución más homogénea del material a lo largo del mismo (Fig. 10).
Aquí se han obtenido 1,35 piezas por cada 20l, que se traduce en un porcentaje del 2,5% / 20l, que situaría esta
cata con un grado muy elevado de integridad espacial. En la cata D se recogieron tan sólo 17 piezas líticas, lo que arroja una densidad de 8,5/m2. Estas piezas se encuentran en su práctica totalidad en el nivel 1.
1.6. Incidencias del laboreo agrícola en los yaci-mientos superficiales: El caso de El Barandiallu
Como hemos indicado, todo el material paleolítico recuperado se encuentra en el nivel superficial o 1, siendo el nivel 2 completamente estéril. En este nivel 1 el material paleolítico está descontextualizado, al hallarse mezclado con diversos materiales modernos, fruto de la alteración pro-vocada por el laboreo agrícola. El conjunto lítico presenta numerosas evidencias de estas alteraciones (marcas ferrugi-nosas), lo que unido a la presencia de materiales modernos y a los resultados del análisis estratigráfico y geológico, nos permiten concluir que el horizonte edáfico actual de El Barandiallu, ha incorporado los restos de un nivel de cronología musteriense que se localizaba en una posición
Fig. 9. Tabla de distribución y densidad de la industria lítica.
el paleolítico en la cuenca del río aboño (llanera). excavaciones en los yacimientos de el barandiallu y la cueva del olivo.
64
superficial sobre la ladera. Este horizonte arqueológico, seguramente incorporado a un contexto edáfico durante el Pleistoceno, fue desmantelado ya en época histórica, desde el inicio de la actividad agrícola en el lugar. Posiblemente, este proceso debió comenzar en época medieval (debido a la presencia de materiales cerámicos que pueden fecharse en ese momento) conllevando el removimiento continuo de las piezas líticas dentro del contexto edáfico, fruto de un laboreo periódico. De este modo, el conjunto paleolítico perdió toda relación arqueológica original, aunque conserva su distribución espacial preferente -ya que el material no se ha desubicado- pudiendo establecer el área de distribución original del contexto lítico, con un grado de aproximación bastante elevado. Las densidades obtenidas, en cuanto a la proporción de material lítico y en cuanto al área excavada, así parecen corroborarlo.
En esta línea, tenemos varios ejemplos experimen-tales en los que se muestran los efectos del laboreo sobre yacimientos superficiales, que nos han servido como ref-erente (Díez Martín, 2000, 2003, 2004). Así, podemos comparar el caso de El Barandiallu con trabajos como los
de Roper (1976), donde se llega a la conclusión que laboreos intensos con 20-30 años continuados de actividad, provo-can desplazamientos entre 20 cm y 10 m con respecto al emplazamiento original de los restos. Si bien es cierto que los materiales arqueológicos dispuestos en un suelo agrícola tienden a moverse, rotando en el suelo en movimientos verticales y horizontales que generan desplazamientos, tam-bién se ha comprobado que, a medida que se intensifica el laboreo en el mismo emplazamiento, tiende a generarse a la larga un equilibrio (Lewarch, 1979). Este equilibrio pro-voca que los materiales, a pesar de estar desplazados de su emplazamiento original, mantienen cierta entidad espacial en cuanto al contexto primario -aunque se hayan eliminado las concentraciones y asociaciones originales, y el material tienda a una dispersión a favor de ejes longitudinales y del grado de pendiente existente en el terreno-.
Asimismo, Lewarch (1979) indica que existe un punto máximo de desplazamiento de los objetos, respecto a su distribución original. El paso del tiempo tiende a equili-brar las condiciones del movimiento horizontal, aunque se incrementa el movimiento longitudinal. Esto implica que el laboreo actual tiende a minimizar una posible direc-cionalidad acumulativa de estos desplazamientos.
Podríamos decir que existe un cierto “movimiento pen-dular”, debido a la alternancia en la dirección del laboreo que implica que el grado de estabilidad aumenta a medida que aumenta el número de pasadas, aunque el incremento de desplazamiento (acumulado) es lineal, constante y aumenta a lo largo del tiempo. A pesar de haberse producido una continua y constante labor agrícola, y a pesar de que se pierda el contexto arqueológico original, ello no tiene por qué con-llevar la eliminación del material, y por tanto la posibilidad de obtener información derivada del análisis del conjunto lítico, que en este caso es muy homogéneo.
Otro aspecto interesante a la hora de valorar estas aso-ciaciones líticas alteradas por el arado, es que los trabajos experimentales no han percibido la existencia de grandes sesgos por tamaño, no siendo el volumen de las piezas un fac-tor determinante en el desplazamiento lateral provocado por el arado. También es interesante destacar que la existencia de una misma pauta en el tipo de laboreo en un terreno, es muy importante de cara al análisis espacial. En El Barandiallu, el laboreo parece que siempre ha seguido una misma dirección en un eje E-W, con cambios de sentido dentro de ese eje. Esto favorece que las pasadas en un sentido compensen las pasadas en el contrario, provocando como resultado cierta coherencia espacial, a pesar de que el arado aumente el área de presencia de piezas, disminuyendo a la larga la densidad de material en el yacimiento (Lewarch, 1979).
Podemos concluir diciendo que, a pesar de que la estruc-tura interna de este tipo de yacimientos está muy alterada y degradada, El Barandiallu preserva aún su estructura regional
Fig. 10. Concentración lítica en la base del nivel 1. Cata C.
david álvarez-alonso
65
y un sentido arqueológico innegable. En la distribución del material paleolítico observamos una mayor concentración en las catas A y C (a la misma altura y paralelas) pero, en cam-bio, en una cota más inferior en la ladera, el material pale-olítico disminuye (cata B), así como en la cata más elevada (cata D), en la que prácticamente es inexistente.
Pensamos que el área de distribución original del material paleolítico se encontraría en la pequeña planicie (aterrazamiento) sobre la que se realizaron las catas A y C. El laboreo, que se realiza en ambos sentidos, habría alterado la distribución original del material, extendién-dola a otras zonas pero no homogeneizando la presencia de materiales líticos por toda la ladera. De esta forma, el emplazamiento primario, habría conservado en parte su localización original, aunque los materiales se hayan removido y dispersado en un grado que no podemos cuan-tificar, aunque sí valorar.
1.7. Conclusiones
Podemos afirmar, a pesar de encontrase alterado el contexto arqueológico con inclusión de materiales mod-ernos, que la localización del conjunto lítico de El Baran-diallu parece responder al emplazamiento original de un asentamiento humano de cronología musteriense. Dejando al margen toda cuestión relativa al contexto arqueológico, del cual carece el conjunto por los motivos anteriormente expuestos, podemos centrarnos en el conjunto lítico, expresando la total validez que presenta para efectuar un análisis tecnotipológico. Nos apoyamos en dos factores que son esenciales a la hora de realizar una aproximación arqueológica en contextos superficiales al aire libre: a nivel microespacial, las relaciones espaciales existentes entre cada uno de los elementos del conjunto; y a nivel macroespacial, la relación del emplazamiento en su contexto geográfico. El Barandiallu carece del primer elemento, pero conserva en plenitud el segundo, que nos permite valorar y con-templar una entidad arqueológica altamente homogénea para el conjunto lítico, y de cara al análisis territorial de esta ocupación. En este último aspecto, el conjunto de El Barandiallu, mantiene su integridad y una total validez, para plantear este tipo de análisis espaciales de amplio espectro.
Por otra parte, a diferencia de otros conjuntos líticos procedentes de yacimientos al aire libre de cronología similar, este conjunto ofrece muchas garantías para aportar infor-mación de carácter tecnotipológico. Como ya se ha indi-cado, se trata de un conjunto musteriense, que encaja en la definición del MTA (Musteriense de Tradición Achelense), tratándose del ejemplo más claro que existe en toda la región cantábrica, a la luz de los datos existentes (Álvarez Alonso, 2010a, 2011, 2012a, 2012b; Álvarez Alonso et al., 2013).
2. lA cuEvA DEl OlivO.
La cueva del Olivo se ubica en la peña del mismo nombre, en Pruvia de Arriba (Llanera), concretamente en el paraje conocido como Monte de Cabornio. Esta Peña se sitúa en la margen izquierda de un pequeño valle que se abre hacia el NW y por el que discurre el arroyo Cabornio, que va a desaguar al arroyo Remoria, quien a su vez vierte sus aguas en el río Aboño, justo en el límite entre los con-cejos de Llanera y Gijón (Fig. 1).
Se trata de una pequeña oquedad que tiene una entrada de 2x3 metros, orientada al N-NE, formada en calizas de edad cretácica. Con un desarrollo de unos 12 metros, tiene toda ella una débil pendiente y se bifurca enseguida sin continuación (Fig. 11). Durante la guerra fue utilizada como refugio por los vecinos del lugar, siendo conocida ésta desde antiguo en la zona, aunque hoy en día la memoria de su existencia estaba casi perdida.
La primera y única noticia que tenemos de esta cueva, procede de un inventario realizado por el Grupo Espe-leológico Auseva, quienes indican que fue explorada en 1985. Esta cueva no estaba catalogada como yacimiento, al ser prácticamente desconocida y no existir ningún resto arqueológico en superficie. Debido a que es una de las pocas cavidades documentadas en esta zona del entorno centro-costero asturiano, se consideró pertinente realizar un sondeo en esta cavidad, durante el transcurso de las excavaciones arqueológicas en El Barandiallu. Por esta razón, se realizó una calicata de 2x1 en el verano-otoño de 2012, y aunque aún no se ha alcanzado un nivel arque-ológico intacto, debido a que los trabajos apenas duraron una semana, si se han sacado a la luz evidencias líticas y faunísticas de adscripción paleolítica, dejando patente la existencia de un nuevo yacimiento paleolítico en cueva en Llanera.
2.1. Trabajos realizados
La cueva, una cavidad de escaso recorrido compuesta por una pequeña sala de unos 40 m2, presentaba algunos restos de basura en superficie y un pequeño hoyo clandes-tino, de no más de 1 m de diámetro, junto a la pared dere-cha del pasillo de entrada. En este hoyo no hayamos ningún resto arqueológico, lo cual debió motivar su abandono tras excavar apenas 50 cm de un sustrato arenoso estéril. Decidimos aprovechar esta excavación para establecer una cuadrícula de 2x1 m, comenzando por regularizar los cortes, antes de iniciar el sondeo.
Tras regularizar los cortes y comenzar a efectuar una limpieza del suelo del sondeo, se halló algún resto de talla de sílex, lo cual supuso el primer indicio de la posible exis-tencia de un yacimiento paleolítico. De este modo, inicia-mos una excavación en una superficie de 2 m2 (cuadros F8 y
el paleolítico en la cuenca del río aboño (llanera). excavaciones en los yacimientos de el barandiallu y la cueva del olivo.
66
F7) adosada a la pared de la cueva, habiendo excavado hasta el momento un total de 7 capas, en una potencia máxima de 1 m. Las labores de sondeo efectuadas hasta la fecha, solo se han realizado de manera preliminar, limitándose a constatar la presencia de restos arqueológicos.
2.2. Estratigrafía
Se trata aún de una estratigrafía provisional.
– Nivel 1.Nivel superficial de unos 70 cm y aspecto remov-
ido, dividido en dos subniveles (1a y 1b). Estéril pero con presencia descontextualizada de algún resto lítico y faunístico.
Nivel 1a. Revuelto heterogéneo, con matriz arcillosa y clastos de distinto tamaño, que aumentan de centil a medida que nos aproximamos a la base del nivel.
Nivel 1b. A continuación aparece una capa de arcilla con numerosos cantos rodados y clastos con un centil de 25-30 cm, más compacta que la anterior. El tamaño de los clastos disminuye hacia la base del nivel. Aparece alguna lasca y algún fragmento de hueso.
–Nivel 2.Este nivel parece que se distribuye por toda la super-
ficie excavada. Siendo más homogéneo, compacto, y con apariencia de estar menos alterado que el anterior, aumenta el número de restos líticos y de fauna. La excavación se paró en el techo de este nivel.
2.3. Materiales6.
industria lítica.El conjunto lítico lo componen tan solo 17 restos (14
de sílex y 3 de cuarcita): 1 raspador, 1 truncadura, 1 frag-mento de lámina, 1 laminita, 1 flanco, 9 lascas (7 de sílex y 2 de cuarcita), 1 lasquita, 1 núcleo de cuarcita y 1 resto de talla. Se trata de pocos restos para aventurar una atribución
6 En el estudio de los materiales recuperados hemos contado con la colaboración de Julio Rojo Hernández, en el análisis de los restos de fauna, y del Dr. Jesús Fernández Fernández, en el estudio de los restos cerámicos. Igualmente el profesor Dr. Marco de la Rasilla y Elsa Duarte nos han ayudado a identificar algunos de los sílex presentes en el yacimiento, como procedentes de los afloramientos “Piloña” y “Piedramuelle”.
Fig. 11. Vista de la entrada y excavación en le cueva del Olivo.
david álvarez-alonso
67
cultural, pero la presencia de talla laminar, y la existencia de una truncadura sobre lámina y un microraspador, nos hace pensar en la posible existencia de una ocupación de finales del Paleolítico superior, tal vez del Magdaleniense superior o final, que queda pendiente de comprobación.
Fauna.En total se recuperaron 36 restos óseos de macrofauna,
con un grado de fragmentación elevado (aproximadamente la mitad es menor de 3 cm y el resto oscila entre los 9 y los 3 cm). Taxonómicamente, la mayor riqueza anatómica la encontramos en el ciervo, pues con seis restos identificados hay 5 elementos anatómicos diferentes. Destaca la abun-dancia relativa de fragmentos pertenecientes al esqueleto apendicular y dentro de este, los metacarpos. Entre los restos se han documentado inequívocas marcas de acción antrópica (corte/desarticulación y percusión), además de documentarse fragmentos quemados.
2.4. conclusiones
En el sondeo realizado aún no hemos alcanzado un horizonte arqueológico no alterado, habiendo sido son-deadas únicamente las capas superficiales del relleno sedi-mentario que contienen algunos pocos restos líticos y de fauna, fuera de contexto. Aunque el material recuperado se ha hallado en un horizonte superficial, con seguridad alterado, los pocos materiales líticos y faunísticos, donde destaca la presencia de talla laminar en sílex, nos indican la existencia en la cueva de un horizonte posiblemente perteneciente al Magdaleniense.
3. SínTESiSEn este trabajo se han presentado los resultados de
la primera campaña de investigación dentro de nuestro proyecto de estudio de las ocupaciones paleolíticas de la región centro-costera asturiana, que nos ha llevado a cen-trarnos en el tramo inicial del valle del Aboño. En esta zona se registraban, hasta la fecha, varios hallazgos en superficie atribuidos al Paleolítico inferior y medio. La excavación en El Barandiallu, nos ha ayudado a empezar a definir los modelos de poblamiento durante el Paleolítico medio en la zona. Igualmente, el hallazgo de una cueva con restos paleolíticos, en una zona con escasa presencia de restos del Paleolítico superior, hace que podamos relacionar estas evidencias con las importantes y cercanas cuevas de Las Regueras (Cueva Oscura, La Paloma o Sofoxó) y con otras de la zona costera, como la desparecida cueva Oscura de Perán (Carreño), la cueva del Hueso (Castrillón), algunos ejemplos inéditos en Corvera o los más cercanos abrigos de la Nora y la Bolenga, en la margen derecha del Nora, también en el concejo de Llanera (Fernández Rapado y Mallo, 1965; Corchón y Hoyos, 1973; Gómez Tabanera
et al., 1975; Hoyos et al., 1980; Adán et al., 2002; García Alvarez, et al., 2005; Álvarez Alonso, 2012c). Todos estos hallazgos, varios de ellos inéditos o aún sin estudiar, poco a poco van definiendo la presencia de ocupaciones del Pale-olítico superior en la zona centro-costera de Asturias, un espacio hasta el momento desatendido para el estudio de estas etapas, ante la densidad y abundancia de importantes yacimientos en otras zonas de Asturias como las cuencas del Nalón, el Sella o el Cares.
En próximas campañas, esperamos poder seguir pro-fundizando en el análisis de las distintas etapas paleolíticas en el entorno de Llanera, y en el resto de la región centro-costera.
4. BiBliOgrAFíA.
Adán Álvarez, G. A., García Sánchez, E. y Quesada López, J. M. (2002). “La industria ósea magdaleniense de Cueva Oscura de Ania (Las Regueras, Asturias). Estudio tec-nomorfológico y cronoestratigrafía”. Trabajos de Prehistoria, 59: 43-63.
Álvarez Alonso, D. (2004): “El conjunto lítico de Soto (Pruvia, Llanera). Un nuevo hallazgo inferopaleolítico de tipología achelense en la Asturias central” Bol. R.I.D.E.A. 164: 155-167.
Álvarez Alonso, D. (2005): “El Paleolítico Inferior en el Picu Santufirme (Llanera)” Bol. R.I.D.E.A. 166: 27-39.
Álvarez Alonso, D. (2007): “El yacimiento de la Bérbola (Lugo de Llanera, Asturias). Una nueva estación del Paleolítico Inferior en Asturias”. Munibe nº 58: 11-20.
Álvarez Alonso, D. (2010a): Las primeras ocupaciones can-tábricas. La evolución del hábitat humano en el medio cantábrico durante el Paleolítico antiguo. Tesis Doctoral. Departamento de Prehistoria y Arqueología, UNED.
Álvarez Alonso, D. (2010b): “Industria lítica en el Picu Santufirme (Llanera, Asturias) ¿selección de espacios y territorios en el Paleolítico antiguo?” Nivel Cero nº 12: 7-13.
Álvarez Alonso, D. (2011): “El Paleolítico antiguo en la Región Cantábrica: un estado de la cuestión”. Férvedes nº 7: 29-37.
Álvarez Alonso, D. (2012a): “First Neanderthal settle-ments in northern Iberia: The Acheulean and the emergence of Mousterian technology in the Cantabrian region”. Quaternary International http://dx.doi.org/10.1016/j.quaint.2012.12.023.
Álvarez Alonso, D. (2012b): “El primer poblamiento humano en la región cantábrica. Reflexiones y síntesis en torno al Paleolítico antiguo”. Kobie nº 31: 21-44.
Álvarez Alonso, D. (2012c): “Llanera antes de Lucus: el poblamiento prehistórico en el concejo de Llanera”. Perxuraos. Revista cultural de Llanera nº1: 61-74.
Álvarez Alonso, D., Ríos Garaizar, J. y Arrizabalaga, A. (2013): “El Paleolítico inferior y medio en el norte de la Penín-sula Ibérica”. El Cuaternario en la región pirenaica occidental: investigación multidisciplinar: 35.
Corchón, Mª. S. y Hoyos, M. (1973): “La cueva de Sofoxó (Las Regueras, Asturias)” Zephyrus 23-24: 39-100.
el paleolítico en la cuenca del río aboño (llanera). excavaciones en los yacimientos de el barandiallu y la cueva del olivo.
68
Díez Martín, F. (2000): El poblamiento paleolítico en los páramos del Duero. Studia Archaeologica nº 90. Universidad de Valladolid.
Díez Martín, F. (2003): “Las alteraciones inducidas por el laboreo agrícola: la influencia del movimiento vertical en los yacimientos paleolíticos de los páramos de Montemayor-Corcos (Valladolid y Burgos)” Zephyrus 56: 49-60.
Díez Martín, F. (2004): “Procesos postdeposicionales antrópicos: laboreo agrícola y agregados líticos en los páramos de la margen izquierda del Duero” Arqueología Espacial 24-25: 57-80.
Estrada, R. (1989): Informe arqueológico Gaseoducto Bur-gos - Cantabria - Asturias, red principal y ramales: Gijón, Oviedo, Avilés. Consejería de Cultura, Principado de Asturias (Informe inédito).
Estrada, R. y Jordá, J. F. (2004): “Arqueología y gas natu-ral: el Paleolítico medio de El Barandiallu (Villabona, Llanera, Asturias central)”. XI Reunión nacional de Cuaternario, Oviedo 2, 3 y 4 de Julio 2003. Oviedo: 253-260.
Fernández Rapado, R. y Mallo Viesca, M. (1965): “Prim-era cata de sondeo en Cueva Oscura”. Bol. R.I.D.E.A. 54: 65-72.
García Álvarez, A., Muñiz López, I., Díaz López, C. y Leal Bovéda, J. M. (2005): “Castrillón, el libro del concejo”. Ed. Azucel.
González y Fernández Valles, J. M. (1968): “El Pale-olítico inferior y medio en Asturias. Nuevos hallazgos”. Archivum XVIII: 75-90.
Gómez Tabanera, J.M., Pérez Pérez, M. y Cano Díaz, J. (1975). Première prospection de «Cueva Oscura de Ania» dans
le bassin du Nalón (Las Regueras, Oviedo) et connaissance de ses vestiges d’Art Rupestre. Bulletin de la Société Préhistorique de l’Ariège, XXX, 59-69.
Hoyos Gómez, M., Martínez Navarrete, M. I., Chapa Brunet, T., Castaños, P., y Sanchíz, F. B. (1980): La Cueva de La Paloma. Soto de Las Regueras (Asturias). Excavaciones Arque-ológicas en España, 116. Ministerio de Cultura. Madrid.
Kintigh, K.W. (1988): “The efectiveness of subsurface test-ing: a simulation approach” American Antiquity, 53:687-707.
Lewarch, D. (1979): “Effects of tillage on artifact pattern-ing: a preliminary assessment”. En O’Brien y Warren (eds.): Canon Reservoir Ecology Project: A regional approach to cultural continuity and change. University of Nebraska Technical Report, 79: 101-149.
Rodríguez Asensio, J. A. (1977): “El conjunto lítico del Altu la Mayá (Siero, Asturias)”. Sautuola II: 41-51.
Rodríguez Asensio, J. A. (1983a): La presencia humana más antigua en Asturias. Estudios de Arqueología Asturiana, nº 2. Oviedo.
Rodríguez Asensio, J. A. (1983b): “Excavaciones en el yacimiento de Paredes (Siero, Asturias) y los yacimientos del Paleolítico inferior en la cuenca de los ríos Nora y Noreña”. Noticiario Arqueológico Hispánico, 15: 9-37.
Roper, D. C. (1976): “Lateral displacement of artefacts due to plowing”. American Antiquity, 41:372-375.
Steinberg, J. M. (1996): “Plowzone sampling in Denmark: isolating and interpreting site signatures from disturbed con-texts”. Antiquity, 268: 368-392.