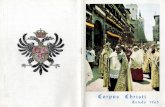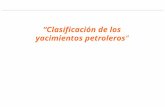Los yacimientos de Merinas y Velilla (Mocejón, Toledo). Un modelo de estudio para la Edad del...
Transcript of Los yacimientos de Merinas y Velilla (Mocejón, Toledo). Un modelo de estudio para la Edad del...
Estudios complementarios:
Los yacimientos de Val de la Viña (Alovera, Guadalajara)
y Baños del Emperador (Ciudad Real)
LOS YACIMIENTOS DE MERINAS Y VELILLA
(Mocejón, TOLEDO)
Un modelo de estudio para la Edad del
Bronce en la Provincia de Toledo
LOS YACIMIENTOS DE MERINAS Y VELILLA
(Mocejón, TOLEDO)
Un modelo de estudio para la Edad del
Bronce en la Provincia de Toledo
Germán López López & Jorge Morín de Pablos (Coords.)
Jacobo Fernández del Cerro
Jose Manuel Illán Illán
Primitivo J. Sanabria Marcos
Ernesto Agustí García
Marta Escolá Martínez
Mario López Recio
Fernando Sánchez Hidalgo
Carlos Fernández Calvo
MArq Audema 2007
Estudios complementarios:
Los yacimientos de Val de la Viña (Alovera, Guadalajara)
y Baños del Emperador (Ciudad Real)
4
Con el patrocinio de :
MArq SPRE 6
© de la edición: Área Científica y de Divulgación. Departamento de Arqueología, Paleontología yRecursos Culturales de Auditores de Energía y Medio Ambiente, S.A.
© de los textos y dibujos: Los autores.© de las fotografías y dibujos : Departamento de Arqueología, Paleontología y Recursos Culturalesde Auditores de Energía y Medio Ambiente, S.A.; AGA y Acción Press.
Dirección científica: Jorge Morín de PablosDirección editorial: Esperanza de Loig- O’Donnell MagroDiseño y maquetación: Javier López Recio (Suma Professional Advice S.L.)
ISBN: 978-84-611-7542-0Depósito Legal:
Imprime: LAVEL IND. GRAFICA, S. A.
Impreso en España - Printed in Spain
Ninguna parte de este libro puede se reproducida o transmitida en cualquier forma o por cualquiermedio, electrónico o mecánico, incluido fotocopias, grabación o por cualquier sistema de almacenarinformación sin el previo permiso escrito de los autores.
Este volumen de Memorias Arqueológicas AUDEMA ha sido publicado por:
Departamento de Arqueología, Paleontología y Recursos CulturalesAUDITORES DE ENERGÍA y MEDIO AMBIENTE S.A.
Avda. Alfonso XIII, 72 – 28016 MadridTfno. 91 510 25 55 (ext.38) Fax. 91 415 09 08
e-mail: [email protected]/[email protected]
5
OBRAS Y EMPRESAS PROMOTORAS/CONSTRUCTORAS
Complejo de Ocio El Reino de Don Quijote de La Mancha (Ciudad Real)
Nuevo Acceso de Alta Velocidad a Toledo. Tramo: Alameda de la Sagra-Mocejón (Toledo)
Plan Parcial de Mejora del Sector I-15 "Las Suertes"de Suelo Urbanizable Residencial(Alovera, Guadalajara)
U.T.E. I-15, PROMOCIONES NUEVO HENARES, S.L. Y SÁNCHEZ HEREDIA LÓPEZ, S.L.
CONSULTORÍA ARQUEOLÓGICA
Arqueólogos directores: Jorge Morín de Pablos, Ernesto Agustí García, Marta Escolá Martínez, Mario López Recio & Fernando Sánchez Hidalgo
Técnicos arqueólogos de campo: Jacobo Fernández del Cerro, Luis González Carrasco, Germán López López, Enrique Navarro Hernández, Rui Roberto de Almeida,
Primitivo Sanabria Marcos y Mercedes Sánchez García-Arista
Dibujo y planimetrías arqueológicas: Julio Casares Fernández-Alvés, Mª Carmen Gómez Camacho, Francisco José López Fraile, Enrique Navarro Hernández, Primitivo Sanabria Marcos
y Mercedes Sánchez García-Arista
Estudio de industria lítica: Germán López López
Estudio antropológico: Elena Nicolás Checa; C. Espinosa y M. Paniagua. Beresit
Estudio zooarqueológico: José Yravedra Sainz de los Terreros. UNED
Dataciones C14: Romualdo Seva, Univ. AlicanteJoan S. Mestre, Univ. Barcelona
Dataciones TL: Mª Asunción Millán y Pedro Beneitez, Univ. Autónoma de Madrid
Antracología: Ethel Allue e Itxaso Euba. Arqueoline, S.L.
Carpología: Anna Rodríguez Cruz. Arqueoline, S.L.
Micropaleontología: Marta Arribas, Cristina Castilla, Begoña del Moral, Vanessa Dones García y Javier Gómez Moreno
Geología y geomorfología: Serafín Escalante García, Daniel Regidor Ipiña y Fernando Tapias Gómez
Medio Natural: Carlos Fernández Calvo
7
I. INTRODUCCIÓN .........................................................................................................................................................9
I.1. Medio Físico ...............................................................................................................................................................10I.1.1.- El entorno inmediato de las ocupaciones ...............................................................................................................11
II.- EL CONTEXTO HISTORIOGRÁFICO ...............................................................................................................17
II.1.- Los orígenes de la economía de producción ............................................................................................................17II.2.- Las sociedades metalúrgicas ....................................................................................................................................18
III.- ANTECEDENTES DE LA INTERVENCIÓN ....................................................................................................25
III.1.- Descripción de los proyectos de obra y trabajos arqueológicos previos ...............................................................25III.2.- Metodología de la actuación arqueológica .............................................................................................................29III.2.1.- Ficha de diario .....................................................................................................................................................30III.2.2.- Ficha de unidad estratigráfica...............................................................................................................................30III.2.3.- Ficha de ámbito .......................................................................................................................................................30
IV.- EL PROCESO DE EXCAVACIÓN: ESTRUCTURAS Y FASES DETECTADAS ...........................................35IV.1.- El yacimiento de Velilla ............................................................................................................................................35IV.1.1.- Las estructuras .......................................................................................................................................................37IV.1.2.- Definición y funcionalidad de las estructuras detectadas ....................................................................................56IV.2.- El yacimiento de Merinas ........................................................................................................................................58IV.2.1.- El proceso de excavación ......................................................................................................................................60IV.2.2.- Definición y justificación de las fases detectadas ................................................................................................61IV.2.3.- Tipos y formas de las secciones de los fondos ......................................................................................................62IV.3.- El yacimiento de Val de la Viña ................................................................................................................................68IV.4.- El yacimiento de Baños del Emperador .....................................................................................................................81
V.- LA CULTURA MATERIAL ......................................................................................................................................99V.1.- El repertorio cerámico ..............................................................................................................................................99V.2.- La producción lítica ..................................................................................................................................................121
VI.- VALORACIÓN EN EL CONTEXTO DE LA EDAD DEL BRONCE EN CASTILLA- LA MANCHA ...............137
VI.1.- La presencia de Cogotas I en Castilla-La Mancha ...............................................................................................139VI.2.- El origen y difusión de las Cerámicas Protocogotas y Cogotas .............................................................................144VI.3.- Patrones de poblamiento y pautas económicas ......................................................................................................146
VII. BIBLIOGRAFÍA ......................................................................................................................................................151
VIII. ANEXOS ..................................................................................................................................................................161VIII.1.- Informe antropológico de Baños del Emperador ................................................................................................161VIII.2.- Informe palinológico de Velilla ..........................................................................................................................163VIII.3.- Informe arqueozoológico ...................................................................................................................................166VIII.4.- Informe del análisis de pseudomorfos vegetales de Velilla ...............................................................................175VIII.5.- Informe del análisis antracológico de Velilla ......................................................................................................184VIII.6.- Informe del procesado del sedimento de Baños del Emperador .......................................................................186VIII.7.- Informe de dataciones ...........................................................................................................................................191
ÍNDICE
Introducción
9
La Comunidad de Castilla-La Mancha representa unextenso territorio de 79.226 Km.² con una gran diver-sidad de ecosistemas y que desde antiguo se ha vistopoblada por el hombre, lo que le otorga una singularriqueza a su patrimonio arqueológico y cultural, conocupaciones que arrancan desde el Paleolítico Inferiorcomo puede ser el caso de Pinedo, sin permanecerajena al fenómeno megalítico, con ejemplos como losde Azután, La Estrella o el Portillo de las Cortes, paradesarrollar posteriormente un pujante Calcolítico yuna Edad del Bronce con una marcada personalidadpropia en la que se llega a acuñar el término de"Cultura de las Motillas" , así como una Edad delHierro tan característica y diversificada que nos remi-te tanto a ambientes castreños en la provincia deGuadalajara como al más puro mundo Ibérico en lazona manchega. La presencia del mundo romano tam-bién ha dejado importantes vestigios en la zona, de losque ciudades como La Bienvenida, Ercávica oSegóbriga serían unos de los mejores ejemplos, mien-tras que de la Edad Media, aparte de haber fosilizadoen determinados cascos históricos como el de Toledo,nos ha dejado vestigios como el castillo de Alarcosentre otros.
En el caso concreto de la Prehistoria Reciente,varios han sido los factores que han influido en elconocimiento que en estos momentos poseemos deeste periodo cultural. Por un lado, las distintas tradi-ciones investigadoras vinculadas a unos u otros ámbi-tos académicos o institucionales, que han hechomayor o menor hincapié en determinadas fases oaspectos de este dilatado período. Por otro lado, las
actuales divisiones administrativas tanto provincialescomo comarcales compartimentan en ocasiones elespacio de forma arbitraria, estableciendo límitesinexistentes en momentos prehistóricos y que dificul-tan la obtención de una visión global de realidadesculturales o desarrollos históricos.
Centrándonos en los yacimientos que nos ocupan yen su marco geográfico y cultural, los yacimientos deMerinas y Velilla se localizan en la provincia deToledo, en la comarca de la Sagra, y representarían elmomento de gestación y plenitud del fenómeno deCogotas I en un área limítrofe o periférica de su focooriginario. Por su parte, la ocupación de Val de laViña, situada en el curso bajo del Henares, en la pro-vincia de Guadalajara, correspondería al horizonte decerámicas lisas del Bronce Pleno, del que la Loma delLomo sería uno de los más claros ejemplos, mientrasque el yacimiento de Baños del Emperador, en elcurso medio del Guadiana, representaría una de lasmanifestaciones menos conocidas en el poblamientodel Bronce manchego como son los campos de silos o"fondos de cabaña".
Nos encontraríamos, en definitiva, ante distintasrepresentaciones de un fenómeno cultural como es laEdad del Bronce, que en el caso concreto de Castilla-La Mancha, pese a mostrar un buen número de rasgoscomunes, se ve sometida a una serie de influenciasexternas tan variadas como pueden ser el mundo argá-rico, el Bronce Valenciano o el Bronce del Suroeste,que interactuando con el sustrato local ofrecen unmundo con personalidad propia como el Bronce de la
I. INTRODUCCIÓN
Los Yacimientos de Merinas y Velilla (Mocejón, Toledo)
10
Mancha o determinadas facies locales, tal vez máscontrovertidas como podrían ser los poblados tipo"Pico Buitre", junto a áreas de mayor indefiniciónrepresentadas por los grandes poblados de fondos decabaña situados en las principales cuencas fluviales.
I.1.- EL MEDIO FÍSICO
La comunidad de Castilla-La Mancha se encuentraubicada en la zona central de la Península Ibérica. Enella pueden diferenciarse claramente varios tipos depaisajes, por un lado la llanura, que domina su fisono-mía y la montaña, en la que destacan la CordilleraCentral, al Norte, el Sistema Ibérico, al noreste, ySierra Morena y los Montes de Toledo al Sur, consti-tuyendo estos dos últimos la divisoria de las dos prin-cipales cuencas hidrográficas, la del Tajo y Guadiana,que vierten sus aguas al Atlántico. El clima predomi-nante de la región es mediterráneo, con altos gradosde continentalización debido a la altitud, a la disposi-ción de las montañas y a la lejanía del Atlántico, queimpiden que lleguen las masas de aire húmedo marí-timo, lo que provoca variaciones que van desde elclima semiárido hasta el húmedo.
El territorio de Castilla-La Mancha resulta variado ycomplejo, pudiéndose distinguir cuatro tipos de paisa-je diferentes, que producen una gran variedad ecoló-gica: la montaña alpina al Este, el afloramiento delzócalo herciniano en el Oeste y Suroeste con losMontes de Toledo, la meseta arcillosa en la mitadNorte y la meseta caliza en la mitad Sur. La montañaalpina se encuentra a su vez dividida en unidades mor-fológicas más pequeñas.
El Sistema Central cierra la región por el Norte,excepto en el tramo en que limita con Madrid, locali-zándose en él las mayores alturas de la comunidad:Pico del Lobo (2.262 m), Cerrón (2.199 m) y PeñaCebollera (2.129 m).
El Sistema Ibérico aparece al Este en Guadalajara yCuenca y se encuentra formado por una sucesión depliegues calizos. Su unidad más notable es la Serraníade Cuenca. Esta unidad va descendiendo en altitudsegún avanza hacia el Sur hasta quedar fragmentadapor el valle del Júcar y Sierra Morena, que cierraCiudad Real por el Sur. Se trata de una flexión delzócalo, con materiales pizarrosos y cuarcíticos, quedesde Castilla-La Mancha se ve como una elevación
Figura 1.- Principales focos culturales en la Península Ibérica durante el Bronce Pleno y Final.
Introducción
11
suave. En esta unidad destacan las sierras de SanAndrés, Almacén, Alcudia y Madrona, así como elvalle de Alcudia.
Las estribaciones Norteñas prebéticas de las sierrasde Alcaraz, Calar del Mundo, Sierra de Segura, Sierrade Taibilla y Altos de Chinchilla cierran Albacete porel Sur. Se trata de suaves pliegues calizos separadospor las correspondientes fosas que las individualizan.
Los Montes de Toledo emergen al Oeste de Toledocon dirección Este-Oeste. Se trata de barras cuarcíti-cas y de areniscas exhumadas típicas del relieve apa-lachense. Se localizan en esta formación algunas delas mayores alturas de la comunidad junto con las delSistema Central: Rocigalgo (1.447 m) y Corral deCantos (1.419 m).
El Campo de Calatrava se encuentra delimitado porlos Montes de Toledo al Norte y Sierra Morena al Sur.Su característica más importante es que se trata delmayor y más antiguo campo volcánico de la PenínsulaIbérica, encontrándose por esta razón muy erosionado.
Al pie de las montañas se encuentran extensosdepósitos de rañas (arcillas y margas mezcladas concantos de diverso tamaño) que hacen de enlace entrela montaña y la meseta. La meseta tiene una altitudmedia de unos 600 metros sobre el nivel del mar. Sedivide en cuatro regiones totalmente diferentes: laAlcarria, La Mancha, el Campo de Montiel y la fosadel Tajo.
La Alcarria se encuentra al Noreste de laComunidad, en el centro de Guadalajara, a amboslados del Tajo. Se trata de un típico relieve tabular enel que se distinguen las culminaciones calizas y losamplios valles arcillosos típicos de la campiña.
La Mancha es la unidad más llana y más grande deEspaña. Comienza en la Mesa de Ocaña y constituyeel centro de la región, extendiéndose hacia el Este.Presenta un relieve típicamente tabular, en el que pre-dominan las calizas, aunque entreverada por arcillas.Sólo rompe la monotonía el leve encajamiento de losríos y algún resto de depósitos arcillosos, herederos deuna capa arcillosa hoy desaparecida.
El Campo de Montiel es una altiplanicie situada alEste de Ciudad Real y al Oeste de Albacete. Se tratade una llanura con relieve tabular dominada por lasculminaciones calizas y las margas y arcillas de lacampiña. En ella se localizan las lagunas de Ruidera yel curso oculto del río Guadiana.
La fosa del Tajo atraviesa la región de Este a Oesteentre la Alcarria y las montañas del Sistema central ylos Montes de Toledo. Es un amplio valle en el quedomina el suave relieve de las margas y las arcillastípicas de la campiña, aunque también se encuentranculminaciones calizas en pequeños oteros. Al Oestede la región aparecen depósitos fluviales cuaternarios,en torno a Talavera y La Jara.
I.1.1.- El entorno inmediato de las ocupaciones.
Reduciendo la escala y situándonos en el entornomás inmediato a los yacimientos estudiados, señalarque las ocupaciones de Merinas y Velilla se ubican enla zona Norte de la provincia de Toledo, en laComarca de La Sagra. Este espacio, de unos 700 km2de extensión, está limitado al Norte por el borde occi-dental de Madrid, al Este por el valle del Jarama, alSur por el Tajo y la ciudad de Toledo, y al Oeste porel valle del Guadarrama. Su centro natural es la pobla-ción de Illescas. El ámbito de estudio se encuentra enla parte suroriental de la comarca.
El relieve es típicamente meseteño, característicodel territorio toledano situado al Norte del Tajo, conllanuras suavemente onduladas situadas a una altura de
PRESTAMO DE MERINAS
YACIMIENTO
Figura 2.- Foto aérea con la localización del yacimiento deLas Merinas (Alameda de la Sagra, Toledo).
Los Yacimientos de Merinas y Velilla (Mocejón, Toledo)
12
600 m escasos sobre el nivel del mar.Geomorfológicamente, la región está asentada sobre launidad del Terciario Superior. En La Sagra, la impor-tante acción erosiva de la red fluvial sobre una litologíahomogénea (margas y arcosas) ha generado relievespoco significativos, de siluetas muy suaves y monóto-nas a modo de colinas y depresiones muy tendidas.
El yacimiento de Val de la Viña se sitúa al norte de lasubmeseta sur peninsular, geológicamente dentro de laCuenca Meso-Terciaria del Tajo en la zona de transi-ción de las facies de borde a centro de la cuenca.
Geomorfológicamente se localiza en las terrazas delrío Henares, concretamente en su ribera Oeste. Entreestas terrazas afloran conglomerados miocenos, enuna banda que discurre paralela al río, en direcciónNE-SO, y que atraviesa la zona de estudio, marcandola topografía de la zona, observándose una disimetríadel valle, siendo la vertiente SE más pronunciada quela NO. Estos materiales presentan una gran variedadde litologías: conglomerados, areniscas y arenas. Toda
la terraza donde se ha localizado el yacimiento se"apoya" sobre los materiales miocenos descritos,mostrando espesores de 0,50 a 2 metros por la obser-vación de las catas previas.
En la zona de estudio los materiales predominantesson los conglomerados y limos. Los conglomeradosmiocenos se observan en el afloramiento cercano alterreno donde se ha realizado la excavación, que en lossondeos arqueológicos realizados, debido a que la pro-fundidad alcanzada sólo deja al descubierto los mate-riales cuaternarios y los mesozoicos más alterados.
La geomorfología de la zona de estudio está sujetaa la incisión de la red de drenaje cuaternaria formadapor el río Henares y sus afluentes, sobre los materia-les terciarios que se pueden dividir en dos altiplani-cies: el Páramo calizo de La Alcarria y la Raña.
El Páramo calizo de la Alcarria se sitúa al SE de lazona de estudio y ofrece los relieves más altos, desta-cando el Tocón con 928m. Su interpretación varía
Figura 3.- Mapa geológico y columna estratigráfica del entorno del yacimiento de Val de La Viña (Alovera, Guadalajara)
Introducción
13
según autores, definiéndolo como una superficie decorrosión cárstica (Vadour, 1979) o una superficieresultado de varios procesos de erosión/acumulación(Pérez-González, 1987).
La Raña se puede observar en la zona NO, y darelieves más suaves, como el alto de Mirabueno(793m), Buges (762m) y Morería (804). Se definecomo un piedemonte que se estructura en cinco plani-cies aluviales (Pérez-González y Gallardo, 1987).
Los depósitos fluviales cuaternarios que se empla-zan sobre los anteriormente descritos se caracterizanpor dos aspectos fundamentales: la disimetría de susvertientes y un elevado número de terrazas fluviales.
Con respecto a la actividad morfodinámica actual,se puede decir que existe cierta estabilidad en lasterrazas de Campiña y la cuesta del Páramo. Sólo enlas proximidades de la margen izquierda del Henares,donde la pendiente es acusada, existen procesos erosi-vos por arroyada concentrada o difusa, junto a fenó-
menos de caída de bloques y movimientos en masapor solifluxión húmeda.
El río Henares presenta una importante disimetríatransversal, su margen izquierda tiene más pendienteque su margen derecha, donde se localiza la zona deestudio. Debido a esto el desarrollo de las terrazas noha sido igual en sus vertientes, en la derecha el des-arrollo ha sido muy bueno y quedan representadas ensu totalidad, en cambio en la margen izquierda lassolapan un complejo de glacis con coberteras de clas-tos calizos, que proviene de la altiplanicie del Páramode la Alcarria. Para explicar este modelo de terrazashay que tener en cuenta las fluctuaciones climáticas,el factor tectónico (Alia, 1960; Pedraza, 1976; Pérez-González, 1980) y los controles litológico-estructura-les (Pérez-González, 1971).
Se han definido cerca de veinte niveles de terraza,en un perfil transversal la secuencia es: +4-5m y +7-9m (llanura aluvial), de +10m a +74m estarían lasdenominadas "Terrazas de la Campiña", y de +94m a
Figura 4.- Corte transversal del valle del Henares en las inmediaciones del yacimiento de Val de la Viña.
Los Yacimientos de Merinas y Velilla (Mocejón, Toledo)
14
Figura 5.- Contexto geológico del yacimiento de Baños del Emperador (Ciudad Real).
Introducción
15
+210-212m se encuentran las más antiguas. La mayo-ría de éstas aparecen colgadas, exceptuando las dosprimeras que están solapadas.
La zona de estudio se encuentra en la zona interme-dia denominada "terrazas de la Campiña", concreta-mente en la +34m. Cabe destacar, al respecto, que nose ha apreciado un gran espesor (1,5 a 2m) de estaterraza en la zona de estudio quedando ésta represen-tada por un nivel de suelo removido en distintos pro-cesos de arado y cultivo, y una transición entre con-glomerados y arenas arcósicas finas con micas sobrelos que se apoya el yacimiento.
Para finalizar con el entorno de las ocupaciones, elyacimiento de Baños del Emperador se sitúa geológi-camente en la zona limítrofe entre los Montes deToledo surorientales, Campo de Calatrava y laLlanura Manchega.
En el sector central y occidental destacan las sierrasconstituidas por materiales cuarcíticos paleozoicos.Al norte y sureste de estos relieves aparecen dosextensas depresiones rellenas de materiales pliocenosy cuaternarios: Porzuna-Malagón y Picón-CiudadReal; en esta última se sitúa la zona de estudio.
Tanto en las sierras paleozoicas como en las cuen-cas plio-cuaternarias aparecen suaves depresionescerradas y cerros de contornos subcirculares que rom-pen las líneas generales del relieve y suponen las for-mas residuales de antiguos cráteres y edificios volcá-nicos característicos de los Campos de Calatrava.
La unidad geomorfológica que domina el ámbito deestudio es la llamada Campo de Calatrava, que sesitúa entre dos unidades morfoestructurales diferen-ciadas: Los Montes de Toledo y la Llanura Manchega.Los Montes de Toledo limitan con el Campo deCalatrava por el norte y oeste, mientras que la LlanuraManchega lo hace por el Este.
Uno de los principales elementos definidores delrelieve lo constituye la cuarcita armoricana que gene-ra sierras formadas por resaltes estructurales respon-sables de las máximas alturas (en la zona de estudiosirve como ejemplo el cerro de La Atalaya, de 714 mde altitud). Las depresiones, limitadas por las seriespaleozoicas, constituyen otra forma de relieve que enel ámbito estudiado están rellenas por materiales plio-cenos y cuaternarios, siendo frecuente la aparición derelieves residuales ordovícicos.
Los relieves volcánicos son también característicosdel Campo de Calatrava y su morfología imprime
carácter a la zona rompiendo la continuidad de las for-mas de origen estructural y de las superficies.
La hidrología está marcada por la presencia del ríoGuadiana que constituye el dominio fluvial de la zonade estudio, discurriendo al norte de la misma segúnuna dirección más o menos horizontal Este-Oeste. Superfil presenta numerosos cambios de pendiente entodo su recorrido por los Campos de Calatrava, en res-puesta a su regularización tectónica.
Tanto el Guadiana como su afluente el Bañuelosdisectan los materiales sedimentarios paleozoicos ypliocenos y los materiales volcánicos. El Guadianadiscurre con una pendiente media del 0,60/00. El ríoBañuelos presenta valores medios de pendiente de10/00.
Figura 6.- Columna estratigráfica correspondiente al contex-to geológico del yacimiento de Baños del Emperador (Ciudad
Real).
Contexto historiográfico
17
El poblamiento durante la Prehistoria Reciente enCastilla-La Mancha, a la espera de nuevas prospeccio-nes y excavaciones sistemáticas, se ha estudiado enmultitud de ocasiones siguiendo las secuencias esta-blecidas para zonas más o menos cercanas extrapolan-do determinados modelos o desarrollos culturales,estando a su vez mediatizada por determinadas tradi-ciones locales en la investigación de unas u otras eta-pas culturales en función de la provincia en la que nosencontremos. Concretamente en la Cuenca Media delTajo, son bien conocidas las ocupaciones calcolíticaspero no existe un conocimiento amplio de ciertos perí-odos de la Edad del Bronce o sobre el sustrato cultu-ral y poblacional en el que hunde sus raíces elCalcolítico mientras que en el área manchega determi-nados períodos de la Edad del Bronce han sidoampliamente explorados llegando a acuñarse términoscomo "Bronce Manchego" o "Cultura de las Motillas",pese a que otros campos y períodos se han visto rele-gados a un segundo plano en la tradición investigado-ra, de manera que existen claros problemas a la horade hablar de la fase "precampaniforme" y "campani-forme" o dar un contenido real a términos como"Bronce Antiguo", cuya caracterización en determina-das zonas está aún por determinar.
II.1.- Los orígenes de la economía de producción.
La implantación y desarrollo de la economía de pro-ducción en la Submeseta Sur ha sido hasta hace rela-tivamente poco tiempo un mundo prácticamente des-conocido, si bien este vacío era hasta hace pocos añosalgo común en el interior de ambas mesetas. Sin
embargo este aparente vacío poblacional ha comenza-do a cubrirse paulatinamente durante la última décadaa través de distintos programas de investigación(Rojo, M. A. y Kunst, M. 1996) o la revisión de mate-riales conocidos desde antiguo y de controvertidafiliación cronocultural (Rubio de Miguel, 2000).
En concreto, los datos que se disponen para lacomarca de La Sagra en este momento son muy exi-guos: predominarían los asentamientos al aire libre,caracterizados por los denominados "fondos de caba-ña" y concentrados generalmente en los valles fluvia-les, como en las vegas del río Tajo (Depósito de Velilla-Mocejón- y La Flamenca 2 -Aranjuez-), el bajoJarama (Soto del Hinojar-Las Esperillas -Aranjuez-) yen el arroyo Guatén (Los Valladares -Yuncos-)(Muñoz, 2001), existiendo a su vez asentamientos enzonas ligeramente elevadas. La ausencia de medioskársticos en la zona de estudio hace poco probable unpoblamiento basado en la ocupación estacional o per-manente de cuevas.
En la provincia de Guadalajara el número de yaci-mientos no es mucho más amplio, con ocupaciones enlas cuevas de La Hoz, el Paso o el Destete, así comoen el abrigo de los Enebrales o en Bañuelos, donde sedocumenta la existencia de un repertorio cerámico quepresenta decoraciones impresas, incisas, acanaladas ocon cordones impresos, pudiéndose apreciar ademásde forma clara la continuidad de espacios durante elCalcolítico pese a no existir secuencias estratigráficasfiables, constatándose asimismo la implantación delNeolítico en momentos previos a la irrupción delmegalitismo (Bueno, Barroso y Jiménez, 2002;
II. CONTEXTO HISTORIOGRÁFICO
Los Yacimientos de Merinas y Velilla (Mocejón, Toledo)
18
Antona, 1986) escasamente representado por otrolado, siendo los únicos testimonios conocidos el dol-men del Portillo de las Cortes (Antona, 1984) o el yadesaparecido de la Pinilla.
En la provincia de Ciudad Real, el conocimiento quese posee de las primeras ocupaciones de las socieda-des productoras resultaba aún más reducido. De estemodo, los escasos hallazgos neolíticos de los que setiene constancia en la provincia han estado motivadosprincipalmente por intervenciones de urgencia, comopodría ser el caso del yacimiento de Villamayor deCalatrava (Rojas y Villa, 2000), donde se localiza unainhumación individual en fosa. Fruto de posterioresprospecciones se han detectado nuevas ocupacionescuyos materiales entroncan con el mundo delNeolítico Interior y, principalmente, con el NeolíticoAndaluz.
Aunque algo más alejada de la zona directa deinfluencia de nuestro área de estudio, la provincia deAlbacete cuenta también con un reducido número deyacimientos neolíticos, de los que Fuente de Isso(Hellín), Cueva Santa (Caudete), Cueva del Niño(Ayna) y el Abrigo del Molino del Vadico (Yeste),podrían ser de los más significativos (Rodríguez,2006), habiéndose documentado en el primero deellos cerámicas incisas y a la almagra, junto a elemen-tos de hoz y puntas de flecha triangulares, romboida-les y de pedúnculo y aletas, mientras que en la segun-da, situada en una zona de paso natural hacia la pro-vincia de Alicante, se localizó un fragmento cerámicocon decoración cardial, lo que da pie a especular res-pecto a la difusión del Neolítico desde tierras levanti-nas. La cultura material del resto de las ocupacionesvendría definida por la presencia de cuencos globula-res y cuencos con decoraciones incisas, peinadas ypresencia de mamelones, mientras que la industria líti-ca estaría representada por hojas sin retoque, geomé-tricos y la pervivencia de la técnica del microburil.Finalmente, en la provincia de Cuenca se encuentra elcontrovertido caso del abrigo de Verdelpino(Fernández y Moure, 1975), donde, pese a la presen-cia de fragmentos cerámicos en niveles epipaleolíti-cos, los restos cerámicos de los niveles indudablemen-te neolíticos indican una temprana adaptación de laeconomía de producción en la zona.
II.2.- Las sociedades metalúrgicas.
A diferencia de lo que sucede en momentos prece-dentes, durante el Calcolítico y la Edad de Bronce lacantidad de yacimientos conocidos se incrementa demanera significativa constatándose la existencia dediferentes manifestaciones materiales que reflejan la
importancia de la ocupación en estos períodos crono-culturales, contando con diferentes trabajos para elsector encuadrado en la cuenca media del río Tajo(Álvaro, 1987; Muñoz, 1993; Muñoz, García eIzquierdo, 1995; Muñoz y García, 2000). Respecto alentorno más inmediato de la comarca de La Sagra,destacan los yacimientos con hallazgos de cerámicade cronología precampaniforme en La Bóveda(Villaseca de la Sagra), así como las cerámicas condecoración de triángulos inciso-acanalados rellenos depuntos impresos procedentes del depósito votivo deLa Paloma. Por su parte, durante la fase campanifor-me destaca en la zona el patrón de asentamiento enllano, concretamente en las terrazas bajas del ríoGuadarrama como en el yacimiento de Las Palomeras(Yunclillos), con posible asociación de necrópolis(Carrobles, 1990; Carrobles et alli, 1994; Rojas,1988). Ejemplo de necrópolis campaniforme en estacomarca son los enterramientos colectivos en fosas deentrada abovedada de Los Valladares (Yuncos), encuyo interior se han localizado cuencos hemiesféricos,vasos de borde reentrante y ollas globulares, decora-dos en algunos casos con digitaciones en la parte delgalbo, así como vasos cilíndricos, vaso campaniformecon decoración de puntillado geométrico, además deun escaso conjunto lítico (un cuchillo o lámina retoca-da, una punta de flecha y un hacha pulimentada)(Ruiz, 1975) o el lugar funerario de Minas Gador(Yuncos) (Carta Arqueológica de Castilla-LaMancha). Son de resaltar otros enclaves campanifor-mes de la zona como el Castillo de Aceca (Villasecade la Sagra), la Planta la Casa, La Fuente y Valhondo(Alameda de la Sagra), Tierra Gorda (Olías del Rey)(Rojas, 1988), Las Higueras (Yuncler), Las Canteras(Villaluenga de la Sagra), Cerro de la Vega, Cerros deSan Gregorio, Tierra de la Concha y Las Cabezadas(Añover de Tajo) (Carta Arqueológica de Castilla-LaMancha).
Destaca en este momento Calcolítico Campaniformeel hallazgo de la finca de La Paloma (T.M. de Pantoja),con la presencia de un depósito de elementos metálicosdonde se ocultaron dos alabardas con remaches, unpuñal de lengüeta, cuatro puntas de palmela, una sierray una cinta de material aurífero en el interior de unacazuela de carena media, cuello acampanado y bordeexvasado, además de la presencia de un fragmento decerámica decorado con triángulos incisos rellenos porpunteado (Harrison, 1974; Revuelta, 1980; Rojas,1984; Álvaro, 1987; Carrobles et alli, 1994; Garrido,1995; Muñoz, 2002). Dicha zona de enterramientosestaría relacionada con el poblado situado en el parajedenominado Fuente Amarga (Muñoz, 2002), con res-tos encuadrables en el Bronce Pleno y Final, a partir dela constatación de cerámicas con decoración de boqui-que (Carrobles et alli, 1994).
Contexto historiográfico
19
Por otro lado, y relacionados con una etapa post-campaniforme o Bronce Antiguo, existen en La Sagraotros yacimientos coetáneos a este depósito votivo,destacando La Bóveda (Villaseca de la Sagra), conelementos que perviven en momentos del BronceFinal (presencia de decoración de boquique, excisa,de espiguillas y cremalleras en sus formas cerámicascarenadas y lisas), con reminiscencias del momentocampaniforme (ya que se da un continuismo evidenteentre estas dos etapas -Almagro, 1988-) y presenciade cerámicas carenadas y lisas (Carrobles et alli,1994).
A su vez, existen diferentes yacimientos calcolíticoscon continuidad durante la Edad del Bronce situadosen el área de estudio, relacionados con el ArroyoGuatén, como en el Término Municipal de Pantoja(Los Leganales, Los Arenales II , Los Abardiales II yEl Lomo), o en puntos suavemente elevados contro-lando el valle del Guadarrama, como en Yunclillos (ElBerrocal, Cuartillas del Romeral, Las Pedreras, ElBerrocal II, El Berrocal V, Los Sampedros, LasPraderas y el Faccioso (Carta Arqueológica deCastilla-La Mancha).
Los datos arqueológicos disponibles para la comar-ca de La Sagra hacen referencia a poblados sin restosconstructivos, próximos a las riberas de los ríos ysituados en cerros de cierta altitud, tanto en la faseprecampaniforme como campaniforme.
La Edad del Bronce no presenta cambios importan-tes con respecto al Calcolítico. Coincidiendo con lapreferencia de las etapas anteriores, la mayoría de losasentamientos conocidos se encuentran situados enlugares llanos, en las terrazas bajas de los grandesríos, aunque no faltan las ocupaciones en altura.
Sin embargo, el conocimiento que se tenía delCalcolítico en la provincia de Ciudad Real resultabamucho más fragmentario y difuso, con un único yaci-miento excavado hasta los años 80, el Cerro delCastellón, en Villanueva de los Infantes (Poyato yEspadas, 1994), siendo a partir de esta fecha y gene-ralmente vinculado a intervenciones de urgencia y alimpulso dado por las distintas ComunidadesAutónomas con la realización de sus respectivasCartas Arqueológicas, cuando ha comenzado a exca-varse un mayor número de ocupaciones y a rellenar elvacío ocupacional hasta ahora existente.
Junto al anteriormente mencionado Cerro delCastellón, otro de los más significativos dados a cono-cer hasta la fecha sería el yacimiento de Huerta Plaza,en Poblete, donde se excavaron una serie de fosas osilos junto a estructuras construidas en piedra.
El repertorio cerámico de este período viene defini-do por la presencia de formas preferentemente abier-tas con acabados cuidados como alisados o bruñidos,una industria lítica donde proliferan, entre una ciertavariedad de tipos, los soportes laminares, retocados ono y las puntas de retoque plano y bifacial, así comouna pujante industria ósea de punzones, espátulas yadornos variados.
Los rasgos de la cultura material son relativamentecoincidentes con el mundo calcolítico de la cuencamedia del Guadiana (González, Castillo y Hernández,1991), apareciendo junto a las formas anteriormenteseñaladas fuentes o platos de carena baja, platos deborde almendrado, así como determinados ídolostanto en pizarra como en hueso que nos remiten aambientes extremeños y alemtejanos. También com-parten elementos relativos a tipos de hábitat o a técni-cas constructivas, documentándose cimentaciones decabañas realizadas en mampostería así como elemen-tos defensivos, lo que tal vez pueda indicarnos el ini-cio de una mayor estabilidad en el territorio.
Respecto a las fases, también en este caso se handefinido en función de la presencia/ausencia de lacerámica campaniforme, aunque en ocasiones tal vezse debería hablar de Calcolítico acampaniforme enlugar de Precampaniforme, ya que en momentos fina-les de esta fase perviven elementos cerámicos comu-nes tanto a fases antiguas como plenas, de manera quela presencia o no de esta especie cerámica no es unfactor cronológico determinante.
En lo referente a la ocupación del territorio, tiende aasimilarse un tipo de hábitat u otro en función de lafase en que nos encontremos, correspondiendo a lafase más antigua o Precampaniforme ocupaciones enterrazas y vegas de ríos, en ocasiones sobre suaveselevaciones, mientras que para la fase Campaniformeparecen ser más frecuentes los asentamientos en alto,en ocasiones con carácter defensivo, siendo una cons-tante en ambos períodos el control visual del territorio.
Otro avance realizado en los últimos años para estafase cronocultural es el conocimiento de determinadosaspectos del mundo simbólico y ritual, completandode este modo el panorama iniciado con los estudios dearte postpaleolítico en la zona. A este aspecto se sumaahora la incipiente investigación en los aspectos fune-rarios de estas comunidades.
En una zona en la que el colectivismo funerariovenía definido en parte por ser una de las pocas pro-vincias en las que estaba ausente el fenómeno megalí-tico, las manifestaciones funerarias de los grupos pre-
Los Yacimientos de Merinas y Velilla (Mocejón, Toledo)
20
históricos que ocupan este territorio adoptan distintasformas como queda de manifiesto en las recientesactuaciones dadas a conocer, como es el caso de losabrigos de Cueva Maturras (Gutiérrez, Gómez yOcaña, 2000) o los enterramientos de Cerro Ortega,en Villanueva de la Fuente (Barrio y Maquedano,2000), abriendo de este modo nuevas perspectivas a lainvestigación en lo referente al mundo simbólico delos distintos grupos humanos.
En el caso del área de Guadalajara, los estudios rea-lizados en la zona han documentado diversos pobla-dos de "fondos de cabaña" de momentos calcolíticosprecampaniformes en yacimientos tan significativoscomo La Loma del Lomo, el abrigo de Los Enebrales(Díez, 2001), la Cueva de Bañuelos (Valiente yMartínez, 1988) o el Alto de Herrería (Arenas, 1986),los cuales no muestran un mismo modelo homogéneode la ocupación del espacio (Jiménez et alli, 1997;Bueno et alli, 2002).
Durante el momento calcolítico campaniforme laocupación del valle del río Henares se producemediante asentamientos en altura, con escasa demo-grafía y fuertes condicionantes defensivos, así comoyacimientos en llano (Bueno et alli, 2002).
Respecto a los inicios de la Edad del Bronce, en elárea toledana parece inseparable del final del mundocampaniforme (Almagro, 1988:168), tal y como loindica la presencia de cerámica de este tipo junto a lasya características cerámicas carenadas y lisas de esteperíodo en yacimientos como Calaña (Albarreal deTajo), La Bóveda (Villaseca de La Sagra), Cerro delCastillo (Mora), La Encantada (Layos), Cerro delCalderico (Consuegra), Huerta de Palacios (Layos) oen El Cerro del Bú (Toledo), especialmente en esteúltimo, único excavado, donde se han encontradocerámicas campaniformes de tipo marítimo junto a lascaracterísticas del Bronce Pleno con una cronologíabastante elevada según las muestras obtenidas porC14 (Álvaro y Pereira, 1990).
Para algunos autores este fenómeno de continuidadentre el mundo campaniforme y Edad del Bronce conelementos característicos de un Bronce Pleno conlle-va la imposibilidad de diferenciar con claridad unBronce Antiguo en la zona (Álvaro y Pereira, 1990:20-211; Ruiz, 1984), proponiéndose únicamente porparte de los primeros la existencia de un horizonteformativo donde pudieron coexistir formas y materia-les del Calcolítico con las propias de la Edad delBronce.
A partir de este horizonte formativo, y sobre el sus-trato del Bronce Pleno, la Edad del Bronce en el vallemedio del Tajo evolucionaría, al menos en algunos
sectores, sin cambios significativos hasta la apariciónde cerámicas del horizonte Cogotas I, tal y como sedocumenta en el Cerro del Bú, donde aparecen cerá-micas de estas características en la última fase depoblamiento del lugar.
Los distintos hábitats de esta fase localizados enToledo representan básicamente un doble patrón deocupación, por una parte yacimientos en llano, caso deCarpio I (Belvís de La Jara), Olivares de La Fuente,Calaña, Fuente Amarga y el Golín y por otro lado seocupan cerros elevados desde los cuales se controlaestratégicamente el territorio y los cursos fluvialescomo por ejemplo el casco antiguo de Toledo, Cerrodel Castillo de Mora, Arroyo Manzanas o los pobladosen altura del Cerro la Paja y Cerro del Pilarejo(Alameda de la Sagra), Cerro San Gregorio (Añoverde Tajo) o Cabeza Rodrigo (Pantoja) (CartaArqueológica de Castilla-La Mancha).
Los primeros citados son los característicos yaci-mientos de "fondos de cabaña" y los segundos presen-tan como principal característica su mayor extensión.Esta dualidad ha sido interpretada por algunos autorespor diferenciación de actividades económicas, por unaparte la ganadería y caza para los primeros y el comer-cio o agricultura para los segundos y con peculiaresrelaciones de interdependencia que aún estamos lejosde poder definir con claridad, caso de las detectadasen Ecce Homo (Alcalá de Henares, Madrid) que pare-ce poder representar un modelo similar a otros denuestra zona como por ejemplo el de Toledo capital,con un gran poblado en altura y una serie de pequeñosasentamientos en la llanura aluvial cercana, caso deldetectado en la actual Consejería de la Presidencia.
En cuanto al continuismo de estos asentamientosrespecto de los de la fase anterior hay que destacar lapervivencia de Calaña, Cerro del Castillo de Mora oLa Bóveda, mientras que en otros se inaugura unpoblamiento que continuará durante la Edad delHierro, caso del casco de Toledo.
En otros casos, como en El Testero, la ocupación deesta fase se produce sobre un asentamiento calcolíticocampaniforme, esquema que parece ser el predomi-nante según muchos autores (Almagro y Fernández,1980; Blasco, e.p.; Martínez y Martínez, 1988; Ruiz yLorrio, 1988, entre otros).
Del mismo modo, existen yacimientos de la Edaddel Bronce con continuidad ocupacional, como en elparaje denominado "La Horca" (Pantoja), en la con-fluencia de los cauces del Gansarinos y el arroyoGuatén, lugar donde se han localizado restos arqueo-lógicos del Bronce Final/Edad del Hierro, en forma de
Contexto historiográfico
21
silos o "fondos de cabaña", con ocupación posteriorhispanorromana y medieval (Rincón y Rayón, 1990;Sánchez-Chiquito y Masa, 1990).
En el caso de Guadalajara y para momentos másavanzados de la Prehistoria Reciente, A. Méndez rea-liza una síntesis valorativa de la realidad arqueológicade la Edad del Bronce en la provincia (Méndez, 1994).Como este mismo autor indica, la escasez de datosexistentes para el conocimiento de este período crono-cultural en dicha provincia hace necesario que setomen los datos de la vecina Comunidad de Madrid,ya que comparten comarcas naturales, valles de ríos,sistemas montañosos y vías de comunicación(Méndez, 1994: 112).
Durante el Calcolítico y la Edad del Bronce destacala ocupación en la zona de cerros poco elevados, pre-dominando los asentamientos en llano, estando docu-mentados en la mayoría de los casos los denominados"fondos de cabaña". Son yacimientos de hábitat desta-cables pertenecientes a la Edad del Bronce como LaEsgaravita (Alcalá de Henares), Loma del Lomo(Cogolludo) y Ecce Homo (Alcalá de Henares)(Méndez, 1994; Bueno et alli, 2002).
En los últimos momentos de esta fase los asenta-mientos se encuentran preferentemente en lugares alaire libre, en suaves elevaciones situadas en los vallesde los ríos, pero nunca demasiado cerca de su cauce.En lo referente a las estructuras, se mantiene la tradi-cional realización de cabañas construidas con materia-les orgánicos, asociadas a "fondos" de pequeñasdimensiones que, aunque ya los encontramos en losasentamientos anteriores a este momento, tienendurante el Bronce Medio y Final una mayor profusióny concentración, creando lo que se ha dado en llamar"campos de silos". Seguramente estos "fondos" estu-vieron en relación con estructuras más amplias, queconstituirían las verdaderas viviendas, las cuales, en lamayoría de los casos, o han desaparecido o sólo se handocumentado restos tan fragmentarios que resultaimposible documentar ningún tipo de dato referente ala planta, dimensiones o características de los materia-les empleados en su construcción, a excepción dealgunos fragmentos de revoques, enlucidos y de for-mas planas o redondeadas, evidenciando la existenciade ángulos rectos y curvos en las viviendas.
En el Bronce Final, coincidiendo con la preferenciade las etapas anteriores, la mayoría de los asentamien-tos conocidos se encuentran situados en lugares lla-nos, en las terrazas bajas de los grandes ríos, aunqueno faltan las ocupaciones en altura, confirmadas porlos hallazgos del valle del Henares, en los cerros delViso, Malvecino y Ecce Homo.
En el período de transición del Bronce Final a laEdad del Hierro, se establece en el valle del AltoHenares la facies "Pico Buitre" (Valiente, 1984;Barroso, 1993). Destacan los yacimientos de Muelade Alarilla (Méndez y Velasco, 1984), Mojares(García y Morere, 1983), Muriel (Sánchez, J. L.,1988), Pico Buitre (Valiente, 1984) y los "poblados deribera" (Valiente et alii, 1986; Crespo y Cuadrado,1990). Dichos poblados de ribera se encuentran en elentorno de la ciudad de Guadalajara, destacando losyacimientos de La Dehesa (Alovera), Casasola(Chiloeches), La Merced y Los Manantiales(Guadalajara). Se trata de poblados al aire libre situa-dos en la vega, vaguadas y terrazas del río Henares,incluso en cerros levemente alomados, cuyo emplaza-miento obedece a la explotación económica del entor-no, las fértiles vegas fluviales para labores agrícolas ylos pastos para el ganado, sin poseer un carácter estra-tégico defensivo. Destaca en estos asentamientos lapresencia de decoración incisa, excisa, pintada, grafi-tada y almagra, además de digitaciones y ungulacio-nes en los bordes de las piezas. Las formas cerámicasson bruñidas o espatuladas con carenas muy marca-das, de reducido tamaño, además de morfologíassemiesféricas, troncocónicas y globulares, algunascon bordes cilíndricos.
En la zona manchega, a partir de un horizonte for-mativo o de transición se desarrollará una pujanteEdad del Bronce en la que conviven hasta momentosavanzados elementos de la cultura material propia demomentos Calcolíticos, para recibir posteriormenteinfluencias tanto del mundo de la Submeseta Nortecomo elementos propios de los Campos de Urnas asícomo del mundo argárico o del Bronce Valenciano. Lacultura material estará definida por cerámicas prefe-rentemente lisas, con perfiles ondulados, cazuelas ycuencos hemiesféricos, así como cazuelas carenadas.La industria lítica parece sufrir cierta "regresión" tipo-lógica, perdurando en menor número los soporteslaminares y permaneciendo de forma pujante los ele-mentos de hoz, manteniéndose también la presenciade material pulimentado, tanto hachas y azuelas comomolinos.
Pero sin duda lo más característico de este períodoson los distintos tipos de asentamientos, de tal modoque en un primer momento fue denominado como"Cultura de las Motillas", por el tipo de asentamientocaracterístico al que aludía, para terminar imponién-dose con posterioridad el término más genérico de"Bronce de la Mancha".
Se da por lo tanto una proliferación y diversificaciónen el tipo de yacimiento, con un cierto proceso de"encastillamiento" aunque también se documentan, si
Los Yacimientos de Merinas y Velilla (Mocejón, Toledo)
22
bien son menos frecuentes, ocupaciones de los deno-minados "fondos de cabaña", en terrazas y sin defen-sas, siendo éste hasta el momento el tipo de habitaciónpeor conocido y documentado.
Entre los distintos tipos podemos señalar las moti-llas, propias de zonas palustres, articuladas en torno auna torre central a la que rodean varios recintos amu-rallados, con dimensiones que van desde los 40 a los100 m. de diámetro. Algunas de las más representati-vas serían la de Santa María del Retamar (Galán ySánchez, 1944), el Acequión, el Morrión (Ruiz, 1994)o Azuer.
Las "morras" serían poblados localizados en eleva-ciones más o menos suaves, con una zona más accesi-ble y otra más escarpada, que pueden presentar amu-rallado todo el perímetro o solamente la zona másaccesible.
Otro de los más característicos serían los asenta-mientos fortificados en zonas más o menos elevadas o"castellones", sin seguir un patrón homogéneo; suelenpresentar torres y bastiones en los lienzos amuralla-dos, con viviendas con zócalos de mampostería deplanta cuadrangular, rectangular y circular. El Cerrode la Encantada (Granátula de Calatrava) sería uno delos mejores exponentes de este tipo de asentamiento.
Finalmente, existen también poblados en llano sinestructuras defensivas, y cabañas realizadas en mate-riales perecederos que entroncarían con los modelosde ocupación de etapas anteriores. Se localizan enzonas llanas o suaves elevaciones, siempre con unamplio control visual de amplios fondos de valle.
Se puede observar por lo tanto la presencia de dis-tintos yacimientos con sensibles diferencias de tama-ño, funcionalidad, etc., vertebrando y articulando unterritorio en función de la existencia de asentamientosprincipales y ocupaciones subsidiarias. En este senti-do se vienen desarrollando en los últimos años distin-tos estudios regionales (Ocaña, 2000; López, 1994;López y Fernández, 1994) tendentes a valorar tanto lasdistintas pautas económicas como los procesos decomplejidad social.
Para finalizar con este recorrido, la provincia deCuenca cuenta con un buen número de yacimientostanto calcolíticos como, preferentemente, correspon-dientes a la Edad del Bronce. En el caso delCalcolítico, uno de los yacimientos más significativospor las especies cerámicas en él documentadas es el delos Dornajos (Galán y Poyato, 1980), mientras quepara la Edad del Bronce continúa siendo una obra dereferencia el trabajo de Díaz Andreu (1994). Para esta
fase parece detectarse un cierto proceso de "encastilla-miento" en donde predominan los asentamientos enalto con cierto condicionante defensivo pese a no tra-tarse de recintos amurallados. Algunos de los yaci-mientos más significativos podrían ser el Arroyo deSan Lorenzo (Fuentesbuenas), la Atalaya de Sotoca(Sotoca), Centenares (Villas de la Ventosa) o la Lomade las Majadas, yacimientos con una cultura materialdefinida por la presencia de cuencos hemisféricos yformas globulares, perfiles ondulados y cazuelas care-nadas, con escasas decoraciones que se reducen a digi-taciones en los bordes, alguna incisión y la presenciade mamelones. La industria lítica estaría compuestapor hojas simples, elementos de hoz y algunos ejem-plares de puntas de flecha.
En el caso de la provincia de Albacete, encontramosdeterminadas áreas con personalidad propia que com-parten elementos del Bronce de la Mancha y delBronce Valenciano, con la presencia de asentamientosen alto, con condicionamientos defensivos, presenciade recintos amurallados y estructuras de habitaciónedificadas con zócalos de mampostería. Uno de losprincipales referentes sería el Cerro de los Cuchillos(Hernández et alli, 1992) con una cultura material enla que están presentes cuencos simples, cazuelasonduladas y cazuelas carenadas, así como una indus-tria lítica en la que predominan las hojas simples y loselementos de hoz.
Antecedentes de la intervención
25
III.1.- DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS DEOBRA Y TRABAJOS ARQUEOLÓGICOS PREVIOS
El yacimiento de Velilla (Mocejón, Toledo) seencontraba afectado por el Nuevo Acceso de Alta
Velocidad a Toledo, tramo Alameda de la Sagra-Mocejón. La localización de las ocupaciones deVelilla y Merinas se produjo durante los trabajos rea-lizados en uno de los tramos de la alternativa Oeste.La primera fase de los trabajos arqueológicos consis-tió en la realización de una prospección arqueológica
III.ANTECEDENTES DE LA INTERVENCIÓN
Figura 7.- Situación del yacimiento de Las Merinas (Alameda de la Sagra, Toledo) respecto a la traza de la Línea de Alta Velocidad.
Los Yacimientos de Merinas y Velilla (Mocejón, Toledo)
26
superficial e intensiva de cobertura total sin sondeosde varios tramos a lo largo de la traza.
Los trabajos realizados consistieron en:
• Prospección visual superficial y sistemática, conun prospector cada 7,5 metros, marcándose los materialesvisibles en superficie en los planos del proyecto.
• Estudio del microrelieve para la identificaciónde formas antrópicas ya documentadas por fotografíaaérea o localizadas sobre el terreno, con especial aten-ción a la posible existencia de estructuras enterradas(muros, fosos, pozo o zanjas colmatadas, estructurasviarias antiguas, etc.)
• Análisis geomorfológico y arqueológico desecciones ocasionales del terreno debidas a desmontesde caminos, labores agrícolas o a cualquier otro tipode zanja o desmonte.
• Se señalizó sobre el terreno el área de disper-sión de materiales de cara al planteamiento de los son-deos mecánicos.
• Encuesta oral a los propietarios y arrendatariosde las tierras para conocer la evolución de los procesosdeposicionales y postdeposicionales en las mismas.
La segunda fase del proyecto arqueológico consistióen la realización de los sondeos arqueológicos. Deacuerdo con la resolución emitida por la DirecciónGeneral de Bienes y Actividades Culturales enFebrero de 2003, la realización de la obra civil queda-ba condicionada a la ejecución de una campaña decatas arqueológicas de carácter valorativo en la zonade cautela (P.K. 2+220-2+560 / 3+000-4+325). Estascatas debían tener 6m2 de superficie y estar dispues-tas de forma alterna (en dos alineaciones) dentro delos límites de protección del vial propuesto.
Nuestra propuesta de actuación consistió en la reali-zación de 135 sondeos de 2 x 3 metros, muestreo sufi-ciente, a juzgar por los primeros datos, ya obtenidosde la prospección superficial, para peritar el total de la
traza del proyecto de obra civil y 40 sondeos de lasmismas características para peritar las áreas arqueoló-gicas del préstamo de Merinas. Se realizaron por tantoun total de 137 sondeos (97 en la traza y 40 en el prés-tamo de Merinas) de 2 x 3 metros, lo que permitióvalorar un área de 822 m2.
Los trabajos realizados han tenido como objetivobásico la prevención de posibles afecciones sobre elPatrimonio Cultural comprendido dentro de la zona deafección de las obras del denominado Proyecto deAcceso a Toledo en Alta Velocidad a lo largo de losaproximadamente 9 kilómetros de recorrido que com-prende el tramo Alameda de la Sagra-Mocejón, asícomo su banda teórica de afección, a través de los tér-minos municipales de Alameda de la Sagra, Villasecade la Sagra y Mocejón, en la provincia de Toledo.Asímismo, se pretendía valorar el impacto particular yprever las medidas preventivas, protectoras o compen-satorias necesarias, de acuerdo a lo que estimase opor-tuno el organismo competente en materia dePatrimonio Cultural, en este caso la Dirección Generalde Bienes y Actividades Culturales de la Consejería deEducación y Cultura de la Junta de Comunidades deCastilla - La Mancha.
El área de estudio abarca el espacio comprendido enuna franja de 50 m a cada lado del eje de la traza pro-yectada (banda de 100 m), a lo largo de toda su longi-tud (9 kms aproximadamente). A pesar de que lasactuaciones de obra del proyecto iban a afectar teóri-camente a una banda de 50 m de anchura media, seconsideró razonable aumentar la banda hasta los 100m para extremar la prevención de posibles impactosque se pudieran generar en zonas puntuales.
Igualmente se prospectaron los terrenos de dos zonas depréstamo, Quintillo y Merinas. El primero se ubica en elmunicipio de Toledo, al Noreste del Polígono Industrial ya la altura del kilómetro 8 de la carretera N-400. El segun-do se sitúa inmediato al trazado de la Línea de AltaVelocidad Madrid-Sevilla, a la altura del kilómetro 52, enel municipio de Alameda de la Sagra.
Ha sido precisamente en este último donde se detec-tó un nuevo yacimiento durante las excavaciones enel sector noroeste del préstamo, al iniciarse el frentede desmonte. Se localizaron entonces varias estructu-ras subterráneas denominadas comúnmente fondos decabaña, aunque seguramente se trate de silos, o cube-tas de almacenaje, relacionadas con la explotaciónagrícola del territorio. Tras la inmediata paralizaciónde los desmontes, se pusieron todos los medios para lacompleta señalización y balizamiento del entorno delyacimiento.
Foto 1.- Trabajos de prospección y localización de restosmateriales en superficie en las inmediaciones
del yacimiento de Velilla.
Antecedentes de la intervención
27
Figura 8.- Situación del yacimiento de Baños del Emperador en la zona de obras del "Reino de Don Quijote", en las inmediaciones de Ciudad Real.
Los Yacimientos de Merinas y Velilla (Mocejón, Toledo)
28
Por otro lado, la intervención arqueológica en elyacimiento de Val de la Viña ha sido motivada por laejecución del Plan Parcial de mejora del sector I-15"Las Suertes" de suelo urbanizable residencial, en eltérmino municipal de Alovera (Guadalajara).
Después de una primera fase de prospección arqueo-lógica de cobertura total en las parcelas afectadas porel presente proyecto constructivo, se presentó uninforme en la Delegación Provincial de la Consejeríade Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla-LaMancha. Este organismo emite resolución por la cualse han de realizar sondeos manuales y mecánicos en elárea arqueológica de Val de la Viña, donde han apare-cido restos arqueológicos en superficie de épocaromana Altoimperial.
En orden a delimitar y caracterizar el yacimientoarqueológico de Val de la Viña, se realizan dos sonde-os-trinchera manuales de 2 x 40 m., en forma de cruz,en la zona de concentración de los restos arqueológi-cos, y 30 sondeos mecánicos de 2,5 x 5 m, en la terra-za donde se sitúa el yacimiento.
La abundancia de indicios materiales muebles, asícomo la presencia de bloques y cantos de cuarcita ycaliza (material que no es frecuente en la zona), sonindicios de la presencia de un yacimiento arqueológi-
co con estructuras. A juzgar por la distancia entre lasconcentraciones de materiales constructivos detecta-das en superficie, la extensión era considerable. Seacotó finalmente un área de unos 10.000 m2 suscepti-bles de albergar estructuras arqueológicas.
Una vez iniciada la excavación de los nivelesarqueológicos en los que se documentaron derrum-bes, zócalos de muros y estructuras asociadas, asícomo suelos de ocupación, se identificó en el áreamás septentrional del sector C una serie de estructu-ras excavadas que aportaron diversos materiales decronología prehistórica, lo que motivó que se reali-zaran hasta dos ampliaciones, una al noreste y otrahacia el noroeste, para determinar el número deestructuras subterráneas.
En el caso de las estructuras del yacimiento deBaños del Emperador, éstas se localizaron durante eltranscurso de la vigilancia arqueológica en la zona dela ciudad de las obras -dentro del sector septentrionaldel Reino de Don Quijote de la Mancha-. Se hallaronevidencias materiales muebles y estructurales de unyacimiento protohistórico.
Los restos arqueológicos fueron descubiertos a raízde la excavación de una zanja o cajeado destinado aalbergar las nuevas instalaciones de las oficinas de
Figura 9.- Matriz de Harris, relación de las unidades estratigráficas documentadas durante la intervención en el yacimiento de Velilla.
Antecedentes de la intervención
29
obra. Ésta se encuentra en la margen más occidentaldel área de trabajo o zona de ocupación.
Tras el hallazgo se balizó el área afectada, con unmargen de exclusión preventivo alrededor de lasestructuras.
Durante la inspección de los movimientos de tierraen la zona de la ciudad de las obras, se detectaron tresestructuras negativas en el perfil Oeste de un vaciado.En concreto, en la zanja realizada para el cajeado delas naves más occidentales, se encontraron varioshoyos con rellenos negruzcos. Estas estructuras pro-fundizaban claramente en el estrato carbonatado.
Alrededor de estos hoyos se encontraron diversosmateriales muebles significativos. No se observaronrestos estructurales en superficie, a excepción de loshoyos del perfil. Éstos presentaban una sección carac-terística en forma de fondo de saco. La profundidadque alcanzan, desde la superficie hasta la base, varíaentre 70 y 100 cm.
Tras la elaboración de un informe en gabinete con losdatos con los que se contaba, se presentó el mismo en laDelegación Provincial de Cultura de Ciudad Real.
III.2.- METODOLOGÍA DE LA ACTUACIÓNARQUEOLÓGICA
La excavación de los cuatro yacimientos aquí presen-tados se efectuó en área, siguiendo el método propues-
to por E. C. Harris tras sus trabajos en Winchester(Harris, 1979), posteriormente adaptado por Carandini(Carandini, 1976 y 1981) en yacimientos clásicos y enestos últimos años complementado por las investigacio-nes de M. O. H. Carver sobre yacimientos urbanos(Carver, 1979), así como los trabajos de J. M. SolíasArís, J. M. Huélamo Gabaldón y J. Coll Conesa en eledificio de la Inquisición de Cuenca (Solís, Huélamo yColl, 1990), cuyas fichas de trabajo son las que aquí sehan utilizado con ligeras modificaciones. Dicha meto-dología encuentra su base fundamental en el registrosistemático, con posibilidad de informatización de losdatos cualitativos de toda unidad estratigráfica, enten-diendo como tal cualquier elemento identificable de larealidad. El elemento principal del sistema de Harris sehalla en la conversión de los datos cualitativos recogi-dos en el campo en datos cuantitativos, y es de esacuantificación de las unidades estratigráficas de dondesale una definitiva relación ordenada en una matriz odiagrama de secuencia del funcionamiento y evoluciónde un yacimiento.
La documentación utilizada para la recolección dedatos en la excavación arqueológica fue realizadasobre una serie de fichas elaboradas en 1983 por elequipo Baix Llobregat del Pla de l'Atur de laGeneralidad de Cataluña. Además, y dado que se tra-bajaría sobre un determinado tipo de recintos indepen-dientes, se creó una ficha de ámbito que recogiesedatos específicos de los mismos. En total se realizarontres fichas de excavación: Ficha de diario, ficha deunidad estratigráfica y ficha de ámbito.
Figura 10.- Matriz de Harris, relación de las unidades estratigráficas documentadas durante la intervención en el yacimiento de Merinas.
Los Yacimientos de Merinas y Velilla (Mocejón, Toledo)
30
III.2.1.- FICHA DE DIARIO
La Ficha de Diario recoge de manera sistemática lostrabajos realizados en cada jornada de excavación. Lacabecera es muy similar a la ficha de UnidadEstratigráfica, que veremos a continuación, viéndosecomplementada en las dos rúbricas siguientes con losdatos personales de las personas responsables del tra-bajo de campo, y con la relación de las fichas U.E. quese elaboren ese día.
Sigue un detallado informe en el que se reseñancuantos datos y observaciones se consideren deimportancia, incluyendo los detalles a primera vistano valorados en principio, así como las interpretacio-nes iniciales y sugerencias sobre lo que se está exca-vando. Tanto la hoja de diario como la de U.E. supo-nen para el arqueólogo el material más valioso de sutrabajo, pues representan la imagen viva y, a veces,único testigo de lo que en definitiva se está destruyen-do. Si esta información primera no existiera, difícil-mente podrían tener sentido los restos materiales quela excavación desvela.
Después del epígrafe correspondiente al materialaparecido en la jornada de trabajo que merezca unaprimera estimación, finaliza la descripción con ladocumentación gráfica habitual, y en el caso de tomade muestras, con el fin de posteriores análisis físico-químicos en el laboratorio, el registro de las mismas.
III.2.2.- FICHA DE UNIDADESTRATIGRÁFICA
La ficha de U.E. se refiere a la documentación decada unidad estratigráfica, es decir, cualquier elemen-to identificable de la realidad, tanto estratos, capas oniveles, que se señalarán con un número inscrito en uncírculo, como elementos debidos a la creación huma-na, ya sea por construcción, ya por denudación, que seanotan en el interior de un cuadrado.
En el encabezamiento de la ficha se anotan los datosprincipales referentes al lugar, campaña, cata, etc. queprecederán a la información subsiguiente.
De forma previa a la definición de composición dela unidad (apartado en el que se describe de maneraminuciosa el aspecto visible, cualidades y característi-cas de la misma), existen tres espacios en los que seanota cuanta información gráfica existe sobre el ele-mento o unidad estratigráfica. Al epígrafe"Composición" suceden los referentes a la situaciónespacial de la unidad en relación con otros estratos oelementos del conjunto de la carta arqueológica.
De las observaciones sobre el terreno, puedeextraerse una interpretación inicial que tras un riguro-so estudio de laboratorio se verá o no confirmada oampliada. A la derecha de esta casilla un espacio coor-denado servirá para añadir si fuera necesario un cro-quis a escala.
Los cuatro espacios finales completarán la informa-ción que nos ofrece la excavación de la unidad, seña-lando en la última de ellas las fichas de inventario quese obtengan en el laboratorio sobre los materialesexhumados, de los cuales los más representativosdeberán anotarse durante la elaboración de la ficha ensu casillero o epígrafe correspondiente.
III.2.3.- FICHA DE ÁMBITO
La ficha de ámbito se refiere a cada uno de los dis-tintos recintos que han podido identificarse en el cursode la excavación, con el fin de individualizarlos, y quepueden hacer referencia a diferentes espacios de habi-tación, con diversas posibilidades de uso.
Como en casos anteriores, la ficha de ámbitoscomienza con una serie de epígrafes que aluden a losdatos generales de la intervención (excavación, locali-zación, yacimiento, sector, corte, etc.) para despuéscentrarse en los aspectos concretos que plantea laexcavación de los ámbitos.
En primer lugar, pasan a describirse cada uno de loselementos que conforman los distintos ámbitos, estoes, las estructuras de sustentación, pavimento, cubier-tas, etc. que se han documentado durante la interven-ción. Posteriormente, atendiendo a los datos propor-cionados por la técnica constructiva o que suministrala propia excavación, se adelanta una interpretación dela posible funcionalidad de cada uno de los ámbitos,así como una cronología de los mismos. Por último, laficha se acompaña de una serie de datos informativosque hacen referencia a la documentación que se harealizado sobre el particular: recogida de muestras(detallando el tipo de éstas: granos, maderas, tierra,etc.) e información gráfica (planimetría de cada ámbi-to, alzados y fotografías).
Este último punto es especialmente importante,siendo preciso contar con una buena planimetría detodos los ámbitos en la que se indiquen los detalles deinterés de cada uno de ellos.
Durante el transcurso de los trabajos, y con la inten-ción de poder reconstruir lo más fielmente el paisajeprehistórico de las distintas ocupaciones consideradas,se han recogido muestras de sedimentos de todas y
Antecedentes de la intervención
31
Figuras 11-14.- Fichas empleadas durante la excavación de los distintos asentamientos.
Los Yacimientos de Merinas y Velilla (Mocejón, Toledo)
32
cada una de las unidades estratigráficas susceptiblesde aportar datos para palinología, antracología, micro-lítica o microbotánica. En cualquier caso, además, sehan recogido bolsas de muestras de los nivelesarqueológicos en un contexto estratigráfico bien defi-nido (sellado o con relación estratigráfica precisa),para realizar descripciones geológicas en gabinete. Sehan tomado muestras de distinta índole, unas para rea-lizar estudios micropaleontológicos, otras para estu-dios palinológicos y otras para la datación de los sec-tores excavados.
En todos los yacimientos se tomaron muestras parala datación por termoluminiscencia. La toma de mues-tras fue realizada por los arqueólogos responsables dela intervención, asesorados por personal delLaboratorio de Datación y Radioquímica de laUniversidad Autónoma de Madrid. Dicha toma demuestras se realizó sobre la base de los siguientesaspectos: una selección de muestras evitando, en lamedida de lo posible, su exposición a la luz y otrasfuentes de radiación; los materiales seleccionados fue-
ron aislados, con el fin de evitar procesos de evapo-ración de sus contenidos en agua y exposiciones inne-cesarias a la luz solar o artificial; las muestras toma-das fueron recogidas, siempre y cuando fue posible,en zonas donde el sedimento que servía de enterra-miento era lo más homogéneo posible, evitando siem-pre la proximidad de grandes rocas y, cuando fue posi-ble, la presencia abundante de cantos de cierto tama-ño. Por otro lado, se efectuaron in situ medidas de laradiación ambiental.
Foto 2.- Toma de muestras para la elaboración de lacolumna polínica.
35
El proceso de excavación: estructuras y fases detectadas
IV.1.- El yacimiento de Velilla.
El yacimiento se localiza junto a la margen izquier-da del arroyo de los Pucheros y a escasos 750 m alNorte del Tajo dentro de la vega del río, en una zonainundable en épocas de lluvias. Geográficamente sesitúa en la Sagra, comarca toledana limitada al Nortepor el borde occidental de Madrid, al Este por el valledel Jarama, al Sur por el Tajo y al Oeste por el valledel Guadarrama. Se trata de un territorio actualmentemuy afectado por la acción del hombre, con un suelomuy fértil y propicio para la explotación agrícola y elcultivo de cereales.
Evaluados los resultados obtenidos en los sondeosefectuados en la peritación previa, se determinó lanecesidad de una excavación en área buscando ladocumentación completa o lo más completa posibledel yacimiento arqueológico, o la parte de éste que ibaa ser destruido por las obras de la línea de A.V.E, loque nos obligó a marcarnos una serie de objetivos.
En primer lugar, la excavación manual de las estruc-turas subterráneas de morfología diversa detectadas enlos sondeos mecánicos. Pretendíamos además valorarla existencia de un nivel que, aportando determinadosmateriales arqueológicos, permitiera proponer un con-texto exterior para las estructuras subterráneas que sedetectasen a lo largo de la intervención y, desde luego,documentar en planta los restos estructurales que estu-viesen dentro del área de actuación, excavando la tota-lidad de los mismos.
Los trabajos arqueológicos de campo se han llevadoa cabo con la ayuda de una máquina excavadoramixta; con ella se procedió a la apertura de un árearectangular, a lo largo de la traza que, en principio,integraba únicamente el espacio comprendido entrelos sondeos con resultado positivo efectuados durantela peritación. Sucesivas ampliaciones hacia elNoreste, el Oeste y el Suroeste, efectuadas a medidaque fueron detectándose nuevas estructuras, abrieronun espacio de unos tres mil metros cuadrados, conforma de L para descartar la extensión del yacimientohacia el interior de la traza.
El trabajo de la máquina se complementó con lacorrespondiente limpieza utilizando medios manualespara poder delimitar con precisión el perímetro de lasestructuras mayores y tener alguna posibilidad delocalizar, si es que existían, otras más pequeñas -tipoagujero de poste- asociadas o no a las primeras. Enningún caso pudo determinarse la existencia de ningu-na de las últimas, aunque sí pudimos apreciar la des-trucción en profundidad que había sufrido el yaci-miento como consecuencia de la actividad del arado,actividad que pudo detectarse en algunas de las callesrealizadas por la máquina al llevar a cabo su trabajo.
Cada una de las estructuras fue vaciada, seccionándoladiametralmente con el fin de poder documentar los nive-les arqueológicos existentes de forma precisa. Como sis-tema de documentación se siguió el método estratigráfi-co, numerándose cada estructura y depósito y recogién-dose esta información y otras relativas en fichas.
IV.- EL PROCESO DE EXCAVACIÓN:ESTRUCTURAS Y FASES DETECTADAS.
36
Los Yacimientos de Merinas y Velilla (Mocejón, Toledo)
Figura 15.- Figura aérea y planta de las estructuras del yacimiento de Velilla.
37
El proceso de excavación: estructuras y fases detectadas
Por otra parte, para realizar una representación gráfi-ca suficientemente precisa de la planta del yacimientoy para complementar los trabajos de topografía necesa-rios, se trazaron tres ejes en el interior del área a partirde los cuales se dibujó la planta del yacimiento.
Se llevó a cabo también un trabajo fotográfico en elque además de realizarse fotografía aérea se hicierontomas generales del yacimiento y tomas específicas decada estructura, como son el nivel de detección, lasección y el vaciado final.
IV.1.1.- Las estructuras.
Como veremos más adelante, tanto las morfologíascomo los rellenos, los procesos de colmatación o lafuncionalidad originaria, resultan heterogéneos en lasdistintas cubetas documentadas, por lo que se hanpodido diferenciar varios grupos en relación a su mor-fología y posible utilización. Por este motivo y antesde justificar este modelo, pasaremos a describir lasdistintas estructuras excavadas.
Fondo I
Presenta una planta de tendencia circular de unos140 cm. de diámetro con paredes ligeramente inclina-das hacia el centro de la cubeta, que delimitan unaplanta circular y aplanada de unos 100 cm. de diáme-tro. Se trata de una estructura de escaso calado quealcanza una profundidad en torno a los 27 cm. Seencuentra colmatada por un único relleno homogéneo,de origen natural, matriz limo-arcillosa y con escasocontenido en materia orgánica. No se han recuperadorestos cerámicos, líticos o faunísticos.
Fondo III
Se trata de una estructura de planta circular de 108cm. de diámetro con paredes divergentes conforme seaproximan al fondo de la cubeta, alcanzando el diáme-tro máximo en el tercio inferior, en la zona de transi-ción entre las paredes y la base, donde el diámetro esde 144 cm. La base es ligeramente cóncava, alcanzan-do una profundidad de unos 72 cm. Se han identifica-do dos rellenos distintos en su colmatación, ambosaparentemente de origen antrópico, el más superficialde matriz limo-arcillosa con nivel medio de contenidoorgánico y color gris, mientras que en el inferior, tam-bién con una matriz limo-arcillosa, la presencia demateria orgánica es mucho mayor. Entre ambos seidentifica un depósito de sustrato geológico con indi-cadores de reposo que tiende a engrosarse hacia el ter-cio Norte de la estructura. Respecto al volumen dematerial cerámico recuperado, es la cuarta estructuraen cuanto a número de restos, con un total de 76 frag-
mentos que representan el 7.6 % del material exhuma-do, ascendiendo el conjunto de material selecto a 37fragmentos (3.7 % del total) de los que 6 muestranalgún tipo de decoración, apareciendo 5 restos condecoración incisa y un fragmento más con ungulacio-nes. El material lítico recuperado asciende a 45 piezasque representan el 5.31 % del repertorio lítico recupe-rado en el interior de las distintas estructuras. Se tratade 10 lascas (una de ellas corresponde a un productode acondicionamiento, concretamente a un flanco denúcleo), 5 núcleos, un fragmento informe de sílex, 21fragmentos de cantos de cuarcita, un percutor y 7 frag-mentos de molino. Resulta difícil justificar la presen-cia de distintas áreas funcionales o la relación de lasdistintas estructuras con determinadas actividadeseconómicas, pero dada la significativa concentraciónde núcleos así como la presencia de percutores y pro-ductos de acondicionamiento unidos al alto grado decorticalidad de los productos de lascado recuperadosen esta fosa (únicamente 2 de los 10 soportes presen-tan anversos despejados de córtex, 3 lascas son total-mente corticales y el resto muestran distinto grado depresencia cortical), hace que podamos pensar en la
Foto 3.- Planta del fondo I de Velilla antes de su excavación.
Foto 4.- Fondo I una vez excavado.
38
Los Yacimientos de Merinas y Velilla (Mocejón, Toledo)
realización de actividades de talla en un entorno nomuy alejado. La fauna recuperada asciende a 36 restosde los que no todos resultan identificables. Cabe des-tacar en función del número de restos la presencia deCanis familiaris, Bos taurus y de Ovis/Capra.
Fondo IV
Presenta planta de tendencia circular con una anchu-ra máxima de 108 cm. y sección en forma de saco conparedes que tienden a juntarse conforme se acercan ala boca de la estructura. La máxima anchura la alcan-za en el tercio inferior con 144 cm., con una profundi-dad máxima de 95 cm. y con una base ligeramentecóncava. Se pueden distinguir tres niveles de colma-tación; el superior y de mayor potencia corresponde aun relleno homogéneo de origen antrópico, de tierrasuelta y negra con abundante materia orgánica y car-bón. El nivel intermedio no resulta continuo, llegandocasi a desaparecer hacia el centro de la estructura. Es
de origen antrópico, con matriz limo-arcillosa de colorgris oscuro, compacidad y contenido orgánico medios.Se trata del nivel que contiene un mayor número derestos arqueológicos. Finalmente el estrato inferior delimo-arcillas, con menor porcentaje de materia orgáni-ca y porciones de arcilla blanquecina. El conjuntocerámico resulta bastante reducido, habiéndose recu-perado tan solo 20 fragmentos (2 % del total docu-mentado) sin que ninguno de ellos presente decoracio-nes o permita identificar algún tipo de perfil. El reper-torio lítico recuperado representa, con 37 restos, el4.36 % del total documentado. Se trata de 5 lascas, dosde las cuales han sido retocadas, 3 núcleos, 24 cantoso fragmentos de estos, 4 fragmentos de molino y unhacha de grandes proporciones. El material óseoasciende a 52 restos de entre los que destaca la presen-cia de Bos taurus, con 10 restos y Ovis/Capra, con 2restos reconocibles. El resto corresponde a distintosfragmentos indeterminables de animales tanto de tallagrande como de talla pequeña, aunque predominan losprimeros.
Foto 5.- Planta del fondo III de Velilla antes de su excavación.
Foto 6.- Fondo III de Velilla finalizada su excavación.
Foto 7.- Planta del fondo IV antes de ser excavado.
Foto 8.- Fondo IV una vez finalizada su excavación.
39
El proceso de excavación: estructuras y fases detectadas
Fondo V
Se trata de una estructura con una planta más irregu-lar, de tendencia oval, que en su eje largo alcanza los168 cm. mientras que en su eje más corto la amplitudes de 144 cm. Presenta una sección en artesa con esca-sa profundidad, unos 32 cm. Las paredes son ligera-mente rectas estrechando, mínimamente, la zona de labase. Se encuentra colmatada por dos rellenos diferen-tes, el superior, de origen antrópico y de matriz arci-llo-limosa con alto contenido en materia orgánica, noresulta uniforme en su disposición en la estructura,alcanzando una potencia de unos 10 cm. en el extremoNorte de la fosa para engrosarse bruscamente hacia elinterior de la misma, donde alcanza los 28 cm. deespesor. El nivel inferior es un relleno de origen natu-ral, matriz arcillo-limosa con bajo contenido en mate-ria orgánica, artefactos y ecofactos. El conjunto cerá-mico asciende a un total de 41 fragmentos que repre-sentan el 4.1 % del total documentado. Al igual quesucede con la estructura anterior, no se ha recuperadomaterial selecto que aporte decoraciones o formas
reconocibles. El material lítico asciende a 58 restos,que representan el 6.84 % de total. Se trata principal-mente de industria pulimentada o sobre canto, habién-dose recuperado como productos de lascado un frag-mento de hoja y 3 lascas, frente a 41 cantos, 12 frag-mentos de molino y un nódulo de sílex en bruto, sinexplotar. El repertorio óseo es tremendamente reduci-do, habiéndose recuperado un único resto, concreta-mente un molar de Bos taurus.
Fondo VI
Es la estructura más controvertida en cuanto a su formay funcionalidad. Presenta una planta de tendencia circularaunque con perímetro irregular con unas dimensiones de268 cm. en su eje más largo y de 238 cm. en su eje menor.Las paredes son rectilíneas aunque con una ligera inclina-ción hacia el interior y con una especie de rampa o esca-lonamiento en el sector Sureste.
Se trata de una estructura compleja, cuyo perímetropone de relieve algunas de las diversas dependenciasexistentes en su interior, siendo clave el hecho de quese disponen alrededor de un hogar central y configu-ran una zona oriental con cubetas de escasa profundi-dad y otra occidental en la que se han habilitado espa-cios excavados desde cotas más profundas que lamáxima alcanzada en la zona del hogar de grandesproporciones que ocupa el área central de la fosa. Elmodelado resultante nos aleja de la habitabilidad yparece más probable que corresponda a un espacioabierto dedicado a la producción/elaboración de ali-mento/s. Durante su excavación se identificaron tresniveles de relleno, uno más superficial de tierra arci-llo-limosa de compacidad media y color rojizo. Bajoéste se localiza un nivel de tierra limo-arcillosa decompacidad media y color rojizo que rellena el sectorsuroeste de la estructura, incluyendo las cubetas exca-vadas del interior. Además se identifica un nivel deFoto 9.- Fondo V delimitado en planta antes de ser excavado.
Foto 10.- Fondo V una vez excavado. Foto 11.- Planta del fondo VI antes de ser excavado.
40
Los Yacimientos de Merinas y Velilla (Mocejón, Toledo)
tierra suelta con pequeños fragmentos de carbón y deartefactos quemados en la zona central.
Se trata de la estructura que ha deparado un mayorvolumen de material cerámico, con un total de 272restos que suponen el 2.72 % del conjunto total. Deeste conjunto, un total de 100 fragmentos pueden con-siderarse selectos (10 % del conjunto) de los cuales 9(0.9 % del total) presentan decoración, siendo la inci-sión la más común con un total de 7 casos (9.33 % deltotal decorado) mientras que las decoraciones restan-tes corresponden a un fragmento impreso y otro conungulaciones. Respecto a las formas se han recupera-do recipientes tanto de gran tamaño como medianos ypequeños, con perfiles ondulados y carenados asícomo formas simples correspondientes a distintos seg-mentos de esfera.
Con 152 restos (17.92 %) es la estructura que hadeparado un mayor volumen de repertorio lítico.Dentro de la producción tallada las lascas son el grupomayoritario con 20 productos, uno de ellos retocado,mientras que núcleos y hojas (una trasformada por reto-que) aparecen en idéntica proporción con 3 ejemplaresen cada caso. También se documentan 2 fragmentosinformes de sílex, así como 106 cantos o fragmentos,16 fragmentos de molino, un percutor y un nódulo desílex. Por el contrario, el conjunto óseo no es significa-tivamente mayor que en el resto de estructuras, habién-dose recuperado 49 restos entre los que el Bos taurus,con 11 restos, frente a los 2 identificables deOvis/Capra resulta la especie mejor representada. En elresto del repertorio predominan los fragmentos diafisa-rios, de los que el estado de fracturación o conservaciónimpide determinar la especie a la que pertenecen.
Fondo VII
Estructura con planta de tendencia circular con undiámetro aproximado de unos 130 cm. y una profun-didad de 42 cm. Las paredes de la fosa son práctica-mente rectas y perpendiculares con el plano de la baseen el extremo Norte, mientras que en el extremoopuesto la pared es ligeramente abombada hacia elexterior de la estructura, de manera que delimitan unasección casi rectangular.
Se encuentra colmatado por un único depósito deorigen natural de limoarcillas, escasa compacidad ycolor gris y nivel medio de contenido de materia orgá-nica. Se trata de la tercera estructura que mayor núme-ro de restos cerámicos ha deparado con un total 110fragmentos (11 % del total) de los que 23 (2.3 %) pue-den considerarse selectos, de los que únicamente dospresentan decoración incisa. En contraposición a lacerámica, el material lítico es muy reducido, tan solo4 lascas de las que una presenta retoque y 9 cantos ofragmentos. No se han documentado restos de fauna.
Foto 12.- Proceso de excavación del fondo VI. En el centro dela estructura se aprecia la mancha cenicienta
del hogar central.
Foto 13.- Fondo VI una vez finalizada la excavación, donde pueden apreciarse las estructuras excavadas
en uno de sus extremos.
Foto 14.- Detalle de una de las cubetas interiores del fondo VI.
41
El proceso de excavación: estructuras y fases detectadas
Fondo VIII
La planta de esta fosa es de tendencia circular conun diámetro de 138 cm. Presenta sección en forma desaco o ligeramente troncocónica que alcanza suanchura máxima (180 cm.) en el tercio inferior en lazona de transición con una base levemente cóncavaque alcanza una profundidad máxima de 102 cm.Desde el punto de vista estratigráfico es una de lasestructuras que ofrece una lectura más compleja,pudiendo diferenciar de techo a base 5 niveles distin-tos. El más superficial es un relleno homogéneo com-puesto por tierra arcillo-limosa, con contenido mediode materia orgánica, posiblemente de origen antrópi-co. Tiende a buzar ligeramente hacia el centro de lacubeta, donde alcanza su grosor máximo. Bajo esteestrato se localiza un nivel de tierra limo-arcillosa decolor pardo claro, compacidad media y con bajo con-tenido en materia orgánica. El siguiente estrato, tam-bién de origen antrópico está compuesto por tierra
arcillo-limosa, de compacidad media y abundantemateria orgánica. Bajo este último se localiza un estra-to discontinuo, con un grosor en torno a los 35 cm. enlos extremos Norte y Sur de la estructura, para desapa-recer en el centro. Se trata de un relleno de tierra arci-llo-limosa con escaso contenido en materia orgánica,compacidad media y color blanquecino. El nivel infe-rior está compuesto por tierra oscura y suelta conabundante materia orgánica, artefactos y ecofactos.Es la unidad de estratificación depositada sobre labase de la cubeta, puede ser resultado de combustiónde distintos elementos quizá con la finalidad de secaro ahumar alimentos.
Es la segunda estructura que mayor número de res-tos cerámicos ha ofrecido con un total de 251 frag-mentos que representan el 25.1 % del total recupera-do. De estos restos, 74 pueden considerarse selectos(7.4 %) de los cuales 15 presentan decoración (1.5 %)apareciendo bastante parejos los casos de incisiones (8ocasiones) y los de impresiones (7 ocasiones).
Foto 15.- Fondo VII delimitado en planta antes de su excavación.
Foto 16.- Fondo VII una vez excavado.
Foto 17.- Planta del fondo VIII antes de su excavación.
Foto 18.- Fondo VIII una vez finalizada la excavación.
42
Los Yacimientos de Merinas y Velilla (Mocejón, Toledo)
Los 97 elementos líticos recuperados en esta estruc-tura representan el 11.44 % del repertorio total. Sedesglosa del siguiente modo: 17 lascas, 3 de ellas reto-cadas, 6 núcleos, 55 cantos, 18 fragmentos de molinoy dos nódulos sin explotar. En lo que a la fauna docu-mentada se refiere, nos encontramos ante la estructuraque ha proporcionado un repertorio más amplio, conun total de 163 restos. Se trata además de una de laspocas fosas que ha deparado fauna salvaje habiéndoserecuperado 2 restos de Cervus elaphus, mientras queen el resto de la fauna reconocible predomina el Bostaurus con 31 restos frente a los 8 restos deOvis/Capra y Ovis aries y los 4 fragmentos de Canisfamiliares. El resto corresponderían a distintas partesanatómicas no identificables entre las que predomina-rían las especies de talla grande.
Fondo IX
Estructura de planta circular de 96 cm. de diámetro,paredes ligeramente cóncavas que alcanzan unaanchura máxima de 104 cm. y base plana alcanzando
una profundidad de 44 cm. Pueden apreciarse tresniveles de colmatación, una primera fase de amortiza-ción de origen antrópico, definido por la presencia delimo-arcillas de compacidad media, color rojizo yabundantes artefactos y grado medio de materia orgá-nica. Posteriormente se detecta un nivel de abandonocorrespondiente a un estrato de tierra limo-arcillosa decolor pardo claro y escaso porcentaje de materia orgá-nica, para finalizar con un nuevo episodio de colmata-ción de origen antrópico, representado por un nivel detierra limo arcillosa de color pardo claro y compaci-dad media. Durante su excavación se recuperaron untotal de 41 fragmentos cerámicos (4.1 % del total) delos que la mayoría pueden catalogarse como selectos(37 restos que suponen el 3.7 %) presentando 3 deellos algún tipo de decoración (2 restos impresos yuna más incisa). El material lítico lo componen 6 las-cas, 54 fragmentos de cantos de cuarcita y 2 fragmen-tos de molino, lo que representa, con 62 artefactos, el7.31 % del conjunto lítico exhumado en los distintosfondos. La fauna recuperada se compone de 16 restosde entre los que únicamente se ha identificado la pre-sencia de Ovis/Capra, perteneciendo el resto a distin-tos fragmentos diafisarios o craneales indeterminados.
Fondo X
Presenta planta circular de 124 cm. de anchuramáxima, sección troncocónica con paredes que tien-den a converger hacia la boca de la estructura y plan-ta ligeramente cóncava. Su anchura máxima la alcan-za en el tercio inferior con 148 cm. Su profundidad esde 75 cm. Un potente depósito de amortización, delimoarcillas de color pardo y compacidad media bas-tante uniforme, rellena casi toda la estructura. Sinembargo, el nivel de la base compuesto por limoarci-llas de color pardo oscuro y compacidad media, pre-senta un elevado porcentaje de materia orgánica, quepensando en los depósitos de base de las estructurasFoto 19.- Planta del fondo IX antes de ser excavado.
Foto 20.- Fondo IX una vez finalizada su excavación. Foto 21.- Fondo X delimitado en planta antes de su excavación.
43
El proceso de excavación: estructuras y fases detectadas
Foto 23.- Fondo XII una vez finalizada su excavación.
Foto 22.- Aparición de restos cerámicos durante la excavación de la estructura.
44
Los Yacimientos de Merinas y Velilla (Mocejón, Toledo)
IV y VIII podría tener alguna referencia funcional. Enel transcurso de la excavación de esta estructura serecuperaron 65 fragmentos cerámicos (6.5 % del totaldocumentado) de los que 45 (4.5 %) pueden conside-rarse selectos. Se trata de la cubeta que ha proporcio-nado un número más elevado de material decoradocon un total de 17 restos (1.7 %) de los que 13 corres-ponden a fragmentos incisos, dos más presentanimpresiones y otros dos combinan ambas técnicas.Los 47 restos líticos que proporciona suponen el 5.54% de los restos totales recuperados. Se trata de 10 las-cas, un fragmento laminar, 2 núcleos y 2 fragmentosinformes de sílex, junto a 27 fragmentos de cantos y 5fragmentos de molino. El registro faunístico asciendea 31 restos entre los que cabe destacar la presencia deun radio de lepus europeus, mientras que del resto defragmentos identificables aparece mejor representadoel Bos turus (4 restos) por delante de Ovis/Capra (2casos), correspondiendo el resto preferentemente aelementos diafisarios indeterminados tanto de anima-les de talla grande como de talla pequeña.
Fondo XI
Estructura negativa de planta circular de 124 cm.de diámetro con paredes de tendencia cóncava quealcanzan una anchura máxima de 140 cm. para termi-nar en una base plana a 62 cm. de profundidad.Presenta un único nivel de colmatación, un rellenode limoarcillas de compacidad media y color pardoclaro con abundante materia orgánica. El materialcerámico de esta fosa, pese a resultar escaso con tansolo 13 restos (1.3 % del total) resulta bastante signi-ficativo, dado que la totalidad de los fragmentos pre-sentan decoración, resultando además una de lasestructuras que ofrece una mayor variedad en cuantoa técnicas, habiéndose recuperado 9 restos incisos, 2más con impresión y otros 2 con ungulaciones. Elmaterial lítico resulta tremendamente escaso, tansolo 5 restos que aportan el 0.59 % del conjunto,representados por una lasca, un núcleo y 3 cantos decuarcita. Tampoco en esta estructura se ha recupera-do ningún resto óseo.
Foto 25.- Planta del fondo XI antes de ser excavado.
Foto 26.- Fondo XI tras finalizar su excavación.Foto 24.- Fondo X una vez finalizada la excavación.
Foto 27.- Planta del fondo XII antes de ser excavado.
45
El proceso de excavación: estructuras y fases detectadas
Fondo XII
Presenta planta circular con un diámetro máximo de155 cm. y sección en forma de artesa, con paredesligeramente cóncavas que se cierran conforme seaproximan a la base de la estructura. De escasa pro-fundidad y sección en artesa alcanza los 34 cm. depotencia, termina en una base plana de 136 cm. de diá-metro. Se han constatado dos rellenos diferentes, mássuperficial de limos y arcillas de color pardo oscuro ycompacidad media, bajo el que aparece un estrato dearcillas y limos de origen natural. De su interior pro-vienen 34 fragmentos (3.4 % del total) de los que 30(3 %) son selectos, estando 12 de ellos (1.2 %) deco-rados mediante la técnica de la incisión. Pese a que elnúmero absoluto de restos líticos no resulte de los máselevados con 58 productos que suponen el 6.84 % delconjunto, acapara uno de los conjuntos lascados másnumerosos ya que tan solo se han recuperado 17 frag-mentos de canto y 13 fragmentos de molino, mientrasque se documentan 22 lascas, 2 de ellas retocadas, un
soporte laminar, un resto de talla y 4 núcleos. En loque al registro faunístico respecta, se han recuperadoun total de 14 restos de los que únicamente dos hanpodido identificarse como Ovis/Capra, correspondien-do el resto a elementos diafisarios indeterminados.
Fondo XIII
Se trata de una estructura de planta circular de 117cm. de anchura máxima con paredes rectilíneas quetienden a cerrarse muy levemente hacia la boca de lafosa, lo que le confiere una sección de tendencia tron-cocónica, con base plana de 129 cm. de diámetro y 48cm. de profundidad. Se documenta un único nivel derelleno compuesto por limoarcillas medianamentecompactas, de color oscuro y con porcentaje alto demateria orgánica. Durante su excavación no se docu-mentó la presencia de material cerámico. Por su parte,el material lítico representa el 4.95 % del total con 42restos de los que 6 son lascas, 2 son núcleos, aparece
Foto 30.- Fondo XIV delimitado en planta.
Foto 31.- Fondo XIV una vez excavado.Foto 29.- Fondo XIII tras haber sido excavado.
Foto 28.- Fondo XIII delimitado en planta antes de ser excavado.
46
Los Yacimientos de Merinas y Velilla (Mocejón, Toledo)
un fragmento informe, 23 cantos y 10 fragmentos demolino. El conjunto óseo recuperado se compone de39 restos de entre los que se han podido identificar 3fragmentos correspondientes a Ovis/Capra y un frag-mento de vértebra de Bos taurus. El resto correspondea fragmentos indeterminados tanto de especies de tallagrande como de talla pequeña.
Fondo XIV
Estructura de planta ligeramente oval de 117 cm. ensu eje largo y 88 cm. en su eje corto, paredes rectasque descienden de forma perpendicular definiendo unplanta lisa de similares dimensiones que la boca,alcanzando una profundidad de 37 cm. Presenta dosniveles de colmatación, el más superficial, un finoestrato de limoarcillas de compacidad media y abun-dante materia orgánica, que se superpone a otro relle-no de mayor espesor de limoarcillas de compacidadmedia y color rojizo y de origen natural. Al igual que
en la estructura XIII, no se recuperó ningún fragmen-to cerámico en el transcurso de la excavación. Elúnico elemento lítico recuperado es un percutor. Eneste caso tampoco han aparecido restos de fauna.
Fondo XV
Fosa de grandes dimensiones que presenta una plan-ta de 175 cm. de anchura máxima y sección en formade saco con paredes que se ensanchan a medida quealcanzan más profundidad, lo que resulta más bruscoen el extremo Sur de la cubeta. Alcanza una profundi-dad de 86 cm. y un único relleno de origen antrópicode tierra arcillo limosa con porcentaje medio de con-tenido orgánico y compacidad también media.Durante su excavación se recuperaron 8 fragmentoscerámicos, correspondiéndose en su totalidad conmaterial selecto (0.8 % del conjunto), presentando unode ellos decoración impresa. En su interior se hanrecuperado 74 elementos líticos que suponen el 8.73
Foto 33.- Fondo XV una vez excavado.
Foto 32.- Fondo XV antes de su excavación.
Foto 35.- Fondo XVI una vez excavado.
Foto 34.- Planta del fondo XVI antes de su excavación.
47
El proceso de excavación: estructuras y fases detectadas
% del total. Los cantos, con 51 restos, son los másnumerosos seguido de los molinos o fragmentos deestos con 13 restos, mientras que las lascas se reducena 8 ejemplares y núcleos, hojas o fragmentos informesaportan un ejemplar en cada caso. Tan solo se ha recu-perado 3 restos de fauna, un fragmento diafisiario de3 cm de animal de talla pequeña con fractura longitu-dinal y la cortical en mal estado, una diáfisis de meta-tarso con fractura longitudinal de Ovis / Capra y unadiáfisis de metacarpo derecho con fractura longitudi-nal también de Ovis / Capra.
Fondo XVI
Presenta una planta circular de 140 cm. de diámetroy paredes rectilíneas que describen una sección prác-ticamente rectangular, con base plana y 46 cm. de pro-fundidad. Se documenta un único estrato en su inte-rior, de origen antrópico compuesto por limoarcillasde compacidad media y escaso contenido en materia
orgánica. Se trata de la cubeta que ha aportado el con-junto cerámico más reducido con 4 fragmentos (0.4 %del total recuperado). Pese a tratarse en los 4 casos dematerial selecto, no ha aparecido ningún resto condecoración. La mayoría de los 24 restos líticos docu-mentados (2.83 % del total) corresponden a productosde débitage o desechos de talla, apareciendo tan solo5 cantos y un fragmento de molino frente a 13 lascas,una de ellas retocada, 3 fragmentos informes y 2núcleos. No se ha documentado la presencia de mate-rial óseo en esta estructura.
Fondo XVII
Estructura de planta de tendencia circular con 162cm. de anchura máxima y paredes que convergenlevemente hacia el centro de la cubeta, definiendo unabase plana de unos 124 cm. de diámetro y una profun-didad de 50 cm. Se documenta en su interior un únicodepósito de origen natural de matriz limoarcillosa,
Foto 39.- Fondo XVIII una vez finalizada su excavación.
Foto 38.- Planta del fondo XVIII antes de ser excavado.Foto 36.- Fondo XVII delimitado en planta.
Foto 37.- Fondo XVII una vez finalizada su excavación.
48
Los Yacimientos de Merinas y Velilla (Mocejón, Toledo)
medianamente compacta con un elevado contenido demateria orgánica que le confiere un color pardo bas-tante oscuro. El repertorio cerámico se reduce a 7fragmentos (0.7 % del conjunto), todos ellos selectos,de los que 2 presentan decoración incisa. El materiallítico está representado tan solo por 11 restos queaportan el 1.30 % del total con 9 cantos, un fragmen-to de molino y una lasca. Los 13 restos óseos recupe-rados corresponden a 7 fragmentos indeterminablesmenores de 3 cm. y 6 de 1 cm. con fractura longitudi-nal y mal estado de la cortical ósea.
Fondo XVIII
Fosa de escasa profundidad (tan solo 23 cm.) y sec-ción en artesa, con planta circular de 136 cm. deanchura máxima y paredes rectilíneas que delimitanuna base plana de similares dimensiones a las de laboca. Presenta un único nivel de relleno con matrizlimoarcillosa de color pardo claro, compacidad media
y contenido medio de materia orgánica. Durante elproceso de excavación se recuperaron 6 fragmentos(0.6 % del total del material cerámico) que correspon-den en su totalidad a material selecto, presentando 2de ellos decoración incisa y un ejemplar más condecoración impresa. En lo que al material lítico res-pecta, en esta estructura se han recuperado 2 lascas, unnúcleo, 6 cantos y dos fragmentos de molino, lo querepresenta con 11 restos el 1.30 % del total exhumado.No se ha constatado la presencia de material óseo.
Fondo XIX
Presenta planta de tendencia circular de 174 cm.de diámetro con paredes rectilíneas que en su extre-mo Sur se inclina hacia el centro de la fosa mientrasque en el extremo Norte la pared esta excavadahacia el exterior de la cubeta. La base es recta yalcanza una profundidad de 30 cm. El único rellenodocumentado está compuesto por una matriz limoar-
Foto 41.- Fondo XIX tras su excavación.
Foto 40.- Fondo XIX delimitado en planta antes de ser excavado.
Foto 43.- Fondo XX finalizada su excavación.
Foto 42.- Fondo XX delimitado en planta.
49
El proceso de excavación: estructuras y fases detectadas
cillosa de compacidad media y con elevado porcen-taje de materia orgánica. El repertorio cerámicorecuperado en su interior se limita a 7 fragmentos(0.7 % del total), todos ellos selectos, presentandouno de ellos decoración realizada mediante ungula-ciones. Se han recuperado un total de 27 elementoslíticos (3.18 % del total) de los que 26 correspondena fragmentos de canto, 4 a fragmentos de molino, 6lascas y un núcleo. Respecto a la fauna depositadaen esta estructura, únicamente aparece un fragmen-to diafisiario de 4 cm. indeterminable con fracturalongitudinal.
Fondo XX
De tendencia ligeramente oval con una anchuramáxima de 178 cm. presenta paredes rectilíneas en suextremo Norte mientras que en el Sur es levementecóncava, delimitando una sección casi rectangular,con base plana y 42 cm. de profundidad. Se constata
un único relleno de matriz limoarcillosa, contenidomedio de materia orgánica y compacidad media.Durante su excavación se recuperaron 11 fragmentoscerámicos (1.1 % del registro total), todos ellos selec-tos, de los cuales dos presentan decoración, incisa enun caso y ungulaciones en el otro. El material líticoresulta muy escaso, únicamente el 0.82 % del total,que se traduce en la presencia de 5 fragmentos decanto, un percutor y una lasca. No se han documenta-do restos de fauna.
Fondo XXI
Nos encontramos ante una fosa de tendencia ovalcon 140 cm. de eje largo y un marcado "estrangula-miento" en el tercio Noroeste, donde la anchura es de54 cm. para volver a ensancharse hasta los 108 cm. enla zona central de la estructura. Las paredes no sonparalelas, recta y con inclinación hacia el centro de lacubeta en el extremo Sureste y cóncava en el extremo
Foto 45.- Fondo XXI tras haber sido excavado.
Foto 44.- Planta del fondo XXI antes de ser excavado.
Foto 47.- Fondo XXII tras finalizar su excavación.
Foto 46.- Fondo XXII delimitado en planta.
50
Los Yacimientos de Merinas y Velilla (Mocejón, Toledo)
Noroeste. La base tampoco es uniforme, plana en lazona más amplia de la fosa alcanzando una profundi-dad de 20 cm. para descender en la zona del "estrangu-lamiento" en un brusco escalón delimitando un espacio"pseudocircular" de 34 cm. de profundidad. Presentaun único relleno de matriz limoarcillosa de color pardoclaro y contenido medio de materia orgánica. Comomaterial lítico tan solo se puede señalar la presencia deun pulidor. No se ha identificado ningún resto de faunani material cerámico durante la excavación.
Fondo XXII
Estructura de planta circular de 160 cm. de diámetroy paredes rectilíneas que se inclinan hacia el centro dela fosa ofreciendo una sección en artesa con una baseplana y 30 cm. de profundidad. El único relleno que seha individualizado presenta matriz limoarcillosa concontenido medio de materia orgánica y compacidadmedia. El registro lítico resulta muy escaso con 7
ejemplares, 5 cantos, un fragmento de molino y unalasca que aportan el 0.82 % del total recuperado. Nose documenta material cerámico ni óseo en estaestructura.
Fondo XXIV
Estructura de grandes proporciones que presentauna planta de tendencia circular de 235 cm. de diáme-tro y que ha sido posteriormente seccionada en suextremo Oeste por otra estructura negativa (fondoXXV). Las paredes son rectas y perpendiculares a unabase plana alcanzando una profundidad de 64 cm. Sedocumenta un único relleno en su interior de tierralimoarcillosa con contenido medio en materia orgáni-ca y compacidad media. Únicamente se han exhuma-do 8 restos líticos (0.8 % del total), todos ellos selec-tos, de los cuales 3 presentan decoración, incisa en uncaso, impresa en otro y mediante ungulaciones en eltercero. El conjunto lítico asciende a 60 restos queaportan el 7.07 % del repertorio total, de los que 37corresponden a cantos y fragmentos de estos, 14 afragmentos de molino, 2 a fragmentos informes desílex, 3 a lascas de las que una corresponde a un pro-ducto de acondicionamiento y 4 núcleos, que suponenporcentualmente una de las concentraciones más sig-nificativas. Respecto a los restos de fauna, en la inter-sección de ambas fosas se recuperaron 5 fragmentosdiafisiarios indeterminables menores de 3 cm.
Fondo XXV
Presenta planta de tendencia oval con 214 cm. en sueje largo y 150 cm. en el eje corto. Su extremo Estesecciona parcialmente el extremo Oeste de la fosaXXIV. Las pareces son rectilíneas y perpendiculares auna base plana, alcanzando los 56 cm. de profundidadmáxima. Se ha identificado un único estrato en suinterior de limoarcillas de contenido medio en materiaorgánica y compacidad también media. Pese a susdimensiones, no se ha recuperado un volumen signifi-cativo de material arqueológico, constatándose única-mente la presencia de 11 fragmentos cerámicos (1.1 %del repertorio cerámico), todos ellos selectos, de losque 4 presentan decoración. Es además una de lasestructuras en las que se documenta una mayor varie-dad en cuanto a técnicas decorativas, conviviendo laincisión (dos casos), la impresión (un caso) y la ungu-lación (otro ejemplar más). El material lítico aportadoes también bastante reducido, tan solo 11 restos (1.30% del conjunto) que se desglosan en 8 cantos, dos las-cas y una lámina en cresta, lo que podría indicar el tra-bajo de laminado en el propio entorno habitacional.
Foto 48.- Perfil del fondo XXIV en su zona de contacto con el fondo XXV.
Foto 49.- Estructuras XXIV y XXV tras su excavación, endonde se aprecia la zona de contacto entre ambas.
51
El proceso de excavación: estructuras y fases detectadas
Fondo XXVI
Presenta una planta de tendencia circular con 118cm. de diámetro, paredes rectilíneas ligeramente incli-nadas hacia el centro de la fosa delimitando una baseplana de 107 cm. de anchura máxima alcanzando los24 cm. de profundidad. Se ha documentado un únicoestrato en su interior de tierra limoarcillosa con conte-nido medio de materia orgánica y compacidad tam-bién media. Durante la excavación de esta estructura
se recuperaron 6 fragmentos cerámicos (0.6 % deltotal) de los que la mitad pueden considerarse materialselecto, aunque ninguno de ellos presenta decoración.El material lítico se reduce a 8 fragmentos de canto ya un fragmento de molino, lo que representa el 1.06 %del conjunto. El registro óseo asciende a 7 restos delos que uno corresponde a Bos taurus y otro aOvis/Capra, correspondiendo el resto a fragmentosaxiales y diafisarios indeterminados.
Foto 51.- Fondo XXVI tras ser excavado.Foto 50.- Planta del fondo XXVI antes de su excavación.
52
Los Yacimientos de Merinas y Velilla (Mocejón, Toledo)
Fig. 16 .- Plantas y secciones de las estructuras documentadas en Velilla.
53
El proceso de excavación: estructuras y fases detectadas
Fig. 17 .- Plantas y secciones de las estructuras documentadas en Velilla.
54
Los Yacimientos de Merinas y Velilla (Mocejón, Toledo)
Fig. 18 .- Plantas y secciones de las estructuras documentadas en Velilla.
55
El proceso de excavación: estructuras y fases detectadas
Fig. 19 .- Plantas y secciones de las estructuras documentadas en Velilla.
56
Los Yacimientos de Merinas y Velilla (Mocejón, Toledo)
IV.1.2.- Definición y funcionalidad de las estructu-ras detectadas.
Son ya numerosos en la Meseta los yacimientos deesta clase de los que se tiene noticia, algunos de ellosexcavados recientemente; se asocian a las llanuras delas cuencas de los grandes ríos; en este caso se trata dela amplia y fértil vega del río Tajo, que, en la zona quenos ocupa, una finca del término de Mocejón en tie-rras del marqués de Beldaña, se dedica actualmente,de forma bastante generalizada, al cultivo del maíz.
Caracteriza el emplazamiento, desde el punto devista geológico, un sustrato de limos arcillosos con uncomponente importante de arenas en el cual fueronexcavadas todas las estructuras que hemos encontradoen el yacimiento, integrando en mayor o menor medi-da la matriz de los sedimentos que conformaron losdistintos depósitos que las colmataron en última ins-tancia.
Dentro del área abierta que forma una L en la trazadel A.V.E., los restos arqueológicos excavados se con-centraban en una franja con dirección N-S, en la zonaoriental aunque es muy probable y lógica la existenciade estructuras similares a las documentadas en unespacio más amplio entre el margen este de la traza yel río, no sólo por los comentarios que los medieros dela parcela colindante nos han hecho al respecto, sinotambién por la extensión que es habitual en este tipode yacimientos.
En total se han localizado 25 estructuras subterráne-as de las que se denominaban "fondos de cabaña",entre las cuales sólo a una de ellas por sus dimensio-nes y morfología interior podría corresponder taldenominación. En ningún lugar del área excavada seidentificaron restos de construcciones en duro ni zan-jas de cimentación o de cualquier otro tipo.
Como resultados preliminares pueden señalarse enprimer lugar y de forma general los que se deducen dela documentación de la morfología y el contenido delos espacios interiores; en buena parte de los casos,debieron de destinarse, originariamente, al almacena-miento de productos diversos, pero como suele ocurrirtambién de forma habitual en general no nos es posi-ble conocer qué tipo de productos, puesto que casisiempre se amortizan una vez perdida su función ori-ginal; la propia excavación demuestra que fueronrellenándose con aportes de composición, potencia,morfología, disposición y número variable.
En cuanto a las formas son generalmente cubetas,más o menos amplias y profundas que, a veces, pre-sentan secciones troncocónicas o acampanadas y en
menor número de ocasiones presentan perfil de saco,en algunos casos formando espacios con bastantecapacidad.
Las plantas son mayoritariamente de tendencia cir-cular o ligeramente ovaladas llegando en algunoscasos a cortarse como sucede con las estructurasXXIV y XXV.
En algunas, como los fondos XXI, XXIV, XXV y V,esta morfología presentaba alguna variación, un nichosituado en la zona norte de la pared en el primer casoy, en el resto, plantas secantes.
Por otra parte, son mayoritarios los casos en los queel espacio interior se encuentra colmatado medianteun solo depósito que con frecuencia presenta un bajocontenido en materia orgánica y que suele aportarescasos artefactos.
Foto 53.- Conjunto de fondos que hemos denominado agrupación B.
Foto 52.- En primer término, agrupación de estructuras quehemos denominado agrupación A.
57
El proceso de excavación: estructuras y fases detectadas
El conjunto de estructuras excavadas se concentrabaen el Este de la traza, formando, en conjunto, una fran-ja con dirección N-S. Su distribución en el área abiertasugiere y permite suponer la existencia de dos gruposque hemos denominado A y B, que en el caso del pri-mero de ellos se sitúan en el entorno más inmediato deuna pequeña cabaña; respecto a la agrupación B podríahaber tenido el mismo sentido y origen, sin embargo, eneste conjunto ninguna de las estructuras aporta referen-cias claras como posible lugar de habitación; no se handetectado restos de suelos, ni espacios suficientementeamplios, ni tampoco agujeros de poste.
Se excavó, además, otra serie de estructuras, fondosXIV, XV y XIX, que se encontraban aparentementeaisladas y desde luego distantes de las agrupacionesantes mencionadas, y otras, VII, XII y XIII, sensible-mente próximas entre sí, y alineadas (también con elfondo XIX) casi con dirección N-S, la misma direc-ción que marca la posición de A y B entre sí, gruposde los que se encuentran también bastante separadas.Estén o no incluidos en dichas agrupaciones es evi-dente la variedad de estos hoyos a nivel morfológico;en este sentido, parece lógico pensar que el control dela cantidad de humedad deseable (de acuerdo con elobjeto a almacenar o la función a desempeñar) hayadeterminado en cierto modo la forma de la estructura,al menos en lo que se refiere a la profundidad.
De todas formas, en la mayoría de ellas no hemosconseguido realizar una lectura de los correspondientesdepósitos internos capaz de remitirnos, con algunaseguridad, a la distinta función que, con toda seguridad,cada uno de estos tipos de estructura debió de tener.
Acaso podría aportar este yacimiento una prueba deesta adaptación funcional de cada tipo morfológico.Las estructuras IV y VIII, incluidas en el grupo A, sonhoyos con forma de saco y base casi plana, con ciertatendencia a la convexidad; sobre sus bases la sucesiónde los depósitos y la disposición y contenido de éstoses muy similar, lo que permite interpretarlos como"sucesos" de las mismas características y que portanto pueden tomarse como resultados de una mismaactividad o función desarrollada, de forma indepen-diente en ambas estructuras.
Cualquiera que fuese el "destinatario" de tal función(funcionamiento) la forma (el tipo) de la estructuradebió de favorecer el "suceso" y previamente favore-cer también la adecuada disposición de los elementosresponsables (desencadenantes) del funcionamientode la estructura. Pudimos identificar sobre la base deaquellas, un amontonamiento de vegetales quemados,en cuyo perímetro se recogieron bastantes fragmentoscerámicos y alguno de hueso y lítico y, sobre este
montón, se colocó una capa de porciones, "pegotes",de arcilla de color blanquecino (a veces facetados),dispuestos de forma equidistante que ofrecía unasuperficie ligeramente cóncava.
En relación con el posible proceso de funcionamien-to de estas dos estructuras, salvo en el caso puntual ytal vez accidental del tramo de pared quemado que seobservó en el fondo IV, no existen razones ni indiciospara pensar que con estos dos depósitos se pretendie-sen alcanzar altas temperaturas capaces de cocer, sinosimplemente producir calor y tal vez humo: secar y/oahumar; esta/s puede/n haber sido la/s función/es des-arrollada/s por estas dos estructuras subterráneas queposteriormente se amortizaron para otros usos, tal vezcomo simples basureros.
Sin embargo, otra de las estructuras de morfologíasimilar a las anteriormente descritas e igual que ellasincluida en el grupo A, la X, presentaba en su interiordos depósitos, uno inferior, que también tenía un altoporcentaje de materia orgánica y otro de gran potenciacolmaba la estructura hasta su embocadura; entreambos niveles se recogió una vasija de contención,casi completa y de gran tamaño, realizada a mano ycon decoración de incisiones oblicuas en la partesuperior del labio y plástica de pezones situados en elcuerpo, cercanos al comienzo del cuello. Esta clase devasijas según sugieren algunos pudieron haber servidopara contener tanto líquidos como grano o harina paraconsumo más inmediato. Conocemos una de similarmorfología en el madrileño yacimiento del Caserío dePerales del Río (Getafe).
En ningún otro caso, salvo la cabaña identificadacomo fondo VI, se encuentran depósitos que puedanofrecer referencias funcionales.
Foto 54.- Detalle de vaso contenedor de grandes proporcio-nes recuperado durante la excavación del fondo X.
58
Los Yacimientos de Merinas y Velilla (Mocejón, Toledo)
La estructura VI se ha identificado como una posible"cabaña", de perímetro irregular aunque de tendenciaredondeada, que se detectó, como el resto de las estruc-turas que se agrupaban en torno a ella, durante el ras-pado posterior al trabajo de la máquina. Su interiortiene el interés de poseer lo que parece un escalona-miento situado en el lado sur que podría ser la zona deacceso al interior; en el cual se excavó, parece unacubeta en cuya base se formó un nivel que presentalocalmente señales de rubefacción (manchas rojizas ynegruzcas) sobre este suelo y sensiblemente centradose documentó un nivel negro potente, de planta redon-deada y sección troncocónica, con abundante carbónque debe corresponder a un hogar. A unos cincuentacentímetros de profundidad desde el nivel de detecciónse excavó otra dependencia interior de planta redonde-ada y forma troncocónica invertida que no aportó ape-nas materiales. En el exterior del perímetro de estaestructura no hemos podido, sin embargo, identificarcon seguridad ningún agujero de poste.
Sin embargo, interpretar los restos exhumados en laestructura VI como un "interior habitable" plantea deentrada numerosos interrogantes, sobre todo si nosempeñamos en reducirlo al perímetro que nos marcala propia estructura subterránea. La evidencia delatauna arquitectura interior que resultaría inadecuadacomo estancia (sensu stricto) por la desproporciónrelativa del tamaño del hogar central y el "accidenta-do relieve" general; en ese modelado exhumado puedeleerse, no obstante, una intención clara de almacenar(hoyos 5, 6 y 7 con formas y capacidades similares yvasijas de almacenaje reconstruidas) en el sector occi-dental, quedando esculpidas en el oriental una serie decubetas levemente indicadas, con toda seguridad des-tinadas, al menos alguna, a otra función quizás com-plementaria de la anterior. En este sentido, cabe resal-tar que la molienda (a partir de los numerosos frag-mentos de granito de diversos tamaños y tipos) estábien representada en el grupo A (incluso dentro delhogar de la estructura VI) y en el B. El hecho de quetanto unas como otras se dispongan en torno al hogarpone indudablemente en relación todas estas depen-dencias, incluido el hogar mismo que como tal debióde aportar al menos calor y sequedad en un entornode por sí húmedo, debido a la proximidad al río Tajo yal propio freático, incluso en las épocas de estío, quequería quizás dedicarse al procesado de alimentos.
Este espacio interpretado como zona de procesado(tal vez secado/tostado y/o molienda de cereal/bellota)podría además ponerse en relación con algunas de lasotras estructuras subterráneas englobadas en el grupo"A" (como los fondos IV, VIII y tal vez X) confirien-do al conjunto integrado en este espacio mayor senti-do. Resumiendo, los pobladores del asentamiento de
Velilla habrían dedicado esta zona (la del grupo "A")por una parte al almacenamiento de alimentos: silosen uso como tales y, por otra, al procesado de los mis-mos: antiguos silos que quedaban en desuso para elsecado y estructura VI para el tostado, molienda yalmacenaje del producto.
Esta propuesta de interpretación de la estructura VIy el grupo "A" sería una instantánea de confirmaciónde esa constante histórica que supone el afianzamien-to del proceso de sedentarización ya desde antes delcomienzo de la Edad del Bronce y otra referencia mása la consideración del modelo de asentamientos enllano como reflejo fiel de un sistema adaptado almedio para sociedades sedentarias.
IV.2.- El yacimiento de Merinas.
El yacimiento se sitúa en el Término Municipal deAlameda de la Sagra, a unos 800 m de la orillaizquierda del arroyo Guatén, y a unos 4, 5 Km. alNorte del cauce del Tajo.
La intervención en el yacimiento de Las Merinassurge como consecuencia de la localización de unenclave arqueológico en el seguimiento de las obrasdel Proyecto de Construcción de La Plataforma delNuevo Acceso de Alta Velocidad a Toledo. Con ante-rioridad y durante las fases previas de prospecciónarqueológica se llegaron a localizar varios focos dehábitat prehistórico que permitían hablar en favor deuna posible área de especial concentración de restosde carácter arqueológico en la zona.
De esta forma, al llevarse a cabo los trabajos deexcavación y desmonte de los perfiles de los terrenosen el sector noroeste del Préstamo 1, Las Merinas, selocalizaron los restos arqueológicos objeto de la pre-sente memoria. Dentro del Programa de VigilanciaArqueológica de la zona, se pudo comprobar, tras eldesbroce y la retirada de la cobertura vegetal de losterrenos cercanos al lugar del hallazgo, la extensión yamplitud del asentamiento, al localizarse, al menos,cuatro áreas o focos más anexos al mismo. Esto nospermitió constatar un poblado de mayor envergaduraque el localizado en un primer momento, lo queaumenta el valor de los hallazgos, ya que lo sitúa a lamisma altura que otros yacimientos de similar crono-logía ya conocidos en las cercanías del arroyo Guatén.
Se procedió, en primer lugar, a la paralización de losdesmontes y cualquier otro tipo de movimiento de tie-rras que pudiera afectar a los restos arqueológicosrecién localizados. En segundo término, se ordenó lacorrecta señalización y balizamiento de todo el entor-no del yacimiento, por un lado, las estructuras negati-
59
El proceso de excavación: estructuras y fases detectadas
Fig. 20 .- Situación del yacimiento de las Merinas en la Cuenca Media del Tajo.
60
Los Yacimientos de Merinas y Velilla (Mocejón, Toledo)
vas, habitualmente denominadas fondos de cabaña,que se observaban en los perfiles de los desmontes y,por otro lado, todo el perímetro definido como yaci-miento arqueológico que se extendía por toda la zonaaneja.
IV.2.1.- El proceso de excavación.
Se estableció el método de trabajo por parte delequipo técnico: en primer lugar, la limpieza de los per-files de los fondos con el objetivo de documentar posi-bles estratigrafías en los rellenos de los mismos. Ensegundo lugar, la apertura en área en la plataformasuperior para delimitar los restos de las plantas de lasestructuras conservadas y, por último, se procedió a laexcavación de las mismas.
En total se excavaron 7 estructuras negativas deno-minadas fondos de cabaña, ya que, como se comentócon anterioridad, dos de ellas se habían desplomadocomo consecuencia del derrumbe de los perfiles de laplataforma, por lo que sólo se recuperaron los frag-mentos cerámicos y líticos que se encontraban en su
interior. Sólo en un caso, era tal la afección sufrida porel fondo que de éste solamente quedaban escasos cen-tímetros de lo que fue la forma originaria del mismo(es el caso del fondo III).
La gran alteración provocada por la extracción detierras había seccionado, en algunos casos, más de lamitad de los fondos, por lo que la excavación en sí delos mismos se llevó a cabo siguiendo la forma que delas cubetas de aquellos se habían conservado; en unasocasiones, se realizaba en pie de frente a ellos, enotras, sin embargo, hubo que amontonar tierra paracrear una plataforma artificial para poder excavarlos,debido a la altura a la que se encontraban como resul-tado de los desmontes.
La zona de actuación se centró, exclusivamente, enlos perfiles de la plataforma superior creada por losdesmontes de las máquinas dedicadas a la extracciónde tierra, lugar en el que se localizaron las estructurassubterráneas. Se intervino en un área estimada de unos30-40 metros de largo, distancia que separaba la pri-mera de la última estructura conservada.
Fig. 21 .- Localización de las estructuras respecto a la Línea de Alta Velocidad, en la zona de desmonte del talud.
61
El proceso de excavación: estructuras y fases detectadas
Tan sólo a la hora de documentar los restos de lasplantas que quedaban conservadas de las estructuras,se abrió en área en lo alto de la plataforma, lo que per-mitió cuadricular algunos de los fondos. Por ejemplo,en el caso de la estructura fondo II se abrió en exten-sión un área de 4 x 4 metros, lo que supone un áreaaproximada de unos 16 metros cuadrados. Sin duda,se trata de la zona de mayor extensión abierta en plan-ta, ya que en algunas zonas ni siquiera fue posible rea-lizarlo por los derrumbes de los fondos (foto fondo IV-V) y, en otras, como en las estructuras fondos VI-VII-VIII, había sido tal la incidencia de los desmontes quetan sólo se había conservado poco más de la mitad delas estructuras.
IV.2.2.- Definición y justificación de las fases detectadas.
Como ya se ha comentado con anterioridad, en pri-mer lugar, se procedió a la limpieza de las seccionesde los fondos con la idea de hallar posibles estratigra-fías en los depósitos que rellenaban éstos. En ningunode los casos fue así, ya que todos presentaban rellenosbastante homogéneos en cuanto al tipo de relleno, porlo que no se pudieron definir distintos "sucesos" en lacolmatación de los fondos. En segundo lugar, al abriren extensión en lo alto de la plataforma para buscar lasplanta y bocas de los fondos, pudo comprobarse cómode éstas apenas quedaban menos de la mitad de lasmismas, por lo que la afección de la extracción de tie-rras había prácticamente reducido a la mitad el tama-ño de las estructuras. Aún así, las plantas de cuantos seconservaban eran de forma circular u ovalada, ypodría, incluso, aventurarse que el diámetro de losmismos oscilaría alrededor del metro-metro y medio,salvo algunas excepciones como por ejemplo el fondoIX¸ que, con una forma ovalada parece superar esas
dimensiones, convirtiéndose así en el de mayor tama-ño de los excavados.
Al margen de las estructuras negativas denominadasfondos de cabaña, no se detectó ninguna otra eviden-cia arqueológica del hábitat prehistórico, del tipo desuelos de ocupación, cabañas, agujeros de poste o res-tos de zanjas de cimentación o estructura levantadasen piedra.
En definitiva, se detectaron 10 estructuras (fondos Ial X), 7 se excavaron (fondos I-II-VI-VII-VIII-IX yX), en dos se recuperó el material procedente de losderrumbes de las estructuras (fondos IV-V) y, en tansólo un caso, (fondo III) nos encontramos con su totaldestrucción. Para un mejor manejo de los datos en elcampo y una ayuda a la hora de afrontar la excava-ción, se decidió individualizar cada una de las estruc-turas, denominándolas fondos y asignarlas un número;posteriormente, en el transcurso de la excavación decada uno de ellas, se registraron cuantas unidadesestratigráficas deparó cada ámbito o estructura.
La distribución de los mismos, a pesar de las altera-ciones sufridas por el yacimiento, nos permiten hablarde cierta concentración, siempre manteniéndola con lacautela que otorga el no haber podido desarrollar eltrabajo en extensión. De esta manera, es de destacar laagrupación de los fondos VI-VII-VIII apenas separa-dos escasos medio metro uno de los otros que, junto asu similitud formal y de tamaño y capacidad, noshablan de una funcionalidad común en cuanto al sig-nificado e interpretación de los mismos. No cabe dudade que los trabajos de explotación de la zona deben dehaber ocasionado la destrucción de alguna que otraestructura similar; de lo que sí estamos seguros es deque a pesar de que este hecho haya podido ocurrir enel transcurso del seguimiento de la obra, el límite de laplataforma en la que se encontraron los fondos objetode la presente redacción marcan un foco de expansiónde la superficie total del asentamiento que, como yamencionamos en la introducción, se extiende hacia laspistas anexas.
No se documentó ningún tipo de suelo de habitaciónque pudiera hacer pensar en alguna otra estructura dis-tinta de las identificadas; de haber existido ésta, talvez debería haber aparecido sobre los fondos, como enocasiones se ha planteado en otras áreas, pero en nues-tro caso y vistos los perfiles de los terrenos en los quese encontraban excavados, este planteamiento carecede fundamento, por lo menos, en la zona en la que seintervino. Es cierto que las estructuras no sólo se hanvisto alteradas por la explotación reciente, sino quetoda la zona se encuentra dedicada al cultivo del olivoy, en gran número de ocasiones, las bocas y parte
Foto 55.- Zona abierta para su excavación sobra la plataforma en las inmediaciones del Fondo II.
62
Los Yacimientos de Merinas y Velilla (Mocejón, Toledo)
superior conservada de los fondos se han visto profun-damente dañadas por las raíces de los olivares (porejemplo en los fondos VI-VII-VIII, en cuyo cimasuperior se encuentra todavía uno de los pocos oliva-res que no han sido arrancados, caso del fondo I yfondo X).
En cuanto a las secciones y formas de los fondos, laexcavación de los mismos ha propiciado resultadosverdaderamente interesantes, desde el punto de vistade la interpretación y significado de éstos. En este sen-tido, los tipos de la secciones previa a su excavaciónnos hablaban de estructuras con forma de cubetas enforma de "saco" o "acampanadas", que podría permi-tirnos decir que nos encontramos ante estructuras des-tinadas al almacenamiento de los recursos obtenidosde las explotaciones agrícolas. Su función como silos,siempre planteadas para este tipo de estructuras, con laexcavación del yacimiento de Las Merinas, se ha vistototalmente confirmada con la conservación, por pri-mera vez en la provincia de Toledo, por lo menos
hasta donde nosotros tenemos noticia, de los revesti-mientos de las paredes de los silos en un asentamien-to de la edad del Bronce perteneciente a Cogotas I.
IV.2.3.- Tipos y formas de las secciones de los fondos.
Fondo I
Presenta una profundidad de 0,83 metros desde elinicio del fondo hasta la base del mismo alcanzando1,13 metros en la boca, mismas dimensiones que man-tiene a lo largo de los 0,40 metros que tiene el cuellodel fondo. En este punto, las paredes que desciendende forma recta, se abren para alcanzar los 1,25 metrosde perfil en la panza. La base es plana, conservando undiámetro aproximado de 1,02 metros. Se trata portanto, de un fondo de base plana, paredes rectas desdela boca hasta el cuello y forma cóncava en el tercioinferior de la estructura correspondiéndose con lapanza, zona en la que alcanza un perfil de mayorenvergadura. Si exceptuamos el fondo III, práctica-mente destruido en su totalidad, es la estructura quemenos material cerámico ha aportado con 21 frag-mentos que representan el 2.46 % del total recupera-do, de los que 4 (0.47%) corresponden a materialselecto. Se han recuperado además 2 lascas, una de lascuales ha sido posteriormente retocada, 2 fragmentosde cantos de cuarcita y 5 fragmentos de molino.
Fondo II
De base plana y paredes rectas con una ligera tenden-cia a cerrarse hacia la superficie, en la panza alcanza elmáximo perfil con 1,38 metros para abrirse de formasuave hacia el interior. Los diámetros son muy simila-res tanto en la boca del fondo en superficie (1,33metros), como en la base (1,20 metros). Con una formabastante regular, tiene una profundidad de 0,43 metros,
Foto 57.- Fondo I tras su excavación, recortado en el perfil del talud.
Foto 56.- Perfil del fondo I antes de ser excavado.
Foto 58.- Fondo II recortado en el perfil tras haber sido excavado.
63
El proceso de excavación: estructuras y fases detectadas
presentando un aspecto casi cuadrangular. Se trata delsegundo fondo que más material cerámico aporta, conun total de 159 fragmentos (18.66 % del total) de losque 22 (2.58%) podrían clasificarse como selectos. Elconjunto lítico asciende a un total de 20 piezas de lasque 6 corresponderían a lascas, aparece también unfragmento informe o chunk, 5 cantos de cuarcita y 7fragmentos de molino junto a otro que se ha recupera-do completo. Tan solo se ha recuperado dos restosóseos, correspondientes ambos a un ovicáprido.
Fondo III
No se puede hablar del tipo de sección por la prácti-ca total destrucción de su estructura. Tan solo pudorecuperarse un fragmento cerámico (012% del total).
Fondo IV
El derrumbe de la estructura impidió cualquier tipode intento de saber su forma y dimensiones. Pese aesto, pudieron recuperarse 84 restos cerámicos (9.86%del total) de los que 16 (1.88 %) serían selectos. Elrepertorio lítico se reduce a 7 piezas, 2 lascas, dosnúcleos, 2 cantos y un fragmento de molino. Para fina-lizar, el conjunto faunístico asciende a 7 restos de losque 5 corresponden a ovicápridos más 2 fragmentosdiafisarios indeterminables.
Fondo V
Parcialmente destruido, la forma de la boca y terciosuperior se han perdido como consecuencia del mismoderrumbe que afectó al fondo IV. El resto de la partede la estructura conservada presenta unas paredes rec-tas con tendencia entrante o invasada hacia la superfi-cie. En la parte inferior se ensancha adquiriendo sumayor diámetro en la base (1,65 metros). La profundi-
dad conservada oscila entre los 0,42 a 0,65 metros.Nos encontramos ante un tipo de fondo de seccióntendente a una forma troncocónica, de base irregularpero casi plana y posiblemente uno de los de mayorcapacidad, volumen y tamaño de los que pudiéramoshaber documentado. Se trata además de la estructuraque albergaba un mayor registro cerámico, con untotal de 164 fragmentos (19.25 %) de los que 28 (3.29%) serían selectos. El conjunto lítico esta compuestopor 6 lascas, dos de ellas retocadas, dos fragmentos decantos de cuarcita y 2 fragmentos de molino manufac-turados en granito.
Fondo VI
De aspecto cuadrangular, se trata del fondo demenor profundidad y capacidad de todos los conserva-dos con un total de 0,31 metros hasta su base, sin lle-gar a poder diferenciarse la boca del cuello. Con baseplana de 1,40 metros de diámetro, las paredes rectastienen una ligera tendencia saliente hacia la superficie.Alcanza su mayor amplitud en la boca superficial(1,61 metros de diámetro). Parece bastante claro queno debe ser considerado como un silo de almacena-miento como tal. Es una de las estructuras que menosmaterial ha deparado, tan solo 55 restos cerámicos(6.46 % del total) de los que 7 (0.82 %) pueden consi-derarse selectos. El conjunto lítico se reduce a unalasca retocada y cuatro fragmentos de cantos de cuar-cita. El repertorio óseo se reduce a tres fragmentosindeterminados, uno de ellos correspondiente a unfragmento craneal de animal de talla grande.
Fondo VII
Se trata de una estructura de base plana, siendo aquídonde mayor diámetro adquiere con 1,40 metros. Amedida que las paredes se estrechan al ir ascendiendo
Foto 59.- Situación del fondo V en el perfil antes de ser excavado.
Foto 60.- Fondo VI, una vez excavado recortado en el perfil.
64
Los Yacimientos de Merinas y Velilla (Mocejón, Toledo)
hacia la superficie su diámetro es menor, siendo en laboca del fondo donde alcanza la menor medida con1,20 metros. Tiene una profundidad de 0,50 metros,una vez que dejamos parcialmente al descubierto partede la capa del enlucido que recubría la base y las pare-des del fondo. Se trata de un silo recubierto en su fondoy paredes con una capa a modo de enlucido, de baseplana y paredes rectas con tendencia entrante hacia lasuperficie y forma casi cuadrangular. Respecto alrepertorio material recuperado, el material cerámicoasciende a 99 restos (11.62 % del total) de los que 13(1.53 %) serían selectos, mientras que el conjunto líti-co aporta un total de 13 restos que se desglosarían en 6lascas, una de las cuales ha sido retocada, un fragmen-to informe de sílex, 7 fragmentos de cantos y un frag-mento de molino elaborado en granito.
La fauna asciende tan solo a 3 fragmentos, unafalange de Bos Taurus y dos fragmentos diafisariosindeterminables.
Fondo VIII
De similares características que el fondo VII, enéste también reconocimos parte del enlucido querecubría las paredes del mismo, pero apenas se con-servaban como para poderlas haber documentado.Presenta el diámetro más grande en la base (1,50metros) y el de menor tamaño en la boca de la super-ficie (1,32 metros). La profundidad es de 0,55metros. Se han recuperado 97 restos cerámicos(11.38 % del total) de los que 18 (2.11 %) son selec-tos. La producción lítica asciende a 20 piezas, siendoel segundo fondo que más material de este tipo hadeparado, consistente en 6 lascas, un fragmentoinforme, 3 fragmentos de cantos de cuarcita, 9 frag-mentos de molino y un molino más que se ha podidorecuperar completo.
La fauna recuperada es muy escasa, únicamente undiente de Ovis/Capra y un maxilar de Bos taurus.
Foto 63.- Detalle del enlucido documentado en las paredes yla base del fondo VII.
Foto 61.- Perfil del fondo VII previo a su excavación.
Foto 64.- Sección del fondo VIII tras haber sido excavado.
Foto 62.- Sección del fondo VII una vez excavado.
65
El proceso de excavación: estructuras y fases detectadas
Fondo IX
Presenta forma de cubeta, con las paredes redonde-adas que se abren hacia el exterior, alcanzando sumayor diámetro en la superficie con 1,98 metros. Porel contrario, es en la base donde presenta su menordiámetro con 1,45 metros, alcanzando una profundi-dad de apenas 0,40 metros. Al igual que el fondo IIpresenta una sección en forma de cubeta, algo másreconocible en el fondo IX debido a sus mayoresdimensiones.
La cerámica recuperada asciende a 48 fragmentos(5.63 % del total) de los que 5 (0.59 %) serían frag-mentos selectos. El material lítico asciende a 10 res-tos, de los que 7 son lascas, aparece también un frag-mento informe de sílex, un fragmento de canto y unfragmento de molino.
No se ha documentado ningún resto óseo.
Fondo X
Presenta un perfil habitualmente denominado enforma de saco, aunque más bien podríamos denominarla sección del fondo X como en forma de bota. Tieneun marcado y estrecho cuello de paredes rectas de0,75 metros que acaban en una boca donde el fondotiene su menor diámetro (0,70 metros). Es a partir delfinal del cuello cuando la panza comienza a abrirsehacia el interior y donde alcanza la mayor capacidad(1,68 metros), acabando en una base de forma cónca-va. Tiene 0,80 metros de profundidad. En la zona queocuparía lo que podríamos denominar la panza delfondo, las paredes han sido excavadas hacia el inte-rior, adquiriendo por un lado una forma muy redonde-ada y, por el otro lado, una forma igualmente redonde-ada pero más apuntada y estrecha.
En todo lo que hemos definido como panza, coinci-diendo con el final del cuello e inicio de la base pro-piamente dicha, se conservaba una capa de arcillascon algo de arenas de color naranja, a modo de enlu-cido con un claro sentido de revestimiento de las pare-des del silo, como todo parece indicar. La cerámicarecuperada asciende a un total de 124 fragmentos(14.55 % del total) de los que 13 (1.53) son fragmen-tos selectos. Se trata de la estructura que ha aportadoun mayor volumen de restos líticos y faunísticos. Enel primer caso se trata de 33 restos de los que 8 corres-ponden a lascas, un de ellas retocada para elaborar undiente de hoz, 4 corresponderían a núcleos de distintasmorfologías, mientras que el resto correspondería a 5cantos de cuarcita y 5 fragmentos de molino. La faunaaparece representada por 19 restos de los que 5 corres-ponderían a distintas partes anatómicas de Bos taurus,2 corresponderían a Ovis/Capra correspondiendo elresto a 12 fragmentos diafisarios indeterminables, delos que 4 corresponderían a animales de talla grande.
En base a las formas y secciones de los fondos queacabamos de definir hemos podido establecer unaserie de grupos tipológicos (ver fig. 22).
Tipo I, fondos VI y IX, en forma de cubeta con lasparedes redondeadas, en el caso del fondo VI al tenerunas paredes un poco más verticales adquiere unaspecto algo más cuadrangular. De base plana, lasparedes tienen una ligera tendencia saliente hacia lasuperficie. Alcanzan siempre sus mayores diámetrosen la superficie, mientras que es en la base dondemenor es ésta. Se trata de los fondos de menor profun-didad y capacidad, por lo que no existe posibilidad dediferenciar la boca del cuello, hecho que se relacionacon su uso y función, probablemente bastante alejadade su consideración como silo de almacenamiento.
Foto 65.- Sección del fondo IX recortado en el perfil una vezterminada su excavación.
Foto 66.- Sección del fondo X una vez excavado.
66
Los Yacimientos de Merinas y Velilla (Mocejón, Toledo)
Fig. 22 .- Secciones de los fondos excavados en Merinas II.
67
El proceso de excavación: estructuras y fases detectadas
Tipo II, fondos II, VII y VIII, en forma de saco dereducido tamaño fondos VII-VIII, el fondo II con unaforma bastante regular, tiene un aspecto casi cuadran-gular debido a sus paredes más rectas. Base bastanteplana, paredes rectas con tendencia a cerrarse hacia lasuperficie y una profundidad con unos valores muysimilares en todos los casos. Al abrirse las paredeshacia el interior, ya casi en la zona de la base, alcan-zan el máximo perfil. A medida que éstas se estrechanal ir ascendiendo hacia la superficie su diámetro esmenor, siendo en la boca del fondo donde alcanza lamenor medida.
En los fondos VII y VIII, aunque de manera algomás parcial en el VIII constatamos una capa que recu-bría las paredes y el fondo de las estructuras, a modode un tipo de enlucido aplicado en toda la fosa comoelemento de conservación de los alimentos almacena-dos en su interior.
Tipo III, fondo I, de base plana, presenta unas pare-des verticales desde la boca hasta el cuello y formacóncava en el tercio inferior de la estructura, zona enla que se ensanchan sus paredes para alcanzar el per-fil de mayor envergadura. Los máximos diámetros semantienen durante buena parte de la fosa, variandosolamente en su tramo inferior coincidiendo con lazona de mayor amplitud.
Tipo IV, fondo V, como consecuencia de su parcialdesprendimiento es imposible conocer la forma quetenía la boca. Conserva unas paredes rectas con ten-dencia entrante o invasadas hacia la superficie. En laparte inferior se ensancha para adquirir su mayor diá-metro en la base. Sección tendente a una forma tron-cocónica y de base irregular pero casi plana, la estruc-tura conservada nos habla probablemente de una delas fosas de mayor capacidad, volumen y tamaño delos existentes. Conservaba parcialmente los restos delenlucido que recubría la pared de la fosa.
Tipo V, fondo X, en forma de bota, cuello largo yestrecho de paredes rectas que acaban en una bocadonde el fondo tiene su menor diámetro. El final delcuello lo marca el inicio de una suave panza excavadahacia el interior y donde alcanza el mayor diámetro,acabando en una base de forma cóncava. Conservabauna capa de arcilla endurecida de color naranja a modode enlucido revistiendo las paredes de la fosa silo.
Los fondos V y X, presentaban un manteado de arci-lla de color anaranjado que recubría las paredes de lasestructuras (U.E 13 y 25, respectivamente), que noshacen pensar en su revestimiento desde el inicio delcuello del silo hasta justo la zona de inició de la base.Por el contrario, en el fondo VII es la base la que pre-
senta un estrato compacto de color grisáceo que sepa-raba el sustrato geológico, en el que fue excavada lafosa, y el interior del silo. También se podía apreciar,aunque no se conservaba, el mismo tipo de enlucido ensus paredes, y en las paredes de los fondos VI y VIII.
Para concluir, la excavación de la zona de Préstamo1 Las Merinas ha permitido documentar un asenta-miento de mayores dimensiones que el intervenido; elcarácter de urgencia y las imposibilidades de exten-sión en área fueron las limitaciones con las que huboque contar para la realización de dicha intervención.
Con todo ello, se localizaron y excavaron las seccio-nes de 10 estructuras negativas de los denominadosfondos de cabaña, adscribibles a partir del conjuntocerámico recuperado al mundo de Cogotas I. Tras suexcavación, las premisas iniciales que hablaban enfavor de su interpretación como cubetas de almacena-miento se han visto confirmadas con la conservación,en algunos de los fondos, de los manteados o enluci-dos de arcilla que recubrían las paredes de los mismos(fondo V y fondo X), y que servían para conservar yproteger, durante el mayor tiempo posible y bajo lasmejores condiciones de preservación, el alimento pro-cedente de la explotación agrícola del medio por partede estas comunidades de la edad del Bronce.
No ha sido posible corroborar su interpretacióncomo verdaderos silos de almacenaje, especialmentegrano de cereal o bellota, como en ocasiones se hanpresentado, debido a la no conservación de dichassemillas en el interior de los fondos, aunque la compa-ración con estructuras similares y los revestimientosde las paredes de estas cubetas hace pensar que su fun-ción originaria fuese esa.
La alteración que han sufrido los silos desde el pre-ciso instante de su abandono y colmatación con mate-riales amortizados, productos de deshecho de lascomunidades que habitaban el poblado, hasta la fasede explotación de la parcela como zona de préstamopara la construcción de la plataforma del AVE, hapasado por varios momentos que han incidido demanera más o menos intensa en las estructurasarqueológicas.
Tras el final del uso y función de los silos comolugares de almacenamiento, sucede su colmatacióncon todo tipo de materiales de desecho, de tal maneraque esta fase de abandono del silo es la que nos encon-tramos en la mayoría de las ocasiones, formada porrellenos o depósitos que, en determinadas veces, nospermite hablar de posibles estratigrafías en el interiorde los fondos, lo que supone también un uso temporaldel silo hasta su colmatación definitiva.
68
Los Yacimientos de Merinas y Velilla (Mocejón, Toledo)
Esto es lo que ocurre en casi todos los fondos delyacimiento de Las Merinas, salvo el fondo II, el cuales cortado por una estructura que, al no poder excavaren extensión, no pudimos delimitar completamente.Se trata de un suceso diferente al resto de los aconte-cidos hasta el momento y que plantea dudas respectoa la sincronía o no de las estructuras. Los escasos frag-mentos cerámicos recuperados en esta zona no nospermiten valorar en términos temporales, ningunadiferencia al respecto, ya que se trataba exclusivamen-te de materiales amorfos y sin ningún tipo de decora-ción, que podría permitir afinar en la cronología.
El uso de la zona como olivar en época modernaalteró el estado, principalmente las bocas de los silos,del asentamiento de la etapa prehistórica. Finalmente,el destino final de la parcela en la construcción de laplataforma del AVE terminó por afectar de formadrástica a las estructuras arqueológicas.
IV.3.- El yacimiento de Val de la Viña.
Durante la intervención se han identificado un totalde 26 estructuras de diferentes dimensiones, presen-tando en su práctica totalidad planta circular, paredesde tendencia recta o ligeramente convergentes hacia elinterior de la cubeta y fondo plano. Resulta difícildeterminar la profundidad de las distintas fosas dadoel alto grado de arrasamiento que se detecta en el áreaexcavada, sobre todo en el sector más septentrional,en donde las estructuras alcanzan una profundidad deunos 35 cm., mientras que las situadas al NW del áreade intervención parecen menos alteradas, alcanzandoprofundidades en torno a los 70 cm.
Se encuentran en su totalidad excavados en el subs-trato geológico de base. Los estratos que se pueden
documentar en su interior resultan de una formaciónantrópica, intencional, de relleno/colmatación de estasestructuras subterráneas de tipo silo, cuando del termi-nus de su utilización primaria. Las cerámicas, u otrosmateriales muebles, muy fragmentados o fracturadosin situ, nos indican y confirman esas características derellenos.
Se trata de estructuras con características semejan-tes, variando en contados casos, los tipos de rellenos.De este modo, presentamos una descripción y caracte-rización de los mismos, que, aunque pueda pareceralgo simple o redundante, es fundamental para unacorrecta apreciación de los mismos.
Fondo I
Presentaba una planta de tendencia circular, concerca de 100 cm de boca, y con cuerpo de tendenciacilíndrica, con 52 cm de fondo. La pared se presentabastante vertical, transitando con una curvatura suave
Foto 67.- Vista aérea de las estructuras del yacimiento prehistórico de Val de la Viña (Alovera, Guadalajara).
Foto 69.- Fondo I tras su excavación.
Foto 68.- Fondo I de Val de la Viña delimitado antes de su excavación.
69
El proceso de excavación: estructuras y fases detectadas
Fig. 23 .- Planta de las estructuras prehistóricas documentadas en el sector C de Val de la Viña
70
Los Yacimientos de Merinas y Velilla (Mocejón, Toledo)
para la base. Se encontraba colmatado por dos rellenosdistintos.
El primer estrato estaba compuesto por matriz limoarcillosa, relativamente compacto, de tonalidad hete-rogénea alternando entre marrón oscuro y marrón ana-ranjado oscuro, con 20cm de potencia. Las asimetríasde color también estaban directamente relacionadascon la mayor o menor concentración de arcillas que-madas desagregadas. Se han identificado varios nódu-los de dimensiones variables, en la forma de pellas. Elsegundo nivel, el más antiguo y depositado directa-mente sobre la base, era de matriz limo arcillosa, rela-tivamente compacta, de tonalidad heterogénea alter-nando entre marrón oscuro y marrón anaranjado oscu-ro, muy semejante al estrato anterior. Sin embargo, sediferenciaba de éste por presentar mayor concentra-ción de arcillas quemadas y manchas desagregadas delas mismas.
En esta estructura se ha recuperado un total de 22restos cerámicos, lo que le convierte en la tercera que
más material de este tipo ha aportado con el 13.75 %de la cerámica del yacimiento. Del conjunto de restos,4 pueden considerarse selectos (13.79 %), se trata de3 bordes, uno de los cuales presenta incisiones, y deun asa de lengüeta. Respecto a las formas identifica-das, se reconocen dos cuencos simples, un cuencoondulado y una olla con perfil en S.
Pese a que tan solo se han recuperado 3 restos líti-cos (7.89 % del total recuperado), es la estructura quemás material de este tipo a deparado, dado que lamayoría del material lítico (el 73.68 % concretamen-te) procede de los niveles superficiales y de los estra-tos horizontales que sellaban los silos . En esta fosa sehan recuperado una lasca simple, un núcleo y un frag-mento de canto de cuarcita.
Fondo II
Presentaba una planta de tendencia ovalada, concerca de 100cm por 80cm de boca, y con cuerpo detendencia cilíndrica, con 55 cm de fondo. La pared se
Foto 71.- Fondo II una vez finalizada su excavación.Foto 70.- Planta del fondo II antes de su excavación.
Foto 73.- Fondo III una vez excavado.Foto 72.- Fondo III delimitado en planta antes de su excavación.
71
El proceso de excavación: estructuras y fases detectadas
presenta bastante vertical, transitando con una curva-tura suave para la base. Su relleno estaba constituidopor una única capa, un estrato de matriz limo arcillo-sa, relativamente compacto, de tonalidad heterogéneaalternando entre marrón oscuro y marrón anaranjadooscuro. Las asimetrías de color también están directa-mente relacionadas con la mayor o menor concentra-ción de arcillas quemadas desagregadas. Se han iden-tificado varios nódulos de dimensiones variables, enforma de pellas.
Se trata de la segunda estructura que más materialcerámico concentra, con un total de 27 restos quesuponen el 16.87 % del conjunto total. Como materialselecto señalar la presencia de un borde redondeado yun fragmento de asa (6.90 % del material selecto total)siendo los cuencos ondulados la única forma recono-cible. El material lítico se reduce a una única pieza(2.63 % del conjunto), un diente de hoz realizadosobre un fragmento mesoproximal de hoja.
Fondo III
Presenta una planta de tendencia circular, con cercade 100cm de boca, y con cuerpo de tendencia cilíndri-ca, con 50 cm de fondo. Su relleno estaba constituidopor un único nivel, un estrato de matriz limo arcillosa,relativamente compacto, de tonalidad heterogéneaalternando entre marrón oscuro y marrón anaranjadooscuro. Las asimetrías de color también están directa-mente relacionadas con la mayor o menor concentra-ción de arcillas quemadas desagregadas. Se han identi-ficado varios nódulos de dimensiones variables, en laforma de pellas.
Únicamente se han recuperado en su interior 3 frag-mentos cerámicos (1.87 % del total) sin que se docu-mente material selecto o formas reconocibles. No apa-rece material lítico ni restos faunísticos.
Fondo IV
Presenta una planta de tendencia ovalada, concerca de 90cm de boca, y con cuerpo de tendenciacilíndrica, con 50 cm de fondo. Su relleno estabaconstituido por un único relleno, un estrato dematriz limo arcillosa, relativamente compacto, detonalidad heterogénea alternando entre marrónoscuro y marrón anaranjado oscuro. Las asimetríasde color también están directamente relacionadascon la mayor o menor concentración de arcillas que-madas desagregadas. Se han identificado variosnódulos de dimensiones variables, en la forma depellas.
El material cerámico también resulta escaso enesta estructura con 3 únicos fragmentos (1.87 % deltotal) de los que uno (3.45 %) podría considerarseselecto. La única forma reconocible corresponde aun cuenco de perfil ondulado. El material lítico es
Foto 74.- En primer término, planta del fondo IV antes de ser excavado, en la parte posterior puede
apreciarse la planta del fondo V.
Foto 75.- Fondo IV tras su excavación. Foto 76.- Fondo V una vez finalizada su excavación.
72
Los Yacimientos de Merinas y Velilla (Mocejón, Toledo)
igualmente escaso, tan solo 2 restos que representanel 5.26 % del conjunto. Se trata de una lasca simpley un fragmento de canto de cuarcita.
Fondo V
Su planta muestra una tendencia ovalada, concerca de 80cm de boca, y con cuerpo de tendenciacilíndrica, con 50 cm de fondo. Su relleno estabaconstituido por una única capa, un estrato de matrizlimo arcillosa, relativamente compacto, de tonalidadheterogénea alternando entre marrón oscuro ymarrón anaranjado oscuro. Las asimetrías de colortambién están directamente relacionadas con lamayor o menor concentración de arcillas quemadasdesagregadas. Se han identificado varios nódulos dedimensiones variables, en la forma de pellas. No seha documentado la presencia de restos cerámicos,líticos o de fauna en su interior.
Fondo VI
Presentaba una planta de tendencia ovalada, concerca de 90cm de boca, y con cuerpo de tendenciacilíndrica, con 50 cm de fondo. Su relleno estabaconstituido por un único estrato de matriz limo arcillo-sa, relativamente compacto, de tonalidad heterogéneaalternando entre marrón oscuro y marrón anaranjadooscuro. Las asimetrías de color también están directa-mente relacionadas con la mayor o menor concentra-ción de arcillas quemadas desagregadas. Se han iden-tificado varios nódulos de dimensiones variables, enla forma de pellas.
El material arqueológico exhumado se compone de12 fragmentos de cerámica (7.50 % del total) de losque 3, consistentes en bordes y un asa de lengüeta,pueden clasificarse como selectos, lo que representa el10.34 % de este conjunto. El material lítico se compo-ne de un núcleo y de una lasca simple, lo que repre-senta el 5.26 % del conjunto lítico exhumado.
Foto 78.- Fondo VI una vez finalizada su excavación.Foto 77.- Planta del fondo VI previa a su excavación.
Foto 80.- Fondo VII una vez excavado.Foto 79.- Fondo VII delimitado en planta antes de su excavación.
73
El proceso de excavación: estructuras y fases detectadas
Fondo VII
Presenta una planta de tendencia ovalada, con cercade 100cm de boca, y con cuerpo de tendencia cilíndri-ca, con 60 cm de fondo. Su relleno estaba constituidopor un único estrato, un relleno de matriz limo arci-llosa, relativamente compacto, de tonalidad heterogé-nea alternando entre marrón oscuro y marrón anaran-jado oscuro. Las asimetrías de color también estándirectamente relacionadas con la mayor o menor con-centración de arcillas quemadas desagregadas. Se hanidentificado varios nódulos de dimensiones variables,en la forma de pellas. No se ha recuperado materialcerámico en su interior, al igual que permanece ausen-te el material lítico y óseo.
Fondo VIII
Planta de tendencia ovalada, con cerca de 90cm deboca, y con cuerpo de tendencia cilíndrica, con 50 cmde fondo. Su relleno estaba constituido por una única
capa, un estrato de matriz limo arcillosa, relativamentecompacto, de tonalidad heterogénea alternando entremarrón oscuro y marrón anaranjado oscuro. Las asime-trías de color también están directamente relacionadascon la mayor o menor concentración de arcillas quema-das desagregadas. Se han identificado varios nódulosde dimensiones variables, en la forma de pellas.
En su interior se han recuperado 4 fragmentoscerámicos (2.50 % del total) de los que uno seríamaterial selecto (3.45 %). La única forma reconoci-ble corresponde a un cuenco simple. Esta estructurasería una de las pocas que han deparado restos defauna, en concreto 5 restos del total de 12 recupera-dos. La única especie reconocible es el Cervus ela-phus mientras que el resto de la muestra correspondea fragmentos indeterminables correspondientes aanimales de talla grande.
Fondo IX
Su planta presentaba tendencia ovalada, con cercade 90cm de boca, y con cuerpo de tendencia cilíndri-ca, con 50 cm de fondo. Su relleno estaba constituidopor una única capa, un estrato de matriz limo arcillo-sa, relativamente compacto, de tonalidad heterogéneaalternando entre marrón oscuro y marrón anaranjadooscuro. Las asimetrías de color también están directa-mente relacionadas con la mayor o menor concentra-ción de arcillas quemadas desagregadas. Se han iden-tificado varios nódulos de dimensiones variables, enla forma de pellas.
En su interior se han recuperado 6 fragmentos cerá-micos (3.75 % del total) siendo un fragmento decazuela carenada el único resto que ofrece algunaforma identificable. No se documentan restos deindustria lítica ni de fauna.
Foto 82.- Fondo VIII una vez finalizada su excavación. Foto 83.- Fondo IX una vez excavado.
Foto 81.- Planta del fondo VIII antes de ser excavado.
74
Los Yacimientos de Merinas y Velilla (Mocejón, Toledo)
Fondo X
Presentaba una planta de tendencia ovalada, concerca de 90cm de boca, y con cuerpo de tendenciacilíndrica, con 42 cm de fondo. Su relleno estabaconstituido por un único nivel, un estrato de matrizlimo arcillosa, relativamente compacto, de tonalidadheterogénea alternando entre marrón oscuro y marrónanaranjado oscuro. Las asimetrías de color tambiénestán directamente relacionadas con la mayor o menorconcentración de arcillas quemadas desagregadas. Sehan identificado varios nódulos de dimensiones varia-bles, en la forma de pellas.
Se trata de la estructura que ha aportado el mayornúmero de restos cerámicos con 29 restos que repre-sentan el 18.12 % del total, de los cuales 5 son mate-rial selecto (17.24 %). Se han podido distinguir 3 for-mas diferentes, 2 cazuelas onduladas, un cuenco sim-ple y otro más de perfil ondulado. Es además, junto alfondo I, uno de los escasísimos fondos que ha depara-
do algún tipo de decoración. En este caso se trata dedigitaciones en la zona de transición entre el cuello yel galbo de una cazuela ondulada.
Fondo XI
Presenta una planta de tendencia ovalada, con cercade 70cm de boca, y con cuerpo de tendencia cilíndri-ca, con 22 cm de fondo. Su relleno estaba constituidopor un único un estrato de matriz limo arcillosa, rela-tivamente compacto, de tonalidad heterogénea alter-nando entre marrón oscuro y marrón anaranjado oscu-ro. Se han identificado varios nódulos de dimensionesvariables, en la forma de pellas.
Tan solo se han recuperado 2 restos cerámicos queaportan el 1.25 % del conjunto vascular. Otros ele-mentos de la cultura material como los restos líticospermanecen ausentes, al igual que los restos de lafauna consumida.
Foto 85.- Fondo X una vez excavado.
Foto 84.- Fondo X delimitado en planta antes de su excavación.
Foto 87.- Fondo XI una vez finalizada su excavación.
Foto 86.- Planta del fondo XI antes de ser excavado.
75
El proceso de excavación: estructuras y fases detectadas
Fondo XII
Su planta es ligeramente ovalada, con cerca de120cm de boca, y con cuerpo de tendencia cilíndrica,con 35 cm de fondo. Su relleno estaba constituido poruna única capa, constituida por un estrato de matriz
limo arcillosa, relativamente compacto, de tonalidadheterogénea alternando entre marrón oscuro y marrónanaranjado oscuro. Se han identificado varios nódulosde dimensiones variables, en la forma de pellas.
El conjunto cerámico recuperado asciende a 9 restos
Estudio de materiales
Foto 92.- Fondo XIV antes de ser excavado.
Foto 90.- Planta del fondo XIII antes de ser excavado.
Foto 93.- Fondo XIV tras finalizarse su excavación.
Foto 91.- Fondo XIII tras su excavación.
Foto 88.- Fondo XII antes de ser excavado. Foto 89.- Fondo XII una vez finalizada su excavación.
76
Los Yacimientos de Merinas y Velilla (Mocejón, Toledo)
que aportan el 5.62 % de la colección, de los que 5serían selectos (17.24 %). Únicamente dos fragmentosofrecen perfiles reconocibles, se trata en ambos casosde cuencos ondulados.
Fondo XIII
Presentaba una planta de tendencia ovalada, concerca de 100cm de boca, y con cuerpo de tendenciacilíndrica, con 10 cm de fondo. Su relleno estabaconstituido por una única capa, un estrato de matrizlimo arcillosa, relativamente compacto, de tonalidadheterogénea alternando entre marrón oscuro y marrónanaranjado oscuro. Se han identificado varios nódulosde dimensiones variables, en la forma de pellas. Tantoel material cerámico como el lítico o los restos defauna, permanecen ausentes en esta estructura.
Fondo XIV
La planta de esta estructura muestra tendencia ova-lada, con cerca de 80cm de boca, y con cuerpo de ten-
dencia cilíndrica, con 13 cm de fondo. Su relleno esta-ba constituido por una única capa, un estrato dematriz limo arcillosa, relativamente compacto, detonalidad heterogénea alternando entre marrón oscuroy marrón anaranjado oscuro. Se han identificadovarios nódulos de dimensiones variables, en la formade pellas.
Tan solo se ha recuperado un resto cerámico (0.62 %del total) que no denota ninguna forma reconocible.
Fondo XV
Presenta una planta de tendencia ovalada, con cercade 120cm de boca, y con cuerpo de tendencia cilíndri-ca, con 17 cm de fondo. Su relleno estaba constituidopor una único nivel de matriz limo arcillosa, relativa-mente compacto, de tonalidad heterogénea alternandoentre marrón oscuro y marrón anaranjado oscuro. Sehan identificado varios nódulos de dimensiones varia-bles, en la forma de pellas.
Foto 96.- Fondo XVI delimitado en planta antes de ser excavado.
Foto 94.- Planta del fondo XV antes de su excavación.
Foto 97.- Fondo XVI tras finalizar su excavación.
Foto 95.- Fondo XV una vez fianlizada su excavación.
77
El proceso de excavación: estructuras y fases detectadas
En su interior se han recuperado 12 fragmentoscerámicos que suponen el 10.34 % del tota, de ellos, 3pueden considerarse selectos (10.34 %). Las formasreconocibles son una cazuela carenada, un cuencoondulado y una cazuela ondulada.
Fondo XVI
Presentaba una planta de tendencia ovalada, concerca de 80cm de boca, y con cuerpo de tendenciacilíndrica, con 46 cm de fondo. Su relleno estabaconstituido por un único estrato de matriz limo arcillo-sa, relativamente compacto, de tonalidad heterogéneaalternando entre marrón oscuro y marrón anaranjadooscuro. Se han identificado varios nódulos de dimen-siones variables, en la forma de pellas.
El material cerámico recuperado asciende a 3 restos(1.87 % del total) de los que uno (3.45 %) es selecto.La única forma reconocible es un cuenco simple.
Fondo XVII
Su planta es de tendencia oval, con cerca de 120cmde boca, y con cuerpo de tendencia cilíndrica, con 10cm de fondo. Su relleno estaba constituido por unaúnica capa, se trata de un estrato de matriz limo arci-llosa, relativamente compacto, de tonalidad heterogé-nea alternando entre marrón oscuro y marrón anaran-jado oscuro. Se han identificado varios nódulos dedimensiones variables, en la forma de pellas.
El material cerámico de este fondo es también esca-so, tan solo 2 fragmentos (1.25 % del total) que noofrecen ninguna forma reconocible. Sin embargo, estaes otra de las 3 que han deparado restos faunísticos,aunque tan solo sean 2 restos irreconocibles de anima-les de talla grande.
Fondo XVIII
Presenta una planta de tendencia ovalada, con cercade 90cm de boca, y con cuerpo de tendencia cilíndrica,
Foto 100.- Fondo XVIII delimitado en planta antes de ser excavado.
Foto 98.- Planta del fondo XVII antes de su excavación.
Foto 101.- Fondo XVIII una vez finalizada su excavación.
Foto 99.- Fondo XVII una vez excavado.
78
Los Yacimientos de Merinas y Velilla (Mocejón, Toledo)
con 30 cm de fondo. Se encontraba colmatado por unúnico relleno, un estrato de matriz limo arcillosa, rela-tivamente compacto, de tonalidad heterogénea alter-nando entre marrón oscuro y marrón anaranjado oscu-ro. Se han identificado varios nódulos de dimensionesvariables, en la forma de pellas. No se ha documenta-do la presencia de material cerámico, lítico ni óseo.
Fondo XIX
La planta muestra cierta tendencia ovalada, concerca de 130cm de boca, y con cuerpo de tendenciacilíndrica, con 46 cm de fondo. Su relleno estabaconstituido por una única capa, un estrato de matrizlimo arcillosa, relativamente compacto, de tonalidadheterogénea alternando entre marrón oscuro y marrónanaranjado oscuro. Se han identificado varios nódulosde dimensiones variables, en la forma de pellas.
Se han recuperado un total de 6 restos cerámicos(3.75 % del total) de los que uno es selecto (3.45 %),
concretamente se trata de un fragmento de cuencohemiesférico. En lo que al material lítico respecta, esjunto al fondo XXI la estructura que menos materialde este tipo ha deparado, únicamente un fragmento demolino barquiforme elaborado en granito que repre-senta el 2.63 % del conjunto. Es este el último fondoque ofrece restos de fauna. En su interior se localiza-ron 5 restos de Bos taurus.
Fondo XX
Presenta una planta de tendencia ovalada, con cercade 100cm de boca, y con cuerpo de tendencia cilíndri-ca, con 27cm de fondo. Su relleno estaba constituidopor un único nivel matriz limo arcillosa, relativamen-te compacto, de tonalidad heterogénea alternandoentre marrón oscuro y marrón anaranjado oscuro. Sehan identificado varios nódulos de dimensiones varia-bles, en la forma de pellas. No se han recuperado res-tos cerámicos, líticos o faunísticos en su relleno.
Foto 104.- Fondo XX delimitado en planta antes de su excavación.
Foto 102.- Planta del fondo XIX antes de ser excavado.
Foto 105.- Fondo XX una vez finalizada su excavación.
Foto 103.- Fondo XIX tras su excavación.
79
El proceso de excavación: estructuras y fases detectadas
Fondo XXI
La planta presenta tendencia ovalada, con cerca de100cm de boca, y con cuerpo de tendencia cilíndrica,con 9 cm de fondo. Su relleno estaba constituido poruna única capa, un estrato de matriz limo arcillosa,relativamente compacto, de tonalidad heterogéneaalternando entre marrón oscuro y marrón anaranjadooscuro. Las asimetrías de color también están directa-mente relacionadas con la mayor o menor concentra-ción de arcillas quemadas desagregadas. Se han iden-tificado varios nódulos de dimensiones variables, enla forma de pellas.
Tan solo se ha documentado un resto cerámico en suinterior, se trata de un fragmento de cuenco simple queaporta el 0.62 % del conjunto cerámico total. El mate-rial lítico se reduce a un fragmento de molino barqui-forme elaborado en granito, que representa el 2.63 %del repertorio pétreo.
Fondo XXII
Presentaba una planta de tendencia ovalada, concerca de 80 cm de boca, y con cuerpo de tendenciacilíndrica, con 22cm de fondo. Su relleno estaba cons-tituido por un único nivel consistente en un estrato dematriz limo arcillosa, relativamente compacto, de tona-lidad heterogénea alternando entre marrón oscuro ymarrón anaranjado oscuro. Las asimetrías de color tam-bién están directamente relacionadas con la mayor omenor concentración de arcillas quemadas desagrega-das. Se han identificado varios nódulos de dimensionesvariables, en la forma de pellas.
En este caso el material cerámico también se compo-ne de un único resto (0.62 %) que no aporta ningunaforma reconocible.
Fondo XXIII
Su planta muestra tendencia ovalada, con cerca de80cm de boca, y con cuerpo de tendencia cilíndrica,
Foto 108.- Fondo XXII antes de ser excavado.
Foto 106.- Planta del fondo XXI antes de ser excavado.
Foto 109.- Fondo XXII tras finalizar su excavación.
Foto 107.- Fondo XXI una vez finalizada su excavación.
80
Los Yacimientos de Merinas y Velilla (Mocejón, Toledo)
con 18 cm de fondo. Su relleno estaba constituido poruna única capa, compuesta por una matriz limo arci-llosa, relativamente compacta, de tonalidad heterogé-nea alternando entre marrón oscuro y marrón anaran-jado oscuro. Las asimetrías de color también estándirectamente relacionadas con la mayor o menor con-centración de arcillas quemadas desagregadas. Se hanidentificado varios nódulos de dimensiones variables,en la forma de pellas. No se han recuperado restos decerámica, líticos o de fauna en su interior.
Fondo XXIV
La planta es de tendencia ovalada, con cerca de150cm de boca, y con cuerpo de tendencia cilíndrica,con 20 cm de fondo. Su relleno estaba constituido poruna única capa, un estrato de matriz limo arcillosa,relativamente compacto, de tonalidad heterogéneaalternando entre marrón oscuro y marrón anaranjadooscuro. Las asimetrías de color también están directa-
mente relacionadas con la mayor o menor concentra-ción de arcillas quemadas desagregadas. Se han iden-tificado varios nódulos de dimensiones variables, enla forma de pellas. En esta estructura tampoco se harecuperado ningún vestigio de cultura material.
Fondo XXV
Su planta de tendencia ovalada, con cerca de 140cmde boca, y con cuerpo de tendencia cilíndrica, con 20cm de fondo. Su relleno estaba constituido por unúnico estrato, un nivel de matriz limo arcillosa, relati-vamente compacto, de tonalidad heterogénea alter-nando entre marrón oscuro y marrón anaranjado oscu-ro. Las asimetrías de color también están directamen-te relacionadas con la mayor o menor concentraciónde arcillas quemadas desagregadas. Se han identifica-do varios nódulos de dimensiones variables, en laforma de pellas.
Foto 112.- Fondos XXIV y XXV delimitados en planta antesde su excavación.
Foto 110.- Planta del fondo XXIII antes de ser excavado.
Foto 113.- Fondo XXIV una vez finalizada su excavación.
Foto 111.- Fondo XXIII tras su excavación.
81
El proceso de excavación: estructuras y fases detectadas
El material cerámico recuperado en esta estructuraaporta el 10.62 % del conjunto total con 17 restosrecuperados, de ellos, 2 pueden considerarse selectos(6.90 %). Se han identificado 3 formas distintas, 2corresponden a cuencos ondulados y la tercera a uncuenco simple.
Mediante una breve observación podemos constatarque la mayoría de los silos presentan diámetros de entorno a los 90/100cm y profundidades que se asemejanestadísticamente en dos grupos: uno en la orden de los20cm y otro alrededor de 40/50. Es obvio que ningunode ellos presenta su altura original preservada. Ademásde las profundas destrucciones causadas por los aradosy labor agrícola, el mismo suelo original de uso enépoca prehistórica debió de ser mucho más elevado.
Morfológica o funcionalmente parece que todasellas podrían ser calificadas como silos o estructurasde almacenaje, estando ausentes otros tipos de fosasde mayores dimensiones en planta, menor calado ysección en artesa, de más controvertida interpretacióno funcionalidad y que son comunes en un buen núme-ro de ocupaciones del bronce meseteño. Tal vez el altogrado de arrasamiento anteriormente indicado puedatener que ver con la ausencia de estas estructuras en elcaso de que hayan existido, y hayan sido desmantela-das o arrasadas al igual que los niveles superiores delas cubetas conservadas.
No ha sido posible identificar ningún otro tipo deestructuras, ni excavadas como zanjas de cimentacióno agujeros de poste, ni construidas como muros demampostería, aunque sí parece clara la existencia decabañas ya que se han identificado un número signifi-cativo de pellas de adobe con improntas de entrama-dos de ramajes.
Desde el punto de vista de la organización espacialde las distintas fosas, cabría señalar que pese a loreducido del área intervenida sí parece observarsecierta tendencia a alinearse en dos "calles", con orien-tación SE-NW dejando un área prácticamente despe-jada de estructuras y que tal vez podría estar relacio-nada con la ubicación de las distintas unidades habita-cionales. Además parece detectarse cierta tendencia ala aparición de silos "pareados" preferentemente en elárea más oriental, como podría ser el caso de las fosasXX-XXI; XVII-XVIII o XXIV-XXV, aunque resultaimposible relacionar las distintas estructuras con losposibles espacios domésticos.
IV.4.- El yacimiento de Baños del Emperador.
En el transcurso de la excavación se han identifica-do y excavado un total de 15 estructuras subterráneascuya distribución, aparentemente, no responde a nin-gún tipo de ordenación espacial provocada por unafuncionalidad determinada de éstas, a pesar de queexisten trabajos recientes en los que se tiende a valo-rar los espacios que separan unos fondos de otroscomo posibles zonas en las que, tal vez, pudieranhaber estado levantadas las cabañas de estos grupos.
En este sentido, nada podemos ampliar o aportar,dado el escaso margen de superficie abierta, las pocasestructuras excavadas y la no aparición de evidenciasque permitieran seguir por esa línea de funcionalidad;pensamos que este tipo de interpretaciones podrían rea-lizarse en áreas más amplias, y no dudamos que estruc-turas similares a estas excavadas por nosotros se extien-den hacia el Oeste. De la misma manera, podría especu-larse con la proximidad de ciertos fondos cuyo signifi-cado y funcionalidad, que se nos escapa, estaría estre-chamente ligado a la cercanía espacial entre ambos.
Foto 114.- Fondo XXV una vez excavado. Foto 115.- Vista panorámica de algunas de las estructurasdel yacimiento de Baños del Emperador.
82
Los Yacimientos de Merinas y Velilla (Mocejón, Toledo)
Fig. 24 .- Plantas y secciones de las estructuras excavadas en el yacimiento de Baños del Emperador.
83
El proceso de excavación: estructuras y fases detectadas
Fig. 25 .- Plantas y secciones de las estructuras excavadas en el yacimiento de Baños del Emperador.
84
Los Yacimientos de Merinas y Velilla (Mocejón, Toledo)
Fig. 26 .- Planta de las estructuras documentadas durante la excavación en el yacimiento de Baños del Emperador.
85
El proceso de excavación: estructuras y fases detectadas
Sin embargo y pese a la inexistencia de suelos deocupación bajo el nivel de tierra superficial así comode cualquier otra evidencia de zanjas de cimentación,huellas de postes o estructuras construidas en piedra,sí parece posible la existencia de cabañas asociadas alas fosas excavadas, ya que tanto en niveles superfi-
ciales como en rellenos de determinadas cubetas, selocalizaron pellas de barro con improntas de ramajesy restos de adobes con enlucidos de barro más fino,aunque no ha sido posible determinar la disposiciónde las posibles cabañas.
Centrándonos exclusivamente en las estructurasprehistóricas localizadas, ni sus secciones, tamaños ocontenido arqueológico resultan homogéneos,pudiendo haber tenido distinta funcionalidad o inclu-so haber variado ésta a lo largo de la ocupación. Acontinuación, pasaremos a describir someramentecada uno de los distintos fondos.
Fondo I
Presenta planta redonda con un diámetro de 120cm., paredes de tendencia recta y una profundidad de64 cm., aunque no se conserva entero en planta alestar cortado por el perfil Oeste. Únicamente se hadistinguido un estrato arqueológico, se trata de tierracompacta con gran cantidad de carbonatos, caliches ycantos, con una matriz arenosa de color marrón claro.
Respecto a los materiales documentados, se recupe-raron un total de 31 fragmentos cerámicos (el 3,13%del material cerámico recuperado durante la excava-ción) de los que 5 pueden considerarse selectos. Apartir de este reducido lote de material únicamentehan podido identificarse dos formas, cuencos simplesy cazuelas ovoides.
La industria lítica está compuesta por 10 piezas (el11,62% del material lítico documentado en la inter-vención), de las que 5 corresponden a lascas (50% deltotal del fondo y 5,81% de la producción de lascas delyacimiento), documentándose también 3 fragmentosde molino (30% del material del fondo y 3,49% del
Foto 117.- Planta del fondo I antes de su excavación. Uno desus extremos aparece cortado por el talud.
Foto 118.- Sección del dondo I una vez excavado, recortado en eltalud.
Foto 116.- Vista aérea de las estructuras del yacimiento deBaños del Emperador (Ciudad Real).
86
Los Yacimientos de Merinas y Velilla (Mocejón, Toledo)
cómputo total), un canto de cuarcita (30% del fondo y1,16% del total) y una tapa recortada sobre un frag-mento de cuarcita (10% del fondo y 1,16% total).
Los restos de fauna recuperados son muy escasos,consistentes exclusivamente en un resto de asta de cier-vo, que representa el 1.85% de la fauna del yacimiento.
Fondo II
Se encuentra también colgado y seccionado por elperfil Oeste y bastante próximo al Fondo I. Al igualque el anterior es de planta circular con un diámetrode 90 cm. y sección en forma de saco, con paredesconvexas hacia el interior, con un estrechamiento quereduce su diámetro en la zona central a 68 cm. paravolver a abrirse alcanzando en planta los 100 cm. dediámetro, alcanzando una profundidad de 84 cm. Estácolmatado por un único relleno de tierra carbonatadade color marrón pardo con abundantes inclusiones decaliches y fragmentos de piedra caliza.
La cerámica recuperada asciende a 84 fragmentos(8,48% del total de este tipo de restos) de los que 19pueden clasificarse como material selecto, consisten-te en 16 fragmentos de bordes, un elemento de pre-hensión y un fragmento de carena. Es además éste elúnico fondo que ha proporcionado material decorado,consistente en un fragmento de galbo con rombosincisos rellenos de puntillado. También se ha recupe-rado un extraño fragmento con la superficie exterioralisada y la interior con gruesas acanaladuras horizon-tales. De la descripción e interpretación de estas dospiezas nos ocuparemos con más detenimiento en elapartado referente al estudio del material cerámico.La variedad formal es más amplia que en el caso ante-rior, documentándose 6 tipos distintos de recipientes,en los que predominan siempre las formas abiertas ylos acabados alisados.
El material lítico asciende a un total de 8 restos(9,30% del total) correspondiendo 4 tipos a la catego-ría de lascas (50% del fondo y 4,65% del total) y dos
Foto 121.- Planta del fondo III, que aparece cortado en unode sus extremos, antes de ser excavado.
Foto 119.- Talud donde se observa el perfil del fondo II antesde su excavación.
Foto 122.- Sección del fondo III tras su excavación.
Foto 120.- Sección del fondo II una vez excavado.
87
El proceso de excavación: estructuras y fases detectadas
fragmentos informes o "chunks" (25% y 2,32%), asícomo un fragmento de molino (12,5% del fondo y1,16% del total) y una tapa manufacturada en cuarci-ta (12,5% y 1,16% respectivamente).
El conjunto óseo asociado a este fondo asciende a20 restos, de forma que con el 16,95% del total de lafauna recuperada es, junto al fondo X, el segundo quemás restos de este tipo ha aportado. La gran mayoríade fragmentos corresponden a especies indetermina-das (16 casos) correspondiendo los cuatro restantes acovicápridos (2 casos) y a vaca (2 restos).
Fondo III
Al igual que las anteriores estructuras negativas, elfondo III también se encuentra colgado y seccionadopor el perfil Oeste, y al igual que los fondos anterio-res presenta una boca de planta circular de 96 cm. dediámetro y sección de saco, con un ligero ensancha-
miento en los dos tercios inferiores, donde alcanzauna anchura máxima de 110 cm. para terminar conuna planta aplanada de 100 cm de diámetro. La poten-cia máxima alcanzada es de 96 cm. Se encuentra col-matada por un estrato de tierra cenicienta en superfi-cie y arenas carbonatadas de color pardo.
Pese a no diferir en dimensiones de forma significa-tiva con las dos estructuras anteriores, el materialaportado por este fondo resulta bastante escaso, demanera que únicamente se han recuperado 5 fragmen-tos cerámicos (0,50% del total documentado) de losque uno corresponde a un fragmento de borde y otromás parece tratarse de una base aplanada.
Los restos líticos no resultan mucho más abundan-tes, tan sólo se recuperan 7 piezas (8.14% del total)correspondientes a 4 lascas (57,14% del fondo y4,65% del total) y 3 restos de talla y fragmentos infor-mes (42,86% del fondo y 5,81% del total).
Foto 125.- Fondo V delimitado en planta antes de ser excavado.
Foto 123.- Planta del fondo IV, parcialmente seccionada,antes de su excavación.
Foto 126.- Fondo V tras finalizar su excavación.
Foto 124.- Perfil del fondo IV tras su excavación.
88
Los Yacimientos de Merinas y Velilla (Mocejón, Toledo)
Señalar, para terminar con el material de esta estruc-tura, que no se ha recuperado ningún resto de faunadurante su excavación.
Fondo IV
Se localiza también cortado por el perfil Oeste perobastante más al Sur que los tres primeros. De tamañoalgo menor que los anteriores, presenta una boca conun diámetro de 70 cm. y planta circular con una pro-fundidad de 60 cm. En esta estructura no se ha llega-do a documentar ninguna clase de resto. Se encontra-ba colmatado por un único relleno de tierra compactade color marrón pardo.
Fondo V
Se trata de una estructura de sección acampanadacon planta circular de 114 cm. de diámetro y un lige-ro estrechamiento en la parte central, donde el diáme-tro se reduce a los 72 cm. para abrirse con posteriori-dad terminando en una base plana de 102 cm. deanchura máxima. Se encuentra colmatada por unrelleno homogéneo de tierra de composición diversa.
La cerámica recuperada asciende a 118 fragmentos(11,92% del total) siendo el cuarto fondo que más res-tos de este tipo ha proporcionado. De entre el materialselecto destacar la presencia de 15 bordes y un ele-mento de prehensión consistente en un asa plana o delengüeta. También se ha recuperado un pequeño frag-mento que dado lo reducido de su tamaño es difícildeterminar con precisión si se trata de una posiblecarena poco marcada o una base aplanada. Entre losrecipientes recuperados conviven distintas formasabiertas de diferentes tamaños, así como una de lasescasas fuentes documentadas.
Los restos líticos recuperados en este fondo ascien-den a un total de 18 piezas (20,93% del total) lo quele sitúa como la estructura que más restos de este tipoha proporcionado, aunque no es el que más variedadaporta dado que de los 18 restos, 14 se correspondencon restos de talla o fragmentos informes (66,67% delfondo y 13,95% del total) estando el resto del materialrepresentado por 4 lascas ( 22,22% y 4,65% respecti-vamente) y 2 fragmentos de molino (11,11% y 2,32%)
Tan sólo se han documentado 9 restos faunísti-cos, lo que representa el 7,63% del la fauna recu-perada. De dichos restos, 8 corresponden a espe-cies indeterminadas, correspondiendo el fragmentorestante a una vaca.
Fondo VI
La sección de esta cubeta es ligeramente acampana-da, con paredes algo más rectas en el extremo Sur ymás divergentes hacia el Norte, con unas dimensionesde 102 cm. de diámetro en la parte superior, 106 en lazona central y 110 en planta, alcanzando una profun-didad de 72 cm. El único relleno que contiene es unatierra compacta y carbonatada, de color marrón claroque contiene fragmentos de calizas y cantos del terre-no.
El material cerámico es bastante abundante, siendola segunda estructura que más restos de este tipo haaportado, con un total de 181 fragmentos que repre-sentan el 18,28% del total del material cerámico delyacimiento. De entre estos fragmentos cabría destacarla presencia de 22 bordes de distintas morfologías asícomo 3 elementos de prehensión consistentes en unmamelón normal y dos mamelones más aplastados.Señalar también la presencia de un fragmento dudosoque dado su pequeño tamaño resulta imposible discer-
Foto 121.- Planta del fondo III, que aparece cortado en unode sus extremos, antes de ser excavado.
Foto 122.- Sección del fondo III tras su excavación.
89
El proceso de excavación: estructuras y fases detectadas
nir con claridad si se trata de una carena poco marca-da o un fragmento de base aplanada. Junto a las dis-tintas formas abiertas, aparecen en menor medidaollas ovoides con perfiles cerrados y cazuelas de per-fil ondulado.
A diferencia de la cerámica, el material lítico noresulta tan abundante, consta de 7 restos que suponenel 8,14% del total recuperado. Dicho material se des-glosa del siguiente modo: 3 lascas que representan el42,86% del material lítico del fondo y el 3,49% deltotal del conjunto lítico. De estas tres lascas, dos hansido configuradas por retoque. Se ha recuperado tam-bién una hoja (14,28% del fondo y 1,16% del total)que también ha sido retocada.
Se trata del único soporte de este tipo que se locali-za en el interior de alguna de las estructuras, ya quelas tres hojas restantes provienen del nivel superficial.Es también significativo el hecho de que de los 5
soportes retocados, tres se localicen en este fondo,acaparando más de la mitad de estos soportes pese ano ser uno de los fondos que ha deparado más canti-dad de material tallado. El resto del material lítico locomponen dos fragmentos de molino (28,57% delfondo y 2,32% del total) y una tapa tallada en cuarci-ta (14,28% del fondo y 1,16% del total).
Para finalizar con el material de esta estructura,señalar que se han recuperado un total de 17 restosfaunísticos, de entre los que únicamente se ha deter-minado la presencia de una especie a partir de 4 res-tos de ovicápridos, correspondiendo los 13 fragmen-tos restantes al grupo de indeterminados.
Fondo VII
Esta estructura presenta una boca circular, sec-ción en artesa y poco calado, con 72 cm. de diáme-tro en planta, 70 cm. en la base y únicamente 30
Foto 131.- Planta del fondo VIII antes de su excavación.
Foto 129.- Fondo VII delimitado en planta antes de ser excavado.
Foto 132.- Fondo VIII una vez excavado.
Foto 130.- Fondo VII tras finalizar su excavación.
90
Los Yacimientos de Merinas y Velilla (Mocejón, Toledo)
cm. de profundidad. No parece que su uso originalfuese el almacenaje de productos agrícolas, másbien cumpliría alguna función auxiliar indetermi-nada con relación a otros silos o estructuras dehabitación. Está rellena por un único estrato com-pacto y homogéneo.
Únicamente se han localizado en su interior restoscerámicos, estando totalmente ausentes los restosóseos y el material lítico. No obstante, el materialcerámico tampoco resulta abundante, ya que tan solose han recuperado 7 fragmentos que suponen el 0,71%del total recuperado, sin que tampoco aparezcan res-tos selectos.
Fondo VIII
Nuevamente nos encontramos ante una estructurade sección acampanada, excavada en el sustrato car-bonatado, con una boca de planta circular de 88 cm.de diámetro y paredes que se abren para terminar enuna base plana de 110 cm. de diámetro y con unaanchura máxima en la parte central del fondo de 96cm. alcanzando una profundidad total de 92 cm. Sufunción originaria posiblemente estuviese relacionadacon el almacenaje, colmatándose posteriormente conun único relleno de apariencia homogénea.
Pese a ser una de las estructuras de mayor capaci-dad, el material recopilado resulta bastante escaso.Tan solo ha aportado 43 fragmentos cerámicos, lo quesupone el 4,34% del total, con 5 fragmentos selectosrepresentados por 4 bordes y un elemento de prehen-sión. Sin embargo y a pesar de lo reducido de este tipode restos se han identificado diversos tipos de vasos,cuencos simples, cazuelas hemiesféricas y onduladasy ollas onduladas.
La lítica tampoco es abundante, solamente 7 restosque aportan el 8,14% al conjunto general. El reperto-rio lítico se compone de dos lascas (28,57% del fondoy 2,32% del total) y 5 fragmentos informes (71,43%del fondo y 5,81% del total).
En lo referente al material óseo, también se encuen-tra ausente en el conjunto de esta estructura.
Fondo IX
Estructura excavada en el terreno de manera casitangente al fondo VII, presentando formal y funcio-nalmente similares características. Se trata de unapequeña cubeta con forma de artesa y poca profundi-dad, tan solo 20 cm. con una planta circular de 78 cm.de diámetro y fondo plano de 70 cm. siendo colmata-da por un único sedimento.
El material arqueológico que ha aportado es tambiénmuy reducido, recuperándose exclusivamente materialcerámico, estando la industria lítica y los restos faunís-ticos totalmente ausentes. Las cerámicas recuperadas,con un total de 17 fragmentos, representan el 1,72%del material cerámico documentado. Entre estos restoshan aparecido 2 fragmentos de borde.
Fondo X
Nos encontramos ante la estructura más meridionaldel conjunto y una de las de mayor capacidad. Presentaplanta de tendencia oval con unas dimensiones de 140cm. en el eje N-S y de 106 cm. en el eje E-W, con unasección en forma de saco y pareces que se cierran contendencia convergente hacia el centro de la estructuradonde el diámetro se reduce a 84 cm. para abrirse pos-teriormente, terminando en una base plana con una
Foto 133.- Fondo IX delimitado en planta antes de su excavación.
Foto 134.- Fondo IX una vez finalizada su excavación.
91
El proceso de excavación: estructuras y fases detectadas
anchura máxima de 104 cm. La profundidad que alcan-za esta estructura es de 90 cm. En el proceso de colma-tación se han distinguido dos rellenos distintos, unrelleno superior que contiene gran cantidad de cenizasy piedras, bajo el que se localiza un relleno homogéneode tierra carbonatada y compacta.
En cuánto a los materiales, señalar que es la estruc-tura que ha deparado mayor cantidad de material cerá-mico con un total de 218 restos, lo que supone el22,02% del conjunto, recuperándose un total de 43fragmentos selectos de los que cabría destacar 42fragmentos de bordes y 2 elementos de prehensión, unmamelón normal y otro más aplanado. Se trata de laestructura que más formas cerámicas ha ofrecido, pre-dominando las formas abiertas de diversos tamaños,pero aparecen también formas cerradas de tamañomediano y grande así como recipientes con perfilesondulados, ollas carenadas y fuentes.
Por el contrario, el material lítico no resulta tan
abundante, consta tan solo de 5 restos (el 5,81% deltotal) que se desglosan en una lasca (20% del fondo y1.16% del total), 3 fragmentos de molino (60% delfondo y 3,49% del total) y una tapa en cuarcita (20%del fondo y 1,16% del total).
En el caso de los restos faunísticos, es junto con elfondo II la segunda estructura que más material óseoha aportado con 20 restos que representan el 16,95%de la fauna recuperada durante la excavación. Se trataademás de la estructura que más variedad de especiesha deparado, de entre estos restos los más comunesson los de cerdo con 15 restos, seguidos por los deovicápridos y vaca con dos y un resto respectivamen-te. Los dos fragmentos restantes corresponden algrupo de los indeterminados.
Para terminar con el análisis de este fondo, señalarque en él se localizaron una serie de huesos humanoscorrespondientes a dos individuos, pero que dada sudisposición mezclados con la fauna y sin conexiones
Foto 137.- Fondo XI en planta antes de su excavación.
Foto 135.- Planta del fondo X antes de su excavación.
Foto 138.- Fondo XI una vez excavado.
Foto 136.- Fondo X tras finalizar su excavación.
92
Los Yacimientos de Merinas y Velilla (Mocejón, Toledo)
anatómicas, hace pensar que dichos restos llegarían alfondo de manera accidental o bien pudieron ser extra-ídos y nuevamente enterrados de manera fortuita enlabores de reexcavación y reutilización del fondo,pero su disposición final no parece denotar ningunaintención en cuanto a su deposición, por lo que nopodemos extraer ninguna conclusión de carácter sim-bólico o ritual.
No obstante, este grupo de restos se analizará conmayor detenimiento en el correspondiente anexoantropológico.
Fondo XI
Estamos, al igual que en los casos anteriores anteotra cubeta de escasa profundidad, con sección en"u" y que presenta planta circular de 90 cm. de diá-metro y con paredes que se inclinan hacia el centrode la estructura para terminar en un fondo plano de
66 cm. de anchura máxima. La profundidad quealcanza es de tan sólo 14 cm. Se encuentra selladapor un único relleno de matriz arenosa carbonata-da. Puede tratarse de una estructura auxiliar a losfondos V y VI.
Acorde a su capacidad y a las pautas observadas enanteriores fondos de similar morfología, es uno de losfondos que menos material ha aportado, tan solo cincofragmentos cerámicos que representan el 0,50% deltotal de este tipo de hallazgos. La industria lítica esigualmente reducida y tan solo se documenta unhacha pulimentada (1,16% de la producción lítica)realizada en algún tipo de basalto.
Los restos de fauna tampoco son significativos, sereducen a tres restos (2,54% de la fauna), todos ellosindeterminados.
Foto 141.- Fondo XIII delimitado en planta antes de ser excavado.
Foto 139.- En primer término, planta del fondo XII antes de ser excavado.
Foto 142.- Fondo XIII una vez terminada su excavación.
Foto 140.- Fondo XII tras finalizar su excavación.
93
El proceso de excavación: estructuras y fases detectadas
Fondo XII
Se localiza aproximadamente un metro al Sur delFondo V. Es otra cubeta de escasa profundidad, tansolo 31 cm. y sección en artesa, con una boca circularde 104 cm. de anchura máxima y una base plana de 94cm. de diámetro. Se ha documentado un único rellenoarqueológico de textura y color homogéneo.
En esta estructura no se ha recuperado materialcerámico ni tampoco lítico, y el único fragmento óseorecuperado pertenece a una vaca y representa el1,85% de la fauna del yacimiento.
Fondo XIII
Se localiza en la zona sur del yacimiento próxima alfondo X. La boca es de planta circular con una anchu-ra máxima de 94 cm. Presenta sección ligeramenteacampanada, de manera que las paredes tienden asepararse levemente, con una anchura máxima en la
zona central de la cubeta de unos 97 cm. para termi-nar en una base plana de 110 cm. de diámetro a unaprofundidad de 78 cm. En esta estructura se han podi-do distinguir dos rellenos distintos, el superior secompone de una matriz arenosa muy carbonatada quealcanza una profundidad de 60 cm. localizándose pordebajo de ésta un segundo relleno de tierra compactahasta el fondo de la estructura.
Es la tercera fosa que ha deparado mayor cantidadde material cerámico con un total de 121 restos, lo quesupone el 12,22% de la cerámica exhumada. De estosrestos, 17 pueden calificarse de selectos, correspon-dientes en su totalidad a distintos tipos de bordes. Elrepertorio tipológico es similar al ofrecido por elfondo X aunque algo más reducido, apareciendo tam-bién formas abiertas de tamaños diversos, algunaforma cerrada así como fuentes y diversos perfilesondulados.
Los restos líticos ascienden a un total de 10 piezas(11.63% de la producción) repartidos a partes igualesentre las categorías de lascas y restos de talla, lo querepresenta para cada caso el 5,81% del total del mate-rial lítico recuperado.
En el caso de la fauna documentada, señalar que setrata del fondo que más restos de este tipo ha depara-do con un total de 36 que suponen el 30,51% delregistro faunístico. Sin embargo habría que señalarque de éstos, 30 se corresponden a un único ejemplarde perro, representado en toda su anatomía salvo en elesqueleto craneal. Los otros 6 restos se englobaríandentro del grupo de los indeterminados.
Fondo XIV
Se trata nuevamente de otra estructura de escasasproporciones que no mantiene relación alguna de pro-ximidad con ninguna de las restantes estructuras exca-vadas. Presenta sección en artesa con las paredes lige-ramente abombadas hacia el exterior de la fosa, demanera que el diámetro máximo en la boca es de 90cm. para alcanzar los 92 cm. en la parte central y ter-minar con 86 cm. de anchura máxima en la base. Laprofundidad que alcanza es de 28 cm. Tan solo se hadistinguido un relleno en esta cubeta.
Al igual que en las otras fosas que presentan estamorfología, el material arqueológico documentado esmuy escaso, tan solo 38 fragmentos cerámicos (3,84%del total) de los que 5 corresponden a material selec-to, 4 fragmentos de bordes y galbo con un mamelónaplanado.
Foto 143.- Planta del fondo XIV antes de su excavación.
Foto 144.- Fondo XV tras finalizar su excavación.
94
Los Yacimientos de Merinas y Velilla (Mocejón, Toledo)
Fig. 27 .- Secciones y plantas de los fondos hallados en el yacimiento de Baños del Emperador.
95
El proceso de excavación: estructuras y fases detectadas
El material lítico se reduce a una única lasca (1,16%del total) que ha sido posteriormente retocada. Se tratadel único fondo junto con el VI que ha aportado mate-rial retocado, ya que la pieza restante se localiza en elnivel superficial.
Finalmente, los restos óseos permanecen ausentesen el relleno de esta estructura.
Fondo XV
Es una estructura excavada en el sustrato carbo-natado, localizada a menos de dos metros al Estedel fondo VI. También es en este caso una fosa dedimensiones reducidas, con una anchura máxima enla boca de 85 cm., paredes de tendencia recta y unabase plana con un diámetro de 80 cm. alcanzandoescasa profundidad, tan solo 28 cm. Está colmatadapor un único relleno muy compacto con arcillascarbonatadas.
Para sus reducidas dimensiones ha aportado unnúmero relativamente elevado de restos cerámicos,con un total de 70 fragmentos (7,07% del total) de losque destacan 14 bordes y 3 elementos de prehensión,un mamelón sencillo, otro doble y un tercero aplana-do. Únicamente se reconocen 4 formas cerámicas,cuencos simples y hemiesféricos, cuencos onduladosy ollas hemiesféricas.
La producción lítica es muy reducida (2,32% deltotal), se trata de un fragmento de molino y una tapatallada en arenisca, representando cada uno el 1,16%del total del conjunto lítico.
La fauna recuperada en esta estructura asciende a 11restos (9,32% del total) estando representados los ovi-cápridos con 2 casos y la vaca en otras dos ocasiones,entrando los 7 fragmentos restantes en la categoría deindeterminados.
Para finalizar, podemos señalar que a nivel morfo-lógico podemos distinguir dos clases de estructuras.El primer grupo, de fosas de mayor tamaño de sec-ción acampanada, con boca de menores dimensionesque la base, generalente plana y con unas profundi-dades que suelen oscilar entre los 80 y los 100 cm.Este tipo de correspondería con los fondos I, II, III,V, VI, VIII, X y XIII y podrían ser calificados comosilos destinados al almacenaje de cereal, que una vezperdida su función original se reutilizarían comobasureros o se colmatarían de forma natural conaportes de distinto origen.
El segundo grupo sería el de estructuras de menortamaño, con secciones en artesa y de escasa profundi-dad, en torno a los 20 ó 30 cm. como sería el caso delos fondos VII, IX, XI, XII, XIV y XV, quedando elfondo IV en una posición intermedia entre ambastipologías. Estas estructuras podrían tener relacióntanto con las posibles cabañas como con las estructu-ras principales de almacenaje, habiéndose encontradoen ocasiones grandes recipientes contenedores apoya-dos en este tipo de fosas. En otros casos parecen haberservido como estructuras de combustión, algo que enel caso que nos ocupa parece descartado al no haber-se detectado evidencias claras de fuego.
A partir del material recuperado en cada una de lasdistintas cubetas no parece que pueda establecerseninguna correlación entre el contenido y el tamaño oforma de las mismas, ya que se documentan fosas demayor capacidad que acumulan buena parte del mate-rial arqueológico junto a otras de similares caracterís-ticas que apenas ofrecen restos. En el caso de las demenores dimensiones, suelen deparar menos restos,aunque alguna de ellas, como el fondo XV, aporta
Foto 145.- Fondo XV delimitado en planta antes de su excavación.
Foto 146.- Fondo XV una vez finalizada su excavación.
material cerámico en cantidad similar o superior aestructuras de mayor capacidad como los fondos I, IIy VIII, aunque en el caso que nos ocupa esto no sueleocurrir, al contrario que en otros ámbitos como en elyacimiento de Perales 2 (Sanabria Marcos, P. J. et alii;en prensa), donde las estructuras de menor tamañoacaparan las mayores concentraciones de restos cerá-micos así como formas reconocibles o motivos deco-rativos.
96
Los Yacimientos de Merinas y Velilla (Mocejón, Toledo)
99
La cultura material
V.1.- El repertorio cerámico.
En el transcurso de la excavación del yacimiento deVelilla se han recuperado un total de 1000 fragmentoscerámicos, localizados en 19 de las 26 estructurasdocumentadas, de manera que los fondos I, II, XIII,XIV, XXI, XXII y XXIII no han aportado ningún ele-mento cerámico. La mayor concentración de este tipode restos se da en lo que hemos denominado "agrupa-ción A", conjunto de fondos localizados más al sur, entorno al Fondo VI, mientras que en el conjunto deno-minado "agrupación B", situado algo más al Norte, ladensidad de hallazgos decrece significativamente. Esprecisamente el Fondo VI el que ha aportado unmayor volumen de restos cerámicos con un total de272 fragmentos, seguido por los Fondos VIII (251 res-tos), VII (110 fragmentos) y III (76 fragmentos).
Del conjunto total recuperado, 508 fragmentos (50.8% del total) pueden considerarse material selecto, delos cuales 100 presentan algún tipo de decoración. Portécnicas, la incisión es la más común, documentándo-se en 73 ocasiones en 14 de la 26 estructuras, seguidapor la impresión con 18 fragmentos recuperados en 10estructuras, mientras que la combinación de ambastécnicas se documenta en una única ocasión en unfragmento localizado en el Fondo X. La ungulación esla tercera técnica documentada y se constata su pre-sencia en un total de 7 estructuras. El fondo X es elque ofrece una mayor variedad en cuanto a técnicasdecorativas, apareciendo incisión, impresión, ungula-ción e incisión-impresión, mientras que en los fondos
VI, VIII, XI, XVIII, XXIV y XXIV-XXV conviven laimpresión, la incisión y la ungulación, mientras que enel extremo opuesto encontraríamos 7 estructuras enlas que tan solo se constata la presencia de una técni-ca decorativa, como serían el fondo IV (incisión), V(incisión), VII (incisión), XII (incisión), XV (impre-sión), XVII (incisión) y XIX (ungulación).
En el yacimiento de Velilla se pueden distinguir agrandes rasgos dos tipos de producciones cerámicas.
Por un lado la vajilla fina o de mesa caracterizadapor estar realizada con pastas de calidad, y tratamien-tos superficiales muy cuidados entre los que destacaespecialmente el espatulado. Sobre estos vasos se con-centran las decoraciones. Estos vasos decorados sue-len ser, en esta etapa inicial de Cogotas I, de pequeñotamaño para posteriormente, en la fase de plenitud,extenderse hacia los recipientes más voluminosos(Abarquero, 1997: 75). La cerámica se caracterizafundamentalmente por el desarrollo de decoracionesincisas e impresas sobre vasos carenados y cuencos yen ocasiones sobre grandes vasos de borde vuelto odestacado. Los motivos más reproducidos son alinea-ciones de zigzag y motivos en espiga lo que ha lleva-do a denominar a sus autores como grupos de las"cerámicas en espiga" como definidores de esta etapay diferenciándose así de Cogotas I (Jimeno, 2001).
Un segundo grupo de cerámica es la vajilla de coci-na. Estos vasos suelen ser de mayor tamaño, consuperficies alisadas, arcillas con desgrasantes gruesos
V.- LA CULTURA MATERIAL
100
Los Yacimientos de Merinas y Velilla (Mocejón, Toledo)
y paredes gruesas. Se trata de ejemplares destinadostanto a la cocción de alimentos como al almacenaje.Los mejor representados son las ollas y las orzas aun-que encontramos otros ejemplares como las encellas y
queseras. Los elementos de prensión se dan en la cerá-mica de cocina y se reducen a mamelones y algunasasas horizontales.
Tabla 2.- Técnicas decorativas documentadas en el yacimiento de Velilla. En la parte superior se reflejan las distintas técnicas decada fondo y los valores porcentuales de cerámicas decoradas de cada estructura respecto al total de material decorado recupera-do. El cuadro central refleja los valores absolutos de las técnicas decorativas de cada fondo y el tanto por ciento que representa esa
misma técnica respecto al total de cada un de ellas individualizada en el yacimiento. En la parte inferior se recogen las distintastécnicas individualizadas por fondo y el valor porcentual de cada tipo de decoración respecto a ese mismo fondo.
Tabla 1.- Desglose en valores absolutos y porcentuales de la cerámica recuperada en las distintas estructuras del yacimiento de Velilla.
101
La cultura material
En la Meseta Norte las cerámicas Protocogotas fue-ron identificadas en las excavaciones llevadas a caboen el yacimiento de La Plaza (Cogeces del Monte,Valladolid) donde se definió como un horizonte detransición entre las cerámicas campaniformesCiempozuelos y las de Cogotas I denominando este"Horizonte" como facies Cogeces o Protocogotas I(Delibes y Fernández, 1981). Esta fase se caracterizapor un alto porcentaje de cuencos hemiesféricos defondo casi plano, cuencos de borde vertical, tazas ycazuelas de carena media o alta con borde convexosaliente, y vasos de perfil en S.
Sobre estas cerámicas se desarrollan decoracionesincisas e impresas motivos de espigas o espinas depescado y en menor medida zigzags simples o dobles,triángulos incisos rellenos de líneas, ungulaciones,círculos, retículas oblicuas y series de aspas. Estosmotivos se desarrollan en frisos seguidos sobre cazue-las que mantienen acusadas carenas y fondos conve-
xos aunque la línea de carenación tiende a situarsemás cerca de la boca (Blasco y Lucas, 2002: 198). Enalgunos de estos motivos como las impresiones tra-zando líneas discontinuas se ha llegado a ver el prece-dente de la decoración de boquique (Blasco y Lucas,2002: 198). Se ha afirmado que se produce un cambioen las formas cerámicas en esta época, creándosefuentes abiertas decoradas por su parte exterior e inte-rior de los bordes, únicas superficies visibles a loscomensales cuando contenían la comida (Jimeno,2001: 167)
Los motivos documentados en el yacimiento deVelilla se caracterizan por ser muy monótonos y repe-titivos y sus combinaciones son múltiples. El númerode piezas decoradas es bastante significativo y la orna-mentación se concentra sobre la vajilla de mesa. Sedesarrollan sobre todo junto al borde en el exterior einterior de los vasos, sobre las carenas y en menormedida bajo ellas.
Foto 149.- Cazuela carenada don decoración puntillada pro-cedente del yacimiento de Velilla.
Foto 147.- Cazuela carenada con decoración impresa procedente de Velilla.
Foto 150.- Cazuela carenada con motivos de espiga incisosprocedente del yacimiento de Velilla.
Foto 148.- Cazuelas carenadas con decoraciones incisas eimpresas procedentes del yacimiento de Velilla.
102
Los Yacimientos de Merinas y Velilla (Mocejón, Toledo)
Foto 151.- Fragmentos cerámicos procedentes del yacimiento de Velilla en los que aparecen distintos motivos decorativos.
Foto 152.- Fragmentos cerámicos procedentes del yacimiento de Velilla en los que aparecen distintos motivos decorativos.
103
La cultura material
Foto 153.- Fragmentos cerámicos procedentes del yacimiento de Velilla en los que aparecen distintos motivos decorativos.
Foto 154.- Fragmentos cerámicos procedentes del yacimiento de Velilla en los que aparecen distintos motivos decorativos.
104
Los Yacimientos de Merinas y Velilla (Mocejón, Toledo)
Foto 155.- Fragmentos cerámicos procedentes del yacimiento de Velilla en los que aparecen distintos motivos decorativos.
Foto 156.- Fragmentos cerámicos procedentes del yacimiento de Velilla en los que aparecen distintos motivos decorativos.
105
La cultura material
Los motivos representados son los siguientes:• Ungulaciones. Se disponen en series horizon-
tales o en grupos de pequeñas impresiones.• Zigzags incisos. Se desarrollan tanto en los
bordes (interior y exterior), como sobre las carenas. Enocasiones son dobles e incluso triples.
• Espiguilla. Algunos ejemplares presentan espi-guillas impresas compuestas por tres trazos. Se dispo-nen generalmente en horizontal aunque a veces se pre-sentan también formando bandas verticales.
• Reticulado. Escasamente documentado.• Círculos impresos. • Triángulos incisos rellenos de líneas. Se suelen
desarrollar sobre las carenas.• Puntos impresos. Suelen agruparse en dos líne-
as cerca del borde. En una pieza las impresiones depuntos se agrupaban imitando espiguillas y triángulos.
• Líneas oblicuas paralelas.• Líneas incisas horizontales. Suelen comple-
mentar otras decoraciones.
En ocasiones estas incisiones o impresiones se resal-tan al rellenarse de pasta blanca lo que hace que con-trasten mucho con las superficies oscuras de las cerá-micas. La definición de técnicas y motivos decorati-vos de la cerámica Cogotas I es una labor importanteque no se ha realizado hasta el momento y que haimpedido la identificación de estilos regionales quepuedan ser vinculados a los distintos grupos arqueoló-gicos (Castro et alli, 1995: 73).
Estas decoraciones se suelen dar sobre vasos carena-dos, con perfiles inferiores convexos en los que lalínea de carena se hace más suave que en el BronceAntiguo y se sitúa más cerca del borde respecto a laaltura total del vaso.
En conjunto el repertorio cerámico es bastantehomogéneo y no se pueden establecer diferencias cro-nológicas entre las diferentes subestructuras a partirde dicho material.
Nos centraremos ahora de manera somera en la defi-nición y caracterización de la diversa cerámica recu-perada en los distintos fondos de la excavación en elPréstamo 1 Las Merinas. Son varias las apreciacionesque se pueden hacer de la exhumación de los materia-les cerámicos; en primer lugar, el enorme grado decarbonatación en el que se encontraban, tanto al exte-rior como al interior de las pastas, presentando unacapa de aspecto blanquecino que resultó enormemen-te dificultoso de eliminar en la limpieza de los mate-riales. En segundo lugar, el alto grado de fragmenta-ción del conjunto, ya fuera como resultado de su des-hecho como material inservible por la rotura de losrecipientes, ya como imposibilidad con la que nos
hemos encontrado de poder definir y formular unatabla de formas y tipologías cerámicas.
En lo referente a las formas, el repertorio se centramayoritariamente en materiales de perfil abierto, conbordes exvasados en la mayoría de las ocasiones, que sedan en formas de tamaño medio y pequeño. Son funda-mentalmente formas abiertas como cazuelas y cuencoscarenados, junto a fuentes de perfil exvasado, en oca-siones profusamente decoradas, las mejores represen-tantes de este tipo de formas. Lo fragmentario del regis-tro nos impide ir más allá en cuanto a la definición deestos conjuntos. Los acabados, en general, suelen serbastante toscos o no representar tratamiento superficial;en otras ocasiones, los espatulados y bruñidos pedenaparecer, pero éstos no suelen ser frecuentes.
Una de las características bastante generalizada,junto a los perfiles abiertos, son los bordes rectos enrecipientes de pequeño y mediano tamaño. Son pocaslas formas cerradas que hemos encontrado entre losmateriales, pero una vez más, queremos insistir en elelevado grado de fragmentación hallado.
Queremos insistir en una notoria diferencia respectoa otros materiales de etapas precedentes, como porejemplo el yacimiento del Bronce Medio ProtoCogotasde Velilla, y es la práctica ausencia o bajo número derecipientes contenedores de gran tamaño hallados enLas Merinas y la incorporación, casi excluyente, de for-mas de pequeño tamaño asociadas a la etapa de CogotasI definida en Las Merinas II. Es abrumador el porcenta-je de formas de pequeño tamaño halladas en este segun-do yacimiento, respecto a las formas toscas y groserasde gran tamaño. Es cierto que, como hemos dicho, nosbasamos en unos porcentajes muy bajos y fragmenta-rios, pero esto no deja de ser una consideración relevan-te respecto al posible cambio de los gustos y modas delas formas cerámicas de una y otra etapa. Volvemos ainsistir en que este es un interesante camino de reflexio-nar sobre las funcionalidades y cambios de la cerámica,asociado directamente a un cambio de mentalidad delas formas de vida.
Sin duda alguna, son los fragmentos decorados conlos distintos motivos y técnicas los que nos han ayu-dado a la hora de la adscripción cultural del asenta-miento. Éstos se caracterizan por la aparición mayori-taria de la incisión, en menor medida se aplica laimpresión, el boquique y las ungulaciones sobre lascerámicas, estando ausente la excisión, técnica siem-pre unida al boquique en la definición y caracteriza-ción de los grupos con cerámicas de estilo Cogotas I.
Pasamos a continuación a describir los motivosempleados en las decoraciones de los recipientes cerá-
106
Los Yacimientos de Merinas y Velilla (Mocejón, Toledo)
Figura 28.- Principales formas cerámicas aparecidas en el yacimiento de Velilla.
107
La cultura material
Figura 29.- Formas cerámicas y motivos decorativos procedentes del yacimiento de Merinas.
108
Los Yacimientos de Merinas y Velilla (Mocejón, Toledo)
micos recuperados en el yacimiento de Las Merinas:
• Reticulado de trazos incisos sobre la carena(fondo II), en ocasiones relleno de pasta blanca (fondoVII) o formando una doble banda bajo el cuello y enla panza de la cerámica (fondo I).
• Espigado inciso en el borde exterior (fondoIX-X), sobre la línea de la carena (fondo II), al interiory exterior del borde y sobre la inflexión de una fuentecarenada (fondo II) o sobre la carena, acompañada detrazos incisos oblicuos sobre la línea de espigas(fondo I).
• Ungulaciones (fondo II, V), en una doblebanda paralela al exterior e interior (fondo VI), relle-nando triángulos incisos (fondo VIII) o decorando elexterior e interior de un mismo fragmento cerámicojunto a un motivo inciso escaleriforme (fondo VIII).
• Motivos de guirnaldas realizados con la técni-ca del boquique (fondo II), llegando casi a la excisiónen el (fondo V).
• Zigzag inciso horizontal bajo una línea tam-bién incisa (fondo IV-V-VI).
• Una doble banda de trazos oblicuos paralelosrellenos líneas incisas profundas (fondo IV).
• Impresión de pequeños trazos de dos líneasverticales paralelos (fondo V).
• Trazos de líneas paralelas de profundas inci-siones (fondo VII).
Respecto al material recuperado en la ocupación deVal de la Viña, pese a no ser muy abundante sí resultalo suficientemente significativo como para poder rea-lizar una correcta adscripción cronocultural del con-junto respecto al marco geográfico en que se localiza.Se han recuperado un total de 160 fragmentos cerámi-cos, sin que su deposición en las distintas estructurastenga que ver con su tamaño o localización espacial,apareciendo las mayores concentraciones de materialen los fondos I, II, VI, X, XV y XXV, mientras que porel contrario se documentan estructuras como la V, VII,XIII, XVIII, XX, XXIII o XXIV en las que el materialarqueológico permanece totalmente ausente.
Como se acaba de indicar, el material cerámico secompone de 160 fragmentos de los que un total de 30se podrían considerar material selecto (18.75%) tra-tándose principalmente de bordes. Dichos bordes sonen su práctica totalidad redondeados, con un únicocaso de borde apuntado, predominan los vueltos oexvasados aunque los bordes rectos tampoco soninfrecuentes, mientras que los de tendencia reentranteaparecen en una única ocasión. Las pocas bases recu-peras son de tendencia aplanada, documentándose enlos fondos X, XII y XXI. Los elementos de prehensiónse reducen a dos mamelones circulares procedentes delos fondos I y VI, y un asa de lengüeta situada en elborde de un cuenco hemiesférico recuperado en el
Foto 157.- Fragmentos cerámicos y diferentes técnicas y motivos decorativos procedentes del yacimiento de Merinas.
109
La cultura material
Foto 161.- Fragmentos cerámicos y diferentestécnicas y motivos decorativos procedentes del
yacimiento de Merinas.
Foto 158.- Fragmentos cerámicos y diferentestécnicas y motivos decorativos procedentes del
yacimiento de Merina.
Foto 162.- Fragmentos cerámicos y diferentes técnicas y motivos decora-tivos procedentes del yacimiento de Merinas.
Foto 159.- Fragmentos cerámicos y diferentes técnicas y motivos decorativos procedentes del yacimiento de Merinas.
110
Los Yacimientos de Merinas y Velilla (Mocejón, Toledo)
Tabla 3.- Resumen del material cerámico recuperado durante la excavación del yacimiento de Merinas. Se recoge, desglosado por fondos, el material total recuperado selecto y no selecto así como los valores porcentuales
por fondo y totales de las distintas técnicas decorativas documentadas.
111
La cultura material
Tabla 4.- Valores porcentuales de la cerámica de Merinas. El cuadro superior muestra el valor porcentual del número de restos y la relación de fragmentos decorados/no decorados respecto al total del material cerámico del
yacimiento. El cuadro inferior muestra los valores porcentuales del material selecto y decorado respecto al total del material cerámico recuperado en cada fondo.
Tabla 5.- Representación desglosada por fondos de las distintas técnicas decorativas, respecto al total del yacimiento.
112
Los Yacimientos de Merinas y Velilla (Mocejón, Toledo)
fondo XXI. Finalmente aparece también un asa desección cilíndrica en el relleno del fondo II.
Los elementos de prehensión abarcan un lapso tem-poral y geográfico excesivamente amplio, que podríaarrancar en el Calcolítico perdurando hasta los últimosmomentos de la Edad del Bronce, localizándose casossimilares en ocupaciones tan distantes como podríaser el caso del yacimiento del Castil, en Cuenca (Díaz,1994), donde se documenta, conviviendo con bordes ycordones digitados, la presencia de asas de lengüetasituadas junto al labio similares a la aparecida en elfondo XXI, al igual que en Cerro Gallinero(Meseguer, 1994), o la motilla de El Morrión (Ruiz,
1994), así como en ocupaciones más próximas comoEl Espinillo (Baquedano et alli, 2000) o la Loma delLomo (Valiente, 1992).
Los recipientes son preferentemente de tonos oscu-ros, pardos o negros generalmente, con desgrasantescuarcíticos y micáceos de tamaño medio y pastas decalidades medias o bajas. Los acabados son por reglageneral poco cuidados, de manera que predominan deforma clara las superficies alisadas (en torno al 70 %de los casos) aunque los acabados groseros de peorcalidad (en torno al 6 % de los casos) aparecen envalores inferiores a otros acabados más cuidadoscomo pueden ser los espatulados (15 % del total) o los
Tabla 6.- Representación porcentual de las distintas técnicas decorativas, desglosadas por fondos, respecto al material cerámico recuperado en ese mismo fondo.
Foto 163.- Fragmento de cazuela onduladacon mamelón procedente de Val de la Viña.
Foto 164.- Fragmento de galbo con mamelón.
113
La cultura material
bruñidos (6 % de los acabados totales), apreciándoseademás cierta tendencia a que los recipientes muestrenacabados de mejor calidad en las superficies internasque en las externas.
En este mismo sentido, y teniendo siempre encuenta los seis fondos que han proporcionado unvolumen de restos más significativo dentro de loreducido de la muestra, podemos apuntar que lassuperficies alisadas aparecen en las seis estructurasconsideradas, tanto en acabados interiores comoexteriores, mientras que las superficies espatuladasúnicamente aparecen en todas las cubetas en el casode los acabados interiores, mientras que en los exte-riores permanecen ausentes en los fondos VI y X.Las superficies bruñidas se documentan tanto en losacabados interiores como exteriores de los fondos I yII, sin que aparezcan en el resto de estructuras, mien-tras que los acabados groseros solamente aparecenen superficies interiores de los fondos I, X y XV,mientras que para tratamientos exteriores aparece enlos fondos I, VI, XV y XXV. En relación con lostamaños, y partiendo siempre de que los alisados sonlos más comunes en todos los casos, los acabadosmás toscos parecen concentrarse en el exterior de losrecipientes de mayor tamaño, mientras que las super-ficies bruñidas se asociarían a recipientes de tamañomediano.
Para finalizar con los acabados superficiales y respec-to a la relación existente entre los distintos tipos de aca-bados y las formas sobre las que se emplean, cabríaseñalar que los acabados más comunes como son losalisados aparecen aplicados a la práctica totalidad de lasformas cerámicas al igual que sucede con las superfi-cies espatuladas, que salvo en los vasos troncocónicosy los cuencos hemiesféricos, se documentan en el totalde las formas cerámicas. Por el contrario, las superfi-cies bruñidas únicamente se constatan en el caso de losvasos troncocónicos y las cazuelas carenadas.
Formalmente se pueden distinguir varios grupos,en donde los cuencos simples y hemisféricos seríanuna de las formas mejor representadas con más de untercio del total de las formas identificadas, recupe-rándose en un total de 7 fondos (I, V, X, XVI, XIX,XXI y XXV). De bordes generalmente exvasados,documentándose también alguno recto y tamaño pre-ferentemente mediano, muestran una amplísimarepresentatividad en espacios geográficos y tempora-les muy dilatados, apareciendo desde ocupacionesneolíticas hasta las últimas fases de la Edad delBronce en todo el territorio peninsular, lo que haceque no sean por sí solos totalmente fiables a la horade asignar una atribución cronológica a las distintasestructuras, al igual que sería interminable la rela-ción de paralelos existentes.
Foto 165.- Cuenco hemiesférico con asa de lengüeta en el borde procedente de Val de la Viña.
114
Los Yacimientos de Merinas y Velilla (Mocejón, Toledo)
Figura 30.- Principales formas cerámicas documentadas en Val de la Viña.
115
La cultura material
Dentro del grupo de los vasos o cuencos, aunquecon características morfológicas distintas, tendríamoslos vasos troncocónicos, representados por un únicoejemplar de labio apuntado y paredes tremendamenteabiertas procedente del fondo VIII. Se trata de unaforma que pese a no ser de las más comunes sí es fre-cuente documentarla en distintos yacimientos de laMeseta como pueden ser El Espinillo (Baquedano etalli, 2000) o la Loma del Lomo (Valiente, 1992).
Otro de los grupos más comunes, sería el de loscuencos de perfiles ondulados, generalmente de tama-ño mediano aunque no son extraños recipientes demenores dimensiones y paredes más finas.Recuperados en 7 de las estructuras excavadas (fon-dos I, II, IV, X, XII, XV y XXV), aparecen también envalores que superan la tercera parte de las formasreconocibles y es uno de los grupos que presentamejores acabados. Dentro de este grupo podemos dis-tinguir recipientes con paredes de tendencia más rectacon los bordes ligeramente vueltos al exterior y unsegundo grupo de cuencos que presentarían perfilesmás sinuosos, con mayor tendencia globular y labiosmás exvasados.
El tercer grupo mejor representado, con porcentajesque superan el 18 % del total de las formas documen-tadas, sería el de las ollas y cazuelas de perfiles ondu-lados, de tamaño mediano a grande, con bordes vuel-tos y cuellos bien diferenciados, se han recuperado enlos fondos I, VI, X y XV.
Uno de los recipientes más representativos, pese ano ser de las formas más comunes (fondos IX y XV)con algo más del 11 % del cómputo global, y que enmuchas ocasiones han servido para definir cultural-mente un yacimiento, sería el de las cazuelas o fuen-tes carenadas. En el caso de Val de la Viña presentanbocas de grandes dimensiones, con carenas marcadasaltas y perfiles muy abiertos, generalmente con acaba-dos más cuidados, especialmente en el interior delrecipiente. Se trata de una forma cerámica con unaamplia dispersión en la Meseta Sur, tanto en la cuen-ca media del Tajo como en las de sus tributarios.
Para concluir con lo que a las decoraciones respec-ta, hay que señalar que se trata mayoritariamente deformas lisas, por lo que tan solo se han recuperado dosfragmentos decorados. El primero se trata de unpequeño borde recto y redondeado con decoraciónincisa localizado en el fondo I, mientras que el otrofragmento se corresponde con una olla ondulada pro-cedente del fondo X, que presenta digitaciones en lazona de transición entre el cuello y el galbo de la vasi-ja. La escasez de piezas decoradas y su distinta mor-fología hace que sea imposible establecer ninguna
correlación entre la presencia o ausencia de decora-ción y la funcionalidad del vaso decorado. (Foto 166)
Para finalizar con los conjuntos vasculares de lasdistintas ocupaciones y en lo que al yacimiento deBaños del Emperador respecta, el total del materialcerámico recuperado tras la excavación de las 15estructuras corresponde a productos realizados amano, habiéndose documentado un total de 990 frag-mentos de los que 170 (el 17,17% de la cerámicadocumentada) corresponden a material selecto. Deestos 170 fragmentos la inmensa mayoría, con algomás del 90% de los casos, corresponde a bordes dedistinta morfología, un único caso corresponde a ungalbo decorado y 15 fragmentos más muestran algúntipo de asa o elemento de prehensión.
De los bordes documentados, la inmensa mayoría secorresponde morfológicamente al grupo de los redon-deados, aunque también son frecuentes los bordesbiselados hacia el interior. Los bordes planos, aunqueno son los más frecuentes también aparecen en unarelativa buena proporción. Sin embargo, los más lla-mativos por sus implicaciones cronológicas son loscasos de bordes engrosados o almendrados. Bordesengrosados encontramos en los fondos X y XIII ensendos cuencos simples, mientras que el borde almen-drado corresponde a una cazuela que se localiza en elfondo V. El caso de los dos primeros ofrece una valo-ración cronológica algo más ambigua, ya que puedenreconocerse en ocupaciones tanto de cronología calco-lítica como durante el Bronce Pleno, sin embargotanto la forma cerámica como el tipo de borde delfondo V nos remite de forma inequívoca al mundo delCalcolítico Pleno del Valle del Guadiana, tanto enámbitos extremeños y portugueses (González et alii,1991) como en la propia provincia de Ciudad Real(Poyato y Espadas, 1994) constituyendo un auténticofósil guía para este momento cronológico.
Los elementos de prehensión son en casi todos loscasos mamelones, algunos de ellos ligeramente apla-nados, al igual que un buen número de asas. Aparecenen más de la mitad de los fondos, siendo el XV el queconcentra más ejemplares (4 entre asas y mamelones),en el fondo VI se documentan 3, los fondos I y X apor-tan dos mamelones en cada caso, mientras que los fon-dos II, V, VIII y XIV únicamente aportan un elemen-to de prehensión cada uno. Tan solo se ha recuperadoun asa de sección cilíndrica en el fondo V. Especialinterés suscita el caso de un mamelón doble o gemina-do aparecido en el fondo XV, que pese a con no con-tar con un número significativo de paralelos pareceque nos remite a ocupaciones del Bronce Final.Respecto al resto de los casos, la enorme perduracióntemporal de los tipos más comunes como mamelones
116
Los Yacimientos de Merinas y Velilla (Mocejón, Toledo)
Figura 31.- Principales formas cerámicas documentadas en Val de la Viña.
117
La cultura material
simples o asas de lengüeta, unido a que el elevadoestado de fragmentación de los recipientes hace que lamayoría de las formas sean irreconocibles y por lotanto no podamos asociar dichos elementos a determi-nadas formas o ubicaciones sobre las mismas, haceque debamos decantarnos por un lapso temporal quepodría abarcar desde el Calcolítico hasta los últimosmomentos de la Edad del Bronce, documentandocasos similares en un marco geográfico bastanteamplio, como podría ser nuevamente el caso del yaci-miento del Castil, en Cuenca (Díaz, 1994), donde sedocumenta, conviviendo con bordes y cordones digi-tados, la presencia de mamelones aplanados situadosjunto al labio similares a los aparecidos en el fondo II.También aparecen mamelones aplanados en CerroGallinero (Meseguer, 1994), mientras que en yaci-mientos más próximos como Huerta Plaza, en Poblete(Rojas y Gómez, 2000) o la motilla de El Morrión(Ruiz, 1994) aparecen mamelones y asas de lengüetasimilares a las documentadas en los fondos de Bañosdel Emperador.
Continuando con el material selecto, señalar que elúnico fragmento decorado recuperado procede delfondo II. Se trata de un fragmento de galbo con unrombo inciso, aunque parece que este motivo no iríaaislado sino que otros similares parecen arrancar desus vértices. El interior de dicho rombo está relleno depuntillado, de manera que la incisión y el puntilladoson las únicas técnicas decorativas que se documentanen los fondos excavados. Cronológicamente pareceque podemos encuadrarlo en el Bronce Pleno, vincu-lado al mundo Protocogotas, si bien es un tipo dedecoración que no es tremendamente frecuente enmomento cronocultural y tampoco es posible docu-mentar paralelos en sentido estricto, aunque ciertasimilitud muestran motivos aparecidos en ambientesmás o menos alejados del núcleo originario deCogotas I, como pueden ser los casos de CampingBajo, en Cádiz, el Llanete de los Moros en Córdoba,en la Cuesta del Negro, en Granada, el Cerro de SantaCatalina en Murcia, el Cerro del Castillo, en Toledo,la Motilla de Azuer, en el propio Ciudad Real(Abarquero, 2005) o en el yacimiento pacense delCastillo de Alange (Pavón, 1998) en donde se docu-mentan triángulos a modo de "dientes de lobo" relle-nos de puntillado.
Para terminar con el material selecto, señalar la pre-sencia, también en el fondo II, de un fragmento decerámica cuyo tamaño no permite reconstruir la formadel recipiente, con la cara externa alisada y la internacon unas acanaladuras anchas dispuestas de formaparalela a la boca del recipiente. No se han encontra-do paralelos para este tipo de vaso, ni tampoco pode-mos atribuirle una función clara, tal vez se trate de una
especie de mortero destinado a moler o quitar la cás-cara a algún tipo de fruto silvestre.
En cuanto a la elaboración del repertorio cerámico,predominan de forma clara las cocciones en ambien-tes reductores y en menor medida mixtos, de formaque las oxidantes apenas tienen peso en la producciónglobal. Los desgrasantes son fundamentalmente decuarzo y mica y por regla general son de tamaño acor-de a la forma, función y sobre todo tamaño del reci-piente, es decir, predominan de forma clara los desgra-santes de tamaño medio. Las pastas muestran tambiénun grado de decantación medio, muy por delante delas pastas finas y las gruesas, estando también su rela-ción acorde con el tamaño del recipiente, asociadas avasos más pequeños de cocina o mesa las primeras ya los recipientes más grandes y toscos destinados alalmacenaje las segundas.
Los tratamientos superficiales muestran cierta varie-dad pero predominan de forma clara las superficiesalisadas tanto al interior como al exterior de los reci-pientes, superando en ambos casos el 70% de los aca-bados. Los acabados más toscos o groseros muestranvalores entre el 8 y el 11% dependiendo de si son inte-riores o exteriores, mientras que las superficies esco-billadas no llegan en ningún caso al 1% de los acaba-dos. De entre los más cuidados, predominan las super-ficies espatuladas con valores que se mueven en tornoal 13% del total, mientras que las cerámicas bruñidasaparecen en valores del 3,11% para los acabados exte-riores y el 4,91% para los interiores.
Estas apreciaciones de carácter general se cumplentambién para el caso particular de cada fondo, conproporciones similares, con la excepción lógica de lasestructuras que han deparado menor cantidad de mate-rial cerámico, estando ausentes en estas algunos tiposde acabados o bien ofrecen relaciones porcentuales nomuy fiables, como sería el caso, por ejemplo, de losfondos VII y XI. En el caso del primero los acabadosespatulados están excepcionalmente sobrerrepresenta-dos, con valores del 28 al 42% dependiendo de si esinterior o exterior, mientras que en el segundo caso,únicamente se documentan tratamientos de espatuladoy bruñido (hasta el 60%), pero estas proporciones noresultan fiables dado que en el fondo VII tan solo sehan recuperado 7 fragmentos mientras que en el XIúnicamente hay 5 restos.
De entre los fondos con mayor volumen de restos,los que ofrecen un mayor porcentaje en acabados cui-dados son el fondo XIII, con valores que van entre el24 y el 29% de superficies espatuladas y en torno al8% de superficies bruñidas, seguido por el fondo XVcon una buena presencia de cerámicas bruñidas (en
118
Los Yacimientos de Merinas y Velilla (Mocejón, Toledo)
torno al 10%), apareciendo también de manera fre-cuente alisados y bruñidos en el fondo X. Por el con-trario, en el fondo VI, pese a ser de los que ofrecen unmayor volumen de restos cerámicos, las superficiescon acabados de calidad aparecen en valores muyreducidos, por detrás incluso de los acabados groseros.
Otra pauta que podemos señalar con carácter gene-ral en lo que respecta a los acabados es la mayor pre-sencia de tratamientos más cuidados en los interioresde los recipientes que en los exteriores, o cuandomenos, cierta tendencia al equilibrio, como puedeobservarse en los fondos VIII, X, XIV y XV. En elcaso del fondo XIII esta tendencia se observa tan soloen las superficies bruñidas, mientras que los acabadosespatulados son más frecuentes en las paredes exterio-res, como sucede también en los fondos V y VI coneste mismo tratamiento.
Para finalizar con los acabados, apuntar que en loreferente a la relación existente entre el tamaño del reci-piente y el tratamiento que recibe, siempre predominanlos alisados, pero se observa cierta tendencia a dismi-nuir a medida que se reduce el tamaño en favor de losacabados más cuidados. Sin embrago resulta chocanteque mientras que en los recipientes de mayor tamaño,los acabados de mayor calidad como serían bruñidos yespatulados son más frecuentes en el interior del vaso,en los recipientes medianos y pequeños, los espatuladosson algo más frecuentes en el exterior mientras que losbruñidos predominan al interior de los mismos.
En lo referente a las formas documentadas, predo-minan clarísimamente las formas simples, tratándosecasi siempre de secciones o casquetes de esfera dediferentes tamaños. La variedad formal documentadaen cada estructura está directamente relacionada encasi todos los casos con la capacidad de ésta y el volu-men de restos recuperado. Prácticamente en todas lasfosas se han recuperado tanto formas de menor tama-ño destinadas al servicio de mesa como grandes reci-pientes contenedores para el almacenaje de alimentos.
Formalmente podemos distinguir varios grupos,entre los que destaca por su representatividad porcen-tual el de las formas globulares de mediano tamaño yperfil abierto, con diámetros comprendidos entre los15 y 20 cm. aunque también son frecuentes formassimilares de menor tamaño. Se localizan en la prácti-ca totalidad de las estructuras, incluso en aquellas enque lo reducido de su registro hace que debamostomar con cautela cualquier consideración de carácterporcentual. Dada su amplísima representatividad enespacios geográficos y temporales muy dilatados haceque no sean fiables a la hora de asignar una atribucióncronológica a las distintas estructuras, al igual que
sería interminable la relación de paralelos existentes.Señalar únicamente que se detectan estas formas tantoen contextos manchegos (Fernández-Posse et alli,2000) como en el resto del territorio peninsular (Díazdel Río et alli, 1997).
Un segundo grupo lo compondrían las cazuelas yollas de tamaño mediano o grande, aunque tambiénaparecen en menor medida recipientes pequeños, quepresentan perfiles abiertos y ondulados. Se ha recupe-rado este tipo de recipientes en los fondos III, VI, VIII,X, XIII (en donde alcanza la mayor representatividadporcentual para este tipo de recipiente si exceptuamosel fondo III, en el que sólo aparecen dos formas reco-nocibles) y también en el fondo XV. Formas simila-res aparecen en diversos yacimientos manchegos(Fernández et alli, 1994) como Casa de Cuerva(Fernández-Posse et alli, 2000), la motilla de SantaMaría del Retamar (Galán y Sánchez, 1994) o en yaci-mientos conquenses como en Picurzo, Raposa o Lomade las majadas (Díaz, 1994).
Otro grupo lo compondrían las formas globulares degran tamaño y de formas cerradas, que aunque numé-ricamente no son excesivamente abundantes sí se recu-peran en un buen número de fosas, como serían losfondos I, II, V, VI, XIII o X, siendo éste el fondo dondeaparece mejor representada junto con el fondo XV. Setrata de un tipo que aunque tal vez sea más típico demomentos calcolíticos (Díaz del Río et alli, 1997), per-dura en momentos avanzados de la Edad del Bronce.
Entre las formas menos representativas, habría queseñalar los recipientes carenados, del que tan solo con-tamos con un ejemplar que se pueda asignar con cer-teza a este grupo, siendo además un vaso de carenamuy poco marcada. Se trata de una cazuela de tamañomediano-grande localizada en el fondo X. Constituyeuna de las formas más comunes en las ocupaciones dela Edad del Bronce, también con una amplia disper-sión geográfica (Fernández-Posse et alli, 2000; Díazdel Río et alli, 1997) y no deja de llamar la atención loescaso de estos recipientes en Baños del Emperadorcuando es una de las formas más comunes en elBronce Pleno.
En el caso de los vasos troncocónicos, contamos conun único ejemplar, un recipiente de pequeñas dimen-siones que se localiza en el fondo III. Finalmente, elgrupo de las fuentes o platos no es muy representativoporcentualmente. Se trata de recipientes de tamañomediano, poca altura y silueta exvasada, que en mayoro menor medida aparecen en contextos de similar cro-nología (Gómez, 1997; Pavón, 1998). El más repre-sentativo es el recuperado en el fondo V, con bordeengrosado y superficies bruñidas.
119
La cultura material
Figura 32.- Principales formas cerámicas documentadas en el yacimiento de Baños del Emperador.
120
Los Yacimientos de Merinas y Velilla (Mocejón, Toledo)
Figura 33.- Formas cerámicas y elementos de prehensión procedentes del yacimiento de Baños del Emperador.
121
La cultura material
A modo de resumen, podríamos señalar la presenciade similares formas cerámicas en todos los yacimien-tos, variando tan solo la representatividad porcentualde unas u otras en el conjunto vascular. Como normageneral, en todas las ocupaciones aparecen bien repre-sentadas las formas simples, cuencos o casquetes deesfera, apareciendo con mayor frecuencia en el casode Baños del Emperador. Las formas de perfiles ondu-lados, de tamaño pequeño o mediano son también tre-mendamente frecuentes, al igual que los vasos de bor-des o paredes rectas. Las formas carenadas son másfrecuentes en los yacimientos de Val de la Viña y deMerinas, tratándose fundamentalmente de fuentes ocazuelas de perfil abierto y carenas altas, que en elcaso de Merinas, tienden a concentrar motivos decora-tivos incisos. Las pocas carenas aparecidas en Bañosdel Emperador son poco marcadas y se localizan en lazona media del vaso. Como hemos señalado anterior-mente al abordar la producción de cada ocupación,son formas comunes a todo el ámbito del Broncemeseteño, que se localizan tanto en los yacimientos delas cuencas de los principales sistemas fluviales, comoen las estribaciones de Sistema Ibérico o en el entornodel denominado Bronce de la Mancha.
Las decoraciones son siempre escasas salvo las ocu-paciones vinculadas al mundo de Cogotas I, ya sea ensu etapa de formación o de plenitud, en donde convi-ven técnicas como la incisión, la excisión, la impre-sión o el puntillado, reduciéndose en el resto de loscasos a incisiones en el labio o galbos digitados (Valde la Viña) o algún resto de puntillado (Baños delEmperador), mientras que permanecen ausentes lasdecoraciones plásticas como cordones digitados queresultan frecuentes en determinadas zonas como laserranía de Cuenca.
En todos los casos predominan tratamientos superfi-ciales poco cuidados, alisados principalmente, aunquetambién se documentan superficies espatuladas o bru-ñidas, preferentemente en recipientes de tamañomediano o pequeño.
V.2.- La producción lítica.
Tradicionalmente, se ha venido señalando para lasdistintas fases de la Prehistoria Reciente, de forma untanto arbitraria, un paulatino empobrecimiento de lasproducciones líticas (Blasco, 1997), quedando comoalgo residual tanto en el registro arqueológico comoen la producción bibliográfica, si bien es cierto quehasta el momento no son tantos los yacimientos quehan proporcionado repertorios líticos extensos perte-necientes a los distintos momentos cronológicos y quepermitan establecer comparaciones fiables, dada laescasa extensión excavada en los yacimientos ya clá-
sicos de la bibliografía, por lo que en el estado actualdel conocimiento de esta parte de la cultura materialresulta excesivamente aventurado afirmar la existen-cia de cambios significativos en las manufacturas líti-cas de unos y otros periodos (Barroso, 2002). Junto aesto, la información recogida en la bibliografía resul-ta tremendamente desigual en lo que a las produccio-nes líticas se refiere, limitándose en la mayoría de loscasos a un exiguo material retocado con escasas refe-rencias a otros tipos técnicos como núcleos etc. ypasando muy por encima de las cadenas operativas.
A lo largo de las siguientes líneas analizaremos laproducción lítica de los yacimientos presentados,habiendo ofrecido algunos de ellos, como pueden serlas ocupaciones de Merinas y Velilla, un repertoriolítico relativamente amplio que nos permite estableceruna serie de generalidades para las producciones deestos momentos de la Prehistoria Reciente, que a suvez se ven corroboradas por los conjuntos menosamplios de Val de la Viña o Baños del Emperador.Podemos así matizar en cierto modo el tradicional-mente asumido descenso de la industria lítica paraestas etapas de la Prehistoria peninsular, tratándosemás bien de cambios conceptuales o reajustes en losmodos operativos motivados tanto por la generaliza-ción de nuevos utensilios (metálicos, por ejemplo)como por cambios en la estructura productiva. Dichoregistro permite documentar la existencia de distintosmodos de trabajo y cambios significativos en las dis-tintas fases evolutivas, enfocando el estudio desde unpunto de vista tecnológico, dado que las industrias noelaboradas representan la inmensa mayoría de losrepertorios tallados de estas ocupaciones.
Centrándonos ya en los conjuntos líticos analizados,como resultado de la excavación de los 9 "fondos decabaña" del yacimiento de Merinas así como de sulimpieza superficial, se han recuperado un total de 122restos líticos. Del desglose total de la producción líti-ca, 44 productos corresponden a lascas, lo que repre-sentaría el 36.07% del total del registro recuperado,las hojas están totalmente ausentes, mientras que losnúcleos con 6 ejemplares aportan el 4.92% del total dela industria, los fragmentos informes, 4 en total, repre-sentan el 3.28%, mientras que los cantos (33 ejempla-res, tanto completos como fragmentos), molinos (34restos) y nódulos (un único ejemplar) aportan respec-tivamente el 27.05%, 07.87% y el 082% del total delmaterial lítico documentado.
Si desglosamos únicamente el material lítico tallado,las 44 lascas representan el grupo mayoritario con el81.48% mientras que los núcleos aportan el 11.11% delregistro tallado y el 7.41% restante corresponde a frag-mentos informes. De las 44 lascas, 6 han sido poste-
122
Los Yacimientos de Merinas y Velilla (Mocejón, Toledo)
riormente retocadas, por lo que el material tipológicorepresentaría el 11.11% de la industria lítica tallada.
Por su parte, la excavación de las 25 estructurasdocumentadas en el yacimiento de Velilla ha aportado887 restos líticos que se desglosan del siguiente modo:154 lascas, que representan el 17.36% del cómputototal de la industria, 9 hojas que aportan el 1.01% deltotal; los soportes primarios suponen, con 38 ejempla-res, el 4.28% de la industria, mientras que los 13 frag-mentos informes reportan el 1.47% del total. El grupoclaramente mayoritario, el de los cantos o fragmentosde éstos, representa el 62.91% con 558 ejemplares,mientras que los molinos, con 110 ejemplares, aportanel 12.4% del repertorio lítico; los 5 nódulos documen-tados representan el 0.56%, y el resto de material puli-mentado (un hacha de grandes proporciones) ofrece el0.11% restante del total de la industria.
Teniendo en cuenta únicamente el material tallado,el grupo mayoritario pasa a ser el de las lascas con el71.96%, mientras que el siguiente grupo en importan-cia numérica es el de los núcleos con el 17.76%, lashojas representan el 4.67% y los fragmentos informesaportan el 6.07% del conjunto lítico tallado. Del totalde los soportes, 19 se han configurado posteriormentepor retoque lo que supone el 8.88% de la producción.
El material recuperado en Val de la Viña es signifi-cativamente más reducido que en los casos anteriores,correspondiendo principalmente a industria tallada,aunque en menor medida aparezcan restos de materialpulimentado como cantos o molinos de morfologíabarquiforme. El grueso de la producción lo componenlas lascas (71.05 % del total y 79.41 % del materialtallado), las hojas presentan porcentajes bastante ele-vados (11.76 % del la industria tallada), correspon-diendo el resto a núcleos (2 casos que suponen el 5.38%) y un fragmento informe (2.94 %).
La producción lítica recuperada durante la excava-ción de las distintas estructuras de Baños delEmperador asciende a un total de 86 restos tantotallados como pulimentados, documentándose tantoen el relleno de las distintas estructuras como en elnivel superficial que sellaba las mismas. En el des-glose del material lítico, las lascas representan eltipo más común (31 soportes) con el 36,05% de laspiezas, seguido por los fragmentos informes y restosde talla que con 27 restos aportan el 31,39% del con-junto. Los molinos, con 16 restos, son el tercergrupo mejor representado (18,6% del conjunto)seguido de tapas talladas generalmente en cuarcita(5 restos, 5,81% del material lítico). El caso de estaspiezas resulta llamativo, ya que su diámetro oscilaentre los 80 y 50 mm., sin que se hayan recuperado
Gráfico 1.- Valores porcentuales de los recursos líticos explotados en las cuatro ocupaciones consideradas.
123
La cultura material
recipientes cerámicos con bocas de dimensionessimilares.
Continuando con la industria tallada, las hojas serí-an el siguiente elemento más frecuente representandocon 4 casos el 4,65% del repertorio lítico, estando úni-camente por detrás las hachas (2 casos, 2,32%) y loscantos, que con un ejemplar aporta el 1,16% restanteal conjunto.
Respecto a la adquisición de materias primas y aluso diferencial que en los distintos asentamientos sehace de las mismas, podríamos señalar una serie depautas comunes como podría ser el hecho de que pre-dominen rocas de origen local, explotando principal-mente litologías de acceso más inmediato, pese a queen la practica totalidad de los yacimientos se docu-mentan materias primas de origen alóctono quedemandan una mayor inversión en tiempo y esfuerzoen su adquisición. También resulta un rasgo común lamultiplicidad de cadenas operativas y la diferente ges-tión de los recursos líticos en función tanto del tipo deroca explotada como de la utilidad o funcionalidad dela pieza a elaborar.
En el caso concreto del yacimiento de Merinas, sehan individualizado cuatro tipos distintos de cuarcitasy seis tipos de sílex, siempre en función de criteriosmacroscópicos, teniendo en cuenta su color, textura,transparencia e inclusiones. Junto a estas materias pri-mas se documenta también la presencia de granito y,de forma más residual, algunos fragmentos de rocascalizas. En términos absolutos la roca más empleadasería la cuarcita, pero si nos atenemos exclusivamentea la producción tallada, su importancia decrece signi-ficativamente con respecto al sílex, que se emplearíaen el 62 % de los soportes, apuntando además haciaunas pautas de adquisición más concretas y concentra-das en unas determinadas rocas, mostrando una claratendencia hacia un tipo específico que acapara prácti-camente el 30 % del total de la muestra tallada, tratán-dose tal vez de una captación menos oportunista quese decanta por unos tipos más concretos y posible-mente más seleccionados, lo que en principio implica-ría un mayor coste en tiempo y desplazamientos, de talforma que de las tres materias primas talladas con másasiduidad, dos son sílex, quedando el peso de lossoportes de cuarcita más restringido en el caso de lamuestra lascada.
Sin embargo, los recursos líticos explotados en elyacimiento de Velilla resultan más variados, de mane-ra que se han llegado a identificar 6 tipos distintos decuarcitas, 9 clases de sílex, así como granito y enmenor medida cuarzo y ópalos. En el cómputo gene-ral de materias primas la mayor representatividad de
la cuarcita resulta abrumadora, llegando a representarmás del 72 % de su producción, aunque su importan-cia queda relativamente matizada si únicamente con-sideramos la industria tallada, ya que, pese a que con-tinúa siendo el recurso más explotado, ya "únicamen-te" supone el 54 % del repertorio lítico. Además, deentre los tipos prioritarios, no aparece ninguno quedestaque claramente sobre los demás, mostrando valo-res en torno al 15 % del total en los casos mejor repre-sentados, dando la sensación de una adquisiciónmenos selectiva. Este menor grado de selección severía refrendado por el hecho de que en el caso deVelilla, de los tres tipos de rocas talladas más comu-nes, dos sean cuarcitas y sólo una sea un tipo deter-minado de sílex.
En el caso del yacimiento de Val de la Viña, el reper-torio de materias primas explotadas es más reducido,empleándose principalmente el sílex, del que se hanidentificado cuatro tipos distintos, para la industriatallada, con más de tres cuartas partes de soportesmanufacturados en esta roca, aunque también seemplea en menor medida la cuarcita. En el caso de laproducción pulimentada se utiliza tanto el granitocomo la cuarcita.
Finalmente, en la ocupación de Baños delEmperador, se documentan materias primas tanto deorigen local como foráneo, aunque resultan más fre-cuentes las primeras, entre las que se encontrarían lascuarcitas, areniscas, la ofita o determinados tipos debasaltos, procedentes posiblemente del Campo deCalatrava. El sílex no resulta sin embargo una rocaabundante en el entorno, por lo que su adquisición serealizaría en ámbitos más o menos alejados mediantediversos mecanismos.
Centrándonos exclusivamente en el caso de laindustria tallada, la cuarcita resulta la materia primamás empleada con casi el 75% de la producción. Sehan individualizado 4 tipos distintos, al igual quesucede con el sílex, en función de su color, transparen-cia y grosor del grano.
Para el caso de los soportes lascados, tres tipos decuarcita de los cuatro documentados superan clara-mente a cualquier tipo de sílex, de los que únicamen-te un tipo alcanza valores del 10% del conjunto talla-do, quedando los tres tipos restantes por detrás decualquier clase de cuarcita, con valores en torno al 5%de los casos.
Respecto a la secuencia de lascado, es posible queen el caso del yacimiento de Merinas se inicie en losmismos lugares de suministro, procediéndose allí a unformateo previo de los núcleos, eliminando de esta
124
Los Yacimientos de Merinas y Velilla (Mocejón, Toledo)
forma parte del córtex antes del traslado al lugar dehabitación del grueso de la materia prima, dada labuena presencia de lascas totalmente internas recupe-radas en las distintas estructuras durante la excava-ción, de forma que las lascas con anversos despejadosdoblan porcentualmente tanto a las totalmente corti-cales como a las tres clases de lascas de semidescorte-zado, algo que resulta aún más evidente si discrimina-mos entre las lascas de sílex y las de cuarcita, mos-
trando estas últimas un mayor grado de corticalidad,dada su inmediatez y menor grado de agotamiento enrelación a su peor calidad.
Esta pauta resulta aún más clara en el caso del mate-rial de Baños del Emperador, donde por regla general,todos los soportes muestran un grado de corticalidadbajo, de manera que las lascas de grado 3 o totalmen-te internas son claramente mayoritarias y permanecen
Gráfico 2.- Grado de corticalidad de los soportes lascados en los yacimientos presentados. En el gráfico superior se contemplael total de la producción en conjunto, mientras que en el inferior discrimina la materia prima lascada (sílex o cuarcita). Elgrado 1 representa las lascas totalmente corticales y el 3 la que presentan el anversos despejado de córtex, mientras que las
semicorticales se han dividido en 2a si muestran más de 2/3 de superficie cortical, 2b si muestran entre 1/3 y 2/3 y finalmente2C si presentan menos de 1/3 de superficie cortical en el anverso.
125
La cultura material
ausentes las lascas totalmente corticales o de grado 1.Los soportes de semidescortezado están también esca-samente representados, de forma que entre los tres dis-tintos grados de "semicorticalidad" que hemos distin-guido en función del córtex conservado, ni siquierallegan al 9% de los soportes.
Ni siquiera esta tendencia se equilibra si discrimina-mos entre soportes de sílex o de cuarcita, aunque sí escierto que en el caso del sílex, todos los productos sonde grado 3, categoría que se reduce hasta el 65,22%para los soportes de cuarcita, que aumenta de estemodo sensiblemente su grado de corticalidad.
Estas pautas debemos entenderlas, por un lado,como el reflejo de la existencia de diferentes modosoperativos en función de la materia prima lascada, ypor otro como reflejo de un descortezado previo de losnódulos en los lugares de captación, lo que resultalógico en el caso del sílex si admitimos su proceden-cia desde ámbitos alejados, pudiendo incluso viajarcomo soportes ya elaborados. Pautas similares en loreferente al descortezado de los nódulos se observanen otras ocupaciones manchegas (Burgaleta ySánchez, 1995) mientras que en otros yacimientos desimilar cronología y con accesibilidad inmediata adeterminados recursos líticos, el grado de piezas cor-ticales aumenta de forma considerable (López, 2004).
Por el contrario, en el caso del yacimiento deVelilla, las secuencias de reducción parecen realizar-se íntegramente o al menos en gran parte en el pro-pio lugar de habitación dado que el grado de cortica-lidad resulta más elevado, ya que pese a que las las-cas de grado 3, es decir, las que muestran anversostotalmente despejados de córtex, son las mayorita-rias, su representatividad total dentro de la muestraes bastante pareja con las lascas de semidescorteza-do, a las que apenas supera en un 5%, mientras que alos productos enteramente corticales los supera esca-samente en un 10%, aunque estos datos porcentualescon carácter general se ven parcialmente matizadossi analizamos por separado productos de lascado ensílex o en cuarcita, apreciándose en este último casouna proporción tremendamente descompensada enfavor de los soportes que muestran algún resto corti-cal, de manera que las totalmente despejadas solorepresentan el 15 % de estos soportes, denotandosecuencias de reducción tremendamente cortas, aligual que sucede en Val de la Viña, donde las lascaspresentan un grado de corticalidad relativamente ele-vado, de manera que la mitad de los soportes mues-tran restos corticales en sus anversos, aunque es cier-to que se trata en todos los casos de lascas semicor-ticales que por regla general presentan menos de untercio de la pieza con restos de córtex, mientras que
las lascas de primer orden o enteramente corticalesno aparecen representadas en el repertorio lítico.
El córtex se concentra principalmente en zonaslaterales o laterodistales de las piezas, lo que coinci-de, como veremos más adelante, con las pautas deexplotación de los núcleos y con las direcciones detrabajo que presentan los soportes resultantes, condirecciones paralelas al eje de lascado y preferente-mente unidireccionales.
Las secuencias de lascado no parecen ser muy inten-sas en función de los grados de anverso documenta-dos, es decir, el número de extracciones que muestrasu cara dorsal. En el caso concreto de las Merinasparece tratarse de secuencias de lascado relativamentecortas, predominado los soportes de grado 2-3, mos-trando siempre los productos manufacturados en sílexgrados de explotación algo más altos, documentándo-se lascas con 4 ó 5 extracciones. Las direcciones detrabajo son mayoritariamente paralelas al eje de lasca-do, predominando el trabajo unidireccional, por lo quela presencia de productos obtenidos mediante secuen-cias de trabajo bipolares o multidireccionales resultantremendamente escasas. Pautas similares se aprecianen los soportes lascados de Velilla, donde también sonmayoritarios los anversos de grado bajo, generalmen-te con una o dos extracciones, de forma que son esca-sos los soportes con más de tres negativos de levanta-mientos anteriores, tratándose siempre de lascas reali-zadas en sílex, que mostrarían grados de elaboración yagotamiento ligeramente más intensivos aunque sinllegar a un alto grado de aprovechamiento de lasbases. Las direcciones de trabajo de estos soportesson, por regla general, paralelas al eje de lascado,mostrando en escasas ocasiones trabajos bidirecciona-les o multidireccionales.
En Val de la Viña, las secuencias de explotación tam-poco resultan excesivamente intensas aunque es másfrecuente la presencia de grados medios que en las dosocupaciones anteriores, de forma que lo más comúnson los soportes que muestran tres negativos previos,de modo que los grados elevados (4 extracciones enadelante) aparecen con la misma frecuencia que lossoportes con grados bajos de explotación. Lo que síparece una constante es el mayor agotamiento de lasbases de sílex, ya que las lascas de cuarcita muestranpor regla general grados de anverso más bajos quedenotan secuencias de reducción menos intensas.
Finalmente, el caso de Baños del Emperador mues-tra pautas similares, con secuencias que tampocoresultan excesivamente intensas, de manera que lamayoría de las lascas suelen presentar 2 ó 3 negativosde extracciones anteriores (9 en cada caso, 29,03% de
126
Los Yacimientos de Merinas y Velilla (Mocejón, Toledo)
los soportes) llegando a darse el caso de que resultenmás frecuentes las lascas con un único negativo deextracción (6 casos, 19,35%) que las de grado másalto, con 4 (4 casos, 12,90%), 5 (2 casos, 6,45%) o 6negativos (1 caso, 3,22%) sin que en este caso, y adiferencia de lo observado en los productos recupera-dos en las ocupaciones anteriormente citadas, se apre-cie un agotamiento más intenso de las bases en sílex,dado que los escasos soportes de grado 5 y 6 estánmanufacturados en cuarcita.
Tipométricamente no parece que respondan a ningúnmódulo predeterminado, apreciándose cierta tendenciaa producir soportes de buen tamaño y sin que se apre-cie la fractura sistemática de los soportes para ajustar-los a unas medidas estandarizadas, aunque sí podemosapreciar diferencias significativas entre los productosde sílex y los de cuarcita, apreciándose de forma másclara en el caso de las lascas de Baños del Emperador,evidenciando la multiplicidad de cadenas operativas enfunción de la roca lascada, de manera que los soportesde sílex son de dimensiones mucho más reducidas quelas lascas de cuarcita, apareciendo solamente restospequeños de cuarcita correspondientes a fragmentosinformes o a restos de talla. Esta dualidad en el tamañode los productos podría deberse a una explotación másintensiva de los nódulos de sílex dado su mayor coste,especificidad y eficacia productiva, o bien en funciónde las dimensiones de las distintas bases explotadas.
En los cuatro yacimientos considerados, los talonesrecuperados son preferentemente no elaborados. Este
descenso de los talones transformados, al igual quesucede con los talones suprimidos o abatidos, resultauna constante en el contexto de la Edad del Bronce enla Meseta Sur. En el caso de las Merinas, destacan deforma clara entre los no transformados los lisos frentea los corticales, apreciándose un comportamiento simi-lar en Velilla, en donde también predominan de formaclara los talones no elaborados, lisos en su gran mayo-ría aunque en este caso y al igual que sucede en Bañosdel Emperador y Val de la Viña, el repertorio de tiposdocumentados es más variado apareciendo también,aunque de forma muy marginal y siempre en soportesde sílex, algunos talones puntiformes o filiformes. Traslos lisos, los talones no transformados más comunesson los corticales, tanto en los soportes de sílex comoen los de cuarcita, mientras que el único tipo de talónelaborado que se documenta es el diedro, presentándo-se al igual que los talones suprimidos en valores real-mente bajos, e indistintamente en lascas de cuarcita oen materias primas silíceas. Resulta también significa-tivo el nutrido grupo de lascas sin talón, pese a que noparezca que su fractura pueda ser intencionada dada lagran amplitud tipométrica de la muestra, que no pare-ce responder a un módulo predeterminado.
En Val de la Viña, se documentan talones lisos en lainmensa mayoría de los casos, aunque de forma testi-monial aparecen también talones puntiformes y filifor-mes, permaneciendo ausentes los talones corticales. Delos talones elaborados, dos corresponden a talones die-dros (7.41 % de los casos) y uno facetado (3.70 %)siendo este el único yacimiento en el que se documen-
Gráfico 3.- Grado de anverso de los productos de lascado. La columna de la izquierda o eje Y muestra el valor porcentual,mientras que el eje X representa el número de extracciones del anverso.
127
La cultura material
tan este tipo de talones que, pese a perdurar de formaresidual en la Primera Edad del Hierro, sufren un des-censo significativo a lo largo de toda la Edad delBronce. Aparece también un nutrido grupo de lascasque muestran el talón roto o irreconocible o que noconservan el talón por estar fracturadas y un soporte enel que el talón ha sido abatido mediante retoque.
Para terminar con los talones y en lo que a Baños delEmperador se refiere, prácticamente la tercera parte delos productos de lascado presentan talón liso, mientrasque algo más del 15% corresponde a talones cortica-les. Del resto de tipos destacan los talones rotos o irre-conocibles, en valores similares a los corticales, lospuntiformes apenas superan el 3% de los casos y laslascas con el talón abatido por retoque representan el9,37% del total. Para finalizar, el 25% de las lascasestán fracturadas y no conservan el talón.
La relación angular definida por la plataforma degolpeo y la cara de lascado es relativamente elevada,en el caso de Merinas, con ángulos de lascado com-prendidos preferentemente entre los 85 y 90 grados,pese a documentarse también un nutrido grupo de talo-nes cuyo ángulo de lascado es superior a los 100 gra-dos. Por el contrario, en el resto de los casos la relaciónangular es relativamente baja, comprendida principal-mente entre los 70 y 80 grados, y muestra una signifi-cativa similitud con relaciones angulares observadasen yacimientos de cronologías más antiguas como pue-den ser el Ventorro (Priego y Quero, 1992) o los fon-dos calcolíticos de Preresa (Baena y Luque, 1994).
Respecto a la producción de hojas, su escasa presen-cia parece confirmar el paulatino descenso de estasproducciones a lo largo de la Edad del Bronce, habién-dose recuperado un total de nueve soportes en lasestructuras de Velilla que apenas representan el 5% dela producción lascada, y cuatro más en Baños delEmperador (6.45%), idéntico número que las que apa-recen en Val de la Viña, que suponen el 11.76 % delmaterial lascado y supone el índice laminar más eleva-do de los conjuntos considerados, mientras que per-manecen ausentes en las estructuras de la ocupaciónde Merinas, lo que supone un índice laminar coheren-te con lo observado en el entorno inmediato. En lamayoría de los casos se trata de soportes de seccióntriangular, a diferencia de lo que sucede en yacimien-tos de similar cronología o incluso de momentos pre-cedentes donde la mayoría de los soportes presentansección trapezoidal. Dicha producción parece realizar-se en el entorno doméstico en el caso de Velilla,correspondiendo en la mitad de los casos a las prime-ras fases de la explotación laminar, que en ocasionesconservan aún restos de córtex, apareciendo un únicosoporte con morfología que denote fases plenas deexplotación o laminación por presión, presentandoademás trazas de haber sido tratado térmicamente,mientras que todos los soportes de Baños delEmperador corresponden a momentos avanzados de lasecuencia de producción, lo que unido a la escasez deformaciones silíceas en el entorno próximo podríaestar relacionado con la circulación de productos yaelaborados como parece constatarse en otros ámbitospeninsulares (Ramos, 1997). Como resultado del pro-
Gráfico 4.- Valores porcentuales de los talones de los distintos productos de lascado documentados en los yacimientos presentados.
128
Los Yacimientos de Merinas y Velilla (Mocejón, Toledo)
ceso de laminación, se han recuperado una arista denúcleo o lámina en cresta en el yacimiento de Velilla yun flanco de núcleo en Val de la Viña, mientras que enel resto de ocupaciones, subproductos de talla laminarcomo flancos, aristas de núcleo o tabletas, más acordescon fases plenas de explotación, están ausentes, lo queincide junto con la morfología irregular de ciertos pro-ductos, en secuencias de lascado cortas y expeditivastambién en la manufactura de este tipo de soportes.
Contrariamente a lo que se observa en otros yaci-mientos, ya sean correspondientes al Bronce Pleno o asus momentos finales, en la ocupación de Velilla seconservan la totalidad de los extremos proximalesconstatándose un único caso de fragmento mesial, porlo que aparentemente el grueso de la producción seexporta a otros ámbitos para su consumo, al igual quesucede en el Caserío de Perales (Carrión et alli, 2004).Dichos talones son mayoritariamente lisos, excepto uncaso que aparece roto y otro talón cortical, que junto ala presencia de hojas con morfologías poco estandari-zadas, apunta nuevamente hacia una producción pocosistematizada. En el caso de Baños del Emperador, elescaso número de este tipo de productos hace que nosea significativa su representación porcentual, tan soloseñalar que es en este tipo de soportes donde encontra-mos el único talón transformado, se trata de un talóndiedro, siendo los restantes uno liso, uno roto o frac-turado y una hoja no presenta talón.
En cuanto al tipo de materia prima, no se puede afir-mar que exista correlación entre soportes laminares ydeterminados tipos de rocas, ya que de los nuevesoportes documentados en Velilla, tres correspondenal mismo tipo de sílex que se emplea de forma mayo-ritaria en el grueso de la producción, mientras que elescaso número de piezas documentadas en Baños delEmperador hace que no podamos establecer conclu-siones con carácter general.
En lo que a los soportes primarios se refiere, se hanrecuperado un total de seis ejemplares en las estructu-ras de Merinas, tanto en sílex como en cuarcita, mos-trando los primeros un mayor grado de agotamientoasí como dimensiones más reducidas. Son preferente-mente núcleos poliédricos con un máximo de tressuperficies de golpeo y escasas rotaciones perpendicu-lares al eje de trabajo. En cuanto a su dispersión, tansolo se han recuperado en dos estructuras, producién-dose en una de ella una significativa concentración,recuperándose en una misma cubeta 4 de las 6 basesdocumentadas, aunque dada la ausencia de percutoreso restos de talla asociados a las mismas, hace difícilque se pueda establecer la existencia de determinadasáreas funcionales.
Tampoco resultan frecuentes este tipo de restos en laocupación de Val de la Viña, mientras que en Baños delEmperador permanecen ausentes. En este caso los dosúnicos núcleos recuperados están manufacturados encuarcita y muestran un grado de agotamiento bajo. Setrata de núcleos prismáticos con una o dos superficiesde golpeo y escaso grado de agotamiento. El primerode ellos muestra extracciones sucesivas y adyacentesque parten siempre de un mismo plano de percusión nopreparado previamente y genera superficies de trabajocon direcciones subparalelas y de escasa longitud.
El otro núcleo documentado muestra tambiénextracciones paralelas unidireccionales, pero en estecaso la superficie de golpeo está conformada por unplano de reavivado previo, por lo que los productosobtenidos presentarían talones lisos tanto corticalescomo no corticales dependiendo de la intensidad de lasecuencia de reducción.
Por el contrario, los núcleos aparecen relativamentebien representados en el yacimiento de Velilla, lo quejunto a la presencia de nódulos amortizados en las
Foto 167.- Fragmentos proximales de hojas. Foto 168.- Fragmento mesoproximal de soporte laminar.
129
La cultura material
estructuras excavadas, abunda en la idea de la tallamasiva en el entorno doméstico. Los núcleos de cuar-cita son los más comunes, de grandes proporciones yescasamente explotados, predominando independien-temente de la materia prima los núcleos prismáticoscon superficies de golpeo planas, en ocasiones de ori-gen cortical y con un número de planos de golpeo muyreducido junto a un predominio de giros paralelos aleje de trabajo, tratándose siempre de rotaciones cortas,en torno a 90 grados que generan superficies de traba-jo con grados de explotación bajos.
No se han documentado núcleos de láminas en sen-tido estricto, tan solo aparecen dos núcleos mixtos,uno de ellos en cuarcita, materia prima que ha servidode soporte para al menos una hoja. Se trata de explo-taciones muy someras, sin preparar las plataformas,produciendo hojas desde superficies corticales, sinacondicionar mínimamente el núcleo, generandosoportes cortos con filos de tendencia divergente,cambiando de superficie de golpeo a las pocas extrac-ciones, empleando esta vez la cara de lascado comosuperficie de golpeo y sin acondicionar nuevamente lasuperficie cortical, obteniendo soportes de morfologí-as atípicas.
Para finalizar con la industria tallada y centrándonosen el material configurado por retoque, las piezasexhumadas en las estructuras de Merinas representanel 11.11 % del total de la producción tallada, lo queresulta un porcentaje relativamente elevado para elmarco geográfico y cronológico en que nos movemos.Se trata de dos lascas retocadas, una de ellas con eldorso abatido mediante retoque abrupto, un raspador,dos muescas de pequeño tamaño y un elemento de hozrealizado sobre lasca. Toda la industria está manufac-turada en sílex pero no parece que pueda establecersecorrelación entre determinadas materias primas ymaterial retocado, ya que se trata de los mismos tipos
que se documentan de forma preferencial en el globalde la producción lítica. Predominan los modos de reto-que abrupto y sobreelevado, permaneciendo ausenteel retoque plano, tratándose en todos los casos de reto-que directo y con delineaciones bastante equilibradasentre el retoque rectilíneo y el denticulado.
En el caso de Velilla, se han recuperado un total de19 piezas retocadas, realizadas tanto en sílex como encuarcita, no pudiendo tampoco en este caso estable-cerse una clara relación entre determinadas rocas ydeterminados morfotipos, empleándose las mismasrocas para el material tallado y el retocado. Respectoa los tipos, la variedad es relativamente elevada, docu-mentándose preferentemente lascas retocadas, raspa-dores, dientes de hoz realizados tanto sobre hoja comosobre lasca, denticulados y muescas, lo que parece noconcordar plenamente con la tradicionalmente asumi-da regresión tipológica que se produce en las últimasfases de la Edad del Bronce, resultando un repertorioligeramente más extenso de lo que tradicionalmente serecoge en la bibliografía. Los modos de retoque pre-dominantes son el sobreelevado y el abrupto, aunqueaparece de forma minoritaria el retoque plano, mien-tras que en lo referente a la dirección también apare-cen en valores muy similares el retoque directo y elinverso, a gran distancia del mixto o el bifacial, queaparecen de forma muy marginal.
Tipológicamente resulta coincidente a grandes ras-gos con el resto del panorama del área inmediata, conuna industria lítica caracterizada principalmente porelementos de hoz como auténtico fósil guía, comosucede en ocupaciones como Arenero de Soto(Martínez y Méndez, 1983), realizados tanto sobrehoja como sobre lasca, o en el Negralejo (Blasco,1983). Una industria similar aparece en el Cerro delBú (Álvaro y Pereira, 1990), compuesta básicamentepor dientes de hoz y hojas de morfología irregular, aligual que en el yacimiento del Polígono 25 de Alcaláde Henares, donde también aparecen lascas y láminasdenticuladas (Silva y Macarro, 1996), sin embargo eneste yacimiento no aparecen dientes de hoz en sentidoestricto, mientras que por el contrario se documentauna punta de flecha de pedúnculo y aletas como per-vivencia de momentos anteriores. Tampoco difiere delmaterial recuperado en las cabañas de la Indiana(Morín et alli, 1997), donde sí parece observarse cier-to empobrecimiento en la producción lítica, compues-ta por hojas, un cuchillo y un elemento de hoz.
En Val de la Viña, el material configurado por reto-que se compone de cinco piezas (14.70 % de reperto-rio tallado) todas ellas elaboradas en sílex. Se trata deun diente de hoz de grandes proporciones, realizadosobre hoja con retoque perimetral abrupto y alternoFoto 169.- Núcleo de lascas en cuarcita.
130
Los Yacimientos de Merinas y Velilla (Mocejón, Toledo)
Figura 35.- Material retocado y soportes laminares de Val de la Viña. Num. 1, elemento de hoz sobrelámina, 2 flanco de núcleo con truncadura doble, 3 raspador sobre lasca, 4 lasca retocada, 5 muesca,
6 y 7, fragmentos proximales de soportes laminares.
Figura 34.- Material retocado y soportes laminares de Velilla I,números 1 a 3, dientes de hoz, 4 y 5 raspadores, 6 denticulado,7 muesca, 8 a10 lascas retocadas, 15 a 17 fragmentos lamina-
res. Merinas II, número 11 raspador, 12 diente de hoz, 13 lascaretocada, 14 lasca de dorso abatido.
131
La cultura material
Figura 37.- Material lítico de Baños del Emperador. Num. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12 y 14, lascas simplesde cuarcita. Num. 5 y 13 lascas retocadas, num. 7 denticulado sobre lasca.
Figura 36.-Material lítico procedente de Baños del Emperador.Num. 1 pieza bifacial en cuarcita, 2 y 3 tapas de cuarcita, 5, 6,7 Fragmentos de soportes laminares 4 hoja con retoque sim-ple, 12 y 13 lascas retocadas, 8, 9, 10, 11, 14, 15 y 16, lascas
simples.
132
Los Yacimientos de Merinas y Velilla (Mocejón, Toledo)
opuesto a un filo dentado con retoque simple y tam-bién alterno. Aparece también un raspador sobre lascacon retoque en el extremo distal, sobreelevado, direc-to y continuo. La tercera pieza se trata de una muescaretocada en el extremo lateroproximal de una lasca depequeñas dimensiones, con retoque sobreelevado,directo y continuo. Aparece también una pieza astilla-da con retoque sobreelevado continuo y bifacial en laparte del talón y directo plano y continuo en la zonadistal. La última pieza es un flanco de núcleo laminarque presenta sendas truncaduras en sus extremosmediante retoque abrupto, directo y continuo a modode frente de raspador.
En el caso de Baños del Emperador, el material reto-cado resulta muy escaso y poco significativo, ya queestán ausentes determinados útiles de adscripción cro-nológica más fiable como pueden ser los elementos dehoz. Se trata de 5 piezas, manufacturadas tanto ensílex como en cuarcita, aunque predomina ligeramen-te la primera. Del nivel superficial proviene una lascacon retoque perimetral sobreelevado, directo y ligera-mente denticulado, mientras que en el fondo VI se dala mayor concentración, con una lasca de sílex conretoque en posición distal, inverso plano y continuo,junto a otra lasca de cuarcita que presenta retoquelaterodistal directo, sobreelevado y continuo. La únicahoja retocada procede de este mismo fondo, con reto-que lateral, abrupto, directo y continuo. La pieza res-tante, es un denticulado sobre lasca de cuarcita que selocalizó en el fondo I, que presenta también un reto-que laterodistal, sobreelevado, inverso y denticulado.
El material pulimentado resulta relativamente abun-dante y diversificado, con un total de 110 molinos ofragmentos de éstos en el yacimiento de Velilla, deaspecto barquiforme, empleándose preferentemente elgranito para su fabricación, apareciendo también en
una proporción significativa y con las mismas caracte-rísticas en Merinas o en Baños del Emperador, endonde se manufacturan, salvo un caso en que seemplea la arenisca, en rocas basálticas procedentesmuy probablemente del cercano Campo de Calatrava,mientras que en el caso de Val de la Viña, donde elrepertorio pulimentado es menos significativo, tansolo se han recuperado dos fragmentos de molino demorfología barquiforme.
Se ha recuperado también tanto en Merinas como enVelilla un elevado número de molederas y cantos decuarcita con intensas huellas de alteraciones térmicas,por lo que parecen haberse empleado en alguna labor detransformación en la que interviene la acción del fuego.En menor medida aparecen también afiladores, pulido-res o percutores con claras huellas de repiqueteado, asícomo dos piezas de pequeño tamaño y aspecto fusifor-me documentadas en Velilla que podrían haberseempleado a modo de presionadores o compresores.
Del resto de pulimentados destacar la presencia enVelilla de un hacha de grandes proporciones, escasa-mente transformada, con filo rectilíneo y a doble bisel,sección cuadrangular con los laterales abrasionados ydesconchados posiblemente producidos por el uso ensu extremo distal. Asimismo, también se ha recupera-do en Baños del Emperador un hacha de basalto, deforma cuadrangular, sección de tendencia rectangularcon cierto engrosamiento en la parte central y filo rec-tilíneo a doble bisel. Presenta la mayor parte de lasuperficie regularizada mediante un tosco repiquetea-do y un abrasionado muy somero, de manera que úni-camente la parte activa o zona distal aparece finamen-te pulimentada. En esta misma ocupación aparecetambién otra pieza que no puede clasificarse de azue-la en sentido estricto, ya que no presenta filo en nin-guno de sus extremos, por lo que más bien se trataría
Foto 170.- Elemento de hoz elaborado sobre lasca. Foto 171.- Elemento de hoz elaborado sobre hoja.
133
La cultura material
de una especie de mazo o martillo. De silueta fusifor-me y sección circular, está realizado en ofita median-te un repiqueteado y pulido muy somero, presenta des-condados bifaciales en uno de sus extremos, posible-mente relacionados con su enmangue y una fracturade mayores dimensiones en la zona activa, donde ter-mina en una superficie plana de la que sólo se conser-va una parte.
A modo de síntesis podríamos señalar los siguientesaspectos en lo referente a la producción lítica de losyacimientos analizados:
El suministro de materias presenta un fuerte compo-nente de oportunismo, de forma que prevalece la inme-diatez y la fácil accesibilidad frente a la calidad de lasmaterias primas, pese a que no deja de documentarse lapresencia de materias primas de origen alóctono. Lassecuencias de lascado son en general cortas y expediti-vas, produciendo elementos de corte de manufactura,uso y desecho casi inmediato, pese a que se documenta
la existencia de distintas cadenas operativas en funciónde la materia prima explotada y el útil a elaborar. Deeste modo las secuencias de lascado de los productoselaborados en cuarcita son significativamente más cor-tas que las que se constatan en la explotación del sílex,como queda de manifiesto en la ocupación de Baños delEmperador, que en el caso de esta roca muestra unosniveles de agotamiento de las bases mucho más inten-sos, al igual que sucede con determinados útiles másespecíficos, de uso diferido y más larga vida, para losque se emplean materias primas de mejor calidad.
Parece también claro el descenso en la producciónlaminar, ya que pese a que este tipo de soportes apa-recen aún en porcentajes relativamente elevadostanto en las fases avanzadas de la Loma del Lomo, enCerro de los Cuchillos o en Perales del Río, en losyacimientos aquí presentados no superan el 5 % de laproducción tallada. Se trata además de una produc-ción escasamente planificada, donde la configura-ción previa de los núcleos es casi inexistente y elgrado de predeterminación de los soportes obtenidosresulta relativamente bajo.
Pese a estas diferencias muestran sin embargo másrasgos comunes entre sí que respeto a modos técni-cos propios del Bronce Antiguo o momentos finalesdel Calcolítico (Baquedano et alli, 2000). Igualmenteresulta difícil establecer paralelismos con las cade-nas operativas de otras ocupaciones del BronceFinal, si bien no parece posible establecer un patróncomún en cuánto a ámbitos de captación, manufactu-ra y consumo, detectándose ocupaciones con escasaselección y talla masiva en el entorno doméstico yzonas con mayor esfuerzo energético en cuanto a laadquisición e importación de elementos manufactu-rados al lugar de habitación.
Foto 174.- Azuela manufacturada en basalto procedente delyacimiento de Baños del Emperador.
Foto 172.- Fragmento de molino.
Foto 173.- Fragmento de molino barquiforme.
134
Los Yacimientos de Merinas y Velilla (Mocejón, Toledo)
Desde el punto de vista tipológico si parece darsecierta regresión tanto cuantitativa como cualitativa, enuna evolución que parece constante a lo largo de todala Edad del Bronce (López, 2003), apareciendo consignificativa frecuencia el elemento de hoz en el con-texto de la industria lítica, aparentemente vinculado alabores de siega en momentos en que la actividad agrí-cola no parece tener un peso mucho mayor que enmomentos precedentes mostrando en general vocacio-nes económicas bastante similares pese al escasoregistro paleobotánico o faunístico con que contamos.
Figura 38.- Material pulimentado procedente del yacimiento de Baños del Emperador. Num. 1 azuelarealizada en basalto, num. 2 mazo elaborado en ofita.
Foto 175.- Elemento de hoz realizado sobre lasca.
137
Valoración
Los yacimientos que acabamos de presentar corres-ponden a ámbitos geográficos distintos como puedenser la cuenca del Tajo, del Guadiana o el curso bajo delHenares. Del mismo modo representan mundos cultu-ralmente distintos dentro del panorama general de laEdad del Bronce, como sería el caso del HorizonteCogotas I y su momento formativo o Protocogotasrepresentados por los yacimientos de Merinas yVelilla, y el mundo de cerámicas lisas que estaríarepresentado por las ocupaciones de Val de la Viña yBaños del Emperador. Este panorama nos plantea unaserie de cuestiones, por un lado, ¿podemos entender elmundo de la Edad del Bronce en la Meseta Sur comoalgo homogéneo o estaríamos más bien ante mundosculturales distintos pese a mostrar rasgos comunes quese manifestarían en distintas facies locales como seríael Bronce Manchego, el denominado Horizonte LosVascos o los poblados tipo Pico Buitre? ¿Cuál sería elmomento de implantación y difusión de los primerosmotivos incisos Protocogotas en un mundo dominadopor las cerámicas lisas y cuál sería su relación de tem-poralidad con estas? La resolución de estas cuestionesse ve además dificultada por el hecho de que el cono-cimiento de las distintas fases de la PrehistoriaReciente en el ámbito de la Meseta no resulte homo-géneo, condicionado por las distintas tradicionesinvestigadoras en periodos concretos en determinadasprovincias o de la compartimentación actual en lími-tes administrativos que no se corresponden necesaria-mente con desarrollos culturales locales.
El repertorio cerámico parece ser coincidente agrandes rasgos siendo en todos los casos las mismas
formas las más representativas, variando tan sólo enla representación porcentual de los distintos tipos enlos distintos yacimientos, de manera que en reperto-rios similares en sus formas esenciales se ven com-plementados con determinadas formas de caráctermás o menos local o con materiales que nos puedenremitir al mundo del Bronce Valenciano o al mundoargárico (Martínez, 1979; Sánchez, 1994), que sinembargo permanecen ausentes en los yacimientos quenos ocupan. Junto a estas formas más comunes apare-cen otras nuevas que se vinculan casi exclusivamenteal mudo de Cogotas I como serían las fuentes tronco-cónicas, vasos de perfil bitroncocónico o recipientescon forma de botella.
Sería por lo tanto el mundo del Bronce Antiguo yPleno, de tradición de cerámicas lisas, el registro quemejor se adecuaría a los materiales ahora presenta-dos a la hora de establecer posibles paralelos a susconjuntos vasculares, con materiales que muestranuna vaguedad cronocultural clara como pueden serlas formas simples derivadas de distintos segmentosde esfera junto a los que aparecen otras formascomunes a las ocupaciones de la Edad del Bronce deambas mesetas como serían las ollas y cazuelas deperfiles ondulados o las fuentes con carenas altas yperfiles abiertos. Similitudes formales que se hacenpatentes en las fases más evolucionadas tanto enyacimientos localizados en terrazas sin carácterdefensivo, como La loma del Lomo, Las Matillas oEl Espinillo o en castellones y motillas como la deSanta María del Retamar (Galán y Sánchez, 1944) ola del Morrión (Ruiz, 1994).
VI.- VALORACIÓN EN EL CONTEXTO DE LA EDAD DEL BRONCE EN CASTILLA- LA MANCHA
138
Los Yacimientos de Merinas y Velilla (Mocejón, Toledo)
Figura 39.- Formas cerámicas de la Loma del Lomo (Cogolludo, Guadalajara). Parte superior correspondiente a formas delBronce Pleno. Parte inferior formas del Bronce Final.
139
Valoración
VI.1.- La presencia de Cogotas I en Castilla-LaMancha
Respecto a la difusión de las cerámicas incisas, lacerámica Cogotas I se extiende a grandes rasgos por laMeseta Norte, la Cuenca Media del Tajo y el altoEbro. Sin embargo, su encuadre dentro del BronceMedio en la Cuenca Media del Tajo, plasmada en lascerámicas Protocogotas no se produjo hasta la décadade los 1990 con los trabajos de Mª C. Blasco (1997)en el área madrileña. Antes no se habían tenido encuenta y habían quedado olvidados en otras publica-ciones que pretendían ofrecer un panorama general enla zona (Carrobles et alli, 1994). Según estas síntesis,el Bronce Antiguo y Pleno son muestra de una conti-nuidad en el registro material hasta la aparición de lascerámicas Cogotas I en el Bronce Final caracterizadaespecialmente por la aparición del boquique. Este des-conocimiento se debía fundamentalmente a la falta deexcavaciones sistemáticas en la zona y a que la mayo-ría de los materiales proceden de prospecciones super-ficiales. Prácticamente no hay referencias en la biblio-grafía a la etapa Protocogotas en la Submeseta Sur,aunque se conocen materiales procedentes de excava-ciones urbanas en la capital de la provincia que hansido calificadas por sus autores como pertenecientes auna "fase inicial de Cogotas I" (Barrio y Maquedano,1996: 215). Otras cerámicas que se podrían considerarProtocogotas halladas en el occidente de la provinciaprocedentes de El Carpio en Belvís de la Jara son cata-logadas como pertenecientes al "Bronce Tardío" enuna reciente publicación (Rojas, 1999: 302).
Se han propuesto, a partir de los datos procedentesde la Meseta Norte, tres etapas en el desarrollo de esteestilo cerámico Cogotas I (Castro et alli, 1996: 161):
• Una fase inicial (1800-1550 cal B. C) que secorresponde con el estilo Protocogotas.
• Una fase de generalización de estas cerámicas(1550-1350 cal B. C), especialmente del boquique y laintroducción de la excisión como técnica decorativa.
• Una fase final (1350-1000 cal B. C) en la quese extienden hacia el Valle Medio del Guadalquivir ydesaparecen en el Sudeste. Se amplían los hallazgosmetálicos en contextos Cogotas I.
El denominado Horizonte Protocogotas, etapa en laque podemos encuadrar el yacimiento de Velilla, sedesarrolla entre el Valle Medio del Duero y del Tajo,siendo yacimientos de referencia la cueva deArevalillo de Cega, Los Tolmos de Caracena, La Plazade Cogeces (Delibes y Manzano, 1981) y Las Cogotasde Cardeñosa en la Meseta Norte mientras que al Surdel Sistema Central contábamos casi exclusivamentehasta el momento con los datos recogidos en el área
madrileña, especialmente en el Valle del Manzanaresy el Henares, sobre cuyas terrazas se han excavadoyacimientos como el Caserío de Perales (Blasco etalli, 1995) o Las Canteras de Zarzalejo (Fernández,1980). Sin embargo no había sido identificada hastaahora en toda la provincia de Toledo, posiblementedebido, no a la falta de yacimientos, sino a la falta deexcavaciones y prospecciones en la zona.
Esta fase ha sido considerada como la primera etapade la llamada cultura de Cogotas I y se sitúa segúnJimeno (Jimeno, 2001: 145) entre el 1700 y 1500 calB. C. a partir de fechas radiocarbónicas proporciona-das por yacimientos del Valle del Duero ante la ausen-cia de dataciones procedentes del Tajo. Esta etapa deformación del mundo Cogotas I en la Cuenca Mediadel Tajo pudo ser fechada a partir de los datos proce-dentes del yacimiento del Caserío de Perales (Blascoet alli, 1995), y por las recientes dataciones por termo-luminiscencia realizadas sobre piezas protocogotasdel arenero de Los Vascos pertenecientes a laColección Bento (Blasco, 2002: 233) que han propor-cionado fechas sincrónicas a las de la Meseta Norte.Es posible, a partir de los datos cronológicos con quecontamos, que a la vez que se introduce esta nueva tra-dición decorativa en las cerámicas se produzca unageneralización de la metalurgia del bronce, aunque nose produce un cambio significativo en el poblamiento.Según algunas posturas, este cambio, plasmado en lascerámicas, también afecta a la industria lítica, la meta-lurgia y el ritual funerario (Barroso, 2002: 72).
También hay que señalar la sincronía de estos gru-pos con cerámica Protocogotas con otros círculospeninsulares del Bronce Pleno como el Argar, elBronce Valenciano o el Bronce de las Motillas al igualque con algunos yacimientos de las cuencas del Dueroy del Tajo que mantienen sus tradiciones de cerámicaslisas (Blasco et alli, 1991: 94). Éste es el caso delpoblado de la Loma del Lomo (Cogolludo,Guadalajara), situado en el Alto Tajo que ha propor-cionado fechas radiocarbónicas sincrónicas a yaci-mientos Protocogotas del área madrileña. En laCuenca Media del Tajo es posible que también se déesta sincronía ya que en algunos yacimientos delBronce Antiguo como El Cerro del Bú se produce unalarga ocupación que podría extenderse hasta el BronceMedio como muestran las piezas metálicas recupera-das en el yacimiento (Fernández, 2001).
Sería por lo tanto el mundo del Bronce Antiguo yPleno, de tradición de cerámicas lisas, donde apare-cen los primeros motivos incisos que se extenderánrápidamente desde el área nuclear donde se concen-tra el mayor número de hallazgos hasta las cuencasdel tajo, Guadiana y Levante en fechas muy tempra-
140
Los Yacimientos de Merinas y Velilla (Mocejón, Toledo)
Tabla 7.- Fechas radiocarbónicas de yacimientos de la Meseta Norte.
Tabla 8.- Fechas radiocarbónicas y de termoluminiscencia de los yacimientos de Velilla, Merinas, Val de la Viña y Baños del Emperador.
141
Valoración
nas como demuestran las dataciones obtenidas en elArenero de Los Vascos, que ha proporcionado fechassincrónicas a las contempladas para la Meseta Norte(3329 BP y 3467 BP) o las del Caserío de Perales(1406 a.C. y cal. 1629 BC), fechas sincrónicas a lasobtenidas en Val de la Viña (3397±240 B.P. y3405±219 B.P.), en Baños del Emperador (3457CAL BP), o en el yacimiento de Velilla (3031±256BP, 2938±237 BP, 3165±276 BP y 2941±244 BP).Esta coexistencia cronológica de ocupaciones concerámicas incisas y yacimientos en los que tan sóloaparecen cerámicas lisas no debemos entenderlocomo la coexistencia de grupos humanos distintos enun mismo territorio o como una expansión a granescala de determinados grupos desde un área nucleara la práctica totalidad del territorio peninsular.
El tratamiento del mundo de Cogotas I en la provin-cia de Toledo se ha caracterizado hasta hace pocotiempo por la práctica total ausencia de estudios enca-minados a su definición en la zona. Este hecho, duran-te muchos años, ocasionó su consideración por partede la investigación como un área apartada del foco deexpansión y desarrollo del fenómeno de Cogotas de laMeseta Norte. Dicho vacío recientemente ha sidoexplicado en términos de una falta de investigaciónmás que de una existencia real del mismo (Carrobles,Muñoz y Rodríguez 1994:186).
Esta falta de interés investigador en buen medidaviene provocado por la mayor tradición investigado-ra de las etapas previas, Calcolítico y muy especial-mente el Bronce Antiguo y Pleno, lo que ha relegadoel estudio de Cogotas I a meras noticias sueltas de laaparición de cerámicas de dicha etapa en distintasintervenciones, ya fueran con motivo de actuacionespuntuales de excavación como por ejemplo en elcasco histórico de Toledo (Carrobles 1990), comoconsecuencia de las prospecciones para la elabora-ción del Inventario Arqueológico de la provincia deToledo o enmarcados dentro de proyectos de trabajoen áreas significativamente relevantes (Fernández,Mangas y Plácido, 1990; Muñoz, 1993 y 1998).
Por lo tanto, las únicas referencias que se poseende la etapa de Cogotas I en la provincia de Toledo,entendida ésta en su sentido temporal más amplio,pasan por la recogida de materiales en superficie(Carrobles, Muñoz y Rodríguez, 1994:187) y sudiluida e inexistente publicación en obras de refe-rencia. De esta forma, la indefinición a la que antesse hacía mención queda patente en varios artículosen los que queda bien representado cuál es el cono-cimiento actual de Cogotas en la provincia deToledo (Carrobles, Muñoz y Rodríguez, 1990;Rojas, 1999).
Con este panorama, a continuación vamos a presen-tar un estado de la cuestión de Cogotas en Toledo reco-giendo de la manera más sistemática y precisa toda lainformación de la que se dispone actualmente. No obs-tante y pese a lo fragmentario de la información de quedisponemos, el mundo de Cogotas I aparece excepcio-nalmente mejor representado que en el resto de las pro-vincias de Castilla-La Mancha como veremos en párra-fos posteriores, tal vez por su situación próxima o peri-férica al área nuclear de origen y difusión de estasespecies cerámicas, por lo que el estado de su conoci-miento estaría más ligado a la tradición historiográficaque a la implantación el territorio.
Como ya apuntamos con anterioridad, el conoci-miento de Cogotas en Toledo se debe, casi de formaexclusiva, a las recogidas de materiales de superficie(Carrobles, Muñoz y Rodríguez, 1994:187) junto aalgunas intervenciones sistemáticas en yacimientosclásicos en la bibliografía, como por ejemplo el Cerrodel Bú en Toledo (Álvaro y Pereira, 1990), el cascohistórico de Toledo (Carboles, 1990; Prieto, 1990) oactuaciones aisladas como por ejemplo Golín dePuentes Caídas (Villa, 1990; Bueno et alii, 1999) o elmás reciente e inédito del Pk 43+600 de la carreteraCM4000 (Rojas, 1999).
Son sin duda alguna los materiales procedentes delas prospecciones los que mayor información hanaportado a la hora de aumentar el número de enclavespertenecientes a Cogotas I.
Fruto del proyecto para la caracterización de laspoblaciones indígenas y el efecto de la romanización,durante finales de los años 80 se llevó a cabo pormiembros de la Universidad Complutense de Madridun elaborado programa de prospección en la cuencamedia del río Tajo (Fernández, Mangas y Plácido,
Figura 40.- Yacimientos de la comarca de la Sagra citados enel texto.
142
Los Yacimientos de Merinas y Velilla (Mocejón, Toledo)
1990). Resultado del mismo fue la documentación denuevos yacimientos a lo largo de la margen derechadel río Tajo como por ejemplo El Quinto de Seseña eHigares en Mocejón, la Bóveda-Aceca en Villaseca dela Sagra o Camino de los Pucheros I en Borox(Muñoz, 1990:28 y 50-ss), trabajo continuado yampliamente desarrollado posteriormente por dichaautora convertido en su tesis doctoral (Muñoz, 1993,1998 y 2001).
También se conocían otra serie de puntos como con-secuencia de las prospecciones realizadas para la con-fección del Inventario Arqueológico de Toledo, comopor ejemplo Olivares de la Fuente en Malpica de Tajoo el de El Testero en Numancia de la Sagra, El Carpioen Belvís de la Jara, Calaña de Albarreal de Tajo(Carrobles, Muñoz y Rodríguez 1994:188), La Muela(Sector I), Arroyo Manzanas en Las Herencias(Moreno, 1990) o los yacimientos de Fuente Amargay Cerro de la Horca situados en los cerros sobre el ríoGuatén en Pantoja (Rincón, y Rayón, 1990:538), com-pletan el listado de asentamientos.
Por otro lado, se contaba con los escasos restos cerá-micos, aparecidos la mayoría de las veces alterados yfuera de contexto, que aportaban las intervenciones en
solares del casco antiguo toledano, el denominadoPeñón de Toledo y el solar de la Consejería de laPresidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Plaza de los Postes nº 4 (Carrobles,1990:491 y 498, fig. 2) y Santa María La Blanca(Prieto, 1990:471). También en varios de los cortes delCerro del Bú (Corte 5 y 6) se recogieron varios frag-mentos de cerámica incisa e impresa que sus excava-dores asociaron a Cogotas I (Álvaro y Pereira,1990:204-205), postura que estudios recientes recha-zan incluyéndolos en una etapa del Hierro Antiguo(Fernández, 2001:11). Se poseen noticias de recientesexcavaciones en Toledo y alrededores que, probable-mente, ayudarán a aumentar la información de estaetapa en la zona, pero que hasta el momento permane-cen inéditas.
Esta información fragmentaria de la que hacemosmención se reduce exclusivamente a los escasos restosde cerámica decorada con motivos y técnicas propiosde Cogotas I aparecidos en las diversas actuaciones yamencionadas. Como también comentamos al princi-pio, éstas se han visto englobadas en un gran sacodefinido como Cogotas I, sin diferenciar técnicas ymotivos claramente pertenecientes a una primera fasede Cogotas I o ProtoCogotas vinculados a una etapa
Figura 41.- Yacimientos toledanos citados en el texto de la Cuenca Media del Tajo.
143
Valoración
del Bronce Medio, de aquellas otras que claramente sídeben de ser definidas como cerámicas de Cogotas I(Bronce Final). Ante la imposibilidad de estudio, yasea por estar depositadas en los Museos o por no habersido publicadas, nos limitaremos a seguir considerán-dolas de forma genérica formas y decoraciones deCogotas I, salvo en las ocasiones en las que sí poda-mos ir algo más allá en sus atribución cronocultural.
A pesar de que en diversos artículos (Carrobles,Muñoz y Rodríguez, 1994:187) se mencione la apari-ción de cerámica con la técnica de boquique en elCerro del Bú, las únicas cerámicas a las que sus publi-cadores hacen mención que pueden pertenecer al com-plejo de Cogotas son unas cerámicas incisas e impre-sas encontradas en el corte 6 que, junto a las recupera-das también en el corte 5, representarían la última fasede la secuencia de la Edad del Bronce en el asenta-miento (Álvaro y Pereira, 1990:205). Cerámicas que,por otro punto, junto a materiales escobillados y espa-tulados, mamelones perforados, decoraciones de hoyi-tos digitados, algún fragmento acanalado, cordonesimpresos e incisiones en zigzag, han sido cuestionadasy situadas en un período reciente de la Edad del Hierro(Fernández, 2001:11).
Se han evidenciado fragmentos con boquique en elcasco antiguo de Toledo, caso de Santa María LaBlanca (Prieto 1990:471). También aparecen en pun-tos como La Bóveda, Calaña, Higares y FuenteAmarga (Carrobles, Muñoz y Rodríguez, 1994:188),decoraciones atípicas de boquique junto a incisionesde trazo fino en El Testero (Pereira, 1994:47) y en elCerro de La Muela en Arroyo Manzanas (Moreno,1990:278, 291 y 307, foto 4).
Junto al boquique, la excisión, considerado uno delos elementos definidores de Cogotas I, aparece en LaBóveda y Cerro del Castillo de Mora (Carrobles,Muñoz y Rodríguez, 1994:188 y 200, fig.7,3), en LaMuela en Arroyo Manzanas (Moreno 1990:278, 291 y307, foto 4) y en el Cerro de la Horca en Pantoja(Rincón y Rayón, 1990:538).
Cerámicas decoradas mediante ungulaciones serecogen en La Bóveda, Calaña, Fuente Amarga eHigares (Carrobles, Muñoz y Rodríguez 1994:188;Muñoz, K. 2001:171, fig.4,7), espiguillas en Calaña yLa Bóveda (Carrobles, Muñoz y Rodríguez, 1994:188)y cremalleras en La Bóveda (Carrobles, Muñoz yRodríguez, 1994:188, Muñoz, 2001:171, fig.4,8).
Por último, hemos apuntado la idea de existir cerá-micas con decoración ProtoCogotas no bien estudia-das encuadradas de forma general dentro de CogotasI. Un caso claro nos lo proporciona un fragmento de
fuente o cazuela carenada decorada con motivos deespigas incisas e impresas en el labio exterior e inte-rior y sobre la carena del yacimiento de El Carpio(Belvís de la Jara) (Rojas 1999:302-330, fig.10, 12).
En ese mismo artículo, ese mismo autor, aunquecentrándose en yacimientos de la comarca deTalavera, proporciona una lista de asentamientos concerámicas decoradas con motivos, técnicas y formaspropias de la fase previa de Cogotas I o ProtoCogotasque, por otro lado, aparecían recogidos como frag-mentos pertenecientes a asentamientos del BronceFinal (Carrobles, Muñoz y Rodríguez 1994), como losyacimientos de El Carpio, Golín de Puentes Caídas yOlivares de la Fuente.
En definitiva, lo que hemos venido a plantear es lanecesidad de una revisión de las pautas empleadas enla definición del Complejo-Horizonte de Cogotas I enla provincia de Toledo, comenzando por la incorpora-ción de nuevos estudios como los yacimientos queahora se presentan de Velilla y Merinas, que ayuden,fijen e incorporen nuevos planteamientos y sirvanpara definir de una vez y de forma clara la incorpora-ción de los motivos decorativos de Cogotas I al sustra-to del Bronce Medio-Final en el área de estudio.
Con todo, el panorama en la provincia de Toledo esmucho más rico en lo referente a la cantidad de ocu-paciones que han deparado este tipo de cerámicas,independientemente de su adscripción a un horizonteformativo o a momentos de plenitud, dado que en elresto de Castilla-La Mancha se reduce significativa-mente la nómina de ocupaciones con cerámicas inci-sas, presentando idénticos problemas que la provinciade Toledo en lo referente a su sistematización o pautasde implantación en el territorio.
En Guadalajara, pese a encontrarnos en la zona decontacto con el área nuclear de Cogotas I y próximosa las provincias de Madrid o Toledo, donde las refe-rencias a este mundo son más abundantes, los vesti-gios no son muy numerosos, reduciéndose a unospocos poblados situados en terrazas próximas a cursosfluviales como Cabeza del molino (Mochales), PiedraCuatro Onzas y La Taína, aunque solamente en las dosprimera ocupaciones se documenta un volumen dematerial significativo cualitativa y cuantitativamente.
En Cuenca se constata este tipo de cerámicas tanto enocupaciones situadas en cerros como el Castillo deHuete (Huete), El Otero (Caracenilla), Las Hoyas delCastillo (Pajaroncillo), El Castillo (Reillo), o El Pico dela Muela (Valera de Abajo) como en ocupaciones cuyoemplazamiento no denota condicionantes defensivos,como El Corral de Rachuelo (Campos del Paraíso). Se
144
Los Yacimientos de Merinas y Velilla (Mocejón, Toledo)
trata de ocupaciones que en ocasiones muestran conjun-tos cerámicos parejos en cuanto a morfología y canti-dad de material a los documentados en la zona nuclear,como parece suceder en el Castillo de Huete o en lasHoyas del Castillo, mientras que en otras ocupacionesaparecen de manera testimonial entre repertorios cerá-micos eminentemente lisos. También se documentancerámicas correspondientes a los momentos formativoso Protocogotas que en ocasiones, al aparecer asociadosa materiales correspondientes a momentos de plenituddenotan cierta continuidad en el hábitat o bien conti-nuas reutilizaciones de un mismo espacio, mientras queotros yacimientos como por ejemplo El Corral deRachuelo, únicamente aportan materiales correspon-dientes a la fase de gestación.
Al igual que en los casos anteriores, en la provinciade Ciudad Real encontramos yacimientos situadostanto en cerros con características defensivas, comopuede ser el caso del Cerro de Alarcos (Pobrete), o ElCastellón (Hellín-Albatana), o en Motillas como ladel Azuer (Daimiel), al igual que en zonas llanas o desuaves elevaciones como es el caso de Plaza de losMoros (El Malagón), así como una cita de Blasco(1986) sobre unos materiales procedentes de Alcázarde San Juan, de los que se desconoce tanto el conjun-to de materiales como su procedencia exacta. Se trataen general de materiales numéricamente escasos yprocedentes de contextos alterados por reocupacionesposteriores. En la mayoría de los casos, d a partir delas formas y las técnicas documentadas parece que setrata de fragmentos asimilables a la fase de plenitud.
Para finalizar, en la provincia de Albacete contamoscon los reducidos vestigios procedentes de El Amarejo(Bonete), consistentes en 9 fragmentos descontextua-lizados procedentes de la excavación del yacimientoibérico que ocupa el cerro, pero que pese a todo pare-cen demostrar la existencia de un lugar de habitacióndurante el Bronce Final, a partir de la presencia demateriales con incisiones rellenas de pasta blanca ylíneas de boquique.
VI.2.- El origen y difusión de las CerámicasProtocogotas y Cogotas.
El área nuclear de la llamada "Cultura de Cogotas I"se ha establecido entre los ríos Duero y Tajo, donde seconcentran los hallazgos y encontramos las datacionesmás antiguas, a la vez que se localiza el área donde seextiende la cultura de Ciempozuelos (Castro et alli,1995: 60)
En cuanto a la genealogía de estas cerámicas, trasunas primeras tesis que proponían una filiación cen-troeuropea para las producciones Cogotas I, se ha ter-
minado imponiendo la tradición indígena para las mis-mas cuyo origen podría estar vinculado alCampaniforme inciso, siendo las cerámicasProtocogotas testimonios de la transición hacia losmotivos excisos e impresos que encontramos en elBronce Final (Castro et alli, 1995). Esta relación vienedada sobre todo por la disposición de los motivos enel interior de los bordes, la incrustación de pasta en lasdecoraciones y el predominio de la decoración incisa(Jimeno, 2001:145). Aún así, según algunos investiga-dores, pese a su vinculación con las tradiciones loca-les, este nuevo gusto decorativo no entronca directa-mente con el Campaniforme y no se puede estableceruna relación directa con cerámica la Protocogotas yaque encontramos entre ambos "Horizontes" el BronceAntiguo de cerámicas lisas (Blasco y Lucas, 2002:200). Esta moda cerámica habría que entenderlaentonces como una interpretación local de los gustosdecorativos que se están dando en este momento en eloccidente europeo, y que llegarían a la Meseta acom-pañados de otros conocimientos como la metalurgiadel bronce y desde allí se difundirían al resto de laPenínsula (Blasco y Lucas, 2001 y 2002: 201). Lasdataciones radiocarbónicas realizadas hasta elmomento en la Cuenca Media del Tajo parecen mos-trar un solapamiento entre las fechas Ciempozuelos ylas procedentes de contextos de Bronce Antiguo decerámicas lisas y en algunos casos entre estas últimasy las dataciones Protocogotas. Esto se podría interpre-tar como la coexistencia de grupos con distintas tradi-ciones cerámicas en un mismo marco temporal duran-te el Bronce Antiguo y Medio. También se apreciacierta proximidad entre las fechas proporcionadas porel campaniforme inciso y las cerámicas de la fase ini-cial de Cogotas I, lo que apoya la tesis de la continui-dad en la tradición cerámica.
La cerámica protocogotas debe ser entendida nocomo elemento definidor de un determinado grupo niuna expansión de gentes o comunidades de la Mesetaal resto del territorio peninsular, sino simplementecomo un estilo decorativo, una moda que se imponepor encima de antiguas tradiciones caracterizadassobre todo por producciones lisas (Abarquero, 1997).En este momento se produce una multiplicación tantode técnicas como de motivos decorativos y crece elnúmero de piezas que los contienen. Anteriormente,en el Bronce Antiguo, estas se concentraban en la vaji-lla de cocina y se limitaban a pequeñas incisiones,impresiones de varillas y digitaciones realizadas sobreel borde de los recipientes y en ocasiones sobre cordo-nes aplicados. La escasez de ornamentación cerámicaha llevado a algunos autores a la denominación de estaetapa en la Cuenca Media del Tajo como el "Horizontede Cerámicas Lisas" (Blasco, 1997).
146
Los Yacimientos de Merinas y Velilla (Mocejón, Toledo)
Sin embargo no hay que olvidar que toda la cerámi-ca Cogotas I ha sido relacionada siempre con elCampaniforme inciso, también llamadoCiempozuelos que ha sido considerado como prece-dente claro de los motivos y técnicas decorativas queencontramos a partir del Bronce Medio. No obstante,mientras la decoración campaniforme tiene un valorsimbólico al aparecer asociada al mundo funerario y alas élites sociales, la cerámica de Cogotas aparece fun-damentalmente en contextos domésticos y parecetener una finalidad exclusivamente estética lo quefacilita que logre imponerse con tanta rapidez en unamplio territorio (Abarquero, 1997: 82). Este nuevogusto decorativo puede estar relacionado, según algu-nos autores, con una mejora del nivel de vida que per-mite la dedicación de más tiempo a la ornamentacióncerámica, además de rebajar la presión de las des-igualdades sociales (Abarquero, 1997: 87). Sinembargo, algunos autores siguen hablando de comuni-dades que mantienen tradiciones heredadas desde elBronce Antiguo y que coexisten en algunos territorioscomo el Alto Tajo con los nuevos grupos protocogotasque se diferencian de los anteriores especialmente porsus decoraciones cerámicas (Barroso, 2002: 83).
La rápida difusión de este estilo cerámico se pudover favorecida por el establecimiento en la Meseta deuna sociedad donde apenas se habían manifestadodiferencias entre grupos (no parece existir una fuertejerarquización en los asentamientos), ni entre los indi-viduos de una misma comunidad (no encontramosobjetos de prestigio ni rasgos de diferenciación socialdesde los enterramientos campaniformes).
Esta difusión también se apoyaría quizás en la prác-tica de relaciones matrimoniales exogámicas quefavorecieron los intercambios de ideas y posiblemen-te de los artífices de esa producción cerámica quepudieron ser las mujeres (Abarquero, 1997: 87). Estetipo de relaciones, que actuaron como mecanismos deregulación demográfica evitando la consanguinidad,pudieron facilitar la transmisión de los estilos cerámi-cos fuera de su zona nuclear (Abarquero, 1997: 90).Esta teoría es matizada por otros autores que conside-ran que la introducción de las nuevas tradiciones cerá-micas sólo pudo deberse a mecanismos regulados demovilidad social interregional (artesanado ambulante,exogamia) ya que no es posible, a partir de los datosarqueológicos con los que contamos, justificar su pre-sencia sugiriendo la circulación de productos acaba-dos (Castro et alli, 1995: 73)
La amplia expansión de estas cerámicas, que llega-ron hasta el Sureste peninsular y el Valle delGuadalquivir, también ha sido atribuida a la movilidadde las comunidades del Bronce Medio motivada por la
creciente importancia de la ganadería que provocaríaun aumento de los contactos de estos grupos concomunidades cercanas (Harrison, 1993). Se ha defen-dido también la asociación de estas piezas con grupospastoriles meseteños que desarrollarían una ganaderíatrashumante que favorecería la propagación de estascerámicas. De este modo, Jimeno (Jimeno, 2001: 153)afirma que se pudo dar una penetración selectiva degrupos humanos puntuales, escalonados en la búsque-da de recursos pastoriles aunque descartando unamigración masiva desde la Meseta.
VI.3.- Patrones de poblamiento y pautas económi-cas.
En cuanto a los modos de vida de estas sociedadeses poco todavía lo que podemos decir de ellas. Se hapresentado un modelo o patrón de poblamiento dual(Carrobles, Muñoz y Rodríguez, 1994; Muñoz, 1993),por un lado, los típicos yacimientos de fondos decabaña, situados en zonas llanas y abiertas, cerca delas fértiles vegas del río Tajo y arroyos subsidiarios, osobre pequeñas lomas y cerretes elevados que contro-lan visualmente los corredores y vías de comunicaciónque representan éstos junto a las grandes rutas y cami-nos comerciales, como por ejemplo ocurre en lasterrazas del arroyo Guatén intensamente pobladodurante buena parte de la Prehistoria Reciente o yaci-mientos como El Carpio, Olivares de la Fuente,Calaña, El Golín (Carrobles, Muñoz y Rodríguez,1994:186-187).
Por otro lado, se plantea un tipo de poblamiento enaltura, representado por yacimientos como el Cerrodel Castillo de Mora, Arroyo Manzanas (La Muela) ycasco antiguo de Toledo (Carrobles, Muñoz yRodríguez, 1994:186-187), donde a modo de pobladosnucleares servirían de centros aglutinadores de lospequeños asentamientos tipo aldea o alquería que sedistribuirían estacional y ocupacionalmente por lasllanuras aluviales de los ríos. Este es el modelo que seha explicado para el caso de Toledo capital, similar encuanto a argumentación del presentado en otras zonascercanas, como el valle del Henares con enclaves enalto como El Ecce Homo o El Viso.
En lo referente a la entidad de los asentamientos,según algunos autores se produce una reducción delnúmero de yacimientos ya detectada en el BronceAntiguo y quizá unida a una reducción poblacional(Jimeno, 2001: 160). Sin embargo, es posible que estareducción en el número de lugares de habitación nosea consecuencia de un descenso demográfico, sinomás bien de un proceso de aglutinación o de agrega-ción en torno a centros de mayor entidad y mayor den-sidad de población, con carácter estable, con unidades
147
Valoración
habitacionales edificadas con zócalos de piedra y enocasiones fuertemente amurallados, lo que denota laintervención de toda la comunidad en determinadostrabajos que trascienden la órbita doméstica. Esteaspecto se hace mucho más evidente en el caso delterritorio manchego, lo que ha tenido reflejo en elnúmero de trabajos que abordan la relación espacialde los distintos asentamientos, donde la tipología delos hábitats resulta mucho más extensa, dando la sen-sación de encontrarnos ante un territorio mucho másjerarquizado, con ocupaciones subsidiarias respecto aotras o con relaciones de interdependencia, rasgos quele han otorgado un carácter diferenciador respecto aotras áreas culturales.
Este panorama no se constata sin embargo en losasentamientos de las grandes cuencas fluviales o de susprincipales tributarios, en donde continúan documen-tándose yacimientos abiertos, sin ningún tipo de defen-sas ni aparente jerarquización entre los mismos, resul-tando igualmente complicado determinar el umbralpoblacional de los asentamientos o su perdurabilidad,ya que pese a existir ocupaciones en las que las estruc-turas excavadas se cuentan por cientos, parece másbien responder a sucesivas ocupaciones y reocupacio-nes con periodos de abandono más o menos dilatados.
Se generalizan en este momento los llamados "cam-pos de hoyos" que suelen ocupar zonas bajas cerca delcurso de los ríos y en la confluencia de cursos secun-darios, en paisajes abiertos junto a los campos cultiva-dos (Blasco y Lucas, 2002: 202). Menos numerosasson las ocupaciones en cueva y en lugares elevadosaunque se siguen documentando en la Meseta Norte.Hay un interés también por las zonas arenosas y gra-veras siendo habituales la coincidencia espacial conocupaciones de épocas anteriores y las reocupaciones(Blasco y Lucas, 2002: 202). Es posible que la baseeconómica de estos grupos les permita o les obligue apequeños desplazamientos dentro del territorio(Blasco y Lucas, 2002: 204). Destaca el desconoci-miento de las unidades de habitación que se debieronde construir con materiales perecederos siendo utiliza-dos postes de sustentación de madera y alzados detapial o de entramados vegetales con manteados debarro (Castro et alli, 1995: 67). Este tipo de estructu-ras han sido bien documentadas en el yacimientosoriano de Los Tolmos de Caracena reflejando por suescasa potencia un carácter temporal e incluso estacio-nal de los asentamientos, debido, tal vez, a la baseeconómica de los mismos (Jimeno, 2001: 140). Eneste tipo de arquitectura de habitación no permanentese podría incluir la estructura VI de Velilla, una caba-ña con hogar central de la que no se conocen muchosmás datos salvo su planta de tendencia circular sinparalelos en la Cuenca Media del Tajo.
Asociadas a este tipo de estructuras debieron deestar las llamadas "hoyas" o "fondos", cuya funciona-lidad pudo ser muy variada (Bellido, 1996). La teoríamás acertada y aplicable también a nuestro yacimien-to es la que las interpreta como estructuras subterráne-as de almacenaje, especialmente de cereal, posterior-mente reutilizadas como basureros. La presencia degrandes vasijas bastante completas en los mismospuede estar relacionada con su depósito intencionadopara el almacenaje. Se puede afirmar que este fue suuso original pese a no contar con restos de grano, yaque este no se conserva si no ha sufrido un proceso detostado, ni de evidencias de enlucidos o revocos en lasparedes de los hoyos que no son necesarios para unacorrecta conservación del grano para la que es sufi-ciente con un sellado hermético que impida la entradade aire (Bellido, 1996: 29). Tampoco es definitivo elno haber encontrado secciones acampanadas para dis-minuir las dimensiones del cierre que o bien no se handado y serían en origen cilíndricos como se han docu-mentado en el yacimiento, o simplemente que sehayan visto afectado por los procesos erosivos deriva-dos del abandono de los hoyos. Su posterior uso comovertedero está demostrado con la presencia de abun-dante material cerámico fragmentado, restos óseos,cenizas y todo tipo de deshechos.
Dicho patrón representaría, también para algunosinvestigadores, una misma dualidad en cuanto a laforma de explotación del territorio y actividades eco-nómicas desarrolladas por cada uno de los distintoshábitats, pero como los mismos autores reconocen(Carrobles, Muñoz y Rodríguez, 1994:187), con loexiguo de los datos no se puede ir más allá de meraselucubraciones que no cuentan, a nuestro modo de ver,con el apoyo firme de una información muy fragmen-taria en el momento actual de la investigación.
El modelo que propone Jimeno (Jimeno, 2001: 154-155) para estas comunidades Cogotas I está basado enuna economía de subsistencia con asentamientos dondese practicaría una agricultura mixta cada vez más impor-tante junto a otros campamentos para el aprovechamien-to de los pastos estivales. La ganadería sería de caráctertransterminante, es decir recorridos cortos, habituales yregulares de rebaños de pequeño tamaño rechazando losdesplazamientos a larga distancia. La proliferación delos hoyos o silos ha sido interpretada como el resultadode un incremento de la producción agrícola y una inten-sificación del almacenamiento (Delibes y Fernández,2001). En este sentido, en todas las ocupaciones detec-tamos similares estructuras de almacenaje y similaresvasos contenedores así como utensilios líticos destina-dos a la recolección y transformación de distintos recur-sos vegetales de los que por otro lado tenemos constan-cia aunque en escasa medida, como serían los restos de
148
Los Yacimientos de Merinas y Velilla (Mocejón, Toledo)
trigo y cebada procedentes de diversos fondos de LasMatillas o del fondo VIII de Velilla.
En el área madrileña, los estudios polínicos realiza-dos parecen evidenciar una deforestación progresiva afavor del cultivo de regadío (leguminosas) y de seca-no, especialmente cereales como el trigo y la cebada(Blasco y Lucas, 2002: 204).
Es notable la falta de estudios faunísticos sobreyacimientos de la Prehistoria Reciente, lo que impideuna valoración real del peso de la ganadería en la vidade estas comunidades. Resulta además complicadodeterminar las especies aprovechadas en unos u otrosmomentos tanto del Calcolítico como de la Edad delBronce, de manera que la mayor presencia de suidos,ovicápridos o ganado vacuno no es fiel reflejo de undeterminado momento cronológico, sino que es relati-vamente frecuente que en yacimientos de similar cro-nología predominen unas u otras especies indistinta-mente (Morales y Liesau, 1994), mientras que en otrasocasiones ese mismo registro óseo se interpreta deforma conjunta sin discriminar las posibles fases exis-tentes en una misma ocupación, restándole de estemodo fiabilidad a los aspectos económicos de unos uotros periodos.
Por su parte, estos mismos datos faunísticos indicanun claro predominio de las especies domésticas frentea las silvestres, documentándose la presencia de ovi-cápridos y vaca en Merinas, y vaca, ovicápridos, perrociervo y liebre en Velilla, representación faunísticaque coincide a grandes rasgos con los yacimientos delentorno más o menos próximo como pueden ser elCaserío de Perales del Río (Aguilar et alli, 1991).
En lo que a aspectos simbólicos y rituales se refiere,no se ha documentado en las excavaciones la presen-cia de restos humanos que en sentido estricto puedanentenderse como un hecho intencional vinculado aalgún tipo de ritual funerario, ya que los restos deBaños del Emperador, parecen responder más bien auna remoción/destrucción y posterior colmatación deun enterramiento previo o al abandono de determina-das porciones esqueléticas humanas con el resto de losdesechos que se amortizan en esa estructura. Los ente-rramientos asociados al mundo de Cogotas I se reali-zan preferentemente en los poblados, generalmentedentro de las hoyas situadas en el interior o muy cercade las unidades de habitación, panorama que parecemostrar una pautas rituales bastante homogéneas.Destaca en la Cuenca Media del Tajo las documenta-das en el Caserío de Perales donde se recuperaroncinco fosas de inhumación entre los restos de vivien-da. Se trata de tres inhumaciones individuales y unenterramiento infantil doble, todos ellos se encuentran
en posición contraída (Blasco et alli, 1991). Tambiénen Las Matillas se localizaron un total de 4 individuosinhumados, mientras que en el yacimiento alcalaínode La Dehesa, fueron inhumados 6 individuos en 4 desus estructuras, sin olvidar por supuesto la ya clásicaLoma del Lomo, en la que las 25 inhumaciones docu-mentadas en 21 de las estructuras negativas excavadasrepresentan uno de los mejores referentes para el estu-dio del mundo funerario del Bronce Pleno.
Nuevamente es el territorio manchego donde encon-tramos una mayor variabilidad en el registro funera-rio, de manera que además de las típicas inhumacionesen estructuras tipo silo, podemos constatar la presen-cia de enterramientos tanto en cistas, como en orzas oen covachas, que muestran además una mayor riquezay variedad en los ajuares que los acompañan.
Esta mayor diversidad y jerarquización del territo-rio manchego podría denotar un mayor grado deestratificación social que no parece detectarse en elresto de la meseta sur a tenor principalmente de losdatos que nos ofrece el registro funerario, pese a quesin embargo no parezca tan clara la existencia de unaoligarquía o aristocracia que haga ostentación de lafuerza como parece entreverse en el mundo argárico(Contreras et alli, 1995).
Bibliografía
151
Abarquero, F. J. (1997): "El significado de la cerá-mica decorada de Cogotas I". Boletín del Seminariode Arte y Arqueología, LXIII: 71-96. Valladolid.
Abarquero, F. J. (2005): Cogotas I. La difusión deun tipo cerámico durante la Edad del Bronce.Arqueología en Castilla y León. 4.
Aguilar, A., Maicas, R., Morales, A. y Moreno, R.(1991): "Análisis faunístico del yacimiento arqueoló-gico de Perales del Río (Madrid)". Arqueología,Paleontología y Etnografía, 1: 149-180. Comunidadde Madrid.
Almagro, M. (1988): "Las culturas de La Edad delBronce y de La Edad del Hierro en Castilla-LaMancha". I Congreso de Historia de Castilla-LaMancha (Ciudad Real, 1986). II: 163-180. Talavera deLa Reina.
Almagro, M. y Fernández, D. (1980):"Excavaciones en el Cerro del Ecce Homo (Alcalá deHenares, Madrid)", Arqueología 2. DiputaciónProvincial de Madrid.
Allué E. (2001a): "Análisis antracológico". En Viday muerte en Arroyo Culebro (Leganés): 305-306.Madrid.
Allué E. (2001b): Informe del AnálisisAntracológico del Cerro de la Gavia (Vallecas,Madrid). (Informe inédito).
Allué E. (2003): "Informe de l'anàlisi antracològicade 7 carbons de la Cova de Petrolí (Cabanes,Castelló)". (Informe inédito).
Arribas, J.G.; Millán, A.; Sibilia, E.; Calderón, T.(1990): "Factores que afectan a la determinación delerror asociado a la datación absoluta por TL: Fabricade ladrillos". Bol. Soc. Es. De Min. 13: 141-147.
Álvaro, E. (1987): "La Edad del Cobre en el valledel Tajo". Carpetania, I: 11-42.
Álvaro, E. y Pereira, J. (1990): "El Cerro del Bú.(Toledo)", Actas del I Congreso de Arqueología de laprovincia de Toledo: 199-213.Toledo.
VII.- BIBLIOGRAFÍA
Los Yacimientos de Merinas y Velilla (Mocejón, Toledo)
152
Antona, V. (1984): "El megalitismo en la regiónseguntina: l Portillo de las Cortes". Wad-Al-Hayara,11: 9-45. Guadalajara.
Antona, V. (1986): "Aproximación de la problemá-tica del Neolítico en la Meseta: una propuesta desecuencia cultural". Wad-Al-Hayara, 13: 9-45.Guadalajara.
Arenas, J. (1986): "Un asentamiento Eneolítico en`El Alto´ (Herrería, Guadalajara)". Wad-Al-Hayara,13: 91-117.
Baena Preysler, J. y Luque Cortína, M. (1994): "Laindustria lítica". En Blasco Bosqued C. Eds. ElHorizonte Campaniforme de la región de Madrid en elcentenario de Ciempozuelos: 173-226. UniversidadAutónoma. Madrid.
Baquedano, Mª. I., Blanco, J.F., Alonso, P. y Álva-rez, D. (2000): "El Espinillo: un yacimiento calcolíti-co y de la Edad del Bronce en las terrazas delManzanares". Arqueología, Paleontología yEtnografía, 8. Comunidad de Madrid.
Barrio, C. y Maquedano, B. (1996): "El Corralillode San Miguel" en VV.AA.: Toledo; Arqueología en laciudad: 207-224. Toledo.
Barrio, C. y Maquedano, B. (2000): "La necrópoliscalcolítica de Cerro Ortega (Villanueva de la Fuente)".El Patrimonio arqueológico en Ciudad Real: 67-85.
Barroso, R. Mª. (1993): "El Bronce Final y la tran-sición a la Edad del Hierro en Guadalajara". Wad-Al-Hayara, 20: 9-44.
Barroso, R. Mª. (2002): El Bronce Final y loscomienzos de la Edad del Hierro en el Tajo Superior.Guadalajara.
Barroso, R. M., Jiménez, P.J., Alcolea, J.J. y Díez,C. (1994): "Aproximación al estudio de la Edad delBronce en el Alto Tajuña: La Covatilla (Anguita,Guadalajara)". La Edad del Bronce en Castilla LaMancha. Diputación provincial de Toledo: 389-401.
Bass, W. (1995): "Human Osteology: A Laboratoryand Field Manual". Special Publications (MissouriArchaeological Society), 2.
Bellido, A. (1996): Los campos de hoyos. Inicio dela economía agrícola en la submeseta norte. StudiaArcheologica, 85. Universidad de Valladolid.
Behrensmeyer, A.K. (1978): "Taphonomic and eco-
logical information from bone weathering".Paleobiology, 4 (2): 150-162.
Blasco, Mª. C. (1983): "Un nuevo yacimiento delbronce madrileño: El Negralejo (Rivas-Vaciamadrid)". Noticiario Arqueológico Hispánico,17: 145-190.
Blasco, Mª. C. (1986): "Panorama general delBronce Final y Primera Edad del Hierro en el áreanororiental de la Submeseta Sur", Estudios enHomenage al Dr. Antonio Beltrán Martínez: 359-372. Zaragoza.
Blasco, Mª. C. (1997) "La Edad del Bronce en elinterior peninsular. Una aproximación al II Milenio A.C. en las cuencas de los ríos Duero y Tajo". Cuadernosde Prehistoria y Arqueología de la UniversidadComplutense de Madrid, 24: 59-99.Madrid.
Blasco, Mª. C. (2002): "Hacia una definición delmarco temporal de los materiales de la colección.Resultados de los análisis de Termoluminiscencia" enBlasco, M. C (Coord). La Colección Bento del Museod'Arqueología de Catalunya. Una nueva mirada a laPrehistoria de Madrid: 227-236.
Blasco, Mª. C., Calle, J. y Sánchez Capilla, Mª.L.(1991): "Yacimiento del Bronce Final y de épocaromana en Perales del Río (Getafe, Madrid)".Arqueología, Paleontología y Etnografía, 1: 37-147.Comunidad de Madrid.
Blasco, Mª.C., Sánchez, M.L., Calle, J., Robles, F.J.,González, V.M. y González, A. (1991):"Enterramientos del Horizonte ProtoCogotas en elvalle del Manzanares", CuPAUAM, 18: 55-112.
Blasco, Mª. C., Calle, J. y Sánchez Capilla, M. L.(1995): "El origen del horizonte Cogotas I en el con-texto del Bronce Medio Peninsular", XXI CongresoNacional de Arqueología (Teruel, 1991), vol.III: 749-761. Diputación General de Aragón.
Blasco, Mª. C.; Calle, J. y Sánchez Capilla, Mª. L(1995): "Fecha de C14 de la Fase Protocogotas I delyacimiento del Caserío de Perales del Río".Cuadernos de Prehistoria y Arqueología de laUniversidad Autónoma de Madrid, 22: 83-90.Madrid.
Blasco, M. C. y Lucas Pellicer, M. R. (2001):"Problemática del Bronce Final en la Meseta" Spal,10: 221-237.
Blasco, Mª. C. y Lucas, M. R. (2002): "El BronceMedio y Final; El Horizonte Cogotas y la secuencia
Bibliografía
153
Protocogotas-Cogotas I en la Colección Bento: tradi-ción y renovación" en Blasco, M. C (Coord). LaColección Bento del Museo d'Arqueología deCatalunya. Una nueva mirada a la Prehistoria deMadrid: 195-225. Barcelona.
Boesseneck J. (1969): "Osteological Differences bet-ween Sheep (Ovis aries Linné) and Goats (Capra hircuslinné)", in D. Brothwell & Higgs (eds). Sciencie inArchaeology. Thames & Hudson: 331-358.
Bueno, P., Balbín, R., Barroso, R., Alcolea, J.J.,Villa, R. y Moraleda, A. (1999): El Dolmen deNavalcán. El poblamiento megalítico en elGuadyerbas. Diputación Provincial de Toledo.
Bueno, P. Barroso, P. y Jiménez, P. (2002): "Culturasproductoras y metalúrgicas en Guadalajara: estado dela cuestión". En E. García-Soto, y M. A. García (Eds.):Actas del Primer Simposio de Arqueología deGuadalajara. Homenaje a Encarnación CabréHerreros. Vol 1: 47-64. Guadalajara.
Burgaleta, y Sánchez, J. L. (1995):"Consideraciones en torno a la industria lítica de laEdad del Bronce en La Mancha". I Congreso deHistoria de Castilla-La Mancha. Tomo II: 291-300.
Brothwell, D. (1981): Digging up bones. TheExcavation, treatment and study of human skeletalremains. Traducido en 1987 y publicado por el Fondode Cultura Económica, México.
Campillo, D. (1993): Paleopatología: los primerosvestigios de la enfermedad. Primera Parte. Ed.Fundación Uriach, 1838. Colección Histórica deCiencias de la Salud, 4. 167
Carandini, A. (1976): "Per una 'carta dello scavoarcheologico' 1976. Appunti preliminari da sottoporrea discussione", Archeologia Medievale. Cultura mate-riale Insediamenti Territorio, IV: 257-261.
Carandini, A. (1981): Storia dalla Terra. Manualedallo scavo archeologico.
Carrión, E., Baena, J., Iniesta, J. y Blasco, C.(2004): "Aproximación a las diferencias técnicas,tipológicas y de explotación de la industria lítica entrelos horizontes Proto Cogotas y Cogotas I, a través delos datos del Caserío de Perales del Río (Getafe,Madrid)". La Edad del Bronce en tierras valencianas yzonas limítrofes: 603-612.
Carrobles, J. (1990): "Introducción a la ArqueologíaUrbana en la ciudad de Toledo", Actas del I Congreso
de Arqueología de la provincia de Toledo: 483-500.Toledo.
Carrobles, J., Muñoz, K. y Rodríguez, S. (1994):"Poblamiento durante la Edad del Bronce en laCuenca Media del río Tajo", La Edad del Bronce enCastilla-La Mancha: 173-200.Toledo.
Carver, M.O.H. (1979): "Three saxo-norman tene-ments in Durham City", Medieval Archaeology, 19: 1-32.
Castro, P. V., Mico, R. y Sanahuja, M.E. (1995):"Genealogía y cronología de la Cultura de Cogotas I.(El estilo cerámico y el grupo de Cogotas I en su con-texto arqueológico). Boletín del Seminario de Arte yArqueología, LXI: 51-118.Valladolid.
Castro, P. V., Lull, V. y Mico, R. (1996): Cronologíade la Prehistoria Reciente de la Península Ibérica yBalerares (c. 2800-900 cal ANE). BAR InternationalSeries, 652. Oxford.
Contreras, F., Lizcano, R., Robledo, B., Pérez, C.,Trancho, G. y Cámara, J.A. (1995): "Enterramientos ydiferenciación social. El registro funerario del yaci-miento de la Edad del Bronce de Peñalosa (Baños dela Encina, Jaén)". Trabajos de Prehistoria, 52 (1): 87-108.
Crespo, Mª L. y Cuadrado, M. A. (1990): "Dos nue-vos yacimientos de tipo "Pico Buitre" en el valle delHenares". Wad-Al-Hayara, 17: 67-93.
Delibes, G. y Fernández, J. (1981): "El castro proto-hostórico de La Plaza, Cogeces del Monte(Valladolid). Reflexiones sobre el origen de la faseCogotas I", Boletín del Seminario de Arte yArqueología, 47: 51-64.
Delibes, G. y Fernández, J. (2001) - "La Trayectoriacultural de la Prehistoria Reciente (6400-2500 B.P.) enla Submeseta Norte española: principales hitos de unproceso" Actas do III Congresso de ArqueologiaPeninsular: 295-122. Porto.
Díaz, M. (1994): La Edad del Bronce en la provin-cia de Cuenca. Diputación Provincial de Cuenca.
Díaz del Río, P., Sanpedro, C., Peña, L., Pino, B.,Moreno, R., Consuegra, S., Albertini, D. y Márquez,B. (1997): "Paisajes agrarios prehistóricos en la mese-ta peninsular: el caso de las Matillas (Alcalá deHenares, Madrid)". Trabajos de Prehistoria, 54 (2):93-112.
Los Yacimientos de Merinas y Velilla (Mocejón, Toledo)
154
Díez, J.C., Rodríguez, J. A., Moral, S. y Navazo, M.(2001): "Un poblado de la Edad del Bronce en el abri-go y dolina de Los Enebrales (Tamajón,Guadalajara)". Wal-al-Hayara, 28: 5-36.
Espadas Pavón, J.J. y Poyato Holgado, C. (1994):"El yacimiento de El Toril, un asentamiento de apoyodel poblado calcolítico de El Castellón". La Edad delBronce en Castilla La Mancha: 333-347. Diputaciónprovincial de Toledo.
Fernández, A. (1980): "Las Canteras de Zarzalejo".Noticiario Arqueológico Hispánico, 10: 41-64.
Fernández, J. (2001): "Objetos metálicos del Cerrodel Bú (Toledo)". Cuadernos de Prehistoria yArqueología de la Universidad Autónoma de Madrid,27: 7-21.Madrid.
Fernández, M. y Moure, J. A. (1975): "El abrigo deVerdelpino (Cuenca). Un nuevo yacimiento Neolíticoen el interior de la Península Ibérica". NoticiarioArqueológico Hispánico, Prehistoria, III.
Fernández, M., Mangas, J. y Plácido, D. (1990):"Indigenismo y romanización en la cuenca media delTajo. Planteamiento de un programa de trabajo y pri-meros resultados", Actas del I Congreso deArqueología de la provincia de Toledo: 13-65.Toledo.
Fernández Miranda, M., Fernández-Posse, Mª D.,Gilman, A. y Martín, C. (1994): "La Edad del bronceen la Mancha Oriental". La Edad del Bronce enCastilla La Mancha: 243- 287.Diputación provincialde Toledo.
Fernández-Posse, Mª. D. (1981): "La cueva deArevalillo de Cega (Segovia)". NoticiarioArqueológico Hispánico, 12: 45-84.
Fernández-Posse, Mª. D., Gilman, A. y Martín, C.(1996): "Consideraciones cronológicas sobre la Edaddel Bronce en la Mancha". Complutum Extra, 6 (II):111-137.
Fernández-Posse, Mª. D. et alii (2000): "Una aporta-ción al estudio de los patrones de asentamiento duran-te la Edad del Bronce en la Mancha Oriental". Actasdo Tercer Congresso de Arqueología Peninsular : 225-234. Porto.
Figueiral, I. (1992) : "Méthodes en anthracologie:étude de sites du Bronze final et de l'Agê du Fer dunord-ouest du Portugal". Bulletin de la société botani-que de France. Actualités Botaniques, Tome 139:(2/3/4): 191-204.
Figueiral, I. (1996): "Wood resources in north-westPortugal: their availability and use from the lateBronze Age to Roman period". Vegetation History andArchaeobotany, 5: 121-129.
Fleming, S.J. (1970): "Thermoluminescen DatingRefinement of Quartz inclusión Method",Archaeometry, 12, 13-30.
Galán, C. y Poyato, C. (1980). "Excavaciones en"los Dornajos", Hinojosa, Cuenca". Cuadernos dePrehistoria y Arqueología de la UniversidadAutónoma de Madrid. 5-6: 71-79. Madrid
Galán, C. y Sánchez, J. L. (1994): "Santa María delRetamar. 1984-1994". Jornadas de arqueología en laUniversidad Autónoma de Madrid: 87-110.
García-Gelabert, M. P. y Morere, N. (1983):"Estudio de un conjunto cerámico-lítico en Mojares(Guadalajara)". Wad-Al-Hayara, 10: 295-313.
Gómez, F. (1997): El final de la Edad del Bronceentre el Guadiana y el Guadalquivir. El territorio y suocupación. Universidad de Huelva.
González, A., Castillo, J. y Hernández, M. (1991):"La secuencia estratigráfica en los yacimientos calco-líticos del área de Plasenzuela (Cáceres)". I Jornadasde Prehistoria y Arqueología en Extremadura.Extremadura Arqueológica, II: 11-26.
Gray, H. (1993): Gray's anatomy descriptive andsurgical. Magpie Books Limitated, London. 768 pp.
Gutiérrez, C., Gómez, A. J. y Ocaña, A. (2000): "Elenterramiento múltiple del abrigo de Cueva Maturras(Argamasilla de Alba)". El Patrimonio arqueológicoen Ciudad Real: 43-65.
Haas, J., Buikstra, J. E. & Ubelaker, D. H. (1994):Standards for Data Collection from Human SkeletalRemains: Proceedings of a Seminar at the FieldMuseum of Natural History (ArkansasArcheological).
Harris, E.C. (1979): "Principles of archaeologicalstratigraphy". The central role of stratigraphy inarchaeological excavation.
Harrison, R.J. (1974): "Ireland and Spain in theEarly Bronze Age". Journal of the Royal Society ofAntiquaries of Ireland, CIV: 52-73.
Harrison, R.J. (1993): "La intensificación económi-ca y la integración del modo pastoril durante la Edad
Bibliografía
155
del Bronce". I Congresso de Arqueologia Peninsular(Oporto, 1993). II Trabalhos de Antropologia eEtnologia, 33 (3-4): 293-299. Oporto.
Harrison, R.J. y Moreno, G. (1984): "El policultivoganadero o la revolución de los productos secunda-rios". Trabajos de Prehistoria, 42: 51-82.
Hernández, M., Simón, J. L. y López, J.A. (1992):Agua y Poder. El Cerro de El Cuchillo (Almansa,Albacete). Junta de Comunidades de Castilla-LaMancha. Toledo.
Hilson S. (1992): Mammal Bones and Teeth: Anintroductory guide to methods of identification.London Institute of Archaeology.
Hillson, S. (1996): Dental Anthropology.Cambridge University Press, USA. 373 pp.
Iriarte, M. J. y Zapata, L. (1996): El paisaje vegetalprehistórico en el País Vasco. Vitoria-Gasteiz.,Diputación Foral de Álava. Dpto. de Cultura.
Jiménez, J. (1999): "El proceso de neolitización delinterior peninsular". II Congrés del Neolític a laPenínsula Ibèrica, Saguntum. PLAV, Extra-2.Valencia: 493-501.
Jiménez, P.J., Alcolea, J.J., García, M.A. y Jiménez,(1997): "Nuevos datos sobre el Neolítico meseteño: laprovincia de Guadalajara". En R. de Balbín y P. Bueno(eds.): II Congreso de Arqueología Peninsular, TomoII- Neolítico, Calcolítico y Bronce. Fundación ReiAfonso Henriques, Zamora: 33-47.
Jimeno, A. (2001): "El Modelo de trashumanciaaplicado ala cultura de Cogotas I" en Ruiz GalvezPriego (Coord): La Edad del Bronce, ¿Primera Edadde oro en España? Sociedad, economía e ideología:139-178.Barcelona.
Jimeno, A. y Fernández, J.J. (1991): "Los Tolmosde Caracena (Soria) (Campaña 1981 y 1982).Aportación al Bronce Medio de la Meseta".Excavaciones arqueológicas en España,161.Ministerio de Cultura. Madrid.
Krogman, W. M. & Isçan, M. Y. (1986): The humanskeleton in forensic medecine. Charles C. ThomasPublisher, 2nd Edition.
Kunst, M. y Rojo, M. (1999): "El Valle deAmbrona: un ejemplo de la primera colonizaciónNeolítica de las tierras del Interior Peninsular". IICongrés del Neolític a la Península Ibèrica,
Saguntum. PLAV, Extra-2. Valencia: 259-270.
Lavelle, C. L. B & Moore, W. J. (1973). "The inci-dence of agenesis and polygenesis in the primate den-tition". American Journal of Physical Anthropology,38: 671-680.
López, F. J. (1994): "Algunos poblados de altura delas sierras de Picón y Piedrabuena (Ciudad Real)". LaEdad del Bronce en Castilla La Mancha: 349-363.Diputación provincial de Toledo.
López, F. J. y Fernández Rodríguez, M. (1994):"El poblamiento de las lagunas de Ruidera durantela Edad del Bronce". La Edad del Bronce en CastillaLa Mancha: 365-374. Diputación provincial deToledo.
López, G. (2002): "Cambio tecnológico en las pro-ducciones líticas de la Prehistoria Reciente madrileña:el yacimiento del Barranco del Herrero (San Martín dela Vega, Madrid)". Actas del XXII CNA. Huesca(2003): 53-64.
López, G. (2004): Producciones líticas del BronceFinal en la Cuenca Media del Tajo: Los yacimientosde Merinas y Velilla. IV CAP. Faro. 2004.
Martin R. y Blázquez, M.J. (1983): Apuntes deOsteología Diferencial en Mamíferos. Cátedra deAnatomía y embricología. Facultad de VeterinariaUniversidad Complutense Madrid.
Martínez, Mª.I. (1979): "El yacimiento de `LaEsgaravita´ (Alcalá de Henares, Madrid) y la cuestiónde los llamados `fondos de cabaña´ del valle delManzanares". Trabajos de Prehistoria, 36: 83-118.
Martínez, Mª I. y Méndez, A. (1983): "Arenero deSoto. Yacimiento de "fondos de cabaña" del horizonteCogotas I." Estudios de Prehistoria y ArqueologíaMadrileñas: 183-254.
Martínez, J. M. y Martínez, Mª. I (1988): "La ocu-pación del final de la Edad del Bronce en el Castillode Huete, (Cuenca)". Actas del 1 Congreso de Historiade Castilla-La Mancha. III Pueblos y culturas prehis-tóricas y protohistóricas. Ciudad Real: 217-227.
Méndez, A. (1994): "La Edad del Bronce enGuadalajara: una visión de conjunto". La Edad delBronce en Castilla La Mancha. Diputación provincialde Toledo: 111-144.
Méndez, A. y Velasco, F. (1984): "La Muela deAlarilla, un yacimiento de la edad del bronce en el
Los Yacimientos de Merinas y Velilla (Mocejón, Toledo)
156
valle del río Henares". Revista de Arqueología, 37: 6-15.
Méndez, A. y Velasco, F. (1988): "La Muela deAlarilla". Actas del Iº Congreso de Historia deCastilla-La Mancha. Tomo III: 185-196. Junta deComunidades de Castilla-La Mancha.
Meseguer, S. (1994): "El Cerro Gallinero, Alpera(Albacete). Un posible asentamiento de la Edad delBronce". La Edad del Bronce en Castilla La Mancha:307-314. Diputación provincial de Toledo.
Morales, A. y Liesau, C. (1994): "Arqueozoologíadel Calcolítico en Madrid: ensayo crítico de síntesis."En Blasco Bosqued C. Eds. El HorizonteCampaniforme de la región de Madrid en el centena-rio de Ciempozuelos: 227-247.UniversidadAutónoma. Madrid.
Moreno, F.J. (1990): "Notas al contexto de ArroyoManzanas. (Las Herencias, Toledo)". Actas del ICongreso de Arqueología de la provincia de Toledo:275-308. Toledo.
Morín, J., Penedo, E., Oñate, P., Oreja, G., Ramírez,M. y Sanguino, J. (1997): "El yacimiento de laIndiana-Barrio del Prado (Pinto, Madrid). De laPrehistoria a la Edad Media en el sur de Madrid".Actas del XXIV CNA. Cartagena: 63-76.
Muñoz, K. (1993): "El poblamiento desde elCalcolítico a la Primera Edad del Hierro en el valleMedio del Tajo", Complutum, 3: 321-336.Madrid.
Muñoz, K. (1998): El poblamiento desde elNeolítico Final a la Primera Edad del Hierro en lacuenca media del río Tajo. Tesis Doctoral inédita.Universidad Complutense de Madrid.
Muñoz, K. (1999): "La prehistoria reciente en elTajo Central (Cal. V-I Milenio a. C.)" Complutum, 10:91-122.Madrid.
Muñoz, K. (2001): "Continuidad y cambio en laPrehistoria Reciente del Nordeste toledano". Actas delII Congreso de Arqueología de la Provincia de Toledo,La Mancha Occidental y La Mesa de Ocaña, Vol. 1:113-175. Toledo.
Muñoz, K. y García, T. (1999): "Hacia una caracte-rización de la Edad del Cobre en la cuenca media delTajo". Anales Toledanos, XXXVII: 9-28.
Nambi, S.V. & Aitken, M.J. (1986): "Annual doseconversion factors for TI2 and ESR dating",Archaeometry, 28: 202-205.
Netter, F. H. (1999): Atlas de anatomía humana, 2ªedición. Ed. Novartis, New Jersey. 525 lám.
Ocaña, A. (2000): "El Bronce Manchego en Ruidera".El Patrimonio arqueológico en Ciudad Real: 87-107.
Olivier, G., Aaron, C., Fully, G. & Tissier, G. (1978):"New estimations of stature and cranial capacity inmodern man". Journal of Human Evolution, 7: 513-518.
Ortener, D. J. & Putschar, W. G. (1985):Identification of Pathological Conditions in HumanSkeletal Remains, Washington.
Pavón, I. (1998): El tránsito del II al I Milenio a. c.en las cuencas medias de los ríos Tajo y Guadiana: laEdad del Bronce. Universidad de Extremadura.
Payne, S. (1985). "Morphological distinction betwe-en the mandibular teeth of young sheep, ovis andgoats, capra". Journal of Archaeological Sciencies, 12:139-147.
Pearson, K. (1899): "Mathematical contributions tothe theory of evolution: on the reconstruction of theestature of prehistoric races". Phylos. Trans. Roy. Soc.London, 192ª (1898): 169-244.
Pereira, J. (1994), "La transición del Bronce Final alHierro en la Meseta Sur", Actas del Simposio (1990)La Edad del Bronce en Castilla-La Mancha: 37-85.Diputación Provincial de Toledo.
Poyato, C. y Espadas, J. J. (1994): "El cerro de ElCastellón (Villanueva de los Infantes, Ciudad Real): lacabecera del Jabalón durante el III milenio". Jornadasde arqueología en la Universidad Autónoma deMadrid: 41-68.
Priego, M.C. y Quero, S. (1992): "El Ventorro, unpoblado prehistórico de los albores de la metalur-gia". Estudios de Prehistoria y ArqueologíaMadrileñas. 8.
Prieto, G. (1990): "Santa María La Blanca y laMezquita de Tornerías: dos excavaciones de urgenciaen Toledo", Actas del I Congreso de Arqueología de laprovincia de Toledo: 459-481.Toledo.
Prummel W. & Frisch H. J. (1986): "A guide for thedistinction of species, sex and body size in bones ofsheep and goat". Journal Archaeological Sciencie, 13:567-577.
Ramos, J. (1997): Tecnología lítica de los talleres decantera de la Axarquía de Málaga. Aproximación al
Bibliografía
157
estudio de las formaciones económicas de laPrehistoria Reciente. Diputación Provincial deMálaga. Monografías nº 10.
Reverte, J.M. (1981): Antropología Médica, I. Ed.Rueda, Madrid, 815 pp.
Reverte J.M. (1999): Antropología Forense, 2ªEdición. Ministerio de Justicia, Secretaría GeneralTécnica, Centro de Publicaciones. 1053 pp.
Rincón, M. C. y Rayón, O. (1990) - "Prospeccionesarqueológicas en Pantoja (Toledo)" Actas del ICongreso de Arqueología de la provincia de Toledo:538-541.Toledo.
Risch, R. (1998): "Análisis paleoeconómico ymedios de producción líticos: el caso de FuenteÁlamo". En G. Delibes (coord.): Minerales y metalesen la Prehistoria Reciente: algunos testimonios de suexplotación y laboreo en la Península Ibérica. StudiaArchaeologica, 88: 105-154.Universidad deValladolid.
Rodríguez, D. (2006): "Historia de la investigacióny estado de la cuestión del Neolítico en Castilla-LaMancha: una visión de conjunto". Actas do IVCongresso de Arqueología Peninsular. 217-228 Faro.
Rodriguez-Ariza M. O., Valle F. y Esquiver J. A.(1996): "The vegetation from the Guadix-Baza(Granada, Spain) during the Copper and Bronze agesbased on anthracology". Archeologia e Calcolatori 7:537-558.
Rojas, J.M. (1988): "Relación hábitat-economía enel mundo campaniforme toledano". Actas del 1ºCongreso de Historia de Castilla-La Mancha, II: 199-206. Junta de Comunidades de Castilla -La Mancha.
Rojas, J. M. (1999): "Cerámicas prehistóricas enTalavera y su comarca. Visión de conjunto", Boletínde la Asociación Española de Cerámica y Vidrio,Vol.38, 4: 297-306. Madrid.
Rojas Rodríguez-Malo, J. M. y Villa González, J. R.(2000): "Primeros datos sobre el Neolítico en CiudadReal: la tumba de Villamayor de Calatrava". ElPatrimonio arqueológico en Ciudad Real: 7-20.
Rojas Rodríguez-Malo, J. M y Gómez Laguna, A. J.(2000): "Intervención arqueológica en el yacimientode Huerta Plaza (Poblete) y su relación con otros yaci-mientos Calcolíticos de la provincia de Ciudad Real".El Patrimonio arqueológico en Ciudad Real: 21-41.
Rojo M. A. y Kuntz, M. (1996): "Proyecto de cola-boración hispano-alemán en torno a la introducción dela neolitización en las tierras del interior peninsular:planteamiento y primeros resultados". Cuadernos dePrehistoria y Arqueología de la UniversidadAutónoma de Madrid, 23: 87-113.
Ros, M. T. (1992) : "Les apports de l'anthracologieà l'étude du peléoevironnement végétal en Catalogne(Espagne)". Bulletin Societé Botanique Française(Actualités Botaniques), 139: 483-493.
Ros, M. T. (1993): "Análisis antracológico del yaci-miento del Bronce Medio de Punta Farisa (Fraga,Huesca)". Estudios de la Antigüedad 6/7:(1989/1990): 45-47.
Rubio, I. (2000): "Las primeras sociedades agrícolasen Madrid. Neolítico y Calcolítico Precampaniforme".En E. Ruano (dir.): La Arqueología Madrileña en elfinal del siglo XX: desde la Prehistoria hasta el año2000. Boletín de la Asociación Española de Amigosde la Arqueología, 39-40: 105-126.
Ruiz Taboada, A. (1994): "La motilla de El Morrión(El Toboso, Toledo) y su entorno: un ejemplo depoblamiento durante la Edad del Bronce en la ManchaNoroccidental". La Edad del Bronce en Castilla LaMancha: 419-429. Diputación provincial de Toledo.
Ruiz, G. y Lorrio, A. (1988): "Elementos e influjosde tradición de Campos de Urnas en la MesetaSudoriental". Actas del 1 Congreso de Historia deCastilla-La Mancha. III Pueblos y culturas prehistóri-cas y protohistóricas: 257-267.Ciudad Real.
Samaniego, B., Jimeno, A., Fernández, J.J. yGómez, J.A. (2001): Cueva Maja (Cabrejas del Pinar.Soria): Espacio y simbolismo en los inicios de la Edaddel Bronce. Arqueología en Castilla y León, 10.
Sanabria, P.J., López, M., Morín, J., Escolà, M.,Fernández, J., Illán, J.M., López, G., Nicolás, E.,Sánchez, F., Sánchez, M., Yravedra, J. y Fernández,C. (en prensa): Nuevos datos para el estudio de laEdad del Bronce en el Caserío de Perales del Río(Getafe, Madrid). IV CAP, Faro, 2004.
Sánchez-Capilla, Mª L. y Calle, J. (1996): "LosLlanos II: un poblado de la Primera Edad del Hierroen las terrazas del Manzanares (Getafe)". Reunión deArqueología Madrileña: 254-257. Madrid.
Sánchez-Chiquito, Mª S. y Masa, F. (1990):"Noticia sobre la excavación de urgencia realizadaen "La Horca" (Pantoja)". Actas del Primer
Los Yacimientos de Merinas y Velilla (Mocejón, Toledo)
158
Congreso de Arqueología de la Provincia de Toledo:533-537. Diputación Provincial de Toledo.
Sánchez, J. L. (1988): "Muriel: aportación al proble-ma del boquique en Castilla-La Mancha. Un yaci-miento de la Edad del Bronce en Guadalajara". Actasdel 1 Congreso de Historia de Castilla-La Mancha. IIIPueblos y culturas prehistóricas y protohistóricas:197-204. Ciudad Real.
Sánchez Meseguer, J.L. (1994): "El Cerro de LaEncantada y el Bronce Pleno en la Mancha". Jornadasde arqueología en la Universidad Autónoma deMadrid: 69-85.
Schmid, E. (1972): Atlas of Animal Bones forPrehistorians, Archaeologist and QuaternaryGeologist. Elsevier Publishing Company. Amsterdan,London, New York.
Schweingruber, F. H. (1990): Anatomie europäisherHölzer. Ein Atlas zur Bestimmung europäischerBaum-, Strauch- und Zwergstrauchhölzer./ Anatomyof European woods. An Atlas for the identification ofEuropean trees, shrubs and dwarf shrufs. Sttutgart.,Verlag: Paul Haupt.
Silva, J. F. y Macarro, J. A.; (1996): "El yacimientode la Edad del Bronce del "Polígono 25" en Alcalá deHenares: primeros resultados." Reunión deArqueología Madrileña. Madrid: 138-141.
Sobotta, J. (1904): Atlas de Anatomía Humana. 20ªedición, Tomo 1: cabeza, cuello y miembro superior.Ed. Médica Panamericana, S.A. Madrid, 1994. 414 pp.
Solís, J.M., Huélamo, J.J. y Coll, J. (1990) El edifi-cio de la Inquisición de Cuenca. Evolución de un pro-grama arquitectónico (1573-1975). Cuenca.
Spalteholz, W. (1959): Atlas de anatomía humana.Ed. Labor. 2ª Edición
Steele, G. & Mckern, TH. W. (1969): "A method forassesment of maximum long bone length and livingstature from fragmentary long bones". AmericanJournal of Physical Anthropology, 31: 215-228.
Telkkä, A. (1950): "On the prediction of human sta-ture from the long bones". Acta Anatomica, 9: 103-117.
Ubelaker, D. H. (1989): Human Skeletal Remains:Excavation, Analysis and Interpretation. Manuals onArcheology, Series No. 2. Smithsonian Institution. Ed.Taraxacum, Washington, U.S.A. 2nd Edition.
Valiente, J. (1984): "El abrigo de Peña Corba, enSantamera (Riofrío del Llano, Guadalajara)". Wad-Al-Hayara, 11: 271-288.
Valiente, J. (1992): La Loma del Lomo II,Cogolludo (Guadalajara). Patrimonio Histórico.Arqueología. Servicio de publicaciones de la Junta deComunidades de Castilla-La Mancha.
Valiente, J., Crespo, M. L. y Espinosa, C. (1986):"Un aspecto de la Celtización en el Alto y MedioHenares. Los poblados de ribera". Wad-Al-Hayara,13: 47-70.
Valiente, J. y Martínez, (1988): "Nuevo yacimientoEneolítico. `La Cueva´ (Bañuelos, Guadalajara)".Wal-al-hayara, 15: 7-46.
Villa, J. R. (1990): "Arqueología de urgencia en laCampana de Oropesa". Actas del I Congreso deArqueología de la provincia de Toledo: 628-635.Toledo.
W. E. A. (1980): "Workshop of EuropeanAnthropologist. Recomendations for age and sexdiagnoses of skeletons". Journal of Human Evolution,9: 517-549.
Zimmerman, M. R. & Kelley, M. A. (1982): Atlas ofHuman Paleopathology. Praeger Publishers, U. S. A.
Anexos
161
VIII.1.- INFORME ANTROPOLÓGICO DEBAÑOS DEL EMPERADOR
C. Espinosa y M. Paniagua
INTRODUCCIÓN
El presente trabajo pretende caracterizar los restosóseos humanos obtenidos en la excavación llevada acabo en el Baños del Emperador, en Ciudad Real.(Baños del Emperador. Fondo X. Nivel 2. Hueso).
El material es un conjunto muy reducido de restosóseos humanos mezclados con restos de fauna. Seencuentra muy fragmentado y al proceder a su limpie-za se observa que la mayor parte de los restos estáncarbonatados, recubiertos por una concreción calcáreaque no se puede quitar por los procedimientos habi-tuales, y que en algunos fragmentos de cráneo no hadesaparecido pese a tratarlos con ácido acético.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se analizaron todos los restos óseos recibidos, pro-cediendo a su limpieza, reconstrucción (cuando elloera posible) e identificación, elaborando un inventariocompleto.
A partir de las técnicas habituales utilizadas enantropología biológica, han sido evaluados diversosparámetros como la edad, patologías, etc., en los casosen que el estado del material así lo ha permitido.
Se han buscado indicadores de salud tales comotraumatismos, entesopatías, periostitis, etc.
Se ha procedido a fotografiar con cámara digitalalgunos restos, en base a su especial interés para lacomprensión del material, su estado y de los procesosutilizados para su estudio.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Restos identificados:
• Una diáfisis proximal de fémur derecho, con epí-fisis sin fusionar y con las corticales muy deteriora-das, debido a procesos tafonómicos.
Se ha hecho una estimación aproximada de la lon-gitud y del diámetro y teniendo en cuenta que laepífisis está sin fusionar, se le ha calculado comoperteneciente a un individuo de entre 5 y 10 añosde edad.
• Dos fragmentos de diáfisis mediales de húmero,derecho e izquierdo respectivamente. Por el diáme-tro y la longitud aproximada podrían pertenecer a unindividuo de alrededor de 10 o 15 años. Se apreciaperiostitis y canal de torsión acusado.
• Diversos fragmentos de cráneo (parietal, frontal yoccipital); algunos de ellos conservan incrustadaparte de la concreción, aún después de limpiarlos.
VIII.- ANEXOS
Los Yacimientos de Merinas y Velilla (Mocejón, Toledo)
162
Sólo se ha podido reconstruir muy parcialmente, porlo que no ha sido posible medir ni sexar.
Se aprecian parte de las suturas, coronal, sagital ylambdoidea. Todas ellas presentan un grado de oblite-ración 0 de Broca. Es decir no están fusionadas, por loque se trataría de un individuo no adulto, y teniendoen cuenta el espesor de los fragmentos y el grado deobliteración, podría pertenecer a un individuo deentre 10 y 15 años aproximadamente, tal vez el mismoal que corresponden los húmeros.
Otros Restos:
• Fragmentos de diáfisis de costillas• Un extremo escapular de clavícula izquierda• Una cavidad glenoidea de escápula izquierda.
Ninguno de los restos se puede medir ni sexar.Tampoco se aprecian marcas de origen antrópico enninguno de ellos.
Patologías:
La muestra es muy pequeña y no se aprecian en ella
Foto 177.- Húmeros derecho e izquierdo. Diáfisis. Foto 180.- Escápula derecha. Cavidad glenoidea.
Foto 176.- Fémur derecho. Foto 179.- Diversos restos craneales.
Foto 178.- Clavícula izquierda. Epífisis distal.
Anexos
163
patologías a destacar. Si acaso citar la periostitis y elcanal de torsión muy acusado que se observa en lasdiáfisis de húmero.
CONCLUSIONES
M.N.I. : 2 individuos, ambos infantiles.
Uno de ellos representado por una diáfisis proximalde fémur y al que podría atribuirse una edad de entre5 y 10 años aproximadamente.
El otro individuo estaría representado por los húme-ros y el cráneo, y tendría una edad de entre 10 y 15años.
El resto de los huesos podría pertenecer a alguno deestos dos individuos, pero no es posible saberlo conlos datos de que disponemos.
No hay elementos de valor suficiente para suponerque esos restos se han depositado de forma intencio-nada en el lugar en el que fueron encontrados.
Probablemente el material procede de una zona queha sido ocupada en diversos momentos a lo largo deun periodo de tiempo largo, y los suelos han tenidodiversos usos.
VIII.2.- INFORME PALINOLÓGICO DE VELILLA
Francesc Burjachs e Isabel Expósito
INTRODUCCIÓN
Los resultados que trataremos a continuacióncorresponden a las muestras "VIII-3", "VIII-4", "VIII-5", y "VIII-6" procedentes del yacimiento de Velilla,que presenta niveles de la Edad del Bronce. Las mues-tras han sido sometidas al proceso habitual del análi-sis palinológico, obteniéndose dos tipos de resultados:el estrictamente polínico y el que hace referencia a lapalinofacies.
MATERIAL Y MÉTODOS
Las muestras se han tratado según la técnica deGoeury & Beaulieu (1979), ligeramente modificadasiguiendo directrices de Girard & Renault-Miskovsky(1969) y según el protocolo desarrollado en Burjachs(1990) y Burjachs et al. (2003). Han sido procesadasen el Laboratorio de Palinología de ArqueoLine s.l.
Los datos referentes al residuo polínico se expresanen números absolutos dada su escasa representación.En cuanto a la palinofacies, para el cálculo de porcen-tajes se han excluido de la suma base los taxones'leiospherae' y 'células' por tener una filiación ecológi-
Tabla 10.- Porcentajes (palinofacies) y concentración palinológica (CP) a partir de los resultados del análisis palinológico delyacimiento de Velilla (Mocejón, Toledo).
Tabla 9.- Números absolutos (polen) procedentes del yacimiento de Velilla (Mocejón, Toledo).
Los Yacimientos de Merinas y Velilla (Mocejón, Toledo)
164
ca indeterminada. Por otro lado, para el cálculo de laconcentración palinológica (CP, gránulos por gramode sedimento seco) se ha utilizado el método volumé-trico (Loublier, 1978).
Los valores de la casilla 'suma' se han calculado apartir de la suma de los números del conteo de lasmuestras, obteniéndose así, dado que son muestrascontemporáneas, unos valores más representativosque los de las muestras individuales. En la mayoría delos casos, se hará referencia a estos promedios.
RESULTADOS
Análisis polínico
Las muestras estudiadas han resultado prácticamen-te estériles, tanto en lo relacionado con la cantidad degranos de polen por gramo de sedimento seco (45-409g x gr), como por lo que hace referencia a la diversi-dad taxonómica (6-9 taxones).
Los árboles que formaban el paisaje vegetal eran laencina / coscoja (Quercus ilex-coccifera) y los pinos(Pinus). También se han identificado algunos ejempla-res de robles (Quercus caducifolios).
El resto del espectro polínico está compuesto portaxones de herbáceas tales como las gramíneas silves-tres (Poáceas), gramíneas cultivadas (tipo Cerealia),asteráceas del tipo ligulifloras y tubulifloras (margari-tas, diente de león, manzanilla, chicoria, etc.) y car-yophyllaceae (claveles, sanguinaria, arenaria y otrasmalas hierbas).
Palinofacies
En cuanto a la Palinofacies (p.e. Diot 1991, Caratiniet al., 1975; Combaz 1964), los taxones identificados(Fig. 1) pertenecen a los grupos de las algas, hongos,zoorestos y a otro grupo de 'indeterminados' ('leios-pherae', 'celulas'), prácticamente todos de carácterlocal, y con escaso valor paleoecológico. De todosmodos, la palinofacies nos puede proporcionar, enocasiones una información puntual o, en su defecto,datos que contribuyan a caracterizar la muestra (estra-to, nivel, suelo de ocupación, etc.) Los taxones adscri-tos al grupo de hongos han sido determinados segúnJarzen & Elsik (1986), Nilsson (1983) y Van Geel(1978 y 1986), y parte de la interpretación está basadaen Hawksworth et al. (1995).
El problema principal de este tipo de restos lo cons-tituye la dificultad para discriminar los restos fósilesde aquellos que viven actualmente en los suelos: porejemplo el género Glomus es una micorriza que vive
asociada a las raíces de las plantas, las hifas de loshongos habitan el subsuelo, y los zoorestos de peque-ños animales (gusanos, insectos, ácaros, etc.) pueden,por su parte, circular libremente entre los sedimentos.
El primer grupo a describir es el de las esporas dehongos, que presenta los porcentajes más elevados eneste apartado. Los taxones más representativos son lasmicorrizas del género Glomus sp. (17,1%), y los tiposPolyadosporites (6,8%), Polyporisporites (5,7%),Lycoperdon (3,9%), Exesisporites (1,0%)Dicellaesporites (0,9%), Puccinia (0,9%),Dictyosporites (0,1%), Geoglossum (0,1%),Gelasinospora (0,1%), Tilletia (0,1%) y sus respecti-vas y banales hifas (33,1%), que alcanzan la mayorrepresentación.
Se han identificado también ascósporas deChaetomium (19,9%) (Jarzen & Elsik, 1986) o tipo"7A" de Van Geel (1978). Éstos son hongos que contri-buyen a la descomposición de la celulosa (restos deplantas, excrementos, paja, trapos de tejidos vegetales,etc.) y presentan una distribución muy cosmopolita. Sinembargo, López Sáez et al. (1998) las han localizado enacumulaciones de madera muerta y/o quemada, y ensedimentos antropizados. Van Geel (1992) y Buurmanet al. (1994) precisan, por otro lado, su probable valorcomo indicador de un impacto antrópico indirecto.
El grupo de las algas está representado por los taxo-nes Gloeotrichia (3,9%), Spirogyra (0,1%) y la ciano-ficea Rivularia (0,1%).
En cuanto al tipo 'leiospherae' (2,7%), podría rela-cionarse con restos de algas Clorófitas (Llimona et al.,1985) y, por tanto, pertenecer también al mundo de lasalgas; aunque sospechamos que se podría tratar deincipientes esporas de Glomus.
Finalmente, es necesario comentar la presencia dezoorestos quitinosos. Estos pertenecen principalmentea pelos (5,0%), patas (0,3%), Scolénodontes (Diot,1991) o Scolecodontes (Combaz, 1964) (0,3%) y gar-fios (0,1%), así como a otros zoorestos, en alusión aotros restos quitinosos varios (0,4%).
INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN
Los pocos datos polínicos de los que disponemosnos conducen a interpretar que el entorno de Velillapodría estar constituido, al menos, por prados, dada lapresencia mayoritaria de taxones pertenecientes aplantas herbáceas, sobre todo poáceas o gramíneas sil-vestres; campos de cultivo en los que como mínimo secultivarían cereales (tipo Cerealia) y donde tambiénencontraríamos plantas arvenses y ruderales, tales
Anexos
165
como asteráceas (tubulifloras y ligulifloras), cariofilá-ceas, etc.; matorrales identificados a partir de la pre-sencia de coscojas (Quercus coccifera); y, bosquescompuestos básicamente por pinos, encinas y robles.
En cuanto a los cereales y dado que han sido identi-ficados en una única muestra y con valores bajos,podemos afirmar que muy probablemente los camposde cultivo no se encontraban al lado mismo de estaestructura arqueológica (Diot, 1992), o bien que el usodel 'hoyo VIII' no estaba, a priori, relacionado conlabores cerealísticas (independientemente de que seutilizara para almacenar el grano de cereal, una veztrillado y separado de la paja).
La abundancia de hongos, el grupo de palinomorfosmás representado (89,7%), es indicativa de la presen-cia de materia orgánica en descomposición en elfondo de esta estructura. Esto contribuiría también a laproliferación de insectos. De hecho, la presencia dezoorestos (6,2%) podría indicarnos que los animalillosfueron atraídos hacia el interior del 'hoyo' por el con-tenido de esta estructura (léase cosechas almacenadas,basura, etc.).
Cabe destacar la presencia de Chaetomium, que,como ya se ha dicho, se considera un indicador indi-recto de la actividad antrópica y está relacionado conla descomposición de excrementos, madera o restosvegetales, lo que incide en el hecho de que en el fondode esta concavidad se acumuló materia orgánica endescomposición. Aún así, hay que hacer referencia aque este taxón no aparece de manera homogénea en latotalidad de las muestras a pesar de que estas corres-ponden a una misma estructura. Las desigualdades enlos porcentajes de representación, que son especial-mente elevados en las muestras VIII 4 y VIII 5, podrí-an indicarnos dónde se habría producido una mayorconcentración de materia orgánica.
La presencia de Puccinia podría estar asimismo rela-cionada con la presencia de materia orgánica, ya que sesabe que este taxón fúngico vive en las hojas de lasangioespermas de las que se alimenta, formando la royade las hojas de muchas de estas especies vegetales.
Por otro lado, el porcentaje de restos algales (4,1%)nos indicaría que en este 'hoyo' podrían haberse dadounas ciertas condiciones de humedad más o menosconstante, al haberse formado charcos o almacenadoagua. El taxón Gloeotrichia es por ejemplo, un alga deagua dulce pionera en la colonización de terrenospobres en nutrientes, al igual que el género Rivularia.Asimismo, Spirogyra es un alga típica de aguas estan-cadas temporal o permanentemente.
Como ya se ha dicho anteriormente, los restos depalinomorfos de hongos y de zoorestos no ayudandemasiado en lo referente a la interpretación paleoe-cológica, ya que es arriesgado establecer una filia-ción cronológica directa con respecto a la estructurao nivel de los que provienen. Aún así, y partiendo deque una parte de este contenido pudiera ser contem-poráneo del 'hoyo VIII', la presencia de Glomus,hifas y otros restos de hongos estaría justificada porel hecho de que esta estructura cumpliría con las con-diciones de humedad que este tipo de organismosnecesita para proliferar, tal como hemos interpretadoa propósito de los restos algales. Lo mismo puedeafirmarse con respecto a los zoorestos, aunque comoya se ha dicho, los animalillos no llegarían atraídospor la humedad sino que, en este caso, acudirían enbusca de los residuos de materia orgánica de los quese alimentan.
En conclusión, la escasa presencia de restos políni-cos podría estar relacionada con la amortización o elabandono de la estructura. Todo parece indicar que elrelleno de esta cavidad se produjo de manera intencio-nal (no ha sido identificado el taxón Pseudosquizaeageneralmente asociado a fases de erosión y a etapas dealta y rápida acumulación Pantaleón Cano et al., 1996)
Figura 43.- Restos palinológicos diversos procedentes delyacimiento de Velilla (Mocejón, Toledo).
Los Yacimientos de Merinas y Velilla (Mocejón, Toledo)
166
y rápida, lo que contribuyó a la escasa presencia depalinomorfos. Esto, junto a la quema del contenido del'hoyo' (presencia de carbones), probablemente asocia-da con tareas de limpieza del fondo de la estructura,habría destruido gran parte del residuo polínico. Laacción del fuego y los procesos erosivos han provoca-do además la degradación del material esporo-políni-co, que aparece profundamente alterado.
CONCLUSIONES
Del escaso residuo polínico conservado en el inte-rior del 'hoyo' se puede deducir que los bosques esta-ban integrados, como mínimo, por encinas, pinos yrobles. Asimismo, en los lugares en los que la accióndel hombre fue más intensa o como comunidadesvegetales de transición (p.e. después de un incendionatural o provocado, de una fase climática adversa,etc.) proliferarían los prados naturales o antrópicos,junto a espacios abiertos para el cultivo agrícola.
Se ha constatado una utilización antrópica del terri-torio a través del cultivo de cereales.
No se ha podido establecer una función clara para laestructura analizada, pero por la abundancia de zoo-restos y hongos, es seguro que contuvieron materiaorgánica (almacén de alimentos, basura, etc.). Lapobreza polínica estaría relacionada con la rapidez enel relleno de dicha estructura, probablemente intencio-nal (amortización antrópica, por abandono o remode-lación del 'hoyo').
VIII.3.- INFORME ARQUEOZOOLÓGICO
José Yravedra Sainz de los Terreros
INTRODUCCIÓN
Los restos arqueozoológicos que aquí van a descri-birse proceden de distintas intervenciones realizadasen los últimos años en yacimientos de distintas fasesde la Prehistoria Reciente en Castilla-La Mancha.
En el caso de la intervención practicada en julio yagosto de 2003 en el yacimiento de Velilla correspon-diente al tramo Alameda de la Sagra-Mocejón(Toledo), el cual ha proporcionado materiales de laEdad del Bronce, se ha recuperado un conjunto óseoque asciende a un total de 480 restos mal conservadosque no ha permitido la toma de medidas osteométricasy ha supuesto una gran dificultad en la identificacióny en la observación de los procesos tafonómicos.
En la identificación taxonómica se han identificadorestos de Ovis / Capra, Bos taurus, Canis familiaris,Cervus elaphus y Lepus europeus, Siendo Bos el ani-mal mejor representado seguido de los ovicápridos.
La mala conservación del conjunto óseo no ha per-mitido conocer los diferentes procesos tafonómicos,ni las edades al escasear dientes, epífisis y demás ele-mentos favorables en la identificación de éstas.
Por su parte, los restos arqueozoológicos proceden-tes de la excavación realizada en enero y febrero de2004 en el yacimiento de Merinas (Alameda de laSagra, Toledo), cuyos materiales cerámicos nos remi-ten al Bronce Final, representan un conjunto óseo de62 restos muy cementados que no ha permitido laidentificación y observación de los procesos tafonó-micos que han tenido lugar. De la misma forma lafragmentación de los restos sólo ha permitido la tomade 3 medidas osteométricas.
En la identificación taxonómica se han identificadorestos de Ovis / Capra, Cervus elaphus y Bos taurus yen las edades sólo se han visto animales adultos.
Los materiales óseos procedentes de las estructurasde Baños del Emperador no son muy abundantes, tansólo han podido estudiarse 119 restos, los cuales indi-can una intensa alteración diagenética que no ha per-mitido la observación de la mayor parte de las super-ficies óseas.
La mala conservación de los restos óseos no ha per-mitido obtener casi medidas osteométricas (tan soloen dos restos).
Anexos
167
Los taxones que han podido reconocerse son Ovisaries, Capra hircus, Ovis /Capra, Canis familiaris,Cervus elaphus, Bos taurus, y Sus sp entre losmamíferos.
Finalmente se hará alusión a un reducidísimo con-junto óseo procedente de algunos los fondos excava-dos en Val de la Viña. La escasez de la muestra haceque esta información sea prácticamente testimonial.
El desarrollo de nuestro análisis siguió el siguienteesquema: tras describir la metodología empleada nosfijamos en primer lugar en los perfiles taxonómicos,analizando qué grado de importancia poseen los ani-males representados. A continuación nos fijamos enlos perfiles esqueléticos, para ver en qué grado estárepresentado cada animal con el fin de plantear ciertashipótesis relacionadas con las pautas alimenticiashumanas o la propia conservación diferencial. En elsiguiente apartado, y mediante el análisis de las super-ficies óseas y el análisis tafonómico, se evalua cómoes el sesgo osteológico y la conservación, y finalmen-te se analizan las edades.
METODOLOGÍA
El objetivo de este análisis no consiste sólo en iden-tificar qué especies existen, y qué implicaciones pale-oecológicas pueden tener, sino que también intentarcomprender la funcionalidad económica y qué proce-sos han intervenido desde que el animal murió hasta larecuperación de sus restos.
El presente estudio arqueozoológico analiza elNúmero de Restos (NR), el Mínimo Número deIndividuos (MNI) para los patrones taxonómicos, eda-des en los casos que ha sido posible y los patrones derepresentación anatómica. Por último en el análisistafonómico se han analizado las alteraciones de lascorticales óseas, tales como marcas de corte, marcasde diente, alteraciones térmicas, tipo y patrones defractura, intensidad de la fragmentación y otro tipo dealteraciones.
En la identificación taxonómica se ha seguido aLavocat (1966), Pales & Lambert (1971), Schmid(1972), Martin & Blázquez (1983) y Hilson (1992).También se ha seguido a Boesseneck (1969), Payne(1985), Prummel & Fresch (1986) y Fernández (2001)para la diferenciación entre Ovis aries y Capra hircusaunque en ocasiones la mala conservación de los res-tos no ha permitido hacer tal distinción. Junto a lostrabajos de estos autores se ha manejado nuestracolección de referencia como medio de contraste.
En otros casos, sobre todo en algunos elementos dia-
fisiarios y en otros axiales, no ha podido precisarsecon seguridad el taxón al que pertenecen, por lo queen función del tamaño del hueso, la sección o el gro-sor se han asignado a especies de talla grande (Equus,Bos taurus), tamaño medio (Cervus elaphus, Equusasinus, Equus caballus o Bos taurus infantil) y tamañopequeño (Ovis aries, Canis familiaris, Felix catus).Sólo en los casos en los que no se ha podido precisarni la especie ni el tamaño al que podría pertenecer selos ha considerado como elementos indeterminables.
En el análisis del conjunto osteológico se ha calcu-lado el NR (número de restos total contabilizados,incluidos todos los elementos tanto identificablescomo no), el MNI (número mínimo de individuos),adscrito en función del resto anatómico más abundan-te diferenciando el lado izquierdo y derecho siguiendopor lo tanto a Brain (1969) frente a Binford (1978).
Los patrones de edades han podido observarse encontadas ocasiones, preferentemente a partir de los ele-mentos dentáreos, a través del desgaste y la emergenciade los dientes definitivos respecto a los deciduales, perotambién se ha tenido en cuenta para este apartado lafusión de las epífisis, las cuales en este yacimiento sonbastante abundantes. Para terminar, los diferentes gru-pos de edad se han dividido en cuatro tipos que son:infantiles, juveniles, adultos y seniles, aunque entre losadultos también se ha diferenciado entre adultos jóve-nes y adultos mayores. En relación con el cálculo de lasedades se han seguido los trabajos de Higos & Bathwell(1969), Pérez Ripoll (1988) y de Couturier (1962) parareferirse a los ovicápridos.
En la representación anatómica se ha identificadola parte a la que pertenece el elemento óseo y, en loscasos en los que no ha podido determinarse son, portanto, huesos indeterminables, asignándoles la cate-goría de axial, esponjosos (si es tejido esponjoso dealguna epífisis o algún hueso compacto) o diafisia-rio. De esta forma se pretende ver a qué elementosafecta más la fracturación, y en este caso correspon-de principalmente a elementos diafisiarios. En algu-nos casos se ha podido ver qué elemento óseo deter-minado es un fragmento diafisiario, pero no se hapodido especificar con seguridad a qué elementoanatómico pertenece, por lo que en estos casos se haintentado llegar a algún tipo de aproximación que démás información del resto al que nos referimos. Deesta forma en los casos en los que ha sido posible seha diferenciado entre elemento anatómico de unasección superior (húmero o fémur), de una secciónintermedia (tibia y radio) y de una sección inferior(metapodios). Para poder determinar esto se hamedido la sección del canal medular y el grosor de lacortical, ya que éstas varían en función del hueso si
Los Yacimientos de Merinas y Velilla (Mocejón, Toledo)
168
es superior, inferior o medial. En otros casos se hapodido determinar a qué tipo de especie pertenece(grande, pequeño o mediano) pero no a qué secciónpertenece, por lo que se lo ha considerado fragmentodiafisiario, axial, costillar, craneal de talla "X".
Los patrones de alteración ósea no han podido obser-varse muy claramente, ya que las corticales de los res-tos óseos están muy alteradas. Esto no ha permitidoreconocer los procesos económicos empleados ni lospatrones de fracturación antrópicos. En lo referente alas medidas de los huesos, la mala conservación prác-ticamente no ha permitido la toma de medidas.
Las siglas que van a utilizarse son:
NR: Número de RestosNISP: Número de Restos IdentificablesMNI: Número Mínimo de IndividuosAD: AdultoIN: InfantilSEN: SenilJUV: Juvenil o adulto joven
Patrones de Representación Taxonómicos.
En el caso de Velilla y como se refleja en la tabla 11,el animal mejor representado es Bos taurus seguido de
Ovis / Capra, pero no ha podido precisarse con seguri-dad si se trata de oveja o cabra. Destaca la presencia deperro, liebre y ciervo entre las especies salvajes.Después hay un gran número de restos correspondientesa animales de talla pequeña y grande que seguramentese correspondan en su mayoría con Ovis / Capra en elcaso de los pequeños y con Bos en el de los grandes.
En lo que se refiere al MNI y a las edades no hayevidencias de individuos infantiles o juveniles, ya quelos pocos dientes que aparecen son de individuosadultos, y el grado de fusión de las pocas epífisis queaparecen se corresponden con individuos adultos.
En la tabla 12 se puede observar el MNI, llegando ala conclusión de que es un número muy poco impor-tante, destacando por otro lado la representación deperro con valores similares a Bos y Ovis / Capra.
El conjunto óseo de Merinas ha deparado muy pocosrestos, por lo que las conclusiones que puedan obtener-se de este conjunto son poco representativas. Los ovi-cápridos y la vaca son los animales más abundantes con10 y 7 restos respectivamente, después hay un resto decostilla de ciervo, por lo que la muestra ósea es pocodiversificada y poco representativa ya que en lo refe-rente al MNI y las edades no se puede inferir apenaspues cada taxón se refiere a un individuo.
Tabla 11.- Número de restos en el yacimiento de Velilla por taxones y por número de fondo.
Tabla 12.- Patrones de Representación Taxonómicos según el MNI.
Anexos
169
El conjunto óseo de Baños del Emperador asciendea 129 restos entre los que destaca en NR el perro alestar un único individuo casi representado en su tota-lidad siguen después los suidos, los ovicápridos y lavaca. En el MNI todos los taxones están representadospor un único individuo.
Para terminar con este apartado, se hace alusión bre-vemente a los escasos restos procedentes de Val de laViña, en donde tan sólo en 3 de las 25 estructuras sehan recuperado vestigios faunísticos. El número derestos es muy escaso y nada significativo en dondesólo aparece algo de ciervo y vaca.
Patrones de Representación Anatómica y de alte-ración ósea.
La mala conservación de la muestra ósea de Velillano ha permitido disponer de una representación muy
amplia, así ninguno de los taxones documentados esmuy representativo. Anatómicamente se puede ver enla tabla 18 que los fragmentos diafisiarios son los pre-dominantes. Aunque si nos fijamos en cada taxón con-cretamente se pueden ver algunas diferencias. Todosson poco representativos pero en algunos, como elperro, son los restos craneales los más importantes. EnOvis / Capra destacan los elementos diafisiarios yentre ellos los restos apendiculares inferiores, lo quepuede relacionarse con la mejor conservación de estetipo de restos.
En Bos taurus son los elementos craneales los másabundantes seguidos de los apendiculares y por últimode los axiales. Entre los apendiculares destacan los ele-mentos inferiores, lo cual, como ocurre con Ovis / Caprapuede relacionarse con las posibilidades de conserva-ción dadas las mejores condiciones de preservación delos restos craneales y los apendiculares inferiores.
Tabla 13.- Número de restos y perfiles esqueléticos deMerinas (Alameda de la Sagra).
Tabla 14.- Biometría de los restos mensurables de Merinas.
Tabla 15.- Perfiles esqueléticos de la fauna recuperada enel yacimiento de Baños del Emperador.
Tabla 16.- NR y MNI de la fauna recuperada en elyacimiento de Baños del Emperador.
Tabla 17.- NR y MNI de la fauna recuperada en elyacimiento de Val de la Viña.
Los Yacimientos de Merinas y Velilla (Mocejón, Toledo)
170
Entre los patrones de alteración ósea, las malas con-diciones de preservación no han permitido la observa-ción de los diferentes procesos que ha tenido lugar, deesta forma tres restos del total de la muestra presentanmarcas de corte, siendo dos fragmentos diafisiarios deBos y uno apendicular de tibia. La mala conservaciónde las corticales óseas está directamente relacionadacon la fuerte abrasión que ha sufrido todo el conjunto,la cual puede deberse a la abrasión sedimentaria de lamatriz al desplazarse sobre la superficie del hueso ero-sionando la cortical. Por último hay que destacar la pre-sencia de algunos huesos quemados de Bos y Ovis, loque puede relacionarse con el cocinado de alimentos.
Desde el punto de vista tafonómico, los restos pro-cedentes de Merinas están muy cementados y haimposibilitado la observación de las diferentes altera-ciones. Sin embargo, aunque la muestra ósea es esca-sa se han podido obtener algunas medidas osteométri-cas que indican que los animales que aquí tenemosson de talla pequeña similar al de otros yacimientos desimilar cronología.
En cuanto a los perfiles esqueléticos de Baños delEmperador, las muestras óseas son tan escasas que nopermite tenerlos en consideración, ya que salvo elperro representado por todo el esqueleto postcraneal,el resto de animales poseen muestras muy fragmenta-rias y marcadas por la abundancia de los elementosapendiculares y axiales.
La conservación de las superficies óseas es bastantemala, y sólo un fragmento de animal de talla pequeñaha proporcionado una marca de corte. En cuanto a lospatrones de fractura, la abundancia de modos trans-versales con ángulos rectos indican que en la mayorparte de los casos se han dado mecanismos de fractu-ra transversales por causas diagenéticas.
Prácticamente nada podemos decir respecto a losperfiles esqueléticos correspondientes a Val de laViña, ya que los restos con que contamos son muyescasos y poco representativos, tan solo 5 costillas devaca y un metacarpo de ciervo.
CONCLUSIONES
El conjunto óseo de Velilla ha ofrecido una muestraósea bastante limitada condicionada por la mala pre-servación de los restos óseos, lo que ha dificultadoconsiderablemente la identificación, la toma de medi-das osteométricas y la observación de los diferentesprocesos económicos que rodean a los restos óseos.Lo único que se puede decir de la muestra es que apa-recen documentados Bos taurus, Ovis / Capra y Canisfamiliaris entre los animales domésticos y Cervus ela-phus y Lepus europeus entre los salvajes, lo que impli-ca la realización de dos actividades diferentes, la cazade animales silvestres y la ganadería de ovicápridos ygrandes bóvidos. Los perfiles anatómicos no hacenmás que confirmar las conclusiones tafonómicas yaque predominan aquellos elementos más resistentes a
Tabla 18.- Patrones Anatómicos según los taxones representados en el yacimiento de Velilla.por número de fondo.
Anexos
171
los procesos destructivos, como son los elementosapendiculares inferiores y los craneales. Uno de losagentes responsables de esta mala conservación es lafuerte abrasión sedimentaria de los restos que ha des-truido casi todas las corticales óseas.
En el caso de Merinas podemos señalar a modo deconclusión que nos encontramos ante un conjuntoescasamente representativo en el que la vaca y los ovi-cápridos son los principales animales. El escaso NR yMNI sólo un individuo para ambos animales no per-mite sacar muchas conclusiones al respecto. Lasmedidas biométricas indican que nos encontramosante animales de reducida talla similar a los de estascronologías.
Respecto a la fauna de Baños del Emperador, seña-lar al igual que en los casos anteriores que nos encon-tramos ante un conjunto mal conservado. Destaca laabundancia de perro en NR, que presenta casi la tota-lidad de los restos de un único individuo juvenil. Losdemás animales que aparecen son la vaca, el cerdo ylos ovicápridos, aunque todos los taxones están repre-sentados por un único individuo.
La mala conservación de las superficies óseas nopermite inferir apenas sobre los mecanismos alimenti-cios, y la escasez de elementos anatómicos tampocosobre los perfiles esqueléticos.
En definitiva nos encontramos ante un conjuntomuy fragmentario y poco representativo, en el que loúnico significativo son las especies que aparecen cier-vo, perro, suidos, vaca y ovicápridos.
Inventario de los Materiales de Velilla 1
Fondo III / 1
• 16 fragmentos diafisiarios de 2 cm con fractura enoblicuo y mal estado de la cortical ósea• Mandíbula derecha de Canis familiaris con P2, P3y M1• 2 Fragmentos craneales de Canis familiaris• Fragmento de cóndilo mandibular de Canis fami-liaris• Fragmento diafisiario de húmero o fémur de 7 cmde animal de talla pequeña con fractura oblicua ymal estado de la cortical• Fragmento diafisiario de radio de Ovis / Capra de5 cm• 2 metapodios de Canis familiaris de 5 cm• Fragmento de ulna de Canis familiaris de 7 cm confractura trasversal• Fragmento axial indeterminado • 2 Fragmentos diafisiarios menor de 5 cm indeter-minable.
Fondo III / 2
• 3 Fragmentos escapulares de Bos taurus de 10, 8 y3 cm con la cortical en mal estado de conservación• 4 Fragmentos de cuerno de Bos taurus• 1 fragmento craneal de Bos taurus 5 fragmentosdiafisiarios menor de 4 cm de animal de talla gran-de
Fondo IV / 1
• 2 vértebras de Bos taurus de 7 cm• M2 inferior de Bos taurus• Fragmento diafisiario de 10 cm de animal de tallagrande• M3 inferior de Bos taurus• 4 fragmentos craneales de Bos taurus• 10 Fragmentos diafisiarios indeterminables meno-res de 2 cm• 6 fragmentos esponjosos menores de 2 cm de ani-mal de talla grande• Epífisis proximal de metatarso de Bos taurus de 7cm con fractura longitudinal• Fragmento diafisiario de metapodio de Bos taurusde 10 cm• Fragmento axial de 4 cm de animal de talla grande• 5 fragmentos diafisiarios de 3 cm, y 6 de 5 cmindeterminablesGráfico 6.- partes Anatómicas en Bos taurus.
Gráfico 5.- Representación Anatómica según el NR en Ovis / Capra.
Los Yacimientos de Merinas y Velilla (Mocejón, Toledo)
172
• 2 fragmentos diafisiarios de 6 cm de animal detalla grande
Fondo IV ½ E
• Fragmento diafisiario de 5 cm con fractura obli-cua-longitudinal de animal pequeño
Fondo IV / 2
• 5 Fragmentos esponjosos indeterminables• 1 Fragmento diafisiario menor a 5 cm
Fondo IV / 3
• Fragmento esponjoso indeterminable• Epífisis proximal de metapodio de Ovis / Capra • 4 fragmentos diafisiarios indeterminables menoresa 2 cm • Fragmento esponjoso menor a 2 cm• Fragmento diafisiario de fémur de Ovis / Capra de5 cm• Fragmento de costilla de 7 cm con fractura trasver-sal de Bos taurus
Fondo V
• Molar de Bostaurus
Fondo VI a / 1
• Fragmento diafisiarios de húmero izquierdo deBos taurus con fractura longitudinal y mal estado dela cortical ósea• Fragmento diafisiario de metatarso Bos taurus confractura trasversal, grado 4 de circunferencia y malestado de la cortical ósea• Fragmento diafisiario de 10 cm algo quemado ycon la cortical en mal estado de conservación • 4 fragmentos de epífisis proximal metatarso deBos taurus• Fragmento diafisiario de 6 cm con la cortical enmal estado de metatarso• 3 fragmentos diafisiarios de animal de tamañogrande• 4 fragmentos esponjosos menores de 2 cm y 3 de3 cm indeterminable• Fragmento diafisiario indeterminable de 2 cm confractura longitudinal y la cortical en mal estado• 1ª Falange de Bos taurus con fractura longitudinalde 3 cm• 4 Fragmentos diafisiarios de 3 cm de metapodio deBos taurus• Fragmento diafisiario de 6 cm con fractura longi-tudinal y la cortical en mal estado
Fondo VI/1
• 7 Fragmentos diafisiarios indeterminables de 4 cmcon fractura longitudinal y mal estado de la corticalósea• Fragmento de diente indeterminable
Fondo VI / 2
• 2 fragmentos diafisiarios menores de 2 cm• 3 fragmentos esponjosos de animal de talla grandemenores de 2 cm
Fondo VI / 3-5
• Calcáneo de Ovis / Capra con fractura trasversal• 2 fragmentos craneales menores de 3 cm• 7 fragmentos diafisiarios menores de 2 cm y 4 de3 cm y otros 2 quemados • 1 fragmento diafisiario de 5 cm de tibia de Ovis /Capra• 3 fragmentos diafisiarios longitudinales indetermi-nables
Fondo VIII/2
• Epífisis proximal y diáfisis de metacarpo derechode Bos taurus de 11 cm con fractura trasversal y malestado de la cortical ósea• Fragmento diafisiario derecho de húmero deCervus elaphus de 9cm con fractura trasversal y malestado de la cortical ósea• Fragmento diafisiario de 7 cm de tibia de animalde talla grande con fractura longitudinal y mal esta-do de la cortical ósea• Radio derecho de 9 cm de Ovis / Capra con fractu-ra trasversal y mal estado de la cortical ósea y otrofragmento de derecho• Fragmento diafisiario y epífisis distal de húmeroizquierdo de Cervus elaphus con fractura oblicuo-longitudinal y mal estado de la cortical ósea• 10 fragmentos esponjosos indeterminables• 2 fragmentos diafisiarios de animal de talla grandede 4 cm• Fragmento de costilla de Bos taurus de 4 cm• Fragmento diafisiario de tibia derecha de Canisfamiliaris de 4 cm con fractura longitudinal y malestado de la cortical ósea• Fragmento diafisiario de 7 cm de radio de Bos tau-rus con fractura oblicuo longitudinal y mal estado dela cortical ósea• Epífisis proximal de fémur de 2 cm de Canis fami-liaris• Fragmento diafisiario de Ovis aries de 6 cm deradio con fractura longitudinal y mal estado de lacortical ósea
Anexos
173
• Fragmento de vértebra de Ovis aries• Fragmento de costilla de animal de talla pequeñade 5 cm• 15 fragmentos indeterminables diafisiarios confractura oblicuo y longitudenal• 3 fragmentos craneales de animal de talla grande• 1 Fragmento diafisiario de animal de tamaño gran-de de 5 cm y de 7 cm con fractura longitudinal ymal estado de la cortical ósea• 10 fragmentos diafisiarios indeterminables meno-res de 3 cm• 2 fragmentos de vértebra de 2 cmde Bos taurus
Fondo VIII / 3
• Fragmento mandibular de 12 cm con fractura longitu-dinal quemado y marcas de trampling de Bos taurus• Fragmento diafisiario de húmero de Bos taurus confractura en oblicuo y quemado• Fragmento diafisiario de 7 cm de animal de talla gran-de con vermiculaciones y fractura longitudinal• Fragmento diafisiario de 10 cm de radio de animal detalla grande quemado con fractura longitudinal• Fragmento escapular de 9 cm con vermiculaciones deBos taurus con fractura longitudinal• 3 fragmentos craneales de 3 cm y otro de 4 cm de Bostaurus• 5 fragmentos indeterminables menor de 3 cm quema-dos• Maxilar de 3 cm de Bos taurus quemado• 3 dientes de Bos taurus• Fragmento axial de 5 cm de animal de talla grande• Fragmento mandibular de 7 cm de Ovis / Capra• Fragmento diafisiario de 7 cm de metatarso de Ovis /Capra quemado• Fragmento diafisiario de metacarpo de Ovis/ Capraquemado con fractura trasversal• 12 fragmentos esponjosos indeterminables• Fragmento diafisiario de metatarso de Ovis / Capraquemado con fractura longitudinal• 4 fragmentos diafisiarios indeterminables de 6 cm• Fragmento diafisiarios de radio de animal de tallamediana o grande con fractura oblicua de 8 cm que-mado
Fondo VIII / 4
• 16 fragmentos axiales indeterminables• Epífisis distal de fémur de Bos taurus de 4 cm confractura longitudinal y mal estado de la cortical• Fragmento de pelvis de 8 cm con fractura longitu-dinal y mal estado de la cortical de Bos taurus• Fragmento diafisiario de animal de talla grande de 7cm con fractura longitudinal y mal estado de la cortical• 4 fragmentos axiales de animal de talla grande de6 cm y 10 de 4 cm
Fondo VIII / 6
• Fragmento diafisiario y epifisiario de fémur de Bostaurus de 15 cm• Fragmento diafisiario y epifisiario de metatarso deBos taurus de 15 cm
Fondo VIII / 8
• Fragmento diafisiario menor a 3 cm indetermina-ble de animal de talla pequeña• 4 fragmentos esponjosos menor a 1 cm indetermi-nables• Canino de Canis familiaris• Fragmento diafisiario de animal de talla grande de6 cm con fractura en oblicuo• Fragmento diafisiario de radio de 3 cm de animalde talla grande• Fragmento diafisiario de 4 cm quemado de húme-ro o fémur de animal de talla grande con vermicula-ciones• Fragmento de apófisis zigomática de Bos taurus• 3 fragmentos diafisiarios de animal de talla peque-ña de 4 cm, 10 de 3 cm y otros 2 de 5 cm• 6 Fragmentos esponjosos indeterminables• 10 Fragmentos diafisiarios indeterminables meno-res de 2 cm• Fragmento de costilla de Bos taurus de 10 cm conmarcas de corte y otras de 6 cm• 4 Fragmentos de cuerno de Bos taurus de 3 y 5 cm• 6 fragmentos craneales de cm de Bos taurus, 1 de4 cm y 5 de 2 cm• Fragmento de mandíbula derecha de Canis familia-ris con p2, P1, y P4 • Fragmento diafisiario de tibia de Ovis / Capra de 5cm con fractura longitudinal y marcas de corte• Fragmento diafisiario quemado de animal de tallapequeña• Fragmento diafisiario quemado de animal de tallagrande de 6 cm con marcas de corte, otro de 10 cmsin marcas• Fragmento axial de animal de talla pequeña• Fragmento diafisiario de 6 cm de metapodio deanimal de talla grande con marcas de corte
Fondo IX / 1
• 2 fragmentos mandibulares de Ovis / Capra y 3fragmentos de diente
Fondo IX / 1 (1/2 E)
• 6 fragmentos esponjosos indeterminados de 1 cmy otros 5 de 2 cm• Fragmento craneal de animal de talla grande de 4cm
Los Yacimientos de Merinas y Velilla (Mocejón, Toledo)
174
• 2 Fragmentos de costilla de Ovis / Capra con frac-tura trasversal• Fragmento diafisiario de metatarso de de Ovis /Capra con fractura trasversal• Fragmento diafisiario de tibia derecha de de Ovis /Capra con fractura longitudinal• 2 Fragmentos de costilla de 4 cm de de Ovis /Capra con fractura trasversal
Fondo IX / 2-3
• Fragmento diafisiario de húmero izquierdo confractura oblicua
Fondo X/1
• Fragmentos diafisiarios de 9 cm, 10 cm y 4 de 6cm indeterminable de animal de talla grande confractura longitudinal y la cortical en mal estado• Costilla de Bos taurus de 5 cm con fractura trasver-sal y otras 2 de 2 cm• Fragmento mandibular de animal de talla grandecon fractura longitudinal y la cortical en mal estado• Fragmento diafisiario de 6 cm de húmero de ani-mal de talla grande con fractura oblicua y mal esta-do de la cortical• Epífisis proximal de tibia derecha de Bos tauruscon fractura longitudinal de 3 cm• M1 inferior izquierdo de Ovis / Capra• Fragmento axial de animal de talla grande• Fragmento diafisiario de 3 cm de animal de tallapequeña• 3 fragmentos diafisiarios de 2 cm de animal inde-terminable• Radio izquierda de Lepus europeus de 8 cm confractura trasversal• Fragmento diafisiario de tibia izquierda de 8 cm deOvis / Capra• 2 fragmentos diafisiarios de 6 cm, 8 de 3 cm y 3 de4 cm indeterminables de animal de talla pequeñacon la cortical en mal estado y fractura longitudinal.
Fondo X / 2
• Fragmento diafisiario indeterminable menor a 2cm y otro de 6 cm• Fragmento diafisiario de animal de talla pequeñamenor a 4 cm con fractura longitudinal y mal estadode la cortical
Fondo XII / 1
• 6 fragmentos indeterminables diafisiarios de 2 cm confractura longitudinal y mal estado de la cortical ósea• 3 fragmentos indeterminables de 4 cm con fracturalongitudinal y mal estado de la cortical ósea
• 1 Epífisis distal de tibia izquierda de Ovis / Capra confractura trasversal y mal estado de la cortical ósea• 1 Fragmento diafisiario de 5 cm de metapodio deOvis / Capra con fractura longitudinal y mal estado dela cortical ósea• 3 Fragmentos diafisiarios indeterminables de 5 cmcon fractura en oblicuo y mal estado de la cortical óseaFondo XIII / 1• Fragmento diafisiario de radio de Ovis / Capra de ladoindeterminado con fractura trasversal y mal estado de lacortical• 2 fragmentos craneales de 4 y 2 cm de animal de tallagrande• Fragmento de 4 cm de metapodio de Ovis / Capra• Fragmento de vértebra de Bos taurus de 3 cm• Fragmento de diente indeterminado• 4 fragmentos diafisiarios indeterminables menor a 2cm• Fragmento diafisiario de metapodio de Ovis / Caprade 3 cm• Fragmento diafisiario de húmero o fémur con fracturalongitudinal de animal pequeño• 18 fragmentos diafisiarios indeterminables de 4 cmcon fractura oblicuo longitudinal• costilla de 3 cm con fractura trasversal de animalpequeño• 8 fragmentos diafisiarios de entre 6 y 5 cm de animalde talla medio-grande con la cortical en mal estado.
Fondo XV
• Fragmento diafisiario de 3 cm de animal de tallapequeña con fractura longitudinal y la cortical enmal estado• Diáfisis de metatarso con fractura longitudinal deOvis / Capra• Diáfisis de metacarpo derecho con fractura longi-tudinal de Ovis / Capra
Fondo XVII / 1
• 7 Fragmentos indeterminables menores de 3 cm y6 de 1 cm con fractura longitudinal y mal estado dela cortical ósea
Fondo XIX
• Fragmento diafisiario de 4 cm indetrminable confractura longitudinal y la cortical en mal estado
Fondo XXIV-XXV / 1
• 5 fragmentos diafisiarios indeterminables menoresde 3 cm
Anexos
175
Fondo XXVI ½ oeste
• Costilla de 2 cm de Bos taurus con fractura trasver-sal y la cortical en mal estado• Fragmento diafisiario de 8 cm de metatarso deOvis aries con fractura longitudinal y la cortical enmal estado• 1 Fragmento diafisiario indeterminable de 5 cm, y3 de 2 cm con fractura longitudinal y la cortical enmal estado• Fragmento axial de animal de talla grande con lacortical en mal estado
Inventario de los materiales de Merinas
Sector I• Fondo del Cacharro. Limpieza de Perfiles• Fragmento craneal de animal de talla grande• 17 fragmentos diafisiarios indeterminables• 3 diáfisis de animal de talla grande• Vértebra de Bos taurus• Fragmento de costilla de Ovis / Capra• Fragmento diafisiario de húmero de Ovis / Capra
• Limpieza Perfil Pista• Costilla de 13 cm de Cervus elaphus
Sector I
Fondo II UE 1
• Epífisis distal de tibia derecha DAP: 21 mm DT:17 mm de Ovis / Capra• Maxilar de Ovis / Capra
Fondo IV UE 1
• Epífisis proximal de radio derecho de Ovis / CapraDAP: 14 mm, DT: 28 mm• Fragmento diafisiario de radio de 6 cm de Ovis /Capra• Fragmento diafisiario de metatarso de Ovis / Capra• Fragmento craneal de Ovis / Capra• Fragmento de costilla de Ovis / Capra• 2 fragmentos diafisiarios indeterminables
Fondo V UE 1
• 4 diáfisis indeterminables de animal pequeño
Fondo VI UE 1
• Fragmento craneal de animal de talla grande• 2 fragmentos indeterminables
Fondo VII UE 1
• 2ª Falange de Bos taurus• 2 fragmentos diafisiarios indeterminables
Fondo VIII UE 1
• Diente de Ovis / Capra• Maxilar de Bos taurus
Fondo X UE 1
• 3 Fragmentos de vértebra de Bos taurus• 2ª Falange de Bos taurus. L: 36 mm, DAP proxi-mal: 27 mm, DT: 23 mm, DAP distal: 25 mm, DT:20 mm• Fragmento de costilla de Ovis / Capra• Mandíbula derecha de Ovis / Capra• Fragmento de radio de Bos Taurus de 5 cm• 8 diáfisis indeterminables• 4 diáfisis de animal de talla grande.
VIII.4.- INFORME DELANÁLISIS DE PSEUDO-MORFOS VEGETALES DE VELILLA
Ethel Allué
INTRODUCCIÓN
Este es un estudio sobre restos macrobotánicos, queaparecen en este caso bajo la forma de pseudomorfosvegetales conservados en las superficies y en el inte-rior de los adobes, utilizados como materiales de cons-trucción durante la época protohistórica.
El ejemplo más representativo de la arquitectura debarro (aquella modalidad de construcción donde inter-viene como materia prima el barro en sus diferentesaplicaciones), es el adobe. Se trata de una mezcla debarro y paja en diversas proporciones, difundido y uti-lizado en el mundo entero desde hace miles de años.Las comunidades humanas han mezclado arena y arci-lla con paja para moldear ladrillos que se dejan secaral sol. Aún hoy, más del 50% de la población delmundo construye sus viviendas con barro, en distintasformas y con diferentes técnicas.
Etimológicamente, la palabra "adobe" parece prove-nir originalmente de la palabra árabe atob que signifi-ca cieno, lodazal; o bien de atuba la denominaciónasignada a la forma del ladrillo. Otras fuentes remon-tan cronológicamente el origen de ese nombre, ubi-cándolo entre los jeroglíficos egipcios de los cualesderivó a los pueblos árabes. Pero el origen de la técni-ca primitiva del uso del barro como material de cons-trucción pudiera remontarse a las comunidades agrí-
Los Yacimientos de Merinas y Velilla (Mocejón, Toledo)
176
Fondo Taxon DT
1 Ciervo
Fondo
2 grande
2 grande
2 pequeño
2 Ovis/Capra
2 Ovis/Capra
2 Indet
2 Indet
2 Indet
2 Indet
2 Indet
2 Indet
2 Indet
2 Indet
2 Indet
2 Bos
2 grande
2 Bos
2 grande
2 grande
2 Indet
Fondo
5 grande
5 Bos
5 pequeño
5 Indet
5 Indet
5 Indet
5 Indet
5 Indet
5 Indet
Fondo
6 grande
6 pequeño
6 Ovis/Capra
6 grande
6 grande
6 grande
6 Ovis/Capra
6 grande
6 Ovis/Capra
6 Ovis/Capra
6 grande
6 grande
6 grande
6
6
6
6
Fondo
10 Homo
10 Sus
10 Sus
10 Sus
10 Sus
10 Sus
10 Sus
10 Sus
10 Sus
10 Sus
10 Sus
10 Bos
10 Sus
10 Sus
10 Sus
10 Sus Vértebra Axial
Mandíbula Cran
Metatarso Diaf Trasversal
Metatarso Diaf Trasversal
fémur Diaf Trasversal
Crámeo Cran
Costilla Axial Trasversal
Costilla Axial Trasversal
Costilla Axial Trasversal
Costilla Axial Trasversal
Costilla Axial Trasversal
Costilla Axial Trasversal
fémur Diaf Trasversal
Tibia Diaf Trasversal
Ulna Diaf Trasversal
DAP DT
Crámeo Cran
Fractura Edad DAP DTTaxon P. Anat Seccion Lado
indet. Diaf Trasversal
indet. Diaf Trasversal
indet. Diaf Trasversal
indet. Diaf Trasversal
Indet. Axial
indet. Axial
indet.
Tibia Diaf Trasversal
Metacarpo Diaf Derecho Trasversal
fémur Diaf obl-long
Mandíbula Cran Izquierdo Trasversal
Diaf
Diaf
Diaf
fémur Diaf
Diaf
DAP DT
fémur Diaf Oblicuo
Fractura Edad DAP DTTaxon P. Anat Seccion Lado
Diaf
Diaf
Diaf
Diaf
Diaf
Diaf
Diaf
Maxilar Cran
DAP DT
Axial
Fractura Edad DAP DTTaxon P. Anat Seccion Lado
Diaf
Diaf
Diaf
diente Cran
pelvis Axial
Metatarso Diaf
Diaf
Diaf
Diaf
Diaf
Diaf
Axial
Axial
Axial
Axial
Ulna
Ulna
Tibia Diaf
Vértebra Axial
DAP DT
Vértebra Axial
Fractura Edad DAP DTTaxon P. Anat Seccion Lado
Asta Cran
Edad DAP DT DAPP. Anat Seccion Lado Fractura
Gráfico 7.- Inventario de los materiales de Baños del emperador.
Anexos
177
colas de Mesopotamia, hacia el 7000 a. C.
El "estilo" de la construcción de adobe migró hacesiglos desde Marruecos al territorio peninsular,desde donde se difundió, popularizándose el uso demoldes de madera para sistematizar la construccióncon adobes.
En América, el uso del material equivalente al adobeaparece por primera vez en el Valle de Chicama, Perú,hacia el 3000 a. C. Durante la colonización, el adobeconstituyó muchas veces la única solución para cons-truir edificaciones en zonas remotas (Vélez, 2000).
Las muestras analizadas provienen del asentamientode Velilla (Mocejón, Toledo), uno de los numerososyacimientos de la Meseta asociados a las llanuras delas cuencas hidrográficas de los grandes ríos, en estecaso del río Tajo.
En el área de intervenci6n se han localizado 25estructuras subterráneas denominadas "fondos decabaña", entre las cuales solo a una de ellas por susdimensiones y morfología interior podría correspon-der tal denominación. En ningún lugar del área exca-vada se identificaron restos de construcciones en duroni zanjas de cimentación o de cualquier otro tipo.
Actualmente tan sólo se dispone del materialarqueológico para poder realizar una adscripción cro-nológica, concretamente la cerámica presenta formasy decoraciones habituales en la segunda mitad delsegundo milenio a.C., en esa etapa que suele denomi-narse Protocogotas.
METODOLOGÍA
Para poder facilitar el análisis, y ordenar la informa-ción de una forma coherente, se han dividido en dife-rentes tipos la limpieza realizada sobre las muestras, eltipo de adobe (composición y coloración) y los tipos depseudomorfos identificados. Sobre este último, caberemarcar que se ha creado una lista referencial para estecaso concreto, en función de la frecuencia de apariciónde estos restos en las diversas muestras . La coloraciónde los adobes se ha determinado en condiciones húme-das según el código Munsell Soil Color Chart.
A continuación se detallarán las diferentes categorí-as de la lista referencial que se ha seguido en este aná-lisis .
Tipos de limpieza
A - limpieza en seco de la superficie de la muestracon paletinas del nº 18 y del nº 9; en ocasiones tam-
bién se ha utilizado un pincel del nº 2. El sedimento seha extraído con instrumental de madera.
B - limpieza con aire comprimido mediante un com-presor Pintuc, modelo ALFA 212. Este sistema se des-cartó por resultar demasiado abrasivo en la superficiede la muestra. Posteriormente la muestra fue sometidaa la limpieza tipo A.
C - tratamiento con agua. Inmersión de la muestraen un recipiente con agua corriente (sin desminerali-zar) durante 24 horas aproximadamente. Tan sólo unade las muestras fue sometida a este proceso, pero sedescartó por resultar muy destructivo a largo plazo.Posteriormente la muestra fue sometida a la limpiezatipo A.
Tipos de adobes
Para realizar el análisis se ha distinguido entre lacomposición y la coloración, que se explicaran dentrode la descripción de cada una de las muestras que con-figuran este análisis.
Los restos macrobotánicos, bajo la forma de pseudo-morfos vegetales, se han conservado gracias a un pro-ceso físico-químico de deshidratación. La coloracióncon tonalidades rojizas se debe a la rubefacción. Lacoloración negra es debida a la fijación de hidrocarbu-ros (hollín).
Tipos de pseudomorfos vegetales
1. Pseudomorfos lisos: corresponde al tipo depseudomorfos semejantes a "ramitas" sin envoltorioexterior, más parecidos a restos herbáceos que leño-sos. Las medidas oscilan entre los 18 y 11 milímetrosde largo y unos 2 milímetros de grosor aproximada-mente.
2. Pseudomorfos estriados: semejantes a restos depaja, con nervaduras marcadas. Las medidas oscilanentre los 10 y los 6 milímetros de largo y no es posi-ble medir el grosor.
3. Pseudomorfos esféricos: pequeños "huecos" en lasuperficie, de forma redondeada (en ocasiones) perosin conservar la morfología intacta, cosa que dificultasu identificación taxonómica. Podrían corresponder arestos de semillas, destruidas durante el proceso decombustión.
4. Pseudomorfos ramiformes: pequeñas "ramitas"de unos 4 milímetros de diámetro, que tienden hacia elinterior del adobe.
Los Yacimientos de Merinas y Velilla (Mocejón, Toledo)
178
RESULTADOS
Inicialmente se procedió a una observación visualpreliminar de la superficie exterior de cada una de lasmuestras, con la finalidad de documentar restos depseudomorfos vegetales.
A continuación se analizarán las muestras de adobesdel yacimiento de una forma individualizada, utilizan-do tres apartados: descripción, tratamiento y resulta-dos. También se ha procedido a su medición, ya fuerapara ayudar a la identificación o para dar una orienta-ción sobre las características de los materiales utiliza-dos (Alonso y Rovira, 2001). Las medidas de los frag-mentos se expresan en milímetros, y siguen el siguien-te orden: largo x ancho x grosor.
Muestra F. V / 1
Descripción: 3 fragmentos de adobe de pequeñasdimensiones. Las medidas son las siguientes:
Fragmento nº 1 : 26 x 25 x 15 mm.Fragmento nº 2: 18 x 12 x 9 mm.Fragmento nº 3: 17 x 11 x 9 mm.
La granulometría es arena de grano muy fino (entre1/16 - 1/8 mm.) y composición de mica. La coloracióncorresponde con un tono marrón oscuro (color 7.5 YR3/4).
Tratamiento: limpieza tipo A.
Resultados: en ninguno de los fragmentos se apre-cian pseudomorfos vegetales visibles.
Muestra F. VI / 1
Descripción: 3 fragmentos de adobe de pequeñasdimensiones. Las medidas son las siguientes:
Fragmento nº 1 : 35 x 24 x 15 nm.Fragmento nº 2: 24 x 22 x 12 mm.Fragmento nº 3: 29 x 26 x 11 mm.
La granulometría es arena de grano fino (entre 118y 1/4 mm.). La coloración corresponde con un tonomarrón (color 7.5 YR 4/4).
Tratamiento: limpieza tipo B.
Resultados: el fragmento de mayor tamaño presentaun pseudomorfo vegetal marginal de tipo 3 en un late-ral. En el resto de los fragmentos no se aprecian pseu-domorfos vegetales visibles.
Muestra F. VI / a1
Descripción: 2 fragmentos de adobe. Las medidasson las siguientes:
Foto 182.- Restos de pseudomorfos en condiciones húmedas. Foto 183.- Resto de hojita localizada en la muestra F. VI/a1.
Foto 181.- Restos de pseudomorfos vegetales de la muestra F. VI/a1.
Anexos
179
Fragmento nº 1: 57 x 35 x 20 m.Fragmento nº 2: 47 x 25 x 20 mm.
La granulometría es arena de grano fino (entre 1/8 y1/4 mm.). La coloración corresponde con un tonomarrón (color 7.5 YR 413). Tratamiento: limpieza tipoA. Resultados: en el fragmento de mayor tamaño seconservan restos de pseudomorfos vegetales del tipo 1en el lateral; en la parte superior se observa un pseu-domorfo tipo 3.
En el segundo fragmento se recuperó un resto dehoja, seccionado aproximadamente por la mitad, deforma lanceolada, con las siguientes medidas: 11 milí-metros de ancho x 9 m. de largo). También aparecenen este fragmento pequeños pseudomorfos vegetalesdel tipo 2.
Muestra F. VI /2
Hemos distinguido por separado la muestra proce-dente del suelo de hogar, de las muestras de adobespara su análisis. Descripción: 1 fragmento de adobequemado, procedente del suelo de un hogar. Se alma-cena protegido con una gasa para evitar la degrada-ción de los restos. Las medidas son las siguientes:49x27x7mm.
La granulometría es arena de grano medio, y com-posición de cuarzo y mica. La coloración correspondecon un tono negro (color 7.5 YR 2.511).
Tratamiento: limpieza tipo A.
Resultados: conserva pseudomorfos vegetales deltipo 1 (entre 19 y 15 mm.) en la parte superior.Descripción: 4 fragmentos de adobe rubefactados. Las
medidas son las siguientes:
Fragmento nº 1: 35 x 29 x 25 mm.Fragmento nº 2: 26 x 17 x 17 m.Fragmento nº3: 25 x 16x 11 mm.Fragmento nº 4: 17 x 16 x 12 mm.
La granulometría es arena de grano muy fino (entre1/16 y 118 mm.). La coloración corresponde con untono marrón rojizo (color 5 YR 414).
Tratamiento: limpieza tipo A.
Resultados: aparecen conservados numerosos pseu-domorfos vegetales de tipo 1 (entre 15 y 9 mm.) y deltipo 2 (aunque en menor medida). Alguno de los frag-mentos podría contener restos de semillas carboniza-das en su interior; esto nos ha hecho considerar laposibilidad de destruir esta muestra para poder recu-perar su contenido interno. Finalmente, la muestra sesumergió en una disolución al 50% de agua corriente(no desmineralizada) con ácido clorhídrico al 23%(agua fuerte), durante 96 horas aproximadamente. Losresultados no han proporcionado nuevos restos vege-tales para el análisis.
Muestra F. VI / 5-3
Descripción: 2 fragmentos de adobe de distintacoloración. Las medidas son las siguientes:
Fragmento nº1: 48 x 35 x 34 rnm.Fragmento nº2: 33 x 24 x 17 mm.
La granulometría es arena de grano fino (entre 118y 114 mm.). La coloración del fragmento de mayortamaño corresponde con un tono rojo amarillento
Foto 184.- Fragmento de adobe quemado procedente delsuelo de un hogar (muestra F. VI/2), con restos de pseudo-
morfos vegetales de tipo 1.
Foto 185.- Restos de pseudomorfos vegetales de tipo 1 y 2,procedente de la muestra F. VI/2.
Los Yacimientos de Merinas y Velilla (Mocejón, Toledo)
180
(color 5 YR 416). El fragmento de menor tamaño pre-senta un tono rosado (color 7.5 YR 713).
Tratamiento: limpieza tipo B.
Resultados: en el fragmento de mayor tamaño seobservan pseudomorfos vegetales del tipo 1 y 2, aun-que no aparecen en un buen estado de conservación.En el fragmento de menor tamaño aparece un pseudo-morfo vegetal del tipo 4.
Muestra F. VII / 1
Descripción: 13 fragmentos de adobes. Las medidasson las siguientes:
Fragmento nº 1: 155 x 82 x 50 mm. fragmento nº 8:35 x 29 x 17 mm.Fragmento nº 2: 69 x 65 x 23 mm. fragmento nº 9:33 x 18 x 15 mm.Fragmento nº 3: 60 x 34 x 15 mm. fragmento nº 10:32 x 15 x 1 5 mm.Fragmento nº 4: 54 x 45 x 17 mm. fragmento nº 11:25 x 25 x 14 mm.Fragmento nº 5: 50 x 35 x 20 mm. fragmento nº 12:25 x 24 x 17 mm.Fragmento nº 6: 46 x 27 x 17 mm. fragmento nº 13:21 x 18 x 15 mm.Fragmento nº 7: 41 x 30 x 20 mm.La granulometría es arena de grano muy fino (entre1116-118 mm.).
La coloración corresponde con un tono marrón fuer-te (color 7.5 YR 516).
Tratamiento: limpieza tipo A.
Resultados: en los dos fragmentos de mayor tamañoaparecen pseudomorfos vegetales marginales del tipo1 (entre 17 y 15 m.). En el resto de los fragmentos se
han localizado pseudomorfos vegetales ocasional-mente, del tipo 1 y del tipo 3, en el lateral y la partesuperior del adobe.
Muestra F. VIII / 2
Descripción: 5 fragmentos de adobes. Las medidasson las siguientes:
Fragmento nº 1: 84 x 69 x 45 rnm.Fragmento nº 2: 60 x 35 x 33 mm.Fragmento nº 3: 3 1 x 22 x 16 mm.Fragmento nº 4: 30 x 20 x 8 mm.Fragmento nº 5: 27 x 17 x 10 mm.
La granulometría es arena de grano muy fino (entre1116-118 mm.), y composición de
mica. La coloración corresponde con un tonomarrón fuerte (color 7.5 YR 516).
Tratamiento: limpieza tipo A.
Resultados: los dos fragmentos de mayor tamañopresentan numerosos pseudomorfos vegetales bienconservados, del tipo 1 (entre 15 y 11 mm. de longi-tud) y del tipo 2 (entre 13 y 10 mm. de longitud)
Muestra F. VIII /3
Realmente se trata de tres muestras distintas, quehemos distinguido para facilitar su
análisis.
F. VIII /3aDescripción: 6 fragmentos de adobe. Las medidas
son las siguientes:
Fragmento nº 1 : 64 x 42 x 36Fragmento nº 2: 41 x 35 x 10Fragmento nº 3: 33 x 3 1 x 23Fragmento nº 4: 28 x 16 x 15Fragmento nº 5: 27 x 20 x 19Fragmento nº 6: 25 x 19 x 15
La granulometría es arena de grano muy fino (entre1116-118 nra.), y composición de mica. La coloracióncorresponde con un tono marrón fuerte (color 7.5 YR516). Tratamiento: en un primer momento se dejósecar la muestra lentamente, sin luz solar directa y sincorrientes de aire. La humedad ambiental era del 70%y la temperatura oscilaba entre los 2 1ºC y los 23 ºC.
Limpieza tipo A.
Resultados: el fragmento de mayor tamaño conservanumerosos restos de pseudomorfos vegetales, de tipo
Foto 186.- Restos de pseudomorfos vegetales de tipo 1 y 2,procedente de la muestra F. VIII.
Anexos
181
1 (entre 30 y 26 mm. de largo aprox. y unos 2 mm. degrosor). También de tipo 2 (entre 17 y 11 mm. de gro-sor).
F. VIII / 3b
Descripción: 1 fragmento de adobe quemado. Lasmedidas son las siguientes:
71 x50x45mm.La granulometría es arena de grano muy fino (entre
1116-118 mm.). La coloración corresponde con untono negro (color 7.5 YR 2.511).
Tratamiento: en un primer momento se dejó secar lamuestra lentamente, sin luz solar directa y sin corrien-tes de aire. La humedad ambiental era del 70% y latemperatura oscilaba entre los 2 1ºC y los 23 ºC.Posteriormente limpieza tipo A.
Resultados: conserva pseudomorfos vegetales del
tipo 1 (entre 25 y 7 mm.). También aparecen pseudo-morfos más marginales del tipo 3. Puede conservarrestos de semillas carbonizadas en su interior, hacién-donos considerar la posibilidad de destruir la muestra.La muestra se sumergió en una disolución al 50% deagua corriente (no desmineralizada) con ácido clorhí-drico al 23% (agua fuerte), durante 96 horas aproxi-madamente. Los resultados no han proporcionadonuevos restos vegetales para el análisis.
F. VIII/ 3cDescripción: 10 fragmentos de adobe quemado. Las
medidas son las siguientes:Fragmento nº 1 : 1 15 x 75 x 46 mm. fragmento nº6: 64 x 37 x 17 mm.Fragmento nº 2: 89 x 63 x 40 mm. fragmento nº 7:47 x 39 x 25 inm.Fragmento nº 3: 70 x 45 x 25 rnm. fragmento nº 8:35 x 32 x 17 mm.Fragmento nº 4: 70 x 37 x 18 mm. fragmento nº 9:27 x 20 x 1 5 mm.Fragmento nº 5: 65 x 44 x 25 mm. fragmento nº 10:27 x 17 x 4 mm.La granulometría es arena de grano fino (entre 1116-118 m) .La coloración corresponde con un tono marrón(color 7.5 YR 414).
Tratamiento: en un primer momento se dejó secar lamuestra lentamente, sin luz solar directa y sin corrien-tes de aire. La humedad ambiental era del 70% y latemperatura oscilaba entre los 2 1ºC y los 23 ºC.Posteriormente limpieza tipo A.
Foto 188.- Restos de pseudomorfos vegetales procedentes dela muestra VIII/3b.
Foto 189.- Restos de pseudomorfos vegetales procedentes dela muestra VIII/3c.
Foto 187.- Restos de pseudomorfos vegetales procedentes dela muestra VIII/3a.
Los Yacimientos de Merinas y Velilla (Mocejón, Toledo)
182
Resultados: todos los fragmentos conservan nume-rosos restos de pseudomorfos vegetales, de tipo 1(entre 10 y 15 mm.) y del tipo 2 (entre 14 y 10 mm.),en toda la superficie. Aparece un único pseudomorfomarginal del tipo 4. También se ha recuperado un frag-mento carbonizado que podría corresponder con unasemilla, aunque no es posible realizar su adscripcióntaxonómica. Con la finalidad de recuperar el conteni-do interno, la muestra se sumergió en una disoluciónal 50% de agua corriente (no desmineralizada) conácido clorhídrico al 23% (agua fuerte), durante 96horas aproximadamente. Los resultados no han pro-porcionado nuevos restos vegetales para el análisis.
Muestra F. IX / 1
Descripción: 8 fragmentos de adobe. Las medidasson las siguientes:
Fragmento nº 1: 44x25 x 11 mm. fragmento nº 5: 18x 14 x 5 mm.Fragmento nº 2: 29 x 17 x 11 inm. fragmento nº 6:15 x 9 x 6 mm.Fragmento nº 3: 24 x 19 x 11 mm. fragmento nº 7:14 x 8 x 8 mm.Fragmento nº 4: 20 x 18 x 14 mm. fragmento nº 8:11 x 8 x 7 mm.La granulometría es arena de grano fino (entre 118-114 mm.).
La coloración corresponde con un tono marrón fuer-te (color 7.5 YR 516).
Tratamiento: limpieza tipo A
Resultados: el fragmento de mayor tamaño presentaalgún pseudomorfo vegetal marginal del tipo 1.
Muestra F. XI / 1
Descripción: 9 fragmentos de adobe. Las medidasson las siguientes:Fragmento nº1 : 45 x 32 x 15 mm. fragmento nº 6:23 x 14 x 14 mm.Fragmento nº 2: 29 x 23 x 13 mm. fragmento nº 7:22 x 21 x 15 mm.Fragmento nº 3: 27 x 25 x 17 mm. fragmento nº 8:20 x 20 x 10 mm.Fragmento nº 4: 24 x 2 1 x 12 mm. fragmento nº 9:18 x 17 x 3 mm.Fragmento nº 5: 23 x 15 x 10 mm.
La granulometría es arena de grano fino (entre 118-114 mm.). La coloración corresponde con un tonocolor marrón fuerte (color 7.5 YR 516). Tratamiento:limpieza tipo A.
Resultados: el fragmento de mayor tamaño conservaalgún pseudomorfo vegetal marginal del tipo 1.
Muestra F. XII / 1
Descripción: 7 fragmentos de adobe. Las medidasson las siguientes:
Fragmento nº 1: 45 x 32 x 8 mm. fragmento nº 4: 24x 15 x 9 mm.Fragmento nº 2: 42 x 30 x 12 mm. fragmento nº 5:23 x 19 x 8 mm.Fragmento nº 3: 28 x 17 x 9 mm. fragmento nº 6: 21x 15 x 8 mm.Fragmento nº 7: 19 x 12 x 5 mm.
La granulometría es arena de grano muy fino (entre11 16- 118 mm.). La coloración corresponde con untono marrón (color 7.5 YR 514). Tratamiento: limpie-za tipo A.
Resultados: los dos fragmentos de mayor tamañoconservan restos de pseudomorfos vegetales aislados,del tipo 1 y del tipo 3.
Muestra F. XIII / 1
Descripción: 9 fragmentos de adobe. Las medidasson las siguientes:
Fragmento nº 1: 89 x 62 x 34 mm. fragmento nº 6: 31 x 22 x 7 mm.Fragmento nº 2: 73 x 52 x 30 mn. fragmento nº 7: 28x 21 x 13 mm.Fragmento nº 3: 56 x 54 x 18 mm. fragmento nº 8:27 x 18 x 9 mrn.Fragmento nº 4: 40 x 27 x 22 mm. fragmento nº 9:22 x 20 x 10 mm.Fragmento nº 5: 37 x 25 x 15 mm.
La granulometría es arena de grano fino (entre 118-
Foto 190.- Restos de pseudomorfos vegetales procedentes dela muestra F XIII/1.
Anexos
183
114 mm.). La coloración corresponde con un tonomarrón fuerte (color 7.5 YR 518). Tratamiento: lim-pieza tipo A.
Resultados: el fragmento de mayor tamaño presentaun pseudomorfo vegetal de tipo 4. en el resto de frag-mentos, aparecen pseudomorfos vegetales marginalesde tipo 1, pero mal conservados.
Muestra F. XXV / 1
Descripción: 2 fragmentos de adobe rubefactados.Las medidas son las siguientes:
Fragmento nº 1 : 58 x 35 x 33Fragmento nº 2: 5 1 x 34 x 28
La granulometría es arena de grano fino (entre 118-114 mm.). La coloración la hemos dividido en trestonos, según si es la parte superior, interior o inferiorde la muestra. La parte superior presenta una colora-ción marrón rojizo brillante (color 5 YR 614). Estacoloración podría venir dada por la composición dehierro; también presenta incrustaciones de cuarzo. Lazona de contacto, o interior de la muestra, es de uncolor marrón brillante (color 5 YR 715). Finalmente laparte inferior es de color negro (7.5 YR 2.511).Tratamiento: limpieza tipo B.
Resultados: los dos fragmentos presentan los trestipos de pseudomorfos vegetales bien conservados. Ensu interior conserva lo que parecen ser semillas carbo-nizadas, cosa que nos hace considerar la posibilidad dedestruir la muestra. Finalmente, la muestra se sumergióen una disolución de agua corriente (sin desmineralizar)con hipoclorito sódico (lejía) al 50%, durante 96 horasaproximadamente. Los resultados no han proporciona-do nuevos restos vegetales para el análisis.
CONCLUSIONES
El barro constituye una excelente materia primapara la construcción. Es abundante, económico y reci-clable, excelente para regular el control de las varia-ciones de la temperatura ambiental en una habitación.Mezclado con fibra provee aislamiento acústico y tér-mico, absorbe olores y no es atacado por el fuego. Eladobe, como material, es muy similar en su composi-ción al ladrillo de barro, están hechos del mismo mate-rial y la distinción entre los dos es comúnmente geo-gráfica y cultural. Difieren en la técnica de manufac-turación. El adobe simplemente es material proceden-te del suelo - que incluye materia orgánica, pequeñoscarbones, coprolitos u otro tipo de material de desechodoméstico y restos de fragmentos de plantas - que espresionado dentro de un molde de madera (Courty etal., 1989).
Se caracteriza por los 'vacíos" en su superficie, conpseudomorfos de plantas. Su composición puedevariar de muy heterogéneo, con variedad de inclusio-nes, a un modo más homogéneo, donde quizá sólo seutilice el material más fino (Courty et al. 1989).Mayoritariamente, todos los restos de pseudomorfosvegetales localizados en las muestras procedentes deeste yacimiento, corresponden con los de tipo 1, aun-que los tipos 2 y 3 están también representados. Eltipo 4 es el más marginal, ya que sólo se ha localiza-do en dos de los casos.
Los elementos observados corresponden a restosvegetales, utilizados como desgrasantes en la fabrica-ción de los materiales de construcción (Alonso yRovira, 2001). Se trata principalmente de tallos yalgunas cariópsides (semillas) de cereal, aunque ennuestro caso no se ha podido llegar a determinar laespecie de cereal localizada. Los restos más numero-
Foto 189.- Restos de pseudomorfos vegetales procedentes dela muestra VIII/3c.
Foto 187.- Restos de pseudomorfos vegetales procedentes dela muestra VIII/3a.
Los Yacimientos de Merinas y Velilla (Mocejón, Toledo)
184
sos en los fragmentos estudiados, corresponden prin-cipalmente con restos de tallos. Todos los restos docu-mentados formarían parte del mismo conjunto dematerial vegetal utilizado en la construcción. Lasmedidas de los pseudomorfos vegetales nos muestranuna paja muy triturada, mezclando los restos de tallosde cereales con semillas. Esto podría indicar que setrata de un subproducto de la cosecha, sometido segu-ramente a una operación de trilla que ha permitidocortar los tallos hasta este pequeño tamaño. La presen-cia de semillas correspondería a una mezcla produci-da durante este proceso (Alonso y Rovira, 2001).
VIII.5.- INFORME DEL ANÁLISISANTRACOLÓGICO DE VELILLA
Ethel Allué
INTRODUCCIÓN
La antracología estudia los carbones recogidos enun yacimiento. Los objetivos principales de esta disci-plina son la reconstrucción de la vegetación del pasa-do y el estudio del uso de la madera de las comunida-des pasadas. Su aplicación en yacimientos de laPenínsula ibérica se inicio a partir de los años ochen-ta (Ros, 1981). Sin embargo su estudio no se lleva acabo de una forma sistemática en todos los yacimien-tos. Ello es debido al desconocimiento y consecuentefalta de recogida de materiales o la falta de especialis-tas que se dedican a este tipo de analíticas.
Por lo que se refiere a la cronología de Velilla, laEdad del Bronce, existen algunos estudios que serefieren a yacimientos de diversos períodos cronológi-cos.
METODOLOGÍA
Las muestras de carbón se pueden recoger a mano opor medio de la flotación del sedimento. Los carbonesde mayor tamaño se recogerían a mano, pero se reco-mienda una recogida sistemática del sedimento, queposibilitará una mayor cantidad así de carbones demenor tamaño. "La recuperación sistemática de losrestos vegetales de un yacimiento sólo es posible, siexiste una planificación previa por parte del equipoencargado de la investigación. Es decir, exige volun-tad de llevar a cabo un estudio global e interdiscipli-nar de la totalidad de las evidencias que se conservan"(Iriarte y Zapata, 1996: 36).
Una vez recogidas las muestras de carbón, se lleva-rán al laboratorio para su identificación taxonómica através de la observación de sus tres planos anatómicos(plano transversal, plano tangencial, plano radial). Laobservación se realiza por medio de un microscopiode luz reflejada de x50, x200 y x500 aumentos, y laidentificación se realiza con la ayuda de una colecciónde referencia y diversos atlas de anatomía. En estecaso se ha utilizado el atlas de Schweingruber (1990).
En este caso se han analizado 26 muestras, de lasque 7 no han sido determinadas. Cuatro de estas mues-tras no contenían carbón. Además, en el nivel FVI/2tampoco había carbón. Los taxones que han aparecidoson Quercus sp. perennifolia y Tamarix sp. Dos de lasmuestras corresponden a Angiospermas indetermina-bles debido a su estado alterado. 9 de estas muestrasde carbón presentaban un estado alterado que ha difi-cultado su identificación y en algunos casos lo haimpedido. Las alteraciones que se han podido obser-var son: vitrificaciones y carbonataciones, además deuna alteración biótica de la madera debido a microor-ganismos.
Los resultados del análisis antracológico de Velillase pueden observar en la siguiente tabla:
Quercus sp. PerennifoliaEncina, coscojo, alcornoque
Descripción anatómica: La variabilidad anatómica de este taxón es muy
amplia y no se pueden distinguir las especies unas deotras. En este trabajo sólo se ha podido saber que losQuercus identificados son perennifolios y no caduci-folios. El leño tiene zonas porosas. El leño inicialtiene de una a varias filas de poros más o menos com-pactas. Los poros del leño final son solitarios y más omenos radialmente orientados. Los radios son a multi-seriados. Los radios son homogéneos. Las perforacio-nes de los vasos son simples.
Tabla 19.- Resumen por fondo de los fragmentos tratados,tipos de limpieza empleados y tipos de pseuomorfos identifi-
cados en el yacimiento de Velilla.
Anexos
185
Descripción ecológica y usos: Quercus ilex: La encina es un árbol perennifolio que
se extiende por los países que bordean el mar medite-rráneo, aunque la gran mayoría se encuentra en laPenínsula Ibérica y en las montañas del norte de Áfri-ca. Es un árbol muy resistente y se adapta a multitudde ambientes.
Su leña tiene un gran poder calorífico y es una de lasmás apreciadas. La madera es dura, pesada y compacta,es decir, muy buena para fabricar piezas que deban sufrirresistencias elevadas como ruedas y ejes de carros.
Quercus coccifera: Esta especie perennifolia es unamata arbustiva muy enmarañada de entre 1 y 3 metrosde altura. Se trata de una especie xerófila y termófila quemedra en terrenos secos, preferentemente calizos eincluso con yeso en zonas de clima suave. Se puedeencontrar hasta metros de altitud. En España, esta espe-cie abunda sobre todo en la mitad oriental y meridional.
La coscoja forma un matorral mediterráneo de tipogarriga donde se mezcla con otras especies comojuniperus oxycedrus, Rhamnus alatermus, Quercusilex, Phillyrea angystifolia, Cistus albidus, Daphnegnidium, etc.
Tamarix sp.Taraje o taray
Descripción anatómica: En la sección transversal los poros se distribuyen
por todo el leño. Estos son solitarios o se disponen enpequeños grupos. En la sección tangencial, los radiosson de seis a veinte seriados y hasta de 2 mm. de altu-ra. En la sección radial, los radios son heterogéneos ylas punteaduras de los vasos son numerosas y peque-ñas. Las perforaciones de los mismos son simples.
Descripción ecológica usos:
El género Tamarix sp. suele situarse en los paisajesribereños de los áridos o semi-áridos de la cuencamediterránea. En la Península Ibérica destacan lasespecies Tamarix boveana, Tamarix canariensis,Tamarix africana y Tamarix gallica, siendo las dos pri-meras, más resistentes a la salinidad que las dos últi-mas. Suelen formar parte de formaciones abiertas yson capaces de aguantar periodos de inundación y desequía. En la mayor parte de los biotopos del interiorde la península Ibérica la especie que domina suele serel T. Canariensis, pero en las zonas más orientales ybajas de la depresión del Ebro aparece también el mástermófilo T. Boveana (Galán et al., 1998; Blanco etal., 1998). Esta especie se ha utilizado para fijar dunasy tiene uso ornamental.
DISCUSIÓN
En el análisis de los 22 fragmentos de Velilla se hanidentificado dos taxones. El número de restos es redu-cido para poder valorar cuantitativamente los resulta-dos o comparar las unidades estratigráficas de dondeprovienen los carbones. Es por ello que únicamentepodemos tener en cuenta la presencia de dichas espe-cies. El uso de estas especies dependió probablemen-te de su abundancia en el entorno inmediato.
La presencia de estas especies reflejan un paisajeque no difiere mucho del que encontramos en la actua-lidad, ya que ambas especies están presentes. La enci-na/coscoja corresponde a un ambiente seco y cálido yse suelen encontrar formaciones de carácter medite-rráneo. En lo que se debe al Tamarix, también perte-nece a este tipo de ambiente cálido y suele encontrar-se en las riberas del río o marismas. En este caso seríala ribera del río Tajo. De hecho se trata de una especiecaracterística de éste área.
En este yacimiento, se ha identificado un hogar yvarias estructuras para cocer la cerámica, así que estaspoblaciones utilizaron la leña como materia primapara estas labores. La leña de la encina/coscoja es demuy buena calidad. Seguramente, esta población norealizó una selección exhaustiva de la leña, pero utili-zaron más este género de Quercus por su buena cali-dad. De hecho existen evidencias antracológicas deesta especie en este período en numerosas localidades(ejs. 2002; Badal et al., 1994; Figueiral, 1996). Laexplotación del combustible en este período depende-ría de otras actividades como la ramadería y la agri-cultura. Únicamente en establecimientos permanenteso de larga duración re realizaría una explotación siste-mática y almacenamiento de leña.
La presencia del tarajo en yacimientos arqueológi-cos es más puntual, ya que únicamente se registra enlugares donde su abundancia fue evidente.Encontramos registros importantes en Can´Isach (AltEmpordà), debido a su localización junto a unasmarismas (Ros 1996). También, en el Polideportivo deMartos (Jaén), con muy pocos fragmentos(Rodríguez-Ariza, 1996). Ambos yacimientos corres-ponden al Neolitico. La explotación del tarajal depen-de pues, de la presencia de un entorno apropiado parasu crecimiento.
Los Yacimientos de Merinas y Velilla (Mocejón, Toledo)
186
VIII.6.- PROCESADO DEL SEDIMENTO DEBAÑOS DEL EMPERADOR
VIII.6.1.- Muestras de semillas
Anna Rodríguez Cruz
Tras realizarse la recogida sistemática en campo deuna muestra de sedimento de cada uno de los fondos oestructuras negativas del yacimiento, se pasaron a pro-cesar éstas en el lugar de lavado para la obtención delos diversos elementos por flotación.
Entre las partículas más interesantes que se recogenpor estos medios están las semillas, pólenes y, en gene-ral, los diversos elementos antracológicos de pequeñasdimensiones susceptibles de ofrecer datos medioam-bientales y dietéticos de los grupos estudiados.
En este sentido, hay que decir que se han obtenidoalgunos elementos vegetales tales como semillas de al
Foto 197.- Semilla de forma almendrada en F-XIII.Foto 195.- Semilla esférica de superficie rugosa en F-V
Foto 196.- Semilla de forma almendrada en F-VIII. Foto 194.- Semilla esférica de F-II.
Foto 193.- Semilla esférica de F-I.
Anexos
187
menos tres tipos (clase de semilla de los fondos F-I, F-II, FIII, la del F-V, de superficie rugosa y la clase desemilla de los F-VIII y F-XIII), diversas fibras vege-tales que se pueden corresponder con enraizamientosy una pequeñísima muestra de madera.
Los datos más interesantes vendrán del futuro estu-dio botánico de las semillas halladas en varios de losrellenos de las cubetas. Si se trata de restos de los ali-mentos que la gente del yacimiento consumió o elabo-ró, o si se trata de elementos silvestres depositados demanera natural es algo desconocido hasta el momento.
En cualquier caso, como conclusión, se puede afir-mar que ninguna de las semillas localizadas se corres-ponde, ni por tamaño, ni por tipología con ninguna delas especies cerealísticas conocidas.
Para la observación de la micro botánica se emplea-ron lupas binoculares de cabezal inclinado 45º,
Objetivo 2x, Ocular WF10x, Aumentos 20x (con máx80x), e iluminación incidente de tungsteno de la marcaSFC-12 SERIES.
Foto 199.- F-I:Fracción 63mm.Esquirlas y gasterópodos. Foto 202.- FV: Fracción 1,0 mm. Incisivo de roedor o lagomorfo
Foto 198.- F-I:Fracción 1mm.Gasterópodos. Foto 201.- F-III: Fracción 2mm.esquirla.
Foto 200.- F-III:Fracción 0,63mm. Fragmento de mandíbulade reptil.
Los Yacimientos de Merinas y Velilla (Mocejón, Toledo)
188
Foto 208.- F-XIII: Fracción 1mm.Esquirlas, gasterópodos.Foto 205.- F-VIII: Fracción 0,63 mm. Fragmentos de conchade gasterópodos.
Foto 207.- F-VI:Fracción 1,6mm. Restos de gasterópodos,falange y esquirlas.
Foto204.- F-V: Fracción 1,0 mm. Metacarpo.
Foto 203.- F-V: Fracción 1,0 mm. Fragmento de vértebra. Foto 206.- F-VI:Fracción 1,6mm.Falange.
Anexos
189
VIII.6.1.- Muestras de microfauna
Laboratorio de Paleontología de Audema
Otra de las analíticas que se han llevado a cabo en lapresente intervención arqueológica ha consistido en elprocesamiento de todas las muestras de sedimentorecogidas de los fondos (15-20 kg. por fosa). En estecaso, se tomaron 15 muestras, una por cada una de lascubetas.
El sedimento restante después del proceso de lavadoy secado se ha guardado por la posibilidad de realizarnuevos análisis en el futuro.
Los resultados se presentan a continuación en elanejo fotográfico que sigue. Se han especificado encada pie de foto las estructuras donde estaban inmer-sos los restos y la fracción empleada. Como se puedeobservar, el mayor número de restos ha consistido engasterópodos, diversos huesos de microfauna indeter-minada (incluyendo esquirlas).
El triado de las muestras ha consistido en la obten-ción de los restos faunísticos de microfauna, ademásde su catalogación y fotografiado. Las fracciones delos tamices (0,63mm; 1mm; 1,6 mm y 2mm) han per-mitido diferenciar varios tamaños de restos, siempremenores que la luz de malla.
Para la observación de la micro fauna se emplearonlupas binoculares de cabezal inclinado 45º, Objetivo2x, Ocular WF10x, Aumentos 20x (con máx 80x), eiluminación incidente de tungsteno de la marcaMOTIC SFC-12 SERIES.
Foto 209.-FXIII:Fracción 2mm. Incisivo.
Anexos
191
VIII.7.- INFORME DE DATACIONES
LABORATORIO DE DATACIÓN YRADIOQUÍMICAUNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRIDFacultad de Ciencias. Módulo C-VII. Laboratorio 605Cantoblanco 28049-Madrid
VIII.7.1.- Datación de materiales cerámicos,mediante la técnica de termoluminiscencia, perte-necientes al yacimiento de Velilla 1 (Toledo).
Se han analizado un total de 6 fragmentos cerámi-cos, mediante la técnica de la termoluminiscencia ymétodo de las dosis aditivas, con el fin de establecerel momento de cocción de los mismos. Dichas mues-
tras, procedían de la zona de la Alameda de la Sagra,en Mocejón, Provincia de Toledo, del yacimientoarqueológico denominado "Velilla 1".
La toma de muestras fue realizada por arqueólogos,responsables del proyecto, asesorados por personaldel Laboratorio de Datación de la UAM. Dicha tomade muestras se realizó sobre la base de los siguientesaspectos: una selección de muestra evitando, en la
Tabla 22.- Resultado de las medidas de TL del yacimiento deVelilla.
Tabla 21.- Relación de muestras analizadas en el yacimiento de Velilla.
Los Yacimientos de Merinas y Velilla (Mocejón, Toledo)
192
medida de lo posible, su exposición a la luz y otrasfuentes de radiación; los materiales seleccionados fue-ron aislados, con el fin de evitar procesos de evapora-ción de sus contenidos en agua y exposiciones innece-sarias a la luz solar o artificial; las muestras tomadasfueron recogidas, siempre y cuando fue posible, enzonas donde el sedimento que servía de enterramientoera lo más homogéneo posible, evitando siempre laproximidad de grandes rocas, y cuando fue posible lapresencia abundante de cantos de cierto tamaño. Porotro lado, se efectuaron in situ medidas de la radiaciónambiental.
VIII.7.1.1.- Manipulación de muestras y procedi-miento para la realización de medidas.
Todas las muestra seleccionadas fueron sometidas aun test previo de decaimiento anómalo, dicho estudiofue realizado a partir de la respuesta de TL (sistemaTL-DA-10) obtenida de las muestras en un segundobarrido, después de ser almacenadas en oscuridaddurante un periodo de tiempo de 240 horas. De talmodo, que cuando las pérdidas de señal detectadas soninferiores al 3%, dicho test se considera negativo, ó enotras palabras, el posible fenómeno de decaimientoanómalo se considera insignificante.
Las pérdidas de señal detectadas en las muestrasestudiadas fueron siempre inferiores al 1%. En base aestos resultados, el método de datación por TL selec-cionado fue el de grano fino (Zimrnerman, 1971),consistente en una selección de la fracción mineral
con
tamaño de grano comprendido entre 2-10 micras.
Los errores asociados a las edades estimadas tie-nen en cuenta tanto los errores sistemáticos comoestadísticos correspondientes a las medidas de TL,velocidades de dosis establecidas y procesos de cali-brado de las fuentes radioactivas y equipos utiliza-dos. El cálculo de dichos errores ha sido realizadoen base a los estudios de Aitken, 1985 y Arribas etal., 1990.
VIII.7.1.2.- Resultados y Conclusiones.
Los resultados obtenidos, correspondientes a losfragmentos cerámicos estudiados (Tabla 1), reflejan elmomento del último proceso de calentamiento enérgi-co (cocción) sufi-ido por estos materiales. No obstan-te, y a la vista de los resultados obtenidos parecededucirse que dos de las muestras, correspondientes alprimer envío (muestra IVl/3 y muestra VI/5), presen-taban una cocción deficiente, por lo cual sus edadescorrespondientes eran considerablemente superiores alas realmente esperadas, tal como se manifiesta al rea-lizar un segundo análisis, de otras muestras, de lamisma zona de muestreo. Las cronologías obtenidasfueron las siguientes:
YACIMIENTO "VELILLA 1" , muestra cerámicaIV13, presenta una antigüedad de 5452±471 años B.P.
YACIMIENTO VELILLA l", muestra cerámicaIVI3, presenta una antigüedad de 3031±256 años B.P.
YACIMIENTO "VELILLA l", muestra cerámicaVI15, presenta una antigüedad de 5410±435 años B.P.
Tabla 24.- Tabla 24.- Relación de muestras analizadas en elyacimiento de Baños del Emperador.
Tabla 26.- Medidas de TL del yacimiento de Baños delEmperador.
Tabla 25.- Resultado de las medidas de TL del yacimiento deBaños del Emperador.Tabla 23.- Medidas de TL del yacimiento de Velilla.
Anexos
193
YACIMIENTO "VELILLA l", muestra cerámicaVI15, presenta una antigüedad de 2938±237 años B.P.
YACIMIENTO "VELILLA l", muestra cerámicaVIII13, presenta una antigüedad de 3165±276 añosB.P.
YACIMIENTO "VELILLA l", muestra cerámicaVIIIl3, presenta una antigüedad de 2941±244 añosB.P.
VIII.7.2.- Datación de materiales cerámicos,mediante la técnica de termoluminiscencia, perte-necientes al yacimiento de Baños del Emperador.
Se han analizado un total de 2 fragmentos cerámi-cas, mediante la técnica de la termoluminiscencia ymétodo de las dosis aditivas, con el fin de establecerel momento de cocción de los mismos. Dichas mues-tras, procedían del yacimiento arqueológico detectadoen el área de la "Ciudad de las Obras" dentro delProyecto de Urbanicación 1.1 y 1.2 de lnfraestructurasGenerales (Fases 1 y 2) para "El Reino de Don Quijotede la Mancha", en el término municipal de CiudadReal.
La toma de muestras fue realizada por arqueólogos,responsables del "proyecto", asesorados por personaldel Laboratorio de Datación de la UAM. Dicha tomade muestras se realizó sobre la base de los siguientesaspectos: una selección de muestra evitando, en lamedida de lo posible, su exposición a la luz y otrasfuentes de radiación; los materiales seleccionados fue-ron aislados, con el fin de evitar procesos de evapora-ción de sus contenidos en agua y exposiciones innece-sarias a la luz solar o artificial; las muestras tomadasfueron recogidas, siempre y cuando fue posible, enzonas donde el sedimento que servía de enterramientoera lo más homogéneo posible, evitando siempre laproximidad de grandes rocas, y cuando fue posible lapresencia abundante de cantos de cierto tamaño. Porotro lado, se efectuaron in situ medidas de la radiaciónambiental.
VIII.7.2.1.- Manipulación de muestras y procedi-miento para la realización de medidas.
Todas las muestra seleccionadas fueron sometidas aun test previo de decaimiento anómalo, dicho estudiofue realizado a partir de la respuesta de TL (sistemaRelación de muestras analizadas. TL-DA-10) obteni-da de las muestras en un segundo barrido, después deser almacenadas en oscuridad durante un periodo detiempo de 240 horas. De tal modo, que cuando las pér-didas de señal detectadas son inferiores al 3%, dichotest se considera negativo, ó en otras palabras, el posi-ble fenómeno de decaimiento anómalo se considerainsignificante.
Las pérdidas de señal detectadas en las muestrasestudiadas fueron siempre inferiores al 1%. En base aestos resultados, el método de datación por TL selec-cionado fue el de grano fino (Zimrneman, 1971), con-sistente en una selección de la fracción mineral contamaño de grano comprendido entre 2-10 micras.
La dosis total almacenada por cada muestra desdeque sufrió su último calentamiento (dosis arqueológi-ca) fue evaluada a través del método de dosis aditivas,dichas dosis crecientes fueron suministradas medianteuna fuente sr-ygO con una tasa de dosis de 0,045mGy/sg. Con objeto de determinar un posible com-portamiento supralinear se realizó un segundo barrido,con dosis befa pequeñas (Fleming, 1975). La efectivi-dad de las partículas alfa para producir TL (factor K)fue determinada mediante el suministro de dosis alfacrecientes, mediante la utilización de una fuente deAmZ4', con una tasa de dosis de 0,0297 mGy/sg.Todas las respuestas de TL fueron obtenidas después
Tabla 27.- Relación de muestras analizadas en el yacimientode Val de la Viña.
Tabla 29.- Medidas de TL del yacimiento de Val de la Viña.
Tabla 28.- Resultado de las medidas de TL del yacimiento deVal de la Viña.
Los Yacimientos de Merinas y Velilla (Mocejón, Toledo)
194
de un calentamiento previo de las muestras, a 90 ºCdurante 120 sg, con el fin de eliminar las señales ines-tables de TL. Los cálculos de la dosis arqueológica yel factor K fueron obtenidos en la región de tempera-turas correspondiente al "plateau" de la curva resul-tante de la representación de la relación intensidadesTLnatural/TLinducida, frente a la temperatura(Aitken, 1985).
El cálculo de las dosis anuales recibidas por lasmuestras fue realizado mediante la combinación dedos tipos de medidas, por un lado la determinación dela radioactividad beta procedente del K-40 presente enlas muestras, mediante un sistema de recuento Geiger-Müller, y por otra la medida de la actividad alfa pro-cedente del Uranio y Torio, también presentes en lasmuestras, en este caso usando un sistema de recuentode centelleo sólido (ZnS). En este último método no seobservaron perdidas de actividad como consecuenciade posibles escapes de Radón. La actividad gammaprocedente de la radiación cósmica fue medida " insitu", a la toma de muestras, mediante un sistema derecuento de centelleo sólido de INa(T1). Las conver-siones de las velocidades de recuento alfa, beta y cós-mica a tasa de dosis, han sido realizadas en base a losestudios de Nambi y Aitken, 1986. Los errores asocia-dos a las edades estimadas tienen en cuenta tanto loserrores sistemáticos como estadísticos correspondien-tes a las medidas de TL, velocidades de dosis estable-cidas y procesos de calibrado de las fuentes radioacti-vas y equipos utilizados. El c k d o de dichos erroresha sido realizado en base a los estudios de Aitken,1985 y Arribas et al., 1990.
VIII.7.2.2.- Resultados y Conclusiones.
Los resultados obtenidos, correspondientes a losfragmentos cerámicos estudiados (Tabla 1), muestranclaramente el momento del último proceso de calenta-miento enérgico (cocción) sufrido por estos materia-les, las cronologías que presenta el yacimiento estu-diado son:
YACIMIENTO "DEL VICARIO", muestra cerámi-ca, procedente del fondo " V, presenta una antigüedadde 3457±259 años B.P.
YACIMIENTO "DEL VICARIO", muestra cerámi-ca, procedente del fondo VIII, presenta una antigüe-dad de 3502±251 años B.P.
VIII.7.3.- Datación de materiales termo-altera-dos, mediante la técnica de termoluminiscencia,pertenecientes al yacimiento de "Val de la Viña"(Alovera. Guadalajara).
Se han analizado un total de dos muestras dearcilla rubefacta, mediante la técnica de la termolu-miniscencia y método de las dosis aditivas, con el finde establecer el último momento de alteración térmicaimportante de las mismas. Dichas muestras, proce-dían del Yacimiento "Val de la Viña", situado enAlovera (Guadalajara) y venían identificadas como:muestra 1 (sector C-Fondo XXI- 89001) y muestra 2(sector C-Fondo X-52001) .
La toma de muestras fue realizada porarqueólogos, responsables del proyecto, asesoradospor personal del Laboratorio de Datación de laUAM". Dicha toma de muestras se realizó sobre labase de los siguientes aspectos: una selección demuestra evitando, en la medida de lo posible, su expo-sición a la luz y otras fuentes de radiación; los mate-riales seleccionados fueron aislados, con el fin deevitar procesos de evaporación de sus contenidos enagua y exposiciones innecesarias a la luz solar oartificial; las muestras tomadas fueron recogidas,siempre y cuando fue posible, en zonas donde elsedimento que servía de enterramiento era lo máshomogéneo posible, evitando siempre la proximi-dad de grandes rocas, y cuando fue posible la pre-sencia abundante de cantos de cierto tamaño. Por otrolado, se efectuaron "in situ" medidas de la radiaciónambiental (en su defecto se utilizaron estimacionesbasadas en mapas radiológicos ya existentes).
VIII.7.3.1.- Manipulación de muestras y procedi-miento para la realización de medidas.
Todas las muestra seleccionadas fueron someti-das a un test previo de decaimiento anómalo, dichoestudio fue realizado a partir de la respuesta de TL (siste-ma TL-DA-10) obtenida de las muestras en unsegundo barrido, después de ser almacenadas en oscu-ridad durante un periodo de tiempo de 240 horas. De talmodo, que cuando las pérdidas de señal detectadas soninferiores al 3%, dicho test se considera negativo, ó enotras palabras, el posible fenómeno de decaimiento anó-malo se considera insignificante.
Las pérdidas de señal detectadas en las muestrasestudiadas fueron siempre inferiores al 1%. En base aestos resultados, el método de datación por TL seleccio-nado fue el de grano fino (Zimmerman, 1971), consisten-te en una selección de la fracción mineral con tamañode grano comprendido entre 2-10 micras.
La dosis total almacenada por cada mues-tra desde que sufrió su último calentamiento(dosis arqueológica) fue evaluada a través delmétodo de dosis aditivas, dichas dosis crecientesfueron suministradas mediante una fuente Sr-Y90con una tasa de dosis de 0,045 mGy/sg. Conobjeto de determinar un posible comporta-miento supralinear se realizó un segundo barri-do, con dosis beta pequeñas (Fleming, 1975). Laefectividad de las partículas alfa para producir TL( factor K) fue determinada mediante el suministrode dosis alfa crecientes, mediante la utilización deuna fuente de Am241, con una tasa de dosis de0,0297 mGy/sg. Todas las respuestas de TL fueronobtenidas después de un calentamiento previode las muestras, a 90 ºC durante 120 sg, con elfin de eliminar las señales inestables de TL. Loscálculos de la dosis arqueológica y el factor Kfueron obtenidos en la región de temperaturascorrespondiente al "plateau" de la curva resultantede la representación de la relación intensidadesTLnatural/TLinducida frente a la temperatura(Aitken, 1985).
El cálculo de las dosis anuales recibidas por lasmuestras fue realizado mediante la combinaciónde dos tipos de medidas, por un lado ladeterminación de la radioactividad beta proceden-te del K-40 presente en las muestras, mediante unsistema de recuento Geiger-Müller, y por otra lamedida de la actividad alfa procedente delUranio y Torio, también presentes en las muestras,en este caso usando un sistema de recuento decentelleo sólido (ZnS). En este último método nose observaron perdidas de actividad como conse-cuencia de posibles escapes de Radón. La acti-vidad gamma procedente de la radiación cósmi-ca fue medida " in situ", a la toma de mues-tras, mediante un sistema de recuento de centelleosólido de INa(Tl). Las conversiones de las veloci-dades de recuento alfa, beta y cósmica a tasa dedosis, han sido realizadas en base a los estudios deNambi y Aitken, 1986.
Los errores asociados a las edades estimadas tie-nen en cuenta tanto los errores sistemáticoscomo estadísticos correspondientes a las medi-das de TL, velocidades de dosis establecidas yprocesos de calibrado de las fuentes radioacti-vas y equipos utilizados. El cálculo de dichoserrores ha sido realizado en base a los estudiosde Aitken, 1985 y Arribas et al., 1990.
VIII.7.3.2.- Resultados y Conclusiones.
Los resultados obtenidos, correspondientes a lasarcillas rubefactas estudiadas (Tabla I), muestranclaramente el momento del último proceso térmi-co enérgico sufrido por estos materiales, las crono-logías que presentan los niveles estudiados son:
1 - YACIMIENTO VAL DE LA VIÑA: muestra 1,Sector C / Fondo XXI / U.E. [89.001] arcilla rube-factada, presenta una antigüedad de 3397±240 añosB.P.
2 - YACIMIENTO VAL DE LA VIÑA: muestra 2,Sector C / Fondo X / U.E. [52.001] arcilla rubefacta,presenta una antigüedad de 3405±219 años B.P.
Anexos
195
SERIE PREHISTORIA
1/ El Paleolítico Inferior y Medio en la Comarca de la
Mancha Toledana y su contextualización en la Meseta
Sur.
2/ Investigaciones recientes sobre el Pleistoceno del
valle inferior del Manzanares: las excavaciones de los
yacimientos del 12 Octubre y Villaverde-Bº Butarque
(Madrid).
3/ Prospecciones geoarqueológicas en la Península
Ibérica: los yacimientos paleolíticos al aire libre de la
comarca de La Alcarria (Guadalajara) y de los valles
de la Femosa (Lleida), Genil (Sevilla), Guadalimar
(Jaén) y Jarama (Madrid.)
4/ El yacimiento calcolítico del Barranco del Herrero
(S. Martín de la Vega, Madrid): un hábitat de la
Prehistoria Reciente en el valle del Jarama.
5/ Nuevos datos para el estudio de la Edad del Bronce
en la Comunidad de Madrid: los yacimientos de
Caserío de Perales 2 y La Peineta.
6/ Los yacimientos de Merinas y Velilla (Mocejón,
Toledo): un modelo de estudio para la Edad de Bronce
en la Provincia de Toledo. Estudios complementarios:
los yacimientos de Val de la Viña (Alovera,
Guadalajara) y Baños del Emperador (Ciudad Real).
SERIE PROTOHISTORIA
1/ La Primera Edad del Hierro en el Sur de Madrid:
el yacimiento de Las Camas.
2/ La Segunda Edad del Hierro en la Comunidad de
Madrid: el yacimiento del Cerro de La Gavia.
SERIE ÉPOCA ROMANA/ ANTIGÜEDAD TAR-DIA
1/ Caminería romana en la provincia de Toledo: el
yacimiento de Pozos de Finisterre (Consuegra,
Toledo).
2/ Una explotación agropecuaria alto imperial en la
Vega del Henares: el yacimiento de Val de la Viña
(Alovera, Guadalajara).
3/ La Gravera de l´Eugeni: una cabaña romano-repu-
blicana en el valle de La Femosa (Artesa de Lleida).
4/ La almazara altoimperial del Cerro Martos
(Herrera, Sevilla).
5/ Excavaciones arqueológicas en Azután (Toledo).
Un modelo de evolución del poblamiento entre los
períodos visigodo y emiral.
SERIE ÉPOCA MEDIEVAL
1/ La alquería bajomedieval de Granados (Toledo):
un centro productor vinícola del Alfoz toledano.
2/ Excavación arqueológica en la Marca Media de Al-
Andalus: la fortaleza de Walmus (El Viso de S. Juan,
Toledo).
3/ Camarma del Caño (Madrid): excavaciones arqueo-
lógicas en un despoblado de época medieval.
SERIE ÉPOCAMODERNA/CONTEMPORÁNEA
1/ Excavaciones arqueológicas en la Real Fábrica de
Paños de S. Fernando de Henares, Madrid (siglos
XVIII-XIX).
2/ El Real Canal del Manzanares: obras hidráulicas
en el Madrid de la Ilustración.
3/ La arqueología del ayer: el Matadero Municipal de
Madrid.
4/ Arqueología de la Guerra Civil Española en la
Comunidad de Madrid: excavación de un fortín repu-
blicano en la 2ª línea de defensa de Madrid.
5/ La calzada moderna del Camino Real entre Zalla
y Balmaseda (Vizcaya): una importante ruta comer-
cial desde la Antigüedad.
MEMORIAS ARQUEOLÓGICAS DE AUDEMA