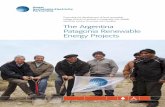Matrimónio Leisner a pretexto do seu centenario o episodio de Coimbra
El disenso ideológico en la Argentina del Centenario
Transcript of El disenso ideológico en la Argentina del Centenario
SUJETOS, DISCURSOS Y MEMORIA HISTÓRICA
EN AMÉRICA LATINA
•
CET9L
DANTE RAMAGLIA
GLORIA HINTZE
FLORENCIA FERREIRA EDITORES
Centro de Estudios Trasandinos y Latinoamericanos - CETyL Sujetos, discursos y memoria histórica en América latina / Centro de Estudios Trasandinos y Latinoamericanos - CETyL; coordinado por Dante Ramaglia; Gloria Hintze; Florencia Ferreira de Cassone - 1° ed. - Guaymallén: Qellqasqa, 2006.
228 p. ; 26x17 cm.
ISBN 987-9441-21-4
1. Filosofía Moderna Latinoamericana. I. Ramaglia, Dante, coord. II. Título CDD 199.8
Sujetos, discursos y memoria histórica en América Latina
O CETYL (Centro de Estudios Trasandinos y Latinoamericanos)
Mendoza, 2006
ISBN 987-9441-21-4
Queda hecho el depósito que marca la Ley 11.723
Todos los derechos reservados
1 3 edición 250 ejemplares
Editores: Dante Ramaglia, Gloria Hintze y Florencia Ferreira
Comité editorial: Adriana Arpini, Clara Jalif y Claudio Maíz
Corrección de estilo: Silvina Pereyra (MAGRAF, CRICYT)
Diseño de la colección: Gerardo Tovar
Diseño editorial: María Eugenia Sicilia
LIBRO DE EDICIÓN ARGENTINA
INDICE
Presentación 9
I. EL ESPACIO DISCURSIVO DE LA MUJER: DIVERSAS ESCRITURAS
EN AMÉRICA LATINA 15
La construcción del yo en Viaje de recreo, de Clorinda Matto de Turner
GLORIA HINTZE 17
María Elena Walsh: La poesía infanto-juvenil y la crítico-testimonial DOLORES COMAS DE GUEMBE 25
La referencia como ilusión en La culpa es de los tlaxcaltecas, de Elena Garro
MARÍA ANTONIA ZANDANEL 33
El teatro de Griselda Gambaro: un espacio discursivo de denuncia
SUSANA TARANTUVIEZ 41
La reivindicación de la mujer en la obra de dos escritoras argentinas
contemporaneas
HERMINIA SOLARI 50
El rastro autobiográfico en la escritura de Victoria Ocampo
LILIANA VELA 58
II. FIGURAS DE LA MEMORIA EN LA HISTORIA DE LAS IDEAS
AMERICANAS 73
Clarté. Una internacional del pensamiento
FLORENCIA FERREIRA DE CASSONE 75
Vasconcelos: el "desastre" revolucionario desde una perspectiva autobiográfica
WALTER CAMARGO 90
De la utopía a la ironía. Actos autobiográficos en torno a la Revolución Cubana
CLAUDIO MAÍZ 98
El discurso histórico y el yo autor
MARÍA MARCELA ARANDA 105
Política venezolana en el discurso autobiográfico de Hugo Chávez
MARÍA CLARA VARELA 113
Resguardos de cordillera
LIDIA FORTÍN DE IÑONES 122
III. IDEAS, DISCURSOS Y REPRESENTACIONES EN
TORNO AL PRIMER CENTENARIO DF. LOS PROCESOS
DE INDEPENDENCIA 127
Nacionalismo-Latinoamericanismo. Las posiciones antitéticas
de E. Zeballos, R. Rojas y M. Ugarte
ADRIANA ARPINI 129
Nosotros en su primera década. Espejo de la cultura argentina del Centenario
CLARA JALIF DE BERTRANOU 138
Humorismo y metafísica en Macedonio Fernández
MARISA MUÑOZ 143
Proyectos utópicos y discurso integrador
HUGO BIAGINI 150
El "Centenario" en 1911: la construcción de una conmemoración en el Uruguay
CARLOS DEMASI 158
El disenso ideológico en la Argentina del Centenario
DANTE RAMAGLIA 167
El '10 en Córdoba. La esfera pública en el Centenario
PABLO VAGLIENTE 184
El Centenario en Mendoza: el censo provincial de 1910
ANA VALERIA CAROGLIO 203
El país ficticio: la memoria impuesta en los aniversarios
ISABEL PAREDES 219
El disenso ideológico en la Argentina del Centenario
Dante Ramaglia Universidad Nacional de Cuyo - CONICET
I examinar las expresiones culturales que se presentan en la Argenti-na en los años próximos al Centenario de 1910, puede advertirse que la impronta ideológica de ese período se encuentra connotada por el nacionalismo. Si bien esta denominación ha sido utilizada en la histo-
riografía para designar la aparición de una tendencia doctrinaria característica de la nueva generación de escritores, también puede considerarse, en un sentido amplio, como la voluntad manifestada ya en una etapa precedente por las élites dirigentes de dotar de homogeneidad a un conjunto social de hecho heterogéneo. La apela-ción a una serie de creencias, valores y sentimientos, junto con la gestación de re-latos, categorías y símbolos, evidencian la intención de constituir una identidad co-lectiva que —en términos contemporáneos— da lugar a la "invención de la nación". En este sentido es significativo el papel que desempeña la cultura, hecho que sería reconocido ya de modo temprano por los encargados de diseñar un proyecto de nación desde el siglo XIX. A las condiciones que se requieren para materializar un programa de modernización se les sobreimprime un discurso cuya eficacia simbólica el mismo Sarmiento se encarga de remarcar, cuando declara que en la distinción que traza entre la civilización y la barbarie los sectores enfrentados habían aprendido a reconocerse.
Cuando a partir de 1880 se consolida el Estado centralizado existe un amplio consenso con respecto a los principios y objetivos que orientan la implementación del proyecto en curso. Bajo la premisa de la incorporación a un mercado y una cultura mundializados se impulsa una profunda transformación cuyos resultados refuerzan el "mito de la grandeza argentina" que se reproduce en los festejos oficiales del Centenario. Aun cuando predomine una tónica optimista dentro del balance de lo realizado hasta entonces, es posible afirmar que los años próximos a 1910 constitu-yen un punto de inflexión histórico, a partir del cual irían decantando una serie de controversias que van a ser aludidas desde las producciones del campo cultural. Cier-tamente, un conjunto diverso de ideas confluye en ese período en que se dirime un conflicto de interpretaciones en torno a la nacionalidad. Las distintas imágenes que se proyectan responden en parte a la complejidad que había introducido la dinámi-ca instalada con la modernidad. El proceso de secularización lleva a disolver insti-tuciones y creencias tradicionales para poner en su lugar la centralidad de una ciu-dadanía conformada desde la educación estatal, a la que se confía especialmente la tarea de inculcar valores homogéneos con relación a la nación. La inmigración masiva y la acelerada urbanización dan una nueva fisonomía que indica la existen-cia de una sociedad multiétnica y multicultural, junto con una diferenciación de cla-
167
ses en que las luchas obreras harían visible la "cuestión social". En el marco de la irrupción de nuevos actores que impugnan la estructura social jerárquica y la parti-
cipación restringida en el sistema político vigente, se van a redefinir los márgenes
de inclusión y exclusión que signaron la conformación de la Argentina moderna. Asimismo la percepción de atravesar una situación de "crisis" se refleja en los
numerosos cuestionamientos respecto de la identidad nacional que se enuncian en-
tonces. Las diferentes perspectivas con que se aborda esta problemática van a dar cuenta del grado de disenso existente, revelando hasta qué punto se ha convertido
en un discurso estratégico donde se van a dirimir rupturas y alineamientos de los
intelectuales, que asumen la tarea de decir qué es la nación y quiénes la integran
plenamente. Si, según puede observarse, la configuración de una identidad colectiva contribuye a dotar de legitimidad a la figura del intelectual que resulta habilitado
para articular su sentido, ella está atravesada a la vez por tensiones que derivan de la misma conflictividad que adquiere la sociedad nacional que busca representarse.
De este modo un arco extenso recorre los posicionamientos adoptados entre los
intelectuales: desde la variante elitista, en consonancia con los sectores hegemónicos
de los que llega a diferenciarse por el papel tutelar reservado al saber, hasta las filiaciones establecidas con los sectores populares emergentes, marginados o exclui-
dos a partir de los cambios operados por el proceso de modernización. No siempre es posible trazar una línea divisoria tan nítida, lo cual se comprueba al seguir las
trayectorias individuales de quienes alcanzan un papel relevante en el campo inte-
lectual en formación, cuyas oscilaciones remiten también al nuevo marco en que se establece la relación entre cultura y política.
Una de las vías principales en que tienen su expresión las respuestas que se dan al tema de la identidad es el ensayo. Dentro de los límites amplios, y a veces difu-
sos, que caracterizan al género ensayístico puede reconocerse que constituye un medio privilegiado para proponer interpretaciones en torno a la nacionalidad. En el
espacio más flexible de esta forma discursiva se van a asignar determinadas signi-
ficaciones al proyecto de nación que viene desarrollándose desde finales del siglo pasado. Pero es también el carácter propositivo del ensayo, y por lo tanto abierto a
la generación de ideas, que lo convierte en un lugar de confrontación de diferentes
visiones de la realidad, en que se ponen en juego versiones alternativas de la his-toria y se indagan las zonas problemáticas evidenciadas con la implementación de ese proyecto que resulta de este modo sometido a sucesivas revisiones.
A la entrada del siglo existe una proliferación de ensayos que indagan acerca
de la problemática nacional, cuyo número va a ir en aumento a medida que se aproxima el Centenario de 1910. El abordaje de este tema es realizado desde el
amplio espectro ideológico que caracteriza ese período histórico-cultural, donde co-existen entre otras expresiones las que corresponden al espiritualismo, el modernis-
mo y el positivismo y, en el plano político, las variantes que abarcan desde la posi-
ción hegemónica que asume el liberalismo, de orientación reformista o en alianza con formas conservadoras, hasta las formulaciones críticas que se presentan con el surgimiento del anarquismo y el socialismo. La lectura que presentamos de algunos textos significativos de las principales tendencias existentes trata de delimitar las
representaciones que se elaboran sobre la nacionalidad. En particular, a través de
168
las formas ensayísticas es posible reconocer los distintos referentes identificatorios a partir de los cuales se construye una autoimagen, que supone además la media-ción de distintas percepciones de ese momento de transición experimentado por el país. En buena medida, el clima de ideas que atraviesa a la Argentina del Centena-rio está condicionado por la retórica nacionalista, lo cual se refleja en el balance satisfactorio y la proyección de un futuro promisorio que se incorporan entonces como componentes de un imaginario que va a persistir con altibajos a lo largo de varias décadas. No obstante las certezas que proporciona el presente, también asoman sín-tomas de un malestar creciente que sería asumido desde las direcciones divergen-tes que polarizan entonces al campo intelectual.
Civilización, nacionalidad y raza en el ensayo positivista
En relación con las corrientes filosóficas que caracterizan esa etapa, sin duda que se destaca el positivismo al alcanzar ya su plena maduración en América Latina. Las diversas manifestaciones que coexisten dentro del movimiento positivista pueden remitirse a una concepción más abarcadora en lo que se designa como cientificismo. Si entendemos por tal la fe en el conocimiento científico y sus resultados, represen-ta una convicción ampliamente extendida que conforma una auténtica cosmovisión compartida en la cultura occidental. Además, el respaldo teórico dado por el cientificismo se empleó en reformular un conjunto de temas que provienen del pen-samiento decimonónico. De este modo, por ejemplo, la noción de progreso va a ser asociada con la de evolución, determinada por factores raciales que se vinculan con el adelanto o retraso de los pueblos, así como la comparación de la sociedad con un organismo daría lugar a metáforas biológicas que se utilizan profusamente. Bajo una forma ensayística planteada con pretensiones científicas se articulan una serie de tópicos desde los cuales se contempla la situación del país, referidos a la influen-cia de las razas y del medio, la valoración de nativos e inmigrantes, las leyes que rigen la evolución histórica y social, así como el papel de la educación y la ciencia en la regeneración de la sociedad.
Todos estos motivos son explorados en el ensayo positivista que trata de ofre-cer una explicación de las causas que obstaculizan o favorecen la modernización. Asimismo no dejan de irradiarse también estos enfoques a otras producciones ensayísticas de la época, por medio de los cuales se va a definir la identidad de las naciones latinoamericanas desde un saber psicológico-social que sirve como diagnós-tico de las "enfermedades" que afectan a nuestras sociedades. Entre los principales autores que van a difundir las tesis positivistas, aun contando con las variantes que remarcaremos en cada uno de ellos, puede mencionarse a Carlos Bunge, José Inge-nieros y Agustín Álvarez.
Las sucesivas reediciones que tiene el libro de Bunge: Nuestra América (1903) da cuenta de la recepción favorable que tiene un tipo de literatura que describe la constitución de caracterologías nacionales desde una perspectiva que exhibe un marcado racismo. Al referirse al estado deficitario que, según observa, recae sobre el conjunto de las naciones hispanoamericanas, va a proponer como clave explicati-
169
va a la raza. Concebida ésta en términos biológicos, comprende a la psicología de sus pueblos a partir de caracteres hereditarios que son el resultado de la composi-ción étnica originaria: española, indígena y africana. El juicio negativo sobre estos grupos raciales es remitido a las cualidades morales que se les atribuye: arrogan-cia, tristeza y pereza, a lo que añade una serie de prejuicios que recrudecen cuan-do se refiere al resultado de la mestización. El rechazo que manifiesta a cualquier tipo de mezcla trata de neutralizar la influencia de las razas consideradas inferiores sobre la raza blanca, observando que la ausencia de mestizaje constituye una ven-taja comparativa de la América del Norte. Dentro del cuadro desconsolador que impregna este ensayo se despierta un tibio entusiasmo patriótico al constatar la contribución que está realizando la inmigración a una regeneración étnica de la población argentina. En consonancia con el enfoque adoptado la única salida que se encuentra ante los males de América Latina consiste en la "europeización". La propuesta de Bunge, sin mediar las contradicciones que ofrece su determinismo ra-cial, se orienta a propiciar la asimilación no sólo de las formas culturales sino el espíritu laborioso de Europa que la habían convertido en la avanzada de la civiliza-ción, entendida principalmente a partir de la capacidad de producir riqueza.
En el plano político la justificación de diferencias jerárquicas, que lleva a aso-ciar los factores étnicos con determinadas clases sociales, se traduce en una relativización de las concepciones igualitarias de la democracia liberal. Teniendo como marco esta justificación ideológica puede entenderse la ambigüedad que recorre su propuesta, donde la causa principal de las desviaciones relacionadas con la influen-cia de los personalismos en la lucha por el poder termina siendo avalada como la fórmula "realista" para encauzar el proceso civilizatorio en las naciones latinoame-ricanas. Por lo que propone como correctivo de los vicios que observa en la "políti-ca criolla" a la combinación de ciencia e intervención estatal que representa el gobierno de Porfirio Díaz en México. La asociación del orden con el progreso que promueven las doctrinas positivistas en el momento de consolidación de los Esta-dos nacionales tendría asimismo sus equivalentes en Chile con Balmaceda, en Uru-guay con Latorre y en Argentina con Roca.
Las supuestas evidencias ofrecidas por los ensayos que discurren sobre las defi-ciencias de la composición racial de los pueblos hispanoamericanos concluyen en la necesidad de gobiernos "fuertes" que impusieran una modernización desde arriba. No obstante, parecen advertirse los límites del discurso positivista en cuanto a su capacidad para transmitir convicciones que movilicen a una sociedad en la que se instala un avanzado proceso de secularización. La insuficiencia de la ciencia para proporcionar un fundamento a los valores que permiten dar cohesión social y gene-rar un mínimo consenso se presenta como un problema en Bunge, quien va a diseñar
1 Tal como lo plantea Bunge: "No hallo, pues, sino un remedio, un solo remedio contra nuestras
calamidades: europeizarnos. ¿Cómo? Por el trabajo. Trabajar la tierra, la usina, la escuela, la im-
prenta, la opinión, el arte (...) Nunca nos será dado cambiar nuestras sangres ni nuestra historia
ni nuestros climas, pero sí podemos europeizar nuestras ideas, sentimientos, pasiones", Nuestra
América, Barcelona, Imprenta de Henrich y Cía., 1903, p. 98. A esta primera edición van a seguir-
le otras versiones ampliadas y corregidas que se publican en los años siguientes.
170
una propuesta identitaria afirmada a partir de la ideología nacionalista que comienza
a difundirse no sólo entre la élite dirigente, sino especialmente va a ser dirigida a las
masas que no considera preparadas para comprender los saberes científicos 2 .
En el escrito que publica para la conmemoración del Centenario: Nuestra patria
(1910), destinado a ser utilizado como manual escolar, se suma a la exaltación del culto patriótico que impone esa fecha simbólica. La imagen integradora de la na-cionalidad que intenta transmitir obliga a su autor a reajustar, o en ciertos casos a
contradecir, las conclusiones que se siguen de su ensayo anterior. Si bien mantiene
la perspectiva racial, resulta significativo el cambio de valoración respecto a los di-ferentes grupos étnicos contemplado desde el aporte que han realizado a la forma-
ción de la nación. De este modo, rescata que en las luchas por la independencia encabezadas por la burguesía criolla intervienen las milicias conformadas por indí-
genas, negros y mestizos, lo cual revela la "hermosa ausencia de odios de raza y
de clase" que une al pueblo argentino bajo un ideal patrio, al mismo tiempo que es el origen de una democracia orgánica que contempla ahora como forma válida de gobierno'. Igualmente habla de la depuración étnica como condición sobre la que
se afianza la Argentina actual, por lo que no pasa de ser lo suyo un reconocimien-
to meramente histórico. Esto se hace también evidente en el modo que reivindica al gaucho como símbolo nacional, en consonancia con otras expresiones intelectua-les de la época, precisamente cuando se confirma que éste mismo ha desaparecido
con la transformación del mundo rural. A las cualidades que atribuye al habitante nativo se agregan las del inmigrante, de cuya mezcla entiende que resulta "una nueva
generación de gauchos europeizados o europeos agauchados" que constituye el tipo
ideal del argentino'. La adhesión a una identidad colectiva que procura despertarse a través de un
sentimiento nacionalista se modela además bajo un discurso que revela menos os-
cilaciones en Bunge. En este sentido la representación que hace de la sociedad está
estratificada piramidalmente: desde su base constituida por agricultores y obreros, pasando por los técnicos e industriales, luego los gobernantes, hasta llegar a la cúspide donde se encuentran los científicos, pensadores y, por último, los hombres
de "genio". En definitiva, resulta consagrado como legítimo el orden social y polí-
tico existente en una nación que consecuentemente se encuentra dividida jerárqui-
camente. La vasta producción teórica de José Ingenieros representa la sistematización de
más alcance dentro del positivismo, sin dejar de incursionar también en el terreno
del ensayo. En el período que comprende la primera década del siglo XX las tesis de Ingenieros experimentan una variación que se vincula con el cientificismo que
2 Con relación a las disyuntivas que se presentan en Bunge para articular el plano éticopolítico con
las conclusiones que se siguen de su discurso científico puede consultarse: Oscar Terán, Vida inte-
lectual en el Buenos Aires fin-de-siglo (1880-1910). Derivas de la "cultura científica", Buenos Ai-
res, Fondo de Cultura Económica, 2000, pp. 135-206.
3 Carlos O. Bunge, Nuestra patria (1910), Buenos Aires, Angel Estrada y Cía. Editores, O, p. 145.
4 Ibídem, p. 255.
5 Ibídem, p. 438.
171
domina en sus estudios sociológicos, psiquiátricos y criminológicos. Paralelamente se produce una reorientación de las posiciones políticas socialistas, que lo llevan a mantener coincidencias con una fracción del sector gobernante que trata de aten-
der a la cuestión social desde una perspectiva reformista. Un escrito que registra esta mutación es Sociología argentina', donde ensaya una interpretación de la situación en que se encuentra el país recurriendo a las teorías evolucionistas vinculadas al
darwinismo social y a las tesis económicas del marxismo revisionista. De esta sín-
tesis se desprende, por una parte, una descripción que enfatiza el conflicto racial como eje de la formación histórica de la nacionalidad que Ingenieros identifica con
la supremacía de un núcleo civilizador de raza blanca, o "europeo-argentino", so-bre las razas de color que corresponden al indígena y mestizo americanos. Por otra
parte, realiza un análisis precursor de la constitución de clases sociales atendiendo
al desarrollo de las formas económicas de producción y su representación en fuer-zas políticas.
En el enfoque propuesto, entonces, enfatiza que la nación argentina se está plas-mando con el aporte que hace la inmigración europea a la formación de una nueva
raza y el desenvolvimiento económico alcanzado que, a partir de la incidencia del capitalismo en la transformación de las relaciones sociales, indica asimismo una meta
a la que debía arribar el país al pasar de la barbarie a la civilización. Resulta evi-dente que Ingenieros se pliega a la imagen optimista que prevalece en el Centena-
rio desde una perspectiva basada en los factores propicios que encuentra para el progreso nacional, que debía complementarse con la creación de formas culturales
propias en el campo de la ciencia, la filosofía y el arte. Las mismas condiciones fa-
vorables de composición racial y clima templado que lo hacen concluir a Ingenieros sobre la posición hegemónica que tendría la Argentina en un futuro próximo, van a encontrarse en Uruguay, Chile y el Sur de Brasil, países que en su conjunto estima
que actuarían "como un factor de solidaridad pacificista, de cooperación en un es-fuerzo para la grandeza común y de contrapeso a la excesiva influencia de las na-
ciones extracontinentales" 7 . Si en el texto que estamos comentando el fenómeno del imperialismo, al igual que el sistema capitalista, son contemplados neutralmente como
un resultado natural de la evolución de las sociedades, este tema será retomado en sus intervenciones posteriores desde un discurso de denuncia ética y política que
concluye propiciando la unidad de las naciones latinoamericanas frente al avance de los Estados Unidos de Norteamérica en el continente.
La mayor parte de la obra escrita de Agustín Álvarez transcurre dentro del énsayo, que registra a la vez las variaciones de su visión sobre la realidad nacional que pasan
por el diagnóstico crítico que vuelca en South América (1894), los dilemas que deja abiertos en ¿Adónde vamos? (1902), hasta las convicciones esperanzadas de su última etapa. Si bien Álvarez no se aparta de los supuestos positivistas para analizar la
sociedad de su época, realiza una apropiación singular de las tesis evolucionistas y
6 Este texto consta de una serie de partes que se van agregando y reformulando desde principios
de siglo hasta llegar a la edición de 1913 que Ingenieros considera definitiva. Seguimos la repro-
ducción del mismo en: Obras completas, tomo 6, Buenos Aires, Mar Océano, 1961-1962.
7 José Ingenieros, Sociología argentina, ed. cit., p. 48.
172
raciales de esta corriente que van a ser mediadas desde la perspectiva ética característica de su reflexión. Desde este punto de vista se desprende un sentido constructivo respecto a la nacionalidad en formación, aun cuando reconozca una serie de trabas que se arrastran del pasado hispano-colonial, las cuales confía que podían revertirse mediante la educación ciudadana y la asimilación de las transformaciones producidas con la modernidad.
En sus ensayos, elaborados desde los parámetros ofrecidos por la psicología social, va a incursionar en la asignación de rasgos que identifican a determinados pueblos o razas, pero no cree que sean caracteres fijos e invariables como hacen quienes otorgan a lo racial un significado biológico y determinista. Para Álvarez el término "raza" es sinónimo de nacionalidad, representando las costumbres, ideas, sen-timientos, leyes e ideales que corresponden a una sociedad. De este modo entiende que la conformación racial está condicionada sobre todo por factores culturales, o como prefiere denominarlo dependen del "ambiente moral", que al ser producidos en el transcurso histórico por cada sociedad pueden ser también modificados. Ante la solución que se había buscado en el país mediante el trasplante de inmigración europea sostiene en cambio que las razas no se mejoran por su "transformación étnica", sino por su "transformación mental". Esta percepción del problema racial lo lleva a evitar el pesimismo en que caen quienes teorizan acerca de los "males incurables" de América Latina. Si en él actúa como imperativo la necesidad de pro-mover una regeneración que permita ponerse a la altura del progreso moderno, tam-bién cree que a pesar de las deficiencias que persisten de la tradición cultural y política de nuestras nacionalidades éstas son susceptibles de revertirse en cuanto no se presentan como un destino prefijado.
En los escritos cercanos al Centenario encuentra asimismo indicios del cambio operado en la Argentina con la adopción de principios liberales, la ampliación de los derechos civiles, la secularización de las instituciones y la difusión de la escuela y la prensa. En última instancia confirma la entrada a la civilización moderna que a su juicio se encuentra mediada por la racionalidad científica, a la que confiere asi-mismo un contenido moral en su desarrollo. No obstante, el matiz optimista que refleja este autor positivista resulta ajeno a la euforia patriótica que se despliega en ese momento, lo cual lo lleva a plantear el problema de la participación social y política que figura como una de las promesas incumplidas de la democracia liberal. Desde esta perspectiva va a sustentar la necesidad de aplicar políticas reformistas como respuesta a las legítimas demandas de la clase trabajadora, siguiendo la al-ternativa que sostiene un sector de la élite gobernante, entre quienes se destaca Joaquín V. González, a quien acompaña Álvarez en distintas iniciativas'.
En líneas generales puede observarse, a partir de los ensayos positivistas pre-
8 Agustín Álvarez, ¿Adónde vamos?, Buenos Aires, La Cultura Argentina, 1915, p. 342.
9 Una interpretación más detallada de la significación ideológica de Álvarez la hemos desarrollado
en: Agustín Álvarez, El pasado y el presente. Reflexiones sobre moral política y sociedad. Estudio
preliminar y selección de textos de Dante Ramaglia. Mendoza, Ediciones Culturales de Mendoza,
1998.
173
sentados, que la interpretación que se hace de la nación es funcional al proyecto de modernización en curso. El sustento ideológico dado por el positivismo contiene igualmente inflexiones de acuerdo a las transformaciones producidas con la concre-ción de ese proyecto, en que incide la combinación de reformas integradoras y se-lectivas que se diseñan desde el ámbito de las ciencias sociales. Si la coincidencia con el reformismo traduce en términos políticos la tendencia a la normalización que representan los saberes originados en la corriente positivista, también se produce una radicalización en la medida que va a promoverse la incorporación de otros actores dentro de la nueva estructura socioeconómica que adquiere la Argentina moderna. Por cierto que en esto se registran diferentes matices, desde la versión jerárquica que mantiene un incuestionado statu quo en el caso de Bunge, hasta el viraje que sigue en sus ideas socialistas Ingenieros que lo llevan a reivindicar a las clases pro-ductoras, en el terreno del trabajo o de la cultura, como los sujetos aptos para refundar la nación. En Álvarez la perspectiva reformista conduce a dar una respues-ta en el marco de la ampliación de la ciudadanía que conlleva el ocaso del régi-men oligárquico. Evidentemente que este cambio de orientación estuvo condiciona-do por la emergencia de sectores sociales que cuestionarían el régimen político vi-gente, entre los cuales se encuentra la participación creciente asumida por la po-blación inmigratoria que había sido promovida como el sector dinamizador, aunque pretendidamente subordinado, de la modernización nacional.
En todo caso la visión optimista esbozada acerca de los progresos que alcan-za el país a comienzos de siglo no deja de lado señalamientos críticos, en cuanto esto es vislumbrado como un período de transición en que se está superando un pasado de "barbarie" aún persistente. En la medida que el objetivo a seguir se encamina hacia la incorporación dentro de un proceso civilizatorio de alcance mun-dial, la comprensión de la propia situación se elabora en función de la extendida ideología europeísta que ve a América como prolongación, según un paradigma cul-tural homogéneo. El discurso positivista se mostró especialmente receptivo de este legado decimonónico, contribuyendo a la difusión de un modelo eurocéntrico y blan-co en la formación de una identidad nacional depurada racialmente, que excluía en forma sistemática a indios, negros y mestizos. El modo en que se percibe la sociedad desde los supuestos teóricos vinculados al evolucionismo y las doctrinas raciales conducen así a la adhesión a tesis que legitiman las desigualdades exis-tentes. No obstante, como vimos anteriormente, pueden reconocerse diferencias en la aplicación de las concepciones sociodarwinistas, entre cuyas excepciones men-cionamos la perspectiva de Álvarez aun dentro de un marcado europeísmo. Asi-mismo la crisis de la modernidad occidental que trae aparejada la Primera Guerra Mundial va a obligar a redefinir los referentes identificatorios sobre los que se había trazado un proyecto de nación, hasta desembocar en los escritos de Inge-nieros en el distanciamiento de Europa que ve sumida en un estado de barbarie para inclinarse entonces hacia la autonomía que supone la integración de las naciones latinoamericanas.
174
El espiritualismo nacionalista: revisionismo e invención de la tradición
En contraposición a las concepciones desarrolladas por el ensayo positivista se perfila hacia el Centenario una corriente a la que cabe designar como "espiritualismo nacionalista". Ricardo Rojas da a conocer en La restauración nacionalista (1909) las ideas iniciales que sustentan un programa de recambio generacional. Desde el pun-to de vista de su propuesta general, que se refiere a la necesidad de difundir idea-les patrióticos a través de la educación pública, no representa una novedad. Pero sí lo eran las premisas conceptuales con que define a la nación en términos cultura-les, constituida según Rojas por un núcleo de valores esenciales, costumbres e idio-ma que debían ser preservados frente a la amenaza de su disolución. A la política vigente de "argentinización" del inmigrante se le superpone una prédica que apun-ta a rectificar el cosmopolitismo y el materialismo, que se señalan como las princi-pales causas de la crisis. Si el origen del cosmopolitismo se relaciona con el impac-to producido por la presencia de numerosas colectividades extranjeras, al mismo tiem-po se asocia a la mentalidad europeizante de quienes enuncian el proyecto funda-cional de la Argentina moderna, lo cual da un determinado sentido a su discurso que se dirige especialmente a ofrecer una nueva orientación ideológica a la élite di-rigente.
Asimismo no deja de mantener continuidades con los logros que evidencia ese proyecto en curso, en cuanto retoma la variante educacional de Sarmiento pero enfatizando el monopolio que debía ejercer el Estado con la finalidad de nacionali-zar a la población inmigrante, la cual no obstante es contemplada como un factor positivo. La crítica de Rojas apunta a los presupuestos sobre los que se había pre-visto la modernización, interpretada ésta desde los efectos de la pérdida de una identidad preexistente que pretende recuperarse a partir de la nueva definición esencialista vinculada al nacionalismo. La polémica que suscitaría el libro tiene que ver con las resonancias que adquiere la tendencia nacionalista en los países euro-peos durante el período previo a la primera gran guerra, que va a ser leída en el medio intelectual argentino como favorable a reproducir un clima de xenofobia en aumento o meramente como una propuesta regresiva en la medida que tiende a revalorar un pasado que había sido superado con la entrada del país en la moder-nidad'. Ante las impugnaciones que recibe una concepción de hecho ambivalente como es el nacionalismo, Rojas se encarga de aclarar la especificidad que tiene para el caso argentino al vincularla a una tradición democrática, laica y pacifista. Lo que promueve como renovación doctrinaria destinada a fomentar el sentimiento patrió-tico, si bien remite al pasado, insiste en que éste constituye una base firme para
10 El debate se instala con el estado público que adquiere el ensayo de Rojas a partir de los co-
mentarios elogiosos de autores como Unamuno, Rodó, Maeztu y Jaurés, a lo que se agregan las
críticas de intelectuales que provienen de la oleada inmigratoria como Giusti, Ingenieros y Alberini,
este último califica a la orientación propugnada de "nacionalismo literario, necrófilo e indio-
hispanizante"; cfr. Coriolano Alberini, "La genialidad de Sarmiento y el nacionalismo histórico"
(1911), citado en N. Botana y E. Gallo, De la República posible a la República verdadera (1880-
1910), Buenos Aires, Ariel, 1997, pp. 592-593.
175
afianzar un proyecto que se plantea, a diferencia de otras variantes nacionalistas,
con un carácter integrador y abierto al futuro. La necesidad de precisar el marco diferente en que se ubica su propuesta lo
lleva a publicar: Blasón de plata (1910), donde va a exponer en forma de relato
histórico sus tesis sobre la constitución de la nacionalidad que contrastan con la
tradición historiográfica liberal y positivista. Rojas sitúa su ensayo entre la histo-ria y la leyenda, por lo que combina la recreación literaria con la indagación de
causas en una psicología colectiva que ya no se identifica exclusivamente con fac-
tores raciales: "Las naciones no reposan en la pureza fisiológica de las razas —
quimérica por otra parte-, sino en la emoción de la tierra y la conciencia de su unidad espiritual, creada por la historia, la lengua, por la religión, por el gobier-
no, por el destino" 11 . La formación de la conciencia nacional es relacionada a la
existencia de una fuerza anímica y telúrica que llama indianismo, la cual se ha
manifestado en distintas fases como resistencia y asimilación de lo foráneo. De
su planteo se desprende un cambio de valoración respecto a la mestización, que incluye componentes que habían sido rechazados anteriormente por prejuicios ra-
ciales e ideológicos como es el indígena y su mezcla con el español, que ahora
se presentan como los orígenes de la "raza nueva y superior" del criollo. En la
medida que Rojas formula su visión histórica dentro de una dialéctica de integra-ción —en lugar de la irreconciliable dicotomía referida a civilización y barbarie-, la
oposición entre nacionalismo y cosmopolitismo debía dar por resultado una nueva síntesis social, si bien sobre la base de una preponderancia de ese linaje criollo
con que caracteriza a la "argentinidad".
En una línea similar que desemboca en el nacionalismo cultural hay que ubi-car a Manuel Gálvez, quien da a conocer sus reflexiones en El diario de Gabriel Quiroga (1910). Concebido como un "estudio de psicología social", las contrapo-
siciones entre materialismo/idealismo, cosmopolitismo/tradicionalismo, extranjeros/
nativos, muestran la intención que anima el libro de invertir de signo ideológico al proyecto civilizatorio. En él la reivindicación de lo nacional se vincula a las raíces criollas y españolas que ve cifradas en la raza, el idioma y la religión. Ante el es-
pectáculo que describe de una capital cosmopolita y decadente, Gálvez encuentra la perduración de las tradiciones que definen el "alma nacional" en las provin-
cias del interior. Una recuperación esteticista es la que propone de la nacionali-
dad, en que deberá renacer la vida espiritual a partir de las "razas vencidas" que
habitan las "ciudades muertas" del medio provinciano, cuya característica princi-pal es la "tristeza" que, a diferencia de Bunge, se contempla como un estado que
lleva a la profundidad metafísica". Si las afirmaciones anteriores de Gálvez pue-
den comprenderse como una construcción literaria que bordean la paradoja, tam-bién hay que leerlas en un contexto al cual no deja de referirse y confirman el sentido político que otorga a su ensayo. En todo caso, los ideales y tradiciones
que propugna para encauzar la nación son propuestos como una terapéutica para lo que vislumbra como el "lamentable estado espiritual de este pueblo enfermo",
11 Ricardo Rojas, Blasón de plata (1910), Buenos Aires, La Facultad, 1922, pp. 163-164.
12 Manuel Gálvez, El diario de Gabriel Quiroga, Buenos Aires, A. Moen y Hnos., 1910, p. 155.
176
con lo cual retorna tópicos del ensayo psicológico-social pero van a ser asumidos ahora desde la prédica nacionalista". De allí que recurra a una lógica del enemi-go para fundar el sentimiento patriótico, llegando a sugerir la conveniencia de la guerra con el Brasil hasta concluir en el apoyo entusiasta de los ataques e incen-dios que los grupos civiles nacionalistas realizan en los días previos a la conme-moración del Centenario contra los locales e imprentas de anarquistas y socialis-tas.
Las connotaciones que adquieren sobre este trasfondo las críticas esbozadas por el espiritualismo nacionalista resultan significativas, aun cuando es posible recono-cer diferencias en las trayectorias seguidas por Ricardo Rojas y Manuel Gálvez, in-cluso con respecto a Leopoldo Lugones, que culminará en la defensa de un nacio-nalismo integrista. Pero en el caso de este último, si se toma en cuenta la transi-ción que experimenta hacia el Centenario, en que escribe para esa ocasión sus co-nocidas Odas seculares (1910), todavía prevalece la mirada autosatisfecha sobre la prosperidad alcanzada por el país que da lugar a una política inclusiva hacia nati-vos y extranjeros de distintas condiciones sociales. En general, las intervenciones del primer nacionalismo argentino no representan una ruptura sustancial con respecto al proceso modernizador, sino que intentan introducir una rectificación de la direc-ción ideológica en que se viene desarrollando". En sus discursos se sintetiza bien el nuevo clima de ideas al que ellos contribuyen a dotar de una determinada signi-ficación en los debates que se generan en el ámbito intelectual, en que se combina el sentimiento de grandeza nacional y la confianza en el porvenir junto con un cier-to malestar provocado por las tensiones que atraviesan la sociedad. Este malestar sería interpretado en clave culturalista, como resultado de las desviaciones produci-das con una orientación que menosprecia lo propio hasta desembocar en el predo-minio de intereses mercantiles por sobre los valores espirituales con los que se asocia a la auténtica nacionalidad.
A partir de la denuncia efectuada sobre los riesgos de una desintegración na-cional se irán definiendo una serie de posiciones que no dejan de ofrecer cierta ambigüedad. Aun cuando sea cuestionada la tendencia extranjerizante del proyecto elaborado por el liberalismo decimonónico existe una continuidad con los objetivos que guían la modernización: el énfasis en el aspecto educativo como dinamizador de los cambios, la adhesión al sistema democrático que será modificado mediante la reforma electoral, hasta las recusaciones al materialismo y al cosmopolitismo estaban convirtiéndose en tópicos del discurso político. Precisamente la recepción que van logrando las doctrinas nacionalistas en las élites dirigentes muestra la renova-ción operada dentro de un marco conceptual que justifica las prerrogativas del pa-triciado criollo. Incluso respecto a la percepción del inmigrante, si bien se reviste de la carga significativa de ser lo "extraño" o un "elemento disolvente" para el país, termina siendo contemplado desde una óptica coincidente con la difundida idea del
13 Ibídem, p. 79.
14 La continuidad que presenta el nacionalismo cultural con respecto a la tradición liberal es trata-
da en: Fernando Devoto, Nacionalismo, fascismo y tradicionalismo en la Argentina moderna. Una
historia, Buenos Aires, Siglo XXI, 2002.
177
"crisol de razas", en cuanto se postula su asimilación a partir de un núcleo origi-nario que se legitima en el pasado nacional. Pero, además, en esa tarea de conser-
vación y recuperación del fundamento espiritual que constituye la nación se revela el privilegio que es asignado al intelectual, quien a través de la palabra se pone en
contacto con los valores esenciales de la patria. De allí también que el problema
de la identidad nacional se vincule preferentemente con el idioma, que debe ser preservado frente a los extranjeros que lo deforman.
La filiación literaria de los ensayistas que pertenecen al nacionalismo cultural
influye en la perspectiva estetizante que adoptan, así como su dedicación a crear una narrativa sobre la nacionalidad que contrasta con las tesis de la historiografía positivista. En cierto modo el relevo intelectual que representan se sostiene en la
capacidad de generar un relato identificatorio en que se van a reconocer las élites, así como su contenido simbólico hace posible la transmisión a través del sistema
educativo estatal. En ellos se hace evidente la intención de inventar una tradición,
si bien se modelará bajo distintos referentes que remiten a un núcleo de valores
originarios. En Gálvez la inclinación hacia la tradición hispánica se acentuaría en El solar de la raza (1913), escrito luego del viaje iniciático que realiza por varias ciu-
dades peninsulares que lo llevarían a descubrir la "espiritualidad" de su arte, litera-
tura y religión. Bien puede comprenderse como un giro respecto al antihispanismo que había marcado a las generaciones precedentes, pero que comienza a revertirse hacia el Centenario con diversas manifestaciones de intercambio cultural. En el caso
de Rojas vimos que reivindica principalmente al grupo criollo, que surge de la con-
junción de las culturas nativas y europeas. Al elemento hispánico le suma lo indíge-na, aun cuando hay que observar que no recupera directamente el indigenismo sino
que habla de indianismo, entendido éste como el espíritu territorial que dota de
caracteres uniformes a los distintos grupos que conforman la nación argentina. De acuerdo a la valoración positiva que hace del mestizaje se va a recuperar también
al gaucho, que Lugones convierte en figura retórica desde las célebres conferencias
de 1913 que luego reúne en su libro: El payador, donde entre otras cosas sustenta la tesis del Martín Fierro como poema épico nacional, al mismo tiempo que va a afirmarse la existencia de un idioma propio que tiene su expresión en la literatura
argentina, tesis que Rojas confirmaría en sus estudios historiográficos dedicados a
esta temática. Por otra parte, cabe remarcar las afinidades políticas cambiantes que registran
los autores enrolados en el nacionalismo cultural, especialmente con las alternati-
vas que se abren luego de la apertura electoral que llevaría al radicalismo al poder. Si, según la naturaleza ideal que asignan a la argentinidad, se resiste a ser identi-
ficada su propuesta con la representación de un determinado sector político, en cambio es clara la preeminencia que posee el escritor (nacionalista) para convertir-
se en su vocero. En este sentido, no son todavía disidencias al interior de la elite dirigente las que se dirimen con los debates del Centenario, sino que muestran las
tomas de posición de los intelectuales dentro de un espacio atravesado por diferen-tes perspectivas en torno a las construcciones simbólicas que se ensayan sobre la nacionalidad.
178
El discurso contrahegemónico del anarquismo
Ante el clima adverso que viene conformándose contra los sectores populares de origen inmigrante van a surgir también voces disidentes. Las más contestatarias pro-vendrían especialmente del anarquismo, opuesto por su orientación libertaria interna-cionalista a la retórica patriótica vigente. Las ideas que difunden los anarquistas no están exentas de responder al contexto cultural de la época, evidenciando un cruza-miento con temáticas afines al socialismo, al positivismo y al modernismo. El cam-bio de sociedad que promueven supone crear un sentido moral basado en la solida-ridad, incluyendo además una confianza en la racionalidad cuya expresión más visi-ble se traduce en la ciencia y el progreso. Pero lo que ubica al anarquismo como una tendencia alternativa, tanto en el plano de los discursos como en el de las prácticas, es la impugnación a las convenciones sociales e instituciones vigentes, como se re-fleja en sus posiciones sobre la familia, el matrimonio, la mujer, la religión, el arte, la educación, el mundo del trabajo y el Estado'. Asimismo la intransigencia política que caracteriza al movimiento anarquista dará motivo a que constituya el blanco principal de las medidas represivas que recrudecieron durante el Centenario, cuando se de-clara el estado de sitio para frenar las manifestaciones contrarias al gobierno y se sanciona la ley de defensa social, que permite expulsar a los extranjeros conside-rados "indeseables" y prohíbe la circulación de la prensa contestataria.
La actitud de denuncia que promovieron los intelectuales cercanos al anarquis-mo ofrece una perspectiva diferente de la imagen idílica e integradora de la nacio-nalidad que se repite como lugar común. Por otra parte, la crítica a la sociedad burguesa —tema frecuentado por los intelectuales como forma de legitimación so-cial, que en general va cediendo lugar a una posición más conformista— mantiene una plena vigencia entre los escritores libertarios. En Alberto Ghiraldo bien puede reconocerse que el modernismo no sólo representa una salida esteticista frente a la decadencia del mundo burgués. La vanguardia artística se presenta así en coincidencia con la renovación que debía producirse en la misma organización social. En este sentido, el modo en que asumen la práctica literaria se erige como medio de trans-formación, tal como lo presenta Alejandro Sux en Bohemia revolucionaria (1910) 16 . Allí describe en forma autobiográfica la vida cotidiana de un grupo de anarquistas, donde se recrean las formas de sociabilidad que corresponden a la bohemia de co-mienzos de siglo y los ideales que los animan. No es inmediatamente la intención
15 Entre los estudios recientes dedicados al anarquismo puede consultarse: Juan Suriano, Anarquistas.
Cultura y política libertaria en Buenos Aires, 1890-1910, Buenos Aires, Manantial, 2001.
16 Alejandro Sux fue un periodista y escritor libertario, cuyo verdadero nombre era Alejandro Maudet.
En la introducción del libro que comentamos ofrece una descripción de las corrientes intelectua-
les de la época por sobre las que destaca la misión de la bohemia: "La racha de positivismo que
ha helado a los corazones humanos, ha llegado también al pecho de muchos artistas; los tráns-
fugas, los acomodaticios, los cobardes, no son flores raras en el jardín del arte, pero es innegable
la existencia de una juventud valiente y entera que todavía lucha heroicamente agrupada a la som-
bra del estandarte de la belleza, que es la Verdad. Esta juventud, que no canta a las azules
princesitas, ni llora sus amores imposibles, abandona las blanduras de una existencia burguesa,
179
del libro servir de propaganda ideológica, sino que se dedica a narrar las relaciones
de camaradería entre los personajes, de su entrega a la escritura y a la causa so-cial, a pesar de las adversidades, las penurias económicas y la persecución oficial.
Aunque no se lo proponga en forma expresa, ese mundo de la bohemia intelectual
constituye el reverso de la Argentina opulenta que se exhibe en las exposiciones y
festejos oficiales de 1910. Otro de los autores que da su impresión en esos años es el inmigrante francés
Pierre Quiroule, quien escribe La ciudad anarquista americana (1914) 1 ', relato utópi-
co donde alude irónicamente a los festejos que hacía la monarquía de "El Dorado"
en su décimo aniversario hasta que es derrocada para instaurar una nueva socie-dad basada en los principios libertarios. La referencia a un ideal de retorno a la
naturaleza lleva a postular una forma de organización a partir de comunas de tipo
agrícola, que se presenta además dentro de las oposiciones semánticas que
estructuran esta utopía como inversión axiológica respecto a las categorías fundan-
tes de la modernización nacional. Para Quiroule la vida de la ciudad moderna cons-tituye un medio artificial para el hombre, en que el progreso y la civilización son
falsos en la medida que reproducen la barbarie del sistema capitalista. En esta re-presentación imaginaria se ofrece así otro modelo de sociedad posible, que va a
poner en cuestión los valores predominantes en la república oligárquica. No menos significativa resulta la visión diferente que registran los escritores anarquistas acer-ca de ese lugar simbólico que es el mundo rural —connotado en el discurso oficial
del Centenario como esencia de lo patriótico y a la vez como fuente de la riqueza
nacional—, al igual que es reivindicado el gaucho como modelo positivo de rebeldía
ante la ley y el Estado, tal como lo interpreta por ejemplo Alberto Ghiraldo. La radicalidad que asumen en general los anarquistas, en su condición de inte-
lectuales y militantes, encuentra su expresión en la revaloración que realizan de los
sujetos que quedan excluidos o sometidos bajo el orden conservador: el obrero, el campesino, el extranjero y la mujer, entre otros sectores que reciben un reconoci-
miento en los discursos y prácticas sociales libertarias. Igualmente mencionamos que no están desvinculadas sus ideas de los componentes que impregnan el imaginario
colectivo de la época, en particular de la validación del aporte que representa el saber científico para la creación de una nueva sociedad; pero a diferencia de la común
creencia en un progreso necesario van a poner de relieve la mediación humana en
la realización de un cambio revolucionario en las relaciones sociales". Por otra par-
monótona e insípida y se lanza a la conquista de la Gloria empuñando una lira, no de oro cince-
lado, pero sí construida a golpes de martillo sobre el yunque del dolor humano, para entonar un
himno a la Vida y al Porvenir", Bohemia revolucionaria, Barcelona, Biblioteca de la Vida Editorial,
1910, pp. 11-12.
17 Seguimos la reproducción del texto de Quiroule, que es el seudónimo de Joaquín Alejo Falconnet,
en: Félix Weinberg, Dos utopías argentinas de principios de siglo, Buenos Aíres, Solar-Hachette, 1976.
Acerca del modo en que se ejerce la función utópica en este relato, así como en otros discursos
de la época, lo hemos desarrollado en nuestro trabajo: "La 'utopía civilizatoria' en la Argentina
del Centenario", en: Arturo Roig (comp.), Proceso civilizatorio y ejercicio utópico en nuestra Amé-
rica, San Juan, Editorial Fundación Universidad Nacional de San Juan, 1995, pp. 217-241.
180
te, la actitud intransigente con que se enfrentan a los poderes públicos concentra-dos en la élite dirigente los ubicaría a ellos mismos en una posición de marginalidad, desde la cual enunciarían una crítica que desnuda ese otro rostro intolerante y re-presivo de la Argentina centenaria.
Manuel Ugarte y la unidad latinoamericana
Corresponde igualmente a Manuel Ugarte la articulación de un discurso que va a contrastar con la tónica dominante en el Centenario. Desde su estadía en Europa pronuncia para esa fecha una conferencia sobre la revolución americana, donde expone una tesis que va ampliar en su libro: El porvenir de la América Española (1910). A diferencia de las explicaciones que recurren a los orígenes raciales de los pueblos latinoamericanos, va a afirmar que la distancia con el desarrollo alcanzado por la América del Norte responde a dos causas: en primer lugar, la división que mantienen las repúblicas que se separan de España y, segundo, la orientación polí-tica autoritaria de la mayor parte de ellas, en que una "oligarquía temerosa y egoís-ta" se apodera del gobierno y desvirtúa el proceso de independencia'. Convencido de que la historia la construyen los hombres y los pueblos, la tarea a que se entre-ga Ugarte hasta sus últimos días va a tener como objetivo la formación de la "pa-tria grande". En este sentido advierte que aunque los países del Cono Sur presen-ten índices ventajosos por su situación económica, geopolítica y población inmigratoria, no están exentos de la creciente ingerencia en lo político y lo econó-mico que ejerce el imperialismo norteamericano. A partir de estos motivos, suma-dos a la existencia de una unidad cultural que reconoce también las especificidades existentes, sostiene la necesidad de llevar adelante un programa de confederación de las naciones latinoamericanas. La claridad de su mensaje resuena hasta el pre-sente, constituyendo ya para su época una alternativa frente a los discursos justificatorios de las desigualdades nacionales y sociales, así como la complicidad, o en otros casos ceguera, ante las formas de expansión neocolonialista de las po-tencias mundiales.
El modo en que Ugarte aborda la problemática nacional contiene una amplia-ción de su significado, que en los términos restringidos con que se plantean en re-lación con un sector social o con cada país, se presentan como el primer obstáculo a superar'. Por esta vía va a contracorriente de la mentalidad predominante al tra-tar de incorporar a la Argentina en el contexto de América Latina, a la vez que alienta la integración de esta última en respuesta a una situación internacional que revela
18 Un ejemplo del recurso a las teorías científicas en boga interpretadas desde el pensamiento anar-
quista se encuentra en la tarea de difusión que realiza el obrero tipógrafico español Antonio Pellicer
Paraire en: Conferencias populares sobre sociología, Buenos Aires, Imprenta Elzeviriana, 1900.
19 Manuel Ugarte, La nación latinoamericana. Compilación y prólogo de Norberto Galasso. Caracas,
Biblioteca Ayacucho, 1978, p. 10 y ss.
20 En este sentido afirma Ugarte: "Lo que nos ha perjudicado hasta ahora ha sido la noción que
tenemos de la nacionalidad. Las fronteras están más lejos de lo que suponen los que sólo atien-
181
las tentativas hegemónicas experimentadas con la mundialización capitalista. Pero además su propuesta resulta inclusiva respecto a los distintos sujetos y clases exis-
tentes al interior de la sociedad argentina, que se encuentra entonces dividida por las diferenciaciones que instala el régimen conservador, por lo que en él la resolu-
ción de la cuestión social está estrechamente ligada a la cuestión nacional, en cuanto ambas requieren de un proceso de liberación. En la conjunción de la perspectiva socialista con el latinoamericanismo antiimperialista reside la singularidad de la posición de Ugarte, así como la incomprensión de que fue objeto en el medio inte-
lectual y político argentino. Pero si la suya fue una voz solitaria para su época, aún
hoy podríamos comprobar que mantiene su vigencia como denuncia frente a situa-ciones de dependencia, allanando el camino para avanzar hacia la construcción de una democracia con sentido social'.
Para concluir diremos que del panorama trazado acerca de los ensayos que rea-
lizan una interpretación de la nacionalidad, tratamos, en primer lugar, de poner de manifiesto los diferentes proyectos que circulan en el Centenario. Si las políticas de identidad que contienen cada uno de ellos remite a las construcciones que se ha-
cen desde el plano cultural, no dejan de tener su operatividad bajo distintos me-dios, que van desde la imposición, a través del aparato estatal, a las modalidades
de expresión propias que surgen de la sociedad civil, en muchas ocasiones como respuesta a esas formas impuestas. En todo caso, puede considerarse como criterio
para delimitar los modos legítimos en que se plantea una idea colectiva de nación el grado de inclusión real que contiene respecto a la totalidad de quienes la cons-
tituyen. Otro aspecto que nos parece significativo es el modo en que se juega la
temporalidad, ya sea en los casos en que la apelación al pasado se utiliza como forma de legitimación de las diferencias sociales que se dan en el presente o, en las alternativas que se plantean con un sentido más constructivo, a partir de un
diagnóstico crítico de los procesos históricos que permite la elaboración de un pro-yecto de cambio que incorpora una cierta tensión utópica.
En buena parte de las enunciaciones analizadas aparece el presupuesto de que
la consolidación de la nacionalidad requiere de una cierta homogeneidad de valo-
res, de ideas o, simplemente, alude a un tipo racial característico. La definición de esos rasgos homogéneos generalmente se convierte en monopolio de quienes deten-
tan el poder, incluyendo a los intelectuales que intentan darle una forma discursiva. Esta tendencia debería remplazarse en la actualidad por el reconocimiento de la
diversidad cultural que necesariamente coexiste dentro de cada nación. Desde esta
perspectiva, que supone una idea de unidad no incompatible con la diversidad, tam-
bién sería factible pensar en la posibilidad de realización de ese anhelo de integra-ción latinoamericana que expandiría los límites, geográficos y mentales, de las na-
cionalidades actuales.
den a mantener dominaciones efímeras, sin comprender que por sobre los intereses del grupo están
los de la patria y por sobre los de la patria, los de la confederación moral que forman los latinos
dentro del Continente", La nación latinoamericana, ed. cit., p. 18.
21 Acerca de la actualidad que posee el mensaje de Ugarte puede verse el trabajo de Arturo Roig:
Necesidad de una segunda independencia, Río Cuarto, Universidad Nacional de Río Cuarto, 2003.
182
Bibliografía
Altamirano, Carlos y Sarlo, Beatriz, "La Argentina del Centenario. Campo intelectual, vida literaria y
temas ideológicos", en Ensayos argentinos: de Sarmiento a la vanguardia, Buenos Aires, Ariel, 1997,
pp. 161-199.
Alvarez, Agustín, ¿Adónde vamos? Buenos Aires, La Cultura Argentina, 1915.
El pasado y el presente. Reflexiones sobre moral política y sociedad. Estudio preliminar y selec-
ción de textos de Dante Ramaglia. Mendoza, Ediciones Culturales de Mendoza, 1998.
Biagini, Hugo, Lucha de ideas en Nuestramérica, Buenos Aires, Leviatán, 2000.
Botana, Natalio y Gallo, Ezequiel, De la República posible a la República verdadera (1880-1910), Bue-
nos Aires, Ariel, 1997.
Bunge, Carlos O., Nuestra América, Barcelona,ilmprenta de Henrich y Cía., 1903.
Nuestra patria, Buenos Aires, Angel Estrada y Cía. Editores, s/f.
Devoto, Fernando, Nacionalismo, fascismo y tradicionalismo en la Argentina moderna. Una historia,
Buenos Aires, Siglo XXI, 2002.
Gálvez, Manuel, El diario de Gabriel Quiroga, Buenos Aires, A. Moen y Hnos., 1910.
El solar de la raza, Buenos Aires, Tor, 1913.
Halperín Donghi, Tulio, Vida y muerte de la República verdadera (1910-1930), Buenos Aires, Ariel, 1999.
Ingenieros, José, Sociología argentina, en Obras completas, tomo 6, Buenos Aires, Mar Océano, 1961-
1962.
Lugones, Leopoldo, Odas seculares, Buenos Aires, Moen, 1910.
Pellicer Paraire, Antonio, Conferencias populares sobre sociología, Buenos Aires, Imprenta Elzeviriana,
1900.
Ramaglia, Dante, "La 'utopía civilizatoria' en la Argentina del Centenario", en: Arturo Roig (comp.),
Proceso civilizatorio y ejercicio utópico en nuestra América, San Juan, Editorial Fundación Universidad
Nacional de San Juan, 1995, pp. 217-241.
Roig, Arturo, "La entrada del siglo. La Argentina en los años 1880-1914", en Arturo Roig (comp.),
Argentina del 80 al 80. Balance social y cultural de un siglo, México, Universidad Nacional Autónoma
de México, 1993.
— Necesidad de una segunda independencia, Río Cuarto, Universidad Nacional de Río Cuarto, 2003.
Rojas, Ricardo, Blasón de plata, Buenos Aires, La Facultad, 1922.
La restauración nacionalista, Buenos Aires, Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, 1909.
Suriano, Juan, Anarquistas. Cultura y política libertaria en Buenos Aires, 1890-1910, Buenos Aires,
Manantial, 2001.
Sux, Alejandro, Bohemia revolucionaria, Barcelona, Biblioteca de la Vida Editorial, 1910.
Terán, Oscar, "El pensamiento finisecular (1880-1916)", en Mirta Lobato (comp.), El progreso, la mo-
dernización y sus límites (1880-1916), Buenos Aires, Sudamericana, 2000, pp. 327-363.
Vida intelectual en el Buenos Aires fin-de-siglo (1880-1910). Derivas de la "cultura científica",
Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2000.
Ugarte, Manuel, La nación latinoamericana. Compilación y prólogo de Norberto Galasso. Caracas, Bi-
blioteca Ayacucho, 1978.
Viñas, David, Literatura argentina y realidad política, Buenos Aires, Sudamericana, 1996.
Weinberg, Félix, Dos utopías argentinas de principios de siglo, Buenos Aires, Solar-Hachette, 1976.
183