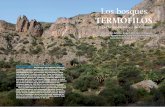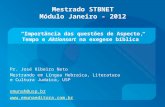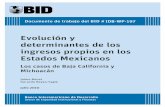El derecho a (no) ser dejado solo: una exploración sobre el derecho a registrar y difundir los...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of El derecho a (no) ser dejado solo: una exploración sobre el derecho a registrar y difundir los...
El derecho a (no) ser dejado solo
Una exploración sobre el derecho a registrar y difundir los propios datos personales como aspecto
proactivo del derecho fundamental a la autodeterminación informativa.
I. PRESENTACION.
Hasta ahora el derecho humano fundamental a la autodeterminación informativa se ha centrado
en forma preponderante en los aspectos limitativos al tratamiento por parte de terceros de la
información sobre la propia persona – el titular de los datos personales, en nuestra terminología
actual -. Este carácter restrictivo, que incluso nos parece difícil de separar de la misma esencia del
derecho comentado, recorre incólume la historia del instituto, desde sus orígenes hasta el
presente. En efecto, así ha sido desde el clásico “derecho a la privacidad” propuesto en 1890 por
Brandeis y Warren en los Estados Unidos, hasta el actual desarrollo del derecho a la protección de
los datos personales de matriz europea, con sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición. De hecho, fueron los dos juristas norteamericanos recién nombrados quienes acuñaron
la expresión que bien resume esa función de limitación, restricción, defensa o vallado ante los ojos
y atención de los demás y que tradicionalmente se asocia con este derecho: el derecho “a ser
dejado solo” (“the right to be left alone”, en inglés).
No sin reconocer el carácter exploratorio de este trabajo y la especial humildad con la que
debe acometerse una empresa de esta naturaleza, aquí queremos proponer que, además de
prohibiciones y limitaciones al tratamiento de datos por terceros, el derecho fundamental a la
autodeterminación informativa incluye una faz que calificaremos de proactiva – también
podríamos decir “activa”, “expansiva” o “positiva”. Esta faceta, que complementa la que ya
conocemos, se concentra ya no en restringir la posibilidad de terceros de tratar los datos
personales del titular, sino en afirmar el derecho de ese titular al tratamiento de sus propios
datos. Nos referimos pues al derecho al tratamiento de los propios datos personales, el que
consistirá ante todo en la facultad de la persona de registrar o recolectar tales datos,
comprendiendo aquellos sobre las propias circunstancias o situaciones que esa persona desea
documentar de sí misma, lo que podrá hacer por medio de la captación y registro de imágenes,
audio, geolocalización, datos biométricos – incluso dinámicos, como el pulso, la presión sanguínea
y la actividad cerebral identificable - y cualquier otro atributo propio y apto para consolidarse
como información. Comprenderá en una segunda instancia el derecho del sujeto a comunicar a
terceros e incluso difundir públicamente la información sobre sí mismo que considere
conveniente. Teniendo en miras la función de garantía ante abusos, arbitrariedades y negligencias
que la efectivización de este derecho significaría para un enorme universo de personas en
situaciones de vulnerabilidad, es que decidimos llamarlo “derecho a no ser dejado solo”.
Interpretamos que este derecho de la persona al tratamiento activo de la información que
a ella se refiere – incluyendo la registración de tal información - se incardina sin forzamientos en la
conceptualización del derecho a la autodeterminación informativa según lo define la fundacional
Sentencia del Tribunal Constitucional alemán al acuñar la denominación del instituto en examen.
Ello cuando alude a “la facultad del individuo, derivada de la idea de autodeterminación, de decidir
básicamente por sí mismo cuándo y dentro de qué límites procede revelar situaciones referentes a
la propia vida”.i Pero a pesar de estar ínsita y latente en la noción de disponer de la información
que nos concierne y de la trascendencia que advertiremos que tiene, la faceta proactiva del
derecho a la autodeterminación informativa se encuentra ignorada.
Veremos también que la perspectiva a presentar nos deparará un resultado sorprendente:
la ya recurrente pugna entre la protección de datos personales y la libertad de expresión se diluirá
en una buena medida, para mostrar una poderosa convergencia entre ellos, traducida en el
derecho de toda persona a documentar lo que desee sobre sí misma y expresarlo ante el mundo
de la manera que elija. Protección de datos personales y libertad de expresión, pues, ya no
necesariamente se mirarán desde veredas opuestas, sino que al menos durante ciertos tramos,
podrán caminar de la mano y a sus anchas. Su pilar común será la autodeterminación informativa,
como instituto del Derecho humanista contemporáneo que regula la relación entre la persona y la
información que le concierne.
Nos anticipamos señalando que la importancia que damos al derecho objeto de este
estudio no es la de fomentar el exhibicionismo insustancial que nos rodea. Más bien, todo lo
contrario. Como telón de fondo para retratar la significación de la facultad jurídica que
abordamos, recordaremos que las más serias violaciones a los derechos humanos ocurrieron y
ocurren en gran medida porque sus víctimas se encuentran impedidas de documentar su
circunstancia, condenadas entonces a una invisibilidad no querida. Así, en situaciones de arresto,
detención, hospitalización, “institucionalización” en establecimientos de salud mental, burocracias
y otros ámbitos signados por el fuerte desbalance de poder entre los intervinientes, el “derecho a
ser dejado solo” tiende a perder virtualidad para el afectado, dando paso, en cambio, a un legítimo
interés en no ser dejado solo. No es casual que en supuestos como los mencionados, será la parte
que se beneficie o que potencialmente pueda beneficiarse del secreto de los actos o de su
instrumentación unilateral, la que resistirá la pretensión de la parte más débil de documentar fiel
e integralmente lo que le sucede. Tampoco es casual que esa resistencia será directamente
proporcional a la calidad técnica de registración de imágenes y sonido que proveería la tecnología
a emplearse, lo que en definitiva se vincula con su valor probatorio.
Lo cierto es que nos encontramos en un mundo en el que, pese a innegables progresos,
millones de personas sufren a diario injusticias, daños, negligencias y arbitrariedades cuya
ocurrencia no pueden registrar aunque quisieran, y que en consecuencia difícilmente puedan
acreditar, sin poder entonces reclamar la eventual reparación legal. Además de la problemática
que esto supone para el individuo perjudicado, la multiplicación de realidades disvaliosas pero
ocultas deja a la sociedad ciega ante fenómenos que podrían ameritar cambios de políticas y
enriquecer el debate público. Y esto para no referirnos al efecto de prevención de atropellos que
tendría la fiel documentación por parte de los habituales damnificados de eventos tales como la
realización de denuncias en comisarías normalmente mal atendidas, el trabajo en condiciones
inapropiadas, situaciones proclives a la discriminación y un largo etcétera que se deja a
imaginación del lector. En tal sentido, es evidente que la facultad legal aquí tratada, que creemos
se desprende de los principios de cualquier sociedad democrática, aún no es objeto de suficiente
conciencia pública. Esto permite decir que del mismo modo que debió llevarse adelante una tarea
pedagógica para que los ciudadanos conozcan y ejerzan su derecho a la autodeterminación
informativa en el aspecto de restricción al tratamiento de datos realizado por terceros, también
será necesaria una similar acción de concientización para que el aspecto aquí destacado de la
autodeterminación informativa pase a integrar el haz de derechos que la gente sabe que tiene y
pueda así desplegar su indudable potencial para el mejoramiento de la calidad de vida de las
personas y el funcionamiento de las instituciones.
II. LOS DERECHOS “A SER DEJADO SOLO” Y “A NO SER DEJADO SOLO” COMO FACETAS DEL
DERECHO A LA AUTODETERMINACION INFORMATIVA.
Cuando nos remontamos a los antecedentes del actual derecho a la autodeterminación
informativa, encontramos que sus primeras manifestaciones tienen un carácter eminentemente
individualista, más cercanas al derecho de propiedad privada que al concepto de igual dignidad
humana que infunde la doctrina de los derechos humanos. Esa estrecha relación entre propiedad
privada y privacidad no es meramente semántica. Sus resabios perduran con fuerza hasta el día de
hoy y son la principal causa de que nos cueste advertir la verdadera consecuencia sustancial que el
derecho a la autodeterminación informativa tiene en los casos de las personas en coyunturas de
vulnerabilidad. Esa consecuencia no es tanto impedir que se sepa de sus circunstancias, sino más
bien permitir que se sepa. Diríamos que para algunas personas y en algunas circunstancias, el
empoderamiento reside en la supresión o limitación a la circulación de cierta información,
mientras que en otras personas bajo otras circunstancias, ese empoderamiento podrá existir sólo
gracias a la posibilidad del afectado de registrar y preservar la información sobre lo que le sucedió.
El derecho que figurativamente aquí llamamos a “no ser dejado solo” es entonces el
derecho que tiene toda persona a registrar y preservar informaciones sobre sí mismo y a
comunicarlas a personas determinadas o difundirlas a la comunidad en general, todo ello de
acuerdo y en la medida de la propia voluntad del sujeto en cuestión, esto es, el titular de los datos
personales. El control sobre los propios datos personales sigue siendo su objeto y razón de ser,
pero en esta instancia no con intención de suprimirlos o limitar su circulación, sino de conservarlos
y eventualmente darlos a conocer, en tanto información sustancial para la defensa de derechos de
fondo o cualquier otra finalidad legítima. El sujeto, pues, no está aquí en el rol reactivo de quien
debe defenderse de un tratamiento de datos hecho por otros, sino que activamente persigue el
tratamiento de sus propios datos – especialmente su registración o recolección -, y eventualmente
contra la oposición de terceros que pretenden impedirlo.
Desde esta perspectiva, la acción hoy paradigmática del derecho a la protección de datos
personales en busca del acceso, rectificación o supresión de los propios datos personales – el
habeas data -, no agota el derecho a la autodeterminación informativa, sino que debiera verse
complementada por la acción dirigida a vencer la resistencia opuesta por terceros al registro o
recolección de los propios datos personales.
Somos conscientes de que el paso de subsumir este “derecho a no ser dejado solo” en el
derecho de autodeterminación informativa no está exento de objeciones. Es innegable que
aunque la autodeterminación informativa incluye el derecho a divulgar la información propia, el
énfasis hasta el momento está puesto en el carácter restrictivo o defensivo sobre los datos. Pero si
decidimos – como aquí creemos – que el rechazo o el temor a la tecnología per se no es de la
esencia del derecho a la autodeterminación informativa, y que tampoco es de su esencia una
cultura del secretismo, entonces podemos intentar, como ahora haremos, justificar el paso dado.
Empezaremos haciendo notar que aunque la expresión “derecho a la protección de datos
personales” (receptada por la legislación argentina, española, mexicana, uruguaya y otras) nos
remite a la idea de protección como limitación al tratamiento de información personal que ya
existe y que otros poseen, nada impide que se quieran proteger datos personales que aún nadie
tiene y que el propio sujeto quiere documentar y resguardar. En esta línea, es el propio titular
quien elige iniciar un tratamiento de datos sobre sí mismo, a través de su registro o recolección. Su
objetivo prioritario será generar información sobre su persona; no suprimirla. Proteger sus datos
personales será evitar la pérdida irrecuperable de información sobre una circunstancia dada que
es plenamente susceptible de ser representada en datos, como imágenes y sonido. A modo de
ejemplo, quien está siendo objeto de un procedimiento policial, ya sea en la vía pública, en una
comisaría o en cualquier otro lugar, puede querer legítimamente, precisamente para proteger,
controlar y disponer de sus datos personales, registrar tales datos con la mayor fidelidad –
absolutamente todo lo que le está sucediendo –, por medio del registro audiovisual de su vivencia.
El sujeto en cuestión puede querer hacer esto ya sea para su eventual difusión posterior, o para
conservarlo dentro de su esfera de dominio. El mismo interés legítimo posee quien es objeto de
un procedimiento médico, quien realiza un trámite ante la Administración Pública, quien actúa
como consumidor, quien se desempeña laboralmente para una empresa y quien en su condición
de padre o madre de su hijo menor, lo confía a una guardería o institución de enseñanza. Aunque
en todos estos casos seguramente habrá otros derechos en pugna, lo que aquí queremos poner de
manifiesto en primer término es que uno de esos derechos será el derecho a la autodeterminación
informativa en su faz proactiva y en cabeza del protagonista de ese evento. Después
presentaremos a consideración algunos criterios para dirimir posibles conflictos entre el “derecho
a ser dejado solo” y el “derecho a no ser dejado solo” y asimismo diremos algo de los aspectos
técnicos fuertemente ligados a esta ardua temática, fundamentalmente en cuanto a la disociación
de datos.
Continuamos nuestro argumento mencionando el artículo II-67 de la Constitución
Europea, que establece que toda persona tiene derecho a “acceder a los datos recogidos que la
conciernan”. Aquí mantenemos que el derecho de acceso comprende, de modo implícito pero
inevitable, el derecho de esa persona a recoger o generar por sí misma los datos que le
pertenecen. Recuérdese que el dato es la representación simbólica de una porción de la realidad,
por lo que toda vez que esa porción de la realidad se refiere a un sujeto de derecho, es susceptible
de ser representada en datos personales. Por imperio del principio de la autonomía de la voluntad,
del que emana el de autodeterminación informativa, es la misma persona, a la que sin duda y en
primer término debe reconocérsele el derecho a registrar en datos de su titularidad las propias
circunstancias de tiempo, lugar, imagen, voz, estado emocional y cualquier otra en las que se
desenvuelve, en toda la extensión que las posibilidades técnicas lo permitan.
Observemos asimismo que el derecho al tratamiento, registro y publicidad de los propios
datos personales surge implícito en la sentencia judicial que, si no fue génesis, dio nombre al
derecho a la autodeterminación informativa. Nos referimos a la ya citada Sentencia de la Primera
Sala del Tribunal Constitucional Federal alemán del 15 de diciembre de 1983. La misma se refiere a
“el derecho de decidir por sí mismos, cuándo y dentro de qué límites los asuntos de la vida personal
habrán de ser públicos”.
Otras definiciones ensayadas confirman sustancialmente este enfoque:
Así, se ha definido a la autodeterminación informativa como la “facultad de toda persona
para ejercer control sobre la información personal que le concierne, contenida en registros públicos
o privados, especialmente los almacenados mediante medios informáticos”,ii donde es necesario
advertir que si en algunas ocasiones los terceros pueden crear tales “registros públicos o
privados”, con cuánta más razón debe poder hacerlo el mismo titular de los datos a través de la
auto-registración de cuanto desee y se refiera a su persona.
Se suma a lo expuesto la interpretación a contrario sensu del principio del art. 5 de la Ley
N° 25.326 y sus análogas en el derecho comparado, según el cual el tratamiento de datos
personales - que incluye su recolección - es ilícito cuando el titular no hubiere prestado su
consentimiento: siendo evidente que cuando el titular recoge sus propios datos existe tal
consentimiento, este tipo de tratamiento será lícito.
Estas reflexiones ayudan a descubrir que existe una profunda lógica para que los cuatro
pilares típicos del derecho del titular a la protección de sus datos personales (acceso, rectificación,
actualización y supresión de los propios datos) se vean complementados con un quinto aspecto: la
registración, producción o documentación de los propios datos personales. Este es el aspecto que
entendemos implícito en la construcción doctrinaria que prevalece del derecho a la
autodeterminación informativa, estimando necesaria su consagración a texto expreso.
III. EL DERECHO A NO SER DEJADO SOLO Y EL DERECHO A LA IMAGEN
El contenido del derecho a la imagen ofrece un ítem que, por tener relación con el objeto de este
trabajo, debe ser comentado.
Se ha caracterizado al derecho a la imagen diciendo que “tiene por objeto, en última
instancia, a la libertad negativa y positiva de auto-exhibición que debe reconocerse a cada
persona, y que puede tener proyecciones patrimoniales en la medida que del empleo de la imagen
deriven beneficios económicos directos o indirectos (por caso, publicitarios) al titular o a
terceros”.iii
Siguiendo a los mismos autores citados, el contenido específico del derecho a la imagen
incluye:
a) Sustraerla de su captación, apropiación, utilización y difusión por terceros. b) Promover por sí, o autorizar gratuitamente a terceros (bajo determinadas condiciones)
su captación, utilización y difusión. c) Promover su difusión, reproducción y utilización publicitaria o comercial, a los fines de
obtener beneficios económicos. d) Ceder a terceros las facultades de difusión, reproducción y utilización publicitaria o
comercial a cambio de una contraprestación económica.
Sin duda, el punto b) se asocia especialmente con la faz proactiva del derecho a la autodeterminación informativa según aquí lo entendemos.
Sin embargo, este derecho a captar la propia imagen con vistas a la auto-exhibición ha sido
tratado eminentemente como un derecho con contenido patrimonial, típico de las celebridades, o
bien de personas que sin ser famosas, ofrecen un espectáculo. Carece del contenido garantista de
amplio alcance que tiene la autodeterminación informativa como guardián de otros derechos
fundamentales (el honor, la privacidad, y ahora también, el debido proceso, la defensa en juicio, la
igualdad ante la ley, en fin, la dignidad humana).
Por tanto, como la conceptualización del derecho a la autodeterminación informativa trasciende a nuestros efectos la del derecho a la imagen, un derecho a no ser dejado solo con los contornos aquí esbozados parece ser proclive a encuadrarse más dentro del ámbito del primero que del segundo. IV. EL MITO “PROTECCION DE DATOS PERSONALES VS. TECNOLOGIA”
El paradigma actual presenta a la tecnología como el enemigo número uno del derecho a la
autodeterminación informativa. Pero esta es una de las simplificaciones más contraproducentes a
las que estamos acostumbrados. Por cierto, no cuesta comprender su origen, ya que es innegable
que fue la tecnología, y en particular sus crecientes posibilidades para la captación y el
procesamiento automatizado de datos, la que ha disparado la necesidad de reconocer un derecho
a la autodeterminación informativa.
Ahora bien. La adecuada y profunda conceptualización que el Tribunal Constitucional
alemán y la doctrina contemporánea ha dado a este derecho, poniendo la mira en la dignidad
humana y la autonomía de la voluntad, sumado ello – paradójicamente – a la continua expansión
de la tecnología, la que hoy no sólo es patrimonio de las grandes corporaciones o los gobiernos
sino que está en manos de la mayoría de la población, permite derribar la falsa oposición. Y al
derribarla, se caerá en la cuenta de que la tecnología acude en ayuda del ciudadano común, entre
otras cosas, para que éste haga efectivo su derecho a la autodeterminación informativa del modo
más integral que elija según su circunstancia, dándole la oportunidad de erigir ciertas
salvaguardias frente a los actores públicos y privados de mayor porte.
En efecto, la tecnología será cada vez más un aliado efectivo del ciudadano en la lucha
contra la injusticia, la corrupción, la arbitrariedad, el abuso y la negligencia. Se trata de
democratizar el acceso a la tecnología, con norte en la dignidad humana. El ciudadano común
frente a la arbitrariedad del jerarca público, el consumidor frente a las prácticas abusivas de la
gran corporación, el anciano frente a sus cuidadores negligentes, todos ellos necesitan más
tecnología, no menos. Todos ellos necesitan prioritariamente poder registrar y transmitir
información a quienes consideren necesario. Su lucha es contra la invisibilidad, porque es esa
invisibilidad, a modo de “privacidad” funcional para el poderoso, la que permite el maltrato, la
injusticia, la arbitrariedad o la negligencia impune.
Pero una simplificación nunca debe combatirse con otra, y por lo tanto, sería absurdo
ignorar los ya probados riesgos y daños de todo tipo que la tecnología mal empleada supone.
Recalquemos que el objeto de estas observaciones no es impugnar las justificadas precauciones
frente al tratamiento ilegítimo por parte de terceros, sino traer a la luz un aspecto diferente pero
complementario: la tecnología como recurso de la persona que facilitará el ejercicio pleno de su
derecho a la autodeterminación informativa. La siguiente sección ilustra algunos ejemplos
prácticos de esto, junto con los verdaderamente profundos desafíos que se suscitarán para el
intérprete en busca de un adecuado equilibrio de los derechos en juego.
V. ¿COMO IMPLEMENTAR EN LA PRACTICA EL DERECHO A NO SER DEJADO SOLO?
La autodeterminación informativa en tanto sostenemos que incluye el derecho a tratar los propios
datos personales encontrará en la tecnología su principal canal de realización práctica, y desde ya
también el origen de numerosos conflictos que ameritarán respuestas del Derecho.
Muy pronto, los altos costos y la impracticidad casi absoluta que hoy representan la
asistencia de una tercera persona para que registre en video imágenes que alguien desea
documentar de sí mismo cederá ante la popularización de dispositivos transportados con “manos
libres” por la misma persona que quiera filmarse a sí misma, la que podrá decidir cuándo hacerlo.
También serán más accesibles los dispositivos que facilitan la grabación de audio, incluido el
telefónico, que dejará de ser privilegio exclusivo de la gran empresa frente al consumidor. La
calidad de vida de la persona de a pie podrá asimismo mejorar si conserva y eventualmente
transmite a ciertos terceros registros constantes de su geolocalización (pensemos en la seguridad
personal) y datos biométricos dinámicos (pensemos en la detección temprana de signos de un
ataque cardíaco).
Las tecnologías como las mencionadas cada vez habilitarán más un importante grado de
disposición sobre la forma, modalidades y contenidos de la información que se desea registrar
sobre uno mismo. Pero al mismo tiempo, ayudarán a reducir el número de potenciales conflictos
de derechos, gracias a las técnicas de captación selectiva de imágenes, que permiten evitar tanto
las propias que no se desea almacenar como las de terceros que legítimamente no puedan
captarse sin su consentimiento. Pensemos por ejemplo en la posibilidad de un interno en una
prisión de captar y aún dar acceso público a las imágenes de su propio cuerpo, pero no de su
rostro ni de terceras personas, de modo de permitir el control por el público sobre la integridad
física de su persona y las condiciones de seguridad del establecimiento carcelario.
Por ello, cuanto más efectivas sean las herramientas tecnológicas para facilitar la
disociación en el registro entre los datos personales del titular y los de los terceros que lo rodean,
mayor aplicación práctica y menores motivos de disputa legal deberá generar el ejercicio del
derecho que defendemos: si el paciente pudiera asegurar al cirujano que exclusivamente
registrará las imágenes de su propio cuerpo durante el procedimiento quirúrgico, sin almacenar
voces ni imágenes de terceros, menos andamiento tendrá la pretensión de que el acto no se
registre en absoluto.
Sin ánimo de exhaustividad, a continuación nos referimos a ciertos ámbitos o hipótesis en
los que la faz proactiva del derecho a la autodeterminación informativa presumiblemente deberá
tener mayor incidencia. En todos estos casos se apreciará con particular patencia el acierto de la
memorable definición de Carlos Cossio del Derecho como conducta en interferencia
intersubjetiva. Agregamos que las dificultades que aguardan al intérprete no sólo consistirán en
juzgar la pertinencia o no de ciertos registros de información propia que incidentalmente incluyan
información de terceros, sino también – y suponiendo que lo primero fuera habilitado - la medida
en que tal información podrá ser objeto de un tratamiento posterior, lo que obligará a indagar en
la finalidad del tratamiento previsto y cuestiones cuya casuística exceden el marco de análisis que
nos propusimos en estos párrafos.
Como sea, la confluencia de intereses atendibles, más aún en temáticas en las que día a
día traspasamos nuevas fronteras de posibilidades, riesgos y logros, es la que obliga a subrayar
una vez más el espíritu tentativo de estas líneas y la necesidad que habrá de elaborar al respecto
con tiempo, prudencia y deliberación.
1. En el ámbito de la salud y los procedimientos médicos
En nuestro concepto, el derecho a la autodeterminación informativa en su faz proactiva
implica, aunque nunca como principio absoluto, la facultad del paciente de filmar o grabar la
totalidad de las circunstancias vividas durante una interacción con personal o establecimientos de
salud. El peso de este derecho al entrar eventualmente en pugna con otros – como ser el derecho
del personal médico a su propia autodeterminación informativa – dependerá de la vulnerabilidad
del paciente y de la significación potencial del registro que se pretenda. Así, en el contexto de una
cirugía con anestesia general, el derecho del paciente a registrar el procedimiento, aún a costa del
registro incidental de algunos datos también de terceros, adquirirá más fuerza, que en una mera
consulta ambulatoria.
2. En las relaciones de trabajo
El derecho a la autodeterminación informativa en su faz proactiva significa que toda
persona tiene derecho a filmarse mientras se desempeña en su lugar de trabajo y grabar por lo
menos lo que ella misma expresa. Importantes limitaciones podrán resultar del derecho de la
empresa a mantener confidenciales secretos de naturaleza comercial, industrial o financiera, así
como desde ya el derecho a la autodeterminación informativa de los terceros.
Queremos mencionar, a título de muestra de las realidades involucradas, la creciente
cantidad de demandas que en los Estados Unidos pueden promoverse - exitosamente ahora más
que en el pasado - ante casos de discriminación en el trabajo, debiéndose el avance a la legalidad
reconocida en la mayoría de los estados de que los empleados graben expresiones injuriantes de
sus empleadores o supervisores. iv
3. En las relaciones de consumo
A toda persona debe reconocerse el derecho de filmarse y grabarse a sí misma en el marco
de una relación de consumo. Este derecho a registrar la propia interacción del consumidor con la
empresa proveedora a los efectos de eventualmente ser presentada en un proceso judicial, parece
poco susceptible de limitaciones valederas, en la medida que la gran mayoría de las transacciones
de consumo se producen en espacios abiertos al público, y muy especialmente si la tecnología
utilizada deshecha el registro de datos identificables del personal de la empresa, como ser
imágenes de personas reconocibles. En tal sentido, las limitaciones al derecho en estudio parecen
de menor entidad que las se pueden justificar, por ejemplo, en el marco de las relaciones de
trabajo.
4. En los procedimientos policiales
Toda persona debe contar con el derecho de filmar y grabar sus propias circunstancias en
el curso de un procedimiento policial del que es parte. Este derecho podría devenir abstracto, en
la medida que se efectivice el derecho más abarcador de cualquier persona a filmar los
procedimientos policiales en tanto actuación administrativa de carácter público, punto que
consideramos esencial en un Estado de Derecho.
5. Frente a la Administración Pública
La autodeterminación informativa comprende a nuestro juicio el derecho de registrar las
propias circunstancias en la interacción con la Administración Pública, ya sea por medio de
imágenes como de la grabación de los diálogos habidos con los funcionarios públicos.
Nuevamente, la técnica de captación selectiva de imágenes abonará un criterio amplio para
ejercer este derecho, al lograr que el administrado documente sólidamente las circunstancias de
su interés, sin afectar la privacidad de los empleados públicos.
6. En el sistema penitenciario
La posibilidad de las personas encarceladas de filmar las propias circunstancias de su
detención y custodia, todas las veces que así lo deseen y en donde lo deseen, y aún de divulgar los
registros en la forma que consideren conveniente, debe también ser plenamente reconocida.
Razones de seguridad, si las hubiera, podrán limitar tal derecho, el que evidentemente también
encontrará un claro vallado en la privacidad de los demás reclusos que no presten consentimiento
al efecto. Sin embargo, en el caso de tensión con el derecho a la autodeterminación informativa
de los funcionarios a cargo de los establecimientos penitenciarios, estimamos que el grado de
vulnerabilidad de los reclusos, sometidos por definición a un fortísimo grado de control sobre sus
vidas y en condiciones que frecuentemente han sido juzgadas de ilegales por sentencias judiciales
y organismos de Derechos Humanos, inclina la balanza del lado de la facultad que aquí
defendemos.
7. En las instituciones educativas
Con la fuerte restricción que impone el derecho de los terceros a su propia
autodeterminación informativa – en particular de los demás educandos -, el principio que debe
regir es el derecho de toda persona a registrar en la mayor extensión que sea posible las
circunstancias de su paso por una institución educativa. En el caso de los menores de edad, este
derecho correspondería ser ejercido por los padres o tutores.
VI. LIMITES Y CRITERIOS DE PONDERACION DEL DERECHO A LA AUTODETERMINACION
INFORMATIVA EN SU FAZ PROACTIVA
El límite del derecho en análisis no puede ser otro que un derecho diferente, o bien el mismo
derecho en cabeza de otros titulares. Sin embargo, el reconocimiento del derecho que exploramos
determina que en los típicos ámbitos que hoy se suele limitar – a la persona individual - la
posibilidad de usar tecnologías de captación de imágenes o sonido (sistema penitenciario,
procedimientos médicos, instituciones educativas, empresas, organismos administrativos y
judiciales), esta posibilidad debe ser admitida, en cuanto se refiera a la propia persona, y no
existan razones valederas en contrario.
Ciertos criterios deben existir para dirimir conflictos entre diferentes derechos o entre el
mismo derecho en cabeza de más de un titular, ponderando la intensidad de los intereses
legítimos enfrentados. Proponemos tres de ellos: el principio de vulnerabilidad, el de equidad y el
del principal afectado.
1. Vulnerabilidad
Sostenemos que cuanto mayor es la vulnerabilidad de la persona en atención a su
circunstancia, mayor debe ser el peso atribuido a su derecho de autodeterminación informativa en
faz proactiva – su derecho a no ser dejado solo -.
En mismo sentido y para los casos en que el sujeto está impedido de expresar su voluntad,
cuanto mayor sea la vulnerabilidad de la persona en atención a su circunstancia, mayor deberá ser
la pertinencia de suponer su consentimiento tácito a la registración de los actos llevados a cabo en
relación a su persona. Esto podría implicar, por ejemplo, que ante casos en que las autoridades
policiales o sanitarias emprenden un procedimiento que involucra a una persona que no está en
condiciones de manifestar su voluntad, tales autoridades tengan la obligación de filmar el
procedimiento, debiendo posteriormente entregar la totalidad de los registros a la persona, sus
representantes legales o sucesores, con prohibición de copiarlos o retenerlos para sí.
La vulnerabilidad en el sentido aquí tratado consiste en la probabilidad de que un sujeto
en una circunstancia dada sea o pueda ser posteriormente perjudicado ilegítimamente en sus
derechos, en relación a dicha circunstancia. Tal probabilidad deberá ser juzgada a la luz de la
experiencia conocida o que debe razonablemente inferirse.
2. La equidad – y una digresión sobre la grabación de llamadas telefónicas -.
El principio de equidad sugiere que es necesario reconocer al sujeto una mayor amplitud
para el ejercicio proactivo de su autodeterminación informativa cuando se halla en una
circunstancia en que su contraparte ya despliega un tratamiento de datos que afecta la
autodeterminación de ese mismo sujeto. De tal modo, si una empresa, organismo o institución
cualquiera utiliza sistemas de registro fílmico o sonoro que recolectan información sobre el sujeto,
éste también debe contar con similar facultad frente a la entidad. Esto significará reconocerle a la
persona su derecho de autodeterminación informativa, interpretado en estos casos en forma más
lata, posibilitándole el registro no sólo de las circunstancias estrictamente propias sino también de
aquellas que lo rodean pero que asimismo le están relacionadas.
La cuestión de si es lícito que quien es parte de una conversación telefónica la grabe sin el
consentimiento del interlocutor no es objeto directo de este trabajo, aunque el punto recién
mencionado ofrece una vinculación de interés que comentaremos. Sabido es que el tópico es
debatido y debatible. El mejor ejemplo de ello a nivel del derecho comparado tal vez sea la
existencia en los Estados Unidos de una cantidad de estados que tienen el sistema del “two
consent” (se exige el consentimiento de ambas partes de la comunicación para poder grabarla),
mientras que otros estados – la mayoría – siguen el sistema del “one consent” (cualquiera de las
partes de la comunicación puede grabarla, sin necesidad del consentimiento de la otra). En la
Argentina, prestigiosa doctrina y jurisprudencia se adscriben al sistema rígido (el “two consent”),
con el corolario de rechazar la validez de la prueba obtenida mediante grabación de
conversaciones telefónicas hecha por uno de los interlocutores sin el conocimiento del otro. v
Observamos que el principal fundamento de esta posición, en los términos de la doctrina citada,
es que “una comunicación telefónica como la que habría sido grabada en principio no está
destinada a ser difundida y se desarrolla en el entendimiento y en función de esa privacidad”.
Ahora bien – y acá surge la vinculación con el principio de equidad -: en los casos en que una de las
partes – sea de una conversación telefónica o de una interacción susceptible de ser filmada – ya se
encuentra desplegando una actividad destinada a su registro o tratamiento, parece evidente que
no se da aquello de que (la conversación) no está destinada a ser difundida y se desarrolla bajo un
entendimiento de privacidad. Por el contrario, la conversación o el acto ya han sido despojados
por una de las partes – normalmente la más poderosa - de aquella expectativa de privacidad. Esto
es lo que refuerza en estos casos y en nuestro concepto, el derecho de la otra parte – en general,
la más débil – a que pueda ejercer su autodeterminación informativa en forma proactiva,
registrando los elementos de la realidad que la rodean y que aunque no le son estrictamente
propios, le competen personalmente, tales como las palabras o acciones que se le dirigen.
El concepto de equidad, pues, ayuda a mostrar que si una de las partes ha quitado a la
interacción la expectativa de privacidad, mal podría invocar esa expectativa frente al derecho a la
autodeterminación informativa en faz proactiva que pretenda ejercer la otra parte.
3. Hacia el criterio del principal afectado como titular preferente de los datos personales
no susceptibles de disociación.
Si el concepto de “dato personal” es a veces de difícil delimitación, más complejo aún es resolver quién o quiénes son los titulares de ciertas piezas de información que contienen datos de más de una persona. Ello plantea un profundo e interesante desafío vinculado al ejercicio del derecho a la autodeterminación informativa.
Siendo que dato personal es “cualquier información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo concerniente a personas físicas identificadas o identificables”,vi la realidad nos ofrece múltiples casos en los que un mismo dato o pieza de información se refiere a más de un sujeto sin ser susceptible de una razonable disociación. Imaginemos como ejemplo la imagen de un cirujano operando a su paciente. Supongamos que el
procedimiento médico ha sido registrado en video por el establecimiento y que con posterioridad al hecho, se presenta el paciente solicitando acceso sus datos personales allí obrantes. El establecimiento médico ensaya entonces el argumento de que no puede transmitir la información, ya que involucra datos personales de un tercero que no ha prestado consentimiento al efecto – el cirujano -.
En aras del argumento que presentaremos, imaginemos que el video registrado sólo
exhibe las manos del cirujano, pero no el resto de su cuerpo, ni tampoco su voz. El paciente insiste
en la liberación del registro. No obstante, el establecimiento se mantiene en la negativa,
esgrimiendo que la imagen de las manos del cirujano es un dato personal de éste.
Es aquí donde el criterio del principal afectado como titular preferente de los datos
personales no susceptibles de ser disociados o aislados viene en ayuda del sentido común, esto es,
del derecho del paciente a obtener la filmación de su operación. Este principio establecería que,
en los casos que existen datos personales de más de un sujeto, no susceptibles de una disociación
razonable, pero donde uno de los sujetos involucrados resulta ser el protagonista o principal
afectado del acto registrado, debe reconocérsele a este el carácter de titular preferente,
dotándolo de los mismos derechos de acceso que tendría si el dato personal se refiriera
exclusivamente a su persona.
En similar sentido, será el principal afectado el que prioritariamente tendrá derecho, en
ejercicio de su autodeterminación informativa, a registrar o recolectar sus datos personales, aun
cuando incidentalmente pudieran incluir datos de un tercero, sin suficiente significación, análisis
que siempre deberá ser relativo a la intensidad del interés legítimo del principal afectado y su
vulnerabilidad real o potencial. Así por ejemplo en materia de establecimientos educativos, cuanto
menor sea la edad de los niños, mayor será el fundamento para habilitar la filmación de los
mismos por parte de los padres que así lo elijan, aunque resulten imágenes de los docentes.
Si bien se reflexiona, sucede en el fondo que la representación simbólica en forma de
datos de los actos de los terceros que rodean al principal afectado, son también en verdad datos
personales del propio afectado. Así, si en la sala de cirugía, el cirujano dice “el paciente se está
descompensando”, este acto, que por supuesto es dato personal del cirujano, también lo es del
paciente, puesto que indudablemente se refiere a la persona del paciente. Incluso los
movimientos físicos del cirujano, toda vez que están destinados a la operación en curso sobre el
paciente, es información personal – además del cirujano – del paciente. No sólo que en esta
hipótesis las palabras y los actos del cirujano son datos personales del paciente, sino que –
sostenemos – son datos personales en los que el paciente es el principal afectado y por tanto
debiera ser dotado del derecho de autodeterminación informativa sobre los mismos.
Inmediatamente se notará que conceder este derecho de acceso al aquí llamado titular
preferente de piezas de información que lo incluyen pero no a él exclusivamente, no significará
automáticamente autorizar el tratamiento posterior como si fueran datos personales de exclusiva
titularidad – especialmente en la forma de cesión indiscriminada -. Por el contrario, conteniendo
tales registros datos personales de terceros, se tornarán más estrictos los criterios para su cesión,
la que normalmente tendrá por finalidad la defensa de intereses de fondo ante órganos judiciales
o administrativos.
Vale la pena traer a colación el temperamento flexible que la Directiva de la Unión
Europea aporta en materia de tratamiento de datos. Dicho tratamiento está habilitado cuando
“sea necesario para la satisfacción del interés legítimo perseguido por el responsable del
tratamiento o por el tercero o terceros a los que se comuniquen los datos, y, por otra parte, que no
prevalezcan los derechos y libertades fundamentales del interesado”. Especialmente este último
giro, relativo a los derechos y libertades fundamentales que prevalecen, es el que mejor nos guía
para decidir cuándo y en qué medida una persona puede ejercer su derecho a la
autodeterminación informativa en su faz proactiva, si pudiera haber otros derechos en pugna.
VII. CONCLUSION
Ha pasado largo tiempo desde que Brandeis y Warren escribieron en los Estados Unidos del
“derecho a ser dejado solo”. Desde entonces, el Derecho vivió una apasionante evolución en esta
compleja materia en la que hoy confluyen la privacidad, la tecnología, el derecho a expresarse, a
darse y a no darse a conocer. En todo momento, la dignidad humana es la columna vertebral sobre
la que transitan todas las búsquedas y desarrollos y así deberá seguir siendo.
Este trabajo propone un paso más en lo que pensamos que exige el integral respeto a esa
dignidad humana en cuanto se vincula a la información que concierne a cada cual. Somos tan
conscientes de la fertilidad polémica de la hermenéutica esbozada, como de la inmensa realidad
que el tema presentado toca, tanto desde lo cuantitativo (millones de personas que quisieran, si
pudieran, dejar constancia de lo que les pasa), como desde lo cualitativo (la importancia, por no
decir gravedad, de lo que les pasa a esas personas).
Es desde esta senda que postulamos el derecho a la autodeterminación informativa en su
faz proactiva, como derecho de toda persona a tratar los propios datos personales (registrarlos,
recolectarlos, elaborarlos, cederlos, difundirlos), oponible primordialmente frente a un conjunto
de actores de poder: el Estado, los empleadores, las empresas de consumo masivo, los
proveedores de salud y las instituciones educativas. Por la íntima vinculación que encontramos
con el principal fundamento y contenido adscripto al derecho a la autodeterminación informativa
(el control de la persona sobre la información que le concierne), entendemos que el poder jurídico
aquí postulado debe plasmarse en textos legislativos a la luz de la doctrina del citado derecho a
autodeterminación informativa. Conscientes de la trascendencia y el saludable impacto que la
vigencia efectiva de un derecho semejante tendría para un enorme colectivo de personas
sometidas a los más variados abusos, vejaciones y arbitrariedades, lo hemos llamado “derecho a
no ser dejado solo”.
i Sentencia del Tribunal Constitucional alemán de 15 de diciembre de 1983, sobre la Ley del Censo de la
población (Volkszählungsgesetzt) de 31 de marzo de 1982, citada por HERRAN ORTIZ, ANA ISABEL en El
Derecho a la Intimidad en la nueva ley orgánica de protección de datos personales - Dykinson, 2002.
ii L. E. VIGGIOLA y E. MOLINA QUIROGA, Tutela de la autodeterminación informativa. Aproximación a una
regulación eficaz del tratamiento de datos personales. Ponencia presentada al Congreso Internacional
“Derechos y Garantías en el Siglo XXI” de la Asociación de Abogados de Buenos Aires. Documento
electrónico localizado en http://www.aaba.org.ar/bi151302.htm. Abril de 1999).
iii EL DERECHO A LA IMAGEN Y SU VALOR ECONÓMICO, José Fernando Márquez y Maximiliano Rafael
Calderón - Revista de Responsabilidad Civil y Seguros, Año V, Nº VI, pág. 22.
iv http://www.bgdlegal.com/news/2013/12/16/articles/they-can-t-do-that-can-they-employees-and-covert-
recordings-in-the-workplace/
v KIELMANOVICH, JORGE L., Inadmisibilidad e ineficacia de la prueba de grabaciones telefónicas subrepticias en el proceso civil - LA LEY 2004-D, 961, comentando fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala I ~ 2004/03/09 ~ L., G. A. c. Vara, Pedro.
vi Definición dada por el art. 5 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (España).