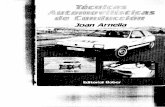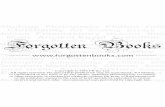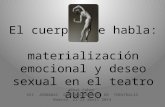Historia de la lengua y literatura castellana - Internet Archive
El cuerpo de la mujer en la literatura medieval castellana
Transcript of El cuerpo de la mujer en la literatura medieval castellana
2. EL CUERPO DE LA MUJEREN LA LITERATURA MEDIEVAL CASTELLANA:
DESEO Y OCULTACIÓN, CONOCIMIENTO Y TRANSFORMACIÓN
Fernando Gómez Redondo
Más allá de las descripciones, en principio objetivas, de la anatomíafemenina que puedan fijarse en tratados médicos1 y que suponen unmaterial inapreciable para abordar diferentes problemáticas sociales yreligiosas2, este capítulo se va a centrar en el examen de las representa-ciones de la corporeidad de la mujer conservadas en los textos litera-rios de los siglos medios, en cuanto reflejo de la mentalidad de cadauna de las épocas a las que remiten. No se trata tanto de apreciar elmodo en que se construye o recrea el «cuerpo de la mujer» como unobjeto procurado por la imaginación, como de apreciar el valor que seotorga a la naturaleza de la mujer en un doble proceso que lleva del«deseo» –que debe ser siempre corregido– a la «ocultación» de esaidentidad física, de un «conocimiento» moral –y masculino– de laspropiedades femeninas a una «transformación» religiosa –y casi mís-tica– de las mismas para que sean aceptables. Queda inscrito en la lite-
1 Con el punto de partida de Trotula de Salerno (m. 1097) en su De mulieribus passionibus,que es un tratado de obstetricia del que se ha perdido su primera parte.
2 Así, en Partidas se selecciona un nutrido muestrario de casos jurídicos vinculados aposibles enfermedades o a fenómenos especiales que se vinculan a la naturaleza de lamujer, del mismo modo que en los tratados de confesión se procura dar cuentaexhaustiva de los distintos casos en que la constitución física de la mujer participa opropicia de las situaciones pecaminosas descritas.
Encuadrado el arranque de la primera crónica general en torno a1270, puede comprobarse que no hay mucha diferencia si se avanzantres siglos para encontrar el mismo rimero de acusaciones en uno de lostratados de la miscelánea devocional del BN Madrid 8744, de la segun-dad mitad del siglo XV, y que se hallaba en la biblioteca de Medina dePomar del primer conde de Haro; contiene un breve opúsculo, De lastachas de las mugieres, en vernáculo y en latín, en el que aparecen las mismasdenigraciones, ahora atribuidas a Orígenes:
La muger es cabeça del pecado, corropinmiento de la ley antigua e delas buenas costunbres e desseos. La muger es cofondimiento delomne, bestia sin fartura, saeta veninosa (264r).
Con acopio de estos rasgos, tanto en la literatura sapiencial como enla cuentística se formulan demoledores retratos que procuran advertirde los peligros asociados a las mujeres, tal y como sucede desde el Sende-bar –conocido también como Libro de los engaños de las mugeres– hasta el Librodel Arcipreste de Talavera, por poner de nuevo dos muestras que avanzan delsiglo XIII al siglo XV; lo que no es fácil es encontrar en estas obras unadescripción física del cuerpo de la mujer, reducida a unos mínimos ras-gos en la escena de la seducción con que la madrastra, en el Sendebar,intenta apoderarse de la voluntad del infante, quizá no tanto en la obraque manda traducir el infante don Fadrique en 12537 como en el testi-monio de la rama occidental que traduce Diego de Cañizares, a media-dos del siglo XV, siguiendo el texto fijado por Jean Gobi en la ScalaCoeli8. En este dominio genérico, una de las más difíciles pruebas a quese tiene que enfrentar el infante Josafá, para reafirmar su decisión debautizarse, apunta al riesgo de verse aislado y rodeado por mujeres her-mosas; está seguro el mago Theodas de que el heredero del rey Avenirsucumbirá ante la tentación:
2. EL CUERPO DE LA MUJER EN LA LITERATURA MEDIEVAL CASTELLANA 29
ratura medieval un fenómeno de atracción y de repulsión (es la dico-tomía «Ave/Eva» en la que se cimientan los tratados a favor y en con-tra de las mujeres3), de manipulación y de reconstrucción del cuerpofemenino, sin participación alguna de la mujer, más allá de las figura-ciones o de los personajes creados para ese propósito; distinto es quebuena parte de esta producción sí cuente con unas destinatarias realesa las que deben entregarse unos rígidos esquemas de valoración de sudimensión corpórea, para regularla y controlarla, para evitar que seautilizada como un instrumento de poder –pasional y político– sobrelos hombres. Por tanto, y prescindiendo de los tópicos acuñados por latradición retórica4, no es posible encontrar una descripción delcuerpo femenino que pueda considerarse inocua, ajena a una ense-ñanza moral y, por supuesto, en ningún caso que pueda ser celebrato-ria o ensalzadora de esa realidad corporal, siempre tan anhelada y tansospechosa5.
1. Del «deseo» a la «ocultación»
Se despliega antes el arsenal de vituperios contra la mujer que los argu-mentos en su defensa; la Edad Media está atravesada por una red detópicos denigratorios de la realidad femenina que inciden en la recu-rrente idea de que la mujer es siempre inductora del pecado; véase,como punto de partida, la definición que se difunde en la Estoria deEspaña, en el conocido debate que Segundo sostiene con el emperadorAdriano, en el cap. 196:
«¿Qué es la mugier?» «Cofondimiento dell omne, bestia que num-cua se farta, cuidado que no á fin, guerra que numcua queda, periglodell omne que no á en sí mesura» (I, 147a, 13-17)6.
28 FERNANDO GÓMEZ REDONDO
3 Magníficos resúmenes de posturas y selección de textos ofrece Archer (2001).4 Visibles en los modelos de una descriptio puellae o de una descriptio vetulae, enhebradas a los
poemas laudatorios o denigratorios de la poesía trovadoresca.5 Como estudios generales, pueden verse: Rodrigo Estevan y Val Naval (2008, pp. 17-
89), Walter (1992, pp. 163-224), y Rivera (2010, pp. 301-316). Desde otras vertien-tes pueden verse dos estudios de Mérida (2002 y 2008).
6 Se cita por la edición de Ramón Menéndez Pidal (1977 [1906]). Antes, Adriano habíapreguntado por lo que es el «omne»: «Voluntat encarnada, fantasma dell tiempo,
assechador de la vida, collaço de la muerte, andador de camino, huésped de logar,alma lazrada, morador de mal tiempo» (ibidem, 7-11).
7 No hay un ofrecimiento de su naturaleza femenina: «Matemos a tu padre e serás túrey e seré yo tu muger, ca tu padre es ya de muy gran hedat e flaco, e tú eresmançebo...» (Lacarra, 1989, p. 75).
8 La madrastra es más explícita en el ofrecimiento de su belleza: «O caríssimo hijo mío:entiende agora y mira a mi hermosura y a la afecçión tan grande que contigotengo...» (Cañizares, 1999, p. 295).
acaba de adquirir forma asumible, puesto que cualquier referencia almismo se vincula al orden del pecado, como se indica en el cap. VI:
Tal es la buena muger en que Dios pone vergüença grande e buenacomo aquella que está vestida de paños de oro e de aljófar e de piedraspreçiosas. E tal es la que non ha vergüença como aquella que está todadesnuda (p. 105).
El pasaje se incluye en el capítulo en el que el hombre debe preve-nirse contra los riesgos de la carne; por ello, no hay término medio y sepondera la virtud de la vergüenza para lograr resistir los embates de latentación asociada a esa desnudez femenina. Una de las primeras exhi-biciones de la corporeidad pecaminosa se incluye en la pieza maestra deeste modelo cultural, el Libro del caballero Zifar, en el que pueden encon-trarse diversos pasajes en los que comienza a explorarse, en el orden dela ficción, la circunstancia sentimental; y ello ocurre de una manerapráctica y de otra teórica; la estoria de Garfín y de Roboán culmina con elepisodio del lago Solfáreo en el que se esparcen las cenizas del condeNasón; a su orilla se había acercado el Caballero Atrevido para some-terse a sus pruebas; por supuesto, se pretende apercibir a los oyentescontra el defecto del «atrevimiento» caballeresco, recomendada laprudencia en cualquier actuación y más si se debe de tratar con muje-res; así, este caballero no puede vencer la irresistible tentación quesupone contemplar un solo atributo de la desnudez femenina:
Así que un día paresçió en el lago aquella dueña muy fermosa, e llamóal cavallero. E el cavallero se fue para allá e preguntóle qué quería,pero que estava lexos, ca non se osava llegar al lago. E ella le dixo queel ome que ella más amava que era él, por el grant esfuerço que en élavía, e que non sabía en el mundo tan esforçado cavallero. Cuandoestas palabras oyó, semejóle que mostrava covardía si non fiziese lo quequeríe, e díxole así: «Señora, si esa agua non fuese mucho alta, llega-ría a vós». «Non», dixo ella, «ca en el suelo ando, e non me da elagua fasta el toviello». E alçó el pie del agua e mostrógelo. E al cava-llero semejóle que nunca tan blanco nin tan fermoso nin tan bienfecho pie de dueña viera, e cuidó que todo lo ál se seguía así seguntque aquello paresçía, e llegóse a la oriella del lago, e ella fuelo tomarpor la mano e dio con él dentro (1983, p. 240).
2. EL CUERPO DE LA MUJER EN LA LITERATURA MEDIEVAL CASTELLANA 31
–Señor, tú mandarás ir los que sirven a tu fijo e non estén más con él,e faz venir mugieres e moçanas muy fermosas e muy adornadas de ves-tiduras. E aquéllas estén con él, e siérvanlo, e non se partan d’él; e yoenbiaré el spíritu del fornicio que lo encienda en ardor de luxuria; edesque oviere que veer con una sola de aquéllas, si de allí adelante nonfeziere todo cuanto tú quesieres, despréciame a mí e tienme por omnesin provecho, e faz de mí cuantos tormentos quesieres; ca non ha en elmundo cosa que ansí torne las voluntades de los mançebos como lascaras de las mugieres (260-261)9.
No importa tanto la descripción del cuerpo de la mujer –atenida auna belleza que se manifiesta en sus «caras»– como la pérdida de lavoluntad del infante, cosa que no ocurrirá.
Esta inicial afirmación de la misoginia, encerrada en textos de fina-les del siglo XIII, requerirá una defensa de la identidad femenina,expuesta en obras que pertenecen al ámbito del molinismo y que sirvede reflejo de una de las claves de afirmación cultural que se construye entorno a la reina doña María de Molina, en un dilatado periodo que vade 1281 –año en que casa con el infante don Sancho– a 1321 –cuandomuere en Valladolid–; en los Castigos del rey Sancho IV hay una preocupa-ción continua por definir las bondades de las mujeres, ya desde el pro-emio de 1292 (transmitido por los mss. EA), rodeada de la correspon-diente impronta religiosa10, con la que se ahorman los caracteres de lamisma reina doña María –en Crónica de Fernando IV, en la Chronica RegumCastellae de Loaysa– o de Grima, la prudente esposa del caballero Zifar,su figura en el orden de la ficción; todavía el cuerpo de la mujer no
30 FERNANDO GÓMEZ REDONDO
9 Se cita por la edición de John E. Keller y Robert W. Linker (1979); Theodas le refiereal rey Avenir un «exemplo» para demostrar el riesgo de la prueba; conforme alenunciado de M.ª Jesús Lacarra se trata de «El muchacho que nunca había visto a unamujer» y que cuando ve a «las mugieres e las moças muy conpuestas en dança»(Lacarra, 1999, p. 119), aprende, porque así se lo dicen, que tales seres «an nonbrediablos que engañan a los omnes» (Lacarra, 1999, p. 120).
10 Si bien privada de juicio, para explicar el pecado original: «E por consiguiente lamuger, fecha por Nuestro Señor Dios, era mucho buena (...) E aquesto por tal comoavía menos seso, después era dotada de los dones que pertenesçen al ordenamientonatural, así como buena voluntat, buenas inclinaçiones, claro entendimiento, buenaindustria, buena conçiençia, franco arbitrio, fermosura de cuerpo e fortaleza conve-nible, sabidoría conplida en todo lo que es menester en muger acabada» (2001, pp.71-72).
será el universo de la ficción sentimental se encierra en este peculiarcancionero de clerecía; por ello, la primera descripción completa delcuerpo de la mujer se encuentra en esta obra, no realizada por caballeroo cortesano alguno que esté deleitándose en esa contemplación, sinopor don Amor cuando, como primera de sus enseñanzas, le instruye alafligido y fracasado Arcipreste sobre el modo en que tiene que aprendera «escoger» a la «muger» que pueda amar; a lo largo de cinco cuader-nas –enhebrando tópicos de la tradición clásica con otros provenientesdel mundo árabe– se acota uno de los retratos físicos más complejos delcuerpo femenino, incidiendo en sus proporciones y condición social12,para desgranar una etopeya en la que se muestra el perfil de los cabellos–siempre incitadores de la relación amorosa13– a fin de enmarcar losdemás detalles del rostro, adquiriendo el de los ojos el lugar preemi-nente14, pero sin olvidar la boca –asociada a los besos por los detallesapuntados15– y culminando con una visión intuida de la desnudez delcuerpo femenino, muy parecida a la que se había apuntado en el Zifar,puesto que nada se dice, pero todo se sugiere:
Puna de aver muger que la vea sin camisa,que la talla del cuerpo te dirá: esto aguisa.
Se trata de un resorte necesario para pasar a la siguiente sección deestas enseñanzas, ya que no solo se debe saber «escoger» a la mujeradecuada para mantener una relación amorosa –aquella sobre la queadvertía también la «fija del buen conoscer»– sino buscar una mensa-
2. EL CUERPO DE LA MUJER EN LA LITERATURA MEDIEVAL CASTELLANA 33
El caballero ha sucumbido ante la contemplación de un solo com-ponente de esa desnudez que se vincula de inmediato al ámbito de pla-ceres y de deleites a que es trasladado; ese «otro mundo» se caracterizapor la promiscuidad y la feracidad –en siete días tiene un hijo que a lossiete siguientes es ya como su padre–, delicias que solo podrá mantenersi guarda la discreción que la dueña le exige, al obligarlo a no cruzarpalabra con ninguna otra mujer; tal es la dicotomía que se explora, yaque el atrevimiento inducirá al caballero a hablar con una dueña a laque intenta seducir; el episodio es importante porque posibilita lainclusión de un «enxienplo» atribuido a san Jerónimo, con las pre-guntas que un padre formula a su hija –la «fija del buen conoscer»–sobre los amores de las mujeres, precisamente para suministrar a losoyentes de esta estoria del Zifar las claves con las que entender el episodiodel Caballero Atrevido; los argumentos que esta «doncella sabidora»maneja parecen sacados de los Castigos del rey Sancho IV en los que se for-mulaban advertencias similares; la preocupación se centra en demostrarque una mujer no puede amar igualmente a dos o a más hombres,cayendo en la paradoja de no amar realmente a ninguno11; en estosconsejos, hay entremetida un arte de amores –se avisa también contralas trotaconventos y las mujeres, encerradas en monasterios, que«saben escribir e leer» y que no necesitan «medianeros» (1983, p.248)– que coincide con la red de intenciones que persigue Juan Ruizen su Libro de buen amor, otra de las misceláneas que debe engastarse en elmarco ideológico del molinismo, puesto que también en los Castigos de1292 se planteaba la necesidad de prevenir a los cortesanos, medianteuna casuística ejemplar, de los riesgos que entraña la relación amorosa;el acierto de Juan Ruiz estriba en la creación de una pseudoautobiogra-fía, configurando un «yo» al que enfrenta a toda suerte de aventuraspara mostrar la pluralidad de las situaciones en que el loco amor delmundo puede manifestarse; la raíz esencial de lo que, ya en el siglo XV,
32 FERNANDO GÓMEZ REDONDO
11 «E padre señor, amor ninguno non ha en este amor de tal muger como ésta, que a lasvegadas estando con el un amador, tiene el coraçón en el otro que vee pasar. E así mos-trando que ama a cada uno, no ama a ninguno; ca el su amor non dura entero en el unonin en el otro, sino cuanto dura el catar e el fablar de coraçón entr’ellos, e a la ora enque estas cosas fallesçen, luego fallesçe el amor entr’ellos, non se acordando d’él. E pro-évase d’esta guisa: que bien así como el espejo, que resçibe muchas formas de semejançade omes cuando se paran muchos delante d’él, e luego que los omes se tiran delante nonretiene ninguna forma de ome en sí, a tal es la muger que muchos ama» (1983, p. 247).
12 Es la c. 431: «Cata muger fermosa, donosa e loçana, / que non sea muy luenga ninotrosí enana; / si podieres non quieras amar muger villana, / que de amor non sabe:es como baüsana» (1992, pp. 114-115).
13 La c. 432: «Busca muger de talla, de cabeça pequeña; / cabellos amarillos, non seande alheña; / las çejas apartadas, luengas, altas, en peña; / angosta de cabellos: ésta estalla de dueña» (1992, p. 115).
14 La c. 433: «Ojos grandes, someros, pintados, reluziente, / e de luengas pestañas,bien claras, paresçientes; / las orejas pequeñas, delgadas; páral’ mientes / si ha el cue-llo alto: atal quieren las gentes» (1992, p. 115).
15 La c. 434: «La nariz afilada, los dientes menudillos, / eguales e bien blancos, un pocoapartadillos; / las enzivas bermejas; los dientes agudillos; / los labros de la boca ber-mejos, angostillos», y rompiendo ahora el límite de la cuaderna para completar estadescripción en la siguiente, la 435: «La su boca pequeña, así de buena guisa; / la sufaz sea blanca, sin pelos, clara e lisa» (1992, pp. 115-116).
En cualquier caso, el Libro de buen amor es el vínculo que permiteconectar la tradición ovidiana con el desarrollo de la materia sentimen-tal en el siglo XV; por algo, como recordara Pedro Cátedra, el ms. S seencontraba en el Colegio de San Bartolomé en Salamanca, en los pri-meros decenios de esta centuria (Cátedra, 1989, pp. 41-56), justocuando comienzan a articularse esos tratados «de amor y pedagogía»en los que se entremezcla la parodia –la de las repetitiones universitarias–y la búsqueda de un nuevo modelo textual o de cauces genéricos quepermitan difundir estas mismas enseñanzas; conforme a los patronesfijados en el Libro de buen amor, cualquier descripción de la corporeidadfemenina que se trace a lo largo del siglo XV, ya sea en los tratados deerotología, en las epístolas ovidianas o bien en los mismos textos de laficción sentimental, será siempre negativa y aleccionadora; por muchoque pueda creerse que en algún caso, por el atrevimiento de lo mos-trado, se produzca una transgresión contra normas morales o religiosas,tal hecho no sucede jamás, porque siempre hay una voluntad de denun-ciar las arterías de que se suelen servir las mujeres y sus mediadoras paraengañar a los hombres. Tal es lo que ocurre en otro de los textos quesirve de fundamento de la ficción sentimental, la Elegia di madonna Fiam-metta; si en el Libro del Arcipreste es don Amor el que alecciona al ape-nado amador, ahora será Venus la que logre quebrar las resistencias –losbuenos consejos de su ama– con que Fiameta dudaba en si entregarse ono a Pánfilo; es ahora la contemplación del cuerpo desnudo de la diosala que fascina y cautiva la voluntad de esta joven casada:
Mas al fin, estando ella aún callada en la mi presencia, cuanto pudepor la luz los ojos aguzar, tanto los forcé adelante hasta que a la miconocencia pervino la bella forma y vi a ella desnuda, salvo solamenteun muy delgado paño purpúreo, el cual, aunque en algunas partes elmuy alvo cuerpo cubría, d’él no otramente quitava la vista a mímirante, que puesta figura so claro vidrio (1983, p. 100).
A partir de este punto, en el que se recurre de nuevo a la imagen delespejo o del cristal a través del que se mira, se despliegan los tópicos dela belleza femenina asociados a una corporeidad que ha de ser instiga-dora de deseo:
Y la cabeza, los cabellos de la cual tanta clareza a ellos ponían cuanto alos nuestros más ruvios pone la lumbre, havía cubierta de una guir-
2. EL CUERPO DE LA MUJER EN LA LITERATURA MEDIEVAL CASTELLANA 35
jera –ya una parienta, ya una de las «viejas / que andan las iglesias esaben las callejas», 438ab– que logre allanar todas las dificultades. Lademostración de esta materia erotológica requiere el consecuente cum-plimiento de un desarrollo narrativo en el que se hagan ciertas estasenseñanzas; por ello, don Amor recrea las descripciones que una hábilvetula podrá hacer de la fisicidad corpórea femenina, deteniéndose endetalles que, desde Dámaso Alonso, han sido asociados al modelo demujer árabe16; se trata de una descripción pormenorizada del cuerpo dela mujer visto en los atributos esenciales de su desnudez:
Si dexier’ que la dueña non tiene onbros muy grandes, nin los braços delgados, tú luego le demandessi ha los pechos chicos; si dize ‘sí’, demandescontra la fegura toda, por que más çierto andes.
Si diz’ que los sobacos tiene un poco mojadose que ha chicas piernas e luengos los costados,ancheta de caderas, pies chicos, socavados,tal muger non la fallan en todos los mercados (c. 444-445).
La desnudez desvelada es la que posibilita la principal de las máximasamatorias que don Amor, con apoyo en Ovidio, le entrega a su discí-pulo17, rematando sus amonestaciones con avisos sobre algunas «tachas»físicas de las que se debe prevenir. A pesar de ello, y en conformidad conla lección principal del Libro, no mejorará la fortuna del Arcirpreste que,en la aventura de doña Endrina, debe ceder su plaza a don Melón, siendodespués literalmente forzado por alguna de las serranas con las que setopa en los puertos de Guadarrama y que contravienen el modelo debelleza que le había sido apuntado por don Amor. No es extraño que sehaya querido ver en la misma estructura de coplas del Libro de buen amorengastado el modelo del cuerpo de la mujer, conforme a disposicionesnumerológicas, quizá más ingeniosas que ciertas18.
34 FERNANDO GÓMEZ REDONDO
16 En «La bella de Juan Ruiz, toda problemas» (1958, pp. 86-99).17 La c. 446: «En la cama muy loca, en la casa muy cuerda: / non olvides tal dueña, mas
d’ella te acuerda» (1992, p. 118).18 Henk de Vries ha dedicado varios trabajos a esta propuesta, que resume en «Estructu-
ras literarias calculadas (once ejemplos)» (1992, II, pp. 887-903, en concreto, pp.895-896).
E como la huerta era muy guardada e cercada de grandes tapias, e allído ellas andavan no las podían ver sino de la cámara del Rey, no seguardavan, mas fazían lo que en plazer les venía así como si fuesen ensus cámaras. E cresció porfía entre ellas desque una vez gran pieçaovieron jugado de quien tenía más gentil cuerpo, e oviéronse a desnu-dar, e quedar en pellotes apretados que tenían de fina escarlata, eparescíansele los pechos, e lo más de las tetillas (2001, I, pp. 448-449).
La seducción –y la destrucción de la figura del rey– es rematada porel diablo, para que se explicite el proceso de degradación y de aniquila-miento a que este monarca se somete19. Cabe recordar que esta Crónica secompone en torno a 1430, es decir por los mismos años en que se tra-duce el Bursario y en que debe producirse la recepción de la Fiammettaboccacciana en la península. A finales de esta década es cuando comien-zan a fijarse los primeros productos de la ficción sentimental, con elSiervo libre de amor como muestra inicial. En cualquiera de los casos, elobjetivo de este orden genérico es el de denunciar los engaños quecomporta el amor y el modo en que sojuzga –y destruye– las voluntadesy las conciencias de los amadores y de las señoras a las que sirven. No esfácil encontrar entre estos textos una manifestación de la corporeidadfemenina; desde luego, en las obras de corte idealista –Juan Rodríguezdel Padrón, Pedro de Portugal, Triste deleytaçión, Juan de Flores, Diego deSan Pedro– no hay descripción alguna del cuerpo de la mujer, aunquese materialice la entrega amorosa como sucede en el Grisel de Juan deFlores pero sin dar detalle alguno20; pero la alusión al placer es necesa-rio, porque ese cuerpo que ha gozado de las mieles del amor debe reci-
2. EL CUERPO DE LA MUJER EN LA LITERATURA MEDIEVAL CASTELLANA 37
nalda de verdes arrayhanes, so la sombra de la cual yo vi dos ojos debelleza incomparable y graciosos a remirar y sin comparación darmaravillosa luz; y tanto todo el otro gesto havía bello, cuanto acá ayusosemejante a él no se halla. Ella no dezía ninguna cosa, antes se ofreciócontenta que yo la oteasse y a mí, de mirarla contenta, poco a pocoentre la resplandeciente lumbre de sí las bellas partes me abría másclaras, por que yo hermosuras en ella de no poder con lengua reduzir,ni sin vista pensar entre los mortales, conociesse (1983, p. 100).
Es el cuerpo de la diosa el que se apodera de Fiameta para reducirla,tras exponer una casuística de mujeres vencidas por la pasión, a los dic-tados del amor.
Este fondo de ideas ovidianas se pone al servicio de la materia senti-mental, como es obvio, en la traducción que de las Herodiae prepara JuanRodríguez del Padrón, en torno a 1430, formando el Bursario; en estascartas emitidas por amantes desdeñadas o abandonadas aparecen nume-rosas referencias a un cuerpo femenino que había sido el soporte esen-cial de la relación amorosa; por poner un caso, y es una de las pocascartas masculinas, Paris, en la XVI, le confiesa a Elena el modo en que lacontemplación de su desnudez provocó la rendición de su voluntad:
¡O cuántas vezes te incliné la mi cara, cayendo lágrimas de los mis ojospor que tú no me demandases la causa del mi lloro, e cuántas vezes tereconté los diversos fechos de los omnes mancebos que aman, refi-riendo cada una de las mis palabras a la tu cara; y cuántas vezes simu-lava el amor que te he, especialmente cuando vi la tu apuesta vestiduratener floxamente los tus pechos, la cual dava entrada a los mis ojospara ver las cosas desnudas del tu cuerpo, de las cuales fui muy maravi-llado, veyendo la intrínsica blancura que adornava la bien dispuestaproporción de los tus miembros, e veyendo oportunidat para decla-rártelo, por señales encubiertas te lo mostrava! (2010, p. 217).
Casi se repite el esquema con el que Venus lograba someter a Fia-meta; es una suerte de philocaptio visual por la que el cuerpo de la mujerse convierte en un hechizo que provoca el amor en los hombres; bien essabido que esta es la circunstancia que permite explicar la destrucciónde España en la Crónica sarracina de Pedro de Corral, tras disponer el dia-blo el escenario en el que el rey don Rodrigo perderá su dignidad regiasolazándose en la contemplación del cuerpo de la Caba:
36 FERNANDO GÓMEZ REDONDO
19 «E como el Rey la mirava cada vegada le parescía mejor, e dezía que no avía en todo elmundo donzella ninguna ni dueña que igualarse podiese a la fermosura, ni a la sugracia, que todas eran nada segund ella. E como el diablo no esperava otra cosa sinoesto, e vio qu’el Rey era encendido en su amor, andávale todavía al oreja que unavegada conpliese su voluntad con ella» (2001, I, pp. 449).
20 «Y aquel cavallero venzedor llamavan Grisel, el cual proseguiendo sus amores, Mira-bella, en pena de cuantos por su causa eran muertos, viendo la gran reqüesta d’éste, desu amor fue presa. Y aunque en grand enzerramiento la toviese el Rey su padre, ellapor sí sola, sin terzero, buscó manera como los deseos de Grisel y suyos oviesen efeto»(2003, pp. 223-224).
unión sexual tal y como la refieren los protagonistas en el momento enque la están consumando –y que de hecho representa una declaraciónde la muerte o del acabamiento que les aguarda– y, por otro lado, esoscuerpos son vistos o evocados por personajes marginales y degradado-res, ya los criados de Darino en Penitencia, ya Celestina o sus criadas,mostrándose implacable Areúsa en esta distorsión de la belleza feme-nina al contrastar las miserias de Melibea con sus supuestas «gracias»en el noveno auto:
Todo el año se está encerrada con mudas de mil suciedades. Por unavez que haya de salir donde pueda ser vista, enviste su cara con hiel ymiel, con uvas tostadas y higos pasados, y con otras cosas que por reve-rencia de la mesa dejo de decir. Las riquezas las hacen a éstas hermosasy ser alabadas, que no las gracias de sus cuerpos. Que, así goce de mí,unas tetas tiene para ser doncella como si tres veces hobiese parido: noparecen sino dos grandes calabazas. El vientre no se le he visto, perojuzgando por lo otro, creo que le tiene tan flojo como vieja de cin-cuenta años (2000, pp. 206-207).
Distinta es la visión y el disfrute que Calisto obtiene de ese cuerpotan denostado cuando puede ya desnudarlo, en el decimocuarto auto,con la complacencia inicial de Melibea:
MELIBEA. Por mi vida, que aunque hable tu lengua cuanto quisiere, noobren las manos cuanto pueden. Está quedo, señor mío. Bástete, puesya soy tuya, gozar de lo esterior, d’esto que es propio fruto de amado-res; no me quieras robar el mayor don que la natura me ha dado. Cataque del buen pastor es proprio tresquilar sus ovejas y ganado, pero nodestruirlo y estragallo.CALISTO. ¿Para qué, señora? ¿Para que no esté queda mi pasión?¿Para penar de nuevo? ¿Para tornar el juego de comienzo? Perdona,señora, a mis desvergonzadas manos, que jamás pensaron de tocar turopa, con su indignidad y poco merecer; agora gozan de llegar a tugentil cuerpo y lindas y delicadas carnes (2000, p. 273).
Pero, como se ha apuntado, la consumación amorosa implica ladegradación absoluta del ser de los enamorados, con la pérdida de susvirtudes y sus cualidades, si bien este proceso afecta a uno y a otro dedistinta manera, pues mientras Calisto, una vez satisfecha –y «queda»–
2. EL CUERPO DE LA MUJER EN LA LITERATURA MEDIEVAL CASTELLANA 39
bir el castigo adecuado, ya que Mirabella, tras ver cómo Grisel se arro-jaba a la pira en la que ella debía de haber sido quemada, se precipitasobre unos leones que la despedazan sin ningún miramiento21; tampocoen Triste deleytaçión, aunque haya correspondencia amorosa entre el Amigoy la Madrastra, se explicita corporalmente la relación sostenida; sinembargo, en los consejos con que la Madrina alecciona, en esta obra, ala Señora para disponerla a recibir el servicio amoroso del Enamoradoasoman nociones naturalistas que remiten a la conocida afirmación deAristóteles de que las mujeres son «varones imperfectos o accidenta-dos» en función de cierto «atributo» del que carecen para podercompararse a los hombres:
E aun por más causarnos vergüença, traen un dezir entre ellos muyllexos de jentilleza: que sino cuando en el auto de la generaçión conellos stamos no tengamos el complimiento nuestro, y sto por lo quedelante nos falleçe; más: que entonçes cobramos e poseimos lo quetenemos perdido y que por aqueste respeto, no requeridas, másrequeridoras continuamente seguir les devíamos (1982, pp. 53-54).
El del «cuerpo incompleto» es el argumento principal de los hom-bres para dominar la naturaleza femenina, tan esquiva siempre, y suje-tarla a su voluntad, si bien estas enseñanzas pretenden lo contrario, porcuanto la Señora es aleccionada para saber defenderse de posibles riva-les –de las casadas, doncellas o viudas, estas son las más peligrosas– ypara vencer el peligro de los celos.
Distinto es el orden realista o naturalista de la ficción sentimentalque arranca de la Historia de duobus amantibus de Piccolomini y que cuaja enproductos como la Repetición de amores de Lucena, por supuesto el doblearticulado textual que conforma La Celestina o la Penitencia de amor de PedroManuel Jiménez de Urrea; en estos textos sí hay descripción de la cor-poreidad femenina, en cuanto soporte del deseo y del pecado, y esteproceso se explicita de dos maneras para que haya, a la vez, dos cauces deenseñanza: por una parte, el cuerpo de la mujer se percibe a través de la
38 FERNANDO GÓMEZ REDONDO
21 Tal y como con intencionada ironía se observa: «y ellos no usaron con ella de aquellaobediencia que a la sangre real devían, segund en tal caso lo suelen loar, mas antesmiraron a su hambre que a la realeza de Mirabella, a quien ninguna misura cataron, ymuy presto fue d’ellos despedazada, y de las delicadas carmes cada uno contentó elhambriento apetito» (2003, pp. 318-319).
hacia posturas cercanas al franciscanismo. Este hecho es importanteporque conviene insistir en que, aunque estas escenas puedan pareceranticipatorias de una cierta libertad en lo que atañe a la descripción delas relaciones sexuales, ello no es así; lo que se descubre a los receptoreses el proceso de destrucción a que son arrastrados estos amadorescuando son incapaces de refrenar su pasión; y así, Darino y Finoya, ensu segunda noche, son sorprendidos por el padre que los encierra ensendas torres, condenándolos a permanecer en esa reclusión hasta elfinal de sus vidas. Este fenómeno era ya claro en la raíz de esta corrientesentimental, en la Historia de Piccolomini, en la que también se mos-traba la unión de los amantes con la crudeza propia de las novellae boc-caccianas, presentando un caso que supuestamente se supone real, yaque Piccolomini le indica a su destinatario, Mariano Sozino, renunciara la «fición poética»22; esta obra, como la Fiameta, se imprime en tornoa 1495, justo cuando se está construyendo este muestrario de situacio-nes realistas; de ahí que esta sea la primera de las situaciones narrativasen las que se muestre el cuerpo de la mujer incitando al deseo y, a la vez,gozando de esa relación; también Lucrecia es una mujer casada quedepondrá su vergüenza para unirse a Eurialo, un cortesano del empera-dor que pondrá en peligro su identidad caballeresca; véase, por serantecedente de las comentadas, la escena en la que se verifica la seduc-ción y consumación amorosas:
Era Lucrecia vestida de ligera y delgada vestidura, tal que sin ruga a susmiembros se juntava; en ninguna parte mentía, mas tales cuales eranlos manifestava. La blancura de la garganta como nieve, la luz de losojos como la claridad del sol, el mirar aplazible, la cara alegre, lasmexillas como alçucenas mezcladas con rosas coloradas, la risa en laboca muy suave y templada, los pechos anchos, las tetas como dosmançanas de África en cada lado se levantavan, las cuales muchoescandalizarían a quien las tratasse. No pudo más Eurialo sofrir lacomeçón, mas, olvidado el temor, lançó de sí la vergüença, y acome-tiendo a la señora, dixo: «Tiempo es ya que tomemos el fruto denuestros amores». Juntava las obras a las palabras; resistía Lucreciadiziendo que no quisiesse assí destruir su honestidad y fama que en
2. EL CUERPO DE LA MUJER EN LA LITERATURA MEDIEVAL CASTELLANA 41
su pasión, comienza a sentir los síntomas del hastío, Melibea se dejaarrastrar por la lascivia descubierta en su ser y reconocida, ya antes, enel décimo auto, ante una triunfal Celestina:
MELIBEA. Madre mía, que me comen este corazón serpientes dentro demi cuerpo (2000, p. 221).
Aquí, sí, una philocaptio real ha tenido lugar y la vieja ha logrado, conla fuerza de los hechizos practicados sobre el cinturón, apoderarse de laconciencia de Melibea para entregarla a su amador. Este hecho nosucede en la Penitencia de Urrea; también la relación sexual será espiadapor los criados como medio de degradación de esa unión amorosa,pero Finoya se rinde voluntariamente a Darino sin más concurso que elde sus cartas y sus alegóricos presentes; lo que sucede es descrito por lospropios amadores en el transcurso de su primera peripecia erótica:
FINOYA. ¡Ay, Jesú, está quedo! ¡Qué descomedido!DARINO. ¡Oh, señora mía, que no puedo! Dame licencia y perdón.FINOYA. Maldita sea yo con tal cosa. Está quedo y créeme, que el pos-trer remedio será dar gritos, y siquiera nos maten a ti y a mí. Si nofuesse por no dexar mal renombre... Está quedo. ¡Ay, triste! Cata quegritaré y mi padre lo encubrirá todo.DARINO. Máteme siquiera. A ti demando perdón de la osadía, que noestá más en mi mano. Perdóname, señora.FINOYA. ¡Ay triste, muerta soy! ¡Ay, ay, ay! ¡Mira en mi onra, Darino!¡Ay triste, ay triste! ¡Ay que me matas! ¡Ay, ay! ¡Oh desvergonçada demí! ¡Oh cabellos míos! ¿Quién me dixera que yo assí os avía de mesar?¡Oh onra mía perdida! ¡Oh coraçón mío, rebienta que ya está perdidatoda mi onra sin que la vergüença se perdiesse! ¡Oh quién tubiessearmas para matarte o matarme!DARINO. Calla, señora, que luego se sienten estas cosas y después eshuelgo y alegría. Otras hazen de grado lo que tú hazes por fuerça.FINOYA. ¡Ay, ay, ay! Acaba de matarme (1996, pp. 111-112).
El cuerpo es el protagonista de la escena, aunque no se nombreninguna de sus partes, más allá de esos cabellos que van a mesarse, todaslogran verse con una explicitud mayor si cabe que en La Celestina, puestoque también la intención adoctrinadora de Urrea es más acusada, comolo demuestra la deriva religiosa de sus prosas menores y su acercamiento
40 FERNANDO GÓMEZ REDONDO
22 La aplicación de la enseñanza será así más efectiva: «No fengiré donde ay tanta copiade verdad» (1975, p. 33).
señora; y cuando assí la vio tan fermosa y en su poder, aviéndole ellaotorgada su voluntad, fue tan turbado de plazer y de empacho, quesólo catar no la osava; assí que se puede bien dezir que en aquella verdeyerva, encima de aquel manto, más por la gracia y comedimiento deOriana, que por la desemboltura ni osadía de Amadís, fue hechadueña la más hermosa donzella del mundo (1987, I, p. 574).
El recato y la mesura observados se explican por unas leyes moralesde cortesía que impedirían, más allá de lo sugerido, cualquier descrip-ción ya del cuerpo femenino, ya del acto amoroso en sí que fuera inci-tadora de una lujuria, que en este caso no existe. Esta es la tónica domi-nante en los libros de caballerías, incluso en el Palmerín o en el Primaleón,dos textos en los que las aventuras sentimentales juegan un papel desta-cado23; si esta norma se traspasara siempre habría que procurar una lec-ción moral, que es lo que ocurre en la obra caballeresca en la que lasrelaciones sexuales parecen jugar una función especial, el Tirant lo Blancde Joanot Martorell, traducido como Tirante el Blanco e impreso en 1511;de siempre la crítica ha incidido en el poder evocador de las situacioneseróticas, algunas muy ambiguas, que en esta obra se encierran; siendocierto como lo es y explicándose en parte este hecho por la mayor tole-rancia de la cortesía aragonesa, esas escenas deben interpretarse desde elproceso de formación a que se están sometiendo los caballeros, no soloTirante, sino también su fiel amigo Diafebus, vinculado el primero aCarmesina, la hija del emperador, y el segundo a Estefanía, duquesa deMacedonia; los dos son ayudados en sus relaciones por la enigmáticaPlazer de mi Vida, con una entrega gradual de las damas a sus enamora-dos en función de las empresas militares que resuelven; aquí, sí quejuega el cuerpo femenino un papel destacado y es descrito con unaexplicitud que lo convierte en parte de la recompensa obtenida por elhéroe, tras derrotar al rey de Egipto, pero también en una prueba que
2. EL CUERPO DE LA MUJER EN LA LITERATURA MEDIEVAL CASTELLANA 43
mucha estima tenía; dezía que el amor de ambos no requería más deabraçar y besar. Respondió riendo Eurialo: «O esto se sabrá o no. Sise sabe que yo aquí vine, ninguno ay que no sospeche todo lo que demi venida se puede seguir, y locura sería ser infamados sin obra. Si nose sabe esto, assimesmo sería secreto. Ésta es prenda del amor, y antesmoriré que dexarla». «Maldad es esso», dixo Lucrecia. «Maldad es»,dixo Eurialo, «no usar de los bienes podiendo y yo perdería el tiempodesseado y con tanto trabajo buscado». Entonces, tomada de la falda aella resistiendo, aunque vencer no quería, sin mucho afán la venció(1975, p. 61).
La descripción del cuerpo de la mujer –de la belleza instigadora dela pasión– debe enmarcar la relación amorosa, no para que el receptorse recree en ella –bien le disgustó a Piccolomini que su texto fueradifundido por escenas de este cariz–, sino para apercibirlo contra talespeligros.
Eurialo es un caballero, como también lo serán Leriano o Darino,seres que perderán sus principales virtudes porque el amor, sirviéndosede las tentaciones corpóreas de la mujer, se las arrebata; por ello, en lamateria caballeresca nada cambia; las pocas descripciones –o más bien,insinuaciones– del cuerpo femenino están ligadas a circunstanciaspecaminosas que deben ser corregidas, amén de que se pretenda avisar,en este orden genérico, del riesgo de la recreantisse, es decir, del olvido delas obligaciones estamentales en que puede caer el caballero si se dejadominar por una señora. Recuérdese, por ejemplo, que a Pero Niño,en el Victorial, se lo elogia porque nunca fue vencido ni en armas ni enamores y, en su biografía, se disponen tres peripecias erotológicas –conun mínimo tratado teórico– para demostrar esa perfección interior quele permite ser promovido a conde de Buelna en 1431. No abundan, así,situaciones en las que el cuerpo de la mujer sea descrito o exhibido salvoque se trate de pruebas arriesgadas a las que el caballero debe enfren-tarse; en el Amadís, por ejemplo, hay entregas amorosas, pero se refierencon una parquedad extrema de detalles, como sucede en el caso de lainiciación erótica del protagonista, debida más a la audacia de la mujerque a las habilidades amatorias del héroe:
Oriana se acostó en el manto de la donzella, en tanto que Amadís sedesarmava, que bien menester lo avía; y como desarmado fue, la don-zella se entró a dormir en unas matas espessas, y Amadís tornó a su
42 FERNANDO GÓMEZ REDONDO
23 Véase el modo en que se refiere la unión del héroe con su amada en la primera obra:«E tremiéndole todo el cuerpo de plazer, dio la mano a Polinarda e desposáronse porpalabras de presente. Y esto fecho, y mandó luego a Brionela que quitasse las piedrasque estavan movidas. Ella lo fizo luego e Palmerín entró dentro e tomó a Polinarda ensus braços e sentósse con ella en un estrado e sin más le demandar licencia cumplió loque por él era desseado, que Polinarda lo amava con tan ferviente amor que no sesupo defender a cosa qu’él quisiesse fazer ni paró mientes en cosa que venir lepudiesse, mas antes quedó muy contenta de lo fecho» (2004, p. 108a).
estás agora? Que si tuviesses la mano donde yo la tengo, estaríes alegrey contento. Y él teníe la mano sobre el vientre de la Princesa, y Plazer de mi Vidatenía la suya sobre la cabeça de Tirante. Y como ella conocía que laPrincesa se dormía, afloxava la mano, y entonces Tirante tocava a suplazer, y d’esta manera se deportó cerca de una ora (III.cxv, pp. 187-188).
La transgresión será castigada de inmediato y Tirante, que debe huirde la estancia precipitadamente a punto de ser sorprendido por laViuda Reposada, se quebrará una pierna al huir por la ventana. Másadelante, esas manos que han acariciado con engaño el cuerpo de ladama serán lesionadas gravemente por una espada cuando Tirante, quese había desmayado sobre el pecho de Plazer de mi Vida al recordar aCarmesina, intenta salvar a su mediadora de ser degollada por el señord’Agramunte, que la había tomado por una hechicera25. Cuanto másexplícita es la relación erótica –y en este caso la descripción del cuerpoanhelado– mayor es también el proceso de corrección a que el perso-naje tiene que someterse y esta es una de las causas que explica la muertede este héroe, una vez consumada su unión con Carmesina, no sinantes asegurar la salvación del Imperio.
No sorprende, entonces, encontrar descripciones físicas del cuerpode la mujer en el grupo de historias caballerescas breves que, con oríge-nes diversos, populariza la imprenta en el cambio del siglo XV al sigloXVI, y en las que se entremezclan diversos géneros: el hagiográfico, elcaballeresco y el sentimental, puesto que tales son las expectativas derecepción que deben ser satisfechas en esos decenios. En estas obras,aquellos caballeros que logran consumar una relación amorosa quepuede ser más o menos explícita, deben ser sometidos a un proceso depurificación que requiere la separación de la pareja y la resolución dearriesgadas pruebas antes de que vuelvan a encontrarse. En alguno de
2. EL CUERPO DE LA MUJER EN LA LITERATURA MEDIEVAL CASTELLANA 45
acarreará dificultades imprevistas; estas escenas eróticas son ademásreferidas por Plazer de mi Vida que ha estado espiando las relacionesmantenidas por los caballeros con sus damas, con lo que se repite elesquema de la ficción sentimental, ya que se trata de una figura quedesempeña funciones celestinescas; véase la rendición absoluta de Este-fanía y la parcial de Carmesina referidas como si se tratara de un sueñoque se ajusta a la realidad que queda así al descubierto:
Todas estas cosas he soñado que vós a él y él a vós os dezíades. Despuésvi en visión cómo él os besava a menudo, y desatóos a mucha prisa loscordones de los pechos y besávaos las tetas. Y como bien os uvobesado, quísoos meter la mano debaxo de las faldas para os buscar laspulgas; y vós, mi buena señora, no lo quisistes consentir, que yo medudo que si lo consintiérades que el juramento no peligrase (...) Des-pués vi soñando que Estefanía estava sobre aquella cama, y a mi pares-cer le veía blanquear las piernas, y a menudo dezía: «¡Ay, señor, queme hazéis mal! Doleos un poco de mí, y no me queráis del todomatar» (1974, II, p. 398).
En este caso, la relación amorosa demuestra la perfección o excelsi-tud de Carmesina, que resiste de un modo más efectivo las tentacionesde una pasión que cuando se consuma siempre es valorada de modonegativo24; y tal ocurre en la escena en la que Plazer de mi Vida se lasingenia para que Tirante recorra con sus manos el cuerpo de su amada,aparentando ser ella la que realiza esas caricias:
Dixo Plazer de Mi Vida: –¡O cómo sois donzella de mal sofrimiento! Salís agora del baño ytenéis las carnes lisas y gentiles, y deléitome en tocarlas. –Toca do quisieres –dixo la Princesa–, y no pongas la mano tan abaxo. –Dormid y haréis bien, y dexadme tocar este cuerpo, pues es mío, queyo estoy aquí en lugar de Tirante. ¡O traidor de Tirante! ¿Y dónde
44 FERNANDO GÓMEZ REDONDO
24 Así lo hace Estefanía acto seguido: «Llamó a la Princesa y a Tirante y mostróles lacamisa, y díxoles: “Aquesta mi sangre es fuerça que la repare amor”. Y todo esto dezíacon muchas lágrimas en los ojos. Después dixo: “¿Quién terná contentamiento demí, ni quién fiará de mí, que no he sabido guardar a mí misma? Pues ¿cómo seráguardada por mí otra donzella que me sea encomendada?» (1974, II, p. 399).
25 «E tomóla por los cabellos por detrás y tiró reziamente sin aver compasión d’ella ypúsole la espada cerca del cuello para provar de le quitar la vida. Como Tirante vio laespada tan cerca de la donzella, en cuyos pechos él reposava, sintió el piadoso llantoque ella hazía, tomó la espada con dos manos, y el otro sintió que la espada estava enduro, pensando que era el cuello de la donzella, tiró rezio de manera que hizo granlissión en las manos de Tirante, e fue peligro que no quedase manco de las manos,según la relación de los çurujanos» (IV.lvii, p. 199).
grede el juramento que le había hecho a Magalona de respetar suhonestidad:
Dormiendo Magalona en el regaço de su dulce amigo Pierres, comodicho es, el dicho Pierres deleitava todo su coraçón en mirar la sobe-rana hermosura de su dama. E cuando él ovo a su plazer contempladosu hermosa cara y ovo bien mirado y besado aquella tan dulce y pla-ziente, pequeña y bermeja boca, él no se podía hartar de la mirar másy más. Después no se pudo tener de la desabrochar y mirar sus muyhermosos y blancos pechos, que eran más blancos que el cristal, etocava sus dulces tetas. E haziendo esto fue tan presto transido deamores que le parescía que estava en el paraíso y que jamás cosa no lepodría empecer (1995, II, p. 318).
El pecado amoroso será corregido por una dura penitencia religiosay el narrador adelanta parte de este proceso:
Mas aquel plazer poco le duró, ca él sufrió el más inestimable dolor yfortuna, como oiréis, que nunca hombre pudo considerar. E la nobleMagalona no ovo menos, ca después passó muy grandes trabajos(1995, II, p. 318).
En ninguna de estas obras, hay una condena del cuerpo de la mujer,pero este puede representar una prueba en la que fracase la formación ala que el caballero debe entregarse; Amadís solo obtiene a Oriana –ynada se describe de esa unión– cuando la ha salvado y corona de estemodo su perfección; lo mismo le sucede a Palmerín; Tirante y Diafebusse enfrentarán al deseo que sus señoras despiertan en ellos y verán peli-grar su identidad caballeresca, preservada siempre con dolorosas puni-ciones; Clamades debe alejarse de Melior para completar su adiestra-miento, mientras que Pierres se deja vencer en una sola ocasión por laconcupiscencia siendo severamente castigado por ello. Piénsese queestas historias caballerescas breves, al igual que parte de los textos de laficción sentimental se enmarcan en el contexto isabelino, en unmomento en el que se vigila con rigor, ya en la propia realidad histó-rica, cualquier transgresión de índole moral.
Por ello, y es la segunda perspectiva de este primer plano, se habla deocultación del cuerpo de la mujer para evitar las situaciones pecamino-sas a las que tradicionalmente se asocia, llegando a plantearse casos de
2. EL CUERPO DE LA MUJER EN LA LITERATURA MEDIEVAL CASTELLANA 47
estos casos, aunque haya unión amorosa, la condición que pone la damaal caballero para entregarse a él consiste en prohibirle que contemple sucuerpo, aunque pueda disfrutar de él a su antojo; así sucede en el Librodel conde Partinuplés, en el que la hija del emperador de Constantinopla,deja que este caballero –con quien decide casarse– recorra y disfrute desu cuerpo, pero en total oscuridad:
Pero bien entendía ella por qué lo fazía. Y católe assimismo la fruente,y los ojos, y la nariz, y la boca, y la garganta, y los pechos, y los braços ylas manos y contóle los dedos, porque se cuidava que era manofen-dida. Y después tentóle el cuerpo y católe el vientre, y los muslos, y laspiernas, y las espaldas, y los pies; y los dedos le contó por ver si erapatifendida, porque en aquellos tiempos havía unas animalias muge-res, de la cinta ayuso como leones, y havían los pies como lebreles, ypor esso le havía catado y assí pensando si era alguna de aquellas. Des-que la ovo muy bien catado en su palpamiento, entendió assí que delas fermosas cosas del mundo era. Y ella le dixo assí:–Agora vos avedes a mí muy bien catado. Sabed por cierto que yo soyemperatriz y señora de siete reyes, y si vós queredes ser señor de mí yd’ellos, vós guardáredes lo que vos mandare. Lo cual es esto: que vósno curedes ni fagades ni busquedes por dó me descubrades mi cuerpopor me lo ver fasta que passen dos años (1995, I, p. 331)26.
Toda prohibición –como sucede en la Historia de la linda Melusina– serátransgredida y ese hecho pondrá en peligro la vida del héroe que deberáconstruir una identidad caballeresca desde la que pueda, después, recu-perar a su amiga.
Más peculiar es la situación que se plantea en la Historia de la lindaMagalona y del cavallero Pierres de Provenza; en esta obra, los dos enamorados,excelentes por sus virtudes también religiosas y afianzados en una casti-dad que no les cuesta mantener, tienen que huir para evitar que la damasea entregada a un matrimonio de conveniencia que pondría fin a suamor; es en ese momento, lejos del espacio cortesano y sumidos en unparaje agreste, cuando Pierres se deja arrebatar por la pasión y trans-
46 FERNANDO GÓMEZ REDONDO
26 Así remacha la condición impuesta: «Partinuplés, amigo, sobre todas las cosas delmundo vos ruego esto: que mi cuerpo no sea descubierto, por que entre mí y vós noaya ningund pesar, que todas las cosas yo vos perdonaré, y no ésta» (1995, I, p. 334).
Estas actuaciones extremas se ajustan a los itinerarios hagiográficos delas santas pecadoras o de las emperatrices calumniadas, en donde, comoprueba de purificación, se detallan estas violentas transformaciones de labelleza femenina en una fealdad horripilante que asegure la salvación delalma y el alejamiento de las tentaciones terrenales; recuérdese la doblesecuencia descriptiva aplicada al cuerpo de santa María Egipciaca, a laque primero se muestra dueña de la extraordinaria hermosura que uti-liza para pecar30, para que luego se pueda comparar con el estado tancontrario que adquiere esa naturaleza carnal tras someterla a una repara-dora penitencia31. A semejante mortificación se entrega la «santa enpe-ratrís» –conforme al modelo de Crescentia– para librarse del asedio conque su cuñado la perseguía; previamente se han descrito su perfecciónfísica y sus virtudes, incidiendo en el valor concedido a la castidad:
2. EL CUERPO DE LA MUJER EN LA LITERATURA MEDIEVAL CASTELLANA 49
sacrificio o de aniquilamiento de esa belleza femenina, siempre con unaclara deriva religiosa; por poner dos muestras, si en Castigos del rey Sancho IVse refiere el milagro de la monja y el crucifijo27, en el Ms. 77 de la Bibl.Menéndez Pelayo, en una miscelánea catequismal, se dispone el «exem-plo» de la monja que no duda en sacarse los ojos cuando se entera deque el rey se ha enamorado de ella por la belleza de los mismos:
Estonçe ella, con muy gran devoción e fe, acomendóse a su verdaderoesposo, Jhesu Christo, el cual nunca fallesce a los que verdaderamentelo llaman, e dixo a los mensajeros:–Pues que así es, dadme un poco de espacio para que me apareje, por-que honestamente paresca delante el rey. E entró en su cámara e sacóse sus ojos e, puestos en un plato, dixo alos mensajeros:–Tomad esto por lo cual el rey se enamoró de mí, por que yo sea purae linpia ante los ojos del mi muy amado e verdadero esposo, JhesuChristo (Lacarra, 1999, 1, p. 309)28.
Si aquí se trata de destruir la belleza que irradian los ojos, en cuantocauce tópico de la relación amorosa, en el Tratado en defensa de virtuossasmugeres de Diego de Valera se refieren tres casos reales de damas noblesque defienden, con su vida, la castidad a la que se entregan, destacandola figura de María Coronel:
Doña María Coronel, la que fue Comendadora de aqueste linaje, quecon fuego se mató por guardar su castidat, como Lucrecia a quien losantiguos tanto loaron (Penna, 1959, I, p. 59b)29.
48 FERNANDO GÓMEZ REDONDO
27 Era una «muger de muy buen linage e muy niña e muy fermosa» a la que el diabloseduce y convence para que huya con un «cavallero de aquella tierra»; la noche en laque se va a ir es reprendida por una imagen de la Virgen y detenida por un crucifijoque la persigue y la golpea en el rostro destruyendo su beldad: «E ante que la monjahuviase salir por el postigo, alçó el cruçifixo en la mano derecha e diole muy grandgolpe con el clavo en la maxilla en guisa que toda la mançana del clavo se metió poruna maxiella e sacógela por la otra. E d’esta ferida que el cruçifixo le dio cayó en tie-rra la monja por muerta e así yogó fasta otro día en la mañana que nunca entró en suacuerdo» (pp. 190-192).
28 En la nota preliminar se indica: «En los relatos folclóricos se repite el motivo de laautomutilación de la princesa quien se corta a veces sus blancas manos para rehuir larelación incestuosa con su padre» (Lacarra, 1999, 1, p. 309).
29 Se funden en este nombre actuaciones extremas de dos mujeres del linaje de los Guz-mán. La primera es la esposa de Alfonso Pérez de Guzmán, «Guzmán el Bueno», quelejos de su marido, sintiendo un día el apremio de su naturaleza carnal lo cortó demanera radical, tal y como lo refiere Pedro de Medina en el cap. XV de su Crónica de losduques de Medinasidonia (1561): «tomó un tizón ardiendo que cerca de sí halló, y metió-selo por su miembro natural, en lo cual varonilmente venció a quien vencerla quería»(p. 77). La segunda, del mismo nombre, es posterior, puesto que su leyenda se sitúaen el reinado de Pedro I, pero Medina la convierte en cabecera del linaje e inspira-dora del drástico remedio de la mujer de Pérez de Guzmán; en el cap. VII de la Crónicase refiere que esta María Coronel, acosada por un rey que solo podía ser el Cruel, searrojó aceite hirviendo sobre su cuerpo para fingir que tenía lepra, mostrándose asíante el monarca: «la cual estaba tan disforme, que no era de mirar, porque las llagastodas vertían sangre, de tal manera que el rey volvió el rostro escupiendo, y salió de lacámara con grande aseo» (Codoin, 1861, p. 58).
30 Es una de las semblanzas más completas dedicadas al cuerpo de la mujer, con menciónexplícita de todos los detalles que pudieran ser inductores de pecado: «De la beltat ede su figura / como dize la escriptura, / ante que siga adelante / dirévos de su sem-blante; / de aquel tiempo que fue ella, / después no nasció tan bella; / nin reïna nincondessa / non viestes tal como ésta. / Redondas avíe las orejas, / blancas como leched’ovejas; / ojos negros e sobreçejas; / alva frente fasta las çernejas. / La faz teníe colo-rada / como la rosa cuando es granada; / boca chica e por mesura / muy fermosa lacatadura. / Su cuello e su petrina, / tal como la flor del espina. / De sus tetiellas bienes sana, / tales son como maçana. / Braços e cuerpo e todo lo ál / blanco es como cris-tal. / En buena forma fue tajada, / nin era gorda nin muy delgada; / nin era luenganin corta, / mas de mesura bona», 261-262; cito por mi Poesía española 1. Edad Media:juglaría, clerecía y romancero, Barcelona, Crítica, 1996. Repárese en que buena parte deestas propiedades acuerda con las características ya señaladas por don Amor en los cas-tigos que entrega al Arcipreste.
31 Y para incidir más en este proceso se la pinta ahora «desnuda e sin paños»: «Toda semudó d’otra figura, / ca non ha paños nin vestidura. / Perdió las carnes e la color, /
Todo deseo debe ser extirpado de raíz y, para ello, es preciso ocultary destruir el cuerpo de la mujer, en cuanto soporte de las tentacionesque deben ser evitadas.
2. Del conocimiento a la transformación
No es dable encontrar, por tanto, una valoración positiva del cuerpo dela mujer en la que sean reconocibles signos de ensalzamiento de esanaturaleza que, en todo momento, debe quedar sujeta a firmes princi-pios de corrección moral y de sujeción religiosa. Ello es, así, ademásporque no hay una sola descripción de ese cuerpo realizada por unamujer, aunque sí haya personajes femeninos que cumplan esa labor,aparentando de este modo transmitir un conocimiento que, de otramanera, no se habría podido cifrar. Pero son falsas perspectivas, porquese trata de obras concebidas por hombres y destinadas a un públicomasculino que coincide con el de las figuras que aparecen insertas en elpropio texto. Es posible que en la Historia de la donzella Teodor se encuentrenlas descripciones más minuciosas de la anatomía femenina, respaldadasincluso por nociones de sexología que han llamado la atención de lacrítica por la explicitud de las técnicas expuestas (Haro, 1993, pp. 113-125); recuérdese que esta obra –de la que se conserva una complejatransmisión manuscrita y que es difundida por los impresos con bas-tante éxito– pertenece al género de los debates; Teodor es una doncellasabidora que se enfrentará a los sabios de la corte en una peligrosa dis-puta en la que demuestra sus conocimientos absolutos en toda suerte dematerias y que le permitirá librar de la pobreza al mercader que la habíacomprado y que le había enseñado esa amplia gama de saberes; uno delos sabios, creyendo vencerla con facilidad le pregunta cuál es la mejormanera de «dormir» –o de realizar el acto sexual– con una mujer;Teodor no responde antes de incidir en su virginidad y en su falta depráctica en tales materias, pero su contestación constituye, en síntesis,una completa arte amatoria en la que se atiende a todos los aspectos delplacer venéreo, casi ajustada a los patrones fijados por don Amor:
«Sabed, señor maestro, que la muger gentil es muy donosa e sabrosa.Empero no es de dormir con muger, salvo que la escoja el ombre elque hazerlo pudiere. E dévela buscar que sea garça, que dize el sabioAristóteles, tratando de aquesta materia, que la muger garça para dor-
2. EL CUERPO DE LA MUJER EN LA LITERATURA MEDIEVAL CASTELLANA 51
Fermosa fue de dentro, fermosa fue de fuera, fermoso ovo elcorasçón, fermoso ovo el cuerpo, ca tanto amó a Dios e lo temió quede todos peligros la guardó e tobo su cuerpo linpio e casto. Ella amótanto su castidat que por guardar como linpia e sabidor lealtad de sucasamiento tantas sofrió de coitas [e] de tormentas que duro avería elcorasçón quien las oyese si se le ende grant piadat non tomase (Zubi-llaga, 2008, p. 276).
Las tormentas no son alegóricas, sino bien reales, puesto que laemperatriz huye de la y, tras padecer numerosas penalidades y acusar asu belleza de incitar a la lujuria32, es abandonada en una isla en la quesu cuerpo sufre la transformación ansiada33, obteniendo de la Virgenel don de poder curar la «gafedat», el mal asociado a los pecadosamorosos34.
50 FERNANDO GÓMEZ REDONDO
que eran blancas como la flor; / e los sus cabellos, que eran ruvios, / tornaron blancose suzios; / las sus orejas, que eran alvas, / mucho eran negras e pegadas. / Entenebri-dos avíe los ojos; / perdidos avíe los mencojos [quizá ‘pestañas’]. / La boca era enpe-leçida, / derredor la carne muy denegrida. / La faz muy negra e arrugada / de fríoviento e elada. / La barbiella e el su griñón [‘quijada’] / semeja cabo de tizón. / Tannegra era su petrina, / como la pez e la resina. / En sus pechos non avía tetas, / comoyo cuido eran secas. / Braços luengos e secos dedos, / cuando los tiende semejan espe-tos. / Las uñas eran convinientes, / que las tajava con los dientes. / El vientre avíe secomucho, / que non comíe ningún conducho. / Los piedes eran quebraçados: / enmuchos logares eran plagados» (pp. 263-264). La contraposición de los planos deeste díptico narrativo es perfecta, como lo demuestra la correspondencia de las distin-tas partes nombradas.
32 «Por mi beldat me viene tanto mal, que todos me demandan. ¡Mesquina, mejor mefuera de ser tuerta o çiega o contrecha! E si non oviese otro mal salvo esta tormentad’esta mar, esto me sería grant martirio» (p. 302).
33 «Así duró allí tres días e tres noches, e ya el rostro le negreçiera con coita e con fan-bre, e desatávasele el corasçón; así la coitava la fanbre e tormentávala la mar» (p.306).
34 También en Berta, uno de los romances de la materia carolingia –difundido en Gran con-quista de Ultramar y en la Crónica fragmentaria–, Flores, padre de Berta –que será la madre deCarlomagno–, accede a la costumbre de los mensajeros del rey de Francia, que le exi-gían ver a su hija desnuda antes de llevársela para casar con ese monarca; los argumen-tos que se ofrecen son también de índole religiosa, amén de política: «Mas el rey Flo-res sopo çierto que los reyes de Françia sienpre ovieron aquella costumbre, óvolo afazer: lo uno, porque su fija non perdiese tan onrado casamiento, e lo ál, porque gelaavía otorgado. Et lo más por que lo fizo fue por conplir lo que les dixera el prior de laisla del mar oçéano, e que cumpliese lo que dixera al prior el bendito confesor SantAgostín», 53rab; cito por el ms. BN Madrid 7583.
sabed que ha de ser luenga en tres lugares en esta manera: para ser deltodo fermosa, ha de tener el cuello luengo, e los dedos luengos, e elcuerpo luengo. E ha de ser pequeña en tres lugares: pequeñas las nari-zes e la boca e los pies. E ha de ser blanca en tres lugares: ha de serblanca en el cuerpo e blanca en la cara e blancos los dientes. E ha deser prieta en tres lugares: los cabellos prietos e las pestañas prietas e loprieto de los ojos. E ha de ser vermeja en tres lugares: vermejos loslabrios de la boca, e vermejas las enzías, e vermeja en medio de loscarillos. Ha de ser ancha en tres lugares: ancha en las muñecas de losbraços, e ancha de los hombros, e ha de ser ancha en las espaldas»(pp. 118-119).
Importan estas apreciaciones para perfilar el imaginario de labelleza femenina, el canon al que se recurre en las tópicas descripcionesque se suceden en los textos de materia sentimental desde el Libro de buenamor –y habría concomitancias con el ámbito oriental ya aludido– hastala poesía cancioneril y demás productos de la ficción sentimental. Aun-que el sabio que disputa con la doncella Teodor se declara vencido porla respuesta, conviene insistir en el hecho de que se trata de un conoci-miento que implica un control exhaustivo sobre la naturaleza femeninaque debe de ser vista siempre con todo tipo de prevenciones y quizá,por ello, descubierta con este detallismo.
Abundan, en este sentido, en los tratados del siglo XV en especial, lasreferencias a la mujer como «varón imperfecto» en la línea que apun-tara Aristóteles36. Tal es una de las estrategias de argumentación que seutilizan, paradójicamente, en los tratados en defensa de las mujeres,puesto que la debilidad o poco saber de las féminas las convierten enblanco fácil de los vituperadores; pero en ningún caso, se van a elogiarpropiedades físicas –tan pasajeras y temporales– sino virtudes morales;así lo expone Diego de Valera en el opúsculo ya mencionado:
Ya Dios, ¿pues qué ceguedad es ésta que así ocupa la vista de los mor-tales? ¿Puede ser cosa más virtuosa que aquellas que la natura crió
2. EL CUERPO DE LA MUJER EN LA LITERATURA MEDIEVAL CASTELLANA 53
mir el hombre con ella ha menester que esté parida e tenga la criaturaa sus pechos, o que esté preñada. Otrosí el hombre que así con ellaquiere dormir ha menester que sea sabio e sotil e engenioso cuandodormiere con ella». E el sabio le preguntó: «Dime, donzella, ¿en quémanera?». E ella dixo: «Señor maestro, sabed que si la muger fueretardía en su voluntad, deve el hombre que dormiere con ella ser sabio,como dicho tengo, e conoscer su complexión; e dévese detardar conella, burlándose con ella e haziéndole de las tetas e apretándogelas, e avezes ponerle la mano en el papagayo, e otras vezes tenerla encima desí, e a veces de baxo. E haga por tal manera que las voluntades de losdos vengan a un tiempo. E si por ventura la muger veniere a complir suvoluntad más aína que el hombre, debe él con discreción entenderla ejugar un rato con ella, porque la haga complir otra vez, e vengan jun-tas las voluntades de amos, como de suso dixe. E haziéndolo d’estamanera, amarle ha mucho la muger». Entonçes le respondió el sabio:«Dígote, donzella, que muy bien has respondido» (1962, p. 117).
En ningún otro texto medieval es posible encontrar un pasaje deesta naturaleza, en el que se articulan con tanto detalle técnicas sexualesque se afirman en el dominio del cuerpo femenino35; es factible que laprocedencia oriental de esta obra pueda explicar esta aparente libertada la hora de tratar cuestiones de sexología femenina, que en cualquierade los casos son validadas –o pensadas– desde la experiencia masculina;ocurre lo mismo con la pormenorizada presentación de los «signos»que permiten reconocer la belleza de una mujer, siendo todos ellos ras-gos corporales que se presentan envueltos en curiosos acertijos:
E díxole más el sabio: «Dime, donzella, ¿qué señales ha de haver unamuger para ser muy fermosa?». Ella le respondió: «Ha de tener dieze ocho señales, e son éstas que yo os diré: ha de ser luenga en treslugares, e corta en tres lugares, e ancha en tres lugares, vermeja en treslugares, y prieta en tres lugares, e blanca en tres lugares». E rogólemucho el sabio que le dixiesse en qué manera e que gelo contasse todopor menudo, cada una cosa por sí. E ella díxole así: «Señor maestro,
52 FERNANDO GÓMEZ REDONDO
35 Tan diferente a la visión masculina que se transmite en el De coitu de Arnau de Vilanova(1238-1311) traducido al catalán como Speculum al foder y conservado en el BN MadridMs. 3356; ver Speculum al joder. Tratado de recetas y consejos sobre el coito (2000).
36 Así se recuerda en la Repetición de amores de Lucena: «Es assimesmo la muger hombreimperfecto, como dize Aristóteles, De animalibus, y compárasse al hombre como la sen-sualidad a la razón», divr; cito por I 510 de la BN Madrid. Ver, Tommasi (2002, pp.53-59 y 74-75).
como borla de sombrero. El aire del pasear tenía de gran señor, mascomo la mirava con pensamiento del esfuerço suyo, más con ojos dever a Héctor que a dama era de todos mirada y, aunque no más de solala figura pintada vi, como a amazona y no como a muger d’este tiempola miré. E más que cuantas nascieron famosa me quedó y siemprequeda en la memoria (Campo e Infantes, 2006, pp. 144-145).
Conforme al patrón de la virgo bellatrix, esta Poncella –y también lareina a quien se refieren sus hechos– debe asemejarse, por su conductay por su saber caballeresco, en su rostro a un varón a fin de infundirarrojo y valor en aquellas tropas que la siguen. Este aspecto es relevanteen otra obra dirigida a Isabel con intención de complementar su for-mación como princesa; se trata del Jardín de nobles donzellas de fray Martínde Córdoba, un curioso regimiento de príncipes femeninos en el quesu autor, muy a su pesar a veces, tiene que abordar la cuestión de lanaturaleza de la mujer y sus diferentes problemas ya que es a la herederade la Corona –recién muerto su hermano Alfonso– a quien se dirige;aborda, por ello, una defensa de la mujer recordando que la primerahembra fue criada por Dios –de la costilla del hombre– con más virtu-des que tachas para llegar a afirmar que si no hubiera existido el pecadooriginal las mujeres mantendrían íntegra su virginidad incluso en lospartos aduciendo razones de san Agustín39; es lógico que deseche todaexplicación naturalista sobre los actos venéreos, a pesar de intentarexplicar el modo en que se conciben los seres humanos y por qué sediferencian las mujeres de los hombres40. En cualquier caso, y una vezexpuestos los modelos de mujeres virtuosas, fray Martín –apoyado enargumentos de dura misoginia– recomienda a su discípula adoptar unánimo varonil para poder superar las dificultades a las que tendrá queenfrentarse, amparada así por las virtudes de los hombres:
2. EL CUERPO DE LA MUJER EN LA LITERATURA MEDIEVAL CASTELLANA 55
cuerpos flacos, coraçones tiernos, comúnmente ingenio perezoso, serfalladas en muchas virtudes antepuestas a los varones, a quien por donnatural fue otorgado cuerpos valientes, diligente ingenio, coraçonesduros? ¿Qué demandamos de las mugeres? Por cierto, más virtudespor su diligencia han ganado que la natura les otorgó (p. 58b).
No hay posibilidad de conciliar estos dos modelos; si alguna mujerse excede por su saber de los límites que le son supuestos es de inme-diato comparada con un hombre37, pero la flaqueza corporal es unatraba que puede llegar a pesar incluso a las reinas; a Juan de Flores no sele ocurre mejor imagen para elogiar las primeras acciones de Isabel ensu reinado que contrastar «el cuerpo de las mugeres flaco» con «el tra-bajo mucho» llevado a cabo (Puyol, 1934); el confesor de la reina, frayHernando de Talavera, en su Tractado de espender muy bien el tiempo, dedicadoa doña María de Pacheco, sostiene, en esta inferioridad –de cuerpo y demente–, la sujeción que la esposa debe a su marido38; en este mismoorden, las acciones militares dirigidas con notable pericia por la Ponce-lla de Francia –es decir, Juana de Arco–, en la Historia con su biografíaque se dirige a Isabel también en los primeros compases de su reinado,cuando está librando la guerra de Sucesión con Portugal, se ajustan a unmolde descriptivo que aproxima esta heroína a los paradigmas varoniles:
E aunque salga del propósito en que escrivo, bien es que sepáis las ver-daderas figuras de su persona. Ella era muy alta de cuerpo, más queotra muger, y todos los miembros muy rezios y doblados; el rostro másvaronil que de dama; los ojos tenía amarillos y bellos y de muy alegrevista, nariz y boca en su rostro bien puestas. Toda ella junta parescíamuy bien, y los cabellos muy largos y ruvios, con los cuales ella fazíadiversos tocados; e en las batallas los traía fuera de las armas, aunque leera assaz peligro. E por aquella seña de los suyos era conoscida, por-que muchas vezes los traía sembrados sobre el armadura de cabeça
54 FERNANDO GÓMEZ REDONDO
37 Así hace Fernando de la Torre en una de las epístolas que intercambia con damasnobles; una de ellas le escribe con tanta discreción que él piensa que su interlocutoradebería ser llamada «sabio e entendido varón» (Díez Garretas, 1983, p. 130).
38 Y así lo sanciona: «E si esto vos paresce grave, quexadvos de la primera madre quepara toda su posteridad meresció esta subjeción por su grande liviandad, ca creyó muyde ligero las mentiras de Satanás y no esperó el consejo de su buen marido Adam»(Mir, 1911, p. 97).
39 «Ésta es, pues, la declaración qu’éstos dan al dicho Sant Agustín, en el cual parescedezir allí que las mugeres concibieran e parieran vírgines antes del pecado» (Gold-berg, 1974, p. 184).
40 Se trata de un esquema argumentativo enteramente contrario al de la doncella Teo-dor: «La otra manera de salvar su dicho es aún más profunda; pero es para el escuela,que no para donzellas, lo uno porque es sotil, lo otro porque no se puede explicar sinpalabras vergonçosas, porque la virginidad es cosa muy limpia e sotilmente no sepuede tratar sin su contrario que es corrupción, por cuanto un contrario no seconosce bien sino por otro su contrario» (p. 186).
torias» que habrá de contemplar para penetrar en los misterios de lavida de la Virgen, a fin de asumir sus «verdades» y cimentar en ellassólidas pautas de actuación con las que gobernar su vida; la primera deestas facetas se refiere al modo en que la propia Virgen «fue conçebidamiraglosamente» (p. 35), un asunto que se aborda conforme a plante-amientos teológicos, pero también naturalistas, porque María se formaen el vientre de su madre, santa Ana, como modelo de mujer perfecta,esa arca de virtudes que habrá de llevar dentro de sí al Hijo de Dios;obra fray Juan López como fray Martín de Córdoba en el Jardín que leenvía a la princesa Isabel, por cuanto debía abordar el espinoso asuntode la «concepción» de un ser; lo singular de este proceso es que será,ahora, la Virgen la que imparta esas lecciones de anatomía femenina enla primera de las «historias», dejando claro que su concepción fuemilagrosa –por la edad de su padre– y maravillosa –por la crianza de sualma–, antes de que su cuerpo llegara a formarse, recibiendo, en cadauna de sus partes internas y externas, «dones espeçiales» y «virtudesdivinales» (p. 64), asemejado inicialmente su corazón a la pureza deloro, con una larga serie de aplicaciones alegóricas.
Con todo, el aspecto más singular de este proceso descriptivo delcuerpo de la Virgen permite observar el modo en que se construye unnuevo modelo de belleza femenina43, superior a cualesquiera de lastópicas representaciones de la beldad de la mujer acotadas por la visióncancioneril y desplegadas en los textos de la ficción sentimental, tam-bién con el objetivo de demostrar su peligrosidad; pero aquí, cobijadasen el resguardo oracional, la Virgen ante su devota defiende ese cuerpode la mujer en cuanto soporte de las virtudes que deben ser adquiridaspor las nobles destinatarias en quienes se piensa44. Seguramente, por-que sea el único atributo corporal de la Virgen que es posible contem-plar en las tallas religiosas, María explica «cómo el Spíritu Santo formó
2. EL CUERPO DE LA MUJER EN LA LITERATURA MEDIEVAL CASTELLANA 57
Acaesce, pues, qu’el varón firme peca, pero de su pecado luego selevanta e faze penitencia. La muger faze bien, pero d’esto ha vanaglo-ria e sobervia. Pues ved aquí cómo es mejor el pecado de varón que labuena obra de la muger, que Dios más ama pecador penitente quejusto sobervio. Pues la señora, aunque es henbra por naturaleza, tra-baje por ser varón en virtud e assí haga bien que no se ensalce porvanagloria, mas que se abaxe por humildad (p. 282).
Todo conocimiento, por tanto, del cuerpo de la mujer –de sus pro-piedades y sus rasgos– exige una desaparición tan radical de la feminei-dad que la mejor mujer será aquella que logre parecerse más al hombre,sobre todo si es puesta en una situación en la que tendrá que ejercer suautoridad.
Solo hay una obra en la que el cuerpo de la mujer es valorado posi-tivamente y ello es como consecuencia de que es la misma Virgen la queva a proceder a realizar un análisis minucioso de las distintas partes deque se compone la naturaleza femenina. Por supuesto, se trata de unaobra ideada por un hombre, por otro religioso en este caso, el domi-nico fray Juan López de Salamanca; se trata del Libro de toda la vida de nuestraSeñora, un manual de devoción femenina compuesto para la condesa dePlasencia, Leonor de Pimentel, y conservado en solo su primera mitaden el BN Madrid 10341; para promover la piedad requerida e instruirdebidamente a su destinataria con los esquemas oracionales que ha deasumir, la obra se concibe como un largo diálogo entre la condesa y lafigura de la Virgen, debidamente construido el marco en el que esa plá-tica devocional puede ser mantenida; una vez relegadas las circunstan-cias materiales que podían estorbar la meditación en que la condesasería orientada, la voz de María entrega a doña Leonor una escala deperfeccionamiento espiritual femenino42, acomodada a las ocho «his-
56 FERNANDO GÓMEZ REDONDO
41 Originalmente, la obra había sido concebida como un díptico, integrado por doslibros, que debían de acoger cuatro historias marianas cada uno de ellos, con las esce-nas centrales de lo que su autor denominaba «las devotíssimas e santíssimas historiasque conprehenden toda la vida de nuestra Señora», (Jiménez Moreno, 2009, p. 35).
42 Con estos presupuestos: «La oçiosidat no es sino arca de pecados e dehesa de losviçios. En la pereza renascen los viçios e retoñesçen; en ella floresçan las delectaçionese frudesçen torpes operaçiones. Usa la rueca, menea el aspa, puebla el dechado,exerçita el bastidor. Escogerás tiempo en que leas e horas çiertas en que contenples loque leíste, e momentos señala en que fagas lo que estudiaste. Abre tus libros, conpón
tus estudios. Tu oraçión sea devota e cabo de lecçión. E tu lecçión sea intenta e cabode tu oraçión. Sea reposo de tu oraçión la lecçión; e de la lecçión sea descanso tuoraçión. Si mis consejos tomares, todos los viçios aborreçerás, las injurias resçibidasperdonarás e las que fezieres reconçiliarás, e tus piedades continuarás» (p. 42).
43 Tal y como propuse en el análisis de esta obra que incluyo en Gómez Redondo (2007,IV, pp. 3868-3871).
44 Bien contrario entonces a las secuencias en que la contemplación de la desnudezfemenina –con resabios ovidianos– despertaba la lascivia tanto en las mujeres –Fiam-metta– como en los hombres –Paris en el Bursario.
manos d’ella, tornos de oro, llenas todas de jaçintos». Mis manos, oCondessa, avían de seer tornátiles en la criazón del mi buen Fijo (p. 75).
Todo el proceso se ajusta a este desarrollo: si las manos son «tornosde oro» es por los cuidados que prodiga sobre el cuerpo de su Hijo45, sison «tornátiles» es por el socorro de los pecados de sus fieles, resul-tando abolida así cualquier alusión posible al deseo o a los vicios huma-nos; cuando se habla de la «garganta» se exponen las ventajas de la«tenperançia çerca de los manjares» (p. 77)46 y su «cuello» se ensalzapor las «palabras de oro» y por los «cantares de su infinida deidat»que emite; la Virgen no avanza en esta descripción, sin verificar elmodo en que la condesa, a través de oraciones admirativas, asume lasenseñanzas que le desvela, siendo esta receptora la que fija, con opor-tuna diligencia, las preguntas sobre esa naturaleza femenina; en esteorden, la boca se aleja pretendidamente de cualquier conexión con elamor humano, pero atendiendo a sus principales atributos:
La boca mía formó en media manera, en proporçión requerida entrela barva e la nariz, con un resplandor de alegre reverençia que a losmirantes después afalagasse a más mirarla; ni grande ni chica, mas enmedia medida con fórmula delectable (p. 81).
Y así sigue con los «beços», con los «dientes», con los «labros»,con la «lengua», con el mismo «olor» de la boca, pero ajustados aeste fin:
2. EL CUERPO DE LA MUJER EN LA LITERATURA MEDIEVAL CASTELLANA 59
el pecho santo suyo» (p. 72); de este modo, se contrahacen tantas des-cripciones vinculadas al deseo sexual y centradas en la ponderación delos senos femeninos; aquí se procura otra perspectiva, recabandoincluso la imaginería erótica encerrada en el Cantar de los cantares:
E deves entender que pechos espirituales e mamillas de dulçura formóDios dentro en mis pechos, que fueron castidat de la carne e benigni-dat del coraçón (...) E aquí se cunple el cántico de los Cantares: «¡Ocuán fermosas son tus tetas, hermana mía, esposa!». Quiso dezir quemis pechos dignos eran de reverençia e honra e dignos de ser abraça-dos e deseados con abraçados de dulçe amor e casta dilecçión, e qued’ellos digan los mis fijuelos al mi dulçe Fijo con la muger del Evange-lio: «¡O bienaventuradas las castas tetas que mamastes!» (p. 73).
Tal es el desarrollo que propicia fray Juan López, ya que despliegaun rico arsenal de referencias bíblicas en las que se hallan ya figuradasesas propiedades del cuerpo de la mujer adaptadas a las diferentes fun-ciones que deberá desempeñar María, en cuanto creadora y criadora delHijo de Dios; tales son los límites a los que se ajusta en la revelación–siempre figurativa– de los sagrados miembros corporales:
No pienses, devota Condessa, que de todas mis partes e artejos tefablaré, mas de algunas prinçipales, con las cuales yo servía e aminis-trar avía al gloriosíssimo Fijo mío. Sepas qu’el Spíritu Santo, cuandome formó en el vientre de la mi señora madre, los honbros e braçosmíos luego los dedicó e consagró para que fuessen a las vezes andas enque transportasse al Fijo del grand Señor de una parte a otra [...].Ítem, mis honbros e braços fuesen cuna e cama en que dormiesse; efuessen asimesmo mesa e sala en que comiesen; e fuessen un graçiosoretrete en el cual trabajasse si quisiesse (pp. 74-75).
En este orden, descuella la valoración que merecen sus «manos»,habida cuenta de que se trata de la parte del cuerpo femenino, junto alos ojos, más ensalzada por la tópica amorosa y que se envuelve ahoracon las consabidas citas religiosas:
Las manos mías debuxó en tanta beldat e fermosura como si fueranadornadas e bien guarnidas de anillos e de sortijas. E no tengas en pocaesta beldat, que ante lo dixo por verdat Salomón en los Cantares: «Las
58 FERNANDO GÓMEZ REDONDO
45 Anticipando el sacrificio que habría de sufrir para salvar a la humanidad: «¿E cuálesmanos piensas cogieron las yervas del jardín graçioso Fijo mío? Ca sus mienbros fue-ron yervas mediçinales; e sus trabajos, flores frescas; e sus llagas, claveles e violetas; desus espinas e de sus sudores, aguas pisadas e bien majadas en el duro almerez de susagrada Paión con la mano del grand rigor, e destempladas con el licor de su sudor esangre. ¡Qué bálsamo más preçioso para melezinar vuestras enfermedades e flaquezas!E las manos tornátiles de la Virgen posieron el fecho más en cabo, faziendo ungüentodivinal, sin el cual no podíamos ser curados» (p. 75).
46 Si bien, porque está en los Cantares, se admite esta semejanza: «Por otra vía te dirécómo el Espíritu Santo conpara la mi garganta al vino muy bueno, porque las mispalabras que salen por la mi garganta a manera del muy buen vino relievan e mitiganlos dolores de los aflictos e trasmudan e agenan las sus mentes e voluntades de todoamor carnal, e suavemente pungen e estimulan blandamente los açidiosos e pesadospara el bien fazer e obrar; e fázenlos correr en la carrera de los preçeptos e manda-mientos de la ley para que amen a Dios e teman» (p. 78).
criatura se debe contentar con sus cabellos naturales, e aquellos devetraer en tal continençia que cunpla a perssona honesta e virtuosa, por-que la virtud da perfecçión a la natura humana (p. 91).
La honestidad se convierte en el fiel por el que se deben regir todaslas acciones humanas, construyéndose un muestrario de actitudes feme-ninas en función del color de esos cabellos, para contraponer estasrelaciones a los significados que se vinculan a la materia sentimental:
Si son castaños significan que la perssona sea castaña por fortalezacontra la adversidat; si tiran a blancos o a color de plata, que la ayavirtud de castidat; si negros o corvinos, dize que la perssona ha de serpenitente por dolorosa conpunçión. Por cuanto el Fijo mío e yo ovi-mos cabellos prietos sienpre mientra bivimos, fuemos grandes absti-nentes. Los cuales negros cabellos son señal de honestad mas que node vanidat; e aunque muchas con los negros son sobervias como losipócritas, de la humildat se glorían. Aun los cabellos canos, a las vie-jas odiosos, los muestran cómo han de ser discretas, maduras e pru-dentes, aunque son por lo contrario más sin seso que las niñas (pp.91-92).
Incluso se arremete contra la tópica valoración de los cabellos comosímbolos de la relación amorosa, del modo en que esta es presentada enla lírica popular:
E cuando la donzella o moça trae los cabellos sueltos e desatados porlas espaldas e por los honbros derramados, significa que su coraçónanda desçeñido e abierto e que no retiene secreto e resçibe cualquieramor; no te digo amor honesto, mas carnal e desonesto. E cuando lostraen apretados, encordados o apretados con capellejo o crespina oinpla, segund al estado pertenesçe e a fin bien ordenado, significa lossecretos ascondidos en su coraçón. E si tales son de mal secreto suyo oageno son contrahechas las tales que uno son e otro muestran (p. 92).
Tenía que ser fray Juan López buen conocedor de las distintas mate-rias y tradiciones literarias a las que se enfrenta, en buena medida por-que los poemas del acervo tradicional, así como los de la poesía cancio-neril o los textos de la ficción sentimental –estos siempre con voluntadencubierta de corregir–, giran en torno a la mujer.
2. EL CUERPO DE LA MUJER EN LA LITERATURA MEDIEVAL CASTELLANA 61
E quiso poner un igual peso e balança igualante a mi boca en doscosas: la una en el resçebir, la otra en el departir. Quiso que tenpe-rança igualasse mis manjares con sufiçiençia. E que mesura e pru-dençia mesurassen mis fablares e que amasse silençio a su tiempo sobretodos. E sola nesçessidat abriesse siempre mi boca (p. 81).
Con marcada intención, se apuntan comentarios que pueden diri-girse contra el presente y aplicarse a las supuestas tachas de la mujerdenunciadas por la literatura misógina; la Virgen se aleja de los retra-tos de los excesos de locuacidad de la mujer, del mismo modo que las«saetas» de sus ojos no producen lascivia alguna, sino que trazan iti-nerarios de contemplación mística, en los que se prefigura la poesíasanjuanista:
E tan grande fue el afalago de mis ojos al Señor que me mandava bol-verlos d’Él por que no me los mirasse ni los posiesse yo en Él, ca, asícomo con amor mirando la fermosura de mis ojos en el coraçón fuemuy llagado, asimesmo, remirando, más se me falagava en tanto quesincopava su delicado coraçón cuando dezía: «Buelve tus ojos de mí,no me fagan partir de ti» (p. 87).
También cuando habla de sus «orejas» recomienda apartarse delos engaños y falsedades –de la excesiva curiosidad–, pero sobre todoaprovecha la descripción de sus «cabellos» para denunciar los peli-gros en que pueden incurrir las mujeres que se vean reflejadas en lacondesa si ponen excesivo empeño en cuidarlos con artificios siemprereprobables:
Quiçá no as oído las propiedades de los cabellos como aquí las diré, camuchas mugeres e moças, dueñas e donzellas se preçian de cavellosruvios, los cuales, si los han de natura, perseveran en su ruviura; si porindustria, no perseveran, que han menester que los requieran conlavatorios e maestrías humanas, las cuales cosas descubren los vanosdesseos que ascondidos estavan en los coraçones de las tales personasque su tienpo despienden en tales estudios. E, si no pueden por arteaver ruvios cabellos, tanto cresçe el vano deseo d’ellos que cabellosagenos de perssonas bivas o muertas –segund más aína pueden enchirsu apetito- toman e fazen cabelleras para poner a su rostro. E paresçeclaro que aquesto conquista a la honestad e vergüença feminil. Toda
60 FERNANDO GÓMEZ REDONDO
En suma, en esta primera «historia» de su Libro logra fray JuanLópez, sirviéndose de este diálogo entre dos mujeres muy especiales –lacondesa de Benavente y la Virgen María– construir una detallada repre-sentación del cuerpo de la mujer para alejarlo de los tópicos vínculoscon el amor humano –con el deseo y el pecado– y convertirlo en asi-dero de virtudes y en soporte de contemplación religiosa.
3. Conclusiones
Tras este largo –y aun así, solo selecto– recorrido por las imágenes quedel cuerpo de la mujer se difunden en los textos medievales puedensacarse tres conclusiones que encierran evidentes paradojas, solo resuel-tas, con otros esquemas ideológicos, en los Siglos de Oro:
1) El cuerpo de la mujer es una invención masculina; no hay unasola descripción de la naturaleza femenil realizada por una voz feme-nina, puesto que las pocas autoras medievales –Leonor López de Cór-doba, Teresa de Cartagena, sor Constanza, Isabel de Villena– escribenbajo el dictado de otras preocupaciones y ni siquiera la monja Carta-gena, como a veces se ha dicho, reclama un grado de libertad o de dig-nidad femeninas, asociadas a una escritura, sino solo el derecho depoder ocuparse de asuntos –los teológicos– que parecían reservadospara los hombres.
2) Siendo el cuerpo de la mujer inventado por el hombre es lógicoque se mueva entre los dos ejes analizados en esta ponencia: esa natura-leza femenina es inductora de un deseo –en los propios hombres queconciben estas obras– que debe ser corregido y castigado, pero tambiénvisto y explorado, de ahí el detallismo de algunas de las descripcionesque se han considerado. Parece, así, que el deseo solo puede ser con-trolado una vez que se ha materializado; solo entonces se procede a suocultación, en un recorrido implacable que exige la desaparición de esecuerpo, cuando no su aniquilamiento en sacrificios realizados por laspropias mujeres a fin de satisfacer –o no– otras pulsiones masculinas.
3) El segundo de los ejes ha mostrado que todo conocimiento de lanaturaleza femenina –tan explícito incluso como el fijado por la donce-lla Teodor en su objetiva exposición sobre técnicas amatorias– se piensatambién para dominar y controlar esa corporeidad de la mujer, tanpeligrosa siempre y tan vinculada a situaciones de transgresión. Paraello, los tratadistas que defienden a la mujer y los autores de obras reli-
2. EL CUERPO DE LA MUJER EN LA LITERATURA MEDIEVAL CASTELLANA 63
María solo se fija un límite en este desvelamiento de las diferentespartes de su anatomía, poniendo también con ello freno a una curiosi-dad que podía ser negativa:
Fija discreta mía e Condessa guarnida de grand cordura, no cunple a tique los secretos de mis partes virginales e feminiles que yo uve se rela-ten en corro de honbres ni tangan orejas de los varones (p. 93).
Porque la condesa le había preguntado por el resto de los miembrosde su naturaleza que se encontraban escondidos a la vista; aun así, laVirgen acepta a hablar de sus «pies»47, de sus «suras» –o pantorri-llas48–, de sus «rodillas»49, de sus «femíneos virginales»50 hasta alcan-zar el vientre en el que se formó el Hijo de Dios:
El vientre mío tálamo fue fecho, e fabricado, guarnido e entalamadopara el Fijo de Dios en que çelebró las altas bodas que oy día e parasienpre en el cielo se solemnizan (p. 101).
Para ayudar a desvelar la belleza de este lugar reservado, fray JuanLópez se sirve de un marcado isocolon, formado con cláusulas pautadascon la armonía de la prosa rítmica51.
62 FERNANDO GÓMEZ REDONDO
47 Asociados a la «fermosura de sus passos»: «Son mis pies fasta oy en día muy prestosde ir a Dios e de socorrer ligeros para aquellos que me llaman en sus priessas e menes-teres de todo su coraçón. E no solamente los mis pies que salvan de todos periglos,mas aun los tuyos si quisieres ser mi leal servidora» (p. 95).
48 Empleadas para sostener a su Hijo: «Mira, Condessa, e piensa cómo eran las mis surascomo las firmes colupnas fundadas sobre mis plantas como sobre ricas basas» (p. 96).
49 Ligadas a la oración que promueve en la noble receptora: «Cuando delante del Señorque te fizo e te puede deshazer estuvieres, corvarás tus rodillas, humillarás mucho tuespíritu» (p. 98).
50 De hecho, los muslos, si bien con esta diferencia: «Las partes mías asentadas sobre lasrodillas ambas, mi devota Condessa, no son en la feminil gente llamadas como en losvarones, que dizen muslos, mas feminos. E así son llamados por cuanto fueron en mísingularmente entre todas las henbras los feminos míos como colupnas de marfilsobre basas de oro, sobre las cuales es la juntura puesta en somo por chapitel formado,çerrado por manos del Alvañí que çielos e tierra ha fabricado» (p. 100). Esa cerrazónde la juntura de los muslos constituye una firme defensa de la castidad.
51 Y de hecho son octosílabos: «Fabricólo de marfil, / todo mucho refrescado, / por quedel luengo camino / el Esposo repausasse / del fervor de su carrera; / ca te digo que delçielo / e de las sillas del Padre / desçendió el Fijo de Dios / e falló en mí refresco / todaestrada de marfil...» (p. 101).
– Grisel, Maria Grazia Ciccarello Di Blasi (ed.), Bagatto Libri, Roma.GÓMEZ REDONDO, Fernando (1996), Poesía española 1. Edad Media: juglaría,
clerecía y romancero, Crítica, Barcelona. – (2007), Historia de la prosa medieval castellana, Cátedra, Madrid.HARO, Marta (1993), «Erotismo y arte amatoria en el discurso médico de
la Historia de la Donzella Teodor», Revista de Literatura Medieval, 5, pp. 113-125.HERNANDO DE TALAVERA (fray) (1911), Tractado de espender muy bien el tiempo,
Miguel Mir (ed.), Bailly Bailliére, Madrid.La poncella de Francia: la historia castellana de Juana de Arco (2006), Victoria
Campo y Víctor Infantes (eds.), Iberoamericana-Vervuert, Madrid-Fráncfort.
LACARRA, María Jesús (1999), Cuento y novela corta en España. 1 Edad Media,Crítica, Barcelona.
Libro de Buen Amor (1992), Alberto Blecua (ed.), Cátedra, Madrid.Libro de Fiameta (1983), Lia Mendia Vozzo (ed.), Giardini Editori, Pisa.Libro de las historias de nuestra Señora (2009), Arturo Jiménez Moreno (ed.),
Cilengua, San Millán.Libro del Caballero Zifar (1983), C. González (ed.), Cátedra, Madrid.MARTÍN DE CÓRDOBA (fray) (1974), Jardín de nobles doncellas, Harriet
Goldberg (ed.), Chapel Hill, Studies in the Romance Languages andLiteratures, North Carolina.
MARTORELL, Joanot (1974), Tirante el Blanco, Martín de Riquer (ed.),Espasa-Calpe, Madrid.
MÉRIDA JIMÉNEZ, Rafael M. (2002), Sexualidades transgresoras. Una antología deestudios queer, Icaria, Barcelona.
– (2008), Damas, santas y pecadoras. Hijas medievales de Eva, Icaria, Barcelona. METTMANN, Walter (1962), La historia de la Donzella Teodor: ein spanisches Volks-
buch arabischen Ursprung, Franz Steiner, Wiesbaden.Palmerín de Olivia (2004), Giuseppe di Stefano (ed.), Centro de Estudios
Cervantinos, Alcalá de Henares.PENNA, Mario (1959), Prosistas castellanos del siglo XV, Atlas, Madrid. RIVERA GARRETAS, María-Milagros (2010), «El cuerpo femenino:
genealogías de libertad», Desvelando el cuerpo. Perspectivas desde las cienciassociales y humanas, Josep Martí y Yolanda Aixelà (eds.), CSIC-Institu-ción Milá y Fontanals, Madrid-Barcelona, pp. 301-316.
RODRIGO ESTEVAN, María Luz y VAL NAVAL, Paula (2008), «Miradasdesde la historia: el cuerpo y lo corporal en la sociedad medieval»,Cuerpos que hablan. Géneros, identidades y representaciones sociales, Marta Gil yJuanjo Cáceres (eds.), Montesinos, Barcelona, pp. 17-89.
2. EL CUERPO DE LA MUJER EN LA LITERATURA MEDIEVAL CASTELLANA 65
giosas recubren las imperfecciones de la naturaleza femenina con otranueva dimensión, acercando a la mujer al modelo del varón para quepueda beneficiarse de su perfección. Solo en el retiro oracional yteniendo en cuenta que el cuerpo de la mujer albergó al Hijo de Diospuede otra mujer excepcional –la condesa de Benavente–, guiada por laimaginación de su preceptor, recrearse en las partes y en los atributosde la corporeidad femenina de la Virgen, pero para penetrar, figurati-vamente, en las virtudes y en los dones con que María fue adornadapara ejemplo de fieles devotas, lo que presupone un grado –aún mássutil– de desaparición de la propia naturaleza femenina.
Referencias bibliográficas
ALONSO, Dámaso (1958), «La bella de Juan Ruiz, toda problemas», Delos siglos oscuros al de oro, Gredos, Madrid, pp. 86-99.
ARCHER, Robert (2001), Misoginia y defensa de las mujeres. Antología de textosmedievales, Cátedra, Madrid.
BARANDA, Nieves (1995), Historias caballerescas del siglo XVI, Castro, Madrid.Barlaam e Josafat (1979), John Keller y Robert W. Linker (eds.), CSIC,
Madrid.Bursario (2010), Pilar Saquero Suárez-Somonte y Tomás González Rolán
(eds.), Centro de Estudios Cervantinos, Alcalá de Henares.Castigos del rey don Sancho IV (2001), Hugo O. Bizzarri (ed.), Vervuert-
Iberoamericana, Madrid-Frankfurt.CÁTEDRA, Pedro (1989), «De amor y pedagogía: La encrucijada de San
Bartolomé», Amor y pedagogía en la Edad Media (Estudios de doctrina amorosa ypráctica literaria), Universidad, Salamanca, pp. 41-56.
CORRAL, Pedro de (2001), Crónica sarracina, James D. Fogelquist (ed.),Castalia, Madrid.
DÍEZ GARRETAS, M.ª Jesús (1983), La obra literaria de Fernando de la Torre,Universidad, Valladolid.
«Estoria de dos amantes, Eurialo y Lucrecia... Piccolomini (Pie II)»(1975), Jean-Paul Lecertua (ed.), Trames, Collection Études Ibériques, I, pp.1-78.
Estoria de España (1977), Ramón Menéndez Pidal (ed.) [1906], Gredos-Seminario Menéndez Pidal, Madrid.
FLORES, Juan de (1934), Crónica incompleta de los Reyes Católicos, Julio Puyol(ed.), RAH, Madrid.
64 FERNANDO GÓMEZ REDONDO
3. CASTIGO DE ABUSADORESY MUJERES SIN HONRA
María Jesús Torquemada Sánchez
1. Introducción
Las agresiones físicas contra la esencia de la feminidad han sido unaconstante preocupación en el mundo del derecho a lo largo de todas lasetapas por las que ha atravesado la civilización occidental. El arte rupes-tre y también las primeras manifestaciones escultóricas nos muestran laexaltación de los atributos femeninos durante los más remotos estadiosde la humanidad en Europa, quedando todo ello reflejado, por ejem-plo, en la elaboración de estatuillas, las famosas «venus», que exageranla representación de aquellas partes del cuerpo de la mujer implicadasen la procreación y la fertilidad.
En aquellos tiempos, el balance general que se obtiene es bastantepositivo en lo que respecta a la consideración del físico femenino, atenor de los restos arqueológicos que nos hablan de aquellas sociedadesa falta de testimonios escritos. La mujer jugaba, al parecer, un papelprimordial en el devenir de su comunidad, llegando a describir al res-pecto algunos autores de la Antigüedad grecolatina ciertos rasgos quenos hacen pensar en sociedades ginecocráticas, donde las mujeres dota-ban a los miembros masculinos de su familia, eran consultadas a la horade tomar decisiones trascendentales para el clan, etc.
Como señala García Bellido (1978, p. 158), el griego Estrabón en suGeografía III, 4, 17 y III, 4, 18 nos narra determinados aspectos de la vidafemenina en el norte de España durante la Antigüedad. Se trataba, a
RODRÍGUEZ DE MONTALVO, Garci (1987), Amadís de Gaula, Juan ManuelCacho Blecua (ed.), Cátedra, Madrid.
ROJAS, Fernando de, La Celestina, Francisco J. Lobera, Guillermo Serés,Paloma Díaz-Mas, Carlos Mota, Íñigo Ruiz Arzálluz, y FranciscoRico (eds.), Crítica, Barcelona.
Scala Coeli (1999), P. Cañizares (ed.), «La nouella de Diego de Cañizaresy su original latino (I)», Cuadernos de Filología Clásica. Estudios Latinos, 16,pp. 279-319.
Sendebar (1989), María Jesús Lacarra (ed.), Cátedra, Madrid.Speculum al joder. Tratado de recetas y consejos sobre el coito (2000), trad. Teresa
Vicens, Olañeta, Palma de Mallorca.TOMMASI, Wanda (2002), Filósofos y mujeres, Narcea, Madrid .Triste deleytacion (1982), M. Gerli (ed.), Georgetown University Press,
Washington.VRIES, Henk de (1992), «Estructuras literarias calculadas (once ejem-
plos)», Actas del II Congreso de la AHLM, Univesidad, Alcalá, II, pp. 887-903.
WALTER BYNUM, Caroline (1992), «El cuerpo femenino y la prácticareligiosa en la Baja Edad Media», Fragmentos para una Historia del cuerpohumano. Parte Primera, Michel Feher, Ramona Naddaff y Nadia Tazi(eds.), Taurus, Madrid, pp. 163-224.
XIMÉNEZ DE URREA, Pedro Manuel (1996), Penitencia de amor, DomingoYnduráin (ed.), Akal, Madrid.
ZUBILLAGA, Carina (2008), Antología castellana de relatos medievales (Ms. Esc. h-I-13), Secrit, Buenos Aires.
66 FERNANDO GÓMEZ REDONDO