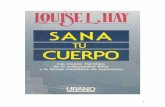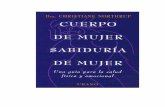La refiguracih metaforka del cuerpo de la mujer - TSpace
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of La refiguracih metaforka del cuerpo de la mujer - TSpace
La refiguracih metaforka del cuerpo de la mujer
en cuatro novelas Iatinoamericanas
Marianella Collette
A thesis submitted in confonnity with the requirements for the degree of Doctor of Philosophy Department of Spanish and Porhiguese
University of Toronto
O Copyright by Marianella Collette 1998
National Library Bibliothèque nationale du Canada
Acquisitions and Acquisitions et Bibliographie Services services bibliographiques 395 Wellington Street 395. rue Wellington OttawaON K1AON4 Ottawa ON K I A O N 4 Canada Canada
The author has granted a non- exclusive licence allowing the National Library of Canada to reproduce, loan, distribute or sell copies of this thesis in microform, paper or electronic formats.
The author retains ownership of the copyright in this thesis. Neither the thesis nor substantial extracts fkom it may be printed or otherwise reproduced without the author's permission.
L'auteur a accordé une licence non exclusive permettant à La ~ibliothe~ue nationale du Canada de reproduire, prêter, distribuer ou vendre des copies de cette thèse sous la forme de microfiche/^ de reproduction sur papier ou sur foxmat électronique.
L'auteur conserve la propriété du droit d'auteur qui protège cette thèse. Ni la thése ni des extraits substantieIs de ceile-ci ne doivent être imprimés ou autrement reproduits sans son autorisation.
La refiguracion metaf6rica del cuerpo de la mujer en cuatro noveIas Iatinoamericanas
by Marianella Collette Doctor of Philosophy 1998
Deparhnent of Spanish and Portuguese University of Toronto
The objective of this thesis is to study the metaphorical refiguration of the
female body in four Latin American novels: Lîke Water for Chocolat% Urfltten by
Lam Esquivel., LoneIy Lover by Cristina Pen Rossi, The Impenetrable by Griselda
Gambaro and B e Passion According to G. H, by Clarke Lispector. The
epistemological fiamework that 1 shall use is Paul Ricoeur's hermeneutic approach
in relation to the study of metaphors.
From a hemeneutic approach, the metaphor breaks away fkom the semantic
reaLity of the te* thus creating a new metareality that promotes certain changes in
the reader's perception. This refiguration condenses a paradoxical power of
deconstruction and reconsmction that promotes a constant ontological questionhg
that affects the way we perceive. The metaphor can be understood as a reflexive
process through which the reader can begin to recognize his or her own ontological
reality: of being part of the other, in this case of being a part of these four novels.
The reader can promote original sipifLing possibilities by providing multiple
perceptions of the woman's body, not only throughout literature but also in society.
INDICE
La transubstanciacion del cuerpo de la mujer en la manifestaci6n culinaria en . . 23 ara chocolatc de L a m Esquivel
...................... El retomo hacia el cuerpo de la mujer como estrategia textual en 68 Solitario de amor de Cnstina Peri Rossi
La parodia de la novela er6tica en su incidencia sobre el cuerpo de la mujer en .. 1 14 Lo impenetrable de Griselda Gambaro
..... El reconocimiento del poder del cuerpo de la mujer en .......................... ... 16 1 A paixao semindo G. H. de Clarke Lispector
-- P Conclusion ........................... .,.,, ...................................................................... 197
The Metaphorical Refiguration of Woman's Body
in Four Latin American NoveIs
by Marianella Couette Doctor of Philosophy 1997
Depariment of Spanish and Portuguese University of Toronto
The objective of this thesis is to study the metaphoncal refiguration of the
woman's body in four Latin American novels: Like Water for Chocolate d e n by
Laura Esquivel, LoneIy Lover by Cristina Pen Rossi, The hoenetrable by Griselda
Gambaro, and The Passion According to Cr. H, by Clarice Lispector. The
epistemological fiamework that 1 use is Paul Ricoeur's hermeneutic approach in
relation to the study of the metaphor. Metaphors have historically been studied £kom
three Werent perspectives: the semantic, which refers to the production of the
metaphor in which the sentence is the courier of the minimum complete meaning; the
semiotic, in which the word is treated as a sign in the lexical code; and the
hermeneutic, which implicates a change in the level of analysis that moves fiom the
sentence to discourse7 that is, a poem, a short story, a novel., etc. From a hermeneutic
perspective, I focus on the power that the metaphor has to reinsaibe the reference
in the imaghay world of the reader. This theoretical fkunework will allow the reader
to understand the metaphor within the act of identincation because this symbolic
representation not only incorporates the structure and the meaning of the fûnction of
the metaphor but also its reference. By reference 1 mean the power of the metaphor
2
to connect to reality outside of language as discourse, specifically the capacity that
certain fictions have to change the imaginary perception of the reader's reality.
According to Ricoeur's hermeneutic approach, the reader detaches the
metaphor from the semantic reality of the text, thus creating a difTerent rnetareality
that promotes certain changes in his or her own perception. When a metaphor is
incorporated into the reader's s i m g process an imbalance is being created in his
or her own referentiality. Readers have to rethink and reactualize this new element
in order to balance their process of sign-g new images. The interconnection
between the intemal reality of readers and the extemal reality of the other as text
creates an identifkation that necessarily affects his or her own reference.
The hermeneutic interpretation of the metaphor can be understood as a
reflexive process through which the reader can begin to recognize his or her own
ontological perception, that is, of being part of the other, in this case of being part of
a text. In this allegorical recognition, the reader may attain a deeper leveI of
ontological knowledge that generates different perceptions of the other. In
psychological texms, the essence of the metaphor is being within another
representation, in which the reader takes an aspect ~ o m the text and by assimilating
it produces an intemal transformation of his or her own referentiality. Under a
hermeneutical approach the metaphor has the capability to actualize the ontological
understanding of ourselves, as well as the other, in relation to metaphorical images.
3
Within this epistemological fiamework, the metaphor has the power to
revisualize the interna1 howledge of the reader and also the extemal perception of
his or her surrounding world; it is subsequently possible to understand how these new
images c a . refigurate the imaginary perception of the woman's body. Literature can
change traditionai stereotypes of the body by representing new images that r n o m
perceptions in the consciousness of the reader. Furthemore, the power of the
rnetaphor can help the reader create new representations of corporeal identity and
with this in mind it can introduce new metarealities that affect his O her own
imaginary world. By accepîing these theoretical premises we c m see the positive
effect that the metaphor can have in the refiguration of the imaginary reality of
women in the consciousness of readers. These four writers fiom Latin America that
1 study have been generating metaphorical images that connect woman to their reality,
thus validating their activities in order to comprehend their corporeal identities. In
the four novels studied in this thesis the metaphorical realities of the woman's body
are represented as a metaphoncal f o m of being through other, a process that has the
capacity to reinscribe and revalidate their body, hence providing the reader the
possibility to actualize his or her reference in his or her signifjmg process.
In the h t novel, Like Water for Chocdate, by Lama Esquivel, I study how
metaphors help one understand the strong connection chat exists between the woman's
body and food Tita, the female protagoaisf is unable to get married because of her
f d y tradition, and it is due precisely to this restriction that she creates a subversive
4
way of commimication through the preparation of food. From a yomg age Tita leanis
that she has the power to communicate her feelings to others, through the process of
transubstanîiating her bodily emotions and desire into food. As a result of this act of
amalgamation she has gained the possibility to transgress the rigid f d y code of
behaviour. Such a subversive mode of communication promotes an awareness of the
reader's own metaphorical connection with the f i s t act of feeding. This change in
perception is suggested by the ailegorical relation with the female body and oraLity
which is the first contact of the infant with the matemal corporeal identity. The
expression of love through food seduces the reader because symbolically it represents
the way he or she was emotionally related to the materna1 body. Furthermore, 1 study
how the act of feeding represents one of the most profound expenences of
assimilating the female body, and its remembrance provides a metaphorical reference
that condenses an act of sensual satisfaction associated with a woman's corporeal
identity. Communication through food is a subliminal code that Meican women in
this novel have been using for centuries, and it helps the reader reinscribe different
images of the woman's body in the collective consciousness.
In the second chapter, which deals with Cristina Pen Rossi's Lonely Lover, 1
analyse how the namative voice promotes an awareness of the womb as a place of
reference common to all human beings fiom where the body could be understood
fiom different perceptions. In this novel, the male protagonist goes back
metaphorically into the womb of Aida, his former lover. He is searching for the
5
pleamble experience of being part of the completeness of the prenatal stage. This
illusion provides him with a change in perspective that allows him to recognize the
interna1 i m m reality of the woman' s body. In this rnetaphorical voyage he tries
to enter this space in order to recognize the erogenous reality of women's flesh. The
protagonist tries to rename each region of the fernale interior as a way of claiming the
body within symbolic discourse. He desperately tries to rename what has been
traditiondy silent: the s e d orgaas, the veins, the mucus, the natural fluids as a way
of incorporating these images within the female Maginary reality. Over the last two
decades, French theorists such as Luce Irigaray, Hélène Cixous, and Julia Knsteva
have stated that it is imperative for women to go back into their bodies and speak to
the world fiom this essential perspective. The narrative voice tries to reinscribe the
intemal body into the imaginary reality of the woman's body as a place which has
been common to all readers.
In Griselda Gambaro's the narrative voice States that she is
in the process of writing an erotic novel. Nevertheless, after a few lines, the reader
realizes that the proposed novel is a parody of the masculinist version of the genre,
one which subverts the values that have controlled the representation of the erotic.
In reference to Gambaro's novel, I study how this erotic discourse has fkagmented the
imaginary reality of the woman's body. The novel is d e n in a playful but v e q
ironic discourse that affects the way the reader perceives this traditional genre. A
dismedithg of the erotic canons places in evidence the masculinist perception that has
6
controlled the imaginary perception of the body. In this novel, Griselda Gambaro is
questioning the literary and social noms that have controlled the perception of the
female erotic. One of the ways the nmative voice demystifies these archetypes of
women is by metaphoricdy fmgmenting the woman's body as perceived through the
masculine erotic discourse. The female protagonist accepts social imposition of
physical disintegration by using petite clothing, tiny shoes, and binding corsets, in
order to sa* social demands of beauty in the Spanish world. The self-destruction
of her corporeal identity promotes a greater questioning in the reader's ontological
contribution on erotic discourse in society.
Clance Lispector in The Passion Accordine to G. EF. narrates an introspective
process undergone by the protagonist in order to recuperate the knowledge of her
intemal body. In this chapter, 1 study how the protagonist in search of her own
corporeal identity promotes an introspective voyage into her body in which her
biological nature is connected to the power of her flesh. The novel is narrated in a
very fiagmented discourse that tries to incorporate the infinitude of her corporeal
perception. The narrative voice attempts to give some logical order to the anluence
of sensations and feelings that are seemingly chaotic in nature. This process creates
a state of panic because she recognizes the dangerous awareness of her flesh. The
concept of infinitude is part of the origins of human nature that has been constrained
by Iogical thinlOng proposed through symbolic discourse. The protagonist has been
driven away fiom her own truth by disconnecting her rationality fiom a complete
7
awareness of her body. In this particular novel one of the major instigators is the
Catholic Church, which sy stematically disconnects the communication of the
protagonist fiom her body. The Catholic Church has interfered with biological
reafities on the grounds of its impurities, and consequently women have been
systematicdy pushed away fkom communication with their bodies. The protagonist
proposes that the comection between her intemal power can only be implemented
through the acceptance and recognition of her flesh. The revalorization of her
primitive reality reestablishes the recognition of a woman's animal body to a more
complete metaphor of her own identity, giving voice to her den t other. This vital
connection with her own animiility IUiks the protagonist to the cycles of nature, a Me
force that drives her to overcome social and religious impositions. The protagonist's
connection with the power of her body reinscribes new metaphoricai refigurations of
woman's corporeal perceptions.
Each of the four novels creates innovative metaphors to revisualize woman's
corporeal images. The hemeneutic approach to the study of metaphor is one of the
most important tools for inquiring about new cultural imaginaries of woman. Such
a methodological perspective promotes Merent s i m g possibilities of the
multiple perceptions of woman's body in Latin America.
La refiguracion metaforka del cuerpo de la mujer
en cuatro noveIas latinoamericanas
INTRODUCCION
El objetivo de esta tesis doctoral es investigar las diferentes maneras de
refiguracih metaforica del cuerpo fernenino en cuatro novelas latinoamericanas:
a ~ a r a chocolat% de Laura Esquivel, Solitario de amor, de Cristina Pen
Rossi, Lo impenetrable, de Griselda Gambaro y A paixao s e m d o G. H , de Clarice
Lispector.' En las UItimas décadas estas escritoras provenientes de distintas vertientes
Iiterarias de Latinoamérica han comenzado a cuestionar la fiagmentacih que la
representacih corpord fernenina ha sufiido en sus respectivas sociedades. Sus
textos, al fomentar descentramientos perceptivos, propician de diferente manera la
refiguracih aleghica de la imagen de la mujer, promoviendo una revaloracion de su
esquema imaginario. En este contexto, las alusiones que dimanan del discurso de sus
textos tienen la particularidad de generar ma conciencia de integridad corporal en los
En la interpretacion literaria hermenéutica se consideran tres diferentes niveles interrelacionados entre si: la prefiguraciion, la conf7guraci6n y la refigwacibn. La prefiguracih es el lenguaje O la cultura que preexistente a la obra literaria, con sus consiguientes ideologias, prejuicos y valoraciones. La configuracih se establece en la experiencia dinamica de lectura, en el analisis activo de interaccih. La refiguracibn es la reflexih subjetiva de 10 leido en continuo cuestionamiento del mundo y de la ontologia del lector. Ricoeur resume esta triple interaccibn diciendo: 'We are foilowing therefore the destiny of a prefigured t h e that becomes a refigured time through the mediation of a codgured the" (1984 54). Para mayor informacih lem el articulo 'Threefold Mimesis" en &e and Narrative Voz. 1. de Paul Ricoeur.
lectores, restawando un esquema fragmentado O silenciado, al incluir mucho de
aquello no significado a consecuencia del poder disgregador del deseo del otro
masculino. En el efecto peculiar de deconstruccion y reconstmccibn, caracteristico
de la inferencia metaforka en el acto interpretativo, se va generando un
cuestionamiento introspective que propicia una revelacibn en el lector de la
percepcibn corporal de la mujer. En el encuentro reflexivo con estas metaforas que
se desprenden del discurso del texto se va redehiendo m a perspectiva referencial
desde la cual los lectores tienen la oportunidad de redescubrir una dimeflsih
fernenina F e es una parte olvidada de su propia realidad si@cante. Esta faceta de
su ser se encuentra presente en el acto interpretativo como un codigo primario de
comunicaci6n sensual, que se hace presente en forma interactiva en el acto de lectura.
Los lectores al tomar conciencia de esta conQpraci6n inclusiva van achializando un
campo potencial de cambio, que redefine su referente interior al v a r k su 6ptica
perceptiva. De esta manera, la metafora genera un enriquecimiento del proceso
imaginario del cuerpo de la mujer, diversincindolo en una heterogeneidad alegbrica
que posibilita la expansion de su representacih en la literatura y consecuentemente
en la sociedad.
En esta investigation se u W a la conceptualizacih te6nca ricoeureana de
la metafora propuesta en su Jibro La metafora viva, espec5carnente en su dimensi6n
hermenéutica, o sea, aquélla que dimana del discurso del texto. Esta vision provee
un elemento vinculante entre esta tesis y las cuatro novelas analizadas. El aspect0
innovador de esta tesis es estudia. el poder refigurativo que posee la metafora que se
desprende del discmo del texto sobre el referente imaginario del cuerpo de la mujer.
Como paso previo y necesario se explicari la orientacion epistemologica de este
trabajo en relacih a la interpretacion que otorga Ricoeur a la metafora.
Posteriomente, se anaIizara la posibilidad refiguradora que puede generarse en esta
relacion hermenéutica, vincufada a metHoras generadas por los discursos de cada una
de estas novelas y su incidencia en la confïguraci6n imaginaria del cuerpo de la
mujer.
Paul Ricoeur basa sus postulados hermenéuticos en la nlosofia de Madn
Heidegger y Hm-Georg Gadamer. Esta posicion epistemol6gica desplaza la
polaridad del cuestionamiento interpretativo desde el texto hacia los lectores. De esta
forma, el proceso de aprehensih metaforka queda vincdado intimamente con el acto
interpretativo del texto en relacih al referente que posee cada lector. Esta accion
signincante en su innuencia refigurativa se revela en el acto de lectura como si se
tratara de m a experiencia reflexiva de autoconocimiento ontologico. La metafora
comprendida desde esta perspectiva posee el poder de ampliar la gama interpretativa
del texto al actualizar ma mdtitud de metarrealidades imaginarias que e ~ q u e c e n el
discemimiento en los lectores. La metafora ha sido extensivarnente investigada por
Ricoeur en tres niveles diferentes: como figura ret6rica con su énfâsis en la palabra,
en su orientacion semantica que la relaciona con el sentido que le confiere la fiase,
y en su perspectiva hermenéutica como interpretacion que se desprende del discurso
4
del texto. El nl6sofo galo, ampliando las dos primeras concepciones que ponen
especial hincapié en la forma y el sentido, incorpora el importante elemento del
referente y en esta dimension hermenéutica realza esa capacidad que posee la
metafora para redescribir la realidad de los lectores mas alla de 10 sugerido por el
texto. De esta forma, Ricoeur desplaza la apreciacih de la metafora desde el campo
semantico hacia el campo interpretativo:
La transicion al punto de vista hermenéutico corresponde al cambio de
nive1 que conduce de la fiase al discurso propiamente dicho (poema,
relato, ensayo, etc.). Surge una nueva problematica relacionada con
este nuevo punto de vista: no concieme a laforma de la metafora en
cuanto figura del discurso focalizada sobre la palabra; ni siquiera solo
al sentido de la metafora en cuanto instauracion de m a nueva
pertinencia semintica, sino a la refirenciia del enunciado metaforico en
cuanto poder de "redescribir" la realidad. Esta transicion de la
sembtica a la hennenéutica encuentra su justincaci6n fundamental en
la conexion que existe en todo discurso entre el sentido, que es su
organizacion interna, y la referencia, que es su poder de relacionarse
con una realidad exterior al lenguaje. (1980 14)
La metafora, en esta propuesta, no funciona simplemente como un mecanismo de
suditucion de sentido como los dos primeros acercamientos 10 sugieren, sino que el
lector con su conespondiente referente recrea alusiones signincantes en relacih al
discurso del texto. Esta referencia, en combinacih con la accih otorgadora de
sentido, se foja en una vinculaci6n peculiar con un esquema signincante intrinseco,
que se va redescubriendo en esta interaction dinamica, afectando no solo la
percepcih que cada sujeto posee de si misrno, sino también la de su realidad
circmdante. En un aspecto topol6gic0, la meMora es situada por el pensador fiancés
en un estado de tension, recreada en un vinculo versitil entre 10 existencial y las
fhciones relacionales del verbo "ser" :
(...) la enunciacibn metaforica opera a la vez sobre dos campos de
referencia. Esta dualidad explica la articulacion dentro del simbolo de
dos niveles de signifïcaci6n. La primera signifïcaci6n es relativa a un
campo de referencia conocido, al campo de las entidades a las que
pueden atribuirse los predicados considerados en su signincacion
establecida. La segunda signincaci6n, que es la que se intenta hacer
aparecer, pertenece a un campo de referencia para el que no existe
caracterizacih directa y, por consiguiente, no se puede describir de un
modo identifïcante por medio de predicados apropiados. (1980 403)
En ese rnb alla del lenguaje, el efecto metaforico que se desprende del
discurso del texto remite a los lectores hacia una dimension que toma distancia del
aspecto semantico para ingresar hacia el h b i t o de la referencia subjetiva. En esta
acci6n refigurativa se forjan modificaciones profimdas que afectan la percepcih al
redefinir el contexto referencid en la actualizacih de una mdtitud de imiigenes con
su correspondiente efecto innovador.
Julia Kristeva relaciona este nive1 hermenéutico de la rnetafUra con la
interpretaci6n psicoanalitica como un proceso de ident!cucicbz con el otro. Esta
vinculacion estaria entablada entre el lector y determinados puntos de condensacion
si@cante del discurso del texto y viceversa De esta forma, el c6digo semantico
vinculado a cada discurso se va confonnando en esta reciprocidad de identidades que
forma m a Gestuk2 En esta conciencia de totalidad se establece m a relacion entre
un yo y un oho qye se m d e s t a en la interaccibn discursiva con el referente textual,
que conforma m a identidad pardela entre el inconsciente del sujeto y el emergente
metafOrico del discurso del texto. En este proceso rnetafikico de identidad, el lector
asimila un aspecto, alguna propiedad O atributo en la reflexion imaginaria con el
texto, incorporihdolo a su esquema referencial con la consecuente transformacih de
su otro intenor. De esta manera, la experiencia transformadora resultante del
encuentro rnetafOrico con la otredad del texto se manifiesta como el reflejo engaiioso
del si misrno de cada le~ tor .~ Podria mentarse esta identificacciobn imaginaria parcial
* La terapia de Gestalt fue desarrollada por Frederick S. Perls en los aiios veinte. En base a una orientaci611 filos6fica existencialista y fenomenol6gica se considera al individu0 como organisme unincado en interaccibn entre mente, cuerpo, emociones y sensaciones. Esta modalidad terapéutica se concentra principalmente en revivir experiencias del pasado y otorgar al paciente la oporninidad de interpretar sus propias emociones. Para mayor iafonnaci6n leer Qo, Hunger and Aggess . *
ion; e Begrnnuie of Gestalt The-, de Frederick S. Perls.
El término si mismo se refiere a ma conciencia de individualidad de todo sujeto. En Cuerpo y espiritu Moms Beman comenta que: "Imagen corporal e
O total en relacih al entrecruce aleatorio del discurso del texto con m a similitud
latente que subyace como referente imaginario en el registro inconsciente de los
lectores. En este sentido, puede consideme a la accih metaforka como un proceso
de apropiacion puesto que va generando la conciencia inclusiva de un nosotros en el
encuentro reflexivo signincante de la percepcih lectora con el texto. Kristeva
propone que, esta identidad no pertenece a l orden del tener, por tratarse de la
incorporaci6n de representaciones y no de objetos extenores. Por esta razon, estas
metaforas que los lectores incorporan a su referente estaria ubicadas en el campo del
ser orn no.^ Esta identidad, fo rjada como un nosotros imaginario, es un semblante de
la met@ora del sujeto y de esta interaccih surge necesariamente un reconocimiento
de algiin aspect0 intemo en la interseccion metonimica con el sentido otorgado al
discurso del texto. Esta apropiacibn O asimilacih de caracteristicas del otro en el
referente del lector genera un ser como discurso intirinseco constituido en base a m a
remision hacia un elemento c o m b existente en un nive1 inconsciente, que escapa a
la dimensi6n retbrica y semantica al intemarse en un mis alla misterioso como
identidad, O conciencia de si mismo, son dos caras de la misma moneda -no podemos esperar comprender la m a sin la otra. 'El ego es, primer0 y mh importante, un ego corporal, ' como dijo alguna vez Freud. El principio del autorreconocimiento y fkalmente la conciencia de si mismo, es un fedmeno corporal y gira alrededor de la imagen del cuerpo" (18).
Kxisteva en El trabaio de la metafora comenta que: "Al recibir las palabras del otro, al asimilarlas, repetirlas y reproducirlas, me vuelvo como é1 es decir Uno, un sujeto de la enmciacih por identincacibn-bsmosis psiquica y también por amor, es decir, doble de la represih originaria" (48).
8
otredad no siMcada. Este ser como, b a Ricoeur, porta en si la controversia
paradojal de ser y no ser a la vez y acarrea consigo el consiguiente cuestionamiento
ontol6gico. Este efecto metaforico, que se genera en un nivel simb6lic0, atraviesa el
registro de 10 imaginario para ingresar a un campo, en estrecho comprorniso con esa
identidad que se recrea en un nivel inconsciente. En este desplazamiento se va
produciendo una perturbacion referencial que afecta a la percepcih y pennite a los
lectores contactarse a su vez con renovados puntos de infiexZn signincante. Este
proceso hemenéutico va ampliando la comprensi6n critica del texto al fomentar un
cambio O descentramiento referencial de los lectores en la interaction con el discurso
del texto. Esta variacion en el esquema de identifiacibn reflexiva surge entonces del
contact0 de dos esferas discursivasy y altera necesariamente la realidad imaginaria en
los Iectores. Ricoeur en La metafora viva dixma que:
Hay que afkonta. dos tareas: edincar sobre la diferencia admitida entre
modalidades de discurso una teona general de las intersecciones entre
esferas del discurso y proponer m a interpretaci6n de la ontologia
impücita en los postulados de la referencia rnetafOrica que satisfaga a
esta dialéctica de las modalidades de discurso. (399)
Si se considera a la metafora en este aspect0 hemenéutico reflexivo como un
inte juego de diferentes niveles discursives, se podra apreciar el efecto paradbjico,
resultante de la accih simultanea deconstructora de previas estructuras signincantes
@lano referencial semantico) y refiguradora de aquello que se conceptualiza como
9
fantasia en el plano de la imaginacibn (registro referencial subjetivo). Este
auto~~econocimiento del otro en el discurso del texto promueve un cuestionamiento
acerca del importante arma que representa la metafora como propiciadora del
reconocimiento de la otredad en cada lector, que no es otra cosa que su si misrno
inmerso en parte en un registro que se desconoce. En ese espacio inextricable se
mm%esta el poder poético creacional que convulsiona el principio de identidad, ya
que alli dos dimensiones diversas pueden encontrar un punto de contact0 significante
corniin que varia el contexto referencial, generhdose en esta amalgamacibn una
rnultitud de posibilidades interpretativas diferentes. En este mismo espacio de
c o n t c i b , estas cuatro novelas l a t i n o a ~ c a n a s convergen en el sutil esfierzo por
conformar la clave textual que e ~ q u e z c a la construcci6n de la imagen corporal de
la mujer y que genere en los lectores el reconocimiento de esa vinculacibn interior
con el cuerpo fernenino que es parte esencial en cada individuo. Julia Kristeva en
Historias de amor se refiere a este uitimo concept0 como bisexualidad, que conviene
aclarar previamente para comprender esta doble naturaleza que funda al sujeto como
metafora de si mismo:
Bisexual implica que cada sexo no existe sin tener m a parte de los
caracteres del otro, y conduce a un desdoblamiento asimétrico de los
dos lados de la sexuacion (el hombre tendria una parte femenina que no
es la femineidad de la mujer, y la mujer tendna una parte masculins
que no es la masculinidad del hombre). (60)
10
Esta dualidad, que se encuentra presente en la funcion otorgadora de signincado,
subyace en el esquema interpretativo de cada individuo y conforma aqueUd que en
este estudio sed comprendido como metafora del sujeto. Esta cornunion metaforka
de un nivel simbdico y otro imaginario constituye un punto de infiexibn significante
esencial que pennite redescubrir esa parte oculta de cada sujeto en el reflejo engaiioso
del discurso del texto, permitiendo comprender al cuerpo de la mujer desde una
perspectiva inthseca. En los pr6ximos capitulas se estudimi c6mo el poder
metaforico de estas cuatro novelas reconstniye un renovado esquema corporal,
redescubriéndolo en diferentes aspectos emocionales, sexuales y espirituales
intimamente relacionados con esta unidad significante en cada lector. Esta
diversificacih asociativa ira confgurando una realidad corporal heterogénea que
revisualiza este referente en interrelaci6n con una parte de la realidad signincante de
cada individuo.
La metafora en su aspect0 hcional es sin6nimo de condensaci6n siguficante,
ya que tiene la capacidad de aglutinar elementos de diversa naturaleza en ma misma
unidad asociativa. La metafaru del sujeto esta codonnada en la dialéctica de un split
nuture, O sea, vincula a dos niveles discursives que Kristeva denomina 10 sirnbdico
y le sémiotique.~sta amalgama va generando, en la interaccih reflexiva con el
Knsteva utiliza el término split subject para evidenciar el proceso dipéctico que se entabla entre el registro simbblico y el registro de le sémiotique. El campo de 10 simbdico es un nivel sigdicante en el sujeto, que surge con el establecimiento de un sistema de signos <lue le provee la posibilidad de reconocerse en su individualidad.
I l
texto, m a posibilidad alusiva abierta cuyos puntos receptores son atraidos por una
fierza centripeta interna de naturaleza dual que determina su remisibn metonimica
desde y hacia otras realidades imaginarias en un reconocimiento de una identidad
interior. Esta interaccih dinamica promueve m a exploracion inb-inseca ya que el
contact0 con cada nuevo elemento signincante va variando la configuracih
referencial, afectando en el proceso a la percepcion lectora. El referente
interpretativo, en interaccih con nuevos emergentes metafincos del cuerpo femineo,
deriva al lector hacia determinados puntos de su red asociativa, generando un
desequilibrio intemo O moment0 creativo. La nueva metarrealidad, que surge en ese
instante como emergente imaginario, produce un cambio referencial (action
refigurativa), generando en los lectores m a variacion en la inteleccih de como estos
perciben a este complejo fernenino en relacion a su propia dimension signincante.
El referente subjetivo al incorporar estas nuevas y renovadoras imhgenes del cuerpo
femineo tiene la posibilidad de redescubrir esta confïguraci0n dual en un proceso de
identidad intrinseca, generhdose un descentramiento que innuye su percepcion.
La pretensibn de esta tesis es demostrar c6mo en estas cuatro novelas se
Sin embargo, el individu0 inmerso en este campo simbdico queda en estado de sujeci6n al lenguaje. El registro de le sémiotique es caracterizado por Kristeva como una organizaci6n de naturaleza fernenina presente en el esquema signincante, intimamente vinculada a pulsiones instintivas del cuerpo. Estas afectan al lenguaje porque se encuentra en interaccion diaiéctica con el nive1 simb6lico en el acto interpretativo. Para mayor informacih leer "From One Identity to Anothef' (124- 147) en Desire in Lan- de Julia Kristeva.
12
propicia la refiguracibn de la imagen corporal de la rnujer, la promover un
d e s p l d i e n o referencial que amplia el reconocimiento de esta identidad corp6rea
en los lectores. El poder metaforico, al insertar sus raices en el campo de 10
simbdico, proyecta su metamorfosis signincante hacia el registro imaginario, y de la
relacih resultante de esta interacci6n dinamica surge el emergente de sentido en cuya
naturaleza hiorda se encuentra condensada la rigide2 del concepto 10 simb6lzco y la
suavidad de la imagen le sémiotique. Este enlace dual propugna una detonacibn en
los sentidos y crea las condiciones propicias para la captacion refiexiva de una
realidad subyacente cuyo efecto reflexivo afecta al otro compaiiero imaginario del
lector y con ello a su percepcibn de la realidad circundante.
Esta dimension diferente, fomentada por el poder metafonco, amplia el
concepto estmctural de Saussure que habia quedado atrapado conceptualmente en la
l igazh aparente entre signincado y significante. Jacques Lacan reelabora este
planeamiento, desplazando el connicto interpretativo hacia el sigmficante. Esta
aportacih psicoanalitica enfatiza el protagonisrno de la realidad inconsciente del
sujeto en tanto estructurada como lenguaje. Esta descentralizaci6n revaloriza la
posicih del sujeto puesto que 10 reconoce inserto como un s i N c a n t e mis en la
cadena discursiva simbdica. Podria considerarse en estos términos que el individuo,
en el campo interpretativo representa una metafora de su otro imaginario, m a realidad
a intetigir en un punto de interseccion que condensa el encuentro de estos dos
registres que configura a su vez su referente como percepcih del mundo. La
13
metafora m g e en el interjuego de estas dos dimensiones con su capacidad de inducir
hacia el reconocimiento de la otredad en cada sujeto. En el mismo acto de otorgar
signincaci6n, el individuo se pone enjuego como metafora de si mismo, y en medida
que ésta se proyecte en su conciencia reflexiva podri expandir el conocimiento de su
dualidad ontol6gica. La metafora se convierte en un elemento primordial para este
autorreconocimiento, ya que su poder se acrecenta en el encuentro reflexivo con el
texto como un otro.
Por 10 tanto, la metafora es un referente reflexivo donde los lectores tienen la
posibilidad de percibir imaginariamente m a parte suya que desconocen en contact0
con el texto, al ponerse en juego en la accion interpretativa como ma metafora mas
en la cadena discursiva del lenguaje. De este modo, el texto es recreado de acuerdo
con la capacidad de actualizacion metafoxka que cada sujeto posee y de esta relation
surge su propio cuestionamiento ontologico. La conciencia lectora, en el encuentro
con las metaforas corporales que dimanan de estos cuatro textos, tiene la posibilidad
de ir transfomando valoraciones previamente incorporados desde los prejuicios
sociales. La acc ih metaforica creadora de diversas metarrealidades se actuaka en
el acto de lectura y pasa a formar parte de la realidad discursiva en cada sujeto,
afectando en distinto grado su percepcih imaginaria a l redescribir su realidad.
Estos discursos, que forman parte de la manifestacion art'stica y literaria de
Latinoamérica, recrean una metMora corporal heterogénea cuya vision plural permite
redescubrir distintas relaciones que el individuo tiene con el cuerpo de la mujer. Al
14
tomar contact0 con estas producciones fiterarias ellos quedan expuestos a una
relectura de si mismos y con ello a m a revaloracih de parhetros sociales que
conforman parte de su universo signifïcante. La metafora entonces no es ma simple
figura decorativa, sino que en relacih al acto interpretativo se incorpora en la
realidad si@cante de cada sujeto, afectando el modo en que éste percibe y se adapta
a los cambios sociales.
Cabe aclarar que el uso del término femenino no es un elemento privativo del
ser mujer, sino una faceta codtucional presente en el esqyema signincante en ambos
géneros. El hombre al igual que la mujer, en el acto hermenéutico de inteleccih del
mundo, pone en juego su dualidad significante en su faceta simb6lica e imaginaria,
rnasculina y fernenina Esta concepcion resulta fundamental para comprender que la
utilizaci6n del término femenino en este andisis no representa un reduccionismo
biologicista, sino que se refiere a una estnicturacih constitutiva del proceso de
otorgar sentido que se encuentra presente en cada individuo. Kristeva en su articulo
"Oscillation between Power and Denial" dice que:
(...) En the subject experiences sexual difference, not as a fked
opposition ~man'T'woman"), but as a process of differentiation ... AU
speaking subjects have within themselves a certain bisexuality which
is precisely the possibility to explore all the sources of signincation,
that which posits a meaning as well as that which multiplies,
pulverizes, and hally revives it. (165)
Esta posicih es
signincacion han
fùndamental para comprender que
estado reprimidas en el sujeto por
parte de estas fûentes
valoraciones que rigen
lenguaje. En ma visibn optimista, en el momento que el individu0 sea capaz
reconocer ambos aspectos de su identidad se abririin nuevas posibilidades
interpretacih. Las nuevas configuraciones metafoncas que estos textos incorporan
al campo perceptivo resultan esenciales para generar ma apreciacion diferente del
cuerpo de la mujer en la intima relacib interpretativa con el referente imaginario del
lector. En The Sema1 Meta~h- Helen Haste comenta que:
Metaphor is the bridge between individual thinker and social conte*
between existing ideas and new ideas, between where one person is and
where the interlocutor wants to take that person. We need metaphors
to communicate new ideas, to move between the familiar and the
damiliar. Metaphors underpin our taken-for-granted assumptions
about the world. Nowadays we take for granted the metaphor of the
brain as a cornputer, and we hold schemas of software and hardware,
bytes, algonthms. We use the metaphor of the environment; as we
change our view of the environment, we are shifting to the metaphor of
harmony. Metaphors are an essential part of the rhetoncal process.
Because we share metaphors, we c m share ideas. (1 1)
La metafora representa un vinculo conector que fomenta el cuestionarniento de
previos esquemas sigmfïcantes en el sujeto, al generar un replante0 que varia la
perspectiva desde la cud se ha
este proceso de otorgar un
16
percibido tradicir>nalmente al cuerpo de la rnujer. En
sentido diferente se m e e s t a un descentramiento
necesario para la revdorizacih imaginaria de esta manifestacih corporea. Este
fenbmeno permite desde una 6ptica peculiar ref ipar esta imagen corporal y
proyectarla de ma manera distinta hacia el campo de la percepcih social. Victoria
Ocampo comento que para concretar este cambio es imprescindible que el verbo se
haga carne "Lo que decimos, Io que escribimos si queda desvinculado de 10 que
vivlmos, no es encarnacih, y por consiguiente no es ejemplo7' (243). Esta insistencia
por encamar una realidad simbolica en una vivencia corporal permite forjar un
discurso mas efectivo como instrumenta necesario para incorporar una renovada
posibilidad de comprension. Esto signinca revertir un proceso de abstraccih que se
ha alejado de la nocion sensual, de comprender al mundo a través del cuerpo, O mas
precisamente, a través de los sentidos. Esta corporincacih resulta posible en la
reciprocidad del contact0 reflexïvo con el texto, induciendo al lector al
cuestionamiento de esquemas interpretativos inconscientes que controlan la
percepcih de la corporeidad feminea.
En el prirner capitulo de esta tesis se analizarii la novela Como w a parg
chocolate, de Laura Esquivel, en relacih a la refiguracih imaginaria del cuerpo de
la mujer a través de su fusibn metafirica con el arte culinario. En este estudio se
evidenciari c6mo la autora mexicana recrea la asociaci6n signincante que vincula al
cuerpo femineo con el universo nutricio. En esta relacih metaforka se deconstruye
17
y reconstruye la unidad asociativa que vincula a Io culinario con la corporeidad
feminea De esta rnanera, comienzan a cuestionarse prejuicios que han estereotipado
al discurso social en Io referente a la representacih de la cocina y la actividad
alimenticia como el resultado de un estado de reclusion que experimenta la rnujer.
La refiguracion metaforka en esta novela deviene de la transubstanciacih
sigdicante que en ella se madiesta del cuerpo sensual, emocional y espiritual de la
protagonista en su producci6n cu lkar ia Esta h i o n signincante no solo se encuentra
presente en el producto alimenticio, sino que se maninesta en el texto como un
proceso graduai de preparacion en el cual el cuerpo de la joven cocinera se amalgama
con el preparado ciilinario en la recreacih alquimica de un rihial milenario. La
protagonista, agobiada por el designio familia. de su madre que no le permite expresar
sus deseos libremente, aprende desde muy pequefia el poder que este codigo de
comunicacion tiene para expresar sus emociones. Esta conjuncion cuerpo-comida,
que entremezcla elementos nutricionales con emotivos, concede a la protagonista el
albedrio de acatar O subvertir la autoridad familar representada en su madre. El
integrante de la familia en el acto de corner se ve desplazado hacia uno de los
esquemas mas rudimentarios de relation con el cuerpo nutricio a través de la
ingestion bucal. En el moment0 de catar la comida el comensal se ve descentrado
metonimicamente hacia m a relaci6n de alimentacirin arcaica esirechamente vinculada
con su parte fernenina en m a relacih corporal con su madre. De este modo se
actualiza un cbdigo de expresi6n diferente en un registro que se recrea sin necesidad
18
de palabras. Seri de especial interés para este estudio poner en evidencia c6mo la
metafora, que dimana del discurso del texto, deriva a los lectores hacia su propia
relacih primitiva de contact0 pleno con la otredad del cuerpo femenil, c6digo
nutricio que se actualiza en el acto de lectura en relacion a 10 gastron6mico. En este
registro, los limites que separan a la subjetividad del otro se desvanecen,
extravihdose con ello las restricciones provenientes del registro simb6lico. En este
ceremonial de fusion la protagonista ofiece su cuerpo en la comida para subvertir un
orden social y para desacatar simb6licamente a un poder monolitico impuesto como
tradicih familiar.
En el segundo capitulo se analizari la novela Solitario de amor, de Cristina
Pen Rossi, en relaci6n a la refiguracibn significante que ésta propicia en el retomo
alegorico del protagonista masculino hacia el cuerpo femineo. Una vez inmerso en
esta metafora de ser en las entrdas de su amada, comienza a reconocer y renombrar
cada parte de este cuerpo que 10 contiene, inchyendo aquello no dicho, prohibido,
expulsado del referente signincante por el poder restrictive del silenciamiento
simbdico. En este estudio se anahma corno esta metafora que se desprende del
discurso del texto y que representa el regreso imaginario al utero materno, propicia
un reconocimiento del poder que este espacio posee como unidad onginaria, ya que
fusions al sujeto con la otredad del c q o fernenino. El protagonista, representacih
i rh ica del discurso masculino, pasa toda la novela rememorando una relacidn
exiremadamente posesiva que ha llevado al haaazgo a su amada, quien lo ha excluido
dehitivamente de su vida. En la vivencia imaginaria de este prematuro
alumbramiento, el agobiante discurso del protagonista va tomando a su ex-amante en
metafora del cuerpo matemo, lugar al c d ansia imperiosamente regresar para muir
los limites que separan su si rnismo de esa otredad. En este estudio se evidenciarii
corno este descentramient0 metaforico le permite al protagonista mascwo el
reconocimiento de la corporeidad feminea desde un marco referencial visceral, que
no solo refleja su naturaleza dual, sino que también le pexmite norninar
insistentemente el cuerpo de su amada en m a exploracion intrinseca de su
erogeneidad. Este desplazamiento referencial va generando un efecto de
incorporacih a la cadena signincante de un espacio metafOrico interior que asiste
a los lectores en la inteleccion de esta corporeidad a través de una percepcion dual.
El protagonista, de esta manera, cumple con ma deuda ancestral con el cuerpo de la
mujer al reivindicar desde ma perspectiva fernenina un espacio sdenciado y
fragmentado por un codigo predominantemente masculino.
En el tercer capitulo se estudiara Lo irnpenetrable, de Griselda Gambaro, en
relacih a la incidencia que el discurso er6tico posee sobre la representacion
metaforka corporal de la mujer. Subsecuentemente, se malizara como la novela
i r o h la excluyente polaridad que rige al género er6tico y el efecto disgregador que
éste posee sobre la representacih Maginaria. Esta novela parodia la orientacion
preponderantemente masculina del Eros y su relacion unilateral con el deseo,
ridiculizando normas y valores que han intentado regular la expresion erotica en la
20
literatura. La protagonista pasa toda la novela detris de un admûador, quien de mil
y una maneras se las arregla para evitar la exposici6n directa a la realidad corporal de
su amada. En esta relacih peculiar la voluptuosidad que dimana del discurso del
g a h , plasmada en una prohion epistolar, se foja y crece alcanzando dimensiones
descorndes. La novela satiriza el efecto hgmentador que posee este discurso
erbtico sobre la representacion corporal de la mujer y el profundo desconocimiento
de su realidad erogena. La ironia del texto en su exageracih Iiibrica pone en ridiculo
convenciones que pretenden regular a este género literario. La novela propone una
er6tica fernenina distinta, que reconoce d cuerpo femheo en su naturaleza intrinseca,
incluyendo zonas y manifestaciones corpordes deliberahente excluidas por el Eros
tradicionafmente masculino. El cuerpo de la protagonista en el intento de satisfacer
la demanda insaciable del deseo masculino es representado como fiagmentado y
dislocado. Ella parece no tener conciencia del efecto deletéreo que posee dicho
discurso sobre su integridad corporal y se convierte en coparticipe en este proceso de
autodestniccih Esta complicidad es ironizada en la naturalidad con que eIla acepta
la degradacih de su propia corporeidad en su intento de curnplir con las exigencias
F e estereotipan q e U o considerado erotico O no en el cuerpo fernenino. La novela,
al exagerar esta situacih, induce a los lectores al cuestionamiento sobre la incidencia
que posee el discurso edtico en la representacih corporal de la mujer. La metafora
del cuerpo fiagmentado evidencia la relaci6n exïstente entre la percepcion corporal
y el deseo erOtico masculino, poniendo de manifïesto la incidencia que éste tiene en
la perception.
En el Ultimo capitulo se examinari A paixZo se-ndo Cr. HL, de Clarke
Lispector, en relacion a la refiguracih metaforka que se desprende del discurso del
texto la c d fomenta un discernimiento ontolOgico relacionado con el
redescubrimiento del poder que dimana del cuerpo de la mujer. La novela relata un
viaje introspective en el cual la protagonista abandona su dimension de humanidad
que la identifka como ser de lenguaje, atraviesa el registro de 10 imaginano para
ponerse en contacto con su extension corporal y redescubrir en ella un poder
ancestral. En este reconocimiento su percepcih se encuentra con una potestad
arcaica enquistada en la dimension corporea y en identidad con ésta redescubre una
vinculaci6n directa con 10 espintual. La protagonista relata esta experiencia
existencial en un intento de poner en contacto a los lectores con una manifestacion
primitiva que subyace en su corporeidad. Su arcaica expresih subvierte la potestad
masculins en diferentes niveles, cuestionando la estructua vertical en la que est5
sustentado el simbolo como representacion de la autoridad masculina. En este
analisis, se estudiari corno este reconocimiento metaforico de la otredad corporal
plantea un cuestionamiento ontol6gic0, paralelamente se evidenciara corno este poder
instintivo afecta las jerarquias impuestas en 10 social relegando al cuerpo femuieo
hacia un plano de sumision. Esta novela establece nuevas refiguraciones metafiricas
que amplian la comprension de esta faceta de la identidad de la mujer.
En estos cuatro capitulas se indagara como esta revisualizaci6n de la
22
perspectiva corporal a través de distintos enfoques metaforco enriquecen la
representacion heterogénea del cuerpo fernenino. Las metaforas corporeas se
desprenden de los discursos de estos textos y penniten a los lectores comprender esta
realidad fernenina en sus multiples dimensiones, enriqueciendo su configuracih
metaforka en la literatura latinoamericana,
La transubstanciacion del cuerpo de la mujer en la manifestacion
culinaria en Como agua para chocolate de Laura Esquivel1
The secret of writing like the secret of good cooking, has nothing to do with gendei. Lt has to do with the skill with which we mix the ingredients over the fie. Rosario Ferré (1986 142)
En la novela Çomo ama gara chocolate2 de Laura Esquivel, la propuesta
nmativa va promoviendo en la conciencia lectora una refiguracih metaforka, que
aglu.tina la figura fernenina y el universo cuiinario en una misma unidad de naturaleza
heterogénea. En el devenir discursive del texto se va confomando en los lectores
esta h i 0 n que congrega al cuerpo emocional, sensual y sexual de la protagonista con
La novela Como -ara chocolatc fue publicada por primera vez en México en la editorial Planeta en 1989; en este ensayo se utilizara la decirnaquinta edicion de la Editorial Mondadori de Barcelona del aiio 1994.
* Para mayor informaci6n sobre esta novela leer los articulas de: J e e , Lawless, Lilio y Sarfati-Arnaud, Marquet, Ramos Escardon y de Valdés. JaEe estudia la cocina y las recetas culinarias como método narrative a través del cual la mujer puede expresarse. Lawless observa c6mo la novela redefine y r e d o r a términos como los "libres de cocina," "10 fernenino" y el "hogai' de forma que proporciona una nueva perspectiva literaria Lilio y Sarfati-Arnaud analizan la novela y la pelicula dirigida por Alfionso Arau (1992), estudiando especincamente las formas discursivas desvalorizadas como la sub, i.nfka O paraliteratura en la intertextualiadad de un contexto posmodemo actual. Marquet, desde una perspectiva psicoanalitica, d e h e dicha novela como "literatura populaf' y la cal.i.fica de simplista, justificando su trascendencia no por su calidad literaria, sino por la gran audiencia de lectoras interesadas en temas de mujeres. Ramos Escardon reflexiona sobre el parangon entre la novela y las revistas para mujeres del siglo pasado llamadas también "calendarios para seîioritas." M. de Valdés investiga las representaciones de la mujer a través de distintas imageries verbales y visuales de la novela y de la pelicula.
24
la manifestacibn c-a, ampliando de esta manera la representacih metaforica de
la imagen fernenina. En este capitulo se estudiari, en primer lugar, el discurso
culinano como método para enriqyecer la representacih metaforka del cuerpo de la
mujer. En segundo lugar, se examinari c6mo esta refiguraci6n significante fomenta
un cambio de perception en los lectores, al revalorizar la cocina como Iugar de poder
femuieo, promoviendo en los lectores el reconocimiento de este contact0 primario con
la otredad del cuerpo materno.
Como -ara chocolak relata la historia de ma familia que a principios del
siglo XX es propietaria de un rancho ubicado en las inmediaciones de la fiontera
norteîia de México. Este p p o familiar se encuentra compuesto por Marna Elena y
tres hijas, Rosaura, Gertrudis y Tita (diminutive de Josefita). Marna Elena,
representante de la ley familiar, gobiema despoticamente el rancho y vive en un
constante esfuemo por controlar el pomenir de cada m a de sus hijas. Rosaura, la hija
mayor, responde al prototipo del prùnogénito no solo por ser la defensora de la
tradicion familiar, sino también porque es la perpetuadora de la ideologia tiranica
exhïbida por su madre. Gertnidis, hija ilegitima gestada en la relacion adultera con
un mulato, desafia abiertamente las nomas familiares al huir de su casa con un
revolucion~o vlllista, para convertirse en general de la Revolucih Mexicana. Tita,
la menor de las hermanas, por una imposicih familiar esta obligada a permanecer en
el rancho para cuidar a su madre el resto de su vida, y por esta razon se hace cargo
entre otras actividades de las culinanas. La voz narrativa, dramatizada por la sobrina
25
nieta de Tita, narra la biogra£ia de ésta manifestiindose preeminenternente en
referencia continua a Io culinario, remitiendo a los lectores hacia un espacio que ha
estado tradicionalmente vinculado con la representacion de la imagen de la mujer.
Desde este universo plural y en referencia permanente hacia la preparacibn de los
alimentos, Tita entabla un nexo con su entorno f d a r y su realidad social. La
interrelacion f d a r esta polarizada en un interjuego antagonico entre un mundo
exterior a la cocina regido por Mama Elena, representante de la autoridad masculins
del deber ser familiar, y un mundo interior en el cual la protagonista desarrolla el
poder alquimico de 10 culinario para contrarrestar estas férreas imposiciones de la
tradicih. Cuando Tita "...contaba con dos dias de edad, su padre ... muri6 de un
infarto" (12), y por ser la menor de las hijas le corresponde cuidar a su madre por el
resto de su vida, vedandosele la posibilidad de h d a r su propia descendencia. Qui&
por esa razon, "Tita nacio llorando de antemano, tal vez porque ella sabia que el
orkculo determinaba que en esta vida le estaba negado el matrimonio" (1 1).
Desplazada por esta interdiccibn parental, Tita hace suyo este espacio vital
dentro de los limites de la cocina, y bajo la f é d a de la cochera indigena del rancho
va tomando contact0 gradua1 con los secretos de m a antigua tradicibn culinaria De
esta forma, Tita aprende una modalidad alternativa para relacionarse con su entorno
familiar. Desde este espacio culinario la propuesta narrativa va conformando un
centro referencial diferente desde el cual conienza a redennir la percepcih del
cuerpo fernenino en la metafora que la asocia con el universo nutricional:
26
Tita anibo a este mundo prematuramente, sobre la mesa de La cocina,
entre los olores de una sopa de fideos que estaba cocinando, los del
tomillo, el laure5 el cilantro, el de la leche h e ~ d a , el de los ajos, y por
supuesto, el de la cebolla-.. Este inusitado nacimiento determin0 el
hecho de que Tita sintiera un inmenso amor por la cocina, y que la
mayor parte de su vida la pasara en ella ... (1 1-2)
La voz narrativa de la sobrina nieta comienza el relato de la vida de Tita a
partir de este prematuro alumbramiento acontecimiento que en relacih a este lugar
entablari un vinculo afiectivo indisoluble. Esta primera relation perceptiva funda m a
huella indisolubles paralela a la que se entabla entre el recién nacido con su madre en
La primera experiencia de aprehension aromatica. Este reconocimiento metaforico
madre-cocina esta facilitado por las primeras asociaciones olfatvas. En esta fusibn
significante comienza a recrearse perspectivas diferentes, que involucran a los
lectores a sus vivencias interiores en relation a este espacio culinario. Esta relacibn
de identidad que se entabla en el acto interpretativo entre los lectores y el texto
facilita la recreacion en forma imaginaria del vinculo con el quehacer ciilinario. En
esta relacibn disciimy los lectores no solo podriin ser participe en la elaboracih de
cada uno de los platos, sino también tend& la posïbilidad de ponerse en contacto con
el cuerpo fernenino a través de 10 culinario, con el consiguiente efecto refigurador de
su realidad si@cante. Los lectores se pueden apropiar de esta vivencia en la
descripcih de "La manera de hacerse," qye sigue a cada receta introductora de todos
los capitulas:
La cebolla tiene que estar hamente picada. Les sugiero ponerse un
pequefio trozo de cebolla en la mollera con el fin de evitar el molesto
IagRmeo que se produce cuando uno la esta cortando. (1 1)
En otro ejemplo la voz narrativa expresa:
Es conveniente poner un poco mis de agua de la que normalmente se
utiliza para un cocido, teniendo en cuenta que vamos a preparar un
caldo. (109)
En ambos ejemplos se utiliza una forma de sugerencia que insida a los
lectores c6mo deben aproxltnarse a la expenencia culinaria. En el primer pha fo en
la utili;liiciion de "les sugiero" se amalgama el dativo del pronombre de tercera persona
y el verbo en primera persona en presente. De esta manera se promueve m a relacih
directa con los lectoreq involucr~dolos en el preparado de cada receta. Del rnismo
modo, con la utilizaci6n del verbo "vamos" del segundo ejemplo se alude
implicitamente a la existencia de una comphcidad que configura un nosotros textual.
Esta modalidad inclusiva puede tener el proposito de acercar intimamente a los
lectores a la participacion en el acto creativo culinario. De esta forma, la voz
narrativa se va reservando cierta autoridad matemal que se maninesta en el tono de
sugerencia, la cual habla desde un supuesto saber que otorga la experiencia culinaria.
Paralelamente el tiempo presente de ambos verbos actualiza la acci6n en esta relacih
intertextual, proyectando cierto efecto especular cuya reflexih induce a los lectores
28
a imaginarse inmersos en esta representacih expenencial. Maurice Merleau-Ponty
dice:
The mirror itself is the instrument of a imiversal magic that changes
things into a spectacle, spectacles into things, myself into another, and
another into myseIf. (1964 168)
De esta manera reflexiva, el texto no solo promueve ma inclusih de los lectores
desplazindolos hacia el universo plural de la cocina en su imaginario, sino también
fomenta la visualizaciiin de si misrnos en la tarea ciilinaria. En esta posibilidad
participativa, los lectores tienen la oportunidad de mudar su comprensih de este
referente inmersos en un descentramiento referencial. En esta exp eriencia peculiar,
el acto de confeccih de la cornida puede comprenderse desde un acercamiento hacia
la cocreacih culinaria indispensable para la comprensih de aquello que Ricoeur
caracteriza como pertinencia semantica, elemento esencial que asiste en la captacibn
de esta unidad significante que agiutina mujer y cocina.
Este desplazamiento genera en 10 s lectores un cambio referencial al ponerlos
en contact0 con un registro prehgüistico en el cual la palabra pierde poder inmersa
en un universo sensorid: ". . .los olores tienen la caracteristica de reproducir tiempos
pasados junto con sonidos y olores nunca igualados en el presente" (14). En este
ejemplo puede observase un dejo de aiioranza de tiempos preténtos en los cudes el
acto perceptive estaba intimamente relacionado con un c6digo primario. En esa
representacih asociativa, los lectores pueden impregnarse graduahente con el
29
acontecer de la vida de Tita, pero en un registro sensual que los remite a un tiempo
en el cual los sentidos eran el modo preeminente de relacionarse con el mundo
extexior. Esta perspectiva cornpartida como vivencia sensorid tiene la capacidad de
ponerlo en contacto con su propia mernoria sensual, deriviindolo metonimicamente
hacia recuerdos relacionados a sabores, armas, sonidos, imigenes y texturas. Estas
sensaciones grabadas en la memoria evocativa sensorial representan una manera
altemativa de cone>a0n con el otro familiar, que la protagonista utiliza en Io culinario
para cornunicarse con el espacio que circunda su mimdo. Este entorno esta regido por
el poder que responde a m a férrea tradici6n que intenta vanamente lunitar la
actualizaci6n de su deseo amoroso. El contacto con este c6digo nutricio asiste en la
inteleccion de una relaci6n metaf8rica esencial que progresivarnente se va generando
entre Tita y la cocina, como un centro fernenino de poder potencial. No resulta
sencillo para los lectores dejarse llenar por ese flujo sensorial originario, y qui&, al
igual que Tita encuentren ma gran dificultad en la evocacih de este recuerdo:
"Vanamente trataba de evocar la primera vez que oli6 una de esas tortas, sin
resultados, porque ta1 vez fite antes de que naciera" (15). El contacto con este vinculo
arcaico se remonta hacia la profundidad de una relacih primigenia que se h d 6
como metafora primordial madre-do. Este descentrarniento referencial proporciona
nuevas asociaciones signincantes que permiten a los lectores relacionarse con el
universo culinario desde la perspectiva de los sentidos: 'No era ficil para una persona
que conoci6 la vida a través de la cocina entender el mundo exterior" (13). Tita crece
30
inmersa en este ambiente y su espectro sensitive en relacih a 10 cullliario no d e
el efecto opresivo de la palabra; esto le permite manifestarse libremente en el dominio
de otra resonancia discursiva. La interrelacih entre ambos espacios inthseco-
extrinseco queda entablada a través de este vinculo culinario, cuya sensualidad
imimpe y desequiiibra el dominio de Ma& Elena. De esta manera va
transgrediendo diariamente prohibiciones y limitaciones que provienen de m a
legalidad masculins encarnada en su madre que pretende vanamente restringir la
actualizacih de la expresion amorosa de Tita La voz narrativa va recreando este
lazo comunicante que relaciona la necesidad de expresion emocional que siente la
protagonist. con la capacidad receptora de su entorno familiar y social. En ténninos
narrativos, el texto va reconstniyendo esta metafora mujer-cocha, matizindola de
elementos signincantes que redefinen y e ~ q u e c e n la percepcih de los lectores.
En esta novela puede percibirse un sutil m o d e n t o en el relato que promueve
una alteracih ciclica regresiva en la conciencia lectora a través de este inte rjuego
referencial que relaciona a la comida con la madre. De esta manera se va uniendo a
10 culinario un referente discursive recondito cuya representacih aglutina
metafOricamente la acci6n nutricia con el cuerpo matemo. La conformaci6n de esta
unidad subyacente se va rememorando gradualmente en el texto, tomando
consistencia discursiva en el registro imaginario de cada lector. La metafora que se
va desprendiendo progresivamente del referente textual configura ma unidad
autonoma que continua enriqueciéndose en contact0 con determinados vinculos
procedentes de dos espacios referencialesY3 uno propiciado por el texto y el otro
proveido por m a relacion onginaria que se vincula en forma nutricia a l cuerpo
matemo. Esta relation hemenéutica se va alimentando a 10 largo de cada capitulo,
en un esquema orbicular que gira en demedor de 10 culinario y se conecta
sensualmente al cuerpo fernenino. En un ejemplo de como el texto promueve 10
previamente expuesto, se puede observar qye posteriomente a la formulaci6n de cada
receta se encuentra esta ejemplincacih sobre el "Modo de hacerse." Este accionar
esta inhamente relacionado con el acontecer afectivo que en ese momento aflige a
la vida de Tita. En este proceso de transubstanciaci6n del cuerpo sensual, sexual y
sentimental se va plasmando esta metafora nuûicia con el preparado alimenticio. El
esquema perceptive de los lectores es desplazado desde esa coparticipacidn en la
experiencia culinaria hacia la degustacibn e ingestion de esa fusibn signincante O
Se podria comprender conceptualmente el témino met$ora como ma tension potencial creativa que se entabla entre la realidad recreada por el texto y el referente imaginario del yo lector. La derivacion innovadora que fo j a nuevas configuraciones metaforicas pone a los lectores en contact0 con un cambio referencial, que resulta necesario para comprender esta fusion si@cante de dos naturalezas aparentemente dispares. Toda captacion metaforka conlleva la necesidad del descifhmiento de un codigo que permite la detonacion del acto de interpretacih creativa. Los lectores van experimentando este proceso cognitive en relacibn a sus propias prefiguraciones referenciales, en juego con los lineamentos que el texto les va proporcionando. En la novela se puede advertir corno esta identifkacion necesaria para la captacibn de un codigo corniin va siendo generada en m a vinculacih entre el referente textual de lo culinario y el espacio sensorial que todo lector posee como modalidad comimicativa onginana, que 10 conecta al cuerpo nutncio de la madre. El acceso a este momento creacional conlîeva entonces un proceso de autoconocimiento ontol6gic0, el cual va develando dimemiones inteziores ferneninas cuyas derivaciones interpre tativas se retroalimentan y crecen en el proces O hermenéutico.
32
cuerpo alimenticio. Los cornensales, al igual que los lectores, podrin vivenciar el
proceso digestivo-refigurador, pero desde una cosmovision vinculada a su propio
universo interior. El contacto entre el texto y el lector representa en cierta manera el
mismo esquema de relation que existe entre la comida y el comensal. El lector
introduce las unidades de sentido en su esqema configuracional signincante, al igual
que el comensal ingiere el producto alimenticio que 10 pone en contacto con el
proceso degustativo-evocativo. El lector en la ingestion de esta sustancia ideal d e
el proceso de configuraciin en su esquema signincante. De la misma manera, el
comensal en la degustacion de la comida es remitido metonunicamente por su
memoria hacia experiencias primarias relacionadas con estas reminiscencias
sensoriales. Existe un punto de conexion signiscante que une ambos procesos que
es la naturaieza corniin entre la relaci6n asociativa y la derivacion degustativa. Esta
interseccion metafiinca es justamente la que permite la construcci6n del sentido,
puesto que en su accion signincante admite la conjuncih de naturalezas divergentes
en una misma unidad imaginaria. Gilles Deleuze realiza un cornentario explicative
del vinculo:
To eat or to be eaten -this is the operational mode1 of the bodies, the
type of their mixture in depth, their actions and passion, and the way
in which they coexist within one another. To speak, though, is the
movement of the surface, and of ideational attributes or incorporeal
events. What is more serious: To speak of food or to eat words? (23)
33
En el piano de la imaginacik esta condensacih de los niveles discursives se
va emiyeciendo a través de la aglutinacih conectiva que genera el sustento esencial
texto-comida, y se retroalimenta ampliando el referente en relaci6n con esta
heterogeneidad si@cante. Este derrotero asociativo gira en tom0 al nucieo
referencial de la cocina, lugar que ejerce m a kerza centripeta que va entretejiendo
la trama textual, aludiendo a un registro femineo onginario. El proceso interpretativo
va creando derivaciones multiples en la relation significante con cada comensal, y en
la deglucion del texto se va enriqueciendo la perspectiva que éste tiene de la metafora
fernenina en su referente simbdico .
Entre las interpretaciones menospreciativas de la metafora, la asociacion con
10 culinario connota preconceptos que normalmente se han sostenido sobre el hb i to
de la cocha4 Lhitar a la metafora solo a un simple efecto decorativo O deleitivo es
Io mismo que quedarse con la imagen de 10 culinario exclusivamente en este aspect0
estético. Estas interpretaciones estan limitadas por el empobrecimiento de ambos
referentes y en relacibn a est0 ejemplincan los prejuicios vigentes que subsisten en
su apreciacion en la sociedad. Desde el México colonial sor Juana Inés de la Cruz en
su Respuesta a Sor Filotea se cuestionaba ù6nicamente:
Paul Ricoeur, en un cornentario que realiza acerca de los detractores de la metafora, expresa que: "También la metafora tendra sus enemigos, quienes, con m a interpretacion que podemos Umar tanto 'cosmética' como 'culinaria,' no veriin en eIla mis que simple adomo y puro deleite" (1980 20).
34
(...) iqué podemos saber las mujeres sino flosofias de cocina? Bien
dijo Lupercio Leonardo, que bien se puede nlosofar y adereza. la cena.
Y yo sue10 decir viendo estas cosillas: Si Anst6teles hubiera guisado,
mucho rnk hubiera escrito. (838-9)
La poeta mexicana en este pihaCo revdoriza el concepto de la accion
culinana, y remarca su poder de inspiracion creativa, relacioniindolo con nada menos
que "la madre de las ciencias." Como a g a para chocolatc pone en evidencia
relaciones s i ~ c a n t e s que desmantelan y reconstniyen la unidad asociativa cocina-
mujer desde ma perspectiva descentralizada, induciendo a los lectores a superar
prejuicios arcaicos Iimitativos fimdados en reduccionismos perceptives intemalizados
desde la sociedad. En la novela se puede percibir esta relacih en su caracteristica
hdamental de ser a través de ma representacih metaf6rica. Tita puede expresarse
tal cual es por medio de la comida, y ésta pasa a representar su cuerpo emocional y
sexual. De la rnisma mimera, el espacio de la cocina se revaloriza por su poder
refigurador del atm familiar, r e h h d o s e desde esta otredad la naturaleza que
relaciona a la mujer con 10 culinario y la importante injerencia que esta interrelaci6n
puede tener sobre la dinamica del mundo exterior familiar y social.
Es posible entablar un parmgon entre la acci6n de cocinar y el acto creativo
metafOrico, y en esta novela es posible apreciar elementos comunes que relacionan
ambos procesos. La creacih metaforka devela una m i m a signincante de
elementos de distintos campos referenciales, confïgurando en el piano imaginario
35
diversas asociaciones. De esta manera, desde el registro simbdico se van
actualizando potencialidades creativas en la dimension referencial de cada lector. En
el proceso de la creacion culinaria, la conjimcion alquimica de elementos y
condimentos con expresiones emocionales de la protagonista produce en los
cornensales denvaciones signincantes que los convierte en cocreadores de los sabores
de la comida, al igual que 10 son los lectores de la metafora que recrean en base a
elementos que surgen de lineamentos textuales en su relaci6n prefigurativa Toda
codiguracih imaginaria posee la caracteristica de ser relativa, como relativa es la
percepcih que influye en la constnicci6n del rnundo signincante. Actualizando el
siempre vigente pensamiento presocfatico de Herriclito de Efeso se podria agregar que
no existe proceso signincante que sea idéntico a otro, ya que el universo referencial
interior al igual que el exterior se encuentran en continuo cambio y movimiento,
variando permanentemente la posibilidad perceptiva de cada lector. Parad6jicamente,
existe un punto de conexih entre la accih metaforica y el proceso de la creaci6n y
degustacih alimenticia, y es la funcion hemenéutica-subjetiva constmctora de
si@cado. Se puede obsewar cumo Marna Elena, envenenada con su propio odio,
rechaza el sabroso caldo de colita de res que caritativamente le ha cocinado su hija:
Tita sirvi0 el caldo y se 10 subi6 a su madre en una hermosa charola de
plata cubierta con una s e d e t a de algodh, bellamente deshilada y
perfectamente blanqueada y almidonada.
Tita esperaba con ansiedad la reaccih positiva de su madre en cuanto
36
diera el primer sorbo, pero por el contrario Marna Elena escupi6 el
aliment0 sobre la colcha y a gritos le pidi6 a Tita que inmediatamente
le retirara de su vista esa charola.
- Pero ipor qué?
-Parque esta asquerosamente amargo, no Io quiero. illévateIo! (1 15)
En este ejemplo se puede captar c6mo h c i o n a la carga subjetiva en la
interpretacion de los sabores. De la misma manera, se puede comprender c6mo la
prefiguracion actua en la construccion sigtdicante que los lectores poseen sobre la
mujer y la cocha La accibn metaforica y la acci6n culinaria poseen caracteristicas
polisémicas, expandiendo las perspectivas de la apreciacion perceptiva en el h b i t o
subjetivo.
En esta novela, la representacion imaginaria del cuerpo femenino se redefbe
abriendo nuevas posibilidades perceptivas acerca de 10 que significa este espacio
culinario, redimensionando su potencialidad dis cursiva. Esta redescrip ci6n de la
realidad nutricia configuradora va otorgando la posibilidad de refigurar
metaforkamente la imagen de Tita en relation a la cocina y su poder creativo
tramgresor. La narrativa va recreando una imigen culinaria multiple de la
protagonista, la cual Mncula a los lectores con esa condensacion sigdicante que
aglutina el cuerpo sensual, emocional y sexual femenino, con el quehacer alimenticio:
El sonido de las ollas al chocar unas contra otras, el olor de las
almendras dorhdose en el coma& la melodiosa voz de Tita, que
37
cantaba mientras cocinaba, habian despertado su instinto sexual [de
Pedro]. Y asi como los amantes saben que se acerca el momento de
m a relacih intima, ante la cercam'a, el olor del ser amado, O las
caricias reciprocas en un previo juego amoroso, asi estos sonidos y
olores, sobre todo el del ajonjoli dorado, le anunciaban a Pedro la
prolcimidad de un verdadero placer culinario. (62)
El ejemplo presenta al preparado de la comida como vinculo metafonco de dos
realidades: el cuerpo er6tico de Tita y el quehacer culinario. En este espacio la
alquimia arodtica va preformando en la mente de Pedro esta metafora anticipatona,
la cual se agiutina en un rasgo comh que es la sensualidad. En este espacio se recrea
un mundo esencialmente heterogéneo en el cual el cuerpo sexuado de Tita se fusiona
con sonidos y aromas que devienen de la comida, amalgarniindose en el fogh a alta
temperatura. Esa licuefacciOn simboliza una unidad signincante, que puesta en
accibn en la quimica digestiva de los cornensales desafia la legalidad restrictiva
familiar. En este caso, el poder erbtico se desliza aromaticarnente detonando un
desano provocativo dirigido hacia el mandat0 prohibitive que intenta vanamente
vedar toda expresibn de esta naturaleza. Mediante ese hallazgo restaurador inspirado
en la confusih sensual y sexual, Pedro tiene la posibilidad de proyectarse
imaginariamente en un fiituro encuentro con el cuerpo de su amada en remisibn a m a
mernoria olfativa que 10 remite hacia un pasado de plenitud sensual. El enlace
imaginano en este p h d o entre Tita y Pedro se puede compara. con la relacion que
38
se va conformando entre texto y lector. El cuerpo sensual de Tita esta condensado en
la d e s t a c i o n culinaria y como si se tratara de un texto puede ser interpretado en
la intenelaci6n hemenéutica-signiscante recreada en base a un c6digo corniin en el
registro simbdico. La protagonista, en la elaboracih de cada plato, ofkece su cuerpo
que puede ser descif?ado por el comensal-lector en el reconocimiento de ese codigo
de interpretacih que todo individu0 posee en su posibilidad interpretativa En el
encuentro metafonco con esta realidad corporal camuflada en los sabores, el lector
podr& ir reconstruyendo este universo con un registro sennial intimamente vinculado
a su nahuaieza fernenina. Esta relacih actualua una realidad siguficante corporal
en la cual el lector podri ir reestructurando su perception imaginaria del cuerpo
fernenino. De esta manera, elementos sentimentales, sensuales y sexuales también
intervienen en la decodificacion de los sabores. Esta modalidad cornunicativa
pretende ser linzitada en su posibilidad expresiva por las prohibiciones impuestas por
M m 6 Elena, quien intenta en vano controlar el poder que dimana de la libre
expresih sensual de la protagonista Este espacio metaforico alimenticio se convierte
en la herramienta necesaria que permite a Tita rebelarse libremente en la expresih
heterogénea de su cuerpo sexuado. Cuando Tita prepara la receta de "Codornices en
pétalos de rosas" (43), aprieta contra su pecho con tanta pasion el ramo de rosas que
le ha regalado su amado, que al llegar a la cocha se da cuenta que, "las rosas, que en
un principio eran de color rosado, ya se habian vuelto rojas por la sangre de las manos
y el pecho de Tita" (46). La protagonista, desfiando el mandat0 de su madre que le
39
ha ordenado desechar las rosas, decide elaborar un platillo con ellas. Los pétalos, en
contact0 con este fluido vital, quedan impregnados con un profundo deseo semal,
convirtiéndose en un vinculo expresivo de naturaleza transgresora:
Tal parecia que en un extra0 fenomeno de alquimia su ser se habia
disuelto en la salsa de las rosas [elemento transmisor], en el cuerpo de
las codornices, en el Mno [cuerpo y sangre] y en cada uno de los olores
de la comida [cuerpo sensual]. De esta manera penetraba en el cuerpo
de Pedro, voluptuosa, aromatica, calurosa, completamente sensual
[metafora del acto sexual en su plenitud expresional]. Parecia que
habian descubierto un codigo nuevo de comunicaci6n en el que Tita era
la emisora, Pedro el receptor y Gertmdis la dortmada en quien se
sintetizaba esta singular relacion sexual, a través de la comida. (50)
Este "codigo nuevo de comunicaci6n," que es quizh mis antiguo quiziis que
10 expresado, va recreando un vincuio que permite intemalizar metaforicamente el
cuerpo sexuado de Tita a través del alimenta, pero en forma plena, sin
fragmentaciones, transgrediendo en este mismo acto los mandatos interdictivos
f m a r e s . La transubstanciaci6n del cuerpo sexuado de la joven cochera en el
preparado alimenticio es descodincada por los cornensales y de la misma manera los
lectores tienen la posibilidad de captar ese mensaje er6tico-subversivo, refigurando
en este acto de perception el cuerpo de la mujer en una accion degustativa-
interpretativa. Este medio metafonco de expresih llega al extrerno del desa-60 al
40
liberar su energia Libidinal, como consecuencia de la mdestaci6n en plenitud del
cuerpo sexuado fernenino.
La transubstanciaci6n le permite a Tita esta singuiar union sexual con Pedro,
y paralelamente es su hemana Gerûudis la que tiene el privilegio de representar
intensamente el efecto de esta apropiacih metaforico-configuradora del cuerpo
sensual y sexud de su hemana:
Parecia que el aliment0 que estaba ingiriendo producia en ella un efecto
afkodisiaco, pues empez6 a sentir que un intenso calor le invadia las
piemas. Un cosquilleo en el centro de su cuerpo no la dejaba estar
correctamente sentada en su siua Empez6 a sudar y a imaginar qué se
sentiria al ir sentada a lomo de un cabailo, abrazada por un villista, uno
de esos que habia visto una semana antes entrando a la plaza del
pueblo, o h d o a sudor, a tiena, a amaneceres de peligro e
incertidumbre, a vida y a muerte. (49)
Esta cornunion del cuerpo sexuado en su clunax expresivo tiene la capacidad
de potenciar la energia sexual en Gemdis, y predisponerla a quebrantar las noxmas
restrictivas que confïguran la legalïdad f d a r . Arleen B. Dallery, en su articulo con
referencia a la escritura fernenina, expresa:
Écriture féminine, essentially deconstructs the phallic organization of
s e d t y and its code, which positions woman's sexuality and signified
body as a -or or complement to male sexual identity. And,
42
correspondingly, this discourse constructs the genuine multiple
othemess of woman's libidinal economy -her eroticism- which has
been symbolically repressed in language and denied by paîriarchal
culture. (290)
La ingestion metaforica del cuerpo sexuado de Tita produce en su hemiana la
remocion de las barreras inhibitorias inconscientes, intemalizadas como estructuras
valorativas desde el discurso social, que reprimen la directa descarga sexual. Los
mecanisrnos masculinos de socializacih que regulan este proceso se diluyen, para dar
paso a la manifestacion er6tica que se concreta en el encuentro sexual con un
revolucionario villista:
Gertrudis dej6 de correr en cuanto 10 vio venir hacia ella. Desnuda
como estaba, con el pelo suelto cayéndole hasta la cintura e irradiando
m a luminosa energia, representaba 10 que seria m a sintesis entre m a
mujer angelical y una infernal. La delicadeza de su rostro y la
perfeccih de su inmaculado y virginal cuerpo contrastaban con la
pasion y lujuria que le salia atropelladamente por los ojos y los poros.
Estos elementos, aunados al deseo sexual que Juan por tanto tiempo
habia contenido por estar luchando en la sierra, hicieron que el
encuentro entre ambos fbera espectacular. (52-3)
Esta explosion de la energia sexuada plasmada por Tita en la confection del
aliment0 trasciende las barreras de la comunicacih convencional, creando
42
paralelamente en los lectores la posibrlidad de una incorporaci6n metaforka del
cuerpo sexuado de la protagonista en relacibn a la captacibn del poder sensual del
texto. La percepcibn de la eficacia transfomadora, que deriva del efecto dkodisiaco,
redescubre y promueve la comprension del tremendo poder tramgresor que posee la
semalidad femenina al expresarse libremente en la manifestacion culharia-
La cocina es uno de los espacios en el cual la mujer ha podido m d e s t a r su
creatividad trascendiendo el poder de sus deseos y sus fantasias. Rosario Castellanos
en su cuento "Lecci6n de cocha" hace referencia a un antiguo proverbio alemiin que
aglutina la figura femenina con la cocina: "la mujer es sinonimo de Küche, Kinder,
Kirche" (197 1 7). Este desplazamiento metonimico, realizado en funcibn de una
asociacih lingriirstico-acustica, crea una condensacibn asociativa que une los
términos, produciendo ma hiOn conceptual signincante. Esta vinculacih derivativa
puede ser percibida en la novela, desde otra optica, reahhndose este espacio
culinario como lugar femenino, pero refocalizando el elemento c o m h que pennite
esta fusion sigmficante como heterogeneidad creativa, afectiva, expresiva y sobre
todo remarcando su importante injerencia en el microcosme familiar:
(...) a la muerte de Nacha, Tita era entre todas las mujeres de la casa la
mik capacitada para ocupar el puesto vacante de la cocina, y ahi
escapaba de su riguroso control [de Marna Elena] los sabores, los
olores, las texturas y 10 que éstas pudieran provocar. (45)
Esta perspectiva demarca otro camino asociativo que permite relacionar a la
43
mujer con la cocina en funcion de la sensualidad de los sabores, aromas y texturas.
Esta ampliacih de la percepcih signiscante expande la figura metaforka del cuerpo
de la mujer en relacih a una modalidad cornunicativa, donde la sensualidad pemiite
la fusion de la expresion creativa con la faceta emocional de la protagonista,
reivindicando de este modo el universo culhario como espacio de poder fernenino.
Esta füente inagotable de derivaciones redescubre en el texto una dimensibn
heterogénea corniin percibida desde una refocalizaci6n referencial, que amplia la
posibilidad perceptiva de los lectores aportando multiples elementos para refigurar
esta relacion nutricional-corporal.
A través de la transubstanciaci6n de su cuerpo en el producto alimenticio, Tita
puede transmit3 un mensaje sexuado, que se manifiesta en forma transgresora desde
el nucleo gastron6mico que representa su potestad fernenina. La voz narrativa
describe esta m e r a expresiva, que escapa del poder del verbo para proyectarse hacia
una ampliacion de la metiifora culinario-fernenina: "Tita sabia que dentro de las
normas de comunicacion de la casa no estaba incluido el dialogo ..." (16). Ella va
tomando conciencia desde pequeiia de las dramaticas consecuencias que acarrea el
contradecir verbalmente las férreas imposiciones de su madre, que restringen
despoticamente su conducta. En el momento de preparacion de las roscas de Reyes,
la protagonista reflexiona sobre las limitaciones de su deseo, que ha sido controlado
por el deber ser del lenguaje:
(...) pensaba 10 facil que era desear cosas durante la ninez. Entonces
44
no hay imposibles. Cuando uno crece se da cuenta de todo 10 que no
se puede desear porque es algo prohibido, pecaminoso. Indecente.
(15 1-2)
Tita toma conciencia del efecto m e n t a d o r que producen estas imposiciones
familiares sobre la posibilidad de expresar la genuina realizacih de su amor. Sin
embargo, en contact0 con el pehacer culinano diario, va redescubnendo que el deseo
no es sino una simple consecuencia de la prohibicih, y que a través del c6digo
fernenino es posible subvertir estas limitaciones. En este registro permisivo puede
manifesta su cuerpo en plenitud, transgrediendo sufilmente las leyes que rigen el
statu quo familia- El poder de los sabores, aromas, tonalidades y texturas representa
una posibilidad multisigmficante que le permite rebelarse subliminalmente contra los
mandatos de la tradicibn. La s d d a d de esta manifestacibn fernenina seduce a los
cornensales, quienes esencialmente reciben la expresih emocional de la protagonista,
que evadiendo las restncciones de la ley de la palabra, se desliza en forma
heterogénea a través de la tramgresibn sensual. Su mensaje de rebeldia contra Io
"prohido y Io pecaminoso" se esconde en sus excelencias gastron6micas, que al ser
ingeridas con mayor O menor resistencia por los habitantes del rancho y visitantes,
producen efectos variados en su alquimia digestivo-emocional. La pasibn que Tita
transmite es tan poderosa que otorga cierta irresistible direccion a esa decodificaci6n
degustativa. En la elaboracih de la torta para la boda de su hermana, la protagonista
tiene la posibilidad de manSestar su dolor. Estos sentimientos receptados en la
45
quimica asimilativa de los invitados se unincan y generalizan en su manifestacion:
(...) el Uanto fie el primer sintoma de ma intoxication rara que tenia
algo que ver con una grau melancolia y hstraci6n que hizo presa de
todos los invitados y los hizo terminar en el patio, los corrales y los
bailos aiiorando cada uno el amor de su vida. (40)
Los comensales ingieren a través del pastel los sentimientos mhs intimos y dolorosos
de Tita. El deseo por el amor prohibido, junto a la repulsion por este arreglo
conyugal elucubrado por su madre, se maceran en el preparado del pastel dejando
plasmado un doble mensaje cuyo efecto resulta devastador en los comensales que
cornparten la celebraci6n:
Ni uno solo escapo del hechizo y solo algunos afortunados Uegaron a
tiempo a los baiïos; los que no, participaron de la vomitona colectiva
que se organizo en pleno patio. (40)
La fberza metaf6rica potenciada en los sabores produce efectos similares en
el consens0 degustativo de los invitados al banquete. Esta posibilidad de transferir
ta1 mensaje en bmto escapa a la comprensiOn de su registro simb6lic0, desplaziindose
en el campo sigüfïcante hacia un mas alla de la palabra, un espacio en el cual no se
alcanza a colegir cual es el origen de este flujo afectivo. Este rechazo por la comida
puede ser relacionado con el concepto de abyeccibn, analizado por Julia Kristeva de
la siguiente manera:
QuiA el asco por la comida es la forma mis elementd y mis arcaica
de la abyeccih.. (9) Abyecto. Es algo rechazado del que uno no se
separa, del que un0 no se protege de la misma manera que de un objeto.
Extraneza imaginaria y amenaza real, nos llama y termina por
sumergirnos. No es por 10 tanto la ausencia de limpieza O de salud 10
que welve abyecto, sino aquello que perturba una identidad, un
sistema, un orden. Aquello que no respeta los limites, los lugares, las
regas. (1988 11)
Esta situacion de rechau, a la ingestion sirnbdica de la protagonista podria
traslucir la existencia de un intersticio femineo donde los Iimites se vuelven difiisos
para el sujeto, vinculado intimamente al codigo de 10 culinario. En este registro las
sensaciones gustativas, aromiticas jimto a matices tonales y texturas van entrelazando
relaciones signcticantes con el cuerpo de la joven cochera, que los cornensales al
igual que los lectores tienen la posibilidad de decodincar en su campo perceptivo
gracias a la naturaleza dual imaginario-simbdica que inteMene en su inteleccibn.
Esta mdes tac ih , que desafia la autoridad familiar en el texto, va propiciando m a
relaci6n hermenéutica particular, matizada por derivaciones metonimicas que enraizan
un registro arcaico caracterizado como jouissance .' Esta relacih discursiva que se
Elena GascSn Vera en un cornentario aclaratorio sobre el ténnino comenta que: (placer sexual, goce sexual): Un tirmino denvado de las teonas de Jacques Lacan para el cual no hay m a adecuada traduccibn al espaiiol. En fkancés, el término signinca 'dishtar, experimentar placer O goce sexual.' El verbo jouir signinca vulgamente 'correrse.' Las feministas fiancesas 10 usan desarrollando la idea de que el placer sexual de la mujer es considerado de un tipo diferente al del
entabla en el interjuego entre texto y
metafOrica fernenina diferente, como
47
lector va conformando una representacibn
una imagen total que paradojicamente es
rechazada por un registro y aceptada por otro.
En la novela los elementos culinarios y el contacto sensual con ellos
representan un material signincante que sirve de nexo con esa posibilidad discursiva
latente. Gerûudis, saboreando el chocolate que le habia hecho su hemana, piensa
que: "La vida seria mucho m6s agradable si uno pudiera llevarse a donde quiera que
fuera los sabores, y los olores de la casa materna" (155). Las representaciones en
potencia de estas primeras sensaciones se encuentran latentes en al* remoto lugar
de la memoria y el contacto con determinados estimulos facilita la derivacion
metonimica hacia ese espacio en el cual las limitaciones y el deseo a h no estaban
instaurados. Al mezclarse los sabores y sensaciones arornaticas y fusionarse con la
m e d a sensorid en cada comensal y lector se va generando un potencial metaforico
referencial, que 10 pone en contacto con vivencias que remiten a sensaciones
primanas, en una inmersi6n hacia un c6digo fernenino latente. Julia Kristeva
desamolla el concepto de jouissance, Wiculhdolo con la relation primaria de unidad
indiferenciada entablada entre la madre y el nino antes de la instauracion del campo
simb6lico del lenguaje (1980 247-8). Este sincretismo congrega metafOricamente a
hombre. Este esta en una economia libidinal descrita en término de ganancias y pérdidas de beneficios de capital. La jouissance de las mujeres tiene implicita la nocion de fluidez, difûsiOn, duraci0n. Las mujeres pueden darse, expandirse, g as tarse en el placer, sin preocupacibn por el fin O la texminacion de ese placer" (88).
48
dos seres en uno, condemando m a unidad indiferenciada en la que aiin no existe
conciencia de limites entre si mismo y un otro. Estas limitaciones comienzan a
aparecer con el ingreso gradual del sujeto al campo de la palabra En este
rnacrocosmo simbolico se fuerza la separacion individual como condicion esencial
para que se forje la identidad subjetiva. De esta manera, se va reprimiendo
progresivamente esta naturaleza fernenina origuiaria. El alto costo que debe pagar el
individu0 al ingresar al campo del lenguaje es el de quedar sujetado a este registro
discursive y a su excluyente reverberacih signincante. En el reemplazo gradual de
aquella plenitud comunicante original se va extraViando la otredad femuiea como
cuerpo, rechazada en funci6n del simbolo.
El acto degustativo de los cornensales, al igual que el interpretativo en los
lectores, podr6 poner respectivamente en funcionamiento este proceso metonimico-
metaforico que agiutha el cuerpo fernenino con el sustento nutricio esencial,
revelando la heterogeneidad sensual como elemento vinculante de ambos niveles
signincantes. La preparacih del aliment0 es presentada en el texto en su
multisigtufïcaci6n derivada de su ilimitada potencialidad expresivo. Este
deslizamiento puesto en acto por sensaciones olfativas, aromaticas, gustativas,
visuales y tactiles aproxima al comensal y lector a su propia experiencia primaria del
contact0 con el cuerpo sensual nutricio. Esta relacion interpretativa tiene la capacidad
de desplazar el acto hemenéutico hacia ma vivencia fernenina del placer que
Kristeva caracteriza como jouissance, alejhdose de la economia libidinal que
49
conforma al deseo masculino. En el texto este desplazamiento se facilita por el
acceso a la decodifcaci6n de la multiplicidad erogena de un cuerpo sensual y sexual
que la protagonista desliza en el preparado afimenticio. Esta phcularidad asociativa
tiene la capacidad de alejar a los lectores del referente simbdico, cuya realidad posee
un efecto m e n t a d o r en dicha manifestacih del placer. El descentramiento de una
vision estigmatizada por el deseo masculine facilita este acto metafonco de fusion en
el cual lo diverso se convierte en 10 mismo y vice versa. El desplazamiento
perceptivo va propiciando en los lectores esta captacion alegorica en el encuentro
reflexivo con sus propios cuerpos sensorides. La metafora, en su efecto disolutivo
de diferencias, abreva en ambos campos (simbdico e imaginario), permitiendo la
hiOn signincante de dos nahualezas diversas, contribuyendo al reconocimiento por
cada sujeto de su propio Wiculo con la naturaleza sensual.
Los lectores, por intemedio de su coparticipaciim imaginaria en la elaboracih
culinaria, tienen la posibilidad de ponerse en contact0 con el placer de los sentidos,
para desde alli ampliar su actualizaci6n metaforka del cuerpo fernenino. La
metafora, con su naturaleza dual, se convierte en una llave de acceso crucial, que
puede facilitar la reconstrucci6n y reconocimiento ontologico de esa otredad. En la
vinculacih hermenéutica-reflelriva con el proceso culinario, los lectores pueden
descubrir esa indole discursiva puesta en juego que subyace en el referente textual y
que interviene en el proceso refigurativo.
Siguiendo el razonamiento de Ricoeur, la metafora posee un efecto
50
desestructurante de conceptos previos y a la vez restitutorio en su accibn
configurativa. En el texto cada plato se convierte en metafora del propio cuerpo de
la protagonista en una expresibn plena de erogeneidad, sensualidad y sexualidad.
Esta derivacion se encuentra presente en cada preparado alimenticio, cuya indole
transgresora otorga a los cornensales y lectores m a renovada posibilidad de
apreciacih del conglornerado signincante femenino. En el proceso de lectura, y a
través del movil de unidades signincantes, se ira develando en la conciencia lectora
la interaccih entre el texto y su posibilidad referencial. El c6digo de 10 cuIinario
entreteje esta unidad metaforka particular en fiuici611 del reconocimiento de un poder
aglutinante femenino. El poder del registro simb6lico fragmenta y limita, en tanto
que la manifestacion de 10 sensual no reconoce heamentos restrictivos. Esta
manifestacih de la plenihid del cuerpo sensual de la protagonista en la comida puede
ser decodificada con asistencia de m a otredad que todo lector posee como c6digo
latente. Esta perception propicia la desestnicturaci6n de la rigidez conceptual y su
Ibgica diferenciadora de opuestos, en ma remisibn reveladora hacia una unidad
metaforka primigenia que se encuentra inscripta en forma sincrética en el
reconocimiento paradojico de haber sido parte de un cuerpo femenino.
El tihilo de la novela, Como a= para chocolat^, es una metafora abierta que
cada lector tendri la posibilidad de descubrir en su proyecci6n interpretativa sobre el
texto. Una de las derivaciones metonimicas posibles que resulta interesante remarcar
por su m u l t i s i ~ c a c i ~ n proyectada sobre el devenir textual, es la que hace
51
referencia a la temperatura optima para que no se malogre la confeccih del
chocolate:
La impericia al batirlo puede ocasionar que un chocolate de excelente
calidad se convierta en detestable O por su falta de cocimiento O por
estar pasado de punto, O muy espeso O aun quemado ... Cuando da el
primer hervor, se aparta del fbego y se deshace la tablilla
perfectamente, se bate con el m o W o hasta que esté bien incorporada
con el agua. Se vuelve a la hornilla. Cuando dé otro hervor y quiera
subir, se aparta de la lumbre. En seguida se vuelve a poner y asi hasta
que dé el tercer hervor. Entonces se aparta por Ultima ocasion y se
bate. (154-5)
Este plmto de equilibrio dinamico demarca cierta tension que juega con el momento
en el cual rompe el hervor. Si no se saca a tiempo el preparado éste podria
malograrse. Este instante crucial es el que hace posible la fusion alquimica de dos
naturalezas diferentes, momento en el cud 10 solido puede mezclarse con 10 liquido,
de la misma forma que el relato se amalgama con elementos y condimentos
culinarios. En este punto critico de fusion ambos campos supuestamente
incompatibles ceden parte de sus propiedades para fomar una sustancia metaforica
perxnisiva de cariicter inchyente. Este instante de inclusih significante genera en el
texto la posibilidad alquimica de alcanzar el secret0 del buen escribir a través del
develamiento del misterio que hace al buen cocinar y vice versa, pehtiendo que la
52
transgresih sea posible. El amor parece ser el leimotiv que permite que esta m i m a
sea posible, tanto en el texto como en el preparado alimenticio, simbolizando un
punto metafonco de fusion en el cual un ser tiene la posibilidad de duirse en otro.
El amor, se* Luce Irigaray:
(. . .) destroys human identity. It annihilates bodies and spirits in a drive
towards perpetual, undi£ferentiated coupling, without rest or respite,
without intelligence or beauty, without respect for living huma. beîngs,
without proper deincation of them. (1994 96)
Cada lector en su propia construcci6n metaf6rica podd ir develando un cuerpo
ajeno como propio, un codigo en apariencia extrhseco como intruiseco, m a
exteriorizacih sensorial expresada en los preparados alimenticios de la protagonista
también como sensaciones propias. Si consideramos el acercamiento al texto como
una accion especular reflexiva, en la cual la conciencia lectora se identifka solo con
determinados partes del texto, m6s precisamente con aquéllos que poseen cierta
relevancia con su esquema prefigurativo, podriamos deducir que en este enlace
existiria cierto narcisisrno en juego. Este narcisismo entendido como amor a la propia
imagen pennitiria la dilucion imaginaria de la identidad del yo lector en la identidad
del otro como reflejo textuai, en una fusion que solo es posible por la accion
meta£Onca Este proceso se asemeja al de identificaccion en el cual el sujeto incorpora
m a cualidad, un rasgo O un atributo, de un parhetro exterior sufiiendo una
modincaci6n en su referente interior en relation a esta accion reflexiva. En este
53
acercamiento especular al texto los lectores juegan con la dilucion del lunite que
separa su si mismo del otro como texto, es decir, los bordes impuestos por el efecto
de la palabra para delimitar su propia identidad. El amor subyace en cada preparado
alimenticio que la protagonista realiza, develando este rechdito secret0 que hace al
buen cocinar y que ha sido transmitido de generacion en generacion por mujeres
cocheras. El amor es m a constante que conecta elementos de diversas naturalezas
recreando ese instante metaf6rico de dilucih de la identidad de Tita en cada cornida,
de la identidad de 10 culinan0 en 10 textual, de la identidad del lector en el texto y asi
sucesivamente, en una circularidad que permite el crecimiento de m a metafora
femenina que 10 contiene todo en su ilimitada comprensi6n.
Refinéndose al chocolate, Pamela Allardice 10 denomina como "uno de los
sabores mis divinos del mundo ... Los aztecas fueron los primeros en descubrirlo y 10
encontraron estimulante: 10 bebian en honor a Xochiquetzal, su diosa del amoF (75).
El titulo Como a p a para chocolate en este derrotero signifïcante puede remitirse al
elemento necesario que permite esa pérdida de identidad que caracteriza al acto de
amor, facititando el proceso comprensivo de ese otro que también est6 en uno como
metafora femenina. La temperatura es el parkmetro textual que mide los vaivenes
amorosos de la protagonista, mostrando una oscilacih continua a lo largo de los
capitulas de la novela. Este elemento parece estar relacionado directamente con el
amor. Los accesos que Tita tiene de calor y H o estan siempre emparentados a la
presencia O ausencia de este sentimiento, cuando eIla Cree que Pedro no la ama --
puesto que ha decidido casarse con su hermana- un acceso de fiio la invade:
El %O p m e c i a inamovible. Entonces se puso zapatos de estambre
y otras dos cobijas. Nada Por UItimo, sac6 del costurero m a colcha
que habia empezado a tejer el dia en que Pedro le habl6 de
matrimonio ... rabiosamente teji6 y llor6 y teji6, hasta que en la
madnigada tennin0 la colcha y se la echo encirnil. De nada sirvi6. (24)
La ausencia simbcjlica del amor esta relacionada en la novela con el frio, y en la
biisqueda de calmar ese vacio interior Tita recurre a los preparados dimenticios para
preservar su deseo. En los encuentros ocasionales con la mirada de su amado ella
experimenta un adelanto de 10 que sera la fusion plena que devendri en el acto
amoroso:
Era tan real la sensacibn de calor que invadia todo su cuerpo que ante
el temor de que, como a un buiiuelo, le empezaron a brotar burbujas
por todo el cuerpo, -la cara, el vientre, el corazbn, los senos- Tita no
pudo sostenerle esa mirada y bajando la vista c m 6 ripidamente el
salon.. . (2 1)
Es muy curioso como las partes del cuerpo descritas en el p h d o se relacionan
metonimicamente con lo propuesto anteriormente. Si se observa la cara como
shbolo de identidad, al vientre en su funci6n metaforica de union total y su relacih
metonimica con el acto alimenticio, al coraz6n en su derivacion asociativa hacia el
amor, y a los senos como los 6rganos que condensan tanto la fusion de identidades
corporales como esa imion total en un acto nutricio de amor, podria observarse cierta
anticipaci611 del acto metaforico por excelencia como union plena. Cada preparado
alimenticio de la protagonista va en busqueda de esa unificacih tan particdar que
congrega un origen con un destino. Al £bLka .r la novela esta identidad parece
quedar simbolizada a través de la fusion del cuerpo de Tita con el de su amado:
Al masticar cada f6sforo cerraba los ojos fuertemente e intentaba
reproducir los recuerdos mas ernocionantes entre Pedro y ella. La
primera mirada que recibio de él el primer roce de sus manos, el
primer ramo de rosas, el primer beso, la primera caricia, la primera
relacih intima. Y logo 10 que se proponia. Cuando el fbsforo que
masticaba hacia contact0 con la luminosa imagen que evocaba, el
cerillo se encendia. Poco a poco su vision se fue aclarando hasta que
ante sus ojos aprecio nuevamente el tunel. Ahi, a la entrada, estaba la
luminosa figura de Pedro, esperhndola. Tita no dudo. Se dej6 ir a su
encuentro y ambos se hd ie ron en un largo abrazo y experimentando
nuevamente un climax amoroso parfieron juntos hacia el edén perdido.
(211-12)
En este ejemplo se puede encontrar en juego todos los elementos: el amor
como fusi6n esencial de la identidad corporal de 10 masculine con 10 fernenino en la
purincaci6n del fuego; la rememoranza con distintos pasajes de la novela como
anticipacion progresiva de este acto sublime, y el reencuentro con esa metafora
fundamental u origen perdido.
La protagonista a través de sus preparados dimenticios va reconstruyendo su
propia manifestacion de amor desde otro espacio que resulta totalmente permisivo.
Esta relacih que el texto va realizando entre 10 sensonal y 10 emocional en el hecho
nutritive tiene la capacidad de rernitir a los lectores hacia el acto de dimentacibn
primario en el cud no estaba impuesto el limite entre su si mismo y un otro. El
retomo ciclico hacia la interaccih con lo culinario, que subyace en la estructura de
cada capitdo, puede remarcar cierta circularidad relacionada en 10 sensual con la
expresion de placer amoroso.
La funcibn alimenticia esta relacionada intimamente con esquemas de
satisfaction oral infantil, y aquellas huellas arcaicas inscriptas en la memoria
permiten que el contact0 con los esthnulos culharios produzca la derivacion
metonimica hacia la relacion nutricia fundamental. Las primeras conexiones con el
placer de la satisfaccih amorosa se realizan por intermedio de la boca, pero sin m a
clara nocibn de la existencia de un mundo exterior, sino desde un universo interior
que incluye a aquél en su percepcion. Louis Marin en Food For Thou& expresa:
The term "orality" operates in two semantic domains that share a
common boundary constituted by a particular part of the body. The fïrst
domain is that of actual speech, of linguistic utterances -with the
individual particdadies of their occurrence ... The mouth is also an
ambivalent part of the body, since it is the site of eating and drinking,
57
the place where lips, teeth, tongue, palate, and throat engage in the5
specinc labor of biting, savorhg, ûiturating, masticating, and
swdowing. At this point we enter the second sphere of orality where
the terrn designates eveything that bears any relation to the ingestion
of food, the need for food and drink, or the instinct for self-
preservation. (35-6)
Se podria observar la boca como un espacio vinculante entre el ser sensorial
y el ser de lenguaje. En este intersticio bucal, lo sensorid y Io simb6lico se
encuentran ligados en huellas que rerniten hacia asociaciones primarias de
satisfaccih en contacto con el placer pleno del acto nutricional. En la creacion de
sentido, la cual deviene de la interacci6n de los lectores con la resonancia textual que
remite permanente a 10 culinario, se va facilitando el reconocimiento inconsciente de
m a realidad fernenina primera, otorgadora de las primeras experiencias de
satisfaccidn. Los pechos de Tita se transfoman en simbolos que representan el
contacto con la plenitud del cuerpo nutricio de la mujer, que se canaliza en el acto de
ammantar. AI percibir la angustia de su sobrino recién nacido ante la falta de leche
materna, Tita ofrece instintivamente sus pechos, recreando este acto primario de
satisfaccion:
El nino se pesc6 del pezon con desesperacih y succion6 y succion6,
con fùerza tan d e s c o m ~ que logrd sacarle leche a Tita. Cuando ella
vio p e el nino recuperaba poco a poco la tranquilidad en su rostro y 10
58
escucho deglutir sospecho que algo extraordinario estaba pasando.
ser ria posible que el nino se estuviera alimentando de ella? Para
comprobarlo, separ6 al nia0 de su pecho y vio como le brotaba un
chisguete de leche. Tita no alcanzaba a comprender lo que sucedia. No
era posïble que ma mujer soltera tuviera leche, se trataba de un hecho
sobrenaturd y sin explication en esos tiempos. (71)
En este trance intirno de transubstanciaci6n ella brinda el sustento esencial
para salvar a este nuevo ser, remplazando la ausencia de su madre nutricia. Existe un
acto comunicativo exclusivo y excluyente que se entabla en el hecho unincador de
amamantar. Esta conversi6n de una otredad en misrnidad simboliza el esquema
primario que con posterioridad sera gradualmente reemplazado por la intenelacih
mh elaborada de 10 culinario. Este vinculo rescatado por el texto es un paradigrna
esencial que amplia la comprensih del enlace secundario que el sujeto tiene con 10
culinario, contribuyendo a la inteleccion del dinamisrno entablado entre la cocina, la
rnujer y el entomo familiar. Marin comenta que:
The mouth is the locus of need, as well as the means by which this
need is satisfied. As a result, the mouth is the place where a drive is
inscribed. Through, the need that h d s an oral satisfaction, this drive
cornes to be anaclitically related to an erogenous, pleasure-giving zone
where desire seeks its realization. Orality designates this anaclitic
relation, which nothing more than an inscription, the marking of an
59
already marked trace, a bodily writing that inscribes itself as bodily
desire within bodily need. Consequently, linguistic oraliq is the
repetition, though the voice's symbolic articulation in the words of
speech, of this relationship between an erotic drive and an instinct for
se@presemation. It repeats the process by which a drive is inscribed
as a re-marking of need in the body and mouth of the child c lu tchg
and nursing at the rnother's breast, where he or she satisfies a need to
eat, as well as realizing his or her desire. (37)
El nino ingiere el sustento nutricio asi como el adulto toma su alimenta, accion
que recrea rnetonimicamente el esquema de necesidad con el de satisfaccih,
remitiendo ciclicamente al individu0 hacia ese cuerpo femenino otorgador de placer.
En el acto de alimentacion como en el acto de lectura de la novela se recrea este
esquema arcaico otorgador de placer, desplazando al comensal y lector hacia un
tiempo anterior de internalizacih plena del cuerpo femenino, cuando aiin no se
encontraba instaurado el codigo fkagmentador de la palabra. Esta remisi6n
metonimica es restitutoria de m a metafora total, puesto que restaura esa relacibn
primigenia que no reconoce limites O fkagmentaciones.
No es casual que la mujer haya quedado vinculada a esta actividad de la
culinario, que posee una multiplicidad de derivaciones hacia el poder femineo que
instaur0 la metafora primordial del ser en otro. La voz narrativa 10 trae ciclicamente
hacia el plano textual y el lector podrii redescubrirlo en su intenelacih simbdico-
60
sensual con este referente. Esta potestad vinculante que pervive en el esquema diano
de alimentacion es representada en el texto cual antiguo ceremonid que revive
aleg6ricamente la plenitud del cuerpo otorgador de placer nutricional y sensual. Es
a través de esta comunicacion primaria que la protagonista se relaciona con su
realidad circundante en una extensi6n culinaria de su cuerpo sexuado. Esta forma de
comunicaciiin integral contrïbuye para la comprensih de la relacih metafbrica
fùndacional con la cual se asocia inbnamente un nive1 del discurso femenino con el
cuerpo sensorial.
Laura Esquivel en la aproximaci6n del cuerpo femenino a través de 10
culinario, fomenta un reconocimiento ontologico de los lectores, al ponerlo s en
contact0 con un esquema de relaciiin que se conecta metonimicamente con su
naturaleza originaria de ser en otro. Este autodescubrimiento cobra parte de una
deuda arcaica, que comienza a saldarse en el proceso transfonnador del universo
simbdico, que afecta la conciencia lectora en su captacibn perceptiva. De esta
manera se hace posible la derivacion metonimica hacia la metafora fernenina en su
multisignincancia primaria que une los conceptos de cocina y comida Resulta
interesante obsewar c6mo en el proceso gradua1 de inteleccih de esta relacion
signiflcante el texto recurre a una recreacion activa con elementos que han sido
comunes a la mujer, y que contribuyen para allanar este proceso metaforico-
comprensivo. Dicho proceso va develando la riqueza en comotaciones de un
acontecer cotidiano que ha sido desvalorado por un estereotipo menospreciativo.
61
La voz nmativa relata la historia de Tita en parhetros que cuestionan
preconceptos sobre el h b i t o de lo culhario en la narrativa tradicional. La novela
consta de una aparente linealidad temporal: doce capitulas que conesponden a los
doce meses del aiIo, encabezados cada uno de ellos por una receta de cocina. La
organizacih de la cuantia y tipo de ingreclientes necesaios para la elaboracibn de
cada mezcla denota el tipico estilo de los libros de cocina Maria Elena de Valdés
estudia la parodia del discurso de la novela, asociiindola con las revistas para mujeres
que se publicaban mensualmente con temas categorizados corno ferneninos que
incldan recetas y remedios caseros:
(...) both the novel a d , to a lesser extenf the Wn, work as a parody of
a genre. The genre in question is the Mexican version of women's
fiction published in monthly installments together with recipes, home
remedies, dressmaking pattern, short poerns, moral exhortations, ideas
on home decoration and the calendar of church observances. In brief,
this genre is the nineteenth-centuiy f o r e m e r of what is known
throughout Europe and AmeIica as a woman's magazine. Around 1850
these publications in Mexico were called "Calendars for young ladies. "
(78)
A havés de la estructura de esta novela, la voz nmativa parodia las revistas
mexicanas para mujeres, amalgamando elementos pertenecientes a l universo culinario
con el texto. De esta forma se va relacionando la preparacibn de cada cornida con la
62
historia de la protagonista, al igual que los folletines de cocina con el género
novelis tico.
La estructura de la novela subvierte los chones tradicionales que rigen la
narrativa La aparente estabilidad de la estructura temporal en la enumeracion de los
meses del aiio proporciona a los lectores cierta constancia narratol6gica cuya
aparbcia no crea ningh codlicto en la aproxi~naci6n al texto. De la misma manera,
otro elemento que colabora con esta supuesta organizaci6n lineal es el vaticinio a l
final de cada capitulo que la historia va a proseguir, preanuncihdose la receta que
sera elaborada a continuacih Como ejemplo es posible obsentar en la conclusi6n
del primer capitulo el m c i o "Continuad.. Siguiente receta: Pastel Chabela (de
Boda)" (24) esta forma se percibe sucesivamente en cada capitulo. Es asi como los
lectores pueden saber con certeza la receta que orientari al relato en el siguiente
apartado.
Paralelamente hay un juego de ambivalencia en la utilizaci6n esfilistica de los
verbos en una relacion ludica temporal que rnezcla el pretérito, el presente y el fLituro.
En la apextura de cada capitdo se observa que las acciones verbales en la elaboraci6n
de las recetas se encuentran en tiempo presente, el desplazamiento metonunico de la
historia en relacion con 10 culinario se remonta hacia un relato en tiempo pasado, y
el cime de cada capitdo se proyecta a 10 que vendri como intnga fbtura. Este juego
estilistico es una constante que se repite a 10 largo de toda la novela. Por ejemplo en
el encabezamiento del segundo capitulo se encuentra "Febrero, Pastel Chabela":
Manera de hacerse:
En una cacerola se ponen 5 yemas de huevo, 4 huevos enteros y el
azïicar. Se baten hasta que la masa espesa y se le anexan 2 huevos
enteros mis. Se sigue batiendo y cuando vuelve a espesar se le agregan
2 huevos completos, repitiendo este paso hasta que se terminan de
inco~porar todos los huevos, de dos en dos. Para elaborar el pastel de
boda de Pedro con Rosaura, Tita y Nacha habian tenido que multiplicar
por diez las cantidades de esta receta, pues en lugar de un pastel para
dieciocho personas tenian que preparar uno para ciento ochenta.. . Y
est0 signincaba que habian tenido que tomar medidas para tener
reimida esta cantidad de huevos, de excelente calidad, en un mismo dia.
(27)
La enumeracion verbal en presente al comienzo del p h d o hene una forma
estiüstica de mandat0 indicando a los lectores las cantidades, tipos de elementos y
condimentos necesarios para preparar cada receta. Este tiempo verbal tiene el poder
de actualizar la accih, al incluir a los lectores en la participacion de esta recreacih
culinaria. A través de esta vigencia textual los lectores pueden participar
inconscientemente en la preparacib de cada plato. La voz narrativa induce a los
lectores a cornpartir las tareas culinkas por intermedio de la actualizacih de los
verbos: "se ponen, se baten, se terminan." Dichas acciones se ponen en movimiento
cuando los lectores se acercan al texto, siendo ejecutadas en la reconstruccihn
64
imaginaria de un presente que deminca la acci6n. De la misma manera es interesante
remarcar el pronombre reflexivo impersonal "se" cuya despersonalizaci6n de género
incluye tanto a los lectores masculinos como ferneninos. Estos verbos en presente "se
corta" O "se cocina" van dejando un espacio reducido para la derivacih asociativa
signincante, dirigiendo la construccih imaginaria a través del tono compulsive
utilizado por la voz narrativa. Esta forma verbal actualiza la receta cada vez que es
leida y por 10 tanto pone en acto la preparaci6n del plato en los diferentes capitulas.
En el proceso de lectura de estas prescripciones culinarias se va fomentando la
recreacib de las recetas tantas veces cuantas sean leidas. De esta manera, Tita ha
ganado la batalla del olvido al achializar en las mentes lectoras estos preparados que
de otra manera pasan'an extraviados en las hojas de al@ libro de cocina.
limediatamente después de la utilizaci6n de los verbos en presente, se puede
observar que en cuanto la voz narrativa se explaya en las instrucciones de c6mo
preparar estos exquisitos platos, la referencia temporal se va deslizando hacia la
historia de Tita, remontandose a un tiempo pretérito. Estos verbos en pasado
aprovechan la distancia con los lectores, invitandolos a participar inconscientemente
en la vida de la protagonista Cada capitulo concluye con un verbo en fuhuo que
anuncia la prOxima receta: "ContinUaral' Este verbo en futuro, por ejemplo, crea una
circularidad ritmica repetitiva que forma la base estmctural de la novela.
Esta estmctura temporal la cual posee cierta estabilidad, se quiebra en la
derivacih temporal ya que parece ser solo un espejismo que la narradora crea para
otorgar m a
esta novela
apariencia de segurïdad a los lectores. Las disyunciones de
forman m a atemporalidad multiple que se desliza como
65
tiempo en
estrucima
nmativa subyacente. Por ejemplo, la estruchira de tiempo consecutivo de los doce
meses del aiio representa cierta regularidad. El tiempo cronologico de los verbos,
comenzando con el presente, siguiendo con el pasado y terminando en fiituro, ya
hablan de cierta ruptura en la sincronia Esta sinuosidad va incluyendo la existencia
de otras dimensiones temporales que descentran la optica de los lectores hacia la
multiplicidad y asincronicidad Por ejemplo, la novela comienza con el mes de enero
y sin embargo la narrativa empieza desde el nacimiento de Tita hasta el moment0 de
la preparacih de la primera receta culinaria que se desarrolla el 'Y O de septiembre"
(19). De esta manera se va evidenciando ma realidad temporal superpuesta, que
Carlos Fuentes considera como caracteristica de la cultura mexicana: "...no hay un
solo tiempo: todos los tiempos estin vivos, todos los pasados son presentes. Nuestro
tiempo se nos presenta impuro, cargado de agonias resistentes" (9). En esta
perception temporal se entrelazan el sincronismo 16gico de lo consciente con el
asincronismo del inconsciente, representando asi la realidad multiple de la vida
cotidiana. No existen términos convencionales que puedan vencer la ywctaposicih
temporal ni las asociaciones que penden de sus vaivenes.
Sin embargo, p a l es el correlato que existe entre la multiplicidad y
sirnultaneidad de tiempos en la novela con la representacih metafOrica del cuerpo de
la mujer? Esta multiplicidad de tiempos en la novela tienen un parangon con la
66
narrativa fernenina, la cual se conceptualua como rnultifacética, polisémica y
asincr6nica. En el campo del lenguaje circulan preconceptos que son
inconscientemente internalizados por cada sujeto en su interaccih con el registro
discursive de lo simbdico. Estas valoraciones previas subyacen a toda estmctura
intelectiva, afectando en mayor O menor grado la percepcion. Cuando los lectores se
ponen en contact0 con el texto Corno agua para chocolate, en su relacih
hermenéutica-reflexiva pueden redescubrir a través del codigo tramgresor sensual de
los sabores un espacio conflictivo que se manifiesta en fiiccih con estas estructuras
prevalorativas. A través de la novela se recrea esta relacion discursiva de una manera
ludica, vincul~dose el regisîro simbbolico, pleno de representaciones previas que
afectan la percepcih, con el campo tramfisor de 10 culinario. Ambos registros en
la interaccion textual parecen generar un doble efecto: en primer lugar la
reconstrucci6n de la figura fernenina, pero desde la perspectiva descentralizada hacia
un tiempo arcaico, enriqueciendo la representacion metaforka imaginaria del cuerpo
femenino de la mujer en esta misma refocalizacih. En segundo lugar, en el acto
hemenéutico-reflexivo de la lectura se propicia el redescubrimiento de una antigua
manera cornunicativa que los lectores reconocen como propia, promoviendo la
desestructuracih de la visibn fkgmentaria de la representacion del cuerpo femenino
en m a unidad sin tiempo.
Lama Esquivel en su novela Çomo agua para chocolate propone m a
revisualizacih de la relaci6n entre la mujer y la cocina. La voz narrativa, a través de
67
la novela, fusiona ai cuerpo emocionai, sensual y sexual de Tita con la rnanifestaciiin
culinaria, ampliando esta representacih metaforka que vincda al cuerpo con 10
culhario. Este e~quecimiento de la heterogeneidad de la imagen metaforica del
cuerpo fernenino va ampliando la refiguracion de esta representacion haguiaria en
el lector. Este acto refigurativo promueve nuevas asociaciones significantes en la
subjetividad de cada lector en el reconocimiento ontolbgico de su doble naturaieza
masculo-fernenina.
El retomo hacia el cuerpo de la mujer como estrategia textual en
Solitario de amor de Cnstina Peri Rossi1
La novela Solitario de amo? de Cnstina Peri Rossi promueve la refiguracion
del cuerpo femenino en la propagacion y relocacih de su contenido erbgeno,
emiqyeciendo la actualizaci6n metafOrica de su imagen co~poral.~ En este capitulo se
analislara c6mo el discurso del protagonista posee un efecto refigurante sobre el
cuerpo imaginario de su amada, en el reconocimiento de un espacio erbgeno interior,
ancestral, femineo, que desplaza a los lectores hacia la metafora creativa onginaria
como unidad indiferen~iada.~ A continuaci6n se anaiizarii cual es el efecto que
En este estudio se utilj;rrrra la primera edicion de esta novela publicada en Barcelona en Ediciones Grijalbo en el aiio 1988.
Para mayor infoxmacion sobre esta novela leer los articulas de Kaminslq y Rowinsky. Kaminsky estudia el reconocimiento de un discurso lesbiano en esta novela Rowinsky investiga el paralelismo entre el cuerpo femenino y la demanda estética de lo social.
El término erogeneidad es definido por Laplanche y Pontalis como aquella capacidad que posee toda region corporal para constituirse en fuente de excitacibn sexual. Esta propiedad no resulta privativa de detenninadas Areas corporales sino que se extiende a todos los 6rganos y tejidos del cuerpo. En este sentido 10 erbgeno se contrapone a 10 er6tico considerhdolo a éste como un elemento culturd onentado hacia la sublimacih del instinto el cual se ha separado por diversos factores sociales de su -te primigenia Paramayor infornacion leer el Diccionarïo de Psicoanalisis de Laplanche y Pontalis piginas 120-2 1.
El término imagiMno sera utilizado en dos acepciones diferentes: la primera como 10 que comii'uimente se comprende como fantasia, y la segunda en el sentido otorgado por Jacques Lacan como uno de los tres registres fundantes del
produce la propagacih y relocacih del contenido libidinal hacia zonas no
comprometidas con la erogeneidad en el esquema representativo de la corporeidad
sexuada, y corno este descentramïento perceptivo suministra un renovado material
signifïcante para un potencial acceso hacia una resignincaci6n metafOrica del cuerpo
femenino.
La voz narrativa en la novela corresponde a un hombre de mediana edad
enamorado de Aida, una mujer independiente de treinta y cinco d o s y madre de un
hijo. El protagonista se encuentra despechado por m a relacih amorosa que luego de
tres &os ha concluido. En un intento de retener ese amor perdido recrea en un rihial
obsesivo una representacih imaginaria de su amada, buscando saciar su ilimitado
deseo posesivo. El texto no proporciona a los lectores mayores datos que los asistan
en la identificaci6n de este erotbmano delirante. Elementos como su nombre, edad O
cierta descripcion fisica son obviados en la narracion. Esta carencia de elementos
para fo jar una identidad va desWtuando progresivamente a 10 largo de los capitulos
toda posibilidad de individuation de este personaje masculine, focalizindose la
sujeto 00 real, 10 simb6lic0, y Io imaginario). En este registro 10 que prima es la interaction con la imagen del semejante. La 'Yase del espejo" es su prototipo, ya que en ella, el ser humano, en ma etapa temprana en donde prima lo insthtivo, se constituye en el interjuego referencid con la imagen del semejante O su propia imagen en la re£iexiOn especular. El registro "simb6lico" tiene origen en la entrada del sujeto al campo del lenguaje y a través de éste se establece la ley patema como medio de prohibici6n. Para mayor infomacih leer: ''La t6pica de lo imaginario," o "La disoluciiin imaginaria," y "El universo simbdico," O "La fiase simbdica," de Jacques Lacan.
70
desaipci6n en su busqueda existemial que se proyecta hacia el objeto amado ausente.
La narracion representa al protagonista a través de su cabtica y desefienada
inclagacion onto16gica, que se refleja en la ajenidad del semblante imaginario de Aida.
En esta vacuidad existencial que vivencia, se va entablando pmdojicamente un
espacio metaforico como resultante de un descentramiento esencial, lugar desde el
cual el anhimo personaje maninesta su reclamo arnoroso en forma de un tenu
reconocimiento de la corporeidad er6gena de su amada en su afin de contemion
imaginaria La disyuntiva que va recreando el texto parece cadar en una relacih
inversamente proporcional que podna resumirse en el siguiente contrasentido:
mientras mis intenso y desmedido se vuelve el reclamo amoroso del protagonista
rnascuho hacia el cuerpo sexuado de Aida, mas se diluye su propia identidad
corpord, psicol6gica y social. En una obsesiva narracion en primera persona se va
recreando una rutina repetitiva orientada hacia un exhaustivo reconocimiento de la
extension corporal sexuada de Aida El traumktico acontecimiento del abandono por
parte de Aida se transforma en causa determinante para la creacih de este testimonio
amoroso: 'We de escribir cada uno de nuesiros recuerdos. Condenado al oIvido por
su ispero corazon, condenado al olvido por su cuerpo cerrado para mi como m a
cripta, seré el escriba de este amor" (183). Desahuciado por 10 que é1 experimenta
como un injustiscado acto, el protagonista escribe este texto en el intento de revertir
el proceso de expulsion que lo ha dejado vacuo de existemia. Su legado escrito posee
una estruchira orbicular, cuyo h a 1 se entronca elipticamente con ei comienzo,
71
creando asi la ilusion de ma presencia imaginaria que nunca concluiri. En un
movimiento eliptico se va fomentando la continuacih inintenumpida de la
representacih corporal de Aida El protagonista decide perpetuarla ilimitadamente
en su fantasia pretendiendo preserva. en el gozo de Io escrito la union iindiferenciada
entre la palabra er6gena y el cuerpo amado, en la aspiracion de fbsionar un registro
textual de naturaleza abstracta con una extemi6n corporea sexuada de naturaleza
Resulta posible observai en el texto el plante0 de una bhqueda de un ser en
otro5 a modo de relacibn reflexiva especular, cuyo efecto miis signincativo es el
cuestionamiento que se establece sobre el plano corporal en esta busqueda de la
extraviada identidad de un hombre y su pretensi6n de recuperarla en el cuerpo de una
mujer. El protagonista masculin0 se encuentra obsesionado por retomar hacia la
unidad indiferenciada con el cuerpo de Aida. En un reclamo insistente, redundante,
a veces agobiante, intenta recobrar imaginariamente esa entidad que le concedi6
sustento afectivo y que también es parte suya Al rememorar un viaje interior hacia
las entraas de su amada, el texto Io va parangonando con un cuestionarniento
ontologico intrinseco, en el cual el sujeto va reconociendo esta extension erbgena
Bajo una propuesta psicoanalitica de Lacan el yo del sujeto se funda en la dialéctica con el otro, como su propia imagen especular. El gran Otro corresponde a la sociedad como un universo simb6lico con sus valores, prejuicios y leyes que la regulan, Para mayor informacion leer los articulas de Lacan: "El sujeto y el otro: la alienacih," e "htroducci6n al gran Otro."
como propia, réconstnryendo de este modo la fantasia de ma ajena existencia. En
m a entrevista con Susana Camps, Pen Rossi ha comentado que el protagonista
"anhela tener con ella [Aida] una d n equidente a la que esta ha tenido con su hijo
en su utero. O sea que el parais0 perdido del amor siempre es la relaci6n intrauterina"
(42). Desde esa posicion alienada de ser, el discurso del protagonista realiza el
reconocimiento de un espacio er6geno intirno como meWora creadora que 10 contiene
simb6licamente, incluyendo en esta descripcih aqueilo obviado en la perception
social por las restricciones que son producto del deseo de la contraparte masculina.
A falta de referente signincante externo que 10 asista, intenta recuperar el contact0
con la extension corpbrea que 10 contenga imaginariamente, y con ello contar con un
valioso elemento que lo ayude en el relevamiento de este microuniverso sexuado. Se
puede percibir esta biisqueda referencial cuando dice:
(...) accediendo a tu interior, [soy] lamido por tus jugos, acunado por
tus mucosas, abrigado por tus tejidos hhedos, calentado por tu ardor,
abrazado por las paredes de tu sexo, recibido en tu rechara, agarrado
a tus costados, mecido por tus miisculos vaginales, adhendo a tus
tegumentos, absorbido por la fuerza de hi vientre, atrapado entre limas
y musgos, soy el tronco hundido en la matriz. (98)
La utilizacih de verbos como: acunado, abrigado, calentado, adherido, etc.,
otorga implicitamente un rol activo preponderante a los 6rganos sexuales
reproductivos faeninos, a l tiempo que propicia un descentramiento metonimico, ya
73
que remite imaginariamente a los lectores a la metafora de la situacion fetal. En este
desplazamiento hacia una posici6n intrautenna, el narrador va experimentando la
dilucion de su propia posibilidad de identidad corporal. Literalmente adherido a las
entraiïas de su amada, se encuentra aislado de todo elemento prefigurativo que 10
asista en la comprensih de esta nimension uterina que Io contiene. Esta ubicacion
demarca un deslizamiento en el plano perceptive a través del cual, como tabula rasa,
comienza un profuso y exhaustive reconocimiento anat6mico de esta realidad
intrinseca, contribuyendo con ello al redescubrimiento de esta metafora interior cuyos
fiuidos y 6rganos imaglliaxiamente no solo proporcionan sustento nutricio a la
demanda del protagonista, sino que también otorgan placer a su parasitaria existemia.
Roland Barthes menciona que la exploracion es una de las caracteristicas que se
encuentra en el m o r a d o : '?Zscrutar quiere decir exp10rar: exploro el cuerpo del otro
como si quisiera ver Io que tiene dentro, como si la causa mecanica de mi deseo
estuviera en el cuerpo adverso" (1993 80). Este reconocimiento especular parece ser
un paso indispensable para la posterior construcci6n imaginana que el protagonista
requiere como semblante corporal. El pretender ser uno con la mujer que ama
representa simbolicamente la concrecih de m a fase regresiva que lo deriva hacia una
situaci6n fetal, conteniéndolo en el utero protector de su amada-madre O madre-
amada. En otros témiinos, en esta fantasia se perpetua m a relation de goce
embrionario que permite al protagonista calmar toda situacion de angustia O
necesidad Paralelamente, su referente ontologico se va diluyendo en esta interioridad
biologica, con el consecuente extravio de su identidad corporal en la dimemion
sensual de la corporeidad femuiea:
No cabalgo sobre Aida, me deslizo con ella, en la pequefia balsa de su
sexo, hacia los remotos origenes, antes de que el grito fuera canto,
antes de que el rugido fuera sonido articulado, antes de que el hambre
fbera apetito, antes de que el pelo de marta fbera abngo, antes de que
la planta fiera cuItivo, antes de que el gesto se hiciera rito, antes de que
el miedo se transformafa en oracih, y el barn, se hiciera vasija. (3 7-8)
Esta regesibn metafOrica representa una translation hacia un rnh alla del
campo de 10 simb6lic0, donde el placer arcaico del cuerpo sexuado propicia la
recuperacih de un espacio er6geno matemal. La redundante utilizaci6n del adverbio
temporal "antes" acentk en el piano textual este deslizarniento retrospectivo,
fomentando asi el traslado metonimico hacia m a dimensi6n previa a la palabra
misma Julia Kristeva, siguiendo en su razonamiento a Rene Spi% comenta que esta
posibilidad comunicante corporea es de naturaleza presimbdica y se encuentra
entablada en la relacion indiferenciada entre madre e hijo/aW6 En esta modalidad
Julia Kristeva establece un paralelo entre el discurso fernenino de le sémiotique, modalidad relacional con el registro prehgiiistico imaginano establecido por Jacques Lacan. Este lenguaje se relaciona con fùnciones interactivas preverbales (relaci6n con la madre) caracterizadas por su continuo movimiento, proyectado hacia el oho como reflejo de un0 mismo. Para mayor informaci6n leer "From one identity to another," (124-147) en el libro . .
de Jdia Kristeva.
75
cornunicativa ancestral el reconocimiento del hb i to corporal resulta posible en una
nimensi6n sensual intrasubjetiva, caracteristica de esta relacion primaria. Knsteva
liama a esta potencialidad signincante le sémiotique, proponiendo que p e ~ v e en la
vinculaci6n entre el cuerpo y sus sentidos, espacio desde el cual interacciona con el
registro de lo simbdico en la creacion de signifïcado. Esta relacih vinculante puede
advertirse en la demanda de reconocimiento que ejerce el cuerpo sobre el texto.
S e m esta postura psicoanslitica que deviene de Lacan, esta mion indiferenciada con
la madre es uno de los nexos mris arcaicos que p e ~ v e hasta la aparicion de la
prohibicion y separacion en la aceptacih de la ley del padre. Esta pérdida del
vinculo origimuio impulsa al sujeto hacia m a busqueda de un objeto de amor
extraviado que se proyecta hacia semblantes que ilusoriarnente 10 representan. El
retorno hacia la relation uteral provee la posibilidad de refigurar la metafora del
cuerpo fernenino en una expiacion de los vicios del uso de la lengua, renovando la
concepcion de la corporeidad sexuada en funcion de un nexo presimb6lico.
La voz narrativa, en la acktica de su hiperbolica reiteracih, induce a los
lectores hacia un mAs alla del campo simb6lic0, que hace consciente el efecto
condicionante del cuerpo sensual sobre el lenguaje y viceversa. En esta interaccibn
reciproca, el protagonista experimenta una ruptura con el registro de la palabra en un
retomo hacia un tiempo anterior a la separacion entre el cuerpo y el shbolo. En este
desplazamiento hacia el plano instintivo donde las leyes aiin no estan implemenbdas,
las pulsiones funciona. en relacion directa con la necesidad de descarga. El grito en
76
esta dimensibn condensa m a de las manifestaciones mis arcaicas que posee su
correlato acGdco en el registro de le sémiotique. Esta regresih uterina induce
metonimicamente a los lectores hacia ma modalidad discursiva rudimentaria en
donde la condensacion fonica fiuida un espacio como metafora interior: "...y tu grito
se precipita, desde las entrailas se pronuncia, desde la garganta, el vientre y los
pulmones: el grito te nombra y te identifka, te funda y te cimienta, te bautiza y te
confima: Aida" (20). Este grito primitive esta demarcando un denrotero en el cual
el cuerpo fernenino manifiesta su reclamo de reconocimiento ancestral. En 61, las
fuerzas del instinto se exteriorizan en la mis precaria representacih oral del otro.
Esta acustica intenor deja escapar una analogia con efecto catarnco, como si se
tratase de una inscription primitiva que posee una identidad sensual, la cual esta
emparentada con las bases hdantes del origen biolbgico.
Este retomo al cuerpo representa también ma busqueda de una forma
aitemativa de comunicacih que agiutine en m a totalidad la realidad corp6rea
m e n t a d a por la palabra en un intento de recobrar la identidad corporal fernenina
como Gestalt. Kristeva propone que redescubrir esta modalidad originaria de
comunicaci3n, le sémiotique, puede ser un camino valido en este proceso para la
reintegracibn imaginaria. Este codigo, establecido desde un primer momento en la
relacih madre-nino, se encuentra miis alla de la dualidad sujeto-objeto, del género
y, por supuesto, del simbolo. fisteva, al igual que Lacan, considera el registro de
Io simbdico como el lenguaje patemo cargado de valores, prejuicios y restricciones
77
qye ngen en la sociedad Es interesante remarca. la relacih de le sémiotique con el
chora,' puesto que resultara de utifidad en el analisis del texto. Este espacio
instintivo se encuentra intimamente relacionado con el cuerpo matemo. El campo de
10 simb6lico y le sémiotique estan en continua interaccih en el proceso de
construccih de si@cado. Es necesario cierto equilibrio entre ambos registros para
evitar que no prime uno sobre el otro, otorgando asi al individuo una percepcih mis
balanceada que no Io aleje tanto de su realidad sensual. El protagonista en la novela
experimenta el conflicto entre ambos regisîros que influyen en su percepcih:
(...) me siento alejado, dividido: es solo m a parte de mi la que esta al&
la parte que corresponde a los habitos sociales O culturales, a las buenas
costumbres, a las leyes, es decir al aprendizaje; la otra parte, mucho
mas profiinda, intima y secreta, es mi parte asocial, enamorada, es
deciil salvaje, fiiera de la ley, fiera de los usos, fiera del mundo. (78-
9)
El protagonista percibe de forma peculia. esta disyuncih que existe en el inteduego
de dos registros, ya que su condicion de enamorado hace difusa la distincih de su
sujetividad inmersa en el objeto amado. La dimensi6n social del lenguaje 10
' El chora, anterior a la fiise del espejo y por 10 tanto anterior a la adquisici6n del lenguaje, se concibe como impdsos puramente instintivos que se relacionan con los ritmos arcaicos del cuerpo. Julia Knsteva denva esta deficion del término 'Tirnaeus" de Platon, quien 10 dennia como un recepticulo anterior a la identidad y su nombramiento. Para mayor informacion leer Desire in Lan- (6-7) de Julia Kristeva.
78
sirnbblico y la asocial de lu preszmbdlico se encuentran en con£licto en el
protagonista, pues la "ley del padre" que fuerza la separacion entre madre e hijo es
subvertida, cuestionando con ello la supremacia existente de un registro sobre el otro.
Con excepcion de algunos breves dialogos, el texto se explaya en un mondogo
amoroso pasional que refleja este conflicto intrasubjetivo cuyo esquema repetitivo se
asemeja a un ritual obsesivo de reafinnacion de la corporeidad femuiea. El titulo
Solitario de amor, observado desde esta perspectiva, podria interpretarse como
metafora del extravio amoroso, puesto que conecta paradojicamente al protagonista
con el cuerpo de Aida en la dimension enajenada de su ser inmerso en la perception
del enamorado. Su intento de retomo hacia el cuerpo matemo otorga una posibilidad
de reconocimiento de m a realidad ontologica primaria, espacio desde el cual el
discurso amoroso va recreando el desvanecimiento de ma subjetividad masculina.
Desde esta dilucih de su identidad en el cuerpo de su amada, el narrador va
renombrando las partes de Aida, pero desde un descentramiento intrinseco erogeno-
sensual. En esta imaginaria exploracion de las entraas de Aida, el protagonista no
solo debe concebir los téminos que identifiquen esta metafora interior, sino también
fojar una renovada red signincante que los contenga:
Voy poniendo nombres a las partes de Aida, soy el primer hombre,
asombrado y azorado, balbuceante, babélico, y en medio de la
confusi6n de mi nacimiento, inmerso en el misterio, murmuro sonidos
viscerdes que (re)conocer. Palpo su cuerpo, imagen del mundo, y
79
bautizo los brganos; emocionado, saco palabras como piedras arcaicas
y las instalo en las partes de Aida, como eslabones de mi ignoramia.
(18)
En este proceso de ir relacionando, a través del tacto, hgmentos corpiireos con
referaies simbolicos, se va recreando un nexo signifcante entre el cuerpo femenino
en su realidad er6gena y la posibilidad diferente de representaciiin. El murmdo
visceral jmto a l reconocimiento tactil adquiere relevancia en el restablecimiento del
contacto extraviado entre la entidad corporal y la representacion simbiilica. AUi
resulta posible que la palabra roce 10 erogeno, produciendo m a apertura de sentido,
la cual instaura una renovada posibilidad vinculante al fomenta nuevas relaciones
sigdcantes, ampliando el contexto figurative de la realidad corporal. Esta
construcciiin holistico-sema1 remoza el contacto con la extension erogena,
produciendo de esta forma el efecto de contrarrestar la erosibn signincante producida
por el uso y las restricciones del habla en el cuerpo. Susan Rubin Suleiman ha
cornentado acertadamente que: '"The cultural signincance of the female body is not
ody that of a flesh-and-blood entity, but that of a symbolic construcf' (2). A lo que
puede agregarse la observacih de Luce Irigaray que ahma: "Language is one of the
primary tools for producing meaning: it also serves to establish f o m of social
mediation, ranging fiom interpersonal relationships to the most elaborate political
relations" (1994 xv). La presencia de relaciones de poder en el lenguaje ha ido
desvirhiando esta importante conexi6n entre el cuerpo como realidad er6gena
80
primigenia y la palabra como representante simb6lico en lo social La novela propone
un retomo a la etiologia sensual de la representacih simbdica del cuerpo:
Entonces las palabras, las viejas palabras de toda la vida, aparecen,
Subitamente, ellas también desnudas, fiescas, resplandecientes, crudas,
con toda su potencia, con todo su peso, desprendidas del uso, en toda
su pureza, corno si se hubieran baÎiado en una fûente primigenia.
Como si Aida las hubiera parido entre los dientes, y m a vez rota la tela
de los labios -bolsa prenatal- estallariin, rojas, imberbes igudes a si
mismas. El lenguaje convencional estalla, bosque desfoliado, nazco
entre las sabanas de Aida y conmigo nacen otras palabras, otros
sonidos, muerte y resurreccion. (14-5)
Esta regeneracih signincante, resultado de la inmersih en un manantial er6geno
primario fojado en relation anal6gica con la desnudez de Aida, va otorgando cierta
clave intrinseca como forma simbolica de despojar a l cuerpo de todo nexo signincante
previo que pueda restringir su actualizacibn como manifestacihn sensual en la lengua.
Esta imnersih en un universo natalicio despoja alegoncamente a las palabras de su
realidad consuetudinaria, otorghdoles una potencialidad original, al acercarlas a esa
-te pulsional inagotable del cuerpo matemo. El renacimiento, que paralelamente
experimenta el protagonista, 10 instaura en m a posibilidad significante primera para,
desde esa posicion perceptiva sensual, comenzar la tarea de rebautizar, parte por
parte, la extension corporal de su amada:
Cobro una lucidez repentina acerca del lenguaje. Como si las palabras
surgieran de una oculta cavema, arrancadas con pico y martillo,
separadas de las otras, duras gemas cuya belleza hay que descubrir bajo
la patina de sarro y ganga (15)
Esta simbolica regesibn hacia el origen discursivo podria tomarse corno el
proleg6meno de la resignincacion del cuerpo femenino, ya que otorga un renovado
enfoque a su extensih corporal. La necesaria renovacibn metaf5rica reconstruye ese
vinculo relacional entre palabra y cuerpo er6geno en funcion del poder libidinal que
aglutina la entidad corporal femuiea.
El retomo hacia la extension corp6reo-sexuada puede vincularse con las
propuestas teoncas que han inquietado a las feministas fiancesas Luce Irigaray,
Hélène Cixous y Julia Kn~teva.~ Estas pensadoras comparten la inquietud de como
instaurar el cuerpo femenino en el discurso literario, para hacerlo presente como voz
* Bajo distintas perspectivas, las ires tebricas fiancesas comparten el deseo de reinscribir el cuerpo femenino en la literatura. Cixous insiste en conceptos baktitineanos como multiplicidad y heteroglosia como procesos de reinscripci6n del cuerpo femenino en el texto. A través de esta propuesta de infinitud, cuestiona las concepciones del "pensamiento patriarcal binario" que opone hombre/mujer en continua oposici6n de lucha. Paralelamente refigura el concept0 de bisexualidad en una aproximacih biolbgica y lingiiktica para m a nueva aportaci6n de la irnagen fernenina. Irigaray plantea que la mujer necesita cambiar el lenguaje para poder romper con los prejuicios y con ello lograr la eficacia malrima en la representacih simbdica de su cuqo. Kristeva propone que el registro prelingÜiPstico denominado le sémiotique provee de relaciones discursivas preverbales (union con el cuerpo matemo). Este plano discursivo se encuentra relacionado inthamente con las pulsiones libidinales y en estrecho contact0 con el cuerpo erogeno femineo.
82
diferente. Esta biisqueda de inscripci6n del cuerpo femineo en la Literatura plantea
el alejamiento de la fuerza disociativa signincante que Iimita la posibilidad de
asociaciones metonimicas entre cuerpo y palabra. Hélène Cixous en su conocido
articuio "The Laugh of the Medusa" ahna:
Woman must write herself: must wrïte about women and bring women
to Wnting, fiom which they have been dnven away as violently as fiom
thei. bodies -for the same reasons, by the same law, with the same fatal
goal. Woman must put herself into the text -as ùito the world and into
history- by her own movement. (573)
En la novela de Peri Rossi, el narrador, obsesionado con recrear en el texto el cuerpo
sexuado de Aida, plantea metonimicarnente el conflicto entre dos registres
aparentemente diversos. En el aislamiento del entorno social, que es resultado de su
estado de enamoramiento, el protagonista intenta diferentes estrategias de
reconocimiento corporal. La insistente y exhaustiva tentativa configurante se
convierte en un modo de traer el cuerpo fernenino hacia el discurso literarïo y esta
insercibn signiscante se r e a b a través del reconocimiento de su naturaleza sensual.
Resulta paradojico observar cierta caracteristica en el discurso del protagonista que
va proveyendo ma posibilidad de captacibn de la extension corporal. Una de las
cualidades de esta agobiante repeticion descriptiva es su referente libidinal, cuyo
elemento ritual a 10 largo de los capitulas va entrelazando las partes del cuerpo de
Aida, otorgkndole cierta conciencia de unidad en funcion de la erogeneidad. Esta
Vinculacih, en relacih a un elemento intruiseco, esgrime un poder desmitificador
del discurso meCafOrico descriptive del cuerpo fernenino en funci611 de la sublimaci6n
cultural de 10 er6tico. La creacion de renovadas derivaciones metonimicas redescubre
el vinculo latente entre el cuerpo designado y su representacih imaginaria, forjando
un conglomerado discursive cuyo elemento metafiirico aglutinante es de naturaleza
er6gena La voz narrativa menciona constantemente 'Gagha, utero, pezones, senos,
clitoris, vulva" en un intento de reinstaurar el vinculo entre el cuerpo y estas palabras.
Este lenguaje que, en un plano aparencial, parece directo y fragmentador cuando
d e s d e los 6rganos sexuales de Aida, va despojhdose de eufernisrnos provenientes
de restricciones insertas en la lengua. Esta sustantivizaciion posee un efecto
desmistifïcador incorporando esta dimensih del cuerpo de la mujer en la literatura.
El elemento fragmentador de la unidad imaginaria del cuerpo de la mujer es
el erotismo, ya que en su fimciOn de sublimacih del instinto creada por la cultura ha
sido distorsiomda por el deseo s e d masculino. El contenido er6geno en el cuerpo
fernenino¶ por el contrario, es un componente intrinseco que puede proporcionar
cierta conciencia sensual vinculada a esta unidad. El efecto de la sublimacihg
El término "sublimaci6n" es incorporado al psicoanalisis por Freud para designar el proceso a través del cual las pulsiones sexuales son derivadas hacia objetos no sexuales y socialmente valoradas como el arte o investigaciones intelectuales. Para mayor informaci6n leer los articulas : "Five Lectures on Psycho- Analysis, Leonardo and Other Works7' (1910) y "The Ego and the Id and Other Works" (1923-25) de Freud.
84
cultural en su inffuencia del otro masculin0 ha aiSIando al cuerpo fernenino de a q d o
considerado ertitico. Seri conveniente aclarar el alcance de dos términos:
erogeneihd y sexualihd. El primer0 fue creado por Sigmund Freud en 19 14 en su
d c d o "On Narcissism: An Introduction.," y hace referencia a la posibilidad de toda
zona corporal para constihiirse en manantial de excitacibn sexual. Esta capacidad no
resulta solo exclusiva de determinadas ireas del cuerpo, sino que se describe como
energia libidinal que fiuye hacia toda la extension corporal como los 6rgams y
superficie cuthea y s~bcutinea.'~ Se podria considerar esta fiente de excitabilidad
como el elemento que proporciona al mismo tiempo cierta conciencia de unidad. La
erogeneidad se encuentra estrecharnente relacionada con el alcance que el
psicoanalisis otorga al concepto de sexualidad. Este término en la teona
psicoanalitica se aparta de la concepci611 ingenua que en un reduccionismo fisioliigico
asociaba este concepto exclusivamente con ireas generadoras de placer relativas al
aparato genital y su funcion reproductora. El reconocimiento de esta sensacibn
cutanea y subcutanea solo resulta posible desde la interioridad de cada sujeto y no es
por tanto, reducible a un esquema objetivo de satisfaccih fisiokgica. En al-
moment0 de la evolucibn psico-sexual, el individu0 comienza a separarse del plano
'O El Diccionario de Psicoanalisis de Jean Laplanche y Jean-Bertrand Pontalis define la erogeneidad como la, "Capacidad que posee toda region corporal de constituir la kente de una excitacibn s e x d , es decir, de comportarse como zona erbgena" (120).
85
puramente instintivo para adquirir un referente diferente en funcibn de aquello
considemdo erotico en su cultura Bajo esta perspectiva exteriorizante, la sexualidzd
se va relacionando rnk especi6camente con el placer sexual dependiente del
funcionamiento del aparato genital de ambos sexos . "
En su Iibro F antasias er6ticas. Cnstina Perï Rossi establece una relacih
metaforica comparativa entre erotismo y la gastronomia diciendo: ''El erotismo es a
la sexualidad Io que la gastronomia al hambre: el t r i d o de la cuitura sobre el
instinto" (39). Este elemento de sublimaci6n entabla m a manera fiagmentaria de
relacionarse con el objeto deseado que se aleja de la percepcih erbgena del propio
cueqo. Como consecuencia de este proceso, el individu0 comienza a buscar el placer
independientemente de la necesidad biol6gica que le da origen. Volviendo a 10
erogeno, en ténninos analiticos esta cualidad intrhseca implica una posibilidad
diferente de sigrdicar la multiplicidad del esquema coxporal sexuado. Lo erbtico, por
el contrario, transformado en un elemento extrhseco, se ha ido separando por efecto
de diversos factores psicol6gicos y sociales del cuerpo sensual, su fiente primigenia.
Esta delimitacih conceptual asiste en la comprensih del referente textual, ya que la
fantasia ha producido una disyuncih entre 10 que exteriomente se percibe O desea
por su contenido er6tico y la realidad erdgena del cuerpo fernenino como elemento
'' Para mayor informacion sobre el alcance del concepto sobre sexualidad, remitirse a los capitulas XX y XXI de ' 'htroducto~ Lectures on Psycho-Analysis" (1915-16) de Freud.
86
intrinseco. Los procesos han in£luido decisivamente en la configuracih corporal,
afectando a iravés del lenguaje la funcion de aquello considerado deseable O no en el
cuerpo de la mujer. De esta mafzera y progresivamente, la representacih del esquema
corpbreo femuieo ha ido sufiiendo el efecto fiagmentador que afecta su percepcion
como unidad imaginaria O Gestalt. Esto ha ocumdo hdamentalmente por el
descentramiento resultante del deseo que concedio relevancia a ciertas zonas
otorgadoras de placer sexual al atm masculino. Lo erogeno es una cualidad que
escapa al efecto fkagmentador del género y la palabra. Por 10 tanto, si el cuerpo
fernenino ha sido percibido tradicionalmente en funcion de una economia libidinal
que 10 afiena de su propio esquema referencial, el hecho de reconocer esta capacidad
sexuada en zonas que habian quedado excluidas del plano perceptive extiende y
otorga a esta unidad imaginaria m a realidad ontologica diferente. Si se considerara
a 10 erbgeno en una relacion cumtitativa dinamica, se podria apreciar como resulta
posible influir la percepcih de la corporeidad fernenina en v h d del desplazamiento
y variabilidad en el quhtum de esta propiedad. Este elemento se convertiria en un
factor indispensable para el reconocimiento de la extensih corpbrea como totalidad,
propiciando un cambio en la perception de su configuracih imaginaria. Esta
expansion de la energia libidinal otorga cohesibn y heterogeneidad a la concepcich
del cuerpo, ya que 10 descentra de ciertas ireas que se habian tomado preponderantes
en relaci6n al deseo, forzando una redistribucih de la economia sexual libidinal.
Irigaray ha cornentado que: 'Women have sex organs just about anywhere" (1980
87
103). Este advenimiento corpheo sexuado remarca el cariicter multifacético y
plurisexual del cuerpo, subvimendo la presih condicionante del censor social, al
otorgar un cambio contundente que puede afectar la percepcih de la extension
corp6reo-erbgena. Mortunadamente, la literatura es un medio por el cual se puede
potenciar el redescubrimiento de esta inagotable fuente sensual, puesto que al
propiciar un cambio referencial se infiuye en la percepcih corporal desde un
advenimiento en la experiencia del lector con altemancias metafiricas que pregonan
refiguraciones imaginarias y sirnultaneamente propagan diferentes posibilidades
sensuales significantes.
Pen Rossi deja entrever que esta propuesta nmativa no resulta ajena a la
necesidad de refigurar el campo signincante como condicih preliminar al
reconocimiento de la realidad corporal. El cuerpo de Aida es transformado en un
ccpalimsesto" intrhseco cuya erogeneidad se convierte en el elemento que permite su
reconocimiento. Este relevamiento semado va siendo recreado y extendido hacia la
imaginacion de los lectores, recomponiendo el vincdo exiraviado que une cuerpo con
texto, y lo erbgeno con lo erotico. El texto induce al lector al reconocimiento
corpoml superando las barreras que separan al gusto del disgusto, a 10 aceptado de 10
rechazado, superando de esta manera condicionamientos que provienen de 10 social:
Nazco y me despojo de eufemismos; no amo su cuerpo, estoy amando
su higado membranoso de imperceptible palpito, la blanca esclerbtica
de sus ojos, el endometrio sangrante, el l6bulo agujereado, las estrias
88
de las uiias, el pequeiio y turbulent0 apéndice intestinal, las amigdalas
rojas como guindas, el oculto mastoides, la mandilula crujiente, las
meninges idamables, el paladar abovedado, las raices de los dientes,
el lunar marron del hombro, la carOtida tensa como una cuerda, los
pulmones envenenados por el humo, el pequeiio clitoris engarzado en
la vulva como un faro. (15-6)
Los lectores, en este ejemplo, pueden captar la actualizaci6n de una corporeidad que
se maninesta por si, cobrando existencia discursiva en virtud de su relacih
metonimica con el elernento agiutinante de 10 er6geno. El hecho que la voz narrativa
nombre y renombre imansablemente todas estas partes de Aida, inchyendo aquello
dicho y no dicho, Io permitido y lo negado, parece confomar un reclamo que
implicm'a un reconocimiento de las partes con ma intensidad equiparadora de las
distintas iireas. No solo esta compulsih detallistica se expande a través de m a
descripcih anat6mica extema, sino que incursions también en un reconocimiento
exhaustivo de la fisiologia interna, inchyendo fluidos, tejidos, mucosas, texhiras,
ligamentos, Organos, artenas, venas, etc. Este pleonasmo morfol~gico que caracteriza
el reclamo del protagonista llega hacia lunites donde la redundancia se toma cuasi-
tautol&ica, recreando, de este modo, un semblante somatico-semantico que se
retroalimenta, potenciado en un esquema reffexivo-especular que reproduce en la
mente lectora la imagen del cuerpo fernenino proyectado sobre el contenido textual
y viceversa. Este intento del protagonista por forjar un semblante imaginario en su
89
conciencia perceptiva fusiona la apropiacih imaginaria del cuerpo de Aida con una
metafora anhelada, reconstruida en fimcion de su contenido sexuado. Esta percepcih
vinculante neutraliza la dicotomia establecida entre una exterioridad y una
interioridad, entre 10 no evidente y 10 maninesto. Merleau-Ponty postula que en el
plano corp6reo-perceptivo 10 visible y 10 invisible estan interrelacionados en una
osmosis indiferenciada y que la percepcih es el eje de esta multiphcidad corporal.
Sin duda, una de las condiciones previas indispensables para que la mujer pueda
manifestar su cuerpo en la escritura es el regreso a su sensualidad y su
redescubrimiento como fiente de excitacibn para ella misma Merleau-Ponty
considera que amar el cuerpo es la clave fbdarnental para el posterior reclamo de un
espacio de subjetividad y, mis aun, para que sea posible el reconocimiento de éste
como vod2 Esta propuesta parece relacionarse con la nocih del narcisismo primario
fieudiano, que representa una fase primitiva de la evolucih sexual en la que la
energia amatoria del sujeto esta dingida hacia si mismo y mis especincamente al
propio cuerpo como objeto am or os^.'^ En su segunda teona sobre la sexualidad,
Freud h a que el prototipo del narcisismo primario es la vida intrauterina y 10
relaciona con el estado oninco, como un mode10 representativo de esta situacion del
12 Para mayor explicacih leer Merleau-Ponty, "The Intertwining-The Chiasm," (130- 155) en su libro The Visible and the Invisible.
l3 Para una ampliacih conceptual sobre el ccnarcisismo primario," remitirse a Freud: On Narcissism: An Introduction (19 14) y Totem and Taboo (19 13).
90
sujeto. La posicih psicoanaütica lacaniana instaura la experiencia especular del
encuentro con la imagen refleja de uno mismo O la imagen del otro, como base
c di ment aria de la subjetividad, en el goce de la anticipacion perceptiva del cuerpo
como unidad. Merleau-Ponty plantea que lo primer0 es el cuerpo, y que solo a través
de éste podri fundarse la interaccih con el mundo exterior. La multiplicidad
dinamica, representada por un registro perceptivo, se establece a través de esta
realidad corporea y otorga las fientes esenciales para conocer y descubrir no solo el
mundo circundante sino también la propia realidad interna. Su postulado
epistemologico plantea que la percepcibn se establece en la intenelaci6n entre 10
visible y lo invisible que refleja el quiasmo perceptivo: "Inside and outside are
inseparable" (1962 407) y que el sujeto necesita de la imagen del otro para percibirse
en su totalidad:
The body no longer couples itselfup with the world, it clasps another
body, applying (itself to it) carefidly with its whole extension, forming
tirelessly with its hands the strange statue which in its tum gives
everything it receives; the body is lost outside of the world and its
goals, fascinated by the unique occupation of floating in Being with
another He, of making itself the outside of its inside and the inside of
its outside. (1968 144)
Estas dos dimensiones resultan inseparables en el moment0 de la percepcih
del mundo circundante y de las funciones que determinan la realidad corporea
91
sensual. El texto de Pen Rossi plantea un retorno hdamental hacia la representacih
del cuerpo, eIemento que asiste para comprender el corno se percibe y c d es la
relacih instintiva con esa naturaleza onginaria, para desde alli comenzar a inauir en
el esquema subjetivo de cada Iector. Esta expforaci6n podna proporcionar mutiples
maneras de reinscribir el cuerpo en el plano simb6lic0, incluyendo todo aquello
silenciado e ignorado por nomas preestablecidas en el lenguaje y La primacia del
deseo del sexo opuesto. En esta recuperacih del cuerpo de la mujer en la que se
inscribe la novela Solitario de amoL los lectores se encuentran con un lenguaje
exhaustivamente descriptivo, a veces provocativo, que puja por esta reinstauracih no
solo de una exterioridad e interioridad fïsiol6gica, que, si bien forma parte del cuerpo
fernenino, ha sido de resistida aceptacih en el discurso literario, llenando un espacio
simbdicamente vacio y silenciado.
A través de este insistente reclamo parece divisarse un interés de la voz
narrativa para trasladar a los lectores al dilema de reconocer el cuerpo femenino en
el plano imaginario. En un juego reflexïvo con el texto, el lector, en el
reconocimiento del cuerpo de la protagonista, va reconociendo su propio cuerpo en
un vinculo er6tico entre el cuerpo y el texto y vice versa. La voz narrativa transgrede
constante de las normas de Io socialmente aceptado, del gusto y el disgusto,
imposicih arbitraIia que se maninesta a través del uso del lenguaje y en un mensaje
que desafia criterios culturales selectivos:
No amo sus olores, amo sus secreciones: el sudor escaso y salado que
92
asoma entre arnbos senos; la saliva densa que se instala en sus
cornisuras, como un pozo de espuma; la sinuosa bilis que vomita
cuando esta cansada; la oxidada sangre mens- con la que dibujo
signos cretenses sobre su espalda; el humor transparente de su nariz; la
espléndida y sonora orina de caballo que cae como cascada de sus
largas y anchas piemas abiertas. (15)
Esta tramgresion de las barreras de la complacencia a los lectores va subvirtiendo
valoraciones impuestas por el esquema valorativo del Oho social, en el
reconocimiento de la plenitud imaginaria de un cuerpo er6geno. Este retomo hacia
los humores se podria observar como parte del reconocimiento de una corporalidad
en h c i h de un proceso de aceptacion de aquello deliberadamente obviado por las
nomas del deber ser. Esta dimensih contribuye a la integracih del cuerpo como
totalidad heterogénea, comprendiendo aquello arbitrariamente negado de su
naturaleza biologica, bajo la presi6n de la palabra-ley y el criterio erbtico proveniente
de la ajena interdiccion del deseo sexual masculino. El texto va desafhado estos
espacios, desandando un camino que se habia alejado arbitrariamente de la indole
originaria del cuerpo. En este pbafo se reinstauran al mismo tiernpo ciertas
ausencias deliberadas, como los fluidos naturales del cuerpo fernenino que son
reconocidos como partes del todo corporeo que es Aida. El protagonista, en otros
pasajes, intenta designar cada parte del cuerpo de su amada por su nombre,
revimendo un proceso de silenciamiento y cuestionando instituciones que han
control ado
utikaci6n
93
los valores, conceptos y prejuicios en Io social. En el texto se obvia la
constante de eufernisrnos, tendientes a complacer prohibiciones y
mandatos que ngen la selecci6n del lenguaje. Lacan comenta que el 6rga-O sexual
fernenino se ha descrito constantemente con sustitutos para omitir referencias directas
al mi~mo.'~ En un articulo sobre signincado y sigdicante pregimta ret6ricamente:
''@5rno puede ser que el lenguaje tenga su eficacia malcima cuando logra decir algo
diciendo otra cosa?" (322).15 Es curioso que el 1engua.e corporal de la mujer haya
sufiido una t~ansmutaci8n, que 10 aleja de su propia naturaleza biol6gica.
Estas partes del cuerpo que se consideran comprometidas con 10 erotico han
sido reprimidas O rnarginadas, transformhndose de esta forma en palabras obscenar.
El concept0 de la obscenidad en la palabra no es un valor intrhseco de la misma, sino
una atribucih arbitraria reglamentada desde las distintas instituciones que regulan
las nomas del buen decir. Los individuos de la sociedad van intemaLizando reglas
selectivas que restringen el lenguaje del medio en que viven. Esta seleccion se
encuentra en la lengua y es intemalizada por cada sujeto como un esquema de
interdiction que actiia en relacih a circunstancias adecuadas de espacio y tiempo.
l4 Para rnayor informaci6n leer el articulo, "Ideas directivas para un congres0 sobre la sexualidad fernenina," (704-715) en el libro Escritos Vol. LI. de Jacques Lacan,
L5 El lenguaje juega con estas estructuras de coidensacih y desplazamiento otorgando conceptos ilusorios en la ausencia del thnino misrno. El articulo, 'Metafora y metonimia (Il): articulacih signi6icante y transferencia de siguiicado," (3 19-33 1) del seminario lacaniano Las psicosis hace referencia a estos mecanismos.
94
La manipulacion de estas categorias en la literatura ha ido invafidando toda referencia
directa a los organos sexuales y secreciones naturales del cuerpo femenino. La
mptura con estas reglas del buen hablar produce en gran medida un sentimiento de
culpabilidad en quien las transgrede. Con respect0 a este fenheno, Kristeva ha
cornentado:
The obscene word, lacking an objective referent, is also the contrary of
an autonym -which involves the fimction of a word or utterance as sign;
the obscene word mobilizes the s i m g resources of the subject,
pexmitting it to cross through the membrane of meaning where
consciousness holds it, connecting it to gesturality, kinesthesia, the
drives7 body, the movement ofrejection and appropriation of the other.
(1980 143)
Las palabras obscenas se remontan hacia un mis alla signincante, conectbdose con
las movimientos, gesticularidades y pulsiones corporales cuyas continuas demandas
han sido censuradas, desplaziindolas hacia la categoria de palabras ~ulgares.'~ Esta
novela subviexte esta imposicih social, ufilizando m a amplia gama de términos que
podnan ser considerados en el campo literano dentro de esta categoria. La voz
l6 Pulsion es un término caracterizado en la teoria fieudiana como ma carga energética que tiene por fuente una excitacion corporal y cuyo fin es la supresion de este estado de tension a través de un objeto elegido de acuerdo a la historia . . psicosexual de cada sujeto. Para mi& informaciion leer el Diccionario de psicoanalis~ * a -
de Laplanche y Pontalis, pagina 324.
95
narrativa hace referencia constante a las contracciones vaginales, la oxidada sangre
rnenstrual, la sonora orha de caballo, e inclusive nombra y renombra el clitoris,
6rgano de mayor concentracih de placer femenino. Esta derivacion afectiva parece
ser buscada deliberadamente por el texto, quizas para poner en juicio de los lectores
la pesada influencia que poseen los modelos judeo cristiano en lo referente a la
realidad del cuerpo femenino:
Bebo de ti las lagrimas, la bilis, el sudor, la sangre menstrual, la orina,
la cdera, el jugo pancreatico, la imitacion, la saliva, la fiustracibn, el
orgullo herido, tus v6mitos, el rencor y el hastio. La bilis rencorosa, las
liigrimas hastiadas, el menstruo hitado, la orha agresiva, la saliva
t h k a , la leche envenenada. (71)
Esta penonincacih de fluides corporales indaga en la conexibn simbdica con
reacciones emocionales que otorgan un sentido de presencia en el texto, aunque sea
recurriendo al rechazo como m a de las sensaciones mis arcaicas del individuo. Los
productos del cuerpo resistidos por imposiciones sociales son traidos insistentemente
al texto en una grotesca enumeracih de humores corporales como "la orina, la sangre
menstrual, los v6mitos, la bilis," emanaciones naturales del cuerpo directamente
asociadas en el texto con emociones susceptibles de causar repudio, que hacen
reaccionar a los lectores con adjetivaciones relacionadas metonunicamente con la
calidad de elemento tbxico. Esta simbblica toxicidad de la lengua absorbida por los
lectores deja en evidencia una valoraci6n que nada tiene que ver con la realidad
96
fisiologica O manifestaci6n biolbgica natural, sino con condicionarnientos sociales
cuyo efecto subliminal se trammite a través de los prejuicios instaurados en el habla.
Freud ha cornentado que: "women are taboo during menstruationy' (Vol. XIII 23) y
estas imposiciones son prejuicios que alejan al sujeto de su cuerpo y de las
secreciones propias de la naturaleza bio16gica-
. . A través de la novela 5- las secreciones corporales fluyen
insistentemente a 10 largo de la narracih, fonando la confiontaci6n con multiples
connotaciones excluyentes sobre bciones bkicas del cuerpo, que enfrentan al lector
con los lunites del repudio y aceptacion de aquellas manifestaciones corporales mis
elementales. De esta manera el texto va evidenciando que la percepcih del cuerpo
sexuado esta constniida en funcion de aquello previamente catalogado como
placentero y agradable para el otro sexo, negando elementos que se apartan de este
criterio erotico-estético. A través de un abordaje fenomenologico del cuerpo y su
relacih con el habla, Monika Langer comenta que "speech is a way of living one's
body in the world, and it too involves a simultaneous modulation of both" (62). Traer
el cuerpo de la mujer al mundo litenrio en la expresion narrativa tiene el poder
potencial de liberar a las palabras de categorizaciones arbitrarias, otorgando asi un
renovado albedrio, como afïrma Bakhtin: "A new type of communication aiways
creates new forms of speech or a new meaning given to the old f o m " (1984 16). La
mptura con aqueilo considerado aceptable O no dentro de las restricciones discursivas,
promueve el recuestionamiento de interclicciones sociales que afectan al campo de la
representacion simb6lica del cuerpo. En los estudios psicoanaliticos sobre el
comportamiento infantil, el nino, a una edad temprana, experimenta con toda
naturalidad esta relacih de la palabra con sus fluidos y desechos corporales, al
considerarlos como m a simple extension de su cuerpo. El lenguaje, las nomas de
conductas sociales y los gestos parentales comenzah a reprimh esta conexion e
ir6nicamente el individuo sera considerado mis sofisticado y educado cuanto mis
control tenga sobre nis secreciones corporales en el habla y en los actos.
Peri Rossi, a través de este exhaustive recomdo intemo y extemo de la
realidad er6gena femenina, agrega elementos que coadyuvan al cuestionamiento de
las bases mismas de la representacion del cuerpo en la literat~ra.'~ Los estatutos
sociales van precondicionando al sujeto en la biisqueda del contact0 con su realidad
coqhrea, pues al imponer la ley restnctiva se genera el deseo de aquello prohibido.
Esta reconstruccih corp6rea es reaIizada por un sujeto enamorado, liberado del lastre
del contexto socioculturai que en su condicion de "soLitario de amor," se encuentra
inmerso en ma dilucih imaginaria en el otro. Esta condicih peculiar permite el
reconocimiento sensual de una interioridad d g e n a femenina desde ma posicion que
l7 La aportacih de una perspectiva femenina promueve nuevas asociaciones que ataiïen a l modo de presentacih del cuerpo en el lenguaje literario. En este cuestionamiento de leyes preestablecidas se va idluyendo en la percepcion del mundo, afectando valores, prejuicios e ideologias que han marginado esta posibilidad representativa en el campo simb6lico de la extension corporea. Linda Hutcheon ha cornentado que: 'The body cannot escape representation and these days this means it cannot escape the feminist challenge to the patriarchd and masculinist underpinnings of culturai practices that subtend those representations" (1989 142).
escapa al poder interdictivo de la sociedad y al
poniéndolo en contact0 con una dimensi6n corporea
98
efecto disgregador del deseo,
de n a d e z a diferente. Desde L
esta posicih que se asocia metonunicamente con la situaci611 primigenia de ser en
otro, el protagonista puede percibirse como parte de esa otredad imaginaria femenina,
comenzando el reconocimiento de una deuda ancestral desde un descentrarniento
referencial.
En un quiasmo metaforico, Pen Rossi maninesta figurativamente el retorno
hacia el cuerpo de la mujer, pero irhicamente es la voz de un protagonista masculino
la que otorga reconocimiento a esa otredad femenina como principio generador de su
realidad ontol6gica: "Soy el primer hombre (asombrado y azorado) que ante la
majestuosidad de los océanos, loco de terror, debe nombrar ... Soy el primer hombre
y el UItimo: aquello que no nombre morid en el silencio, el peor castigo" (18-9). El
hecho de involucrar a un hombre en la dificultad simbolica que acarrea el nombrar
aquello innominado, otorga mayor contundencia a l proceso de refiguracih del cuerpo
fernenino. Esta toma de conciencia ya no resulta una labor privativa solo de un
género, sino que el protagonista masculino en la novela, saldando una deuda
ancestral, ha cornemado el recomdo del cuerpo femineo de la mujer en la aceptacion
de su intrimada multiplicidad. Sirnultheamente, si se acepta la injerencia del deseo
masculino en la delimitaci6n de la percepcih corporal femenina, el reconocimiento
en la voz de un hombre enamorado ofiece a los lectores una renovada perspectiva que
transgrede la diferenciacih existente entre unyo y un otro.
99
El nanador, obsesionado en recapihilar cada uno de los momentos vividos con
Aida, va rememorando todas las circutl~fancias cornpartidas con ella, reconsfmyendo
en este recuento detallado la ausencia corporal de su amada. En su mondogo
pasionai, repeticion obsesiva del nombre de Aida, simula un ritual cuyo efecto
cathtico relaciona acusticamente su cuerpo con el representante simbolico. Esta
reiteracion del nombre de su amada va creando una condensacih sigdicante que
fusions palabra con cuqo , simbdico con imaginario, visible con invisible, letra con
carne, verbo con sangre. Esta insistencia repetitiva posee un efecto subversivo y
agiutinante a la vez, porque parodia la condicih del enamorado en un protagonista
masculine que anheia retomar al iitero matemo para lograr su totalidad ontologica.
Peri Rossi recune a esta técnica liidico-esfiüstica con rerniniscencias del giglico de
Cortaza y con ello m g r e d e relaciones signincantes que se alejan de la sensualidad
de la palabra, otorgando un efecto aciistico desestructurante en la mente lectora:
-Hoy me siento muy be -dice Aida, siguiendo el juego.
Babel, bacante, birbara, bella, y brutal, bramadora, burlona, bravia,
bovina, biliosa, bostezante, a veces beoda, babeante, bestial.
-Bah, bebe, bencina, biirbuja, benjui, bisturi, balsa, boca, blanco, bolo,
blonda -dice Aida, asociando libremente. (99)
Esta repeticih en forma de asociacion libre con la consonante ccb" promueve cierta
liberacih de energias inconscientes, canalizando a través de elementos aciisticos los
impulsos mis primarios del individuo. Las palabras vertidas por el protagonista en
100
el segundo p M o se relacionan aleatonamente y por desplazamiento metonimico en
asociacibn multiple desestructuradora de la l6gica. Este p h d o evidencia un
desplazamiento signincante en el cual cada palabra posee un rasgo que deriva de O
se desplaza hacia la figura de Aida, es decir, ella parece ser el elemento agiutinante
que subyace en cada asociaci6n En el tercer parrafo, Aida asocia libremente palabras
en ma accibn metonimica cuyo elemento aglutinante es la letra "b," refonado por el
plano acftstico. Lacan &a que m a de las caracteristicas del lenguaje concret0
infantil es la contigüidad y Kristeva agrega que el elemento vinculante en esta etapa
es miis de naturaleza fbnico-Mica que simbolico. Este contraste de dos niveles de
asociaciones signifïcantes evidencia que si bien lo metonMico esta mis cerca del
significado puro, y se eneuentra mis cerca del objeto designado, Io metaforico resulta
el elemento hdamental para conectar caracteristicas corporales con la representacibn
simbblica Esta asociaci6n pone énfasis en la articulacih metonunica cuyas palabras
hacen ruptura con las leyes que rigen el signincado, induciendo el acercamiento hacia
un lenguaje mis primitive que se puede asociar con le sémiotique. Julia Knsteva
menciona que la repeticih "es inherente a un pensamiento que gira alrededor del
campo transformaciod del signo" (198 1 242). La aliteracion fbnica, a través de las
comas, establece un valor aut6nomo signincante, como si brotase contra los
enunciados, reafïxmando el poder de manifestarse contra el Otro social, y acoplarse
a los ritmos del poder inconsciente. Con respect0 a estos ritmos repetitivos Kristeva
agrega que:
101
Childrens' counting-out rhymes, or what one calls the "obscene
folklore of childreq" utilize the same rhythmic and semantic resources;
they maintain the subject close to these jubilatory dramas that run
athwart the repression that a univocal increasingly pure sigmfïer vainly
attempts to impose upon the subject By reconstituting them, and this
on the very level of lenguage, literature achieves its cathartic effects.
(1980, 143)
Esta cadencia Mica, caracteristica de un nivel expresivo infanttl, posee la
capacidad de canalizar pdsiones conectandolas con una descarga energética
emocional directa. Knsteva propone que este ritmo en la literatura tiene el efecto de
liberar la energia libidinal y junto con ella una rnultitud de voces internas que cada
sujeto posee en el nive1 inconsciente. Esta emersibn, a modo de catarsis, canaliza
cuestionamientos permanentes sobre marginaciones establecidas en el campo de la
palabra que reprimen las manifestaciones corporales de ongen instintivo. Su
insistente h e m irraciond hace su impci6n momentanea en la estructura simbolica,
para reconectarse con un nivel primario libidinal y, de esta manera, reconstituir el
vinculo entre dos espacios signincantes. Esta relacih, entre juego er6tico y
lingiiistico en el texto, va recomponiendo el contact0 erbgeno entre la extension
corporal y el lenguaje, produciendo una h i o n metaforka entre 10 f6nico y el sentido
sexual, recreando un cuerpo-metafora que Vincula la dimensi6n er6tica del otro
masculine promovida en el texto con el cuerpo erbgeno de Aida. Siguiendo el
102
pensamiento de Jacques Lacan, otra denvacion a la que resulta posible arribar, es la
que ahma que la condicion previa indispensable para que sea posible el lenguaje es
la existencia de ma e-ctura signincante que 10 contenga y parad6jicamente resulte
imposible la incorporaci6n de esta estructura sin incorporar primer0 las partes.
Proyectado este razonamiento sobre la novela, la description que realiza el
protagonista de las partes del cuerpo de Aida parece fomentar m a aparente
fragmentacion del mismo, pero se puede entender est0 como un paso previo
fundamental para la reintegracion del cuerpo como un todo en el referente
signincante. En otras palabras, no se puede incorporar el todo sin intemalizar
previamente las partes y crear la relacion discursiva signincante que provea al
lenguaje del elemento metaforico aglutinante.
La temporalidad verbal en primera persona fija curiosamente una polaridad
discursiva desde la cual este individuo enamorado emite su angusbante reclamo
pasional, que retoma en un efecto circular hacia si rnismo y queda atrapado asi en la
seduccion de su exacerbado narcisismo. Este discurso eliptico no admite otra
presencia de Aida que no sea la que el protagonista pretende representar:
- +da! -le grito-. iDéjate de ti misrna! jAbandonate de ti! ... Aida no
me oye ... Sorda, muda, antenor a la palabra, anterior al signo, de sus
brazos cuefgan racimos de cartas, dibujos y papeles como palimpsestos
incomprensibles. (52-3)
El texto reproduce esta ritmica y ciclica insistencia que va reforzando este polo de
103
atraccih ilusorio que congrega sujeto deseante y objeto deseado en una rnisma
unidad imaginaria como cuerpo sensud. Esta devocibn constante se extiende desde
el principio de la novela hasta el final, y se convierte en m a urgencia por describir
y perpetuar la presencia de Aida en un proceso egocéntrico. Mieke Bal menciona que
"si en el enunciado se expresan los sentimientos del hablante, el enunciado trata sobre
el hablante .... Las sefiales de funcionamiento emotivo son, por 10 tanto, también
sefiales de autorreferencia" (142-3). Esto indica que el narrador y sus deseos se
condensan en m a misma identidad que crea el estilo personal.18 Esta modalidad
discursiva pone énfâsis en traer a luz al cuerpo fernenino en un proceso que modifïca
la autorreferencia, ya que retorna hacia la voz nmativa masculins involucrando en
su circuflvalaci6n a los lectores. Desplazihdose hacia el otro polo, el lector pone en
acto una relacion reflexiva con el texto, puesto que proyecta sus emociones sobre el
misrno, captando en su retomo aquello que 10 ataiie y se conecta con su carga
prefigurativa Peri Rossi, en una entrevista con Elena Golano, comenta que ella siente
esa necesidad de desafïar al lector ''Provocar1o[s] en el sentido de despertar todas
. aquellas cosas que estin en el subconsciente del lector y que forma parte de su
mdici6n c u l M (1982 49). En esta tonica de provocacih al lector elementos como
l8 Mieke Bal comenta que el "estilo directo" se caracteriza por la situacion narrativa bbica del pronombre de primera persona yo y con un lenguaje personal porque se refiere al propio narrador. Para mayor informacih leer Mieke Bal, ''Formas intermedias: estilo directo y estilo indirecto libre" (142-145), en Teona de la narrativa.
104
espacio y tiempo son subvertidos en la narracih. El reclamo del enamorado en el
texto no respeta sincronia logica alguna, ya que la concatenacion de la secuencia
temporal de los distintos momentos nmativos se encuentra desordenada en m a
voragine atemporal. Anrma el protagonista:
(. . .) mis dias no existen como trhi to, no se distribuyen por frmjas
convencionales de horas y de minutos. Mi manera de contar se ha
vuelto otra: no depende de la luz del sol, del movimiento de la tierra a
su alrededor, sino de la presencia O de la ausencia de Aida. (74)
Aqui surge otra posibilidad circunstancial que varia en relacih a factores como la
cercam'a O lejania del cuerpo amado. Esta condici6n implica una ruptura con la logica
sincr6nica en la inmersih en un ciclo del cuerpo sensual fo rjado en funcion de su
presencia O ausencia. Asi, el relato se extiende en un etemo presente cuya
caracteristica es su intermitente momentaneidad. Haciendo referencia al aspect0
temporineo en el individu0 enamorado, Roland Barthes propone que Yas figuras
surgen en la cabeza del sujeto amoroso sin ningim orden, puesto que dependen en
cada caso de un azar (interior O exterior)" (1993 16). El tiempo de esta novela tendri
una relacion permanente con la ausencia O presencia imaginaria del cuerpo sexuado
de Aida, elemento que fija un p a t h asincronico que rige el limbo temporal del
protagonista, subvimendo el proceso del tiempo lheal. Otro elemento que también
parece que busca provocar al lector es el plano espacial:
Hipnotizado por la contemplacih de Aida, soy un hombre de ningiin
105
lugar, de cualquier tiempo, un hombre encerrado en un rnuseo que
contempla las huellas que en las paredes dejaron otros hombres,
ansiosos por fijar la transitoriedad de todas las cosas. (27)
En este ejemplo, resulta posible observa. al protagonista en el éxtasis conternplativo
desde ma situacion ahistorica que intenta el reconocimiento simbolico de la realidad
anatomka de Aida Esta particular perspectiva va evidenciando el efecto histbrico de
la vision masculins en relacih al cuerpo fernenino representado simbolicamente
como un museo en el cual los hombres dejaron sus inconf'undibles huellas de deseo.
En un esfiierzo anpt ioso el protagonista prosigue su tarea de construir y sostener
una realidad imaginaria, recreando una suerte de inventario anatOmico relacionando
las palabras con la erogeneidad del cuerpo sexuado.
Peri Rossi parece subvertir el juego reflexivo de la constitution de la identidad
corporal fernenina que la teoria psicoanalitica sostiene que se organiza en la funcion
comparativa temprana con el cuerpo masculino. Freud en su articdo "On the Sexual
Theones of Children" estableci6 su postura teorica denominada "envidia del pene."
Esta hip6tesis f i e elaborada en base a obsewaciones cluiicas de mujeres que
evidenciaban que cuando ninas en el acto comparativo de sus cuerpos con el de los
ninos se habian percibido como incompletas, sin 6rgano sexual alguno. Esta
percepcih conduciria a la mujer a concebir su cuerpo como incompleto, otorghdole
subliminalmente la totalidad a la corporeidad sexuada masculina. En Solitano de . .
m o r la voz narrativa invierte irhicamente este esquema en la voz del protagonista
106
cuya percepci6n imaginaria va desplazando simbolicamente este vacio anatomico
constitutive hacia el esquema corporal masculine representandolo como incompleto:
Mi sexo no es palabra, mi sexo es oido. Si te he escuchado bien, podré
penetrar quizas hasta el patio, quizis hasta la rechara. El acceso, la
clave para entrar, tu sola la posees, la das O la quitas, la concedes O la
niegas. Yo solo puedo entrar: soy la Have, no una casa. Tti, que eres
la du& de la casa, el ama, puedes quedarte sola, puedes abrir O cerrar
las habitaciones, puedes dejar entrar a este O a otro viajero ... Yo soy el
afiiera, tu eres el adentro. Y afiera es el desamparo, la miseria, el Mo,
la noche, la necesidad de habitar. Afbera es el terror a la soledad.
Vivo en el afùera: buscando, siempre, entrar. Tii vives en el interior,
protegida por tus vellos, tus mallas, tus encajes: tu te habitas a ti
misma, puesto que eres la interioridad. (96-7)
El cuerpo de Aida tiene el poder de admitir O rechazar el 6rgano masculin0 sin que
esto agregue O quite absolutamente nada a su identidad imaginaria, la cual se
manifiesta en el texto como completa. El organo sexuaf masculho es equiparado
metaforicarnente a una simple Ilave, cuya admision O no, dentro del sexo femenino,
queda a entera voluntad de Aida El panafo invierte reflexivamente el espinoso tema
de la falta, sefialando un desplazamiento topol6gico-perceptive desde un afbera
incompleto hacia m a interioridad completa representada aleg6ricamente como la
de Aida. De esta manera, el sexo femenino es descrito en el texto como
107
completo y en control La importante consecuencia que este desplazamiento acarrea
es la remocion de la piedra fiindamental de la teoria psicoanalitica del deseo, el
"falo," desplazando al signincante f'undamental hacia la interioridad del cuerpo
femenino.lg Este juego reflexivo de inversion imaginaria enfienta a los lectores con
una realidad diferente, proporcionando la oportunidad de reflexionar sobre conceptos
preestablecidos y proyectarse hacia nuevas posibilidades de interpretacion y
revisualizacion de esta metafora interior que se funda como objeto del deseo.
A través de todo el texto el narrador idolatra esa interioridad femenina
remarcando su totalidad fisiologico-anat6mica e imaginaria, promoviendo su poder
a través del simbolo "casa" En Fantasias erbticg~, Peri Rossi comenta que la "casayy
es como la "prolongation del hogar matemo, un utero protector que nos libera de la
hodidad exterio?' (13). La relacih de la interioridad fernenina como sinonimo de
hogar matemo puede inducir a los lectores hacia multiples denvaciones metonunicas.
Esta metafora matema puede ser asociada con un espacio que protege al individu0 del
conwlsionado mundo y de las ~ t i n a s exteriores, recreando el ensuefio de un pasado
prenatal. Este habitaculo es presentado en el texto como interioridad activa:
Aida no acepta que el amor se desmolle en otro temitorio que no sea
el suyo, su casa, es decir, su cueva, su iitero, su madriguera. Enorme
l9 En la antigtiedad grecorromana se representaba el ''fdo" en forma del drgano sexual masculino. Jacques Lacan relaciona el concepto con su funci6n simbdica de ser el objeto que rige como signincante dei deseo. Para mayor infonnaci6n leer a Lacan, ''La signincacibn del falo" (665-675), en Escritos Vol. II.
108
comadreja ocdta en su cuarto, cuando sale es para atrapar m a presa
que arrastrâra hasta su aposento y cultivar& aderezarii, seducira
combatira y devorari avidamente, rodeada de sus trofeos anteriores, de
sus armas âfltiguas, de sus objetos favorites, en tanto dure su deseo.
(162)
La utilizaci6n estilistica de verbos en futur0 como anticipacih figurativa ficticia
rernarca una amplia gama de acciones que van desde aquéllas miis pasivas hasta otras
to talmente agresivas, formando un p aralelo con diferentes caracteristicas de la
interioridad sexuada fernenina. Este 6rga-O es descrito como espacio en control,
dueno de sus actos y consecuencias. El espacio erbgeno interior de Aida impone las
reglas del juego, y tiene poder de seducir y des- el centro en derredor del cual se
organjzan las relaciones erOticas sigr.ufïcantes. Ella no solo orienta el deseo, sino que
gradualmente va adueiGndose de la ley, la castracibn y la fantasia. Por 10 tanto, el
'ütero" se convierte en una representacih que se descentra del referente falico, con
potestad para expdsarlo de su reino y condenarlo asi al eterno divagar como simbolo
solitario: "Anonadado, soy uno que ha perdido el centro, el eje, la melodia, la causa,
el efecto, la razon, la consistencia" (177). Esta pérdida de referente sigaincante es
como una atribucih de culpas que el protagonista deber6 expiar hasta su retorno al
sexo matemo en una interminable repeticih ilusoria de naturaleza incestuosa. El
narrador recrea un quiasmo valorativo de los sexos, privando de poder a su 6rgano
sexual para reconocer el potencial del sexo fernenino como retorno hacia el cuerpo
109
primitive y ancestral. En este entrecruce de valoraciones se subvierten las relaciones
de poder, junto a connotaciones que han controlado la ideologia occidental. El
narrador, en el lunite de su angustioso sufiimïento, dice: "Yo soy el afuera, ella es el
adentro. Yo vengo del dehors, ella es el dehzs" (39), en un c o n h o
descentramiento ontol6gico que afecta a su ser y a su sexo.
Este desceniramiento de la conceptualizaci6n del 6rgano sexrial femenino
rechaza el centro desde donde se ongin6 y deriva metonimicarnente a los lectores
hacia otro referente que permite un proceso de resigdicaci6n que afecta al lenguaje.
Jacques Lacan, en su teoria sobre la constitucih del sujeto, h a que el individuo
se constituye en la relacih especular con la imagen del otro. La fase del espejo
anticipa la perception del cuerpo como unidad y, en una etapa postefior, el individuo
se constituira en relacih reflexiva de identifkaciones con semblantes imaginarios.
En esta novela la voz namtiva plantea un intento de constituir su reaiidad imaginaria
masculins a imagen y semejanza de una figura fernenina, el acto de repetir esta
alegona reflexiva especular como simbolo de constmcci6n imaginaria revela una
relacion tautologica en el sujeto: "Aida y yo: diversos y semejantes como quien se
mira en un espejo" (49). Para reconocer el cuerpo de su amada el protagonista se
encuentra en la disyuncih de tener que reconocerse primero en ese espacio femenino
para, desde au, poder construir esta metafora reflexiva que logre congregar ambas
dualidades en una entidad indiferenciada. Esta reflexih en el espejo recrea también
un acto de amor narcisista, relaci6n en la cual todo individuo tiene la capacidad de
amarse en la seduccion de su propia percepcih reflexiva. Aida dice:
-No me amas a mi, amas tu mirada -dice Aida, inseducible. Pero mi
mirada se alimenta de tus fobias y de tus temores, de tus duelos y de tus
deseos, de tus vidas anteriores, de los nombres que tuviste en otras
épocas, de las ninas que f'uiste, de tus menstniaciones dolorosas, de los
orgasmos arrancados como la concha adherida a la piedra.
~ H a y alguien que haya amado alguna vez otra cosa que no sea su
mirada? (28)
Esta constante repeticion demarca un derrotero de identincacih que hace a la
constitucih del protagonista en base a su propia perception reflexiva proyectada
hacia un otro fernenino, subvirtiendo la oposicibn del pensamiento binario que funda
la disyuncion de géneros como esquema de dominacion unilateral. Jacques Demda
critica la teoria de interrelacibn de opuestos, proponiendo que el signincado no se
produce en la estatica cerrada de la antitesis dual, sino a bavés de una derivacion
innnita signdicante. La constitucih del sujeto parece posible gracias a su relaci6n
miitiple de identikacion con rasgos del otro y no en ma unica relaci6n de opuestos
entre yo y otro. Esta descentrakacion amplia la concepcih del sujeto en el
reconocimiento de su naturaleza bisexual. Esta bisexualidad en el sujeto ha sido
analizada por Hélène Cixous como un concept0 que se descentraliza del ccpensamiento
111
binario patriarcal" e instaura una amplitud multisignincante en todo ~ujeto.~' Esta
bisexualidad esta conformada por rasgos masculinos y ferneninos absorbidos por el
individuo en sus relaciones de ident5cacion. Estas relaciones bdantes se
evidencian en un protagonista obsesionado por recrear la imagen de Aida a imagen
y semejanza del deseo incestuoso de retomar al iitero materno. Esta situaci6n
imaginaria equivale a ser en la multiplicidad corporal de su amada anulando la
diferenciacih de género. Su fantasia es ser came de su came, sexo de su sexo,
imagen de su imagen, sangre de su sangre, identidades multiples que van forjando una
relaci6n indiferenciada en el protagonista que lo remonta hacia otras épocas, otras
pasiones, otros temores.
A través de una repeticih exhaustiva, la voz narrativa entabla un desafïo
permanente a la ley, instaurando la realidad simbdica restituyente de la ausencia en
base a la prohibicih. Fundamentalmente, este desafio de la mano del protagonista
lo lleva hacia la bUsqueda del retomo al iitero materno y la fantasia de realizacion del
incesto. Estos dos elementos poseen una caracteristica en corniin, el objeto al cual
e s t h dirigidos, es decir, la madre. Freud en su articulo, "The Horror of hcest,"
cornent6 que: "Psycho-analysis has taught us that a boy's earliest choice of objects
for his love is incestuous and that those objects are forbidden ones- his mother and
" Para mayor informaci6n sobre la bisexualidad como descentrakacih del "pensamiento binario paûiarcaI," leer el articulo de Hélène Cixous: "Sorties: Out and Out: AttacksNays, Out/Forays" (10 1- 1 16).
112
his sister" (Vol 13 17). Esta transgresih en la novela se vehicula a través de la
ruptura del mandato discursive contenido en el Otro social, no realizariis tu deseo
sexual incestuoso. Esta violacion del mandato patemo produce m a ruptura en el
sistema restrictive masculine, vehiculado en la palabra como representante de esta
ley, alegorizacion de la muerte simbohca y la expulsi6n hacia el reino de 10 no dicho,
puesto que se rompe con el elemento constitutive de la realidad del sujeto de
lenguaje. Con esta ruptura O neutraiizaci6n de la escision hdamental que produce
la prohiiici6n, el protagonista hgresa necesariamente en un registro diferente. La voz
narrativa, expresando un deseo incestuoso por ella, dice: "Se abandona,
dolorosamente, a la madre original, para corneter, con la adoptiva, el incesto
anhelado" (39), O "Soy el recién parido y abandonado. Soy el que acaba de nacer y
es lanzado al mmdo sin la proteccih de la madre. Soy el huérfano de Aida" (179).
La voz narrativa transgrede el mandato falocént-CO que rige la sociedad,
descentr~dose del discurso paterno. Con respect0 al incesto, Kristeva menciona
que:
If it is true that the prohibition of incest constitutes, at the same t h e ,
language as communicative code and women as exchange objects in
order for a society to be established, poetic language would be for its
quedonable subject-in-process the ecpivalent of incest: it is within the
economy of sigmfication itself that the questionable subject-in-process
appropiates to itself this archaic, instinchial, and matemal temtory;
I l 3
thus it simultaneously prevents the word fkom becoming mere sign and
the mother from becoming an object Like any other oforbidden (1980
136)
La r e h c i h incestuosa representa un desafio a la interdiccibn
mensaje proveniente del Otro social. La descentralizacih O
patema y con ella al
neutralizacion de la
escision finidamental producto de esta prohibition, permite la liberacih de aquellos
impulsos instintivos rnk arcaicos, instaurando un proceso de significacih diferente,
cuya multiplicidad rompe la dependencia de todo signo fijq en el flujo de sentido que
otorga la extension corporal sexuada fernenina.
En Solitario de amor Cristina Peri Rossi describe la busqueda de un
protagonista masculine obsesionado por retomar hacia la unidad indiferenciada con
el cuerpo de su amada. El retomo imaginario del sujeto enamorado hacia el cuerpo
femenino reinstaura nuevamente la relation intrauterina para, desde es e lugar,
comenzar el reconocimiento de un espacio corpbreo intemo, metafora fundamental
que 10 contiene simbdicamente. Con respect0 a esta posicih intrauterina Kristeva
hace una pregunta implicita: cc~Acaso la metafora no seria la celebracih permanente
de la identifkacion primaria?" (1994 58). En esta celebracih permanente de la union
con el cuerpo matemo se instaura la metafora creadora de todo sujeto, estableciendo
un descentramiento perceptivo que proporciona nuevo material hacia infinitas
resignincaciones del cuerpo de la mujer.
La parodia de la novela er6tica en su incidencia sobre el cuerpo de la
mujer en Lo impeoetrable de Griselda Gambaro'
Griselda Gambaro en LQinpenetrable2 parodia a la novela er6tica masculins
en multiples niveles: en su estmctura, en su discurso, en sus personajes, en el deseo
que polariza la accih, y en la eroticidad como manifestaci611 que responde a la
satisfacciiin del deseo pero solo en forma unilateral. La voz nmativa declara estar
en el proceso de escritura de ma novela erbtica, sin embargo su ironica modalidad
expresiva va subvirtiendo y diculizando valores que han intentado controlar la libre
expresih de dicho género literario en funcibn de otorgar placer a la percepcih
masculina. En este capitulo primeramente se pondra de m d e s t o el efecto
disgregador que el discurso y la expectativa erotica poseen sobre el esquema
imaginario del cuerpo de la mujq manteniéndola alejada de su genuina manifestacibn
sensual. En segundo lugar, se anahua cdmo en la novela se propone una er6tica
fernenina diferente que incluye elementos deliberadamente negados por el Eros
tradicional, ampliando asi la percepciiin metafonca del cuerpo erogeno fernenino.
l En este estudio se utikara la primera edici6n de esta novela publicada en Torres Agiiero en Argentins en 1984.
Para otros estudios sobre esta novela, leer los articulas de David Wfiam Foster y Cynthia Tompkins. Foster estudia el discurso burlesco pomografico de la novela, mientras que Tompkins analiza la abyeccih como método dual de rechazo y aceptacih del cuerpo.
115
En Lo impenetrable la voz narrativa, en forma omnisciente y en tercera
persona del singular, declara desde las primeras h e a s estar escribiendo m a novela
erotica. En eUa se relata los entremeses amorosos de ma efisiva dama de alta
sociedad de veintisiete aÎios de edad, "iiItima descendiente de una anstocratica
familia" (9). La protagonista, que utiliza el apodo de Madame X, recibe un dia una
carta de un admirador con quien ha bailado incidentalmente en una fiesta de disfi-
en la cual le comunica que desde aqueila noche se desvive en m a Iubrica pasibn por
ella Ese mismo dia, luego de individualizarIo a través de la ventana parado enfkente
de su casa, decide cotejar su reaccibn, dejando caer un paiiuelo de su pertenencia
hacia la calle. El misterioso cabdero, al advertir la presencia de la prenda finamente
bordada con las initiales MX, se -bulle de narices sobre ella y percibiendo el solo
aroma de la dama comienza a hacer el amor cual si se trama de un objeto fetiche.
Madame X, conmovida por esta ardiente y apasionada demostracih, se dispone a
recibirlo cuanto antes en sus aposentos, pues: "las inverosimilitudes que provocaban
sus encantos no la asombraban, pero esa respuesta verosimil casi la anonado" (18).
Sin embargo, éste sera el comiemo de m a serie interminable de malentendidos y
confusiones que prmogar6.n el encuentro s e 4 hacia el final de la novela. El deseo
en ambos protagonistas va creciendo intensamente en una relacion erotica epistolar
que iri incrementando las expectativas en Madame X de encontrarse con el
atormentado caballero. El protagonista masculine, por su parte, se las ingenia
continuamente para escabullirse de la exposicih directa al cuerpo sexuado de su
116
amada, debido a que no resistiria la intensidad de un encuentro que pondria en peligro
su integridad corporal. Por esta razon encuentra su satisfaccih siempre a prudente
distancia del objeto deseado plasmada en un esquema onanista. Luego de
innumerable cantidad de desencuentros y ya en los uitimos episodios de la novela la
tan esperada convergencia camal se concreta, no satisfaciendo en absoluto la
expectativa despertada en la fmtasia de Madame X. La trama se revela en m a
recumencia ciclica, al conclnir con la llegada de m a carta de otro admuador, factor
que determina el comienzo de una nueva orientacion del deseo de la protagonista. La
voz nanaîiva cornenta que este nuevo pretendiente puede otorgar qui& suficiente
trama como para escnbir una nueva novela erotica.
Esta novela juega en distintos niveles del registro discursivo con convenciones
que existen acerca de cbmo debe ser escrita m a novela erotica. Su plante0 de
naturaleza lcdico-ir0nica afecta, en el plano interpretativo, prejuicios que influyen en
corno los lectores interpretan una situacion como erotica, poniendo en evidencia
elementos estiüsticos utilizados en el género con el objeto de manipula. la exaltacion
de los sentidos en los lectores. En su estructura, el texto esta fiaccionado en
dieciocho apartados, cada uno de los cuales se encuentra encabezado por un precepto
que parodia regulaciones 1itermia.s. El tono ironico con el cual es th redactados estos
mandatos fomenta la desacralizacibn de toda posible regla que pretenda normatizar
la manifestacib er6tica literaria en cualquiera de sus aspectos. Estos epigrafes son
enlistados nuevamente al final de la novela a modo de estatuto, ridicdizando criterios
117
reguiativos del género. Cynthia Tompkins comenta que "Los epigrafies versan sobre
los requisitos del texto erotico, de modo p e leidos en conjunto ta1 como se presentan
en el indice, constituyen un tratado sobre el género" (183). Lo que parece no
advertirse en esta b a c i o n es el modo de parodia en el cud e s t h representadas
estas regdaciones normativas, elemento que traza m a importante diferencia en la
interpretacih del texto. La metafora que se desprende de la estructura de la novela
posee dos facetas que fomentan la transgresi6n en dos niveles discursives diferentes:
en el h b i t o de 10 nomativo que subvierte mandatos literarios, y en el discurso
erotico que, al ser representado hiperbolicamente en el texto, transgrede propiedades
de un Eros caracterizado por cornplacer solo a ma de las polaridades del deseo. El
epigrafe del primer apartado provee una ejemplificacitin de 10 dicho:
Sin embargo, en la novela erotica, como en el erotismo, no caben las
ahxiciones a priori. La unica certeza depende de la escritura, que es
un acto erbtico entre el escdtor y la palabra. (9)
Esta afimiacion insi& que toda asercih formulada en base de prejuicios en materia
de erotismo queda invalidada por el mismo objeto trangresor intenta regular. Si se
comprende a la eroticidad de una manera diferente como una contravencih
simbolizada en el regreso hacia el cuerpo sensual, resulta difïcultoso concebir alguna
clase de regdacion que delimite un fen6meno cuya naturaleza O esencia se
contrapone a las normas sociales. Intentar regular esta manifestaci6n seria algo asi
como negar en este acto el sentido 10 erotico. En cada uno de los capitulas
subsiguientes se encuentra a modo de encabezamiento ma regla del registro del deber
ser literario que simula en tono humoristico regdaciones a priori que intentan
detenninar arbitrariamente este hbito. La voz nmativa incorpora diecinueve
recomendaciones que parodian keverentemente este marco de legalidad, para,
postenomente, en cada uno de los capitulos transgredir estos supuestos lineamientos
interdictorios . La intertextualidad de estas convenciones y su posterior
quebrantamiento es una constante que caracteriza a la parodia en esta novela.
En este escrito se entendera por parodia al efecto subversivo proveniente de
la convergencia metaforica de dos niveles discursives paradojicos. Un registro que
recrea imaginariamente una representacibn existente como deber ser iïterario y el otro
nive1 que, cual imagen invertida del primero, subvierte ir6nicamente sus premisas.
El encuentro agiutinante de estas dos facetas de la parodia genera en la percepcih
lectora una nueva refiguracion que amplia su referente signifcante. Regresando al
andisis de los epigies que encabezan los capitulos puede observarse que en tercera
En estos términos intelectivos la conceptualizaci6n de parodia se acerca al alcance otorgado por Linda Hutcheon en A Theorv of Parody, quien establece que: 'Tarody, therefore, is a form of imitation, but imitation characterized by ironic inversion, not always at the expense of the parodied text. Parody is, in another formulation, repetition with critical distance, which marks difference rather than similarity''(6)). En el olamoron que surge de esta forma particular de Mitacion que juega entre similitudes y diferencias es donde radica el efecto subversivo de la parodia. Hutcheon también propone que "Parody is one of the major f o m of modem self-reflexivity-.." (2); en esta tonica se remarcara el valor de esta propuesta al ofkecer el texto una imagen de cuerpo fernenino en la c d los lectores pueden captar también su propia imagen invertida en la proyeccih de su propio deseo reflejado sobre el cuerpo textual de la novela.
119
persona y con la utilizacion de verbos como "debe, tiene, es, persigue" se simula la
presencia de ma voz narrativa con tono autoritario que elabora restricciones que
M e n a como se "debe escniir una novela erotica." En el tercer apartado el epigrafe
establece que: "en toda novela erotica que se precie de serlo, debe haber un pasaje
fiierte y descriptivo donde la imaghaci6n descanseY7 (19). Sin embargo, cuando llega
el momento de describir eroticamente el encuentro sexual entre Madame X y un
sujeto de baja calai@ que por equivocacih su criada ha dejado ingresar a su casa, se
obvia deliberadamente toda explicitaci6n detallada. Posteriormente, la misma voz
narrativa se justifka diciendo: "Este pasaje debiera ser fierte y descriptivo, pero es
mejor obviarlo porque Io seria excesivamente" (28). Esta paradoja demarca m a
contradiccibn entre Io reglamentado previamente por la supuesta autoridad literaria
y el hecho concret0 que desaibe el relato, jugando a su vez con la expectativa liibrica
de los lectores al incorporar un tono irOnico que aleja al pasaje del modelo anticipado
en la noma y subvertido par6dicamente en la omision. Este descentramiento de la
regdacion erotica tiene el poder de provocar y cuestionar valores y prejuicios que
Agen inconscientemente esta calificaci6n. La desacralizacih de chones que
pretenden delimxtar al género va poniendo gradualmente en evidencia 10 subyacente
de un discurso que intenta contener la manifestacion erotica en la manifestacibn
literaria y que ha afectado a la forma en que se ha percibido la realidad sensual del
cuerpo fernenino. Mary Louise Pratt comenta que: "critical scholars have explored
the ways cannons and canonization processes are socially determined, dong lines that
120
co~~espond to lines of social hierarchy" (1 1). Si se interpreta esta nomativa cual
reflejo de un esquema de poder cpe subyace en toda mdestaci6n literâria, el hecho
de transgredir con humor estos estereotipos est5 promoviendo, en cierta forma, m a
apertura hacia el desafio de imposiciones provenientes de un sector de poder. Gil
Tobar cornenta que: "la labor productora en arte (erotico) siempre ha sido masculins
en un aplastante porcentaje" (75). Que m a mujer escriba una novela er6tica es ya de
por si un acto provocativo y m6s aun cuando en ella se estan cuestionando
reglamentos y estatutos literarios y sociales. Por 10 tanto, esta novela se convierte en
ma doble transgresibn que fomenta, a través del hurnor, ma apertura hacia nuevas
refiguniciones imaginarias que afectan la percepcih de 10 erbtico.
La ironia en esta novela es como un h o estilete que se inserta en la
articulacih entre dos campos discursives diferentes: el de 10 dicho y el de los hechos,
el de la ley y el de la contravencih, el del simbolo y el cuerpo, liberando en su carga
hilarante y en forma de placentero descubrimiento su efecto subversivo. En el
décimo-tercer apartado la voz narrativa comenta que:
La novela er6tica necesita un espacio donde se describa el imbito, el
respeto y el fieno de la ley, no para transgredirlo como el erotismo,
sino para acatarlo como la sociedad Un espacio narrative que funcione
a modo de reflexi6n alarmada sobre el axiorna: "10 prohibido esth para
ser violado." (97)
En este capitula, este supuesto espacio de respeto a la legalidad esta representado por
una honrosa institucih social: el "Palacio de Justiciay' (97).
vicisitudes de un juicio entablado contra Jonathan por
121
En é1 se desarrollan las
haber ocasionando, a
consecuencia de un acto masturbatorio, catastrofes naturales y daiios personales: "Los
cargos imputados eran: homicidios por imprudencia, en el niimero de quince,
provocacih de desastres, destnicci6n de uimuebles" (98). Cuando el juicio ingresa
en su etapa probatoria la intensidad erotica de los temas vertidos en el alegato van
incentivando la excitacibn del public0 presente. Lo que habia comenzado como un
incidente aislado de una dama del piiblico desfogando sus apremios sexuales con su
casual compaÎiero de asiento, va creciendo en intensidad lubrica hasta llegar a m a
explosi6n orgiastica de una magnitud propia de festival dionisiaco, en donde hasta la
multitud que curioseaba hera del recinto invade la sala: "La mayor parte estaba con
ropas hechas jirones, volaban prendas intimas, se produjeron fornicaciones
monshuosas, aisladas y en cadena, naturales y contranaturay' (109- 10). Este espacio
de respeto a la ley, propuesto en el epigrafe que encabeza el capitula, es transgredido
en el transcurso del mismo en la parodia de la institucih social, representante por
excelencia, de la justicia. En este recinto sagrado ni la figura del magistrado que
preside el proceso salva su integridad corporal: "cuando el juez se sintio penetrado,
quiso levantar el martillo para suspender la audiencia, record6 que estaba roto y con
un gemido solo a t id a decir: -Se aplaza la sesi6nY7 (1 10). El relato, contrariando 10
previamente h a d o , es llevado hacia el oxMoron simbolizado en la apoteosis de
este axioma subversivo que versa: "10 prohibido esta para ser violado" (97). Esta
122
actitud crea en la mente del lector un espacio de discrepancia entre 10 expresado como
ley y 10 descrito como acontecimientos acaecidos en la narracion. En esta h e a de
pensamiento, los lectores se ven lanzados hacia m a dimension paradojica que genera
un sentimiento de confiisibn, especialmente en 10 referente al cuestionamiento acerca
de d e s son los heamientos legales que necesariamente regulan el erotismo como
elemento anhquico por su misma naturaleza. Este esquema de ley y transgresibn
ayuda a los lectores a comprender la innuencia que poseen reglas provenientes del
otro literario u ûtro social sobre el cuerpo textuai, poniendo en evidencia la injerencia
que posee el deseo en la confïguracibn imaginaria del texto.
Esta alteracion de los estatutos normatives posee un poder ambivalente. Por
un lado, pone en evidencia algunas de estas premisas de efecto regulativo en la novela
erotica denunciando su unipolaridad en relacih al deseo. Por el otro, establece un
paralelismo con la incidencia que posee este mode10 erbtico impuesto desde una
alteridad masculins sobre la representacion del cuerpo de la mujer. Paul Lauter, en
Canon and Contexts, comenta que el arbitrio literario ha estado conkolado
mayoritariamente por criterios masculinos y que esta activa participacion de la mujer
va a traer necesariamente cambios f'undamentales a la sociedad. (26-7) A lo que
podria agregarse cpe la refl exibn sobre la caracteristica transgresora del Eros pone en
evidencia un deber ser que intenta delimitar su libre expresion libidinal en todos los
hbitos sociales, incluyendo el narrativo. La novela ridiculiza esta demanda social
que ha intentado mantener alejada a la mujer de su genuina expresi6n sexuada y que
123
afecta prohdamente la percepcih de su cuerpo er6geno. La voz narrativa describe
la realidad de Madame X en un vivir el presente sin cuestionarse acerca de normativas
sociales que puedan restringir sus andaruas sexuales, impropias, claro, para una dama
de su alcurnia. Volcada hacia m a vida totalmente desenfkenada, su actitud va
subvirtiendo un rol fernenino pasivo en relacih con el deseo y expectativa social
ironizando premisas de la demanda er6tica masculins que pretende controlar una
m d e s t a c i h cuya esencia es de natudeza dinamica. Cuando la atencibn Lectora se
encuentra con la voz narrativa declarando en tercera persona que esta en proceso de
escnbir una novela erotica, su esquema prefigurativo le predispone a buscar ciertos
lineamientos narratives caracteristicos del género. Esta preconcepcion fomenta un
ansia expectante que seri desestructurada progresivamente por el tono irOnico
utilizado en el devenir del relato. M6s especifïcamente, cuando esta especulacih a
prion es proyectada sobre las caracteristicas fisicas de la protagonista, la conciencia
lectora resulta eng6ad.a por una primera descnpcih de Madame X que, en términos
de voluptuosidad, dice:
Tenia buen cuerpo, caderas espesas, senos abundantes, sujetos en sus
ropas como condenados, pero después, cuando se Liberaban, qué de
sorpresas, qué de maravillas ante los ojos que esperaban una silnde O
una sardina, y en cambio, descubrian esas opdencias donde perderse.
(20)
El texto parece responder a esta expectativa liibrica de cuerpo sensual; sin
124
embargo, con el acaecer del relato estas caracteristicas se û6.n alejando gradualmente
de una estetka feminea que responde al deseo del otro masculuio. El exuberante
semblante corporal del comienzo id d i e n d o un deterioro progresivo, proceso en el
cual la mirada del otro se revelarzi como un importante colaborador O complice. Este
acercamiento inicial a la corporeidad de Madame X representa solo un espejismo
fûgaz que juega con la fantasia sensual en su faceta de anticipacibn liibrica, la cual
se ajusta, en cierta medida, a aquello que los lectores podrian considerar adecuado
para una protagonista de novela erbtica. A continuacion, el relato comienza a
describir en forma hiperbdica e ironica el menoscabo que va s a e n d o este modelo
voluptuoso, que afectad irremediablemente la integridad corporal de la protagonista
y con ello la percepcidn del modelo erotico destinado a seducir a los lectores. Esta
descripcibn comienza a demarcar un derrotero par9dico en el relato, evidenciando la
contracara de un cuerpo femenino que, constrenido en ma apariencia seductora, va
sufiiendo un menoscabo en su integridad imaginaria. La voz nmativa se encargara
de ir desmihncando sistemiiticamente cualquier modelo de objetivacih erotica,
Llevando el descalabro del cuerpo de Madame X hacia extremos hiperb61icos7
evidenciando simb0licamente el efecto que la demanda er6tica posee sobre la imagen
corporal fernenina. No s6lo sera el paso natural del tiempo el responsable de esta
decadencia, sino especialmente los malos tratos que la misma protagonista infiinge
a su propia corporeidad en su afan de agradar a las exigencias del deseo social.
Madame X, angustiada por la ansiedad de no poder encontrarse con su escurridizo
galas sufke tortuosos agravios:
En el interin, perd% dos dientes y se fiactur0 un tobillo en uno de sus
apresamientos febriles, crey6 oir la voz del caballero en la c d e y de
esta ilusi0n a precipitarse sobre el nlo de los escalones no paso ni un
mùiuto. La pérdida y el accidente le dejaron m a leve desigualdad por
partida doble, en la cavidad de la boca y en el caminar que se torci6 un
poco hacia la derecha. (8 1)
El anhelo de encontrarse con su distante espectador colabora en la irreversible
fbpen tac ih de su cuerpo y parodia a la incidencia que posee el deseo del otro en
su apariencia corporal. Esos cambios irreversibles que sufie el cuerpo de Madame
X son tomados con ma indiferencia alarmante por ella, como incidentes que no
poseen mayor relevancia y que debe resignarse a sufiir como mujer. El semblante del
deseo er6tico representado en este fugitivo admirador continuari acelerando su
decadencia corp6rea en un proceso de autodestmcci6n y desestructuracih de la
ideniidad hagharia, promoviendo en los lectores una reaccibn en su espectro sensual
y un cuestionamiento acerca del espacio en el cual se fija la percepcih er6tica
cuando esta dirigida hacia un cuerpo fernenino que evidencia un constante deterioro.
El texto parodia la presih impuesta desde la expectativa er6tica de 10 social,
haciendo que los lectores experimenten el juego que subyace al deseo, al remarcar
ir6nicamente su contracara, en el proceso de desintegtacih de la identidad corporal,
que se manifiesta en directo detrimento de la conciencia imaginaria fernenina en su
126
plenitud erogena Esta exigencia, que en a lgh moment0 es externa a la mujer con
el pasar del tiempo, se va intemalizando, convirti6ndose en un proceso de
autodestrucci6n O constmccion imaginaria, ficticia y fiagmentada. Sucesos simples
como el de calmar la impaciencia por la interminable espera de su pretendiente,
detonan en Madame X este mecanismo autodestructivo, alejando su imagen de
aquello fomentado por el deseo erotico:
En esas dos horas, hasta las cinco, se abuni6 mortalmente. Tan
mortalmente que arniino su tocado y casi amena26 su integridad fisica.
En efecto, se mords las ufias y después las cuticulas, se r a d la cabeza
y deshizo sus d o s , rasp6 sus mejillas con ma uiia rnocha pero
inquiets, que le revivi0 un rasg&n, y finalmente, se palpo un diente
flojo y en la desesperacih del tiempo que no coma lo ernpuj6 hacia
atras y hacia adelante hasta que se lo encontr6 en la mano. (5 8)
Estilisticamente, este ejemplo esta utilizando verbos cuyas comotaciones derivativas
sipficantes poseen un tono agresivo, como "afnilnb, amenazo, mord%, deshizo,"
para remarcar una conducta reflexiva de agresih que la protagonista dirige hacia su
propio cuerpo. Estos actos de tono masoquista que se autoidkhge con tan alarmante
naturalidad y a veces hasta con cierto placer parecen estar parodiando el proceso de
desintegraci0n que sufie la unidad i m g h r i a corporal fiente a la represibn del deseo
proveniente de 10 social. AI contmio de 10 que podria esperarse después de este
inmodemdo maltrato, la dama se regocija y disfkuta de dichas &entas: 'Madame X
127
se alegr6 casi de los incidentes de iiltimo momento que le habian ayudado a
sobrelleva. su impaciencia" (60). La protagonista parece totalmente ajena al dolor en
este proceso de desintegracion y cual cuerpo de meeca se disloca sin muestra alguna
de resistencia. Esta acentuacih ir6nica del proceso de desmembramiento de su
unidad imaginaria invita a reflexionar sobre la causa que genera esta anestesiada
agresih. Con respect0 a la desarticulacion que sufie el cuerpo fernenino de su
realidad erogena, RosaLind Coward comenta que:
(.. .) the fkgmentation of the body -the body is talked about in terms of
different parts, 'problem areas', which are referred to in the third
person: 'flabby thighs. ..they.' If the ideal shape has been pared down
to a lean outline, bits are bound to stick out or hang down and these
become problem areas. The resdt is that it becomes possible, indeed
likely, for women to think about their bodies in t e m of parts, separate
areas, as if these parts had some separate He of their own. It means
that women are presented with a fiagmented sense of the body. This
fkagmented sense of self is likely to be the foundation for an entirely
masochistic or punitive relationship with one's own body. (43-4)
Esta imaginaria conciencia fragmentada puede ser parangonada con la actitud
autoagresiva expresada en el texto, que en la reflexibn corporal de Madame X en el
espejo del deseo social adquiere un tinte sadico. Este sentimiento se evidencia en la
actitud de indiferencia e insensibilidad hacia el dolor que eila experimenta. El texto
128
parodia esta consecuencia en la figura de una protagonista de novela erotica, ubicando
a los lectores en un lugar desde el c d pueden experimentar las presiones
provenientes de su propio deseo que d u y e sobre esta codïguraci6n corporal
percibida como erotica, creando un paralelismo con la expectativa social. Esta
situacion de compromiso con el deseo del Otro social descentra a los lectores de su
referente lubrico al encontrarse con una percepcih hgmentaria que puede resultar
chocante en cuanto realidad corp6rea femiflea Esta complicidad en la desarticulacih
imaginaria invita al cuestionamiento acerca de la incidencia que posee la propia
expectacion er6tica sobre el estereotipo del cuerpo de la mujer. La protagonista,
fiente al acontecer reflexivo de su imagen especular, experimenta un proceso de
enajenacion de su realidad corporea, adoptando, por tanto, m a actitud totalmente
trivial y aceptando imposiciones estéticas como aquello a 10 que toda mujer debe de
resignarse:
Se perfumo los I6bulos de las orejas, se aplic6 otra Capa de polvos y se
d detenidamente en el espejo. Las amgas habian desaparecido, sus
ojos bdlaban, olia como las diosas. El corsé le oprimia el pecho y le
d5cultaba la respiracih, pero no era un mal efecto, tomaba y exhalaba
el aire a sacudidas, como una adolescente emocionada. Se pelIizc6 con
fiierza las mejillas para que adquineran buen color .... se habia puesto
zapatos que la sostenian mal, con tacos altos y mis pequeiios de la
medida que usaba. Tenia el pie grande y s&a por esa falta de
elegancia (24-25)
El texto pone Masis en este encubximiento de ma realidad erbgena y el d a o
causado por los instrumentos de ortopedia estética que Madame X utiliza para
distorsionar su apariencia con el objeto de mantenene a tono con las exigencias que
devienen del deseo voyeurista de 10 social. En este ejemplo, la utilizacion repetitiva
del pronombre reflexivo "se," como "se miro? se peilizc6, se peI-f'umO, se habia
puesto," vuelve a evidenciar el sentimiento de ser ajena a su realidad corporal,
respondiendo a cierto automatisme involuntario inconsciente que alude a una otredad
enajenada de su realidad imaginaria. Este otro imaginario es un mode10 recreado para
el deleite de la contemplacih er6tica sin nin& vestigio de albedrio. La demanda
erotica, que privdegia esta faceta estética en la metafora corporal de Madame X, se
traduce en el plano imaginario a lineamientos requeridos por la moda como
proyeccih ironica especular. En esta imagen refleja se evidencia un discurso que
cual requerimiento extenor obliga a la protagonista a descentrarse de un ser en si,
hacia ma suerte de ser en apariencia. Los verbos en forma reflexiva denuncian al
misrno tiempo cierto allanamiento hacia la demanda social que afecta la conciencia
perceptiva de cuerpo como totalidad. Estos rituales destinados a la complacencia de
la contemplaci611 del otm son Uevados irOnicamente hacia extremos de
autoff agelacih, evidenciando con elîo esa parte de la realidad del cuerpo que se niega
en todo proceso de "embellecimiento." Madame X, con su complicidad inconsciente,
deja en evidencia la contracara oculta, en una suerte de juego engaiioso especular que
al tiempo de ir fiagxnentando su conciencia corporal va profùndizando un sentimiento
distante de su imagen. Una de estas complacencias simbdicas de su época es la
utilizacih del corsé, instnrmento de ortopedia estética disefiado para seducir la
percepcih er6tica mascutina, realzando en el plano de lo visual ciertos rasgos que
buscan exaltar su incitacion sensual. Sobre este tema, Richard Martin y Harold Koda
comentan: c%disp~tably, but often with argument that is hyperbolic or specious, body
shaping is related to cultural perceptions of the erogenousy' (46). Este instrument0 en
su forzamiento artincial de los contomos parece parodiar en el texto la distorsi6n
imaginaria de la realidad corporal cuando responde O se allana a la demanda del deseo
er6tic0, factor impuesto por un afh de contemplacion de una ilusibn que simula un
ideal de objeto sexuado a cambio de una buena cuota de s~fkimiento.~ El texto
demarca ir6nicamente su efecto diciendo: "...tomaba y exhalaba el aire a sacudidas
como m a adolescente emocionada" (24). Esta consecuencia que el corsé produce
Barbara Ehremeich y Deirdre English, en su libro For Her Own Good: 150 ars of the Emerts A r ce to Womerl, cornentan que el corsé era un artefact0 muy
usual en el siglo pasado y que: "Some of the short-term results of tight-lacing were shortness of breath, constipation, weakness, and a tendency to violent indigestion. Among the long-tem effects were bent or fkactured ribs, displacement of the liver, and uterine prolapsed (in some cases, the uterus would be gradudy forced, by the pressure of the corsef out through the vagina)" (98). Para una informacion m6s detallada sobre el corsé y sus consecuencias, consdtar The History of Underclothes de C. Willett y Phillis Ciuinington en sus investigaciones sobre la historia del corsé, y espe&camente en ma revelacih de Mrs. Walter en su libro de Fernale Beau': de 1837, quien aseveraba que el corsé causaba toda clase de graves consecuencias al . . . . cuerpo (83). Para m a perspectiva médica, leer The Physician and Sexuality ui Victorian Arneric;b de John S. Hder y Robin M. Haller, paginas 3 1-2.
13 1
representa el punto culminante de la legalizacih de un instnimento de tortura en
funci8n de una erOtica llevada al limite de ma demanda sadica e insensible, recreando
un paralelismo reflexivo con el deseo fijado primordialmente en su convergencia
visual. Paralelamente, la protagonista cede a oîra demanda estética de su época que
piensa que la mujer con pie pequeÎio es mis atracti~a.~ Madame X con sus diminutos
zapatos casi no puede mantener el equilibrio, pero acepta esta irnposicion como parte
de la moda Estos requerimientos que condiciona. la vestunenta, accesorios y
cosmética recrean la ilusion de un cuerpo en disposici6n sexual destinado a la
complacencia libidinal del otro textual. Rosahd Coward comenta que:
The 'aesthetic sex' is the subordinate sex because beauty like tmth is
one of those empty te=, med by the values of a particular society at
a given historical moment. So when a woman is upheld by society as
beautiful, we c m be sure she expresses, with her body, the values
currently surrounding women's sexual behavior. The emphasis on
women's looks becomes a crucial way in which society exercises
control over wornen's sexuality. (77)
Este parrafo, explicita de por si, demarca la relacion entre Io erotico, la estética y el
poder sexual, evidenciando que la ideologia que subyace a ese cuerpo percibido como
Para mayor Iliformacih sobre la historia del zapato y sobre las tortuosas costumbres del pasado leer: Florence E. Ledger, Put Your Foot Down: A Treatise on
story of Shoes.
132
belIo esta intimamente relacionada con un esquema de control sobre su expresibn
sensual y con ello sobre su manifestaci611 libidinal. Estos estatutos proMsorios y
cambiantes de la moda son indudablemente una construcci6n social dinamica que
posee directa incidencia en cbmo la mujer debe de presentar su cuerpo y algo am mis
grave, en c6mo esta percïbe su propio esqyema corporal en su expresi6n er6gena. Las
exigencias totalmente insensibles al s-ento que experimenta el cuerpo de
Madame X denotan uns patética aceptacion masoquista de estas imposiciones. Su
participacion en tortuosas sesiones de vestimenta y preparado pone en evidencia la
intemalizaciion y aceptaci6n de nomas provenientes del deber ser social que actuan
sobre la percepcih estética El texto evidencia la complicidad fernenina en el
proceso de fiagmentacih de su propio cuerpo, cumpliendo rituales que producen
sufiimientos fisicos, psicol~gicos y morales que dectan profiindamente su identidad,
especificamente su aspect0 corpord.
El deseo de Jonathan, plasmado en sus cartas, se convierte también en un
importante colaborador en este proceso de disgregacion que sufke Madame X. Al
contrario de 10 que podria esperarse, el texto parodia por inversion la demanda
estética masculha que mega a su deseada dama que atrofie 10 mas posible su
apariencia, con el proposito de salvaguardar su propia integridad corporal y deseo
edtico: ' le rogaba que se deara usted" (78), con el objeto de controlar el terror que
le produce la realidad sexuada del cuerpo de Madame X:
Le pido, oh, estratagema imposible que oculte su hermosura Vistase
de 'andrajos', use la ropa de su criada. Calce
zapatos enomes cuya sola vision me repugne.
133
ese pie r n i ~ s c d o con
Tinase los dientes con
hoIlin, pintura verde ... Ciibrase los cabellos para que su mata sedosa no
me asnxie con su sola conternplaci6n O si debe contemplarlos, que
estén mustios y blanqueados por la s d O la ceniza. (77)
Este pasaje parodia en un oximoron ir6nico la injerencia del deseo masculine en la
configuraci6n corporal, forzando lineamientos prefigurativos que acarrean a los
lectores como representantes de la expectativa erbtica del otro. La utilizacion de los
verbos en forma imperativa, "oculte, vistase, tinase, ciibrase," remarca esta exigencia
estética como mandat0 extemo. Jonathan anticipa el fiituro encuentro:
Asi, s610 10 [pene] Uevaremos engafiado a su lugar predestinado y
luego, cuando esté a la altura de la costa, en el acceso mismo de la
bahia fiagante ..., aunque descubra el timo ya sera tarde. Es cobarde,
soy cobarde. (78)
El protagonista implora que el cuerpo de su amada se presente c d a d o , en otras
palabras fiagmentado, para que en el momento de encontrarse ante su realidad
er6gena no se produzca el inevitable deceso del deseo masculino. Se podria entender
este terror, que experimenta Jonathan de encontrarse cara a cara con esta realidad
er6gena fernerima, como ma posibilidad sirnbdica de la muerte de su deseo, que
pondria en peligro a su esquema de poder. Esta ironizaci6n expresada en el
alejarniento del objeto sexuado deja en evidencia que este control en apariencia
encubre un engaiio que gobiema el deseo erotico masculine al negar deliberadamente
ciertas partes del cuerpo fernenino para subsistk en su tension sensual. Ana Maria
Moix comenta que "el erotismo (apela) a la sensualidad. Por 10 tanto, el erotismo, la
seflsualidad, nombra O recrea una irrealidad" (205)! Si se considera el erotismo como
el arte depurado de la exaItaci6n de la sensualidad, podna obsewarse a esta
percepcih como ma ccirreaIidad'y resultante del mismo proceso de depuracih
imaginaria, negando necesaria parte del proceso que afecta al objeto en tanto
percibido como er6tico. Para ejemplificar esta propuesta se puede utilizar una
analogia con el arte culinario. Aquello que en alta cocha se maninesta como el plato
terminado (cuerpo er6tico) es presentado de una manera que incita a los sentidos para
abrirse a pleno. El aroma, la textura, la apariencia y el gusto son elementos
inductores que conducen hacia la explosion de placer O especie de climax culinario
simbolizado en el acto de degustacibn. En este producto gastron6mico h a 1 se
esconde parte del proceso, detalles que hacen a un todo como realidad cirlinaria
deliberadamente negados O excluidos en la presentacih y percepci6n del plato
Para mayor infonnaci6n sobre la novela erbtica se puede leer el artîculo titdado ccArqueologia de la imagimci6n: erotismo, transgresion y pomografïa," de Iris M. Zavala, quien entiende a 10 erotico como uua exaltacibn de los sentidos y describe los discursos p o m o ~ c o s como: "... mono16gicosy y ponen el acento en el dominio, la autondad y el control sobre los cuerpos y los destinos. Desaparece el dialogo y el intercambio, y solo se inscribe un género discursive de autoridad y dominio, que silencia y oprime" (161). Paralelamente se puede leer "Erotismo y literatura," de Ana Maria Moix, en el cual se realiza m a diferenciacih entre el erotismo literario y la pomografb, el primer0 como explotacion de los sentidos y el segundo como texto cemdo.
135
terminado. A nadie le m ' a encontrat en la mesa la foto del pato recién degolIado,
O el ceremonial de desplumado, u otras escenas que incumben a la preparacih que
pueden no resultar agradables ai comensal por lindar con sentimientos de repulsih
y rechazo. Volviendo a la percepcih er6tica del cuerpo femenino, si se la observa
en un paralelismo con la representacibn que se acaba de realizar del ceremonial
culinario, podri advertirse como el observador O degustador, segiin sea el caso, se
encuentra seducido por esta presencia sensual y sus sentidos incitados al m-o 10
van preparando para lo que sera el punto culminante de su encuentro sexuado (reai
O fantaseado). No obstante, al igual que en la escena culinaria, la tension erotica no
resistiria captar la totalidad del proceso que ha permitido presentar este cuerpo
femenino como susceptible de ser deseado. El minucioso ceremonial de limpieza,
pintado y peinado que son parte indispensable para este £in se convierte en una
realidad que queda deliberanilmente fbera del espectro perceptive. Es decir, hay una
necesaria negacih de una porcibn del proceso que estropearia el goce de los sentidos.
Si trasladamos esta relacih metonu;nica/metafOxica al texto er6tico y a su relacion
con los lectores, seni posible observar los mismos lineamientos: un acto de percepcih
que busca en el texto cual cuerpo sensual el regocijo de los sentidos, y una textura
estilistica que promueve ma relacibn de tensi6n dinamica que puede llevar O no hacia
el climax literario. Sin embargo, en la contracara especular de esta representacion,
a los lectores no les agradaria encontrarse con esa otra parte que implica la tediosa
cotidianidad de un proceso indispensable para que ese cuerpo textual pueda
136
presentarse como deseable. Elementos que hacen a la correccih, redaccih,
depuracion estilistica, etc. quedan deliberadamente hera del espectro perceptivo,
puesto que afectan'an indefectiblemente la estética del producto hal. Es factible
observar c6mo la novela, al parodiar la presencia de la noma erotica en su incidencia
sobre la imagen feminea, muestra la totalidad de un proceso que afecta la percepcih
del texto y el cuerpo en su relacib reflexiva. Repensar 10 erbtico como un acto que
implica una fragmentacion y negacion de un todo resulta un paso decisivo para
redefinir una nueva dimension sensual que incluya también aquello expulsado del
campo de la perception en funcion de la pe~venc ia del placer en el lector. En
mono eramaticg Octavio Paz realiza la siguiente asociaci6n que puede aunar la
relacibn perceptiva fiagmentada del texto, el cuerpo y el sentido:
(...) la escritura es cuerpo ... el cuerpo se ofkece como m a totalidad
plenaria, igualmente a la vista e igualmente intocable: el cuerpo es
siempre un mis alla del cuerpo. Al palparlo, se reparte (como un texto)
en porciones que son sensaciones insbntaneas: sensacion que es
percepcion de un muslo, un lobdo, un pezh, una uia, un pedazo
caliente de la ingle, la nuca como el comienzo de un crepusculo. El
cuerpo que abrazamos es un rio de metamorfosis, una continua
divisibn, un fluir de visiones, cuerpo descuartizado cuyos pedazos se
esparcen, se diseminan, se congregan ... el cuerpo es el lugar de la
desaparicion del cuerpo. La reconciliacibn con el cuerpo culmina en
la anulacion del cuerpo (el sentido). (123)
Este pasaje ejempmca muy poéticamente la paradOjica relaci6n entre texto, cuerpo
y sentido. La metamorfosis resultante de este encuentro no permite capta. la
extension corporea en su totalidad, generando en su lugar un fluir de fkagmentos. El
sentido, cual realidad signincante, se desprende necesariamente de la corporeidad, O
como bien dice Massirno Desiato: "La corporeidad queda excluida de la esencia del
yo, de esa intirnidad m6s viscerd que es el pensamiento" (1997 13). Por 10 tanto, el
sentido erbtico se ha alejado inexnediablemente de la erogeneidad del cuerpo.
ParadOjicarnente, las cartas de Jonathan, en tanto texto, declaman la necesidad
de presencia del cuerpo anhelado; sin embargo, en su sentido erbtico se maninestan
en un movimiento totalmente contrario a este reconocimiento directo. La voz narrativa
invierte nuevamente la expectativa erotica para evidencia. el verdadero motivo en el
que se funda esta demanda. Esta ironia se fo j a con su estnictura paradojica en una
fantasia que fusiona el miedo con el placer de ser devorado por el sexo de su amada:
Camino lentamente a su encuentro, 10 sé, pero también sé que me
aguarda el hacha del verdugo. Su sexo conocera mi miembro y lo
decapitara de fuerza, derramarft sus liquidos como una sangre blanca.
Toda lentitud es poca para preparar tan deleitoso aniquilamiento. (32)
Este "deleitoso aniquilamiento" puede ser interpretado como fantasia de retorno hacia
el cuerpo er6geno fernenino, en el cual el individu0 sacrifïca su propia subjetividad
a costa del placer exparnientado en la unidad indiferenciada con si misrno. El 6rgano
138
sexual fernenino esta parodiando el poder simb6lico de castracih, representado en
la autoridad del padre, que pone en peligro la integridad corporal del protagonista.
Paradojicamente, resulta contradictorio que siendo esta una novela erotica, Jonathan
se las ingenie durante todo el relato para mantener una prudente distancia de su
pretendida, manifestando textualmente su '?enor de 10 desconocido" (64). Al mismo
tiempo, Madame X practica libremente su sexualidad sin intimidade en absoluto la
realidad corp6rea de los individuos de diferentes estatutos sociales con los cuales
desfoga sus apremios sexuales. H. R Hays en The D a ~ e r o u s Sex comenta que la
cultura occidental basada en diferentes tradiciones mitol6gicas parece demostrar que
'%e male attitude toward female sema1 functions is basically apprehensive; women
in short, are dangerous" (44). El protagonista masculine maninesta abiertamente su
terror de acceder al cuerpo sexuado femineo y en sus cartas se presenta como un
kamikaze erotbmano dispuesto a morir por su honor y su soberbia viril: "mi miistil se
confiesa, pero no terne a la muerte, erguido y potente le espero con la cabeza
levantada para que usted, a su tiempo, se la corte" (65). La utilizaci6n del verbo
"corta.?' sugiere la existencia de cierta fantasia de castracion que acucia a l
protagonista. Sigmund Freud, en Totem y Tabk imagina la prohibition del incesto
a través de la amenaza de castracion como una ley primera, supuesto fundante del
orden social, intimidaci611 ejercida simbdicamente por el padre de la horda primitiva.
Lacan sugiere su actual pervivencia en forma de la 'Tey del padre," como peligro de
castracion proveniente del representante de la ley. La amenaza de castracih resulta
139
un elemento determinante en la resolucih del controversial complejo de Edipo. El
texto parece parodiar este postulado hdamental de la teoria psicoanalitica fieudiana,
cediendo en una inversi6n irOnica esta potestad de castracih a la mujer, que convierte
su 6rgano sexual en simbolo de poder y deseo.
En la contracara del poder, el rasgo ya mencionado en Jonathan de su miembro
en ereccih permanente se convierte en una constante a través de toda la novela.
RecUfTiendo otra vez a los simbolismos analiticos, esta irOnica ostentacion podria ser
interpretada como una parodia del objet9 falico, espectro metonimico que subyace
se- la teoria lacaniana como szgnflcante del deseo. Este fa10 en ereccion presente
a través de todos los capitulas se muestra como elemento decorativo que despierta
conmoci6n tant0 en hombres como en mujeres, pero en el plano concret0 del
encuentro sexual con la corporeidad de Madame X resulta un total fiacaso. Esta
puesta de r n d e s t o de un elemento simb6lico de poder contribuye a la
desmetaforizacih del grau falo como simbolo que ha controlado, se- esta
orientacion psicoanalitica, el derrotero del deseo en la sociedad y en el inconsciente
de cada individuo. Luce Irigaray, en Speculum of the Other Woman, remarca que
tradicionalmente ha existido una sobrevaloracih del 6rgano sexual masculine, que
en el plan0 imaginario se percibe como presencia falica y por correlato una
desvalorizacion del sexo fernenino debido hdamentalmente a su ausencia como
percepcion anat6mica (47-8). Larry Grimes, junto a otros lingüistas, reconoce que:
'W fa10 representa la esencia del hombre, el simbolo del poder sexual que se proyecta
140
a todas las otras facetas de la vida" (32). Esta representacih metaforka hace alusibn
a un esquema de poder ancestral que se ha perpetuado a trav6s de todos los tiempos,
simbolizando la demostracih de autondad, virilidad y fecundidad. La hiperbolica
representacion de este rasgo corporal con un poder descornunal capaz hasta de causar
desastres natrnales se desmitifka en el momento critico en el cual simplemente debe
calmar la expectativa despertada en su amada Esta sobrevaloracih resultante de sus
solitarias hazaiias onanistas y las cartas prometedoras de proezas maritimas
extraordinarias naufhgan Uremediablemente en una bochomosa polucih precoz. En
la novela este portentoso poder representado en una solitaria e insensible satisfaccih
narcisista al llegar el momento de otorgar satisfaction al otro fernenino, deja en
evidencia su indiferencia apatica cuyo O bjetivo primordial es la auto satisfaccih
El caballero yacia sobre la alfombra y ni mastil apuntaba hacia el cielo.
AviRiimente, Madame X tend% la mano, con la decisih de no dejarlo
escapar en esta ocasion Lno le habia escrito el caballero, 'Yrepe al
masfil y que el maçtil la sostenga al vaivén de las olas?", pero antes de
alcanzarlo, de que se produjera por fin el conocimiento del tacto, de
que su mano se llenara y apretara, anticipando en ma rima gozosa lo
que sucederia mis tarde, et miktil, con un ruidito miserable, se
derrumb6 sobre cubierta y hundi6 el barco.
-Jonathan- dijo, atmda, Madame X iPero pué condena! Justo en ese
momento al caballero se le ocda naufiagar. (146)
Esta representacion de la declinaci6n del poder falico es ironizada en este oprobioso
hundimiento, que desde el campo de 10 simb6lico y de lo poético se desplaza hacia
el registro de 10 imaginario de la realidad corporal. Sarchticamente, esta
manifestaci6n devastadora se neutraIiza con nada menos que el panico que le causa
la cercania del sexo femenino. Este descornunal potencial masculino es puesto en
ridiculo no satisfaciendo en absoluto la expectativa erdtica de su vanidoso despliegue
poético, el cual desmitifka esta alegoria falica Esta irdnica representacih tiene el
poder de jugar en el plano de la fmtasia con la desconstrucci6n de un orden
jeriirquico simbolico para constniir sobre las cenizas de este simbolo nuevas
relaciones metaf'ricas, cuyas derivaciones signincantes de poder se desplazan
metonimicamente hacia el poder femineo.
Este sujeto castrado rnasculino estaria revistiendo en el plano alegorico la
conceptualizaciOn de los simbolos de poder social, que subyacen, se@ Irigaray, en
la distribuci6n del poder. La inversion del esquema en 10 imaginano tiene un efecto
sobre 10 simbolico, proponiendo ma nueva percepcidn metaforka que afecta los roles
de género como constructos sociales, representacion impuesta por una norma ajena
que afecta al cuerpo sexuado tanto masculino como femenino. Esta representacion
invertida de poder tiene ma correlacih con el término de ccdefamiliarizaci6n"
142
empleado por Elaine Sh~walter.~ Dicha expresion es utilizada en la teon'a del arte
para explicar su sentido y consiste especincamente en un proceso a través del cual el
arte fûerza la metafora prefigurativa que incide en la percepcih de objetos y formas
para incorporar nuevas derivaciones signincantes a un concepto que se consideraba
normal O familiar bajo normas preestablecidas . Esta "defamiliarizaci6~" extendida
hacia la expresih artistica literaria, seria m a manera de descentramiento que al
ampliar la potencialidad interpretativa en su nive1 perceptive incorpora en el texto
nuevas representaciones que revierten el statu quo. La inversion de roles sexuales,
y sus connotaciones en base a 10 activo O pasivo, establece un discurso pan5dico que
deja en evidencia la falacia prefigurativa que los centros de control han establecido
como h b i t o de realidad. Showalter en A Literature of Their Own comenta que el
cambio de roles es una técnica que pone en practica la defamiliarizaci6n de los
patrones preestablecidos (150). Al misrno tiempo extendiendo esta derivacion teorka
se podria aplicar este térmîno al descentramiento del género que Gambaro realiza en
su novela "er6tica7' al alejarse irreverenternente de los chones que intentan regularla.
A fin de profûndizar este andisis critico, resultari interesante ahondar en la
paradojica relacih existente entre la metafora, 10 er6tico y la corporeidad. Un
razonamiento de Octavio Paz sobre la literatura erotica puede contribuir a aunar
Para mayor infonnaci6n sobre la "defamiliarizaci6n" se puede leer su definicion en la Encyclopedia of Contem~orarv Literary Theory: Approaches. Scho1a.s. Terms editada por Irena R Makaryk, en las phginas 528-29.
143
metonimicamente estas nociones. M i m a Paz que el lenguaje en su relacih con Io
er6tico se desplaza de su poder nominative hacia un h b i t o expresivo en el sentido
que se transforma en un promotor en potencia de derivaciones signincantes que
incitan ma multitud de emociones y sensaciones (26). Aqui, entra en vigor el poder
metaf6ricq que parecena t o m e mis rico en contenido er6tico cuanta mb distancia
toma del objeto nominado O cuerpo sensual, y cuantas rnh derivaciones signincantes
hacia ese referente genere. Esta simbolizaci6n se engendra en m a contradiccih
permitida por la misma metafora, puesto que el discurso er6tico parece tomar mayor
intensidad sensual cuanto mb alejado se mantiene del referente del cuerpo y mis
elaborada sea su remisibn metonimica hacia esa extemi6n erogena. Existe en la
escntura er6tica esa potencialidad derivativa que resulta en cierta manera una
contradiccih y que Paz metdoriz6 con el té,rmino "desencamaci6n." Se podna
observar cierta asociacih entre aquello que Ia expectacion lectora rnasculina
demaflda de un cuerpo femenino en un texto er6tico en tanto apariencia sensual, y 10
que las nomas parodiadas en cada capitulo de esta novela exigen al "cuerpo"
nanativo para ser considerado como er6tico. En ambos casos, la metafora del cuerpo
femenino en su identidad imaginaria se ve profundamente intluenciada hacia un
alejamiento de su realidad er6gena. Este razonamiento posee ma derivacion
metonimica hacia el polémico tema de la er6tica masciilina, que propone que el
modelo er6tico tradiciond ha estado consagrado primordialmente para alimentar
unilateralmente la antorcha del deseo masculino. Rosario Ferré, en Sitio a Ems,
144
propone la existencia simultanea de un Eros femenino, que se maninesta como una
liberacibn de la creatividad a través del reconocimiento y expresih de su energia
libidinal. Esta manifestacion de la libido feminea esta intimamente relacionada con
un retomo hacia su cuerpo y el reconocimiento en la recreacion sensual de esta
energia que es de su propia esencias Fmé concibe este Eros como una energia vital,
intimamente relacionada con esta condici6n sexuada que amplia el espectro figurativo
de la metafora er6gena feminea. Elena Gascon Vera, coincidiendo con esta
propuesta, comenta que:
En Sito a Eros, Rosario Ferré preconiza la idea politica y subversiva
que es ratincar la existencia de un Eros individualmente fernenino
paralelo e independiente del Eros tradicional masculine, para que la
plena concienciacion de este Eros distinto desemboque en una situacion
de poder que cambie la sociedad patriarcal occidental y se consiga, por
tanto, una concepcih nueva del mundo. (103)
Esta manifestacih en pleno de un Eros femenino incluina la liberacion en la eleccion
del objeto hacia el cual est6 dirigida, en un descentramiento que corniema primer0
por el retomo hacia el propio cuerpo, para luego variar libremente el género del sujeto
Elena Gascon Vera comenta que el Eros femenino esta intimamente relacionado con ''las caracteristicas sexuales y, de entre éstas, la dimension de Ia maternidad" (105). Para mayor informaci6n sobre esta orientacih ideolbgica leer: Rachel Blau de Plessis, 'Washington Blood: Introduction" and Jane Flax, "The Conflict Between Nurturance and Autonomy in the Mother-Daughter Relationships and Within Feminism. "
145
hacia el cual esta orientada como manifestacion amorosa. Volviendo a la novela,
sena posible observa. corno esta refiguracion proporcionaria diferentes alternatmivas
para refigurar la representacih metaforka de la Libido fernenina que dimana del
discurso del texto y que hace referencia a un cuerpo er6tico de naturaleza diferente.
En la protagonista es posible vislumbrar un Eros que se libera en cierto grado de la
represion masculins de la ley, especialmente en 10 que hace a la eleccion del objeto
hacia el cual se encuentra dirigido. Es asi que esta energia Libidinal en Madame X,
a veces esta orientada hacia otra mujer, ya que entre los encuentros sexuales que le
otorgan mayor cornplacencia a la inquieta dama e s t h aquellos que experimenta con
su criada (subversion que se manifiesta contra Io social y contra la exclusividad del
género opuesto). Aunque en un nive1 consciente de la protagonista existe aiin cierto
vestigio de ma conciencia social, en los hechos concretos del relato los encuentros
sexuales con su criada le proporcionan pemanentemente una profunda satisfaccibn.
Es en sus sueÎios donde esta explosion erotica fernenina se libera como manifestacion
de goce de su propio cuerpo. La voz narrativa comenta que Madame X:
Sono con Marie ,... Marie seguia perteneciendo al sexo fernenino, pero
inverosimilmente poseia también, y con generosidad, los atributos
opuestos que, homor, ella acariciaba y besaba En un momento dado,
Marie dej6 enteramente de ser mujer (con atributos) y solo f ie hombre,
y en otro momento dej6 de ser hombre y solo f ie mujer, sin que
Madame X experimentara, en ninguno de los tres casos, la menor de las
146
decepciones. Mientras g o d a con Marie, encarnada sucesivamente en
los tres cuerpos, se regocijaba aiin mis con el pensamiento de tanta
variedad disponible que el corn& de los mortales no aprovechaba
porque hacia un nudo con su propio deseo. (88)
Este ccnudo7' representa la ley que reviste la erbtica; la liberacion de su libido genera
una expresih genuina de sexualidad en el plano onuico en funcih de un erotismo
que se aparta del r e f m e cultural. Si bien en algunas exclamaciones la voz narrativa
deja entrever un atisbo de juicio moral O conciencia rectora, en la fantasia del sue60
se esta subvirtiendo panjdicamente el mandat0 de eleccion objetal, promoviendo una
revisualizacih sobre la direccionalidad del deseo que podria ser una caracteristica
diferente y subversiva en tanto expresih de un Eros femenino: "Madame X... se
apoy6 en Marie y la oli6. Marie estaba a l alcance de su mano, como algo dispuesto
a ser tragado y masticado, algo drspuesto a ser mirado y olido, algo caliente, algo que
se tocaba, algo que tomaba y concedia" (149).' Este regreso a los sentidos es otro
factor que, se* Julia Kristeva, caracteriza el lenguaje femenino. Audre Lorde en
Sister Outsider comenta que la mujer debe aprender a reconocer su poder erotico,
como fuerza creativa en un camino dual que conecta 10 espiritual con 10 politico (55).
Esta variacion en la eleccih de objeto en el cual se fija el impulso sexuado de la
En la teoria psicoanalitica &eudiana, la eleccih de objeto u objetal es el "acte de elegir a una persona O un tipo de persona como objeto de amor" (109). Para . . mayor informacih leer el Piccionario de Psicornal e - -
ISIS de Laplanche y Pontalis, piigina~ 109- 1 12.
147
protagonista esta contradiciendo en el plano simbolico el discurso social, cediendo
a la demanda de ma urgencia sin muestras de represibn. Monique Wittig en The
Lesbian Body cornenta acerca de esta eleccion homosexual en la mujer:
(...) a theme which cannot even be described as taboo, for it has no real
existence in the history of literature. Male h o m o s e d literature has
a pst, it has a present The lesbians for their part, are silent -just as ail
women are as women at a l l levels. (9)
Esta eleccih de objeto de amor femineo es de por si un acto subversive que ha estado
silenciado en la literatura Iatinoamericana y que despliega m a nueva refiguracibn del
acto de expresih de liberacion de la mujer que desafia por cierto la ley del padre.1°
A través de esta libre eleccion la narracih libera su poder expresivo para llegar a
poseer una autonomira del discurso nanativo masculino. Uno de los mejores métodos
de emancipacion de prejuicios y preconceptos para una nueva erotica fernenina es la
que podtiamos denorninar "escritura er6genaY', plausible de otorgar a los lectores una
ampliacion metafOrica de conciencia que les posibilite el descubrimiento de su propia
parte fernenina
Al nnal de la novela puede observme otro pasaje que hace referencia a la libre
eleccih objetal y actualizacion de impulsos semiales cuando finalmente se produce
el encuentro tan esperado de los protagonistas. Madame X reclama insatisfecha a su
'O Para mayor infonnacih sobre el lesbianismo como base de liberacih sexual leer Jill Johnston, Lesbian Nation: The Feminist Solution.
148
desfogado admirador: "no me has penetrado," y é1 le contesta: "No importa. Lo
irnpenetrable es la fuente de todos los placeres, porque no hay placer sin inc6gnitaY'
(148). Madame X no se queda con esta egoista negativa y en proyecto de 'iina nueva
existencia" y en comuni6n con su criada deciden penetrar al cabdero:
Enlazadas por la cintura, saltaron sobre el cuerpo del cabdero que
estaba caido a un costado de la cama y como tantas veces, pero en esta
ocasidn con una consciente alegria que las exaltaba, las alumbraba
mutuamente decidieron, graciosas y desenvueltas, adentrarse, gozar de
10 posible. Penetrarlo. (150)
Esto nos remite hacia el Eros fernenino como una h e m de vida que tiene su
expresion rnkima en la expresih libre de la sexualidad y que se representa en la
parodia de dos mujeres en actitud de penetrar imaginariamente el cuerpo rnasculino
como aquello simbdicamente impenetrable. Esta actitud sexual maninesta la k a
vital primigenia de la mujer que queda plasmada en gozar de su propio cuerpo y
tomar conciencia de dicho acto ignorando los mandatos que provienen del deber ser
impuesto por el otro masculino. En Eros and Power -The Promise of Feminist
T h e o ~ , Hamani-Kay Trask cornenta que:
The erotic, once understood, c m bansfoxm the merely sexual into an
expansive Me-force, into a cornmitment to life which is grounded in
women's experiences. The feminist Eros thus unleashes a desire -for
creative expression, especially in the areas of sexuality and work; for
149
balance among needs, particularly those of autonomy and numirance;
for sharing and interdependence without bondage. This desire is
inimical to the sexual understructure, to values of polarization and
commodincation, to the power of men over women, Self over Other.
(94)
Esta actualizacion del potencial vital primigenio de la mujer en control de su
sexualidad esta plasmada en el gozo de su propio cuerpo y principalmente en su
participacih activa a îmvés de su expresih libidinal en la escntura, que puede Uegar
a otorgar un cambio en la literatura y en su reflexih especular en lo social. Esta
expresih colabora en la comprension de los esquemas de poder que afectan a la
metafora del cuerpo sexuado femenino.
Gambaro en su articulo ccAlgimas consideraciones sobre la mujer y la
literatura." comenta que: "Quien busca su propia voz no puede ser objeto
metaforizado ni metafora sin metamorfosisyy (473). Esta transfomacih imaginaria
interna es necesaria como reconocimiento femenino para luego, desde un campo de
transformacibn rn-etaftafoa, crear nuevas visualizaciones y establecer como
consecuencia cierta autonomia de la er6tica tradicional. Esta actualizacih tender6
a ampliar el campo perceptivo del referente corporal er6geno femenino en la
literatura, afectando paralelamente el campo perceptivo de la mujer en la sociedad.
Tununa Mercado en Letra de 10 muiimo r dice:
(...) la metafora, es un hueco que se quiere sin sentido, pero
150
precisamente por estar encarnado de ese deseo se carga de una
sipficaci6n avasalladora por ausencia, es decir capaz de desmoronar
todo 10 que previsiblemente podia haberse erguido en el camino para
sigdicar, colocando en su lugar la pura signiincacih de la forma. (83)
Es interesante remarcar el paralelismo entre el poder metafOrico que se potencia por
la misma ausencia y la voz femenina que surge en un espacio de ausencia literaria,
colocando en este espacio la signincacih de su cuerpo. Maud Mannoni comenta
que: "El poder de la metafora proviene de todo 10 que se calla, (el retomo de 10
reprimido)" (12). La inversion ir6nica deja al descubierto dos facetas del deseo que
afectan ta representacih metaforica del cuerpo silemiado. Por un lado las reglas que
devienen desde el poder de 10 social que se encuentran profiindamente enraizadas en
la lengua, y por el otro la transgresih que genera cierto placer O goce. Por ejemplo,
en términos dei texto que se esta analizando, desde esta interdiccih se pretenderia
que mm protagonista de novela er6tica tuviese un cuerpo y una actihid determinada,
mientras que en la otra faceta del deseo subsiste la contradiccih que en los hechos
descritos en la nan=ativa transgrede la nonnativa que subyace en forma inconsciente.
Esta contracara del deseo se aleja deliberadamente del objeto, puesto que encontrado
signincaria la extincih O muerte de la apetencia simb6lica que perpetua y justinca
su biisqueda y raz611 de ser. El texto pone al descubierto una estmctura paradojica
que afecta la percepcibn del cuerpo de la protagonista como expresion erotica, que
en una faceîa demandaria inconscientemente que el cuerpo se mostrara como objeto
151
sensual hacia el o ~ o voyeurista social aunque la unica foma de mantener ta1
apariencia requiera el &gir cierta cuota de displacer al mismo. De 10 que surge
el cuestionamiento de c6mo puede ser que un cuerpo se manineste como deseable,
si se 10 esta martinzando con m a interminable bateria de torturas para que se vea de
tai O cual forma. Volviendo hacia esta h e a divisons, puede observarse que esta
representacih del cuerpo er6tico se caracteriza en su deslizâmiento y condensacibn
signifïcante por representar en el plan0 de 10 simbOIic0 una cosa por 10 que no es. En
la parodia de la novela er6tica de Gambaro se evidencia esta manifestaci6n hibrida
que condensa cierta sensualidad de un cuerpo que se presenta como contrahecho y
fkagmentado. De esta manera el texto amplia la posibilidad perceptiva del cuerpo
fernenino al incluir aquello rechazado del esquema configurativo sensual por ser
considemdo antierotico. Los lectores se ven confkontados con aquello del cuerpo que
Julia Kristeva en Poderes de la perversion conceptualiza como abyecto:
Hay en la abyeccibn m a de esas violentas y oscuras rebeliones del ser
contra aquello que 10 arnenaza y que le parece venir de un afuera O de
un adentro exorbitante, arrojado al lado de lo posible y de lo tolerable,
de 10 pensable. AUi est& muy cerca, pero inasimilable. Eso solicita,
inquiets, fascina el deseo que sin embargo no se deja seducir. Asustado,
se aparta. Repugnado, rechaza, un absoluto Io protege del oprobio, esta
orgulloso de ellos y lo mantiene y no obstante, al mismo tiempo, este
arrebato, este espasmo, este salto es atraido hacia otra parte tan
152
tentadora como condenada, incansablemente, como un biimerang
indomable, un polo de atracci6n y de repulsi6n coloca a aquet que esta
habitado por é1 literalmente fûera de si. (7)
En este espacio donde, se* Kristeva, el sentido se desmorona, el texto antierotico
es como un abyecto que se revela al deseo del otro, y se "pe~erte," O sea, subvierte
la ley impuesta por el padre. Cuando aparecen en el texto de Gambaro estas abruptas
e ironicas impciones , la parte racionai del yo, dominada por la sensualidad de la
palabra y preconcepciones sobre una erotica findada en el deseo del otro masculine,
las rechaza e intenta expulsarlas de alguna manera del referente perceptive. En ese
rnismo acto, debido a que ese abyecto O elemento antierbtico es parte también de la
conciencia lectora, pero en foma de negacion, ésta se expulsa a si misma O sea se
excentra, al menos parte de ella Io hace, y asi de esta manera toma cierta distancia de
este mode10 prefigurativo que intenta delimitar O contener el deseo er6tico para
encontrarse con esa otra parte oculta del cuerpo fernenino y de su propio cuerpo como
referente erdgeno. Ese abyecto antierbtico que aparece en el texto es esa parte
descartada, exputsada de la percepcih imaginaria del cuerpo para pennitir que
subsista el deseo, en tanto er6tico. Esos espacios del cuerpo rechazados e s t h
asociados con elementos que generan repulsion, y mis intimamente con la
destniccih, representada simb6licamente en forma de negacibn de ma realidad del
cuerpo er6geno en su proceso de fiagmentacih.
Gambaro parodia la manipulaci6n del lenguaje y el confuso efecto que éste
153
tiene en la representacion simbdica del cuerpo femenino, poniendo en evidencia su
pres ih nomativa como discurso que responde a un interés ajeno a la mujer y que
pretende perpetuar un mode10 determinado de erotica. Irigaray ha denunciado
reiteradas veces a través de sus esgitos que la lengua no es en absoluto neutra, y que
cada individuo, dependiendo de su sexo, se relaciona de manera diferente con ella
(1994 27). En la novela la reflexion sobre el control de la lengua satiriza valores
preestablecidos y juega en su explkacion u6nica con los lectores aiin no conscientes
de estos recursos lingiii'sticos:
(...) en su idioma y entre su gente la palabra que servia para designar
comentemente la esencia de lo femenino es masculine, O de género
masculino. El colmo de la irresponsabilidad linguistica. (25)
La voz nmativa aclara en una nota a pie de pagina, que:
Debe recordarse que la accibn transcurre en Espaiïa. Para los
desprevenidos (lingiiisticamente), Madame X se refiere obviamente a
el cofio. (25 nota 1)
Esta explicita ironizacion se mofa de la relacih entre los centros de poder y la
lengua. Domna Stanton comenta que: 'Çwriting represents the most forcefid weapon
for reappropiating the female body" (76). La tan cornentada propuesta de Wittig y
Irigaray sobre la necesidad de refigurar la lengua para transfomar con ello el campo
simbdico del lenguaje puede relacionarse en la novela con este comentario a pie de
pagina como forma de aclaracion irOnica para los desprevenidos lectores que no
154
hayan notado todavia esta vinculaci6n. Esta propuesta tan espont&nea y sarcêstica a
la vez, tiene el poder de poner de rnanisesto el rnanejo de la lengua en favor de una
Iiidica que se encuentra determinada en el campo de lo simbolico. La voz narrativa,
al ridiculizar y exagerar la fragmentacion del cuerpo fernenino, va dejando al
descubierto la secuela que produce el lenguaje sobre el plano imaginario corporal.
La parodia del discurso er6tico potencia la facultad de concienciar a los lectores sobre
el impact0 que produce la lengua como un factor de perpetuacih de un statu quo
social y, en este caso especinco, en la literatura. Mario J. Valdés en Interpretacibn
hierta cornenta a l respect0 que:
Cada hablante vive la realidad a havés de una lenguaflenguaje
especinca y, puesto que todos los lenguajes naturales conllevan un
cddigo cultural, todos los hablantes se acercan a la realidad mediante
el f iho de un medio lingiüstico-cultural especinco. (21)
Este codigo cultural crea un subtexto que subyace bajo la realidad social en
tanto hablante, factible de ser variado para la conveniencia de cualquier sector de
poder. El hacer consciente a través de la parodia estructuras, valores y nomas que
circunvalan la cultura tiene el efecto de neutralizar una de las principales armas de
toda ideologia que es su desapercibida subyacencia. El hecho de subvertir la
autondad narrritiva de la novela representa, en modo figurativo, rechazar lineamientos
que la propia voz inconsciente impone al crear nuevas derivaciones signincantes. El
poner Iiidicamente en evidencia el control de la lengua sobre la percepcion er6tica del
155
cuerpo de la mujer tiene un efecto f'undamental al colaborar en la manifestacion de
un Eros desvinculado de un esquema monolitico de poder. Paralelamente, en esta
misma tonica, los nombres de ambos protagonistas son también parodiados para
otorgar una revalorizacih sigdicante del efecto que dicha nomuiaci6n posee en el
campo simbdico. En la novela la protagonista rehiisa ser nombrada, pues ella
considera que est0 representaria de dguna manera exponerse a los demis: "Ni su
nombre conocia Madame X porque le parecia que difundirio era como mostrarse
desnuda no importa a quién" (39). El nombre es un simbolo y como tal pertenece al
campo del lenguaje. El hecho de ser individualizado por este simbolo representa el
ingreso del sujeto al campo signincante de la cultura. Paradbjicamente, Madame X
pasa desnuda gran parte de la novela; sin embargo no es a esta desnudez a la cual ella
terne, sino a la de quedar expuesta a un c6digo que al norninar domina, limita y
controla. Nombrar es darle realidad simbolica a algo O a alguien y Madame X parece
rehusar a ser participe de esta restricci6n. Por tal razon, ni su entomo social ni los
lectores llega. a saber su nombre; nunca tend& la posibilidad de identifïcarla
completamente y con ello dgo de Lo impenetrable se pone par6dicamente en juego.
De aqui una remision al titulo de la novela que podna aplicarse figurativamente en
este caso a aquello del cuerpo femenino que no puede ser atrapado en la red del
lenguaje, que no puede ser p e n e d o simbOlicamente, parodiando el discurso erOtico
que circmvala el cuexpo femenino. Paralelamente, el personaje masculino hasta miis
de la mitad de la novela esta identificado por apodos como 'Y?. 5. cama 254" (40), o
156
el "cabdero." No obstante, al revelarse su nombre como "Jonathany' queda al
descubierto parte de su identidad, sin que est0 tenga mayor signincacion. Sin
embargo, Madame X cree que el género masculine puede perniitirse estas licencias
cornentando que: "Con los hombres era distùito, para ellos coman otras leyes de
pudor y comportamiento, y el nombre seMa para mostrarlos en un exhibicionismo
nominativo, paralelo a otros exhibicionismos que les correspondian por naturalezay'
(40). Este cornentano pone en evidencia c6mo el lenguaje afecta de manera diferente
a uno y otro sexo. Esta controversial situacion pone de m d e s t o prejuicios que son
impuestos a los sexos y que son condiciones que se dan en relation a m a lbgica
social de control y manipulacih a través de la lengua.
Jonathan, representante fidedigno del discurso social, experimenta una
cantidad innumerable de poluciones, siempre manteniendo, por supuesto, una
prudente distancia del cuerpo de Madame X; la simple percepcih fiagmentaria de la
realidad corporal de su deseada dama parece ser suficiente para producir su éxtasis
incontrolable. La fantasia erotica del protagonista se regocija, crece y se mantiene en
el texto con la sola percepcih de simples fragmentos del cuerpo O prendas de su
amada En esta derivacion si@cante magnincada panjdicamente en el texto, el
protagonista toma ciertas partes O prendas de Madame X, colmando con eilo el vacio
simbdico del objeto deseado como un todo. Esta forma de satisfaction se conforma
con estas simples sefiales interpretadas por Jonathan como er6ticas en su demanda
sexual, desplazando intemionalmente el encuentro directo con una totalidad corporal,
acontecimiento que pondria en peligro la supervivencia de su deseo. Esta situaci6n
se encuentra m6s detalladarnente sugenda en las cartas que el g d h dirige a su amada,
impregnadas por un tono de siiplica que deja entrever una especie de necesidad de
fiagmentacion de este cuerpo sensual. Al mismo tiempo, un paiiuelo, un aroma y un
bucle se convertiran en objetos substitutos que reempla.zar6.n la gestalt er6gena como
extensih corporal ansiada. La apetencia del deseo del cuerpo fernenino como
fkgmentado subyace y alimenta estas fantasias justincando un arcaico e inconsciente
sentido fetichista de supervivencia del deseo que parece necesitar de ese cuerpo
disgregado. La utilizacion de objetos fetiches esta magnincada en el texto,
remarcando con ello esta obsesih social desmedida que transfoma ciertas prendas
de vestir O partes del cuerpo como medio de perpetuar la negacih de la integridad
corporea fernenina. l l Antonio Tello sostiene que el fetichismo signinca una:
Veneracion a los objetos. El fetichismo er6tico comporta un culto
desmedido y a menudo excluyente a determinadas partes del cuerpo
(tobillos, ojos, manos, ndgas, etc.) O prendas (zapatos, bragas, ligas,
sostenes, etc.). (175)
Cornentario explicita de por si a 10 que podia agregarse que estos objetos O partes,
que estan simbdicamente conectados con la representacion imaginaria masculins del
l i EL términoferiche es uîilizado por Freud para designar una elecci6n objetal parcial en la cual m a de las partes del objeto de amor pasa a representar simbdicamente el sujeto en su totalidad. Para mis infomacih leer el articdo 'Tetichisrno," Vol. XXI, p5gina.s 149-159.
158
cuerpo er6tico de la rnujer, tienen un poder metonimico derïvador hacia fantasias
infantiles de cuerpo fiagmentado que gobieman la representacih del objeto de amor
materno. En esa etapa primaria de la evoluci6n sexual alguna prenda O parte de la
madre posee para los niiios el poder simb6lico de sustituir al objeto que provee
aliment0 y protection, otorgando placer en su fantasia de cuerpo presente,
suprimiendo con eUo la angustia resultante del provisorio alejamiento del cuerpo
nutricio.
El fetiche, como representaci6n signincante, aglutina en forma simbdica el
cuerpo erbgeno fernenino de Madame X en al* fiagmento, rasgo O prenda de vestir
al derivar metonimicamente al protagonista hacia el todo sexuado, contribuyendo a
rnantener la prudente distancia del objeto amado. Cuando la protagonista arroja por
la ventana su paiïuelo, el solo aroma de éste transporta a Jonathan hacia un trame
orgistico en plena calle. El caballero, en una carta dirigida a la protagonista con
posterioridad a este acontecimiento, comenta al respecta:
Adorable criatura, ese trozo de tela me dio esperanzas, pero 10 peor de
las esperanzas es que mueren con la realidad. Ya no existe de tanto
tocarlo, aspirarlo, comerlo. Oh si, 10 mastiqué, 10 degluti, 10 integré a
mi cuerpo, es came de mi came y sangre de mi sangre. (3 1)
En este ejemplo se puede observar la transmutaci6n del cuerpo de Madame X en este
objeto fetiche; al ser éste ingerido por Jonathan, se produce la integracih simbdica
con el objeto deseado. En un segundo ejemplo, ella arroja un bucle de su cabellera
y esta parte de su cuerpo tiene nuevamente la îuerza de producir una multitud de
explosiones orgkticas en Jonathan: l2
iOh, qué espectaculo ins6lito! El cabdero estaba tirado largo a largo
en el suelo, boca abajo, con la cabeza en direcci6n al bucle. Lo olia a
la distancia, con las narices muy abiertas y trkmdas, y se estremecia,
lanzando esos adlidos cada uno de los cuales marcaba -y est0 Io
comprendio Madame X por fernenina intuicibn- el fin de un orgasmo
y el comienzo de otro, O viceversa, tan poco descanso habia en el
cuerpo del cabdero. (36)
Se puede observar un paralelismo entre la satisfaccih sexual fetichista y el
discuno erotico, en cierta manera ambos incentivan a la fiagmentacih del objeto de
deseo, al mantener distante al cuerpo fernenino como totalidad erbgena en el plano
fisico y simb6lico. Ambos mantienen como en el p h d o m a relacion onanista que
se expresa en el nive1 de fantasia sexual donde kagmentos del cuerpo pasan a
representar simb6licamente el todo y con ello suprimen el poder erogeno en su
l2 El pelo ha representado un fetiche por excelencia a través de las distintas culturas. En Fantasias er6tica Peri Rossi cornenta que: "El fetichismo que rodea a los cabellos es muy antiguo; tanto en el caso de los hombres como en el de las mujeres, representa el poder sexual, la energia, la vitalidad, la fuerza" (1 18). Luisa Futoransky en Pelos comenta que: "el tema 'pelo ' no deja en n i n a sitio a la gente indiferente; de inmediato impone un mundo de suefios, tabues, seducciones y rechazos" (62). Para mis informaci6n sobre el fetiche ieer a Francisco Umbral,
160
En Griselda Gambaro parodia la novela erotica y con ello
pone en evidencia la incidencia que el discurso y expectativa er6tica poseen sobre la
metafora del cuerpo femenino en su faceta imaginaria, al tiempo que pone de
rnadiesto el efecto fhpentador que posee el deseo social sobre la gestalt corporal
femhea. El texto dehea ihnicamente ma erbtica diferente que incorpora en su
expresion libidinal partes del proceso sensual, deliberadamente ocultas en el ser para
los ojos del otro, O para el deseo del oho. En esta manifestacih de tono humoristico,
la autora desacraliza nomas O mandatos que desde la normativa literaria intentan
delimitar la libre expresih erotica, con el objeto de dar continuidad a un esquema de
complacencia unidireccional. Con esta propuesta parodiada de la novela erbtica la
autora contribuye a evidenciar la relacion metaf8rica que se entabla entre el cuerpo
femenino y el deseo er6tico y con ello provee un primer paso en m a refiguracih
imaginaria que afecta esta representacih, orientando la busqueda hacia una
manifestacibn libidinal que necesariamente debe sublevarse a ciertos esquemas
subyacentes en la lengua, en la literatura y en la sociedad.
El reconocimiento del poder del cuerpo de la mujer en
A ~aixiio sepndo G. H, de Clarke Lispector
En A paix50 semmdo G. H,L Clarice Lispector relata un proceso introspective
en el cual la protagonista abandona su dimemi6n de humanidad para recuperar un
espacio corporeo interior y en este proceso redescubrir su conexi6n interior con lo
universal. A través de un descentramiento referencial G. H. se aparta de ni ser de
cultura, en m a experïencia existemial que descentra su conciencia perceptiva del
poder monolitico del simbolo al reivindicar una parte reprimida de su cuerpo
vinculada con 10 instintivo. La protagonista intenta cornunicar al lector un estado
dterado de conciencia, resultado de una vivencia introspectiva que la ha desplazado
desde el campo de la palabra hacia el reconocimiento de m a identidad arcaica,
anterior a la aparicion misma de la lengua. Este moment0 a priori a la constituci6n
de su ser de lenguaje ha sido percibido por G. H. como una dimension que escapa al
poder vertical del simbolo y se acerca a una realidad inmanente en su cuerpo, y a
trav6s de ella a una divinidad heterogénea de naturaleza fernenina. En este capituto
se estudiara como esta busqueda de la identidad feminea en la novela propone un
En este estudio se utïlizara la primera edicibn de esta novela que fue pubiicada en Rio de Janeiro por la E d i t h do Autor en 1964, asi como tarnbién la version castellana titulada La pasion sep$i&JL, *e de la editorial Penirisula, publicada en Barcelona en 1988 y traducido por Alberto Villalba.
recomdo inîrospectivo que se desplaza desde el campo del ordenamiento simb6lic0,
afravesando el registro de 10 imaginario, hacia un mis alla del simbolo y del icono en
el contact0 directo con 10 instintivo de su cuerpo. Paralelamente, se pondra de
maninesto c6mo este recomdo incumbe el reconocimiento metaforico del cuerpo
como un poder arcaico que subvierte a la verticalidad monoteista del simbolo y la
imagen, desvirtuando la duenc ia que ésta posee sobre la configuracih corporea
simbdica e imaginaria.
do G. Hz relata la experiencia de una mujer madura, escultora,
Para mayor informaci611 sobre esta novela leer a: Assis Brasil., Earl E. Fitz, Jacques Howletf Elizabeth Lowe, Emir Rodn'guez Monegal, Benedito Nuries, Regina Helena de Oliveira Machado, Daphne Patai, Marta Peixoto, Eduardo Prado Coelho, Solange Ribeiro de Oliveira, Olga de S6, Gilda Salem Szklo, Berta Waldman. Brasil estudia en pequeiios frzigmentos dgunas imageries potticas, pensamientos primitives, existencialismo y sentimientos m'sticos de este relato. Fitz investiga la innovacih de su escritura como una autenticidad del "sef en la escritura brasilena. Howlett, a través de una perspectiva psicoanaütica, pone énfasis en el sentimiento de ansiedad y el proceso de autodescubrimiento de la protagonista; para su anaLisis utiliza la version fiancesa de la novela. Lowe analiza las caracteristicas de una literatura urbana en Brasil y especificamente en Rio de Janeiro en esta novela Nunes en Q
spector enfatiza la pasibn del lenguaje en su biisqueda de expresar 10 inexpresivo (10 neutro) en su itinerario mistico; 'en su articula "Dos narradores brasilefios7' analiza el silencio en las obras de Clarice Lispector y Osman Lins en un contexto postmodemo; en su articdo "Clarice Lispector ou O Nauhigo da introspecçiio" examina al juego de identidad en un viaje introspective de tres obras de Lispector: A 0-do Cr. HL, A ho - - ra da estrela y 1 Jm sopro de da Oliveira Machado ilustra la fascinaci6n de Clarice Lispector por 10 desagradable, por 10 "feo" en su narrativa. Patai estudia a través de la lingiii'stica su experiencia mistica y establece que sus fonnaciones y definiciones son muy altisonantes pero sin mayor contenido. Peixoto evidencia la interrelacibn entre el g-o, narrativa y violencia en la obra de Clarice Lispector. Prado Coelho examina el hito divisorio de las obras de Clarice Lispector antes y después de A D&&
G. H. como punto decisivo en su namtiva Ribeiro de Oliveira en "A barata
de muy buena posicih economica, que vive en el atico de un lujoso e f i c i o en Rio
de Janeiro. La protagonista, a través de un mon6logo interior, pretende poner cierto
orden a una profunda vivencia existemial que ha turbado su capacidad de
comprensih intelectiw., modificando ineversiblemente la perception que ella poseia
de si misma y de su relacion con el rnundo circundante. El espacio namtivo
corresponde al int&or de su apartamento, lugar en el cual se encuentran diferenciadas
dos keas bien detirnitadas. La primera corresponde a aquella zona usualmente
habitada por G. H., vinculada metaforicamente con esa faceta de su identidad
constmida para mtene r las apariencias en 10 social. En contraposicion, se encuentra
el cuarto de la criada como metafora de su cuerpq espacio en el cuai la protagonista
sufke el influjo de m a fbena centripeta que la pone en contact0 con una dimensih
profunda de su interioridad. G. H. ingresa a él con la determinacih de ponerlo en
e a crisilida O romance de Clarice Lispector" observa algunos aspectos generales de la estructura, la sintaxis y el vocabdaio; en "The Social Aspects of Clarice Lispector's Novels: An Ideological Reading of &axa0 s e p d o G. HL - ...
'' analka las implicaciones sociales y politicas que la novela subliminalmente propone como relevantes a la sociedad brasilefia contemporhea. En E 1 boom de la novela Jatinoamencana, Rodnguez Monegal reconoce a este relato como uno de los exponentes mas originales de la narrativa de Latinoarnérica; en 'The Contemporary Brazilian NovePY estudia la originalidad hgüi'stica y temiitica en el contexto de la "nueva novela" latinoamericana Si aplica la teoria de la recepcih de Jauss cuestionando la funcih de la epifana en esta obra y estudia la introspection de la protagonista como un método empirico de indagacih metafïsica SzkloY a través de un estudio psicodtico, evidencia las resemblaruas entre '721 bufalo" y la cucaracha como proceso de construcciOn y desconstrucci6n necesario para un autoconocimiento. Waldman estudia la relacion entre el yo y el otro (mucarna-cucaracha) como una integracih de naturaleza neutta.
164
orden, con motivo de que su criada Janair ha dejado de trabajar en la casa. Al entrar
a este lugar que no habia visitado en afios, se encuentra, al contrario de 10 que
esperaba, con un ambiente sumamente limpio, ordenado y pleno de luz. En este
espacio comienza a ponerse en contacto con un vacio propio como esencia de su
cuerpo negado. Otro detalle que la induce hacia m a indagacih de su identidad es
el contorno de un cuerpo fernenino bosquejado por Janair en una de las paredes
blancas del cuarto. La protagonista, al idenacar ese boceto como metafora de su
image4 comienza a experimentar un cuestionsmiento existemial que afecta su propia
co~guraci6n imaginaria al dejar en evidencia una faceta extenor constniida para
complacer al deseo social y m a faceta interior como vacio reflexivo. Continuando
con el reconocimiento de esta habitacion que le resulta ajena, al abrir la puerta del
ropero la protagonista se encuentra cara a cara con un ser que la observa desde un
pasado tan arcaico como el ongen mismo de la humanidad. El encuentro especular
con la mirada primordial kafkiana de una cucaracha la sume en una vision
retrospectiva existencial. Este desplazamiento la traslada irxemisiblemente hacia el
reconocimiento en su propio cuerpo de aqyello esencid que lo emparenta no solo con
ese ser primitive, sino también con la naturaleza misma de las cosas y la divinidad del
universo. Al dia siguiente del suceso, G. H. relata esta experiencia que la ha llevado
indefectiblemente hacia un cuestionamiento ontol6gico con el proposito de transmitir
al lector una vivencia que la ha puesto irreversiblemente en contacto con la esencia
onginaria de su cuerpo y a través de ella con un poder heterogéieo de nahualeza
feminea.
En una primera aproximacib a la novela, los Iectores pueden percibir un
relato pleno de hgmentos conectados entre si por un discurrir metonunico, a través
del cual G. H. intenta poner cierto orden al caos de su experiencia. Este
cuestionamiento es presentado corno un collage de ideas y emociones a través de las
cuales la protagonista pretende otorgar cierta coherencia a m a vivencia existemial
que la ha desplazado hacia un miis alla de la posibilidad de comprension racional.
Este proceso derivativo signincante posee una fluidez multidireccional que intenta
aprehender en fiagmentos narratives el encuentro con un todo infinit0 de la
percepcih corporal. Resulta posible percibir que esta laberintica narracion posee su
propia coherencia interna, un c6digo peculiar que se deja de la lbgica racional del
campo de Io simb6lico y cuyo poder centnpeto promueve un descentramiento
referencial en los lectores como modo altemativo de captar esta experiencia. En una
dilucih de su ser de cultura, G. H. ha s&do una crisis que ha afectado
prohdamente esa parte de su identidad que se encuentra £undada en la dialéctica que
la separa y diferencia del referente del Otro social. Esta faceta esta construida
especialmente con el afan de conformar una demanda proveniente del deseo ajeno que
la induce inconscientemente a pertenecer a un ente colectivo organizado. G. H.
reflexiona:
Talvez desilus30 seja O mêdo de niio pertencer mais a u m sisterna ... E
que minha luta contra essa desintegra~iio esta sendo esta: a de tentar
166
agora dar-lhe m a forma? Uma forma contoma O caos, uma forma da
construçSo à substância amorfa -a visiio de uma came infinita é a visgo
dos loucos. (1 1-2)
Ta1 vez la desilusion sea el miedo a no pertenecer mis a un sistema-..
iY que mi lucha contra esa desintegracion sea ésta: la de intentar ahora
darle m a forma? Una forma circunscribe el caos, m a forma da
estruchira a la sustancia amorfa; la vision de una came infinita es la
vision de los locos. (12-3)
La protagonista intenta otorgar cierta forma a una afhencia de sensaciones y
sentimientos que han descentrado su referente al ponerla en contacto con la esencia
amorfa del innnito de su came. G. H- describe esta cabtica experiencia con el miedo
que tiene de desprenderse de su conciencia restrictiva para poder asi sumergirse en
el reconocimiento metafonco de su interioridad corporal. En esta separacion de la
forma es posible captar un cuestionamiento que trasciende la oposicion dialéctica
sujeto-objeto para diluirse en m a misma unidad como un caos indiferenciado en el
contacto con un mis alla de la estmctura simbdica. Al igual que un viaje hacia el
abismo inconsciente, G. H. en este descubrimiento 'interior intenta poner ciertos
Iunites al reconocimiento de m a pluralidad fiqpentada e inhita, para intenta. asi
transmitirla a los lectores.
El relato enfatka la description de sensaciones que G. H. ha experimentado
167
en el extravio de su esqpema de pensamiento convencional. Esta vivencia es descrita
en forma figurativa como la pérdida de una tercera piema:
Perdi alguma coisa que me era essencial, e que j a ngo me é mais. NZo
me é necessiria, assim como se eu tivesse perdido uma terceira pema
que até entao me impossibilitava de andar mas que fazia de mim um
tripé estavel. Essa terceira perna eu perdi. E voltei a ser uma Pessoa
que nunca fui. Voltei a ter O que nmca tive: apenas as duas pemas.
(9)
He perdido algo que era esencial en mi, y que ya no 10 es. No me es
necesario, como si hubiese perdido m a tercera piema que hasta
entonces me impedia caminar, pero que hacia de mi un tripode estable.
He perdido esa tercera piema. Y he welto a ser ma persona que nunca
fui. He vuelto a tener 10 que nunca tuve: solo dos piernas. (1 1)
La pérdida de este tercer miembro posee también resonancias derivativas hacia el
simbolo filico, objeto aleg61ico que se@ el psicoanalisis ha controlado la 16gica del
poder en la estuctura del deseo social. Este fa10 representa una dimensih del sujeto
de la cual éste ha sido separado para fimdar su individualidad. La pérdida de este ser
en oho sumerge al individuo en una bbqueda imposible de esa realidad primera. De
igual modo, esta separacion del otro O fa10 funda la dialéctica del pensamiento
binano. Esta representacih de una tercera extremidad que une a G. H. a la tienra y
168
equilibra su cuerpo parece representar aleg6ncamente la estabilidad proporcionada
por el sistema racional de entendimiento que puja por la aprehensih del mundo
dentro de ciertos lunites de tiempo y espacio, excluyendo sufilmente todo aqueuo que
no pueda ser aprehendido en esta percepcih Toda manifestacion que escape de este
esquema perceptivo de comprensih es denegada, reprimida, O catalogada como
patolbgica, neutralizindose asi su posible efecto sedicioso O subversivo del orden.
Este orden preestablecido proporciona estabilidad al entennimiento al sustraer a los
objetos de su ser en Io infinito O naftIfaleza onginaria, para instalarlos en el entrecruce
de un tiempo y un espacio determinado en el microuniverso artincial del
entendimiento. La protagonista, en este extravio de la nonnatividad del pensamiento,
sufie el proceso del retomo hacia 10 universal que abre en ella un espacio interior a
través del cual redescubre su vinculo con la infinitud de su cuerpo, dimension
silenciada que demanda ma modalidad diferente de otorgar sentido a esta
experiencia. No es dincil deducir el grado de ficultad que podrian encontrar los
lectores en el acto interpretativo de esta voragine de sensaciones si pretendieran
aborda el texto solo desde una perceptiva de sentido ldgico. Al mismo tiempo,
resulta un desaflo despojarse de estas categorias de pensamiento que constrifien y
normativizan la percepcih para transformarla en una realidad signincante fundada
en una separacih indispensable entre un yo y un oho. Esta dincultad de alejarse del
esquema l6gico restrictive es Mvenciado por G. H. de la siguiente manera:
É &cil perder-se. É tao dificil que provàvelmente. .. Até agora achar-
169
me era jii ter uma idéia de pessoa e nela me engastar: nessa pessoa
organizada eu me encarnava, e nem mesmo sentia O grande esErço de
construçiio que era viver. (10)
Es difïcil perdene. Es tan ciincil, que probablemente ... Hasta ahora
hallarme era ya tener ma idea de persona en la que insertanne: en esa
persona organizada me encarnaba, y en 10 mismo sentia el gran
esfueno de construccih que era vivir. (12)
Esta idea de persona "en la qye insertarse" representa esa faceta de su identidad, que
esta construida en el afan de conformar las convenciones sociales. De igual forma,
este mode10 O esquema objetivado es instituido a los h e s de conforma. una
estnictura de pensamiento determinado. El proceso de "constniccion" queda
expresado en este ejemplo como ese e s h e m continuo de la protagonista por dejarse
de su naturaleza corporal originaria, como parte de m a postura de complacencia hacia
los demis que ignora y reprime una dimensi6n de la realidad del cuerpo que elia
experimenta como infinitud de la carne. G. H. experimenta la dincultosa tarea del
desprendimiento de esa conciencia restrictiva intemalizada desde el discurso social
que equivale a un descentramiento de un espacio simb6lico consimido para encuadrar
como sujeto en la sociedad. Este desplazamiento genera en ella un discurso
antüquico, puesto que sumerge sus raices en un mis alla de 10 inconsciente, en un
regktro que escapa al tremendo poder ordenador del simbolo. Lacan denomina a este
170
registro de Io innominado como Io "real," aquello que escapa a la posibilidad
signincante y se adentra en la infinitud de1 se? La protagonista experimenta esta
experiencia como ma aterradora libertad de encontrarse sin limite dguno:
Foi como adulto entao que eu tive mêdo e criei a terceira pema? Mas
como adulto terei a coragem infantil de me perder? perder-se sigmfica
ir achando e nem saber O que fazer do que se Gr achando. As duas
pemas que andam, Sem mais a terceira que prende. E eu quero ser
prêsa. M o sei O que fazer da aterradora liberdade que pode me
destnllr. (11)
~ F u e entonces en la edad adulta cuando tuve miedo y creé la tercera
pierna? Mas como adulto, jtendré el valor infantil de perdenne?
Perderse signinca ir hallando y no saber qué hacer con 10 que se va
descubriendo. Con las dos piernas que andan, pero sin la tercera que
asegura. Y quiero esta- cautiva. No sé qué hacer con la aterradora
Lacan propone que el individuo con la aceptacibn del signincante fimdamentd, el falo, queda sujeto a l lenguaje y con ello pone limites a m a realidad infinita enceniindola en un espacio y un tiempo que 10 alejan de su realidad onginaria. El registro de 10 ccreal" esta relacionado con la hfhitud del ser, dimensih arcaica donde no ha sido aceptada ninguna ley que permita la separacion entre un yo y un otro. Lo "real" como tal es imposible de delimitar; sin embargo hace su aparicih en el registro de 10 simbolico y 10 imaginario como aquello que se manifiesta como Io no dicho, 10 silenciado, Io no sigdcado. Para mayor informacih leer "Del significante en 10 real, y del milagro del alarido" (207-226),
as psicosis, de Jacques Lacan.
Libertad que puede desûuhme. (13)
El alejamiento del cuerpo infantil representa el moment0 de ingreso ai mundo de las
convenciones sociales, c6digo que separa a G. H. de su naturaleza onginaria. S e m
Kristeva, la mujer en esta transici6n debe constituirse en un c6digo ajeno que no le
pertenece. La representaci6n de m a "tercera piema" podria ser interpretada
alegoricamente como esa pérdida de libertad al quedar como sujeto cautivo bajo el
poder del signo. De la misma manera, este tercer miembro inmoviliza a G. H., al
igual que a los lectores, en una perspectiva referencial hermenéutica que les
proporciona ciertos parhmetros de seguridad. Esta fijacih a una polaridad perceptiva
que va reprimiendo la libertad de otras posibilidades interpretativas ha alejado a la
protagonista del caos de su propia animalidad inshtiva que p e ~ v e en su cuerpo.
Lispector propone una comprensi6n holistica integral sensual que se descentra de este
espacio referencial para remitifse a un mhs alla del registro inconsciente, como medio
de comprender e incorporar una realidad ignorada por el poder de la palabra. El
descentramiento perceptive vivenciada por G. H., en un paralelismo con el acto
interpretativo de los lectores, implica un doble y dificultoso desplazamiento
referencial. El primer0 equivale al desestructuramiento del ser racional, mientras que
el segundo representa el alejamiento de las imposiciones de la cultura irnpuesta por
intermedio de la palabra. Esta subversitin dual deja en evidencia m a naturaleza
onginana doblemente negada en la protagonista y cuyo iinico vinculo conectivo est6
representado por el retomo al vacio sirnbolico de su animalidad corporal. Esta nueva
percepcion le otorga a G. H. la posibilidad
cuerpo femenino en un registro diferente.
172
de reconocer la heterogeneidad de su
El proceso inverso al propuesto en el texto es el que ha controlado desde el
registro simbbolico a la percepcion interpretativa, negando la multiplicidad de la
naturaleza corporal que es parte esencial de cada sujeto. Esta conexSn particular
remite a un vinculo con 10 femenino y propicia con ello un reconocirniento de un
espacio interior de poder. El primer contact0 con esta dimension peculiar es
experimentado por G. H. al ingreso del cuarto de la criada, experimentando el
sentimiento de retorno al caos de su cuerpo. En este proceso va exdihndose
consecuentemente de su ser organizado y talentoso, faceta construida en el afan de
encuadrar en el codigo de su referente cultural:
O quarto divergia tanto do resto do apartamento que para entra- nêle
era como se eu antes tivesse saido de minha casa e batido a porta. O
quarto era O oposto do qye eu criara em minha casa, O oposto da suave
beleza que resultara de meu talento de arrumar, de meu talento de
viver, O oposto de minha ironia Serena, de minha doce e isenta ironia:
era uma vilentaçiio das minhas aspas, das aspas que f h de mim uma
citaçao de mim. O quarto era O retrato de um estômago vazio. (42-3)
La habitacion se diferenciaba tanto del resto del apartamento, que para
entm en ella era como si yo antes hubiese salido de mi casa y llamado
173
a la puerta. La habitacion era 10 contrario de 10 que yo habia creado en
mi casa, 10 opuesto de la suave belleza que resultaba de mi talento para
organuiar, de mi talento de vivir, 10 opuesto de mi ironia:
violacion de mis cornillas, de las cornillas que hacian de
citacibn de mi. El cuarto era el retrato de un estornago vacio.
era una
mi una
(3 7)
Tomar contact0 con la sencillez de este ambiente parece inducir a la protagonista a
un descentramiento referencial, separindola de su ser de cultura y sumergiéndola en
las entranas de un estbmago vacio. G. H- ir8nicamente compara a este cuarto con m a
celda de manicomio, de la cual se han retirado todos los objetos que podnan
identincarh La protagonista toma conciencia del peligro de ser reconocida a traves
de los objetos que pueblan su casa. G. H. percibe cbmo estas cosas que conforman
su entorno la representan y al mismo tiempo la determinan, puesto que fojan un
vinculo de compromiso con la sociedad. La forma en que ha decorado su vivienda,
la distribucion de la luz y espacios, conforman las veces de m a radiografia de su
identidad en el plan0 social. Esta situacion la condiciona a mantener ante los ojos de
los de& una imagen de sujeto creativo, 10 que ella denomina su ser "entre codas , "
como un ser para los demb. G. H. es una escultora reconocida, por 10 tanto, los
objetos de su casa dan muestra de su talento creativo, sosteniendo esta imagen hacia
el mimdo circundante. Pero la vacuidad del pequeiio cuarto de su criada no posee esa
reafirmacion de identidad que la protagonista encuentra en los elementos decorativos
del resto de su vivienda. Este proceso de identifkacion a través de los objetos es
inverso al que va a experimentar a continuacih,
a través de estas cosas u objetos como imagen
desde esta exterioridad de su ser social hacia los
174
puesto que en lugar de proyectarse
hacia la sociedad, su recomdo ira
objetos para ponerse en contact0 a
mvés de éstos con una identidad arcaica como esencia genuina que también es parte
de su cuerpo. El camino contrario que G. H. emprende, impulsada por una fuerza
primitiva, la Ileva, a buscar su sinonimia en la esencia de las cosas mismas y la unica
conexion corniin que encontrani sera el reconocimiento previo de la dimensi6n
desconocida de su realidad corporal. Este elemento conector con la esencia misma
de las cosas representa al mismo tiernpo una c%oiaci6n de sus cornillas," faceta
constniida para la conformidad social.
Esta pequeiia habitacion aislada del resto de la casa encierra una verdad brutal,
metafora de un espacio interior que ella describe como c'vacio seco." La vibrante
luminosidad solar del cuarto es percibida por G. H. como una energia kadiada desde
dentro hacia afuera, y en este sentido se
iluminacih que proviene del exterior
capacidad imaginativa de la artista.
contrapone al resto del apartamento, cuya
ha sido creativamente moderada por la
Esta atenuacih de la luminosidad del
apartamento es plausible de ser parangonada con la represion de la naturaleza
intrinseca de G. H., ya que ambas se encuentran innuenciadas por la expectativa
social:
O apa-ento me reflete. É no idtirno andar, O que é considerado uma
elegância. Pessoas de meu ambiente procuram morar na chamada
175
"cobertura" ... Talvez. Como eu, O apartamento tem penumbras e luzes
umidas, nada aqui é bmco: um aposento precede e promete O outro.
Da minha sala de jantar eu via as misturas de sombras que preludiavam
O 'living'. Tudo aqui é a réplica elegante, irônica e espirituosa de uma
vida que nunca existiu em parte alguma: minha casa é uma criaçiio
apenas artistica. (29)
El apartamento me refleja. Est6 en el iiltimo piso, 10 que se considera
un signo de elegancia Personas de mi ambiente procuran vivir en 10
que se Uama ''bajo los tejados" ... Quiz& Como yo, el apartamento
tiene penumbras y luces hhedas, nada aqui es bmtal; una habitacion
precede y prefigura a la otra. Desde mi comedor veia yo los efectos de
sombras que anunciaban la sala de estar. Todo aqui es la réplica
elegante, ir6nica y graciosa de m a vida que nunca ha elastido en parte
alguna: mi casa es una creacih puramente artOstica. (26-7)
Su apartamento en la atenuacih creativa de la luminosidad se presenta elegante,
ironico y gracioso, rasgos caractenOsticos de una faceta de la identidad social de G. H.
Es asi como estas dos zonas de Ia casa quedan en el texto claramente detirnitadas. La
exterior que refleja una identidad construida en funcion de un compromise socid, que
se manifiesta en complacencia hacia la expectativa externa. La otra zona, asociada
simb6licamente con la habitacih de seriicio, es percibida por la protagonista como
176
una realidad uteral que representa su propia luz esencial. La pureza e intensidad
intxinseca que dimana del pequefio cuarto se Vincula metonimicamente con esa parte
profunda de G. K. que responde a una naturaleza primordiaf, y que se representa
como una intensidad genuina onginaria que ha sobrevivido ilesa a la demanda
coercitiva exterior. Este primer contact0 con la rusticidad de la habitacion la lleva a
reflexionar: "0 que nela é exposto é o que em mim eu escondo" (76-7), 'Zo que en
ella esta visible es 10 que oculto yo en mi." (65). Poco a poco, se irii identincando
con esa verdad feroz como parte también de su realidad femenina que proveera de
luminosidad a la metafora que vincula al cuarto vacio con su cuerpo negado. Otro
detalle que G. H. observa en la habitacion es la presencia de un mural dibujado en la
pared por su criada, Janair. Este elemento cultural en medio de un desierto luminoso
queda descontextualkado del resto del cuarto y genera una reaccih de resentimiento
y violencia en ela. AI observar miis deidadamente este dibujo, G. H. puede
individualizar a tres figuras distintas:
(...) estava quase em tamanho natural O contôrno a carHo de um
homem nu, de uma mulber nua, e de un ciio que era mais nu do que um
C ~ O . (38-9)
(...) estaba casi en tamaiio natural la silueta, trazada con carbonciHo, de
un hombre desnudo, de m a mujer desnuda, y de un perro que estaba
rnh desnudo que un perro. (34)
177
La protagonista se identifïca con esa mujer desnuda y toma conciencia, por vez
primera, del poder que dimana de la mirada del opo. Esta revelacih promueve en
ella wi cuestionamiento que la induce hacia un desplazamiento referencial, como si
esta percepcih dibujada en la pared tomara la dimensi6n de un reflejo especdar:
"Janair era a primeira Pessoa reahente exterior de cujo olhar eu tomava consciência"
(40), "Janair era la primera persona realmente ajena de cuyo mirar yo tomaba
consciencia" (36). Estos ojos del oho son como un espejo que refleja una faceta que
la protagonista no habia captado de si misma hasta ese mornento; esta percepcibn
reflexiva abre un pasadizo hacia una dimension que contiene imaginariamente una
realidad olvidada y reprimida en ella. Como si se tratara de un reflejo vacuo que
devela m a parte negada, G. H. reconoce esa reflexîbn de su propio vacio en este
dibujo de mujer. La captacibn de un contomo carente de esencia la pone en contact0
metonimico con la vacuidad de su propia realidad corporal silenciada, negada O
reprimida bajo el imperativo de la convencih de la cultura y el lenguaje. El tomar
conciencia de eUo la induce a cuestiunarse:
(...) assim deveria ter me visto? abstraindo dequele meu corpo
desenhado na parede tudo O que niio era essencial, e também de mUn
so vendo O contômo. No entanto, curiosamente, a figura na parede
lembrava-me alguém, que era eu mesma. (4 1)
(...) ~ a s i me habria visto? Abstrayendo de aquel cuerpo mio dibujado
178
en la pared todo 10 que no era esencial, y también de mi, viendo solo
el contomo. Curiosamente, no obstante, la figura de la pared me
recordaba a alguien, que era yo misma. (36)
G. H. al comprender que esta percepcibn ajena de la mirada del otro se ha convertido
en m a parte importante de su identidad, y expresa su consternaci6n con la pregunta
exclarnatorîa "jasi me habria visto?." Esta percepcih la c o n s ~ e en un reflejo
engaiioso en el cual queda negada parte vital de su verdadera esencia. Al mismo
tiempo, podna observarse a este reflejo vacuo encerrado en el rontomo del cuerpo
como una metafora que comunica a G. H. con una dimensih reflexiva interna cuya
realidad esta instaurada en un mis alla del plano simbdico de la palabra e imaginaxio
como semblante ausente. Esta faceta oculta O reprimida de su identidad se maninesta
como desvhculada de toda posibilidad de inteleccih lbgica al escapar de la sujeci611
de la palabra-ley, como si se tratara de un referente aniirquico que se escurre de
cualquier discurso que pretenda aprehenderlo. G. H., en la captacibn perceptiva de
su vacio corporal, pareciera estar experimentando el proceso inverso que, se*
Lacan, constituye la primera expenencia en la cual el individu0 capta su propia
imagen y en su reflexion especufar cornienza a concebirse como totalidad Lacan
denomina este momento como "fase del espejo," primer eslabon que establece m a
precaria subjetividad fundada en la dialéctica reflexiva, generando la nocion del
cuerpo como unidad diferenciada de un otro. Esta gestalt forja las bases
nidimentiuia~ de una identidad individual en el plano psicol6gic0, generando un
179
efecto constituyente del sujeto que se consolidara posteriormente como ente
diferenciado de un otro con el ingreso al rnundo simbolico del lenguaje. Este
moment0 de aceptacih de un primer limite que separa unyo de un otro escinde al
individu0 de su naturaleza onginaria, demarcando su sujecion a m a dimensibn
signifïcante como realidad simbdica. Al invertirse este proceso constitutive en la
reflexion vacua en el dibujo de la pared, se estaria hcturando esa dialéctica especular
fundadora del uno como simbolo que constituye la primera nocibn de una
individualidad en contraposicih con un alter ego imaginario. De esta forma, se
inicia en G. H. un proceso de descentramiento que la protagonista denomina como
ccdesubjetivizaci6n" que la desplazarii desde el campo de 10 simbolico, atravesando
el plano de Lo imaginario como reflejo vacio, hacia el encuentro con una dimensibn
anterior a su realidad como signo y como icono, restituyendo una intima vincdacion
con la naturaleza arcaica onginaria como animaiidad de un cuerpo no signincado.
En otras palabras, parte de la instauracion de una identidad en el plano de la
realidad signincante equivale a un desplazamiento O negacion del cuerpo al ser
transformado en simbolo. La protagonista redescubre ese nexo que une la realidad
primera del cuerpo con un registro que la vincula a su corporeidad reprimida, y a
través de esto logra captar m a parte de su identidad fernenina extraviada:
E eu cabia na nudez neutra da mulher da parede.. . Sem nenhum sentido
humano, sena a minha identidade tocando na identidade das coisas.
(134)
180
Y yo cabria en la desnudez neutra de la mujer de la pared ... sin ninigUn
sentido humano, sena mi identidad tocando la identidad de las cosas.
(117)
Esta "desnudez ne-.. sin ningUn sentido humano" le permite idenfincarse con una
realidad anterior a su ser de cdtura, una dimensibn ubicada en un registro inteligible.
En sentido opuesto, el contomo del dibujo en la pared la remite metonimicamente a
aquél que ella misma proyecta, buscando la complacencia de los demis a través de
las convenciones sociales. En esta proyeccih artifïcial, G. H. ha logmdo una
posicion muy estable en la sociedad, que no solo le proporciona un bienestar
econ6mico sino también le otorga cierta proteccih como mujer en su reconocimiento
profesional como escultora. Sin embargo, hay un dejo de extraiieza en esa
manifestacion social que ella experimenta como "hn plagio" a su vida:
O ambiente de pessoas semi-artisticas e artisticas em que vivo deveria,
no entanto, me fazer desvaloriza. as copias: mas sempre pareci preferir
a pahdia, ela me seMa. Decalcar uma vida provàvelmente me dava - ou da aida? até que ponto se rebentou a harmonia de meu passado?-
decalcar uma vida provàvelmente me dava segurança exatamente por
essa vida niio ser minha: ela MO me era uma responsabilidade. (29-30)
El ambiente de personas semiartisticas y artisticas donde vivo deberia,
no obstante, haceme rechazar las copias: pero siempre he preferido la
181
parodia, eLla me s d a Plagiar UM vida probablemente me daba -jo me
da todavia?, iha~ta qué punto se ha destmido la armonia de mi
pasado?; plagiar m a vida probablemente me daba seguridad
exactamente porque esa vida no era d a : no era m a responsabilidad
para mi. (27)
Este ambiente profesional que la rodea y su representacion como artista en su entorno
social estan relacionados metonunicamente con ese contomo dibujado en carboncillo
ya que es la representacion metaforka de una forma exterior que niega O excluye a
un contenido interior. La repeticih del verbo "plagiar" enfatiza esta actuacih como
m a parodia de vida que va proveyendo un lugar relativamente cornodo a G. H., pero
en el cual se encuentra obligada a achüir un rol ajeno como modo de sostener una
imagen superficial. Esta realidad ficticia le provee un espacio adecuado que le
pennite incluso ciertas excenûicidades como artista, pero a costa de ignorar una parte
fiuidamental de su genuina esencia fernenina. Lo interesante hasta aqui en el relato
es que G. H. ha experimentado un desplazamiento referencial que la ha removido no
solo de su referente social, sino también de su realidad simbolica e imaginaria. La
convergencia metafica de la vacuidad de la habitacion y del dibujo la ha inducido
en ese vacio sigdicante, en un descentramient0 qye la ha puesto en contact0 con ma
dimension primaria de la realidad silenciada de su cuerpo. En este reconocimiento
corporal su naturaleza animal rechazada y reprimida reaparece con ma fùena
ancestral. En este moment0 crucial, G. H. se encuentra cara a cara con una
182
prehist6rica aparicibn. El terrorifïco descubrimiento de una cucaracha cuando se
disponia a limpiar el ropero de la habitacion sumerge a la protagonista en una
situacion de panico, que ella siente como un "miedo primordial." Este suceso la
obliga a retraerse a m mis violentamente hacia su interioridad:
O mêdo grande me aprohdava tôda. Valtada para dentro de mim,
como urn cego ausculta a propria atençiio, pela primeira vez eu me
sentia tôda incumbida por um instirito. (52)
El miedo enorme me perturbaba toda Vuelta hacia mi interior, como
un ciego ausculta su propia atencih, me sentia por vez primera toda
habitada por un instinto. (45)
Esta dimension instintiva, como esencia arcaica de aquello que perdura de su
condicibn onginaria, la vincula con ese ser elemental que la observa desde el ropero,
criahira que: 'Wa trezentos e cinqüenta milh6es de anos elas se repetiam sem se
transformarem" ((48), "hace trescientos cincuenta d o n e s de d o s que se reproducian
sin transformarse" (42) G. H., al reconocer este punto de convergencia de ambas
realidades ancestrales, accede al reconocimiento de aquello negado de su ser.
La primera reaccih de G. H. es intentar escabullirse de esa presencia que se
ha mantenido inmutable probablemente desde que su animalidad hizo irrupcibn en el
mundo, y que simb6licamente representa el reconocimiento de m a verdad bestial que
se ha mantenido indeleble de igual forma en su cuerpo:
183
(...) desesperadamente procurava escapar, e dentro de mim eu ja
recuara tanto que minha alma se encostara até a parede -Sem sequer
poder me impedir, sem guerer mais me impedir, fascinada pela certeza
do imii que me atraia, eu recuava dentro de mim até a parede onde eu
me i n w m no desenho da mdher. Eu recuara até a medula de meus
ossos, meu iiltirno reduto. Onde, na parede, eu estava tao nua que niio
fazia sombra. (64)
(. . .) desesperadamente intentaba escapar, y habia retrocedido tanto
dentro de mi, que mi alma se habia pegado a la pared, sin poder
siquiera impedinne, sin querer impedirme ya, fascinada por la
certidumbre del imin que me atraia; yo retrocedia dentro de mi hasta
la pared donde me incrustaba en el dibujo de mujer. Habia retrocedido
hasta la rnédula de mis huesos, mi dtimo reducto. Donde, en la pared,
yo estaba ya desmida, que no proyectaba ninguna sombra. (54)
G. H. intenta huir de esa presencia monstniosa que al mismo tiempo la fascina y en
su retraimiento se desplaza hacia un lugar tan prirnitivo como la misma aparicih que
la apabulla. Este Maje introspective la arrastra hacia un reducto que representa
también la arcaica supervivencia de su ser animal, incrustada en su propio cuerpo
fernenino silemiado. La acci6n aleg6rica de enquistarse en ' la médula de sus huesos"
y en el ''U1timo reducto" del vacio simb6lico de su imagen, la pone en contact0 con
184
la s h c i o s a desnudez de un cuerpo sin sombra Este encuentro con aquello de ella
excluido por la palabra y plasmado como ausencia en su imagen la Lleva
indefectiblemente hacia una identificacih con ese animal rechazado que tiene en
fiente y que representa parte de su naturdeza femenina expulsada por ser portadora
del germen de Io impuro:
Eu, corpo neutro de barata, eu corn uma vida que finalmente nZo me
escapa pois e h a vejo fora de mim -eu sou a barata, sou rninha
perna, sou meus cabelos, sou O trecho de luz mais branca no rebôco da
parede- sou cada pedaço infernal de mim- a vida em mim é tao
insistente que se me partirem, como a uma lagardua, os pedaços
continuariio estremecendo e se mexendo. Sou O silêncio gravado numa
parede. (65)
Yo, cuerpo neutro de cucaracha, yo con una vida que finalmente no me
huye, pues por fin la veo fuera de mi; yo soy la cucaracha, soy mi
piema, soy mis cabellos, soy la fkanja de luz mis blanca en el revoco
de la pared; soy cada trozo infernal de mi misma; la vida en mi es tan
insistente, que si me cortasen en dos, como a ma lagartija, los pedazos
seguùian estremeciéndose y moviéndose. Soy el silencio grabado en
unapared. ( 5 5 6 )
La protagonkta, en una identZicaci6n con esa parte hsthtiva que tiene en corniin con
185
la cucaracha, reconoce que cada fhgmento de su cuerpo condensa esa esencia cornfin
onginana Este reconocimiento posee parte de 10 infernal y caotico que simboliza la
transgresih de la ley del padre que prohibe el retomo al cuerpo matexno y a la
multiplicidad instintiva de su animalidad. Esa insistencia vital, remarcada en el
parrafo, podria ser interpietada como aquello que vincula a la mujer con los ciclos de
la naturaleza, que demarca un etemo retorno hacia la procreacion y la vida, como m a
reafï1maci6n esencial que p e ~ v e y subyace a todo intento de fiaccionar su realidad
corporal originaria.
En esta introspection existencial la pro tagonista se encuentra necesariamente
con m a derivaci611 hacia un cuestionamiento teologico. A los efectos de clarificar esta
afïmaci6n sera conveniente revisar en que momento de la tradicih monoteista
occidental comienza a observarse el retomo hacia el cuerpo femenino como un
peligro que arnenaza al poder vertical del simbolo, representado por un Dios unico.
Probablemente en un momento crucial en el cual los ritos politektas manifestaban la
sensualidad del reconocimiento hacia 10 femenino como Wiculo sagrado con la
nahiraleza; desde el monoteismo se comienza a comprender la magnitud del peligro
que signinca la presencia preponderante de deidades ferneninas en las creencias
paganas. Este elemento se convierte en un estorbo para la aceptacih de un poder
artifïcial de un solo y unico Dios masculine, y por ello surge quizas la necesidad de
limita este dominio horizontal y heterogéneo representado por la realidad de la
naturaleza originaria fernenina enqyistada indeleblemente en su cuerpo. Es asi como
186
puede observarse en la Bibla la premura de incorporar progresivamente restricciones
que M t a n O expulsan del campo sagrado ai cuerpo de la mujer. Julia Kristeva en
Poderes de la oerversion comenta que el cuerpo femenino en los origenes del
cnstianismo se va asociando con 10 pecaminosoy la animalidad, el caos de lo
insthtivo, razon por la cual se impone la necesidad de su enadicacion de Io
considerado puro, al ser un factor que pone en peligro la efectividad de la le^.^ Ya
en el Génesis esta asociacih entre Eva y la serpiente establece m a relacion simbdlica
entre la mujer y la animalidad. Esta derivacion funda una sene de oposiciones
binarias que separa progresivarnente 10 femenino del poder masculine, al cuerpo del
simbolo, 10 prohibido de 10 permitido.
Al observar este sistema rnaquiavélicamente concertado resulta posible
evidenciar ma evoluci6n de oposiciones que en un juego entre 10 peh t i do y 10
prohibido irii insertando m a brecha entre la naturaleza onginaria fernenina y la
creacih &cial del poder de la palabra, fijando a ésta como elemento indispensable
para la imposici6n de la ley y como h i c 0 rnedio excluyente para cornunicarse con 10
divino. De un lado quedarii el caos plural de 10 instintivo, representado esencialmente
por el cuerpo de la mujer. Del otro lado se aislari a la palabra como unica posibilidad
de acercarse a 10 divino a través del hombre y como proveedora de la posibilidad de
acatar los ordenamientos de conducta que devienen de la autoridad del simbolo. El
Para mayor informacibn sobre el tema leer: "Semi6tica de la abominacih biblica" (121-149) en Poderes de la perversion de Julia Kristeva.
187
potencial reproductive de la mujer y sus periodos menstuales en estrecho Wiculo con
los ciclos de la naturaleza representaban un peligro latente para esta perspectiva
monoteista por su relacibn con el caos corporal de 10 impuro.
En ma reIaci6n comparativa con la evolucih del sacficio, Kxisteva advierte
que una condicih indispensable que otorga a éste su calidad de contrat0 divino es la
distincibn 16gica entre 10 puro y 10 impuro. Knsteva comenta que: "Lo puro sera
aquello que corresponde a m a taxonomia establecida; 10 irnpuro, aquello que la
perturba, que establece la mezcla y el desorden" (1988 132). Asociado con 10 impuro
quedari todo aquello que genere desorden y en m a derivacion metonimica es posible
ubicar aqui al caos del cuerpo. Es asi como la sangre es el elemento vinculante entre
el cuerpo fernenino y aquello prohïbido de la animalidad. El cuerpo de la mujer
vinculado ciclicamente con la animalidad, especincamente en aquellos momentos en
los cuales su reaiidad fisiolbgica se manifiesta en profundo contact0 con las leyes
intrinsecas de la naturaleza, quedara estigmatizado. En la Biblia el consumo de la
sangre es estrictamente prohibido por atribuirsele un valor de impureza:
Porque la vida de toda came es su sangre; por tanto, he dicho a los
hijos de Israel: No corn& la sangre de ninguna carne, porque la vida
de toda came es su sangre; cualquiera que la comiere sera cortado.
(z.evitico 17, 14).
En todo ritual de sacrifïcio la muerte de un animal deber& ser expiada con el
ofkecimiento de su sangre a Dios. El dar muerte al iguai que el dar a luz quedarin
188
asociados a rituales de sangre, ya que se aproximan a esa naturaleza onginaria que
peMve en el ser de cultura- Paralelamente, puede observarse que sera el mismo
simbolo de la sangre el que excluira a la naturaleza corporal femuiea del campo de
10 puro. Volviendo nuevamente a la novela en un contact0 con 10 instïntivo, la
protagonista se ve acorralada por la presencia de la cucaracha y siente m a profunda
necesidad de darle muerte. G. H empuja violentamente la puerta del ropero sobre el
cuerpo del insecto, seccionindolo por la mitad. La parte superior de su cuerpo queda
colgando del lado exterior, y de su herida comienza a fluir un liquido blanco y
viscoso. La protagonista reflexiona sobre esta alegoria del sacrincio animal,
cuestioniindose qui o c d a si probara ese liquido blanco, que se relacionan'a con el
probar la sangre del animal sacrifïcado cuya consumacih esta teeantemente
prohibida por la ley bibiica:
Eu fiera O ato proibido de tocar no que é imundo. E tao imunda estava
eu, naquele meu siibito conhecimento indirecto de mim, que abri a bôca
para pedir socono. Éles dizem tudo, a Biblia, êles dizern hido -mas se
eu entender O que êles dizem, êles mesrnos me chamariio de
enlouquecida ... Eu estava sabendo que O animal imundo da Biblia é
proibido porque O imundo é a raiz -pois ha coisas criadas que nunca se
enfeitaram, e conservaram-se iguais ao moment0 em que foram criadas,
e shente elas continuaram a ser a raiz ainda tôda completa. E porque
siio a raiz é que MO se podia comê-las, O h t o do bem e do mal- corner
189
a matéria viva me expulsaria de um paraiso de adomos, e me levaria
para sempre a andar corn um cajado pelo deserto. (72)
Yo habia realizado el acto prohibido de tocar 10 que es inmundo. Y tan
inmunda estaba yo, en quel mi subito conocimiento de mi misma, que
abri la boca para pedir socorro. Ellos dicen todo, la Biblia, ellos dicen
todo, pero, si comprend0 Io que dicen, entonces me Uamarh loca ...
Aprendia que el animal inmundo de la Biblia esta prohibido porque Io
inmundo es el origen, ya que hay cosas creadas que nunca han
cambiado, y se han conservado iguales que cuando fueron creadas, y
solamente eIlas han seguido siendo la raiz, lo esencial. Y porque son
la raiz y no se podia cornerlas, el h t o del bien y del mal, corner la
materia viva me expulsaria de un paraiso, y me Uevan'a para siempre a
caminar por el desierto con un cayado. (61)
G. H. reconoce en lo "inmundo" la otredad rechazada de su propia naturaleza
fernenina originaria, que como "rai? esencial se ha mantenido inmutable en forma
latente desde sus origenes. La protagonista comienza a plantearse qué sucedena si
corniera de esa materia viva p e brota del cuerpo de la cucaracha, que aleg6ricamente
representa su sangre. Este impulso instintivo de probar de este fluido prohibido le
hm& experimentar la expulsih desde un paraiso simb6lico hacia el desierto, como
representaciion alegbrica de la naturaieza onginaria del cuerpo, extemiion abandonada
190
en el momento mismo de la aceptacih de la ley prohibitiva masculina. Ella
reflexiona que este acto subversivo la ccIievaria a caminar por el desierto con un
cayado." Si se tomara el valor alegorico que representa este baculo pastoral, sena
factible observar que ya desde los tiempos de Moisés es un simbolo de poder,
heredado luego como ta1 en el b b i t o episcopal. El hecho de reconocer este cuerpo
femenino como metafora de un desierto abandonado O negado inducina a G. H. a
retomar un poder olvidado, representado en el texto por este "cayado." Sin embargo,
el tomar contact0 con este cuerpo, extension nunca prometida pero si comprometida,
le devolveria el lugar a una identidad extraviada en la otredad del simbolo. G. H.
experimenta el rechazo y la repugnancia proveniente del acceso a aquello prohibido.
Eso que ella denomina la "cosa en si O cosa neutra" puede representar al mismo
tiempo 10 innominado de su naturaleza feminea extraviada que no ha encontrado
espacio signincante en la dimensiOn de la palabra:
Essa coisa cujo nome desconhe~o, era essa coisa que, olhando a barata,
eu ja estava conseguindo chamar sem nome. Era-me nojento O contato
corn essa coisa Sem qualidades nem atributos, era repugnante a coisa
viva que nio tem nome, nem gôsto, nem cheiro. hipidez: O gôsto
agora MO passava de um travo: O meu proprio travo. Por um instante,
entao, senti uma espécie de abalada felicidade por todo O corpo, um
homvel mal-estar feliz em que as pemas me pareciam sumir, como
sempre em que eram tocadas as raizes de minha identidade
desconhecida. (86)
Esa cosa, cuyo nombre desconozco, era la que yo, mirando a la
cucaracha, estaba consiguiendo Umar sin nombre. Me repugnaba el
contacto con ese dgo sin cualidades ni atributo, era repupante la cosa
viva sin nombre, ni saber, ni olor. Iusipidez: el sabor ahora no carecia
de amargor: mi propio amargor. Por un instante, entonces, senti una
especie de excitada felicidad por todo el cuerpo, un horrible malestar
feliz en el que las piemas me parecian que se hundian, como siempre
que eran tocadas las raices de mi identidad desconocida. (74)
Esa "cosay' innominada cuyo contacto G. H. experimenta como "sin cualidades ni
atributosYy representa el contacto directo sin n i n a tipo de intemediaciones con 10
absoluto. La protagonista logra esta comunicaci6n a través de su cuerpo y toma
coociencia de que esta "identidad desconocida" ha sido controfada y reprimida por
las normas religiosas. La conexibn con 10 "absoluto" O divin0 ha sido reservada en
la Biblia al uso de la palabra, registrhdose siempre un dejo de incomprensih hacia
los peligros del cuerpoy asocihdolo contradictonamente con algo sin atributos y por
eUo inteligible. G. H. experimenta abiertamente esta conexidn con la raiz de su
identidad a través de un detallado reconocimiento corporal que la sumerge en la
esencia de su ser. El oximoron "homble malestar feliz" representa el goce del
contacto con aquello divin0 y prohibido de su propio cuerpo, asi como tarnbién el
192
miedo a transgredir la ley biblica que intenta alejarla de su propia participaci& en la
esencia absoluta A través de esa sensacibn que se ubica mis alla del campo de 10
simbdlico y con ello de la ley, G. H. se pone en contacto con 10 vedado:
Mas é que isso, no plano himiano, seria a destniiç%o: viver a vida em
vez de viver a pr6pria vida é proibido. É pecado entrar na matéria
divina. E êsse pecado tem uma pmiçiio inemediavel: a Pessoa que
ousa entrar neste segrêdo, ao perder sua vida individu& desorganiza O
mundo humano. (144)
Pero es que eso, en el plano humano, seria la destrucci6n: viW la vida
en vez de vivir la propia vida esta prohibido. Es pecado entrar en la
materia divina. Y ese pecado tiene un castigo irrernediable: la persona
que se atreve a entrar en este secreto, al perder su vida individual,
desorganiza el mundo humano. (124-5)
G. H., en contacto con esa ''casa en si," representada en el caos de su cuerpo, sufke
la expulsi6n del mundo de cultura. La protagonista reconoce la materia divina
consustanciada con su propio cuerpo y no como dgo externo a su misma esencia. El
adentrarse a su propia matena divina se Wlcula con la esencia misma del universo,
y en castigo d e la expulsi6n de su paraiso simbolico. Ella es consciente del pecado
que ha cometido al t rmgredir el mandat0 religioso de adentrarse en su cuerpo, ya
que éste ha sido considerado impuro, por haber estado conectado prohdamente con
193
esa naturaleza arcaica. La protagonista, consciente de haber transgredido la ley
monolitica, advierte que esa deshumanizacih que ha experimentado es el medio
inevitable de reconocer su propia esencia Al rnismo tiempo el reconocimiento intirno
de su participacih en esta m d e s t a c i h divina representa la pérdida de su
individualidad en la fusion con aquello universal que p e ~ v e en su cuerpo.
El camino de este reconocimiento esta representado par6dicarnente en el titulo
de la novela, A paixiio seendo G. H, como una alegorica inversion de la pasion de
Cristo. Mientras que el hijo de Dios sacrifïc6 su cuerpo para la salvacibn de la
humanidad, en su pasibn G. H. sacdica su humanidad para redimir su cuerpo. En
esta experiencia que desafia la ley humana y divina, la protagonista se pone en
contacto con aquello de su realidad primitiva, acultural, asocial, cuya esencia es
cornpartida con la naturaleza divina onginana en 10 universal. En este retorno al
cuerpo fernenino, G. H. recupera el contacto con 10 que ella denomina la "came
infinita'' y a través de ésta se relaciona con la hfhitud del universo. En este proceso
se subvierte inevitablemente la autoridad vertical de un Dios padre, en
consubstanciacion plena con la multiplicidad de una divinidad de naturaleza femenina
que rinde honores a 10 corporal. Esta renovada perception inducira a ampliar nuevas
relaciones metafiricas cuya derivacion signincante se desplaza hacia m a innovadora
refiguracih de la corporeidad femenina.
Resulta interesante entender c6mo se produce esta vinculaci6n en el punto
metafonco del vacio en la representacion corporal femenina. El entrecruce
194
sipificante de la vacuidad del cuarto, el vacio de la imagen dibujada en la pared y la
ausencia en la representacih simb6lica de una realidad arcaica originaria se
transfoman en elementos vinculantes que producen un efecto refigurativo en la
identidad femenina de G. H. El cuestionamiento que afecta su identidad puede
observarse en tres planos diferentes que son subvertidos: la identidad social que se
evidencia como un vacio del ser para complacer al deseo del otro; la identidad
corporal que se pone de maninesto como ma vacuidad en el plano imaginario, a
consecuencia de la incidencia del lenguaje en la construcci6n de las ausencias
perceptivas del cuerpo; y la identidad psicol6gica que evidencia el vacio en la
constitution de un yo en un registro que resulta ajeno a la mujer. Esta convergencia
metafijrica que congrega un rasgo comh de esta vacuidad existencial se conecta
metonimicamente con una naturaleza expulsada en el ingreso a la cultura y a la
palabra. A través de un Uamado del instinto la protagonista logra tomar contact0 y
redescubrir la esencia de la naturaleza como divinidad heterogénea subyacente a la
misma, subvirtiendo un esquema tradicional de poder. De esta manera, puede
obsexvarse c6mo este efecto de vacuidad y ausencia se convierte en el nudo gorgeano
que posibilita la vinculaci6n con aquello nunca signincado de la naturaleza,
proveyendo una dimensih diferente a la meMora del cuerpo femineo.
El reencuentro con el poder ancestral expulsado del registro ssimbdico e
imaginario queda plasmado como una verdad profunda del cuerpo. G. H. luego de
traspasar el dolor y el sufiimiento experiencia una explosi6n orgiktica de descubnT
esta identidad peculiar:
Corn O desmoronamento de minha civilizaçZo e de minha humanidade
-O que me era um sofiimento de grande saudade- corn a perda da
humanidade, eu passava orgiacamente a sentir O gôsto da identidade
das coisas. (103)
Con el desrnoronamiento de mi civilizaci6n y de mi humanidad -10 que
era para mi un sufiimiento de gran nostalgia, con la pérdida de la
hmanidad, yo pasaba orgihticamente a sentir el sabor de la identidad
de las cosas. (89)
G. H., en consubstanciaci6n con aqyello esencial de las cosas, reconoce m a identidad
diferente como un caos que la conecta con la circularidad de la natwaleza en plena
participacion con 10 divino. Esta esencia primitiva cornpartida por su cuerpo
femenino otorga un sentido multiple a su participacion de su ser en lo intullto. Este
placer orgihtico puede ser relacionado con la jouissance, como bhqueda de una
liberaci6n de energia libidinal fernenina y una forma de perpetuar la tramgresibn de
las barreras que separan un yo como simbolo que individualiza y un otro como
cuerpo. Este placer en su pienitud es el reconocimiento de su propio cuerpo como
esencia de que participa la naturaleza. Este estado de placer, que deviene del dejarse
ir abiertamente hacia 10 ilimitado, subvierte las normas restrictivas que han controlado
el potencial del poder femenino. En este viaje al goce de 10 hfhito, lo importante es
196
simplemente dejarse Uevar hacia esta experiencia onginaria para tomar contacto con
la totalidad de la naturaleza corporal. G. H., impulsada por una fiierza libidinal
feminea plural y polivalente, reconoce en 10 "ïmpuro" la ausencia esencial de su
cuerpo que la conecta con la naturaleza originaria elemental. Este reconocimiento
transgrede las leyes monoliticas que devienen del mandat0 divino y humano,
retomando a la protagonista un poder inmanente propio de su cuerpo que ha estado
silenciado por el ordenamiento simb6lico en su efecto de vacuidad sobre la
percepcih imaginaria del cuerpo de la mujer.
En A pamao s w d o G. - U H , Clarice Lispector relata un recorrido peculiar que
vincula metaforicamente la conciencia fernenina con el poder de su cuerpo,
propiciando el reconocimiento de esta interioridad como modo de recuperar el
contacto con la naturaleza y de esta manera con un contacto directo y sin
intexmediacih masculina con 10 divino. De esta forma, la novela plantea un
cuestionamiento ontol6gico que afecta necesariamente al poder del lenguaje que
controla a la sociedad y su incidencia en la representacih metaforka del cuerpo
fernenino, esquema cuya potestad esta plasmada en la religion occidental como el
reconocimiento del poder monoteista del simbolo masculino. El viaje interior de G.
H. va mis alla de ese simbolo, desplazindose hacia un registro instintivo como foma
de experimentar el reconocimiento de una esencia corporal originaria que se
encuentra vinculada directamente con la multiplicidad de una divinidad de naturaleza
plural y fernenina.
CONCLUSION
En el ânalisis de estas cuatro novelas se ha estudiado c6mo las metaforas que
se desprenden de sus discursos fomenta. descentramientos en la percepcion el cual
permiten recrear miiltiples refiguraciones del cuerpo fernenino en el imaginario del
lector, ampliando de esta manera su referente. La diversidad de asociaciones
propiciadas en estos textos ofkece la oportunidad de reconocer a esta corporeidad
como una unidad signincante heterogénea, con la cual resulta posible vinculme en
diférentes niveles perceptivos. En este encuentro miiltiple se va redescubriendo m a
realidad corporal que ha estado fÎagmentada por referentes preestablecidos desde el
deseo del otro masculino. Esta profusih degbrica facilita la recreacion de diversas
alternativas para relacionarse con la representacion corp6rea feminea en la
actualizacih de nuevas posibilidades imaginarias que propician un cambio en la
percepcih lectora.
En el primer capitulo de esta tesis se ha eshidiado en Como a g a para
chocolate. de Laura Esquivel c6mo la mujer a través del arte culinario tiene la
posibilidad de transubstanciar su cuerpo y sus emociones como medio subversivo de
comimicaci6n. Paralelamente se ha evidenciado c6mo los lectores en el proceso de
lectura, al igual que los cornensales en el acto de degustacion, tienen la capacidad de
redescubrir un esquema arcaico nutricio, cual metafora que los remite
198
subliminalmente a sus primeras relaciones de contacto con el cuerpo matemo. En el
segundo capitulo se ha analizado a Solitario de amor, de Cristina Pen Rossi, en
relacion al retomo rnetaforco hacia el utero matemo, el cual facilita el
reconocimiento de una unidad indiferencia con el cuerpo femineo. De igual rnanera,
se ha examinado c6mo desde este lugar de encuentro pleno con el otro resulta posible
simbolizar cada parte del cuerpo de la mujer como medio de incorporarlo, desde una
paspectiva intrinseca, al proceso signiscante de cada sujeto. En el tercer capitulo se
ha analizado Lo impenetrable, de Gnseada Gambaro, en relacibn al efecto
disgregador que posee el discurso er6tico masculine sobre la representacion corporal
femenina. Paralelamente la voz nmativa propone un Eros diferente, el cual amplia
la concepcibn de la sexualidad en su proyeccih imaginaria en el plano corporal. En
el UItimo capitulo se ha estudiado A paix50 se-mindo G. H, de Clarice Lispector, en
relacion a una biisqueda introspectiva de la corporeidad femenina y el
redescubnimiento de un poder p d t i v o enquistado en el cuerpo. El reconocimiento
de Io instintivo, asi como también de su contacto con 10 esphitual, recrea un arquetipo
femineo intimamente relacionado a esta vinculacion inconsciente que todo individu0
posee con la metafora del cuerpo fernenino.
El hecho de comprender en un nive1 hermenéutico a estas relaciones
signincantes ha pennitido hacer evidente c6mo su incidencia refiguradora se
desprende enforma de metafora del discurso del texto, extendiéndose hacia un mas
alla del lenguaje al transmutar el referente de los lectores. De igual manera, el
199
percibir la metafora como un proceso de identidad entablado entre el discurso del
lector y el discurso del texto ha facilitado el vislumbramiento de una concomitancia
imaginaria, qpe permite redescubrir un si mismo en el encuentro ilusorio con el otro
del texto, formando esta conjunci6n de un nosotros imaginario. En esta relacih
reflexiva, los lectores tienen la oportunidad de reconocer en el cuerpo femenino un
universo referencial interior, estrechamente vinculado a su propio esquema corporal.
Esta autocontemplacih implica un descentramiento referencial hacia m a
interioridad, que permite tomar contact0 con esta representacibn corporea fernenina
a través de multiples puntos de interseccion signincante. El reconocimiento de un
poder consubstanciado con el cuerpo femenino establece un proceso de ident@cacihz
en el cual el lector va reconstruyendo esta totalidad erbgena en intima cone~ci6n con
su propia realidad corporal. Esta perception especuiar promueve m a variacion en el
referente interno de los lectores en relacih a l vinculo que se entabla con una sene de
metaforas.
Esta particular captacion aleg6rica deja de m d e s t o m a realidad subyacente
a cada individu0 que permite
convergencia significante, que
origuiana comiin a cada sujeto.
el desplazamiento metonimico hacia un punto de
se manifiesta como una representacion metaforica
En este sentido la metafora constituye un elemento
fundamental cuyo efecto adutinador promueve este proceso refigurativo. En
Historias de amor Julia Kristeva &a que:
(. ..) la literatura se nos aparece como el lugar privilegiado donde el
200
sentido se constituye y se destruye, se eclipsa cuando se podria pensar
que se renueva. Este es el efecto de la metafora. Asimismo, la
experiencia literaria se revela como m a experiencia esencialmente
amorosa, que desestabilka el [sfl mismo por su identincacion con el
otro ... Enamorados de nuestras propias producciones, a cielo vacio, no
hemos salido de la religion estética.. Desde entonces, abandonados por
la fe pero aiin enamorados, y por tanto imaginatives, yoicos,
narcisistas, somos los fieles de la dtima religion, la estética. Somos
todos sujetos de la metafora. (245)
La metafora otorga esa posibilidad de expansion reflexiva en la cual los lectores
pueden redescubrir en su propia dualidad subyacente a un yo y un otro. Esta fuente
reflexiva ofiece un sernblante en el cual el sujeto puede redescubrir gradualrnente su
propia interioridad, y en este caso especinco, la de un cuerpo que en el momento de
la aparicion del lenguaje quedo enajenado. El ingreso al c6digo simbolico y su
consecuente necesidad de refigurarlo en signos transfoma a este cuerpo en un
compaiiero desconocido y alienado. Esta separaci& constitutiva, que cada sujeto ha
vivenciado para constituirse como signincante en la cadena discursiva del lenguaje,
lo ha desarraigado de su referente fernenino primario. La separacion le permiti6
ingresar a un c6digo dominante, pero a costo de apartarlo de su realidad prirnigenia
de ser en otro, poniendo distancia de su unidad indiferenciada con la corporeidad
feminea Sin embargo, este otro corporal preserva una incbgnita paradbjica, ya que
20 1
representa por un lado una especie de fascinacion mitica y al mismo tiempo pone en
peligro la individuididad del sujeto del lenguaje. Se ha danosirado cbmo estos textos,
al propiciar diferentes foxmas de relacionarse a las metaforas del cuerpo fernenino,
tienen el poder de generar ese reconocimiento de una otredad en el retomo hacia esa
identidad arcaica. En este sentido, la metafora se convierte en m a importante
instnunento que facilita el autorreconocimiento del lector con los diferentes niveles
discursives del texto, revelando en el proceso de identEcaci6n con un o m , m a parte
fernenina intunamente relacionada con cada sujeto. El poder hibrido de la metafora
le permite insinuarse sin necesidad de hacerse explicita, como una sutil manera de
acatar y desobedecer a la vez. Esta caracten'stica le otorga la posibilidad de ingresar
engailosamente como una imagen de un otro, llevando en su contenido la difusa
conciencia de la imagen de si misrno. Esta cualidad le concede el poder ilusorio de
&estarse como respetuosa de la ley, estnictura que la contiene, y al mismo tiempo
como portadora de un mensaje en potencia subversivo.
En esta dialéctica se constituye el efecto del discurso metafOrico, al recrear un
vinculo entre m a realidad referenciai exterior y una conexion intrinseca como
referente particular que posee cada lector, generando derivaciones asociativas que
tienen la capacidad de modincar al esquema perceptive. Esta reIaci6n metaf6rica
otorga la posibilidad de redescribir la realidad, construyendo un renovado esquema
corporal al dinamizar un nuevo referente que asiste a la comprensih de esta unidad
signincante heterogénea. Como ha podido obsewarse en estas cuatro novelas
202
anahach, la representacih figurativa del cuerpo de la mujer se presenta como una
aglutinaçi8n creativa multiple que fomenta un cuestionamiento continuo al afectar el
referente interno y extemo en los lectores, pero no como un concept0 abstracto y sin
aplicacih priictica, sino como una percepcih literaia que redeke la realidad en La
cadena signincante. Esta dialéctica reflexiva fomenta un juego circdar que genera
miiltiples visiones que afectan a la identidad imaginaria del cuerpo de la mujer,
propiciando cambios f'undamentaies en c h o éste es percibido en la literatura y en 10
social,
- r Aliardice, Parnela. ~ o d i s i a c o s y mêgia amorosa: la mistica tentacion de los hechizos
amorosos. Trad Felicitas de Fidio. Madrid: EDAF, 199 1.
Bakhtin, Mikhail. Rabelais and his World. Trad. Hélène Iswolsky. BIoomington: Indiana
UP, 1984.
Bal, Mieke. 4 .. # n ' , Trad, Javier Franco,
Madrid: Ciitedra, 1990.
Barthes, Roland. Fraementos de un discurso amoroso. Trad. Eduardo Molina. Madrid:
Siglo 1993.
Berman, Moms. Cuerpo v es~iritu: la historia oculta de Occidente. Trad. Renato
Valenmela Santiago: Cuatro Vientos, 1992.
Biblia: antirno y nuevo testamento. New York: Thomas Nelson, 1960.
Brasil, Assis. Clarice Lispector: Ensai~. Rio de Janeiro: Organizaçiio Simes, 1969.
Braudel, Femand. Bebidas y excitantes. Trad. Isabel Pérez-Villanueva. Madrid: Alianza,
1994.
Camps, Susana. 'Za pasion desde la pasidin: entrevista con Cristina Peri Rossi." Quirnera
81 (1989): 40-9.
Castellanos, Rosario. "Leccion de cocina." Album de familia. México: Joaquin Mortiz,
1971. 7-22.
204
CUCOUS, Hélène. The La@ ofthe Medusa" Art and Its Si-pificance. Ed. Stephen David
Ross. 2" ed. New York: State U ofNew York P, 1987. 573-583.
--- . "Sorties: Out and Out: Attacksnirays, OutForays." The Feminist Reader: Essays in
'ender and the Politics of Literary Criticism. Ed. Catherine Belsey y Jane Moore.
Cambridge: Blackwell, 199 1. 10 1- 1 16.
Coward, Rosalind. Female Desire. London: Granada, 1984.
Dallery, Arleen B. "The Politics of Writing (the) Body: Écriture Féminine." Theorizing
Hwnamties and Soc . -
Feminism: Parallel Trends in the ial Sciences. Ed. Anne C.
H e m a n n y Abigail J. Stewart. Boulder: Westview, 1994.
Deleuze, Gilles. The Losc of Sense. Trad. Mark Lester y Charles Stivale. Ed. Constantin
V. Boundas. New York: Columbia UP, 1990.
Desiato, Massimo. "A proposito del dualismo cartesiano ~Quién tiene el cuerpo?"
Relaciones 159 (1997): 12-13.
Ehrenreich, Barbara y Deirdre English. For Her Own Good: 150 Years of the Experts'
Advice to Women. New York: Anchor, 1978.
Esquivel, Laura. Como a-para chocolate: novela de entregas mensuales. con recetas,
mores y remedios caseros. 15' ed. Barcelona: Mondadori, 1994.
. . Ferré, Rosario. Sitio a Eros: trece ensayos literarios. México: Joaquin Mortiz, 1980.
---. "The Writer's Kitchen. " Trad. Diana L. Vélez. Feminist Stuclies 12.2 (1 986): 242.
Fitz, Earl E. Clarke Lispector. Boston: Twayne, 1985.
Flax, Jane. "The Conflict Between Nuturance and Autonomy in the Mother-Daughter
205
ReIationship and Within Feminism." Feminist Studies 4:2 (1978): 17 1- 189.
Foster, David William. "Pomography and the Ferninine Erotic: Griselda Gambaro's kQ
impenetrable." Revista Monodfica 7 (199 1): 284-296.
Freud, Sigmund. The Standard Edition of the Complete Psycholo~cal Works of Si-mund
Freud. Trad. James Strachey y Anna Freud. Ed. Angela Richards. London:
Hogarth, 1966.
Fuentes, Carlos. Tiempo mexicano. México: Joaquin Mortiz, 1972.
Futorans&, Luka Pelos Madrid: Temas de Hoy, 1990.
Gambaro, Griselda. "Algunas consideraciones sobre la mujer y la literatura." Revista
Iberoamencana 5 1: 132- 133 (1985): 471-473.
---. Lo impenetrable. Buenos Aires: Torres Agûero, 1984.
Genette, Gérard. Narrative Discourse. Trad. Jane E. Lewin. Oxford: Basil BlackweiI,
1980.
Gil Tobar, F. Del arte llamado erbtico. Barcelona: Plaza & Janes, 1975.
Golano, Elena. "SoZiar para seducir: entrevista con Cristina Peri Rossi." Quimera 25 (1982):
47-50.
Grimes, Lany M. El tabii linpüistico en Méico: el len--je er6tico de los mexicanos. New
York: Bilingual, 1978.
Haller, John S. y Robin M. Haller. The Physician and Sexuality in Victorian Amena.
Urbana: U of Illinois P, 1974.
Haste, Helen. The Sexual Metaphor. London: Hawester Wheatsheaf, 1993.
206
Hays, H. R The Dangerous Sex. New York: Puham, 1964.
Howlett, Jacques. Tour que L'Horreur Devienne Lumière." Quinzaine Littéraire 293
(1-15, 1979): 11-2.
Hutcheon, Linda. The Politics of Postmodemism. Ed. Tarence Hawkes. London:
Routledge, 198 9.
---. A Theory of Parody: The Teachings of Twentieth-Century Art Forms. London:
Routledge, 199 1.
Irigaray, Luce. An Ethics of Sexual Diflerence. Trad. Carolyn Burke y Gillian C. G a .
New York: Comell UP, 19%.
--- "This Sex Which is Not One. " Trad. Claudia Reeder. N N F Ed.
Elaine Marks y Isabelle de Courtivron. Amherst: U of Massachusetts P, 1980. 99-
106.
eculum of the Othe - r Woman. Trad. Gillian C. GU. New York: ComeU UP, 1985.
---. Thinkuie the Difference for a Peaceful Revolution. Trad. Karin Montin. New York:
Routledge, 1994.
J&e, Janice. "Hispanie American Women Writers' Novel Recipes and Laura Esquivel's
omo -ara chocolate (Like Water for Chocolat&" Women's Shidies 22 (1993):
217-230.
Johnston, Jill. Lesb'an Nation: The F e m - . 1 1st Solutioq. New York: Simon and Schuster,
1973.
Juana Inés de la Cniz, Sor. Obras completa. ga ed. México: Pomia, 1992.
207
Kaminsky, Amy K. Reading the Body Politic: Feminist Criticism and Latin Amencan
men Wiiters. Minneapolis: U of Minnesota P, 1993.
Kristeva, Julia Desire in Langyage: A Semotxc A?p . . . -
roach to Literature and Art. Ed. Leon
S. Roudiez. Trad Thomas Gora, Alice Jardine y Leon S. Roudiez. New York:
Columbia W, 1980.
-O-. Historias de amor. Trad. Araceli Rarnos Martin- 4a ed. México: Siglo XXï, 1993.
-- "De la identincacih: Freud, Baudelaire, Stendhal." El trabaio de la metafora:
identificaci6dinterpretaci6n. Trad. Margkta MiPaji. Barcelona: Gedisa, 1994.
45-7 1.
-O- . "Oscillation between Power and Denial." Trad. Marilyn A. August. New French
emenisms. Ed. Elaine Marks y lsabelie de Courthon. Amherst: U of
Massachusetts P, 1980. 165-167.
--. Poderes de la perversion. Trad. Nicolas Rosa y Viviana Ackexman. 2" ed. Buenos
Aires: Siglo lOCI, 1988.
--. El texto de la novelê. Trad. Jordi Llovet. Barcelona: Lumen, 198 1.
Lacan, Jacques. 'Ta disoluci6n imaginaria'' Las psicosis. Ed. Jacques-Alain Miller. Trad.
Juan Luis Delmont-MaUfi y Diana Silvia Rabinovich. Buenos Aires: Paidbs, 199 1.
129-147
--. Escritos. Vols. L y IL Trad. Tom& Segovia México: Siglo m, 1989.
-. 'Ta h e simb6lica" Las psicosis. E d Jacques-Alain Miller. Trad. Juan Luis Delmont-
Mauri y Diana Silvia Rabinovich. Buenos Aires: Paidbs, 199 1. 14% 168.
208
- . cchtroduccih al gran Otro." El O en la teoria de Freud y en la técnica psicoanaliticê.
Ecl Jacpes-Alain Miller. Trad Irene AgoE Buenos Aires: Paidos, 1992. 353-3 70.
. "El sujeto y el otro: la aIienaci6n." Los cuatro conceptos fundamentales del
psicoanalisis. Ed. Jacques-Alain Miller. Trad. Juan Luis Delmont-Mauri y Julieta
Sucre. Buenos Aires: Paidos, 1992. 2 1 1-223.
-. 'Ta topica de 10 imaglliaxio." Los escritos tecmcos de r - Freud. Ed. Jacques-Alain Miller.
Trad. Rithee Cevasco y Vicente Mira Pascual. Buenos Aires: Paidos, 199 1. 119-
140.
- . "El universo simbdico." El yo en la teoria de Freud y en la técnica psicoanalitica. Ed.
Jacques-Alain Miller. Trad. Irene AgoE Buenos Aires: Paidos, 1992. 47-65.
Langer, Monika. Merleau-Ponty's Phenomenology of Perception. London: Macmillan,
1989.
Laplanche, Jean y Jean-Bertrand Pontalis. Diccionario de Psicoanalisi S. Trad. Fernando
Cervantes Gimero. Barcelona: E d i t o d Labor, 198 1.
Lauter, Paul. Canons and Contexts. Oxford: Oxford UP, 199 1.
Ledger, Florence E. Put Your Foot Down: A Treatise on the History of Shoe~. Melksham:
Colin Venton, 1985.
Lawless, Cecelia. "Experirnental Cooking in Como a a a para çhocolate." Revista
Monoaafica 8 (199 1): 26 1-272.
Lillo, Gaston y Monique Sarfati-Armaud. "Corno para chocolate: determinaciones
de la lectina en el contexto posmoderno." Revis@ Canadiense de Estudios Hispihicos
209
18.3 (1994): 479-490.
Lispector, Clarice. La pasibn se* Cr. HL Trad. Alberto Villalba. Barcelona: Peninsda,
1988.
-. A paixZo se-ndo G. H. Rio de Janeiro: Edit6ra do Autor, 1964.
Lorde, Audre. Sister Outsider. New York: The Crossing P, 1984.
Lowe, Elizabeth. The City in Brazilian Literature. Rutherford: Farleigh Dickinson UP,
1982.
Makaryk, Irena R., ed. Encyclopedia of Contem~orarv Literary Theo?: Approaches.
chol- Terms. Toronto: U of Toronto P, 1993.
Mannoni, Maud El trabajo de la metafora: identi£ïcaciOn/interpretaci6n. B arcelona: Gedisa,
1994.
Marin, Louis. Food. Trad. Mette Hjort Baltimore: Johns Hopkins UP,
1989.
Marquet, Antonio. "iC6m0 escribir un best-seller? La receta de Laura Esquivel." Pural 237
(199 1): 58-67.
Martin, Richard y Harold Koda. M a - Appare 1. New York: The Metropolitan Museum
ofArt, 1993.
Mercado, Tununa. La letra de lo minimo. Buenos Aires: Beatriz Viterbo, 1994.
f Perceptio Merleau-Ponty, Maurice. Phenornenob O n. Trad. Colin Smith. London:
Routledge & Kegan Paul, 1962.
acv of Perception. Ed. James M Edie. Evanston: Northwestem UP, 1964.
220
--- e Visible and the Invisible. Ed. Claude Lefort. Trad. Alphonso Lingis. Evanston:
Northwestern UP, 1968.
Moi, Toril. Sexual 1 Textual Politics: Feminist Literarv Theorv. London: Routledge, 1985.
Moix, Ana Maria. "Erotismo y Literatura." Discurso er6tico v disciuso transpesor en Ip
cultura neninsular. - siglos XI al XX. Ed. M W Diaz Diocaretz e Iris M. Zavala.
Madrid: Tuero, 1992. 199-208.
Nunes, Benedito. "Clarice Lispector ou O Nauûagio da Introspecçiio." Remate de Males
9 (1989): 63-70.
---. "Dos narradores brasileiios" Revista de Cultura 9 29 (December 1969): 187-204.
--- a da l i n m e m : una Ieitura de Clarice Lispector. SZo Paulo: Atica, 1989.
Ocampo, Victoria. Testhnonios (1962- 1967). Buenos Aires: Sur, 1967.
Oliveira Machado, Regina Helena de. ''Crime e Desistência nos Textos de Clarice
Lispector." Remate de Mal= 9 (1989): 119-130
Patai, Daphne. "Clarice Lispector and the Clamor of the Ineffable." Kentuch Romance
Quarterly 27 (1980): 133-49.
c - Paz, Octavio. El mono m a t i c o . Barcelona: Seix B a d , 1974.
Peixoto, Marta. Passionate Fictions: Gender. Nanative and Violence in Clarice Lispector.
Minnesota: U of Minnesota P, 1994.
Peri Rossi, Cristina. Fantasias erbticas. Madrid: Temas de Hoy, 199 1.
--- . Solitario de arnor. Barcelona: Grijalbo, 1988.
Perl, Frederick S. &O' Hunger and Aqgression: The Be-hing of Gestalt Therapy. New
21 1
York: Randorn House, 1969.
Plessis, Rachel Blau de. 'Washington Blood: Introduction." Feminist Studies 4:2 (1978):
1-12.
Potvin, Claudine. "Como ara chocolm: iparodia O cliché?" Revista Canadiense de
Estudios Hisphicos 20.1 (1995): 55-65.
Prado Coelho, Eduardo. "A Paixb Depois de G. H." Remate de Males 9 (1989): 147-5 1.
Pratt, M q Louise. "'Don't Intempt Me: The Gender Essay as Conversation and
Corntercanon." Reinterpreting the Spanish Arnerican Essay: Women Writers of the
19th and 20th centuries. Ed. Dons Meyer. Austin: U of Texas P, 1995. 10-26.
Ramos Escandh, Caxmen. "Receta y fernineidad en Como a g a para chocolate." fem
15: 102 (1991): 45-48.
Ribeiro de Olivzira, Solange. A Barata e a Crisalida O Romance de Clarice Lispector. Rio
de Janerio: Libraria José Olympio, 1985.
-. 'The Social Aspects of Clarice Lispector's Novels: An Ideological Reading of A paix50
do G. H:' La Chispa 87 8 (1987): 21 1-220.
Ricoeur, Paul. La metafora viva. Trad. Agustin Neira. Madrid: Cristiandad, 1980.
---. Time and Namative. Vol 1. Trad. Kathleen McLaughlin y David Peliauer. Chicago:
U of Chicago P, 1984.
Rodriguez Monegal, Emir. El boom de la novela latinoamericana. Caracas: Tiempo Nuevo,
1972.
. . . -. ' n i e Contemporary Brazilian Novel." Fiction m Several Lm-. Ed. Henri Peyre.
212
Boston: Houghton MifELin, 1968. 1- 18.
Rowinsky, Mercedes. Irnagen y discuno: eshidio de las imiignes en la obra de Cristina Pen
Rossi. Montevideo: Trilce, 1997.
Si, Olga de. A escritura de Clarice Lis~ector. Rio de Janeiro: Vozes, 1979.
Showalter, Elaine. A Literature of Their Own: British Women Novel ists From Brontë to
Lessing. Princeton: Princeton UP, 1977.
Spector, Judith, ed Gender Studies: New Directions in Femuust C . *
riticism. Bowling Green:
Bowling Green State UP, 1986.
Stanton, Domna C. "Language and Revolution: The Franco-American Dis-Connection."
The Future of Diffërence. Ed. Hester Eisenstein y Alice Jardine. Boston: Hall, 1980.
73-87.
Suleiman, Susan Rubin, ed. The Female Body in Western Culture: Contemporary
Pers~ective. Cambridge: Harvard UP, 1986.
Szklo, Gilda Salem. "O conto 'O bufalor de Laqos de familia e a questao da escrita em
Clarke Lispector." Minas Gerais Suplemento L i t e r h i ~ (March 3 1 1979): 5.
Tello, Antonio. C m diccionario erotico: de voces de Espafia e Hk~anoam&-ica. Madrid:
Temas de Hoy, 1992.
Tompkins, Cynthia. "El poder del horror: abyeccitin en la narrativa de Griselda Gambaro
y de Elvira Orphée." Revista Hist$inica Modema 46 (1993): 180-192.
Trask, Ha&-Kay. Eros and Power-The Promise of Feminist T'heorv. Philadelphia: U of
Pemsy1vania P, 1986.
Umbral, Francisco. El fetichismo. Madrid: El Observatorio, 1985.
Valdés, Maria Elena de. "Verbal and Visual Representation of Women: Como amiê para
1 choco ate / Like Water for Chocola&." World Literattrre Today: A Literary Quarterly
rsity of Oklahoma Winter (1995): 78-82.
Valdés, Mario J. La intem retacih abierta: introducc ion a la hermenéutica literaria
ronternporheê. Amsterdam: Rodopi, 1995.
Vera, Elena Gascon. "Sitio a erog: el eros liberado de Rosario Ferré." Un mito nuevo: la
mulet como sqjeto/objeto literario. Madrid: Pliegos, 1992.
Waldman, Berta Clarice Lispector: A paixao s e m d o C. L. 2a ed. SZo Paulo: Escuta,
1993.
Willett, C . y Phillis Cunnington. n i e History of Underclothes. London: Faber and Faber,
1981.
Wittig, Monique. The Lesbian Body. Trad. David Le Vay. London: Peter Owen, 1975.
Zavda, Iris M. "Arqueologia de la imaginaci6n: erotismo, transgresion y pornografïa-"
Discurso erotico v discurso transgesor en la culhira peninsul- e l o s Xi al m. Ed.
Myriam Diaz Diocaretz e Iris M. Zavala. Madrid: Tuero, 1992. 155- 18 1.