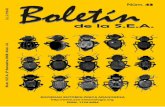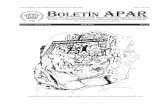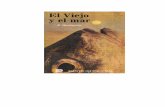El Aporte del Consejo de Defensa Suramericano a la Identidad Regional en el Marco de la Unasur
Transcript of El Aporte del Consejo de Defensa Suramericano a la Identidad Regional en el Marco de la Unasur
III Jornadas Académicas Alberto Methol Ferré
EL APORTE DEL CONSEJO DE DEFENSA SURAMERICANO A LA
IDENTIDAD REGIONAL EN EL MARCO DE LA UNASUR
Fernanda Daniela Díaz
CENSUD-IRI-UNLP/ UNLZ/UNDAV
Resumen.
El presente trabajo procura realizar un aporte sobre el
análisis de la construcción de la identidad y la ciudadanía
suramericana en el ámbito de la defensa. Para lo cual nos
preguntaremos acerca de la génesis de la identidad
suramericana y cómo se acciona dentro de los procesos de
integración en la región. Asimismo, indagaremos este tema en
el principal órgano de Unasur, el Consejo de Defensa
Suramericano, para observar el papel que juega los recursos
naturales en la configuración de la identidad regional como
elemento de cohesión.
Palabras Claves: IDENTIDAD- CONSEJO DE DEFENSA SURAMERICANO-
RECURSOS NATURALES – UNASUR.
Abstract.
This paper seeks to make a contribution to the analysis
of South American identity and citizenship construction
within the field of defense. The question which triggers the
present paper is about the genesis of South American identity
and its construction within the regional integration process.
Furthermore, this issue is explored within the main body of
Unasur, the South American Defense Council, in order to
observe the role played by natural resources in the
configuration of the regional identity as a cohesive element.
Key Words: Identity- South American Defense Council- Natural
Resources- Unasur.
1.- Introducción.
El nacimiento de la Unasur y de su órgano subsidiario más
importante, el Consejo de Defensa Suramericano (CDS), ha
posibilitado un debate en torno a la construcción de una
identidad suramericana, dejando de lado las variables
geográficas en favor de las geopolíticas. Es por ello que el
interés de nuestro trabajo es traer a debate cómo se
configura la identidad sudamericana en el ámbito de la
defensa.
A fin de suscitar el análisis, estructuraremos nuestro
informe en dos apartados ligados entre sí, en el primero
indagaremos acerca del génesis de la identidad suramericana,
para lo cual nos preguntaremos si es correcto hablar de una
identidad suramericana, cuáles son sus antecedentes y qué rol
juegan los procesos de integración.
En el segundo apartado haremos foco en el aporte que
realiza el Consejo de Defensa Suramericano en el debate
acerca de la construcción actual de la identidad regional, en
el ámbito de la defensa y cómo se estructura la protección de
los recursos naturales en un marco integral dentro de Unasur.
Por último, examinaremos la viabilidad de la utilización
de los recursos naturales como elemento identitario de
cohesión en el interior del Consejo de Defensa Suramericano,
utilizado para sortear el principal desafío con el que se
enfrenta el Consejo, acerca de la imposibilidad de arribar a
definiciones conceptuales y consensos sobre las temáticas más
sensibles, debido a la existencia de dos posturas
antagónicamente disímiles, para finalizar con una breve
conclusión.
2.- La Génesis de la Identidad Suramericana
En este apartado indagaremos acerca de la génesis de la
identidad suramericana, explorando diferentes referencias
que dieran cuenta de factores identitarios (sub)regionales,
el problema en el rastreo de antecedentes históricos es que
éstos apelaban a una identidad hispanoamericana o más
próximamente, a lo largo del siglo XX, invocaban a una
identidad latinoamericana.
La intención de la construcción de una identidad
hispanoamericana puede observarse a partir del siglo XVIII,
con los intentos de la mayoría de los países americanos de
diferenciarse de España, y erigirse como estados naciones
independientes. En ese sentido, Eduardo Abud realiza un
análisis de los principales pensadores de la época (Simón
Bolivar, Domingo Faustino Sarmiento, José Martí, José Enrique
Rodó, José Vasconcelos y Andrés Bello) e identifica atributos
comunes –a excepción de Sarmiento- en donde todos buscan los
rasgos característicos de una expresión americana; no
imitando sin discernimientos, ideas y modelos provenientes de
Europa o de Norteamérica, como segundo rasgo principal, todos
se mantenían alertas a lo que vislumbraban como las
tendencias hegemónicas de los Estados Unidos (Abud, 2005:41).
Lo interesante del autor, a nuestro entender, es que nos
alumbra en dos cuestiones. La primera, en la génesis de la
búsqueda de identidad en los pensadores latinoamericanos y
sus posibilidades de márgenes de acción para lograr espacios
de poder frente a la influencia e injerencia de Estados
Unidos en la región.
La segunda cuestión es acerca de la búsqueda de identidad
en sí. En los albores de nuestra historia se nos habla de una
construcción de identidad hispanoamericana, algunos autores
como José Martí la denominan latinoamericana, pero nada dice
sobre la identidad suramericana. Esta total ausencia de
identificación con una unión sudamericana, sólo se encuentra
en las referencias geográficas, pero no existe una
identificación geopolítica estratégica, una consciencia o
autodefinición de acervo de identidad, ciudadanía y valores
compartidos regionales.
En esta línea, Augusto Pérez Lindo afirma que no hay un
pensamiento suramericano, porque no existe una esencia del
ser suramericano, ni encontramos una sustancia o idea común:
“No existe un principio de determinación que nos permita reconocer una
identidad unívoca. Nuestra identidad parece indeterminada. Esta parece ser la
cuestión” (2008:1). De esta forma, para Pérez Lindo el
pensamiento sudamericano no tiene conciencia histórica, no
hay una ligazón entre las ideas y la acción. El ser y el
pensar atraviesan dos caminos disociados a lo largo de la
historia suramericana.
Ahora bien, si no podemos ubicar rasgos comunes esa sería
nuestra característica diferencial. Por tal, hay que buscar
la identidad en la diversidad, en la multiculturalidad. “Es en
la praxis política de las luchas por la autodeterminación, por la democracia y por
la justicia social que podemos encontrar un sentido de nuestra historia […] lo
esencial del pensamiento sudamericano tiene que ver con desafíos del orden
político y moral” (Pérez Lindo, 2008: 15).
Si la praxis política refleja lo esencial del pensamiento
sudamericano, éste queda plasmado a través de los procesos de
integración que se llevan a cabo a partir del siglo XXI. La
definición contemporánea de los procesos de integración va
más allá de la simple generación de comercio como fin último
de cooperación, propio de los procesos de integración en la
década de los 90, sino que es una idea ampliada que toma
como eje a la asociación, en este caso entre Estados, para la
consecución del bienestar social. Estos procesos de
integración no toman a Latinoamérica como un todo unificado,
sino que las tendencias actuales de integración apuntan hacia
la fragmentación en subregiones (Díaz, 2014).
Muestra de ello son los procesos de integración
suramericanos, con la consolidación del Mercosur, formado en
su origen por cuestiones económicas y afianzadas
políticamente con la integración de la región andina, a
través de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), con la
instalación de Unasur, que construye día a día la identidad
sudamericana.
En los procesos de integración surge la identidad del
proyecto al que se aspira, usualmente, basada en el interés
nacional de cada uno de los países miembros por conformar un
bloque. Sin embargo, la construcción de una identidad también
tiene una instancia simbólica de pertenencia común, de
mancomunión, apela a la identificación de factores comunes,
a través de políticas activas, que legitiman ese proceso de
integración y le dan fuerza, no sólo institucionalmente sino
también a los actores sociales que la conforman.
“Hemos venido construyendo –ya no como Latinoamérica, sino como región
suramericana- un proyecto integrador que por primera vez es guiado por la
política y orientado a la construcción de una identidad suramericana con
pensamiento estratégico propio” (Forti, 2014:9).
Tal como lo afirmamos con anterioridad, la construcción
de una identidad sudamericana es una cimentación compleja y
no puede ser un proceso acabado o definitivo, sus límites van
a estar dados por su constitución que, como aseguramos, es de
una diversidad multicultural, sin embargo, lo importante es
que sólo puede ser una identidad que se reconozca como tal.
De esta forma, con el proceso de integración de la Unasur
se fomentó la creación de una identidad perteneciente al
ámbito sudamericano, invocando condiciones compartidas por
los países miembros, de los que podemos destacar: la
comunidad de valores, facilitada por la contigüidad
geográfica; el fomento de los procesos democráticos con el
fortalecimiento institucional de la región; la creación de
Suramérica como una zona de paz; y la importancia de los
recursos naturales. En un segundo nivel podemos encontrar la
protección de los derechos humanos y la concientización de
los problemas del medio ambiente regional.
De allí que Unasur apeló, pero al mismo tiempo promulgó,
la construcción de una identidad implicando todo un ámbito
de simbolismos, especialmente el referente a los valores
compartidos, pero esta apelación la hace desde las
referencias históricas de los padres fundadores de las
naciones suramericanas, convirtiéndolas en rasgos históricos
atemporales por tal, presentes en la actualidad.
Este proceso de construcción de identidad en el presente
invocando a una génesis fundada en antecedentes históricos,
que como expresamos no existieron sino en razón de un ámbito
regional ampliado como era Latinoamérica y/o Hispanoamérica,
le otorga legitimidad simbólica y le impregna de una
identidad basada en lógicas propias que enfatizan su
pertenencia y la diferencian del resto de América.
3.- El Aporte del Consejo de Defensa a la Identidad
Suramericana a través de la Protección de los Recursos
Naturales.
La importancia del Consejo de Defensa Suramericano (CDS),
en el marco de Unasur, reside en que es el primer órgano que
nace desde y para los países sudamericanos, como un ámbito de
consulta que contempla las realidades, preocupaciones y
experiencias de la región en la temática de defensa, incluso
reconociendo sus diferencias, siendo el primer órgano
regional de defensa que no incluye como país miembro a
Estados Unidos.
En ese sentido, el CDS involucra un quiebre con la agenda
de seguridad norteamericana en la región, tradicionalmente
centrada en la lucha contra el narcotráfico, el crimen
organizado y el terrorismo. Esto tiene dos lecturas que
posibilitan y refuerzan esta cuestión. La primera, es la
concerniente a la autonomía relativa que vive Latinoamérica,
en especial el Cono Sur, por su lejanía geográfica como zona
de influencia norteamericana, que posibilita mayores márgenes
de acción en términos de autonomía y poder, ayudado también
por la pérdida de interés estratégico de Estados Unidos en
América del Sur1, permitiendo al mismo tiempo una segunda
lectura, donde el surgimiento del Consejo se inscribe en un
mayor enraizamiento de los procesos de integración ya
existentes en la región, formados en su origen por cuestiones
económicas y afianzadas políticamente con el emplazamiento de
Unasur (Díaz, 2011:79).
El trabajo que viene realizando el CDS desde su creación
a la actualidad, mediante una acción dinámica, visible y con
materialización de las propuestas y objetivos a nivel
regional, lo convirtieron en el Órgano más importante de
Unasur, ya que es percibido como una institución eficaz para
1 La Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos publicada en 2010,refleja a América Latina como una zona estratégica intrascendente en lalucha contra la inseguridad global, aunque caracteriza a Brasil comoactor regional con capacidad de liderazgo global y fuente deestabilización en la región. (National Security Strategy, 2010: 44).
el manejo de crisis entre sus países miembros2, es un
elemento central para el desarrollo de la consolidación de la
democracia en la región, gracias a la deconstrucción de las
hipótesis de conflicto entre los países hacia la construcción
por capacidades, a través de medidas de transparencia, para
otorgar un marco para el intercambio de información en el
ámbito de la defensa, sobre todo en lo referido a los gastos
e indicadores económicos dentro de los Ministerios de Defensa
de cada uno de los países miembros del CDS.
No obstante, en el interior del Consejo observamos la
existencia de dos dimensiones con desarrollo disímiles,
imaginemos por un momento la estructura de un iceberg, en su
superficie encontramos una plataforma de hielo visible, en
este caso sería la dimensión institucional del CDS, pero bajo
sus aguas se encuentra el verdadero problema y actual
desafío, la dimensión conceptual.
En la dimensión institucional hallamos los logros más
sobresalientes del Consejo, están dados por el avance de
actividades y planes de acción referentes a los cuatro ejes
organizacionales, éstos son: las políticas de defensa (con la
implementación de las Medidas de Fomento de la Confianza y
2 El CDS actuó con celeridad y eficiencia en la resolución de crisis talescomo la crisis interna boliviana en 2008; la crisis diplomática entreColombia, Venezuela y Ecuador en 2009 a raíz del asentamiento de lasbases norteamericanas en suelo colombiano; frente al intento de golpe deestado al presidente Rafael Correa en Ecuador en 2010, y en menor medidacon el golpe institucional al gobierno de Fernando Lugo en Paraguay en2012.
Seguridad3); las actividades en torno a la cooperación
militar (sobre la defensa de los recursos naturales),
acciones humanitarias (pensadas en escenarios de desastres
naturales) y acciones de paz (sobre todo el trabajo realizado
en Haití); la industria y la tecnología de la defensa (con
el diseño y desarrollo de un avión de entrenamiento primario
básico –Unasur I- y de un avión no tripulado); y el eje
formación y capacitación (con la creación del Centro de
Estudios Estratégicos de Defensa y la Escuela Suramericana de
Defensa).
El problema suscita con la dimensión conceptual del
Consejo, allí nos encontramos con la existencia de dos
modelos políticos e ideológicos antagónicos.
Por un lado un grupo que podríamos denominar más liberal
en lo económico y más cercano a la postura de seguridad
nacional de los Estados Unidos, al no diferenciar los ámbitos
de la defensa y la seguridad. Entre sus principales
características, podríamos enumerar las siguientes:
Fomenta la apertura liberal hacia mercados externos.
Presenta el desdibujamiento de los límites entre los
ámbitos de acción de la defensa y la seguridad, de este
modo podemos encontrar la participación de las Fuerzas
3 Las Medidas de Fomento de la Confianza y la Seguridad (MFCyS) son lasacciones tendientes a: I) El intercambio de información y transparenciade los sistemas de defensa y los gastos de defensa. II) Las actividadesmilitares intra y extraregionales. III) Las Medidas en el ámbito de laseguridad. IV) Garantías y V) Cumplimiento y verificación.
Armadas realizando tareas de orden público dentro del
territorio nacional.
En su territorio se encuentra el azote de las
denominadas “nuevas amenazas”4, especialmente el avance
de grupos criminales transnacionales y el narcotráfico.
En cuanto a la estructura interna, se produce el
fortalecimiento de las Fuerzas Armadas para luchar en
escenarios de seguridad interna.
Este panorama implica la posterior militarización de los
conflictos sociales.
En el segundo grupo, se encuentran aquellos países con
una visión más tradicional de los ámbitos de implicancias de
la seguridad y la defensa. Entre sus principales
características se encuentran:
Separación entre la defensa (protección y mantenimiento
de la soberanía en el ámbito externo) y seguridad
(estabilidad institucional, control del orden público,
4 Definimos a las “nuevas amenazas” desde los postulados de LaMaisonneuve, quien las entiende como un conflicto anómico surgido porprocesos de globalización y fragmentación en el interior de sussociedades que se reconceptualiza dentro de la agenda internacional comouna nueva construcción y se presenta sin fronteras de origen y acción, alexhibirse como transnacionales, con la fusión de actividades ilícitas conconflictos interestatales, como una amenaza altamente difusa pero nonueva.
entre otros, cuyas acciones se circunscriben al
territorio nacional).
La defensa se reduce a las amenazas de origen externo a
través de la organización y uso de la fuerza militar del
Estado.
Preeminencia de los principios de soberanía y no
intervención de los asuntos internos de los Estados
partes.
Fortalecimiento del control civil en las Fuerzas Armadas
a través de los Ministerios de Defensa.
El Consejo de Defensa como instancia de consulta,
cooperación y coordinación en materia de defensa, tiene entre
sus principales líneas de acción encargarse de la búsqueda de
definiciones conceptuales comunes entre los países miembros,
desde una perspectiva y enfoque propiamente suramericano.
Esta búsqueda implica encontrar coincidencias en las
definiciones de seguridad y defensa, así como definir y
establecer cuáles son las amenazas y riesgos para la región.
Realizar esta tarea implica consensuar o imponer una
visión y una estructura sobre seguridad y defensa de un grupo
por sobre otro. Por la complejidad y lo sensible de la tarea,
a lo largo de la existencia del Consejo se han llevado a cabo
seminarios, en donde se reflejó la imposibilidad de coordinar
posturas tan antagónicas. En ese sentido, el bloque
argentino-brasileño ha impedido incorporar temáticas como las
nuevas amenazas al ámbito de la defensa dentro del debate del
CDS y han creado nuevos Consejos para los efectos, el Consejo
Suramericano sobre el Problema Mundial de las Drogas y el
Consejo Suramericano en materia de Seguridad Ciudadana,
Justicia y Coordinación de Acciones contra la Delincuencia
Organizada Transnacional, no obstante, éstos no tienen la
potencia e intereses políticos que reviste al CDS, para dar
soluciones concretas a problemas que no son acuciantes para
algunos países miembros, pero son centrales para otros.
Esta divergencia no es menor e implica el mayor desafío
en la actualidad, porque impide aunar posturas y dividen al
Órgano, ésto hace que se imposibilite establecer la
identificación de amenazas afectando la cohesión, por la
dispersión de los intereses suramericanos.
Sin embargo, a partir de la VI Reunión de Jefas y Jefes
de Estado y de Gobierno de la Unasur, desarrollado el 30 de
noviembre de 2012 en Lima, Perú se resolvió establecer a los
recursos naturales como eje dinámico en la estrategia de
integración y unidad de los países miembros, entendiendo que
éstos son la principal fortaleza del bloque, por lo que era
necesario elaborar una Estrategia Suramericana que permita
aprovechar la potencialidad de las reservas de recursos
naturales y el capital humano.
De esta manera, se intenta sortear la problemática de la
dimensión conceptual, ya que se entiende que de continuar con
la negativa de consenso sobre las definiciones sensibles
sobre los ámbitos pertinentes de la seguridad y la defensa,
así como la conceptualización de lo que se concibe por
amenazas y riesgos llevaría a la inoperancia futura del
Consejo y dejaría de producirse el afianzamiento de la
integración suramericana en el marco de la defensa. Por tal,
se apela a un elemento de cohesión, los recursos naturales,
como componente identitario común, otra vez encontramos la
referencia atemporal y por tal presente, de la necesidad de
una consolidación práctica a través de una estrategia
integral.
En un contexto donde América Latina y el Caribe posee 65%
de las reservas mundiales de litio [pero si registramos las
reservas de litio de Bolivia ascendería a 94% de las reservas
globales], 42% de plata, 38% de cobre, 33% de estaño, 21% de
hierro, 18% de bauxita y 14% de níquel. También son
importantes sus reservas petroleras: tiene un tercio de la
producción mundial de bioetanol, cerca de 25% de
biocombustibles y 13% de petróleo. En la región se encuentra
alrededor de 30% del total de los recursos hídricos
renovables del mundo, lo que corresponde a más de 70% del
agua del continente americano, y 21% de la superficie de
bosques naturales del planeta y abundante biodiversidad
(CEPAL, 2013).
El Consejo de Defensa entra en juego en esta Estrategia
Suramericana por la necesidad de una política de gestión
soberana de los recursos naturales, bajo esta lógica la
inmensa riqueza que cuenta la región se encuentra dispersa a
lo largo y ancho de su extensión, por lo que los países
miembros deben establecer una estrategia y política común en
materia de defensa y protección efectivas de los recursos y
activos estratégicos.
Esta política se refleja en los Planes de Acción 2013 y
2014, donde el Consejo intentó destrabar el funcionamiento en
la dimensión conceptual, a través de la construcción de la
identidad en el ámbito de la defensa, mediante la protección
y defensa de los recursos naturales.
Bajo este lineamiento, los recursos naturales serían el
elemento de cohesión que permite la articulación de la
identidad al interior de los Ministerios de Defensa de los
países miembros del CDS.
En ese sentido, en el ámbito de la defensa el Consejo
integra el corpus que conforma la identidad suramericana
propuesta por Unasur, y representa un componente modular de
esa estructura orgánica, pero no es la única ni la central,
tal como puede observarse en el siguiente gráfico.
Desde el Centro de Estudios Estratégicos para la Defensa
(CEED-CDS), mediante su Director Alfredo Forti (2014), se
sostiene que en esta Estrategia Suramericana subyace un
concepto emergente, puramente autóctono, el de interés
regional, definido como un conjunto de factores comunes y
complementarios del interés nacional de cada uno de los
países miembros. De esta manera, existe un o unos elementos
que son compatibles entre todos los intereses nacionales de
los Estados, otra vez, observamos la enunciación de un factor
de cohesión atemporal, la referencia al elemento identitario
que posibilitaría la profundización del proceso de
integración hacia un nivel supranacional, porque justamente
aunaría las posiciones particulares del interés nacional
reflejadas en un interés regional, el de las riquezas
naturales suramericanas. Este nivel Estratégico regional,
donde cobra vida el interés regional es el lugar en donde el
CDS se plantea como una identidad suramericana en defensa.
Siguiendo la línea de pensamiento del CEED-CDS, esta
Estrategia tendría dos características particulares, la
regionalidad y la integralidad. La regionalidad vendría a
configurarse como la acción propia del Consejo, la
cooperación, el diálogo, las actividades comunes entre los
Ministerios de Defensa de los países miembros, al entender
que la protección de los recursos naturales debe ser tomada
en clave regional y dentro de una integralidad.
La defensa es abordada desde un panorama de
integralidad, es decir, es un componente más dentro de una
matriz superior de estrategia de defensa integral. Es
entender a la defensa como un asunto integral dentro de un
esquema económico, democrático, sociopolítico y
medioambiental suramericano, tal como “anillos concéntricos”
dentro del objeto, los activos naturales, tal como graficaba
el cuadro.
Cabe preguntarnos acerca de la viabilidad de esta
noción, como expresamos anteriormente, es de una originalidad
inusitada en el escenario internacional y más dentro de los
procesos de integración, porque el nivel supranacional al
cual se está intentando acceder, sigue teniendo presentes las
particularidades de cada uno de los intereses nacionales de
los países miembros, es decir, se enarbolan los principios
generales del Derecho Internacional acerca de la libre
autodeterminación de los pueblos y la no intervención en los
asuntos internos de los Estados, junto a su estrecha
vinculación con la noción de soberanía nacional.
La viabilidad sólo va a estar dada mediante la
concreción o no de sus objetivos, con el devenir del
funcionamiento del Consejo acerca de estos conceptos, podemos
afirmar que hasta el presente se han desarrollado todas las
actividades pensando en el corto plazo para que todas ellas
se concreten y no quedasen en el plano de la enunciación
retórica, esta nueva etapa del CDS es ir en post de objetivos
a largo plazo, la intencionalidad política está presente y
mucho va a depender de que el Consejo pueda pasar a reflejar
políticas de estado dejando atrás las políticas de gobierno
que lo vieron nacer.
A nuestro entender, el aporte del CDS se materializa a
través de su trabajo reflejado en políticas activas, siendo
el Consejo subsidiario de Unasur de mayor profusión de
actividades. La importancia de su contribución a una
Estrategia Suramericana integral radica en sus dos brazos
centrales, el Centro de Estudios Estratégicos para la de
Defensa (CEED-CDS) y la Escuela Suramericana de Defensa
(ESUDE).
El CEED-CDS tiene el objetivo de articular una identidad
común en defensa y generar un pensamiento geoestratégico
meramente suramericano, mientras que la ESUDE promueve el
desarrollo de una visión y un pensamiento suramericano de
defensa, para la formulación de una estrategia regional para
proteger los recursos naturales del continente y combatir las
probables amenazas de la región, pero siempre respetando las
características propias de cada país miembro.
De esta manera, el Consejo está pensado para eliminar la
disparidad histórica entre praxis política y pensamiento
suramericano expresado en el primer apartado del presente
informe, ya que el CEED-CDS funcionaría como la praxis
política y la ESUDE como la usina de pensamiento autóctono,
sin doctrinas ni modelos foráneos, ambos aportando
institucionalidad en post de la construcción de identidad
suramericana.
4.- Consideraciones Finales.
Aceptar que somos diversos y unirnos es parte de la
identidad suramericana que como tal, se está construyendo en
el devenir de la historia del siglo XXI, de la mano de los
procesos de integración, siendo Unasur, y en ese marco el
Consejo de Defensa Suramericano, su principal exponente. Por
lo que podemos inferir que justamente la génesis de la
identidad suramericana está transcurriendo y ocurriendo en
este momento.
La no intervención en los asuntos internos de los países
miembros junto con la defensa acérrima a la soberanía
nacional que impregna al Consejo, se entiende en cuanto a la
influencia norteamericana en la región. El CDS, por ser el
primer foro de debate sobre defensa que no incluye a ese país
entre sus miembros, reafirma la autonomía de Suramérica con
respecto a Estados Unidos, a través de la formulación de una
Soberanía Regional, propiciada por Brasil y secundada por
Argentina, con el objetivo de consolidar los espacios de
poder frente a actores extrarregionales y neutralizar así, la
histórica injerencia militar de Estados Unidos, quien ha
militarizado sus relaciones exteriores para con la región,
bajo el paradigma seguritario.
Sin embargo, el énfasis en vincular una perspectiva de
defensa regional con los principios de soberanía, no
intervención en los asuntos internos de los Estados y
autodeterminación de los pueblos, refuerza el margen de
maniobra estatal e impide activar mecanismos de
supranacionalidad, ya que el Consejo al no tener capacidad
vinculante, funciona en base a acuerdos por consenso. Pese a
esta protesta, los Estados regionales son renuentes a delegar
espacios decisorios y de poder, en post de instituciones con
carácter supranacional. No obstante, el Consejo de Defensa
Suramericano de la mano de Unasur, constituye el ámbito de
consulta junto con el proceso de integración, que tiene la
mayor proyección a largo plazo, será el devenir de la
historia de ese Órgano quien develará si es posible generar
en el terreno, un interés regional basado en la protección de
los recursos naturales como elemento de cohesión para
conformar identidad suramericana en el ámbito de la defensa.
La disociación entre las ideas y la praxis política
suramericana está intentando ser subsanada desde la
institucionalidad del Consejo, su tarea no es sencilla pero
resulta estratégica, para disolver la ruptura histórica entre
el ser y el pensar de la historia suramericana.
FUENTES Y BIBLIOGRAFIA CONSULTADA
ABUD, Eduardo (2005). “Algunas Consideraciones sobre las
Génesis de la Identidad en Hispanoamérica”. Divergencias.
Revista de Estudios Lingüísticos y Literarios. Volumen 3 Número 2. The
University of Arizona.
CEPAL (2013). Recursos naturales en UNASUR: Situación y tendencias parauna agenda de desarrollo regional. Caracas: CEPAL.
DIAZ, Fernanda (2014). “Agenda Latinoamericana”. Lomas de
Zamora: UNLZ.
DIAZ, Fernanda (2011). “Consejo de Defensa Suramericano.
Consolidación Institucional de la Democracia y Diálogo
Regional” en Informe de Integración de América Latina y el Caribe 2010.
Serie Estudios e Investigaciones n°35. La Plata: IRI-UNLP.
FORTI, Alfredo (2014). “La Defensa de los Recursos Naturales en
Suramérica. Aportes para una Estrategia Regional”. Defensa y Recursos
Naturales de la Unasur. Buenos Aires: CEED-CDS.
PEREZ LINDO, Augusto (2008). “Identidad y Humanismo Histórico en el
Pensamiento Suramericano”. Buenos Aires: UBA.
UNASUR (2008). “Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones
Suramericanas”.
US (2010). “National Security Strategy”. The White House. Washington
DC. United States.
SIGLAS Y ABREVIATURAS UTILIZADAS
CAN, Comunidad Andina de Naciones.
CEED-CDS, Centro de Estudios Estrategicos para la Defensa,
Consejo de Defensa Suramericano.
CDS, Consejo de Defensa Suramericano.
ESUDE, Escuela Suramericana de Defensa.
MERCOSUR, Mercado Común del Sur.