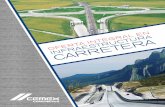DEMOCRATIZACIÓN Y POLÍTICA SOCIAL EN EL SALVADOR, 1989 - 2000.
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of DEMOCRATIZACIÓN Y POLÍTICA SOCIAL EN EL SALVADOR, 1989 - 2000.
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE EL SALVADOR
VICERRECTORÍA ACADÉMICA
DIRECCIÓN DE MAESTRÍAS
TESIS:
DEMOCRATIZACIÓN Y POLÍTICA SOCIAL EN EL SALVADOR,
1989 - 2000.
PRESENTADO POR:
EDGARD ERNESTO PALMA JACINTO
PARA OPTAR AL GRADO DE:
MAESTRO EN CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
NOVIEMBRE 2001
SAN SALVADOR, EL SALVADOR, CENTROAMÉRICA.
2
A Orlando Solís Lemus
In memoriam
Amigo, revolucionario, universitario
que entregó su vida un día de noviembre de 1989
3
Quiero agradecer el apoyo y asesoría del
Maestro Godofredo Aguillón
Al apoyo personal de las Licenciadas
Gloría Griselda Cruz de Miranda
Rosa Alicia Monge de Zelaya
Mirna Elizabeth Marcía
Y al apoyo constante del Liceciado
Edgar Alexánder Ochoa
4
ÍNDICE
Introducción................................................................................................................. 6
PRIMERA PARTE
DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
1. El Problema............................................................................................................11
1.1. Planteamiento del problema....................................................................11
1.2. Justificación...........................................................................................14
1.3. Objetivos de la Investigación.................................................................16
1.4. Hipótesis de Investigación......................................................................17
1.5. Metodología...........................................................................................18
MARCO CONCEPTUAL
2. Política social. Nociones preliminares....................................................................19
2.1. Surgimiento de la política social.............................................................19
2.1.1. El feudalismo........................................................................... 20
2.1.2. El capitalismo......................................................................... 23
2.1.2.1. Estado y política social.............................................. 31
3. Pobreza y desigualdad social................................................................................. 38
3.1. Neoliberalismo y pobreza....................................................................... 42
3.2. Exclusión social y política de compensación social................................ 47
4. Perspectivas de la política social y democratización............................................. 55
5
SEGUNDA PARTE
POLÍTICA SOCIAL Y DEMOCRATIZACIÓN EN EL SALVADOR
1. Desarrollo de la política social en El Salvador.................................................... 59
1.1. Colonial.................................................................................................59
1.2. Liberalismo............................................................................................61
1.3. Dictadura militar................................................................................... 67
1.4. Neoliberalismo.......................................................................................74
1.4.1. Modernización del Estado......................................................77
2. Proceso de democratización en El Salvador.........................................................84
2.1. La transición en El Salvador...................................................................88
2.2. Una sociedad en transición......................................................................92
2.3. La economía pos Acuerdos de Paz..........................................................96
2.4. Fin de la transición..................................................................................99
3. La política social en El Salvador: Propuesta neoliberal......................................102
3.1. La política social desde la perspectiva del
proyecto político del partido A.R.E.N.A..............................................106
3.2. El Plan de Reconstrucción Nacional en el
marco del proyecto neoliberal de A.R.E.N.A.........................................116
CONCLUSIONES...................................................................................................122
RECOMENDACIONES.........................................................................................126
BIBLIOGRAFÍA......................................................................................................126
7
El segundo trimestre del presente año, en cumplimiento de los requisitos para
optar al grado de Maestro en Ciencias Políticas y Administración Pública, presenté
ante la Dirección de Maestrías de la Universidad Tecnológica de El Salvador, el
proyecto de investigación sobre el tema de “Democratización y Política Social en El
Salvador. 1998 - 2000.” Hoy, seis meses después, presento la investigación sobre el
tema propuesto a la Universidad.
Desde la civilización occidental, la democracia es hoy, el sistema político
aceptado sin ningún tipo de objeciones; sin embargo, esto implica introducir a la
discusión actual, un elemento esencial, el cual es de qué tipo de democracia se está
hablando; en ese sentido, la presente investigación traza, metodológicamente, la
diferenciación siguiente: se entiende como democracia procedimental o formal el uso
de mecanismos democráticos para el ejercicio del poder político, como por ejemplo,
el voto universal, la formación de partidos políticos, los procesos electorales, etc.,
pero que restringen la ciudadanía, es decir, limitan los derechos sociales, políticos,
económicos y culturales de los individuos. Por sentido opuesto, se entiende como
democracia participativa o democracia, el uso pleno de los derechos ciudadanos. En
esto radica la importancia de abordar la política social desde la perspectiva de la
democracia, debido a que esto permite plantear la dimensión esencial de las políticas
sociales la cual es la integración, la cohesión e inclusión social, promovidas desde el
Estado, como parte de su responsabilidad. Sin embargo, esta es la gran discusión que
se ha abierto con la implementación del neoliberalismo, en donde se ven amenazadas
la esencia y la existencia de la concepción de una política social universal e
igualitaria para todos los ciudadanos. Esta discusión no debe ser privativa de los
países del Primer Mundo, ni marginal en el Tercer Mundo. Debe estar presente como
una de las discusiones de primer orden en nuestro país.
En este sentido, se plantea la democracia en términos generales como el
proceso en el cual se analiza, si en El Salvador la asignación y redistribución de
8
recursos por parte del Estado se encuentran determinados por una concepción de
democracia formal, que limita el combate de las desigualdades en la sociedad. Lo que
implica el análisis de la sociedad salvadoreña desde dos perspectivas
fundamentales: la política y la social. Manteniendo en perspectiva las estructuras
económicas, que se constituyen en El Salvador desde la llegada al Estado, por el
conservador partido Alianza Republicana Nacionalista (A.R.E.N.A.). Se entiende
como la dimensión política, en primer momento, como el instrumento que poseen los
salvadoreños (ciudadanos) para incidir sobre la realidad ya sea ésta de tipo
económico, político, social, cultural, educativo, etc. En esta lógica, la dimensión
social la entenderemos como la realidad totalizadora en donde los salvadoreños
(ciudadanos, los humanos) establecen diferentes tipos de relaciones, sean éstas de
dominación, subordinación, explotación, exclusión y marginación o de equidad,
igualdad y solidaridad; en síntesis, la dimensión social se entiende como la fuente de
toda realidad social ya sea esta política, económica, ideológica, estética, cultural, etc.
Esto hizo que la investigación tomara, desde una perspectiva histórica, el
surgimiento de lo que en la actualidad se conoce como política social, para poder así
tener elementos suficientes para analizar en el modelo de acumulación capitalista en
la fase neoliberal la política social.
El tema de las políticas públicas y en especial las políticas sociales, toma
relevancia en la actualidad, no sólo porque en las formas democráticas de gobierno el
papel del Estado es fundamental en vigilar el cumplimiento de los derechos de los
ciudadanos, sino porque promueve el desarrollo humano. Pareciera entonces que en
la actualidad, bajo el modelo neoliberal vigente, la democracia entra en oposición con
9
el mercado y que los derechos de los ciudadanos se encuentran en retirada y que en
un futuro próximo éstos serán piezas de museo.
Desde la perspectiva anterior, se propone abordar el tema en tres ejes, que
permitan la exposición y explicación de nuestro objeto de estudio, aportando al
conocimiento de la realidad nacional desde un contexto cualitativo. En esta
investigación, se presenta, en primer término, la delimitación del tema y el marco
conceptual, en donde se explora desde el marco teórico la política social y su relación
con la pobreza, la desigualdad social, el Estado y la democracia, entre algunos
aspectos. En la segunda parte, la investigación se centra en el caso salvadoreño, en
donde se le da un tratamiento al tema desde la perspectiva histórica dialéctica,
analizando los diferentes regímenes por los que ha transitado el país en la historia
nacional para, posteriormente, pasar a la experiencia que se ha tenido de la política
social bajo las administraciones del partido A.R.E.N.A. y las repercusiones que se
han tenido a partir de la firma de los Acuerdos de Paz en 1992. Finalmente se
exponen las conclusiones y recomendaciones.
11
DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
1. El problema
1.1. Planteamiento del problema
La política social implementada en El Salvador se caracteriza por ser
asistencialista, sectorial, focalizada, paternalista, clientelista, centralizada y
burocratizada, lo cual hace que la asignación de recursos y la redistribución de los
mismos no se efectúe de forma efectiva entre los beneficiarios de ésta en la población
objetivo, implicando con esto la no democratización en la asignación y la
redistribución de los recursos existentes en la sociedad salvadoreña; siendo ésta una
tarea en el proceso de democratización salvadoreño, que se traduce en desigualdad y
exclusión de grandes masas poblacionales. De lo que se puede deducir que la
democracia fincada en procedimientos o en reglas mínimas no engendra justicia
redistributiva.
La desigualdad y la exclusión se reflejan en la pobreza, la cual, como han
señalado diversos autores, tiene sus causas en las estructuras económicas y de
distribución, las cuales se encuentran concentradas en pocos propietarios1. La
reproducción de la pobreza se apoya en las estructuras de reproducción ideológica
12
que promueve el sistema capitalista salvadoreño. Lo que incide en la formulación de
políticas públicas las cuales no son dirigidas a promover la satisfacción de las
necesidades del conjunto de la sociedad sino al contrario, se preocupan por la
satisfacción de las necesidades de un sector de la sociedad: los grandes propietarios;
en este sentido, las política social es relegada frente a la política económica por los
intereses de pequeños grupos de poder económico.
En estos términos, la política social es diseñada por los organismos
internacionales que promueven el modelo neoliberal, no está por más decir, el Fondo
Monetario Internacional y el Banco Mundial, los cuales dictan los términos de la
política social, la cual se caracteriza por ser focalizada y orientada a la población
estratificada y sectorizada. Dentro de ésta se buscan aquellos que el modelo
neoliberal ha expulsado de los beneficios de la sociedad y del mercado, los que se
convertirán en la población objetivo de los programas de compensación social
implementados por el Estado, por encomienda de las agencias multilaterales. En
resumen, las políticas sociales sólo benefician a los pobres que se encuentran en el
extremo de la exclusión social.
Los Acuerdos de Paz marcaron un hito sin precedente en la historia política
en El Salvador, logrando finalizar el conflicto armado, incorporando a la izquierda
armada al sistema político del país, eliminando los antiguos cuerpos de seguridad,
1 Ver entre estos a Briones, Carlos. La pobreza urbana en El Salvador. Cruz Letona, Ricardo et al. en
13
reduciendo las funciones constitucionales de la Fuerza Armada, generando
condiciones para la libre expresión, asociación y movilización; sin embargo, a pesar
de haber derrumbado las estructuras políticas oligárquicas - militares del sistema
político salvadoreño, los Acuerdos de Paz no fueron capaces de modificar en su
totalidad las causas que hicieron que la sociedad salvadoreña se enfrentara en la
década de los 80. Los Acuerdos de Paz proporcionaron una metodología para la
concertación y consenso que fue un insumo importante en el proceso de
democratización que inició con los mismos. El proceso de democratización ha estado
dirigido por el sistema de partidos político, los cuales se han preocupado por lo
formal, fortaleciendo así, la democracia representativa, limitando la dimensión de la
democracia a procedimientos electorales, lo que se puede observar en los procesos
electorales desde 1994 hasta 1999, excluyendo a la sociedad civil del proceso. En
este contexto, se puede afirmar que el proceso de democratización sólo se ha
realizado en lo político, no así en lo social. A casi diez años de la firma de los
Acuerdos de Paz, los avances del sistema político contrastan con los obtenidos en lo
social, mientras la democracia representativa avanza, la pobreza, las desigualdades y
la exclusión avanzan, en el marco del modelo neoliberal que agudiza esta situación,
enfrentando los derechos ciudadanos con una clara desventaja ante los derechos del
consumidor, ya que se hacen valer las fuerzas del mercado antes que los derechos
humanos.
Política económica y pobreza rural en El Salvador. Lewis, Óscar. Antropología de la pobreza.
14
En este marco, la política social focalizado implementado desde los Acuerdos
de Paz no ha respondido a satisfacer las necesidades de la ciudadanía, sino por el
contrario, ha tendido a crear un nicho de clientela electoral para recurrir a ellas en los
procesos electorales, por lo que esta política social adoptada en el marco del sistema
neoliberal impide una real democratización.
1.2. Justificación.
El tema se origina por el interés de profundizar los estudios sobre la
democracia en El Salvador, ya que los procesos de democratización no sólo se
limitan a los procesos electorales, ni se fundamentan solamente en la tradicional
división de poderes del Estado, ni institucionalizando lo público para hacer un
diferencial de lo privado. La democratización en términos estrictos se nos presenta
bajo el axioma fenomenológico: “El poder del pueblo, para el pueblo y por el
pueblo,” axioma que ha conducido en muchas sociedades a plantear diferentes
formas de gobierno.
En el caso de El Salvador, el proceso de democratización se inicia con la
participación de las diferentes fuerzas políticas que hasta 1992 estaban excluidas del
sistema político salvadoreño. Sin embargo, esta inclusión en el sistema no produjo
inmediatamente su extensión en otras esferas de la sociedad, en donde las
desigualdades imperan profundamente y lo político, como una aproximación a lo
15
público, es un espacio vedado para un gran número de salvadoreños y salvadoreñas.
El aspecto político ha avanzado, pero paradójicamente éste ha tendido a reproducir
estructuras de exclusión social, semejantes a los que se encuentran en otros ámbitos
de la sociedad.
La investigación inicia a partir de 1989, año en que accede al Ejecutivo el
partido Alianza Republicana Nacionalista (A.R.E.N.A.), de orientación conservadora
y con ideología de derecha y que inicia la ejecución de los programas de Ajuste
Estructural como parte de la implementación del modelo Neoliberal en El Salvador,
promovido desde los organismos multilaterales como el Banco Mundial (B.M.) y el
Fondo Monetario Internacional (F.M.I.). La denominada reconstrucción nacional,
que inició pos firma de Acuerdos de Paz en 1992, sirvió como un paliativo o como
prefieren llamarlo los neoliberales como programa de compensación social en las
áreas afectadas por el recién finalizado conflicto armado, el cual tuvo como fin
aliviar las desigualdades que dieron origen a la guerra.
En términos generales, abordar el proceso de democratización y la política
social en El Salvador implica el estudio meticuloso de cómo se ha desarrollado la
democracia en el país, de como ésta ha rebasado las fronteras formales de lo político
y llega a otras estructuras de la sociedad, cumpliendo entonces la función del Estado,
la asignación de recursos o redistribución de recursos para mitigar las desigualdades
sociales. En estos términos, no se puede pensar sino en un Estado fuerte, organizado
16
no en función del mercado, sino en función de todos los miembros que componen la
sociedad. Sólo de esta manera una política social puede producir frutos en el futuro,
atendiendo los déficit de la población en forma efectiva.
El estudio se delimita en su parte temporal en 1989 al 2000. La razón de este
recorte se encuentra en la idea de investigar la evolución que ha tenido la política
social en El Salvador durante la administración gubernamental de un mismo partido
político y cómo ésta ha impactado en la sociedad de posguerra salvadoreña que se
encuentra bajo el dominio del modelo neoliberal.
1.3. Objetivos de la investigación.
1. Analizar si la concepción de democracia en El Salvador facilita la asignación y
redistribución de recursos por parte del Estado, para combatir las desigualdades
en la sociedad.
2. Examinar la relación entre el proceso de democratización salvadoreño y la
implementación de la política social.
3. Determinar el carácter de la política social empleada por el Ejecutivo durante el
período de 1989 al 2000.
17
1.4. Hipótesis de investigación.
General : - La política social no ha sido el vehículo necesario para democratizar
la sociedad y resolver la desigualdad y exclusión que imperan en El
Salvador.
Específicas: - El carácter de la política social implementada no tiende a reducir la
pobreza como nudo estructural de la sociedad.
- Democratización y política social son esferas que se contraponen tal
como se han instrumentado en la realidad.
18
1.5. Metodología.
Para abordar el tema presentado se hará uso de herramientas metodológicas
como el análisis, la síntesis; el primero permite la separación de los elementos de
mayor importancia para su estudio; el segundo permite unidad del objeto de estudio
en el momento de la explicación, alcanzando de esta forma lo esencial del mismo.
Otros recursos metodológicos son la deducción y la inducción, los cuales
permiten un continuo devenir en el análisis entre lo general y lo particular,
convirtiéndose en una herramienta útil para comprender el objeto de estudio por
abordar. Finalmente, se uso la dialéctica como método para articular, aprehender y
conectar lógicamente la totalidad del objeto de estudio, permitiendo esto la apertura
epistemológica, para establecer las relaciones necesarias en las dimensiones
espaciales y temporales.
Para la construcción del objeto, de estudio se usaron fuentes bibliográficas,
memorias de instituciones que se relacionan con el tema, revistas especializadas,
periódicos y boletines.
19
MARCO CONCEPTUAL
2. Política social. Nociones preliminares
2.1. Surgimiento de la política social.
La historia de la política social no se agota con el surgimiento del Estado
benefactor, surgido luego de la Segunda Guerra Mundial, especialmente en Europa,
ni con el inicio de los regímenes socialistas. Históricamente, los primeros rasgos de
lo que se conocerá como política social en el siglo XX, se pueden encontrar en el
papel provisor en lo social de diferentes instituciones primarias, como las redes
familiares o de amistad, vecinazgo o identidad étnico - cultural, seguidas por el
desarrollo de entidades voluntarias de ayuda mutua y de heteroayuda, las cuales
funcionaban como proveedoras de bienes o servicios a los más desafortunados de los
grupos sociales; esta redistribución de recursos está relacionada, no sólo con la
función de control social, sino con integración, cohesión e inclusión social.
Previo al siglo XX, en el antiguo régimen se podían contar entre agentes
interesados por el bienestar de los necesitados, fuera de la red primaria, a la Iglesia
católica con un papel asistencial y al Estado renacentista que, según Casado,2 al
comparar históricamente la tarea social que asume el Estado moderno estaba
Comentario [RC1]:
20
repartida en varios agentes, lo que produce una amplia concepción de política social,
que alcanza las intervenciones de diferentes agentes interesados en las necesidades
sociales. Lo que provoca que las políticas sociales no sólo se producen en pro de los
destinatarios, sino que a veces prima el interés de los agentes. En este marco, las
políticas sociales en sus albores ha evolucionado en la siguiente forma: La caridad, la
beneficencia, la asistencia social, la seguridad social y el estado de bienestar;
existiendo dos modos básicos de intervención: el fraternal, mutual, horizontal o
solidario pleno y el paternalista, heteroayuda, vertical o de solidaridad unidireccional.
En lo que respecta a la intervención realizada, para mitigar las desigualdades
sociales producidas por el desarrollo de las sociedades occidentales, se sigue la
propuesta de Demetrio Casado,3 sobre el origen de la política social que ha
esquematizado en dos modos de acción: la horizontal y la vertical
2.1.1. El feudalismo
En la Edad Media, la caridad se materializa en el socorro de los menesterosos
mediante la donación gratuita de bienes y servicios (limosnas, acogimiento
residencial, transitorio o continuado) dando como resultado organizaciones como las
hermandades y cofradías, que son instituciones de cooperación horizontal; sin
2 Casado, Demetrio. Antecedentes históricos de la política social en España. Política social. McGraw-
Hill/ Interamericana de España, S.A.U. Pp. 4.
21
embargo, en tanto estructura de clase y, en general, las divisiones y agregados
horizontales dan lugar a iniciativas de acción caritativa vertical o paternalista.
Como se ha apuntado, las acciones horizontales se desarrollan en las instituciones
primarias, las cuales se basan en el compromiso mutuo, expectativa de reciprocidad y
pacto de solidaridad entre sus miembros, encontrándose en este punto con las
relaciones familiares, muy importantes para la cobertura de las necesidades en
sociedades con escasa oferta, por parte de otros agentes sociales o estatales.
En los burgos o villas feudales, la vecindad fue un factor de estructuración de
asociaciones definidas por límites territoriales, que iban desde el barrio a la ciudad o
comarca. Algunas de ellas se inscribían en las demarcaciones de una o varias
parroquias, pero esto no suponía carácter eclesiástico. Las hermandades o cofradías
territoriales, (su misión principal consistía en colectar limosna para socorrer a los
menesterosos, así como a los necesitados, esa institución se desarrolló entre los
judíos, musulmanes y católicos) podían tener finalidad predominantemente religiosa;
pero, a la vez, cubrían objetivos de carácter mutualista y paternalista. Las
asociaciones con fines principalmente de socorro mutuo, incluían entre sus
obligaciones el cultivo espiritual de sus miembros y actividades litúrgicas o
paralitúgicas corporativas y, eventualmente, la caridad externa. Las agrupaciones
vecinales, en este sentido eran instrumentos de integración social local. Estas
3 Casado, Demetrio. Antecedentes históricos de la política social en España, Política social. Op. cit.
22
agrupaciones cada vez se fueron extendiendo, en la medida en que las comunidades
se poblaban hasta que se constituyeron varias hermandades de consejos a finales del
siglo XIII. Merecen especial mención las comunidades rurales que, a partir de
repartos de tierras, vivían en comunidades para su aprovechamiento agrario. En este
período, se conocen también instituciones de solidaridad mediante las que se provee
ayuda a los trabajadores agrícolas, asistencia y asociación en los trabajos de vida y
socorro de desgracia.4 Esta forma de organización evolucionó de la cofradía a los
gremios formados por profesionales de un oficio, que frecuentemente entraban en
lucha por sus intereses.
Durante el feudalismo, también se desarrollaron los modos de acción de
protección vertical, los cuales se realizaban a partir de las clases dominantes y
emergentes: señores feudales, comerciantes, burgueses, profesionales y ganaderos del
llano. La acción caritativa individual común se ejercía socorriendo directamente a los
menesterosos o mediante obras asistenciales de carácter paternalista. Esta práctica se
institucionalizó por medio de monasterios, órdenes militares y de caballería.
Pp. 4.
23
2.1.2. El capitalismo
La etapa de transición del feudalismo al capitalismo, marcó también
transformaciones a la formas de protección horizontal y vertical. El naciente
liberalismo, que se coló entre algunos miembros de las élites dominantes, hizo que
atacaran a estas formas de protección. En la llamada Ilustración, la marcada tendencia
individualista, centralista y racionalista produjo medidas contrarias a los
instrumentos tradicionales de asociación y ayuda horizontales, por considerar que
éstas dificultaban la gestión estatal unitaria. En esta acción colaboraron algunos
jerarcas eclesiásticos, críticos con las expresiones lúdicas de las cofradías y
presumiblemente celosos de su autonomía. En estas circunstancias, las autoridades
civiles y religiosas locales fueron incitadas a ampliar y mejorar su función en lo
económico y en lo social, por lo que absorbieron las funciones y recursos de las
cofradías, limitando así la influencia del feudo entre sus súbditos, abriendo la
posibilidad a la burguesía emergente de ir promoviendo la expansión de la ideología
liberal. Sin embargo, estas acciones no dieron como resultado la extinción de las
cofradías y otras formas de cooperación horizontal. En lo que se refiere al mundo del
trabajo, el liberalismo fue contrario a los gremios y cofradías de profesionales. Se les
acusaba de frenar la manufactura y a las cofradías de profesionales se les señalaba de
4 Sesma Muñoz, José Ángel. Cofradías, gremios y solidaridades en Europa medieval, citado por
Casado. Op. cit. Pp. 6.
24
despilfarro en relación con los criterios de racionalidad económica, lo que condujo a
la reducción de éstas.
Por otra parte, la declaración de los Derechos Humanos de 1793,5 influyó
decididamente en el desplazamiento a la acción vertical a cargo del control del
Estado, en la cual proclama: “La Asistencia Pública es un deber sagrado. Las
sociedades tienen el deber de procurar los medios de subsistencia a los ciudadanos
menos afortunados, bien proporcionándoles un trabajo, bien asegurándoles el derecho
a vivir sin trabajo.”
Previo a esta proclamación, en occidente se había comenzado a institucionalizar
en el siglo XVII, en la acción vertical, el montepío, institución mutualista, cuyo
objetivo no era la tradicional aportación económica en caso de enfermedad, sino la
provisión de pensiones a las viudas de los activos titulares. En términos orgánicos, el
montepío quedaba bajo control del Estado. La alternativa de la pensión de viudez era
la asistencia, que se otorgaba mediante centros de albergue u hospitales. El nombre
de montepío se utilizó también para denominar otra institución no mutual, sino de
heteroayuda: el que conocemos como monte de piedad. En esta etapa, la acción
vertical del Estado se intensifica en lo que se refiere a las situaciones de pobreza y
vagabundaje, que se producía con el progresivo avance del capitalismo en su fase
manufacturera, institucionalizándose los hospicios y los hospitales bajo el control del
25
Estado acorde con los criterios de centralización y racionalización. El hospicio
procura la asistencia de los pobres y sirve para involucrarlos en actividades
productivas y militares forzosas. El carácter utilitarista de estas medidas hace que el
aprendizaje sea un vehículo disciplinario para artesanos “desaplicados”. Esta
institución se vuelve obsoleta en la fase industrial del capitalismo, ya que en esta fase
se expulsan grandes contingentes de campesinos a las ciudades, los cuales habían
sido despojados de sus tierras.6 La revolución industrial deterioró rápidamente las
condiciones de vida de las ciudades y de las comunidades agrícolas, implicando un
estallido sin precedentes en la integración y la cohesión social, a esto le han seguido
las grandes masas de desocupados y marginados.
Este desarrollo desproporcional condujo a la promulgación de leyes de
beneficencia, con lo cual nace el primer sistema de protección de pobres y
desamparados, que se encuentra bajo el control del Estado. Este sistema ofertaba
asistencia en materia de subsistencia, cuidados médicos, educación y capacitación.
Como observamos hasta aquí, la evolución de la idea de la construcción de lo que
se podría llamar política social, ha estado influenciada por los más heterogéneos
factores; sin embargo, en el siglo XIX, las políticas públicas en lo social estuvieron
dominadas por las leyes de beneficencia, en la que se expresaba el altruismo de la
5 Citado por Benegas, José María. El socialismo de lo pequeño. Grandeza y humildad de un ideal.
Ediciones Temas de Hoy. Segunda Edición. 1997. Pp. 94. 6Mijailov, M.I. La Revolución Industrial. Editorial panamericana. Cuarta Edición 1997. Pp. 16-19.
26
burguesía liberal. No obstante, es en esta etapa histórica cuando se desarrollan las
condiciones para un nuevo impulso restaurador de la solidaridad social, a partir de las
teorías socialistas y con la organización del proletariado, a través del sindicalismo,
las cooperativas y otras formas de organización de acción horizontal de la época que
surgieron del desarrollo del capitalismo. Por otra parte, aspiraciones socialistas
fueron sintetizadas por los comunistas en el manifiesto del partido comunista, en
donde se muestra una clara intención de retomar los ideales de la declaración de los
Derechos Humanos que, en su esencia, nos indican la necesidad de redistribuir las
riquezas que se generan por medio de la acumulación capitalista.
Las políticas públicas relacionadas a la cuestión social, son desarrolladas
luego de realizarse movimientos revolucionarios en países como Inglaterra, Francia y
Alemania.7 En este último país, es proclamada, por primera vez, la creación del
Estado Providencia (que más tarde se conociera como Estado de Bienestar) que fue
llevado a la práctica por Bismarck. Al poco tiempo, pasó a Inglaterra por conducto
de los Fabianos y posteriormente fue llevado a Estados Unidos por F. D. Roosevelt.
La primera acción vertical puesta en marcha en Alemania8 por los partidarios
de la Seguridad Social fue la política de los seguros sociales alrededor de 1880, que
7 Hayek, Friedrich A. Los fundamentos de la libertad. Editorial Universidad Francisco Marroquín,
Guatemala, 1975. Pp. 285. 8 Hayek, Friedrich A. Op. cit. Pp. 314 - 315; Bustelo, Eduardo S. y Minujin, Alberto. La política
social esquiva. Trabajo presentado a la Conferencia Internacional sobre pobreza y exclusión social.
28-30 de enero 1997. Costa Rica.
27
consistió en la primera acción del Estado en prestar un servicio de carácter universal
a la población, lo que se fue extendiendo a sectores específicos como la previsión
sobre vejez, accidentes de trabajo, cargas familiares y paro, los cuales corren a cargo
de un organismo centralizado, que prestaría aquellos servicios con carácter exclusivo
y al que, por tanto, todos los necesitados de asistencia deberían estar afiliados. La
seguridad social, desde su inicio, significó seguridad obligatoria y afiliación
obligatoria en organización única controlada por el Estado.
Fue el Canciller Otto Von Bismark, como se ha señalado anteriormente, quien
introdujo un sistema de seguro social para los trabajadores industriales. Para ello
tomó ejemplos de esquemas de seguros privados de países como Austria, Francia y
Bélgica en donde habían sido implementados en menor escala. Bismark y los
diseñadores de este esquema pionero de producción social estaban conscientes de la
débil posición de los trabajadores en una sociedad industrial con crecientes riesgos y
eran escépticos ante las soluciones meramente voluntarias e individuales a través del
mercado. Políticamente, el seguro social fue introducido como parte de la
construcción de la república germano - prusiana, integrando estados anteriormente
independientes y como medida explícita para incluir en ella al nuevo proletariado
emergente. El sistema se financiaba a través de las contribuciones de los trabajadores,
los empleadores y el Estado que también respaldaba económica y políticamente el
funcionamiento del sistema en su conjunto como parte de una responsabilidad
pública. El seguro cubría los problemas emergentes de accidentes de trabajo,
28
invalidez, enfermedad y la ancianidad en un esquema en donde todos respondían
solidariamente por los riesgos.
Después de Bismark, ningún otro evento en el desarrollo de la política social fue
significativo hasta la presentación, en 1942, del informe “El seguro social y sus
Servicios Correlativos” de William Beveridge.9 En Gran Bretaña, después de la
Segunda Guerra Mundial, Beveridge planteó la necesidad de prevenir que volviera al
sistema de desigualdades sociales. Para ello ideó un sistema para generar solidaridad
entre las clases sociales, entre los empleadores y los empleados, incluyendo los
trabajadores por cuenta propia y los desempleados. Similares intentos podían
observarse en las antiguos dominios ingleses principalmente en Australia y Nueva
Zelanda, en Dinamarca y Suecia. Dos años después, Beveridge explica la relación
entre empleo y seguro y plantea el empleo como modo de inclusión social, bajo la
influencia de Keynes. Fue a partir de Beveridge que se abandona la idea de Bismark
del seguro social selectivamente para trabajadores, para pasar a la idea de seguridad
social: un piso universal de beneficios igual para todos los ciudadanos - trabajadores
o no -, a través del cual, una comunidad otorga una competencia mínima
independientemente de si las personas contribuyeron o no al sistema. Las ideas de
Beveridge tuvieron también mucha influencia en la definición de la salud como
derecho para todos los ciudadanos, como sus ideas de impulsar políticas estatales
activas para combatir el desempleo.
9 Bustelo, Eduardo S. Minujin , Alberto. Op. cit. Pp. 3.
29
Después de Beveridge, la contribución más influyente en el desarrollado de la
política social fue dada por otro investigador británico: Richard Titmuss.10
En sus
ensayos sobre el estado de bienestar y obras posteriores, reconoció la función
distributiva de la política social. Titmuss avanzó sobre las formulaciones anteriores,
al plantear que la responsabilidad pública no terminaba solamente con la provisión de
servicios sociales: se trataba de construir mayores márgenes de igualdad social como
creciente expansión de la ciudadanía, cuyos derechos no se agotaban solamente en la
mera provisión de servicios públicos. Un piso mínimo de protección universal para
todos los ciudadanos era sólo un comienzo, que para Titmuss añadía una visión de la
política social como un sistema redistribuidor de los ingresos. Formaba parte, por lo
tanto, de la política social en primer lugar, la política fiscal mediante la cual se
financiaba de un modo progresivo la oferta de servicios sociales. Éstos eran
concebidos como responsabilidad pública independientemente de si las personas
contribuían o no. Así los impuestos, gravámenes y excepciones tenían también la
función adicional de corregir las más extremas desigualdades en la distribución del
ingreso. Igualmente, Titmuss fue un pionero en la formulación operativa del concepto
de igualdad de oportunidades como igualdad en el punto de partida al inicio de la
vida. Esto se conseguía, entre otras cosas, a través de la gravación a la transferencia
de la riqueza a lo largo del tiempo (impuesto a la herencia). La política social
también incluía, en segundo lugar, la política de empleo y los beneficios
ocupacionales (vacaciones, asignaciones familiares, etc.) desde que el acceso a un
10
Bustelo, Eduardo S. ; Minujin, Alberto. Op. cit. Pp. 4.
30
empleo productivo y un salario justo tenían un fuerte impacto sobre la distribución
funcional del ingreso. Finalmente y, en tercer lugar, integraba la política social lo que
tradicionalmente se conoce como la administración de los sectores sociales: la
política educativa, la política de salud, de vivienda, etc. Básicamente las
contribuciones de Titmuss se centraron en el carácter predominantemente
redistributivo de la política social, considerando la distancia social entre pobres y
ricos como posibilidad de ser reducida a través de un sistema de trasferencias
públicas desde los que más poseían hacia los que más necesitaban.
Como se puede observar, el desarrollo del capitalismo ha incidido en la forma
en que la acción vertical ha evolucionado históricamente, sin embargo, es en el siglo
XX cuando se pueden establecer los más imperantes cambios en la acción vertical, la
cual toma diferentes formas a partir de la formaciones económicas sociales que se
desarrollan históricamente en occidente, con sus respectivas concreciones entre los
países del norte, los industrializados y los países del sur, países que se encuentran en
el subdesarrollo.
En forma de síntesis, se puede señalar que históricamente el desarrollo de la
acción vertical en occidente conllevó a la formulación de una política social, en el
marco de los países del Primer Mundo acción que fue ocasionada por las secuelas del
debilitamiento del equilibrio de poderes en Europa, y condujo a la Primera Guerra
Mundial; además a la victoria de la revolución de octubre en Rusia, en la primera
31
etapa del desarrollo del capitalismo en el siglo XX. El surgimiento del Fascismo, la
Segunda Guerra Mundial, el nacimiento de las democracias populares, el fin del
colonialismo en África y Asia y el inicio de la Guerra Fría, puntualizan los eventos
que han incidido también en el tipo de servicio que proporcionaría el Estado a la
cuestión social, en la segunda etapa del desarrollo del capitalismo del siglo XX y
finalmente la desintegración de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el fin
de la Guerra Fría y el surgimiento del Neoliberalismo y la constitución de la Unión
Europea, constituyen los elementos por considerar en las propuestas de políticas
sociales por parte de los estados en la actualidad.
En este sentido, se puede observar que, en formaciones económicas sociales
específicas, se constituyeron regímenes de diferentes tipos en occidente, en los cuales
el papel del Estado se distinguía por su acercamiento o lejanía de las políticas
públicas y en especial a las políticas sociales. Esta distancia del Estado constituye un
factor determinante para el desarrollo de una sociedad, en donde prevalezcan la
democracia, la igualdad y la libertad.
Delineemos más claramente los tipos de Estado a partir de cómo éste se
relaciona con las políticas sociales que promueve y desarrolla; en este sentido, se
entenderá al Estado como centro en donde confluyen las demandas económicas,
sociales, políticas, culturales, etc. y es lo que precisamente se analizará en los
siguientes párrafos .
32
2.1.2.1. Estado y política social
En las formaciones económicas sociales capitalistas se han creado diferentes
tipos de estados, entre los cuales se pueden distinguir el estado liberal o capitalista, el
estado populista, el estado interventor, el estado corporativista, el estado de bienestar,
el estado neoliberal. Es de indicar que la tipología apuntada arriba ha sido tratada por
diferentes autores,11
en la mayoría de los casos en relación al mercado; sin embargo,
en esta investigación se establecerá la relación entre la política social, como
asignación y reasignación de recursos por medio del Estado a los sujetos
demandantes según su necesidad.
Se plantea en términos de estado, la siguiente tipología debido a que éste, como
superestructura, se concretiza por medio de instrumentos legales (leyes) y toda una
serie de instituciones relacionadas con la aplicación de la fuerza. Nótese que este
andamiaje puede ser articulado de acuerdo a los intereses de quien lo maneje
(gobierno); es de esta manera entonces como el Estado encarna dialécticamente la
imagen y semejanza de sus progenitores. En este sentido, la siguiente discusión se
centra en el comportamiento del Estado ante la distribución de la riqueza.
11
Entre los autores consultados se han tomado como puntos de referencia a: Walter Montenegro.
Introducción a las Doctrinas político económicas. Fondo de Cultura Económica. Méjico. 1984. Jorge
Lanzaro. El Fin del siglo del corporativismo. Editorial Nueva Sociedad Venezuela. 1998. Friedrich A.
Hayek. Los Fundamentos de la Libertad. Editorial Universidad Francisco Marroquín, Guatemala,
1975.
33
El estado liberal o capitalista es quizás una de las más antiguas formaciones
estatales que se han desarrollado en el capitalismo y precisamente en esta forma de
Estado, en el cual, como se ha señalado en el apartado que trata sobre el capitalismo,
se mantuvo lejos de la asignación y reasignación de la riqueza en las sociedades. El
estado liberal se aleja de la cuestión social; la previsión social la concibe sólo si está
patrocinada por el individuo, ya que, de esta forma, no interfiere con su libertad. Este
tipo de Estado se rige por los intereses del mercado, por lo que no tiene más que
vigilar la seguridad exterior de la nación y la de los individuos.
El estado populista se caracteriza por impulsar y apoyar un sistema de acuerdos
políticos implícitos entre fracciones, entre las burguesías nacionales, grandes sectores
de los sectores medios y la clase obrera y el movimiento sindical con el partido
político que controla el Estado. A través de un amplio espectro de políticas, la
intervención estatal maniobra para establecer las condiciones operativas de la
estrategia populista de acumulación de capital a través del consumo interno y la
ampliación de la participación política y social de las masas. La ampliación del
mercado interno se articula a la universalización del sufragio y otros derechos
políticos como participación, organización, movilización y la extensión de los
servicios sociales; sin embargo, este tipo de estado se encuentra en función de las
clases fundamentales, por lo que la asignación y reestribución de recursos se
encuentra fincada en promesas políticas que no se realizan.
34
El estado interventor orienta su actividad a la promoción de fracciones
empresariales interesadas en desarrollar la industrialización.12
Esto ocurre, cuando se
ha agotado el mercado interno o cuando su ulterior expansión pone en
cuestionamiento la estructura de poder. Dentro de la acción del Estado para asegurar
la reasignación de recursos se experimenta la expansión de la previsión social,
ampliación de servicios sociales por el Estado como vivienda, enseñanza, mejoras en
comunicación.
El estado corporativista.13
Éste se compone de un pacto pluriclasista, en el cual
prevalecen intereses estratégicos de cada una de las sectores de clases que participan
del acuerdo que busca un equilibrio Estado - Sociedad. Este acuerdo es promovido
por la élite estatal, donde se establecen políticas dirigidas a incorporar grupos
prominentes de la clase trabajadora al nuevo modelo económico social. En muchos
casos, esta alianza de clases establece nivelación del salario mínimo, leyes de
seguridad social, apoyo a la organización sindical con aprobación estatal; esto con la
visión de generar bienestar social. En ese sentido, la reforma social puede ser
utilizada como vehículo para incorporar nuevos grupos a las instituciones
corporativas construidas por el Estado.
12
Vilas. Carlos M. Después del ajuste: la política social entre el estado y el mercado. En Estado y
políticas sociales después del ajuste. UNAM- Nueva Sociedad. Méjico.1995. Pp. 13. 13
Lanzaro, Jorge (Comp.). El fin del siglo del corporativismo. Editorial Nueva Sociedad.
Venezuela.1998.
35
El estado de bienestar surge a partir de un acuerdo tácito entre las grandes
fuerzas económicas del continente europeo, en los años posteriores a la Segunda
Guerra Mundial. De un lado, la representación de los trabajadores aceptó el sistema
político y económico capitalista y, de otro, la representación de los poderes
económicos aceptó el desarrollo del estado de bienestar.14
Los países occidentales
que adoptaron este régimen, optaron por legitimar al Estado para proceder a una
intervención económica limitada internamente por sus propias constituciones, que
garantizaban la libertad de mercado y la participación en los acuerdos comerciales
internacionales. En resumen, el estado de bienestar se sustenta en dos pilares: El
pleno empleo y la seguridad social, este último como componente para proteger a la
población de los riesgos inherentes a la economía de mercado. Al respecto, Benegas
refiriéndose a la funcionalidad de este consenso, manifiesta que “ durante un largo
período de tiempo el estado de bienestar ha presentado una fórmula de cuya validez
daba cuenta el grado de consenso que suscitaba tanto entre quienes lo percibían como
el primer paso de una hipotética transición al socialismo como entre aquellos que,
desde la trinchera contraria, aceptaban el sobrecoste que su existencia imponía a
cambio de la estabilidad social que garantizaba.”15
En el estado de bienestar la
redistribución se efectuó por medio de políticas fiscales progresivas junto con
acciones de gasto social. Esto se fundamenta en los principios de crecimiento
económico (mercado) y el de distribución (ideales de justicia y de igualdad). Desde
14
Benegas, José María. El socialismo de lo pequeño. Grandeza y humildad de un ideal. Ediciones
temas de hoy. España. 1997. Pp. 87 - 107.
36
estos dos principios, el estado de bienestar garantiza a todos los ciudadanos la
universalización de:
1. La salud, construyendo un sistema sanitario público que, poco a poco, pierde su
carácter profesional contributivo para alcanzar a la totalidad de los ciudadanos.
2. Un sistema público universalizado y sólo limitado en función del mérito.
3. Un sistema soporte de grandes redes de infraestructura y comunicaciones, etc., que
posibilite el desarrollo económico, social y cultural de un modo razonablemente
equilibrado en toda las regiones de dicho Estado.
4. Un sistema de servicios sociales, que tenga como objetivo la máxima integración
en condiciones de efectiva igualdad de aquellas personas que, por una u otra
razón, se hallen en riesgo de exclusión (menores, ancianos, minorías, mujeres en
determinadas condiciones, enfermos, minusválidos, etc.)
El estado neoliberal es la forma actual del Estado capitalista que funciona con
criterios de neutralidad política; se concibe al Estado como una simple maquinaria
técnica - burocrática, que debe ser reducida en tamaño y reducida en su rol. Por lo
que éste no puede intervenir en la economía ni en otra esfera social, a excepción de
aquellas indelegables como son: legislar, impartir justicia, procurar la seguridad
pública y otras relacionadas con el funcionamiento del sector público. En ese
15
Benegas, José María. El socialismo de lo pequeño. Grandeza y humildad de un ideal. Op. cit. Pp.
89.
37
sentido se señala que el Estado debe respetar dos dogmas16
: 1) libertad irrestricta del
mercado como mecanismo exclusivo de regulación económica y en consecuencia,
2) rechazo de la intervención del Estado en la economía. Por lo que, en el ámbito de
la redistribución de los recursos ( bienes y servicios ) que genera la sociedad, en este
régimen, se ve afectada seriamente la agenda de las políticas sociales, como apunta
Vilas:17
“tenemos hoy privatización donde antes hubo intervención y regulación
estatal; focalización en lugar de universalidad; compensación en vez de promoción;
individualismo y particularismo clientelista como sustituto del ejercicio colectivo de
derechos; combate a la pobreza extrema en lugar de desarrollo social” como producto
de “los programas de ajuste macroeconómicos y las políticas neoliberales derivadas
de ellos, que no incluyen una agenda de desarrollo social... El detalle de cualquier
esquema neoliberal en la presentación de las medidas económicas, no tienen
correlación en materia de política social que, en el mejor de los casos, se presente una
enumeración de programas y acciones orientados a compensar o mitigar el impacto
de la reforma de la economía y el Estado. Lo social es un aditamento de lo
económico; se reduce fundamentalmente a la cuestión de la pobreza extrema, y la
pobreza extrema es en definitiva un producto de ineficiencias intervencionistas
anteriores y se reducirá por efecto del derrame generado indefectible y
automáticamente por el mercado, o incluso por una adecuada redefinición de los
criterios de medición.” Estamos, pues, frente a un Estado que promueve el deterioro
16
Magaña, Álvaro. El binomio FMI - BM a medio siglo de Bretton Woods: Neoliberalismo
Globalizador. Universidad Tecnológica de El Salvador. El Salvador. Pp. 25 17
Vilas, Carlos M. Op. cit. Pp. 19 - 20.
38
de la calidad de vida de los ciudadanos; un Estado que entrega a las leyes de la oferta
y demanda las necesidades de la población; un régimen que desecha los valores
solidarios y que promueve la exclusión, la fragmentación y el individualismo.
3. Pobreza y desigualdad social
Es irónico que, en la época en que más difundidos se encuentran los regímenes de
corte de democracia occidental, en el mundo se encuentran grandes latitudes con
pobres: África, Asia y América Latina desfilan ante esta realidad. La pobreza no tiene
fronteras, en las grandes metrópolis de Norteamérica y Europa experimentan desde
hace más de dos décadas un intenso flujo de emigrantes del Tercer Mundo, que
llegan a formar parte de contingentes de los llamados nuevos pobres. Estos
contingentes de expulsados de los países de la periferia, llegan a la metrópolis con la
esperanza de sobrevivir en las grandes ciudades del Primer Mundo; sin embargo,
igual que en sus países son excluidos del sistema. La pobreza es, pues, el azote del
siglo XXI, la igualdad proclamada por la democracia se ha transformado en
desigualdad, ¿pero es de extrañar esta situación? Strasser18
asegura que, si bien “la
democracia es la mejor de las formas políticas comparadas que pueda tomar el
Estado, la desigualdad es una afrenta o un estigma de la condición social. Y ahora
18
Strasser, Carlos. Democracia y desigualdad. Sobre la democracia real a fines del siglo XXI.
Buenos Aires.1999. Pp 2.
39
ambas vienen juntas. Mayor desigualdad social en tiempos de mayor igualdad
política. ¿Se trata de una paradoja?”
El informe del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (P.N.U.D.),19
ilustra mejor la situación de la desigualdad social en el mundo, a partir del estado del
desarrollo humano, en el cual establece que en 1991:
Más de1000 millones de personas viven en condiciones de absoluta pobreza.
De unos 180 millones de niños, uno de cada tres sufre de una grave desnutrición.
1500 millones de personas carecen de atención médica básica. Cerca de tres
millones de niños mueren anualmente como consecuencia de enfermedades
inmunológicas. Cerca de medio millón de mujeres muere cada año por causas
relacionadas con el embarazo y el parto.
Aproximadamente 1000 millones de adultos no saben leer o escribir. Más de 100
millones de niños en edad escolar no asisten a la escuela.
Sigue habiendo una gran disparidad entre hombres y mujeres. El alfabetismo
femenino es apenas dos terceras partes del masculino, y la tasa de matrícula
escolar femenina apenas supera la mitad de la masculina.
En América Latina, el servicio de la deuda externa reduce considerablemente los
recursos disponibles para el desarrollo humano.
19
P.N.U.D. Sinopsis informes sobre desarrollo Humano 1990 - 1998. Pp.12 -13.
40
En los países industrializados, el ingreso promedio es mucho más elevado que en
los países subdesarrollados y en los primeros, la población en su mayoría tiene
acceso a los servicios sociales básicos; pero aún no han desaparecido la miseria y las
privaciones del hombre. La comparación de los países desarrollados con los
subdesarrollados arrojan para el P.N.U.D.20
los siguientes resultados para los países
industriales:
Más de 100 millones de personas viven por debajo de la línea de pobreza en las
economías de mercado industriales. Si se incluyen a la ex - Unión Soviética y la
Europa del Este, esta cifra asciende a por lo menos 200 millones.
En 10 países industriales, la tasa de desempleo oscila entre el 6% y el 10 %, en
otros tres supera el 10%.
Los salarios de las mujeres, en promedio, son sólo las dos terceras partes de los
masculinos, y la representación parlamentaria femenina no es sino una séptima
parte de la masculina.
En muchos países industriales, la estructura social sigue descomponiéndose
rápidamente. Desaparecen las antiguas normas culturales y sociales y nada
coherente las reemplaza. El resultado, desafortunadamente frecuente, es el
aislamiento y la enajenación. Se han registrado altas tasas de drogadicción,
carencia de vivienda, suicidio, divorcio y familias monoparentales.
20
P.N.U.D. Op. cit . Pp.12 -13.
41
Los datos arriba señalados demuestran las desigualdades sociales dentro del
modelo de acumulación capitalista, que continúan aflorando en la medida en que el
neoliberalismo avanza en los diferentes continentes del mundo; este avance es
acompañado por ciclos de crisis económicas, las cuales han sido frecuentes en
América Latina y en Asia, que conduce a la quiebra a las economías que se
consideraban los paradigmas de desarrollo para los países del Tercer Mundo (p.e. los
tigres asiáticos, Brasil, México y Argentina), dejando estelas de pobreza a su paso.
Las manifestaciones de la pobreza provocadas por las desigualdades que
engendra el capitalismo neoliberal han sido múltiples, y se han conceptualizado a
partir de la llamada línea de pobreza, la cual se establece desde una metodología
clásica para la medición de la pobreza.21
El uso de la línea de la pobreza como unidad
de medida permite “deflactar” la distribución con relación a un indicador que tiene
sentido analítico en términos de la pobreza, posibilitando la comparación en el
tiempo y entre países. La línea de pobreza se define a partir de una canasta básica
mínima de alimentos y otros bienes que permiten cubrir las necesidades básicas. Esta
canasta es valorada a precios de mercado y el resultado constituye la línea de
pobreza. Las familias, cuyo ingreso per cápita son inferiores a la línea de pobreza,
son pobres y aquellas cuyo ingreso no alcanza a cubrir la canasta de alimentos, son
indigentes.22
Estos en términos de medición de la pobreza, son conocidos bajo el
21
Dirección General de Estadísticas y Censos. Encuesta de hogares de propósitos múltiples. Ciudad
Delgado. 2000. Pp.17 -18. Eduardo S. Bustelo; Alberto Minujin. Op. cit. Pp. 9. 22
CEPAL, 1993. Citado en Eduardo. Bustelo, et . al. Ib. dim. Pp. 9.
42
concepto de pobreza extrema. Este estrato de la pobreza por lo general, lo componen
los pobres estructurales, aquellos que provienen de una pobreza histórica.
Generalmente tienen las características que se supone tienen los sectores pobres: bajo
nivel de educación, mayor tasa de fecundidad, bajo capital económico y social. En la
actualidad, los procesos de empobrecimiento que han generado los Ajustes
Estructurales promovidos por el neoliberalismo en América Latina, han producido
otro estrato en la pobreza: los llamados nuevos pobres, que están conformados por
sectores medios empobrecidos, los cuales han perdido de una forma permanente su
capital; estos nuevos pobres de América Latina no guardan relación con los nuevos
pobres de los países industrializados, ya que estos últimos son emigrantes de países
del Tercer Mundo, en donde formaban parte de los pobres estructurales y llegan a
residir en los países del Primer Mundo en las denominadas “villas miseria.”
Sintetizando, la desigualdad social es un problema que en el capitalismo
neoliberal se acentúa tanto en los países industrializados como en los países de la
periferia, dando como resultado la ampliación de la pobreza, agravando la situación
social y económica de hombres y mujeres.
En este contexto, se pasa a analizar la relación entre el neoliberalismo y la
pobreza, así como a plantear los problemas de la exclusión social y las políticas
neoliberales en el área social y las llamadas políticas de compensación social.
43
3.1. Neoliberalismo y pobreza
El neoliberalismo surge como una propuesta neoconservadora encabezada por
Ronald Reagan y Margaret Teacher, presidente de Estados Unidos de Norteamérica y
Primera Ministra del Reino Unido, respectivamente, en la década de los ochenta. La
propuesta se enmarca en la etapa más difícil de la Guerra Fría, y en un ambiente
económico desfavorable para las potencias. Esta fue implementada por el Banco
Mundial (B.M.) y Fondo Monetario Internacional (F.M.I.) en los países del Tercer
Mundo por medio de los programas de ajuste estructural.
Bajo el neoliberalismo como modelo de acumulación económica capitalista, se ha
implementado en los países subdesarrollados una serie de políticas económicas, las
cuales están encaminadas a desaparecer la participación del Estado en el mercado,
por lo cual se impulsaron políticas de liberalización económica, que consistieron en
desaparecer los controles que el Estado mantenía en la economías nacionales; la ola
neoliberal hizo que las fronteras nacionales desaparecieran, lo que dio como
resultado el libre paso de mercancías de un país a otro; lo que no sería del todo
negativo si esta apertura fuera de dos vías, es decir recíproca, con criterio de
igualdad; sin embargo, esta política de liberación se impuso en base a las leyes del
mercado de la oferta y la demanda, bajo la hipótesis weberiana de tipo ideal del
mercado perfecto. Sin embargo, esta hipótesis ha sido refutada, ya que en el mercado
44
real los países subdesarrollados no pueden competir con los países industrializados ni
en tecnología ni en producción.
La segunda ola del neoliberalismo fue la llamada estabilización de la economía,
en donde se aplicaron programas de ajuste estructural, los cuales han sido criticados23
fuertemente por “aplicar idénticos remedios, independientemente de las
circunstancias del país. Apoyar programas que no funcionan. Son contrarios al
crecimiento. Dañan a los pobres. Imponen austeridad a los países miembros. Sacan
de apuros a los bancos comerciales. Tienen una filosofía de la libre empresa
orientada hacia el mercado, que aplican en forma doctrinaria. Ignoran los puntos de
vista de los gobiernos de los países en desarrollo. No se tiene influencia sobre los
gobiernos de los países ricos”. En esta etapa, los países fueron obligados a privatizar
los bienes del Estado, lo que llevó a muchos países al incremento del desempleo. La
discusión se centró para tal fin, en el énfasis de que el Estado es un mal
administrador; por lo que se indicó un nuevo rol para éste, el cual debería reducirse a
proporcionar, en forma pasiva, bienes públicos, como la educación básica y asegurar
un entorno propicio en el que puedan operar libremente los mercados.24
Al avanzar
el neoliberalismo, ha concentrado sus baterías en el Estado a fin de transformarlo en
un Estado mínimo para no alterar ni interferir sobre el mecanismo autorregulativo
básico, en donde “se encuentran y optimizan socialmente los intereses de millones de
23
Clive Crook, citado por Álvaro Magaña en El binomio FMI-BM a medio siglo de Bertton Woods :
Neoliberalismo Globalizador. Universidad Tecnológica de El Salvador. San Salvador. 1999. Pp. 58. 24
Magaña, Álvaro. Op. cit. Pp. 66.
45
vendedores y consumidores, esto es, el mercado. El mercado es concebido como un
mecanismo autorregulatorio, autónomo de la política, ya que lo que importa es
escuchar a los mercados.” 25
Consiguientemente, el Estado se convierte en un
instrumento para viabilizar el mercado, es decir, el modelo de acumulación
capitalista.
La función, quizás la más importante, que cumple el actual modelo de
acumulación económica capitalista es la recuperación de la deuda externa de los
países subdesarrollados, la cual se ha asegurado por medio de la venta de los bienes
del Estado (privatización), lo que ha obligado también a crear una política económica
acorde a esta función, amortiguando la deuda externa y obligándose a cumplir
términos de referencia de los préstamos, a no resistirse al pago de la deuda, etc.
Resumiendo, el neoliberalismo ha modificado substancialmente el rol del Estado
y ha expandido el mercado, esto no sin cobrar un alto precio para el bienestar de
millones de hombres y mujeres en el planeta. Como lo dice James D. Wolfensohn,26
en su discurso ante la junta de gobernadores del Banco Mundial, después de tener un
producto mundial que iba en ascenso producto del modelo, luego llegó la turbulencia
y la confusión.
25
Bustelo, Eduardo. Et . al. Ib. dim. Pp. 22. 26
Wolfensohn, James D. La otra crisis. Discurso ante la junta de Gobernadores, Wasshington, D.C., 6
de Octubre de 1998.
46
Wolfensohn expone el cuadro de desigualdad que ha generado el neoliberalismo
de la siguiente forma:
“Asia oriental, donde se estima que más de 20 millones de personas recayeron en
la pobreza el año pasado, y donde, en el mejor de los casos, se prevé un crecimiento
desacelerado e inestable durante veinte años. Rusia, castigada por la crisis económica
y política, atrapada entre dos mundos, entre dos sistemas, en ninguno de los cuales se
siente cómoda. Japón, la segunda economía mundial, tan importante para la
recuperación de Asia oriental, se encuentra con un gobierno empeñado en la reforma
económica y, a pesar de todo en fase de recesión, con repercusiones profundas no
sólo en Asia sino en el mundo. Pruebas nucleares en la India y Pakistán. Amenaza de
guerra en Eritea y Etiopía. Bombas terroristas en Kenya y Tanzania.
Y para complicarlo todo, el fenómeno natural El Niño - el peor de la historia -
con toda su fuerza devastadora, especialmente para los pobres. En Bangladesh, las
inundaciones sumergieron a dos terceras partes del país durante dos meses, echando
por tierra muchos de los recientes progresos sociales y económicos. En China, el
anegamiento de la región del río Yang Tse causó pérdidas de 3500 vidas, destruyó
cinco millones de viviendas y desalojó a 200 millones de personas.
Hoy, mientras hablamos de la crisis financiera, 17 millones de indonesios han
caído en la pobreza y, en toda la región, un millón de niños ya no regresarán a la
47
escuela... Aproximadamente el 40% de la población rusa vive en la pobreza ... en
todo el mundo 1300 millones de personas subsisten con menos de un dólar al día;
3000 millones carecen de servicios de saneamiento, y 2000 millones no tienen
electricidad.”
Después de reconocer la desigualdad provocada por el modelo, Wolfensohn
reconoce el énfasis que se ha dado al crecimiento económico y dice que, en lo
sucesivo, hay que preocuparse por los problemas sociales. Interesante confesión del
presidente del grupo del Banco Mundial, después de todo son ellos los que han
promovido el neoliberalismo a nivel global y, como afirma Álvaro Magaña, no hay
que esperar una disculpa de ellos, a lo sumo reconocerán sus errores y que baste con
ello.
Se puede concluir que el modelo acumulación económica capitalista neoliberal a
nivel global, ha agudizado las desigualdades y la pobreza, las cuales han sido
promovidas por la transformación del Estado y la puesta en práctica de la oferta y la
demanda sin regulación alguna.
3.2. Exclusión social y políticas de compensación social
Los informes de las agencias multinacionales llámese Organización de
Naciones Unidas, Banco Mundial , Fondo Monetario Internacional u organismos
48
gubernamentales del Primer Mundo como la Agencia Internacional de Desarrollo,
Banco Interamericano de Desarrollo, coinciden en sus diagnósticos con las
desigualdades y pobreza en el Tercer Mundo, siendo éste el marco en donde se
incuba un nuevo problema social: la exclusión, cuyo origen se encuentra en la
estructura económica y política de las sociedades, donde el modelo de acumulación
capitalista de corte neoliberal se ha impuesto.
La exclusión plantea un grave problema social, que tiene que ver con la
redistribución del ingreso y asignación de recursos para los sectores vulnerables de la
sociedad; pero también se relaciona con la salida del sistema de grandes contingentes
de la población. Su salida obedece a que no son útiles para el modelo económico; de
esta forma, los obreros con baja calificación, los analfabetos, los obreros no
calificados, los artesanos, son candidatos potenciales para ser expulsados del sistema.
En este sentido, la exclusión se relaciona con la falta de incorporación de una parte
de la población a la comunidad social y política, negándoles el derecho a la
ciudadanía, como la igualdad ante la ley y las instituciones públicas e impidiéndose
su acceso a la riqueza producida en el país.27
Este planteamiento es contrapuesto a definiciones, en donde la exclusión se
describe como una ausencia de atributos fundamentales para la inserción al mercado,
como falta de escolaridad, ciertas habilidades profesionales, de condiciones sanitarias
49
, etc ... En otros casos , se entiende como exclusión la falta de acceso a ciertos bienes
y servicios, como crédito, vivienda, sistema de seguridad social, alimentación básica,
etc. Por último, la exclusión también ha sido tratada como una condición de
vulnerabilidad, que presentan ciertos grupos sociales, como resultados de la edad
(jóvenes y ancianos), género (mujeres), inserción laboral (trabajadores informales),
etnia (negros, indígenas), condiciones de salud (incapacitados, portadores del virus
del sida), etc. En todos los intentos se encuentra la misma perspectiva que remite a la
búsqueda de una condición individual, lo que conduce a establecer que la exclusión
pueda identificarse como un atributo que un individuo posee o no. Esta perspectiva
estaría en concordancia con el fundamento económico de la exclusión, en donde se
limita la posibilidad de inserción laboral del individuo en el marco de la
industrialización, cerrando la posibilidad de incorporar al mercado como demandante
de bienes y servicios a una considerable cantidad de la población.
Una perspectiva distinta es la de exclusión política como negación a la
comunidad política, como negación de la ciudadanía; es decir, el impedimento del
ejercicio de los derechos civiles, sociales, políticos vinculados en cada sociedad,
según la pauta de derechos y deberes, que condicionan legalmente la inclusión a la
comunidad sociopolítica. En esa perspectiva, además del acceso a ciertos bienes
públicos (sean servicios sociales, el derecho a la participación, o las libertades
constitucionales) lo que se pretende señalar es el fundamento político de la exclusión
27
Fleury, Sonia . Política social, exclusión y equidad en América Latina en los 90. Fotocopia SF. Pp.
50
que se expresa en la no pertenencia a una comunidad política (en el sentido de la
polis), que en el Estado moderno se traduce como una comunidad de derechos.28
En
diferentes contextos históricos, la exclusión política se traduce en normas legales,
que impiden el acceso de grupos o individuos al conjunto o a algunos derechos que
gozan los demás ciudadanos. Por ejemplo, el caso de los gitanos, judíos bajo el
nazismo o como la situación actual de los migrantes, en diferentes países, demuestra
que la exclusión puede darse de una forma legal (leyes antimigrantes en EE.UU.) que
impiden la permanecía a una comunidad de derechos.
Si bien la exclusión se percibe claramente en lo económico como resultado de
la desigualdad y la pobreza, la exclusión política es el resultado del ejercicio de las
clases dominantes para impedir la inclusión de los grupos e individuos a una
comunidad de derechos; la exclusión de la comunidad social (como demos) se debe
entender como el proceso de descohesión propiciado por las clases fundamentales a
partir de las limitaciones a la movilidad social que imponen por medio de
mecanismos, que constituyen una normatividad que separa a los individuos y los
vuelve pasivos ante la estructura social predominante. Por lo tanto, la exclusión
social “es un proceso relacional, definido por normas socialmente constituidas que
ordenan las relaciones sociales y devuelven los comportamientos prevencibles,
aunque esas normas estén o no formuladas de manera legal. La exclusión es un
2. 28
Fleury, Sonia. Ib. dim. Pp. 4
51
proceso que regula la diferencia como condición de la no inclusión.”29
Como se
puede constatar, la exclusión se constituye en un mecanismo de sometimiento a las
clases subalternas, que permite reproducir las dinámicas de desigualdad y pobreza,
muchas veces legitimizadas por medio de procesos violentos: deportaciones,
marginalidad, servidumbre, etc.
Marx es el gran teórico de la desigualdad -dice Santos-, Foucault es el gran
teórico de la exclusión. Si la desigualdad es un fenómeno socioeconómico, la
exclusión es, sobre todo, un fenómeno cultural y social, un fenómeno de civilización.
Se trata de un proceso histórico a través del cual, una cultura, por vía de un discurso
de verdad, se crea la interdicción y la rechaza. El sistema de la desigualdad se asienta,
paradójicamente, en el carácter esencial de la igualdad; el sistema de la exclusión se
asienta en el carácter esencial de la diferencia. El grado extremo de la exclusión es el
exterminio; el grado extremo de la desigualdad es la esclavitud.30
La exclusión en los países en donde se ha impuesto el modelo de acumulación
capitalista neoliberal, ha sido objeto de tratamiento por medio de la política social
que es diseñada por los organismos internacionales que promueven el modelo
neoliberal. No está por demás señalar, al Fondo Monetario Internacional y al Banco
Mundial, como los que dictan los términos de la política social, la cual se caracteriza
29
Fleury, Sonia. Ib dim . Pp. 4 30
Boaventura de Sousa Santos : A Construcao Multicultural da Igualdade e da Diferenca . Citado por
Sonia Fleury. ib dim. Pp. 4
52
por ser focalizada y orientada a la población estratificada y sectorizada; dentro de
ésta se busca a aquéllos a los que el modelo neoliberal ha expulsado de los beneficios
de la sociedad y del mercado, los que se convertirán en la población objetivo de los
programas de compensación social implementados por el Estado, por encomienda de
las agencias multilaterales. En resumen, las políticas sociales sólo benefician a los
pobres que se encuentran en el extremo de la exclusión social.
En realidad, las llamadas políticas de compensación social vistas desde la
dialéctica no constituyen en sí cuerpos de políticas sociales, a lo sumo llegan a ser
medidas de resarcimiento que son parte de políticas transitorias, que buscan atenuar,
en el corto plazo, los efectos restrictivos del ajuste estructural. En este contexto, se ha
apuntado “el inicio de las políticas del ajuste estructural consistente en la liberación
de los precios de los productos, tarifas de los servicios y tasa de interés bancario, se
generó incremento en la inflación, que negativamente impactó el poder adquisitivo
del salario, produciendo una contracción del consumo de los agentes económicos
dependientes de éste el cual a la vez provocó, al corto plazo, la ampliación de la
pobreza extrema y relativa... con las consecuencias de un acelerado deterioro del
nivel de vida ...”31
A partir de estas circunstancias descritas, se plantea la necesidad
de las políticas compensatorias que son medidas tomadas por el Estado orientadas a
proporcionar servicios de educación, salud, vivienda, etc., a los sectores sociales
vulnerados por las políticas económicas del ajuste estructural.
53
En este marco, la política social compensatoria se establece para intentar corregir
las distorsiones en las economías nacionales en el plano macroeconómico. Ésta es
acompañada por programas sociales, cuya meta es actuar como amortiguador del
impacto que produzca el ajuste sobre los sectores sociales. Mediante estos
programas, el Estado transfiere dinero, especies y servicios a los hogares pobres, con
el fin de fortalecer el ingreso familiar y evitar la caída de la calidad de vida de los
sectores sociales afectados por el ajuste estructural. Los programas sociales en este
sentido, se conciben para ponerlos al servicio de una política económica orientada a
modernizar la economía, superar el paternalismo del Estado rentista y construir un
modelo productivo eficiente, basado en las leyes del mercado.
La política social compensatoria gira sobre el eje de las transferencias directas a
los grupos focalizados. Esto es un subsidio directo estratificado para los grupos más
pobres, desechándose los subsidios indirectos, lo que se inspira bajo la idea
neoliberal de reducción de los gastos públicos, por lo que la universalización se
transforma en focalización.
Este tipo de políticas han sido aplicadas en América Latina y, después de más de
una década, se puede verificar que:32
31
Hernández Moreira, Carlos. Dialéctica del deber ser de la privatización. CINAS. Boletín El
Salvador Nº 27. 1994. Pp. 22 32
Fleury, Sonia .Ib dim . Pp. 8.
54
Las políticas compensatorias tuvieron como principal contribución la
introducción de la discusión sobre a quién debían ser dirigidas las políticas
estatales, redireccionando las opciones desde las que favorecían a los grupos
corporativos hasta aquellas que privilegiaban el uso de los recursos para combatir
la pobreza.
El principal problema de las políticas compensatorias es que se limitan a
combatir la pobreza y no tienen como objetivo ampliar la ciudadanía y la
inclusión social. Además de no garantizar derechos, escasamente se concentran
en la distribución de los beneficios entre aquellos considerados como los más
necesitados; estas políticas terminan por, contradictoriamente, reforzar la
exclusión social al estigmatizar a los beneficiarios.
La incorporación al sistema de políticas sociales de instituciones del tercer sector
(entendido esto como las O.N.G´S.) - ni del estado, ni del mercado - introduce
un elemento distorsionador y exhibe el capital social potencialmente movilizable
en el campo de las políticas sociales.
La estrategia de la implantación de sistemas paralelos de servicios asistenciales
no demostró acrecentar la eficiencia, eficacia, coordinación y transparencia en el
uso de los recursos públicos.
La principal enseñanza que se puede inferir de esta estrategia de reforma es que
la contraposición entre las políticas sociales aplicables a todos, y a las políticas
sociales focalizadas, no ayuda a los países de Latinoamérica al diseño de
55
políticas que efectivamente logren objetivos acumulados y no superpuestos:
combatir la pobreza, construir ciudadanos y eliminar la exclusión.
En síntesis, la exclusión social en el marco del modelo de acumulación
capitalista neoliberal se ha desarrollado en lo económico, social y político, sacando
del sistema social aquellos que no son incorporados en la estructura económica
neoliberal, es decir como entes productivos (asalariados) o como plantea Marx
“ejército industrial de reserva.” Por lo tanto, los que no se encuentran en estos dos
parámetros de inclusión, se ven fuera del mercado y como tales, de la sociedad; se
ven impedidos de recibir los beneficios de ésta. Sin embargo, el modelo de
acumulación capitalista neoliberal ha creado mecanismos para disminuir los
conflictos sociales, por medio de las llamadas políticas de compensación social, que
funcionan como un amortiguador de los problemas sociales causados por la
aplicación de los programas de ajuste estructural.
4. Perspectivas de política social y democratización
Históricamente, las medidas de bienestar ejecutadas por el Estado han tenido
como variable un determinado tipo de régimen, el cual ha favorecido o no la puesta
en marcha de beneficios sociales, que implícitamente implican una redistribución del
ingreso nacional, el cual se ha visto reflejado en los beneficios de los sistemas de
salud, educación, pensiones, esparcimiento, etc. Estas medidas han sido incorporadas
56
al gasto público, y forman la columna vertebral de los estados democráticos, a este
conjunto de medidas de beneficio social constituyen el contenido de la política social,
pues son un conjunto de medidas regulatorias dirigidas a proteger y atender los
derechos de las personas que constituyen una comunidad.
La política social se transforma en un parámetro para definir un sistema
político que se encuentre en función del desarrollo social, pero es importante señalar
que la política social no es el único parámetro, puesto que aquélla se relaciona con
otros aspectos de carácter político como son la vigencia de los derechos sociales,
políticos y económicos de las personas en las sociedades, es decir, se conjugan
entonces la política social con la ciudadanía.
En este sentido, el motor de la política social lo constituye el sistema político,
el cual es el marco en donde la sociedad establece acuerdos que van destinados a
fortalecer las estructuras sociales, económicas y políticas. Estos acuerdos deben ser
tomados por mecanismos democráticos, a fin de procurar la inclusión de todos los
miembros de la comunidad sociopolítica, en este sentido, ¿es posible realizar un
pacto social de esta naturaleza en el marco del modelo de acumulación capitalista
neoliberal? Entonces. ¿es compatible el modelo económico con la profundización de
la democracia? ¿se puede construir un pacto social alrededor de procesos
desintegradores que provienen del sistema económico neoliberal? ¿Es posible la
democracia dentro de un sistema dogmático, rígido como el neoliberalismo?
57
Seguramente las respuestas a estas preguntas hay que irlas construyendo cada
vez más, pero no cabe duda de que, en la medida en que la democracia se empodere
en los pueblos, éstos tienen una poderosa arma para luchar contra amenazas de esta
magnitud; es indudable que se necesita avanzar en los procesos democráticos para
enfrentar los graves problemas que se plantean en las sociedades del Tercer Mundo,
sobre todas en aquellas que no tienen tradiciones democráticas sólidas. En definitiva,
la combinación de la política social y los procesos democráticos van de la mano y se
aseguran mutuamente. Pero en la práctica están divorciados.
Otra perspectiva por explorar es la relación de la política social y la pobreza.
Está claro que no se pueden corregir las desigualdades que se producen por la
aplicación del modelo de acumulación capitalista neoliberal, pero sí se pueden
generar las condiciones necesarias para la producción del capital social, que permitan
el desarrollo sostenido de las sociedades del Tercer Mundo. Esto se puede lograr por
medio de la aplicación de políticas sociales, que brinden las oportunidades a partir de
las condiciones reales de los ciudadanos, lo que implica invertir en sistemas de
protección integral en las comunidades, es decir, proveer sistemas universales de
educación, salud, seguridad alimentaria, saneamiento, agua potable, etc. En este
sentido, la política social tendría una verdadera dimensión redistributiva, al igualar
las oportunidades básicas a la población. Sin embargo, hay que dejar claro que una
política social de este tipo debe sustentarse en recursos propios generados a partir de
una progresiva política fiscal, y un manejo transparente del gasto público, esto dentro
58
de un marco democrático donde sea posible la interpelación pública, en el caso de la
rendición de cuentas de los organismos involucrados.
60
1. Desarrollo de la política social en El Salvador.
Hablar de la política social en El Salvador como acción vertical del Estado es
un aspecto relativamente nuevo que se remonta a no más de 50 años; previo a esto,
han sido intentos aislados de satisfacer las necesidades de la población desde
modelos de asistencia dirigidos por gobiernos, que imponían sus voluntades a partir
de la rentabilidad económica y de los modelos de acumulación. Es así que, en las
diferentes etapas de la historia de El Salvador, se encuentran delineados los modelos
de acción horizontal y vertical que se conjugan con las condiciones socioculturales
de cada época. Para una rápida historización de la acción que ha tenido la finalidad
de beneficiar y satisfacer las necesidades sociales de la población, que fortalezcan los
vínculos de la comunidad propiciando formas de inclusión social, se ha dividido la
historia de las formas de colaboración social y de política social así: Colonial,
Liberal, Dictadura militar y Neoliberal.
1.1. Colonial.
La colonización española, en el territorio que posteriormente llevaría el
nombre de la República de El Salvador, trasladó las estructuras feudales en todos los
ámbitos, y en especial el del poder político el cual se caracterizaba por su centralismo
y despotismo para la población indígena, la cual era considerada como seres
61
inferiores, y, en consecuencia, susceptible de someterla a la más cruel de la
servidumbre por medio de los repartimientos y encomiendas.
Estos esquemas de dominación son traídos desde Europa, instrumentos de
acción horizontal que fueron difundidos por medio de la religión y que fácilmente
fueron asimilados por los indígenas, ya que éstos les servían para proveerse de bienes
y servicios que no podían obtener de forma individual; de esta forma, cobraron vida
las instituciones sociales del compadrazgo y la cofradía e instituciones económicas
como el ejido y la tierra en común; que lograron fortalecer las identidades sociales en
la población indígena y mantuvieron cohesionadas sus comunidades, debido a que
estas instituciones jugaron un papel provisor en lo social como parte de las diferentes
instituciones primarias, como las redes familiares o de amistad, vecinazgo o
identidad étnico - cultural. En síntesis, esta redistribución de recursos está
relacionada no sólo con la función de control social, sino con la de integración,
cohesión e inclusión social.
No hay que olvidar que en la colonia, el eje de acumulación giraba en la
agroexportación, lo que hizo que la población fuera distribuida demográficamente en
las zonas de producción agrícola; sin embargo, esto no fue motivo para frenar la
acción vertical que se desarrollaba en los centros urbanos bajo el patrocinio de los
gobernadores, alcaldes mayores o algún rico encomendero y ejecutados por la Iglesia,
62
fundando escuelas, hospicios, hospitales, asilos, etc. Estas acciones son consideradas
bajo el modelo de acción vertical ejercidas por medio de la caridad.
En la etapa de consolidación de la colonia, surgen los gremios que, al igual
que en Europa, estaban formados por profesionales de un oficio que frecuentemente
entraban en lucha para alcanzar sus intereses frente al Estado. Éstos se extendieron en
las provincias de mayor importancia y se convirtieron en un grupo social con sus
propias reivindicaciones, respondiendo el Estado a éstas con la formación del
montepío y las organizaciones de tipo mutualistas.
1.2. Liberalismo.
El desarrollo del capitalismo a escala mundial y sucesos políticos
trascendentales como la Revolución Francesa y la Revolución Norteamericana,
constituyeron las condiciones para que las corrientes renacentistas, iluministas y
liberales tomaran por asalto las mentes de los criollos en América. El Salvador no fue
la excepción. Producto de ello se inicia el proceso independencista en América
Latina, que trajo como consecuencia la destrucción del vínculo con la metrópolis y
las estructuras políticas, sociales y económicas feudales que mantenían al estado
colonial con vida.
Las reformas liberales son expresión de ello, las cuales promovieron el ideario
de la Revolución Francesa, que se tradujo en una incipiente democracia burguesa, sin
63
embargo, del período que comprendió la independencia de las repúblicas
centroamericanas de la corona de España a la conformación del estado liberal en El
Salvador, las instituciones de cooperación social continuaron sin ningún cambio
sustancial. Fue hasta 1864 cuando se inicia un rápido proceso de descomposición de
la economía colonial, debido a los cambios en el mercado mundial y es en 1880 y
1881, con las leyes de extinción de comunidades y ejidos, que cubrían un
aproximado del 40% del territorio nacional hacia 1878.33
Cuando se destruye la más
importante institución de cooperación que proveía a las comunidades indígenas y
campesinas de las productos básicos para su sobrevivencia y que eran precisamente
un mecanismo de la distribución de los recursos entre el grueso de la población;
paulatinamente se irían desarticulando las otras instituciones y redes sociales
primarias de tipo feudal, que procuraban el bienestar entre los miembros de las
comunidades.
Con el fomento de la industria manufacturera y al consolidarse el artesanado,
éste buscó formas organizativas que le proveyeran la protección y socorro que
prestaban las instituciones corporativas y gremiales anteriores, por lo que se genera
un movimiento artesanal que desembocó en la organización de la Sociedad de
Artesanos “La Concordia”, de carácter mutualista, considerada la más antigua de
Centroamérica, fundada en 1872 por el gobierno del Mariscal Santiago González.
33
Menjívar, Rafael. Formación del proletariado industrial salvadoreño. Cuarta edic. UCA Edit. San
Salvador, 1987. Pp. 23. Jiménez, Lilian. Imagen socio- política de El Salvador. México, 1966. Pp. 45.
64
En 1917, se describen las funciones de La Concordia 34
“Desde los comienzos de su
labor, fundó una escuela nocturna para adultos en que recibían instrucción los hijos
de los artesanos y los aprendices de taller, mayores de 14 años. Este beneficioso
establecimiento existe todavía notablemente mejorado en su organización, en su
material escolar y en su personal docente. Tiene 6 profesores de materias lectivas,
más uno de taquigrafía y otro de dibujo natural, lineal y arquitectónico, todos
pagados por el gobierno, que protege espléndidamente esta progresiva institución. La
sociedad tiene también una buena biblioteca, que todas las noches abre a los
artesanos sus salones de lectura, y un bien organizado servicio de beneficencia para
atender a los socios enfermos. Este servicio cuenta además, con un fondo de
defunción que se forma con varias entradas y el cual se entrega íntegro a la familia
del socio que fallece. La Concordia es la única sociedad de artesanos que tiene un
buen edificio propio para sus labores, situado en la parte céntrica de la capital y
valorado en una cantidad que fluctúa entre diez y doce mil dólares”. Para 1918, se
registran 45 organizaciones artesanales y obreras en diferentes lugares del país, que
cumplen similares funciones que “La Concordia.”35
Como se puede observar, las formas de acción vertical, es decir, la acción del
Estado en la tarea social que asume el Estado liberal, estaba repartida en varios
agentes, lo que produce una amplia concepción de política social que alcanza a las
34
Bermúdez, Alejandro. El Salvador al Vuelo, San Salvador, 1917. Pp. 171. Citado por Rafael
Menjívar . Op. cit. Pp. 25. 35
Menjívar, Rafael. Op. cit. Pp. 25 -33.
65
intervenciones de diferentes agentes interesados en las necesidades sociales. Lo que
indica que las políticas sociales no sólo se producen en pro de los destinatarios, sino
que a menudo prima el interés de los agentes, como se ha señalado en el primer
capítulo. Esto produce un efectivo control social entre las nuevas clases que surgen
en la época liberal; por su parte, el Estado busca agentes que faciliten proveer los
servicios que necesitan determinados sectores para consolidar su proyecto político,
generando así un cobertura de protección y socorro entre esos sectores que se
organizan para obtener esos beneficios a sus asociados en forma general, valiéndose
de mecanismos de acción horizontal que se habían constituido a base de la
solidaridad, la autoayuda y la fraternidad.
En la etapa de más avanzada del liberalismo en El Salvador, se impulsó la
democracia burguesa, influyendo esta para la obtención de algunos avances en
materia de protección laboral, en el período de 1890 - 1894, se fija el salario en un
colón por tarea de 10 brazadas 10 cuartas (medida española), así como proporcionar
comida a los trabajadores agrícolas; en 1911, se promulgó la ley sobre Accidentes de
Trabajo (la que fue derogada hasta en 1956 al emitirse la Ley sobre Riesgos
Profesionales); se decretó el salario mínimo de cincuenta centavos en el campo, se
abolió además la Ley de Prisión por Deudas, en 1914, se decretó la Ley sobre
Aprendizaje de oficios y artes mecánicas e industriales.36
66
Es a partir de 1920 a 1924, cuando a raíz de la conformación de
organizaciones que lucharon por el derecho a sindicalizarse, se constituyen sindicatos
sin la existencia de leyes que los reconocieran; éstas eran organizaciones de carácter
solidario y fraternal que impulsaron acciones como reivindicaciones por “alquileres,
jornada de ocho horas,... bienestar y mejoramiento de la clase trabajadora, jornada
nocturna de siete horas para el hombre y seis para la mujer, con doble remuneración,
establecer un día de descanso semanal obligatorio.”37
Como producto de esto, nace la
Regional de Trabajadores de El Salvador, la cual influyó para que se dictaran leyes
como: Ley de Protección a los Empleados de Comercio, el 31 de julio 1927; Ley de
Registro Agrupaciones Obreras y Gremiales, Decreto de Creación de la Junta de
Conciliación, ambas promulgadas el 15 de junio de 1927 y el Reglamento de las
Horas de Trabajo.
En el agro salvadoreño, también se esparce este tipo de organización la cual
tiene como objetivo “la reforma agraria, erradicación del latifundio y relaciones
feudales, particularmente el pago con fichas, la tienda de raya, los malos tratos;
aumento de salarios que eran de veinticinco y treinta y siete centavos diarios ( dos y
tres reales); por la implantación de botiquines; contra la tarea de doce brazadas
cuadradas ( brazadas de doce cuartas ); rebaja en el pago de censos, etc.”38
36
Larín, Arístides Augusto. Historia del movimiento sindical de El Salvador. Revista La Universidad,
N° 4. Julio - Agosto 1971. Pp.137. 37
Larín, Arístides Augusto. Historia del movimiento sindical de El Salvador. Op. cit. Pp.138-139.
67
Finalmente, se puede distinguir en este período una evolución de las
organizaciones de cooperación social horizontal, en el sentido de que el componente
político se acentúa, tal es el caso de El Socorro Rojo Internacional, que actúa a nivel
político apoyando a los miembros de los sindicatos, a los perseguidos y presos
políticos y a sus familiares, a quienes auxiliaban con víveres, ropa, dinero y para
obtener la libertad de los presos. Todas estas redes sociales construidas durante el
liberalismo, le daban sentido a la cohesión y a la identidad sociocultural de las clases
sociales surgidas en esta época, son aniquiladas en el período del inicio de la
dictadura militar, a consecuencia de la masacre del 22 de enero de 1932.
Resumiendo, en este período de la historia de la provisión de servicios y
bienes para la población, surgen nuevas formas organizativas que reivindican ante el
Estado mejores condiciones de vida, a partir de las nuevas condiciones económicas
que impone el liberalismo; en ese sentido, se puede observar un delineamiento por
parte del Estado de lo que, a grandes rasgos, podría llamarse política social, aunque
ésta no es institucionalizada por vía de la superestructura política - jurídica, sino que
muestra un mayor sesgo de paternalismo en un primer momento (ejemplo claro es
“La Concordia”) y más adelante se denota el utilitarismo, al decretar leyes que
proporcionarían la estabilidad necesaria para el desarrollo del sistema económico
imperante, lo cual ayudó a formar las bases subjetivas necesarias ante las clases
subalternas para la constitución del Estado - nación. Lo nuevo de las formas de
38
Larín, Arístides Augusto. Op. cit. Pp.139.
68
acción horizontal ha sido en este período, su vinculación a la lucha política de las
nuevas clases sociales que, en su caso extremo, se vio reflejada en el Socorro Rojo
Internacional. Este hecho quedaría internalizado en la memoria colectiva de las clases
subalternas en lo sucesivo, para la lucha por los derechos individuales, políticos,
sociales, económicos y culturales, encaminada esta a la construcción de un Estado,
que responda por los intereses de todos los ciudadanos, como utopía posible que
guíe la praxis de los sujetos sociales que se irán constituyendo en la historia nacional.
1.3. Dictadura militar.
Metodológicamente se tomará este período a partir de 1932 a 1992, en el cual
la hegemonía militar mantuvo su dominio sobre la sociedad salvadoreña, por medio
de los sucesivos gobiernos militares, hecho que puso en evidencia que las redes
sociales que se habían creado con la finalidad de formar el soporte necesario para
socorrer y auxiliar a sus iguales en las comunidades urbanas y rurales del país, son
destruidas al instaurase la dictadura militar, ya que son prohibidos los derechos de
reunión, asociación y de libertad de pensamiento.
Pese a lo expuesto, la necesidad del régimen para consolidar el apoyo popular
le permite crear instituciones para velar por las necesidades y disminuir el
descontento entre las clases subalternas, éste es el caso de la denominada Junta de
Defensa Social que se transforma al poco tiempo después en Mejoramiento Social,
69
por medio del cual se hicieron repartos de tierras a campesinos. Esta medida fue
continuada por el Instituto de Colonización Rural, que posteriormente paso a ser el
I.S.T.A. (Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria). Por otra parte, con el
mismo objetivo se fomenta la creación de sociedades mutualistas de colaboración y
ayuda mutua, formada por patronos y obreros, que fueron instrumento de control
social para el régimen; bajo esta cobertura se creó la denominada “Confederada” a la
cual pertenecían la Sociedad de Obreros de El Salvador, Sociedad de Joyeros y
Relojeros, Sociedad de Destazadores, Sociedad de Sastres y otras. Estas sociedades
ofrecían mínimas ayudas como caja mortuoria en caso de deceso o entrega de
pequeñas cantidades de dinero por enfermedad del socio39
. Sin embargo, este sistema
de organización fomentado de forma vertical dio paso a la creación de verdaderos
sindicatos (Ejemplo, la Sociedad de Ayuda Mutua de los Ferrocarrileros, fundada en
1943) que fueron los impulsadores de las exigencias para el mejoramiento y el
bienestar social de los asalariados.
Algunas concesiones para los trabajadores asalariados fueron arrancados a la
dictadura militar luego del golpe de Estado de 1944, a saber: Ley general de
Conflictos de Colectivos de Trabajo, que reconoció el derecho a la huelga, el 12 de
enero de1946, Ley de Sanciones en Casos de Infracciones a las Leyes, Fallos y
Contratos, en septiembre de 1946; la Ley del Departamento Nacional del Trabajo, el
12 de enero de 1946. Como se puede observar, la lógica del Estado y de los sujetos
39
Larín, Arístides Augusto. Ib dim. Pp.145.
70
que demandaban servicios y mejoras se centran en el mejoramiento de las
condiciones de trabajo y demandas de tipo político como derecho a organizarse, libre
expresión que se entrelazan con las demandas sociales. Es de esta forma que los
agentes y sujetos que promueven las mejoras sociales encuentran la vía para
institucionalizar los derechos ciudadanos de los salvadoreños, reflejándose esto en la
superestructura política - jurídica en las leyes de protección al trabajo.
El agotamiento del modo de producción capitalista, que en su fase de
acumulación agraria entra en crisis a mediados del siglo pasado en El Salvador, hizo
que los regímenes militares que se sucedieron implementaran un nuevo modelo de
acumulación de capital que se denominó de Sustitución de Importaciones, que
significó el inicio de la industrialización de El Salvador, lo que hizo necesario un
nuevo orden jurídico político en el país, que concluyó con la Constitución de 1950,
“la cual se establecen los derechos sociales de los trabajadores: a formar sindicatos,
igualdad de salarios para igual trabajo, descanso remunerado, vacaciones anuales
pagadas, consideraciones especiales a la mujer por maternidad, indemnización por
accidentes de trabajos, seguro social, contrato de aprendizaje, protección del
trabajador a domicilio, doméstico y agrícola, contratos y convenciones colectivas de
trabajo, derecho de huelga, jurisdicción especial del trabajo.” Esta Constitución trajo
consigo el consiguiente desarrollo de la política social en El Salvador, la cual se
plasmó en las legislaciones siguientes: Creación del Instituto Regulador de
Abastecimientos (I.R.A.) en 1950; Instituto de Vivienda Urbana (I.V.U.) en 1950;
71
Instituto Salvadoreño del Seguro Social en 1949 y sus reformas en 1953; Instituto de
Colonización Rural en 1950; Ley de Jornadas de Trabajo y de Descanso Semanal en
1952; Ley del Salario Mínimo para Trabajadores del Campo en 1960; Ley de
fomento de teatros y cines en 1954, y otras más que pretendían asegurar el bienestar
del trabajador ante las arbitrariedades de los empresarios. Esta política social
significó para el Estado la búsqueda de la estabilidad política y del consenso social,
en condiciones donde la democracia es la ausente en el proceso político salvadoreño
a raíz de la permanencia de los regímenes militares, los cuales por su parte
necesitaban lograr legitimidad para poder promover el proyecto de acumulación
capitalista que deseaba la clase dominante. Esta situación llevó cada vez más al
conflicto social y a la pérdida de los derechos ganados por los ciudadanos, que se
traducían en los beneficios que llegaban a los trabajadores por medio del andamiaje
de un seudoestado de bienestar montado por la dictadura militar, a través de los
diferente ministerios e institutos creados para el mejoramiento de los trabajadores y
campesinos.
La crisis del modelo de acumulación y de la dictadura militar trajeron como
consecuencia las condiciones objetivas y subjetivas necesarias para el origen del
conflicto armado que, a su vez, es la última etapa del régimen militar en El Salvador.
A lo largo de la guerra civil, la política social fue nuevamente instrumentalizada por
el régimen y la puso al servicio de las necesidades de contrainsurgencia; sin
embargo, en esta etapa se logra uno de los más grandes avances en la distribución de
72
los escasos recursos en el país: la tierra. En la Constitución de 1983, se establecen las
restricciones de la propiedad privada de la tierra y la función social de la propiedad,
éste último retomado de la constitución de 1950, lo que permite realizar la reforma
agraria; juntamente con ello se promueven las formas de organización cooperativas,
las cuales tienen la función de reasignación y distribución de bienes y servicios en las
comunidades que las integran; en muchas cooperativas se atendían la salud, la
educación y el trabajo a sus asociados; otra función que desarrolló la organización
cooperativa fue la educación política de los asociados, lo que permitió que estas
fueran un sujeto dinamizador del proceso político salvadoreño. Por otra parte, se
reforzó la banca de fomento. En consecuencia, las cooperativas y los pequeños y
medianos productores pudieron ser considerados como sujetos de crédito, lo que
benefició a este sector. Sin embargo, el nivel de polarización social fue tal que este
sector social no pudo consolidarse dentro de los parámetros del modelo de
acumulación capitalista, que se había transformado en una economía de guerra.
La Constitución de 1983 rescata los principios universales de: libertad, salud,
trabajo, seguridad social, previsión social, educación, justicia social y bienestar
económico que se encontraban presentes en la Constitución de 1950, señalando que
“El Salvador reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del
Estado”40
plasmando con esto el principio universal de responsabilidad del Estado
ante los ciudadanos, lo cual es desarrollado en el Capítulo dos de la Constitución de
73
1983, en la sección de Derechos Sociales. En consecuencia, enumera como bienes
públicos (sociales) que el Estado está obligado a proporcionar a los ciudadanos:
trabajo, salud, educación como base fundamental para el desarrollo de la persona
humana. En este intento teórico plasmado en la estructura jurídico - política de la
nación se establece que, para tal fin, se crearán los organismos y servicios apropiados
para la integración, bienestar y desarrollo social, cultural y económico. Los principios
constitucionales de igualdad y responsabilidad del Estado son los fundamentos para
la formulación y el desarrollo de la política social. En el caso particular de El
Salvador, la política social no desarrolla estos principios constitucionales, que
sustentan la universalidad de la política social, debido a la crisis que enfrentaba el
país en la década de los ochenta. En consecuencia, surgen como política social los
programas contrainsurgentes que fueron implementados con la ayuda norteamericana
en el marco de la Guerra de Baja Intensidad, tales como: la Comisión Nacional de
Restauración de Áreas (C.O.N.A.R.A.), Secretaria Nacional de Reconstrucción
(S.R.N.), La Comisión Nacional de Desplazados (C.O.N.A.D.E.S.).41
Lo anterior plantea la instrumentación de la política social, abortando así el
ideal planteado por la Constitución de 1983 de universalizar los recursos, bienes y
servicios entre los ciudadanos. Por lo tanto, la justicia social y el bienestar económico
40
Constitución Política de la Republica de El Salvador. Decreto Nº 38.Fundaciòn de Estudios para la
Aplicación del Derecho. Tercera reimpresión. San Salvador. El Salvador. 1999. Pp.19. ver Art. 1 41
Molina, Norma. Nuevos problemas sociales de El Salvador. Tesis de grado. Universidad
Centroamericana “José Simeón Cañas.”1996. Pp. 21-23. ver Gálvez Borrell, Víctor. Et al. Política y
propuestas de descentralización en Centroamérica. FLACSO programa El Salvador, 1997. Pp. 435.
74
han sido postergados por los gobiernos, dando como resultado las desigualdades
entre la población. Si bien la guerra fue un elemento distorsionado en la formulación
de la política social que se implementó en los ochenta, ésta vino a ratificar la actitud
histórica del Estado de otorgar beneficios (premios) a los sectores sociales afines a
la política partidaria del gobierno de turno.
Otro agente importante en la creación de redes solidarias fuera de la esfera del
Estado, han sido las llamadas Organizaciones No Gubernamentales (O.N.G.), como
parte de la expresión de la sociedad civil. Éstas han sustituido en casi todo el
territorio nacional, en el período del conflicto armado, la presencia del Estado,
implementando un modelo de acción horizontal solidario, que permite fundamentar
el modelo que, según Bustelo,42
equivale a la ciudadanía emancipada el que el
receptor de los beneficios sociales no es visto como un objeto pasivo de la
intervención del Estado sino que, al contrario, se convierte en un sujeto que participa
en la construcción de su ciudadanía, controlando a los diferentes agentes que
intervienen en la vida social por medio de procesos democráticos. Constituyen los
componentes de la ciudadanía emancipada: igualdad, solidaridad, movilidad,
sociedad, inclusión, lucha contra la pobreza, género, derechos humanos, relación del
Estado con el mercado, relación de la política social con la política económica.
42
Bustelo, Eduardo S. La política social esquiva. Trabajo presentado a la Conferencia Internacional
sobre Pobreza y Exclusión Social, 28 -30 enero 1997. Costa Rica.
75
Esta concepción de realizar política social se contrapone con la forma
tradicional y con las fórmulas que imponen los organismos internacionales que se
han implementado en Latinoamérica y, en particular, en El Salvador, desde la
concepción hegemónica asociada a los ajustes económicos y la apertura económica.
En conclusión, en la etapa de la desintegración de la dictadura militar, la
política social fue utilizada por el Estado como un instrumento de contrainsurgencia,
con el fin de reducir el apoyo social a la guerrilla del Frente “Farabundo Martí” para
la Liberación Nacional (F.M.L.N.). Esto llevó a que la política social no cumpliera
con el fin último de ésta: lograr la inclusión social de todos los miembros de la
sociedad a través de la formulación de soluciones, que puedan satisfacer las
necesidades de la población, desde los objetivos de eficiencia y de igualdad.
1.4. Neoliberalismo.
Con la llegada a la administración del Ejecutivo por parte del partido Alianza
Republicana Nacionalista (A.R.E.N.A.), que desplaza al Partido Demócrata Cristiano
(P.D.C.) por medio del proceso eleccionario en marzo de 1989, se distanciaron
todavía más las pretensiones constitucionales de una política social de carácter
universal, por lo contrario, con la implementación de programas de ajuste neoliberal,
esta perspectiva se subordina al enfoque neoliberal de la focalización, en el marco de
las políticas de compensación social.
76
Los programas de ajuste estructural plantean la modernización del Estado de
El Salvador, con los principios que el neoliberalismo ha impulsado por medio de los
organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (F.M.I.), Banco
Mundial (B.M.) y la Agencia Internacional para el desarrollo (A.I.D.), estos
programas han sido promovido como mecanismo de recuperación de la deuda
externa de los países latinoamericanos y como una vía de acumulación de capital para
las burguesías locales y del capital transnacional mediante la privatización de los
bienes del Estado.
En el caso salvadoreño el proceso de ajuste estructural inicia con la reforma
del Estado liberalizando el comercio exterior, la banca, etc., los cuales una década
atrás habían sido nacionalizados, a raíz de la crisis generalizada que la sociedad
salvadoreña enfrentaba y que se utilizó como una barrera de contención al avance de
la izquierda.
El proceso de ajuste fue acelerado por la segunda administración del partido
A.R.E.N.A., bajo un clima político de relativa calma propiciado por la ejecución de
los Acuerdos de Paz y la participación de la izquierda como partido político, la cual
se encontraba integrada al Estado por medio de la Asamblea Legislativa. En esta
administración se ejecutan los más agresivos planes de privatización de las empresas
del Estado (Telecomunicaciones, distribución de energía eléctrica, ingenios, cines y
teatros, etc.) Asimismo, se desarrollan la reestructuración del Estado, la reforma
77
judicial, la reforma tributaria, la reforma previsional, la descentralización y
desconcentración de algunos ministerios, la reforma financiera, etc.
En síntesis, el proceso de modernización desarrollado a partir de los
principios neoliberales, ha permitido una desigual asignación de los escasos recursos
con que cuenta la sociedad salvadoreña, llevando a una exacerbada concentración de
éstos, produciendo en consecuencia mayor exclusión social, lo que se puede notar en
la distribución del ingreso, presentado como “una de las desigualdades más altas del
mundo en la distribución del ingreso. El 20% más rico de la población percibe, en
promedio, ingresos 18 veces más altos que el 20% más pobre. En los países de alto
desarrollo humano, dicha relación es solamente de 5 veces.”43
1.4.1. Modernización del Estado. 44
La modernización del Estado en el neoliberalismo es sinónimo de creación
del Estado mínimo, entendido esto como reducción estratégicamente selectiva del
papel externo y dependiente que debería tener el Estado con relación a la economía,
como elemento exógeno. En este sentido, el programa de modernización del Estado
de la República de El Salvador, plantea el logro de dos objetivos estratégicos, a
43
P.N.U.D. Informe sobre el desarrollo humano: El Salvador 2001./ Comp. William Aldalberto Pleitéz
Rodríguez -et al- San Salvador, El Salvador. 2001. Pp. 2. 44
Para esta sección se ha consultado el trabajo realizado por Edgard Ernesto Palma Jacinto, Ángela Fredivinda
Andrade de García, Alicia Orbelina Méndez Benítez, Romeo Ovidio García López. “Reforma del sector Salud, modernización
o privatización en El Salvador” presentado a la cátedra de Evolución política. Universidad Tecnológica de El Salvador. San
Salvador. 17 de agosto del 2000. Pp 5 - 15.
78
saber: la eficiencia económica del sector productivo y la eficiencia, eficacia y
equidad en la gestión del Gobierno. Lo cual repercute en la formulación de cualquier
intento de implementar una política social autónoma. Para dicho objetivo, el
programa de modernización plantea45
:
1. Abolir el poder monopólico de las empresas industriales y comerciales del
Estado.
2. Privatizar las empresas del Gobierno.
3. Derogar las disposiciones legales que otorguen privilegios monopolistas a
empresas públicas y privadas.
4. Descentralizar la administración pública.
5. Simplificar y derogar trámites que obstaculizan la actividad productiva y
fomentan la corrupción.
6. Eliminar gradualmente las disposiciones legales e impositivas que
distorsionan las decisiones en forma antieconómica.
Esta estrategia, es definida por la administración de A.R.E.N.A. dirigida a las
instituciones que producen servicios que se encuentran bajo el monopolio del Estado,
las cuales han sido señaladas por la misma administración como ineficientes al ser
comparadas con el sector privado, haciendo parecer a éste como la solución idónea
para salvar al Estado y así cumplir con los programas de ajuste estructural, en el
marco de las reformas del Estado, en donde las institucionales deban funcionar con
45
Konrad Adenauer/FUCAD, Privatizaciones: El caso de El Salvador y de las Telecomunicaciones
79
eficiencia, eficacia y equidad en la gestión del Gobierno. Lo que implica que éstas
serán sustituidas en la prestación de servicios, ya que la producción y oferta de éstas
sólo debe estar a la orden del mercado, siendo este el lugar donde se encuentran los
oferentes y demandantes; por ende, el Estado se encarga de controlar la calidad de los
servicios que los agentes del mercado ofrecen; dentro de esta estrategia, la política
social se ve relegada por la fuerte visión economicista de la administración.
Dentro de esta visión de modernización del Estado durante las
administraciones del partido A.R.E.N.A., ha privado la construcción del Estado
neoliberal, disminuido, achicado, reducido, con menos importancia social, económica
y política. De ahí que en la ciencia política y sociológica, debe haber una clara
diferenciación entre lo que es un ESTADO MODERNO y lo que se debe entender
por MODERNIZAR AL ESTADO.46
La modernización del Estado, a la que se hace
referencia en el modelo neoliberal, es contraria a la concepción teórica de un Estado
moderno. La modernidad se ha asociado a la pugna sobre el tamaño del sector
público, que se dice que es de grandes dimensiones, que es congénitamente
ineficiente, además de que la abundante legislación asfixia la libre producción y
reproducción económica y debilita el espíritu de empresa. De ahí que la propuesta
neoliberal hace énfasis en la desregulación que rompe las ataduras que frenan a la
iniciativa privada y da paso al libre juego de las fuerzas del mercado. Partiendo de lo
S/f. Pp. 27.
80
anterior, la modernización del sector público, consiste en un proyecto político
caracterizado por la reducción de su estructura, la agilidad de su movimiento y su
alejamiento de la economía. El sector público mínimo se convierte en signo de
modernidad, mientras que si es de gran tamaño, es de antigüedad.
Un elemento fundamental del proceso de modernización del sector público es
la privatización de muchas acciones que han estado en la esfera gubernamental. La
privatización puede presentarse como idea, teoría y retórica y como práctica política.
Como idea, se entiende la distinción que se presenta entre lo que es público y
lo que es privado; por tanto, la privatización es pasar actividades ejecutadas como
públicas hacia la ejecución privada. Lo privado se contrasta con lo público en el
sentido de que lo último se refiere a acciones ejecutadas desde la esfera gubernativa,
es decir, sin considerar las fuerzas del mercado. Por eso se le define como “todo
cambio de actividades o funciones del sector público (Estado) al sector privado.”
Dichos cambios pueden ocurrir no sólo por una acción pública deliberada, sino
también por los deseos de particulares de que es una privatización desde la demanda.
46
Lazo, Francisco. La reforma del Estado, Fotocopia. S/F. Pp. 7. Este material fue proporcionado por
el autor en la cátedra de Administración pública. ciclo I /2000. Universidad Tecnológica de El
Salvador.
81
La privatización47
no debe ser entendida mecánicamente en el sentido de que
proporciona “más mercado”; es posible privatizar sin liberalizar (que continúen
monopolios en manos privadas) y es posible liberalizar sin privatizar, al introducir la
competencia en el sector público Por ejemplo, los franceses en el decenio de los 80
nacionalizaron y a la vez liberalizaron, cuando iniciaron la nacionalización.
Privatización es entonces “la transferencia parcial o total de la propiedad y/o
del control administrativo de las empresas y otros activos productivos en manos del
Estado al sector privado. La privatización es un elemento dentro de una política
económica más amplia, que incluye la liberalización y desregulación de los mercados
y que busca aumentar la eficiencia y competitividad de la economía en general.”48
En este marco, la privatización, como parte de la modernización del Estado,
pretende en su retórica neoliberal restablecer el principal objetivo de una empresa
prestataria de un servicio público: la preservación del nivel de bienestar del
consumidor a través de la necesidad de racionalizar las políticas de distribución del
ingreso (déficit de las empresas públicas, grupo objetivo beneficiado, etc.).
En muchos casos, la retórica de la privatización se plantea como una de las
medidas para superar la crisis del Estado contemporáneo, de reducir el Estado para
47
Lazo, Francisco. La reforma del Estado. Op. cit. S/F. Pp. 19. 48
Lazo, Francisco. Ib. dim. Pp. 20.
82
salvar al Estado. En este sentido, las funciones de la privatización en el marco del
neoliberalismo plantean:
Reorientar el sector público hacia funciones esenciales.
Recortar recursos para enfrentar déficit fiscales (pago de impuestos, reducción de
subsidios).
Aumentar la eficiencia y la competitividad de la economía (competencia).
La estrategia que plantea la modernización del Estado, desde la perspectiva
neoliberal, debe estar orientada a fortalecer la integración y competitividad nacional
y regional, que posibilite, en las mejores condiciones posibles insertarnos como
nación y región en la nueva economía globalizada. Al menos tres aspectos deben
estar presentes:
1. Fortalecer el rol orientador activo del Estado en el proceso de desarrollo y no
uno de carácter marginal o subsidiario.
2. Fortalecer la estructura y autonomía fiscal del Estado.
3. Fortalecer la capacidad reguladora del Estado para promover la competencia.
Como se desprende de los tres postulados anteriores, el proceso de selección
para privatizar está guiado por los intereses de reducir al Estado a su mínima
expresión, y que “Debe reconocerse que la privatización, más que un proceso técnico
(que como se ha venido considerando) es un proceso político. La naturaleza política
de los intereses que están en juego, determina muchas veces no sólo si la
83
privatización es un proceso viable, sino también los métodos de privatizar”49
, a lo
cual ha contribuido el proceso democratizador de El Salvador, que inició en 1992,
dando paso con esto a que las actividades del Estado fueran guiadas por esta
perspectiva, de la cual la política social no es la excepción.
En América Latina, se han llevado a cabo privatizaciones básicamente en las
áreas económicas, que han sido impuestas por los programas de equilibrio y ajuste
estructural: la electricidad, acueductos y alcantarillados, telecomunicaciones, fondos
de pensiones, luego vienen las empresas menos rentables que se consideran básicas o
estratégicas.
En el caso de El Salvador, es factible seleccionar áreas que, en alguna medida,
aplican para la compra de servicios. En las instituciones del “área social,” a manera
de ejemplo, se puede citar el sector salud, en el cual se han privatizado servicios tales
como: vigilancia, lavandería, alimentación, limpieza entre otros, los cuales han
permitido reducir costos de personal y contar con el servicio permanente (se evitan
las licencias por enfermedades, vacaciones y otros tipos de faltas del personal).
Por lo anterior es posible afirmar que la privatización va más allá de la simple
transferencia de la propiedad y abarca también contratos de administración,
concesiones y arrendamientos, así como la introducción de condiciones de
49
FUSADES, Boletín No. 82.
84
competencia, descentralización y otros incentivos, que promueven la participación e
inversión privada en sectores que tradicionalmente han sido de una exclusiva
participación estatal.
¿Por qué discutir aquí la modernización del Estado y el componente de la
privatización? Porque por medio de la privatización se centran los mecanismos de
instrumentalización de la política social del Estado neoliberal, lo que refleja un
alejamiento de las expectativas democráticas de la sociedad, llegando a
contraponerse con los ideales de dignidad, de libertad e igualdad de la persona
humana en la realidad concreta salvadoreña.
El desarrollo de la política social, a partir de la implementación del modelo
neoliberal en El Salvador, ha tenido dos vertientes: la primera es la que emana del
plan de gobierno de la primera administración de A.R.E.N.A. 1989 - 1994, que ha
sido continuada por los posteriores gobiernos. La segunda vía de hacer política social
por el gobierno de A.R.E.N.A. fue la ejecución de los programas surgidos a partir de
los Acuerdos de Paz, firmados en Chapultepec, México, el 16 de enero de 1992,
contenido en el Plan de Reconstrucción Nacional. Pasamos a estudiar cómo se ha
llevado a cabo la implementación de la política social en el marco de la
democratización salvadoreña, tomando como referentes las dos vías que ha tenido la
política social en la década de los 90.
85
Para entender el desarrollo de la política social, es necesario trasladarse al
plano del proceso político - social que se inició con la firma de los Acuerdos de Paz,
para luego examinar el carácter de la política social en la distribución y asignación de
los recursos con que cuenta la sociedad salvadoreña, como vehículo para combatir las
desigualdades en la sociedad.
2. Proceso de democratización en El Salvador.
El Salvador, luego de la firma de los Acuerdos de Paz, en 1992, en
Chapultepec, México, presentaba un cuadro sociopolítico esperanzador. El 16 de
enero de 1992, para los salvadoreños por primera vez en la historia se configuraba la
posibilidad de construir una verdadera nación, por lo que los ciudadanos se sentían
comprometidos fuertemente con los objetivos de los Acuerdos de Paz. Luego de la
algarabía, los desfiles, la pompa, la fiesta sólo queda el recuerdo de esa efímera
ocasión que expresó el consenso de las fuerzas con mayor poder político - militar en
el país, en que se crearon condiciones para posibilitar la construcción de un proyecto
histórico social de nación.
Es de reconocer que el proceso histórico del país tomó, a partir de ese
momento, un rumbo diferente a la dictadura militar que azotó por seis décadas a la
sociedad salvadoreña. Esto implicó una nueva situación. Luego de la firma de los
Acuerdos de Paz, la nueva coyuntura política se presentaba de la siguiente forma:
86
1. El fin de la guerra marcó un empate militar entre las dos fuerzas militares del
país; sin embargo, existe una discusión que ha quedado censurada que contradice
esta tesis y que señala que la izquierda armada perdió la guerra.50
2. Se consolida la burguesía financiera como la clase fundamental en el país, que
hegemoniza el poder político.51
3. Se amplía el espectro político en El Salvador, por la legalización de la
participación de la izquierda en sus diferentes corrientes.
4. Se da paso a una nueva institucionalidad en la superestructura de la sociedad
salvadoreña, con la creación de la policía nacional civil, la Procuraduría para la
Defensa de los Derechos Humanos y las reformas en la estructura militar,
judicial y electoral, que se originan a partir de las reformas constitucionales
estipuladas en los Acuerdos de Paz.
5. Se inicia el proceso de democratización en el país, dando vigencia a la práctica
mínima de los derechos humanos.
6. Se inicia la verificación de los Acuerdos de Paz por la Organización de las
Naciones Unidas, a través de la Misión de Observadores de las Naciones Unidas
50
Huezo Mixco, Miguel. La casa en llamas. La cultura salvadoreña en el siglo XX. Ediciones Arcoíris,
Primera edición, San Salvador. 1996. Pp. 30,31 y 32. 51
Cita Huezo Mixco, Miguel: que la falta de transparencia en el proceso de privatización del sistema
bancario es uno de los procesos más controversiales del gobierno de Alfredo Cristiani. Luego del
desastroso proceso de nacionalización implementado por el gobierno del democristiano José Napoleón
Duarte, al final del mandato de Cristiani, la banca pasó al control absoluto de algunos grupos
económicos, principalmente el llamado sector financiero, constituyendo un paso decisivo en un
proceso de concentración de capital. Según Mauricio Chávez, “el gran fraude del saneamiento de los
aproximadamente 1,384 millones de colones en pasivo incobrables de la banca nacionalizada,
transferidos mediante la emisión de bonos al FOSAFI, del B.C.R., es el más descarado robo al pueblo
salvadoreño. Una conspiración de silencio ha cubierto millonarias operaciones financieras en el Banco
Central y los bancos, a favor de personas bastante conocidas”. Op. cit. Pp. 33
87
en El Salvador ( O.N.U.S.A.L. ) y a nivel local se constituyo Comisión Nacional
para la Consolidación de la Paz ( C.O.P.A.Z. ).
7. Se impulsa la ejecución del programa de reconstrucción nacional. Entre sus
componentes más sobresalientes están; el programa de transferencias de tierra
(P.T.T.), Construcción de los Asentamientos humanos rurales y Fondo para
lisiados y víctimas de guerra.
Los cambios efectuados en la superestructura por medio de los Acuerdos de
Paz han tenido consiguientes efectos en las estructuras sociales y económicas,
generando procesos en esas áreas de la realidad. Veamos cómo el proceso
democratizador, como eje central, ha podido articular los nuevos procesos en la
estructura social salvadoreña, a partir de los acuerdos políticos tomados en 1992.
Socialmente, la coyuntura se presenta de la siguiente forma:
1. La incorporación de los combatientes a la vida social, a lo que se le denominó la
reinserción a la vida civil; esto se entiende como un proceso contrario a la vida
militar; en otros términos, consistió en desmilitarizar la sociedad.
2. Se construyen nuevos asentamientos humanos y se repueblan las zonas que
fueron afectadas por el conflicto armado; asimismo, las zonas bajo control
desaparecen.
3. La estructura de clases sociales se modifica en su base, producto de los flujos
migratorios campo - ciudad, lo que se refleja en la rápida urbanización,
88
concentrándose la población en las cabeceras departamentales como San
Salvador, Santa Ana y San Miguel.
4. La sociedad civil experimenta auge, en tanto estructuras formales (O.N.G.); sin
embargo, inicia un proceso de deslegitimación en términos de movimiento social
(véase sindicatos, agrupaciones de artistas, intelectuales, artesanos,
cooperativistas, etc.).
5. El conflicto social disminuye, lo que se podría traducir como parte del clima de
esperanza que en esta coyuntura se vivía en el país.
6. Los flujos migratorios continúan.
Respecto a los cambios que operaron los Acuerdos de Paz en la estructura
económica, habría que señalar que en este aspecto no hubo acuerdo, sólo se establece
que el F.M.L.N. como parte beligerante, no se encuentra de acuerdo con el modelo
que el gobierno de turno impulsaba. A partir de esto la coyuntura económica que el
país enfrenta pos Acuerdos de Paz es:
1. La consolidación de los programas de ajuste estructural, impulsados por parte de
el gobierno del partido Alianza Republicana Nacionalista (A.R.E.N.A.).
2. Inversión extranjera vía cooperación internacional para cubrir costos del plan de
reconstrucción nacional.
3. El flujo de remesas familiares continúa, jugando un importante papel en el
manejo macroeconómico de la economía nacional.
89
4. El sector informal de la economía sigue absorbiendo una gran cantidad de la
población económicamente activa.
5. Inicia el crecimiento económico en términos macroeconómicos.
2.1. LA TRANSICIÓN EN EL SALVADOR.52
El deber ser de la transición53
se puede sintetizar así: la sociedad salvadoreña
se dirigía hacia la democracia y el desarrollo social, por medio del consenso
encontrado en los Acuerdos de Paz, lo cual se mantuvo vigente mientras se
encontraba bajo la tutela de los organismos de verificación de la Organización de
Naciones Unidas, la cual llegó a su fin con el cumplimiento del calendario de los
Acuerdos de Paz en el año de 1997, lo que aseguró que se ejecutaran en casi en su
totalidad los acuerdos pactados según lo programado. Para la parte gubernamental, el
cumplimiento de los Acuerdos significó la carrera por deshacerse de la verificación
internacional y poder implementar sin restricciones el modelo económico neoliberal
en El Salvador. En ese mismo orden, se destacan también las continuas críticas por
parte del F.M.L.N. y sectores vinculados con el cumplimiento de los Acuerdos por el
cumplimiento total de lo establecido. Por ejemplo una de las críticas mayores es la
52
El concepto de transición se aborda y se articula desde diferentes dimensiones. La primera como
tránsito o paso a un nuevo estadio de la sociedad; la segunda como proceso de direccionalidad y la
tercera como medio de modernización del Estado. Como lo establecen los diferentes autores
respectivamente Marta Harnecker. Los conceptos elementales del materialismo histórico. Siglo XXI
editores. 49 edición. 1983. Raya Dunayavskaya. Materialismo y libertad. S/e. Juan Pablo Editor.
México. 1976. Rafael Díaz-Salzar. Gramsci y la construcción del socialismo. UCA editores. El
Salvador. 1993.
90
que se encuentra relacionada con las recomendaciones de la Comisión de la Verdad,
las cuales fueron ignoradas por los mandatarios salvadoreños.
En general, en el cumplimiento de los Acuerdos de Paz no se involucró a la
sociedad salvadoreña. Esta se realizó de forma vertical por medio de las instancias
creadas a partir de los Acuerdos, sin participación social lo cual hizo que el proceso
fuera ajeno a toda la sociedad. Después del desmontaje de las estructuras militares
del F.M.L.N. sólo la presión internacional hizo posible la implementación de dichos
Acuerdos de Paz.54
La transición desató nuevos procesos en el período de posguerra. Estos fueron
configurándose en la medida en que las fuerzas políticas y sociales se desarrollaban o
desaparecían; el consenso y la concertación dejaron de ser el mecanismo ideal para
reducir el conflicto social, en la medida en que la verificación internacional
desaparecía de El Salvador. En este marco, los acuerdos políticos eran más difíciles
de concertar, lo que llevó con más frecuencia al enfrentamiento de las dos fuerzas
políticas de mayor importancia, que resultaron del proceso de pacificación del país.
53
Si se desea conocer cómo se desarrolló este proceso con mayor amplitud remitirse a Ricardo Ribera.
Pinceladas para un cuadro de la transición. Ediciones para el debate. San Salvador. 1997. 54
Hay que aclarar que, durante los primeros años de posguerra, sólo dieron seguimiento al calendario
de acuerdos C.O.P.A.Z., organismo nacido de los mismos Acuerdos, con carácter consultivo,
integrado por miembros de partidos políticos que se encontraban legalmente inscritos. Es de señalar
que no hubo un ente social que vigilara y que se involucrara en este proceso, a excepción del C.P.D.N.
que se encontraba en franca involución es difícil percibir un organismo aglutinador para ese fin.
91
Esto no dejó de cobrar su factura a los protagonistas de la política nacional,
ya que se constituyó en el preludio de la crisis que enfrentaría el sistema de partidos
salvadoreños, la cual en la actualidad no se ha resuelto. En resumen, la crisis se
centra en la deslegitimidad de la representación, a los conflictos de los partidos
políticos y a la ausencia de un proyecto histórico social.
El problema de la legitimidad se observa en el ausentismo electoral.55
Aunque
el cuerpo electoral haya aumentado significativamente durante el período de
transición, la abstención ha crecido drásticamente en los eventos electorales que se
han realizado, a partir de la firma de los Acuerdos de Paz. Se puede inferir entonces
el alto grado de cuestionamiento que tiene el sistema de partidos en El Salvador por
gobernar a las espaldas de los electores.
En lo que respecta a los conflictos internos de los partidos políticos, en el
período analizado, ha sido la izquierda salvadoreña la que ha sufrido las
fragmentaciones; las primeras se desarrollaron entre los partidos políticos de
izquierda, como resultado de las disputas internas que han generado cada proceso
electoral. Es de notar que, en la principal fuerza política de izquierda, las pugnas se
han desarrollado a partir de la separación de la dirigencia del extinto Ejército
Revolucionario del Pueblo (E.R.P.) de las filas del F.M.L.N., quienes en una jugada
55
De forma comparativa, se muestran los votos válidos para las elecciones de 1994. Fueron: 1,
453,299 de un total de papeletas de 2,737,745. En el 2000, los votos válidos fueron: 1,060,510 de un
total de papeletas de 3, 343,001. Nótese la diferencia. Boletín Electoral. TSE. Nº. 39.
92
táctica, luego de las elecciones del 1997, decidieron formar alianza con el partido
gobernante (A.R.E.N.A.). Desde entonces, este grupo ha participado bajo diferentes
denominaciones partidarias, (P.D., C.D.U., P.S.D.). No obstante, al interior del
F.M.L.N. hoy continúan las corrientes o tendencias luchan por la hegemonía del
partido.
En situación similar se encuentran los partidos de derecha. Por ejemplo, el
partido de mayor fuerza electoral de la derecha A.R.E.N.A., se debate en las mismas
contradicciones; la burguesía salvadoreña lucha ferozmente al interior del partido
para ganar la dirección del mismo, de tal manera que una de las fracciones de clase
que la componen pueda hegemonizar en el partido.
La consecuencia lógica que se puede determinar de esta situación es que el
sistema partidario salvadoreño está lejos de producir un proyecto histórico social, que
conduzca a la nación al desarrollo social y a una plena democracia, ya que las
contradicciones internas de los partidos políticos pesan más y no permiten que se
antepongan los intereses nacionales a los personales. Entonces ¿Cómo puede
funcionar una democracia así?
93
2.2. Una sociedad en transición.
La intención de esta participación es estudiar la transición en El Salvador,
aunque conscientes de que se hará imposible abarcar todos los procesos planteados
por la realidad social; de esta manera esbozamos aquí los procesos que, a nuestro
parecer, son los más importantes ya que han permitido construir las estructuras
actuales en lo político , social y económico.
En estos términos, en la estructura social salvadoreña la transición se ha
caracterizado por el debilitamiento del movimiento social, la atomización de la
sociedad civil, el deterioro de la calidad de vida, la emigración y la violencia.
Rápidamente se señala cada proceso. La sociedad salvadoreña, después de
contar con un movimiento social importante, que se veía amenazado por la violencia
del Estado en la etapa del conflicto armado, pasa a una etapa de crisis en donde las
centrales que aglutinaban las fuerzas sociales desaparecen súbitamente.
El movimiento social pos Acuerdos de Paz no pudo replantear
estratégicamente sus objetivos; la posguerra planteaba nuevas realidades que el
movimiento social no estaba preparado para enfrentar como, por ejemplo, el despido
de los trabajadores del Estado o problemas relacionados con el medio ambiente, lo
que dio un buen margen de acción a los gobiernos de turno para desarticular al
94
movimiento sindical de trabajadores del Estado; así también, la empresa privada vio
la oportunidad de destruir el movimiento sindical, cerrando fábricas o trasladándolas
fuera de la capital o a otro país de la región.56
Ha afectado al desarrollo del
movimiento social la ausencia de referente político que dé soporte a las luchas
efectuadas por éstos, como también el paso de líderes a las filas de los partidos
políticos. Consecuentemente, el movimiento social en algunas de sus expresiones ha
desaparecido (como por ejemplo el C.P.D.N., comité permanente del debate
nacional) y en el peor de los casos ha involucionado como la U.N.T.S. (Unión
Nacional de los Trabajadores Salvadoreños).
En el caso de la sociedad civil,57
ésta ha tenido un papel mediatizador de los
problemas sociales y, en muchos casos, ha sido el vehículo donde se ha introducido
el papel de la democracia representativa procedimental; ha estado dirigida en este
período por las agendas de los gobiernos en turno y de las agencias multinacionales;
lo cual ha producido una sociedad civil atomizada, que realiza acciones aisladas,
resolviendo problemas de pequeños grupos, viabilizando las políticas estatales, en
fin, sin incidir estructuralmente en el cambio de la realidad social salvadoreña en
56
Véase el ejemplo en el Estado del cierre del I.V.U. (Instituto de Vivienda Urbana); privatización de
la banca y comunicaciones, A.N.T.E.L.; cierre del Instituto Regulador de Alimentos, I.R.A.; cierre de
la cadena de teatros nacionales, despido de empleados del Ministerio de Hacienda, etc. En el sector
privado, la A.D.O.C. traslada sus plantas primero a lugares fuera de San Salvador, luego fuera del
país, al igual que la Cigarrería Morazán, la lista sigue con Hilasal, etc. 57
En la presente exposición se entenderá como sociedad civil las formas organizativas de la
ciudadanía que se articula con el Estado, para realizar actividades legitimadas por éste y hacer política
indirecta (Inmanuel Wallesrstein. Después del liberalismo, Siglo XXI editores. Tercera Edición 1999)
J. Petras al referirse al actual sociedad civil manifiesta que en ésta hay también quiénes se guían por
sus intereses egoístas.
95
forma global. Es importante señalar que, a pesar de lo expuesto, el potencial
organizativo58
como práctica individual es grande. Por ejemplo, las organizaciones
de la sociedad civil tienen en sus agendas el componente de organización social; las
iglesias fomentan la organización; los municipios, para la ejecución de sus planes,
crean las asociaciones de desarrollo comunal, etc. Lo que indica que el problema del
movimiento social no radica en la experiencia organizativa de los sectores sociales,
sino del alejamiento de proyectos comunes, de la orientación, de la guía que se ha
dado a la organización popular en la sociedad pos Acuerdos de Paz, en querer
resolver sus problemas en forma aislada e individual, dentro del marco de la
ideología dominante.
La pobreza es otro de los procesos que hay que destacar en el período de la
sociedad pos Acuerdos de Paz. Primero, por la desigualdad que persiste en la
sociedad, agudizada por el modelo que los gobiernos de A.R.E.N.A. han impulsado
en El Salvador de forma dogmática y ciega. Segundo lugar. Se encuentra el
agudizamiento de los niveles de pobreza, luego de los desastres naturales que durante
la transición han afectado al país ( sequías , inundaciones, terremotos). Tercero. La
caída del salario real, aumento del costo de la canasta básica, aumento de tarifas de
servicios básicos, el IVA, etc.
58
Pienso que en esto radica el sentido de la sociedad civil, además de la producción de ideología. Esto
siguiendo a Althusser.
96
La paz no detuvo la inmigración. En el período de posguerra, la inmigración
esta continuó con más agresividad. Según estimaciones, la cifra59
de salvadoreños en
Estados Unidos sobrepasa del medio millón y alcanza un máximo de dos millones,
sin contar los salvadoreños que se encuentran en otros países, como Costa Rica,
Belice, México, Australia, etc. Lo que indica que un cuarto de la población que ha
emigrado del país, como pago envían a El Salvador las remesas familiares, que
mantienen a flote la economía nacional y mantienen las reservas internacionales de
El Salvador.
Finalmente, en lo que respecta a los procesos que se han generado en la
posguerra, la sociedad se ha visto nuevamente azotada por la violencia,
sobresaliendo de ella la generada por la delincuencia. Las muertes por este flagelo
por día son de ocho (8. 6); los secuestros, asaltos y otros atracos llenan las
estadísticas policiales. La Policía Nacional Civil, la Fiscalía y los órganos
jurisdiccionales han sido incapaces de poner freno al avance de la delincuencia.
Conmociona la capacidad de los grupos de delincuentes (crimen organizado) de
penetrar en todos los ámbitos de la sociedad. El gobierno, por su parte, al carecer de
una estrategia en la lucha contra la delincuencia organizada, que desafía el poder del
Estado, ha hecho suyo nuevamente el aforismo de la seguridad nacional del
59
Según resultado del censo hecho el año pasado en los E.U. residen 655 mil 165 salvadoreños. Este
censo no es tan real ya que, según datos estadísticos esta cantidad no representa un 45% de la
población... Hasta 1999, en E.U. había 160 mil salvadoreños naturalizados; elegibles para la ley
NACARA 220 mil , aplicables para asilo político 50 mil; aplicantes para el TPS(2001) 250 mil;
indocumentados 100 mil y nacidos en ese país un aproximando de 300 mil. Co Latino, Magistrados
97
“enemigo interno”, en donde los ciudadanos son enemigos del Estado convirtiéndolo
en: “todo ciudadano es sospechoso de ser un delincuente,” aforismo que cobra vida
con las reformas al Código Penal vigente en El Salvador.
2.3. LA ECONOMÍA POSACUERDOS DE PAZ
El proceso que abrieron en El Salvador los Acuerdos de Paz fue incapaz de
crear una alternativa económica que fuera incluyente para todos los salvadoreños. El
principal acto de alejamiento que hace el gobierno de turno en contra del espíritu de
los Acuerdos de Paz fue la implementación del modelo neoliberal en el país, el cual
acompañó con los programas de liberalización y estabilidad económica.
Si bien los Acuerdos habían provisto un mecanismo de concertación, en
donde se discutieran los problemas económicos - sociales para llegar a encontrar
soluciones conjuntas a las problemáticas planteadas por todos los sectores, este no se
realizó, ya que el foro de concertación económica - social fue liquidado sin ninguna
objeción, previo a las elecciones de 1994. Desde entonces, la clase trabajadora ha
quedado sin una verdadera voz en las instancias donde se ventilan las políticas de
trabajo.60
del TSE lanzan propuesta de reforma que permitiría votar en el extranjero, 5 de Septiembre 2001. Pp.
4. 60
Según el dirigente de AGEPYN, Willian Huezo el sector no reconoce a los representantes que se
encuentran en el Consejo Superior del Trabajo y el Consejo del Salario Mínimo por ser dirigentes
98
El neoliberalismo ha avanzado en la transición; los gobiernos de turno de
A.R.E.N.A. han aplicado las recetas económicas sin variantes, las que van desde la
“teoría del rebalse” pasando por la “teoría de modelo de crecimiento
macroeconómico” hasta compararse con los países que, para el neoliberalismo, han
sido paradigmas como los Tigres asiáticos, Chile o Costa Rica.
Por su parte, los funcionarios y empresarios neoliberales tienden a la
demencial idea de imponer las leyes de la oferta y demanda al funcionamiento social
y trasladan esta visión a las relaciones sociales confundiendo realidades distintas: el
mercado no es la sociedad; hay que hacerles ver esta diferencia cardinal. El Estado no
ha quedado fuera de esa realidad y ha sido el principal objeto de las transformaciones
neoliberales que se han efectuado en la superestructura, por medio de los procesos
de privatización61
que, bajo la seducción de funcionarios y empresarios obsesionados
por la tautología (ideología) neoliberal,62
ha impulsado la privatización o venta de
las empresas del Estado bajo un amplio esquema propagandístico de descrédito de
las empresas estatales como ineficientes; caso contrario, presentan a la empresa
privada como eficiente y competitiva y con alto nivel de productividad. Todo esto en
el marco del libre mercado, en un mercado de libre competencia en donde no existen
cuestionados y arribistas. Co - Latino. También hemos hecho el llamado a la unidad .. pp. 6. 5 de
septiembre 2001. 61
Un buen trabajo al respecto es el de José Eduviges Rivas, Modernización del Estado y
globalización, privatización o desmantelamiento. 1997. Ver [email protected] 62
Término utilizado por Franz J. Hinkelammen , para designar a el neoliberalismo , como “ medio de
la negación de la realidad en sentido de las condiciones de posibilidad de la vida humana.. que tiene
una realidad abstracta, inclusive metafísica ... y de esta manera construye una realidad pura”. El
capitalismo cínico y su crítica de la ideóloga y la crítica del nihilismo. Fotocopia.
99
los monopolios y los subsidios. Lastimosamente, la realidad ha mostrado que tal
paraíso no existe en el marco del neoliberalismo, en el caso de El Salvador la
concentración de la riqueza ha crecido estrepitosamente.
El proceso de privatización pos Acuerdos de Paz se planteó con la venta de la
banca, que dejó ver un crecimiento de la convivencia entre el gobierno y la empresa
privada, la cual propició las condiciones jurídicas - políticas para otórgales a los
allegados de la cúpula política en el gobierno la banca nacional, participando en este
“banquete” el mismo expresidente Alfredo Cristiani;63
los procesos de privatización a
partir de 1994, en donde la izquierda tiene presencia en el parlamento, tomaron un
rumbo medianamente diferente, sobre todo en aquellas empresas de mayor
importancia como A.N.T.E.L. (Administración Nacional de Telecomunicaciones),
sistema de pensiones, los ingenios azucareros y la distribución de energía eléctrica.
En la actualidad, la oposición política ha logrado detener con mucha dificultad la
privatización, por lo que se sigue hablando de privatizar la distribución y producción
de agua potable, la generación de energía eléctrica, los servicios de salud, los
aeropuertos, puertos, en fin todo aquello que anuncian los neoliberales que el Estado
debe de vender.
63
Fundación Heinrich Böll. Los Ricos más ricos de El Salvador. Primera edición. El Salvador. 1998.
Pp. 26, 30.
100
2.4. Fin de la transición.
Difícilmente se puede establecer cronológicamente el fin de la transición
salvadoreña, pero sí es posible establecer cuándo ya las estructuras antiguas han dado
paso a las nuevas, aunque las primeras se opongan y resistan agonizantemente; por
lo que la transición puede ver su fin en la consolidación de las estructuras de
dominación en la sociedad salvadoreña, así como en la continuación de otras. Como
conclusión del presente trabajo, se procederá a definir las nuevas estructuras de
dominación que se han constituido pos Acuerdos de Paz. Éstas están definidas en la
infraestructura económica y en la superestructura.
La más importante de las estructuras de dominación se ha constituido por la
consolidación de un nuevo autoritarismo civil. Éste se ha inspirado a partir de las
clases dominantes, sobre todo de la burguesía financiera que, durante tres períodos de
gestión ejecutiva, ha tenido la hegemonía en el partido en el poder, lo que le ha
facilitado imponer su voluntad dentro de su partido y en la sociedad salvadoreña.
Esta afirmación pareciera muy aventurera; sin embargo, al revisar la evidencia
empírica que se tiene puede llegarse a esta conclusión.
La formación del grupo hegemónico en la clase fundamental se configura a
partir de la formación de organismos que le sirven como expresión ideológica. Para
el caso, son fundadas los siguientes organismos: Fundación Salvadoreña para el
101
Desarrollo Económico y Social (F.U.S.A.D.E.S.), con financiamiento de la Agencia
Internacional para el Desarrollo (A.I.D.); al corto tiempo se creó la Fundación
Empresarial para el Desarrollo Educativo (F.E.P.A.D.E.), ligada a la Asociación
Nacional de la Empresa Privada (A.N.E.P.), y el Centro de Estudios Democráticos
(C.E.D.E.M.), las cuales fueron creadas como organismos especializados, pero
complementarios para que contribuyeran en la formulación ideológica.
En las administraciones del actual partido en el poder (A.R.E.N.A.)
F.U.S.A.D.E.S. ha sido la entidad que ha guiado el proceso de reforma del Estado, el
proceso de privatización y en general la política económica del país. Situación
similar ocurrió con la reforma educativa, la cual fue dirigida por F.E.P.A.D.E. En el
caso del C.E.D.E.M. este organismo ha sido el flanco político de este grupo y la
catapulta para la política partidaria.
El siguiente paso de este grupo fue afianzar por medio del manejo del Estado
la banca nacional. El 22 de noviembre de 1991, la Asamblea Legislativa aprobó la
Ley de Saneamiento y Fortalecimiento de bancos comerciales y asociaciones de
ahorro y préstamo. Una vez saneada la banca, se continuó con el Decreto del 29 del
mismo mes, en donde se aprobó la Ley de Privatización de los Bancos Comerciales y
de las Asociaciones de Ahorro y Préstamo. El proceso finalizó con la venta de las
acciones que inició el 11 de noviembre de 1991 y se alargó hasta febrero de 1992. Es
102
de señalar que, en esta administración, la Asamblea Legislativa estaba dominada por
el partido A.R.E.N.A.
La continuidad en los tres períodos presidenciales y el mantenimiento de la
mayoría en la Asamblea Legislativa por parte de A.R.E.N.A., han sido factores
determinantes para la formación de este nuevo autoritarismo civil, el cual se refleja
en las decisiones verticales que han tomado los anteriores presidentes; pero, con
mayor fuerza, en la actual administración en donde el veto presidencial y la oposición
legislativa a proyectos emanados de la izquierda han sido bloqueados.
En la estructura del Estado se observa nuevamente la concentración y
centralización del poder político. Sólo hay que observar cómo se ha reformado el
Estado y se encuentran figuras prominentes en este sentido, como el Ministro de
Hacienda y secretario técnico de la presidencia; el Ministro del recién creado
ministerio Gobernación y el Director de la Policía Nacional Civil. Estos tres
personajes personifican este nuevo autoritarismo, proveniente del sector privado y
que desde las estructuras del Estado van esparciendo su dominación a la sociedad
salvadoreña, gracias a que las viejas estructuras de representación política no han
cedido su paso a formas participativas en los procesos democráticos de base, esto es
el sistema político decadente ya no es una estructura que propicie la democracia
plena, sino como se ha presentado aquí ha propiciado un nuevo autoritarismo civil, el
103
cual extiende su poder desde el mercado a la sociedad, neutralizando el papel del
Estado.
La dialéctica del proceso democrático en El Salvador presenta pues un
agotamiento de la democracia en su forma delegada, en términos que esto no ha
podido extenderse a otros ámbitos de la sociedad y ha viabilizado el modelo de
acumulación neoliberal que exige que la sociedad funcione con las leyes del
mercado, deshumanizando así los principios de dignidad, libertad e igualdad que
defiende la democracia. Esta crisis de la democracia se proyecta sobre las políticas
públicas al dejar en franca desventaja la inversión social frente a la inversión para la
producción.
3. La política social en El Salvador: La propuesta
neoliberal.
Como ya se indicó en el presente trabajo, en esta sección se analizara la
propuesta de las administraciones que ha tenido el Partido Alianza Republicana
Nacionalista (A.R.E.N.A.), desde su inicio de la gestión del Órgano Ejecutivo, hasta
el año 2000. La propuesta del ejecutivo a partir de 1989, fijó sus propósitos en dos
grandes objetivos64
:
64
FUNDASAL. La política social y los asentamientos humanos. Carta Urbana # 31. Enero - febrero
1995. Pp. 6.
104
Elevar la calidad de vida de la población e iniciar un proceso sostenido para la
erradicación de la extrema pobreza.
Proporcionar atención inmediata a los efectos más notorios de las medidas de
estabilización y reorientación económica sobre la población más vulnerable.
La política social del Ejecutivo incluye los siguientes componentes:
Compensación social, educación, salud, vivienda, familia, previsión social, laboral y
ecológica.
Estos dos objetivos fueron continuados en la segunda administración de
A.R.E.N.A. En la medida en que implementaban su proyecto, encontraban alta
resistencia, sobre todo en la primera administración, ya que en el contexto del
conflicto armado, las políticas neoliberales eran de difícil ejecución, debido a la
inestabilidad política y social existente, producto del agudizamiento de la guerra
civil; esta administración gestionó su proyecto político neoliberal durante los
primeros tres años en el contexto de la guerra civil. En este tiempo, inició la reforma
del Estado siguiendo así las recomendaciones de los organismos internacionales. Para
efectos de esta investigación, se señalan los siguientes procesos que se produjeron: la
desconcentración de ministerios, la descentralización funcional y el fortalecimiento
105
de las municipalidades,65
los cuales contribuyeron a los fines de la política social
planteada por el Ejecutivo.
Es de mencionar que los objetivos planteados en la primera administración
de A.R.E.N.A. continuaron siendo válidos en la segunda administración, los cuales,
dicho sea de paso, no fueron desarrollados de forma extraordinaria. En el tercer
período de la gestión del partido A.R.E.N.A., no se observan mayores cambios en los
objetivos de la política social del plan de gobierno,66
se puede leer:
“Facilitar el progreso de las comunidades impulsando acciones efectivas para la
generación de oportunidades de empleo e ingreso a nivel local; ampliar el acceso y
calidad de los servicios básicos; fortalecer la participación social, la descentralización
y ampliar los espacios para el desarrollo personal y la integración familiar,
fortaleciendo los valores, la autoestima, la solidaridad, el sentido de pertenencia a la
familia y a la comunidad; así como garantizar oportunidades de educación, salud,
cultura, recreación y acceso a la vivienda, empleo e ingreso.”
Como se puede observar, en la política social impulsada por las tres
administraciones del partido A.R.E.N.A., no se encuentran cambios substanciales en
los objetivos, manteniendo con ello una política social bajo la perspectiva del
65
Orellana, Víctor Antonio. Políticas y propuestas de Descentralización en El Salvador. 1980- 1996.
Et - al - FLACSO. Primera Edición. El Salvador. Pp. 155 - 199. 66
Secretaría Técnica. Plan de Gobierno: La nueva alianza. Fotocopia.
106
enfoque del rebalse,67
propia del modelo neoliberal, la cual sostiene la tesis de que
primero hay que producir y ahorrar para luego volcar estos esfuerzos hacia el sector
social. Es decir, que los pobres tienen que esperar a que se produzca una
acumulación de riqueza. Pero lo que realmente está pasando, es que se ha adoptado la
vía de lo compensatorio, para atender los focos agudos de la pobreza, que no pueden
esperar al rebalse que proclama el actual modelo económico. Lo que indica que las
administraciones de A.R.E.N.A. se olvidan del verdadero papel de las políticas
sociales, las cuales tienen que incidir no sólo en las condiciones materiales, sino que
deben también potenciar la organización social de la población, para que ésta cuente
con las bases necesarias para posibilitar la participación que fortalezca la democracia.
En las administraciones de A.R.E.N.A., la implementación de la política
social se ha desarrollado en dos vías. La primera es la que se promueve por medio del
programa que esta fuerza política ha presentado a los electores para ganar los votos.
Esta política social es la que se ejecuta por medio de los diferentes ministerios,
instituciones autónomas y semiautónomas; es decir, desde el Estado como
instrumento político de los grupos que constituyen la élite del partido de gobierno. La
otra vía de hacer política social, que fue coyunturalmente más importante que el
mismo programa del partido fue el Plan de Reconstrucción Nacional, el cual fue
producto del proceso de negociación efectuado por el Ejecutivo y la Comandancia
General del Frente “Farabundo Martí” para la Liberación nacional (F.M.L.N.), que
67
FUNDASAL. La política social y los Asentamientos Humanos. Op. cit. Pp. 3-5.
107
terminó con los Acuerdos de Paz, firmados el 16 de enero de 1992. Con el Plan de
Reconstrucción Nacional, la administración de A.R.E.N.A. logro implementar las
estrategias neoliberales que los organismos internacionales dictan a los gobiernos
latinoamericanos hace ya una década atrás.
3.1 La política social desde la perspectiva del proyecto
político del partido A.R.E.N.A.
Los programas de estabilización y de reorientación económica, esperaban
tener efectos adversos en la población salvadoreña, dada la experiencia
latinoamericana donde se habían introducido los ajustes estructurales, las reformas
institucionales y legales que implementó el gobierno, con el objetivo de eliminar las
limitantes estructurales que impedían el libre funcionamiento de la economía, como
la eliminación de los monopolios estatales del comercio exterior, la reglamentación y
privatización del sistema financiero, la modernización del aparato gubernamental y la
creación de un marco legal que fortaleciera el funcionamiento de mercado, que
produciría distorsionantes sociales, dada la situación político - militar en que se
encontraba la primera administración de A.R.E.N.A. Esto llevaría a plantearse una
estrategia de compensación social, que vendría a articularse a la estrategia de
contrainsurgencia implementada desde los ochenta; esta estrategia se dirigió a los
grupos más vulnerables, diseñando un conjunto de programas compensatorios para
amortiguar los efectos más inmediatos de la estabilización y “crear las condiciones
108
para pasar de la ayuda a la intervención social.” Los más relevantes fueron:68
el
programa de emergencia urbano, para crear empleo e ingresos en forma rápida en los
principales centros urbanos, San Salvador, San Miguel y Santa Ana; programa de
infraestructura básica municipal; programa de subsidios alimentarios a los escolares
de escasos recursos y las madres pobres, al momento de recibir la atención dentro del
programa materno infantil; subsidio al transporte colectivo y subsidio al consumo del
gas propano.
La ejecución de los programas se realizó a través de los entes estatales, cuya
finalidad es la ejecución de la política social del Estado, diferenciándose los
siguientes sistemas: a) sistemas de salud, representado por el Ministerio de Salud y
Asistencia Social, el Consejo Superior de Salud Pública y Juntas de Vigilancia de las
profesiones relacionadas con la salud. b) El sistema educativo, que está constituido
por instituciones públicas y privadas que presten servicios en esta área. c) El sistema
de seguridad social, el cual está compuesto por el Ministerio de Trabajo y Previsión
Social, así como las instituciones que se relacionan con la adquisición de vivienda y
la construcción de infraestructura social; d) y un cuarto sistema, el cual se encuentra
disperso y que se ha constituido por medio de los servicios prestados a la población
desde diferentes instituciones del Estado, el cual se podría determinar como el de
servicios sociales en el que confluyen diversas instituciones del Estado, que son
independientes entre sí y con diferentes niveles de responsabilidad en la atención de
68
Liévano de M. Mirna. El Salvador un país en transición. S/E. Primera edición. El Salvador.1996.
109
la población. Este sistema se articula por medio de la Secretaria Nacional de la
Familia.
Es por medio de esta red institucional que se implementa la política social
neoliberal focalizada, que inició con un bajo perfil, por las condiciones que imponía
la guerra civil. Esta política social tiene como objetivo luchar contra la extrema
pobreza, para lo que se reforman algunas instituciones del Estado y crea otras. Por
ejemplo, se crea el Viceministerio de Vivienda y Desarrollo urbano, Fondo de
Inversión Social (que luego pasaría a ser el Fondo de Inversión Social para el
Desarrollo Local, F.I.S.D.L.), la Secretaria Nacional de la Familia, etc. Todos estos
cambios superestructurales se reflejan en el campo político parlamentario en la
disposición de las fuerzas políticas, representadas en la Asamblea Legislativa, que se
adhieren a la política social impulsada por el Ejecutivo, la cual se refleja en la
asignación presupuestaria para el gasto social en el presupuesto nacional. A
continuación se presenta como ha evolucionado el gasto social en los noventa.
Pp.16 - 17.
110
Evolución del gasto social en El Salvador. (En millones de colones)
Cuadro Nº. 1
1996 1997 1998 1999 2000
Educación 1415 1587 1837 1905 2136
Salud Pública y Asist. Social 876 851 1011 1071 1136
Trabajo y Previsión Social 19 24 26 43 38
Vivienda y Desarrollo Urb. 25 21 24 28 32
Otros ramos 679 629 811 972 934
Gasto social total 3014 3112 3709 4019 4276
Prioritario educación 937.7 1103.7 1289.9 1226.5 1356
Salud y nutrición 349.7 262.7 317.8 326.2 392.1
Agua y saneamiento 109.9 96.1 96.8 122.4 82.4
Total 1397.3 1462.5 1704.5 1675.1 1830.5
Fuente: Informe sobre desarrollo humano. El Salvador 2001. PNUD. Pp. 111.
En el cuadro anterior, la evolución del gasto social se ha incrementado; sin
embargo, el P.N.U.D. indica que esto no significa un aumento real en el gasto
social, ya que el “coeficiente de gasto público (G/PIB) en el período de 1996 - 99 fue
de 14.1% menos; en relación a los años ochenta ha disminuido.”69
Del cuadro
presentado habría que señalar que los fondos que se encuentran bajo la denominación
de otros ramos el cual es notoriamente elevado, se encuentra incluido en el gasto
social, que realiza la Presidencia de la República, a través de la Secretaria Nacional
de la Familia, Ministerios del Interior (hoy Ministerio de Gobernación), Relaciones
Exteriores y Hacienda, cuya acción está mayormente asociada con la promoción del
gobierno en función electoral. Como por ejemplo, el programa denominado como
“País Joven” que “surge como respuesta a la demanda de espacios hecha por jóvenes
69
P.N.U.D. Informe sobre desarrollo humano. El Salvador 2001. Pp. 111.
111
al presidente... durante sus giras al interior de la nación previo a las elecciones de
marzo de 1999.”70
El gasto social señalado como gastos prioritarios se encuentra destinado para
servicios sociales básicos (por ejemplo, salud y educación básica, acceso a bajo costo
de agua potable y saneamiento) los cuales se encuentran asignados a los presupuestos
del Fondos Inversión Social del Desarrollo Local (F.I.S.D.L.), alcaldías, etc.71
Para el período 1996 a 2000 presentado en el cuadro anterior, el P.N.U.D.
señala que el coeficiente de gasto público, para el desarrollo humano, el cual mide la
inversión que realiza el país en el área social y lo destina para salud, educación,
seguridad social, acceso al agua y saneamiento como sectores prioritarios, ha
disminuido. En 1996, el coeficiente era de 46.4 %; para el año 2000 fue de 42.8%.
La evolución del gasto social, proporciona la forma cómo se prioriza la
problemática social en el parlamento; la asignación de recursos no presenta una
evolución equitativa en los sistemas de ejecución de la política social, como puede
observarse que solo el sistema educativo puede ser comparado con el gasto social que
se dedica a la asignación denominada como otras ramas, la cual es manejada
exclusivamente por la presidencia. La participación en el presupuesto nacional refleja
el interés de las administraciones de A.R.E.N.A. por mantener a la política social
70
S.N.F. Boletín de prensa. S/F. Dirección de Comunicaciones.
112
como un instrumento para su modelo económico, reflejando esto en las proporciones
que se designan para el desarrollo social en las partidas presupuestarias con relación
al gasto público, en el período de 1994 - 2000, como producto de las prioridades de
las administraciones del partido A.R.E.N.A. en la distribución de los recursos
existentes, a partir de la recaudación fiscal que realiza el Estado.
Gasto social como porcentaje del presupuesto. 1994 - 2000
Cuadro No. 2
Ramo 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Educación 11.6 13.6 14.6 16.4 16.8 17.2 18.6
Salud Pública y
Asistencia Social.
7.6 9.0 9.1 8.8 9.2 9.6 9.9
Trab. y Prev. Soc. 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Vivienda y
Desarrollo
0.2 0.3 0.3 0.2 0.2 0.3 0.3
Otros ramos 5.0 5.2 7.0 6.5 7.4 18.4 18.1
Gasto social total 24.5 28.2 31.2 32.1 33.9 36.2 37.3
Fuente: Informe Desarrollo humano 2001. Pp. 111.
Sin embargo , la redistribución que se realiza por medio del presupuesto no es
suficiente para superar las abismales brechas con que cuenta El Salvador en donde el
“20% más rico de la población percibe, en promedio, ingresos 18 veces más altos que
el 20% más pobre,”72
por lo que la realidad salvadoreña exige otras estrategias para
la distribución del ingreso nacional, ya que, como lo muestra el siguiente cuadro, la
71
LPG.30 de septiembre 1997.
113
pobreza continúa siendo una de los retos por superar, en el modelo que han
implementado las administraciones de A.R.E.N.A.
Porcentaje de hogares en situación de pobreza y pobreza extrema 1991 - 1999
Cuadro No. 3
Pobreza
Años Total Urbana Rural
1991-92
1992-93
1994
1995
1996
1997
1998
1999
59.7
57.5
52.4
47.7
51.7
48.0
44.6
41.4
53.7
50.4
43.8
40.3
42.3
38.7
37.8
33.0
66.1
65.2
64.6
58.2
64.8
61.6
56.2
55.5
Pobreza extrema
Total Urbana Rural
1991-92
1992-93
1994
1995
1996
1997
1998
1999
28.2
27.0
23.9
18.3
21.6
18.5
18.9
17.0
23.3
20.9
16.3
12.6
14.7
12.0
13.7
10.6
33.6
33.8
34.8
26.4
31.4
27.9
27.2
27.7
Fuente: Informe de desarrollo humano 2001. Pp. 46
Los datos de la tabla muestran la situación de pobreza en El Salvador, la cual
es más aguda en el área rural, no teniendo avances espectaculares en la erradicación
de ésta en la ruralidad, con la aplicación de los programas de compensación social.
Por otra parte, también es de indicar que la calidad de vida de los salvadoreños se ha
deteriorado por completo. Los niveles de pobreza, mejor dicho, la línea de la
72
Informe de Desarrollo Humano 2001. Ib. dim. Pp. 2.
114
pobreza, se basa en medir aquellos hogares que no alcanzan a cubrir el costo de la
canasta básica de alimentos (CBS), cuyo valor promedio mensual en 1999 se calculó
en ¢1,187 para la urbana y ¢ 860 para el área rural para la pobreza extrema, y de ¢
2,374 en la área urbana y de ¢1,720 en la área rural para la pobreza relativa,73
lo que
equivale a decir que si un grupo familiar obtiene dos salarios mínimos se ubicaría
sobre la línea de la pobreza, es decir, en los no pobres, situación que conduce a
señalar la calidad de vida como parámetro de exigencia para superar la pobreza; por
lo que se hace necesario considerar los índices de nutrición, acceso a la salud,
escolaridad, acceso al agua potable, esperanza de vida y a la vivienda; estas son las
esferas en donde se debe centrar la política social de forma universal, contribuyendo
con ello al robustecimiento del proceso democrático en El Salvador.
Para ilustrar la situación de la pobreza y la no pobreza de El Salvador, se
exponen los siguientes cuadros que ilustran la situación sobre la calidad de vida de
los salvadoreños.
Desnutrición ( por cada 100 niños menores de 5 años )
Cuadro No.4
Desnutrición 1983/88 1988/93 1993/98
Global 16.1 11.2 11.8
Aguda 2.1 1.3 1.1
Crónica 31.7 22.8 23.3
Fuente: Op. cit. Pp. 267.
73
Ministerio de Economía. Encuesta de Hogares de Propósitos múltiples. 1999. Pp. 17
115
La desnutrición infantil continua siendo, junto a la diarrea y la neumonía, una
de las principales causas de mortalidad infantil en el país; si bien la desnutrición
afecta a 36 de cada 100 niños, como producto de la escasa alimentación que tienen
los niños en El Salvador, lo que hace que la desnutrición sea un indicador confiable
para determinar la calidad de vida de la población. Otros indicadores que permiten
observar el nivel de vida de los salvadoreños son los que se muestran en el siguiente
cuadro de datos correspondientes al año de 1999, que permiten tener un visión sobre
la calidad de vida en el país.
Calidad de vida de los salvadoreños, 1999.
Cuadro No. 5
Tasa de mortali-
dad infantil ( por
mil).
Tasa de
analfabe-
tismo de adultos.
Población sin
acceso a agua
potable. ( % ).
Población sin
acceso a servi-
cios de salud
(%).
Esperanza de
vida al nacer.
(En años).
30.7 19.6 34.0 24.1 66.9
Fuente: Ib dim. Pp. 264.
Finalmente se muestra el déficit de vivienda en El Salvador como otro de los
indicadores para medir la calidad de vida de la población, y con ello ver la
efectividad de la política social durante el período de 1992 - 1999.
116
Déficit habitacional. Período 1992 - 1999. (En número de viviendas)
Cuadro Nº. 6
Año Déficit Total
Urbano Rural Total
1992 152,721 442.381 595,102
1993 150,288 443,201 593,489
1994 185,670 404,622 590,292
1995 175,698 403,373 579,071
1996 172,493 404,885 577,378
1997 156,830 398,397 555,227
1998 176,562 383,142 559,704
1999 173,506 378,098 551,604
En síntesis, el proyecto político de A.R.E.N.A. no contempla a la política
social como un instrumento para de integración social, ni como un elemento
fundamental del proceso democratizador del país, percibiéndose el uso de la política
social como el instrumento para viabilizar el proyecto neoliberal, por medio de los
programas que ha implementado a través de la compensación social.
3.2 El Plan de reconstrucción nacional en el marco del
proyecto neoliberal de A.R.E.N.A.
De la experiencia que se ha tenido en El Salvador sobre las políticas de
compensación social se encuentran todos los programas que se ejecutaron en el Plan
de Reconstrucción Nacional, como efecto de la firma de las Acuerdos de Paz en
1992. El plan se ejecutó en un período de cinco años. Como resultado de la
evaluación de daños ocasionados por el conflicto armado, se puede mencionar que se
117
“profundizó el deterioro de la calidad de vida de amplios sectores de la población; se
redujeron substancialmente los niveles de producción y productividad de la
economía; se elevaron los niveles de violencia, incertidumbre y temor, así como se
aceleró en ciertas zonas la degradación ambiental, incluyendo la erosión del suelo y
la deforestación,”74
lo cual impactó profundamente en todos los ámbitos de la
sociedad.
En el Plan de Reconstrucción Nacional se esbozan fuertemente los elementos
de las políticas compensatorias; en él se encuentran los criterios de poblaciones más
vulnerables, se encuentran los criterios de focalización, se hace referencia a la
importancia de las instituciones privadas como ejecutoras de proyectos, la necesidad
de desconcentrar del Estado la asistencia a las comunidades y la contratación de
agentes para este fin, del papel protagónico de las comunidades en su desarrollo, del
papel controlador de ejecución de los proyectos sociales por parte del Estado y de la
eliminación del Estado como promotor del desarrollo vía generación de capital
social.
Pese a lo anterior, en los objetivos del Plan de Reconstrucción Nacional, se
contempla la sustancia de la política social, proponiendo como objetivo central “la
creación de condiciones de armonía que faciliten la unidad nacional y la creación de
condiciones económicas y sociales para la reintegración de los miembros de la
74
Plan de Reconstrucción Nacional República de EL Salvador. Rev. UTEC. AÑO 3 Nº 2, abril -
118
sociedad mayormente afectados por el conflicto.”75
Como indica el objetivo del plan,
este esfuerzo nacional fue planteado desde la óptica de integrar a los miembros de la
izquierda armada, que se encontraban fuera del sistema, a la vida civil en la
sociedad, excluyendo a todos aquellos que no se encontraban en los parámetros
definidos por el plan. Esto llevó a considerar que, en ese momento, se encontraban
ejecutando dos políticas sociales en el país; una que se dirigía para la población en
donde mantenía influencia el Frente “Farabundo Martín” para la Liberación
Nacional y el otro en las zonas en donde el Estado había mantenido su presencia.
Esta discriminación técnica - política tuvo como consecuencia la destrucción de las
formas organizativas democráticas que se habían construido durante el conflicto en
las zonas de influencia del F.M.L.N. Constan en la historia las experiencias de la
Ciudad Segundo Montes, Guarjila, Nuevo Gualcho, Santa Marta, entre las
comunidades que fueron desarticuladas en su organización. Al entrar en contacto con
las esferas gubernamentales, fueron minadas y absorbidas por estas últimas vía
formalización de comités de reconstrucción, asociación de desarrollo comunal , etc.
En consecuencia el Plan de Reconstrucción Nacional se integró a la política
social impulsada desde el gobierno como un componente externo, como una acción
paralela impuesta por los Acuerdos de Paz, que se realizó por presión de la
comunidad internacional que vigilaba el proceso de paz en El Salvador, lo que llevó a
que un esfuerzo nacional, de la envergadura del plan, tanto financiera como política,
mayo - junio 1992. El Salvador. Pp. 64
119
no tuviera resultados nacionales. Este resultado, que sólo es comparable con la
experiencia que se obtuvo con el Foro de Concertación Económico Social, es lo que
pone en rojo el déficit de la democracia en su etapa temprana en El Salvador.
El Plan de Reconstrucción Nacional contemplaba dos fases para su ejecución.
La primera se desarrolló por medio de los siguientes programas, que fueron
agrupados así:
A) Sector social y necesidades de capacitación de capital humano con los siguientes
programas: Perfiles sociodemográficos, apoyo a la documentación, campaña de
unidad nacional, capacitación productiva de corto plazo, rehabilitación de los
servicios de educación, rehabilitación de los servicios de salud, campañas de
vacunación en las áreas del P.R.N., rehabilitación a discapacitados, acreditación de
los niveles educativos y laborales;
B) Infraestructura. Evaluación de los daños a la infraestructura de salud y educación
(fase inicial), rehabilitación de carreteras terciarias y rurales, sondeos sobre las
condiciones de vivienda en territorios P.R.N., reconstrucción de infraestructura
básica, salud, educación y proyectos productivos,
C) Productivos: Crédito productivo.
D) Ambientales: Programas de atención ambiental
La segunda fase se desarrolló por medio de los siguientes programas:
75
Plan de Reconstrucción Nacional Republica. Op. cit. Pp. 65.Las cursivas son mías.
120
A) Sector social y de necesidades humanas: Rehabilitación de discapacidades físicas
y sensoriales; rehabilitación y/o fortalecimiento de los servicios de salud preventiva,
primaria y programas de nutrición materno- infantil, rehabilitación y/o
fortalecimiento de los servicios de educación, con énfasis en los niveles de Parvularia
y primaria, y la provisión de refrigerios escolares, hogares materno- infantil;
capacitación productiva y educación de adultos; becas para desmovilizados;
infraestructura básica social a nivel de la comunidad, vivienda, documentación,
apoyo integral a familias de retorno; pensiones a lisiados.
B) Infraestructura: Rehabilitación y expansión del sistema de generación, transmisión
y distribución de energía eléctrica, reconstrucción y ampliación del sistema de
telecomunicaciones en las áreas más afectadas, rehabilitación de la red de caminos
rurales y puentes; reconstrucción vial a nivel urbano; rehabilitación de pequeños
sistemas de agua y abastecimientos; rehabilitación de la infraestructura de salud y
educación.
C) Productivo: Crédito productivo por medio del sistema financiero y bancos
comunales, asistencia técnica y extensión agrícola, salud animal y sanidad vegetal,
adquisición de tierras, rehabilitación y desarrollo de sistema de riego, desarrollo de
los recursos marítimos y acuacultura en comunidades; establecimiento de sistemas
agroforestales.
D) Medio ambiente: Protección y manejo de vida silvestre; establecimientos de
viveros, reforestación y repoblación, conservación de suelos en áreas agrícolas
críticas de erosión, aprovechamiento de aguas lluvias a través de cisternas, control de
121
inundaciones y drenajes, educación ambiental y análisis del impacto ambiental del
P.R.N.
E) Fortalecimiento de la democracia.
F) Cooperación Técnica: Fortalecimiento institucional para la preparación de
proyectos, fortalecimiento institucional para la ejecución de proyectos,
fortalecimiento para la coordinación del P.R.N.
Los resultados de la realización de estos programas fueron exitosos en su
implementación y en sus objetivos políticos, ya que en las evaluaciones del plan, en
su fase final, los beneficiarios consideraban que habían mejorado su condición
social;76
sin embargo, después de finalizado el plan no se incluyeron los componentes
de los programas implementados en la reconstrucción de las políticas sociales del
Estado. Caso ejemplificante fueron los resultados de la tormenta tropical “Mich” que
asoló el bajo Lempa, lugar donde se debió realizar tareas de mitigación de riesgo que
el plan contemplaba, pero que no se logró finalizar durante el quinquenio del plan;
los programas de créditos para los beneficiarios del programa de transferencia de
tierras; la revalorización de las pensiones para los lisiados.77
De esta forma, los
programas contemplados en el plan han sido desatendidos o eliminados de las
políticas sociales de las administraciones del partido A.R.E.N.A. Con lo que se
deduce que la política social impulsada por el Estado, no pudo articular el
76
S.N.R. Menoría de Labores 1997. Gobierno de El Salvador. Pp. 37. 77
FUNDASAL. Campaña de concientización sobre atención de desastres y prevención de riesgos.
Primera edición. El Salvador. 2001. Pp. 161.
122
componente social que los Acuerdos de paz produjo por medio del Plan de
Reconstrucción Nacional; sin embargo, le permitió al partido A.R.E.N.A. acumular
el suficiente capital político para poder dar continuidad al proyecto político
neoliberal que implementa en el país.
124
Históricamente, las políticas sociales en El Salvador no han sido prioridad
para los gobernantes. Como se ha demostrado en la presente investigación, las
políticas sociales más que fomentar la solidaridad social, la cohesión social, la
inclusión social, han sido utilizadas por los agentes estatales como mecanismos de
control social, de control político para el beneficio de las clases fundamentales.
La democracia inaugurada a partir de los Acuerdos de Paz abría una nueva
posibilidad para que las instancias gubernamentales cumplieran con los objetivos
fijados desde el marco jurídico - político que, en síntesis, significa el papel del
Estado salvadoreño como promotor del desarrollo y bienestar que se ha mantenido
como una constante en las Constituciones de la República desde 1950; sin embargo,
la democracia salvadoreña no ha podido ejercer el suficiente balance entre el
mercado y los derechos ciudadanos, los cuales sólo pueden ser reivindicados por
medio de las políticas sociales justas, que permitan el desarrollo de la libertad y la
igualdad , valores democráticos que se ven amenazados desde el Estado neoliberal
que no vacila en anteponer los intereses del mercado a los intereses de la sociedad.
La modalidad de la política social implementada durante 1989 - 2000 por los
gobiernos de las administraciones de A.R.E.N.A. han cambiado el rumbo
institucional de realizar política social; han hecho en la práctica que el Estado no
realice su papel constitucional de promotor del desarrollo y bienestar social y
económico, lo que ha producido en la estructura social graves efectos; no ha detenido
125
las desigualdades sociales (pobreza) y ha continuado el deterioro de la calidad de
vida de los sectores no pobres, ocasionando con ello un efecto adverso en el proceso
democratizador de El Salvador, que se refleja en el agudizamiento de los conflictos
sociales y la polarización social; por consiguiente, la política social implementada
en El Salvador no ha tenido efectos directos en el proceso democratizador de la
sociedad y no ha resuelto las desigualdades que han producido los modelos de
acumulación capitalistas, con sus secuelas de exclusión que imperan en El Salvador.
La naturaleza de las políticas sociales implementada por estas
administraciones neoliberales, por medio de políticas compensatorias, no resuelve los
problemas fundamentales de la sociedad, debido a que se convierten en instrumentos
mediatizadores de las repercusiones que el Estado neoliberal efectúa en el orden
económico; atender a las “poblaciones vulnerables,” a los “pobres extremos,” no
asegura disolver los problemas estructurales de la sociedad como la desigualdad,
marginación y la exclusión.
El proceso democratizador en El Salvador, por su misma dinámica, ha estado
centrado en los aspectos procedimentales de la representación, siendo inexistente su
presencia en los niveles económico y social. En consecuencia, esto ha
imposibilitado la producción de mecanismos sociales de demanda que sean efectivos
con relación al Estado, por lo que los ciudadanos se ven obligados a recurrir a
mecanismos electorales (vincularse a los partidos políticos) para encontrar beneficios
126
o resolver necesidades individuales o colectivas; es, pues, desde esta perspectiva, que
la política social implementada en las administraciones del partido A.R.E.N.A. han
sido instrumentadas desde la práctica política del ejecutivo de forma vertical,
perdiendo todo sentido democrático del ejercicio político, por lo que la política social
se contrapone a la democratización del país.
La experiencia de El Salvador, en torno al papel de las políticas sociales, y en
general de las políticas públicas, demuestra que en un Estado neoliberal, la
democracia es el mayor peligro que puede enfrentar el mercado, a efecto de que si las
políticas públicas (sociales) son formuladas desde las demandas legítimas de los
ciudadanos, el mercado defendido por los neoliberales se vería limitado a las reglas
impuestas desde la sociedad; por consiguiente, la tensión en el Estado neoliberal sería
suficientemente fuerte como para romper el rumbo que en la actualidad se le ha dado
al Estado salvadoreño. Esto impone una disyuntiva para la sociedad salvadoreña que
puede plantear de la siguiente forma: Profundizar la democracia y fundamentarla en
modelos participativos o continuar con modelos democráticos prescriptivos y/o
procedimentales, que no son amenazas al sistema neoliberal local. Por consiguiente,
éste puede continuar reproduciéndose.
128
La formulación de las políticas sociales en El Salvador debe ser elaborada
desde la perspectiva de la inclusión social, que es consecuencia directa del ejercicio
de la democracia participativa, implicando con ello el despliegue de procesos
democratizadores, tanto en lo económico como en lo social; en esta dimensión de la
democracia, las políticas sociales se vuelven parte integral del modelo económico no
excluyente; abre también la posibilidad de participación de los ciudadanos para
encontrar soluciones a sus demandas y necesidades. Esta propuesta para la
formulación de políticas sociales, debe basarse en los tres ejes que a continuación se
indican:
1. Inversión en capital social. El Estado debe de invertir los recursos en la
formación de capital social, entendido esto como el conjunto de valores, códigos y
organizaciones, a través de las cuales, los actores sociales y grupos sociales puedan
tener acceso al poder y a los recursos, facilitando y formulando la toma de decisiones
o acciones coordinadas. El capital social es el elemento dinamizador del desarrollo
que vincula una visión integral de los ámbitos político, social y económico en que las
relaciones humanas afectan y son afectadas por los resultados económicos,
considerando las relaciones entre los actores sociales, sean éstas formales o
informales, para mejorar la eficiencia de las actividades económicas. Además,
considera y reconoce que las relaciones sociales e institucionales generan
externalidades positivas y negativas en el proceso de desarrollo.
129
2. Creación de redes sociales solidarias. Las sociedades modernas deben
construir y/o rescatar las formas solidarias de organización social. Éstas deben
fundamentarse en las relaciones formales o informales, que permitan el auxilio de los
miembros más necesitados, apropiándose de esta forma de las demandas surgidas en
los contextos más concretos, es decir, desde la comunidad. Las redes solidarias la
componen el conjunto de comunidades, como expresión fundamental de la
organización social. Son, además, unidades de decisión, que se coordinan entre sí.
Son vehículos legítimos, que trasmiten las demandas de forma directa a las
instancias gubernamentales, sean éstas intermedias o primarias.
3. Mayor preocupación por los problemas sociales por parte del Estado. El
Estado debe ampliar sus roles sociales, por lo que se debe pensar en un Estado fuerte.
Esto implica necesariamente el fortalecimiento de aquellas áreas que se han
mantenido relegadas históricamente como la salud, educación, cultura, previsión,
recreación, servicios sociales, etc. Evitando con esto las tautología de Estado fuerte
con Estado grande. La preocupación del Estado debe estar centrada, además de la
extrema pobreza, en aquellos problemas que, por su naturaleza, limiten el ejercicio de
la ciudadanía en una sociedad democrática.
130
BIBLIOGRAFÍA
Acuña Ortega, Víctor Hugo. Editor. Historia General de Centroamérica. Las
repúblicas agroexportadoras. Tomo IV. Primera edición. FLACSO. Costa Rica.1993.
Pp. 449.
Alemán Bracho, Carmen; Garcés Ferrer, Jorge (Comp.) Política Social. McGraw -
Hill. Primera Edición. España. 1998. Pp. 578.
Barba, Jaime. Comp. La democracia hoy. Istmo Editores. Primera edición. El
Salvador. 1994. Pp. 143.
Benegas, José María. El Socialismo de lo pequeño. Grandeza y humildad de un ideal.
Segunda Edición. Ediciones Temas de Hoy. España. 1997. Pp. 237.
Bobbio, Norberto, El futuro de la democracia. Cuarta reimpresión. Fondo de Cultura
Económica.México.1994. Pp.138.
Bobbio, Norberto. ¿Qué es el socialismo? Discusión de una alternativa. Primera
edición. Plaza y Jardines. España. 1978. Pp. 73.
Boletín Electoral. TSE. Nº. 39.
Bonilla Alvarado, José Manuel. Establecimiento de las políticas sociales necesarias
para El Salvador en el contexto actual de cara al siglo XXI. Cuaderno de Trabajo
No. 06-99; Colegio de Altos Estudios Estratégicos. El Salvador, 1999. Pp. 23.
Briones, Calos. Gobernabilidad en Centroamérica. Gobernabilidad, economía y
democracia en El Salvador. FLACSO Programa El Salvador. 1995. Pp. 430.
Bustelo, Eduardo S. La política social esquiva. Trabajo presentado a la Conferencia
Internacional sobre pobreza y exclusión Social, 28 -30 enero 1997. Costa Rica. Pp.
32.
Constitución Política de la República de El Salvador. 1950. Decreto Nº 14 Asamblea
Nacional Constituyente. Edición del Departamento de Relaciones Públicas de Casa
Presidencial. El Salvador.1960. Pp. 173.
131
Constitución Política de la República de El Salvador. Decreto Nº 38.Fundaciòn de
Estudios para la Aplicación del Derecho. Tercera reimpresión. San Salvador, El
Salvador, 1999. Pp.194.
Comisión Kissinger. Informe de la Comisión Nacional Bipartita sobre
Centroamérica. S/E. Editorial Diana. México. Pp. 175.
Cunill Grau, Nuria. Repensando lo público a través de la sociedad. Nuevas formas de
gestión pública y representación social. Centro Latinoamericano de Administración
para el Desarrollo, CLAD. Primera Edición. Editorial Nueva Sociedad. Venezuela.
1997.Pp. 320.
Díaz-Salzar, Rafael. Gramsci y la construcción del socialismo. UCA editores. El
Salvador. 1993. Pp. 366.
Dieterich, Heinz. Bases de la Democracia Participativa y del Nuevo Socialismo.
Segunda Edición. Editorial 21. Argentina. 2001. Pp. 102.
Dunayavskaya, Raya. Materialismo y libertad. S/e. Juan Pablo Editor. México. 1976.
Fernández, Óscar. Guiones de Clases. Cátedra de Teoría de la Democracia.
Universidad Tecnológica de El Salvador. Dirección de Maestrías. Ciclo II- 2000.
Fleury, Sonia. Política social, exclusión y equidad en América Latina en los 90.
Trabajo presentado al seminario “Política social, exclusión y equidad en Venezuela
durante los años 90. Balance y perspectivas.” Mayo 1998, Caracas, Venezuela.
Fundación Heinrich Böll. Los más ricos de El Salvador. Ediciones Heinrich Böll,
Primera Edición. El Salvador. 1998. Pp. 59.
FUNDASAL. La política social y los Asentamientos Humanos. Carta Urbana # 31.
Enero - febrero 1995. Pp. 12.
FUNDASAL. Hábitat y cambio social III. Primera edición. El Salvador. 1906. Pp.
246.
Frente “Farabundo Martí” para la Liberación Nacional. El Salvador en el octavo
aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz. Comisión de seguimiento de los
Acuerdos de Paz. San Salvador, 16 de enero de 2000.
Gálvez Borrell, Víctor. Et al. Política y propuestas de descentralización en
Centroamérica. FLACSO. Programa El Salvador, 1997. Pp 435.
132
García Vallecillo, Pablo M. EL hombre inciudadano. La antropología neoliberal
como negación del concepto de ciudadanía. Tesis de Grado. Instituto
Latinoamericano de Doctrina y Estudios Sociales. Departamento de Ciencias
Sociales. Magister en estudios sociales y políticos latinoamericanos. ILADES.
Santiago de Chile. 1999. Pp. 245.
Gobierno del Salvador. Plan de Gobierno de la República de El Salvador 1994 -
1999. El Salvador país de oportunidades. Segunda Edición. El Salvador. 1996. Pp.
309.
Gorostiaga, Xabier; et. al. Los cambios en el mundo. Istmo Editores. Primera edición.
El Salvador. 1993. Pp. 147.
Hernández Moreira, Carlos. Estrategia de promoción del desarrollo. Guión de Clases:
Nuevo orden internacional. Universidad Tecnológica de El Salvador .Dirección de
maestrías. Maestría en Ciencias Políticas y Administración Pública. Ciclo 1 - 99.
Hernández Moreira, Carlos. Capacidad de formular ideología y políticas públicas.
Guión de Clases : Nuevo orden internacional. Universidad Tecnológica de El
Salvador .Dirección de maestrías. Maestría en Ciencias Políticas y Administración
Pública. Ciclo II - 99.
Huezo Mixco, Miguel. La casa en llamas. La cultura salvadoreña en el siglo XX.
Ediciones Arcoíris. Primera edición. San Salvador. 1996. Pp. 98.
Goitia, Alfonso. El Estado en momentos de crisis: Redefinición del papel del Estado
1948 - 1960. Revista Realidad Económico - social. Año II Nº 3, mayo- junio
1989.Públicación de los departamentos de Economía, Sociología y Ciencias
Políticas de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” El Salvador. Pp.
277 - 316.
Hinkelammen, Franz J. Las tareas futuras del Estado, frente al mercado y la sociedad
civil, en el istmo centroamericano. Stein, Eduardo; Arias Peñate, Salvador. Comp.
Democracia sin pobreza: alternativas para el desarrollo para el istmo
centroamericano. DEI. Costa Rica.1992. Pp. 592.
Hinkelammen, Franz J. El capitalismo cínico y su crítica de la ideología y la crítica
del nihilismo. Fotocopia.
Harnecker, Marta. Los conceptos elementales del materialismo histórico. Siglo XXI
editores. 49 edición.1983.
133
Informe Sandford. Pobreza, conflicto y esperanza: un momento crítico para
Centroamérica. Editorial Tecnos. S/E. España. 1989. Pp. 181.
John Hy, Ronald. Una visión global de los conceptos del análisis de políticas. Revista
Centroamericana de la Administración pública. Instituto Centroamericano de
Administración pública. Julio - Diciembre 1989. Pp. 5-25.
Lazo, José Francisco. El sistema político salvadoreño y sus perspectivas. Primera
Edición. CINAS. El Salvador. 1992. Pp. 144.
Lazo, Francisco. La Reforma del Estado. Fotocopia. Pp. 26
Liévano de M. Mirna. El Salvador un país en transición. S/E. Primera Edición. El
Salvador.1996. Pp.100.
Larín, Arístides Augusto. Historia del movimiento sindical de El Salvador. Revista
La Universidad, N° 4. Julio - Agosto 1971. Pp.135-180.
Naciones Unidas. Acuerdos de El Salvador: en camino de la paz. Reimpresión.
Oficina de información pública. Imprenta El Estudiante, San Salvador.1993.
Navarro v., Álvaro Freddy. Análisis de políticas para la gestión pública: aspectos
metodológicos. Revista centroamericanas de la administración pública. Instituto
centroamericano de administración pública. Julio - Diciembre 1989. Pp. 71 - 83.
Nogueira Alcalá, Humberto. Regímenes Políticos Contemporáneos. Editorial jurídica
de Chile. Segunda edición. Chile. Pp. 435.
Molina, Norma. Nuevos problemas sociales de El Salvador. Tesis de grado.
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas.1996. Pp. 267.
Torres C. Luis Antonio (Comp.). ¿Existe una política social en El Salvador? Los
casos de Salud, Vivienda y Educación. Fundación Konrad Adenauer; Instituto
Salvadoreño de Estudios Democráticos. Primera Edición. San Salvador. El Salvador.
S/F. Pp. 165
PNUD. Informe sobre el desarrollo humano: El Salvador 2001./ Comp. William
Aldalberto Pleitez Rodríguez -et. al. - San Salvador, El Salvador. 2001. Pp.305.
134
Palma Jacinto, Edgard Ernesto, et. al. “Reforma del sector salud, modernización o
privatización en El Salvador.” Presentado a la cátedra de evolución política,
Universidad Tecnológica de El Salvador. San Salvador, 17 de agosto de 2000. Pp
45.
Pérez Brignoli, Héctor. Editor. Historia General de Centroamérica. De la ilustración
al liberalismo. Tomo III. Segunda edición. FLACSO. Costa Rica.1994. Pp. 296.
Pérez Sainz, Juan Pablo. El dilema del nahual. Globalización, exclusión y trabajo en
Centroamérica. Primera Edición. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.
FLACSO. Costa Rica. 1994. Pp 140.
Menjívar, Rafael. Formación del proletariado industrial salvadoreño. Cuarta Edic.
UCA Edit. San Salvador, 1987. Pp.126.
Menjívar, Rafael; Trejos, Juan Diego. La pobreza en América Central. 2ª edición.
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. FLACSO. Costa Rica. 1992. Pp.
160.
Rubén Soto, Sergio (Editor científico). Política social vínculo entre Estado y
Sociedad. Primera Edición Editorial de la Universidad de Costa Rica. Costa Rica,
2000. Pp. 442.
Ribera, Ricardo. Pinceladas para un cuadro de la transición. Ediciones para el debate.
San Salvador .1997. Pp. 228
Rodríguez, Héctor, Reyes, Carlos Humberto. Et. al. Documento de trabajo: marco de
referencia para el análisis de la coyuntura política en El Salvador. Colectivo de
análisis de coyuntura política. San Salvador. Noviembre 1998.
Rivas, José Eduvigés. Modernización del Estado y globalización, privatización o
desmantelamiento. 1997. Ver [email protected]
Sander, Emir (Editor). Democracia sin exclusiones ni excluidos. Primera edición.
Editorial Nueva Sociedad. Venezuela. 1998. Pp. 234.
Sartori, Giovanni. Teoría de la democracia. 1. El debate contemporáneo. Alianza
Editorial. España. 1988. Pp.305.
Secretaría Técnica. Plan de Gobierno: La nueva alianza. Fotocopia.
Strasser, Carlos. Democracia y desigualdad. Sobre la Democracia real a fines del
siglo XX. Fotocopia, Argentina, 1999. Pp. 108.
135
Sosa, Alejandro. Palma Jacinto, Edgard, Et. al. La construcción del movimiento
social en El Salvador 1992 - 1999. Colectivo de Análisis Sociológico. San Salvador,
Septiembre de 1999.
Wallesrstein, Inmanuel. Después del liberalismo, Siglo XXI editores. Tercera
Edición. 1999.Pp. 268.
Vilas, Carlos M. Después del ajuste: la política social entre el Estado y el mercado.
En Carlos Vilas (Comp.) Estados y políticas sociales después del ajuste. UNAM-
Nueva sociedad. México .1995. Pp. 9 - 29.
Walter, Kunt (Comp.). Gobernabilidad y desarrollo humano sostenible en El
Salvador. Fundación centroamericana para el desarrollo humano sostenible. FUCAD.
Primera edición. El Salvador. 1997. Pp. 242.
Zamora Rivas, Rubén. El Salvador: Heridas que no cierran. Los partidos políticos en
la post- guerra. FLACSO programa El Salvador, Primera edición, El Salvador. 1998.
Pp. 334.

















































































































































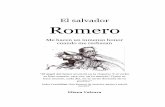

![Argumentations and logic [1989]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/631eee640e3ac35f4f00659e/argumentations-and-logic-1989.jpg)