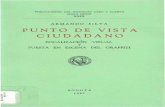Del Titán moderno al ciudadano postmoderno: Semiótica del cuerpo en la propaganda político...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
4 -
download
0
Transcript of Del Titán moderno al ciudadano postmoderno: Semiótica del cuerpo en la propaganda político...
UNIVERSIDAD DE CHILE FACULTAD DE ARTES MAGISTER EN TEORIA E HISTORIA DEL ARTE
Del Titán moderno al Ciudadano postmoderno. Semiótica del cuerpo en la propaganda político-cultural del Siglo XX.
Nombre: Juan Almarza Anwandter Curso: Semiótica Profesor: Jaime Cordero Semestre: I
Fecha: 27.08.2012
2
Del Titán moderno al Ciudadano postmoderno: Semiótica del cuerpo
en la propaganda político-cultural del Siglo XX.
Juan Almarza Anwandter
Arquitecto PUCV
Introducción
El presente trabajo surge a partir del análisis de una de las campañas realizadas por el
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes del Gobierno de Chile durante el año 2009.
Dicha campaña, titulada “Yo Leo”, buscaba promover el hábito de la lectura en la
ciudadanía. Instalada en grandes soportes a escala urbana, la estrategia visual estaba
basada en la representación abstracta y caricaturesca de “lectores” quienes,
encontrándose en distintos contextos pedestres (“en la micro”, “en el baño”, “jugando”,
incluso cantando), podían realizar simultáneamente el acto de la lectura. El mensaje es
claro: leer es un ejercicio divertido y simple, que “hace bien” y entretiene, a la manera
de una actividad deportiva –sin importar los contenidos de lectura, por supuesto-. Esta
tendencia es congruente con el concepto instrumental de la “Cultura Entretenida”,
instalado por los gobiernos de la Concertación desde mediados de los años 90,
entendido como una forma estratégica de incorporar contenidos culturales en la
población (y, de paso, construir la imagen de un país “preocupado por la cultura”, como
signo de posicionamiento interno y externo). Es posible reconocer estos conceptos a
través del lenguaje gráfico de los afiches de esta campaña, y específicamente mediante
la forma en que se representa a los lectores-ciudadanos (Fig. 1). A partir de este caso, y
mas allá de su realidad contextual, el presente análisis busca plantear como hipótesis
que el uso de estos recursos gráficos corresponde a una transformación paradigmática
de mayor escala, que a nivel histórico es congruente con la pérdida del sentido
teleológico-prospectivo de la modernidad y su substitución por una sensibilidad
típicamente postmoderna, en la cual la ausencia de metarelatos de realización colectiva
se vuelve evidente, siendo remplazados por un modelo de interacción “directo, frontal y
cercano”. El análisis se estructura mediante un texto principal, que delinea en términos
generales las características de este proceso, acompañado de análisis específicos “en
zoom” de afiches y campañas que evidencian este desplazamiento en términos
semióticos.
3
1. De Lo Titánico como expresión de la modernidad.
La historia del afiche político durante el s.XX es un campo fecundo de análisis respecto
a la relación entre la representación visual del cuerpo humano y sus lecturas semióticas.
Independientemente de la orientación política, las representaciones gráficas de afiches
de propaganda que incorporan cuerpos y rostros humanos, desde principios del siglo
XX hasta mediados de la década del 70, pueden caracterizarse por la expresión de
rostros orientados a lejanías, miradas tensionadas hacia “horizontes de futuro”, cuerpos
esbeltos de trabajadores, familias, obreros y masas organizadas. Esto se expresa
gráficamente en ordenes “perspectivados”, que desbordan los limites del encuadre del
afiche y se proyectan a una “escala de trascendencia”. La mirada y el gesto corporal son
un vector, una flecha disparada al horizonte de una destinación sublime (Fig. 2).
Llamaremos a esta expresión “Lo Titánico”. Ejemplos claros de esta tendencia se
pueden encontrar en los carteles de propaganda de la Segunda Guerra mundial,
específicamente en los del Eje, y en los afiches soviéticos, estos influenciados en parte
por sus propias corrientes de vanguardia artística como el constructivismo y
suprematismo.
La expresión titánica es congruente con el espíritu de una primera modernidad,
sustentada en la idea de progreso indefinido y revolución tecnológica. Los soviéticos
llevan esta idea a un paroxismo sin límite: la máquina es el arma de la revolución, el
instrumento que permite el paso de una sociedad agraria-estamental a una sociedad
plenamente “moderna” y revolucionaria. El arado da paso al tractor, al tren, al dirigible
aerostático. Y esto se traduce en un universo de propaganda visual con mucha carga
expresiva (Fig. 3). Los trenes intervenidos por la Agit-Prop surcan el espacio
continental de Rusia, transformados en gigantescos afiches de propaganda política y
cultural. Por su parte, los afiches germanos, junto con privilegiar también las bondades
de la técnica (Fig. 4) están plenamente enraizados en temáticas identitarias. La noción
de “Sangre y Suelo” se expresa en imágenes de familias ideales, paisajes sublimados,
arquetipos raciales puros y jóvenes soldados marchando al frente de batalla,
acompañados por el espíritu de sus antepasados. Es un ideal olímpico, apolíneo, de
proyección a futuro pero con origen, enraizado en la heredad de la sangre y la
pertenencia. En términos de técnica gráfica, los afiches germanos ponen en valor el
dibujo a lápiz, la ilustración naturalista (Fig. 5), mientras que los soviéticos privilegian
el uso de colores puros, el plano de color saturado y la geometrización abstracta.
4
Mención aparte merecen los afiches italianos ligados al movimiento futurista, los cuales
en una interesante alquimia formal sintetizan aspectos tradicionales y modernos.
Visiones de utopías monumentales, gestos amplios y una especial valoración de la
estética de la velocidad. Hombres nuevos para un mundo nuevo (Fig. 6).
2. De lo Titánico in situ.
En Chile, estos códigos visuales también tuvieron eco en el diseño gráfico de afiches
políticos y culturales, desde inicios del siglo XX. El caso específico del cartel de
propaganda social ligado a la reforma agraria, y posteriormente al gobierno socialista de
Salvador Allende puede considerarse un punto de inflexión, pues si bien se inscribe
grosso modo en la expresión titánica, hace aparecer una variable nueva: la definición de
un tipo racial específico, como expresión identitaria del pueblo en armas.
La representación de este biotipo se caracteriza principalmente por el dibujo de rostros
aceitunados, chatos, de proporciones ovaladas que privilegian la horizontal por sobre la
esbeltez vertical, ojos dilatados, nariz ancha, etc. Generalmente representados en grupos
de masas movilizadas, con puños alzados y banderas de lucha. Inspirada en la obra de
muralistas como Siqueiros, (quien colaboró directamente con las brigadas muralistas
chilenas) y con ecos indirectos en la obra de Osvaldo Guayasamín, esta tendencia se
basa en la idealización del mestizo y el indígena sublevado, el nativo de la “América
cósmica” de Vasconcelos, que se rebela contra el dominio capitalista blanco y recupera
su espacio vital de pertenencia y autodeterminación. Una subversión del orden
jerárquico-estamental del patronazgo. En términos estéticos, el ideal apolíneo se trastoca
en un ideal telúrico-chtonico, de “gentes de la tierra”. Héroes de barro, opacos, duros,
anónimos…pero en los que aún resuena la expresión titánica, como voluntad de
consumación de un ideal revolucionario. La manifestación mas conocida de esta
tendencia fue desarrollada por la célebre “Brigada Ramona Parra” a través de sus
murales urbanos. (Fig. 7,8,9)
En forma muy resumida, el advenimiento del régimen militar genera un lapsus
estilístico, en el cual se recuperan e inducen algunos referentes “tradicionales” en las
distintas manifestaciones culturales del país. Campañas de identidad en que se valoran
conceptos nacionalistas, el orgullo de la pertenencia, la belleza del paisaje chileno como
referente de identidad, la importancia de los emblemas nacionales y su significado
5
simbólico (Fig. 10) Todas estas manifestaciones y estrategias quedan en abierta
contraposición a los leit-motivs de la intelligentsia cultural de izquierda, cuyos artistas
se encontraban en su mayoría proscritos, en el exilio o en la clandestinidad. Esta
primera etapa de reivindicación nacionalista queda posteriormente diluida con la
consolidación del modelo de libre mercado y la consiguiente internacionalización de los
referentes culturales. El posterior colapso del régimen militar deja la puerta abierta al
retorno de la intelligentsia de izquierda, esta vez en forma de asesores
comunicacionales que incorporan conceptos de marketing, publicidad y diseño
estratégico (los cuales fueron cruciales en el triunfo de la opción No del plebiscito de
1988).
3. Del Titán al Ciudadano: En dialogo directo, cercano y horizontal.
En consonancia con los nuevos tiempos, y el término de los meta relatos ideológicos
que los sustentaron, los antiguos-nuevos estrategas de la comunicación han dado desde
principios de los años 90 un giro desde el discurso abiertamente político, agonal, hacia
formas “actualizadas” postmodernas, en las cuales conceptos como cercanía,
accesibilidad de contenidos, transversalidad e integración se yerguen como los nuevos
mandamientos de la comunicación efectiva. En este contexto, la expresión titánica
resulta incongruente y demodé, siendo reemplazada por conceptos instrumentales como
la cultura entretenida, la cultura urbana, el gobierno ciudadano. El titán es
reemplazado por el mimo, la caricatura, la minoría (Fig. 11). En la ausencia de
referentes de trascendencia, en la negación de ideales de transmutación colectiva, la
expresión de lo nimio y lo prosaico toma protagonismo. Es la representación visual del
“último hombre”, del pulgón de Nietzsche. Y esto se expresa gráficamente en la
negación de las perspectivas, en el uso de encuadres frontales (“de dialogo horizontal,
directo”), e incluso en el uso de perspectivas inversas (cuerpos fotografiados “de arriba
hacia abajo”, en que el primer plano es la cabeza y la lejanía está en los pies). Es la
inversión de la mirada que aspira a lo sublime, a lo que está “lejos, arriba y mas
allá”…es la negación de lo ad-mirable y la supresión del “aura olímpica”. (Fig. 12) Un
buen ejemplo de estas formas lo da el canal estatal TVN, con las franjas de continuidad
de su programación cultural de weekend.
6
El colapso de los meta-relatos de identidad y la consiguiente atomización nuclear de los
cuerpos sociales en “tribus urbanas”, masas indiferenciadas y minorías, conlleva
también la imposibilidad de definir un “tipo ideal” al cual aspirar como modelo de
expresión visual para la propaganda político-estética contemporánea. Sin embargo,
considerando el poder de las formas de comunicación masiva y su grado de penetración
en las conciencias individuales de “la gente”, es posible pensar en la inducción de
contenidos y formas que, a través de campañas gubernamentales bien guiadas, puedan
volver a traer a presencia aquellos arquetipos visuales apolíneos, titánicos, solares, que
no han muerto, y que mas allá del espíritu de la época, siguen formando parte del
inconsciente colectivo de nuestro pueblo.
Juan Almarza Anwandter
Arquitecto PUCV 1997
7
Fig. 1
Afiche de campaña cultural “Yo Leo”.
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes – Plan nacional de fomento a la lectura
Santiago de Chile, 2009
La expresión de una cierta “informalidad lúdica”, constituye una característica esencial de la
composición del afiche, y por extensión, de un concepto instrumental subyacente: la “cultura
entretenida”. En términos gráficos, lo informal se traduce en la leve diagonalidad de los textos,
su variedad tipográfica no congruente, y una cierta dispersión multidireccional de los elementos
que componen la pieza. El rostro se caricaturiza y se abstrae en “mueca”: es la voluntad de
negación de la solemne seriedad atribuida tradicionalmente al ámbito de lo cultural, la cual es
remplazada por la “estética del mimo y la comparsa”…Junto a ello, es posible reconocer
elementos indiciales del concepto de “lo urbano”, entendido como plena accesibilidad, y
potenciación de lo publico, característico de las políticas culturales de los gobiernos de la
Concertación.
8
Fig. 2
Cartel de propaganda del Partido Comunista Español
España, 1938
La expresión titánica, como característica del proyecto político de los movimientos totalitarios
de principios del s.XX. Lo titánico se expresa visualmente en la presencia de un centro de
gravedad invisible, ubicado fuera de formato, el cual genera una tensión diagonal que desborda
los limites del encuadre y orienta las miradas hacia un “horizonte de trascendencia”. Es el
indicio de la presencia de un metarelato de pertenencia ideológica y de proyección a futuro,
como característica de una visión prospectiva-teleológica propia de la Modernidad. Es
interesante la síntesis de las fuerzas matrices que constituyen el cuerpo social, expresada en
“tipos” esenciales: el obrero (joven, vital, pleno de fuerza germinal, inocente), el campesino
(anciano, curtido por el rigor, experimentado), el soldado (la fisonomía del enfrentamiento
directo, viril, agresivo), y el intelectual (de una virilidad mas blanda, reflexiva –incorporando el
recurso de los anteojos ópticos como signo de la intelectualidad-). Todos ellos, dispuestos en
una escala ascendente (¿jerárquica?) e iluminados por una cierta “luz broncínea”, metalizada. Es
la dureza de la misión, y del cuerpo que la acomete, como una armadura. El asta-bayoneta
revela a su vez esta condición agonal, de enfrentamiento, como característica esencial del
lenguaje visual propuesto.
9
Fig. 3
Envoltorios de caramelos “Nasha Industriia” (Nuestra Industria)
Textos: V. Maiakovsky, Diseño: A. Rodchenko
Rusia, 1924
“Tractor. Es tiempo de que el carácter campesino se acostumbre al tractor. No remováis la
tierra con un triste arado prehistórico de madera”. El texto de uno de los envoltorios de
caramelos revela el carácter explícito del contenido ideológico que conforma la serie. Es
interesante la utilización de un producto de consumo masivo como soporte propagandístico, lo
cual revela el grado de incorporación del proyecto de la revolución en la práxis vital del pueblo
Ruso. En términos visuales, la centralidad de los motivos potencia su condición icónica-
denotativa, enmarcada por los textos del poeta Maiakovsky. Junto a ello, se puede reconocer la
plena convergencia de significado y significante: es la forma esencial de lo explícito, sin revés,
como característica de lo propagandístico, y también de una cierta orientación “pedagógica-
ilustrativa” que exige claridad de contenidos. El tratamiento gráfico combina la abstracción
geométrica con la ilustración a lápiz, revelando una dualidad extrapolable a la tensión entre
modernidad y tradición, como característica propia de la primera etapa del proyecto
revolucionario.
10
Fig. 4
Afiche de propaganda nacionalsocialista. “Autobahn” (Autopista).
Alemania, 1935
La construcción de un “paisaje sublimado” es característica de las representaciones
propagandísticas de la Autobahn, construida durante el régimen nacionalsocialista. Se trata de la
búsqueda de un equilibrio entre la estetización romántica del paisaje natural, propio de la
tradición germana, y el elogio de la tecnología moderna entendida como signo del advenimiento
de una nueva época de transformación del mundo. La naturaleza bucólico pastoril, intocada, da
paso a un nuevo orden, que no aparece impuesto, sino mas bien en una suerte de “consonancia
por adaptabilidad morfológica”. La carretera se extiende como un trazo que recorre el paisaje, a
la manera de un rio artificial que se proyecta desde y hacia una lejanía perspectivada, expresión
de un “futuro trascendente”. Nótese la presencia del águila sobre la columna de piedra, signo de
un cierto “control panóptico”, y por extensión, de un modelo totalitario que se representa a si
mismo en la presencia de símbolos de poder tangibles.
11
Fig. 5
Afiche de propaganda nacionalsocialista. “Sieg oder Bolschewismus” (Victoria o
Bolchevismo).
Dresden, Alemania, 1943
Victoria es a vida como Bolchevismo es a muerte. La cuarta proporcional semiótica es
extensible a una multiplicidad de conceptos implícitos: el polo “positivo” (victoria-vida-luz-
vitalidad-belleza-claridad = nazismo) se opone al polo “negativo” (derrota-muerte-noche-
sufrimiento-fealdad-oscuridad = bolchevismo). Es interesante la voluntad de lo explícito, la
rotundez taxativa del mensaje, estructurado en una lógica bipolar simple como estrategia
conceptual y visual. Esta dualidad es reconocible incluso en el tratamiento de la tipografía:
SIEG está ubicado en la parte superior del formato, en color rojo y escrito en caracteres
delineados, perfilados; mientras que BOLSCHEWISMUS aparece en la parte inferior, en negro
y con una tipografía mas “desprolija”, acentuando la polaridad estructurante del mensaje.
12
Fig. 6
Afiche de propaganda fascista. “SI”
Diseño: Xanti Schawinsky
Italia, 1934
Al contrario del Nacionalsocialismo alemán, el Fascismo Italiano supo incorporar la estética
modernista de manera más explícita y natural, tanto en sus políticas de propaganda como en la
arquitectura y el diseño. El cartel diseñado por Schawinsky para celebrar el triunfo de Mussolini
en las elecciones de Diciembre de 1934 es un ejemplo magistral de convergencia del lenguaje
fascista (privilegio de la monumentalidad, la expresión de lo colectivo y el sentido de lo
totalitario) con los nuevos recursos gráficos del fotomontaje y la impresión offset. En términos
simbólicos, el afiche potencia el sentido de unidad colectiva de un pueblo unido en torno a un
ideal político, expresado en la figura icónica de Mussolini y la afirmación de su mandato. Es el
concepto de identificación, expresado como correspondencia biunívoca: El Duce es el Pueblo, el
Pueblo es el Duce. Una plena conjunción. Es la masa que adquiere rostro, y se individualiza en
la figura monolítica del líder, estableciendo un lazo indisoluble.
13
Fig. 7
Fragmento de mural “La Marcha de la Humanidad”
David Siqueiros
La obra de Siqueiros constituye un referente directo del muralismo en Chile. A principios de la
década de los 70, el artista colaboró con las brigadas “Ramona Parra”, y realizó su célebre mural
“Muerte al Invasor” en la Escuela México, de Chillán. En términos generales, su obra expresa
visualmente una forma contextualizada de lo titánico, incorporando aspectos propios de la
identidad latinoamericana (el tipo racial indígena-mestizo, lo telúrico, etc.). En términos mas
esenciales, su lenguaje visual evidencia un “pivote hacia la horizontalidad”: la marcha colectiva
ya no se proyecta hacia un punto de trascendencia ubicado “arriba y mas allá” del formato, sino
mas bien se desarrolla como una fuerza de empuje por masa, en mera frontalidad o lateralidad.
El tipo olímpico-solar-apolíneo da paso al tipo chtonico-telúrico-dionisiaco, anclado en la
materia, no transmutado por un ideal de sublimación trascendente, sino movido por fuerzas
primordiales, no individualizadas.
14
Fig. 8
Madre e Hijo (Fragmento)
Osvaldo Guayasamin
Lo chtonico en zoom: en la obra de Guayasamin, la expresión fisiognómica del cuerpo se debate
entre el dolor y lo tortuoso, y se vuelve “materica” en grado sumo: la piel ya no es “acerada”,
sino que es “de barro”…Arcilla y suelo corporeizados. Signo codificado de una lectura de lo
identitario asimilada al elemento telúrico. Los cuerpos aparecen como ensamblados a partir de
piezas rotas, de fragmentos dispersos de una memoria doliente. Junto con ello, existe un primer
indicio del pivote a la frontalidad, como expresión del colapso de las ideologías teleológico-
prospectivas de la modernidad. La lejanía aurática se troca en proximidad…en la búsqueda de
un dialogo directo, humano, cercano.
15
Fig. 9
Intervención mural. Brigada Ramona Parra
Santiago de Chile, 1980
Las intervenciones murales de la Brigada Ramona Parra constituyen un caso relevante de
articulación progresiva de un lenguaje codificado, a partir de un inicio con matices
informalistas. El lenguaje de las BRP logra transformarse progresivamente en una escritura
visual estructurada en base a la reiteración de ciertos signos (la estrella, la espiga, la flor, el
rostro de perfil, el puño alzado), conformando verdaderas “frases” o sentencias codificadas en
puntos estratégicos de la ciudad. El universo semántico connota esencialmente el mensaje
ideológico de la lucha de clases, el enfrentamiento y la reivindicación de justicia, en el gesto de
los puños alzados que claman por derechos sociales y espacios de inclusión participativa. Todo
ello, inscrito en la expresión telúrico-chtonica, articulada en la forma de una amalgama de
elementos entrelazados. Un vortex de fuerzas telúricas, elementales, que pugnan por su
manifestación sensible.
16
Fig. 10
Serie de Sellos conmemorativos. Tercer aniversario del golpe militar.
Santiago de Chile, 1976
En su primera etapa, la estrategia de propaganda ideológica del gobierno militar se basó en la
articulación de un discurso identitario basado en ciertos conceptos simbólicos, propios del
imaginario común de los regímenes nacionalistas: entre otros, la sangre, el valor del territorio,
la imagen de los próceres y las gestas heroicas de consolidación de la nación, etc. El caso de los
sellos de conmemoración es ilustrativo del uso instrumental de estos conceptos. Se trata de una
serie congruente, pero con “valor creciente”. En la base, “a la izquierda”, “en el pasado”, con el
menor valor ($1), la referencia a “Arauco” como “nunca sometido”. Arauco es una abstracción,
remite a un territorio mítico, no a un pueblo concreto –el Mapuche-, por tanto se mantiene en un
plano denotativo estratégico, no comprometido. La imagen del indígena a caballo,
significativamente, “mira hacia la derecha”, configurando en su estaticidad expectante un punto
de partida para la serie.
Las segunda imagen corresponde al Cóndor, que en pleno vuelo se libera de las cadenas que lo
atan, mediante una operación violenta de “corte”: signo codificado de la acción golpista, que se
valida como un gesto necesario para el vuelo (la instauración del nuevo régimen). El fondo y el
movimiento de las alas expresan una fuerza ascendente, afirmativa, que se despliega en pos de
un objetivo a lograr, pero que aún se encuentra en un estado de transición.
Finalmente, la serie es rematada por el elemento de mayor valor, tanto en términos visuales
como cuantitativos, y que significativamente corresponde a la suma numérica de los otros dos
(1+2=3): se trata de la imagen arquetípica de la Victoria (¿la Nike griega?), que se alza
verticalmente en un gesto que conjuga la expresión de una “libertad expansiva”, lograda por la
acción previa, con una cierta actitud de “agradecimiento receptivo”, signada en la posición de
las manos y en la condición femenina del ícono.
17
Fig. 11
Imagen de franja publicitaria, opción “NO”. Plebiscito 1988
Santiago de Chile, 1988
El éxito de la campaña se basa en la supresión explícita del elemento ideológico, remplazado
por un concepto emotivo: la alegría. Esencialmente, este desplazamiento es congruente con la
pérdida de vigencia de los metarelatos y visiones propias de una modernidad “épico-heroica”,
dando paso al predominio definitivo de la sensibilidad postmoderna, que privilegia el campo de
lo emocional y la sensación por sobre el compromiso ideológico-político. Lo emocional también
implica la sustitución del enfrentamiento agonal -propio del ejercicio de la Política de gran
estilo- por el sentido del ludus, el juego. Todo ello se ve reflejado en los recursos gráficos que
articulan la campaña: rostros sonrientes, un arcoíris multicolor, la puesta en valor del gesto
cotidiano, la nimiedad…en síntesis, lo pequeño, en contraposición a la “solemne gravedad
monumental” de lo titánico. Ello se traduce en el uso de encuadres frontales, de dialogo directo,
horizontal, evitando ante todo la expresión de lo jerárquico y el pathos de la distancia.
18
Fig. 12
Campaña a la presidencia del candidato Eduardo Frei.
Santiago de Chile, 2009
La figura tradicional del líder, del caudillo que lidera a un pueblo en pos de un ideal
trascendente, da paso a la caricatura, en la búsqueda de una relación a nivel personal, por una
identificación que ya no se da en un plano ideológico, sino mas bien por “afinidad empática”. El
líder es ahora un ciudadano mas, y se disfraza convenientemente para lograr una adhesión
basada en códigos visuales. Signo del predominio de la cultura del espectáculo, y la pérdida
absoluta del sentido de lo trascendente. Es el paso definitivo, del Titán al Ciudadano.
19
Bibliografía:
BARTHES, Roland. Lo Obvio y lo Obtuso . Imágenes, gestos, voces. Barcelona, Ediciones
Paidos, 1986
BÜRGER, Peter: Teoría de la Vanguardia. Barcelona, Ediciones Península, 1997
ANIKST, Mikhail. Diseño gráfico sovietico, años 20. Barcelona, Editorial Gustavo Gili, 1989
HERF, Jeffrey. El Modernismo Reaccionario. Tecnología, cultura y política en Weimar y el
Tercer Reich. Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1993.
CASTILLO, Eduardo. Puño y letra. Movimiento social y comunicación gráfica en Chile
Santiago, Ocho Libros, 2010.




















![Ciudadanos de la geografía tropical. Ficciones históricas de lo ciudadano [Presentación + Introducciones]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/633292d78d2c463a5800f005/ciudadanos-de-la-geografia-tropical-ficciones-historicas-de-lo-ciudadano-presentacion.jpg)