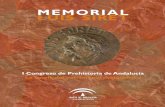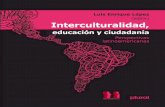CULTURA PÚBLICA EN SOCIEDADES COMPLEJAS: PERSPECTIVAS DE INVESTIGACIÓN.
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of CULTURA PÚBLICA EN SOCIEDADES COMPLEJAS: PERSPECTIVAS DE INVESTIGACIÓN.
CONTRAPUNTOS Y ENTRELINEAS Sobre
Cultura, Comunicación y Discurso
Carlos DEL VALLE ROJAS
Rodrigo BROWNE SARTORI Víctor SILVA ECHETO
Luis NITRIHUAL VALDEBENITO
Javier MAYORGA ROJEL (Coordinadores)
INDICE
PROLOGO. Francisco SIERRA CABALLERO.
CONTRAPUNTOS Y ENTRELÍNEAS SOBRE PODER
1. COMUNICACIÓN Y DESARROLLO EN LA ERA IMPERIAL. IMAGINAR OTRA
COMUNICACIÓN POSIBLE, Francisco SIERRA CABALLERO, Universidad de
Sevilla (España).
4. LAS POLÍTICAS DE COMUNICACIÓN EN LA UNESCO, Fernando Quirós,
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID (España).
1. REPRODUCIENDO EL RACISMO: EL ROL DE LA PRENSA, Teun A. VAN
DIJK, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona (España).
5. LA PROYECCIÓN MEDIÁTICA DE LA TV EN LA EDAD INFANTIL, Francisco SACRISTÁN, Universidad Complutense de Madrid (España).
4. IDENTIFICACIÓN CON LA FICCIÓN TELEVISIVA, Valerio FUENZALIDA,
Pontificia Universidad Católica de Chile (Chile).
3. LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y LA PRODUCCIÓN DE CAPITAL SOCIAL: HACIA UNA REDEFINICIÓN DE LA DISTINCIÓN EN LA CULTURA
OSTENSIBLE, Fernando R. CONTRERAS, Universidad de Sevilla (España).
2. ESTRATEGIAS DE CONSTRUCCIÓN DE NOTICIAS, Héctor VERA VERA,
Universidad de Santiago de Chile (Chile).
5. HISTORIA DE LA PROPAGANDA: REFLEXIONES SOBRE SU ESTUDIO,
Miguel VÁZQUEZ LIÑÁN, Universidad de Sevilla (España).
CONTRAPUNTOS Y ENTRELÍNEAS SOBRE DISCURSO
2. LAS MATRICES Y LOS TETRALEMAS ESQUEMAS CREATIVOS PARA
DESBORDAR LA COMPLEJIDAD SOCIAL. Tomás RODRÍGUEZ-VILLASANTE,
Universidad Complutense de Madrid (España).
4. LA COMUNICACIÓN Y SUS MODELOS, Miquel RODRIGO ALSINA,
Universidad Autónoma de Barcelona y Anna ESTRADA, Universitat Oberta de
Catalunya (España).
3. BASES PARA UNA COMPRENSIÓN DEL DISCURSO JURÍDICO-JUDICIAL: COMUNICACIÓN, LENGUAJE Y ORALIDAD EN LAS SENTENCIAS, Carlos
DEL VALLE ROJAS. Universidad de La Frontera (Chile).
4. MODELO NARRATIVO DEL JUICIO DE HECHO: INVENTIO Y
RATIOCINATIO. José CALVO GONZÁLEZ. Universidad de Malaga (España)
3. LOS PROBLEMAS PARA ASUMIR LA INCOMPLETUD EN EL CAMPO DE
LAS CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN, Eduardo ÁLVAREZ PEDROSIÁN, Universidad de La República (Uruguay).
CONTRAPUNTOS Y ENTRELÍNEAS SOBRE CULTURA
1. NOTAS SOBRE LA INFORMACIÓN COMO "FORMA CULTURAL". Gonzalo ABRIL, Universidad Complutense de Madrid (España).
2. COMUNICACIÓN Y CRÍTICA DE LA CULTURA, Antonio MÉNDEZ RUBIO,
Universidad de Valencia (España).
7. DIALÉCTICA DE LA EXOMEMORIA. Antonio GARCÍA GUTIÉRREZ, Universidad de Sevilla (España).
8. AUTOBIOGRAFÍA Y TESTIMONIO EN CHILE: UNA MEMORIA EN
MOVIMIENTO. Juan Manuel FIERRO BUSTOS. Universidad de La Frontera
(Chile)
6. LOS ESTUDIOS CULTURALES Y LOS ESTUDIOS DE COMUNICACIÓN EN
LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN, Víctor SILVA ECHETO, Universidad de
Playa Ancha (Chile).
7. COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN/TECNOLOGÍA Y CULTURA, Teresa QUIROZ, Universidad de Lima (Perú).
1. EDUCACIÓN EN MEDIOS: UNA ASIGNATURA PENDIENTE PARA CHILE,
Mar DE FONTCUBERTA, Pontificia Universidad Católica de Chile (Chile).
6. CULTURA PÚBLICA EN SOCIEDADES COMPLEJAS: PERSPECTIVAS DE INVESTIGACIÓN. Lázaro I. RODRÍGUEZ OLIVA, Postexto, Red de Estudios de
Comunicación y Cultura (Cuba)
3. FOTOGRAFÍA E IDENTIDAD CULTURAL: IMÁGENES DEL CHILE DE
PRINCIPIOS DEL SIGLO XX DIFUNDIDAS A TRAVÉS DE LA TARJETA POSTAL, Alonso AZÓCAR AVENDAÑO, Universidad de La Frontera (Chile).
6. REDES-CUBRIENDO EL EMOCIONAR: ITINERANCIAS ENTRE UNA
GENEALOGÍA HUILLICHE Y UNA ECOLOGÍA POLÍTICA DE LA
COMUNICACIÓN. Felip GASCÓN I MARTÍN, Universidad de Playa Ancha
(Chile).
7. EL TEXTO ENCARNADO. DESPLAZAMIENTOS DESDE LA SEÑAL AL
SÍNTOMA EN EL CULTO PENTECOSTAL. Tomás Moulian Tesmer.
Universidad Austral de Chile (Chile).
5. ¿CÓMO SE ENFRENTA EL LIBERALISMO AL DESAFÍO DE LA
MULTICULTURALIDAD?, Mar LLERA LLORENTE, Universidad de Sevilla
(España).
6. OBSCENIDAD: LA GUERRA DE LOS CUERPOS, Ricardo VISCARDI,
Universidad de La República (Uruguay). 5. LA INVESTIGACIÓN DE LA COMUNICACIÓN COMO ESTRATEGIA INTER O
TRANSDISCIPLINARIA: ¿UNA CUESTIÓN RIZOMÁTICA? Rodrigo BROWNE
SARTORI, Universidad Austral de Chile (Chile).
2. PUEDEN LAS IMÁGENES DEVORAR A LOS HOMBRES? ICONOFAGIA Y ANTROPOFAGIA. Norval BAITELLO JUNIOR, Pontificia Universidad Católica
de San Pablo (Brasil).
8. VILÉM FLUSSER Y LA CRISIS ACTUAL DE LA CULTURA, Breno ONETTO,
Universidad Austral de Chile (Chile).
PROLOGO
A/MAR Y COMBATIR. DE LA VIDA Y LAS PALABRAS
Francisco SIERRA CABALLERO
Poner título a un libro puede ser un acto de apertura o, por el
contrario, un modo de clausurar y conservar, bajo registro, el objeto vivo del
que es préstamo. En cualquier caso, se trata, en cierto modo, de un pre/texto que marca y determina el curso de la lectura. De ahí su
importancia, y también, desde luego, su dificultad. El arte – algunos lo
consideran ciencia – de la titulación no es un saber al alcance de todos. No
todos somos capaces de inventar pretextos. Pero, en cambio, todo lector
puede hacer uso de las excusas para adentrarse en las páginas que acompañan los prologuistas. A tal fin, es preciso que los encargados de dar
la bienvenida al lector en el rito, incluso en un texto científico, garanticen
que la lectura será un placer, un verdadero disfrute, un gozo por lo que
alcanza a alumbrar en la imaginación y la inteligencia despierta de quien
sigue el curso de las líneas y las páginas. Por ello, quien coge de la mano y guía la mirada del lector en el pórtico de toda bibliópolis ha de cultivar el
arte, la forma y estilo, la calidad y profundidad de los pensamientos que
comparte el autor o autores que se suceden en el índice. En este caso, el
coordinador del volumen que tiene en sus manos ha tenido la ocurrencia y
buen oficio de quienes dominan el arte de la titulación de dar por nombre a
esta antología ―Contrapuntos y entrelíneas sobre comunicación, cultura y
discurso‖, facilitando considerablemente la tarea y explicación del prologuista. Como bien sabe el lector, el ―Contrapunto‖ es la concordancia
armoniosa de voces contrapuestas, así como el arte de combinar, en música,
según ciertas reglas, dos o más melodías diferentes en forma de contraste
melódico de tonos y expresiones diferentes. Pero también, aunque esta
acepción es menos conocida, en países como Bolivia o Chile, el contrapunto es el desafío de dos o más poetas populares. Me voy a permitir la licencia de
tomar en préstamo esta segunda definición. No se asuste el lector que no
vamos a hablar de música ni de poesía. Esto sería impropio de un prólogo a
una obra científica. Quien firma estas líneas, además, no entiende de
música, ni quizás tampoco de poesía. Por otra parte, el título del libro nos
aleja por completo del pentagrama y la versificación, pues el orden de su discurso nos sitúa a priori en un universo imaginario de líneas y figuras
geométricas. Pero, paradójicamente, el libro que tiene el lector en sus manos
es un continuo contrapuntear, un ejercicio o cantar de contrastes y
divergencias que nos permiten comparar y confrontar diferentes líneas de
investigación, distintos frentes de pensamiento y praxis teórica. No es por
tanto una sucesión continua e indefinida de puntos de investigación de una sola dimensión o trayectoria. No se trata de una aproximación longitudinal a la evolución del campo académico, sino más bien un trabajo liminar, que
trata de contraponer diferentes direcciones y tendencias, figuras y fondos de
un campo abierto de futuro, objeto de múltiples exploraciones e implosiones
internas fruto de la revolución científico-técnica.
Por ello el lector debe procurar leer entre líneas los capítulos de este
libro tomando el conjunto de discursos científicos en él contenidos con sentidos no estrictamente figurados ni explícitos. No se trata de afirmar
lineamientos sino de ―echar líneas‖ o bosquejar el universo prioritario de
objetos, las múltiples causalidades y figuras problemáticas que hoy configuran
el campo comunicacional. Y ya sabemos que son numerosas las formas
geométricas de la línea, como sucede en la propia investigación social. Así, existen líneas ordenadas y quebradas, transversales, trigonométricas y
perpendiculares, líneas tiradas, de doble curvatura, líneas medianas o
abiertas, que poseen extremos - por lo que es preciso retroceder para volver al
punto de partida, a diferencia de las líneas cerradas que carecen de extremos,
por lo que, sin retroceder, se puede llegar al punto de partida - tenemos líneas
colaterales y problemas de doble hélice, formas y desarrollos lineares que harían interminable, por inconveniente, esta enumeración y que, en resumen,
dan cuenta de un campo vivo, complejo y a fuerza porque es ley de vida, esta
sí universal, un campo científico bien tejido o, si así lo prefiere el lector, bien
enredado, imperfectamente hilvanado como este libro, añadiríamos nosotros,
que, lo anticipamos al lector, con toda seguridad consultará una y mil veces, conservando un puesto destacado en los anaqueles de su biblioteca por incluir
el volumen una aproximación global y amplia a campos estratégicos de la
teoría y la investigación en comunicación, desde una lectura coral, diversa y
compleja. Desde luego, toda antología que pretenda escribir o clausurar la
teoría y ciencia de la comunicación está condenada de antemano al fracaso.
Como toda compilación, esta también es incompleta, pero no ha lugar a observar las carencias sino a reconocer la coherencia y pertinente inclusión de
perspectivas y contribuciones académicas innovadoras y potentes por su
consistencia y visión crítica de las mediaciones.
La principal virtud y relevancia de este texto es precisamente que, en
su estructura, da cuenta del compromiso con la innovación del campo
académico iberoamericano, confrontado con la interdependencia y la globalización constituyente de un nuevo escenario político, que marca, entre
otros procesos, la emergencia de la multitud indígena proliferante en los
pliegues de la economía-mundo con un murmullo e insurgente voluntad de
cambio histórico que la investigación no puede obviar ante los precarios
intentos de gobernabilidad de la política ―esclavizante‖ del neocolonialismo. Como aprendiéramos de Marx, en toda forma de sociedad es una determinada
producción y sus relaciones las que asignan a las demás producciones y sus
relaciones rango e influencia. Es una iluminación general en la que se
mezclan los restantes colores y que modifica sus tonalidades específicas. Es
un éter especial que define la gravedad específica de todo lo que existe en él.
Desde el punto de vista de una lectura epistemológica interactiva, es necesario por tanto pensar la materialidad del pensamiento. La articulación
de preguntas inteligentes y nuevos problemas teóricos siempre conduce al
descubrimiento de nuevo material, información y conocimiento. Pero este
ejercicio no es posible desde la reflexividad alienada, no es viable sin la debida
contextualización histórica, sin una mirada atenta y sostenida sobre el tiempo-espacio, sobre el ámbito original que alimenta el pensamiento y
remueve los cimientos y construcciones de la ciencia. Es por ello que los
autores incluidos en la antología procuran pensar más allá de las formas,
para perfilar construcciones más sólidas y estables, para definir estructuras
conceptuales más consistentes. En esta línea (volvamos a la geometría), el
libro da cuenta de la dialéctica que atraviesa el subcontinente
latinoamericano a través de las fuentes originales que nos permiten
vislumbrar las transformaciones de fondo y largo recorrido que afectan al campo y que, como bien comparte y reconoce su coordinador, reivindican el
pensamiento de los márgenes, la irreductible capacidad del deseo de ser piel
roja de las culturas oprimidas y subalternas del Sur, la memoria negada, en
fin, de otro discurso y otra política, de otra comunicación posible, para cuyo
trazo o voz la teoría, la Academia del Sur, piensa entre líneas. No diremos que se trata de una praxis teórica contrahegemónica para evitar primitivas reacciones interpretativas tan reduccionistas y habituales en nuestra
posmodernidad. Mejor utilizar figuras retóricas geométricas, o fílmicas.
Hablamos de contraplanos, de líneas y directrices, de vectores de fuerza y
figuras del pensamiento, de ángulos y campos de visión, de intensidades de
luz que, en general, traslucen la emergencia de este complejo orden del discurrir y pensar la comunicación en la era biopolítica del Imperio y de la
interdependencia, en la que el propio conocimiento es objeto de valorización e
intercambio.
En el trayecto de Temuco a Sevilla, de Valencia a Sao Paulo, de Madrid
a Lima o de Montevideo a Barcelona, el discurso entre líneas y los contrapuntos de este libro operan, en este sentido, a modo de contrafuegos,
de barricada o, mejor aún, como periscopio con el que divisar mejor nuevos
territorios. Esta quizás es la principal ventaja de un proyecto pensado desde
la inmersión o la subalternidad, esta es la ventaja de ser submarino o topo
que surca y horada el territorio firme con sigilo, cual nave fantasma que traza
su carta de navegación con la esperanza de la emergencia, de volver a la vida
y salir del silencio, pues no es para siempre la inmersión y la vida silente ante la potencia desbordante del deseo o la voluntad inevitable del recuerdo de lo
vivido. No hay por otra parte conocimiento posible de la realidad – como nos
advierte el profesor Reyes Mate – sin la presencia de esa parte dolorosa que es
el secreto de la memoria, la persistencia humana de la memoria, el recuerdo
de lo vivido, de la potencia, en suma, de la vida. Aún en los tiempos de la sociedad del espectáculo en los que la escritura y la teoría están sometidos a
la reescritura silente del palimpsesto de la indiferencia, pese a los borrados y
barridos del culto a la insignificancia, siempre quedan los rostros y vestigios
de una vida posible, los cuerpos y pasiones incandescentes, que proyectan el
zumbido y arrebatadora potencia de la vida que alumbran y dejan entrever en
las esquinas blindadas de la desesperanza la insurgencia de un querer insobornable, no sé si épico, pero desde luego sí bailable. La carne y la
miseria, escribía Pasolini, producen siempre una plácida y airosa melodía. ―La
libertad no tiene voz para el pueblo, pero el pueblo canta‖.
En conclusión, y pese a todo el empeño del prologuista, las figuras
geométricas de las que hablábamos, las líneas, planos y contrapuntos que dan título al libro dibujan, en realidad, finalmente, los movimientos y pasos
de baile sobre el suelo. Aunque prometí al principio no hablar de música ni de
poesía, pareciera que este cuaderno de bitácora, el contenido de esta
antología no es sin más una introducción a los estudios de comunicación,
cultura y discurso. De las notas aquí presentadas, se puede colegir, antes bien, que la excusa o pretexto del libro es muy distinto a lo
convencionalmente esperado. O, desde otro punto de vista, que el prologuista
nos ha enredado – aunque reconozco que no era intencionada esta
consecuencia de mis actos de escritura - . Si se permite, y en mi descargo,
para evitar esta segunda interpretación, cedo sin más al lector el testigo de la
palabra, no con el afán de concluir este enredo, sino, antes bien, para dar
testimonio del sentido original del contenido que encabeza el título de la
antología y dar fe de la consistencia de toda enunciación, para realizar el amor al conocimiento y a las palabras, ilustrando cómo las palabras
combaten por una vida en común, por un saber y un hacer comunicacional
más poético y dialógico, más carnavalesco y bailable, menos lineal y más
liminar, flexible pero potente al mismo tiempo por su capacidad de cambiar la
vida, de pensarnos juntos, y reunirnos a todos con todo. Sólo aspiramos, a modo de cierre de este pórtico o proemio, que su
buen juicio contribuya a escribir en años venideros nuevos trazos y contraplanos en esta dirección. Nadie mejor que el destinatario y los otros – la
comunidad académica, o no, en suma – para aprender a dibujar sobre el
campo los trayectos y lecturas necesarios en la nueva ecología de la
comunicación.
CAPITULO 1
NOTAS SOBRE LA INFORMACIÓN COMO "FORMA CULTURAL"
Gonzalo Abril
El concepto de información es un viejo amigo excéntrico de las teorías
de la comunicación. Como suele ocurrir con los viejos amigos excéntricos, se
le reservan espacios y momentos destacados de la vida, se disimulan y
perdonan sus frecuentes impertinencias y, sobre todo, nunca se cuestiona su
carácter, por miedo a romper la amistad o a verse controvertido uno mismo en el acto de controvertir al otro.
La neblina conceptual que envuelve a la información pone a la
comunicación al abrigo de la historicidad. Resulta a todas luces inapropiado
hablar de cualquier sociedad como ―sociedad de la información‖, pues ésta
denominación conviene exclusivamente a algunas sociedades concretas de la modernidad tardía, cuando no a la modernidad tardía misma en tanto que
modelo socioeconómico abstracto. Frente a ello, la teoría puede atrincherarse
en la evidencia de que no hay sociedad sin comunicación y de que toda
sociedad es en tal sentido ―sociedad de la comunicación‖. Ante tan perentoria
universalidad, las teorías de la comunicación han evitado abordar las
determinaciones histórico-culturales de la información, abrigándose con ello de los rigores críticos y secularizadores de la historia y de la severidad
relativista del análisis cultural, y subyugando en fin, la multiplicidad histórico-cultural de las formas de comunicación bajo la ―potencia de lo uno‖
(por citar libremente a Badiou, 2002, cuando caracteriza el proceder de la
teología metafísica)
Trataré de asomarme por una rendija para ver si la presencia ya habitual del amigo extravagante en la casa de la comunicación no ha alterado
hasta tal punto sus costumbres y su modo de ser que hoy pudiera afirmarse
con fundamento: por la influencia de la información, la comunicación ya no
es lo que era.
Comenzaré por referirme a un primer ángulo histórico del problema, aunque éste quizás apenas alcance la significación de lo anecdótico y sólo
interese en el ámbito nacional y nocional español. Se trata de la
denominación de las instituciones académicas hispanas en que se imparten
enseñanzas de periodismo, comunicación audiovisual y publicidad: las
facultades universitarias de reciente creación suelen bautizarse como
―Facultades de Comunicación‖ o de ―Ciencias de la Comunicación‖ y rechazan, por exclusión, el título de ―Información‖ o ―Ciencias de la
Información‖. Este nombre, que se mantiene sin embargo en la
correspondiente facultad de la Universidad Complutense, desde su fundación
en los primeros setenta, se percibe generalmente como arcaico por una razón
fácilmente explicable: el nombre de ―información‖ se adoptó por referencia a la información periodística, como una herencia de la vieja ―Escuela de
Periodismo‖ de la época franquista. Incluso el bautizo de asignaturas como la
troncal Teoría General de la Información, no estuvo motivado por la acepción cibernética o de la teoría informacionalista de Shannon y Weaver, desde
luego, ni tampoco por referencia a la documentación y/o al planeamiento
científico-técnico de la organización del conocimiento, sino por una razón
política: el afán de acaparar bajo un solo descriptor todo el conjunto de los
posibles estudios sobre periodismo -nuevamente desde la indiscutida sinonimia entre ―información‖ e ―información periodística‖-, y competir de
paso con espacios de poder académico afines.
Por si fuera poco, la ―información‖ había proporcionado al franquismo
el eufemismo para la regulación de las prácticas de propaganda y justamente
de des-información, y el Ministerio de Información y Turismo, el que fue
regentado en los años sesenta por el actual presidente de Galicia y miembro fundador del ultraderechista PP de Aznar, no era sino el ministerio de la
censura.
Pero hé aquí que la información, arrancada de las fachadas de los
centros universitarios españoles por repudio del arcaísmo y de la
connotación franquista, retorna desde hace varios años a la agenda académica desde otro lugar. Desde el mismo, ahora, para las academias de
todo el mundo. Ese lugar no es ni más ni menos que el ya ubicuo e impreciso
tópico de la ―sociedad de la información‖, la ―era de la información‖, las
―nuevas tecnologías de la información‖, las ―autopistas de la información‖… El
concepto reaparece como respuesta a demandas económicas, sociotécnicas y
epistemológicas de un orden global en el que la trinidad comunicación-información-conocimiento fulgura desde el cénit de una sociosfera
supuestamente mundializada.
Y sin que esa nueva centralidad parezca exigir una definición positiva
de la información, sin que su contenido categorial –ya no como ―información
periodística‖, ni como medida probabilística de la novedad de una señal, ni
como sinónimo de ―contenido proposicional‖ en la perspectiva lógico-semántica1, obviamente, sino según las acepciones más recientes que
acabo de mencionar- reclame un poco de atención teórica. Como suele ocurrir
con las expresiones que poseen una gran corpulencia pragmática y/o
normativa (―te quiero‖, ―seguridad‖, ―terrorismo‖, ―inmigrante‖…) su precisión
semántica es, en sentido inversamente proporcional, muy baja. Casi nadie parece necesitar saber de qué se trata exactamente cuando se habla de
―información‖, y el concepto se reproduce sobre ese sospechoso fondo de
indeterminación no problemática. Incluso en contextos académicos,
mediáticos y políticos se suele dar por buena su equivalencia con el concepto
de ―comunicación‖, una sinonimia que, como he dicho, no resiste el test
lingüístico más elemental.
De manera para mí sorprendente, en su ambiciosa obra sobre "La Era de la información" Manuel Castells no propone tampoco una definición
positiva del concepto. Se limita a presentar en una pasajera nota al pie y bajo
el modo condicional, entre la desgana y el escepticismo, una definición ajena:
―me reincorporaría a la definición de información propuesta por Porat en su
obra clásica‖. La definición citada resulta tan imprecisa como: ―La
1 A estas acepciones he hecho referencia en el primer capítulo de un trabajo anterior (Abril,
1997)
información son los datos que se han organizado y comunicado‖ (Castells,
1997-1998, vol. 1: 43, n. 27). Imprecisa porque la expresión no determina si el doble predicado de organización / comunicación es explicativo o especificativo: ¿se trata de los datos praeter o qua organizados y
comunicados?
Aun cuando en la obra de Castells, y como puede inferirse ya de su
referencia a Porat, predomine la perspectiva de una ―economía de la
información‖ (cfr. Mattelart, 2002: 65-72), la información de la que trata Castells, y en general de la que se suele hablar bajo los epígrafes ―era‖ o
―sociedad de la información‖, no significa acopio o conjunto de datos, sino un
proceso de segundo grado que los ―informa‖. Y aún más, no simplemente un
proceso cognitivo sino social y cultural en el más amplio sentido, un proceso
a la vez sociotécnico, epistémico y semiótico.
Esta información densa que se hace presente en muchas expresiones
comunes del lenguaje contemporáneo no admite forma plural: Nunberg (1998:
117) advierte que ―era de la información‖ no se deja traducir por ―era de las
informaciones‖, porque designa una variedad ―abstracta‖ de la información
que de hecho no estuvo presente en ninguna lengua antes de mediados del
siglo XIX. Aún más, esta forma de hablar remite a dos supuestos: el reconocimiento de una correlación entre el tamaño de un texto y la cantidad
de contenido que posee, ―un paso que implica la generalización de contenido
esencial para el papel cultural que exigimos a la información‖, y la prioridad
del contenido comunicado a expensas del privado o irreproducible.
Así pues, por lo que se refiere a la ―comunicación‖ a la que Castells
alude, lo que conduciría a una definición no trivial es la idea de que los procesos de información tienen que ver con datos intencionalmente
ordenados a la comunicación, espacializados, fraccionados y seleccionados precisamente por y/o para ser comunicables. La selección de "unidades de
información‖ con una identidad semiótico-cultural precisa, y la
"comunicabilidad" como requisito constitutivo -a la vez cognitivo, textual y
técnico- de esa selección, sí me parecen propiedades definitivas de la información2.
El Diccionario de la Real Academia Española propone como tercera
acepción de ―dato‖ una representación ―adecuada para su tratamiento por un ordenador", es decir orientada al procesamiento y a la comunicación, pero la
restringe al ámbito de la informatización, que es para mí sólo uno de los
modos de la información: el que han desarrollado las tecnologías informáticas. Y sin embargo, desde el punto de vista que aquí defiendo, también las entradas léxicas del DRAE son ―unidades de información‖, y el
diccionario mismo un dispositivo informativo ejemplar. La convención
alfabética que ordena las voces para hacerlas más fácilmente accesibles3, la
2 Estos criterios y lo fundamental de los argumentos que siguen constituyen el núcleo de mi libro
más reciente (Abril, 2003). 3 Como señala Maciá (2000: 312), la técnica normalizadora de la ordenación alfabética se
desarrolló con la imprenta y al mismo tiempo que la numerización de las referencias: “«hoy vamos a
empezar en la página siete, tercera línea» es algo que un maestro sólo puede decir a sus alumnos desde
que hay libros impresos y por tanto idénticos”. Maciá amplía los comentarios de Ong sobre los
“Epitheta” de Ioannes Ravisius Textor (1518) cuyas entradas aparecen ya alfabetizadas, aunque sólo
por la primera letra, de tal modo que “al” o “ar” pueden preceder a “ab” o “ag”. Y la voz “Apolo” aparece
en primer lugar porque se refiere al patrón de los poetas. Maciá comenta con acierto que este hecho pone
correspondencia entre vocablos y definiciones siguiendo un formato visual y
un discurso expositivo comunes, la modularidad de cada segmento que permite, llegado el caso, eliminar una entrada o introducir nuevas, son
propiedades ―informativas‖ en el sentido de una ―forma‖ o ―matriz cultural‖
específica, la que aquí trato de proponer.
El concepto de ―organización‖, también comprendido en la dubitativa
definición de Castells, es pertinente a condición de que se inscriba en un contexto sociohistórico particular: el de sociedades modernas que no sólo
organizan sus signos, como cualquier sociedad humana, en orden a la
representación, al hacer práctico y a la reproducción cultural, sino que lo hacen dentro de sistemas técnicos o expertos de producción y reproducción simbólica especializada. Es la organización lo que constituye al dato, y no al
revés. Por ejemplo, y tal como señala García Gutiérrez (1996: 16) respecto a la
información documental: es el proceso de registro, de procesamiento y de recuperación lo que produce el ―hecho documental‖. En general, según
entiendo, no hay hechos informativos indiferentes a las características
técnicas, económicas, institucionales, cognitivas y textuales de los sistemas
expertos que los producen.
Esas características predeterminan la información en tanto que recurso económico cuantificable -tal como analiza la economía de la
información- ajustándola a las condiciones del mercado, a sus instituciones y
prácticas, y a los procesos de consumo. De ahí que por ejemplo se haya
podido calificar a la información periodística –una de las expresiones
particulares de la información como forma cultural moderna- de
―conocimiento comercial‖ (Chibnall, 1981: 75). La información es conocimiento social que ha devenido valor de cambio en el mercado, a la vez
que valor sígnico en la cultura; conocimiento sometido a la lógica de la
intercambiabilidad generalizada tanto en el nivel de la economía política
cuanto en el que Baudrillard (1974) denominó hace treinta años "economía
política del signo". De ahí que la insistencia en el enunciado ―todo es
información‖, o ―todo es informatizable‖, compartida por teóricos como Lyotard y por prácticos como cualquier profesional del management
posmoderno, por ideólogos del turbocapitalismo y por muchos
ciberanarquistas, delate ni más ni menos que la victoria del neoliberalismo
(también) como teoría y como práctica cultural.
Recientemente me vi en la necesidad de argumentar frente a un grupo de ciberactivistas defensores, como yo, del free software y de la libertad de
copia, que la música, la imagen visual y la literatura no son ―datos sin más‖, como ellos pretendían, sino prácticas culturales complejas y, espero que todavía en gran medida, renuentes a la general conmensurabilidad de los
discursos que hace posible la información. Ciertamente una canción popular puede ser sampleada, sus sonidos grabados y procesados digitalmente, luego
reducidos a un formato informático que permitirá almacenarlos,
reprocesarlos, transmitirlos y recuperarlos como información. Pero hay muchas cosas que han escapado de ese proceso: se ha escabullido el vínculo
de esa música con el cuerpo y el gesto, la potencia socializadora y expresiva
de relieve “la violencia psicológica que supone la ordenación alfabética” para la mentalidad de la época.
Pero esa violencia puede ser vista también como expresión de la persistencia de una mentalidad simbólica
premoderna aún no plenamente desbancada por la racionalidad funcionalista que corresponde a la
ordenación formal del alfabeto.
que atraviesa a la vez sonido, gesto, cuerpo y actividad colectiva –por ejemplo,
al cantar juntos, al bailar juntos, al trabajar cantando o percutiendo-, la memoria semiótica y las formas del imaginario adheridas no sólo a la altura,
sino al timbre, al tiempo, a la espacialidad sonora. No se trata de idealizar
ese plusvalor simbólico refractario a la información, cifrando en él una
nostalgia reaccionaria o una esperanza mesiánica. Se trata sólo de reconocer
que en los procesos de comunicación hay fenómenos exuberantes, parámetros que exceden a la información, dimensiones no conmensurables.
Tan decepcionante como la de Castells, en lo que se refiere a la
categorización de la información, es la propuesta de Marc Poster (1989 y
1990), aun viniendo de una perspectiva epistemológica muy distinta: para
rimar conceptualmente con el ―modo de producción‖ marxiano habla de un
―modo de información‖, haciendo hincapié en los aspectos lingüísticos y comunicativos de la vida social, adoptando perspectivas postestructuralistas y
rechazando explícitamente del materialismo histórico la prioridad otorgada al
trabajo y la concepcion teleológica de la historia (puntos de vista que por lo
demás comparto). El modo de información presenta, por una parte, el
carácter transhistórico de una categoría clasificatoria, pues ―designa la forma en que los símbolos se usan para comunicar significaciones para constituir
sujetos‖ (Poster, 1989: 131), una definición que retiene el eco de la teoría
althusseriana de la ideología (Althusser, 1974), pero de dudosa utilidad, pues
si se entiende ―símbolo‖ en un sentido muy general, la definición puede
remitir a cualquier sistema cultural existente o posible.
En cualquier caso Poster aplica la noción de modo preferente a nuestra contemporaneidad cultural: el modo de información designa entonces
―las relaciones sociales mediadas por sistemas de comunicación electrónicos,
lo cual constituye nuevos patrones de lenguaje (...) Una importante nueva
dimensión de la sociedad avanzada es concerniente al lenguaje y sólo puede
ser investigada por medio de conceptos basados lingüísticamente‖ (Poster,
1989: 126). Haciéndose por tanto eco del giro lingüístico del pensamiento del siglo XX, el autor no quiere, de todas formas, reabrir la brecha del dualismo
entre acción y lenguaje e invoca a favor de su visión sintética categorías como
la de ―discurso / práctica‖ de Foucault (1970): el modo de información no es
un campo unificado sino una multiplicidad de discursos / prácticas.
En la sociedad moderna, argumenta Poster, la acción es mediada por la escritura y ya no sólo por el habla, como en las sociedades tradicionales.
En el terreno de la acción y la decisión política, la mediación de discursos
escritos como los de las encuestas, informes expertos, censos, etc.
desempeñan un papel central. El proceso se intensifica en nuestra época de
comunicación mediada electrónicamente: las distancias espaciotemporales
entre emisores y receptores ―crean la posibilidad de cambios estructurales en el lenguaje y en el modo en que los individuos son constituidos por el
lenguaje‖ (Poster, 1989: 128).
Aun conteniendo afirmaciones indiscutibles, muchas de esas
propuestas resultan triviales o inespecíficas: pocas alforjas hacen falta para
viajar a la idea de que las relaciones sociales basadas comunicativamente son históricas y transitorias; o para llegar a la conclusión de que en los patrones
de la experiencia lingüística se revelan estructuras de dominación tanto como
potencialidades de emancipación (Poster, 1989: 130). Pero sobre todo, ni
éstas ni las otras presuntas propiedades del actual modo de información
llegan a diferenciarlo adecuadamente: la organización espacio-temporal
siempre ha afectado estructuralmente al lenguaje y a la subjetividad. No son, en mi opinión, los ―nuevos patrones lingüísticos‖ el rasgo más definitorio de la
matriz cultual informativa, sino en todo caso los modos textuales que
articulan el lenguaje con otros registros semióticos (icónicos, plásticos,
tipográficos, fonográficos, etc.) dentro de ciertos formatos visuales y sonoros.
No se trata, pues, de patrones lingüísticos sino de conformaciones de la experiencia sensorial y de la actividad textual-discursiva. Por otro lado, la
supeditación del lenguaje a las lógicas del mercado (su conversión en
―mercancía rentable‖, como decía Lyotard, 1984) y a los procesos de
reproducción del capital sí me parecen fenómenos característicos del ―modo
de información‖ contemporáneo. En el que Sierra Caballero (1999: 264) llama
―neocapitalismo informativo‖, el lenguaje ―aparece mediatizado por la colonización de las necesidades de reproducción del capital, a través de la
omnipresencia de los medios de comunicación y de las nuevas tecnologías
informativas‖. Esa colonización establece patrones de uso y de difusión
específicos, y asigna formas de privatización del conocimiento y de la
educación, y por tanto de procesos lingüísticos, con especial intensidad en nuestros días.
En cualquier caso la información en tanto que forma cultural inició su
gestación mucho antes de que los medios electrónicos se convirtieran en
dispositivos fundamentales de mediación y antes de que las industrias
culturales alcanzaran su actual apogeo oligopolístico.
Mucho antes, también, de que la teoría probabilística de la información, y más en general el paradigma de la cibernética como ―ciencia de
la comunicación y del control‖ propusiera un modelo de la comunicación que
habría de resultar extraordinariamente influyente en el conjunto de las
ciencias sociales y las humanidades durante la segunda mitad del siglo XX, proponiendo el canon científico para la información y para su legitimación
como forma cultural rectora de la modernidad tardía.
Las sociedades modernas (y/o posmodernas) fueron transformándose en sociedades de la información en la medida en que se adoptaron medios de
producción, intercambio y difusión del conocimiento cada vez más amplios y
diversificados. Para que este proceso fuera posible, las más variadas prácticas
comunicativas: desde la enseñanza al periodismo, desde la documentación a
la interpretación y traducción de idiomas, de la cartografía al patronaje industrial, del arte audiovisual al diseño de máquinas inteligentes, precisaron
infrastructuras tecnológicas e institucionales comunes. Lo cual presuponía la
existencia de marcos compartidos de conocimiento teórico y práctico, de
vocabularios, destrezas, memorias e imaginarios, estilos cognitivos y formas
de la sensibilidad y del sentimiento.
El rewriting, es decir, la escritura periodística estandarizada que se
inició en el siglo XVII (según Gomis, 1989), debió de desempeñar un papel importantísimo en la configuración de la esfera pública y en la
homogeneización de un ámbito social pre-masivo. La homologación de
múltiples discursos y lenguajes sociales conforme a formatos y a juegos del
lenguaje periodístico naturalizados como ―neutrales‖ facilitaron el
sometimiento de la diversidad estilística, retórica, expresiva, pero también moral e ideológica, a una espacio de comunicabilidad capaz de trascender las jurisdicciones simbólicas locales. El mismo imperativo de una comunicabilidad
translocal se impuso en la escritura científica, en las escrituras técnicas y en
el conjunto de las prácticas semióticas que sustentan la posibilidad de las comunidades hermenéuticas o textuales modernas.
En los marcos sociales de la comunicabilidad coexisten aparentemente
la homogeneidad y la heterogeneidad de los universos de sentido:
compartimos horizontes de significación pero también mantenemos áreas de
exclusión simbólica recíproca (a esto se refieren los embarazosos conceptos de
pluri o multiculturalidad). Sin embargo, gran parte de las reglas que fijan la conmensurabilidad de las perspectivas y los discursos en el mundo moderno -
las que, por tanto, instituyen el espacio público mismo como ámbito de
comunicabilidad- permanecen ampliamente intangibles e invisibles, al modo de un inconsciente político. Por ejemplo, difícilmente se podría independizar la
panopsis constitutiva del discurso periodístico, su mirada ubicua y
centralizada, sus formas de unificar la multitextualidad social, sus características figuras de metaforización, puesta en escena y editing (la
imagen del planeta girando en la cabecera del telediario, la rueda de
correspondales en conexión simultánea, etc.) de las condiciones de
eurocentrismo colonial en que se gestó la prensa moderna, ni de las
estructuras de una subjetividad burguesa, masculina y europea como la que
fijó inicialmente las perspectivas de la vida pública y de la ciudadanía.
Durante los últimos meses, con ocasión de la guerra de Iraq, hemos
tenido mayor familiaridad a través de internet y de televisión con algunos
medios de comunicación árabes. Tan fácilmente constatable como la
diferencia de perspectivas, lo es la comunidad de los lenguajes informativos y
de los estándares profesionales de esos medios con los de ―occidente‖. La
denominación de ―CNN árabe‖ para la cadena Al Jazeera no resulta tan descabellada, después de todo.
Con la expresión ―información como forma cultural‖, o ―como forma
simbólica‖ quiero indicar, pues, lo siguiente: un modo histórico-culturalmente
determinado de la textualidad y con él una forma y unas operaciones particulares de conocimiento, una episteme; pero también toda una
configuración del ecosistema comunicativo y textual. La concepción funcionalista-positivista de la información como ―recopilación‖ y ―distribución‖
relativas a ―acontecimientos en el entorno‖ (Wright, 1976) resulta obviamente reductiva, dado que la información no sólo informa sobre el entorno, sino que
informa el entorno, y por ende la relación de los sujetos con él. La información,
en tanto que proceso moderno, lo es de un mundo ya informado, incluso
―formateado‖ por sus propias operaciones. No opera sobre cosas sino con/sobre inscripciones (en el sentido de Latour4) y con-signaciones (en el de
Derrida5). En fin, la información no es reducible a una ―función‖ ni a un ―efecto‖ cognitivo, porque supone una compleja matriz de significación, un
4 La información, escriben Latour y Hermant (1999: 162), “no es un signo, sino una relación
establecida entre dos lugares, el primero convertido en periferia y el segundo en centro, que se da con la
condición de que entre los dos circule un vehículo al que se suele llamar forma pero que para insistir en
su aspecto material, yo llamo inscripción”. 5 El poder “arcóntico” de los archivos combina la unificación, la identificación, la clasificación:
el conjunto de operaciones que pueden agruparse bajo la categoría de la consignación, como “reunir
signos” y “asignar residencia” y, sobre todo bajo la idea de un sistema sincrónico abrigado por una
unidad de configuración ideal. A los mecanismos de homogeneización se añade, pues, un
simultaneamiento de los signos que permite percibirlos, interpretarlos y tratarlos mediante la
neutralización de su dimensión temporal, en unidad de espacio (Derrida, 1997: 10-24).
conjunto quasitrascendental de condiciones formales y prácticas para
producir sentido. Esto no significa exactamente que la información, los textos y prácticas informativos liquiden otras formas históricas de la textualidad,
como la narración o el debate dialógico, pero sí que los alteran, o mejor, los
mediatizan.
La modularización, la puesta en formato, la consiguiente reordenación de la actividad lectora son algunas de las operaciones de esa mediación informativa, a las que voy a referirme. Pero antes he de comentar brevemente
qué entiendo por ―unidad informativa‖, a saber, la clase de constructo textual que ellas producen.
La práctica del fragmento al que llamo ―unidad informativa‖ se fue
instaurando en la ciencia y en el periodismo, en el manual didáctico como en
el catálogo comercial y en las bellas artes, en la medida en que los más
diversos segmentos textuales fueron sometidos a procesos de fraccionamiento, selección y homologación, y rehabilitados en prácticas comunicativas diversas de aquellas de las que habían sido extraídos: bien sea
para ser trasladados de un contexto local a un contexto global, o de una
periferia a un centro -como dice Latour-, bien para ser transportados o
traducidos de un espacio social a otro cualquiera6.
La unidad de información, en tanto que pieza funcional susceptible de
ser conmutada, vehiculada, rearticulada en distintos conjuntos textuales, trasladada en el espacio y en el tiempo, ha de poseer una propiedad monádica. Ha de ser, como dictan los manuales de redacción periodística
respecto a la noticia, un segmento autoexplicativo, que no requiera de la
remisión a un exterior para ser inteligible o interpretable.
Nunberg (1998) -adoptando el punto de vista de Walter Benjamin
(1991/1936), cuando alegaba que la información pretende ser ―comprensible de suyo‖- habla de la ―autonomía‖ de la información, en el sentido de que el
contexto que le otorga autoridad al documento informativo está contenido en
la forma del documento mismo. Es decir, según los téminos que aquí propongo, dimana de un formato inteligible y sensible, a su vez legitimado
históricamente, entre otras, por razones de eficiencia comunicativa y operativa. Así pueden diferenciarse la información de la inteligencia, cuya
validez se sustenta, como la del saber narrativo analizado por Benjamin, en la experiencia (Erfahrung)7.
Un fragmento, que como unidad funcional podrá alcanzar la relativa autonomía de una unidad de información –una ficha en una base de datos,
una noticia en una página del periódico, una lexia en un hipertexto8, pero
también un gesto corporal codificado como acto productivo idóneo en la
6 De tal manera que el ready-made, antes que un género del arte de vanguardia, constituye un
dispositivo generativo estandarizado de la cultura moderna. El acondicionamiento funcional y
formateador del fragmento semiótico presupone un acondicionamiento general del ecosistema cultural
(de la “semiosfera”, en términos de Lotman, 1998) en que se producen los procesos de traducción. 7 “Leemos los documentos de la red, no como información sino como inteligencia, lo que exige
una garantía explícita de uno u otro tipo (…) La garantía proviene a menudo, como la inteligencia de los
viejos, de fuentes cuya fiabilidad juzgamos por propia experiencia” (Nunberg, 1998: 135). 8 Landow (1995: 14-15) toma el término lexia de Barthes (1980), quien ya había anticipado la
descripción de un ideal de textualidad coincidente con el actual hipertexto multimedia: un conjunto de
bloques textuales con múltiples trayectos de lectura, en una forma de textualidad abierta y siempre
inacabada. Los fragmentos textuales conectados son las "lexias".
cadena de montaje taylorista9-, el fragmento textual moderno, ya no es una
parte reintegrable en un todo simbólico10, sino una fracción funcional, conmutable y modularmente conectable.
La modularización textual es un proceso que opera allá donde se da la
aplicación de reglas de fragmentación, normalización y conexión entre
unidades informativas. Todas las técnicas y textos impresos (libros, carteles
publicitarios, periódicos) entraron en una fase de modularización desde que
se fueron definiendo sus formatos, el aprovechamiento del espacio y la distribución de los contenidos en orden a racionalizar los recursos del proceso
productivo, por una parte, y a capturar el interés lector, por otra. Esta orientación psicotécnica, es decir, el intento de controlar técnicamente las
condiciones de recepción: la captación de la atención y su continuidad, el
impacto afectivo, el tiempo de lectura, etc. señala un objetivo fundamental de
la modularización y el formateado en la industria textual moderna.
Inseparable del proceso de modularización es, en efecto, el de
formateado, pero no hay una definición clara y unívoca del formato. La que
parece más antigua es ésta: tamaño de papel normalizado por la industria de
la impresión, y por extensión, dimensiones estandarizadas de una fotografía,
de un cuadro, etc. Aun refiriéndose sólo a los parámetros espaciales ya se ve que la
noción de formato puede remitir a dos significaciones no equivalentes: la
figura sensible de un soporte material y la disposición o regla de
configuración que ofrece a sus contenidos posibles, es decir, a la vez una
forma concreta y una abstracta, un conjunto de cualidades y una estructura
o un estándar11. Dado lo lábil del concepto, podemos resignarnos a la idea de que el
formato consiste en cualquier clase de ―molde textual‖, utilizando una
metáfora ecléctica que puede referirse indistintamente a las condiciones
9 Luhmann (1997: 109) observa que "los procesos laborales en una perspectiva tayloriana son
subdivisibles en acontecimientos de acción elementales". Al límite de la subdivisión se encuentra el unit
act, "acontecimiento elemental de una acción unitaria". Esta unidad accional en la cadena de montaje es
el correlato de la unidad de información en los textos regidos por una matriz cultural informativa. Como
explica Coriat (1982: 36), la novedad introducida por la organización científica del trabajo a principios
del XX “se refiere ante todo al hecho de que el control obrero de los modos operatorios es sustituido por
lo que se podría llamar un «conjunto de gestos» de producción”, concebidos, preparados y vigilados por
la empresa. Con la creciente racionalización del tiempo y de los movimientos productivos, este conjunto
de gestos llega a constituir un código general y formal del ejercicio del trabajo en la industria. 10 Esa pérdida del sentido de la totalidad en beneficio del “conjunto funcional”, trágica para
Nietzsche (“el todo ha dejado de vivir; es compuesto, calculado, artificial, un artefacto”), no lo es
necesariamente para la conciencia moderna. Tal como analiza Frisby (1992), Simmel, Kracauer o
Benjamin, desde perspectivas diversas, encontraron en la experiencia del fragmento una vía metodológica
privilegiada para la exploración de la modernidad. 11 Aplico aquí las observaciones de Tatarkiewicz (2001: 253-278) respecto a los usos del concepto
de “forma” en la historia del pensamiento estético. Los formatos informáticos de texto o imagen, así
como las estructuras de datos que "formatean" un disco para adaptarlo a un sistema operativo o a un
equipo de hardware, no son cualidades perceptibles para los usuarios, y por eso la mayoría tenemos una
relación puramente práctica con tales fenómenos: aprendemos de modo a la vez rutinario e incidental los
grandes rasgos de cómo y para qué “funcionan”, y lo hacemos en un marco de experiencia intelectual
reducida. Sí son cualidades o resultados perceptibles, en cambio, los que resultan de las operaciones del
menú “formato” que en las aplicaciones informáticas conciernen a propiedades del texto procesado. Y
esta es una de las acepciones más frecuentes de formato: un conjunto de propiedades visuales y/o
diagramáticas de un texto.
materiales y técnicas del soporte, a su configuración espaciotemporal, a la
morfología textual o a una matriz de género (acepción ésta última que corresponde a la expresión ―formatos televisivos‖ o ―radiofónicos‖). La
metáfora del molde presupone otra: la de las actividades de ―amoldamiento‖
planificado para someter aprióricamente los textos a ciertos patrones de
producción, distribución y consumo (el "esquematismo de la producción"
propio de la industria cultural, del que trataron hace más de medio siglo Horkheimer y Adorno, 1998/1944).
El formato puede entenderse, pues, como ―paratexto‖ –esa es la
categoría que Genette (1987) aplica a los títulos, notas, ilustraciones,
maquetación y otras marcas con funciones pragmáticas- o, mejor aún, como
un ―metatexto‖, habida cuenta de que el conjunto de los elementos que son
objeto de diagramación regulan las relaciones internas de los segmentos textuales así como diversas operaciones lectoras. En todo caso el formato
señala el límite semiótico en que los parámetros de la experiencia sensorial
(duraciones y extensiones, alturas, planos, ritmos, densidades, etc.) se
superponen a los códigos lingüísticos e interactúan con ellos. In-formar en el sentido hilemórfico es dar forma, unificar y ordenar un
correlato material sometiéndolo a la inteligibilidad y/o a la integridad conceptual, o bien exteriorizar como expresión sensible un contenido inteligible. En cambio, la información moderna, el dar formato, procura la
eficacia de un proceso de comunicación en el tiempo y en el espacio. Esto hace
de ella una actividad estratégica, pues trata de salvaguardar las condiciones
de registro, almacenamiento, transmisión e identificación textual de
cualesquiera datos o contenidos, asegurando su estabilidad mediante la
preservación preventiva del ruido que el contexto o los usos particularizados pudieran superponerles. Y de afianzar, en suma, su efecto pragmático: la
captura de la atención y la inducción de determinados afectos. A la nitidez del
concepto, la psicotecnia informativa moderna antepone o superpone la intensidad del percepto; a la seguridad o probabilidad lógicas de la
demostración, la contundencia de la mostración; a la convicción de lo
verosímil, el asalto de la evidencia.
Las consecuencias desde el punto de vista de la recepción son evidentes: el receptor es entendido y estratégicamente analizado como un lector que reacciona a estímulos y cuyas respuestas son susceptibles de ser
codificadas y manejadas como variables, antes que como un intérprete que
desarrolla procesos de exégesis racional. Ya antes de la psicologización
ilustrada, la cultura barroca había propagado esta orientación estratégica de
las prácticas comunicativas. Tal como explica Vilaltella (1994: 255-256), en el barroco el análisis del acto persuasivo incluye la atención a las disposiciones
psicológicas del receptor, y por tanto una teoría de los afectos. Aún más -y
esta observación me parece de una gran importancia- el "sujeto popular"
aparecerá en el horizonte cultural precisamente cuando los emisores del acto
persuasivo comienzan a tomar en cuenta estratégicamente los deseos y los
sentimientos del receptor. La comunicación entendida como actividad estratégica, conoció, pues,
una fase retórica, caracterizada por la tecnificación del diálogo oral (desde
Aristóteles, Cicerón o Quintiliano a Montaigne, que recrea en la escritura literaria el simulacro conversacional), y otra fase psicotécnica que, desde los
“Ejercicios Espirituales” de Ignacio de Loyola a la publicidad y el arte de
vanguardia contemporáneos, viene prevalececiendo a lo largo de la época moderna.
A través del cálculo crecientemente formalizado de las dimensiones
funcionales del lenguaje y de los discursos visuales; merced al control psicotécnico creciente del sensorio y de las respuestas comportamentales,
cognitivas y expresivas de los receptores; mediante el recuento
psicosociológico de la distribución de las variables receptivas según
segmentos de la población, etc., la comunicación se ha regido cada vez más
por la que vengo llamando forma o matriz cultural de la información.
Sin duda la imprenta jugó un papel fundamental en ese proceso, al
tratar los signos como unidades funcionales diferenciadas. Y al someterlos a la legibilidad por medio de una sinopsis (etimológicamente: ver de una sola
ojeada) que homogeneíza la experiencia perceptiva de un conjunto de fragmentos visuales heterogéneos en un mismo plano de consistencia óptica
(otro concepto de Latour, 1998). El propósito subyacente a esa tendencia fue
el de acomodar técnico-pragmáticamente signos y textos para ampliar su comunicabilidad y su operatividad, es decir, tanto la posibilidad de
trasladarlos de un contexto a otro cuanto de convertirlos en instrumentos
eficaces para las más variadas operaciones del saber y del poder: las prácticas
científicas y didácticas, el adoctrinamiento y la propaganda ideológica, la
difusión de patrones manufactureros o industriales, la publicitación de mercancías, etc.
Un ejemplo temprano de esta praxis informativa puede hallarse en las “Evangelicae historiae imagines” (1593) de Jerónimo Nadal, con cuyo breve
comentario cerraré esta exposición.
Durante los siglos XVI y XVII los jesuítas utilizaron en la predicación
algunas imágenes evangélicas como las del padre Nadal, que agrupaban escenas de la vida de Cristo, textos explicativos, lemas, señales numéricas y
llamadas internas cuya morfología de conjunto se dejaría describir hoy con el
nombre de "ficha": una topología en la que la distribución uniforme de
fragmentos de escritura, imágenes y signos tipográficos respondía a un
esquema visual y didáctico estandarizado, a un ―verdadero esquema
epistemológico‖, como dice Fabre (1992: 323), el mismo, en lo fundamental, que hallaremos en los hipertextos de nuestros días. Por ser extraídos del
continuo de los relatos evangélicos, correlacionados sistemáticamente con
determinados significados alegóricos –por supuesto siguiendo las indicaciones de los “Ejercicios Espirituales” ignacianos- y funcionalizados mediante
llamadas numéricas a la cronología evangélica y al calendario litúrgico, pero
sobre todo, por el hecho de ser sometidos a un tratamiento analítico y a una topología modular, los episodios de la vida de Cristo adquieren en este
contexto el carácter bien definido de ―unidades de información‖.
Se ha dicho que las imágenes de la predicación contrarreformista y
barroca supusieron un simple retroceso al medioevo, por su aprecio de las
técnicas de la fragmentación y el consiguiente abandono de la ―unidad de visión‖ que habían proporcionado la perspectiva y en general el
perspectivismo renacentista12. Pero creo que esta interpretación no tiene en
cuenta algo fundamental: la nueva modalidad de praxis de la imagen a cuyo
servicio se opera la fragmentación. No es cierto que en las imágenes
evangélicas de Nadal, por ejemplo, falte la perspectiva: por el contrario se ha
aplicado a la construcción de cada escena fragmentaria; lo que ocurre es que la perspectiva no sirve como dispositivo integrador del conjunto. Por otro lado
12 Así argumenta, por ejemplo, Rodríguez G. de Ceballos (apud R. de la Flor, 1996: 89).
tampoco podría desempeñar ese cometido, teniendo en cuenta que esta clase
de textos incluye elementos aperspectivos como signos tipógráficos, recuadros y líneas demarcadoras que cumplen una función metadiscursiva y/o indicial
respecto a los propiamente icónicos.
Más allá de la integración figurativa –como problema de una estética formalista- hay que preguntarse por la unidad epistémica de estas
representaciones, y entonces se advierte que ésta ya no viene asegurada por
un simulacro perceptivo por la sencilla razón de que es otro el mecanismo que la sostiene, a saber, un dispositivo modular, o para ser más preciso, una
articulación conceptual y analítica de segmentos heteróclitos. La ―unidad de
visión‖ responde, así, a una nueva conformación del espacio visual -el espacio sinóptico- y de la ―estructura del campo de visión‖, entendido, en la línea de
Rosalind Krauss (1998), como una matriz de simultaneidad que hace posible
la visión misma como forma de (nuevo) conocimiento. Lo que se puede inferir, en suma, es el brote de una nueva episteme
que se expresa a través de textos visuales complejos en los que se están
aplicando, convencionalizando y optimizando los recursos técnicos y
semióticos proporcionados por la imprenta. En otras palabras, esa clase de
textos no es una versión tipográfica del antiguo códice, sino una primera versión del texto informativo moderno cuya fase de madurez se podrá datar en
la página del periódico, en los anuncios publicitarios, en los textos escolares y
en los hipertextos contemporáneos.
DATOS SOBRE EL AUTOR
Gonzalo Abril Curto
Gonzalo Abril es Doctor en Filosofía y Catedrático de Periodismo en la
Universidad Complutense de Madrid. Ha ejercido la docencia en varias
universidades de España y América Latina y su actividad investigadora versa sobre semiótica, comunicación y crítica de la cultura. Es autor, entre otros,
de los libros: Mirar lo que nos mira: Análisis crítico de textos visuales / Cortar
y pegar: La fragmentación visual en los orígenes del texto informativo /
Presunciones / Presunciones II: Ensayos sobre comunicación y cultura /
Teoría General de la Información: Datos, relatos y ritos / Análisis del
discurso: Hacia una semiótica de la interacción textual (en colaboración con C. Peñamarín y J. Lozano).
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ABRIL, G. (1997) Teoría general de la información. Datos, relatos y ritos. Madrid:
Cátedra.
ABRIL, G. (2003): Cortar y pegar. La fragmentación visual en los orígenes del texto informativo. Madrid: Cátedra.
ALTHUSSER, L. (1974) Ideología y aparatos ideológicos de estado. Buenos Aires:
Nueva Visión. BADIOU, A. (2002): Breve tratado de ontología transitoria. Barcelona: Gedisa.
BARTHES, R. (1980): S/Z. Madrid: Siglo XXI.
BAUDRILLARD, J. (1974) Crítica de la economía política del signo. México: Siglo XXI.
BENJAMIN, W., (1991) (1936) "El narrador", Para una crítica de la violencia y otros ensayos. Iluminaciones IV. Madrid: Taurus.
CASTELLS, M. (1997-98) La Era de la Información. Economía, sociedad y cultura, 3
vols. Madrid: Alianza.
CHIBNALL, S. (1981) "The production of knowledge by crime reports", en Cohen, S. y Young, J. (eds.), 1981 The manufacture of news. Social problems, deviance and the mass media. Londres: Constable y Beverly Hills. Sage, págs. 75-97.
CORIAT, B. (1982) El taller y el cronómetro. Ensayo sobre el taylorismo, el fordismo y la producción en masa. Madrid: Siglo XXI.
DERRIDA, J. (1997) Mal de archivo. Una impresión freudiana. Madrid: Trotta. FABRE, P.-A. (1992) Ignace de Loyola. Le lieu de l‟image. Le problème de la
composition de lieu dans les pratiques spirituelles et artistiques jésuites de la seconde moitié du XVI e siècle. París: EHESS.
FOUCAULT, M. (1970) La Arqueología del saber. Madrid: Siglo XXI.
FRISBY, D. (1992) Fragmentos de la modernidad. Teorías de la modernidad en la obra de Simmel, Kracauer y Benjamin. Madrid: Visor.
GARCÍA GUTIÉRREZ, A. (1996) Procedimientos de Análisis Documental Automático. Estudio de Caso. Sevilla: Junta de Andalucía.
GENETTE, G. (1987) Seuils. París: Seuil. GOMIS, Ll. (1989) Teoria dels gèneres periodístics. Barcelona. Centre d´Investigació
de la Comunicació-Generalitat de Catalunya.
HORKHEIMER, M. y ADORNO, Th. W., 1998 (1944) Dialéctica de la Ilustración.
Madrid: Trotta. KRAUSS, R. E. (1998) The Optical Unconscious. Cambridge, Mass. The MIT Press.
LANDOW, G. P. (1995) Hipertexto. La convergencia de la teoría crítica contemporánea y la tecnología. Barcelona: Paidós.
LATOUR, B. (1998) "Visualización y cognición: Pensando con los ojos y con las manos". La Balsa de la Medusa , nº 45/46, págs. 77-128.
LATOUR, B. y HERMANT, É. (1999) "Esas redes que la razón ignora: laboratorios,
bibliotecas, colecciones", en García Selgas, F. J. y Monleón, J. B. (eds.), 1999: Retos de la Postmodernidad. Ciencias Sociales y Humanas. Madrid.
Trotta, págs. 161-183. LOTMAN, I. M. (1998) La semiosfera, II. Semiótica de la cultura, del texto, de
la conducta y del espacio. Madrid: Cátedra, U. de Valencia.
LUHMANN, N. (1997) Organización y decisión. Autopoiesis, acción y entendimiento comunicativo. Barcelona: Anthropos-Universidad Iberoamericana.
LYOTARD, F. (1984) La condición postmoderna. Informe sobre el saber. Madrid:
Cátedra. MACIÁ, M. (2000) El bálsamo de la memoria. Un estudio sobre comunicación escrita.
Madrid: Visor. MATTELART, A. (2002) Historia de la sociedad de la información. Barcelona. Paidós.
NUNBERG, G. (1998) ―Adiós a la era de la información‖, en Nunberg, G. (comp.), -------------------(1998) El futuro del libro ¿Esto matará eso? Barcelona: Paidós, págs.
107-142. POSTER, M. (1989) Critical Theory and Poststructuralism. In search of a Context.
Ithaca, Londres: Cornell U.P. POSTER, M., (1990) The Mode of Information. Poststructuralism and Social Context.
Chicago. The University of Chicago Press. R. DE LA FLOR, F. (1996) Teatro de la memoria. Siete ensayos sobre mnemotecnia
española de los siglos XVII y XVIII. Salamanca. Junta de Castilla y León.
SIERRA CABALLERO, F. (1999) Elementos de Teoría de la Información. Sevilla: MAD.
TATARKIEWICZ, W. (2001) Historia de seis ideas: Arte, belleza, forma, creatividad, mímesis, experiencia, estética. Madrid: Tecnos.
VILALTELLA, J. G. (1994) ―Imagen barroca y cultura popular‖, en Echevarría, B. (comp.), 1994: Modernidad, mestizaje cultural, ethos barroco. México. UNAM,
págs. 245-275). WRIGHT, Ch. R. (1976) Comunicación de Masas. Una perspectiva sociológica. Buenos
Aires: Paidós.
CAPITULO 2
COMUNICACIÓN Y CRÍTICA DE LA CULTURA
Antonio Méndez Rubio
La cultura o es comunicación o no es nada.
EDUARDO GALEANO
En lo referente a los debates sobre comunicación y cultura asistimos,
con demasiada frecuencia, a una asimilación inercial de los dos términos,
como si fuera inevitable vincularlos lógica e ideológicamente. No obstante, la
reflexión sobre la cultura entendida como práctica social, en la línea de Raymond Williams, los primeros estudios culturales y la teoría crítica, puede
ayudar a entender que hay formas más o menos comunicativas de cultura, y
que esas distinciones, lejos de ser sólo de matiz o estar supeditadas a la
discusión sobre las políticas de identidad, afectan al núcleo de las relaciones
entre cultura y poder en la sociedad contemporánea. Así puede apreciarse, de
entrada, en la distinción entre alta cultura, cultura masiva o mediática y cultura popular. Y así puede observarse, asimismo, en el legado multipolar y
resbaladizo que nos ha dejado la modernidad a la hora de definir el propio
término cultura.
Las páginas que siguen quieren ser una introducción básica a lo que
podríamos llamar una reformulación crítica de los presupuestos más
extendidos desde el campo de los estudios sobre cultura, en la línea de otros trabajos que han ido poniendo las bases todavía tentativas de esta
reformulación general (Méndez Rubio, 1997, 2003a). Ya señalaba Antonio
Gramsci que las conclusiones de un debate se juegan en sus premisas. De ahí
que sea necesario el esfuerzo inicial por desbrozar los puntos de partida así
como el conflicto de interpretaciones que, en la época moderna, han venido articulando los debates sobre la cultura. Hoy sabemos que el término cultura
ha recibido en torno a unas ciento cincuenta definiciones, lo que es síntoma
de al menos dos cosas: una, que la polisemia y la ambivalencia lo constituyen
como concepto de una forma singularmente intensa; y dos, que en su
definición, en la delimitación de su alcance teórico y práctico, se han dirimido
y quizá se siguen dirimiendo tensiones que, de estar resueltas, lo están sólo de una forma precaria y temporal.
La cultura como idea
Si la cultura pudiera resumirse en una imagen sería quizá un poliedro dinámico, no siempre delimitable con facilidad, multifacético e inestable. Con
todo, mirada con cierta perspectiva, esta imagen presentaría una serie de
trazos, de líneas de fuerza básicas, cuya relevancia es crucial a la hora de
empezar a orientar una posible explicación y comprensión crítica de sus
premisas y de sus efectos.
Cuando se repasa el significado de la cultura a lo largo de la
modernidad, lo primero que llama la atención es la oscilación, todavía hoy
activa, entre dos acepciones hegemónicas. Siguiendo los argumentos de Z.
Bauman (2002), la primera en el tiempo remitía a la Cultura como ideal de
progreso y perfección humanos. Se trataba de un referente esencialista y
unitario que, en la práctica institucional, cumplía una función de tipo selectivo, elitista, como ya se había empezado a hacer en la antigua Roma y se
seguirá haciendo en la reproducción del establishment cultural
contemporáneo. Esta concepción idealista de la Cultura se consolidó, a su
vez, en la dialéctica entre dos subvertientes, que terminaron por no ser
excluyentes, aunque sí es cierto que surgieron en contextos históricos diversos. La primera, de tradición francesa, hacía más hincapié en el
universalismo de la civilización moderna. La segunda, que suele vincularse
con los principales intelectuales alemanes de la época (Kuper, 2001: 24),
insistía más en la dimensión subjetiva o individual del fenómeno, así como en
su valor para la construcción de una identidad nacional en sentido fuerte.
Sabemos, además, que en Inglaterra, en torno al último tercio del siglo XIX, y en concreto en torno a la obra de Matthew Arnold, estaba ya madura esta
idea de cultura como aquello que distingue a los elegidos de los bárbaros,
como la última esperanza contra la pujanza de la industrialización. Así, como
ha escrito Kuper (2001: 27-28):
“Por todas partes la cultura materializaba la esfera de los valores últimos, sobre los cuales se creía que reposaba el orden social. Dado que la cultura se transmitía a través del sistema educativo y se expresaba en su forma más poderosa en el arte, éstos eran los campos cruciales que un intelectual comprometido debería intentar mejorar. Y, ya que la fortuna de una nación dependía de la condición de su cultura, ésta se constituía en una arena decisiva para la acción política”.
Aunque no lo hizo, la modernidad oficial tuvo al alcance de la mano una
definición socializada y material de la cultura, como luego defenderían Williams o Said, indicando que cultura ―se refiere a todas aquellas prácticas
como las artes de la descripción, la comunicación y la representación, que
poseen relativa autonomía dentro de las esferas de lo económico, lo social y lo
político, que muchas veces existen en forma estética‖ (Said, 1995: 12). Lo que encontramos, sin embargo, es que la cultura se ve sometida a una doble reducción: cultura como cultura de élite, cultura como cultura nacional.
También Said ha sabido ver que ―el problema de esta idea de cultura es que supone no sólo la veneración de lo propio sino también que eso propio se vea,
en su cualidad trascendente, como separado de lo cotidiano‖ (1995: 14). Said
argumenta cómo los estados modernos y la extensión planetaria del comercio
y la comunicación estuvieron en la raíz tanto de esta manera etnocéntrica y
autoritaria de entender la cultura como de los procesos generales que hoy llamamos globalización. Por eso ―la relación entre la política imperialista y la
cultura es asombrosamente directa‖ (Said, 1995: 42).
Sólo más adelante, como consecuencia del contraste de la visión
europea con otras poblaciones, con otros códigos y pautas culturales, ese
―descubrimiento de nuevos mundos‖ permitirá, con la institucionalización de
la antropología, abrir el concepto de cultura hacia una consideración mundanizada de la(s) cultura(s). Pero esta nueva definición, exportada con
rapidez a la teoría social, se mueve todavía dentro de categorías idealistas europeas como la noción de sistema o la reducción de la diferencia a una
cuestión de identidades étnicas (territoriales o nacionales). De modo que la
segunda de las grandes definiciones modernas, tal y como se gestaría en la
antropología norteamericana de finales del siglo XIX, tiene un carácter marcadamente empírico y relativista, muy lejos de estar disponible para la
reflexión y la crítica política radical.
A su predecesor absoluto y jerárquico este nuevo concepto le aporta un
pluralismo contextual y etnográfico, más dispuesto a hablar de ―las culturas‖
que de ―la Cultura‖. Siguiendo a Tylor y a Boas, la antropología se vuelca en la posibilidad de construir una ciencia de las ideas atenta a las costumbres de
los pueblos, desde una óptica diferencial y descriptiva. En este sentido, y
frente al idealismo que veía lo social sólo como un medio para la consecución
de un proyecto universal, la dimensión social de la cultura es un componente
fundante, decisivo, pero se va a abordar desde una perspectiva
fundamentalmente positivista, que entiende la cultura como algo ya hecho, ya dado, que es necesario comprender y transmitir, al tiempo que, por principio,
el científico no puede ni debe cuestionarlo. Por otra parte, la insistencia
antropológica en los procesos de atribución de significado (valores, ideas,
normas...) apartaba la teoría de la cultura de sus vínculos concretos con el
hacer, con la práctica social e institucional, es decir, de sus relaciones constitutivas con el poder.
Allí donde la corriente humanista apostaba por la dimensión
cognoscitiva de la cultura como instrumental que el ser humano necesita
para autorrealizarse, la corriente cientifista apelaba a los condicionantes del
entorno. Los seguidores de un marxismo ortodoxo extremarán esta última
versión al hablar de la cultura como aquello que lo social y lo económico determinan, reduciendo lo cultural a fenómeno secundario, a un mero reflejo
de la vida colectiva. En la práctica, mientras tanto, la Cultura iba
imponiéndose eficazmente como forma de vida deseable, esto es, como medio
supuestamente neutro de armonización social por parte ese espacio ideológico
de mediación entre lo particular y lo universal que es el estado-nación. Silenciosamente, y en paralelo, la modernidad estaba conjugando las
necesidades tanto de la cultura de élite como de la nueva cultura masiva o
industrial, tanto del estado como del mercado, institución ésta que irá
cobrando fuerza hasta imponerse estructuralmente como enclave de prioridad
estratégica en el último tercio del siglo XX. No obstante, es preciso subrayar
que en la primera modernidad sí está a la vista que ―el Estado encarna la cultura que, a su vez, es la plasmación de nuestra común condición humana‖
(Eagleton, 2001: 19).
Ya sea como ―humanidad‖, como ―nación‖ o como ―etnia‖, el significado
de la cultura se apoyaba en una premisa de totalidad e identidad que podía
tender a unificar o a segmentar la realidad social, pero siempre respetando y
reforzando este tipo de unidades apriorísticas. Desde el punto de vista
presuntamente neutral del sistema, entendido éste como articulación de estado nacional (unitario) y mercado liberal (estandarizado), las nociones
hegemónicas de cultura la identifican como forma históricamente avanzada
de concebir las relaciones sociales, pero a costa de reducir ―relación‖ a
―homogeneidad‖. Esta reducción abstracta le es, por supuesto, funcional a la
perspectiva de ese sistema de poder, que requiere esa premisa de coherencia ideal para autolegitimarse como sistema. Pero ese gesto delata a quién, por
qué o para qué son útiles ante todo esas nociones y esos significados. A fin de
cuentas, como ha reconocido el economista y filósofo Amartya Sen, ―la cultura
no existe independientemente de las preocupaciones materiales, ni espera
pacientemente su turno detrás de ellas‖ (Sen, 1998: 317).
Asumiendo las relaciones sociales en clave de coherencia, esta forma moderna de definir la cultura persistirá con fuerza hasta las investigaciones
de Talcott Parsons a mediados ya del siglo XX y, lo que es aquí fundamental, delatará sus deudas con la noción de sistema y todo aquello que ésta implica
de cara a reducir a su mínima expresión las potencialidades de la cultura
como espacio de conflicto y hasta de ―revuelta intratable‖ (Bauman, 2002:
343). Por el contrario, en este orden estructural de cosas, y siguiendo con el planteamiento avanzado de Parsons (1951),
La cultura es la estación de servicio del sistema social: al penetrar en los “sistemas de la personalidad” durante los esfuerzos por mantener el modelo (por ejemplo, al ser “internalizada” en el proceso de “socialización”), asegura “la identidad consigo mismo” del sistema en el tiempo, es decir, “mantiene la sociedad en
funcionamiento”, en su forma más distintiva y reconocible. (Bauman, 2002: 29-30)
Como se aprecia en esta enunciación distanciada de Bauman, el planteamiento de Parsons desemboca en un círculo cerrado, autosuficiente: la
cultura es pensada como medio a través del cual un determinado sistema
establece su propia identidad y la mantiene ordenando en torno a ella las
dinámicas sociales que lo rodean y atraviesan. Al concebir la cultura como
instrumento de integración sistémica, la deuda de Parsons con una epistemología funcionalista no le permite tener en cuenta el espacio de la
diferencia (en relación) entre sistema institucional y sociedad. Lo institucional
y lo social, aun siendo inseparables, no son identificables por principio, a no
ser que compartamos la poderosa premisa moderna que es el principio de
representatividad: quienes llevan las riendas del sistema lo hacen en virtud de
su capacidad para representar los intereses (políticos, económicos, culturales) de la gente. Pero esta distancia entre institucional y social, o entre sistema y
vida cotidiana, que los grandes líderes olvidan tan a menudo como la gente la
reconoce calladamente, incorpora una diferencia tendencialmente conflictiva,
así como, claro está, un proceso en curso de normalización de las
desigualdades estructurales que están en la base de nuestra sociedad.
Para revisar críticamente estas inercias semánticas y pragmáticas hay que esperar hasta los trabajos de Raymond Williams (1983, original de 1958) en cuanto a la genealogía del uso de la palabra cultura. Williams subrayó
cómo el avance de la modernidad supuso un reajuste de términos
interconectados, como cultura, arte o industria, en el sentido de que todos
ellos pasaron de significar una actividad (general, humana) a referirse a una
cosa en sí, un conjunto de artefactos o productos, incluso una institución
(particular, determinada), hasta ser así ―una palabra que a menudo provocaba hostilidad y desconcierto‖ (Williams, 1983: XVI). Como resultado,
así como el arte se entendería como la máxima realización de una cultura
dada, arte y cultura se entenderían por una oposición ideal a la carga
material y mundana del concepto de industria. Paradójicamente, sin embargo,
la progresiva reificación de lo cultural lo estaba preparando para adaptarse a las nuevas condiciones de negocio y de fetichismo de la mercancía
propugnadas por la revolución industrial capitalista. En cuanto a la distancia
entre un sentido general y otro específico de la cultura, Williams
reconsiderará las deficiencias de ese salto semántico en trabajos posteriores
(1982) proponiendo distinguir entre un sentido antropológico, latente, de la
cultura, y un sentido institucional, manifiesto. Aun estando relacionados entre sí, dado que a ninguno podría accederse sin la coexistencia del otro, la
distinción ayuda a repensar críticamente la definición retórica que el término
Cultura habría oficializado con la modernidad: presentándose como
dimensión general, universal y humana (sentido 1), en la práctica funciona
como una forma institucional posible (sentido 2) de entender esa dimensión antropológica.
En el intento de Williams de reconsiderar la cultura como un elemento
constitutivo concreto de lo social, es entonces posible reformular las
deficiencias heredadas de las tradiciones explicativas idealista-romántica y
materialista-marxista. Ambas dialogarían así en un sentido crítico de la cultura como dimensión simbólica de la práctica social, que salvara de esta
forma tanto la crucialidad de lo cultural subrayada por la primera tradición
como el carácter material que había sabido concederle la segunda de ellas.
Williams reconoce que cultura puede ser un término engañoso pero, a la vez,
demasiado importante como para abandonar el reto de pensarlo de manera
reconstructiva. Su arraigo en la práctica social, en la dinámica histórica (con
minúsculas) ayuda a comprender, sin ir más lejos, que las diferencias culturales entre personas y grupos ni son absolutas ni son eternas. Por aquí,
en fin, se llega a una idea de cultura planteable ahora no siguiendo un
esquema metafísico o jerárquico (cuerpo/alma, naturaleza/espíritu,
base/superestructura...) sino ubicándola en un circuito horizontal e
indetenible: aquél que interconectaría cultura, economía y política, ayudando con ello a comprender dinámicas sociales complejas así como, al tiempo,
problematizando la presunta autonomía de esas diversas esferas.
Podría entonces entenderse la cultura (en sentido social) en la
modernidad -precisamente la época histórica en que el término empezaría a
usarse con su significado actual- como un resorte de movilización simbólica,
general, como elemento inclusivo, de sutura entre subsistemas distintos que posibilita de hecho la articulación del todo social como sistema: un entre,
como si dijéramos, que sin embargo se presenta y se legitima oficialmente como un aparte y un por encima. En cambio la Cultura (en sentido
institucional), a la manera de la dialéctica hegeliana del Espíritu, y de su
encarnación en la institución moderna del Estado, adoptará las mayúsculas,
un nombre y un espacio propios, a la vez que aprenderá a autoproducirse como discurso vuelto hacia el pasado –como, mejor aún que el término
Renacimiento, mostrarían la ideología del arte Neoclásico o el auge
decimonónico de la Filología y la Historia.
La Cultura, en fin, se visibiliza así como forma de control y de orden, de
neutralización del conflicto entre clases y grupos sociales en conflicto. La
historia del concepto de cultura, como han investigado Lloyd y Thomas (1998)
a partir del caso británico, resulta inseparable de la historia social por la cual la emergencia de determinadas instituciones representativas supusieron la
destrucción activa de otras formaciones sociales cuyo futuro estaba en clave
popular, y no forzosamente estatal. Desde este ángulo, el significado moderno
de Cultura ―no es un mero suplemento del estado sino el principio fundador
de su eficacia. Es, en otras palabras, un instrumento primordial de hegemonía‖ (Lloyd/Thomas, 1998: 118). Cuando Arnold asimila el Estado a la
figura de un maestro ideal, o cuando Stuart Mill reivindica el Estado-nación
como requisito político para la autonomía individual, como estaba ya implícito
en las obras de Coleridge o Humboldt, se están poniendo de hecho las bases
para asimilar estado y cultura, cultura y estado, como dos caras de una
misma moneda: el nuevo modelo de sociedad nacional moderna. De ahí que pueda afirmarse que ―el estado de la cultura determina la forma del estado‖,
siempre teniendo en cuenta que
El estado, en sí mismo una especie de abstracción universalizante con
respecto a la sociedad, en este modelo es cada vez más antagonista de las
culturas sociales y políticas propias de los movimientos sociales radicales, en la medida en que éstas dependen de la articulación de prácticas locales y
particulares formando un movimiento móvil y descentrado. (Lloyd/Thomas,
1998: 125)
Hacia mediados del siglo XIX, en concreto entre 1830 y 1860, se
reconoce entonces el sentido de transformaciones culturales sin las que la
nueva sociedad no se entendería, como la ecuación sumisa entre educación y normalización o el paso de una pujante prensa obrera a una prensa para
obreros cada vez más expansiva y masiva. Ante la necesidad de una
ciudadanía nacional disciplinada y civilizada, el concepto de clase empezó a
quedar subsumido en la idea de masa, otro buen ejemplo de cómo un
significante puede funcionar de forma persuasiva a la hora de aglutinar y
neutralizar posiciones e intereses diversos y en conflicto. Al cobijo de los discursos en favor de la ―emancipación humana‖, la modernidad se prepara
así para instaurar un régimen de nueva hegemonía. Esta hegemonía que,
como se sabe, permitía una convergencia funcional de estado-nación y
mercado capitalista, se formuló, culturalmente hablando, como una alianza
entre Cultura (o alta cultura) y cultura masiva o mercantil –más adelante volveré sobre este punto. Se trata de una hegemonía que busca funcionar
como consenso tácito y general, al tiempo que, con la otra mano, prepara una
máquina tendencialmente autoritaria y selectiva.
La expansión del modelo cultural europeo no puede separarse de la
historia del colonialismo moderno, que está a su vez en la raíz de los procesos
de globalización económica hoy en marcha. Como ha explicado de forma certera y polémica Lizcano (2001: 53), ―el espacio del Estado-Nación erigido
por la tribu de los mentes-en-una-cuba se instituye primero contra otras
tribus europeas y luego contra las tribus de todo el planeta, sobre el
arrasamiento de los lugares concretos y sobre su posterior reconstrucción
caricaturesca mediante términos (ciudadanía, leyes, derechos) y límites (fronteras) abstractos‖. Para Edward Said, ―la cultura tiene que verse no sólo
como excluyente sino también como exportada‖ (Said/Williams, 1997: 238),
en el sentido de que el modelo cultural occidental o moderno, su gestación y
configuración hegemónica, no puede imaginarse al margen de los procesos
imperialistas que atravesaban y atraviesan nuestra época.
En suma, y para ir cerrando este primer apartado, puede afirmarse que
el idealismo de la Cultura, es decir, los discursos y las prácticas que contribuyeron secularmente a la identificación de la cultura con la Cultura
(de las élites europeas), se ha hecho obvio, incluso brutalmente evidente, en
numerosos contextos y períodos. Al subsumir lo social en la categoría de lo
nacional, la cultura se constituye en conjunción con el asentamiento de las
revoluciones burguesas, la formación de los estados modernos y su expansión colonial. Lo nacional (fundamentalmente centroeuropeo) se alía así con el
falso universalismo que defiende el necesario perfeccionamiento espiritual de
los pueblos salvajes. Por otra parte, esa ambiciosa conversión en categoría
identitaria le permite a la cultura adaptarse a la matriz del pensamiento
hegeliano, es decir, al proyecto de reducir el saber a un todo sistémico,
autosuficiente y trascendente. En otras palabras, la cultura se dispone a ocupar un lugar que será clave en las ciencias sociales, siempre y cuando
éstas –y el matiza puede ser importante- no abandonen su condición de
disciplinas sistémicas, o sea, de ciencias. Véase si no el caso relevante de Wilhelm Dilthey, quien, en su ya madura e inacabada Introducción a las ciencias del espíritu (1883), va a distinguir en primer lugar entre ciencias de la
naturaleza y ciencias del espíritu para, dentro de éstas, proponer una consiguiente división entre ―ciencias de la organización externa de la
sociedad‖ y ―ciencias de los sistemas de cultura‖. Los subrayados son míos,
pero me temo que los términos de Dilthey son de por sí bastante elocuentes.
El mayor peligro de esta perspectiva idealizada e institucionalizada (esto
es, naturalizada) sobre la Cultura radica todavía en que su obviedad no nos
deje reconocer su actualidad. Pondré sólo un ejemplo. Mientras escribo estas
páginas la prestigiosa editorial Taurus está lanzando al mercado español la tercera edición (en sólo cuatro meses) del libro de Dietrich Schwanitz titulado La cultura (Todo lo que hay que saber), cuya versión original en alemán
apareciera en 1999. En la apertura del capítulo significativamente llamado
―Un capítulo del que no se debería prescindir‖ puede leerse que ―llamamos
cultura a la comprensión de nuestra civilización. Si ésta fuese una persona,
se llamaría Cultura‖ (Schwanitz, 2002: 395). La marca idealista de expresiones como las que definen la cultura, en esa misma página, como ―el
estado de buena forma del espíritu‖, su apariencia amable, así como la
aseveración bienintencionada en el sentido de que ―la cultura ha de
acreditarse como una forma de comunicación‖ (p. 494), se compaginan
problemáticamente con otros gestos argumentativos que organizan el hilo del libro, como el nada desdeñable de dedicar el primer capítulo a la ―Historia de
Europa‖ (¡no esperaríamos encontrar las raíces de la Cultura en América
Latina, en África o en Oriente!) y los siguientes a esbozar un panorama de la
más convencional Historia del Arte. No en balde, si el libro se lee con calma,
uno puede incluso descubrir que la amabilidad de las definiciones iluministas
y modernas va unida a una actitud combativa contra todo pensamiento crítico radical: al marxismo (sic) lo tilda Schwanitz de ―teoría out‖ (p. 347), el
lenguaje de la teoría crítica es ―mega-out‖ (p. 355) y, más allá de corrientes
específicas de pensamiento crítico, quien crea en la posibilidad de una
transformación social o de ―una sociedad alternativa‖ incurrirá en el humillante error de no comprenderse a sí mismo (p. 377). El boom editorial
que este libro está suponiendo puede entenderse, en fin, como un fenómeno anecdótico y puntual, o como una manifestación epidérmica de procesos ideológicos y sociales más profundos y duraderos. En esta segunda opción, La cultura (Todo lo que hay que saber) cumple todas las condiciones para ser
leído como desarrollo de una larga y poderosa inercia acrítica o, como se dice
coloquialmente, como la simple punta del iceberg. El universalismo civilizador, al estilo de algunos escritos de Condorcet
revisados por Mattelart (2000), tan grato al llamado siglo de las luces, permite
defender modos de gobierno que superen el sistema de propiedad feudalista
en favor de una libertad y de un progreso ensombrecidos por la represión
sistemática y violenta de toda alternativa. Los límites de la cultura van a ser
los límites de la democracia. Si alguien carece de la virtud que es el conocimiento de los ―verdaderos ideales‖ y no dispone por tanto del derecho a
manifestarlos o difundirlos, ése, por su propia naturaleza, es el sujeto sin
cultura, el individuo inculto, es decir, la parte alarmantemente más ingente
del cuerpo social –verdad ésta que puede parecer chocante, pero que históricamente se aplica tanto a la Europa del siglo XVIII como a la aldea
global del siglo XXI.
En el trasfondo de estos cambios históricos, sin embargo, la cultura
quedaba disponible para sabotear su misión. Me explico: a la vez que
desempeña esta función estructuralmente estratégica, y para poder realmente
articular ese sistema de poder integral, la cultura queda emplazada asimismo,
por definición, en el pliegue no visto de la estructura, como principio
abstracto pero constitutivo de lo nacional. Puesto que lo cultural va a funcionar como medio de articulación del nuevo mapa sistémico, atravesado
así por un estatuto deconstructivo, esta misma condición le confería una
estratégica capacidad creativa y crítica. Si la cultura podía convertirse, como
si dijéramos, en la llave de control para la integración de un nuevo orden
institucional, podía hacerlo sólo al precio de convivir con su propia amenaza, la de ser también herramienta de descontrol, desintegración o desorden. La condición de la cultura es entonces crítica (en el sentido de crucial), para
empezar, en cuanto lugar de cruce, de ensamblaje de un nuevo modelo social.
Por eso mismo, como se apreciaría con el tiempo, los dispositivos culturales
podrían ser un ámbito prioritario para proyectos alternativos de resistencia y de lucha, cuya condición crítica (en el sentido ahora de subversiva) tendría
que pasar necesariamente por el intento de des-montar y re-montar ese modelo hegemónico de sociedad. Espero que esta forma de argumentar sea
útil para comprender, por ejemplo, por qué Bauman ha escrito que, más allá
del caso moderno, el atributo más importante de toda cultura es su capacidad
crítica (2002: 337) –palabras éstas que, en una lectura precipitada, podrían
parecer paradójicas en relación con la definición oficial de la cultura en la modernidad como medio de jerarquización y de control.
Desde el punto de vista del análisis interpretativo, quizá se entienda
entonces el porqué de las siguientes palabras de Williams:
El concepto de cultura, cuando es observado dentro del contexto más amplio del desarrollo histórico, ejerce una fuerte presión sobre los términos limitados de todos los demás conceptos. Ésta es siempre su ventaja; asimismo, es siempre la fuente de sus dificultades, tanto en lo que se refiere a su definición como a su comprensión. (Williams, 1980: 23)
No límite institucional sino la condición misma de que todo límite sólo pueda concebirse, compartirse e institucionalizarse, es como si lo cultural
hubiera quedado emplazado en un espacio doble, a la vez espiritual y profano,
ideal y material, visible e invisible... No parece casual, en este sentido, que en
el momento en que la confianza (¿ciega?) en la visibilidad como fuente de
conocimiento empírico, positivo, de valor de verdad y de autoridad del saber,
en ese momento, la cultura -con minúsculas ahora- sólo pueda ser lo borrado por la cientificidad moderna, la condición negativa del todo social, el espacio
de fondo sobre el que éste se recorta y se reproduce, por tanto, como un todo
falsamente total, como un territorio delimitado por fronteras que lo cruzan y
lo rodean. Como explica Certeau,
Puesto que la cientificidad se ha dado unos lugares propios y apropiables por proyectos racionales capaces de establecer sus procedimientos, sus objetos formales y sus condiciones de falsificación, puesto que se ha fundado como una pluralidad de campos limitados y distintos (...), ha constituido el todo como su resto, y este resto se ha convertido en lo que llamamos cultura. (Certeau, 1990: 19)
La cultura en su acepción más abierta y aterrizada no se deja encasillar
en los sistemas de la Ciencia. Pero tampoco puede ser ignorada
completamente por el sistema ni por ningún régimen de saber/poder puesto que lo constituye como tal. En otras palabras, que quizá Certeau suscribiría,
la cultura es asumida por un diseño institucional que la invisibiliza. De ahí la
tensión que su práctica y su teoría incorporan. La cultura ordinaria o de la
vida en común, en tanto condición de las nuevas formas de entender la
práctica social, las relaciones sociales e institucionales, está, claro, dentro de
la sociedad moderna, pero en tanto autoridad o enclave legitimatorio (la Cultura) está asimismo fuera de lo cotidiano, o al menos, eso sí, por encima.
O ni dentro ni fuera sino que, más bien, la cultura estaría así dejando
emerger aquello que haría viable tanto el orden ideológico que resulta de esta
frontera como, a la vez, la posibilidad de tácticas de resistencia a esa frontera
y a la violencia implícita que presupone. Así que la cultura promete un sueño
de progreso humano, universal, pero a ella misma le cuesta conciliarlo: por la noche la asaltan sus fantasmas.
Cultura a la intemperie
Abrirnos a una consideración de la cultura que desborde el marco
tradicional de su delimitación institucional, mirarla cómo avanza insegura por la vida social, materialmente humilde, poniendo a dialogar sus divergencias,
asomándose a sus fisuras, sería como pensarla a la intemperie, es decir,
como insinúa el vínculo etimológico, pensarla de una forma intempestiva.
Esto es lo que produce como efecto considerarla como dimensión
simbólica de la práctica social, una caracterización que busca hacerse eco de
cómo Raymond Williams había procurado aterrizar y democratizar el concepto de cultura. Lo que aquí emerge, claro está, no es tanto una oposición a la
herencia de la Cultura como una oposición a la identificación acrítica de
cultura y Cultura. En este sentido obtenemos una definición de cultura
amplia y flexible, que de hecho se ha venido utilizando con acierto en la
antropología, y más esporádicamente en la sociología y hasta la economía contemporánea.
Esta definición general, no- e incluso anti-institucional, al ampliar la
noción oficial de Cultura, nos puede permitir reconocer los límites
pragmáticos que ésta había incorporado y naturalizado. Desde la perspectiva
general la cultura designa una mediación que permite a los sujetos sociales
conocer y manejar su realidad, que les ofrece la autoconsciencia de sus relaciones mutuas, así como la forma en que se distinguen y se relacionan lo
suibjetivo y lo objetivo, lo individual y lo social, lo interior y lo exterior...
precisamente en cuanto estas polaridades son construcciones culturales y no
naturales. La cultura sería entonces el lugar de encuentro entre el ―animal
simbólico‖ (Cassirer) y el ―animal político‖ (Aristóteles): espacio de significación y abstracción, sí, pero no meramente un ente ideal sino también,
desde el principio, un modo de actuar y de vivir. Dicho con otros términos,
disponemos ahora de una herramienta conceptual que hace viable, e
inevitable, reconectar lenguaje y acción social, lo abstracto y lo concreto,
teoría y práctica... es decir, toda esa serie de escisiones que caracterizan el
pensamiento metafísico o idealista tradicional, el armazón epistemlógico que nos protegía, y a la vez nos aislaba, de la intemperie real del mundo.
Sin límites fijos o preestablecidos, como no podía ser de otra manera, la cultura no obstante nos remite a algo que (se) construye (según) la forma de nuestras relaciones. Y de esto se extraen al menos tres ideas básicas. La
primera: que eso que un tanto esquemáticamente llamamos ―realidad social‖
está hecho de constructividad y creatividad, y que es por tanto menos un hecho en sí, o un conjunto de hechos ya dados, que una serie de procesos
que se encuentran y desencuentran siempre de forma inacabada.
Evidentemente, esto cuestiona no sólo la usual absolutización de los métodos
positivistas y empiristas en la teoría social sino, por la misma razón, la actual
hegemonía de ideologías conservadoras y dogmáticas, con su credo
incansable del ―esto es lo que hay‖. Sin duda, en relación con esto está tanto la conocida desconfianza del nazismo hacia la cultura (parece que fue el
mismo Goebbels quien dijo aquello de que ―cuando oigo la palabra cultura
saco el revólver‖) como el recurso productivo a la cultura como herramienta
de lucha política por parte de los movimientos sociales de izquierda y los
ateneos libertarios. Por esta vía, pues, conocer cómo la cultura ha sido utilizada con fines de control y disciplina nos ayuda a la vez a comprender su
potencialidad para el conflicto o, como dice Bauman (2002: 343), para ―la
revuelta intratable‖, esto es, aquella que, antes que nada, no se agota en la
realidad objetiva, la desborda, la acerca hacia lo utópico que esa realidad
esconde, le enseña el camino que va de la necesidad a la libertad. Bauman lo
explica así:
La cultura humana, lejos de ser el arte de la adaptación, es el intento más audaz de romper los grilletes de la adaptación en tanto
que obstáculo para desplegar plenamente la creatividad humana. La cultura, que es sinónimo de existencia humana específica, es un osado movimiento por la libertad, por liberarse de la necesidad y por liberarse para crear. Es un rotundo rechazo a la oferta de una vida animal segura. Por parafrasear a Santayana, es un cuchillo cuyo filo aprieta siempre contra el futuro. (2002: 335)
La segunda idea implícita en esta noción abierta de cultura hace hincapié en su componente relacional, dialógico y plurilógico. Si, como
argumentara detenidamente V. Voloshinov (1992), toda práctica significante o
lingüística (en sentido amplio, no sólo verbal) se funda y de despliega como
práctica social, entonces el motor de la cultura en su acepción antropológica o
general ha de ser más la dialogía y la comunicación que la identidad y la
información. Claro que identidad y dialogía, o información y comunicación, no pueden separarse en la práctica, pero desde el punto de vista epistemológico,
la teoría de la cultura avanza en sentidos incluso divergentes según priorice
uno u otro polo de ese vínculo necesario. El enfoque dialógico, como en
Voloshinov o en Bajtín, tiende a concebir y a proponer redes abiertas donde el
enfoque monológico o informativo se preocupa sobre todo de delimitar conjuntos cerrados y unidireccionales. Ésta es la opción célebre de La teoría matemática de la comunicación, de C. E. Shannon y W. Weaver (1949), ensayo
que no fue otra cosa sino una cristalización madura y tecnificada del
paradigma funcionalista que entiende por comunicación una relación
unidireccional, y tramposamente horizontal, entre los roles prefijados del
emisor y el receptor, según un divulgado esquema que luego usaría tanto la
Lingüística de R. Jakobson como la Semiótica General de U. Eco o la Semiótica de la Cultura de I. Lotman (Méndez Rubio, 1997: 83-92). Como nos
recuerdan las secciones habituales de la prensa diaria, todavía separamos
comunicación de cultura, y asimilamos cultura a alta cultura o cultura
estética. Siguiendo a Voloshinov, el enfoque funcionalista viene marcado por
un objetivismo abstracto que difícilmente cuestiona el statu quo y que termina por olvidar que, hablando de producción lingüística o cultural, las
categorías de sistema, propiedad o identidad sólo pueden abordar muy
restrcitivamente su dinámica radicalmente comunicativa.
En tercer lugar, una última obviedad: que hablar de cultura como
práctica social nos conduce a afirmar que no hay cultura sin sociedad y que
no hay vida (ni grupo ni sujeto) social sin cultura(s) que la constituyan justamente como social. Y en este punto volveríamos a una idea anterior, que
el antropólogo Ulf Hannerz (1998: 74-75) resume así:
El concepto de cultura continúa siendo la palabra clave más útil que tenemos para compendiar esa capacidad peculiar de los seres humanos para crear y mantener sus propias vidas conjuntamente, y para sugerir que es provechoso indagar con libertad y amplitud de qué manera las personas se montan su vida.
El término incultura, por tanto, tan a menudo utilizado como arma
arrojadiza, proyectaría en el uso común un espacio socialmente
impracticable. Y esto en cuanto que este término se apoya en la premisa de un todo homogéneo y unitario, que puede en cierto modo cuantificarse
(alguien podría ser más o menos ―culto‖), lo que es cierto si por cultura se
entiende ante todo un sistema de informaciones y saberes que se adquiere y
transmite, pero que no lo es tanto si estamos pensando en una práctica
relacional y socialmente variable. Con otras palabras, todo parece indicar que
no podemos conformarnos con un concepto unitario de cultura como éste general o antropológico aquí presentado. Este concepto general es útil para
resituar el debate y orientarlo en una dirección crítica, pero por sí solo no
dejaría de plantear obstáculos a una posible investigación sobre variantes,
diferencias o desigualdades culturales, es decir, a una teoría crítica de la
cultura atenta a la centralidad del poder a la hora de explicar aquello que analiza.
En definitiva, la necesidad de articular distinciones cualitativas en el
terreno de la cultura resulta un reto costoso pero inminente. A día de hoy las
distinciones entre culturas se han apoyado fundamentalmente en diferencias
de tipo nacional o étnico, lo que está dando frutos innegables a la hora de explicar las actuales dinámicas de globalización, pero se presta muy escasa
atención a las diferencias transversales o verticales, siguiendo criterios
pragmáticos (frente a las ―horizontales‖ o étnicas siguiendo criterios
geográficos). Sin embargo, parece claro que una teoría crítica de la cultura no
puede prescindir de estas diferencias pragmáticas entre modos de concebir la producción cultural dentro de una misma sociedad o unidad (trans)nacional.
Aunque en el apartado siguiente me detendré un poco más en este
punto, quisiera recordar antes la actualidad en este sentido de tres
tendencias o escuelas que a lo largo del siglo XX fueron poniendo las bases de
una crítica de la cultura políticamente incisiva. Aunque se trata de
argumentos bien conocidos y que cuentan ya con un importante repertorio bibliográfico, que se tratan más despacio en otro lugar (Méndez Rubio,
2003b), sólo mencionar aquí la relevancia ineludible del llamado Círculo de
Vitebsk (Voloshinov, Bajtín, Medvedev...), la Escuela de Frankfurt (Adorno, Horkheimer, Marcuse...) y los primeros cultural studies del Grupo de
Birmingham (Williams, Hoggart, Hall...). Los primeros se enfrentaron
polémicamente al problema de la especificidad de los artefactos culturales y artísticos, así como al desafío de ir esbozando pautas teóricas de tipo
interdisciplinar siguiendo un marxismo heterodoxo, no determinista. Su
enfrentamiento con el marxismo canónico, al igual que se hizo en Frankfurt y
Birmingham, era a pesar de todo un intento de reaproximarse a las primeras
propuestas del Marx menos divulgado y más intratable, aquel que, como bien ha destacado más tarde Fernández Buey, estaba preocupado por conjugar la
filosofía y la economía con lo que hoy llamaríamos una ―crítica de la cultura‖
(Fernández Buey, 1998: 54). En cuanto a la voluntad de combinar registros y
enfoques no especializados, conviene recordar que
Esa forma de proceder es apreciable ya en los primeros escritos de Marx. Es parte de su originalidad como pensador, pues el traslado de conceptos de unos campos del saber a otros rompe la compartimentación de los saberes, que era ya característica de la vida académica, da a la mirada intelectual un nuevo ángulo y permite la acuñación de nociones nuevas que actúan como un revelador de aspectos oscuros de la realidad. (Fernández Buey, 1998: 52).
Esta vocación por entender el trabajo interdisciplinar como revelador de
lo no visible, como una manera de ampliar las dimensiones políticas de la
teoría, es una constante de estos tres grupos, y seguiría siendo una condición sine qua non para la sociología de la cultura esgrimida por el último Williams
(como se observa, por ejemplo, en Williams, 1982: 28 y ss.).
Del legado frankfurtiano nos ha quedado, entre otras muchas cosas, su
insistencia en pensar la cultura como un lugar crítico o negativo, principio
activo de esperanza: ―Identificar la cultura únicamente con la mentira es de lo
más funesto en estos momentos‖, diría Adorno (1998: 42). Esta convicción se
dio unida al esfuerzo por concebir el trabajo intelectual en dialéctica con el positivismo à la Popper (AAVV, 1972), es decir, por construir –usando
términos cercanos a Ricoeur (1994)- una crítica utópica de lo que existe desde
lo que no existe pero debería existir. Resumiendo tal vez en exceso podría
señalarse que la crítica utópica aporta a la teoría de la utopía cuatro rasgos
imprescindibles para que ésta pueda jugar un papel revolucionario: que sea valorable sólo en sus relaciones polémicas con lo que existe, con el terreno de
las ideologías; que se tome lo utópico como una dimensión (im)posible de todo
lenguaje, a través de la tensión significante presencia/ausencia que
constituye todo discurso o producción simbólica; que la utopía funciona, por
tanto, más como una marca de distancia simbólica o metafórica (a modo de negativo de una imagen) que como un referente mítico o sólo ideal; que la
utopía entonces tiene repercusiones prácticas en la medida en que nos invita
a ver y vivir el mundo de otro modo. Como en el caso de los primeros
utopistas (Moro, Campanella...) la fabulación era una táctica cultural para
realizar una crítica de la propiedad privada desde una concepción
comunitaria de lo social, así la mirada utópica es también una posición que arranca de lo histórico material y que se proyecta ahí necesariamente.
En relación con los estudios culturales, en fin, estamos en un contexto
académico internacional de tal confusión (no siempre desinteresada) que se
hace preciso una mínima puntualización. En principio, y de una forma de
nuevo muy sintética, las propuestas principales de los estudios culturales pueden agruparse en torno a tres características clave: para empezar, una
perspectiva no elitista sobre la cultura, que les dotó de una extraordinaria
capacidad para investigar cuestiones relativas a cultura popular o popular-
masiva de forma crítica, es decir, reivindicando las mediaciones y formas de recepción productiva (agency) que se desvían del orden ideológico dominante,
desafiándolo de forma a menudo invisible. Así pues, ―la tarea de los primeros estudios culturales era explorar el potencial para la resistencia y la rebelión
contra determinadas fuerzas de dominación‖ (Barker/Beezer, 1994: 15). O,
como ha preferido expresarlo Gitlin (en Ferguson/Golding, 1998: 82), ―la
cultura continuaba la política radical por otros medios‖. Así como la
politización distanciaba su perspectiva de la superescuela funcionalista norteamericana, este impulso de mundanización de la teoría les llevó no sólo a
desarrollar el trabajo crítico de la Escuela de Frankfurt sino a dialogizarlo
polémicamente, visto que dicha escuela había caído en un cierto
aristocratismo estético a la hora de considerar lo popular, y esto con la
excepción de Walter Benjamin, cuyas investigaciones fueron recuperadas y
actualizadas a partir de los años setenta.
Este proyecto crítico se canaliza a través de una deliberada inclusividad epistemológica (Hall, 2000) y de métodos interpretativos que apuestan por el
bricolaje, por la apertura y la movilidad de los enfoques, desde la conciencia
de que el conocimiento avanza de forma fructífera sólo mediante la diversidad
y que la ruta del monopolio del saber es la ruta del poder a corto plazo y la autoextinción a largo plazo. Con la actitud del bricoleur, que Lévi-Strauss
vinculaba a las genealogías del pensamiento salvaje, estos ensayos se hacían eco de tácticas compositivas no sólo del arte de vanguardia sino de la forma
indisciplinada que la cultura popular tiene de concebir los textos y los
géneros de discurso. En palabras de Barker y Beezer, no sin cierta ironía
(1994: 8):
Los estudios culturales eran la calle golfa de un área temática; cortaban los pañuelos de otros cuando les convenía, pero usándolos para dar brillo a los zapatos o para remendar la ropa, manoseando los modales académicos; eran descarados con todos. (...) Al mismo tiempo, proseguían otras clases de relaciones igualmente importantes con una diversidad de
movimientos políticos radicales: organizaciones socialistas de vez en cuando, el movimiento feminista, organizaciones antirracistas, organizaciones de artes y de cultura local.
Pero, como se desprende de la segunda parte de esta cita, la
aproximación dialógica defendida por los estudios culturales quedaría
mutilada si se viera reducida a un cruce inter- e incluso anti-disciplinar(io).
Como se deriva de lo anterior, la tercera posición definitoria de los estudios culturales, y en esto volvía a ponerse de manifiesto su deuda con el marxismo
más perdurable, consistía en una defensa de la reconexión entre teoría y
práctica en un sentido tan amplio como cotidiano. Siguiendo a Grossberg, H.
Giroux (1996: 202-203) lo resume concluyendo en una doble función social:
En primer lugar, mantienen viva la importancia del trabajo político en una “era de posibilidades menguantes”. Esto es, radicalizan la noción de esperanza politizándola en lugar de idealizarla. En segundo lugar, se niegan a hundir un compromiso de trabajo político en el helado invierno teórico de la ortodoxia. (...) La idea de que los estudios culturales son inestables, abiertos y siempre contestados si convierte en la base de su acción de escribir de nuevo, así como en la condición de la autocrítica ideológica y de la construcción de agentes sociales dentro y no fuera de las luchas históricas.
Por cierto que la conexión de la teoría crítica con la práctica alcanza en
Giroux, como en muchos otros, un interés por la práctica pedagógica como espacio de resistencia y educación popular –en la línea de la ―teoría del acción
dialógica‖ planteada por Paulo Freire ya a finales de los años sesenta (ver
Freire, 1995).
Contando con esta dispersión, con el paso del tiempo, y en paralelo a su
institucionalización en las principales universidades a nivel internacional,
especialmente en Estados Unidos a partir de los años ochenta, los planteamientos de partida se han ido reconvirtiendo y pacificando, en un
proceso típico de expansión, solidificación y cierta inercia autocomplaciente.
Eduardo Grüner (en Jameson/Zizek, 1998: 11-64), en convergencia con
la revisión realizada por Ferguson y Golding (1998), ha cifrado los límites
actuales de esta tendencia teórica en su fetichización de los particularismos, que conduciría a un creciente eclecticismo acrítico, además de en su
progresivo reduccionismo teoricista que tiende a concentrarse en un
imperialismo textual autosuficiente e inoperante en lo político. Grüner viene
haciendo hincapié en la urgencia de revitalizar los cultural studies con una
teoría crítica de la cultura que los aleje de aquello en que se están
convirtiendo: una reproducción calcada de la ambigua lógica cultural del capitalismo capitalismo tardío. Desde esta perspectiva,
Los estudios culturales –y con mejores títulos la llamada “teoría poscolonial”- deberían haber jugado un papel importantísimo en esa reconstrucción de una teoría crítica del presente, para la cual el marxismo tradicional, por sí mismo, es insuficiente (aunque de ninguna manera prescindible). Pero no podrán hacerlo amenos que superen su captura acrítica por el textualismo, lo microcultural, la
celebración de la “hibridez” y la tentación de fascinarse con los aspecctos “atractivos” de la globalización y la posmodernidad. (Grüner, 2002: 39-40).
Los argumentos de Grüner, pese a su excesiva generalización, resultan
cruciales para entender qué pasa cuando la perspectiva culturalista aterriza
en un contexto social tan agudamente crítico como es hoy el de América
Latina, desde una mirada que no puede coincidir sin más con la proveniente del contexto español, pero que sin duda está más cerca de ésta que el mainstream de las investigaciones estadounidenses y anglosajonas en este
campo.
Una vez más, creo que ha sido Raymond Williams quien mejor ha
formulado la génesis, el avance y las posibilidades de futuro de esta corriente
crítica, hoy día en la encrucijada por tantos motivos que tienen que ver con sus textos y sus contextos. La radical vocación social de los estudios
culturales así como las resistencias (y no sólo las complicididades)
institucionales que esta actitud provoca en el día a día están compendiadas
en el siguiente párrafo de uno de los últimos escritos de Williams (1997: 199):
Si ustedes aceptan mi definición de que es verdaderamente a esto a lo que se refirieron los Estudios Culturales, a asumir lo mejor que podamos el trabajo intelectual y seguir con él este camino muy abierto para vernos frente a personas para las cuales no es un modo de vida, para las cuales no significa ninguna probabilidad de empleo, pero para quienes es una cuestión de interés intelectual propio, de su propia comprensión de las presiones que sufren, presiones de todo tipo, desde las más personales a las más políticas en términos generales, si estamos preparados para aceptar este tipo de trabajo y revisar el programa y la materia lo mejor que podamos, en este ámbito que permite esa clase de intercambio, entonces los Estudios Culturales tienen sin duda un futuro muy notable.
La orientación pedagógica de Williams es ejemplar por cuanto ilumina modos actualizados de producir una conciencia crítica no desde arriba sino al lado de los colectivos y movimientos sociales, incluso o ante todo
contribuyendo a crear las condiciones institucionales para que esos mismos
movimientos produzcan esa misma conciencia. Y esto teniendo en cuenta las dificultades que un entorno ferozmente neoliberal plantea a este tipo de
trabajo intelectual.
Para acabar con esta sucinta presentación de los estudios culturales
con un nuevo gesto de bricolaje intertextual, y una vez reconocida la urgencia
de su rearticulación con una teoría crítica de la cultura, quisiera reproducir
una última cita, quizá extensa pero sin duda ilustrativa. Desde una enunciación consciente del abrazo entre utopía y dolor, las siguientes líneas
proceden de un capítulo de Iain Chambers titulado ―La herida y la sombra‖
(1995), y hacen luz sobre cómo ver en los estudios culturales aquello que no
siempre se ha visto, y es lógico dada su naturaleza táctica, con la claridad
suficiente:
De modo que los estudios culturales, como metáfora coyuntural de los
encuentros críticos, sólo pueden implicar una voz viajera, una crítica diseminadora. En tanto disposición intelectual, adquieren forma y
pertinencia en los cruces, intersecciones y entrelazamientos de las vidas,
situaciones, historias donde moran y se transforman. Ese pensamiento y esa
práctica no flotan libremente ni son intemporales, sino que se reúnen en esa
instancia benjaminiana en la que el pasado y el presente se funden en la constelación del ahora. (...) Entendidos en estos términos, los estudios culturales no son un mero aditamento radical que se debiera instilar en las
diferentes mezclas de historiografía, sociología, estudios fílmicos o crítica
literaria. Están suspendidos entre estos ámbitos. Los matizan, cuestionan la
naturaleza y la pertinencia de sus lenguajes: existen, si se quiere, como ua
herida en el cuerpo del conocimiento, expuesta a las infecciones del mundo.
(Chambers, 1995: 169)
Herida expuesta al mundo, a su intemperie: cultura al descubierto.
Crítica al tanto, viviendo en su deseo (o en la fragilidad) de no dejar de ser
intempestiva.
Distinción crítica, cuestión práctica
No es fácil abordar una forma razonable de salvar los límites de los
tratamientos dominantes de la cultura, ya sean éstos preferentemente
antropológicos, filosóficos o sociológicos. Como he intentado explicar, estos
límites tienen que ver básicamente con el idealismo del enfoque y la supuesta
homogeneidad del objeto de estudio. La investigación está avanzada, al menos
en cuanto a volumen bibliográfico se refiere, en el terreno de la dimensión general o antropológica de la cultura, incluso en lo que atañe a las diferencias
culturales según principios étnicos o identitarios. Pero ¿son todas las
diferencias institucionales una derivación del mecanismo de identidad o es la
identidad (la identidad nacional, por ejemplo) una exigencia de ciertos tipos
históricos de institución?
Sigue haciendo falta un enfoque atento a las dimensiones
socioinstitucionales de la cultura, prágmatico, donde la cultura se sitúe no
tanto o no sólo en ―la vida humana‖ sino espacios prácticos y formaciones
sociales concretas. Sin duda, un trabajo fundamental en este sentido lo constituye el célebre estudio de Pierre Bourdieu titulado La distinción (Criterio y bases sociales del gusto), original de 1979. Afrontando el idealismo clásico
de los ensayos sobre arte y cultura en las principales corrientes de pensamiento moderno, Bourdieu empezaba subrayando la necesidad de
recuperar la dimensión social de la cuestión, reconociendo asimismo que ―la
sociología se encuentra aquí en el terreno por excelencia de la negación de lo
social‖ (1998: 9). La respuesta crítica que Bourdieu da a esta tradición
idealista pasa por la pregunta clave sobre si este tipo de enfoque es realmente desinteresado (1998: 247), pregunta que se sabe retórica, pero que era y es
urgente para toda teoría crítica de la cultura. En cuanto a la premisa de
homogeneidad del objeto, Bourdieu procura darle al tema un giro práctico al
observar que ―la aparente constancia de los productos oculta la diversidad de
los usos sociales‖ (1998: 18). De esta forma, como después fue demostrando
en más de un momento de su obra posterior, Bourdieu consigue poner bases para una crítica del gusto entendida como crítica social, así como para
desvelar hasta qué punto el gusto había sido utilizado, por parte de la clase
burguesa, como medio para borrar dicha crítica del debate público.
Más allá de afirmar que ―los gustos son la afirmación práctica de una
diferencia inevitable‖ (Bourdieu, 1998: 53) pienso, sin embargo, que Bourdieu
queda atascado en un punto que Williams estaba también por esas fechas
planteando de una forma más abierta. Me refiero a que cuando Bourdieu entiende por cultura una especie de sustituto sublime de las apropiaciones
materiales se acerca mucho a, o más bien reproduce de lleno una idea de la cultura como epifenómeno que estaba ya en el marxismo más economicista y determinista. Pensar la cultura sólo como mecanismo de borrado de los
intereses prácticos de la clase dominante, como era de esperar, tiene como
más inmediato resultado (como premisa, de hecho) compartir la visión
cultural de la clase dominante en momentos neurálgicos de la argumentación.
Uno de estos momentos, el más importante para lo que aquí estamos discutiendo, es la bifurcación constante que Bourdieu realiza entre ―cultura
legítima‖ o alta cultura y ―cultura vulgar‖ o masiva, todo ello a partir de una
concepción de la cultura como conjunto de artefactos simbólicos de distinta
naturaleza estética. Así que el lugar residual que entonces ocupa lo popular
está cantado, pues sólo le queda sitio entre el costumbrismo folclórico y una
contracultura urbana reducible a ―dispersos fragmentos‖ (1998: 402) disponibles, eso sí, para su reinterpretación activa en virtud del habitus de la
clase obrera.
En última instancia, Bourdieu descuida las potencialidades críticas de
lo popular porque ha descuidado, previamente, esa dimensión que hace de la
cultura, de toda cultura, una práctica social de raíz dialógica. Y el matiza es
más importante de lo que pudiera parecer: entre otras cosas, vista así (como sistemáticamente ha sido apartada de la vista), la cultura no puede
encapsularse en territorios categoriales, ya sean éstos referentes a la nación,
la etnia o, en este caso, la clase. Al subsumir su planteamiento general, su
voluntad de distinción crítica, en las diferencias entre clases sociales,
Bourdieu pierde de vista aquellas prácticas en las que la cultura –en los casos de nuevos movimientos sociales o formas culturales populares, como el punk o el hip hop- a menudo desafía esas categorías del pensamiento moderno. En
otras palabras, si las diferencias culturales se retrotraen a diferencias previas
entre clases es entonces difícil explicar lo que pasa cuando, como en la
actualidad, la cultura se está utilizando (desde todos los ángulos de la lucha
social) para disolver y reformular las diferencias de clases tradicionales.
Otra cosa sería articular el análisis de clase con el análisis social o
pragmático de la cultura, y aplicarlo no sólo a la cultura protegida por el
estado o por el mercado sino también a la cultura que la gente produce –
efectivamente- a partir de fragmentos pero de manera crítica y creativa... pero
no parece que esto sea lo que Bourdieu hace. Su planteamiento, que es de
una utilidad admirable, presenta también dificultades que tienen que ver con una definición problemática de lo cultural y una aplicación insuficiente de
sus postulados. Por otra parte, la forma en que Bourdieu desestima las
potencialidades de las contraculturas urbanas o de la cultura obrera, además
de explicarse por su excesiva confianza en demarcar un terreno (la clase) que
estaba cambiando sus estrategias de articulación y resistencia, recuerda con facilidad una actitud común entre otros prestigiosos pensadores marxistas,
como Althusser o en cierto modo la Escuela de Frankfurt. En su capítulo ―The
Working Class and the Popular‖ (1997: 11-27), Valerie Walkerdine habla de
esta actitud en términos de un paternalismo de izquierdas, que incluso en
gran parte los llamados estudios culturales, termina exotizando la clase trabajadora y considerándola infantilizada, carente de conciencia política,
olvidada de sus obligaciones políticamente transformadoras cuando, como
sabe cualquier trabajador (no sólo intelectual), los comportamientos de esa
clase, de ese nuevo proletariado mundial no se entienden en clave de
revolución sino de supervivencia. Y el esfuerzo por la supervivencia es cada más enorme, tanto que con frecuencia exige incluso acciones y actitudes
contrarrevolucionarias. Decir esto, en fin, no es automáticamente descalificar
la subjetividad de la multiltud proletaria, o subproletaria, sino más bien,
primero, indicar que a la hora de comprender las dinámicas de esa multitud
―lo no dicho tiene que ver con la supervivencia‖ (Walkerdine, 1997: 33), y
segundo, que esa multitud se está preparando para moverse de formas más libres y eficaces que las que suponían las categorías de identidad o de clase.
Ante déficits teóricos y prácticos como los que en un escenario mundializado enfrenta una crítica de la cultura como crítica social es
importante, más que nunca, asumir como principio operativo básico que ―es
importante cónocer cómo se hace cultura y cómo se organiza el acceso a ella,
no porque explique la política, sino porque forma parte del proceso político‖ (Street, 2000: 181). Ésta es la idea que estoy defendiendo en términos de una
renovación práctico-social de la teoría crítica, y de los estudios culturales,
mediante una reformulación de la distinción cultural que esté atenta a las
dinámicas no vistas de lo popular.
Claro que ésta es una tarea ingente, de la que sólo puedo ofrecer aquí algunos elementos para su discusión. Como hipótesis, considerando un
contexto macro tan amplio y a la vez tan poderoso como es la sociedad moderna que se está globalizando, la pregunta por el cómo se hace cultura
admite al menos una respuesta a partir de tres modos tendenciales que
podrán reconocerse en la práctica mientras recordemos algunas precauciones
previas.: En primer lugar, sociología y antropología vienen privilegiando la relación entre cultura y medio físico pero la globalización está suponiendo precisamente una mutación de la experiencia colectiva del lugar y sus
paradigmas espacio-temporales hacia nuevas identidades translocales o
territorialidades sin raíces. En efecto, este desanclaje de las relaciones
sociales es intrínseco a la naturaleza de la modernidad, lo que no significa
que el proyecto moderno haya avanzado únicamente en la dirección de la libertad social sino que, de hecho, ha aprendido a complementar el vínculo
territorial del poder con nuevos vínculos que podrían llamarse ideológicos o corporales –por recordar la idea de pastorado propuesta por Michel Foucault
(1995). Desde una concepción de la cultura como práctica relacional, la
aspiración científica a registrar empíricamente fenómenos objetivos se ve
limitada por la activación de procesos radicalmente intersubjetivos y que tienen además que ver con esa especie de preconsciente colectivo, invisible, que es lo institucional. En este sentido, si hablamos aquí de modos prácticos hablamos de tendencias, de operaciones nunca del todo clausuradas en la
medida en que justamente son operaciones culturales, que trabajan con
materia dialógica, plurilógica y hasta heterológica por definición.
Compensando no obstante esta (in)definición categorial está el hecho de que
se trate en todo momento de tendencias concretas y reales –exigencia ineludible para el tipo de pensamiento crítico que aquí se defiende.
En segundo lugar, no hablaremos de tipos de cultura como se habla de
conjuntos de objetos (productos, textos...) o de ―bienes inventariables‖ (Benjamin), lo que sería ya tomar partido a favor de una mirada deudora de lo
que el marxismo canónico llamaría fetichismo de la mercancía. En lugar de
contemplar artefactos autosuficientes, o pendientes de su uso social,
deberíamos considerar prácticas, esto es, formas de la acción que, como tales,
producirán artefactos culturales, desde luego, pero que necesariamente, y apurando el razonamiento, se dan antes y son más amplias como formas que
las formas de los objetos producidos. Más que productos, o además de productos, es necesario aquí hablar en términos de modos de producción –y
esto, siguiendo a Gramsci, abriendo los márgenes economicistas que estas
palabras comportan.
En tercer lugar, la última precaución que sería insoslayable avisa de un matiz ya implícito en lo dicho hasta aquí: que sólo a un nivel expositivo podrá
hablarse de formas aisladas, lo que supondría una concepción estática de la
cultura incoherente con la idea de cultura como circuito relacional (como entre articulatorio) defendida un poco más arriba. Tratándose de modos en
contacto se trata no obstante de modos diferentes, específicos, y ésta es la
única dificultad que la hipótesis, como hipótesis, quizá plantea a la hora de imaginarla. Los estudios más avanzados en este sentido avanzan ya en esta
consideración de cruce o de circuito a la hora de explicar fenómenos
culturales tan complejos socialmente como lo fue el teatro isabelino y la obra
de Shakespeare, por poner un ejemplo tomado del ensayo de Scott Cutler Shershow ―New life: cultural studies and the problem of the popular‖ (1998).
Así pues, asumiendo desde el principio que ―las prácticas culturales existen sólo como sujetos y objetos simultáneos de apropiación mutua‖ (Shershow,
1998: 40) podrá comprenderse mejor, espero, por qué ―la extraña espectralidad (ghostliness) de la cultura parece residir en los intersticios
mismos del conflicto social‖ y por qué ―los estudios culturales deben
encontrar una manera de pensar el campo de la cultura en sus aspectos
contradictorios: reconociendo a la vez relaciones desiguales de poder y la simetría con que estos modos opuestos se construyen y reflejan entre sí‖
(1998: 42). La crítica de la cultura requiere aquí un pensamiento complejo y
en conflicto, abierto a la detección de convergencias y divergencias, siempre
en guardia contra toda visión estable de la cultura como lugar fijo, origen o instancia de una determinada identidad a priori. Shershow escribe (1998: 42-
43):
Incluso a riesgo de obviedad, permítaseme afirmar una vez más que existen, por supuesto, diferencias materiales entre audiencias,
prácticas y enclaves culturales, tanto como existen desigualdades económicas, modos de dominación o, en una palabra, clases sociales en el mundo. Quizá sea casi tan obvio como lo es hoy que la cultura existe siempre y únicamente dentro de un proceso dinámico de apropiación mutua en que textos y prácticas, imágenes y tropos convencionales –todas las diversas minucias de la vida social- circulan sin parar entre grupos distintos, (de modo que), finalmente, no existe nada parecido a una cultura popular o de élite autónomas o autosuficientes.
Estamos condenados al mestizaje, y no sólo en el sentido antropológico ni terrritorial. Pero interculturalidad es una palabra que aquí no he usado (ni
usaré de nuevo en el caso del grupo Mano Negra) al modo meramente
interétnico, tan en boga que incluso está atravesando un momento histórico de inflación semántica e ideológica. La noción de hibridación que por ejemplo
maneja García Canclini (2001: 14) ha contribuido, en efecto, ha superar los
riesgos de los discursos esencialistas sobre la identidad, la autenticidad y la
pureza cultural en un contexto globalizado, así como está ayudando a repensar la modernidad como totalidad irresuelta, resistente tanto a la
mutilación disciplinaria de la teoría como a la armonización liberal de lo
político. Sucede, sin embargo, que si la distinción antropológica no toma en
consideración las diferencias prácticas y de poder que atraviesan y anteceden
a las culturas étnicas (y que las denominan y clasifican como tales) corre el
peligro de converger con su enemigo neoliberal, si no en sus intenciones, sí en sus efectos, es decir, en la celebración acrítica de una postmodernidad plural
y cada vez más abierta.
Así pues, los modos tendenciales o formas prácticas de cultura que aquí
quiero distinguir se basan en una triple posibilidad:
Lo distintivo del primer modo es su combinación de una relación
tendencialmente unidireccional entre emisor y receptor, que de hecho segmenta sus posiciones como roles diferentes en el espacio cultural, con un
contexto micro, que incide en desplegar filtros (económicos, políticos,
simbólicos) para delimitar una separación estable entre dentro y fuera,
interior y exterior, o, digamos, quién puede y quién no puede acceder a ese
espacio legitimado. Es razonable interpretar que esta tendencia a la clausura, incluso sólo como tendencia, pudiera venir condicionada por y estar a la vez
condicionando un alta especialización de los códigos, un régimen de
competencia (en el sentido de capacidad operativa) avanzada de parte de los
participantes. Igualmente razonable parece pensar que un modelo de cultura
selectivo y especializado como éste puede cumplir funciones de utilidad social
en un contexto de sociedades complejas como el actual. De hecho, estoy convencido de que los tres modelos que aquí se presentan son socialmente
complementarios, incluso necesarios. Ahora bien, también quisiera defender
que lo que en última instancia resulta más institucional que socialmente
necesario es la primacía de los dos primeros sobre el tercero, es decir, sobre
aquel modo de reproducción sociocultural que incorpora, tendencialmente, pautas de relación más participativas, igualitarias y democráticas.
En la ópera o en la ponencia del congreso científico, los participantes se
presentan aquí como auditorio exclusivo, incorporando así el riesgo continuo
de convertirse en un espacio y/o un colectivo socialmente excluyente. Entiéndase que he dicho riesgo, no rasgo. Evidentemente, es complicado
asegurar que la música de Shostakovich o la pintura de Klee estén condenadas a una recepción minoritaria y mucho menos exclusiva. Lo que sí
es cierto es que en el contexto de una sociedad elitista la cultura de élite
tiende a funcionar como tal. Pero este tipo de manifestaciones culturales, para ser cultura, ¿han de ser alta cultura o cultura de élite necesariamente?
Creo que la única manera firme de responder a esto es desde la convicción,
cuando menos discutible, de que la humanidad ha de vivir necesariamente en un mundo institucionalmente jerárquico.
También es verdad que esta marca de relativa exclusividad de la alta
cultura le confiere un margen de libertad (creativa, interpretativa, de
sentido...) que la posición social de los otros modos hace casi imposible de
lograr. El aula, el teatro clásico y sólo más débilmente la sala de cine comparten estas condiciones que de hecho los definen como ámbitos
culturalmente autorizados. (El museo es un caso singular en la medida en que el emisor no es tanto un individuo in praesentia sino su obra, pero es
sintomático el número de exposiciones y hasta museos que se presentan
públicamente apelando al nombre propio del artista, del Autor (o autores).)
Son espacios de Cultura por excelencia, que justamente hacen radicar en esa excelencia su poder para activar mecanismos de relación y distribución de
roles, y que deben a ese estatus (¿y a esos mecanismos?) el hecho de ser
espacios de opción preferente para las políticas de estado, gobiernos y
Ministerios de Cultura -tal y como entiende estas instituciones el sistema
político occidental moderno. No en vano, hasta la actualidad, o al menos hasta el posible desplazamiento estratégico que fue el fenómeno masivo de ventas que supuso Tutto Pavarotti a principios de los años noventa y el boom
general (incluso educativo) que vienen representando las diversas tecnologías
mediáticas, este primer modelo ocupa una posición claramente hegemónica.
Aunque la tradición de profecías apocalípticas sobre el fin de la alta cultura a causa de la difusión de formas bajas o vulgares se remontan a la
antigua Grecia, el debate entre alto y bajo es un debate que se intensifica singularmente a partir del siglo XVIII, cuando cultura comenzó a identificarse
sólida y sistemáticamente con Cultura. La reacción aristocrática y después
burguesa a la pujanza de lo popular y lo masivo, dentro de una sociedad
industrial y de clases, formó parte decisiva en la configuración de la nueva
estructura social moderna, donde las jerarquías (alto/bajo, clásico/vulgar...)
persistieron en un régimen de convivencia más complejo que el tradicional. Como se ha señalado con amplitud (Stallybrass/White, 1986; Sieburth,
1994), las clases más privilegiadas manifestaron un miedo endémico a los
cruces y a la contaminación que las define no sólo desde el punto
estrictamente cultural. Pero más allá de las diferencias ente clases, es
importante subrayarlo, este modelo termina por definir la civilización de
Occidente. Stephanie Sieburth, resaltando las implicaciones etnocéntricas, clasistas y sexistas de esta institucionalización, lo ha expresado con lucidez:
―La oposición alto/bajo respalda nuestra autodefinición como
occidentalizadores; hasta que no comprendamos las formas en que nuestra
identidad ha dependido de ella no vamos a salir con éxito del intento por salir
de ahí‖ (Sieburth, 1994: 25).
I. A diferencia del modo anterior, cuya presencia es rastreable ya en la
Antigua Roma, este segundo caso es ya el caso de un diseño propiamente
moderno, en el sentido de que históricamente no se ha dado ni en ninguna
otra época ni en ningún otro espacio social. Su aparición, en el nivel
macroestructural, no se entendería sin las necesidades de homogeneización y
estandarización cultural necesarias para las nuevas formas políticas (estado-nación) y económicas (mercado capitalista). Aquello que define este modo
masivo es su manera de ocupar un espacio pragmático intermedio entre los
otros dos. Desde el punto de vista cuantitativo, es un modelo al que pueden
acceder como receptoras inmensas mayorías sociales aunque sigue
restringiendo el lugar del emisor a la capacidad de inversión, gestión y decisión de una serie de minorías o élites gubernamentales, financieras y
publicitarias. Establece así un esquema difusor abierto, tendencialmente
macro, que potencialmente puede alcanzar cualquier lugar en cualquier
momento. Por eso, desde el punto de vista de la recepción es un esquema más
participativo y hasta se podría decir que más democrático, lo que,
obviamente, se consigue gracias a la mediación de tecnologías de reproducción industrial y electrónicamente avanzadas.
Desde un punto de vista cualitativo, esta democratización cultural
masiva sigue limitada por un modo relacional que todavía mantiene como
síntoma de parentesco con la alta cultura el hecho de instaurar vínculos que
(una vez más, tendencialmente) son más monológicos que comunicativos en un sentido pleno. Las rutinas productivas de la cultura en una sociedad de
mercado capitalista, marcada por su necesidad de establecer estándares del
gusto y del consumo con un fin de beneficio rápido y expansivo, determinan
aquí una cierta homogeneización de los códigos, que implican una cada vez
mayor redundancia, esquematismo y espectacularidad si pretenden cumplir
sus objetivos.
En teoría de la comunicación masiva es un tema resbaladizo dirimir
hasta qué punto los receptores son o no sujetos o roles pasivos. La idea, empíricamente contrastada, de que existen audiencias activas viene teniendo
una comprensible aceptación en los estudios culturales y la sociología de la
comunicación. Como forma de interacción tendencialmente unidireccional, es
decir mutilada, la cultura masiva es en cualquier caso una forma cultural, es decir, es espacio potencial para el intercambio dialógico. El espectador masivo
dispone, por supuesto, de capacidad de respuesta y reinterpretación de los
mensajes, pero la estructura del sistema audiovisual no encauza y desarrolla
esa capacidad sino que la limita a intervenciones periféricas, esporádicas y
filtradas. No en balde, quienes vienen defendiendo un tratamiento euforizante y eufemístico de los mass media, como es el caso de John B. Thompson
(1998), cuando llegan al punto de evaluar la posición y disposición de los
receptores se ven obligados a hacer encajes de bolillos, como sucede con el
siguiente argumento:
Los receptores pueden controlar la naturaleza y extensión de su participación y pueden utilizar la “casi-interacción” para satisfacer sus propias necesidades y propósitos; sin embargo, poseen relativamente poco poder para intervenir en la “casi-interacción” y determinar su evolución y contenidos. (Thompson, 1998:134)
El lector de estas frases puede entender que, si el receptor controla la
satisfacción de sus necesidades y propósitos, pero no puede intervenir en el
proceso, entonces intervenir en el proceso cultural no estaría entre sus principales necesidades y propósitos.
Pacto inestable entre la cultura popular y la alta cultura, el modelo
masivo gana una fuerza históricamente inédita a lo largo del siglo XIX para
asentarse como marco de poder cultural hegemónico a finales del siglo XX,
cuando el sistema político y económico, a partir de las experiencias norteamericanas tras la I Guerra Mundial, se hacen conscientes de que esa
cultura permite transformar los aparatos de control social en una especie de nueva diplomacia a nivel intra- e internacional, es decir, global. A esto se
refiere A. Mattelart (1998) con el término ―la fábrica cultural‖ cuando señala
que el siglo XIX había consagrado la idea de la comunicación como agente
civilizador, y que esta comunicación, en la práctica, funciona de una forma más informativa o propagandística que realmente comunicativa, por cuanto
establece un modelo estructural de influencia difusionista del centro a la
periferia en un sentido único. En la actualidad, sin ir más lejos, América
Latina, con casi el 10% de la población mundial suma menos del 1% de las
exportaciones culturales del mundo, mientras la Unión Europea, con el 7% de la población mundial, exporta en torno al 40% de todo el comercio cultural.
En el caso de Estados Unidos los porcentajes se disparan, y en algunas ramas
como el cine o la información su nivel de exportaciones se dispara hasta el
90% del total global. Siguiendo esta evolución estructural se observaría, en
fin, que ―la Primera Guerra Mundial ha conferido sus cartas de nobleza a la propaganda. La paz a su vez la consagra como un método de gobierno‖
(Mattelart, 1998: 40). Se abre con ello la época de la ―gestión invisible de la
Gran Sociedad‖.
La progresiva centralidad sociopolítica del sector empresarial desembocará en la tiranía de lo masivo que supone la Global Information
Infrastructure, es decir, aquella red informativo-propagandística encargada de
gestionar el ocio, la visión dominante del mundo y un efecto de paz social que facilite, de hecho, la instauración de una guerra global permanente, invisible,
contra los colectivos y países ajenos al sistema de libre mercado, así como
contra todo tipo de movimientos de resistencia antisistémica. Esta guerra
sorda, disfrazada de lucha contra el terrorismo, acompaña así a un
monetarismo virtual en expansión que se ampara en el anonimato de lo indiscutible –entendido no sólo como una serie esquemática de puntos de
vista dominantes sobre el estado de las cosas sino, al tiempo, como un modo
pragmático de entender las relaciones comunicativas y culturales en sentido
amplio. Es el tipo de estructura sociocultural e ideológica que Debord llamará
―lo espectacular integrado‖, esa nueva ―guerra civil preventiva‖ (Debord,
1999b: 86) protagonizada por entramados massmediáticos que son sólo el rostro amable de un nuevo poder concentrado y a la vez difuso.
Es cierto que la absolutización que hace Debord de la condición
espectacular en la sociedad masiva le lleva a un planteamiento determinista,
asfixiante, que produce la sensación de cerrarse sobre sí mismo. No obstante, hay que reconocer que su forma de incidir en la forma práctica del espectáculo como proyecto sistémico se ha convertido con razón en una referencia
inevitable para la teoría crítica radical posterior a 1968. Y creo que sus
aportaciones son especialmente imprescindibles si se las reenmarca en un
análisis de la(s) cultura(s) como tendencia(s) práctica(s). Para Debord, el
espectáculo es el principio de hegemonía y consenso que explica la
persistencia de un sistema opresivo, ―el espectáculo es la representación
diplomática de la sociedad jerárquica ante sí misma‖ (Debord, 1999a: 45). Esta persistencia cumple su función estratégica gracias al modo en que
gestiona el aislamiento tanto entre emisor y receptor como de los receptores
entre sí. De ahí que, a un nivel general, pueda decirse que ―el espectáculo reúne lo separado, pero lo reúne en cuanto separado‖ (Debord, 1999a: 49),
aglutina sin vínculo, conjunta sin relación. Lo masivo, como reverso cultural
del capital multinacional, con su proyección saturada de imágenes y dicursos estaría dejando a la vista que ―el espectáculo es el mal sueño de la sociedad
moderna encadenada, que no expresa en última instancia más que su deseo
de dormir‖ (1999a: 44). Resulta fascinante comprobar cómo más de una década antes del boom globalizador, Debord ya estaba presintiendo una
mundialización mediatamente económica e inmediatamente cultural, o como
mínimo tan económica como cultural: ―La sociedad portadora del espectáculo no domina las regiones subdesarrolladas solamente gracias a su hegemonía económica: las domina como sociedad del espectáculo‖ (1999a: 63).
El mito de la Sociedad de la Información tiene esto de verdad: la
información es la punta de lanza, el elemento de gestión estratégica de un nuevo sistema mundializado de ordenamiento invisible. Pero la diferencia
entre información y comunicación, como explicaré más despacio en el
siguiente capítulo, es clave para entender hasta qué punto el nuevo (o mejor
novedoso) sistema institucional juega con cartas marcadas: promete, como
con Internet, una corriente de conocimiento sin restricciones e incluso una alternativa comunitaria para vidas monótonas y solitarias, mientras hace
proliferar los controles y la vigilancia de todo aquello que desafíe el estatuto
monológico y autoritario del sistema económico y político. En este universo,
que se alimenta de su propia apología tecnicista y apacible, la censura no es
una imposición férrea pero sí una tendencia firme –lo recordaba Naomi Klein
(2001: 230) hablando del poder de las marcas publicitarias globales a finales del siglo XXI. Por eso Gordon Graham (2001), al plantear esta cuestión críticamente a propósito de Internet o de otras tecnologías revolucionarias
como la televisión digital y por satélite, recuerda la vieja idea de Thoreau en el
sentido de que estamos asistiendo a la reproducción sin límites de medios
mejorados para fines y valores sociales que siguen pendientes de reflexión,
discusión y mejora.
II. Es fácil constatar que el tercero de los esquemas presentados es el
más difícil de representar o reducir a concepto unívoco. Puede llamarse aquí cultura popular a este último modo de producción cultural, que ya de visu
ofrece una semblanza de tipo contracultural si se lo compara con los otros
dos esquemas.
En contraste con la alta cultura y la cultura masiva, lo popular busca explotar al máximo las posibilidades interactivas de las relaciones que
construye como modo práctico. En realidad, lo que lo singulariza es un rasgo
sencillo: la activación de la posibilidad de que los receptores puedan también
ser emisores (E/R), dado que ese espacio comunicativo prescinde de un
centro o una disposición jerárquica que organice la práctica con antelación o desde arriba. Tendencialmente, se trata de un esquema no cerrado, que
queda particularizado, por tanto, no por el volumen de sujetos que implica
sino por el hecho de crear un vínculo inclusivo entre unos y otros, así como
entre esos sujetos y su entorno de acción. Por supuesto que tampoco este
tercer modo tiene por qué darse en estado puro, su forma está pendiente
siempre de la actitud y las decisiones de los participantes. De hecho, si uno de estos modos es por naturaleza impuro, en el sentido de contar en su raíz
con una apertura máxima (una vez más, comparativamente) en sus códigos y
sus vínculos con respecto a otros espacios y modos, ése modo es el característico de la cultura popular. Pero es urgente subrayar que popular
está aquí designando no lo que es simplemente accesible a grandes mayorías,
no un acrítico criterio del gusto, ni aquello que produce un supuesto pueblo homogéneo e ideal: se trata de una práctica, de una forma de la práctica
cultural que, en este sentido, ha desplazado en su definición a un segundo
plano la naturaleza de sus posibles sujetos productores u objetos producidos,
para así poder hacerse cargo, radicalizándola, de una noción de cultura
práctico-social –coherente con las reflexiones planteadas en el apartado anterior de este mismo capítulo.
(El diagrama adjunto representa con líneas discontinuas el juego de
relaciones comunicativas, y no con líneas continuas, porque es razonable
asumir que aquí el intercambio de señales y mensajes, al ser multifocal, no
puede, o no debe, solapar unas direcciones con otras, lo que colapsaría su
coordinación. El esquema reproduce posibilidades, lo que no obliga a pensar que esas direcciones deben activarse todas ni menos aún en todo momento.)
A pesar de apostar por la participación como precondición básica, lo
que debería ayudar a su difusión social en un mundo democrático, no es fácil
dar con ejemplos que visibilicen este esquema, dado que el esquema
dominante (de élite-masivo) no es sólo distinto sino en buena medida contrario a sus presupuestos. Este hace que lo popular tienda a moverse en
espacios de subalternidad, subterráneos o invisibles (a los ojos de la Cultura o del sistema institucional): la asamblea, la jam session o el teatro de calle,
los grupos de afinidad o lo que algunos grupos de activistas llaman culture jamming (para designar pautas interactivas de relación orientadas al desvío de
los mensajes publicitarios y políticos), bailes tradicionales, juegos infantiles...
Incluso por la antropología (como ha documentado Zerzan, 2001) se conocen bien comunidades y grupos sociales cuya entera organización social responde
a estos principios de no liderazgo, no jerarquía y cooperación activa, desde los
pueblos zó´e en la selva amazónica hasta los bosquimanos Mbuti y ¡Kung en
el África central y occidental –claro que no se puede decir que la estructura de la aldea global considere ejemplares estos casos en ningún sentido.
Casi en los dos extremos del progreso civilizatorio contemporáneo quedan, en relación con esto, Internet y las culturas populares tradicionales o
folclóricas. En principio estas culturas populares manifiestan un arraigo
territorial o local que lo popular subalterno no necesita. ¿Son incompatibles
las nociones de popular-tradicional y de popular-subalterno? No
necesariamente. De hecho hay muestras más que frecuentes en folclores diversos (se ve en danzas mediterráneas como el syrtos griego o la sardana
catalana) que incorporan este descentramiento participativo como forma
pragmática clave. Sin embargo, sí considero que la única forma de recuperar
esas prácticas tradicionales dentro de una noción no tradicionalista sino
políticamente crítica de lo popular es desplazando el terreno del debate desde la perspectiva (que mira al pasado) de lo nuestro hacia la (que mira al futuro)
de lo abierto, sabiendo que no se trata de dos perspectivas necesariamente
opuestas, y que incluso pueden converger, pero que implican actitudes y formas de acción diferentes según se coloque una u otra en la base del punto
de vista.
¿Tiene alguna relación práctica la forma en que (esta concepción de) la
cultura popular como cultura subalterna propone mundos sin centro
(opuestos sin embargo al aislamiento) con el hecho de que se trate de una cultura desaparecida (tanto para el sistema institucional como para el corpus
intelectual que sostiene ese sistema académica e ideológicamente)? La
pregunta no es fácil, pero aún lo es menos la respuesta. Tampoco es
imposible responderla, por otro lado. Más allá de las intenciones individuales
y las acciones deliberadas, la lógica inercial del marco cultural dominante, es decir, del establishment institucional, dice ya mucho a propósito de esto.
Desde la perspectiva de la dinámica popular, sí parece suficientemente a la vista que en su apertura práctica está tanto su fuerza crítica, subversiva,
como la causa más sobrecogedora de su fragilidad. La precariedad coyuntural
y estructural de lo popular lo condena a la inestabilidad y a la incerteza, a la
vez que su Otro, especialmente lo masivo, en su premura por instaurar un
marco dominante y omnívoro, es condenado al conflicto por la esperanza desafiante que lo popular asume.
La resistencia popular no tiene sitio, pero es como si eso mismo la
hiciera desplazarse, incansable, por las ranuras de aire que a veces se asoman a las zonas entrevistas de la vida en común. En su conflicto con la
cultura masiva, lo popular abre fisuras, traza líneas imprevistas, a menudo
invisibles, a sabiendas que habrán de desaparecer, pero esas fisuras insinúan
sin lugar, utópicamente, momentos de fractura, trayectos imposibles. Es un tipo de conflicto que recuerda la effraction con que Julia Kristeva (1974)
designaba la acción del lenguaje poético sobre el lenguaje estándar, de lo semiótico sobre/bajo lo simbólico. Esta relación inherente a la relación
lingüística entre la consciencia y la pulsión del deseo se reencontraría, en el
plano cultural, en los diferentes niveles de la arquitectura significante de una
sociedad (Kristeva, 1974: 69): como lo semiótico (deseo) a lo simbólico
(consciencia), lo popular es inherente a lo masivo, lo masivo lo incorpora (como quisiera incorporar lo mejor de la alta cultura) y aspira a neutralizarlo,
haría de ese pulso instrumental su razón de ser, mientras lo popular, por su
parte, lo excede. Como se observa por ejemplo en la historia de músicas
populares contemporáneas como el jazz, el rock o el hip hop (Méndez Rubio,
2003), lo popular alimenta a lo masivo, se convierte en condición de su
supervivencia, dinamiza sus modas, vitaliza su orden, pero no puede dejar de dejar huellas para su descomposición. Siguiendo con el símil entre cultura
popular y lenguaje poético podrían traducirse a este punto estas palabras de
Kristeva:
El lenguaje poético y la mimesis pueden aparecer como una demostración cómplice del dogma, y se sabe que la utilización que de esto hace la religión; pero pueden también hacer funcionar lo rechazado, y con ello, exclusas pulsionales que estaban en el
interior del recinto sagrado, pueden convertirse en contestatarios de ese poder. De esa manera el proceso del significar (signifiance), que sus prácticas despliegan en su complejidad, acerca la revolución social. (Kristeva, 1974: 61)
No es extraño que, en un ensayo escrito veinte años después que La révolution du langage poétique de Kristeva, Homi Bhabha pensara la cultura
en clave de conflicto a partir de híbridos no jerárquicos, discontinuidades
poéticas que hacen visible lo invisible, el momento extrañamente desprotegido (unhomely) de la vida social, de la manera como el feminismo crítico habría
venido cuestionando la invisible separación del poder entre público y privado
(Bhabha, 2002: 27). Para Bhabha, la crítica del principio de identidad y el compromiso con un descentramiento solidario (2002: 86) se articulan con la apertura de espacios comunitarios, intersticiales (in-between), nocturnos,
donde una comunicación no trascendente ni unívoca se vive como una
resistencia a la supuesta cohesión de la esfera pública. Bhabha pone, entre
otros, el ejemplo del rap (2002: 218-219) como caso conflictivo de dialogía
crítica –caso que abordaré en el capítulo 5- y apuesta por una crítica rebelde de la cultura en un tiempo de diseminación y de diáspora catastrófica como el
nuestro. La ambivalencia de algunos de estos términos parece difícil de
salvar, pero reconozco que sin ellos la labor de pensar este mundo sería aún
más ardua.
La performatividad popular, su vocación por quedar sin protección de las instituciones, a la intemperie, es a la vez una opción asumida, desafiante,
y un estigma. Quizá por eso. Como argumentaba Erving Goffman (1998) en
psicología social, el lugar del estima es el lugar del secreto, del desvío de la
identidad normativa, el juego con el cambio de nombre y el trabajo creativo
con el trauma de la exclusión, o al menos de la no aceptación social. Aunque fuera sólo por proximidad, lo que Goffman llamara la ―incertidumbre del
estigmatizado‖ (1998: 25) debería afectar asimismo a a una teoría crítica de la
cultura que estuviera dispuesta a verlo (des)aparecer. A fin de cuentas, se
puede constatar que quienes sufren el estigma se toman la revancha, ni
siquiera consciente muchas veces, de ―suministrar modelos de existencia a los normales rebeldes‖ (Goffman, 1998: 167). Práctica y teoría críticas, en su
trama ensombrecida y movediza, se encuentran convocados a partir de una misma experiencia de la desgracia –por decirlo con el lenguaje poético-político
de Bollème (1990). Más que nunca, la crítica social y la teoría de la cultura
son ahora interpeladas, llamadas a transformarse, una vez que ―cualquier
práctica crítica, y más aún la que se ejerce sobre la cultura popular, antes que imponer sus modos al objeto que trata, debería hacerse de los modos –de
la experiencia- de ese objeto para encontrar así una forma propia‖ (Zubieta,
2000: 61). Sólo que tampoco aquí, como ocurría con una noción socializada y
abierta de cultura, la propiedad es un criterio de pertinencia, puesto que la
raíz comunicativa de la cultura ¿dónde si no es en la cultura popular
encontrará un impulso más firme y confiado?
DATOS SOBRE EL AUTOR
Antonio Méndez Rubio
Profesor Titular de Teoría de la Comunicación en la Universidad de Valencia
(España). Sus líneas de investigación se centran en la crítica cultural, los movimientos sociales y la música popular. Autor de los ensayos: Encrucijadas (Elementos de crítica de la cultura) (1997), La apuesta invisible (Cultura, globalización y crítica social) (2003) y Perspectivas sobre comunicación y sociedad (2003; reed. 2007).
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
AAVV (1972) La disputa del positivismo en la sociología alemana. Barcelona:
Grijalbo. BARKER, Martin / BEEZER, Anne (eds.) (1994) Introducción a los estudios
culturales. Barcelona. Bosch.
BAUMAN, Zygmunt (2002) La cultura como praxis. Barcelona: Paidós.
BHABHA, Homi (2002) El lugar de la cultura. Buenos Aires: Manantial.
BOLLÈME, Geneviève (1990) El pueblo por escrito (Significados culturales de lo “popular”). México. Grijalbo.
BOURDIEU, Pierre (1998) La distinción (Criterio y bases sociales del gusto). Madrid. Taurus.
CERTEAU, Michel de (1990) L‟invention du quotidien (I) (Arts de faire). Paris.
Gallimard.
CHAMBERS, Iain (1995) Migración, cultura, identidad. Buenos
Aires:.Amorrortu.
DEBORD, Guy (1999a) La sociedad del espectáculo. Valencia: Pre-Textos.
_____ (1999b) Comentarios sobre la sociedad del espectáculo. Barcelona.
Anagrama.
EAGLETON, Terry (2001) La idea de cultura (Una mirada política sobre los conflictos culturales). Barcelona. Paidós.
FERGUSON, Marjorie / Golding, Peter (eds.) Economía política y estudios culturales. Barcelona. Bosch.
FERNÁNDEZ BUEY, Francisco (1998) Marx (sin ismos). Barcelona. El Viejo
Topo.
FOUCAULT, Michel (1995) Tecnologías del yo. Barcelona. Paidós.
FREIRE, Paulo (1995) Pedagogía del oprimido. Madrid. Siglo XXI.
GARCÍA CANCLINI, Néstor (2001) Culturas híbridas (Estrategias para entrar y salir de la modernidad). Buenos Aires. Paidós.
GOFFMAN, Erving (1998) Estigma (La identidad deteriorada). Buenos Aires.
Amorrortu Editores.
GRAHAM, Gordon (2001) Internet (Una indagación filosófica). Madrid. Cátedra.
GIROUX, Henry A. (1996) Placeres inquietantes. Barcelona. Paidós.
GRÜNER, Eduardo (2002) El fin de las pequeñas historias (De los estudios culturales al retorno (imposible) de lo trágico). Buenos Aires. Paidós.
HALL, Stuart (2000) ―Los estudios culturales y sus legados teóricos‖. Voces y Culturas 16, pp. 9- 27.
HANNERZ, Ulf (1998) Conexiones transnacionales (Cultura, gente, lugares).
Madrid. Cátedra.
JAMESON, Fredric / Zizek, Slavoj (1998) Estudios culturales. Reflexiones sobre el multiculturalismo. Buenos Aires. Paidós.
KLEIN, Naomi (2001) No logo (El poder de las marcas). Barcelona. Paidós.
KRISTEVA, Julia (1974) La révolution du langage poétique. Paris. Seuil.
KUPER, Adam (2001) Cultura (La versión de los antropólogos). Barcelona:
Paidós.
LIZCANO, Emmanuel (2001) ―El sueño de la razón a-locada o los no-lugares de la globalización‖. Libre Pensamiento 37-38, pp. 49-59.
LLOYD, David / THOMAS, Paul (1998) Culture and the State. New York /
London: Routledge.
MATTELART, Armand (1998) La mundialización de la comunicación.
Barcelona. Paidós.
_____ (2000) Historia de la utopía planetaria (De la ciudad profética a la sociedad global). Barcelona. Paidós.
MÉNDEZ RUBIO, Antonio (1997) Encrucijadas (Elementos de crítica de la cultura). Madrid. Cátedra.
_____ (2003a) La apuesta invisible (Cultura, globalización y crítica social).
Barcelona. Montesinos.
_____ (2003b) Perspectivas sobre comunicación y sociedad. Valencia.
Universitat de València.
PICÓ, Josep (1999) Cultura y modernidad (Seducciones y desengaños de la cultura moderna). Madrid. Alianza Editorial.
SAID, Edward (1995) Cultura e imperialismo. Barcelona. Anagrama.
SAID, Edward / WILLIAMS, Raymond (1997) ―Medios de comunicación, márgenes y modernidad‖, en Williams, R.: La política del modernismo (Contra los nuevos conformistas). Buenos Aires: Manantial, pp. 217-239.
SCHWANITZ, Dietrich (2002) La cultura (Todo lo que hay que saber). Madrid.
Taurus.
SEN, Amartya (1998) ―Cultura, llibertat i independència‖, en AAVV: Informe mundial de la cultura. Barcelona: Centre UNESCO de Catalunya, pp.
317-321.
SHERSHOW, Scott Cutler (1998) ―New life: Cultural Studies and the problem of the popular‖. Textual Practice 12/1, pp. 23-47.
SIEBURTH, Stephanie (1994) Inventing High and Low (Literature, Mass
Culture and Uneven Modernity in Spain). Durham / London: Duke
University Press.
STALLYBRASS, Peter / White, Allen /(1986) The politics and poetics of transgression. Ithaca / New Cork: Cornell University Press.
STREET, John (2000) Política y cultura popular. Madrid: Alianza Editorial.
THOMPSON, John B. (1998) Los media y la modernidad (Una teoría de los medios de comunicación). Barcelona: Paidós.
VOLOSHINOV, Valentin N. (1992) El marxismo y la filosofía del lenguaje.
Madrid. Alianza Editorial.
WALKERDINE, Valerie (1997) Daddy´s Girl (Young girls and popular culture).
London. MacMillan Press.
WILLIAMS, Raymond (1980) Marxismo y literatura. Barcelona: Península.
_____ (1982) Cultura (Sociología de la comunicación y del arte). Barcelona:
Paidós.
_____ (1983) Culture and Society. New Cork: Columbia University Press.
_____ (1997) La política del modernismo (Contra los nuevos conformistas).
Buenos Aires. Manantial.
ZUBIETA, Ana Mª (ed.) Cultura popular y cultura de masas (Conceptos, recorridos y polémicas). Buenos Aires. Paidós
CAPITULO 3
LOS PROBLEMAS PARA ASUMIR LA INCOMPLETUD EN EL CAMPO DE
LAS CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN
Eduardo Álvarez Pedrosian
Existe en principio, bastante popularizado en los ámbitos académicos contemporáneos, que refiere a la aceptabilidad de lo imposible e
inconveniente, lo estéril -y aún así largamente perseguido- que resultara ser
en nuestro pensamiento occidental la búsqueda de algo así como de una
totalidad absoluta, una unidad rotunda. Principio de incompletud le llaman
los partidarios del pensamiento complejo; creo que algo más sofisticado ha
sido el tratamiento de este tema en la síntesis deleuziana; la problemática está presente en todas las líneas, tradiciones, movimientos intelectuales
dentro y fuera de los ámbitos instituidos del saber académico, y sus fuentes
se pierden en el fondo de los tiempos. Pero en fin, en la actualidad, muy pocos
son quienes creen poder llegar a finalizar definitivamente una tarea, en
alcanzar absolutamente un objetivo en lo que respecta al conocimiento científico por lo menos. También es cierto que en las últimas décadas abundó,
pero tengámoslo claro, en las filosofías producidas en el norte y con adeptos
aquí en el sur, una postura que festejaba esta situación en un tono de abúlica
complacencia. De nada sirve, así lo creo, la idea de la incompletud si esta está
asociada a la de abundancia, si se sustrae de una experiencia así concebida.
Sencillamente, esta asociación es degradante; primeramente, por el tipo de subjetividad que funda, la de un grotesco consumista; su imagen ha sido excelentemente lograda por una parodia cinematográfica de los Monty Pythonen la cual ocurre que un señor obeso no para de tragar comida hasta
que revienta su cuerpo, sus órganos salen disparados y su esqueleto queda a
la vista entre los retazos resultantes del estallido. En segundo lugar, porque
este sujeto constituye una vergüenza insostenible en lo que hace a una ética en tanto relacionamiento de las subjetividades entre sí y ante sí mismas, no
puede más que despertar el desprecio y la reacción encolerizada de quienes
jamás dejamos de soportar una existencia plagada de carencias. La
incompletud desde la pobreza, desde, como diría Walter Benjamin «la historia
de los oprimidos» no tiene nada que ver con la sobra, contrariamente, se sabe
que la verdad es inalcanzable, que el objeto siempre se escapa y no se deja asir, pero nada más lejos de la insatisfacción por exceso de satisfacción. El
deseo de conocimiento encuentra su satisfacción allí donde reconoce
evaluando que lo conseguido no alcanza, y jamás alcanzará, y sin hacer una
ontología fundada en la carencia, más bien se funda en la dirección de una
ecología, en una gestión de recursos para la cual siempre habrá en qué y siempre faltará para invertir en nuevos objetivos; movilización que se sostiene
a la vez en la fruición de lo alcanzado, en su deleite y gozo. El hedonismo se
concilia con el escepticismo, toda ontología puede ser nihilista en tanto se
dispare a partir de los valores al encuentro de una proliferación innovadora
de los mismos. Lo valioso es tal en tanto nos mueva hacia otros horizontes
que no degraden nuestra condición, los valores generan por tanto una necesidad, llenan un vacío existencial pero no para condenar a la subjetividad
a un fijamiento pivotante sino para otorgarle un vehículo en la mediación
ilimitada y productora de nuevas expresiones y contenidos, nuevos valores
para existenciar, disponer u agenciar nuestras formas de subjetivación con
sus respectivas e inextricables objetivaciones. En sí misma la subjetividad es una objetivación de sí misma, y las ambigüedad y oscuridades en torno a la
relación entre el lenguaje y el pensamiento lo testimonian: el proceso que conocemos en griego como de autopoiesis, de creación de sí mismos, o en
términos matemáticos y lógicos el proceso de retroalimentación tan trabajado
por la cibernética –justamente la ciencia del pilotaje-, no hace otra cosa que
tratar de ayudarnos a comprender cómo es posible que nos mantengamos siempre en tránsito.
Epistemológicamente, de entre los distintos ámbitos de producción de conocimiento sobre la subjetividad las llamadas ciencias de la comunicación y
sus variantes, que incluyen a las teorías de la información, a aquellas que
pueden englobarse bajo el nombre precario aun de comunicología, o aquél
enfoque que se define desde el concepto del transmitir en oposición al de comunicar como en la llamada mediología, teorías de otros ámbitos como la
sociología de la acción comunicativa, etcétera, nos proporcionan una instancia
cognoscente, un desde dónde establecer una posición, en la cual se da una
situación excepcional con respecto a este principio de la incompletud, más
allá ya lo aclaramos, de estériles gritos de apatía e imposturas por el estilo.
Y el problema no es que no se acepte de buen grado el escepticismo
crítico, es decir, una toma de posición respecto al conocimiento para la cual
es evidente la imposibilidad de alcanzar una verdad absoluta en algún
momento, y ello debido tanto al objeto como al sujeto de conocimiento con
sus propias limitaciones y condicionantes. A pesar de asumir una postura de este tipo, en el campo de las ciencias de la comunicación, heredando lo que
sucede de forma similar en el espacio de las ciencias humanas, y de la mano
de ciertas tendencias sociológicas cuantitativistas, todavía existen resabios de
empirismo ingenuo de corte neopositivista, y su influencia no es desdeñable
para comprender los prolegómenos de este espacio de saberes contemporáneo. Pero a pesar de ello insisto, se produce conocimiento en
forma crítica y reflexiva, asumiendo los límites y la imposibilidad de alcanzar
una verdad definitiva. El problema que aqueja a este campo de saberes está
relacionado íntimamente con lo anterior, pero tiene más que ver con lo que
sería la visibilidad, la constitución del punto de vista particular. Allí es donde
se experimenta una gran carencia y los investigadores no cesan en sus demandas al respecto. Lo que parece ser incompleta es una mirada que
pueda enfocarse según los objetivos que ella misma se plantea que sea
convincente, para sí misma. No se puede enfocar, o más específicamente, no
se puede establecer una dinámica de inmersión / extrañamiento que permita
la constitución de un soporte fiable para transitar en los procesos de cualquier investigación intelectual. El territorio siempre en fuga que implica
un campo de conocimiento en funcionamiento, requiere que las
territorializaciones –la fundamentación de los argumentos- se realice a la vez en la suspensión del juicio escéptico –la epoké-, en un proceso de
desterritorialización, de tal forma que sea posible un pensamiento abstracto
sobre lo concreto.
Más que tratarse de una falta de aceptación de la incertidumbre como
principio de todo pensar crítico y creativo, el problema es con la incompletud,
que, aunque tan estrechamente vinculada con la anterior se refiere a cosas
diferentes. En términos kuhneanos -no absolutamente aplicables para el caso- se trataría de una confusión en el margo general que articula en una fenomenológica weltanschauung (cosmovisión) una manera de pensar y las
empiricidades pensadas. A pesar de que los enigmas existan y se los logre
enunciar, no se da una consistencia en la matriz que habilite un sustrato sólido desde donde tratar de encajar las cosas y las causas, encaje que al
decir de Serres caracteriza a la mirada científica desde sus raíces indoeuropeas más remotas. El problema no se soluciona con el
establecimiento de principios para toda una comunidad. ¿Cuál sería el
tribunal apto para realizar dicha tarea?, volveríamos a caer en una nueva
forma de convencionalismo y hoy sabemos que el conocimiento es mucho más
que un acuerdo explícito sobre los puntos fundamentales; sólo un trabajo de
reflexividad puede poner sobre la mesa las problemáticas esenciales, las subyacentes, y además disponerlas en un contexto de conflicto y diálogo entre
diferentes perspectivas y no bajo el dominio de una teoría hegemónica. Lo que
trataremos de sostener aquí y con ello abrirnos a nuevas preguntas, es que
esta realidad experimentada en el campo de las ciencias de la comunicación
posee un origen tanto heredado de un contexto más general de saberes –el de las ciencias humanas-, como un origen inherente a las particularidades que
inaugura.
Problemas en los criterios de consistencia y fundamentación
El problema de la consistencia del conocimiento, se ha venido explicando por la existencia de lo que se ha dado en llamar los «vértigos argumentales», en la distinción de por lo menos dos niveles; para pensar
argumentar diciendo algo que se soporta por otro argumento por debajo que
asoma y se oculta en un juego en el cual se construye un cuerpo en esta disociación, que la semiótica de la imagen ha llamado figura - fondo.
Corresponde a lo que dentro del análisis del discurso Foucault denominara el «comentario» como aquel dispositivo primario que permite la posibilidad de
desencadenar una semiosis ilimitada, lo que fundamenta la «función metalinguística» del lenguaje para Jackobson. Desde Tarski hasta Genette,
entre el pensamiento y el lenguaje, la consistencia de una argumentación
teórica es entendida en este interjuego donde la distinción entre lo implícito y
lo explícito permanece como principio gnoseológico desde los jonios del VI a. C. hasta nuestros días en ciencia y filosofía.
En este no saber qué está primero, si el huevo o la gallina, textos sobre
textos, en esta llegada al nodo problemático que tan claramente alcanzara a plantearse la filosofía fenomenológica de la Ilustración, hay particularidades
del estado de cosas, de los fenómenos que estas ciencias construyen e
imaginan, que hace a la también particular situación epistemológica a la que
hacemos referencia en tanto acontecimientos del pensar. El estudio de los
llamados medios masivos de comunicación marca una fundación, abre la
instauración de este espacio de saber, un verdadero estuario en el que
confluyen formas de pensamiento que habían sido dejadas de lado con otras
que emergen en dicho contexto, más o menos por todos definido por el acontecimiento de la Segunda Guerra, proceso que comienza en los años
treinta con el surgimiento del fascismo y culmina en los cincuenta con la
instauración de la Guerra Fría. El estudio de este fenómeno de masas es
fuente de muchos de los malestares que aquejan a las teorías de la
comunicación y sus variantes. La incompletud propia de todo quehacer intelectual es por tanto vivido desde este punto de vista en lo que hace a lo
que se define a sí mismo como el vértice argumental, el cual en los términos
disciplinarios que ha matrizado este ámbito de la comunicación, la sociología, se lo concibe con la imagen de la caja negra de la recepción, allí donde colocan
su enigma. Al no poder contar con el acceso a lo que producen los medios
masivos en sus emisiones se han manifestado generalmente dos caminos, uno es el de contar con este problema en lo más mínimo, como en los
estudios culturales norteamericanos, y la otra, la de seguir en la línea de
encontrar una forma de acceder a ello buscando un refinamiento en las
encuestas, en la forma de medir la percepción, etcétera. Una niega el
problema, la otra sigue creyendo en que es posible elucidarlo en los términos
en los que hoy se plantean.
Es claro que el corte sociológico de los estudios comunicacionales
adolece de un individualismo característico de la disciplina en su formación,
aunque no es de descontar que en planteos de esta clase como el de Max
Weber la subjetividad como dimensión de análisis ya está formulada, y el individuo más que un átomo sólo es posible en tanto se liga con otros por
lazos empáticos. Pero es cierto que lo que se ha impuesto en la matriz es la
imagen de un hombre en tanto alma encerrada en un cuerpo. El problema de
la masividad asecha, como ha asechado a la psicología social a principios del
siglo XX pero increíblemente no ha sido resuelto como en este último campo de saberes. La incompletud es así mal encarada, se la trata de debatir con las
herramientas del inductivismo ingenuo, el que toma a la estadística como
solución empírica de un malestar conceptual.
La incompletud de las ciencias de la comunicación vienen por el mismo lado por el que viene la de las ciencias humanas en tanto antecesoras
en su genealogía. Claro está que los fenómenos de masividad, característicos
de fines del siglo XIX hacia delante, constituyen la otra cara de esta misma
situación, la cara del lado del objeto: las vicisitudes del conocimiento objetivo
de la subjetividad por parte de la misma son las mismas que en las otras ciencias humanas pero en las de la comunicación se accede a este vértice
argumentativo, a este fundamento desfondado, a través de la imagen de las
características tomadas de objeto por las ciencias humanas –la cultura, la
lengua, la sociedad, la política, en el sentido durkheimano de tomadas como
cosas- que eran ahora en el nuevo contexto occidental masificadas tras un
proceso tecnológico en concreto, de las ideas acerca de lo masivo, de la acumulación de datos conseguidos sobre investigaciones sobre estos
fenómenos, tras los restos de las incógnitas sobre la naturaleza humana
desde lo que se considera como un proceso al que ha llegado la misma, que la
caracteriza de una manera particular como el resto de los otros procesos y
productos tomados de objeto por cada ciencia humana. En este caso, las tecnologías que hacen posible que la producción de un acontecimiento
humano de existencia localizable en tiempo y espacio pueda ser difundido a la
velocidad de la luz a una extensión que supera infinitamente... Este problema
está presente en un ensayo que puede ser considerado como uno de los acontecimientos del pensamiento que fundan este espacio epistemológico de las ciencias de la comunicación: La obra de arte en la era de su reproductividad técnica, escrito por Walter Benjamin en 1931. Este problema
es afrontado con toda la crudeza de la experiencia del nazismo, el cine de
propaganda y los efectos de su persuasión. A través del arte en tanto proceso
en el cual se concentra con más intensidad la actividad autopoiética de la subjetividad se estudia el proceso de masificación al que hacemos referencia.
El problema de lo masivo y de la creación que desciende hasta las
particularidades de la relación entre original y copia en los objetos del mundo
del arte da cuenta de un problema muchísimo más vasto que atañe a todo el
campo de las ciencias humanas, en tanto se debate en las arenas de la
naturaleza humana y lo hace en lo que toca a su especificidad radical, la capacidad de crear y recrear el mundo. Benjamin no necesitó con urgencia de
los números de las taquillas de cine para afirmar lo que afirmó. Esa no era la
metodología, la naturaleza de lo masivo se evidencia y se convierte por el ello
en evidencia, en dato empírico, no bajo la visión de átomos que se agrupan y
se agrupan cual bolitas en una gran bolsa, lo que está en juego, el objeto que se define desde su mirada, es la subjetividad como composiciones en
múltiples registros de disposiciones de la existencia, vectores que se anudan
en la singularidad de un cuerpo, que lo dotan de una conciencia y que abren
una trascendencia, un sujeto, agujero negro por el cual se pierden los
vectores que lo atraviesan, que le pasan. Qué es lo que pasa, es la pregunta
bien formulada, y si se quiere, cómo pasa lo que pasa. Aquella caja negra de la percepción mecanicista no deja de constituir la dirección hacia la
desintegración del argumento, la línea de fuga, la que no se deja aprehender
en el intento de proyectar sobre ella planos de cuantificación como forma de
dominarla. En este sentido Weber fue muy claro, el cientista humano, que
estudia los valores, que cree firmemente en el valor de los valores, no puede juzgar la calidad de los mismos en tanto fines aceptables o no, preferibles o
no, sino desplegar el conocimiento de los medios existentes para dicho
objetivo. De decretar cuál valor sostener, qué objetivos tomar y hacia el cual
dirigirnos, de ello se encarga no una disciplina ni un saber en particular, ello
surge de la propia experiencia de la existencia humana, sea entendida bajo la
forma de los conflictos y las reglas desde la sociología en lo que es su objeto la sociedad, sea en la forma de la vida según las visiones biologicistas que se
basan en las nociones de norma y función, sea bajo la forma de la dupla
significación y sistema que caracteriza el acercamiento a la naturaleza
humana a través del estudio del lenguaje. En las acepciones más corrientes,
de esto se encarga la propia sociedad.Es lo que define la salud de la misma, y es el sentido definitivo que las cosas toman. El arte de la polis lo tratará de
gestionar, y los cientistas y filósofos la integran, pero, en definitiva, el destino
sigue siendo algo que se escapa.
Un objeto de tercer orden: la subjetividad modulada
Parece tratarse de un objeto de tercer orden, en relación a los clásicos
objetos de sus antecesoras, las ciencias humanas y sus antecesoras a su vez.
Los semi-trascendentes como los llama Michel Foucault de la vida, el trabajo,
y el lenguaje –fundantes de la biología, la economía y la filología-, parecen ser de otra dimensión al lado de lo masivo. Los propios artículos que preceden a
los términos lo indican, de la o el a lo, a lo que refiere este artículo más que a
una sustancia es a una deixis, un movimiento, un desplazamiento. Estaríamos llegando al fondo de la cuestión, a la naturaleza humana tan
problemática, succionadora e iluminadora, no por el lado de una de sus
actividades esenciales como así se las concibió a las antes mencionadas, sino
por un movimiento diferente que pone la mirada en otro tipo de proceso el
cual atañe a los otros tres, los recoge a ellos por objetos y se constituye por tanto como una entidad de otro orden. Lo masivo es un estado de condiciones
que afecta a una sustancia puesta en dicha condición. Por supuesto que
podemos decir la masividad, pero ello sería el objeto de estudio de la
psicología social, híbrido que surge para atender a estos mismos fenómenos
pero en tanto sustantivos. Quizás por ello en las ciencias de la comunicación
sea tan importante la impronta de la psicología social la cual está presente en los planes de estudio además de la sociología a secas, y el espacio
epistemológico en el que se efectúan tanto los estudios de la teoría crítica
como de los estudios en comunicación de masas sea psico-sociológico con
toda claridad, por el horizonte teórico que se plantean, por los objetos que se
formulan, entre las enormes diferencias que las hacen ser tomadas como las dos vertientes del análisis de la comunicación desde las ciencias humanas
pre-existentes. Europeos y norteamericanos, con sus grandes distancias
cognoscentes, estudian fenómenos y procesos que acontecen en el producto
de la especie llamado sociedad y que pasan por una tecnología que altera la
correspondencia entre un antes y un después de una manera hasta ese
momento insospechada por lo general. No es de extrañar que el proceso se confunda con el producto, pues es que no se puede disociar este fenómeno.
Lo que sucede es que el establecimiento de puntos de vista, la constitución de
un saber conlleva también los errores, los fracasos y las marcas de
acontecimientos que desbordan su campo y lo impregnan de lo que fue su
devenir. A tal punto es así que sólo encuentra sus motivaciones legítimas en
el afuera de sí mismo, una corriente de pensamiento institucionalizada es de las formas que más cerca se encuentra de la inhibición, de un congelamiento
súbito, un enquistamiento, una atrofia de racionalización. Las disciplinas
entre sí y otro tipo de estrategias de conocimiento guardan relaciones mucho
más complejas que las de una simple taxonomía.
Quizás este proceso epistemológico pueda esclarecerse si lo
formulamos en la serie: sociología – psicología social – ciencias de la
comunicación. Lo mismo podemos hacer rastreando y cartografeando las
distintas fuentes que asisten en la confluencia de este estuario. Pero en este
caso nos enfrentamos ante la que considero como la hegemónica de entre todas las que fueron posibles en lo que caracteriza a las concretas y reales
ciencias de la comunicación con las que contamos en la actualidad. Es claro
también que los vicios, que las metáforas caducas, que los programas de
investigación secos y derruidos no sólo los transmiten y sostienen las teorías
hegemónicas, también las otras fuentes llenan el espacio de conocimiento viciándolo de viejas manías, así como de las fertilidades que lo hacen ser
viable. Algunas de estas series además se constituyen por heterogéneas
configuraciones epistémicas, disciplinas y programas de investigación con
tendencias o quizá algún proto-paradigma. Por ejemplo, una serie subalterna
del campo de las ciencias de la comunicación es la que lo liga con la
antropología sociocultural. No es a través de una disciplina que se llega al estuario de la comunicación sino que es a través de un capítulo particular del
plan general de la antropología, la llamada antropología simbólica era una
especie de área de estudio más que una disciplina emergente o siquiera una subdisciplina, como lo eran la bioantropología y la arqueología en la versión
norteamericana, ya que para los europeos esta última surgió como una
técnica de otra disciplina, la historia.
Volviendo por tanto a la serie que describe el trayecto hegemónico en el estuario de las ciencias de la comunicación, el canal principal, podemos
apreciar lo que implica la transformación gnoseológica efectuada en las tres
instancias epistémicas planteadas: sociología – psicología social – ciencias de
la comunicación. Primeramente, en sociología también tenemos tendencias
hegemónicas y subalternas, la predominante para comprender su carácter, tenemos que esbozarla en términos aún más antiguos, retrotraernos en el
tiempo e ir hasta la filosofía política y la moral de los siglos XVII y
principalmente XVIII. Una dicotomía oponía entonces a los llamados
asociacionismo y atomismo. La sociedad concebida según la metáfora de los
átomos o de las redes, una de ellas se impone a pesar de que entre sí
comparten tanto, y sobre su imagen su constituye un suelo positivo desde donde entrarle a la naturaleza humana, desde una entidad que la produce y
que es producto de la misma, un semi-trascendente, segregado por su naturaleza y extraño a la misma: la sociedad o «socius». De la naturaleza de lo
social se coagula y condensa la sociedad como concepto, como objeto, como
tipo ideal, siguiendo en particular esta metáfora que define los contornos y
predetermina la mirada a la vez que la guía. Posteriormente, esta sustancia social concebida como átomos relacionados no puede retener el conflicto que
le ocasionó la emergencia de las primeras manifestaciones del capitalismo
industrial; la psicología a su vez está experimentando algo similar, a pesar de
que uno de los fundadores de esta nueva disciplina, la psicología social, fuera
el mismo Freud. Algo así como lo quiso o le salió formular a Saussure con la semiología. Pero en este caso es una típica subdisciplina como las que
describe Kuhn, que no son todas, sino algunas como la bioquímica. El
binomio individuo-sociedad, punto-segmento, era convertido en un objeto
bajo la forma de la intersubjetividad, la misma fórmula que existía dentro de
la sociología como forma subalterna, las llamadas teorías del interaccionismo
simbólico fundadas en una filosofía fenomenológica. Y por último, las ciencias de la comunicación hacen de esta intersubjetividad, superadora del binomio
individuo-sociedad heredado de la metáfora atomista, un objeto al que le pasa
algo nuevo, la intersubjetividad es producida según procedimientos que,
escapando de las limitantes espacio-temporales que la fenomenología
kantiana podía darse lugar, permiten una mutación no antes experimentada.
Vaz Ferreira en ese sentido, en Moral para periodistas, define a la
prensa como una máquina caracterizada por la descomunal, así dice,
diferencia entre la causa y el efecto, diferencia que no duda también el
calificar de monstruosa. En los términos deleuzianos es lo que se denomina un proceso de desterritorialización. Las ciencias de la comunicación estarían
tratando de estudiar por tanto a la naturaleza humana según sus creaciones
que son necesidades pero además embarcadas en el proceso de
desterritorialización. La sociedad en primer término por lo antes descrito,
entendida como intersubjetividad en segundo término, pero dando un lugar
siempre para la cultura, la política, y para todo objeto de una ciencia
humana, es estudiada en el proceso de su expansión tendiente a la velocidad
de la luz.
Evidentemente esto acarrea un problema central en todo pensamiento
occidental, y es que, si las ciencias humanas todas ellas ya se disponían en el
espacio mismo de la representación, y por eso mismo se ponía en crisis a la
misma con los conocimientos que estas generaban, las ciencias de la comunicación acceden al nivel del estudio de la virtualización de la representación. El otro gran canal, que no es ni hegemónico ni subalterno, lo
supieron ser en la década de los sesenta del siglo pasado, los estudios sobre
la representación, algunos llegados de disciplinas como la lingüística, la
lógica, el estudio de la significación y la semántica; la vertiente de los estudios
semióticos terminan de dar forma al estuario, consistencia a las argumentaciones que allí se tejan. La disposición de la sociología y de la
semiótica son distintas entre sí, una se asemeja a las agujas de cocer y la otra
a la lana con la que se cose. Mientras la primera es tomada en todo su
carácter disciplinar, doctrinal, atañe más al modelo metodológico de
aplicación empírica más que a los conceptos que sostengan una investigación
de este tipo. De esta manera no hay una fluida disposición de principios y nociones metafísicas con un instrumental metodológico, existen distorsiones
muy graves, una deriva que no es conceptual en sí misma, una deriva que
tiene más que ver con los efectos de la virtualización que con otra cosa, o si se
quiere, nuevamente, es la otra cara, la del objeto de esta realidad
epistemológica. El instrumento, las agujas, y la materia, la lana, constituyen virtualmente a la prenda que se puede manufacturar. Virtualmente está allí, y
cuando la prenda está confeccionada, es la lana hecho a través de las agujas
que tomadas en las manos bailan configurando una trama que enreda y
contiene a sí misma y se convierte en una cosa, en un objeto acabado. El
mismo proceso que tiende hacia la formalización, que describe Foucault, desde las matemáticas a la literatura en lo que significó el giro lingüístico,
encuentra en este sentido su presencia en este espacio de saberes.
El fenómeno de la modulación de la subjetividad responde a la
presencia de las máquinas en la vida de una manera irreversible. Una
máquina genera subjetividad en tanto la modula. Es que la modulación es la virtualización de la subjetividad, presente en la herramienta, en el aparato
técnico, que nunca ha dejado de ser él una síntesis de la subjetividad misma, como diría Guattari, «hiper-desarrollada». Esa monstruosa disociación de la
causa y el efecto que atemorizaba a Vaz Ferreira en la prensa del Uruguay de
principios del siglo XX, es esta dimensión de lo virtual que las ciencias de la
comunicación sin poderlo ver con claridad tienen como plano de consistencia.
Y allí radica el problema, cómo puede ser el plano de consistencia,
cómo puede fundarse un territorio sobre, con, entre, las formas de una
desterritorialización, máxime un territorio disciplinar, o más extensamente, un espacio de enunciación producido por la voluntad de saber, que demanda
una verdad, un fundamento. El objeto de las ciencias de la comunicación es
todo aquél objeto de toda aquella ciencia humana precedente puesto en el
proceso de la masificación de su exhibición, su consumo, su acceso, es decir,
siendo objeto del mecanismo de la amplificación (que implica recorte,
enmarque y direccionalidad claro está) telemática en sus diferentes formas y velocidades tendentes al tiempo real. En última instancia no es ya el Hombre,
ni el individuo, ni tan solo el sujeto, sino la subjetividad el objeto de estudio
que tienen, pero en lo que hace a sus empiricidades, sus prácticas, sus actividades trascendentes y contingentes a la vez que la definían: hacerse de
significaciones, de maneras de subsistir y producir en tiempo y espacio. La
crisis de la representación, de la constitución ontológica de un universo
existencial definido por un espacio homogéneo y trasparente de fluidez
perfecta, viene dada en el propio modelo antropológico heredado del siglo XVII con lo que fue su crítica radical efectuada por la fenomenología un siglo
después. La escisión del hombre entre lo trascendente y lo inmanente, la
imposibilidad de conocer aquello que sí se sabe le antecede y le condiciona,
imperativamente, dispone a la vida, al trabajo, al lenguaje, como objetos de
investigación que pueden explicar la naturaleza humana al mismo tiempo que
son ellos, concientemente, productos de su actividad, y por tanto relativos. Los procesos por los que la humanidad trascurre en el último siglo implican
esta transformación de la subjetividad que bajo el manto de la denominación
comunicación han encontrado un sitio donde ser enunciadas como posibles
objetos de un saber. Esto es lo que hicieron los de la llamada Universidad
Invisible, los de Palo Alto. La insistencia en el proceso de retroalimentación tomado de la cibernética, junto a la teoría de los tipos lógicos, que se concilia
porque se opone tan claramente diciendo lo mismo con muchísimo de la base
de las semióticas, así como de la hermenéutica.
Es por esto evidente, así lo considero, que quienes participan en este estuario de las ciencias de la comunicación, en particular los que se preparan
y estudian en dicho ámbito, mantengan un conflicto constante con la
reflexión científica. Ante un producto televisivo, el receptor no es un indefenso
ni un simple observador, en el producto comunicado de esta manera está
presente virtualmente una modulación de la subjetividad, algo más abstracto
que un puede ser, al que llegaríamos gracias a una encuesta por ejemplo. La percepción constituye parte de este proceso y no es una constante. En las
ciencias de la comunicación, por efecto de un tipo particular que produce la
masificación, la que sería en concreto la telecomunicación, la naturaleza
humana es estudiada en su dimensión de realidad y de posibilidad, pero
además de virtualidad. Claro está que podremos encontrar estos mismos problemas en otras épocas y contextos, y la genealogía que esbozamos puede
profundizarse como lo han hecho ya algunos trabajos como el de Mattelart y
Mattelart. Lo importante aquí es que si se busca un pensamiento
determinado, que parece no ser posible según los propios participantes del
mismo, habría que trabajar sobre esta dimensión de la subjetividad que se
amplía, tras una experiencia concreta y contingente por la pasamos en estos tiempos, en todo lo que se anticipaba anteriormente, y para ello necesitamos
un tipo de pensamiento que quizás no es del tipo del de las ciencias humanas
clásicas.
Vayamos a la experiencia que en tanto afecto engloba, como condición
tanto de inmersión como de distanciamiento, del aparato conceptual para
producir conocimiento en ciencias humanas. De todas las experiencias y
formas empíricas existentes, el meollo se ubica en la relación entre un
mensaje emitido a distancia desde un punto y recepcionado al unísono o no,
por un grupo de puntos, donde puede darse además la re-transmisión, -lo permite la representación como de costumbre, que cuenta con la técnica y los
materiales para conseguirlo-. La experiencia particular de vivir en un mundo
de masividades mediáticas aunque no lo parezca está sosteniendo un punto
de vista nuevo, toda comunicación será evaluada, percibida y concebida según esta instancia contemporánea, en diferentes grados de concienciación,
es decir, en formas más o menos subyacentes que otras. Creo que en este
sentido podemos apreciar la propuesta que lanzara Regis Debray, cuando
bautiza a la mediología como la ciencia del transmitir. A una transmisión, en
relación a un lenguaje, a una cultura, a una sociedad, es evidentemente un fenómeno infinitamente más contingente y al mismo tiempo más extensivo,
profundo en sus efectos. Los productos humanos de existencia si no se
transmiten de alguna manera pierden su naturaleza a pesar de que no dejen
de existir en alguna forma inscrita, en determina huella. Es muy sugestivo al
respecto en propio método de Debray, nos vehiculiza en líneas genealógicas
de afectos concentrados en productos culturales (la mediología se plantea explícitamente entre la antropología y la historia), conocer la transmisión es
un transitar entre formas que permiten la difusión en diferentes formas
combinadas con la difuminación.
En ese sentido vayamos a esa experiencia, a qué sucede allí. En primer lugar lo masivo acentúa el modelo de comunicación de la bola de
billar, el cartesiano, el del diagrama emisor-canal (transmisión)- receptor,
frente a la cosmovisión panteísta al estilo spinozista, fenómeno central en este
tema muy desarrollado por Lucien Sfez. Esto caracteriza al estudio de la
subjetividad por parte de sí misma, los efectos de un conocimiento en el objeto, que es la misma subjetividad. Nuestra civilización se plantea entonces
según modelos comunicacionales de estos dos tipos de horizontes, y ello
transforma al sujeto. Es una nueva experiencia, y por tanto, la filosofía
fenomenológica que funda la antropología filosófica de la modernidad se
tambalea, y con ella, las perspectivas de todas las ciencias humanas.
Efectivamente, somos receptores de una cadena de este tipo, así operan la imprenta, la radio, la televisión, Internet, y esto modifica la subjetividad
misma que engendró estas objetivaciones. No es de descontar el temor de
Walter Benjamin, de toda la teoría crítica, como el sobrado optimismo de un
Lazarfeld ante los mercados que esto inaugura, los poderes que conlleva. Lo
que quizá no se había podido exponer con claridad, era la virtualidad que se inauguraba en estos acontecimientos. Además de la realidad, de los contextos
de emisión y recepción, de los canales y la transmisión gracias a otros
contextos intermedios; además de lo posible, que en este caso era donde se
instalaba la tragedia, donde se estaba indefenso ante una aguja hipodérmica
o se tenía la conciencia absoluta como para elegir libremente, se estaba
desarrollando una experiencia más profunda en la cual se daban las transformaciones más significativas de la subjetividad.
La subjetividad no es determinada en sus posibilidades estrictamente
sino que es modulada, se le plantean virtualmente diferentes realidades co-presentes, se da un proceso de esquismogénesis, de ruptura de mundos, «metalepsis» lo llama Greimas. Y este último estudia este proceso en la
literatura, no se trata entonces de nada nuevo desde que pudimos desarrollar
tecnologías en la que se transporte un acervo experiencial, desde las oscuras
relaciones con el lenguaje y la imaginería. La cuestión es que para poder
pensar y producir unas ciencias de la comunicación, hay que investigar alcanzando la dimensión de lo virtual, creo que por allí se avanzaría. Y el
problema de cómo pensar lo virtual afecta al propio pensamiento en tanto se
enfrenta a un fenómeno que lo constituye. Cómo podemos saber acerca de lo
que una comunicación es, un acontecimiento de producción de virtualizaciones de los productos de la subjetividad hacia sí misma;
acontecimiento que en sí escapa a un espacio-tiempo particular, que se
constituye en una desterritorialización. Todo con lo que contamos, nuestras
herencias disciplinares, nuestras herramientas conceptuales y metodológicas, son de las de mayor utilidad, nuestras «cajas de herramientas». Pero debemos
avanzar en una indagación que responde a una experiencia de la subjetividad aún no muy asida, lo que implica la creación de un conocimiento nuevo sobre
una experiencia que nos modula cada vez más. En las ciencias de la
comunicación se piensa en las imágenes, en la realidad de la realidad, en
aquella parte del lenguaje que tiene traducibilidad, nos exige un estudio de la
subjetividad que se encontraba ya anunciado en múltiples teorías y en otras formas disciplinares, tendencias filosóficas y programas de investigación. Lo
primero por tanto será comprender que la forma de la bola de billar, la
metáfora mecanicista de la comunicación, no sólo es una visión subsidiaria
de un concepto, es una realidad en tanto diagramación y ejecución de los
medios masivos según esta concepción.
Salirnos de este modelo de átomos y cajas negras, no nos evita
encontrarnos con la incompletud, con lo inacabado. Todo conocimiento se las
ve con este principio. La cuestión es que más que en ningún otro entorno
conceptual, más que espacio, duración de pensamiento, las ciencias de la
comunicación se entrometen con la subjetividad en su estado infinitesimal, en el abismo existencial de velocidades de fuga, que nos coloca ante la
virtualización de su existencia, con todas las posibilidades y a su vez,
virtualidades que ello inaugura. Y a esto es justamente a lo que no podemos
alcanzar con el modelo mecanicista, ni con su dialéctica con el modelo
organicista, fechado más o menos en la misma época, el siglo XVII. Los problemas de la articulación entre la semiótica y la sociología que Morley
formula en sus investigaciones, es la misma que existe cuando no podemos
integrar en un mismo estudio la emisión, la transmisión y la recepción, una
imposible saturación de estos componentes y más aún la inarticulación que
se desprende constituye la vivencia de esta incompletud en el estado actual
del conocimiento en este estuario de lo comunicacional.
Por un juego paradójico, «comunicación» encuentra hoy su sentido más
antiguo, el de poner-en-común, com-partir, el de la común-unión mística en
una nueva fascinación producida por una tecnología diferente, hiper-
desarrollada. Actualmente la comunicación posee su estatuto incuestionable por el hecho de que existe algo que compartimos, algo en común entre todos
pues los medios masivos han desarrollado esta posibilidad hasta lo
impensable. Más allá de las sutiles diferencias, muy pertinentes y
enriquecedoras, entre conceptos como el de comunicación, información,
transmisión, el hecho es que el fenómeno en sí no está puesto en duda bajo ninguna mirada enjuiciadora. El estatuto del objeto como objeto está dado en
el contexto actual de los saberes más variados, como decíamos gracias a la
experiencia de la masividad. Que esta conduzca a una homogeneización
creciente y acumulativa no se va de sí, a veces se quiere caracterizar la
positividad que implica la proliferación en tanto heterogénesis en la misma
utilizando para nombrarla la palabra ‗multitud‘, pero se trata en definitiva de
lo mismo, solo, que se reconoce un esfuerzo por superar los estrictos
reduccionismos capitalísticos como en el caso de Negri.
Estas ciencias desbordan este parámetro matrizal para ellas mismas y
reinterpretan todo fenómeno como tal, es el proceso más corriente de
cualquier saber disciplinar: lo virtual no es nada nuevo y es lo más nuevo a la
vez. Llevan también la marca de su objeto, lo espectral de las imágenes que estudia, lo efímero de sus apariciones, desplazándose entre los restos de la
representación moderna que ya no es más un espacio transparente de
circulación, si alguna vez lo fue, pero que sigue siendo el entorno –ahora
desmontado, agujereado, fisurado y evanescente- del pensar en tanto
acontecimiento.
Parecería que el ámbito de las ciencias de la comunicación es
especialmente sensible a poner en crisis esta manera de relacionamiento y
construcción de conocimiento contemporáneo. Y es que la transdisciplina le
vino dada en su nacimiento y la nostalgia por el eco de un pasado del que provienen sus gérmenes murmura la necesidad de una suerte de unidad
perdida. Mientras en otros ámbitos intelectuales la transdisciplinariedad se
bate a duelo con arcaísmos y dogmatismos de toda índole, en las ciencias de
la comunicación se vive en ella y se la padece. Quizá se trate de explicitar lo
latente, de gestionar un proceso que ya está instalado; no lo sabemos, se necesita seguir investigando al respecto.
DATOS SOBRE EL AUTOR
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
AAVV. (2003) Comunicación y Universidad. UdelaR – Cs. de la Comunicación,
Montevideo. ALESSANDRIA, Jorge (1996) Imagen y metaimagen. Buenos Aires. Of., de
Public. UBA. BACHELARD, Gastón (1948) La formación del espíritu científico. Hacia un
psicoanálisis del conocimiento objetivo. Buenos Aires. Losada. BADIOU, Alain (1990) Manifiesto por la filosofía. Buenos Aires. Nueva Visión.
BARTHES, Roland (1978) Roland Barthes por Roland Barthes. Caracas. Monte
Ávila. BATESON, Gregory. (1991). Pasos hacia una ecología de la mente. Una
aproximación revolucionaria a la autocomprensión del hombre. Buenos
Aires. Planeta-Carlos Lohle, BAUDRILLARD, Jean. (1993). Cultura y simulacro. Barcelona. Cairos.
BENJAMIN, Walter (1967) La obra de arte en la era de su reproductividad técnica, en Discursos interrumpidos, Madrid. Taurus.
-----------------------Tesis sobre filosofía de la historia y La tarea del traductor, en Ensayos escogidos. Buenos Aires. Sur.
BOURDIEU, et alt. (1991) El oficio del sociólogo. Presupuestos epistemológicos.
Siglo XXI, México. ------------------------El oficio de científico (2003). Barcelona. Anagrama.
CAMPBELL, Jeremy. (1989) El hombre gramatical. Información, entropía, lenguaje y vida. México. FCE.
CRUZ, Manuel (comp.) (1997). Tiempo de subjetividad. Barcelona. Paidós. DEBRAY, Régis. (1994). Vida y muerte de la imagen. Historia de la mirada en
Occidente. Barcelona. Paidós.
-----------------------Introducción a la mediología (2001). Barcelona. Paidós.
DELEUZE, Gilles (1986) Empirismo y subjetividad. La filosofía empirista de David Hume. Gedisa, Barcelona.
--------------------Conversaciones 1972-1990. (1996) Barcelona. Pre-textos.
DELEUZE, Guattari. (1993). ¿Qué es la filosofía?. Barcelona. Anagrama
FEYERABEND, Paul. (1993) Contra el método. Esquema para una teoría anarquista del conocimiento. Barcelona. Planeta- De Agostini.
FOUCAULT, Michel. (1997) Las palabras y las cosas. Una arqueología de las ciencias humanas. México. Siglo XXI.
-------------------Arqueología del saber. (1999) México. Siglo XXI.
-------------------El orden del discurso (1987). Barcelona. Tusques.
GADAMER, Hans-Georg. (1977) Verdad y método. Salamanca. Sígueme.
GUATTARI, Félix. (1996) Las tres ecologías. Barcelona. Pre-textos,
HABERMAS, Jurgen. (1990) Pensamiento posmetafísico. Madrid. Taurus.
HUME, David. (2001) . Tratado de la naturaleza humana. Libros en la Red,
Diputación de Albacete – Albacete. Servicio de Publicaciones – Gabinete
Técnico. KANT, Immanuel. (1987). Crítica a la razón pura. Madrid. Losada.
KUHN, Thomas. (2002) El camino desde la estructura. Ensayos filosóficos 1970-1993. Barcelona. Paidós.
LAKATOS, I. y MUSGRAVE, A. (edit.) (1975) La crítica y el desarrollo del
conocimiento científico. Barcelona. Grijalbo.
MATTELART A. y MATTELART M. (1997) Historia de las teorías de la comunicación. Barcelona. Paidós.
MORIN, Edgar. (1992) Introducción al pensamiento complejo. Barcelona
Gedisa. ------------------ (1997) El método. Las ideas, Vol. 4. Madrid. Cátedra.
NIETZSCHE, Fredrich (1999) La Gaya ciencia. Madrid. Alba.
POPPER, Karl. (1979) Conjeturas y refutaciones. El desarrollo del conocimiento científico. Buenos Aires. Paidós.
RONCHI, Rocco. (1996) La verdad en el espejo. Los presocráticos y el alba de la filosofía. Madrid. Akal.
SERRES, Michel (comp.) (1991) Historia de las ciencias. Madrid. Cátedra.
SFEZ, Lucien. Crítica de la comunicación. (1995) Buenos Aires. Amorrortu.
VAZ FERREIRA, Carlos. (1963) Moral de periodistas, en Moral para
intelectuales. Cámara de Representantes –Montevideo. ROU.
VIRILIO, Paul. (1996) El arte del motor. Aceleración y realidad virtual. Buenos
Aires. Manantial
CAPITULO 4
LA COMUNICACIÓN Y SUS MODELOS
Anna Estrada Alsina Miquel Rodrigo Alsina
Empecemos con una narración de Jorge Luis Borges (1981: 143-144):
―…En aquel Imperio, el Arte de la Cartografía logró tal Perfección que el mapa
de una sola Provincia ocupaba toda una Ciudad, y el mapa del Imperio, toda
una Provincia. Con el tiempo, esos Mapas Desmesurados no satisficieron y los Colegios de Cartógrafos levantaron un Mapa del Imperio, que tenía el tamaño
del Imperio y coincidía puntualmente con él. Menos Adictas al Estudio de la
Cartografía, las Generaciones Siguientes entendieron que ese dilatado Mapa
era Inútil y no sin Impiedad lo entregaron a las Inclemencias del Sol y de los
Inviernos. En los desiertos del Oeste perduran despedazadas Ruinas del
Mapa, habitadas por Animales y por Mendigos; en todo el País no hay otra reliquia de las Disciplinas Geográficas. Suárez Miranda: Viajes de varones prudentes, libro cuarto, cap, XLV, Lérida, 1658.‖ Recordemos que el título de
la narración de Borges es, significativamente, ―Del rigor en la ciencia‖. He ahí
la paradoja: si el rigor de la ciencia lleva a hacer un modelo que reproduce
punto por punto la realidad, la ciencia se vuelve inútil.
Un modelo es un plano de la realidad13. No se puede pedir a un modelo que tenga en cuenta todos los elementos existentes en la realidad
porque sería innecesario e inútil. Sería innecesario, porque no vale la pena
hacer una copia exacta de la realidad si ya tenemos la propia realidad. Sería
inútil, porque la realidad es tan compleja que un modelo que diera cuenta de
todos sus elementos sería inmanejable. Así pues, debe quedar claro que un
modelo es una representación simplificada de la realidad. A un modelo no se le puede pedir más de lo que es: un instrumento que pone de manifiesto
determinados elementos que considera significativos del fenómeno analizado.
Por ello, todo modelo es un mirada reduccionista de la realidad. El problema
no es tanto este reduccionismo en sí mismo, sino que no se sea consciente del
mismo y que el modelo se autorepresente como una propuesta omnicomprensiva de la realidad. Además, gracias a esta focalización, también
es una mirada esclarecedora de ciertos aspectos de la realidad. Como afirma
Morin (1997:143) ―la simplificación es necesaria, pero debe ser relativizada.
Es decir, que yo acepto la reducción consciente de que es reducción, y no la
reducción arrogante que cree poseer la verdad simple, por detrás de la
aparente multiplicidad y complejidad de las cosas."
13 No vamos a entrar en una discusión ontológica sobre el concepto de realidad, pero téngase en cuenta
que las ciencias construyen sus objetos de estudio. Por consiguiente, sobre todo desde una perspectiva
interpretativa, es claro que la realidad es una realidad construida (Rodrigo 2001:163-182).
Recordemos que un modelo no sólo implica una descripción
simplificada de la realidad, sería el plano del cuento con el que iniciábamos este texto, si no también una explicación de la realidad descrita, que sería el
principio racional que sustenta el modelo. En definitiva, un modelo no es más
que un instrumento de interpretación de la realidad. Los modelos son
construcciones realizadas por investigadores. No deja de ser significativo que
los modelos, en la mayoría de las ocasiones, son conocidos por el nombre de los investigadores que los proponen. Evidentemente los investigadores tienen
intereses y objetivos distintos, por ello sus modelos son distintos. Para
comprender una realidad heteróclita, en la que intervienen muchos elementos
comunicativos distintos, y compleja es necesario un instrumento organizador
que permita descubrir la estructura de esta realidad para hacerla
aprehensible. Un modelo es una construcción teórico-hipotética de la realidad. Es un postulado de interpretación de la realidad: describe y explica
la realidad definida. Esta descripción y explicación se hace a partir de un
principio racional que es el que da congruencia al modelo. Este principio
racional es el que determinará cuáles son los elementos significativos para el
modelo y cuáles no van a tener en cuenta. En cada momento histórico los modelos han cumplido distintas
funciones. Por un lado, cada modelo intentaba dar explicación a los
cuestionamientos que su objeto de estudio le planteaba. Por otro lado, cada
modelo reflejaba y coadyuvaba a la evolución de las teorías de la
comunicación.
A la hora de establecer una selección de los principales modelos de la comunicación es difícil por varios motivos. En primer lugar porque los
modelos existentes de la comunicación son bastante numerosos y en segundo
lugar porque los criterios de relevancia siempre pueden ser discutibles. En
este texto vamos a seleccionar cuatro modelos que nos parecen
representativos de la evolución de las teorías de la comunicación. Así,
veremos brevemente la historia de la investigación, el papel que cumplió cada modelo en su momento y la perspectiva desde la que abordaba el estudio de
la comunicación.
Hacia la legitimación académica
Las teorías de la comunicación necesitaron, al igual que cualquier
disciplina académica una legitimación para ser considerada en el ámbito de la
ciencia.
Recordemos que la modernidad europea se fundó en el racionalismo.
Como señala Toulmin (2001: 152-153) ―Los tres sueños de los racionalistas resultan, pues, aspectos de un sueño más amplio. Los sueños de un método
racional, una ciencia unificada y una lengua exacta se unen en un único
proyecto. Todos se proponen ‗purificar‘ las operaciones de la razón humana
descontextualizándolos; es decir, divorciándolos de situaciones históricas y
culturales concretas.‖
En este sentido Morin (1994:68) nos recuerda "...en el siglo XX, hemos
asistido a la invasión de la cientificidad clásica en las ciencias humanas y
sociales. Se ha expulsado al sujeto de la psicología y se lo ha reemplazado por
estímulos, respuestas, comportamientos. Se ha expulsado al sujeto de la
historia, se han eliminado las decisiones, las personalidades, para sólo ver
determinismos sociales. Se ha expulsado al sujeto de la antropología, para ver
sólo estructuras, y también se lo ha expulsado de la sociología." A mediados del siglo XX el sistema de los medios de comunicación de
masas (prensa, radio y televisión) ya constituía un fenómeno social digno de
la máxima atención. Se planteaba pues el abordaje del mismo desde el ámbito
científico (Estrada y Rodrigo 2005). De ahí la importancia del modelo de
Shannon y Weaver, que desde la teoría matemática de la comunicación, plantearon el primer modelo, en 1949, que ayudaría a consolidar la teoría de
la comunicación dentro del ámbito de las ciencias sociales.
A mediados del siglo XX, de acuerdo con los principios de la
modernidad, para que una disciplina fuera considerada científica debía
aproximarse a las ciencias naturales, aunque también se aceptaba la
existencia de otro campo, el de las humanidades, en que los requisitos eran distintos. Dentro del ámbito de la comunicación se dan ambas tradiciones: la
científica y la humanística. Según esta última la comunicación sería una
forma de conocimiento y de expresión, como la filosofía o el arte. Pero para los
que consideraban que la ciencia de la comunicación era una de las ciencias
sociales, como la sociología o la economía, se hacía imprescindible la legitimación científica que le podría aportar un modelo matemático de la
comunicación.
Para comprender mejor la génesis de este modelo debemos destacar
dos factores. En primer lugar, recordemos la influencia del matemático
Norbert Wiener, al que se le considera el fundador de la cibernética y que fue
uno de los maestros de Shannon. La cibernética trata cómo un estímulo se transforma en información (input) y cómo el sistema receptor reacciona con
una respuesta (output).
En segundo lugar hay que tener en cuenta el contexto. En 1966,
Wiener (1972: 50) señalaba: ―Si los siglos XVII y la primera parte del XVIII
fueron la edad de los relojes y el final del siglo XVIII y el siglo XIX fueron la
edad de las máquinas de vapor, el presente es la edad de la comunicación y el control.‖ A mediados del siglo XX el desarrollo de las telecomunicaciones era
fundamental y se hacia necesario la existencia de algún modelo científico que
diera cuenta de esta nueva realidad.
La propuesta de Shannon y Weaver, basada en el paradigma de la
teoría matemática de la comunicación, fue pionera y ha influido notablemente
en los estudios de comunicación y muchos de los modelos que le siguieron son deudores de él, por ejemplo los dos próximos modelos.
Una de las causas del éxito de modelo de Shannon y Weaver fue que
sintonizaban claramente con el esquema Estímulo-Respuesta del
conductismo, aproximación dominante a principios del siglo XX. El esquema
E-R fácilmente se puede convertir en el modelo canónico de la comunicación E-M-R que ha dominado largamente la teoría de la comunicación
funcionalista. Como apunta Abril (1997: 21) ―Las corrientes funcionalistas y
conductistas de la sociología y de la psicología social fueron especialmente
sensibles al hechizo ‗económico‘ del modelo ‗E-M-R‘…‖
El modelo de Shannon y Weaver aunque se centraba en un aspecto
concreto de la comunicación: la eficacia en la transmisión de mensaje, sin embargo se partía de una concepción amplia del fenómeno comunicativo.
Weaver (1981: 20) consideraba la comunicación como el ―conjunto de
procedimientos por medio de los cuales un mecanismo (…) afecta a otro
mecanismo.‖. Como puede apreciarse esta idea sintoniza perfectamente con
uno de los elementos fundamentales del proceso de comunicación como es su
capacidad de influencia. Aunque para Weaver (1981: 20) en la comunicación
hay que distinguir tres problemas distintos y sucesivos. El primero es un problema técnico, el segundo es semántico y el tercero es de efectividad:
- Primer problema: ¿Con qué precisión se pueden transmitir las señales de la
comunicación?
- Segundo problema: ¿Con qué precisión los mensajes son recibidos con el
significado deseado?
- Tercer problema: ¿Con qué efectividad el significado recibido afecta a la
conducta del destino en el sentido deseado por la fuente de la información?
Para la teoría matemática de la comunicación el problema técnico es el
problema fundamental, porque si la transmisión no se produce eficazmente,
de hecho, los otros problemas ni se plantean. En definitiva como señala
Weaver (1972:36) ―los problemas que han de estudiarse en un sistema de
comunicación tienen que ver con la cantidad de información, la capacidad del canal de comunicación, el proceso de codificación que puede utilizarse para
cambiar un mensaje en una señal y los efectos del ruido.‖
Fuente: Shannon y Weaver (1981)
Como puede apreciarse el proceso de la comunicación se inicia en la
fuente del mensaje que es la que genera el mensaje o mensajes a comunicar.
La fuente de información selecciona a partir de un conjunto de posibles
mensajes el mensaje escogido. A continuación, el transmisor opera sobre el mensaje y lo codificará transformándolo en señal capaz de ser transmitida a
través de un canal. El canal es simplemente el medio utilizado para la
transmisión de la señal desde el transmisor hasta el receptor. Es el medio que
permite el paso de la señal, y es precisamente en el canal donde puede incidir
la fuente del ruido. Es posible que en el proceso de transmisión de la señal, a través del canal, se agreguen a ésta una serie de elementos que no son
proporcionados intencionalmente por la fuente de la información, esto es el
ruido. Cuando la señal es recibida por el receptor se lleva a cabo la operación
inversa a la del transmisor reconstruyendo el mensaje a partir de la señal. El
receptor recibe la señal y la transforma de nuevo a su naturaleza original de
mensaje, al que se habrá podido añadir eventualmente los ruidos anteriormente señalados. El destino es el punto final del proceso de la
comunicación. El destino es el ente al que va dirigido el mensaje.
Lo importante en este modelo es que la señal se descodifique en el
transmisor de forma adecuada para que el mensaje codificado por el emisor
sea el mismo que es recibido por el destino. Uno de problemas que nos plantea este modelo es el propio éxito que
tuvo más allá de su ámbito disciplinar. Las extrapolaciones a otras disciplinas
hicieron que, en muchas ocasiones, no cumpliera las expectativas
depositadas en su capacidad explicativa de un fenómeno tan complejo como
la comunicación.
Sin embargo, una perspectiva que el modelo de Shannon y Weaver no desarrolla explícitamente pero que seguramente sería su proyección lógica
dentro de las ciencias de la comunicación es el determinismo tecnológico:
desde las propuestas de Marshall Mc Luhan hasta la irrupción de Internet en
el mundo de la comunicación.
La consolidación sociológica
Una de las disciplinas que ha jugado un papel muy importante en la
consolidación de los estudios de la comunicación ha sido la sociología. Así,
durante mucho tiempo, la distinción entre sociología de la comunicación y teoría de la comunicación era bastante borrosa. Como señala Moragas
(1985:15) ―Durante muchos años, ‗investigación de la comunicación de
masas‘ fue sinónimo de ‗sociología de la comunicación de masas‘ y viceversa.
Esto fue así sobre todo en el ámbito norteamericano, sin duda el de mayor
influencia internacional.‖
Uno de los autores precursores en la investigación de la comunicación desde las ciencias sociales fue Harold Lasswell que, a mediados del siglo XX,
planteaba el estudio de la comunicación a partir de sus conocidas preguntas:
―Quién dice qué, por qué canal, a quién y con qué efectos‖. Pero hay que
recordar que de estas cinco preguntas la que va a dominar las
aproximaciones de la sociología a la comunicación es la que hace referencia a los efectos.
Como señala Schramm (1982:19) "Las investigaciones sobre
comunicación, en consecuencia, se refieren a cómo se puede ser efectivo en la
comunicación, cómo ser comprendido, cómo ser claro, cómo utilizan las
personas los medios efectivos de comunicación, cómo pueden entenderse
entre sí las naciones, cómo puede usar la sociedad los medios de masa con mayor provecho y, en general, cómo funciona el proceso básico de la
comunicación‖. Como puede apreciarse muchos de estos problemas hacen
referencia a la influencia de la comunicación.
El modelo que quizás ejemplifica mejor la impronta de la sociología en
los estudios de la comunicación es el que propuso Wilbur Schramm, en 1954. Schramm fue sin duda uno de los principales divulgadores de la Mass Communication Research, la investigación dominante de la comunicación de
masas norteamericana. Uno de los autores más señeros de esa tradición
investigadora es sin duda Paul F. Lazarsfeld, de cuyas aportaciones da cuenta
el modelo de Schramm.
Schramm propone distintos modelos que van desde el más simple de
la comunicación interpersonal hasta el de la comunicación de masas. Por nuestra parte comentaremos, simplemente, este último.
Fuente: Schramm (1954)
Para Schramm el medio de comunicación de masas es un sujeto
comunicador que, al igual que la persona, es un descodificador, intérprete y codificador. Es decir, un mass media es un receptor de acontecimientos que
codifica e interpreta, de acuerdo las lógicas productivas del periodismo. Los
inputs que recibe la organización productiva son acontecimientos
provenientes de distintas fuentes, e incluso el feed-back de la propia
audiencia. A continuación, se da forma al acontecimiento convirtiéndolo en
noticia. Así, el comunicador codifica el mensaje que va a transmitir (Rodrigo 2005). La organización comunicativa transmite multitud de mensajes
idénticos. En la recepción de estos mensajes hay que distinguir tres niveles.
En primer lugar, estos mensajes son recibidos por una audiencia masiva.
Cuando hablamos de medios de comunicación de masas, las masas son la
audiencia. En segundo lugar, cada receptor individual, aunque forma parte de la audiencia masiva, va a descodificar, interpretar y codificar los mensajes
que reciba. Es decir, la interpretación de estos mensajes es un acto individual
que hace cada uno de los lectores/oyentes/telespectadores de los mass
media. Por último, hay que recordar que esta persona tiene múltiples
contactos sociales en su vida cotidiana. Los individuos se relacionan con
distintos grupos en los que comentan los mensajes transmitidos por los mass media. Téngase en cuenta que muchos de los temas que comentamos en
nuestros distintos grupos sociales (familia, amigos, compañeros de trabajo,
etc.) nos han sido servidos por los medios de comunicación, pero
precisamente en estos grupos se reinterpretan los mensajes mediáticos. En
los grupos hay que destacar la existencia de los líderes de opinión. Los líderes de opinión suelen tener un mayor contacto con los medios o un nivel de
educación más alto; esto les permite hacer de tamiz entre los medios de
comunicación y los otros miembros del grupo. La efectividad de su
reinterpretación se debe a cuatro factores:
- a) tiene una competencia reconocida por el grupo,
- b) es digno de confianza, al ser miembro del grupo y no representar ningún
interés ajeno,
- c) en el contacto cara a cara puede adaptar su mensaje a las características de cada destinatario,
- d) puede recompensar en forma personal e inmediata a los que coinciden
con él.
La influencia del líder de opinión y del grupo, sobre sus miembros, es
muy importante. El grupo actúa como: a) canal de información, b) fuente de
presión para adaptarse al modo de pensar y actuar del grupo y c) base de
apoyo social al individuo. De ahí que se considere que la influencia
interpersonal es uno de los fenómenos claves para estudiar, en última
instancia, la influencia de los mass media. La importancia de este modelo radica en que se hace eco de las teorías
dominantes sobre los efectos de comunicación de los años 50 a los 70. Así, se
apuntaba que la influencia de los medios de comunicación estaba muy
condicionada por multitud de variables que intervenían en el proceso
comunicativo, de las que el comunicador sólo controlaba el mensaje y su
distribución, pero no la interpretación, la recepción ni la reinterpretación por parte del grupo. Por ello, se llegaba a postular que, salvo casos muy
específicos, los medios de comunicación no podían por sí mismos conseguir
un cambio de actitud o de opinión en los miembros de la audiencia.
A la sociología de la comunicación, a partir de los años 70, se le suma
una nueva disciplina: la semiótica. Sin embargo, es de destacar que las preocupaciones que concitaba la comunicación de masas tampoco cambian
tanto con la nueva perspectiva. Es cierto que la semiótica estudia
fundamentalmente el mensaje, pero como se podrá ver, en el próximo modelo,
muestra una gran preocupación por la interpretación y la recepción del
mismo.
El giro semiótico
Se suelen considerar como padres de la semiótica moderna a
Ferdinand de Saussure (1857-1913) y a Charles Sanders Peirce ( 1839-1914). El primero inició una semiología o semiótica estructuralista a partir del
estudio de la lingüística. Peirce, por el contrario, partía de la filosofía
pragmática para estudiar cualquier clase de signos, no sólo los lingüísticos.
Durante muchos años estas dos corrientes semióticas siguieron recorridos
paralelos sin encontrar puntos de contacto, dado que partían de principios
distintos. En la actualidad, después de muchos años de desencuentro ya se
han establecido puentes entre ambas corrientes. En los años setenta la semiótica se convirtió en una disciplina
importante en el estudio de la comunicación. Se había pasado de una
semiótica que estudiaba los signos a una semiótica discursiva. Durante
muchos años el objeto básico de estudio de la semiótica fueron los signos. Las
virtudes de este objeto eran claras. Se trataba de una entidad empírica, constatable y manejable. Así los semióticos se dedican a la ardua labor de su
clasificación (Eco 1976). Sin embargo, pronto el objeto pasó al enunciado y
de ahí al discurso. De esta forma se aproximaba a la comunicación, ya que en
la comunicación se dan discursos, no simplemente signos. Debemos entender
que el sentido del discurso es más que la suma de los significados de los
signos que lo componen, el sentido es global. Además, cuando se habla de discurso no sólo nos referimos al lingüístico, sino también, por ejemplo, al
televisivo. Por otro lado los límites del discurso vienen determinados por el
propio discurso. Por ejemplo, el ―Stop‖ en una carretera puede ser
considerado un discurso, al igual que una novela de muchas páginas. En 1973, Paolo Fabbri, en su conocido artículo de la revista Versus,
―La communicazioni di masse in Italia: sguardo semiotico e malocchio de la sociologia‖, anunciaba la decadencia de la perspectiva sociológica frente a la
semiótica en el estudio de la comunicación de masas. Para Fabbri la
sociología tradicional entra en crisis al pasar de la ciencia de los hechos a la
ciencia del sentido. Por ello la semiótica es la disciplina más idónea para el
estudio de la comunicación de masas.
Esta confrontación entre la semiótica y la sociología en el estudio de la comunicación de masas debe matizarse. En primer lugar, no es pertinente
concebir un campo de estudio como un campo de batalla en el que se
enfrentan distintas disciplinas. Por el contrario, pueden apreciarse bastantes
puntos en común entre sociología y la semiótica, como veremos en el último
modelo expuesto.
El modelo semiótico propuesto por Umberto Eco gira en torno al concepto de código y a la descodificación del destinatario. Como se puede
apreciar tiene una clara influencia del modelo de Shannon y Weaver, por un
lado, y, por otro lado, retoma las preocupaciones explícitas en el modelo de
Schramm sobre los efectos de los mensajes.
Fuente: Eco (1977)
En este modelo no se plantea la existencia de un solo código
compartido entre emisor y destinatario, sino una multiplicidad de códigos.
En el esquema de Shannon y Weaver el código era el elemento común entre
emisor y receptor, que permitía que se produjera la descodificación del
mensaje. Para Eco (1977: 249) el proceso de codificación y de descodificación
se complica : ―la propia multiplicidad de los códigos y la infinita variedad de los contextos y de las circunstancias hace que un mismo mensaje pueda
codificarse desde puntos de vista diferentes y por referencia a sistemas de
convenciones distintos.‖ Además, los subcódigos son independientes en el
emisor y en el receptor, mientras que sería condición necesaria que hubiera
cierta coincidencia en el código. Esta necesidad de como mínimo una cierta coincidencia de códigos se ve muy claramente en la comunicación
intercultural (Rodrigo 1999a). Los subcódigos son varios: ideológico, estético,
afectivo, etc. Todos estos subcódigos inciden en los procesos de codificación y
descodificación aportando una nueva información más allá de la simple
denotación del mensaje. Pero también intervienen en la codificación y la
descodificación los elementos contextuales y circunstanciales. El contexto hace referencia a los elementos del entorno en que se
produce el mensaje. Según en que contexto aparece un mensaje,
manteniéndose la expresión, sin embargo puede cambiar totalmente su contenido. Recordemos la escena de Tiempos modernos en la que Charles
Chapin recoge una bandera roja que se ha caído de un camión cargado de
maderas y que, a pesar de sus esfuerzos, no puede volver a colocar, en el vehículo que se aleja, este signo de peligro. Justo en el momento que Charlot
que queda dubitativo con la bandera en la mano aparece detrás de él,
doblando la esquina, una manifestación obrera que es, en este instante,
disuelta por la policía. Inevitablemente Charlot es detenido por la policía como
abanderado de la revolución, ya que en este contexto la bandera tiene un contenido diferente al de su situación originaria.
Por el contrario la circunstancia hace referencia a las relaciones que se
establecen entre el emisor y el destinatario. Por ejemplo, si un emisor envía el
siguiente mensaje a un destinatario, su contenido puede ser muy distinto
según dos posibles circunstancias: ―Te deseo que seas todo lo feliz que te
mereces‖. Si el emisor es la mejor amiga del destinatario el contenido es uno, pero si el emisor es la expareja del destinatario, con la que ha roto después de
una tormentosa relación para irse con su hermana, podríamos pensar que el
significado es otro totalmente distinto
Un elemento muy importante en este modelo es el diferenciar el
mensaje como fuente de la información (expresión) y el texto interpretado como el contenido del mensaje, después que el destinatario lo ha interpretado
de acuerdo con sus códigos y subcódigos, y el contexto y las circunstancias
existentes.
Este cambio en el modelo es muy relevante porque plantea que el
receptor lleva a cabo una lectura personal del mensaje. Eco (1977: 252)
señala que pueden darse descodificaciones aberrantes. Pero entendiendo por ―aberración‖ exclusivamente la traición a las intenciones del emisor. Por
ejemplo, uno puede encontrar, en la actualidad, absolutamente risibles los
discursos del general Franco o sentir una entrañable ternura hacia el anoréxico vampiro de la película Nosferatus, que difícilmente podría causar
miedo en una persona adulta, como se pretendió en su momento. Es decir,
más allá de la intencionalidad comunicativa del emisor tenemos las emociones no programadas por éste, pero que se producen en el receptor.
Esto pone de manifiesto que, en la comunicación, no siempre es evidente
comprender el mensaje y/o compartir el contenido del mensaje. Los estudios
de recepción ponen de manifiesto, precisamente, cómo se negocian los
significados de los discursos compartidos.
Este modelo se preocupa principalmente del proceso de
descodificación del receptor. Eco (1985: 175) se ha preocupado de cómo la audiencia reinterpreta los mensajes mediáticos, así señala: a) por sí solos los
mass media no pueden formar la manera de pensar de una generación y b) si
esta generación actúa de forma distinta del sistema conductual propuesto por
los mass media, esto significa que ha descodificado el contenido de los
mismos de forma diferente de cómo los hacían los productores de los mensajes y parte de los que los consumían de otro modo.
Este modelo de Eco se basa fundamentalmente en una teoría de los códigos.
Pero, posteriormente se hicieron una serie de puntualizaciones (Eco y Fabbri
1978: 570-571):
- a) los destinatarios no reciben mensajes sino conjuntos textuales,
-b) los destinatarios no comparan los mensajes con códigos sino con un
conjunto de prácticas textuales depositadas,
-c) los destinatarios no reciben nunca un solo mensaje, sino muchos, tanto en sentido sincrónico como diacrónico.
En sentido sincrónico porque un mismo acontecimiento puede venir
transmitido por distintos mass media. En sentido diacrónico porque una
misma información es recibida de forma redundante aunque de un modo
diverso a lo largo del tiempo. En muchas ocasiones, un texto nos remite, explícita o implícitamente, a otros textos, produciéndose un proceso de
intertextualidad.
Se ha planteado que tanto los textos como, sobre todo, en las
interpretaciones de los mismos producen inevitables relaciones intertextuales.
Un artículo académico como éste es sin duda un ejercicio de intertextualidad pero también, por ejemplo, El Quijote nos remite a los libros de caballerías. La
lectura de un texto puede, incluso, a dar lugar a relaciones intertextuales que
el autor del mismo no sospecha. Es posible que el lector de este texto,
mientras lo lee, le venga a la memoria un artículo que acaba de leer en una
revista científica sobre los modelos en las ciencias sociales, y así relaciona este texto con otro que es muy probable que nosotros no lo conozcamos.
Como apunta Barry Jordan (1986: 48): ―El hecho de tomar en cuenta el
fenómeno de la intertextualidad sugiere que el objeto de análisis no es
simplemente el texto, ni necesariamente el campo de conocimientos públicos
con los que el texto se relaciona, sino algo bastante más sutil y complejo que
tiene mucho que ver con la biografía y ambiente social del lector, esto es lo que pone en marcha aquella combinación concreta de elementos que
funcionan juntos en la lectura‖. Es necesario, pues, el paso del lector modelo
(Eco 1981: 157 y sigs.), propio de la semiótica, a los lectores empíricos
(Rodrigo, 1995: 90-97), más propio de la sociosemiótica.
El propio Eco (1987:10) nos recuerda que las teorías semióticas de la
recepción aparecieron hacia los años sesenta en reacción a:
- a) el endurecimiento de algunas metodologías estructurales que pretendían
poder dar cuenta del texto objetivamente en tanto que objeto lingüístico,
- b) la rigidez de algunas semánticas formales que pretendían hacer
abstracción de cualquier referencia a las situaciones, a las circunstancias y al contexto de la emisión de los enunciados,
-c) el empirismo de algunas aproximaciones sociológicas.
Sin embargo, la confrontación disciplinar entre la semiótica y la sociología, a finales de los años 80, da paso a un diálogo interdisciplinar. Esto
hace que en el campo de la comunicación las fronteras disciplinares se desdibujen. En 1993, Journal of Communication (verano vol.43 nº3 y otoño
vol.43 nº4) se plantea una nueva revisión del campo, una década después de su número especial de 1983 “Ferment in the Field” (La agitación del campo),
Journal of Communication (verano, vol.33 nº3). En este caso hace dos
números monográficos bajo el titulo “The Future of the Field - Between Fragmentation and Cohesion” (El futuro del campo - entre la fragmentación y
la cohesión). En mi opinión el fermento, la agitación del campo sigue
presente, pero se dibujan tres escenarios futuros (Shepherd 1993:88-91):
- a) La indisciplinaria: ―Este punto de vista defiende la comunicación como un
objetivo académico pero que no es en sí mismo una disciplina, sino que es transdisciplinar [cross-disciplinary]‖ (Shepherd 1993:88). Es decir, los
estudios de comunicación es un ámbito que se produce la convergencia de
distintas disciplinas.
- b) La antidisciplinaria: para Shepherd (1993:89-90) está es la actitud más
posmoderna. En ella se niega que la comunicación sea una disciplina, pero
también se cuestiona que lo sean la filosofía o la física. Así el campo de la comunicación no conocería fronteras y podría desarrollarse en cualquier
ámbito académico.
- c) La disciplinaria: los autores que defienden este punto de vista tratan de
establecer el estatuto disciplinar de los estudios de comunicación, diferenciándolo de otras disciplinas (Valbuena 1997).
También en el ámbito de la semiótica se es sensible a estos cambios
epistemológicos. Se empieza a hablar incluso de una epistemología
multicultural, que para Semprini (1997: 59-60) tendría las siguientes
características:
-1) La realidad es una construcción. La realidad social no tiene existencia con
independencia de los actores y las teorías que les dan forma, y del lenguaje
que permite conceptualizarla y comunicarla. Toda objetividad es una
objetividad a partir de una versión, más o menos eficaz, de la realidad.
- 2) Las interpretaciones son subjetivas. Si la realidad no tiene objetividad, se
reduce a una serie de enunciados cuyo sentido y status referencial están
sometidos a las condiciones de la enunciación, a la identidad y a las
posiciones de los sujetos de la enunciación (enunciador y enunciatario). La
interpretación es, pues, en esencia un acto individual. Pero, aun siendo colectiva, está enraizada en las competencias de recepción que orientan la
interpretación.
- 3) Los valores son relativos. Por todo esto, la verdad no puede ser más que
relativa, enraizada en una historia personal o en convenciones colectivas. Esto obliga a relativizar todo juicio de valor. Desde esta perspectiva se hace
una defensa implacable del relativismo (Geertz 1995).
- 4) El conocimiento es un hecho político. Si las categorías y los valores
sociales son el resultado de una actividad social, es necesario ver las relaciones concretas a que dan lugar, las relaciones de fuerza, los intereses de
los grupos que defienden determinadas categorías y valores, y cómo se
marginalizan a otros grupos.
Es difícil saber como se irán decantando estas nuevas tendencias, sin
embargo de lo que podemos estar seguros es que se están produciendo cambios en el ámbito epistemológico y disciplinar.
En la actualidad se empiezan a transgredir los límites, las disciplinas
descubren que sus fronteras son blandas y que sus objetos de estudio no son
de su exclusiva propiedad. En este contexto, la semiótica puede sentirse muy
a su aire porque, como apunta Urrutia (2000:82), ―la semiótica no corresponde (...) a lo que suele considerarse una disciplina escolar.
Entendemos aquí disciplina como ciencia ordenada, por mor o no de la
didáctica, con una metodología fija de trabajo. Por su propia naturaleza es
interdisciplinar, extradisciplinar o, me gusta más, indisciplinada―. Lo que
parece claro es que se produce una apertura hacia diferentes aproximaciones
semióticas, que da lugar a un eclecticismo metodológico. Como apunta Urrutia (2000:82): ―El eclecticismo no es acientífico, sino todo lo contrario. Es
un compromiso con el ser heterogéneo. La ciencia no tiene por qué ser
claustrofóbica. La ciencia actual parte del concepto de provisionalidad‖.
En relación a los modelos de la comunicación, quizás lo más
productivo son aquellas posturas que intentan hacer dialogar disciplinas, que
hasta entonces, como hemos visto, se habían dado la espalda.
Hacia un diálogo disciplinar: El modelo sociosemiótico de la
comunicación
A pesar que los diálogos interdisciplinares son difíciles (Rodrigo 2003)
es cada día más evidente la necesidad de establecer puentes entre disciplinas.
Una propuesta puede ser buscar los puntos de contactos entre, por ejemplo,
la sociología y la semiótica. Así se puede apreciar que una sociología
interpretativa, que se centre en el significado de las acciones sociales de la
vida cotidiana, y una semiótica, próxima a la pragmática (Rodrigo 1995: 145-150), pueden fácilmente proponer una relación bidisciplinar sociosemiótica.
En esta línea está el modelo sociosemiótico de la comunicación (Rodrigo 1995:
101-145).
Fuente: Rodrigo (1995)
El modelo sociosemiótico muestra el proceso de la comunicación de
masas como tres fases interconectadas: la producción, la circulación y el
consumo. La producción corresponde a la fase de creación del discurso de los
mass media. La circulación se produce cuando el discurso entra en el
mercado competitivo de la comunicación de masas. El consumo se refiere a la
utilización por parte de los usuarios de estos discursos.
En primer lugar, hay que señalar la existencia de unas condiciones
político-económicas corresponden a las circunstancias históricas que van a permitir el desarrollo de las industrias comunicativas con unas
características determinadas. En cada momento histórico, en las distintas
sociedades, se establecen las condiciones de orden político y económico que
va a permitir o impedir el desarrollo de los medios de comunicación en
determinadas tendencias. Aunque es cierto que las industrias de la comunicación pueden incidir
en las condiciones político-económicas, constituyéndose en un lobby, son
éstas últimas las que dibujan un escenario posible de la estructura de la
comunicación. Las características más generales que podríamos detectar en
la estructura de la comunicación occidental son: la transnacionalización del
mercado de los medios, la integración de las distintas tecnologías de la comunicación y la multiplicación de canales (Rodrigo 2001: 24-26). La
comunicación de masas se caracteriza por el carácter industrial de su
producción. En las empresas comunicativas, como en cualquier otro tipo de
empresa hay grupos de presión y centros de decisión política y económica.
Pero también hay que tener en cuenta que al ser un sistema productivo profesionalizado los productos comunicativos se homogeneizan. Esto nos lleva
a abordar el siguiente punto del modelo: la organización productiva. Hay que
reconocer que las industrias comunicativas llevan a cabo una producción
bien especial: producen discursos. Discursos que, si aceptamos las funciones
clásicas, informan, educan y entretienen. Así, podríamos decir que la lógica
productiva de las organizaciones productivas son tres. Hay una lógica informativa que busca la actualidad y que se basa en la credibilidad del medio
para que estos discursos cumplan su función. Hay también una lógica del
servicio que, más allá de las presiones del mercado o de las audiencias, busca
objetivos educativos y de ayuda a las comunidades. Por último hay una lógica
del entretenimiento que se centra en el desarrollo de una cultura de masas. Cada organización productiva gestiona una proporción distinta de cada una
de estas tres lógicas. Así una televisión que sea de sólo noticias estará
dominada por la lógica informativa, una televisión generalista se basará en la
lógica del entretenimiento y en una televisión de titularidad pública la lógica del servicio debería ser muy tenida en cuenta.
Así, se van produciendo productos comunicativos a partir de las
características tecno-comunicativas del medio y de las estrategias discursivas
del programa. Las características tecno-comunicativas de cada medio
determinarán el plano de expresión del discurso, mientras que las estrategias discursivas se situarían en el plano del contenido. Aunque ambas están
indisolublemente interrelacionadas, las vamos a explicar separadamente.
Cada medio de comunicación clásico -prensa, radio y televisión- tiene unas
características tecno-comunicativas propias. Así la palabra escrita de la
prensa puede ampliar una información que la radio y la televisión no pueden
desarrollar, mientras que la radio permite estar en cualquier lugar que haya un teléfono móvil y la televisión tiene el impacto de las imágenes. La prensa,
la radio y la televisión construyen sus discursos mediante semiosis
sincréticas diferentes. Cada una juega con posibilidades expresivas distintas.
Pero además, entrando en el contenido del producto comunicativo,
podemos descubrir unas estrategias discursivas que determinarán un modelo de narración, un modelo de enunciador y un modelo de enunciatario.
Cada narración tiene implícita o explícitamente un sujeto de la enunciación.
Evidentemente no es lo mismo un locutor de un informativo de televisión que
el reportero que retransmite un partido de fútbol. Cada modelo de relato
reclamará un modelo de enunciatario distinto, aunque en ocasiones hay
algunas variaciones interesantes en los modelos clásicos. Por ejemplo, se puede introducir el humor en las retransmisiones de los partidos, con lo que
se crean géneros híbridos. Toda narración tiene, así mismo, implícita o
explícitamente un destinatario. El modelo de enunciatario aparece en el
propio discurso, a veces explícitamente, como cuando en la radio se establece
un simulacro de relación dialógica con el supuesto oyente que escucha el
programa o, implícitamente, a partir de las competencias que el propio texto otorga al destinatario. Así, se supone que el oyente entiende el idioma en que
se hace el programa.
En la comunicación mediática estos productos comunicativos sufren
una intervención tecnológica que facilita su difusión y que les permite entrar
en el ecosistema comunicativo de los mass media. Evidentemente esta intervención tecnológica tiene una incidencia comunicativa importante. Sin
caer en un determinismo tecnológico, es claro que cada tecnología propicia
unos usos comunicativos determinados. Para no alargarnos excesivamente
sólo queremos recordar la importancia del proceso de digitalización de las
comunicaciones. La revolución digital supone un cambio importantísimo en el
ecosistema comunicativo, del que todavía no somos totalmente conscientes de su alcance real.
El ecosistema es el espacio por el que circulan los discursos de los
mass media y en el que se desarrollan complejas relaciones. Nos encontramos
con un sistema diferenciado, por un lado, pero bastante homogéneo, por otro.
En este ecosistema intervienen medios con distintas características tecno-comunicativas (prensa, radio, televisión…) y con políticas editoriales
diferenciadas (por ejemplo, diarios conservadores, liberales, etc.). Pero por
otro lado es un sistema bastante homogéneo porque se rige por una lógica
productiva y de consumo semejante. Esto puede apreciarse, por ejemplo, en
la tematización.
Lo que es interesante es tener en cuenta las relaciones de competencia
y cooperación que se producen en este ecosistema. Por ejemplo, en el caso de Internet. Por un lado, se dice que puede ser el cuarto medio que ponga en
crisis los medios clásicos: radio, prensa y televisión. Pero, por otro lado, los
medios clásicos han introducido Internet en su práctica productiva y lo
utilizan, por ejemplo, para estar en contacto con su audiencia. Lo que ha
sucedido a lo largo de la historia de los medios de comunicación es que la aparición de cualquier nuevo medio ha supuesto una reestructuración del
ecosistema en busca de un nuevo equilibrio (Briggs y Burke 2002).
En el ámbito del consumo, el modelo sociosemiótico quiere dejar claro
que no se trata de un modelo inmanente. Es decir que en el proceso
comunicativo hay elementos previos a la comunicación que inciden en ella.
En esta situación precomunicativa se destacan tres aspectos: el contexto, la circunstancia y la competencia.
El contexto se refiere al momento histórico y cultural de cada
sociedad. Las sociedades son cuerpos vivos y en cada momento histórico van
a interpretar los fenómenos sociales de una forma distinta. Hay que destacar
que, en España, la violencia de género no entraba dentro de los discursos mediáticos porque se consideraba que formaba parte del ámbito privado. Así,
la interpretación de un mismo fenómeno, como es la violencia, puede cambiar
a lo largo de la historia (Rodrigo 1999b).
La circunstancia es la situación concreta de consumo de la
comunicación. Las teorías de la recepción ponen en evidencia la importancia
de dónde y con quién se consumen los medios de comunicación. El uso de los medios de comunicación se inscribe dentro de otras prácticas culturales
cotidianas.
La competencia comunicativa son los conocimientos y aptitudes
necesarios para que un individuo pueda utilizar todos los sistemas semióticos
que están a su alcance como miembro de una comunidad sociocultural
determinada. También hay que aclarar que la competencia comunicativa de emisor no tiene que coincidir necesariamente con la de los receptores, y la de
éstos puede ser, a su vez, diferente entre sí. También hay que tener en cuenta
la competencia intertextual, ya que ningún texto se lee independientemente
de la experiencia que el lector tiene de otros textos. El receptor, mediante su
enciclopedia, interpreta el discurso mediático. La interpretación es un proceso complejo que lleva a cabo cada uno de
los miembros de las audiencias de los medios de comunicación. El autor del
discurso mediático propiciará una interpretación del mismo, sin embargo esto
no significa que, aun siendo ésta la inicialmente la prioritaria, sea la
interpretación que haga el receptor. Se produce, pues, una negociación de los
significados propuestos. En los efectos hay que apuntar que, en el modelo sociosemiótico, se
diferencian los efectos de la reacción, que en otros modelos sería el efecto
conductual. La idea es que los efectos son cognitivos y emotivos y que estos
efectos pueden dar lugar a una reacción, que sería el efecto conductual. Los
diferenciamos porque nos parece que están a niveles distintos. El efecto conductual necesita unos efectos emotivos-cognitivos previos, pero no
viceversa. Finalmente, hay que señalar que las reacciones pueden ser
individuales, grupales, institucionales y/o de la opinión pública, a través de
los medios de comunicación.
Epílogo
Como el lector ya sabe, existen otros modelos de la comunicación.
Inevitablemente hemos tenido que hacer una selección. Como toda selección,
se basa en unos criterios determinados. Lo que hemos pretendido, como ya
apuntamos al principio, es mostrar cómo a lo largo de la historia de la teoría
de la comunicación se han ido proponiendo distintos modelos de la comunicación, que estaban íntimamente relacionados con los momentos
históricos de los estudios de la comunicación y de su devenir como disciplina.
Creemos que se ha podido apreciar claramente esta evolución y como cada
modelo hace una aproximación diferenciada al fenómeno de la comunicación.
Aunque también se puede constatar la existencia de una continuidad, ya que
existen notables relaciones de unos con otros. Para comprender un fenómeno es necesario delimitarlo, mostrando de
mismo aquellos elementos que se consideran significativos y dignos de ser
estudiados. Cada modelo es una aproximación al fenómeno a partir de unos
criterios de pertinencia que van a dar una nueva inteligibilidad determinada
al mismo. Así, según qué aspectos deseamos estudiar de la comunicación, un modelo será más adecuado que otro. Es decir, la adecuación de un modelo
dependerá de los objetivos de estudio.
Como señala Muchielli (1998:65) ―Ninguno de ellos puede pretender
tener la exclusiva y por ello la ‗verdad‘. Cada uno aporta una aproximación
específica. Todos los modelos, es decir este conjunto de teorías, de principios
y de prácticas expuestas a partir de esquemas, funcionan como unas gafas que nos permiten ver la comunicación a partir de diferentes ángulos.‖ Los
modelos hacen miradas distintas sobre el mismo objeto: la comunicación.
Pero como es sabido, toda forma de ver es una forma de ocultar.
Finalicemos con una narración de Bernardo Atxaga (1997: 10-11):
―Pues resulta que a mediados del siglo XII se produjo una nova, es decir, que
nació una de estas estrellas que ahora mismo vemos desde aquí‖ (…) ―Nació además, al igual que las demás estrellas, tras violentas explosiones,
provocando la aparición de señales luminosas en el cielo; señales que, por lo
visto, suelen ser perfectamente visibles desde la Tierra sin ayuda de
instrumento alguno. Pues bien: los astrónomos chinos observaron el
fenómeno y dejaron constancia de él en sus anales, cosa que también hicieron, según han comprobado los historiadores, los astrónomos persas y
los aztecas. ¿Y los astrónomos europeos? ¿Qué hicieron los astrónomos de
Florencia o de París? Pues no hicieron absolutamente nada. No dejaron
constancia del fenómeno. No vieron las señales, o no concedieron importancia
a las que habían visto. ¿Por qué razón? Pues a causa del prejuicio que tenían.
Ellos, los astrónomos europeos, eran aristotélicos, seguidores de la Física de Aristóteles, y estaban convencidos por ello de la inmutabilidad de las
estrellas: las estrellas estaban rodeadas de una sustancia incorruptible
llamada éter y eran fijas, estaban como clavadas en el cielo. En lo que a ellas
se refería, ningún movimiento o cambio de estado era posible. Cegados por
ese prejuicio, o esa previsión, no repararon en nada.‖ Seguramente el gran reto con que se enfrenta una disciplina es descubrir cuál es en cada
momento histórico su ―física aristotélica‖, que le impide ver un fenómeno
social que se produce cotidianamente sin que los modelos sean capaces de
detectarlo.
DATOS SOBRE LOS AUTORES
Anna Estrada Alsina
Es profesora, desde 2002, de la asignatura on line Teoría de la Comunicación
y de la Información de la Universitat Oberta de Catalunya. También es
Técnica del Departamento de Investigación, Estudios y Publicaciones del Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC). Es traductora al catalán de
distintas obras científicas. Colabora con distintos grupos de investigación de
la Facultad de Comunicación Blanquerna de la Universitat Ramon Llull. Es
autora, entre otros textos, de: ―La interculturalidad en el campo de la comunicación en Catalunya. Estado de la opinión‖ (Documentos CIDOB, 2004)
y ―El CAC, un organismo impulsor de la educación en comunicación‖ (Aula de Innovación Educativa, 2005). También es coautora, con Miquel Rodrigo, de
Teoría de la Comunicación y de la Información (Universitat Oberta de
Catalunya, 2005).
Miquel Rodrigo Alsina
Es catedrático de Teorías de la Comunicación en la Universidad Pompeu
Fabra. Ha impartido la asignatura Teorías de la Comunicación desde 1981.
Ha sido profesor invitado en distintas universidades españolas y extranjeras.
Ha sido investigador en el Research Center for Language and Semiotic Studies
(Universidad de Indiana), en el Center for the Study of Communication and Culture (Universidad de Saint Louis) y en el Centre d‘Études sur l‘Actuel et le Quotidien (Université René Descartes, Paris V). Algunas de sus obras son: La construcción de la noticia (Paidós, 2005), Teorías de la Comunicación
(Universitat Autònoma de Barcelona, 2001), La comunicación intercultural (Anthropos, 1999), Identitats i comunicació intercultural (Edicions 3 i 4, 2000)
y Los modelos de la comunicación (Tecnos, 1995).
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ABRIL, Gonzalo (1997): Teoría General de la Información. Madrid. Cátedra. ATXAGA, Bernado (1997): Horas extras. Madrid: Alianza.
BORGES, Jorge Luis (1981): El Hacedor. Madrid: Alianza.
BRIGGS, Asa y Burke, Peter (2002): De Gutenberg a Internet. Una historia social de los medios de comunicación. Madrid. Taurus.
ECO, Umberto (1976): Signo. Barcelona. Labor.
ECO, Umberto (1977): Tratado de semiótica general. Barcelona. Lumen.
ECO, Umberto (1981): Lector in fábula. Barcelona. Lumen.
ECO, Umberto (1985): "¿El público perjudica a la televisión?", en M. de Moragas (ed.) Sociología de la comunicación de masas. II Estructura, funciones y efectos. Barcelona. Gustavo Gili, pp.172-195.
ECO, Umberto (1987): ―Notes sus la semiotique de la réception‖, en Actes sémiotiques, Documents, IX, nº81.
ECO, Umberto y FABBRI, Paolo (1978): ―Progetto si ricerca sull‘utilizzazione dell‘informazione ambientale‖, en Problemi dell‟ Informazione, año III,
nº4, octubre- diciembre, pp. 555-597.
ESTRADA, Anna y RODRIGO, Miquel (2005): Teoría de la comunicación y la
información. Editorial Fundació Universitat Oberta de Catalunya,
Barcelona, [CD ROM]. GEERTZ, Clifford (1995): ―Contra el relativismo‖, en Revista de Occidente nº
169, junio, pp.71-103. JORDAN, Barry (1986): "Textos, contextos y procesos sociales" en Estudios
Semióticos nº 9, pp. 37-58.
MORAGAS, Miquel de (1985): ―Introducción: El lugar de la Sociología de la
investigación sobre Comunicación de Masas‖, en M. de Moragas (ed.) Sociología de la comunicación de masas. I. Escuelas y autores.
Barcelona. Gustavo Gili, pp.15-23. MORIN, Edgar (1994): "La noción de sujeto", en D. Fried Schnitman (ed.)
Nuevos Paradigmas, Cultura y Subjetividad, Buenos Aires. Paidós, pp.
67-85. MORIN, Edgard (1997): Introducción al pensamiento complejo. Barcelona.
Gedisa.
MUCCHIELLI, A. (1998): ―Les modèles de la communication‖, en P. Cabin (coord.) La communication. Etat des savoirs. Auxerre.
Sciences Humaines Éditions, pp.65-78. RODRIGO ALSINA, Miquel (1995): Los modelos de la comunicación.
Madrid. Tecnos (2ª edición revisada y ampliada). RODRIGO ALSINA, Miquel (1999a): La comunicación intercultural. Rubí
(Barcelona). Anthropos.
RODRIGO ALSINA, Miquel (1999b): ―La representació de la violència en els mitjans de comunicació‖ en Revista Catalana de Seguretat Pública, nº4, junio 1999, pp.27-34.
RODRIGO ALSINA, Miquel (2001): Teorías de la Comunicación. ámbitos, métodos y perspectivas. Bellaterra (Barcelona). Universitat Autònoma de
Barcelona.
RODRIGO ALSINA, Miquel (2003): ―From Intercultural Communication To Interdisciplinary Communication―, en Studies in Communication Sciences Vol. 3 nº2, Lugano (Suiza) verano 2003, pp.187-198.
RODRIGO ALSINA, Miquel (2005): La construcción de la noticia.
Barcelona: Paidós (2ª edición revisada y ampliada). SCHRAMM, Wilbur (ed.) (1954): The Process and Effects of Mass
Communication. Urbana (EE.UU.): University Illinois Press.
SCHRAMM, Wilbur (1982): "Investigación acerca de la comunicación en los Estados Unidos", en W. Schramm (ed.) La ciencia de la comunicación humana. Barcelona. Grijalbo, pp.3-20.
SEMPRINI, Andrea (1997): Le multiculturalisme. Paris. Presses Universitaires
de France. SHANNON, Claude E. y WEAVER, Warren (1981). Teoría Matemática de la
Comunicación. Madrid. Forja.
SHEPHERD, Gregory J. (1993): ―Building a Discipline of Communication‖, en Journal of Communication, verano, vol.43 nº3, pp.83-91.
TOULMIN, Stephen (2001): Cosmópolis. El trasfondo de la modernidad.
Barcelona. Península. URRUTIA, Jorge (2000): La lectura de lo oscuro. Una semiótica de África.
Madrid. Biblioteca Nueva. VALBUENA, Felicísimo (1997): Teoría General de la Información. Madrid.
Noesis.
WEAVER, Warren (1972): ―La matemática de la comunicación‖, en A.G. Smith (Comp.) Comunicación y cultura. I. La teoría de la comunicación humana.
Buenos Aires. Nueva Visión, pp.33-46.
WEAVER, Warren (1981): ―Contribuciones a la Teoría Matemática de la Comunicación‖, en C.E. Shannon y W. Weaver Teoría Matemática de la Comunicación. Madrid. Forja, pp. 17-42.
WIENER, Norbert (1972): ―Cibernética‖, en A.G. Smith (Comp.) Comunicación y cultura. I. La teoría de la comunicación humana. Buenos Aires. Nueva Visión,
pp.47-61
CAPITULO 5
LA INVESTIGACIÓN DE LA COMUNICACIÓN COMO ESTRATEGIA INTER O
TRANSDISCIPLINARIA:
¿UNA CUESTIÓN RIZOMÁTICA?
Rodrigo Browne Sartori
La comunicación, en lo que denominados la sociedad del conocimiento,
está pasando por un momento indefinible. En la actualidad, podemos apreciar que lo enmarcado en el contexto de esta versátil ―disciplina(s)‖ puede
llegar ha manifestarse en los sectores más recónditos de nuestros
ecosistemas que, alentados por Norval Baitello Junior (2002), podemos llamar iconofágicos. Es decir, el consumo indiscriminado de imágenes, en un ámbito
netamente comunicativo, puede conllevar a una indigestión icónica (iconorrea
le denominamos en otra investigación)14 con pésimas consecuencias para quienes pueblan y componen nuestras sociedades posmodernas.
Tenemos absolutamente claro que, en otros tiempos, las estrategias de resistencia debían centrarse en el descalabro de los peculiares habitus (Mauss, 1934, 1950 - Bourdieu, 1979) propuestos por los panópticos
(Foucault, 1975) modelos de la modernidad. Este es el caso, del afán de
Jacques Derrida (1967) por destronar los proyectos que giraban en torno al
significado y, en su defecto, estimaba, muy oportunamente, vitalizar al significante.
Más radical aún fue Gilles Deleuze (1976), quien estimulado por su
infatigable compañero Félix Guattari (1972), descalabraron no sólo la fórmula
saussuriana sino que la misma figura significante que defendía, en su
meritorio acto de resistencia, Derrida. Éstos pensadores llegaron a plantear el asignificante como uno de los resultados con mayor eficacia a la hora de
cuestionar el modelo semiológico estructuralista suizo-francés. Dicho
particular tema, Guattari lo explica de la siguiente manera:
No tenemos nada que ver con el significante (...) La oscuridad de nuestra
crítica del significante se debe a que se trata de una entidad difusa que todo
lo reduce a una máquina obsoleta de escritura. La oposición exclusiva y coercitiva entre significante y significado está obsesionada por el imperialismo
del Significante, tal y como emerge con las máquinas de escritura (...) Nuestra
hipótesis es esta: el Significante es el signo del gran Déspota que, al retirarse,
libera una región que puede descomponerse en elementos mínimos entre los
que existen relaciones regladas. Esta hipótesis tiene la ventaja de explicar el
carácter tiránico, terrorista y castrador del significante. Se trata de un enorme arcaísmo que remite a los grandes imperios (Guattari, 1972: 39).
14 BROWNE SARTORI, Rodrigo (2002-2003): “Comunicación intercultural y multiculturalismo: de la
antropofagia a la iconofagia”, Discurso. Revista Internacional de Semiótica y Teoría literaria. nº 16/17,
Sevilla, Alfar, pp. 217-242.
De la mano de Jenaro Talens (2000), nos pudimos percatar que los
fenómenos de resistencia actuales -aunque no necesariamente deben dar por zanjado los vicios de la modernidad- merecen orientarse en lo concerniente a
una posmodernidad cansada y gastada. Unas posmodernidades que, como lo consignan enfáticamente Michael Hardt y Antonio Negri en Imperio (2000),
tendrán que buscar las salidas, las vías de escape, en los mismos discursos
posmodernos y en el seno de su indefinible posición.
El concierto posmoderno, en tanto, es el que cobija a los actuales proyectos comunicacionales. Proyectos que ya no se encuentran envueltos en
terrenos definidos sedentariamente, sino que circulan por espacios
contaminados, de permanente conexión y, por ende, de una permeable
vinculación con otras disciplinas cercanas (y en ocasiones lejanas) que le
rodean y le hacen mezclarse indistintamente entre unas y otras.
En breves palabras, la comunicación ya no es una sola y mera disciplina
que trata de escaparse de las demás, para no dejarse empapar por restos de
otras posturas que, desde su mirada hermética y positivista, no debían
mezclarse con la alta alcurnia de comunicadores y comunicólogos. Es así,
como en otros terrenos investigativos, rescatamos algunas nociones que se acercan a un comunicador polivalente (Sierra, 2003a), abierto a las cuestiones
dialógicas de la pluralidad y no cerrado en la ceguera de lo homogéneo y lo
delineado.
En este ámbito, buscamos estudiar la comunicación desde un proceso
de mixtura, como un juego híbrido que la tolere en su conjugación con otras
disciplinas, sin primeros ni últimos, sólo entre tantos, entre muchos, en un
ejercicio inter y transdisciplinario que descabeza a los círculos cerrados y habilita espacios intermedios, ámbitos mestizos que, como sugiere la
pregunta del título de este artículo, pueden relacionarse con la deleuziana y guattariana noción de rizoma.
Resulta curioso comprobar como el árbol ha dominado no sólo la
realidad occidental, sino todo el pensamiento occidental (...) a diferencia de
los árboles o de sus raíces, el rizoma conecta cualquier punto con otro punto cualquiera (...) No tiene principio ni fin, siempre tiene un medio por el que
crece y desborda. El rizoma es un sistema acentrado, no jerárquico y no
significante, sin General, sin memoria organizadora o autómata central,
definido únicamente por una circulación de estados (...) Un rizoma no cesaría
de conectar eslabones semióticos, organizaciones de poder, circunstancias relacionadas con las artes, las ciencias, las luchas sociales (Deleuze y
Guattari, 1976: 41-42 y 18).
Antes de continuar con las cuestiones del rizoma, consideramos
fundamental detenernos en algunos conceptos básicos en torno a lo inter o
transdisciplinario. En el campo de los vicios de la posmodernidad que
vislumbramos junto a Talens y que también son pertinentes de resistir, creemos que las disciplinas y sus posibles mixturas están cayendo en concepciones interesadas y manoseadas que las alejan de su libre (rizomático,
podríamos decir) acto conjugatorio. Sin ir más lejos, ésta es una de las
críticas más contundente si nos referimos al paradigma de lo interdisciplinario, como son los Estudios Culturales.
Desde nuestro punto de vista, esta última reflexión puede desprenderse del libro de Carlos Reynoso: Apogeo y decadencia de los estudios culturales.
Una visión antropológica (2000). En este texto, Reynoso critica duramente a
los estudios culturales y los acusa de alejarse de sus posibles concepciones teóricas que, al llevarse a la práctica, han caído en lecturas desalentadoras
para los supuestos defensores de la pluralidad y la heterogeneidad culturalista. Así lo manifiesta el autor:
Los estudios culturales tampoco han sometido a examen sus propias prácticas retóricas, sus consignas, sus iconos y tabúes: la crítica y la reflexibilidad son algo para aplicar a otros, o para recomendar como deseables, pero no un expediente que sostenga sus propios ejercicios (Reynoso, 2000: 12).
Entonces, cuál podría ser una salida pertinente para tratar de recuperar
y, principalmente, re-leer los ejercicios inter o transdisciplinares que se han
visto mal versados por las consecuencias de una posmodernidad apocalíptica y demoledora (iconofágica como los precisamos al principio del presente
artículo). Aquí es donde entra en juego el segundo proyecto de resistencia. Un
eficaz proyecto de resistencia a los efectos perturbadores del simulacro y a
sus conocidas secuelas, es fundamental plantearlo desde las estrategias rizomáticas. El rizoma, por su carácter asignificante, entrópico y nómada,
permite abrir caminos, sin cerrar puertas, sin poner condiciones limitantes y dejándose llevar por líneas de fuga que nada tienen que ver con
planteamientos centralizados y puntualistas.
El rizoma ayuda a re-leer las concepciones híbridas y mestizas
(interculturales, inter o transdisciplinares) que habían caído en vicios conceptuales y en normativas estrechas y enclaustradoras. El rizoma habilita
la conjugación libre y estimula a Otros para que jueguen en los terceros
espacios, en las zonas intermedias, dando pie a nuevas alternativas sin fin,
ilimitadamente. Como ya lo anunciamos, es desde la misma posmodernidad donde se deben buscar las soluciones a la crisis de la comunicación,
provocada en pleno auge de la sociedad del conocimiento.
Alternativas que podemos recoger de la cuestión rizomática y de la
apertura que ésta conlleva cuando nos podemos dar cuenta que el meollo del
asunto no son, necesariamente, las secuelas de la representación, sino que
los conflictos y dilemas del simulacro posmoderno. Esta confusión, en ocasiones se repite más de una vez…
Dicho conflicto es necesario trabajarlo y elucidarlo al tratar de entender
si el fenómeno comunicativo es complejo, inter o transdisciplinario o rizomático. Para Edgar Morin (1990), por ejemplo, la complejidad estimula
interesantes opciones para circular por senderos que se vuelven a encerrar en
modelos herméticos, sin dar paso hacia una mayor apertura que, entendemos, puede llegar a ofrecer la alternativa rizoma. Las confusiones
teóricas tienden a desorientar cualquier acción que pueda -como lo tratamos
de exponer en estos momentos- desarrollar alguna resistencia ante un
sistema vicioso y empedernido.
Así las cosas, nos parece complicado (y no complejo) relacionar el pensamiento complejo moriniano con las estrategias rizomáticas que
medianamente hemos expuesto. Para ser aún más claros en esta cuestión, recogemos algunas ideas de Antonio García Gutiérrez (2002) que rescatamos de su interesante e innovadora propuesta denominada: La memoria subrogada. García Gutiérrez aboga por una salida neguentrópica y postula
bajo el nombre de epistemografía interactiva un proyecto creador, reticular,
complejo, polisémico y dinámico que -inspirado desde el mestizaje y hacia el mestizaje retroactiva y proyectivamente- se enfrenta a las visiones únicas y
binarias de épocas anteriores (quedándose en el primer paso de resistencia,
sin considerar la importancia del segundo ítem a confrontar).
Y como abordaje inicial, hemos propuesto la epistemografía interactiva: una configuración transdisciplinar -o aplicación edificante como diría Boaventura Santos- que se ocupa de pensar la memoria digital reticularmente, definiendo los parámetros, estrategias y pasarelas de los flujos de registros desde la autonarración comunitaria e individual de las trayectorias (García Gutiérrez, 2003: 2).
Entendemos, por tanto, que dicho autor se queda en la crítica a la primera etapa a resistir, dejando de lado la re-lectura rizomática de lo inter o
transdisciplinario. A pesar de esto, anuncia que la epistemografía en red es
antijerárquica, al igual que lo propuesto por Deleuze y Guattari (1976) en rizoma. Desde este punto de vista, García Gutiérrez explica que el rizoma es
asociable con la epistemografía ya que su enmarañamiento y mestizaje acepta
la realidad presente y sus interrelaciones. Empero, el propio investigador, reconoce el carácter entrópico del rizoma y precisa que -además del principio
ajerárquico que esta noción implica- carece de una vinculación con las ideas
de estructura, significado y significante: ―(…) (por el contrario (…) responde a
lo rizomático a pesar de la oposición de este concepto y el de estructura)…‖
(García Gutiérrez, 2002: 245).
Con lo anterior, y alejándonos un tanto en la aproximación que nosotros hacemos del rizoma, podemos entender de García Gutiérrez que esta
estrategia no sólo circula por los nuevos paradigmas neguentrópicos que rescata este último autor para potenciar dicho interesante cambio de episteme, sino que supera estas ideas y puede llegar a asociarse con las
conflictivas nociones caóticas o entrópicas, leídas -eso sí y desde nuestra
mirada- como un argumento que nos ayuda a cuestionar los modelos
arborescentes impuestos por la modernidad y en tránsito hacia y con algunos
acérrimos sectores de la posmodernidad. Y, al respecto, García Gutiérrez se pregunta:
¿Cómo anclar, entonces, una metodología netamente neopositivista y agónica en los nuevos espacios de incertidumbre? Pues bien, creo que el pensamiento complejo, la apertura hacia otras vías de cognición factibles y la heteroconstrucción de modelos de operación a partir de la integración de diversos actores que mantienen su identidad, y no la aniquilan en el proceso, pueden apuntar algunos itinerarios de salida (García Gutiérrez, 2003: 27).
De todas maneras, las diferencias que nosotros percibimos entre el pensamiento complejo de Morin y el efecto rizoma es que éste último
indudablemente supera al primero, ya que funciona en los proyectos de resistencia que, por una parte, cuestionan lo binario y su desarrollo en
términos modernos y, por otra -como ventaja comparativa frente a la
complejidad- en los ejercicios de resistencia que nacen en el marco de una
posmodernidad cuestionada y criticada. La idea no es quedarse enclaustrado
en la batalla para con lo moderno, con la estructura, sino también analizar
los efectos de la posmodernidad y cómo enfrentarse, dentro de sí misma, con
sus vicios.
Debemos superar el estructuralismo sin abandonarlo aprovechando aquellos elementos que consignan tolerar otras aproximaciones. Buscamos un nuevo espacio de convivencia interconceptual transdisciplinar que aporte luz a este caos exponencial de la red globalizada (…) La complejidad no decapita, por tanto, la mirada estructuralista sino que la asume como enfoque complementario que, lejos de menoscabar, enriquece la percepción (García Gutiérrez, 2002: 185-186).
Pero, para continuar con nuestro ejemplo y más allá de su validez teórica, el pensamiento complejo y la lectura que de éste hace García Gutiérrez
se queda, en muchas ocasiones y al igual que los estudios de Bourdieu, ligado a la estructura que, sin duda y desde nuestro punto de vista, no ha dado el
paso decisivo para resistir a las sociedades posmodernas que deambulan en y por el nuevo paradigma imperial, sin desmerecer su aporte al desarme del
pensamiento binario, disciplinario y epistémico tradicional.
Como podemos apreciar a partir de lo expuesto, las investigaciones
sobre temáticas comunicacionales deben superar las crisis contemporáneas de lo inter o transdisciplinario para aprender a cuestionar, ya no sólo a los
embates de la representación moderna, sino que para enfrentarse a los
paradigmas que en el mismo ámbito de la posmodernidad están y han surgido. Para ello y desde nuestro punto de vista, el rizoma nos ofrece
alternativas idóneas como líneas de fuga que invitan a escapar, resistir y re-
leer consignas que se han desvirtuado en el seno de las sociedades de control
(Deleuze, 1993). Esta es nuestra prioridad, resistir y preparar el enfrentamiento ya no sólo a la estructura de lo moderno y sus secuelas, sino
también, a los grandes conflictos y problemas que nos está acarreando la
propia posmodernidad.
DATOS SOBRE EL AUTOR
Rodrigo Browne Sartori
Doctor en Comunicación por la Universidad de Sevilla (2003), Magíster en
Comunicación Audiovisual por la Universidad Internacional de Andalucía (2000) y Licenciado en Comunicación Social por la Universidad de Playa
Ancha (1996). Actualmente ejerce como docente e investigador del Instituto de
Comunicación Social y como Director Académico del Magíster en
Comunicación de la Escuela de Graduados de la Universidad Austral de Chile (Valdivia). Ha publicado, junto a Víctor Silva Echeto, los libros Escrituras híbridas y rizomáticas. Pasajes intersticiales, pensamiento del entre, cultura y comunicación (Sevilla-Arcibel-2004) y Antropofagias. Las indisciplinas de la comunicación (Madrid-Biblioteca Nueva-2006).
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BAITELLO JUNIOR, Norval (2002): ―¿Pueden las imágenes devorar a los hombres? Iconofagia y Antropofagia‖, Comuniquiatra, 5, traducción de
Graciela Machado Lima con la colaboración de Rodrigo Browne Sartori,
Sevilla. http://www.comuniquiatra.dk3.com
BOURDIEU, Pierre (1979): La distinción. Criterio y bases sociales del gusto.
Madrid. Taurus, 1998. DELEUZE, Gilles (1996): Conversaciones. Valencia, Pretextos.
DELEUZE, Gilles y GUATTARI, Félix (1976): Rizoma (introducción). Valencia.
Pre-textos, 1997. DERRIDA, Jacques (1967): De la Gramatología. Buenos Aires. Siglo XXI. 1971.
FOUCAULT, Michel (1975): Vigilar y castigar. Madrid. Siglo XXI. 1994.
GARCÍA GUTIÉRREZ, Antonio (2002): La memoria subrogada. Granada.
Universidad de Granada. (2003): ―Proyectar la memoria: del ordo nacional a la reapropiación
crítica‖, Transinformacao. Sao Paulo, PUC Campinas, vol. 15, nº1.
GUATTARI, Félix (1992): Caosmosis. Buenos Aires. Manantial. 1996. HARDT, Michael y NEGRI, Antonio (2000): Imperio. Buenos Aires, Paidós, 2002.
MAUSS, Marcel (1934): Sociología y antropología. Madrid. Tecnos. 1979.
MORIN, Edgar (1990): Introducción al pensamiento complejo. Barcelona. Gedisa.
1994. REYNOSO, Carlos (2000): Apogeo y decadencia de los estudios culturales. Una
visión antropológica. Barcelona. Gedisa.
SIERRA, Francisco (2003a): ―Las políticas de comunicación y educación en la sociedad del conocimiento‖, ―Comunicación y desarrollo en la sociedad global de la información: Economía, Política y Lógicas culturales”. Actas del III Encuentro Iberoamericano de Economía Política de la Comunicación,
Sevilla, Seminario de Estudios Europeos y Unión Latina de Economía
Política de la Información, la Comunicación y la Cultura, Instituto de
Estudios Europeos. TALENS, Jenaro (2000): El sujeto vacío. Madrid. Cátedra y Universidad de
Valencia.
CAPITULO 6
LOS ESTUDIOS CULTURALES Y LOS ESTUDIOS DE COMUNICACIÓN EN
LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
Víctor Manuel Silva Echeto
Lo que voy a decir “no es „aquello que pienso‟,
sino lo que con frecuencia me pregunto si no podría pensarse
(Foucault)
1
La decadencia de los paradigmas funcionalista- crítico e informacional, dejó paso en las Américas del sur a un modelo que podríamos denominar:
―estudios culturales latinoamericanos‖, nombre que, en primera instancia, con su localización geográfica intenta diferenciarlos de los cultural studies
anglosajones y de otros proyectos culturales, como los poscoloniales, los
estudios de área o los multiculturales, ubicados en otros sitios del continente.
No obstante, posteriormente veremos que las diferencias no son tantas y hay enfoques comunes entre la perspectiva anglosajona y la de las Américas. Por
otra parte, estos enfoques adquieren importancia en la contemporánea
Sociedad de la Información, en muchos momentos, confundida con la
Sociedad del Conocimiento.
Los autores que se consideran paradigmáticos de los ―estudios
culturales latinoamericanos‖ (Jesús Martín Barbero, Néstor García Canclini, Beatriz Sarlo) en sus primeras investigaciones no se refieren a ellos, aunque
Martín Barbero (1987: 227) ya consideraba en los años ‘80 que pensar los
procesos de comunicación desde la cultura, significaba ―dejar de pensarlos
desde las disciplinas y desde los medios‖. Implicaba ―romper con la seguridad
que proporcionaba la reducción de la problemática de comunicación a la de las tecnologías‖. Aclaraba –asimismo- que no eran únicamente los límites de
los paradigmas anteriores los que habían exigido el cambio: ―fueron los tercos
hechos, los procesos sociales de América Latina‖, los que estaban cambiando
―‘el objeto‘ de estudio a los investigadores de comunicación‖ (Martín Barbero,
1987: 224). Hay que recordar que en las Américas del sur existe una larga
historia –en literatura y antropología- de reflexión sobre el mestizaje, la transculturación y los contactos culturales. Las hibridaciones que se
producían en los contactos entre las zonas urbanas y las rurales, la costa y la
sierra, las materias primas originarias y las que llegaron con la conquista,
fueron motivo de reflexión de Fernando Ortiz (1973)15, Ángel Rama (1982),
15 Fernando Ortiz (1973: 134-135) entendía que la transculturación expresaba mejor las diferentes fases
“del proceso transitivo de una cultura a otra”, porque no consiste sólo en adquirir una cultura, “que es lo
que en rigor indica la voz anglo-americana aculturation”, sino que el proceso implica también
necesariamente la pérdida o desarraigo de una cultura precedente, “lo que pudiera decirse una parcial
desculturación, y, además, significa la consiguiente creación de nuevos fenómenos culturales que pudiera
denominarse neoculturación”. Para Fernando Coronil la transculturación no debe concebirse solo en
términos de intercambio cultural entre seres humanos, sino también de mercancías como el tabaco y el
Alejo Carpentier (1981)16, José María Arguedas (1974)17, Darcy Ribeiro
(1985)18, Juan Carlos Onetti o Gabriel García Marques. En ese contexto, no fue difícil que los estudios en comunicación pasaran de un enfoque positivista
a uno cultural. De esa forma, en los años ‘80 los seminarios y congresos
sobre comunicación que se celebraban en esa parte de las Américas
respondían a esa inquietud, por otro lado, surgían numerosas Facultades y
Escuelas de Comunicación en diversas universidades. En todos esos sitios emergen con fuerza palabras como ―cultura popular‖, ―comunicación social‖,
―comunicación masiva‖, ―transnacionalización‖ o ―transculturalidad‖. Mabel
Moraña (2000: 11) afirma que ―es indudable que, al menos hasta el presente,
y para el caso particular de América Latina, los estudios culturales han
contribuido, en gran medida, a dinamizar la reflexión y el análisis en torno a
problemáticas que son esenciales‖, en algunos campos de estudios, como es el caso de la comunicación, ―y a liberarnos de pesados esquemas que son
insuficientes para explicar hoy día el complejo trasiego de problemas y niveles
del análisis cultural‖.
Uno de esos temas es el de la trasnacionalización, hoy en crisis junto
con los Estados- nación por la emergencia del Imperio. La trasnacionalización, sobre mediados de los años ‘80, permitía definir una
nueva etapa histórica ya que no era una característica que se sumaba al viejo
imperialismo, sino la emergencia de un nuevo capitalismo dominado por la
comunicación y la información. Algunos años después Jesús Martín- Barbero
(1997: 52) diría que no empezó a hablar de cultura porque le llegaron cosas
de afuera. ―Fue leyendo a Martí, a Arguedas que yo la descubrí, y con ella los procesos de comunicación que había que comprender‖. Señala, asimismo, que
en América Latina se hacían ―estudios culturales mucho antes de que esa
etiqueta apareciera‖.
En resumen: entrada la década ‘80 el enfoque cultural comienza a
adquirir importancia en los estudios en comunicación, incorporándose en el
mismo las investigaciones sobre el mestizaje cultural, la trasnacionalización, las culturas populares (el melodrama, el circo, la música popular, los
radioteatros, las telenovelas), la hegemonía, las mediaciones, los sujetos y el
capital simbólico, entre otros tópicos que hasta ese momento no habían sido
considerados como ejes centrales de las indagaciones en comunicación,
aunque sí formaban parte de la música, de la ficción y la teoría literaria o la antropología americana. Es decir, los estudios culturales potenciaron los
estudios e investigaciones en Comunicación y la situación se observó, por
ejemplo, en el amplio conjunto de publicaciones que se editaron entre las
décadas ‘80 y ‘90. Estas indagaciones recuperaron de la historia intelectual
americana las investigaciones en antropología, sociología, comunicación,
literatura, periodismo, así como la creación literaria y artística en general,
azúcar. “La transculturación aporta así vida a las categorías reificadas, sacando a la luz intercambios
ocultos entre pueblos e historias enterradas en identidades supuestamente inmutables” (Coronil en
Mignolo, 2000, 2003: 281). 16 “América, continente de simbiosis, de mutaciones, de vibraciones, de mestizajes, fue barroca desde
siempre” (Carpentier, 1981: 123). 17 “Yo no soy aculturado: yo soy un peruano que orgullosamente, como un demonio feliz, habla en
cristiano y en indio, en español y en quechua” (Arguedas, 1974: 282). 18 En ciertas “circunstancias, surgieron las primeras células de una cultura ladina que se esforzaba por
adecuarse a las circunstancias presentes. Estas células híbridas, a medias neoindígenas y neoeuropeas,
actuarían sobre el contexto traumatizado, tomando de él partes cada vez mayores, a fin de instaurar un
nuevo modo de ser y de vivir. Se sumergían de continuo en la cultura original, para emerger de ella cada
vez más diferenciadas, tanto de la tradición antigua como del modelo europeo” (Ribeiro, 1985: 100).
mezclando todo ello con las pesquisas sobre las tecnologías de la
comunicación y las nuevas formas artísticas que emergían en las ciudades. Decíamos que los inicios de los Estudios Culturales en América Latina
no se diferencian tanto de los primeros Cultural Studies anglosajones,
aunque estos últimos no nacen en las esfera de la comunicación ni de la
antropología sino en los de la literatura, ya que los trabajos iniciales de
Raymond Williams se referían fundamentalmente a la literatura popular inglesa, mientras que en las Américas se redefinieron los conceptos cultura popular y masiva, ligados a la comunicación mediática e interpersonal. ―El
redescubrimiento de lo popular‖, en el terreno teórico, desafiaba a descubrir
la dimensión ―de lo real histórico y lo real social que ahí‖ permanecía
―pujando por hacerse pensar‖. La vigencia que en esos años recobra lo
popular ―en los estudios históricos, en las investigaciones sobre la cultura y
sobre la comunicación alternativa‖ o en las políticas culturales ―marca una fuerte inflexión, un jalón nuevo en el debate y algunos desplazamientos
importantes‖ (Martín Barbero, 1987: 72). Lo popular comienza a asumirse
como parte de la memoria constituyente del proceso histórico, ―presencia de
un sujeto- otro hasta hace poco negado por una historia para la que el pueblo
sólo podía ser pensado‖ como un número y un sujeto anónimo (Martín
Barbero, 1987: 72). Esta perspectiva asume su deuda con los estudios de Antonio Gramsci, quien consideraba que ―la cuestión de la llamada ‗literatura
popular‘, con el correlativo éxito de la literatura por entregas (novelas de
aventuras, policíacas, de misterio) entre las masas nacionales‖, estaba
motivada por el éxito del cine y los periódicos (Gramsci en Cochran, 1996:
178). García Canclini (1990: 14), por su parte, al estudiar los procesos de
hibridación cultural, señalaba sobre lo popular y lo masivo: ―así como no
funciona la oposición abrupta entre lo tradicional y lo moderno, tampoco lo
culto, lo popular y lo masivo están donde nos habituamos a encontrarlos‖. Por
tanto, la redefinición de lo popular está en el centro de la reflexión tanto de los primeros cultural studies como de los estudios culturales
latinoamericanos19. En el transcurso de este escrito señaláremos otros puntos
de acuerdo entre ellos, así como sus diferencias, y las críticas que se le han
formulado a ambas corrientes.
2
Una de las investigaciones más destacadas es la de Jesús Martín Barbero y su estudio sobre las mediaciones. Para este autor el eje del debate
debía desplazarse ―de los medios a las mediaciones‖, es decir, ―a las
articulaciones entre prácticas de comunicación y movimientos sociales, a las
diferentes temporalidades‖ y la pluralidad de matrices culturales (1987: 203).
La indagación obligaba, para este autor, a desplazarse ―de los medios al lugar en que se produce su sentido, a los movimientos sociales y de un modo
especial a aquellos que parten del barrio‖ (1987: 213). Lo ―masivo- popular‖
19 Sobre la recepción de la obra de Raymond Williams por parte de los jóvenes intelectuales
latinoamericanos en los años ‟70 y ‟80, Beatriz Sarlo (2000: 309) escribe: “esa recepción tuvo como
destinatarios a un grupo de intelectuales, entonces relativamente jóvenes, provenientes de la izquierda
revolucionaria que adivinaban, por así decirlo, el horizonte de los estudios culturales. Partíamos de
perspectivas sociológicas sobre el hecho literario, conocíamos bien las posiciones marxistas sobre cultura
y literatura (Adorno, Lukács, Gramsci), creíamos que se podían construir nuevos objetos y que, en ese
proceso, nuestras perspectivas teóricas cambiarían sustancialmente o, incluso, serían completamente
revisadas”.
(Méndez Rubio, 1997: 150), por su parte, para Jesús Martín Barbero, había
que analizarlo por fuera de los maniqueísmos, ―que lastran desde dentro tanta investigación y crítica cultural‖. Su visión era considerar lo popular en
cuanto trama, entrelazamiento de sumisiones y resistencias, de
impugnaciones y complicidades.
“Lo que ya no tendrá sentido es seguir diseñando políticas que escindan lo que pasa en la Cultura –con mayúscula- de lo que pasa en las masas –en la industria y los medios masivos de comunicación-”(Martín Barbero, 1987: 229).
Las mediaciones – en Jesús Martín Barbero- cambian el eje del debate
que estaba centrado en el emisor y lo trasladan al receptor. De esa forma, Martín Barbero plantea su hipótesis desde tres lugares de mediación: la
cotidianidad familiar, la temporalidad social y la competencia cultural. Desde
esos tres lugares deberían de asumirse tanto las investigaciones como las
políticas comunicativas. La familia como espacio de conflicto pero también de
reconocimiento (eje central de los melodramas), la multiplicación de
temporalidades que estallaron con la aparición de la televisión (la temporalidad del cuento popular, la de la serie, la del trabajo) y, finalmente,
los géneros, ―que articulan narrativamente las serialidades‖, constituyen una
mediación fundamental ―entre las lógicas del sistema productivo y del sistema
de consumo, entre la del formato y las de los modos de leer, de los usos‖
(Martín Barbero, 1987: 239). Las mediaciones como las conformaciones de los habitus, es decir, los modos de comportamiento, de las costumbres, de las
configuraciones materiales, sociales y de expresividad cultural que conforman
y transforman a los sujetos(as) socio- culturales. Cuando se estudiaban solo
los medios, desde una óptica mecanicista, instrumental, se ignoraban todas
las influencias culturales que componen ese entramado complejo, tejido que
siempre se está tejiendo pero nunca se concluye, ni termina de conformarse. Cuando los sujetos ven televisión o navegan por Internet hay un amplio
conjunto de mediaciones que influyen en los mensajes que reciben.
3 La relación entre los estudios culturales latinoamericanos y los cultural
studies anglosajones es objeto de reflexión de Néstor García Canclini en 1995.
Este autor, introduce la edición inglesa de Consumidores y ciudadanos. Conflictos multiculturales de la globalización, con un primer balance
denominado: ―El diálogo norte- sur en los estudios culturales‖. El mismo se
dividía en cuatro apartados: ciudades, comunicaciones, multiculturalidad/es
y sujetos. La división responde a cuatro de los temas que están en el centro
de la reflexión de los estudios culturales y que han producido las mayores transformaciones de los estudios en comunicación. Para García Canclini estos
temas se enfocan de manera distinta aunque complementaria entre las
investigaciones latinoamericanas y las anglosajonas. Mientras en los primeros
tienen más importancia los estudios empíricos en contextos específicos y son
más propios de las ciencias sociales; los segundos expresan el malestar de una época, la crisis universal de los paradigmas y las certidumbres y su
enfoque está más ubicado en las humanidades. García Canclini (1995)
propone trabajar en ambos registros, en la hibridación de ambas
perspectivas, sin decantarse por ninguna de ellas. La cultura ya no puede
analizarse independiente de los procesos de industrialización, sus significados
deben de comprenderse en la encrucijada entre lo económico y lo simbólico. Tanto Jesús Martín Barbero, Renato Ortiz, el mismo García Canclini y Beatriz
Sarlo, por citar sólo a algunos autores representativos, consideran que es en
la competencia y alianza entre empresas comunicacionales donde se está
gestionando la inter y la multiculturalidad. Hay otras coincidencias en las
referencias intelectuales. En América Latina, Gramsci, Fanon, Foucault, vienen siendo referencias constantes al igual que en Estados Unidos.
4
Entrando en el análisis de algunos de los temas que preocupan a los
estudios culturales contemporáneamente, Néstor García Canclini, que
considera al multiculturalismo como uno de los temas específicos de los estudios culturales, plantea como se ―negocia‖ la tensión entre el Estado y la
sociedad civil, entre lo masivo y lo popular, en momentos en que los medios
de comunicación relevan los encuentros cara a cara. A diferencia de Jesús
Martín Barbero que centra sus estudios en los conceptos gramscianos de
hegemonía y subalternidad, y aunque éste acerca la concepción de la hegemonía de Gramsci a Benjamin y a la del poder en Foucault20, García
Canclini (1995: 189) considera que entre los años ‘70 y ‘80 (que son las
épocas en que surge el segundo y el tercer paradigma de la comunicación)
muchos escritos reducían las complejas relaciones entre la hegemonía y la
subalternidad a un simple enfrentamiento polar. Y plantea una pregunta
fundamental: ―¿por qué las clases subalternas colaboran tan a menudo con quienes los oprimen; los votan en las elecciones, y pactan con ellos en la vida
cotidiana y en las confrontaciones políticas?‖ Una pregunta que en términos
más cercanos a Michel Foucault o Gilles Deleuze podría formularse de otra
forma: ¿cómo no han podido querer o desear los hombres una servidumbre
que en ellos no era el resultado de una guerra involuntaria y desafortunada?
Responder a estas cuestiones, para Néstor García Canclini (1995: 189), ―requiere una concepción más compleja del poder y de la cultura‖. Decíamos
que Jesús Martín Barbero lo intenta al acercar la concepción gramsciana a la
de Foucault, pero su salida no convence. El poder no puede concebirse como
un enfrentamiento polar, como una jerarquía de dominación que se ubicar fácilmente. En la línea planteada por Michel Foucault en La microfísica del poder (1991; 1994a) o en la concepción molecular de Deleuze y Guattari
(2000) se comprende que el poder no es únicamente vertical ni implica la
dominación lineal de unos sobre otros (...) ―en primer lugar, se trata
claramente de mecanismos miniaturizados, de núcleos moleculares que se
ejercen en el detalle en lo infinitamente pequeño y que constituyen otras
tantas ―disciplinas‖ en la escuela, en el ejército, en la fábrica, en prisión (...) Pero, en segundo lugar, esos mismos segmentos, y los núcleos que actúan
sobre ellos a escala microfísica, se presentan como las singularidades de un
diagrama abstracto coextensivo a todo el campo social, o como cuantos
20 “Si algo nos ha enseñado es a prestar atención a la trama: que no toda asunción de lo hegemónico por
lo subalterno es signo de sumisión como el mero rechazo no lo es de resistencia, y que no todo lo que
viene „de arriba‟ son valores de las clases dominantes, pues hay cosas que viniendo de allá responden a
otras lógicas que no son los de la dominación. La trama se hace más tupida y contradictoria en la cultura
de masa. Y la tendencia maniquea a la hora de pensar la „industria cultural‟ será muy fuerte. Pero paralela
a una concepción de esa cultura como mera estratagema de dominación se abre camino otra mucho más
cercana a las ideas de Gramsci y Benjamín” (Martín- Barbero, 1987: 87).
extraídos de un flujo cualquiera –flujo que se define por una multiplicidad de
individuos a controlar‖ (Deleuze y Guattari, 2000: 236). Es decir, el poder se disemina en toda la trama social y es coextensivo a
la sociedad. Son relaciones que se imbrican en otras, como las relaciones de
producción o las sexuales. Tampoco las relaciones de poder obedecen
únicamente a los mecanismos de prohibición y castigo, sino que son
multiformes, multideterminadas y heterogéneas. Esta nueva perspectiva de estudio de la comunicación, desde los
estudios culturales, mostraba – en momentos en que se agudizaba la
presencia de gobiernos neoliberales en América Latina- que ni siquiera en las
concentraciones monopólicas del poder ―existe una manipulación
omnipotente de las relaciones socioculturales‖ (García Canclini, 1995: 1990).
El poder de las corporaciones trasnacionales de comunicación se conquista y renueva mediante la multiplicación de los centros, ―la multipolaridad de las
iniciativas y la adaptación de las acciones y los mensajes a la variedad de
destinatarios‖ y de referentes culturales que en cada caso específico negocian
y articulan sus identificaciones.
De ―la épica‖ (fundamentalista) de la identidad al ―melodrama‖ de la interculturalidad (García Canclini, 1995 y 2000), en lugar del esencialismo la apertura hacia el otro ―que sufre y que goza, del otro que me importa a mí, de
nuestros otros‖ (García Canclini, 2000: 39). Al enfoque inter y multicultural,
como subtema de los estudios culturales, García Canclini llega después de
haber analizado la hibridación de las culturas21 en América Latina
(básicamente en México y Argentina) y la mezcla entre lo popular y lo masivo,
en un contexto teórico que integraba la comunicación a los estudios sobre las ciudades. Este enfoque se explicaba porque ―sin duda la expansión urbana es
una de las causas que intensificaron la hibridación cultural‖ (1990: 264). Este
autor señalaba: ―hemos pasado de sociedades dispersas en miles de
comunidades campesinas con culturas tradicionales, locales y homogéneas,
en algunas regiones con fuertes raíces indígenas, poco comunicadas con el resto de cada nación‖, a una trama mayoritariamente urbana, ―donde se
dispone de una oferta simbólica heterogénea, renovada por una constante
interacción de lo local con redes nacionales y transnacionales de
comunicación‖ (1990: 265).
Muchas de las investigaciones empíricas que apoyaron las teorías de
Néstor García Canclini fueron realizadas en la frontera entre México y Estados Unidos, donde observó los procesos de hibridación en las
consideradas artesanías tradicionales (como sustento histórico de lo popular),
en los monumentos y los carteles de publicidad trasnacional. No obstante
sobre el concepto de hibridación, en época de revolución tecnológica, habría
que preguntarse junto con Carlos Rincón (2000: 70), si ―¿no resulta absolutamente anacrónica una metáfora proveniente de la doctrina
decimonónica de la herencia para pretender descrifrarlos?‖ Los intentos de
responder a esta pregunta quizás sea una de las tareas fundamentales de un
nuevo programa teórico de los estudios culturales y de los estudios en
comunicación. Porque como señala el mismo Rincón: ―la promesa del cambio
es tal vez, en últimas, lo que se echa de menos en los estudios culturales‖.
21 Por las mismas fechas, segunda mitad de la década ‟80, en otros contextos geográficos, Tzvetan
Todorov (1989- 1990: 17) expresaba: “la interacción constante de culturas conduce a la formación de
culturas híbridas, mestizas, creolizadas, y eso en todos los escalones: desde los escritores bilingües,
pasando por la metrópolis, hasta los Estados Pluriculturales”. Por su parte, en Homi K. Bhabha (2002) la
noción de hibridación es uno de los conceptos claves de sus investigaciones.
Volveremos a esta cuestión más adelante cuando formulemos las críticas más
importantes que se le realizan actualmente... En el próximo punto continuamos con algunos de los ejes que integran el marco teórico de los
estudios culturales actualmente.
5
Los procesos de mezclas culturales, que se potencian en las comunicaciones, son estudiados actualmente en el contexto de la
globalización (García Canclini, Martín Barbero y Ortiz), la mundialización
(Ortiz) o la trasnacionalización (Martín Barbero). Renato Ortiz (1996; 1997 y
2000), el término globalización lo reserva a los intercambios económicos,
mientras que para la cultura utiliza la noción de mundialización. Como
señala Derrida (2002: 52), recuperando el programa de las humanidades en el contexto educativo: ―mundialización señala una referencia a ese valor de
mundo cargado de una pesada historia semántica, y especialmente cristiana:
el mundo (...) no es ni el universo, ni la tierra o el globo terrestre, ni el cosmos‖.
Para Ortiz, con los procesos de identificación en el contexto global
marcados por la comunicación, ―no tiene sentido hablar de ‗cultura global‘‖ ni buscar ―una ‗identidad global‘‖. Entiende que ―la modernidad- mundo, al
impulsar el movimiento de desterritorialización hacia fuera de las fronteras
nacionales, acelera las condiciones de movilidad y desencaje‖ (Ortiz, 2004:
48). Por lo tanto, emergen nuevos referentes de identificación. Los ejemplos
que utilizan Ortiz, Beatriz Sarlo (1996) y García Canclini22, como otros autores de los estudios culturales latinoamericanos, para referirse a esos
nuevos procesos de identificación, más múltiples, flexibles y heterogéneos,
son los siguientes: los programas de MTV, los cómics, los graffitis, la música pop y la videopolítica, entre otros. Las identificaciones son diagramadas desde
la comunicación y ya no desde las instituciones o de la sociedad civil, aunque
García Canclini intente reformular ese concepto. Estamos hablando de nociones claves en la actual teorización de los
estudios culturales y las Teorías de la Comunicación, en el marco de la
Sociedad de la Información: identidades, identificaciones, interculturalidad,
mercado y consumo. Para Néstor García Canclini (1995: 16): el consumo es el
lugar que sirve para pensar, donde se organiza ―gran parte de la racionalidad
económica, sociopolítica y psicológica en las ciudades‖, no es simplemente el escenario de ―gastos inútiles e impulsos irracionales‖. La reformulación del
concepto sociedad civil, para Néstor García Canclini, pasa por desligarlas de las naciones y considerarlas como comunidades interpretativas de consumidores, estos son conjuntos de sujetos que comparten gustos y pactos
―de lectura‖ de algunos bienes que son los que le permiten producir
identidades compartidas. Sin embargo, García Canclini no asume que en las sociedades de control (de la computarización, la clonación, la manipulación
genética) la sociedad civil, como institución disciplinaria, se encuentra
―administración su agonía‖ (Deleuze, 1996), mientras emergen otros
22 “Objeto de culto ritual en los grandes conciertos de música pop (efervescencia del potlach juvenil), en
los programas de la MTV, en los cómics, conforma un segmento de edad (y de clases), agrupando
personas a despecho de sus nacionalidades y etnias” (Ortiz, 2004: 48). “El ensamble entre ambos
términos (ciudadanos y consumidores) se alterna en todo el mundo debido a cambios económicos,
tecnológicos y culturales, por los cuales las identidades se organizan cada vez menos en torno de
símbolos nacionales y pasan a formarse a partir de lo que proponen, por ejemplo, Hollywood, Televisa y
MTV” (García Canclini, 1995: 15).
mecanismos de control más flexibles, mutantes y desterritorializados. Es en
este contexto, que el concepto de sociedad civil no es adecuado para investigar el pasaje del biopoder a las ―informáticas de dominación‖ (Haraway,
1991) o a los poderes que se producen en torno a las máquinas de
comunicación e información. Tampoco la noción de identidad, es adecuada
desde el punto de vista analítico para reflexionar sobre las culturas en la
mundialización. Con referencia al consumo, Ortiz lo define no como la simple adquisición de productos por parte de las personas, sino como una instancia
―productora de sentido‖ (2000: 52). Señala: ―Las marcas de los productos no
son meras etiquetas, agregan a los bienes culturales un sobrevalor simbólico consustanciado en la griffe que lo singulariza en relación a otras mercancías‖
(Ortiz, 2000: 52). Beatriz Sarlo (1996: 27), por su parte, puntualiza: ―las
identidades, se dice, han estallado. En su lugar no está el vacío sino el mercado‖.
Muchas de las preocupaciones actuales de los estudios culturales y los
estudios en comunicación en América Latina: comunicaciones trasnacionales,
publicidad, identidades, identificaciones, consumo, glocalización,
multiculturalidad, se articulan en torno a la globalización y a la
mundialización. Esta no es vista como homogeneización sino como rearticulación de las diferencias y desigualdades sin suprimirlas. Como un
proceso de fraccionamiento articulado del mundo y la recomposición de las
partes que explotaron.
6 Los estudios culturales y los de comunicación dialogando con ellos
están cambiando en los últimos años sus perspectivas, ya la preocupación –
como en sus inicios- no pasa tanto por analizar las culturas populares y las
masivas, sino por el estudio de la cultura desde la globalización, la
mundialización y el intercambio cultural. ―A diferencia del proceso que hasta los años setenta se definió como imperialismo, la globalización de la economía
redefine las relaciones centro/ periferia‖ (Martín Barbero, 2000b: 17): produce
transformaciones radicales en los Estados- nación, lo popular deja paso a lo
local y este a su vez se mezcla con lo global (glocalización), las
territorializaciones cada vez se desterritorializan con mayor velocidad, por lo
tanto, no hay posibilidades estáticas de construir identidades sino flujos
cambiantes que rearticulan permanentemente a las subjetivaciones, consideradas como los devenires que producen sujetos sin sujeción.
De esa forma, los Estados- nación ya no pueden responder a las
expectativas de las comunidades y lo local (obsérvese que se cambia el énfasis
de lo popular por el de lo local) es inseparable de lo global asumiéndose un nuevo concepto el de la glocalización. Néstor García Canclini (1999: 10)
plantea (desde la articulación cultura- comunicación) que contemporáneamente es fundamental estudiar qué ―preguntas le hacen la
interculturalidad al mercado y las fronteras a la globalización‖. Se trata- en
suma- de repensar ―cómo hacer arte, cultura y comunicación en esta etapa‖.
No ver la globalización únicamente como un intercambio económico, sino
intentar comprender la recomposición de las relaciones entre Europa, Estados
Unidos y América Latina desde los procesos culturales y comunicativos. Este autor distingue entre globalización circular y globalización tangencial. La
primera es pensada sólo por algunos políticos, financistas y académicos, el
resto de los latinoamericanos sólo imaginan globalizaciones tangenciales.
Porque –como afirma este autor- es ―un objeto cultural no identificado‖...
Tampoco es fácil su ubicación por las multilocalizaciones que presenta...
Desde ahí es desde donde se están intentando ubicar los estudios culturales y los estudios en comunicación en América Latina en la actualidad.
7
En la actualidad tampoco los estudios culturales se han salvado de las
críticas que les han formulado desde diversas disciplinas y, hasta algunos autores (Grüner, 2002), se han atrevido a decretar su defunción. El posible
agotamiento al que podrían haber llegado lo formulábamos más arriba con
Carlos Rincón (2000) cuando señala que no es satisfactorio siempre volver a
comenzar o apelar a la frase ―siempre hemos hecho estudios culturales en
América Latina‖ para reforzar su vigencia. Es preciso hacer un balance crítico
(como el que intentamos hacer en estas páginas) y rediseñar el proyecto teórico. En el caso de los estudios en comunicación la tarea tampoco es
sencilla porque se puede ir desde el extremo de integrarlos definitivamente a
los estudios culturales o enfrentarse radicalmente a ellos. Quizás lo más
adecuado es el camino intermedio, del diálogo entre ambos (sin que uno
absorba al otro) y de la complementariedad transdisciplinaria. Con referencia a la crítica que se le formulan a los estudios culturales,
hay que tener en cuenta, en la actualidad, el descrédito que sufren en varios ámbitos académicos los Cultural Studies (Reynoso, 2000) y las críticas que se
le formulan por abandonar su proyecto critico (y hasta marxista) inicial. Así,
la vigencia de los estudios culturales se encuentra en pleno debate teórico y
esta situación lleva a que se multipliquen las publicaciones en distintas partes del mundo académico (aunque más centradas en América Latina y
Estados Unidos) que discuten, entre otros temas, sobre la pertinencia de
seguir hablando de estudios culturales, de multiculturalismo o de
poscolonialismo; del abandono por parte de los primeros de su visión crítica
y, por extensión, de la referencia marxista que tuvo en sus inicios en
Inglaterra con Raymond Williams23 o su alianza con sectores conservadores de las universidades de Estados Unidos. Así Carlos Reynoso (2000), desde la
antropología, explica que no constituyen un movimiento bien articulado que
pueda suplantar a las ciencias sociales; tampoco su flexibilidad teórica y
antidisciplinaria es tal; ni ha continuado, en la actualidad, con el proyecto
liberador del que surgieron en Inglaterra. Según este autor, se rodean de una complicada jerga para ocultar que no han podido articular ningún proyecto
metodológico o teórico. Para Reynoso (2000: 9): ―El posmodernismo ha
decretado que no puede haber progreso en las ciencias sociales, y los estudios
culturales, habiendo homologado la posmodernidad como contexto y como
modo de vida, se involucran cuando pueden en la afanosa‖ demostración de
esta idea. Otro de los protagonistas de ese debate es Eduardo Grüner (2002: 69) quien finaliza el prólogo de El fin de las pequeñas historias, señalando que
los estudios culturales se encuentran desgarrados ―entre su vocación inicial
de compromiso con la transformación y la lucha contra las diversas formas de
dominación, y su realidad actual de ‗materia‘ prestigiosa y resguardada en la
tibieza indiferente del claustro universitario‖. Para Grüner (2002: 24) ―si es
cierto que nociones consustanciales a ellos como las de hibridez, globalización, multiculturalismo, fragmentación cultural, etcétera, y toda la vulgata de pensamiento post‖, han perdido su razón de ser, ―¿no deberíamos
23 “La relación teórica e institucional entre Williams y los estudios culturales ha sido más bien tardía y
retrospectiva. Tomen nota: ninguno de los libros fundamentales de nuestro autor menciona siquiera el
movimiento, del cual nunca fue miembro orgánico y oficial” (Reynoso, 2000: 152- 153).
al menos ir rezando su reponso?‖ Esta crisis –para Grüner (2002: 24)- ―ofrece
la gran oportunidad de reconstruir una teoría crítica de la cultura que sea implacable incluso con nuestras propias ilusiones teóricas y académicas (para no hablar de las políticas‖. Se precisa una nueva posición ―intelectual y
pasional‖, que asuma ―sin ambages ni reticencias el carácter conflictivo, destructivo, incluso criminal‖ del ―campo cultural‖ en el que esos discursos
van a desplegarse. Eduardo Grüner en su proyecto de reconstitución de ese
campo cultural crítico plantea el retorno a las humanidades (―término hoy peyorativo por los estudios culturales, como lo estuvo antes de ayer por las
‗ciencias sociales‘‖), de un ―gran relato‖ que incluiría desde la antropología
filosófica y cultural a la historia de las religiones, desde la filología clásica a la
hermenéutica de los mitos, desde la filosofía política a la historia de las
civilizaciones extraeuropeas, desde la historia del arte a las nuevas formas de
arqueología.
8
Nosotros no consideramos tan oportuno decretar –con tanta
vehemencia- la muerte de los estudios culturales ni tampoco consideramos
adecuado celebrarlos acriticamente, sino reconsiderar el diálogo entre éstos y los estudios en comunicación. Planteamos un programa que no implique la
absorción de los estudios en comunicación en los culturales, sino ubicar a
estos actores en nuevas posiciones como nos exige esta compleja
contemporaneidad. Somos conscientes de algunos de los riesgos que corren
los estudios culturales con su institucionalización en las universidades de
Estados Unidos: 1) sus posiciones acriticas, 2) su cierre en campos universitarios donde los conflictos (raciales, de clase, genéricos) no se asumen
con toda su densidad, 3) el abandono de las teorías sobre el poder en el
contexto del capitalismo tardío, 4) su acercamiento a posiciones derechistas y
el olvidarse de los proyectos de la izquierda, entre ellos, el internacionalismo y
5) su postura cercana a un relativismo donde todo vale... Por ello nos parece oportuno el diálogo entre los estudios en comunicación y los culturales en las
Américas, a partir de planteamientos como los siguientes: 1) la no reducción
de la comunicación a un intercambio de mensajes y la recuperación de la
performatividad, es decir, en lugar de informaciones, la accionalidad de la
comunicación; 2) en este contexto, la recuperación de la performance como
forma de acción política transformadora; 3) la defensa de las mezclas culturales (híbridas, criollas y mestizas) como intercambio, conflicto y negociación cultural pero, también, como un ir más allá, superando los
límites y las fronteras; 3) el punto anterior implica rechazar el
multiculturalismo, como racismo sin razas, que encierra en ghettos a las culturas y las encapsula no permitiendo ese tránsito transcultural; 4) no
obstante, no implica reificar el concepto cultura como oposición a la naturaleza, sino recuperar el entre, el intermedio, la brecha entre la
naturaleza y la cultura y no asumir una posición binaria maniquea; 5)
considerar a la comunicación desde la transversalidad, es decir, en lugar del
orden que clava a cada cuerpo y cada cosa en su lugar, la comunicación en
todas las direcciones y los sentidos posibles; 5) hacer emerger en los estudios en comunicación el rizoma que conecta un punto con otro cualquiera y no
remite a ningún orden pre-establecido; 6) investigar cómo las industrias de la comunicación (y por extensión las culturales) se posicionan en el capitalismo
tardío radicalizando la territorialización (soberanía estatal) y la
desterritorialización (capital); 7) en torno a las máquinas comunicativas los
nuevos mecanismos de poder ya no disciplinarios sino como controles
flexibles, diseminados, heterogéneos, fugaces y comunicacionales; 8) analizar la abundancia sígnica y la obesidad de la comunicación que producen las
tecnologías contemporáneas; 9) plantearse el auge tecnológico presente en las
manipulaciones genéticas, la proliferación de sexos, etc... La informatización
de la propia vida que ha radicalizado el biopoder y lo ha transformado en
―informáticas de dominación‖... En suma: más que la transdisciplinariedad asumir el tránsito, viaje, peregrinación y nomadismo de las antiguas
disciplinas y el viaje de las subjetivaciones como movilidades moleculares,
intermedias y transgresoras...
DATOS SOBRE EL AUTOR
Víctor Silva Echeto
Doctor en Estudios Culturales: Literatura y Comunicación y diploma de
estudios avanzados por la Universidad de Sevilla. Realizó la maestría en Comunicación Audiovisual por la Universidad Internacional de Andalucía.
Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de la República
de Uruguay y de Periodismo por la Universidad de Sevilla. Actualmente, ejerce
como académico en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Playa
Ancha y es profesor de Antropología en la Universidad ARCIS, ambas de
Chile. Es profesor invitado en la Pontificia Universidad Católica de San Pablo (Brasil), en la Universidad de la República de Uruguay, en la Universidad de
Sevilla y en las universidades chilenas de la Frontera de Temuco, Pontificia
Universidad Católica de Valparaíso y Austral de Valdivia. En esta última está
acreditado como profesor de postgrados. Es autor de Comunicación e
Información Intercultural, publicado por el Instituto Europeo de
Comunicación y Desarrollo y coautor, junto con Rodrigo Browne Sartori, de Escrituras Híbridas y rizomáticas, pasajes intersticiales, pensamiento del
entre, comunicación y cultura, publicado por editorial Arcibel de Sevilla. Ha
publicado artículos científicos en diversas revistas internacionales de filosofía,
comunicación, antropología y literatura. Ha sido invitado a diversos
encuentros académicos internacionales como el Fórum de las Culturas 2004 de Barcelona y el Seminario Políticas Públicas de Comunicación, realizado en
Montevideo y organizado por la Federación Latinoamericana de Facultades de
Comunicación Social.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ARGUEDAS, J. M., (1974). Yawar fiesta. Buenos Aires. Losada.
BHABHA, H. K. (2002) El lugar de la cultura. Buenos Aires. Manantial.
CARPENTIER, A. (1981) “Lo barroco y lo real maravilloso” en La novela latinoamericana en vísperas del nuevo siglo y otros ensayos. México.
Siglo XXI.
DELEUZE, G. (1996) Conversaciones, Valencia. Pre- textos. DELEUZE, G. y GUATTARI, F. (2000) Mil mesetas: capitalismo y
esquizofrenia, Valencia. Pre- textos. DERRIDA, J. (2002) Universidad sin condición. Madrid. Trotta.
FOUCAULT, M. (1991) Microfísica del poder. Madrid. La piqueta.
-------------------(1994a) Vigilar y castigar. Madrid. Siglo XXI.
-----------------(1994b) “El antiedipo: una introducción a la vida no fascista” en Gilles Deleuze, pensar, crear y resistir. Revista Archipiélago. Barcelona.
GARCÍA CANCLINI, N. (1990). Culturas híbridas: estrategias para entrar y salir de la modernidad. México. Grijalbo.
GARCÍA CANCLINI, N. (1995). Consumidores y ciudadanos. Conflictos multiculturales de la globalización. México. Grijalbo.
GARCÍA CANCLINI, N. (1999). La globalización imaginada. Buenos Aires.
Paidós.
GARCÍA CANCLINI, N. (2000). ―La épica de la globalización y el melodrama de
la interculturalidad‖ en MORAÑA, M. (ed.) Nueva perspectiva
desde/sobre América Latina. el desafío de los estudios culturales. Santiago (Chile). Cuarto propio.
GRÜNER, E. (2002) El fin de las pequeñas historias. Buenos Aires. Paidós.
HARAWAY, D. J. (1991) Ciencia, cyborgs y mujeres. La reinvención de la naturaleza. Madrid, Cátedra.
MARTÍN BARBERO, J. (1987) De los medios a las mediaciones. Barcelona.
Gustavo Gili. MARTÍN BARBERO, J. (1997) ―Nosotros habíamos hecho estudios culturales
mucho antes que esta etiqueta apareciera. Entrevista a Jesús Martín-
Barbero‖, en Dissens, número 3. MARTÍN BARBERO, J. (2000ª) “Las identidades en la sociedad multicultural”,
Revista Guaraguo, revista de cultura latinoamericana. Barcelona, Año
4, nº 10, verano.
MARTÍN BARBERO, J. (2000b) ―Globalización y multiculturalidad: notas para una agenda de investigación‖ en MORAÑA, M. (ed.) Nueva perspectiva desde/sobre América Latina: el desafío de los estudios culturales.
Santiago (Chile). Cuarto propio. MÉNDEZ RUBIO, A. (1997) Encrucijadas, elementos de crítica de la cultura.
Madrid. Cátedra y Universidad de Valencia. MIGNOLO, W. (2002) Historias locales/ diseños globales. Colonialidad,
conocimientos subalternos y pensamiento fronterizo. Madrid. Akal.
MORAÑA, M. (ed.) (2000) Nuevas perspectivas desde/ sobre América Latina: el desafío de los estudios culturales. Santiago (Chile). Cuarto propio.
ORTÍZ, R. (1996) Um outro territorio. São Paulo. Olho d´Agua. ORTÍZ R. (1997) Mundialización y cultura. Buenos Aires. Alianza.
ORTIZ, R. (2000) ―Diversidad cultural y cosmopolitismo‖ en MORAÑA, M. (ed.) Nueva perspectiva desde/ sobre América Latina: el desafío de los estudios culturales. Santiago (Chile). Cuarto propio.
ORTIZ, F. (1973) Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar. Barcelona.
Ariel. ORTIZ, R. (2004) ―La modernidad- mundo: Nuevos referentes para la
construcción de las identidades colectivas‖ en Son de tambora,
http://www.comminit.com/la/lacth/sld-5147.html Consultada: febrero
de 2004. RAMA, A. (1982) Transculturación narrativa en América Latina. México. Siglo
XXI. REYNOSO, C. (2000) Apogeo y decadencia de los estudios culturales. Una
visión antropológica. Barcelona. Gedisa.
RIBEIRO, D. (1985) Las Américas y la civilización. Buenos Aires. Centro
Editor de América Latina.
RINCÓN, C. (2000) ―Metáforas y estudios culturales‖ en MORAÑA, M. (ed). Nueva perspectiva desde/ sobre América Latina: el desafío de los estudios culturales. Santiago (Chile). Cuarto propio.
SARLO, B. (1996) Escenas de la vida posmoderna. Intelectuales, arte y videocultura en la Argentina. Buenos Aires. Ariel.
SARLO, B. (2000) ―Raymond Williams: una relectura‖ en MORAÑA, M (ed.) Nuevas perspectivas desde/ sobre América Latina: el desafío de los Estudios Culturales. Santiago. Cuarto propio.
SILVA, V. y BROWNE, R. (2004) Escrituras híbridas y rizomáticas. Pasajes intersticiales, pensamiento del entre, cultura y comunicación. Sevilla.
Arcibel. TODOROV, T. (1989- 1990) ―El cruzamiento de las culturas‖ en Criterios. La
Habana, nº 25- 28.
CAPITULO 7
COMUNICACIÓN TECNOLOGÍA Y CULTURA
María Teresa Quiroz
0. Introducción.
Con la modernidad, el conocimiento y la educación se separaron de los otros ámbitos de la vida, así como se disociaron entre sí la ciencia, el arte y la
moral. Los cambios derivados de las nuevas maneras de apropiación del
mundo que se generan a partir del acceso y el uso de tecnologías del
conocimiento inciden en las formas de entender, participar y "sentir" en el
mundo. Por ello es necesario reflexionar sobre lo que significan las prácticas de la información, el conocimiento y el entretenimiento, buscando superar la
visión meramente instrumental de las tecnologías, y enfocar su relación con
las formas de pensar-sentir, más allá de la antinomia razón vs. emoción.
Vincular las prácticas mencionadas y el intercambio que se produce entre la
racionalidad y la comprensión, la acción y la socialidad.
Vivimos actualmente en un entorno comunicacional, caracterizado por la centralidad de las tecnologías y de los sistemas de comunicación, en el cual
se expresan nuevos modos de relacionarse, empatías cognitivas y expresivas,
nuevos modos de percibir el espacio y el tiempo, la velocidad y la lentitud, lo
lejano y lo cercano. Se estaría produciendo el desplazamiento de un modelo
de comunicación lineal a un modelo de redes, de comunicación distribuida,
con comunidades de aprendizaje. Un nuevo escenario de aprendizaje sin fronteras, no localizado, continuo, diversificado y policéntrico.
Esto supone considerar las teorías de la disolución del sujeto
(desarrolladas por autores como Anthony Giddens, Martín Hopenhayn, Sherry
Turkle) que se ocupan de los cambios en las relaciones afectivas e
intelectuales con los "otros". Se transforman los vínculos interpersonales con el universo más próximo, aparecen relaciones de nuevo tipo con contacto
remoto, a distancia, mientras las relaciones vecinas se desvanecen y lo
corpóreo pierde importancia. Así planteado, la apropiación del conocimiento
involucra no solamente los aspectos cognitivos, sino a todo el sujeto y su
socialidad.
En el Perú y en América Latina, tanto la educación como los modos de acceso al conocimiento han estado determinados por diversos y desiguales
contextos económicos y culturales. Con el acelerado crecimiento de las
nuevas tecnologías de la información, en el marco del neo-liberalismo, estas
desigualdades -en cierto modo- se agravan y adquieren nuevas
significaciones, dando lugar a otros e inéditos juegos de apropiaciones.
1. Oralidad y escritura
¿Cómo se comunican los seres humanos? Indudablemente el lenguaje es un fenómeno oral. Los seres humanos se comunican valiéndose de sus
sentidos, como el tacto, el gusto, el olfato, el oído y, en especial, la vista.
Resulta así el lenguaje articulado capital para entender, en su sentido más
profundo, la comunicación del ser humano. No todas las lenguas llegan a
escribirse, pero la condición del lenguaje es permanente. Las reglas del lenguaje humano son formuladas a partir de su uso. ―La expresión oral es
capaz de existir y casi siempre ha existido, sin ninguna escritura en absoluto;
empero, nunca ha habido escritura sin oralidad. No obstante, a pesar de las
raíces orales de toda articulación verbal, durante siglos el análisis científico y
literario de la lengua y la literatura ha evitado, hasta años muy recientes, la
oralidad. Los textos han clamado atención de manera tan imperiosa que generalmente se ha tendido a considerar las creaciones orales como variantes
de las producciones escritas; o bien como indignas del estudio especializado
serio‖ (1). A esto le añade José Manuel Pérez Tornero que el lenguaje oral no
se pudo desconectar originalmente de la gestualidad. Es decir, la
comunicación se apoya en la materialidad de las relaciones físicas: lo oral en una voz, lo gestual, en un cuerpo (2).
Walter Ong define las culturas orales primarias como aquellas que no
conocen la escritura bajo ninguna forma, a pesar de lo cual se practica el
conocimiento y se dan procesos de aprendizaje. Al carecer la oralidad
primaria de todo conocimiento de la escritura o la impresión, el ―arte de
hablar‖, propio de la retórica desarrollada por los griegos en Occidente, tenía la limitación de que el discurso no podía ser examinado, en la medida en que
no podía detenerse y registrarse. Por esta razón, las formas artísticas orales
eran poco valoradas. Hoy en día, la oralidad primaria prácticamente no existe
porque el conocimiento se funda en la escritura, aunque muchas culturas o
sub-culturas conservan gran parte del molde mental de la oralidad primaria.
Carlos Poache coincide con muchos autores que conciben la oralidad como un fenómeno sociocultural ―que va mucho más allá de la exclusividad, o
el predominio de un medio comunicacional sobre otro. La oralidad es
entendida más bien como una particular economía cultural capaz de incidir
de manera sustancial no sólo en los procesos de adquisición, preservación y
difusión del conocimiento, sino también en el desarrollo de concepciones del mundo y sistemas de valores, así como de particulares productos culturales
tanto históricos como presentes, desde los poemas homéricos hasta las
cosmogonías guaraníes o las coplas improvisadas de un contrapunto en el
llano venezolano. Se trata de procesos, concepciones y productos que difieren
de manera significativa de los observables en culturas donde se han arraigado
y difundido sucesivamente la escritura, la imprenta y la tecnología comunicacional‖ (3).
Una característica fundamental de las culturas orales tradicionales es
que los modos de expresión y el pensamiento están restringidos al sonido,
dependiendo el conocimiento de aquello que uno puede recordar, lo que es
posible retener, y que tiene que ver con la repetición y la memoria. Es por ello que las pautas equilibradas y claramente rítmicas con repeticiones,
alteraciones, asonancias, expresiones calificativas y proverbios facilitan las
asociaciones y la retención.
Estas características de la oralidad primaria están asociadas con
estructuras de personalidad comunitarias y extrovertidas, menos
individualistas y concentradas en sí mismas, que las que caracterizarán a la
escritura.
Para Walter Ong (4), en una cultura oral primaria el pensamiento y la
expresión tienden a ser de las siguientes clases:
1) Acumulativas antes que analíticas.
La tradición popular oral prefiere, especialmente en el discurso formal, no al
soldado, sino al valiente soldado; no a la princesa, sino a la hermosa princesa; no al roble, sino al fuerte roble. De esta manera la expresión oral
lleva una carga de epítetos y otro bagaje formulario que la alta escritura
rechaza por pesada y tediosamente redundante, debido a su peso
acumulativo.
2) Redundantes o “copiosos‖.
Para que el pensamiento se desarrolle, requiere cierta continuidad, que la
escritura establece fuera de la mente. Mientras la mente concentra sus
energías propias en adelantarse, porque aquello a lo que vuelve yace inmóvil
fuera de ella en fragmentos siempre disponibles sobre la página inscrita, en el
discurso oral la situación es distinta. Fuera de la mente no hay nada a qué volver pues el enunciado oral desaparece en cuanto es articulado. Por lo
tanto, la mente debe avanzar con mayor lentitud, conservando cerca del foco
de atención mucho de lo que ya ha tratado. La redundancia, la repetición de
lo apenas dicho, mantiene eficazmente tanto al hablante como al oyente en la
misma sintonía.
3) Conservadoras y tradicionalistas.
Dado que en una cultura oral primaria el conocimiento conceptuado que no
se repite en voz alta desaparece pronto, las sociedades orales deben dedicar
gran energía a repetir una y otra vez lo que se ha aprendido arduamente a
través de los siglos. Esta necesidad establece una configuración altamente
tradicionalista o conservadora de la mente que, con buena razón, reprime la experimentación intelectual. El conocimiento es precioso y difícil de obtener, y
la sociedad respeta mucho a aquellos ancianas y ancianos sabios que se
especializan en conservarlo, que conocen y pueden contar las historias de los
días de antaño. Al almacenar el saber fuera de la mente, la escritura y aun
más la impresión degradan las figuras de sabiduría de los ancianos, repetidores del pasado, en provecho de los descubridores más jóvenes de algo
nuevo
4) Cerca del mundo vital.
Las culturas orales deben conceptuar y expresar en forma verbal todos sus
conocimientos, con referencia más o menos estrecha con el mundo vital humano, asimilando el mundo objetivo ajeno a la acción recíproca conocida y
más inmediata de los seres humanos. Esto en ausencia de categorías
analíticas complejas que dependen de la escritura para estructurar el saber a
cierta distancia de la experiencia vivida.
5) De matices agonísticos. Prácticamente todas las culturas orales o que conservan regustos orales dan
a los instruidos una impresión extraordinariamente agonística en su
expresión verbal y de hecho en su estilo de vida. Al mantener incrustado el
conocimiento en el mundo vital humano, la oralidad lo sitúa dentro de un
contexto de lucha. La escritura, en cambio, propicia abstracciones que
separan el saber del lugar donde los seres humanos luchan unos contra otros; es decir, aparta al que sabe de lo sabido.
6) Empáticas y participantes antes que objetivamente apartadas.
Para una cultura oral, aprender o saber significa lograr una identificación
comunitaria, empática y estrecha con lo sabido, identificarse con ello. No es el
caso de la escritura que procura el sentido de disociación o alejamiento personales, estableciendo condiciones para la ―objetividad‖.
7) Homeostáticas.
Las sociedades orales viven intensamente en un presente que guarda el
equilibrio u homeostasis, desprendiéndose de los recuerdos que ya no tienen pertinencia para el momento. Las palabras tienen un significado, no existen
los diccionarios y el significado de cada palabra es controlado por lo que
Godoy y Watt llaman ―ratificación semántica directa‖, es decir, por las
situaciones reales en las cuales se utiliza la palabra aquí y ahora.
8) Situacionales antes que abstractas.
La oralidad discurre en torno a las experiencias de la realidad inmediata,
mientras la abstracción se empata con la escritura y el pensamiento
conceptual.
Para el mismo Walter Ong, es muy difícil que en la actualidad exista una cultura de oralidad primaria en la medida en que toda cultura tiene
algún conocimiento de la escritura y, por lo tanto, ha experimentado sus
efectos. Ello no impide que, aun en el ámbito de la alta tecnología, se
conserven actitudes mentales propias de la oralidad primaria. Es útil para
entender este asunto la mención de Paul Aumthor, quien en lugar de sugerir
que la oralidad primaria puede sobrevivir en el mundo moderno, construye tres categorías que definen el espacio de contacto entre oralidad y escritura: ―oralidad mixta, cuando la cultura en cuestión ‗posee‘ la escritura pero su
influencia en la producción oral es externa, parcial y tardía; oralidad secundaria, cuando la producción oral es recompuesta a partir de su
inserción en una cultura letrada o escrituraria; y oralidad mecánicamente mediatizada, cuando el discurso oral es diferido en el tiempo y el espacio
gracias a alguna tecnología de la comunicación‖ (5). A este debate contribuye
también Cynthia Ward, quien estudia los acercamientos académicos occidentales a la oralidad africana cuando señala que ―los cuentos folklóricos,
proverbios, ―oratura‖ no son lo oral, -son los aspectos ―letrados‖ de lo oral-
réplicas de los conceptos de géneros y canon especialmente construidos‖ (6).
Esta autora va a criticar la implícita propuesta en Ong en el sentido de
diferenciar una ―mentalidad letrada‖ de una ―mentalidad oral‖ como esencias contrapuestas. ―La argumentación de Ward afirma que son, efectivamente,
maneras de pensar diferentes en tanto la comunicación oral y la escrita
propician diferentes formas de constituir una subjetividad, pero no pueden
ser pensadas como identidades que se ‗actualizan‘ en cada oportunidad. A
diferencia de la subjetividad que subyace a la escritura, la subjetividad que
subyace a la comunicación oral no es unitaria ni perpetúa la separación entre sujeto y objeto, ni cree en la habilidad del lenguaje para reproducir una
realidad unificada, ni expresa una perspectiva fija (...) En el discurso oral, la
subjetividad proviene de las varias instancias que han intervenido en la
enunciación y, por lo tanto, refleja posiciones contradictorias y una diversidad de objetivos de la enunciación. ‗Oralidad‘ es, por lo tanto, para Ward el
nombre de una subjetividad que permite diferentes y contradictorias
perspectivas, que no acepta un ‗único‘ significado...‖ (7).
Erick Havelock se formula preguntas muy pertinentes: ―(1) ¿cuál ha sido
la trascendencia de desechar los medios orales de comunicación por la escritura?, (2) ¿cuál es la relación entre la palabra hablada y la palabra
escrita?, (3) ¿qué ocurre con la estructura del lenguaje hablado cuando se
convierte en escritura? Y, finalmente, (4) ¿existe un estado mental oral, un
tipo de conciencia considerablemente distinto al de un estado mental
letrado?‖ (8).
2. Escritura y modernidad
La invención del alfabeto en Grecia el año 700 a.C. proporcionó la
infraestructura mental para la comunicación acumulativa basada en el
conocimiento, echó las bases para el desarrollo de la filosofía y la ciencia
occidentales, tendió el puente de la lengua hablada al lenguaje, con lo que separó lo hablado del hablante, el objeto del sujeto y facilitó el discurso
conceptual. Es decir, la comunicación humana se transforma
cualitativamente al abandonarse la tradición oral y la comunicación no
alfabética, pero se extiende recién cuando se generaliza la alfabetización por
la difusión de la imprenta y la fabricación del papel.
El invento de la escritura, con la creación de un soporte estable, libera a la mente del peso de conservación de los datos, y veinte siglos después la
imprenta permite que los libros, antes carísimos e irreproducibles, lleguen a
amplios sectores. La invención de la imprenta, a pesar de las naturales
restricciones técnicas al inicio, propicia la lucha por buscar la verdad y
hacerla llegar al poder. Es decir, la imprenta se convirtió en eje de la lucha
política e intelectual. ―La libertad de los hombres para aprender a hacer uso público de su propia razón en todos los asuntos ante el público lector devino en un principio revolucionario en las luchas por el mehr licht.‖ (9). La
Ilustración no es otra cosa que aclarar a través de la razón, iluminar, aliviar,
abrir el espacio, ampliar el campo a la mente. ―Buena parte de las cosas que
sabemos se las debemos precisamente al hecho de haberlas leído en alguna parte (...) Nuestra cultura, nuestra mentalidad, tienen, así pues, una deuda
incalculable con el alfabeto (y con sus equivalentes en las diferentes lenguas).
En el fondo, la historia del hombre que tiene conciencia de sí mismo coincide casi completamente con la explotación de este solo recurso‖. (10)
No se trata solo de un progreso técnico, sino de un giro en la inteligencia y
en la constitución del sujeto. Permite el desarrollo de un discurso ―autónomo‖, el del autor. Al quedar las palabras inscritas en un texto, ya no
hay un aquí y un ahora únicos y obligados para emisor y receptor. Se facilitan
otras relaciones, espacios y tiempos. Se separa además el mensaje del
lenguaje.
La escritura ha transformado la conciencia humana. Esto plantea que si
bien la escritura, la imprenta, incluso la computadora son formas de tecnologizar la palabra, no se trata de tecnologías externas a la conciencia,
sino que se han hecho parte del individuo y lo han enriquecido en su espíritu
y en su expresión: ―la escritura era y es la más trascendental de todas las
invenciones tecnológicas humanas. No constituye un mero apéndice del
habla. Puesto que traslada el habla del mundo oral y auditivo a un nuevo
mundo sensorio, el de la vista, transforma el habla y también el pensamiento‖
(11). Para Raffaele Simone, el mundo intelectual de la humanidad estuvo
dominado por el oído, incluso la cultura del manuscrito en Occidente
permaneció siempre marginalmente oral. Podría afirmarse que el ser humano
tiene una mentalidad visual y auditiva. ―Ojos externos‖ (del cuerpo) que
desarrollan un análisis y se aproximan a la realidad, ―ojos internos‖ (del alma) que captan de golpe impresiones. Asimismo, un oído corpóreo y otro interno,
relacionado con la voz de la conciencia. La escritura tuvo efectos sobre la propia sensorialidad del hombre, cambiando el orden de los sentidos y
produciendo las siguientes modificaciones: ubicó al ver por encima del oír, transformando la vista y la percepción por la visión alfabética y permitiendo
adquirir conocimientos e informaciones a partir de una serie lineal de
símbolos visuales.
¿Cuáles son los cambios que produjo la imprenta en el conocimiento? Se modificaron los instrumentos de la memoria (se pasó de las rimas y cadencias
a las fórmulas y recetas); se desplazó el antiguo arte de la retórica de bases
orales del centro de la educación académico; se produjeron tratados técnicos
para difundir conocimientos prácticos; se estimuló el empleo del análisis
matemático y de diagramas y gráficos; se redujo el atractivo de la iconografía;
se propagó recursos prácticos modernos basados en la clasificación como ficheros, índices analíticos, repertorios; se produjo diccionarios exhaustivos y
se fomentó la legislación de lo ―correcto‖ en el lenguaje; se transitó de un
público de oyentes a un público de lectores; se modificaron las relaciones
sociales y se transitó de las comunidades a la lectura solitaria.
En palabras de Jack Godoy, la escritura posibilita seleccionar normas o decisiones y organizarlas en forma de guía o manual, distinguiéndose la ley
de la costumbre, por lo que a lo escrito se le atribuye un mayor valor de
verdad que a lo oral (12). Aplicado esto al proceso de colonización
latinoamericano, Walter D. Mignolo sostiene que los españoles concibieron el
libro como un recipiente en donde los conocimientos sobre el Nuevo Mundo
podían ser depositados, como un medio a través del cual los signos podían ser transmitidos a la metrópoli y, finalmente, ―como un texto en donde se
discernía la Verdad de la Mentira y la Ley se imponía sobre el caos‖ (13).
Al ganar los textos espacio social y al extenderse y multiplicarse gracias a
la imprenta, ―el mundo social se convirtió, de ese modo, en un tejido textual.
Se multiplicó el flujo de información que tenía como soporte el papel impreso –antes había sido el pergamino-. La humanidad empezó a existir –a
representar su existencia- mediante los libros. Y con ello el lenguaje oral –que
un día fue central y clave- retrocede ante lo impreso. Cambian, así, las
sensibilidades, las psicologías y hasta las mentalidades. En cierta forma, la
profecía teórica de la centralidad de lo escrito –latente en la gramática y en la
lingüística- se autocumplía en la materialidad social histórica. El tejido textual y libresco estaba construyendo la comunicación a su medida. Era el
nuevo formato de existencia (...) Vivimos –desde hace mucho tiempo- en la era
de los textos, bajo su dominio y en el entorno de sus rituales específicos‖ (14).
La escritura desarrolla un tipo de pensamiento secuencial que opera en la
sucesión de los estímulos y los coloca en línea, analizándolos y articulándolos. La escritura capacita al hombre para:
a) la escucha lineal, siguiendo el desarrollo de la señal sonora;
b) la visión no-alfabética, que se caracteriza por no ser lineal;
c) la visión alfabética, que guarda linealidad.
La inteligencia secuencial, propia del hombre moderno, fue facilitada por
la visión alfabética, pero ciertamente requiere de entrenarse y educarse (15). Resulta fundamental precisar la relación entre la escritura y la escuela.
La escuela es una de las matrices de la modernidad en cuanto separa la
transmisión cultural de cualquier soporte fijo, radicándolo en el propio
proceso de la escolarización. En el ámbito educativo moderno centrado en
torno a la escuela, el acceso a la reflexión disciplinada supone el texto. Más aun, el principio educativo moderno reside en la apropiación del texto. En ese
sentido, la escritura ha sido la tecnología intelectual que afectó los procesos
de escolarización. Pero esto irá acabando, en la medida en que deja de ser
una tecnología dominante y el conocimiento disponible no solo aumenta
explosivamente, sino que aparecen otros soportes.
El orden alfabético, si bien permite el discurso racional, produce una fractura entre la comunicación escrita y el sistema audiovisual de símbolos y
percepciones, indispensable en la expresión de la mente humana. Se
identifica la escritura con la racionalidad y el pensamiento, y a la expresión
audiovisual se le relega al mundo de sonidos e imágenes en el arte o al
dominio privado de ciertos sectores religiosos. Más adelante, en pleno siglo XX, el cine y la televisión tomarán la delantera sobre amplias masas en el
campo de las emociones. Sin embargo, la crítica social a los medios
mantendrá la incomprensión sobre el alcance de lo audiovisual.
Walter Ong define como ―oralidad secundaria‖ a la transformación
electrónica de la expresión verbal, con el teléfono, la radio, la televisión y otros
aparatos electrónicos cuya existencia y funcionamiento dependen de la escritura y la impresión. Se trata de una nueva oralidad que posee muchas
similitudes y diferencias, con la oralidad primaria. Desarrolla una mística de
participación, porque engendra un fuerte sentido de grupo, y convierte a los
oyentes en un público. Se trata, sin embargo, de una oralidad más deliberada
y formal, y origina un interés por los grupos mucho mayor, la ―aldea global‖
de McLuhan. ―A diferencia de los miembros de una cultura oral primaria, que tienden hacia lo externo porque han tenido poca oportunidad de practicar la
introspección, nosotros tendemos hacia lo externo porque hemos buscado el
interior. En un sentido semejante, ahí donde la oralidad primaria estimula la
espontaneidad porque no dispone del poder de reflexión analítica que aporta
la escritura, la oralidad secundaria despierta la espontaneidad porque, a través de la reflexión analítica, hemos decidido que la espontaneidad es algo
bueno‖ (16).
A fines del siglo XX hemos pasado gradualmente de un conocimiento
que se adquiría a través del ojo y la visión alfabética o de la inteligencia
secuencial (por el libro y la escritura) a otro estadio en el que la escucha (el
oído) o la visión no-alfabética (modalidad del ojo) y la simultaneidad son el eje. Se trata de un nuevo orden de los sentidos, propio de las nuevas
generaciones, en el que la vista y el oído han intercambiado una vez más su
lugar, después de siglos de primado de la visión alfabética. ―Es ya un hecho
que el alfabeto, así como sus principales materializaciones físicas, el texto y el
libro, han cesado gradualmente de ser el terreno privilegiado al cual se aplica la acción del ojo (...) El hombre renuncia a la conquista de la visión alfabética
en el momento en que, con el desmedido crecimiento de la información
mediada por el oído y por la visión no-alfabética, ha tenido la impresión de
disponer de fuentes de conocimiento igualmente ricas‖ (17).
3. La “Tercera Fase”
En la historia del conocimiento, la ―Tercera Fase‖ se produce a fines del siglo XX, después de una primera fase que coincide con el invento de la
escritura y de una segunda, veinte siglos después, con el invento de la
imprenta. Señala una nueva etapa en la que los conocimientos provienen en
menor medida de lo que leemos y mucho más de lo que vemos y escuchamos
(en la televisión, en el cine, en un periódico, incluso ―leemos‖ en la pantalla de una computadora), y en la que el motor de esta fase es la televisión y la
computadora. Esta idea de la ―Tercera Fase‖ ha sido desarrollada por Raffaele Simone, quien destaca que el acto de leer es mucho más amplio que antes
porque no se lee sólo lo que está escrito. Circulan distintos tipos de
conocimiento menos articulados y más sutiles que pueden prescindir de
formulaciones verbales. En esta ―Tercera Fase‖ se producen cambios no solamente en el contenido de los conocimientos, sino en su forma y su
organización. Mientras la escritura construyó un saber, un funcionamiento de
la inteligencia y de la mente, este va a cambiar con el tránsito de la lectura a
la ―visión‖ y a la escucha. Los instrumentos técnicos como los medios
masivos y la computadora, posteriores a la pluma y la imprenta, no son solo
innovaciones técnicas sino que producen cambios en los procesos cognitivos y en las sensibilidades (18).
A esto lo denomina José Manuel Pérez Tornero una auténtica
revolución en los sistemas de inteligencia cultural y lingüística, y tiene que
ver con que:
1. La memoria social ha aumentado espectacularmente la utilización de los
sistemas de almacenamiento digital y los soportes informáticos; 2. Ha progresado notablemente la posibilidad de recolectar, transmitir y
procesar información a distancia a través de la convergencia de las
telecomunicaciones y la informática; 3. Ha crecido, también, la capacidad de solucionar problemas complejos en
función de la automatización y la robótica (19).
Se produce una transición desde sistemas simbólicos icónicos, escasos
y limitados y relaciones personales directas y limitadas también, a otros
sistemas a cuya amplificación se suma la posibilidad de los contactos a
distancia. Somos testigos de un cambio global en los lenguajes y la
comunicación. Despierta controversias el desplazamiento hacia lo visual y la escucha,
así como el lugar que se le atribuye a los productos de las nuevas tecnologías
del conocimiento. Por ejemplo, para algunos el correo electrónico significa la
multiplicación tecnológica de la escritura, representa la venganza del medio
escrito, el retorno de la mente tipográfica y la recuperación del discurso racional y construido. Para otros, por el contrario, significa la informalidad, la
espontaneidad y el anonimato, que son tipificados como una forma de
oralidad presente en el texto electrónico.
Conviene precisar el concepto de escritura electrónica porque si bien
es un tipo de escritura, difiere profundamente de la cultura impresa. Esto porque la escritura electrónica integra la escritura impresa y el habla,
deviniendo el habla en escritura a través de los sistemas informáticos de
reconocimiento automatizado de voz. Es posible escribir las imágenes en
movimiento, con lo cual disponemos de una escritura para los gestos;
también operar con modalidades de información que no eran asequibles a la
escritura impresa, lo que comporta un salto cualitativo de las artes humanas de expresión y conocimiento (20).
La distribución de los conocimientos y el tipo de conocimientos
requeridos cambia en la llamada sociedad de la ―Tercera Fase‖. Por una parte,
se produce un aumento extraordinario de la cantidad de conocimientos de los
que podemos hacer uso, pero por otra aumenta la demanda de conocimientos que resultan necesarios para hacer uso de ciertos instrumentos y ciertas
tecnologías, como la computadora. A esto se suma que la estratificación por
edades, de carácter generacional, se ve afectada, lo que se manifiesta en que
los niños de muy corta edad compiten en el uso de las tecnologías con los
adultos, desapareciendo el principio por el cual son los adultos quienes saben
y enseñan. Por el contrario, las posibilidades de experimentación de los más jóvenes les permite, desde edades muy tempranas, desplazar a los adultos
como propietarios del saber.
Valga una referencia histórica para comparar la afirmación anterior
con las condiciones de escasa distribución del conocimiento en sus orígenes.
Antes el conocimiento circulaba de manera limitada y precaria, inestable y poco controlado por los no expertos. Después del descubrimiento de la
imprenta, los conocimientos más elaborados estuvieron recluidos en los
centros intelectuales, religiosos, las academias y las universidades,
difundiéndose a través del lenguaje escrito, propio de especialistas y
profesionales, de los expertos que gozaban de los privilegios y la autoridad
que les permitía evitar la inspección o la comprobación. Los conocimientos más prácticos estaban localizados en la familia o en los centros de labores, en
los talleres, y se adquirían por la observación y en gran medida por la
conversación, sin recurrir a instrucciones o reglas. Más adelante, el
desarrollo del conocimiento científico que se hizo público creará mecanismos
de control y verificación del conocimiento, con lo cual el experto se somete al
control colectivo. Habría que señalar que los medios masivos jugarán un papel importante en este proceso contribuyendo significativamente a su
distribución y difusión. Todo lo cual está relacionado, además, con el cambio
en el sentido del tiempo de la comunicación. Durante la Edad Media el tiempo
se medía en años, los cuales se van acortando a días en el siglo XX,
llegándose a la llamada comunicación en tiempo real de la actualidad. Estos cambios nos podrían hacer pensar que actualmente vivimos en
la abundancia del conocimiento, que éste se encuentra perfectamente
conservado y es de libre acceso. Empero, si bien hoy existe un clima
intelectual en el que la cultura, la organización y el mercado juegan un papel
muy importante, al que se suman factores tecnológicos como la ampliación de
la memoria electrónica, la transmisión directa por satélite y las nuevas técnicas de compactación de datos que permiten la interacción de múltiples
usuarios, en tiempo real o diferido, y a la larga asequible para todos, ―la era
de la abundancia comunicativa es inestable e incluso contradictoria. No trae
armonía, ausencia de conflictos, envío y recepción irrestrictos de mensajes,
transparencia. La abundancia comunicativa impide la abundancia comunicativa (...) La abundancia para algunos es la escasez o la nada para
otros...‖ (21). De hecho, como lo hemos señalado con anterioridad, para acceder al conocimiento se requiere superar la barrera de un software, cada
vez más complejo, es necesario aprender previamente reglas, instrucciones y
procedimientos que nos dicen qué pasos hay que dar para llegar a saber o
hacer una determinada cosa. Esta situación paradójica reproduce algunos
límites típicos de la sociedad tradicional en los cuales el conocimiento era
limitado y poco asequible, mientras en la actualidad es muy abundante, pero su condición de asequible es sólo potencial (22).
Frente a la abundancia y la riqueza aparente al alcance de todos, el
saber que se requiere para participar de esta sociedad está cada vez menos al
alcance de la mayoría de personas. Estamos frente a un conocimiento más
complicado, más sofisticado. Ello significa que no es posible adquirirlo en la familia, en la simple conversación con los amigos. Los conocimientos
específicos y avanzados se adquieren en centros especializados, a través de
manuales de instrucción, que requieren de conocimientos previos.
4. Tecnología y cultura
Manuel Castells se vale del concepto de sociedad informacional, distinguiéndolo del de sociedad de la información. Asegura que la información
-en su sentido más amplio- ha sido fundamental en todas las sociedades y
que el término informacional indica un atributo de la sociedad en el que la
generación, el procesamiento y la transmisión de la información se convierten
en las fuentes fundamentales de la productividad y del poder. Esta sociedad informacional es ante todo una sociedad-red.
Eduardo Bericat (23) es un estudioso de las relaciones entre
tecnología, cultura y sociedad, e inspirándose en el pensamiento de Niklas
Luhmann y Jurgen Habermas sustenta la idea de que está surgiendo una
nueva cultura del conocimiento y de la expresión. Manifiesta que en la
sociedad de la información hay tres fuerzas presentes: la tecnológica, la cultural y la social. El paradigma tecnológico mediatiza la cultura social,
recreándola según nuevos modos de pensar, sentir, percibir y expresarse, así
como nuevos modos de relacionarse. Si las computadoras y las redes son los
vectores tecnológicos de la nueva sociedad, el conocimiento y la expresión
pueden considerarse sus vectores culturales. Esto implica que junto a las
modificaciones en el orden instrumental y técnico se producirán otras -y no de menor trascendencia- en el orden intersubjetivo y simbólico. Esto significa
que la cultura será un producto híbrido e indisoluble tanto de la
instrumentalidad de la razón como de la racionalidad no carente de sentido,
racionalidad simbólica e intersubjetiva que inducirá, en última instancia,
tanto el desempeño de los sistemas sociales como las conductas y los sentimientos individuales.
Como parte de esta reflexión, interesa en particular hacerse cargo del
papel de la imagen. Actualmente la experiencia se alimenta de nuevos
espacios y tiempos que han sido inaugurados por la televisión, y continúan a
través del computador, Internet y el hipertexto multimedia. Esto supone que
la visualidad electrónica facilitada por estos medios implica una visualidad cultural.
En el debate sobre el papel de la imagen -en particular en los medios
audiovisuales- se le tiende a vaciarla de sentido por su vinculación con la
diversión y el espectáculo. Es decir, la imagen termina siendo "banalizada"
frente a la escritura. Serán, sin embargo, la historia del arte, la semiótica y el psicoanálisis, así como la fenomenología y la epistemología, quienes
reubicarán la imagen en la complejidad de sus relaciones con el pensamiento.
Pero resulta conveniente precisar las diferencias entre la imagen y la escritura: Leer un texto enfrenta al lector a un mundo abstracto de
conceptos e ideas, que pasa por difíciles operaciones analíticas y racionales de
comprensión, interpretación y memorización, que potencia la capacidad de
pensamiento lógico, lineal, secuencial, de distanciamiento, en el cual el lector controla el ritmo y/o la experiencia, pero que requiere de un esfuerzo por penetrar en el texto. Ver imágenes en una pantalla enfrenta a la persona a un
universo concreto de objetos y realidades, la cual demanda una decodificación
automática, instantánea, que se cuela sin dificultades y que potencia el
pensamiento visual, intuitivo y global. Esto implica emotivamente al
televidente en una experiencia cuyo ritmo es controlado por el medio y donde no hay que hacer mayor esfuerzo, salvo contemplar la imagen (24).
Rafaele Simone desarrolla la idea de que si bien nuestra cultura y
nuestra mentalidad tienen una deuda incalculable con el alfabeto, hoy día, la
cantidad de cosas que sabemos porque las hemos leído en alguna parte es mucho menor que hace treinta años. Las hemos podido simplemente "ver" -en
la televisión, el cine, en un periódico o cualquier soporte impreso- o quizá las hayamos "leído" en la pantalla de una computadora, o las hemos podido
"escuchar" de viva voz de alguien, en una radio o cinta magnética. "En la actualidad el sentido mismo de la palabra leer es mucho más amplio que hace
veinte años: ya no se leen sólo cosas escritas. Es más, la lectura de cosas
escritas en el sentido usual del término no es ni el único ni el principal canal
que utilizamos para adquirir conocimiento e información (25). En ese sentido, afirma, que se estaría produciendo un cambio técnico y otro mental. Técnico,
en el sentido de los diversos instrumentos y soportes que van desde la pluma
a la computadora; y mental porque el tránsito de la oralidad a la escritura, y
de la lectura a la "visión" y a la escucha ha transformado los modos de
pensar. Se trataría de tecnologías del conocimiento que no resultan exteriores, sino que se vinculan directamente con el pensamiento.
La imagen cumple un papel muy importante en la historia de la
cultura. Alejandro Piscitelli explica que en la sociedad informacional se provee
de un acceso flexible a la información a través de una base de datos que
describe imágenes textuales, visuales y auditivas. A través de estas
representaciones de contenidos es posible organizar el conocimiento. Así la imagen deja de ser lo visto para convertirse en lo construido. Más aún, al
definir un nuevo régimen de discursividad, la imagen numérica inaugura una
nueva epistemología, perfilándose así una estética de los procedimientos en
donde el proceso predomina sobre el objeto de la forma. "Para comprender la
imagen hoy debemos abandonar la metafísica de lo imaginario e ingresar en una antropología cultural de las superficies, capaz de dar cuenta de las
mediaciones visuales, técnicas, semánticas y estéticas que organizan la
producción y la reproducción de los sujetos sociales" (26).
Jesús Martín Barbero se plantea una serie de preguntas a propósito
del tema: "¿Qué significa saber y aprender en el tiempo de la economía
informacional y los imaginarios comunicacionales movilizados desde las redes que insertan instantáneamente lo local en lo global?, ¿qué desplazamientos
epistemológicos e institucionales están exigiendo los nuevos dispositivos de
producción y apropiación cognitiva a partir de la interfaz que enlaza las
pantallas hogareñas de televisión con las laborales del computador y las
lúdicas de los videojuegos?, ¿qué sabemos sobre las hondas modificaciones
en la percepción del espacio y el tiempo que viven los adolescentes, insertos en procesos vertiginosos de desterritorialización de la experiencia y las
identidades, y atrapados en una contemporaneidad que confunde los tiempos, debilita el pasado y exalta el no-futuro fabricando un presente continuo: hecho
a la vez de las discontinuidades de una actualidad cada día más instantánea, del flujo incesante y emborrachador de informaciones e imágenes?" (27)
Preguntas fundamentales que suponen que aún no contamos con
respuestas suficientes al hecho de que la televisión primero y las tecnologías
del conocimiento luego han hecho estallar las fronteras espaciales y sociales
que la televisión introduce en el hogar, des-localiza los saberes y des-legitima
sus segmentaciones. Ello modifica tanto el estatuto epistemológico como
institucional de los lugares del saber y de las figuras de la razón (28).
Otro estudioso y crítico del tema, Paul Virilio, afirma que estamos
viviendo una mundialización del tiempo y la velocidad a través de la imagen.
Más aún, siguiendo a Fukuyama, estaríamos asistiendo efectivamente al fin
del tiempo histórico, de la larga duración, del tiempo local de las sociedades
inscritas en los territorios dados, de las alternancias diurnas y nocturnas, de los usos horarios, de las generaciones. El tiempo mundial, el de la inmediatez,
la instantaneidad y la ubicuidad, destruye los fundamentos de la historia al
suplantar las temporalidades locales. La historia se vuelve estadística. Y este
nuevo régimen del tiempo astronómico o universal carece de referencias en
cuanto al destino del hombre (29).
5. Internet como fenómeno de comunicación
Sobre Internet se escribe cada vez más. Interpretaciones de todo tipo,
desde la educación y la política, la ingeniería y los negocios, pasando por el
entusiasmo sin límites hasta la crítica y la desesperanza. Manuel Castells (30)
manifiesta que Internet es el tejido de nuestras vidas. No es futuro, es
presente, es un medio para todo, que interactúa con el conjunto de la sociedad. Es más que una tecnología, es un medio de comunicación, de
interacción y de organización social. Es decir, se trata de un fenómeno que
crece a un ritmo vertiginoso y cuyos efectos son parte de la historia presente.
Frente a la existencia de toda clase de mitologías y de actitudes
exageradas sobre Internet, Castells responde señalando lo siguiente: Internet
se desarrolla a partir de la interacción entre la ciencia, la investigación universitaria, los programas de investigación militar en Estados Unidos y la
contracultura radical libertaria. A pesar de lo que se cree, el mundo de la
empresa no fue en absoluto la fuente de Internet, la que se desarrolla a partir
de una arquitectura informática abierta y de libre acceso desde el principio,
autogestionaria informalmente. Los productores de la tecnología de Internet fueron fundamentalmente sus usuarios, y en contra de la idea de que Internet
es una creación estadounidense manifiesta que ésta se desarrolló desde el
principio a partir de una red internacional de científicos y técnicos que
comparten y desarrollan tecnologías de cooperación. El acceso a sus códigos
ha sido y sigue siendo abierto, y ello se encuentra en la base de la capacidad
de innovación tecnológica. Asimismo, añade que Internet es algo incontrolable, libertario, que está en la tecnología misma, porque ésta ha sido
diseñada, a lo largo de su historia, con dicha intención.
Es un hecho que los usuarios están concentrados en el mundo
desarrollado. En promedio Internet alcanza en los países ricos un 25 a 30%,
mientras que en la mayoría del planeta está en menos del 3%. Esta geografía
diferencial tiene consecuencias en la medida en que llegar más tarde que los demás genera disparidad de usos, y los que llegan tarde tendrán menos que
decir. Se produce, además, una concentración mayor de la industria
proveedora de contenidos de Internet en las grandes áreas metropolitanas de
los principales países del mundo. Si bien muchos afirman que Internet
permite que las personas trabajen desde su casa, Castells, sostiene, por el contrario, que lo que en realidad se facilita es el trabajo desde cualquier sitio,
es decir desde distintos puntos físicos del espacio.
Una de las ideas que me parece más sugerente tiene que ver con el
argumento de si Internet está creando un mundo dividido entre los que tienen
y los que no tienen acceso, tal como ha sido ampliamente sostenido. Es decir, si se trata de un asunto de acceso. Para Manuel Castells, hoy en día se
observa un desarrollo considerable de la conectividad. Sostiene que se
observa un elemento de división social más importante que la conectividad
técnica: la capacidad educativa y cultural de utilizar Internet. Y esto resulta
fundamental porque se plantea que una vez que toda la información está en
la red y el conocimiento codificado, importa esa capacidad de aprender a aprender, qué hacer con lo que se aprende. Esa capacidad es socialmente
desigual y se encuentra ligada al origen social y familiar, al nivel cultural y de
educación. Es ahí donde está, empíricamente hablando, la divisoria digital en
estos momentos. Esto toca doblemente a nuestros países, en la medida en
que las diferencias en el acceso y en las condiciones sociales y culturales de los usuarios potencian aún más la desigualdad.
Para Alberto Melucci la información es un recurso simbólico y
reflexivo. No es cualquier bien, porque para ser producido e intercambiado se
requiere de capacidad de simbolización y decodificación. Asimismo, resulta
crucial controlar los códigos a través de los cuales la información, que es
mutable, se organiza. "...el conocimiento es cada vez menos conocimiento de contenidos y cada vez más capacidad de codificar y decodificar mensajes (...)
El control sobre la producción, acumulación y circulación de información
depende del control de los códigos. Este control, sin embargo, no está
distribuido uniformemente, de tal modo que el acceso al conocimiento deviene
territorio en el que aparecen nuevas formas de poder, discriminación y
conflicto(31). En esta misma línea de reflexión, somos herederos de la modernidad
porque venimos de una cultura que establece la posibilidad de que la gente
se piense a sí misma en términos individuales, junto con el reconocimiento de
sus vínculos sociales y relaciones. Pero esto cambia en el sentido de que
actualmente "es un plusvalor la posibilidad de construir una identidad autónoma. La disponibilidad de recursos crea un nuevo nivel de
diferenciación social y nuevas formas de desigualdad social, pues los recursos
no están distribuidos uniformemente en la sociedad. Hoy debemos pensar en
la desigualdad y en las clases sociales más en términos de acceso desigual a
los nuevos recursos de individuación que simplemente en términos materiales
(32). Así planteado el tema, abre nuevas interrogantes. No es un problema
solamente de acceso, se trata de enfocar el problema considerando las
características de los sujetos que se convierten en usuarios de las nuevas
tecnologías de comunicación. Para Sherry Turkle (33), el sistema de redes
cambia la forma con la que pensamos, la naturaleza de nuestra sexualidad, la forma de nuestras comunidades, nuestras verdaderas identidades.
Alejandro Piscitelli comenta que nos gusta hablar de la Internet porque
estamos ante una nueva cultura, que además es una clase híbrida de cultura
en la que se encarnan las formas de la resistencia cognitiva a la
monopolarización y al punto de vista único, justo y privilegiado. Para el autor, Internet no tiene un signo único: es por un lado una amenaza que corroe la
posibilidad de creencias universales y eternas, pero también un virus
potencial de estandarización muy poderoso (34). "Internet permite una comunicación muchos-a-muchos, que modifica
radicalmente la forma en la que se constituyen relaciones, amistades y
comunidades. La comunicación entre ciudadanos y sus representantes se ha
visto afectada por la globalización. En las últimas décadas, la argumentación
racional propia de la esfera pública ha sido diezmada por la (in)comunicación
masiva. Interactuar con los otros permite perderles miedo, dejar de creer que nuestra aldea es el ombligo del mundo. La Web es un nuevo soporte cognitivo
tan o más importante que la imprenta. Si la aprendemos a usar y
multiplicamos su acceso lo más posible, podremos recrear un nuevo espacio
público informacional tan necesitado" (35).
Creo que tenemos que admitir que éstas son algunas de las grandes preguntas, cuyas respuestas preocupan a muchos: ¿cómo y de qué manera
las máquinas y en particular Internet afectan a los más jóvenes? Hay quienes
piensan que estas tecnologías facilitan nuevas experiencias, lo cual es
indudablemente cierto. Pero la interrogante es, entonces, ¿estas nuevas
experiencias suponen o producen transformaciones perceptivas, cognitivas,
estéticas y afectivas en los jóvenes que pasan buen tiempo con las máquinas?, ¿inciden estas nuevas experiencias en su socialización?
Asimismo, ¿se crean nuevas redes a distancia que compensan o llegan a
sustituir las redes primarias de la familia y los amigos?
Alejandro Piscitelli (36) señala que Internet tiene tres características:
la ubicuidad, la instantaneidad y la inmediatez. ¿Estos tres atributos no les proporcionan a los usuarios ciertos "poderes" que les permiten "intervenir" en
la realidad con nuevos recursos? Definitivamente se producen nuevos
contactos con el mundo, que en palabras de Paul Virilio (37) significan que
Internet es un aporte al cosmopolitismo bien entendido, a la ciudadanía del
mundo.
6. ¿Un nuevo espacio social y de comunicación?
Considero importante y útil definir de qué hablamos cuando se dice
que vivimos un entorno comunicacional, mediático, un espacio comunicativo
o un ecosistema de comunicación. Para Lorenzo Vilches (38) estamos ante un
nuevo espacio social de comunicación. Sugiere que el ciberespacio no está circunscrito ni originado por las tecnologías y la informática, sino que es un
nuevo espacio social de comunicación que afecta a la concepción del yo y del
otro. Este nuevo espacio de pensamiento (ubicuidad informática) y de
percepción (la realidad virtual tanto lúdica como científica) de la dimensión
humana está siendo constantemente afectado por el discurso de los medios
de comunicación tradicionales, en una forma que bien podríamos llamar un nuevo espacio de construcción social de la realidad (o hiper-realidad).
Manuel Pérez Tornero (39) avanza planteando que la sociedad red
introduce nuevos valores que afectan al propio ecosistema comunicativo. Se
produce un tránsito de la centralización de la información a la dispersión; de
la rigidez de la programación a la flexibilidad y optatividad; del modelo
difusionista a modelos interactivos; de la estandarización de productos a su diversificación y personalización; de la regulación nacional de la información
a la globalización; de la pasividad del consumidor a la búsqueda de
interacción y participación. Jesús Martín Barbero (40) se vale del concepto ecosistema
comunicativo y lo compara con el ecosistema ambiental. Manifiesta que a
través del ecosistema comunicativo se expresan nuevas sensibilidades,
producto de la velocidad y la sonoridad de las imágenes, del discurso televisivo, de la publicidad y los videoclips, y los relatos audiovisuales.
Sostiene que se trata de un sistema descentrado y difuso, de saberes
múltiples que se enfrentan al entorno educacional cuyo centro es la escuela y
el libro.
Más aún, para Javier Echeverría (41) estaríamos ante la emergencia de
un nuevo espacio social, lo que él denomina un tercer entorno, informacional, que difiere del entorno natural y del entorno urbano, en los que
tradicionalmente han vivido y actuado los seres humanos. El tercer entorno
no es sólo un nuevo medio de información y comunicación, sino también de
interacción, memorización y entretenimiento. La diferencia más importante
entre el tercer entorno y los otros dos estriba en la posibilidad de relacionarse e interactuar a distancia.
Echeverría establece diferencias entre los tres entornos. La naturaleza
y la ciudad son entornos materiales (compuestos por cosas físicas),
territoriales (limitadas a un espacio); presenciales (se requiere la presencia
corporal de sujetos y objetos), proximales (se percibe y se actúa a corta
distancia), sincrónicos (se requiere la coincidencia temporal para la interacción) y pentasensoriales (el ser humano se ha adaptado a ellos
utilizando y desarrollando todos sus sentidos). Frente a estas características,
el tercer entorno es informacional (funciona mediante representaciones
electrónicas de bits), desterritorializado (sin límite de espacio),
representacional (los sujetos y los objetos no son cuerpos, sino representaciones tecnológicamente construidas), distal (los agentes pueden
interactuar a gran distancia), multicrónico (no se requiere la simultaneidad
para la interrelación) y bisensorial (audiovisual, aun siendo multimedia) (42).
Lo importante del entorno telemático es la posible de actuar. Se trata
de concebir, entonces, al mundo digital y telemático como un nuevo espacio
de la acción social. Es decir, el usuario -en este caso el educando- niño y adolescente, tendrán que aprender a moverse, jugar, representarse, diseñar,
leer y escribir en los sistemas multimedia, manejando elementos
hipertextuales, para más adelante poder trabajar en ellos. Esto demanda una
necesaria transformación de los actuales sistemas educativos a través de los
cuales se enseñó a los más jóvenes a andar, jugar, leer y escribir, para formar parte de los espacios naturales y urbanos. En la medida en que la sociedad de
la información y, lo que es más, la sociedad del conocimiento se vayan
desarrollando y consolidando en el tercer entorno, las personas habrán de saber ser y actuar en los tres entornos.
Este nuevo espacio social de entretenimiento y conocimiento se
convierte en un nuevo campo de expresión sensorial. Las pantallas de la televisión y la computadora, los teléfonos móviles, los infojuegos, los discos
digitales multimedia y los aparatos de realidad virtual son la interface con el
nuevo espacio social. Por el momento sólo afectan a dos sentidos: la vista y el
oído, pero las investigaciones sobre el tacto, el olfato e incluso el gusto digital
avanzan rápidamente. El cuerpo humano precisa de una serie de prótesis
tecnológicas para acceder y conectarse al tercer entorno, y ello afecta nuestro modo de percibir, sentir y entender (43).
Este nuevo espacio social no es exterior a la identidad de las personas
ni a sus mecanismos de disfrute y entretenimiento. No tiene que ver sólo con
un proceso intelectual de adquisición de nuevos saberes o de toma de
decisiones. La televisión segmentada a través del cable, el uso del correo
electrónico, la posibilidad de crear la propia página web, vender por Internet o
participar como avatar en un lugar virtual implica un nuevo modo de ser y estar en el mundo, en este caso en el tercer entorno. El mundo digital genera
nuevos conocimientos, tanto teóricos como prácticos, y por ello se convierte
en parte de los cambios culturales y de una nueva forma de cultura.
Todo esto supone que si se producen modificaciones en los modos de
percibir y sentir, tenemos que aventurarnos a entender qué transformaciones se dan en el entendimiento y en los sentimientos de las personas. Para
muchos autores, dentro de ellos Echeverría, el mundo digital es una nueva
circunstancia para el desarrollo de nuestros conocimientos, pasiones y
sentimientos. Dicho de otra manera: implica otro modo de expresarnos y de
conocernos a nosotros mismos. Por ello hace surgir de nuevo todos los
grandes problemas de la filosofía. Es conveniente puntualizar que Internet nos asoma a temas políticos,
de democratización en el acceso a las tecnologías del conocimiento y del
manejo de nuevas competencias comunicativas. Si se trata de un espacio
social en el que es posible actuar, si se trata de un espacio de acción social,
es preciso transformar los actuales sistemas educativos y preparar a los más jóvenes en nuevas competencias que les permitan desenvolverse en los tres
entornos.
7. El sujeto en la red
Para Anthony Giddens, las instituciones modernas difieren de todas
las formas anteriores de orden social. Se producen no sólo transformaciones externas, sino otras de carácter interno y subjetivo que cambian de manera
radical la naturaleza de la vida social cotidiana y afectan los aspectos más
personales de nuestra experiencia. "Uno de los rasgos distintivos de la
modernidad es, de hecho, una creciente interconexión entre los dos
"extremos" de la extensionalidad y la intencionalidad: las influencias
universalizadoras, por un lado, y las disposiciones personales, por el otro" (44).
El desarrollo y la expansión de las instituciones modernas va
directamente ligado al enorme incremento de la mediatización de la
experiencia que implica estas formas de comunicación. Se trata de cambios
profundos en la organización del tiempo y el espacio, la falta de certidumbre, en las que las nociones de confianza y riesgo son de especial aplicación en
circunstancias de incertidumbre y elección múltiple. En particular la
separación del espacio y el tiempo supone la coordinación de las acciones de
muchos seres humanos, físicamente ausentes entre sí. A esto se suma el
concepto de reflexividad, que mina la certeza del conocimiento (45).
El sujeto se enfrenta hoy en día a un volumen de información, de transacciones, de mensajes, imágenes e innovaciones tecnológicas que lo
rebasan y que le plantean nuevas opciones de autorrealización, por otras vías
no tradicionales. Todo esto hace que en la subjetividad se recombinen nuevas
formas de ser activo y pasivo, una nueva percepción del tiempo y la distancia,
nuevas representaciones del diálogo y la comunicación, una nueva relación con la información y el conocimiento. Surgen jerarquías de lo bueno o malo,
lo útil e inútil, entretenido y aburrido. Por un lado, hay una serie de puntos
de vista que se vuelven poco "útiles" como al mismo tiempo aparecen
actitudes y defensas fundamentalistas. El pragmatismo reduce los conflictos
ideológicos y hay una clara pérdida de memoria histórica, frente a una mayor
destreza en el manejo de la anticipación y actualización de la información
para tomar decisiones. Se trata, en suma, de más plasticidad de espíritu y
más inconsistencia valórica (46). Respecto al debate de si la identidad de las personas se transforma por
efecto del nuevo espacio social, Sherry Turkle (47) considera que si el mundo
digital es una nueva circunstancia para el desarrollo de nuestros
conocimientos, pasiones y sentimientos, se podría afirmar que constituye otro
modo de expresarnos y de conocernos a nosotros mismos. El incremento exponencial de los contactos culturales, directos o mediales, ofrecería una
gama inusitada de alternativas para dar sentido a nuestra existencia. En este
sentido, la globalización se podría plantear además como la diversificación de
nuestros mundos de vida.
"Términos como 'descentrado', 'fluido', 'no lineal', 'opaco' contrastan
con el modernismo, la visión clásica del mundo que ha dominado el pensamiento occidental desde la Ilustración. La visión modernista se
caracteriza por términos como 'lineal', 'lógico', 'jerárquico' y por tener
'profundidades' que pueden ser dilucidadas y comprendidas (...) La tecnología
está trayendo un conjunto de ideas asociadas con el postmodernismo, la
inestabilidad de los significados y la falta de verdades universales y que se pueden conocer en la vida cotidiana" (48).
Una de las interrogantes más importantes es: ¿cuánto ha cambiado la
tecnología la manera en que vemos el mundo? Sherry Turkle responde a esta
pregunta y toma el caso de la pintura y la fotografía, que a través de la
expresión se han apropiado de la naturaleza. Afirma que cuando, por ejemplo,
miramos a los girasoles o a los lirios, los vemos a través de los ojos de Van Gogh o Monet. En el caso de la computadora podemos simular la naturaleza
en un programa o dejar la naturaleza de lado y construir segundas
naturalezas limitadas sólo por nuestros poderes de imaginación y
abstracción. Los objetos en la pantalla no tienen un referente físico simple.
En este sentido, la vida está en la pantalla sin orígenes ni fundamento. Es un
lugar en el que los signos tomados de la realidad sustituyen a lo real. Su estética tiene que ver con la manipulación y la recombinación. A esto habría
que añadir que lo producido a través de la pantalla, la simulación, se asocia
cada vez más con formas de pensamiento negociativas y no jerárquicas,
creándose espacio para personas con una amplia gama de estilos cognitivos y
emocionales (49). La pantalla en la que se conoce, se juega, se inventa, se experimenta
supone la posibilidad de explorar, hacer ejercicios elementales y conexiones.
Así planteado, lo interesante es que se admite una diversidad de respuestas,
todo lo cual facilita una nueva manera de aprender que enfrenta los
conceptos y los modos y caminos de la educación tradicional. Es decir, el
sujeto puede tomarse la libertad de emprender -incluso sin control- caminos diferentes, así como de intercambiar ideas, de dialogar, de asumir personajes
creados por cada uno, vincularse con gente diferente, de lugares muy
alejados, establecer nuevas comunidades, virtuales, superar la barrera física
de las relaciones. Estamos frente a la posibilidad de un yo múltiple,
distribuido, descentrado que existe en múltiples mundos e interpreta múltiples papeles al mismo tiempo. A través de la red se puede ampliar y
proyectar el intelecto de la persona, no sólo la información, sino la propia
presencia física del individuo, vía enlaces de video a tiempo real y salas de
conferencia compartidas, hasta encuentros sexuales.
El tema del bricolaje resulta sugerente. Claude Lévi-Strauss menciona
al bricolaje para contrastar la metodología analítica de la ciencia occidental con la ciencia asociativa de lo concreto practicada por muchas sociedades no
occidentales. Mientras para los planificadores los errores son pasos en la dirección equivocada, los bricoleurs navegan a través de correcciones a medio
curso, se aproximan a la solución de problemas entrando en una relación con
sus materiales de trabajo, más artesanales, que tiene más el sabor de una
conversación que de un monólogo. En ese sentido, el bricolaje está vinculado al ensayo y al error. La revalorización del bricolaje en la cultura de la
simulación incluye un nuevo énfasis en la visualización y en el desarrollo de
la intuición a través de la manipulación de los objetos virtuales. En vez de
tener que seguir un conjunto de reglas preestabalecidas con anterioridad, se
anima a los usuarios en la red a hacer bricolaje en micromundos simulados. En ellos aprenden cómo funcionan las cosas al interactuar con las mismas
(50).
Estaríamos ante una revolución en los sistemas de inteligencia
cultural y lingüística. Han crecido y cambiado las capacidades relacionadas
con la memoria social (el almacenamiento digital y los soportes informáticos),
la posibilidad de recolectar, transmitir y procesar información a distancia, y la capacidad de solucionar problemas completos en función de la
automatización. El peso de los lenguajes de componente icónico-gráfico
supone imágenes de tipo no tradicional. "Cualquier niño y casi cualquier
adulto de hoy en día en casi todo el planeta es asediado diariamente por
infinidad de situaciones de comunicación en que el lenguaje dominante no es el escrito y ni siquiera el verbal. Consume casi tres o cuatro horas de
televisión al día, que combina con una atención casi neurótica por la música
moderna. Asume cientos de miles de imágenes publicitarias. Se mueve entre
lenguajes muy absorbentes como el diseño de objetos e interiores, los motivos
de la moda y los ruidos de un espacio urbano saturado. Nos movemos
además en situaciones de comunicación que han descartado lo concreto, local y personal, y se construyen a través de complejos telemáticos, telepresencias
y virtualidades varias. Nos sentamos ante ordenadores y navegamos por redes
de comunicación que tienen tendencia a privilegiar los entornos gráficos y los
procesos icónicos. Cada vez están más lejos de nosotros los espacios
comunicativos propios de la conversación o el encuentro verbal y dominan relaciones complejas que se generan mediante tecnologías muy sofisticadas"
(51).
6. Una nota final
¿Será posible una real interacción con el otro, la realización de la
promesa de una nueva libertad, de una subjetividad que se ensancha y se multiplica y se comunica más y mejor? ¿Los sujetos intercambian sus
percepciones y sensiblidades y aprenden realmente más del otro? ¿Es un
nuevo camino a la tolerancia, la comprensión y la interacción con el otro?
Preguntas todas ellas cuyas diversas respuestas veremos asomarse en
los inicios de este nuevo siglo. Pero más allá de actitudes más o menos
pesimistas u optimistas, la educación está llamada a cumplir un rol muy importante. La escuela tiene la gran responsabilidad de darle coherencia a la
experiencia de los más jóvenes, contribuir a formar sujetos autónomos y a
integrar sus experiencias. Frente a una sociedad que masifica
estructuralmente, frente a una sociedad que tiende a homogeneizar -incluso
cuando facilita la diferenciación- la posibilidad de ser ciudadanos es
directamente proporcional al desarrollo de sujetos autónomos, es decir de
gente libre tanto interiormente como en su toma de posición.
DATOS SOBRE EL AUTOR
María Teresa Quiróz Velasco
Peruana. Doctora en Sociología por la Universidad Nacional Mayor de
San Marcos. Profesora e investigadora en la Facultad de Comunicación de la
Universidad de Lima. Ex - Decana de la Facultad de Comunicación entre
1996 y 2002. Presidenta de la Federación Latinoamericana de Facultades de Comunicación Social (FELAFACS). Es miembro del Tribunal de Ética del
Consejo de la Prensa Peruana, coordinadora de la Asociación Civil
Transparencia y miembro de Foro Educativo. Ha publicado: Jóvenes e
Internet. Entre el pensar y el sentir (2005); Aprendizaje y Comunicación en el
Siglo XXI; Aprendiendo en la era digital; Sobre la Telenovela; Todas las Voces. Comunicación y Educación en el Perú.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ONG, Walter (1987) Oralidad y Escritura. Tecnologías de la palabra. México.
F.C.E. PÉREZ TORNERO, José Manuel (2000) Comunicación y Educación en la
sociedad de la información. Nuevos lenguajes y conciencia crítica.
Barcelona. Paidós.
PACHECO, Carlos (1997) ―Sobre la construcción de lo rural y lo oral en la literatura hispanoamericana‖. Revista de crítica literaria latinoamericana XXI. 42 (segundo semestre 1995), pág. 57. Citado por Jorge Marcone. La oralidad escrita. Sobre la reivindicación y re-inscripción del discurso oral.
Lima. PUCP, Fondo Editorial, pág. 34. AUMTHOR, Paul (1997) Poetry: An Introduction (Minneapolis: U. of Minnesota
P, 1990). Citado por Jorge Marcone. La oralidad escrita. Sobre la reivindicación y re-inscripción del discurso oral. Lima. PUCP, Fondo
Editorial, pág. 50. WARD, Cynthia (1997) GAT they told Buchi Emecheta: oral subjectivity and the
joys of „otherhood‟, PMLA 105.1 (1990), p. 83. Citado por Jorge Marcone. La oralidad escrita. Sobre la reivindicación y re-inscripción del discurso oral. Lima. PUCP, Fondo Editorial, pág. 52.
MARCONE, Jorge (1997) La oralidad escrita. Sobre la reivindicación y re-inscripción del discurso oral. Lima. PUCP, Fondo Editorial, pág. 58.
HAVELOCK, Erick (1997) The Muse Lears to Write; Reflections on Orality and Literacy fron Antiquity to the Present (New Haven: Yale UP, 1986). Citado
por Jorge Marcone. La oralidad escrita. Sobre la reivindicación y re-inscripción del discurso oral. Lima. PUCP, Fondo Editorial, pág. 39.
KEANE, John (1999) Lo público en la era de la abundancia comunicativa.
Lima. Fondo de Desarrollo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
SIMONE, Raffaele (2001) La Tercera Fase. Formas de saber que estamos perdiendo. Madrid: Taurus.
GOODY, Jack (1990) La lógica de la escritura y la organización de la sociedad.
Madrid. Alianza Universidad, p. 211. D. MIGNOLO, Walter (1997) Signs an their transmisión: the question of the
book in the new world (Durham: Duke UP, 1994), pág. 220. Citado por
Jorge Marcone. La oralidad escrita. Sobre la reivindicación y re-inscripción del discurso oral. Lima. PUCP, Fondo Editorial, 1997, pág.38.
ECHEVERRÍA, Javier (1997) Las telecomunicaciones, un nuevo espacio para la escritura y publicación electrónica. Revista electrónica La Musa.
www.uclm.es/ab/humanidades/lamusa BERRICAT ALASTUEY, Eduardo (1996) La sociedad de la información.
Tecnología, cultura, sociedad. En la Revista Reis No. 76. Universidad de
Málaga. FERRÉS, Joan (1994) Televisión y Educación. Barcelona. Paidós.
SIMONE, Raffaele (2000) La Tercera Fase. Formas de saber que estamos perdiendo. Madrid. Taurus, p. 12-13.
PISCITELLI, Alejandro (1995) Ciberculturas. En la era de las máquinas inteligentes. Argentina. Paidós, p. 23.
MARTÍN BARBERO, Jesús (1997) Heredando el futuro. Pensar la educación desde la comunicación. Revista Nómadas No.5. Fundación Universidad
Central, Santafé de Bogotá, p. 13. VIRILIO, Paul. (1997) Hay que defender la historia. En la Revista El Paseante,
"La revolución digital y sus dilemas". Barcelona: Siruela, p. 74-76. CASTELLS, Manuel (2001) Internet y la sociedad red. No es simplemente
tecnología. En la Revista Etcétera. México.
MELUCCI, Alberto (1999) Esfera pública y democracia en la era de la
información. En la Revista Metapolítica No.9, México: enero-marzo de 1999.
TURKLE, Sherry (1997) La vida en la pantalla. La construcción de la identidad en la era de Internet. Barcelona. Paidós, Transacciones, p. 15.
PISCITELLI, Alejandro (1998) Post/televisión. Ecología de los medios en la era de Internet. Buenos Aires. Paidós, p. 57.
VILCHES, Lorenzo (2000) Tecnologías del conocimiento. Las nuevas formas narrativas. En: Trípodos. Barcelona: Facultad de Ciencias de la
Comunicación, Belaterra, p. 399. PÉREZ TORNERO, José Manuel (2000) Comunicación y educación en la
sociedad de la información. Nuevos lenguajes y conciencia crítica.
Barcelona: Paidós.
MARTÍN BARBERO, Jesús (1999) Retos culturales de la comunicación a la educación. En Comunicación, Educación y cultura. Santafé de Bogotá.
Cátedra Unesco-Universidad Javeriana. ECHEVERRÍA, Javier (2000) Conocimiento en el medio ambiente digital. Nueva
Revista de Política, Cultura y Arte, No. 70. Madrid: julio-agosto del
2000. ECHEVERRÍA, JAVIER (2000) La sociedad informacional. El impacto de las
tecnologías de la información y las comunicaciones sobre la sociedad. En:
Trípodos. Barcelona. Facultad de Ciencias de la Comunicación,
Belaterra. p. 14-16. GIDDENS, Anthony (1995) Modernidad e identidad del yo. El yo y la sociedad
en la época contemporánea. Barcelona. Península, p. 9.
HOPENHAYN, Martín (1999) La aldea global entre la utopía transcultural y el ratio mercantil: paradojas de la globalización cultural. En: Cultura y Globalización, Carlos Iván Degregori y Gonzalo Portocarrero (ed.). Lima.
PUC/IEP/UP.
CAPITULO 8
VILÉM FLUSSER Y LA CRISIS ACTUAL DE LA CULTURA
Breno Onetto
Vilém Flusser es un filósofo, teórico de los medios, de origen checo,
que hizo de la imagen técnica y su función en la sociedad post-industrial, de
los aparatos y medios culturales de la comunicación, desde la máquina fotográfica hasta el ordenador, su reflexión teórica fundamental. De allí que
su principal ocupación fuera, en el fondo, la cultura de la imagen: nuestro
futuro cultural inmediato. La imagen actual es una ―imagen técnica‖, se dirá
también ―imagen sintética‖ (E. Couchot), una superficie con significado que
puede ser trasladada de un soporte a otro, que se aprende con una sola mirada y que es generada por aparatos ya programados. No las hace más la
mano humana, como es el caso de las imágenes que las antecedieron
(pinturas, vitrales, tapices o mosaicos). Lo esencial que la caracteriza es que a
diferencia de éstas, la imagen técnica parece despreciar su soporte material.
La información, el mensaje no se pega a él como lo hacía el óleo en la tela
(pudiendo trasladar la imagen de un soporte de vídeo, por ejemplo, a uno digital o electromagnético donde es almacenado o proyectado) y, por lo mismo,
no posee ya más un valor como objeto en sí sino como pura información,
como un mapa ordenador del mundo de las escenas que significa, ―como un
sistema de símbolos bidimensionales capaz de significar escenas‖, dirá el
teórico checo.
Al desistir de la realidad material, el hombre de la nueva sociedad ha ido cambiando asimismo el sentido de posesión de los objetos, el significado
de conceptos como el de distribución o de propiedad de los objetos que
muestran las imágenes. La nueva ―sociedad de la información‖ parece querer
superar tales conceptos. Piensa que los ―valores‖ (estéticos, éticos o
epistémicos) y la ―realidad‖, esto es, el ―deber ser‖ y el ―ser‖ residen, de ahora en adelante, en el mundo de las imágenes. Y únicamente quien pueda
descifrar la imagen podrá ver a través de ella su significado. El soporte
material será siempre el ―significante‖ y el mundo de las escenas el
―significado‖, lo abstraído del mundo concreto. El mundo de afuera servirá
pronto sólo de pretexto, pues es la imagen, en definitiva, la última realidad.
Efectivamente, la imagen no es más simbolización de un ―afuera‖ sino materialización en el software o hardware por ejemplo, de los productos de
conceptos científicos. Una sociedad que viva, sienta, se emocione, piense y
actúe en función de filmes, de la tv, de vídeos, de juegos electrónicos,
fotografías u otras realidades virtuales, no pareciera tener que descifrar más
tales imágenes, que se leen en su superficie sin necesidad de explicación o critica alguna; solo que verlas no es idéntico a ver frescos etruscos o las
cuevas de Altamira, ya que no significan el entorno inmediato en que vivimos.
Tales imágenes parecen ser síntomas de un mundo, de situaciones
significadas por las escenas de ese mundo abstraído y bidimensional. Un dato
del mundo, en donde el poder socio-económico se ha ido trasladando, cada
vez más, de los propietarios de los objetos (materias primas, energías,
máquinas) a los detentadores o productores de la información, a los
―programadores‖. Donde el mundo objetivo que pareciera ir en decadencia consigue hacer que el mundo simbólico emerja como centro de interés
existencial, haciéndonos olvidar su carácter irreal para entregar nuestra fe y
confianza a lo virtual como sede última del valor y de lo real. Tal mundo es el
que tendrá que modelar la acción y la experiencia más íntima del hombre en
el futuro. ¿Qué otro empeño actual podría hacerlo? y ¿por qué rechazarlo o criticarlo?
Descendiente de una erudita familia judía, Vilém Flusser nace en
Praga el 12 de Mayo de 1920. En 1939 huye a Londres, emigrando un año
después, ya expatriado, a la emergente ciudad de Sao Paulo donde se
asentará por más tres décadas antes de buscar emigrar otra vez a Europa.
Paralelamente a sus estudios informales de filosofía y ciencias, trabajó diez años como manager para una firma familiar, las industrias radio-electrónicas
Stabivolt de Brasil, donde permaneció hasta 1961, año que da inicio a su
actividad educadora, primero en casa, con un grupo reducido de alumnos,
enseñando filosofía del lenguaje y más tarde arte dramático, cine y teoría de
la comunicación en escuelas técnicas superiores y en la Universidad de Sâo Paulo. Fue profesor visitante en distintas universidades de Europa y Estados
Unidos. Llamado también por el gobierno brasileño a conformar el consejo de
la Bienal de Arte de Sao Paulo (1964). Partícipe de varias publicaciones en
periódicos y revistas de todo el orbe, libros en portugués, alemán y francés,
han sido éstas quienes se han encargado en el último tiempo de difundir sus
ideas más innovadora en torno a una teoría de los medios o ―comunicología‖ -como él la enseñase. Una teoría que se ocupa de la transmisión, el
almacenamiento y la re-producción de la información, las formas y códigos
como esto se sucede desde las cuevas hasta la tecnología actual de la
información, haciendo suya también la crisis o la última revolución cultural
en la que se halla inmerso el hombre moderno, cercado de una marea de
indescifradas y fascinantes ―imágenes técnicas‖ que no hacen sino condicionar la experiencia, el sentir y el saber de la sociedad post-industrial o
pos-histórica. Donde pareciera no haber evento alguno allí donde falta la
imagen que lo cubra, informe o grabe.
―Por una filosofía de la fotografía‖ (1983) ha sido el texto clave que dio
a conocer a Flusser en Europa, un texto vertido a más de diez lenguas. Flusser presenta allí esta relación del hombre con la imagen técnica, la
relación dialéctica entre ―aparato y funcionario‖. Pone énfasis en la fotografía
como un minuto de cambio en la cultura, de cesura entre la vieja imagen
tradicional y la nueva imagen técnica. Un cambio de paradigma fundamental
como lo fuera también el tránsito de la cultura oral a la cultura escrita
(E.Havelock, M.MacLuhan, W.Ong). Esa es la tarea asignada hoy al pensamiento, y a ella dedicó Flusser su obra, situando de antemano la razón
última que dirige a la comunicación humana: ―El objetivo de la comunicación
humana es hacernos olvidar el contexto de insignificación en el que estamos totalmente solos e incomunicados, es decir, aquel mundo en el que nos
sentamos condenados a la individualidad y a morir: el mundo de la
naturaleza.‖ Nuestro mundo vive desde y en ese mundo de las imágenes técnicas y la escritura va perdiendo cada vez más en grosor y relevancia. El
universo de fotos, films, vídeos, pantallas de tv y terminales de computación
recogen hoy la función encargada otrora a los textos escritos, ellos han de ser
los soportes futuros de las informaciones más importantes para la vida. La
memoria ortopédica del hombre. Sus consecuencias son aún desconocidas. El
hombre ha comenzado a experimentar, conocer y valorar el mundo ya no
como texto unidimensional, procesual e histórico sino en forma bidimensional, como superficie, como contexto, como escena. Y no saber
descifrarlo bien lo hace presa fácil de ese ritual mágico de su fascinación
inmediata. Y puesto que nuestra vida depende, a diferencia del animal,
mucho más de la información obtenida por el saber adquirido en lugar del
heredado genéticamente, la estructura del soporte de la información es crucial y decisiva para nuestro modo de conocer, valorar y actuar, lo que ha
de provocar una mutación necesaria del pensar, un cambio radical de nuestro
inmediato ser en el mundo. Tal es lo que el checo ha llamado la ―crisis actual
de la cultura‖. Vilém Flusser muere el 27 de noviembre de 1991 en un
accidente de tránsito, cerca de la frontera checo-alemana. De sus textos, se
han publicado ya algunas obras escogidas en diez volúmenes: la Edition-Flusser, editada por Andreas Müller-Pohle, en Göttingen: European
Photography. Su legado, todavía en plena revisión, se halla ubicado en el
Archivo-Flusser de la Escuela Superior de Cine y de Medios, en la ciudad de
Colonia, Alemania.
El texto que sigue, y que hemos sacado de una recopilación hecha en los noventa en Alemania, recoge la preocupación por ese cambio de
paradigma desde lo textual a lo visual, caracterizando precisamente a ese
mundo que está desapareciendo y cómo es que ha de mantenerse, si es que a
futuro ha de seguir existiendo.
Breno Onetto (Dr. phil.) Instituto de Filosofía y Estudios Educacionales
Universidad Austral de Chile
BIBLIOGRAFÍA DE FLUSSER EN ESPAÑOL
-Una filosofía de la fotografía. Madrid: Editorial Síntesis, 2002 -Los gestos: fenomenología y comunicación. Versión de Claudio Gancho.
Barcelona: Herder, 1994.
-Filosofía del diseño: la forma de las cosas. Traducción de Pablo Marinas.
Prefacio de Gustavo Bernardo. Madrid: Editorial Síntesis, 2002.
¿QUÉ ES LA COMUNICACIÓN?
(Vilém Flusser, Kommunikologie. Frankfurt/Main 2003, tercera edición, 9-15.)
La comunicación humana es un proceso artificial. Descansa sobre
conceptos artificiales, sobre invenciones, sobre instrumentos, esto es, sobre
símbolos que han sido ordenados en códigos. Los hombres no se entienden
los unos a los otros de una forma ―natural‖. Al hablar no salen tonos
―naturales‖ como en el canto del pájaro, y el escribir tampoco es un gesto
―natural‖ como el baile de las abejas. De allí que la teoría de la comunicación no sea ninguna ciencia natural, sino que pertenece a aquellas disciplinas que
tienen que ver con los aspectos no naturales del hombre, y que alguna vez
fueron llamadas ―ciencias del espíritu‖. La designación norteamericana de ―humanities‖ da con la esencia de tales disciplinas de una forma más exacta.
Sólo en este sentido puede llamársele a él un animal social, un zoon
politikón. Se dice que es un idiota (originalmente: una ―persona privada‖),
cuando no ha aprendido a servirse de los instrumentos de la comunicación (p.
ej., de un lenguaje). La idiotez, ser humano imperfecto es una carencia de
arte. Por cierto que existen también relaciones entre los hombres que son
―naturales‖ (como la existente entre la madre y el lactante, o en las relaciones
sexuales) y se podría afirmar de ellas que son las formas de comunicación más originarias y fundamentales. Pero no son lo más característico de la
comunicación humana y están contaminadas por lo demás por conceptos
artificiales (―influenciados por la cultura‖).
El carácter artificial de la comunicación humana –el hecho que de que
él se entienda con los otros hombres a través de conceptos artificiales- no
siempre es algo consciente para el hombre. Luego de haber aprendido un código tendemos a olvidar su artificialidad. Una vez que hemos aprendido el
código de los gestos, no se piensa nuevamente que el asentir con la cabeza
solamente significa un ―si‖ para aquellos que se sirven de tal código. Los
códigos (y los símbolos, de los que están hechos) se convierten en un tipo de
segunda naturaleza, y el mundo codificado en el que vivimos –el mundo de los fenómenos significativos como el movimiento de la cabeza, las señales del
tránsito y los muebles- nos hace olvidar el mundo de la ―primera naturaleza‖
(el mundo significativo). En último término, este es el objetivo del mundo
codificado que nos rodea: hacernos olvidar que él es un tejido artificial, que
llena de significado a la insignificante naturaleza, en si y para sí carente de
significado, y que se adecua a nuestros requerimientos. El objetivo de la comunicación humana es hacernos olvidar el contexto falto de significación en el que nos hallamos por completo solos e incomunicados, es decir, aquel
mundo en el que nos hallamos condenados a la prisión individual y a morir:
el mundo de la ―naturaleza‖.
La comunicación humana es un concepto artificial (Kunstgriff), cuyo
propósito es hacernos olvidar la brutal falta de sentido de una vida que está condenada a morir. Visto desde la ―naturaleza‖, el hombre es un animal
solitario, pues sabe que va a morir y que a la hora de la muerte no existe
ningún tipo de comunidad que sea válida: cada cual ha de morir para sí solo.
Obviamente que, con un saber así, acerca de la soledad y de falta de sentido,
no se puede vivir. La comunicación humana teje un velo del mundo codificado, un velo de arte y de ciencia, de filosofía y de religión en torno a
nosotros y lo teje cada vez más denso, para que nos olvidemos de nuestra
propia soledad y de nuestra muerte, y también de la muerte de aquellos a
quienes queremos. Dicho brevemente, el hombre se comunica con los demás,
es un ―animal político‖, no porque el sea un animal social, sino porque el es
un animal solitario, que es incapaz de vivir en soledad. La teoría de la comunicación se ocupa del tejido artificial que hace que
nos olvidemos de la soledad y es, por eso, una humanity. Por cierto que no es
este el lugar para dilucidar la diferencia entre ―naturaleza‖, por una parte, y
―arte‖ (o ―cultura‖ o ―espíritu‖), por la otra. Pero la consecuencia metodológica
de constatar que la teoría de la comunicación no es ninguna ciencia natural,
ha de ser expresada en palabras. Alrededor de fines del siglo 19 se había asumido en términos generales que, las ciencias naturales explican los
fenómenos en tanto que las ―ciencias del espíritu‖ los interpretan. (Por
ejemplo, se explica una nube si se la remite a sus causas y se interpreta un
libro si se apunta a su significado) Según esto, la teoría de la comunicación
sería una disciplina interpretadora: ella tendría que ver con los significados. Lamentablemente hemos olvidado la ingenuidad de creer que los
fenómenos mismos demandan o una explicación o una interpretación. Las
nubes pueden ser interpretadas (los oraculistas y algunos psicólogos hacen
esto) y los libros pueden ser explicados (los materialistas históricos y algunos
otros psicólogos hacen esto). Parece que un asunto se convierte en ―naturaleza‖, en el momento en que se lo explica y se torna ―espíritu‖, cuando
nos decidimos a interpretarlo. Según esto, en general, para un cristiano todo
sería ―arte‖ (esto es, obra divina) y para un filósofo ilustrado del siglo 18, en
general, todo sería ―naturaleza‖ (a saber, en principio, explicable). La
diferencia entre ciencia natural y ―ciencia del espíritu‖ no habría que
retrotraerla, por lo mismo, al asunto, sino a la postura del investigador. Sólo que esto no se corresponde con la situación efectiva de las cosas.
Es verdad que todo puede ser ―humanizado‖ (p. ej., leer las nubes) y todo
puede ser ―naturalizado‖ (p. ej., descubrir las causas de los libros). Empero,
con esto, hay que hacerse consciente de que el fenómeno investigado, en
cualquiera de las dos formas de proceder, muestra diferentes aspectos y que, por lo tanto, no tiene mucho sentido hablar de un ―mismo fenómeno‖. Una
nube interpretada no es la nube de los meteorólogos y un libro explicado no
tiene nada que ver con la literatura.
Si uno empleara lo que hemos dicho en los fenómenos de la
comunicación humana, entonces reconoceríamos el problema del cual hemos
estado hablando. En efecto, si se intenta explicar la comunicación humana (por ejemplo, como un desarrollo continuo de la comunicación del mamífero,
como consecuencia de la anatomía humana o como método de transferencia
de informaciones), se habla entonces de un fenómeno diferente a si se lo
intenta interpretar (mostrar lo que este significa). El presente trabajo propone
tener a la vista este hecho. En consecuencia, la ―teoría de la comunicación‖
ha de ser entendida como una disciplina interpretativa (a diferencia, por ejemplo, de la ―teoría de la información‖ o ―informática‖), y la comunicación
humana ha de ser vista como un fenómeno significativo y por interpretar.
La no naturalidad de este fenómeno, que se hace visible bajo el punto
de vista interpretativo no ha sido captada del todo aún con la artificialidad de
sus métodos, con la producción intencional de los códigos. La comunicación humana es no-natural, llega a ser hasta antinatural porque ella intenta
almacenar la información adquirida. Ella es de ―entropía negativa‖. Se puede
afirmar que la transferencia de información adquirida, de generación en
generación, es un aspecto esencial de la comunicación humana y expone una
característica del hombre en general. El que es un animal, que ha inventado
la triquiñuela de poder acumular un montón de información adquirida. Es cierto que en la ―naturaleza‖ existen también tales procesos
entrópicos negativos. A modo de ejemplo, podríamos considerar el desarrollo
de la biología como una tendencia a alcanzar formas cada vez más complejas,
hacia una acumulación de informaciones –como un proceso que conduce a
configurar estructuras cada vez menos probables. Lo que nos permitiría decir que la comunicación humana presentaría un último estadio provisorio en este
proceso de desarrollo –en todo caso, toda vez que se intenta explicar el
fenómeno de la comunicación humana. Pero se hablaría entonces de un
fenómeno diferente al que aquí se menciona.
Visto desde el punto de vista explicativo de la ciencia natural, el
amontonar información es un proceso que se juega a las espaldas de un
proceso mucho más vasto, orientado hacia la pérdida de información, para
desembocar finalmente en éste: un epiciclo.
(Versión del alemán de Breno Onetto, Valdivia 2004)
DATOS SOBRE EL AUTOR
Breno Onetto
Breno Onetto es doctorado en la Ruhr-Universität Bochum (Alemania) y Licenciado en Filosofía en la Universidad de Chile. Actualmente es
profesor de Estética y Filosofía, en la Facultad de Filosofía y Humanidades de
la Universidad Austral de Chile. Ha publicado últimamente Hölderlin:
Revolución y memoria. Be-uve-drais, Santiago 2003; y en co-edición con
Gonzalo Portales, Poética de la infinitud. Ensayos sobre el romanticismo alemán. Ediciones Intemperie/Palinodia, Santiago 2005.
Prepara actualmente la edición del alemán de la obra: Cultura de Medios,
de Vilém Flusser (1920-1991
CAPITULO 1
EDUCACIÓN EN MEDIOS: UNA ASIGNATURA PENDIENTE PARA CHILE
Mar de Fontcuberta
En 2007 se cumplen 25 años de la Declaración de Grunwald,
Alemania, en el que, por primera vez, en el marco de un Simposio internacional, la UNESCO se pronunció de forma inequívoca sobre la
necesidad de la inserción de la Educación en Medios en el sistema escolar.
El texto, que fue firmado por 19 países, planteaba, ya entonces, que vivimos
en un mundo en que los medios de comunicación están omnipresentes: un
número de personas cada vez mayor consagra buena parte de su tiempo a ver la televisión, a leer diarios y revistas, a escuchar grabaciones sonoras o la
radio. En ciertos países los niños pasan más tiempo ante la pantalla de
televisión que en la escuela. Consideraba que en lugar de condenar o aprobar
el indiscutible poder de los medios de comunicación, es necesario aceptar
como un hecho establecido su considerable impacto y su propagación a través
del mundo y reconocer al mismo tiempo que constituyen un elemento importante de la cultura en el mundo contemporáneo. Por lo tanto no hay que
subestimar el cometido de la comunicación y sus medios en el proceso de
desarrollo, ni la función esencial de éstos en lo que atañe a la participación
activa de los ciudadanos en la sociedad.
La declaración hacía hincapié en la necesidad de que los sistemas
políticos y educativos deben asumir las responsabilidades correspondientes para promover entre los ciudadanos una compresión crítica de los fenómenos
de la comunicación. Sin embargo, señalaba que la realidad era otra.
Lamentablemente, la mayor parte de los sistemas de educación formal y
no formal apenas si se movilizan para desarrollar la educación relativa a los
medios de comunicación o la educación para la comunicación. Con alta frecuencia, un verdadero abismo separa las experiencias educacionales que
proponen estos sistemas del mundo real. Sin embargo, si las razones que
avalan una educación en materia de medios de comunicación concebida como
una preparación de los ciudadanos para el ejercicio de sus responsabilidades
son ya imperiosas, en un futuro próximo pasarán a ser avasalladoras debido
al desarrollo de la tecnología de la comunicación y satélites de radiodifusión, los sistemas de cable bidireccionales, la combinación del ordenador y la
televisión, los videocasetes y los videodiscos, que harán que aumenten aún
más la gama de opciones de los usuarios de los medios de comunicación. (Declaración de Grunwald)
La declaración de Grunwald no era la primera llamada de la UNESCO a la necesidad de incorporar a los medios de comunicación a la educación,
pero significó una mayor concreción de sus propuestas. Ante la evidencia de
que la progresiva importancia de los medios en la vida de los ciudadanos no
tenía correlación con su presencia en los sistemas educativos se hicieron
varias recomendaciones para que fuesen implementadas por los gobiernos:
1. Organizar y apoyar programas integrados de educación relativa a los
medios de comunicación desde el nivel preescolar hasta el universitario y la educación de adultos, con vistas a desarrollar los conocimientos, técnicas y
actitudes que permitan favorecer la creación de una conciencia crítica y, por
consiguiente, de una mayor competencia entre usuarios de los medios de
comunicación electrónicos e impresos. Lo ideal sería que esos programas
abarcaran desde el análisis de contenido de los medios de comunicación hasta la utilización de los instrumentos de expresión creadora, sin dejar de
lado la utilización de los canales de comunicación disponibles basada en una
participación activa.
2. Desarrollar cursos de formación para los educadores y diferentes tipos de
animadores y mediadores, encaminados tanto a mejorar el conocimiento y comprensión de los medios de comunicación como a que se familiaricen como
métodos de enseñanza apropiados que tengan en cuenta el conocimiento de
los medios de comunicación, a menudo considerable pero aún fragmentario,
que posee ya la mayoría de los estudiantes.
3. Estimular las actividades de investigación y desarrollo en educación
relativa a los medios de comunicación en disciplinas como la Psicología a las
Ciencias de la Comunicación.
4. Apoyar y reforzar las medidas adoptadas o previstas por la UNESCO con
miras a fomentar la cooperación internacional dentro de la esfera de la
educación relativa a los medios de comunicación.
Posteriormente la Conferencia de Viena ―Educating for the Media and
the Digital Age‖ (1999) tuvo como objetivo la renovación del programa de
Educación en Medios de la UNESCO y la creación de un espacio de estudio
del tema ―Medios y niños‖. Uno de los problemas detectados era la existencia
de diversas interpretaciones sobre el concepto, enfoques y modelos de la Educación en Medios.
Si uno desea estudiar la educación para los medios , se halla frente a
una serie de problemas. Por de pronto uno encuentra una gran diversidad de
enfoques. Estos se perciben de diversos modos. En primer lugar por la variedad de nombres que se dan a esta actividad. He aquí algunos: educación para la recepción, percepción crítica (critical viewing), lectura crítica, recepción activa, el televidente creativo,alfabetización audiovisual (visual literacy), pedagogía de medios, educación para la comunicación, estudios de medios, estudios culturales, enseñanza de medios, didáctica de a comunicación visiva,
y, por supuesto, el término más usado a nivel mundial, educación para los
medios. Además se notan las diferencias al comparar las definiciones que se
dan de educación para los medios. Asimismo por las diversas razones que se
ofrecen cuando se pregunta,¿por qué la educación para los medios? También por la variedad de clasificaciones de enfoques realizados por diversos autores.
Finamente por los análisis de las diversas experiencias alrededor del
mundo.24
24 Martínez-de-Toda, José (1998): Metodología evaluativo de la Educación para los medios: su
aplicación con un instrumento multidimensional facultad de Ciencias Sociales. Pontificia Universidad
Gregoriana. Roma.
Era necesario, pues, establecer algunos puntos de referencia. En
Viena se adoptaron la definición y principios generales de la Educación en Medios siguientes:
La Educación en Medios concierne a todos los medios de
comunicación y comprende los textos y los gráficos, el sonido, las fotografías y
las imágenes animadas, transmitidas por cualquier tipo de tecnología.
Permite a las personas comprender a los medios de comunicación empleados por la sociedad y su forma de funcionamiento, y facilita la facultad de utilizar
esos medios para comunicarse con otras personas.25
La declaración
afirmaba que la Educación en Medios debía garantizar que las personas:
Identifiquen las fuentes (el origen) de los textos, sus intereses políticos, sociales, comerciales y/o culturales, así como sus contextos.
Analicen y reaccionen de forma crítica y creen sus propios medios de comunicación.
Obtengan o soliciten el acceso a los medios de comunicación tanto para la recepción como para la producción.
Escojan los medios de comunicación apropiados para que los jóvenes puedan comunicar sus propios mensajes o historias y llegar a sus propias
audiencias.
En los seminarios organizados por UNESCO en Sevilla (febrero 2002), al
que siguieron el encuentro en Tesalónica (marzo 2003) y en El Cairo (diciembre 2003) se adoptaron varias decisiones operativas para trabajar en
ese ámbito:
La Educación en medios trata sobre la enseñanza y el aprendizaje con y SOBRE los medios, más que A TRAVÉS de los medios.
Implica tanto el análisis crítico como la producción creativa
Puede tener lugar en la educación formal y no formal
Debe promover el sentido comunitario y de responsabilidad social, así como el crecimiento y la realización personal.
De acuerdo con lo anterior se recomendaron cinco áreas de actuación:
1) Creación de plataformas de investigación; 2) Formación de profesorado; 3)
Establecimiento de alianzas con instituciones (públicas y privadas) y la
industria; 4) Construcción de redes temáticas en educación en medios; y 5)
Consolidación y promoción de la educación en medios en la esfera pública y
la sociedad civil (padres, profesores, ONG, consumidores, receptores etc.
Razones para explicar una ausencia
Han transcurrido veinticinco años desde la declaración de Grunwald y la
Educación en Medios presenta un panorama muy diverso en el contexto internacional. El progreso ha sido muy desigual. Si bien hay países que la
han incorporado a sus sistemas educativos desde hace tiempo, en otros, (la
mayoría) la situación es muy distinta. A pesar de la importancia que los
medios tienen en relación con la educación no existe una conciencia
generalizada de la necesidad de abordar su estudio. En países en desarrollo
los educadores se preocupan sobre todo en asegurar una alfabetización
25 UNESCO (2003) ci.com, serie 3.
basada en la lectura, y la Educación en Medios apenas empieza a ser tomada
en consideración. No obstante, a través de sus distintas denominaciones ha estado
presente en muchos programas y actividades internacionales en Europa,
América del Norte y Latinoamérica, gran parte con una larga y exitosa
trayectoria. Sin embargo, son pocas las respuestas globales que se han dado
al respecto. Hay una clara ausencia en el plano internacional de una educación sistemática sobre los medios de comunicación, con algunas
excepciones. Existen, eso sí, multiplicidad de enfoques, experiencias y
actividades, unas ligadas al sistema educativo, otras extracurriculares; unas
que inciden en el análisis crítico de los mensajes, y otras que ponen el acento
en la producción de contenidos.
Hay dos razones claves que explican esta situación. La primera es que los docentes, en su inmensa mayoría, no han recibido una formación inicial
en Educación en Medios, no han sido preparados para ello. En demasiadas
ocasiones se ha considerado que el simple consumo de los medios por parte
del profesor bastaba para ejercer la docencia (algo tan peregrino como si la
lectura de novelas o poesía convirtiese al lector en escritor, poeta o profesor de literatura). La contradicción es todavía más evidente cuando los medios
están presentes en el currículum escolar, como es el caso chileno. Ante este
panorama los docentes optan por adquirir conocimientos de forma individual,
y no siempre pertinente, para su desempeño en el aula o, simplemente,
deciden ignorar esa parte del programa. A eso hay que añadir que la mayoría
de los contenidos curriculares relacionados con la prensa, radio, televisión, publicidad o Internet han sido desarrollados por especialistas ajenos a los
medios, con lo que presentan deficiencias o ausencias notorias. Lo mismo
ocurre con los textos escolares.
La segunda razón tiene que ver con la actitud que el sistema educativo
ha tenido frente a los medios, que en gran parte ha sido negativa. Al
contemplarlos como un modelo que distorsionaba los objetivos de la educación, un estorbo, incluso un peligro, no se veía la necesidad de
sistematizar su estudio, y cuando se hacía, la mirada era la de proteger a los
alumnos de sus efectos devastadores.
Desde el campo educativo los medios fueron vistos como una amenaza
a la acción de la escuela y de la familia, o, en el mejor de los casos, como un estorbo. Su influencia generó diversos movimientos de alarma social que,
desde perspectivas diferentes, estimaron que había que hacer frente a una
situación que se consideró en general perniciosa para niños y jóvenes. Tanto
desde el ámbito de la investigación como desde la práctica cotidiana,
estudiosos y educadores desarrollaron ―respuestas antídoto‖ que fueron,
desde transmitir una visión apocalíptica de los medios en las aulas, hasta la prohibición de ver televisión en el hogar o de navegar por Internet, por ser
factores que distorsionaban los valores de la educación.26
La visión apocalíptica asume implícitamente que el receptor está inerme
frente a los medios, que adopta una actitud pasiva y que, por lo tanto, la
misión de la sociedad y en especial del sistema educativo es defenderlo. Sin embargo hace ya muchos años que múltiples investigaciones han demostrado
que el receptor es un ser activo, que interactúa con los medios y que
reconstruye sus contenidos de acuerdo a su situación personal, emocional,
cultural y a contexto en el que los recibe. La tecnología ha hecho posible,
26 Fontcuberta, Mar de (2003): “Medios de comunicación y gestión del conocimiento”, en Revista
Iberoamericana de Educación. Nº 32. pp:103-104
además, que ese receptor pueda, a su vez, convertirse en emisor: el fenómeno
de los blogs así lo demuestra. Por lo tanto la Educación en Medios no pretende proteger de los medios sino preparar para su uso, es decir, poner al
alcance del ciudadano las competencias mediáticas necesarias para
desenvolverse en la sociedad en la que vive y que se explicitan en las
sucesivas declaraciones de la UNESCO.
La Asociación Internacional de Educación en medios MENTOR
En septiembre del 2004, en el marco del encuentro ―Nuevas ignorancias,
nuevas alfabetizaciones‖ organizado por la UNESCO en el Fórum de
Barcelona, tuvo lugar la presentación inaugural de la Asociación Internacional de Educación en Medios MENTOR. La asociación fue creada en
el mes de mayo del mismo año, en un seminario celebrado en Barcelona
organizado por la UNESCO y la Universidad Autónoma de Barcelona, en
colaboración con la Comisión Europea y la Pontificia Universidad Católica de
Chile. Reunió a expertos de España, México, Francia, Portugal, Egipto,
Argentina y Chile, y fue la culminación de muchos meses de trabajo, reflexión y puesta en común de experiencias. La Asociación Internacional
MENTOR es una institución independiente, auspiciada por la UNESCO, que
pretende ser un espacio de intercambio y de encuentro de experiencias, pero
también un lugar donde puedan adoptarse estrategias comunes en ese
campo. Ello no implica necesariamente homogeneizar contenidos (que deben ser adaptados a los contextos de cada país o región) pero sí tener un
horizonte común: la conciencia de que la Educación en Medios es un factor
necesario para el desarrollo de la educación cívica, la convivencia y la
democracia, y contar con criterios claros sobre lo que implica su concepto.
En el seminario de Barcelona del 2004 donde se creó la Asociación Internacional MENTOR se diseñaron las siguientes líneas estratégicas:
La incorporación de un currículo de Educación en Medios en el sistema educativo en los diferentes niveles y bajo diversas modalidades (sustancial,
transversal, formal, informal etc.). Estos programas deberán integrarse a
todos los niveles de la educación y en los programas de formación a lo largo
de la vida.
La incorporación de currículos de Educación en Medios en la formación de profesorado.
La sensibilización de la opinión pública sobre la importancia y la necesidad de la Educación en Medios a través de las más diversas estrategias
de comunicación que incluyen esfuerzos de diseminación de buenas
prácticas, iniciativas de difusión y participación, proyectos de demostración,
programas audiovisuales de impacto, campañas públicas, etc.
La potenciación de plataformas de relación entre educadores y
comunicadores
La creación de materiales de apoyo y didácticos a la Educación en Medios que puedan usarse a través de diferentes contextos regionales e
internacionales.
La introducción de la Educación en Medios como un elemento sustancial en la consolidación de la sociedad de la información y de la regulación de los
sistemas audiovisuales y de comunicación.
En Barcelona se eligió a un Comité ejecutivo a partir de las universidades que impulsaron su creación. La presidencia la ocupa el
profesor Samie Tayie, de la Universidad de El Cairo (Egipto); además hay dos
vicepresidencias: la de MENTOR Europa, cuyo responsable es el profesor
Manuel Pinto de la Universidad Do Minho (Portugal) y la de MENTOR
Latinoamérica, cuya responsable es Mar de Fontcuberta, de la Pontificia Universidad Católica de Chile. La secretaría general la ocupa José Manuel
Pérez Tornero, de la Universidad Autónoma de Barcelona (España). En el mes
de marzo del 2005, el Comité ejecutivo, reunido en la sede de la UNESCO en
París, encargó la tarea de promover un currículum en Educación en Medios
en América Latina a Mar de Fontcuberta y la Pontificia Universidad Católica
de Chile.
Necesidad de aplicar criterios sistémicos
Como ya se ha mencionado, las recomendaciones de la UNESCO se deben al diagnóstico de que, a pesar de múltiples y, a veces, exitosas
experiencias, en la mayoría de los países no se han conseguido respuestas
sistemáticas para implantar la Educación en medios en la formación de los
ciudadanos. Gran parte de dichas experiencias se producen en el ámbito de la
educación no formal, con gran dosis de voluntarismo, ámbitos de incidencia reducidos y poca evaluación de los resultados que se obtienen. No se trata de
minimizar los logros que se han conseguido en muchos lugares, incluso
potenciados desde instituciones oficiales, pero una mirada realista tiene que
admitir la evidencia de que es necesario avanzar más allá. Y una de las
constataciones más claras es que, en el campo de la educación para que un
ámbito se desarrolle tiene que estar presente en la educación formal. En palabras de una experta ―lo que no está en el currículo no existe‖.27 Por lo
tanto una Educación en Medios pertinente en la educación formal exige dos
requisitos: una adecuada inserción en el currículo de los ámbitos que la
componen y una formación específica de los profesores que deben impartirla.
La ausencia de uno u otro compromete seriamente su desarrollo.
Con el objetivo de conocer la situación chilena el equipo de
Comunicación y Educación de la Facultad de Comunicaciones de la Pontificia
Universidad Católica de Chile 28 presentó y obtuvo un proyecto Fondecyt para
los años 2006 y 2007 para realizar una investigación con tres objetivos: a)
evaluación de la presencia de la presencia de los medios de comunicación en
los planes y programas de Ministerio de Educación, en el área de Lenguaje y Comunicación a la luz de los parámetros internacionales; b) identificar las
carencias que tiene la formación de los profesores en el ámbito de a
Educación en Medios; y c) propuesta de un plan de formación continua en
Educación en Medios para profesores chilenos de Lenguaje y Comunicación.
La decisión de circunscribir la investigación al área de Lenguaje y Comunicación se deben a que en Chile, tal como sucede en muchos países,
27 Aurora Maquinay, responsable de la Educación audiovisual de la Generalitat de Cataluña. Entrevista
con la autora , septiembre 2006. 28 El equipo está formado por: Mar de Fontcuberta, responsable del Fondecyt; Francisco Fernández,
Rayén Condeza y MyrnaGálvez, co-investigadores y Claudio Guerrero, Sylvia Ojeda, Alejandra Riveros,
Paulina Vila y Marco Antonio Bellott tesistas del Magíster en Comunicación y Educación de la Facultad
de Comunicaciones PUC.
es donde se encuentran los contenidos referidos a los medios de
comunicación. En el caso chileno el subsector de Lengua Castellana y Comunicación de Primero a Cuarto medio cuenta con un eje o subdivisión denominado específicamente Medios masivos de comunicación.
El primero de los objetivos, que es el desarrollado hasta ahora, obligaba
a diseñar una propuesta de análisis sistémica que pudiese aplicarse a
cualquier currículum. La experiencia muestra que existen múltiples
interpretaciones sobre el concepto de Educación en Medios, no todas pertinentes. El equipo adoptó las definiciones contempladas por la UNESCO
en la Conferencia de Viena 1999 y de Sevilla 2002. La discusión teórica en
relación a la Educación en Medios y su relación con el análisis de los Planes y
Programas de enseñanza media de Lenguaje y Comunicación (NM1 a NM4) en
relación al contenido temático de Medios Masivos de Comunicación llevó a la construcción de una Matriz de Análisis para dar cuenta de su presencia en el
Currículum. Para tal efecto se definieron cuatro descriptores para facilitar la
lectura de dichos planes y programas. Los descriptores diseñados son:
-Medios contemplados como recursos didácticos (Código A) : Medio de
comunicación mencionado como instrumento que facilita el aprendizaje de
contenidos, dentro de procesos de enseñanza-aprendizaje. Se refiere a la educación a través de los medios.
Ej.: Uso de la televisión o computadores como herramientas pedagógicas
para enseñar ciencia o historia. Uso instrumental de los medios como
―ayuda a la enseñanza‖ Motiva.
- Medios contemplados como tecnología educativa o medio educativo (Código
B): Medio de comunicación mencionado como instrumento con el que se
aprende.
Se refiere a la educación con los medios.
Ej.: Tutorial de aprendizaje de un programa por computadora; programa de enseñanza de matemática o lenguaje a través de una computadora o un
equipo audiovisual (―máquina de aprender‖). Adiestra.
- Medios contemplados como objetos de estudio (Código C): Medio de
comunicación nombrado como objeto de análisis, interpretación. Se refiere a enseñar y aprender sobre los medios en un contexto participativo,
ligado al entorno social - personal29.
Ej.: Cine foro, para aprender el lenguaje del cine; análisis de programas de
radio o televisión.
Se aprende entendiendo.
- Medios contemplados como herramientas de comunicación y expresión
(Código D): Medios de comunicación referidos a producción, creación,
resignificación de mensajes, gestores de procesos comunicacionales.
29 Entendido personal como distinto de individuo: el ser humano personal es un ser intersubjetivo que
encuentra caminos de realización con los otros, en la historia, inmerso en la materialidad de su existencia
y, al mismo tiempo, trascendiéndola por su misma inmaterialidad, capaz de autodeterminación enfrenta
las dificultades hallando soluciones y generando conocimiento y tecnologías nuevas que alimentan las
posibilidades de ejercer libertad y asumir la eticidad de sus opciones y comportamientos.
Se refiere a enseñar y aprender sobre los medios en un contexto participativo,
ligado al entorno social - personal. Ej.: Hacer un programa de radio, diseñar un periódico, elaborar un
audiovisual.
Se aprende utilizando.
Por otra parte se construyó una tabla es donde se explicitan las variables imprescindibles y necesarias para llevar a cabo una Educación en
Medios de acuerdo a los parámetros internacionales:
Parámetros internacionales
Definición La educación en medios trata sobre la enseñanza y el aprendizaje «con» y «sobre» los medios, más que «a través» de los medios. (Sevilla, 2002)
Finalidad Debe garantizar que las personas identifiquen el origen de las fuentes de los textos, sus intereses políticos, sociales y comerciales y/o culturales, así como sus contextos; analicen y
reaccionen de forma crítica y creen sus propios medios de
comunicación; interpreten los mensajes y los valores ofrecidos
por los medios; obtengan y soliciten el acceso a los medios de
comunicación tanto para la recepción como para la producción; y, por último, escojan los medios de comunicación apropiados
para que los jóvenes puedan comunicar sus propios mensajes o
historias y llegar a sus propias audiencias. (Viena, 1999)
Alcance Desde preescolar a educación superior (universitaria) y educación para adultos. (Grunwald, 1982)
Prioritariamente dirigida a jóvenes entre los 12 y 18 años, tomando en cuenta también a niños entre los 5 y 12 años.
(Sevilla, 2002)
Metodologías Implica tanto el análisis crítico como la producción creativa. (Sevilla, 2002)
Medios abordados La educación en medios concierne a todos los medios de comunicación y comprende los textos y los gráficos, el sonido,
fotogramas e imágenes animadas transmitidas por cualquier tipo de tecnología. (Viena, 1999)
Rol del ciudadano Entendemos que los espectadores de los medios son también productores del significado. La meta educativa ahora
es empoderar al espectador para procesar los mensajes de los
medios de comunicación y para producir los significados que
personal y socialmente sean relevantes. (Toulouse, 1990)
Formación Docente Formación inicial. (Sevilla, 2002)
Formación continua. (Sevilla, 2002)
Diferencias entre la teoría y la práctica
Al analizar la presencia de los medios en el desglose de los Objetivos
Fundamentales y los Contenidos Mínimos Obligatorios de Lengua Castellana
y Comunicación ( es decir, lo que se entiende como aquellos conocimientos ,
prácticas, actitudes y habilidades específicas que necesitan los alumnos para
ser competentes en un campo específico) la investigación demostró que en teoría, los Planes y programas del Ministerio de Educación respondían a los
parámetros internacionales aludidos anteriormente, aunque presentaban
desequilibrios. Es decir, contemplaban la necesidad de una recepción activa y
un acercamiento crítico hacia los medios de comunicación, a resignificar sus
mensajes asumiendo una posición personal y, al mismo tiempo, a crear sus
propios medios. En el caso de los Objetivos Fundamentales los objetivos referentes a los medios eran claros. Establecían la necesidad de ―Desarrollar la capacidad de los alumnos y alumnas para comprender las funciones y efectos de los medios masivos de comunicación y para “leer” adecuadamente los mensajes que estos entregan‖(objetivo 1); “Ayudar a los estudiantes a resignificar crítica y creativamente, desde su experiencia, los proyectos culturales que los medios difunden”(objetivo 2); Favorecer la formación de un receptor activo, capaz de comprender e interpretar los mensajes y de plantearse reflexivamente frente a la comunicación masiva”(objetivo 3) y ―utilizar elementos y recursos propios de los medios masivos de comunicación en creaciones de estudiantes. Ello, además de fortalecer la conciencia acerca de las funciones y efectos de los medios de comunicación, estimula la creatividad de alumnos y alumnas y favorece el desarrollo de la capacidad de integrarse en el trabajo de equipo” (objetivo 4).
En el caso de los Contenidos Mínimos Obligatorios la investigación
demostró que numéricamente las menciones a los medios como recurso
didáctico o metodológico (Código A) tenían una leve supremacía por sobre la
consideración de los medios como objeto de estudio (Código C). Muy por atrás
aparecían las menciones a los medios como herramientas de creación (Código
D) y, en último lugar, era casi nula la presencia de los medios como tecnología educativa (Código B). Si se sumaban los códigos A y D, que son aquellos considerados como una educación sobre los medios (analizándolos y
produciéndolos) que es lo que establece la declaración de Sevilla de la
UNESCO, podría concluirse que efectivamente los Programas diseñados por el
Ministerio de Educación responden a parámetros internacionales.
Sin embargo, la eficacia de un currículum no depende únicamente de los Objetivos Fundamentales o de los Contenidos Mínimos Obligatorios sino
de que tengan un desarrollo adecuado en los programas de los cursos, los
aprendizajes esperados, las actividades propuestas para los alumnos y (un
factor fundamental) las indicaciones al docente para que los lleve a cabo. Para
dar cuenta de la coherencia o incoherencia de la propuesta curricular en el ámbito de la Educación en Medios se construyeron Tablas de Pertinencias
para cada uno de los niveles de Enseñanza Media. En ellas se relacionaban
las propuestas que hacían referencia a los medios en los Objetivos
Fundamentales, Contenidos Mínimos Obligatorios, Aprendizajes Esperados,
Actividades y Orientaciones al Docente.
Los resultados obtenidos a partir de cruzar toda la información pusieron de relieve una falta de coherencia interna del eje de medios Masivos
de Comunicación. Al analizar cada uno de los programas de educación media,
daban la sensación que habían sido escritos por diversas personas que,
aparentemente, no habían compartido criterios comunes. De ahí, entonces, la
derivación de una estructura externa bastante lógica (los Objetivos Fundamentales) en una estructura interna (Contenidos, Aprendizajes, etc.)
llena de imperfecciones e incoherencias.El desorden evidenciado era tal que
aparecían Contenidos Mínimos Obligatorios que no tenían su correlato en un
Aprendizaje Esperado, o viceversa. En muchos casos, no había Actividades ni
Orientaciones didácticas para el profesor o bien, cuando existían, no eran suficientes. Ya sabemos que los profesores que hoy en día imparten este
contenido en clases no han recibido en su formación inicial una verdadera
educación en medios, con lo que este aspecto es fundamental para cumplir
con los objetivos de currículo.
En resumen, todo indica que lo más parecido a una Educación en
Medios entregados en el currículum para su aplicación en la sala de clases no obedece realmente a una macroestructura general, como parecía sugerida en
un principio. El Plan de la Reforma Educacional Chilena está muy lejos de
tener una cercanía real a los parámetros internacionales descritos. 30
Por todo lo anterior se hace tremendamente necesario incorporar en los
currículum de las carreras de pedagogía, un programa de formación inicial robusto y coherente, que logre cumplir con los requerimientos de los nuevos
tiempos en relación a los medios. Por esto mismo, es urgente un plan de
formación continua que permita, por una parte, llenar este vacío y, por otra
parte, generar las competencias mínimas para hacerse cargo de la enseñanza
en medios. Por otra parte, no son suficientes las capacitaciones en las nuevas
tecnologías de la información y comunicación (TIC) si no van acompañadas de una reflexión crítica respecto de sus usos y potencialidades.
En este sentido es urgente y necesaria una nueva reforma curricular
en Chile al menos en lo que cabe a este punto. ―Es necesario plantear un plan
de Educación en Medios que incorpore los parámetros internacionales de
manera coherente y que responda a los requerimientos de los nuevos tiempos.
Nada más actual que la Declaración de París31en donde se actualizan y repiten, justamente, cada uno de estos puntos, pero enfocados básicamente a un saber informar y un saber informarse, en donde el desarrollo de la
formación de los formadores requiere del uso y manejo de competencias
mínimas como también de un necesario y urgente intercambio de
experiencias, para generar diálogo entre los actores involucrados y motivar la
investigación.‖32
30 Guerrero, Claudio (2006): La Educación en Medios y su inserción en el Currículum de Lenguaje y
Comunicación.: análisis y proposiciones para la enseñanza-aprendizaje. Tesis para obtener el grado
Magíster en Comunicación y Educación . Facultad de Comunicaciones. Pontificia Universidad Católica
31 UNESCO y Comisión Nacional Francesa para la UNESCO (Ministerio de Educación de Francia):
Proyecto Media Mentor. París, octubre 2006. 32 Guerrero, Claudio. Op.cit. p: 100
DATOS SOBRE EL AUTOR
Mar de Fontcuberta Balaguer
Periodista, Universidad de Navarra, España, 1965. Doctora en Periodismo y
Ciencias de la Comunicación, Universidad Autónoma de Barcelona, España, 1983· Ha realizado investigaciones tales como:
-Construcción de un currículo en Educación y Medios en el área
iberoamericana, realizada en conjunto con la Universidad Autónoma de Barcelona (en realización).
- Creación de una asociación internacional de Postgrados en Educación en
Medios, UNESCO (en realización).
Actualmente, desempeña de Vicepresidenta de la Asociación Internacional de
Educación en Medios, MENTOR, entidad auspiciada por la UNESCO.
Profesor titular en la Pontificia Universidad Católica de Chile.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
FONTCUBERTA, Mar de (2003): ―Medios de comunicación y gestión del conocimiento‖, en Revista Iberoamericana de Educación. Nº 32. pp:103-
104 GUERRERO, Claudio (2006). La Educación en Medios y su inserción en el
Currículum de Lenguaje y Comunicación: análisis y proposiciones para la enseñanza-aprendizaje. Tesis presentada para obtener l grado de
Magíster en Comunicación y Educación. Facultad de Comunicaciones.
Pontificia Universidad Católica de Chile. MARTÍNEZ-DE-TODA, José (1998): Metodología evaluativo de la Educación
para los medios: su aplicación con un instrumento multidimensional
Facultad de Ciencias Sociales. Roma. Pontificia Universidad Gregoriana. UNESCO (1982) Grunwald Declaration on Media
Education.www.mediamentor.org
-------------------(1999) Educating for the media and the Digital Age.
www.mediamentor.org ------------------- (2003) Youth Media Education CI…com, serie 3. París.
--------------------(2006) Comisión Nacional Francesa para la UNESCO
(Ministerio de Educación Francia). Proyecto Media Mentor. París (2006):
L´Ëducation aux médias: enjeu des sociétés du savoir
CAPITULO 2
¿PUEDEN LAS IMÁGENES DEVORAR A LOS HOMBRES? ICONOFAGIA Y
ANTROPOFAGIA.
Norval Baitello Junior
Imagen número 1: La competencia entre una máquina de escribir y una
máquina de coser.
En el año 1919, en la calle Koethener, en Berlín, los divertidos
dadaístas, en más de una de sus concurridas sesiones públicas, promovieron
una competencia entre una máquina de coser y una máquina de escribir.
Mientras Raoul Hausmann unía, en su tejido, una punta con otra, Richard
Huelsenbeck, como loco, dactilografiaba, página tras página, un texto cualquiera. Cuando el juez y narrador, George Grosz, anunció la victoria de la
máquina de coser, Huelsenbeck lanzó, en un acto de arrebato y en símbolo de
protesta, su máquina de escribir a una desembocadura.
Tal vez, en aquel momento -y desconociendo la trascendencia de sus juegos-happening- los dadaístas vislumbraron una derrota de la escritura y
su lentitud y una victoria de la sutura, del pespunte y de la costura en su veloz gesto de juntar pedazos. Ya estábamos viviendo en un mundo rasgado,
recortado, dilacerado y que solamente se mantendría como imagen del mundo si fuera cosida en la forma de montaje o collage. La línea, que hasta
entonces servía a la escritura, pasaría a ser, apenas, el hilo que cose las imágenes ya listas, imágenes prêt-à-porter. No obstante, siempre de segunda
o tercera mano, ya previamente digeridas por los distribuidores de imágenes en gran escala que se pronunciaban en la actividad periodística y en la
publicidad. El lento tejido que caracterizaba a la cultura escritural estaba perdiendo su lugar para dar paso a la cultura imagética del collage y del
montaje, de velocidad y de voracidad: una imagen devora a otra velozmente,
transformándose en otra imagen, también lista para ser devorada. La costura es la metáfora del collage y del montaje. El collage es la representación por
excelencia de las imágenes que devoran imágenes que, con razón, reivindicó Hans Belting en la Casa de las Culturas del Mundo (Berlín, enero de 1999) en
el primer seminario sobre las relaciones entre imágenes y violencia. Así
tenemos en la devoración de imágenes por las propias imágenes, una de las
configuraciones de aquello que denominé: ―iconofagia‖.
Imagen número 2: Una perspectiva en abismo
Fue Eduardo Peñuela Cañizal quien apuntó la existencia de una
perspectiva en abismo en el cine del español Pedro Almodóvar, que construyó algunas de sus imágenes buscando sustratos imagéticos en las películas de
Luis Buñuel, que, por su parte, las reconstruía a partir de escenas de otros
filmes o todavía de imágenes clásicas de la pintura española. Cuando Pablo
Picasso pinta sus versiones de ―Las Meninas‖, de Velásquez, también está
trabajando una óptica de perspectiva en abismo. Esta forma abismal de tratar con las imágenes no se restringe al cine o a la pintura, pasa a ser
ampliamente utilizada también por los medios de comunicación de masas. Algunos años atrás, el diario Folha de São Paulo publicó en su portada una
foto de un ataúd en cuyo interior, se encontraba un grafitero paulista muerto
en Río de Janeiro. Entre las protestas de los lectores por la dureza de la
imagen, también se incluían manifestaciones de júbilo y éxtasis por la belleza de la foto que rememoraba grandes momentos de la pintura universal,
recordando que una fotografía publicada no sólo tiene como objetivo la
muerte y la violencia, sino también los efectos de luz y sombra de los cuadros
de Rembrandt o de Caravaggio.
Así, el mundo de las imágenes iconofágicas contiene una dimensión abismal. Por detrás de una imagen habrá siempre otra imagen que también
remitirá a otras imágenes.
Imagen número 3: La escritura y la imagen
La escritura nació de las imágenes figurativas. Superficies de
pigmentos y colores. Espacialidades bidimensionales que fueron
reduciéndose paulatinamente hacia una unidimensionalidad de la línea. Pero la palabra ―línea‖ viene del latín linum, que significa ―hilo de lino‖ ―cuerda o
cordón de lino‖. Aquí tenemos el entroncamiento, de donde nacieron, por un
lado, el tejido, la ropa, la vestimenta y, en fin, la moda y, por otro, la
escritura, ambos vehículos de los llamados medios secundarios (Harry Pross).
El desarrollo de cada una fue exactamente en la dirección opuesta de la otra.
Sin embargo, la escritura nace de los diseños de las superficies pintadas y se transforma en línea, el hilo del lino se ordena en trama y urdidura con otros
hilos para transformarse en superficies de tejidos. Las direcciones de
movimientos son, en principio, invertidas: la imagen se torna en línea para
crear la escritura y la línea se torna en trama para dar origen a las
superficies, para hacer los tejidos, para constituir las redes. Sucede que el siglo XX, el siglo de la imagen, hizo renacer la escritura imagética. El
Futurismo, el Cubismo, y sobretodo el Dadaísmo, como también las artes aplicadas, el design y la propaganda pasaron a iconizar la escritura y las
letras volviéndolas imágenes, como en el principio, permitiendo que la
escritura y la letra recuperasen su naturaleza bidimensional originaria. Las
imágenes, superficies bidimensionales, ofrecen espacio para que nosotros,
hombres, entremos en su mundo rápidamente. Al contrario de la escritura que exige tiempo de lectura para
descifrarla y permite, por lo mismo, elegir entre participar o no de su mundo,
la imagen invita a incorporarnos inmediatamente y no cobra precio para
descifrarla. La imagen no exige una señal de entrada ya que sus atributos
son la seducción y el envolvimiento. La imagen nos absorbe, nos invita, permanentemente, a ser devorados por ella, ofreciéndose en el abismo de la
post-imagen, pues tras ella hay siempre una perspectiva en el abismo, un
vacío de lo igual (o, como dice Walter Benjamin, una ―catástrofe de lo siempre
igual‖), un hueco de informaciones, un agujero negro de imágenes que
succionan y hacen desaparecer todo lo que no es imagen.
Imagen número 4: La iconofagia, la antropofagia, la imagen y el beso
Toda comunicación humana nace del vínculo principal del amamantamiento, del beso que busca el alimento. Al contrario de la imagen,
que nos lleva a un abismo, el beso nace del acto de alimentación original y
ofrece, como contacto y comunicación en medios primarios, la materialidad,
la profundidad y la tridimensionalidad. Por consiguiente, el beso es también
un acto de devoración, esencialmente distinto de la deglución de las imágenes por las imágenes. Es la inmensa diferencia que hay entre la antropofagia y la
iconofagia. Mientras, en la antropofagia (¡y el beso es un legítimo acto de
antropofagia!) devoramos a otro o somos devorados por otro; en la iconofagia
somos devorados por el abismo que tiene como puerta triunfal de entrada...
una imagen. Y nos transforma -seres humanos tridimensionales de carne y
hueso- necesariamente en imágenes. Como todos los medios secundarios o terciarios, tanto la escritura -
hoy iconizada por la acelerada transmisión a través de los medios
electrónicos- como las imágenes igualmente potencializadas por vehículos de
gran alcance, son vistas apenas en su naturaleza mediadora. Son, por tanto,
una expresión de un abismo voraz, una gran boca insaciable. Su gesto no es bilateral como el beso. Su operación no es un cambio, más bien es una
apropiación.
Imagen número 5: Alimento y excremento
Toda ingestión presupone una excreción. Así también en la iconofagia.
Ésta consiste en una interminable y abismal repetición, un remontaje y un recollage, los excrementos de las imágenes que devoran imágenes serán
siempre más imágenes. La idea de los excrementos resultantes de la
iconofagia, indagada por Bernd Ternes en Berlín, trae consigo una nueva
indagación: ¿cómo serían los excrementos cuando somos devorados por las
imágenes? Cuando devoramos imágenes, ¿producimos imágenes
excrementarias? Y cuando las imágenes nos devoran, ¿producen imágenes excrementarias o seres humanos excrementarios? ¿De qué naturaleza serán
los residuos de las imágenes devoradoras?
Imagen número 6: Voracidad compulsiva
La cuestión de los excrementos va aumentando su importancia en la medida en que se profundice cada vez más en la era de los montajes y de los collages. Un mecanismo de dependencia se desenvuelve a partir de la
generación y del consumo creciente de imágenes, una voracidad compulsiva.
Por lo mismo, no sería difícil imaginar que todas esas inflaciones de
imágenes desarrolladas por el desenvolvimiento de las máquinas de
imágenes, corresponden a una inflación en la producción de imágenes excrementarias. Las imágenes visuales, las imágenes auditivas, las imágenes
mentales y conceptuales, aquellas mismas imágenes que ayudaron a poblar
el imaginario y la creatividad humana, que ayudaron a los hombres a
construir su segunda naturaleza, su cultura, entraron en proceso de
proliferación exacerbada. Cuanto más se ofrecen como alimento, más
aumenta la avidez por las imágenes. Cuanto más aumenta la avidez, menos selectiva y menos crítica se torna su recepción y su oferta. Cuanto menos
selectiva y menos crítica es su recepción, tanto menos vínculos y relaciones,
tanto menos horizontes y expectativas, tanto menos consideraciones por todo
lo que está al lado, tanto menos ética, tanto menos historia. En el desgaste y en la pérdida de capacidad de vínculos, de relaciones,
se da la inversión del proceso devorador: de devoradores indiscriminados de
imágenes pasamos a ser indiscriminadamente devorados por ellas.
Imagen número 7: La costura desesperada
Entre las manifestaciones imagéticas más desesperadas en la
devoración de imágenes registramos, sin duda, los trabajos del artista esquizofrénico Artur Bispo do Rosário. Al haber vivido en la Colônia de Psicopatas Juliano Moreira, en Río de Janeiro, por más de treinta años, su
obra artística se construyó, a partir de objetos despojados a otros internos del
manicomio. Tomaba sus ropas, valiéndose de sus cualidades de antiguo
boxeador campeón y marinero, y deshilaba el tejido para, con la línea resultante, coser y bordar infinitamente, con palabras, nombres y frases, sus
banderas, bandas de concursos de belleza femenina, mantos y pancartas.
Envolvía cuidadosamente con la línea del tejido, los objetos que él
transformaría en bastones, estandartes y mástiles. La línea y la costura eran
el canal de vinculación desesperada del artista en el mundo de las imágenes
en que vivía durante los brotes de la enfermedad. La febril e insana producción de símbolos identificadores y demarcadores dan el testimonio de
la exuberancia de imágenes que poblaban su mundo interior, es decir, el
mundo interior en el cual vivía. Su obra, a manera de ―Merzbau‖ de Kurt
Schwitters, fue rellenando e invadiendo celda tras celda, corredor tras
corredor del manicomio, en un claro gesto de repartición con los demás de las insistentes imágenes que lo acompañaban día y noche.
Imagen número 8: Nise da Silveira
El Museu das Imagens do Inconsciente, también en Río, reúne, desde
1946, una enorme colección de la producción imagética de los pacientes de
hospitales psiquiátricos. Creado por la valiente y genial Nise da Silveira, con
la intención de ―hacer sondeos en el mundo intrapsíquico‖ y abrir un ―acceso al mundo de los esquizofrénicos‖, el museo creó un método especial para
ordenar y clasificar las imágenes producidas por los enfermos mentales. En
su acervo están los testimonios de vida devorados por las imágenes. Los
diseños, pinturas y esculturas componentes del acervo son representaciones
de las imágenes en cuyo mundo vivían atormentados los enfermos-artistas. El Museu das Imagens do Inconsciente es un documento elocuente de la
voracidad de las imágenes, desde aquellas primordiales y arquetípicas hasta
aquellas que caracterizan el fecundo siglo XX, el llamado ―siglo de las
imágenes‖.
Imagen número 9: Leo Navratil
Fue el psiquiatra austriaco Leo Navratil, en ejercicio durante muchos años en el Hospital Psiquiátrico de Gugging, cerca de Viena, quien elaboró
una clasificación de los principales trazos expresivos de las imágenes
producidas por los esquizofrénicos. Navratil detecta grandes trazos
estructurales como ―fisonomización‖, ―geometrización/ritmización‖ y
―simbolización‖. La frecuencia con que ocurren estos elementos estructurales
en los diseños y pinturas, en la poesía y en la escultura de los pacientes de
Gugging, ofrece a Navratil una prueba irrefutable sobre la tipología de las
imágenes que atormentan a sus enfermos. Y ofrece a los estudios de la imagen, de la comunicación y de la cultura un camino provocador para
comprender la obsesión de los asedios a los que nos sometemos. La fértil
producción de imágenes en el transcurso del siglo que recién concluyó,
independientemente de su campo de origen, tiene siempre presente a lo
menos uno de los trazos de la expresividad esquizofrénica. La obsesión por las fisonomías conocidas y por los ídolos, por las caras y por la visibilidad
fisonómica, la frenética repetición, la insaciable recurrencia de las mismas
imágenes en evidencia, la adoración por los formatos uniformes, previsibles y
siempre los mismos, la adoración de los símbolos y la obediencia ciega a sus
órdenes son algunos de los evidentes trazos de la subordinación humana en
relación al mundo de las imágenes. La contribución de Leo Navratil, reconocida internacionalmente, todavía se restringe al pequeño mundo de la
psiquiatría, no pudiendo, por ahora, fructificar en universos cognitivos más
amplios.
Imagen número 10: Las cavernas de las imágenes
La imagen también se constituye en diálogo con su entorno. Así
tenemos que considerar su espacio circundante como parte esencial de las
imágenes. Las cavernas en las cuales nacieron las primeras manifestaciones
artísticas, al lado de seres locales de probable culto y probable introspección,
eran incubadoras de imágenes, espacios en los cuales el hombre se permitía
convivir codo a codo con sus imágenes, confirmando en su imaginario, una suerte de ―segunda realidad‖ (Iván Bystrina); así como también manteniendo el propio status que él poseía. Después confirió a ellas el poder sobre su
propio destino. En esos espacios el hombre elevó las imágenes a condiciones
divinas. El espacio de las cavernas de imágenes migró para los espacios de
las religiones, los templos, las catedrales, las mezquitas, las capillas. Siempre
pobladas por las imágenes, ahora en soportes visibles, en la presencia de formas abstractas de la arquitectura y de la decoración, en las escrituras de las paredes o apenas en las paredes de las mentes, el espacio cerrado de los
templos asumió el papel de útero de las imágenes que acompañarían al
hombre en su trabajo diario. Su función era ofrecer a los hombres el alimento
imaginario, mientras su propia imagen era un espacio de autosacrificio,
entrega y regresión. La migración siguiente se da en la transferencia de las imágenes para las salas del vivir, el espacio social y noble de las moradas. En
esos espacios nos entregamos sin culpa, en el calor de la privacidad y en el
fin de la resistencia corporal, en el estertor de las coerciones del calendario (Harry Pross), nos entregamos a la voracidad de las imágenes. Del ―living room‖ al ―chatroom‖, pasando por los ―showroom‖ y por los ―sites‖, lo que
caracteriza a todos es la propuesta del acomodarse, pero ya no acompañado de la introspección, sino de la ―extrospección‖. En este espacio, como en las
cavernas y en los templos, no estamos ejerciendo nuestra capacidad de ver,
colocándonos como objetos para ser vistos. Nos ofertamos a la mirada de las
imágenes. Ya no vemos las imágenes, apenas somos vistos por ellas.
Imagen número 11: Corredores de imágenes
Como nómada y cazador, el hombre aprendió a apropiarse de las imágenes al margen de sus caminos. Y, de vuelta al calor de la fogata del
agrupamiento, aprendió a alimentar lo imaginario con los otros de su grupo,
con las escenas aprendidas a lo largo de su camino. La cacería no sólo
buscaba alimento, si no también imágenes, de las cuales todos se alimentaban, cazadores y sedentarios. Los caminos, por tierra o por mar,
siempre fueron poblados por imágenes. Para poder apropiarse de ellas era
necesario resistir a su poder de seducción o vencer su astucia y/o fuerza
física. El encanto de los viajes no reside en otro lugar que no sea el de la
búsqueda de imágenes (visuales, acústicas, olfativas, gustativas, táctiles o vivenciales). Los caminos, carreteras y rutas de imágenes, mientras tanto, migrarán para las grandes autopistas, con paneles, outdoors y displays,
letreros luminosos y banners. Nuevamente lo que ocurre es que, encerrados
en nuestras naves, somos presa fácil para las imágenes que se abalanzan
sobre nosotros, que nos asaltan. La apropiación es una vez más inevitable: no
somos llamados a ver, somos vistos por las imágenes. Así también ocurre en
las modernas autopistas de la información, las llamadas infovías y sus herramientas de navegación.
No tenemos, siquiera, el derecho de no mirar, ya que nos hemos
vuelto esclavos de nuestros ojos. Y con esto nos despedimos de las sagas de
los héroes que han resistido a los monstruos devoradores y han retornado
para producir sus propias imágenes.
Traducción de Graciela Machado Lima, Rodrigo Browne Sartori y Víctor Silva
Echeto.
DATOS SOBRE EL AUTOR
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BAITELLO, N. (1987) Die Dada-Internationale. Bern/N.York/Paris. P. Lang BAITELLO, N. (1993) Dada-Berlim. Des/montagem. S. Paulo. Annablume
BELTING, H./Kamper, D., ed. (2000) Der zweite Blick. München. Fink
BYSTRINA, I. (1989) Semiotik der Kultur. Tübingen. Stauffenburg
NAVRATIL, L. (1994) Schizophrene Dichter. Frankfurt. Fischer
PROSS, H. (1972) Medienforschung. Darmastadt. C. Habel
SILVEIRA, N. (1992) O mundo das imagens. S. Paulo. Ática
CAPITULO 3
FOTOGRAFÍA E IDENTIDAD CULTURAL: IMÁGENES DEL CHILE DE
PRINCIPIOS DEL SIGLO XX DIFUNDIDAS A TRAVÉS DE LA TARJETA
POSTAL .33
Alonso Azócar Avendaño
Introducción
A principios del siglo XX se construye en Chile la imagen de un país
orgulloso de su desarrollo urbano. Las fotografías de medios de transporte
como el tranvía, de plazas y parques, de teatros, de edificios públicos, eran
temas recurrentes, al igual que el ferrocarril. También se fotografiaba a los
indígenas para, por contraste, reafirmar la imagen de un país ―civilizado‖,
―moderno‖ y ―próspero‖. Estas imágenes fueron difundidas por distintos medios, siendo uno de los más importantes la tarjeta postal.
Este artículo da cuenta de una lectura sociosemiótica de las imágenes
sobre Chile difundidas a través de la tarjeta postal en el periodo 1885-1920 y
la importancia de éstas en la creación de un imaginario y por tanto en la
construcción de una identidad nacional. Producida la Independencia de Chile, al igual que en el resto de
América Latina, en el país se dejan sentir con mayor fuerza las nuevas y
agresivas corrientes del liberalismo y capitalismo. El discurso político, que
arranca de la primera, implicará que la elite dirigente tome como bandera de
lucha los conceptos de civilización y progreso asociados a la idea de
modernidad urbana y teniendo a Europa como referente. En su admiración por Europa y lo europeo los miembros de las elites nacionales van asumiendo
una actitud de imitación que haga realidad el sueño largamente acariciado:
ser en América un rincón de Europa (Pinto, 2000:75).
En los epistolarios de la época y en los debates parlamentarios se
expresa con claridad el interés por demostrar que se estaba al tanto de lo que
ocurría en el viejo continente. Hacia mediados del siglo XIX los miembros de las familias de la clase alta aumentaron sus viajes y estadías en Europa. Al
regresar traían las últimas modas en vestuario, muebles y carruajes. Los
amoblados de patagua serán sustituidos por el mármol y la caoba, imitando
un cierto refinamiento en los estilos de vida y en las prácticas sociales de la
época (Villalobos, 1982:498). Esta búsqueda de las elites de identificarse con lo europeo se expresa
con mucha fuerza en los cambios arquitectónicos que se producen en los
principales centros urbanos, particularmente en Santiago, en donde
arquitectos como los franceses Luciano Henault y Paul Lathoud, el alemán
Teodoro Buchard o el italiano Eusebio Chelli construyen mansiones para la
33 Esta ponencia presenta parte de los resultados del Proyecto de Investigación Nº 2023 de la Dirección
de Investigación y Desarrollo de la Universidad de La Frontera, Chile
aristocracia. El almirante Blanco Encalada, a su regreso de Francia, en
donde se desempeñó como Ministro chileno, hizo construir su casa según los planos del hotel en que vivió en París. El minero y banquero Francisco
Ignacio Ossa, al parecer más influenciado por lo que había visto en España,
mandó construir un palacete al que bautizó con el nombre de ―La Alambra‖.
La mansión de Francisco Subercaseaux Vicuña ubicada en Ahumada con
Agustinas, en Santiago, tendrá lago artificial, cascadas, pila, y, en los amplios jardines, un invernadero para plantas exóticas (SILVA, 1982:671).
Esta tendencia se expresará también en algunos espacios públicos:
Benjamín Vicuña Mackena, Intendente de Santiago durante el gobierno de
Errázuriz Zañartu 34 ordenó la remodelación del Cerro Santa Lucía,
incorporando jardines, senderos, puentes, estatuas, caminos y edificios. En
1875 el Presidente Errázuriz encargó al francés Paul Lathoud la construcción del Palacio Monumental en la Quinta Normal para instalar allí las muestras
de los países participantes en la Exposición Internacional de Industrias, el
que posteriormente será ocupado por el Museo de Historia Natural. En la
misma década se entregó a Luis Cousiño 80 hectáreas de terreno fiscal con el
compromiso que éste hiciera construir allí un parque o paseo público al estilo de los Bois de Bologne (Silva, 1982:669).
Paralelamente aumentaba la migración, hacia los centros urbanos, de
una población que buscaba mejorar sus ingresos tratando de encontrar
trabajo en talleres, fábricas o en servicios. Se multiplicaban los barrios
obreros formados por ranchos y conventillos y situado en espacios alejados de
los sectores en que residían las familias acomodadas. En viviendas miserables, insalubres y oscuras, sin agua potable ni sistemas de desagüe, se
hacinaban las familias que llegaban hasta el ―mundo urbano civilizado‖. En
estas condiciones, el tifus, la difteria y las enfermedades intestinales
producían altos índices de mortalidad (Silva 1982:679).
Fuera del mundo urbano el elemento de modernidad más importante
era, sin lugar a dudas, el ferrocarril, el que ayudaría al avance de la ―civilización‖ sobre la ―barbarie‖. El presidente Errázuriz, quien buscaba
modernizar Santiago con aires franceses, decía en 1873: ―La locomotora va a
resolver en breve tiempo el problema de tres siglos, manifestando
prácticamente a los bárbaros pobladores de aquellos ricos e inmensos
territorios, el poder y las ventajas de la civilización‖. 35 En el Mercurio de Valparaíso, El Ferrocarril, El Meteoro y oros periódicos de la época, se
expresaba con violencia y como imperativo, el llamado ocupar la región de la
Araucanía, habitada, según estos medios, por hordas de salvajes
sanguinarios a los cuales hay que borrar de la faz de la tierra en aras de la
civilización y el progreso.36
El discurso de la modernidad, de la civilización sobre la barbarie, de lo urbano sobre lo rural, de lo europeo sobre lo propio, se expresará también en
los textos iconográficos, particularmente en la fotografía con imágenes que
representan progreso, civilización, modernidad urbana, prosperidad y que, como señala Gonzalo Leiva, tratan de confirmar la copia feliz del edén (Leiva,
1997).
34 Federico Errázuriz Zañartu fue Presidente de Chile entre 1871 y 1876. 35 Citado por Fernando Silva en Historia de Chile. Editorial Universitaria 1982. Santiago, pp. 643 36 El Mercurio de Valparaíso 24 de mayo de 1859 y 1 de noviembre de 1860. Revista del Sur 21 de
febrero de 1881
Estas imágenes fueron difundidas por distintos medios, siendo uno de
los más importantes la tarjeta postal la cual alcanzó su máximo desarrollo en 1912, año en que desde distintos puntos del país fueron enviadas al exterior,
fundamentalmente a Europa 404.521 postales chilenas, mientras que
374.296 fueron despachadas a destinos nacionales.37
La utilización de la fotografías en tarjetas postales, elementos propios
de la modernidad, es posible gracias a los avances en técnicas fotográficas y de impresión. En 1879 se produce un hecho significativo en la historia de la
fotografía: la invención de la placa de gelatina.38 Con la introducción en
Chile de este material aparece una nueva generación de fotógrafos, algunos de
los cuales alcanzaron gran popularidad. La mayoría de ellos tuvieron estudio
en Santiago y/o Valparaíso hasta donde concurrían quienes no podían darse
el lujo de un retrato al óleo con pintores como Monvoisin o Cicarelli o veían en la fotografía una forma más moderna que la pintura para trascender el
tiempo. Así quedaban registrados por la cámara fotográfica retratos, como
también escenas del matrimonio, del bautizo, o de la primera comunión
(PEREIRA, 1942).39
Con las facilidades que otorga el uso de la placa seca, la cámara fotográfica saldrá de los estudios a los que asisten para retratarse, la elite que
viste y decora sus ambientes mirando a Europa, para ahora también enfocar
los lugares de prestigio de las principales ciudades chilenas, de sus plazas,
edificios, teatros. Algunos fotógrafos incursionan en retratos de tipos
populares e indígenas, material que servirá de materia prima para tarjetas
postales40 y que pondrá en evidencia el contraste entre la modernidad y lo salvaje, según las ideas de los miembros de la clase dominante de la época.
La necesidad social de enviar tarjetas postales, especialmente durante
los viajes permitió el establecimiento de una gran cantidad de editores, los
que se concentraron en las principales ciudades. Algunos de ellos tomaban
sus propias fotografías, mientras que otros las compraban a fotógrafos.
La imagen fotografía como producto ideológico
Las imágenes o visiones presentes en el colectivo deben ser entendidas como
representaciones que hacemos de algo. Estas representaciones se construyen
o existen a nivel mental y pueden darse a conocer en palabras, por medio de
la pintura, la fotografía o cualquier otra forma de representación gráfica o plástica. Por tanto, la imagen no es ese algo, no es la cosa, no es la realidad,
sino una representación que creamos de la realidad. (JIMÉNEZ, 1990).
37 Anuario Estadístico de la República de Chile. Vol. III, Política y Administración. Oficina Central de
Estadísticas, Santiago, 1922 p. 25 38 Conocida también como placa seca, reemplazó al colodión húmedo revolucionando la práctica
fotográfica. Hasta ese momento las placas debían ser preparadas sólo algunos minutos antes de ser
usadas, mientras que las placas de gelatina conservaban su sensibilidad durante meses. La
industrialización de este invento a partir de 1882 permitió la estandarización de los materiales
fotográficos y una ampliación de su sensibilidad reduciendo el tiempo de exposición (SOUGEZ 1996).
39 Entre los fotógrafos más importantes de la época podemos nombrar a E. Gerraud, F. Leblanc, Spencer,
O. Heffer. En el sur también encontramos connotados fotógrafos, tales como C. PALOMINO, en
Concepción; F. VALENZUELA, en Los Angeles; N. VALCK, en Valdivia; y H. ADAMS y G.
WIEDERHOLD, en Osorno (PEREIRA 1942, RODRÍGUEZ 1986). 40 La tarjeta postal fotográfica fue lanzada al mercado en el año 1891 y en Chile empiezan a producirse en
1895
Imaginario es un concepto ligado a una imagen concreta cuya socialización
permite la creación de un conocimiento simbólico compartido por un grupo social determinado. Este imaginario se expresa en distintos planos, tales
como el intelectual, el axiológico, las prácticas cotidianas, etc.
Las imágenes o enunciados icónicos están formados por signos que,
dada su semejanza con el objeto representado hace que, a menudo, ambos
conceptos se confundan. La teoría semiótica aclara esta confusión entre significante y significado al señalar que la analogía del signo icónico no es con
el objeto representado, sino con el modelo perceptivo del objeto (ECO, 1994).
A menudo, lo que se observa en una fotografía o en la pantalla del televisor es
entendido como ―la realidad‖. La causa está en que parte de los signos del
código visual son del tipo analógico. Es el modelo análogo el que posibilita la
formación del sintagma en el mensaje visual, permitiendo combinaciones de manera más libre que en el modelo verbal.
Sin embargo, el enunciado icónico no es una copia de la realidad, sino
una selección arbitraria que fija un aspecto de la realidad, es decir, la puesta
en discurso de una realidad (VILCHES 1987). Esta puesta en discurso tiene
una gran carga de convencionalidad, lo que hace que, por ejemplo, las fotografías de una época se parezcan entre sí, ya que el autor está
determinado por un contexto material, tecnológico y social. La ―realidad‖ es
construida por cada individuo en un complejo proceso que se inicia con los
datos que entrega la percepción, a partir de los cuales se elaboran
representaciones significativas coherentes (CARRASCO, 1995).
Entre la percepción y la producción icónica hay una serie de filtros técnicos, los cuales obligatoriamente son usados por el emisor cuando este
retrata la realidad. Por tanto, la fotografía no es una duplicación de la
realidad, dado que la tecnología que permite tanto el registro como el proceso
químico para obtener negativos y positivos altera la representación con
relación a la percepción binocular que permite el órgano de la visión.41
Además, el emisor codifica culturalmente la información que entrega sobre el hecho que quiere reproducir icónicamente. Dicho de otra manera, las
fotografías son textos producidos técnica, cultural y estéticamente, y por
tanto ideológicamente, a partir de determinados hechos o situaciones.
(KOSSOY, 2002:74).
Todas las fotografías, incluso aquellas que el autor realizó en forma de ―instantáneas‖ (sin intervenir para ordenar los elementos), además de mostrar
una interpretación, una particular asignación de sentido de la realidad,
además de testificar que el hecho realmente ocurrió en un lugar y en un
momento determinados, es también un documento o reflejo de lo que GUBERN llama “los fantasmas del imaginario colectivo de la época y/o de su autor” (GUBERN 1994). La fotografía, dadas sus características, es un
documento óptico que muestra una realidad física y social, al mismo tiempo
41 Según GUBERN, esta alteración o manipulación obedece a 7 razones como son:
1. Abolición de la tercera dimensión.
2. Delimitación transversal del espacio por el encuadre que es único e inmóvil para cada fotografía.
3. Abolición del movimiento
4. Estructura granular y discontinua
5. Abolición o alteración del matiz, brillo o luminosidad de la escena fotografiada.
6. Posibilidad de alterar la escala de representación.
7. Abolición de los estímulos sensoriales no ópticos (sonido, tacto, temperatura, olor, gusto) asociados
a la percepción visual (GUBERN, 1994).
que un documento que presenta los gustos, prejuicios, obsesiones, etc. de
una época.42
Fotografías del Chile “civilizado”, “moderno” y “próspero”
La mayor parte de los motivos impresos en postales chilenas de las
primeras décadas del siglo XX buscan simbolizar la pretendida modernidad
urbana incorporando íconos de la arquitectura, el paisajismo y el transporte.. El parque del Cerro Santa Lucía, la Quinta Normal, las estaciones Central y
Mapocho, edificios, teatros, y demás lugares de prestigio de Santiago, serán
temas comunes en las colecciones de distintos editores. Edificios públicos y
privados de Valparaíso, Concepción y otras ciudades del país así como
también sus plazas y parques forman parte de las colecciones que buscan ser
elementos representativos de los principales centros urbanos en provincias. (Ver en Anexo postales 1 a 8)
Entre los medios de comunicación estarán los sistemas de trasporte
urbano y particularmente las fotografías con temas asociados al ferrocarril,
especialmente puentes, como símbolos de la modernidad sobre el ―atraso
rural‖. (Ver postales 9 y 10). La fotografía que indaga en la identidad nacional y en la demostración
del progreso y los signos civilizados del país, se amplió también los géneros
costumbrista y etnográfico. El primero buscando incorporar algunos
elementos de los sectores que no pertenecían a la elite, 43 (Ver postales 11 y
12), y el segundo para mostrar a los pueblos originarios como ―atrasados‖,
―pobres‖, ―salvajes‖, lo que contrasta con el pretendido modernismo del Chile urbano y justifica la intervención de estado sobre ellos y su territorio. (Ver
postales 13 y 14). Una excepción al respecto son algunas de las postales del
editor Carlos BRANDT, quien imprime retratos mapuches del fotógrafo
Gustavo MILET,44 autor que tiene una mirada más positiva sobre el indígena.
(Ver postal 15). Estas últimas postales incorporan al discurso iconográfico el
naciente pro indigenismo, teniendo como elemento común con el discurso anti indigenista, el ser hechas desde el discurso de la ―civilización‖.
Las congregaciones religiosas Salesiana, en la Patagonia y Capuchina
Bávara en la Araucanía, editaron sendas colecciones de cerca de un centenar
de postales las cuales si bien reproducen la dicotomía barbarie-civilización,
42 GUBERN coincide con ECO al señalar que el destinador interpreta la realidad para codificarla
haciendo uso de los siguientes recursos:
1. Eligiendo una película determinada
2. Eligiendo el objetivo (lente) a emplear
3. Eligiendo un filtro o prescindiendo de el
4. Eligiendo el punto de vista y el encuadre
5. Regulando el enfoque o desenfoque
6. Regulando la obertura de diafragma
7. Interviniendo eventualmente sobre la luz incidente
8. Decidiendo el tiempo de exposición
9. Decidiendo el momento del disparo
10. Interviniendo en los procesos químicos y físicos posteriores al disparo (revelado, ampliación,
reencuadre y positivado) (GUBERN 1994).
43 En ningún caso se trata de crítica social, como ocurrió, por ejemplo en Estados Unidos con los
fotógrafos Riis o Hinne 44 Gustavo Milet Ramírez (1860 –1917), es autor de la colección de retratos de mapuches en formato
cabinet, que el tituló “indios araucanos de Traiguén, Sudamérica, Chile”
agregan elementos simbólicos propios de su quehacer pastoral45. (Ver
postales 16 y 17).
A manera de conclusión
El análisis sociosemiótico que hemos realizado de los textos
fotográficos sobre Chile, difundidos en forma de tarjetas postales en las
primeras décadas del siglo XX, nos permitió interpretar las significaciones
presentes en ellos, y encontrarnos con que, en su gran mayoría, tienen como elemento común el ser hechos desde el discurso de la ―civilización‖ y como
objetivo aportar a la creación de una imagen de Chile próspera y moderna
sobre la cual construir una identidad nacional.
Las fotografías que los editores chilenos eligieron para mostrar al Chile
de principios del siglo XX fueron en su gran mayoría representaciones de
aquellos aspectos considerados en la época íconos de la modernidad: paisajes urbanos con elementos arquitectónicos de influencia europea y la red de
ferrocarriles avanzando sobre el territorio buscan difundir y perpetuar en la
memoria colectiva la mirada de la elite que desespera por parecerse a Europa
y reniega de sus raíces indias.
La existencia de postales con motivos indígenas se explican, mas que por la ideología del exotismo, por la necesidad de contrastar ―barbarie y
civilización‖. Los ―salvajes‖ no pertenecen a la modernidad, no forman parte
de la vida social, sino de la vida natural, no tienen que ver con el progreso
sino que representan a una cultura en desaparición.
El discurso sobre lo indígena, construido desde una perspectiva
etnocentrista europea lleva el sello ideológico de las clases chilenas dominantes. Se difunden imágenes de ―salvajes en estado primitivo‖ para
mostrar a cultura en desaparición, y de esta manera hacer mas nítida la
representación de un Chile que, mirándose en el espejo europeo avanza hacia
la modernidad.
Son muy pocas las fotografías sobre indígenas que recrean el
estereotipo del ―buen salvaje‖. También en ese caso el discurso sigue estando construido desde el etnocentrismo europeo. Los elementos ―positivos‖
del indio retratado no tienen que ver con estos mismos, sino con lo que
resulta deseable para la sociedad global. Los modelos que el fotógrafo elige
para mostrar lo positivo del mundo indígena siguen siendo occidentales.
45 Los primeros intentarían mostrar la presencia de los miembros de esta congregación capuchina entre
los mapuches, sobre todo entre los niños, quienes son presentados como sujetos posibles de ser
convertidos en “hombres de bien”, desde la perspectiva de los misioneros. Los segundos Los “indígenas”,
aparecerán mas en ambientes naturales, realizando acciones de caza, buscando agua, cerca o al interior de
sus toldos, y sin la presencia de religiosos “entre” ellos.
DATOS SOBRE EL AUTOR
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
CARRASCO, H. (1995. ―Elementos teórico-metodológicos para el estudio de
la construcción de la historia en una comunidad mapuche‖. En Revista PENTUKUN Nº 4 pp. 7-22 Temuco, Chile
ECO, U. (1994): Tratado de Semiótica General, Barcelona. Lumen.
GUBERN, R. (1994) La mirada opulenta. Exploración de la iconósfera contemporánea, Barcelona: Editorial Gustavo Gili.
JIMÉNEZ, A. (1990) ―Imagen y culturas: Consideraciones desde la Antropología ante la visión del indio americano ―. En La imagen del indio americano en la Europa Moderna. Escuela de Estudios
Hispanoamericanos de Sevilla, pp. 77-84, Sevilla. KOSSOY, B. (2002) ―Por una historia de los anónimos‖, en revista AISTHESIS,
Nº 35, Santiago, Chile. LEIVA, G. (1997) ―La tarjeta postal fotográfica‖, en Revista FOTOGRAFIAS. Nº
5 pp. 13-15 Santiago, Chile
PEREIRA, E. (1942) ―El centenario de la fotografía en Chile. 1840-1940‖. En Boletín de la Academia Chilena de la Historia. Nº 20 pp. 53-77
Santiago, Chile PINTO, J. (2000) De la inclusión a la exclusión, Instituto de Estudios
Avanzados Universidad de Santiago, Chile. SILVA, F. (1982) Historia de Chile, Santiago de Chile: Editorial Universitaria.
VILCHES, L. (1987) Teoría de la imagen periodística, Barcelona: Paidós
Comunicación. VILLALOBOS, S (1982) Historia de Chile, Santiago de Chile: Editorial
Universitaria.
CAPITULO 4
IDENTIFICACIÓN CON LA FICCIÓN TELEVISIVA
Valerio Fuenzalida
Los estudios cualitativos de recepción constatan de modo permanente
que las audiencias realizan los procesos clásicos de identificación y
reconocimiento, ya previamente conocidos con relación al Teatro y al Cine (Fuenzalida - Hermosilla, 1989). Este artículo presentará algunas
conceptualizaciones divergentes acerca de la identificación, y luego
confrontará la conceptualización de identificación formulada por Jauss con
las percepciones de algunos grupos de audiencias ante programas ficcionales.
1. Conceptualizaciones de la identificación
El concepto de identificación no es unívoco ya que hay formas
divergentes de comprenderlo. Tras los diversos conceptos de identificación
subyacen también diversas concepciones teóricas de la percepción
audiovisual: captación pasiva y puntual del mensaje presente en la pantalla o, por el contrario, procesamiento activo y constructivista del mensaje en una
síntesis subjetiva con datos del pasado socio-cultural y de la fantasía
anticipadora del futuro. Como presupuesto aparece también el aprecio
antropogenético por la cultura de la palabra y el temor hacia la imagen
(iconofobia).
El concepto de identificación audiovisual en su versión más clásicamente freudiana subraya la pasividad del receptor ante la capacidad
dominadora del mensaje: "en la identificación, el espectador se vive bajo los rasgos del personaje cinematográfico o televisivo, hacia el cual se encuentra polarizada su afectividad. Un mimetismo más o menos poderoso lo desarma frente a ese personaje y su actividad" (Cohen-Seat y Fougeyrollas, 1967, p. 45-46).
En esta conceptualización de inspiración freudiana no existe actividad
de reconocimiento y evocación de analogía por parte del receptor: la identificación es pérdida del sí mismo (ipse) absorbido en el otro; el
televidente "se vive" pasivamente bajo rasgos ajenos en el presente del
mensaje todopoderosamente invasor, borrándose su memoria psico-cultural.
La identificación sería una peligrosa amenaza a una autenticidad personal
previa y (débilmente) preconstituida. La concepción lacaniana de identificación está asociada a alienación y
separación del Self más primordial, pero de una manera inevitable en tanto
condición humana; el Self primordial se separa del Ego por el lenguaje que
constituye al Hijo en individuo diferente del Padre y de la Madre; el ingreso a
la individuación y al orden humano es alienación del Self primordial y genera
un deseo de búsqueda, imposible de satisfacer; el reconocimiento infantil en
la etapa del espejo es un primer registro en el otro e inaugura el escenario narcisístico de la imagen y la ficción, donde el Ego se construye
imaginariamente a sí mismo; desde ese momento, la búsqueda del Self por
parte del Ego se hará para siempre a través de imágenes, símbolos o ideales,
con su carga de decepción que el sujeto deberá aceptar y elaborar en la
permanente actualización de la resolución del complejo de Edipo, por el cual el Ego acepta su individuación diferente del Padre y a través de la cual
adquiere el sentido de realidad (Lemaire, 1982).
La corriente freudo-marxista trabajada por Marcuse conceptualiza la
identificación como alienación socio-cultural (Marcuse, 1968; Guinsberg,
1985); la identificación alienadora no es solo con personajes sino con
aspiraciones socioeconómicas y culturales, con falsos modelos de vida, que enajenan acerca de la verdad de la vida social, y de la solución política a sus
contradicciones fundamentales.
En estas concepciones de identificación subyacen antropologías que
pre-comprenden a los otros seres humanos y a las otras situaciones
humanas como alienación - con una inevitabilidad trágica para Lacan, o con un sentido existencialista de inautenticidad personal para otros, o alienación
socioeconómica para el marxismo, o alienación psico-cultural para algunas
corrientes feministas.
Desde la antropología evolutiva, la identificación es valorada
positivamente, ya que constituye un mecanismo básico de aprendizaje social
para el traspaso de la herencia cultural; herencia que no cuenta con mecanismos genéticos de traspaso intergeneracional, pero aprendizaje social
previsto filogenéticamente para la ontogénesis del Yo humano (Odehnal,
1971). El aprendizaje sociocultural comprende al niño como equipado con
capacidades filogenéticas constructivistas, desde el interior de un medio
familiar y cultural - para el logro de su ontogénesis individual (Teilhard de
Chardin, 1962); Schaefer señala que para que pueda ocurrir el aprendizaje social, en la filogénesis de los mamíferos se ha prolongado el período de niñez,
y los padres han debido ser equipados con sentimientos de protección y de
cuidado hacia los infantes; para ello se ha desarrollado el segundo cerebro o
sistema límbico, asociado con las emociones (Schaefer, 1982).
Desde la neurobiología cerebral, Damasio (2000) ha propuesto una nueva comprensión de la génesis del Self y de la consciencia; hay al menos
tres niveles de Self y dos niveles de consciencia; serían las emociones
corporalizadas de fondo en el niño (el sentirse bien o mal, con hambre, placer
y dolor, etc.) las que iniciarían el proto-self corporal no-consciente; según
esta concepción, la emoción corporal primaria de sentirse bien o mal y su
expresión en la gestualidad corporal para pedir ayuda externa necesaria para lograr seguir viviendo - es lo que generaría el proto-self en el niño. La pulsión
interna a seguir viviendo es ya un saber no-consciente y no-verbal que
percibe el estado del organismo corporal y desencadena reacciones internas y
las exterioriza emocional-corporalmente para mantener la homeostasis y la
tensión hacia la vida. La posterior consciencia nuclear permite un conocimiento no-verbal y no-lingüístico, con imágenes que relatan el estado y
cambios del organismo al self nuclear; la consciencia nuclear sería no-
lingüística y solo posteriormente viene la etapa superior del Self
autobiográfico y la consciencia ampliada, que requieren del lenguaje verbal,
pero que no pueden suprimir ni reprimir (ni en el pasado ni en el presente
existencial) la base primaria emocional-corporal, so pena de graves riesgos
para la integridad psico-emocional humana. La concepción acerca del
origen y fundamento permanente emocional-corporal del Self y de la consciencia en Damasio cuestiona de modo radical la construcción lacaniana
sustentada en la palabra verbal como conscientizadora-individualizadora,
pero también separadora y alienadora.
Identificación en la ficción literaria
Hay dos conceptualizaciones recientes de la identificación, esta vez con
personajes y héroes de la narrativa escrita. El siquiatra Bruno Bettelheim ha
revalorizado para los niños la narrativa de los cuentos de hadas
tradicionales, destacando el valor antropogenético de la identificación infantil
con los personajes y emociones de esas historias. Para Bettelheim, el niño puede identificarse con los personajes y con situaciones psico-existenciales
adversas de la narración lúdica, cuya adversidad puede llegar hasta el
abandono por parte de los propios padres o la amenaza de ser devorados por
ogros y brujas. La identificación permite al niño comprender sus propias
emociones de miedo ante situaciones adversas y violentas, sugiriendo reacciones positivas. Los cuentos atraen porque serían confirmatorios de la
capacidad del niño-débil para subsistir enfrentando un mundo complejo,
adverso, y violento; le permiten fortalecer su yo sobreponiéndose a sus
angustias, sentimientos de desamparo y debilidad, desamor e inseguridad
(Bettelheim, 1977; 1980). Según esta conceptualización, la identificación
infantil con los personajes de los cuentos no sería una ensoñación simbólica alienante sino una sugerencia narrativa emocional que abre nuevas
posibilidades de autocomprensión y de actuación existencial.
Desde la estética de la recepción, Hans Robert Jauss ha formulado
un modelo complejo para entender la identificación del receptor con el héroe
literario (Jauss, 1982). La identificación no se conceptualiza en el sentido
alienante freudiano de aspirar llegar a ser como el padre; Jauss define la identificación del lector con los personajes ficcionales como la experiencia de
sí mismo a través de la experiencia del otro. En el proceso de recepción
ocurre una interacción simbólica entre el texto y el receptor, con una
negociación constructivista del sentido; la autoconsciencia del receptor se
constituye en comparación con los personajes de la historia ficcional, los cuales, según la conceptualización de Aristóteles, pueden ser mejores que
nosotros, peores que nosotros, o parecidos a nosotros. La variedad de
personajes desplegados en el tiempo diegético permite identificaciones
dinámicas y sucesivas al interior del texto. La obra ficcional constituye un
espacio y tiempo imaginario, diferente al ordinario y cotidiano del receptor;
según la concepción constructivista de la recepción ocurre una experiencia primaria de involucramiento con personajes y situaciones del universo
ficcional y (simultánea o posteriormente) un alejamiento del texto con
distancia reflexiva acerca del cotidiano del receptor; esto es, ocurre un ir y
venir sucesivos desde el receptor a la obra, proceso en el cual el receptor
puede re-ver el pasado (ficcional y personal) y prever anticipatoriamente el futuro (ficcional y personal). A través de la identificación ocurre la función
comunicativa de la ficción: entrega ideas y patrones de conductas a través de
personajes y situaciones.
Jauss ha propuesto cinco diversas formas (patterns) de identificación
interactiva entre el lector y los héroes del texto. Estos diversos patterns
pueden acontecer ante diversos géneros y pueden aparecer en todas las
sociedades de diversas épocas. Los patterns de identificación pueden ocurrir
sucesiva y dinámicamente con los personajes de una misma obra. Las cinco formas de identificación con el receptor son ambivalentes ya que puede tener
diez posibles influencias positivas o negativas.
a) La identificación asociativa es la fusión del receptor con un personaje y
un rol ficcional externo al receptor; positivamente puede constituir una celebración social y lúdica de placer libre, pero negativamente puede
constituir una regresión a un ritual social arcaico; este tipo de identificación
puede ocurrir más fácilmente en un contexto de sociabilidad, esto es en
juegos, deportes, ritos sacros, happenings, algunos espectáculos de teatro y
conciertos, jam sessions, etc. Es más difícil que ocurra ante la TV abierta, ya
que presupone un ambiente colectivo y de alta concentración, lo cual rara vez ocurre en la recepción ruidosa del Hogar.
b) La identificación de admiración puede ocurrir con el Héroe Perfecto, y por
su perfección, diferente a uno mismo: es el santo, el sabio, el genio, el héroe
épico, el ser extraordinario; esta forma de identificación percibe la distancia del receptor con el personaje admirado, y puede suscitar positivamente en el
receptor la emulación por desarrollar las mejores capacidades de sí mismo;
negativamente puede suscitar una mera mimesis externa del modelo
admirado.
c) La identificación de empatía ocurre con el Héroe Imperfecto y parecido a nosotros mismos; puede ocurrir la identificación de piedad con el otro que es
imperfecto, pecador, héroe anónimo de lo cotidiano. Positivamente puede
suscitar compasión solidaria, juicio moral, y acción; negativamente puede
actuar como sentimentalismo y tranquilización de la consciencia.
d) La identificación catártica ocurre doblemente: por una parte, con el Héroe Sufriente de la tragedia, ante el cual podemos experimentar positivamente la
emoción trágica/liberación junto a la reflexión; pero negativamente es posible
que únicamente ocurra el hechizo. Por otra parte, la identificación catártica
puede también ocurrir con el Héroe Presionado de la comedia de humor, y
positivamente experimentar la risa empática y aliviadora, junto al juicio moral; es el humor positivo del reírse de sí mismo al reírse con el otro;
diferente de la burla de escarnio, la cual es reírse del otro.
e) La identificación irónica ocurre con el Antihéroe; la desaparición del
Héroe es, positivamente, una provocación a la reflexión, a la agudeza
perceptiva, y a la creatividad; pero negativamente puede llevar a la indiferencia y al solipsismo.
El primer pattern de identificación junto con la mimesis o imitación
externa del segundo se asemejan a los modos de identificación alienantes con
pérdida de sí mismo, según las concepciones basadas en Freud y Lacan; el primero es más factible en ciertos espacio-tiempo como las representaciones
teatrales con fuerte involucración corporal-emocional del receptor (hay
escuelas estéticas que intentan esta vivencia ritual, con ciertas técnicas),
ciertos tipos de conciertos musicales, y algunas películas en cine de salas; en
cambio, la situación de recepción televisiva ruidosa y semiatenta en el Hogar
junto a la variedad de géneros televisivos con distinta apelación de
involucramiento para los televidentes permiten constatar en la audiencia más
bien los últimos patterns de identificación. En efecto, los cuatro últimos patterns involucran distancia entre el receptor y el héroe, y pueden procurar
reflexión derogatoria, ensanchamiento de la consciencia, juicio moral,
afectividad aspiracional; esto es, pueden constituir procesos emancipatorios
(Holub, 1984).
2. Identificación con personajes ficcionales en Telenovelas
En la siguiente sección se expondrán resultados obtenidos tras
confrontar el modelo de identificación formulado por Jauss para personajes
de ficción literaria con las formas de identificación de grupos televidentes
juveniles con personajes de telenovelas; la investigación de las formas de identificación se realizó con la técnica de focus group y con técnicas
etnográficas como observación, entrevista, y diarios de visionado46. El modelo
de Jauss interesa en especial porque ha sido formulado específicamente para
la narrativa ficcional. Remitimos a otros textos en donde se ha analizado la
identificación propuesta por Bettelheim con personajes de ficción animada en programas televisivos infantiles (Fuenzalida 2000; 2005).
a) Doble Identificación de admiración por la audiencia
Uno de los aspectos característicos encontrados acerca de la
identificación de la audiencia juvenil en la telenovela es la doble identificación de admiración: con los personajes de la historia ficcional y
con los actores reales que encarnan a los personajes ficcionales47. Tal doble
identificación no ocurre en la literatura escrita, y por ello la identificación con
los actores no aparece prevista en el modelo de Jauss; es uno de los rasgos
propios de la identificación audiovisual y ayuda a revelar/relevar el lenguaje
audiovisual, en donde los cuerpos y rostros actorales son la materia significante primaria de los personajes e historias, a diferencia del
lenguaje lecto-escrito en donde las palabras no motivadas y abstractas
constituyen los signos narrativos.
A través de este tipo de identificación, el lenguaje semiótico
audiovisual emerge exhibiendo claramente sus rasgos estético-corporal-eróticos propios, lo cual confirma la apreciación de Eliseo Verón acerca del
46 Voy a basarme en varios trabajos chilenos de investigación: Bernardo Amigo. Telenovela El circo de
las Montini. 2002, con la técnica de Focus Group. Bernardo Amigo y Valerio Fuenzalida. Investigación
de Telenovelas Hippie y Los Pincheira. 2003/2004; técnica de Focus y entrevistas en profundidad.
Valerio Fuenzalida. Seminario de Etnografía con Telenovelas Tentación y Destinos Cruzados. 2004;
técnicas etnográficas aplicadas en el Hogar: Observación participante, Diarios de visionado, y Entrevistas
en profundidad.
47 La investigación de la recepción de telenovelas también muestra que las audiencias van acumulando
una “memoria cultural” acerca de las telenovelas y acerca de los actores; memoria construida a partir del
visionado de pantalla, de la conversión familiar y grupal acerca de ellas, de los comentarios recogidos de
la prensa escrita, y de la propia TV; ante las nuevas telenovelas que se ofrecen en pantalla, las audiencias
hacen, pues, elecciones activas y motivadas; son elecciones que no están fundamentadas en criterios
técnicos o académicos aprendidos en la enseñanza audiovisual sistemática de la Universidad sino basados
en una memoria cultural fragmentada en grupos y en estéticas sociales diversas, pero activamente
operantes. Esta cultura textual e transtextual de la audiencia participa en la selección y evaluación de los
nuevos textos con sus actores intérpretes.
―cuerpo significante” como el signo indicial primario en la TV (2001). La
percepción audiovisual de estos signos corporalizados ilustra también la teoría de Damasio, acerca de la base emocional-corporal de la consciencia.
Adicionalmente, aquí aparece la base semiótica del Star System económico, y
también nítidamente ambas caras cultural/económica, inextricablemente
unidas, de las industrias culturales audiovisuales.
b) Personaje constituido por el actor
La doble identificación muestra también que los personajes de una
telenovela son constituidos por la relación de recepción televisiva (intratextual
e transtextual) entre los actores y las diversas audiencias; el personaje no
está constituido solo por el autor-literario del texto escrito (como acontece en la literatura escrita); en la telenovela, el texto escrito por el libretista aparece
como un pre-texto antes de su puesta en actuación por el actor en el lenguaje
corporal y de su recepción por la audiencia.
A esta diversidad de identificación por las variadas audiencias en el
hogar parecen estar respondiendo los escritores cuando incorporan la coralidad de personajes en la telenovela. La telenovela coral aparece más
adaptada a la diversidad de sexos, edades, y condiciones socio-culturales de
las audiencias. Y esta condición coral aparece notablemente trabajada en los
relatos audiovisuales juveniles, en donde más que un héroe individual
aparece el grupo coral como el protagonista colectivo, permitiendo así una
enorme diversidad de personajes con los cuales podrían identificarse las audiencias juveniles; éstas justamente viven una etapa de crítica hacia los
modelos existenciales cercanos ya están en búsqueda exploratoria de otras
posibilidades, exploración que también ocurre desde el interior de la ficción
audiovisual48.
c) Identificación con personajes cotidianos y parecidos
A diferencia de la identificación de admiración hacia el héroe perfecto y
diferente de sí mismo en la literatura (el santo, el sabio, el genio, el maestro),
y a diferencia de la identificación admirativa hacia el héroe épico de las series
televisivas, la audiencia en el género de la telenovela muestra una importante identificación de empatía hacia personajes imperfectos (como nosotros,
según Aristóteles); también aparece la clásica identificación de compasión
catártica con inocentes sufrientes; y la identificación de risa cómplice
con personajes humorísticos y equivocados, con quienes, al reírnos con
ellos, nos reímos de nosotros mismos.
La situación de recepción en el hogar privado y cotidiano incentivaría
la identificación con los personajes cotidianos del género de la telenovela, más
que con héroes perfectos y superiores a nosotros. El lenguaje audiovisual y la
situación de recepción en el hogar cotidianizarían al personaje de telenovela
48 Los relatos ficcionales que exploran el mundo juvenil han dado origen en la literatura escrita a un
enorme conjunto de narraciones llamadas con diversos nombres: “relatos de iniciación”, “relatos de
transición”, “novelas de formación” (bildungsroman), y otros. Esta literatura presenta a un adolescente o
a un joven durante el paso hacia el mundo adulto, luchando en búsqueda de su vocación personal,
rebelándose contra su medio, debatiéndose en las incertidumbres, aprendiendo a vivir en un mundo
adulto.
predilecto por la audiencia. Igualmente la recepción cotidianizada en el hogar
explicaría la no-constatación de la identificación de asociación fusional, la cual requiere una situación de recepción ―descotidianizada‖, en un espacio-
tiempo cultural especial para facilitar la fusión personal o colectiva con el
héroe (teatro, recital, reunión política, etc.).
d) Función dramática de los villanos
En la recepción de la telenovela aparece destacada también la doble
identificación hacia los villanos y personajes malvados. Los villanos
desencadenan, primeramente, la acción narrativa al introducir el desorden y
el mal en el universo diegético; provocan rabia y rechazo en la audiencia, en
un involucramiento textual-emocional. En el nivel intratextual de la telenovela, el bien y el mal se significan narrativamente en la lucha dramática
entre villanos y víctimas (sentido por oposición binaria); expresión ficcional
muy diferente al discurso ético-filosófico de explicación o/y exaltación
parenética del bien. Pero también, en segundo lugar, los villanos generan
conversación y discusión extratextual por parte de la audiencia acerca de los comportamientos valóricos de los personajes ficcionales; y también
identificación de admiración en la audiencia por el desempeño actoral,
cuando es destacado.
Considerada desde la recepción por la audiencia y comparativamente
con la función de los villanos en la literatura escrita, en la telenovela
audiovisual su función aparece más compleja; el mismo hecho que la identificación literaria aparezca teóricamente formulada solo en relación con
los héroes muestra el papel menor asignado a los villanos. Nuevamente, la
densidad expresiva de la inscripción actoral-corporal en la villanía
telenovelada aparece como el factor explicativo del peso narrativo diferente del
malvado entre literatura escrita y telenovela audiovisual49.
e) Identificación por el realismo emocional
La identificación de la audiencia con los personajes ocurre al interior
de la diferencia, ya que el espacio-tiempo cotidiano de la audiencia es
diferente al espacio-tiempo ficcional (otro país, otra época, otra edad, otra cultura, otra clase social, otra lengua, etc.); la identificación conecta a la
audiencia más bien con las posibles emociones semejantes dentro de una
historia ficcional diferente; por tanto es la verosimilitud emocional o el
realismo emocional lo que más genera identificación (Brady & Lee, 1988), y
menos un realismo histórico o referencial (lo cual es una exigencia
contractual de la audiencia para la lectura de un género documental). Ante la preeminencia del realismo emocional, la audiencia permite en
la ficción una cierta licencia de anacronismo histórico. Según las preferencias
49 Otro caso de la transformación del héroe, por influencia del lenguaje medial expresivo, se encuentra en
el personaje del detective; el personaje del detective analítico e intelectualmente astuto creado por la
literatura escrita policial se ha transformado en muchas series televisivas en un héroe más bien de
atractivo físico y pleno de destrezas corporales en exhibición visual dinámica; en otro caso, el héroe
juvenil solitario y atormentado del bildungsroman literario se ha transformado al interior del género
televisivo de comedia en el grupo coral juvenil, el cual comparte y aliviana con el humor las
inseguridades y los errores del paso iniciático a la adultez.
estéticas de las audiencias, el realismo emocional será apreciado en
expresiones más barrocas, más esperpénticas, o más cotidianas.
f) Identificación con temas actuales en las historias
Se ha constatado que el reconocimiento de temas y problemas de
actualidad al interior de la telenovela suscita conversación familiar y extrahogareño en las audiencias. Y tal conversación constituye parte del
placer social del visionado. Pero la discusión acerca de la actuación y las
conductas de los personajes ante las situaciones dramáticas surge más desde
la verosimilitud de las emociones internas a la ficción que desde la exactitud
científica o histórica de la temática ficcional.
Así, el llamado foro cultural que puede constituir una ficción telenovelada (Vassallo de Lopes, 2003) ocurre menos por el criterio de
adecuación a la realidad extratelevisiva (como ocurre con un género televisivo
de información que se presenta en un pacto para dar cuenta adecuada de la
temática social extratelevisiva), y más por la identificación con reacciones
emocionales encontradas ante problemas que son apreciados de modo muy diverso por los personajes. La telenovela ―Machos‖ (2003) produjo un enorme
impacto social en la audiencia chilena ya que al interior de la ficción
aparecían reacciones conductual-emocionales encontradas ante el machismo
y la homosexualidad, representados en el espacio privado de la vida familiar
ficcional, reacciones ficcionales encontradas que representaban las reacciones
encontradas de la vida social extratelevisiva. En el género ficcional de la telenovela, la identificación de la audiencia
ocurre desde el interior de lo emocional-privado y no desde un espacio de
discusión académica y pública acerca del origen científico-cultural de esas
conductas. El género televisivo del reportaje informativo presenta, en cambio,
el tema del machismo y de la homosexualidad más bien desde un punto de
vista científico-cognitivo, con un pacto de lectura con la audiencia donde es valorada la exactitud, actualidad, y credibilidad de la información presentada
(como ocurre en episodios del programa ―Informe Especial‖ de TVN en el
género de Gran Reportaje).
3. Identificación en el género ficcional híbrido del docudrama
El género ficcional híbrido del docudrama ha crecido en la última
década en las pantallas latinoamericanas. ―Mujer, casos de la vida real‖
producido desde 1985 por Televisa y conducido por Silvia Pinal fue
probablemente el programa inicial con importante circulación en canales
regionales e influencia en otras producciones. En Chile, TVN a comienzos de la década del ‘90 popularizó el género
con ―Mea Culpa‖, producido y conducido por Carlos Pinto. ―Mujer, rompe el
silencio‖ de la productora Nuevo Espacio ha sido exhibido por el canal
Megavisión desde el año 2004. ―Historias de Eva‖ en Chilevisión es otro
reciente programa (2005) en el mismo género. Estas tres producciones chilenas en diferentes canales han gozado de alta audiencia en el horario
prime desde las 22.00 horas en adelante.
Habitualmente los episodios son unitarios o autónomos, en donde
comienza, se desarrolla, y se cierra una historia; pero son emitidos una vez
por semana en un ciclo seriado.
Es un género híbrido, esto es, narra ficcionalmente casos límites de
origen real (lo cual supone una importante investigación previa a la producción); desde el punto de vista del contenido se emparienta con la
ficción de la telenovela en tanto los temas son narrados desde el punto de
vista del ámbito privado y familiar; la estética narrativa también se
relaciona con la telenovela; por ello, la casa habitación familiar es
habitualmente el escenario de los casos; pero la realidad original del caso narrado ficcionalmente es recordada permanentemente a la audiencia a
través de algunas formas televisivas intratextuales.
Muchos realizadores trabajan con actores no-profesionales y
desconocidos para intentar producir un efecto de realidad en la audiencia:
justamente inscriben corporalmente el carácter no-ficcional de la historia
ficcional; los personajes ficcionales representados por no-actores profesionales significan corporalmente el carácter no-ficcional de la narración;
es una forma significante híbrida del carácter híbrido del género, y que
pretende también acentuar la identificación del texto con la audiencia en su
propia cotidianeidad: ―si esta situación (ficcional/real) me sucediera ¿cómo
actuaría yo?‖. El docudrama presentado seriadamente tiene a menudo un
conductor/a reconocido por su participación en programas de contenido
social (Andrea Molina, Eva Gómez); a su cargo está la presentación y cierre
del episodio, así como comentarios en off y entrevistas a las personas reales
que participaron en el caso (narrado ficcionalmente). En los docudramas, los
conductores pueden también significar en su corporalidad la función de guiar hacia una lectura realista-emocional-educativa por parte de la audiencia (y
para ello, los realizadores pueden testear previamente cuáles rostros provocan
mejor identificación y lectura intertextual por parte de la audiencia). Esta
forma televisiva de conducción contribuye a una interpretación ―educativa‖
por parte de la audiencia.
En el docudrama, el caso narrado puede terminar sin un final feliz, y en proceso de búsqueda de resolución; el género es una ficcionalización
dramática de casos reales, y por ello el pacto de lectura de la audiencia no
incluye necesariamente el final feliz de la narración ficcional clásica. Es
también una forma dramática que acentúa el carácter ―realista‖ de la ficción
narrada. En la narración de los géneros factual-informativos del documental y
del reportaje, el pacto de lectura con la audiencia incluye la exactitud
referencial en el relato acerca de la realidad de la cual se quiere informar,
narración que es juzgada por la audiencia bajo el criterio de verdad/falsedad;
la conducción asume la forma de un periodista de credibilidad para la
audiencia. En el docudrama, en cambio, las reglas de realización televisiva y el pacto de lectura con la audiencia permiten la ficcionalización y la
representación actoral; el criterio de juicio por la audiencia es menos la
exactitud referencial (es una narración ficcionalizada y representada) y más
bien lo adecuado/equivocado de una conducta ante situaciones límites (y
ciertamente lo acertado de la realización televisiva según la cultura televisiva de la audiencia); la conducción aporta más bien en el registro de una lectura
realista-emocional-educativa.
En algunos programas se ha incorporado al final del episodio un panel
de debate con diferentes participantes: expertos y especialistas, e interacción
con el público. Algunas evaluaciones de rating muestran que una parte
importante de la audiencia chilena abandona la emisión al comenzar el foro.
Los estudios cualitativos señalan que para una parte importante de la
audiencia, especialmente en sectores populares, la discusión es evaluada como una racionalización conceptual redundante e innecesaria, ya que la
narración ficcional sería autosuficiente; el debate analítico aparece como un
agregado desarticulado, y expresado en un lenguaje técnico poco
comprensible, y tal percepción se traduce en aburrimiento y abandono del
programa. El programa ―Pasiones‖ de TVN ofrece otra modalidad de presencia
del docudrama y del panel; este programa, emitido diariamente (desde el
2005) en horario postmeridiano, tiene como eje central un consultorio
sentimental televisivo (al interior de un espacio más amplio y con variedad de
contenidos), cuyo objetivo sería escuchar, comentar, reflexionar y orientar a
quienes experimentan problemas de amor al interior de la pareja. En el programa ―Pasiones‖, los conflictos amorosos reales son narrados a través de
una recreación dramática con actores desconocidos, así el docudrama se
integra como recreación dramática o dramatización en una sección
importante del programa; pero también participan los propios protagonistas,
presentes en el estudio, o a través de contactos interactivos, y notas grabadas o en vivo. Aparecen situaciones de ruptura y reencuentro, donde una persona
quiere una aclaración de parte de su pareja, o el perdón. El comentario y la
opinión de un panel de invitados y expertos intentan ampliar la mirada a la
situación vivida por los protagonistas, y dialoga con ellos. En ―Pasiones‖, el
docudrama aparece bajo una forma telenovelada y de ayuda social, al interior
de un programa de entretención. ―Pasiones‖ es una evolución más lograda (con alto rating en su franja horaria) en relación con otras experiencias
realizadas previamente por TVN con programas de ayuda social (cfr.
Fuenzalida, 2005, cap. 3).
El panel de conversación de expertos en torno a un docudrama es,
pues, una forma televisiva que tiene resultados ambiguos con la audiencia. El panel decrece en interés para la audiencia cuando los expertos,
clausurada la sección dramatizada, asumen un rol analítico-racional y
didáctico para los televidentes; es decir, la audiencia es constituida en
alumna/o pasivo ante las explicaciones racionales de los expertos. El panel
parece interesar cuando los expertos (y la propia audiencia) están interactuando con los protagonistas de un conflicto en desarrollo; es una
situación de interactividad entre el panel con los propios protagonistas,
quienes están todavía en el proceso del conflicto dramático; el panel,
entonces, no acontece posteriormente cuando se ha clausurado el relato
dramático sino que interactúa, mediando hacia una posible resolución del
conflicto; y el programa es emitido en horarios que también permiten interactividad de la audiencia con los panelistas y los protagonistas del caso;
cuando el panel asume una forma televisiva dramática, la audiencia se
mantiene involucrada en el proceso en curso.
4. Diferencias en la Identificación en la telenovela y el docudrama
Los focus group y la etnografía de la recepción acerca de los
docudramas muestran que la audiencia realiza un proceso activo de
comparación entre la propia experiencia existencial con la experiencia
ficcional de las personas reales-personajes/ficcionales representados, y a
menudo conversa o discute acerca del curso dramático representado, y acerca
de cuál sería la propia actuación ante situaciones similares. Aquí aparece
nuevamente la identificación emocional-cognitiva, tal como ha sido definida por Jauss para dar cuenta de la identificación del receptor con personajes
ficcionales, esto es, la experiencia de sí mismo (la audiencia) en la experiencia
del otro (ficcional).
Pero el género híbrido muestra una experiencia de identificación
diferente a la identificación con personajes de telenovela: es menos con la corporalidad de los personajes/actores desconocidos y más con la
representación de las situaciones diferentes/similares y con las emociones
involucradas; situaciones ante las cuales, los miembros de la audiencia
discuten acerca de la manera ficcional/real de encararlas e imaginan cuál
sería su propia manera de actuar apropiadamente (al revés del conocimiento
científico-racional que reivindica una sola forma adecuada de resolver los problemas).
Junto al proceso de identificación aparece una relación cognitivo-
emocional de reconocimiento. Las personas reconocen en el docudrama
algún "parecido" con su propia realidad existencial; la trama ficcional/real
representa intratextualmente situaciones significativas para sus propias vidas - es decir, la representación tiene verosimilitud. El reconocimiento no
ocurre con lo extraño y ajeno, sino con representaciones lo que se reconocen
como propias y significativas. El texto representa verosímilmente en su
interior a la audiencia (Manetti, 1998).
La experiencia comparativo-reflexiva es apreciada por la audiencia,
especialmente en sectores populares y medios, como una forma de aprendizaje a través de la experiencia real/ficcional narrada en el texto
televisivo. Esta es una importante diferencia con el género de la telenovela, el
cual es un mundo lúdico ficcional, creación del propio autor. El pacto de
lectura con el docudrama incluye un mundo híbrido real/ficcional, que
representa los dilemas conductuales ante situaciones inesperadas y límites,
novedosas, o chocantes, y de ahí el reconocimiento de la audiencia y la lectura comparativo-reflexiva.
A diferencia del aprendizaje formal, en el docudrama el aprendizaje
ocurre para la audiencia desde el interior de una situación de recepción-
entretención, y más por vía de reconocimiento-identificación/emocional-
reflexión que por la vía del razonamiento analítico abstracto-conceptual; ocurre también de modo casuístico, esto es, comparando las actuaciones en
el caso narrado con el caso personal y los posibles propios cursos de acción
de las audiencias, en lugar del aprendizaje obtenido por el conocimiento
general de las ciencias, abstraído de los casos particulares.
Tanto la ficción del docudrama como de la telenovela permiten
explorar "modelos anticipatorios" de resolución de conflictos afectivos y de situaciones vitales que se sienten en el presente o se presiente que se vivirán
en el futuro, procesos activos que se han detectado especialmente en jóvenes
(Fuenzalida-hermosilla, 1989). En la ficción se exploran alternativas
conductuales que permitirían encarar problemas o situaciones vitales con un
mayor repertorio de posibilidades. A diferencia de la telenovela, el género híbrido del docudrama ofrece
mecanismos que incentivan la comparación-reflexión en la audiencia: la
conducción que interactúa intratextualmente con las personas reales cuya
situación está siendo ficcionalizada, pero también interpela implícitamente
(con su ―aura‖ intertextual) o/y explícitamente a las audiencias; en algunos
casos, el panel interactúa con las personas involucradas mediando hacia la
posible resolución de un conflicto que ha sido dramatizado, pero sigue en
proceso (y en estos casos, la propia audiencia puede interactuar desde el hogar); y la conversación extratextual suscitada entre los miembros del
hogar a raíz de la situación representada.
Vida cotidiana y resignificación de la expectativa educativa
La investigación de la recepción televisiva acerca del género del
docudrama exige reconceptualizar la relación TV Abierta, Entretención
ficcional, y Educación. Tanto en Europa como en Japón, la TV Pública
inicialmente se concibió educativa en tanto ayudaba a la instrucción formal
de la Escuela, en países devastados por la segunda guerra mundial50.
La investigación etnografía de las conductas prácticas en la situación de recepción televisiva al interior del Hogar latinoamericano muestra otra
expectativa educativo-cultural, muy acentuada en sectores populares y
medios; estas expectativas educativos-culturales no se relacionan con la
escolarización formal de los niños ni con la capacitación sistemática de
jóvenes o adultos – función instructiva que se considera propia de la Escuela y de otras agencias didácticas formales; la expectativa educativa, en
cambio, esta asociada con el aprendizaje para la resolución de los
problemas, carencias y adversidades que afectan en la vida cotidiana del
Hogar (cf. Fuenzalida, 2005). Es en este contexto en donde se debe
comprender la lectura y expectativa de aprendizajes educativos en relación
con el género del docudrama. Aquí aparecen tres cambios muy importantes. Por una parte, se
desacopla la sinonimia educación televisiva = escuela formal y aparece
una expectativa de aprendizaje acerca de situaciones existenciales y
problemas relacionadas con la vida cotidiana.
En segundo lugar, el aprendizaje ocurre desde el interior de la
situación espacio-temporal de recepción-entretención y más por vía de identificación emocional que por razonamiento conceptual; a diferencia de la
enseñanza escolar y de la capacitación laboral, estas expectativas educativas
situacionales están entretejidas con formas televisivas de entretención, y no
con sistematizaciones curricularizadas.
En tercer lugar, el aprendizaje requiere de la participación y el interés activo de la audiencia en relación con la temática exhibida; la
interacción entre el programa realizado televisivamente con el
involucramiento de la audiencia no avala el antiguo supuesto de un receptor
pasivo y alienado ante un texto de omnipotencia dominante y determinística.
En el género ficcional híbrido del docudrama estas diferencias y
potencialidades educativas aparecen con fuerte claridad y con importante aprecio afectivo y de rating por parte de la audiencia. En la audiencia
aparecen valoraciones educativas relacionadas con vida cotidiana en el hogar
y entretejidas con entretención televisiva, en lugar de conductas manifestadas
de disfrute de la alta cultura burguesa y escolarización; tanto el lenguaje
lúdico-afectivo-dramático de la TV como su recepción cotidianizada en el
50 La idea inicial de escolarizar a través de la TV Pública hoy ha evolucionado hacia el modelo más
complejo y eficiente de la TV instruccional, operada por canales especializados y segmentados, incluso
con cobertura geográfica variable; otros países, frente al alto costo y descrédito de la TV instruccional
formal, depositan sus expectativas de mejorar la calidad de la enseñanza a través de Internet.
Hogar popular rompen con mucha facilidad los límites introducidos por la
cultura analítico-apolínea entre entretención-información-educación. En el género del docudrama aparece también una doble potencialidad
de agotamiento en relación con la telenovela; la focalización en situaciones
límites puede tornar repetitivos los episodios; el docudrama ha sido dirigido
más bien a la mujer ama de casa, descuidando la investigación de casos
reales ficcionalizables con públicos juveniles y de niños. Toda la actual información acerca de la realidad social, muestra, por el contrario que en el
mundo juvenil e infantil ocurren muchos casos límites que podrían ser
ficcionalizables con éxito en audiencia y con una importante posibilidad de
aprendizaje social.
DATOS SOBRE EL AUTOR
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BETTELHEIM B. (1977) Psicoanálisis de los cuentos de hadas. Barcelona. Ed.
Crítica. Grijalbo. BETTELHEIM B. (1980) Introducción a Los Cuentos de Perrault. Barcelona. Ed.
Crítica. BRADY B. & Lee L. (1988) The Understructure of Writing for Film & Television.
University of Texas Press. Austin. COHEN-SEAT G. y Fougeyrollas P. (1967) La Influencia del cine y la televisión.
México. FCE. DAMASIO A. R. (2000) Sentir lo que sucede. Cuerpo y Emoción en la fábrica de
la Consciencia. Andrés Bello. Santiago. (The Feeling of What Happens.
1989). FUENZALIDA V. (2000) La Televisión Pública en América Latina. Reforma o
Privatización. Santiago. FCE. FUENZALIDA V. (2005) Expectativas Educativas de las Audiencias Televisivas. Bogotá. Ed.
Norma.
FUENZALIDA V. y HERMOSILLA M. E. (1989) Visiones y Ambiciones del Televidente. Estudios de recepción televisiva. Santiago. CENECA.
GUINSBERG E. (1985) Control de los Medios. Control del Hombre. México.
Nuevomar. HOLUB R. C. (1984) Reception Theory. London. Methuen.
LEMAIRE A. (1982) Jacques Lacan. London. Routledge & Kegan Paul.
JAUSS H. R. (1982) ―Interaction Patterns of Identification with the Hero‖. En: Aesthetic Experience and Literary Hermeneutics. University of Minnesota
Press. Minneapolis. pp. 152-188. MANETTI G. (1998) La teoria dell‟enunciazione. Siena. Protagon Editori
Toscani. MARCUSE H. (1968) El Hombre Unidimensional. México. Joaquín Mortiz.
ODEHNAL J. (1971) La importancia de la socialización para el desarrollo del individuo humano. Serie Sicología Social, Nº. 4. Ed. Universitarias de
Valparaíso. TEILHARD DE CHARDIN P. (1962) ―Herencia Social y Progreso, y La
Formación de la noosfera”. En: El Porvenir del Hombre. Madrid. Taurus.
SCHAEFER H. (1982) ―Fundamentos psicológicos de las emociones en el
hombre y en el animal‖. Universitas. Vol. XIX Nº 3. p. 175-180.
Sttutgart.
VASSALLO DE LOPES M. I. (2003) ―Narrativas televisivas y comunidades nacionales: el caso de la telenovela brasileña‖. Diálogos de la
Comunicación N° 68. Felafacs. VERÓN E. (2001) El cuerpo de la imagen. Buenos Aires. Ed. Norma
CAPITULO 5
LA PROYECCIÓN MEDIÁTICA DE LA TV EN LA EDAD INFANTIL.
Francisco Sacristán Romero
1. INTRODUCCIÓN
El choque cultural que los medios de comunicación como instancia y contexto de socialización representan en nuestras experiencias vitales y la
profusión de documentos audiovisuales que cada día se elaboran en campos tan
distintos como el del entretenimiento, la educación, el musical, etc... ha
constituido la base fundamental para realizar este trabajo sobre el aluvión de
imágenes que invaden los hogares de todos nosotros y a todas las horas del día. Teniendo en cuenta la naturaleza de la asignatura, me he centrado
especialmente en las hondas repercusiones de los actuales formatos y lenguajes
audiovisuales sobre las niñas y los niños, dado que como seres humanos en
una etapa de formación crucial en su vida, me interesa indagar la clase de
conocimientos, valores y pautas de comportamiento que adquieren practicando
esa afición tan expandida hoy como es el hecho social de "ver la televisión". Algunas de las concepciones más básicas del programa de Psicología de
la Educación están conectadas con muchos de los argumentos usados en el
intento explicativo sobre las características del lenguaje audiovisual actual y sus
consecuencias directas e indirectas. Por ello, en el trabajo he procurado tenerlas
como “norte” en todo momento.
La razón es sencilla de entender: simplemente pienso que explican mejor que otros conceptos epistemológicos muchos de los problemas de los que no
somos conscientes una gran mayoría pero que atañen por igual a toda la
sociedad: escasez de relación síncera padres-hijos, fracaso escolar, uso
equivocado del tradicional binomio premio-castigo, exceso de exposición a la
televisión, etc... En definitiva, no es más que una elección como vía para acercarse a lo
que a tantos profesionales y estudiantes de Psicología nos preocupa:la
formación integral de las niñas y niños.
Desde luego que en este trabajo se han sintetizado diversos argumentos
que la Psicología evolutiva manifiesta sobre estos aspectos pero todo enfocado a
la comprensión de los propotipos y esquemas que se crean en la pequeña pantalla y se trasladan inexorablemente a la mente y a las conductas y
actitudes cotidianas de los más pequeños.
Haber estudiado en años anteriores el crecimiento infantil y los factores
que determinan las primeras experiencias de los niños me ha ayudado a tener
una comprensión más cabal del papel que el futuro hombre o mujer tendrá en la sociedad del siglo que está a punto de venir. Estos conceptos adquieren un
protagonismo capital al considerar la gran influencia, positiva o negativa, que
los medios de comunicación tienen hoy en el desarrollo social del niño.
A nadie ya nos sorprende que cuando a una niña o un niño le preguntas
actualmente que designe a sus particulares y enigmáticos héroes o heroínas
favoritos, casi todos esos personajes, automáticamente, salgan de lo que los
pequeños han visto por su televisor. Es lo que podríamos concebir como esquemas “mediáticos” altamente enraizados. Desgraciadamente la lectura y
los deportes al aire libre están perdiendo terreno en la configuración que sobre
personas y situaciones sociales se hacen los niños en su cerebro.
Una primera aproximación a los contenidos de los videos infantiles pone
de manifiesto que la gran mayoría de las obras o series presentadas a los niños españoles, según las distintas fuentes de información que se han utilizado,
tanto lo que respecta a la televisión como al alquiler y adquisición de películas
en tiendas especializadas o videoclubes, eran en su mayoría de procedencia
extranjera y con títulos y escenas que, en ocasiones, hieren la sensibilidad
tierna aún del niño o la niña.
Los materiales consultados en relación a los medios y el niño no son más que una gota dentro del océano inagotable de obras sobre este tema. Pero
debido a las limitaciones inevitables de tiempo se han tenido que recortar
algunas de las pretensiones iniciales, abordando menos puntos de los deseados
en el análisis de la significación de las imágenes y sonidos que proyectan las
cadenas de televisión específicamente dirigidas al niño. El interés de embarcarme en el estudio de contenidos y formatos de las
producciones videográficas que se están ofreciendo a la población infantil,
encuentra entre otros motivos en las siguientes páginas el que niñas y niños se
ven inexorablemente sometidos a la influencia televisiva desde su nacimiento,y
son muchas las aportaciones que desde la disciplina que estudiamos se han
realizado de cómo los primeros pasos en la vida del niño son inicio,causa o razón de la personalidad e idiosincrasia del adulto, de sus pautas conductuales
individuales,de su organización grupal o sus relaciones sociales.
Este proceso de socialización en el ser humano comienza con la primera
relación del niño y su madre. En esta interacción diádica,la madre a través del
cuidado directo,su ternura, la alimentación, su estimulación corporal y
sensoperceptiva, transmite al niño su vivencia particular y el interés por el mundo que le rodea.
Desde niños, los mensajes cruzados o superpuestos que a través de la
familia, la escuela o la televisión nos mandan diferentes emisores empiezan a
configurar en nosotros catalogaciones diferentes acerca de las circunstancias y
de las personas que nos rodean cotidianamente. Y esto desemboca en muchas ocasiones en ambigüedades difíciles de superar cuando no en nítidas
contradicciones que escapan a la lógica humana.
Entre mis pretensiones está la de mostrar que muchas de nuestras ideas
que nos hacemos sobre gente conocida o extraña, paisajes vistos en fotografía o
en directo, circunstancias vividas o soñadas, etc... son configuraciones que se
han ido estructurando desde la primera infancia con lentitud pero sin pausa. Posteriormente, la socialización se amplía en complejidad y diversidad
con segundas relaciones que implican en un primer momento el ámbito
familiar,con la presencia del padre, hermanos, abuelos, etc... que contribuyen a
la estabilización de nuestra identidad, del rol sexual que desempeñaremos y el
lugar que intentaremos ocupar dentro de la sociedad. Los niños luego nutrirán también su relación con las amistades y
personas del vecindario, las actividades extraescolares, sus compañeros de
escuela y del barrio, etc... a los que podríamos insertar dentro de un tercer
grupo socializador.
Todos estos elementos irán apareciendo de vez en cuando como apoyos
de algunos de los argumentos centrales que actualmente se dan de forma
simultánea a los anteriores procesos de socialización y que no son otros que los
diversos “esquemas”, ”categorías” o “prototipos” que aparecen, implícita o explícitamente, en la relación niño-medios de comunicación. Estos han pasado
a formar parte integrante de la vida de los pequeños, desde hace varias décadas
y cada vez con mayor frecuencia e intensidad. El incremento del conocimiento
psicológico, que adquiere cada vez más tempranamente el niño, le hacen carne
de cañón para un uso abusivo de él por los mayores. Esta nueva relación constituye un eje básico que caracteriza los planes
vitales de los niños de este fin de siglo, que están influidos cuando no altamente
determinados por el contacto e interacción con la increible amalgama
desordenada de todos aquellos aparatos eléctricos, ordenadores, juguetes
magnéticos y electrónicos, que hoy en día proliferan como hongos en gran parte
de los hogares,pero sobre todo por los medios masivos de comunicación como la radio, los comics, tebeos, cine, y de una manera importante,consistente e
incluso martilleante, la televisión.
La televisión, a la que se considera como la cuarta relación-no por ello
menos importante y abarcadora-, comprende prácticamente un gran espectro de
la escala social, ya que es usual encontrarla hasta en los lugares más humildes de los países subdesarrollados,siendo hoy un elemento y fuente de análisis que
no podemos ignorar. Y más cuando se la relaciona con el niño. Porque no nos
engañemos: Hoy por hoy, los niños no pueden ser considerados mano de obra
bruta del siglo pasado (a pesar de que aún persistan retazos de explotación
laboral infantil), sino nuevos seres capacitados y eficaces porque saben manejar
mejor que muchos adultos algo tan esencial para la vida de hoy como son los ordenadores; el revés y auténtico drama para muchos de ellos es que se vean
obligados a matar en las guerras y cometer violencia callejera sin ningún miedo,
después de, desgraciadamente, haber sido entrenados con los modernos y
sofisticados medios actuales. Todo esto debe llevarnos a plantear distintas
preguntas acerca de las potenciales causas que llevan a estas situaciones, dado
que urge evitar esta circunstancia de gran trauma para el futuro. El debate sobre la violencia en televisión se ha extendido actualmente
por todo el mundo. También ha adoptado una dimensión política, en la medida
en que tiene que ver, directa o indirectamente,con el problema subyacente de la
violencia en la sociedad moderna y con la emergencia generalizada de un
sentido de inseguridad,sobre todo en el ambiente urbano. Independientemente de consideraciones de naturaleza moral y filosófica,
el debate plantea también preguntas de orden social al foro global en que todos
nosotros vivimos hoy:a saber, los posibles efectos sociales a largo plazo de la
violencia televisada; y, en un estrato político económico, la influencia creciente
de los grupos económicos que controlan los medios de comunicación de masas.
Aunque sociólogos y psicólogos educativos y sociales han llevado a cabo una inmensa labor investigadora sobre la materia, las conclusiones alcanzadas
no son claras, por no decir que son ambiguas. Esta falta de acuerdo general, en
puntos básicos, no ha ayudado a que se diera un debate informado o se
adoptaran decisiones en torno al hecho del que un número creciente de
individuos y grupos creen que constituye un verdadero “problema social”. Dada la importancia creciente del papel social asumido por los medios
de comunicación de masas y, especialmente, debido a la influencia que tienen
sobre sus miembros más jóvenes-que son psicológicamente más frágiles y
socialmente más inseguros- el preocuparse por atraer la atención de la gente
hacia el impacto social de la violencia televisiva (así como de otros medios de
comunicación de masas y medios de entretenimiento, como el cine o Internet) ya
no puede considerarse como algo meramente ingenuo que tiene que ver con la
moralidad y la buena conducta. Cada vez hay más actos de violencia gratuita.La mayoría de estudios
confirman que está aumentando el número de escenas con violencia física,
psicológica y sexual en las películas y series de TV. Con demasiada frecuencia
estas escenas están descontextualizadas y no tienen en cuenta que provocan la
corrosión y disolución de los valores sociales y culturales más íntegros de la persona.
Por todo ello, la pregunta acerca de los efectos que la violencia televisiva
tiene sobre niñas y niños no debería circunscribirse a un mero interrogante de
tipo causa-efecto. Debería examinarse el papel fundamental que la televisión
desempeña como creadora y portadora de un ambiente cultural y simbólico del
que cada vez dependen más personas para la formación de sus conceptos sobre la sociedad y el mundo entero. A la luz de estos parámetros y otros es cómo
debería evaluarse la influencia social de la violencia de la televisión. Y esto, con
sinceridad, creo que actualmente no se está haciendo por la gente más experta
en este terreno tan sinuoso.
De ahí, que sea vital considerar que las discusiones en torno a los efectos sociales en los niños de la violencia en la televisión deberían estimular el
análisis crítico en distintos frentes básicos.
Es esencial tener en cuenta que la imagen de la sociedad suministrada
por el cine y la televisión está, con frecuencia, distorsionada. Cine y TV aportan,
usualmente, códigos de conducta basados en relaciones de poder y conjuntos de
valores no siempre compatibles con una sociedad democrática que se esfuerza por alcanzar un futuro en el que la justicia social prevalezca.
Mientras que, por una parte, hay que ser muy cautos con esa
explicación simplista de las causas de la violencia que señala a la TV como el
agente principal de la delincuencia juvenil (que, concretamente, en áreas
urbanas ha alcanzado unas proporciones alarmantes), es urgente y necesario,
por otra parte, señalar que el incremento notable de la violencia en TV-unido al aumento del tiempo de exposición de niños y jóvenes a la TV-puede dejar
marcas con efectos negativos en su proceso de socialización, y, más en un
mundo como el actual en que la estructura familiar en muchos casos es frágil o
inexistente.
Otro aspecto esencial de este trabajo sobre contenidos agresivos y la televisión va más allá de cuestiones en torno a la calidad y cantidad de
emisiones. En la sociedad actual la TV funciona como un medio que
proporciona experiencias y conjuntos de valores de referencia por medio de los
cuales el individuo interpreta y organiza la información que tiene sobre la
sociedad y es esta información la que le orienta en su vida cotidiana.
Las implicaciones de este hecho y su influencia sobre la vida política y social contemporáneas son de tal significado y relevancia que nos estimulan a
replantearnos de una forma profunda y total la cuestión acerca de la TV y sus
efectos.
Por todo ello, el debate crítico en torno a los contenidos de TV no debe
ser inhibido por la fuerza de juicios de valor periclitados; ni tampoco debería serlo por el miedo a ser tachados de censores o de tener actitudes
inquisitoriales. Además, como varios autores han mantenido, el debate crítico
sobre la televisión debe partir del hecho de que es la gran importancia social de
este medio lo que requiere que la sociedad vuelva a apropiarse de ella como un
todo y que se la debe arrebatar al dominio exclusivo que sobre ella ejercen los
grupos económicos que la controlan. Y esto, sobre todo, en el intento de ofrecer
a niñas y niños unos contenidos audiovisuales que contribuyan a hacerles
mujeres y hombres sensatos y justos. Sería caer en un imperdonable olvido el no dar las gracias a las personas
que me ayudaron con materiales bibliográficos y hemerográficos a dar apoyo
epistemológico a este trabajo de investigación.
2. IDA Y VUELTA DE LAS IMAGENES. Las mujeres y los hombres son los únicos seres vivos capaces de
comunicarse a partir de la elaboración de símbolos y, la niña o el niño aprende
primero a hablar, después a dibujar, creando un juego de imágenes a su
alrededor.
Las imágenes suscitan muchos modos de lectura, la palabra misma
posee varias interpretaciones, ya que en el orden de la percepción no requieren el mismo tipo de conciencia. Son las imágenes de los primeros años de vida,
precisamente, las representaciones con más huellas que se forman en nuestra
mente, en nuestros sentidos y recuerdos desde la infancia pero muy poco
sabemos de esas lecturas o interpretaciones que los niños hacen de ellas y que
en su momento hicimos de ellas nosotros mismos. Podemos inferir, no obstante, cuáles han sido las imágenes que nos han impresionado a todos desde nuestra
infancia, vistas desde la perspectiva intrínseca de las figuras desnudas; siempre
tomando en cuenta las imágenes visuales, muchas de ellas en movimiento,
como en la fiesta, la celebración, el teatro y la televisión.
Diversos trabajos empíricos realizados por psicólogas y psicólogos han
puesto de manifiesto que posiblemente las imágenes sean más imperativas que la escritura porque imponen la significación en bloque, sin análisis ni dispersión
de los elementos que las componen. La multitud de puntos que conforman una
imagen reproducida por medios electrónicos o informáticos evoca un todo
unitario mientras que si, por ejemplo, decidimos hacer una sopa de letras en las
páginas de entretenimiento de un periódico seguramente nos saldría alguna que
otra palabra no pensada por el autor del pasatiempo. En todo caso, no asumimos conceptualmente una sopa de letras o un crucigrama como una
unidad compacta sino como varios elementos dispersos aunque con
significación pertinente para el autor y el lector.
Quizás, el dibujo fuese el primer medio de expresión de nuestras
civilizaciones pero los investigadores aún no se ponen de acuerdo porque surgen constantemente nuevos descubrimientos arqueológicos que ponen en entredicho
lo anteriormente estudiado.
Para algunos, el ser humano inventó primero la palabra y después el
dibujo; para otros, primero fue el dibujo y después la palabra. Tal vez los menos
pensarán que haya sido un proceso simultáneo: los dibujos expresados en
palabras, dibujos y palabras evocando imágenes. Las imágenes, según comentan los autores de la escuela estructuralista,
también dan cuerpo al significado de las palabras a partir del dibujo de la
escritura, desde el mismo momento en que esta última nos dice algo y, al igual
que la escritura, las imágenes suponen una determinada forma de lectura
denominada "lexis". Lenguaje es discurso, habla, es decir, toda unidad significativa, sea verbal o visual y quizá, se podría añadir que las imágenes
también pueden ser olfativas y auditivas, constituyendo un complejo sistema de
comunicación, una forma de expresar nuestras ideas y relacionarnos con
nuestro medio ambiente, con nuestros semejantes y con nuestra imaginación, lo
que llamamos creación artística.
Con dibujos, fotografías,el teatro, los títeres o la televisión, el espectador
tendrá ante sí un lenguaje específico, de la misma manera como lo es un texto impreso. Bajo este concepto, hasta los objetos podrán transformarse en habla,
siempre que signifiquen algo. Las imágenes pueden estudiarse como símbolos,
no como los lingüistas interpretan el habla: la lengua y sus signos,que son
estudiados por la "semiología", un término acuñado a mediados de este siglo,
una ciencia que en términos generales se refiere al estudio de los símbolos. El microcosmos de las imágenes visuales en los niños es precisamente el
vertebrador más importante de este estudio; para ello necesitamos indicadores
que nos conduzcan a la observación de las diferentes imágenes visuales que se
han producido para los niños; sus funciones, su contexto etnográfico y su
simbolización.
Hay muchas preguntas que hacerse en la relación niños-imágenes: ¿Cuáles son sus símbolos? ¿Qué representan? ¿Son tan sólo imágenes que
reproducen casi exactamente el mundo de los adultos? ¿Son un vehículo de
identificación social? ¿Por qué representan valores nacionales? ¿Ruptura o
tradición?
Realizando una visión retrospectiva podríamos encontrar puntos de inflexión significativos. Son varios los caminos que las imágenes visuales para
los niños y los adultos han recorrido desde el siglo XVI. A grandes rasgos
podemos observar que ha habido una continuidad: del códice a los murales; del
teatro al espectáculo y de las ceremonias a la televisión. También se puede
constatar que ha habido rupturas muy dolorosas, particularmente las referidas
a las temáticas de otros tiempos y lugares. En la medida de mis posibilidades, intentaré para hacer más amena la
exposición referirme a algunos ejemplos concretos con los que poder trabajar e
ilustrar con fidelidad lo que se pretende explicitar en estas líneas. Una de las
palabras-prototipo que más se han usado para conceptualizar el término
"imagen" ha sido el de “estrella”.
Las estrellas, como forma geométrica y como símbolo productor de imágenes, me servirán como hilo conductor de lo que se intenta describir.
Tendremos que inferir a partir del manejo de los datos disponibles sobre
tiempos pasados, la forma como nuestros antepasados interpretaban estas
imágenes, precisamente a partir de su simbolización.
Teatro, circo o televisión se basan en el mito y el símbolo como un habla particular,portador de mensajes que requieren de un aprendizaje para su
decodificación o lectura, ya que estos vehículos o medios usan varios recursos:el
espacio abierto o cerrado; el tiempo de la narración; los personajes vivos o
actores; personajes en dibujos, escultóricos o retratos; el disfraz, la miniatura, el
juguete o la caracterización; la audición, que bien puede ser la voz humana, la
música u otros efectos sonoros; la dimensión y el medio ambiente, etc... Por supuesto, uno de los objetivos perseguidos en el trabajo es
conducirse hacia la averiguación de cómo se han llegado a crear nuevas
identidades y nuevas contracciones de los mensajes no escritos en un proceso
que se inicia en el siglo XVI. Y para ello se procederá a continuación a la
realización de un análisis minucioso de un ejemplo extraido del mundo real.
3. CONCEPCION DE LA IMAGEN "ESTRELLA"
Centrándonos específicamente en la significación del término “estrella”
podríamos empezar recordando las multitudes de imágenes que nos vendrían de
repente a la cabeza si algún amigo pronunciase la palabra "estrella" sin más en
medio de una reunión animada de compañeros.
La enorme estrella del Tarot; la brillante estrella-cometa del Portal de
Belén en los nacimientos; las estrellas que adornan el manto de la virgen de Guadalupe en Extremadura; la estrellita que le ponen a los niños en la frente en
algunos países musulmanes; las estrellas o actrices y actores relevantes;el vals
"Estrellita" de Manuel Ponce y tantas y tantas estrellas que nos hacen pensar
en: ¿las estrellas de la bandera norteamericana? ¿la del sheriff de las películas
del oeste?, etc... Y podríamos seguir jugando con esta palabra a la que se ha llegado a
conceptualizar como la "grandiosa", un cuerpo celeste, brillante por la noche y
muy lejano. La palabra estrella también se refiere al verbo "estrellarse" o chocar,
incluso hay "asteriscos" para hacer una llamada en un texto.
La determinación de la multitud de esquemas y guiones, simples o
complejos, que acompañan la imagen real o mental de una "estrella" en los niños es un resquicio sólido que centra sus primeros intereses. Se podría haber
elegido cualquier otro ejemplo prototípico pero tras mucho rebuscar en las más
variadas fuentes bibliográficas y hemerográficas he pensado que éste era el
concepto apropiado. Por otro lado,y dejando aparte esta perspectiva simbólica de
lo que alimenta el concepto de estrella,todos caemos en la cuenta que una estrella “narrada” deja de ser estrictamente una estrella; es una estrella
decorada, adaptada a un determinado consumo, investida de complacencias
literarias y visuales, de imágenes, en suma, de un uso social que se agrega a la
pura materia pero que rompe vínculos que en muchos casos no son más que
burdos estereotipos sociales.
Es la estrella una forma geométrica con la que nuestra cultura hispana ha experimentado en muchos sentidos. Sin embargo, antes que nada hay unas
preguntas que no debemos dejar de formular: ¿Cuál es el origen de esta forma y
de este concepto? ¿Tienen relación unos con otros? ¿Son formas simbólicas
independientes?. Las estrellas, como forma y como concepto, son muy
importantes porque están presentes en varios contextos culturales, muchos de
ellos relacionados con los niños y muchos otros con las imágenes visuales y no visuales; sin embargo, en otros contextos, la estrella está relacionada con el
"placer" de los adultos o con su "suerte" en la vida-se suele decir en el lenguaje
de la calle que hay “gente que nace con estrella”-.
Es posible que esta palabra sea una de las que mejor aclaran la
dimensión y la importancia del “consumo pasivo” de imágenes audiovisuales en la vida social de niños y adultos. Por ejemplo, si preguntáramos a un
veterinario o un submarinista, pongamos por caso, qué le sugiere este término,
probablemente, lo primero que se les vendría a la mente es algo totalmente
diferente a lo que contestaría una persona que da a esta palabra una
significación más rimbombante en virtud de lo que los medios de comunicación,
esencialmente, le predican sobre ella. Para un veterinario,con bastante probabilidad, una gran parte del universo de esta palabra se circunscribiría a
explicar las características de la “estrella de mar”, un astrofísico se centraría
en otra dirección científica bien diferente y así podríamos continuar tratando de
buscar comparaciones que nos acercasen la idea de todos, sopesando la fuerte
influencia del contexto cultural en el que nos encontremos,con las restricciones o reducciones de muchas cosas al prototipo,ignorando o simplemente
recurriendo a la vía más cómoda para solucionar una cuestión. Es, en resumen,
lo que hemos conocido como "heurístico" en las clases introductorias de
Psicología del Pensamiento.
Tanto la palabra “estrella”, como el término “imagen” son evocadoras;
ambas tienen un sinfín de contenidos. Las dos nos cautivan, nos remiten a
experiencias, sueños, cuentos, con sorpresas agradables y desagradables. Esta
fascinación es especialmente importante en la niñez. En definitiva, las estrellas son imágenes que siempre se han transmitido a los niños por el lenguaje oral y
la representación visual a través de los arrullos,los cuentos, las canciones,las
famosas rondas, refranes,adivinanzas, villancicos de Navidad y proverbios
populares. Esa enorme gama de materiales variados de la lengua oral y escrita
que se transforman en imágenes visuales: códices, juguetes, juegos, ropas, esculturas, miniaturas, un sinfín de objetos especiales para celebrar una fiesta o
cualquier otro ritual, en dibujos y paisajes, en representaciones teatrales; en
bailes y danzas, en imágenes para la televisión y las más sofisticadas formas y
figuras que reproducen los ordenadores y los engendros cibernéticos más
avanzados.
4. DE LA COMUNIDAD A LA SOLEDAD
En el intrincado laberinto de imágenes que produce la televisión y que
bien podría configurarse mentalmente como un "teatro en miniatura",hay
muchas expectativas, también prejuicios,sobre los que la Psicología de la
Educación nos puede aportar más luz de lo que en un primer momento pensaron o creen hoy aquellas personas o investigadores para los que los
conceptos de esta disciplina son excesivamente teóricos y sin aplicación
práctica.La impresión es otra bien distinta tras el contacto con la materia objeto
de estudio. Los instrumentos teóricos de la Psicología de la Educación están
armados de una gran base empírica para ofrecer explicaciones sólidas dentro
del complejo entramado de la repercusión que los contenidos audiovisuales tienen sobre el ser humano y específicamente en los más jóvenes.
Para tratar de comprenderlos, tenemos que partir del reconocimiento
consensuado que los niños son cualitativamente diferentes a los adultos en
muchos aspectos y que el mundo de imágenes que les rodea les afecta de modo
distinto en comparación a la persona adulta. Por ejemplo, la inmadurez de los
niños más pequeños en cuanto a su autoidentificación les hace ser menos capaces que los adultos para distinguir la fantasía de la realidad, incluso están
menos capacitados para distinguir una película de contenido agresivo de la
violencia en la vida real.
Al mismo tiempo,en los juegos entre iguales, los niños se identifican con
los personajes que observan cotidianamente en su experiencia diaria, como sus familiares y amigos, incluyendo los personajes de la literatura, la ficción o los de
la televisión. La imagen, la música y el espacio doméstico en el que tienen lugar
los hechos juegan un papel primordial en este proceso de identificación de los
héroes ya que permite al niño concretar la idea al dejar de imaginarla. Las
primeras concepciones se especifican, se materializan y para el niño forman
parte de la realidad. Estos procesos, en esencia, no nos parecen muy distintos a los que se producen en la catalogación que los niños hacen de los mejores
ejemplos en el nivel básico de las categorías.
Pero debemos tener en cuenta que cada niño es único, su percepción de
las imágenes es propia aunque esté condicionada por su entorno, educación,
cariño que le brinden y su sensibilidad para captar los elementos del mundo externo.
De una manera práctica, estas cualidades infantiles deben alentarnos a
explorar en el conocimiento real del niño,y no en el tantas veces superficial que
se tiene de ellos, su medio ambiente, sus hábitos, qué le gusta ver en la
televisión,qué hace cuando la tele está encendida. Esta es una "ventana al
mundo", que en ocasiones, es parte de la realidad, pero en muchas otras
aparece distorsionada. Esta línea de argumentación se basa primordialmente en lo que acontece
en nuestras sociedades occidentales donde la ciudad sumerge al individuo en
un mar de informaciones de ida y vuelta que no orientan más que a la entropía
y al desorden mental.
Cada vez es menor el espacio doméstico y comunitario disponible para las familias urbanas, quizá por ello sean los grandes consumidores de televisión.
Los niños tienen pocos lugares específicos para jugar, a no ser el ya cada vez
más raro "callejón de la vecindad", típico de los barrios masificados de las
ciudades.
Los expertos señalan que esta reducción del espacio es uno de los
factores de aislamiento y soledad en el niño; también es un elemento que propicia el que la televisión se convierta en un “guardaespaldas” para el niño y
una “nana” para las madres, sobre todo cuando regresan los niños de la
escuela y están cansados. A veces, observan de reojo la televisión; ellos son
capaces de jugar o incluso hacer los deberes del colegio; al mismo tiempo, otras
veces, están viendo la tele junto con sus hermanos o sus padres, aunque no siempre se comente lo que se está viendo. Estas situaciones pueden crear
hábitos en los más pequeñós que, en muchas ocasiones, son el público "cobaya"
de los magnates de los medios de comunicación audiovisuales. Porque a nadie
se le escapa que el niño ha estado en el centro de nuestras miradas sólo desde
hace dos siglos,cuando Rousseau alumbró a la humanidad postulando que el
niño no era un "hombre imperfecto", sino una persona sui generis: era lo que es realmente y no un hombre "pequeñito".Y hemos de considerar y no perder de
vista esta capital idea de que "el niño es niño,y no un adulto", mantenida por
él en su libro "Emile", publicado en 1762.
Es entonces cuando todo empezó a cambiar en el trato que se le daba al
niño,lo mismo en la educación que en el ordenamiento jurídico. Se superó que
fuese condenado a muerte por robo a los cinco años, como exigía la ley inglesa;y ya no se tuvo en Estados Unidos que acudir a la ley de protección de animales
para defenderlos del maltrato que hoy abunda cada vez más en nuestros países
del núcleo industrializado del planeta.
Antes,el niño era ya a los 5-6 años un adulto totalmente responsable,a
pesar de su corta edad, y antes de ella era concebido como un pequeño animal, al que, en un mundo tan invadido por lo religioso, ni siquiera se le daba
enseñanza ético-religiosa, hasta que se le consideraba mayor de edad; y
entonces, de sopetón, era ya por completo responsable de todo como un adulto.
Pero este niño, considerado hoy como tal, después de Rousseau,se
encuentra actualmente en una encrucijada decisiva. La nueva sociedad que
hemos construido no ha respetado moral y psicológicamente al niño como lo que es; y ahora estamos llenos de puertas con cerrojos.
La familia disgregada, los medios masivos de comunicación social, sobre
todo en los que aquí se hace más hincapié-los audiovisuales-, la caída de un
concepto razonable de la responsabilidad,la crisis de la escuela, la falta de
hueco en el trabajo para los más jóvenes y las reacciones que se producen crecientemente en torno a la violencia infantil y juvenil, del consumo de alcohol
o de droga, son algunos de los factores que han producido insospechados
problemas que pueden marcar de modo muy negativo el futuro humano,pues
ese porvenir depende de lo que la niñez y juventud actuales hagan el día de
mañana.
Y el mundo es un pañuelo, de tal modo que todo acontecimiento
acaecido en un foco geográfico remoto repercute en cualquier país: ya no hay prácticamente zonas que no sufran de las influencias de nuestra ―sociedad de la
comunicación‖, y del consiguiente aumento desproporcionado de información
que recibe el niño, sin tener la capacidad suficiente para calibrarla porque como
seres humanos que somos tenemos un límite.
Los medios ambientes hóstiles refuerzan conductas agresivas y displacenteras en el niño, tal y como lo han constatado muchos investigadores
de todos los confines del planeta, donde la gran parte de los programas son de
ficción y están basados en el crimen, la acción y la aventura arriesgada y
alocada. El amante de lo fantástico, indica Lovis Vax "no juega con la
inteligencia, sino con el temor, no mira desde fuera, sino que se deja
hechizar". No es otro universo el que se encuentra frente a nosotros, es nuestro
propio mundo que, paradójicamente, se metamorfosease corrompe y se
transforma en otro. Los miembros del grupo familiar no siempre constatan la
importancia de los contenidos perniciosos de la TV, pero a la vez,empezamos a
comprobar que hay una relación entre el medio ambiente, clase social,familia, televisión y violencia realmente a tener muy en cuenta para detectar posibles
desajustes que pueden ser traumatizantes para los niños.
En el género fantástico, en los cuentos de esta especie que se incorporan
como cicatrices indelebles a todo lector, contenidos en muchos de los programas
y caricaturas infantiles de importación, los protagonistas en su mayoría son
hombres o mujeres jóvenes, los villanos son fríos y despiadados, mientras que los héroes son valientes y altruistas. Pareciera que nuestros niños, al igual que
los espectadores de comedias de la España Medieval, los libros de caballerías y
las danzas de moros y cristianos, quieren ver acción y combate, como si esto
fuera algo nuevo y excitante y una continuidad de la literatura fantástica. Pero
la tradición literaria de España en comparación con el resto de Europa sigue
caminos distintos. El héroe no desempeña el mismo rol:ha dejado de ser el noble y fiel caballero español para transformarse en el héroe todopoderoso,
individualista, sediento de poder, inmerso en la fantasía que distorsiona la
realidad de una forma muy grotesca, con imágenes de horror, sangre, sexo y
violencia. ¿Son éstas, escenas con un contenido parecido al de Macbeth o los
temas de algunos cuentos infantiles donde aparecen brujas y monstruos? En España no era frecuente este género fantástico, importado de los Estados
Unidos, ni tampoco en otros países afines culturalmente al nuestro; sin
embargo, ahora estamos viendo en la televisión a "superhéroes", "violencia en
las ciudades", un género que parece contradictorio y aún opuesto a nuestra
tradición mediterránea, a pesar de que algunos pueden encontrar similitudes
con los modelos anglosajones. De los géneros de terror en algunos cuentos para niños de la tradición de
Europa Occidental, alemana y francesa, en los que aparecen crueles escenas,
como en "La Bella Durmiente", donde la madrastra quiere desterrar para
siempre a la hija, pasamos a la moda tan marcadamente estereotipada del
estandarizado cuento-imagen norteamericano menos violento, pero también más individualista y superpoderoso como el mismo "Mickey Mouse" de Walt
Disney.
5. CONSIDERACIONES TEORICAS SOBRE ESCENAS VIOLENTAS EN TV
Muchos de los autores consultados para realizar este trabajo no se cansan de manifestar en sus obras que los seres humanos no somos sino
“tábulas rasas”, esponjas que absorbemos lo que los diferentes contextos
socializadores (familia, escuela, medios de comunicación social, comunidades de
vecinos y pandillas de amigos, principalmente) muestran ante nosotros.
Probablemente sea muy plausible creer que nadie nace violento, aunque los estudios etológicos manifiesten que la agresividad está inscrita en el código
genético de todas las especies animales, y cómo no, la humana no podía ser una
excepción.
Sin embargo, la “violencia” y “agresividad” debemos considerarlas de
partida como dos conceptos distintos,con el objeto de contribuir con ello a diluir
las confusiones que ha habido y hay actualmente sobre estos términos tan recurrentes.Teniendo como punto de referencia los estudios realizados por el
Psicoanálisis, la Etología, los autores de la línea frustración-agresión y el
aprendizaje social, la “agresividad” no es sino un “mecanismo de
adaptación”, mientras que la “violencia” es algo más, una palabra que está
matizada por las luchas por el poder entre distintos grupos de presión, implicando un reparto “diferencial” de una serie de privilegios sociales que van
más allá de la mera supervivencia.
No parece necesario realizar para este trabajo toda una revisión
exhaustiva de la literatura sobre la violencia,pero sí es recomendable recordar
que existen teorías “activas”, que ensalzan el papel de la violencia como algo
“innato”,y entre las que se encuentran las posiciones del Psicoanálisis, las corrientes psicodinámicas y la Etología; por otro lado,existen teorías “pasivas”,
que ensalzan la visión de la persona como ser que aprende lo que reproduce,y
donde se ubicarían la clásica hipótesis de la “frustración-agresión” de Dollard
y Miller, o las actuales líneas del “aprendizaje por imitación” desarrolladas a
partir del modelo de Bandura. Tanto unas como otras tienen sus puntos fuertes
y débiles, sus críticas y loas, pero quizá todas ellas pecan de no dejar entrever entre sus desarrollos una explicación adecuada de la violencia transmitida por
los medios de comunicación,y aprendida o manifestada diríamos por todos, pero
con mayor gravedad por los niños y jóvenes, o sea, por las personas que a
menudo no poseen un modelo aprendido alternativo, el de la razón, el diálogo, la
discusión; en una palabra, el que implica actuar dentro de los valores del marco democrático, y en consecuencia, el único que puede permitir, a largo plazo,la
supervivencia de la especie humana.
Los medios de comunicación,cada vez de manera más importante,
”socializan” a los más pequeños de la casa, dado el tiempo que se acercan
diariamente a ellos,y no sólo como los colegios dentro del período escolar, sino
durante los 365 días del año. En este punto conviene recordar y parafrasear al genial escritor George
Orwell, que en su obra “Rebelión en la granja” manifiesta que todos, mujeres y
hombres, somos iguales, pero unos son más iguales que otros. No me parece
desafortunado indicar que posiblemente la existencia de algunos de los
contenidos más violentos y nocivos que los niños ven por televisión no sea más que el inusitado interés económico, principalmente, de determinados grupos
poderosos que están detrás de los mismos alimentándolos, instigando su
continua presencia e incluso haciendo posible la creación de mecanismos que
vayan contra los efectos negativos de muchos de ellos. Pero lo más paradójico es
que la sociedad, o al menos buena parte de ella, se estructura y funciona en
torno a los problemas sociales generados y amplificados por esos grupos. Si, hoy
por hoy, se acabase de un plumazo con la lacra social de la delincuencia juvenil,
en este país se dispararía la, de por sí,alta tasa de paro, ya que la enorme cantidad de puestos de trabajo que,directa o indirectamente, dependen de su
existencia (desde funcionarios de prisiones, policías, vigilantes de seguridad
hasta profesores universitarios, pasando por obreros de la construcción, jueces
o incluso capellanes penitenciarios) no se podría absorber en poco tiempo-esta
idea está muy bien recogida en la teoría de la plusvalía, postulada por Karl Marx-.
Algunos han hecho de nuestros problemas todo un negocio colectivo, y hoy,
desgraciadamente, y a pesar de muchas personas de bien, la sociedad “parece
necesitar” violentos y delincuentes, de la misma forma que necesita pobres,
enfermos, guerras, terrorismo, niños y mujeres maltratadas, etc...Todos ellos,
¡ójala no se pudiera decir nunca!, dan de comer a muchos, alimentan además nuestros dormidos sentimientos colectivos, justifican nuestras acciones e
inversiones, e incluso aunque peque de osado, en expresión orteguiana,
”vertebran” nuestra decadente sociedad de fin de siglo.
Parece que está muy inscrito en los tiempos que corren que la sociedad
da cobertura y protege a los jóvenes violentos. O mejor dicho, algunos grupos sociales que no conocen otra dialéctica que la violencia física o verbal deben de
existir para inculcar en niños y jóvenes la impronta de la agresividad.Una
violencia que no sólo es con frecuencia justificada (¿se puede justificar la
violencia?) sino que cada vez más se convierte en gratuita. Violencia como medio
de funcionamiento cotidiano; como única forma de conseguir un fin. A veces,
más cruel todavía, el fin no es sino la diversión; otras, más perverso si cabe,el fin es conseguir el bien dentro de una sociedad llena de seres malos y corruptos;
otras, con más ensañamiento implícito, la violencia se percibe como una forma
de atrapar la imagen de un espectador, a veces niño,potencial comprador de los
productos publicitados en los intermedios del programa.
Respecto al caso de la diversión, los estudios empíricos consultados
muestran cómo muchas veces las escenas violentas de una serie de dibujos animados no son consideradas como tales por la sociedad, tanto por su
desensibilización ante la misma, como porque los elementos de producción
que acompañan a la acción violenta se oponen a un estado de tensión o de
previsión del daño; se daña al otro porque se siente uno frustrado, sin importar
que se cause daño. ¿Acaso esto no es terrible?. Posiblemente todos estaríamos de acuerdo en lo desafortunado de esta afirmación; pero casi todos consensuamos que Los Pitufos o Los Picapiedra no son violentos. Violencia y
risa. Violencia y falta de consecuencia de la acción violenta; los personajes no
mueren ni manifiestan secuelas de las acciones violentas recibidas. Violencia y
frustración; no se agrede para causar daño al otro, sino debido a un hipotético
estado de frustración. La TV también introduce en los más pequeños una versión de la
violencia como algo positivo, como forma de conseguir el bien, de salvar a la
humanidad. El héroe cargado de armas, matando a esa mayoría de malos, se
convierte en bueno y en salvador. Es más, se es más atractivo a los ojos de los
demás porque se es más fuerte o porque se va más armado (desgraciadamente
muchos estudios confirman que niñas y niños piensan así). Esta violencia es aceptada incluso por muchos de los padres, que trasladan su inseguridad y
miedo a sus pequeños, matriculándolos en todo tipo de cursos de defensa
personal. Aquí la lista de programas es grande, pero escojamos como botón de muestra los cacareados Power Rangers, camino de iniciación de Rambos y
Schwarzenegers futuros.
El tema del ensañamiento cruel en las imágenes se antoja también
altamente problemático. Quizá, a diferencia de los dos tipos anteriores de violencia, donde el problema se situaría más en las series y películas que se
están produciendo y en las televisiones que les suponen el soporte necesario
para que nos llegue ese inane ―entretenimiento‖ a todos, aquí el problema es el
del control televisivo que deberían ejercer los padres. Los datos son bien
elocuentes al respecto; las altas tasas de niños que visionan programas como Impacto TV , o en menor medida, programas más livianos de sucesos. Y es que
los niños ¡cómo iba a ser de otra manera!, imitan a los mayores hasta el punto
de que los programas que más ven no están pensados para su edad, ni a
menudo se emiten en horas apropiadas para ellos.
Argumentar que los medios ganan bastante con esta población infantil y
juvenil no es nada nuevo. Pero, dos preguntas, sin duda, importantes deben responderse con los datos en la mano: ¿por qué nos gusta la violencia? y ¿quién
gana qué emitiéndola?
La respuesta a la primera pregunta es díficil de responder, y la literatura
refleja opiniones para todos los gustos, que en general recorren el esquema que
se ha comentado antes según se tomen en consideración teorías activas o
pasivas al respecto. Me tomo la licencia de obviar tanta polémica y defender la siguiente idea: la violencia nos atrae a los adultos por el componente “ilusorio”
que tiene, porque vemos reflejado en la pantalla lo que no existe,lo que sólo
unos pocos desalmados serían capaces de hacer. Nos llama la atención cómo
algunas personas son capaces de realizar lo que nadie sería capaz de hacer.
Todos tenemos unos determinados “sentimientos”, que, en parte, son inculcaciones de valores morales y éticos, necesarios para que podamos
sobrevivir, y necesarios para el progreso de la humanidad. Sin embargo, la
presencia excesiva de la violencia hace que la misma deje de ser algo
excepcional, para convertirse en la norma. Y si así va ocurriendo en los adultos,
¿qué decir de los niños, que van creciendo comprobando que apenas existen
otros modelos de comportamiento, o que, mejor dicho, otros son menos efectivos?. El niño, poco a poco, cambia el uso de la agresión como mecanismo
de actuación ante quien le priva de lo que espera como positivo,por el encontrar
placer en ser así,al ver sobre todo en la pequeña pantalla cómo los que utilizan
esa vía de acción obtienen recompensas sociales y materiales. Además, hoy ni
los padres ni el colegio parecen querer ―imponerse‖ sobre los niños, creando una filosofía cercana al “laissez-faire” que, en muchas ocasiones, está creando
auténticos monstruos. Y en los niños, ¿por qué gusta la violencia?; porque la no
violencia sólo se puede aceptar, comprender y valorar si alguien, un adulto,
explica al menor que la vía de la razón es la única válida. Y la televisión, el
cine, los dibujos animados, no explican ni razonan, normalmente sólo tienen
acción; y además los padres no ven ni la televisión con sus hijos ni se la critican. En una palabra, no se explica nada a los niños, por lo que no pueden entender
el sentido de la no violencia.
Pero vayamos con la segunda pregunta. El niño es un atrayente sector
de la población a ganar como espectador por parte de la televisión, en cuanto
que permite y provoca la venta de muchos productos, presionando a los
mayores. Pero es más, el niño es el mejor consumidor. Primero porque lo normal es que el dinero no sea el suyo, por lo que no valora el coste del producto, ni
examina a fondo lo que le están ofertando a cambio de lo que le piden. Y
además, porque carece de alternativas de pensamiento como para prever que
existen otras vías de diversión, de alimentación o de asistencia a espectáculos,
al margen de lo publicitado. Si todos fuéramos niños, los publicistas estarían
encantados. El gran drama es que tanta violencia en la televisión ha supuesto efectos
devastadores en la educación de niñas y niños. En reiteradas ocasiones los
psicólogos han manifestado cómo dichos efectos se podrían dividir en función de
los mecanismos que “dispararan”,y que en líneas generales son
cuatro:”imitación” (siempre imitamos lo que vemos,y dicha imitación se incrementa si lo que vemos implica recompensas para sus actores),
”identificación” (no sólo imitamos, sino que los personajes violentos se
convierten en nuestros héroes), ”efecto disparador”(término que se aplica a las
mentes que podríamos denominar ―desequilibradas‖,y que supondrá que las
escenas violentas en algunas personas,provoquen una imitación total al no
separarse la ficción de la realidad) y “desensibilización” (el visionado de la violencia provoca inexorablemente en todos que nos hagamos insensibles ante
la misma); con respecto a esta última cuestión,hemos de tener en cuenta que un
menor ve a la semana, como media, unos 670 homicidios, o los datos de una
encuesta realizada en Suecia, en la que los niños relataban como primera causa
de muerte un disparo en la cabeza. Pero una vez que se ha reflexionado sobre esta delicada cuestión, es
preciso analizar las dos caras de esta encrucijada: en primer lugar, qué ven los
niños de la televisión, es decir, cómo ven la televisión. Y en segundo lugar los
contenidos específicos que la televisión emite con una cierta regularidad
enfocados al mundo de los niños.
6. ¿QUE ES LO QUE LA TELEVISION EMITE PARA LOS NIÑOS?
La respuesta a esta pregunta, lleva al análisis, no de los hábitos de los
niños frente al televisor, sino lo que las televisiones emiten tal cual. Para ello se
expondrán resumidamente los resultados de varios de los trabajos expuestos en
el Seminario del Centro Reina Sofía sobre la Violencia de Valencia, celebrado en
1997, uno de ellos referido sólo a dibujos animados (con datos extraídos entre el 29 de Noviembre y el 5 de Diciembre de 1993 de todos los programas de dibujos
animados emitidos por las televisiones de ámbito estatal más Telemadrid), y otro
referido al análisis de la violencia en televisión en una cadena autonómica.
Estos son los resultados más significativos:
*La mayoría de los dibujos poseen en algún momento alguna manifestación de violencia.
*La violencia está presente también en otro tipo de programas, pero parece
existir consistencia en que los tres tipos de programas que más violencia poseen
son las películas, los dibujos animados y las teleseries.
*Por lo que se refiere a la banda horaria, es preciso destacar dos cuestiones:la
primera de ellas, que la banda más violenta es por la mañana desde un punto de vista cuantitativo, si bien la violencia más extrema desde un punto de vista
cualitativo se manifiesta por la noche.
*Respecto al tipo de violencia, ésta suele ser sobre todo física, y en menor
medida verbal o de otros tipos. Suele tratarse de una violencia sin explicaciones
ni a veces siquiera elementos desencadenantes. Se agrede a menudo como mera diversión, a veces como mera costumbre.
*No existe un día especialmente violento en la televisión, si bien los sábados
suelen ser más problemáticos.
De nuevo se podrían extraer bastantes conclusiones, sin duda, nada
halagüeñas en este caso para las cadenas de televisión. Respecto a las posibles
recomendaciones que se podrían realizar de cara a prevenir en el futuro la
aparición de tantos contenidos violentos en televisión, y por consiguiente, de
cara a crear nuevas generaciones de niños y jóvenes socializadas en valores positivos, en la Reunión Internacional de Valencia se llegaron a las siguientes
recomendaciones:
*Por lo que se refiere a las televisiones, sólo el compromiso de cada
televisión con la emisión de una programación no sólo de calidad, sino también
de protección de los valores democráticos y de fomento de los mismos, puede evitar el problema. En ese sentido, se aboga porque cada cadena cree un código
ético, y que ajuste su programación al mismo.
*Respecto a la sociedad en general, en la actualidad debería existir una
campaña de sensibilidad hacia la violencia, y de toma de conciencia de que la
dedicación que se merece un niño no puede suplirla la televisión.
*Respecto a la familia, se debería concienciarla de la importancia de ver la televisión con los niños, de comentar todo tipo de contenido violento y de evitar
la exposición excesiva a dichos elementos.
*En lo referente a la escuela, los responsables deberían ser conscientes de que la
educación no puede darse sin valores, y por lo tanto, es necesario inculcar
éstos, sobre la base del respeto común y desarrollo de los valores de convivencia.
*Por lo que se refiere a la legislación y la actuación de los poderes públicos, en
primer lugar exigir a las Fiscalías de Menores que cumplan con su papel de
defensores del Menor, vigilando las programaciones de las televisiones.En
segundo lugar, se deben promover figuras como la del Defensor del Menor,
creada en la Comunidad de Madrid, y de momento única en España. En tercer lugar, se debería crear una legislación protectora de niños y jóvenes más
específica que la actual, ya que la presente es excesivamente amplia. Y en
cuarto lugar, parece conveniente crear organismos administrativos centrales
que se ocupen de la programación de las televisiones, y que velen no sólo por el
tratamiento que se produce del tema del menor y del joven, sino también de los
ancianos, de los minusválidos, de las minorías étnicas, es decir, del respeto y trato adecuado de todos.
DATOS DEL AUTOR
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ALBERO ANDRÉS, M.(1984).La televisión didáctica.Barcelona:Mitre.
ALONSO ERAUSQUIN,M.; MATILLA, L.; VÁZQUEZ, M.(1980).Los
teleniños.Barcelona:Laia.
CABERO ALMENARA, J.(1989).Tecnología Educativa:utilización didáctica del
vídeo.Barcelona:Promociones y Publicaciones Universitarias.
CEBRIÁN HERREROS, M.(1988).Teoría y técnica de la información audiovisual.Madrid:Alhambra Universidad.
CHARLES, M. y OROZCO, G.(1992).Educación para los medios,una propuesta
integral para nuestros maestros,padres y niños.México D.F.:ILCE-UNESCO.
HODGE, B. y TRIPP, D.(1988).Los niños y la televisión.Barcelona:Planeta.
JUNG, C.(1976).El hombre y sus símbolos.Barcelona:Caralt.
MASTERMAN, L.(1993).La enseñanza de los medios de comunicación.Madrid:de
la Torre. PIAGET, J.(1982).La construcción de lo real en el niño.Buenos Aires:Nueva
Visión.
ZUNZUNEGUI, S.(1992). Pensar la imagen.Madrid:Cátedra.
Material escrito y de conferencias de la 2ª Reunión Internacional sobre Biología
y Sociología de la Violencia, celebrado en el Centro Reina Sofía para el Estudio
de la Violencia, Valencia, 3 y 4 de Noviembre de 1997
CAPITULO 6
REDES-CUBRIENDO EL EMOCIONAR:
ITINERANCIAS ENTRE UNA GENEALOGÍA HUILLICHE
Y UNA ECOLOGÍA POLÍTICA DE LA COMUNICACIÓN51.
Felip Gascón i Martín 52
Y es que las palabras conservan la memoria de los fines para los que fue ordenado el ecosistema tal como fue ordenado:
el quién y el qué no debe/debe hacerse dónde y cuándo, que constituye la matriz espacio-temporal
a partir de la que se genera el sistema argumental que nos recuerda por qué y para qué...
hemos de adecuar lo que sentimos... según lo que debe ser.
Amparo Moreno Sardà
Introducción.
La preocupación por las memorias excluidas se ha convertido en este cambio de época en un verdadero desafío para quienes tratamos de adecuar
nuestras explicaciones sobre las transformaciones que se están operando en
la sociedad red desde una perspectiva descentrada, plural e interactiva.
Alejados de perspectivas tecnocéntricas, sean estas para fundamentar
tecnolatrías o tecnofobias, nuestro trabajo se ha centrado en tratar de
entender las tramas en que se teje una ecología política de las comunicaciones cuyos estratos arqueológicos están sedimentados en las
genealogías biográficas familiares desplazadas de aquella historia
estructurada como matriz crono-topo-lógica de disciplinamiento del cuerpo
social y, por extensión, de lo humano.
Todo parece indicar que, contra más lejos y más rápido permiten las
tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC‘s) procesar y
transmitir la memoria del presente, más paradójico se torna el encuentro con
51 Las presentes reflexiones se enmarcan en el proyecto de investigación “Las Redes de Comunicación
como patrimonio de Valparaíso. Un acercamiento desde la construcción de imaginarios ciudadanos”, de
la Dirección General de Investigación de la Universidad de Playa Ancha. En el equipo de trabajo se
integran el co-investigador Mg. Luis Costa del Pozo y las Ayudantes Liliana Loyola, Paulina Pizarro y
Pamela Valenzuela. 52 Dr. en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Barcelona. Académico-
investigador del Departamento de Ciencias de la Comunicación y de la Información de la Universidad de
Playa Ancha (Valparaíso, Chile).
nuestra proximidad, a tal grado que convivimos en un mundo cada vez más
mediatizado y virtual, más lleno de lugares y sentidos comunes, pero menos complejo y denso, orientado por una cultura light de fácil digestión, proceso
que asociamos a la globalización y a sus efectos de desterritorialización y
deslocalización.
Sin embargo, términos como extrañamiento, relegación, inxilio, exilio,
continúan siendo aspectos desdibujados todavía en la literatura reciente
sobre comunicación y migración. Frente a problemáticas donde existe una sobreproducción intelectual, especialmente en el contexto de la globalización
imaginada desde el desplazamiento económico, el desplazamiento político y
cultural, la problemáticas derivadas del pensamiento colonial y autoritario
latinoamericano han sido poco estudiadas desde perspectivas
comunicológicas más amplias. Por dicha razón, y coincidiendo con la perspectiva de Francisco Sierra Caballero, estamos conscientes de que
nuestra cultura investigativa requiere de un cambio epistemológico en la
producción del conocimiento que se autonomice de la agenda etnocéntrica
para asumir una necesaria perspectiva dialógica mestiza: “…replanteando los parámetros de análisis para asumir la radical dialogicidad del proceso de conocimiento y de la dialéctica misma de la interculturalidad y el proceso transcultural de transformaciones que acompañan al cambio global en la sociedad de la información.” (Sierra, 2003: 187)
Consecuentes con dicha perspectiva creemos que los procesos de
innovación en la pedagogía de las comunicaciones deben contribuir
especialmente a fomentar ese sentido dialógico crítico sobre la relación
identidad/alteridad inscrito en la teoría/praxis de nuestro contexto socio-
histórico. Esto significa dar a entender la deslocalización como dislocación,
una equívoca búsqueda del otro desde un nosotros fracturado: inmolado, desaparecido, torturado, encarcelado, esclavizado, desnacionalizado,
estigmatizado, subyugado, ausente del pasado-presente y definitivamente
desempoderado históricamente:
“[Des-cubrir como] el Otro es citado, reseñado, enmarcado, iluminado, encajado en el positivo/negativo de una estrategia de ilustración en serie. Las narraciones y la política cultural de la diferencia se convierten en un círculo cerrado de la interpretación. El Otro pierde su poder de significar, negar, iniciar su propio deseo histórico, de establecer su propio discurso institucional y
oposicional” (Bhabha, 2002: 12 cif. Sierra, 2003: 186).
Y es a esta dislocación, que parece afectar más directamente a nuestra
interioridad humana, a la que orientamos nuestra perspectiva por reintegrar
las dimensiones de lo racional-emocional-simbólico-espiritual, disociadas
históricamente por el pensamiento logo/públicocéntrico occidental.
Teniendo presente esas consideraciones, nuestro objetivo de investigación apunta a recuperar los imaginarios excluidos desde los que se construye una ciudad institucional y jerárquicamente patrimonializada como lo
ha sido Valparaíso, adentrándonos en la trama periférica en que se tejen las
formas de transmisión de las memorias de familias migrantes como parte de un patrimonio ciudadano. Tratamos con ello de redes-cubrir las tramas
invisibilizadas (que no invisibles) en que se construyen los proyectos de vida y
las lógicas del habitar, del convivir y compartir, como dimensiones emocionales que dan cuenta de las grandes transformaciones operadas en las
redes de comunicación de Valparaíso (lo macrosocial) desde las prácticas
cotidianas personales y familiares (lo microsocial) en un contexto de
relaciones interculturales.
En anteriores trabajos nos hemos preocupado de fundamentar nuestra perspectiva sobre la ecología política de las comunicaciones (Gascón,
2006; 2005; 2002), orientada a desentramar la urdimbre de redes materiales
y simbólicas mediante las cuales se han legitimado y determinado
históricamente las formas de sincronización espacio-temporal entre los
proyectos de vida personales y la transmisión de la memoria colectiva.
Sincronización que nos ha llevado a explorar los posibles tránsitos que se están produciendo desde el memorialismo analógico al memorialismo digital,
como una forma de reconocer la expansión de universo simbólico y cognitivo
(Moreno Sardà, 2006; 2000), posibilitado tanto por las TIC‘s como por la
mayor incidencia transcultural y el reconocimiento aún incipiente hacia una multiversidad deseable para nuestra humanidad. Compartimos, por ello, la
crítica hacia las brechas que se están produciendo en la biopolítica (Hard y Negri, 2004) producto de la sobretecnologización posmoderna, orientando
nuestras inquietudes teóricas hacia el análisis de las redes e itinerarios del
relato inter-subjetivo, ―es decir hacia la investigación de genealogías
familiares, grupales y personales que, desde la exclusión del exilio y la
migración, las marginalidades, hibridaciones, movimientos y tribus urbanas,
se están constituyendo como los referentes descentrados de los relatos del presente. Se trata, pues, de entender las matrices del sentir-pensar-actuar
desde las que se producen resistencias al movimiento homogeneizador de la
globalización, ‗leyendo‘ entre líneas cómo la expansión de la mente humana,
del conocimiento y los sentidos son mediados por la memoria digital
(exomemoria) en la multiplicación de relatos‖ (Gascón y Silva, 2005). En el presente trabajo nos concentramos en graficar los nudos de
conflicto en los procesos de cambio/permanencia de los proyectos de vida de
una familia migrante de origen étnico, puestos de manifiesto en sus redes de
comunicación, en sus dimensiones espacio-temporales, público-privadas,
tangibles e intangibles, racionales y afectivas, como universo singular que
convoca a la compleja heterogeneidad de los modos sociales de organizar la existencia. Caso que forma parte de un proyecto más amplio de
investigación53 en que se consideran otras familias migrantes de origen
europeo y nativas de Valparaíso, exiliadas por la dictadura militar.
Algunas de las preguntas de investigación que nos formulamos se
vinculan, como lo hemos planteado, con nuestra motivación por la innovación didáctica e investigativa en la línea académica de Comunicación, Cultura y
Ciudadanía, desarrollada a través de la docencia de pregrado y posgrado, la
guía de diversas tesis en esa área, como asismimo desde una larga
experiencia en programas de extensión académica54.
53 Debo reconocer aquí la inspiración pionera de mi maestra y amiga Amparo Moreno Sardà, Catedrática
de Historia de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona, con quien me une el desafío
de compartir su propuesta de “Paseos por el pasado y presente de las redes de comunicación desde…”
para una gestión del conocimiento local en red. La experiencia puede consultarse en:
http://oaid.uab.es/passeig 54 Entre dichas actividades se destacan la participación académica en el “Seminario de Gestión Cultural y TIC‟s”
del Magíster en Gestión Cultural del Centro Latinoamericano para el Desarrollo, la Educación y la Cultura
• ¿Cómo representar la multiversidad de mundos posibles que devienen de la construcción de la ―sociedad red‖ desde un nodo local como lo es Valparaíso?
• ¿Qué nuevos relatos pueden construirse para una valoración patrimonial de las memorias personales y familiares (genealogías), considerando las lógicas
subyacentes en la definición de las identidades y las relaciones de
comunicación intercultural, puestas de manifiesto en la organización de los
proyectos de vida de familias migrantes y nativas de Valparaíso?
• ¿Qué aportes didácticos puede entregar el soporte multimedia como síntesis de las diversas formas de organización y transmisión de la vida cotidiana (a
través de objetos tridimensionales, documentos bidimensionales, mapas y
planos, fotografía analógica y digital, sonido, música, video e hipermedia)
tanto en lo relacionado a su soporte físico (papel, cintas magnetofónicas,
discos de vinilo, etc.), su valoración en las mentalidades subjetivas, como a la
repercusión del manejo técnico-profesional de dichas experiencias personales-colectivas (bibliotecas, fototecas, fonotecas, centros de documentación,
mapotecas, mediatecas)?
En consecuencia, nuestra experiencia se ha planteado un propósito
múltiple y transdisciplinario, tanto en lo referido a la innovación didáctica en
el campo de la historia, la geografía y las políticas de la comunicación, como en los campos complementarios de la documentación, la formación
audiovisual y multimedial, la antropología y las ciencias sociales en general.
Y, por otra parte, contribuir a la búsqueda de nuevas explicaciones que
valoren como patrimonio las memorias personales y familiares, las lógicas
subyacentes en la definición de las identidades y las relaciones de
comunicación intercultural que se manifiestan en la organización de los proyectos de vida de familias migrantes. Lo anterior debe entenderse como
una re-presentación de la multiversidad de mundos posibles que devienen de
la construcción de la sociedad red desde un nodo local como lo es Valparaíso,
en la perspectiva de legitimar la igualdad de las diferencias.
El resultado de este programa de investigación nos propone como exigencia el diseño de nuevas narrativas multimediales55 sobre la
(CENLADEC) y en la asignatura “Educación y TIC‟s” del Magíster en Comunicación Educativa, Mención
Nuevas Tecnologías, de la Facultad de Ciencias de la Educación, ambos de la Universidad de Playa Ancha.
Docencia de pregrado en Políticas de Comunicación para cuarto año de la Carrera de Periodismo, junto a la guía
de diversas tesis de Licenciatura en Comunicación Social sobre temáticas relacionadas con las redes de
comunicación y la participación ciudadana como constructoras del patrimonio intangible.
Entre los programas de extensión se destacan la coordinación académica y docencia del módulo “Identidades e
Imaginarios Locales. Construcción del Patrimonio Comunicacional” en el Programa de Comunicación para la
Integración y el Desarrollo Local. Convenio Universidad de Playa Ancha y Consejería de Comunicación e
Información para América Latina de UNESCO. Valparaíso, julio-agosto 2004. Patrocinios: Asociación Mundial
de Radios Comunitarias (AMARC), Asociación Nacional de Radios Comunitarias y Ciudadanas de Chile
(ANARCIH), Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Región de Valparaíso, Programa de Ciudadanía y
Gestión Local, Fundación para la Superación de la Pobreza. Coordinación académica y docencia del módulo
“Redes de Comunicación y Patrimonio Local” en el Programa de Formación en Medio Ambiente, Patrimonio y
Ciudadanía. Convenio UPLA y Programa de Ciudadanía y Gestión Local de la Fundación para la Superación de
la Pobreza. Valparaíso, junio 2004. 55 Por ello, el principal producto de esta investigación se presenta en formato de DVD interactivo que
incluye una propuesta didáctica de narración multimedia sobre las redes de comunicación de familias
migrantes como contribución a la construcción del patrimonio intangible de Valparaíso.
organización del territorio donde concretamos nuestra experiencia de vida
junto a los mapas mentales con que las personas explicamos nuestra historia de vida, a través de la articulación de redes de comunicación (itinerarios,
emplazamientos, desplazamientos, intercambios), contribuyendo a tejer la
historia colectiva.
Los métodos en los tránsitos del pensar comunicativo.
¿Cómo no referirse entonces a las cuestiones metodológicas desde el
impacto tecnológico? En nuestro trabajo, pensar sobre las historias de vida de
las familias nativas/migrantes en el tránsito digital nos plantea una crisis
metódica: la del relato o habría que decir más apropiadamente la de la arquitectura del hiper-relato. Se trata, efectivamente, de revolverse desde la
bullada crisis de los meta-relatos hacia los intersticios de los micro-relatos,
donde las fronteras lógico-emotivas se tornan porosas, tanto como las
materialidades de la memoria/olvido. La flexibilidad que ofrecen las TIC‘s nos
plantea una serie de inter-rogantes en clave comunicológica: ¿cómo diseñar el territorio de la intermediación, a la luz de las problemáticas de la
interculturalidad, la interdisciplinariedad, la intersubjetividad y la interactividad?
Para abordar el análisis de las historias de vida consideramos las
diversas perspectivas metodológicas en torno al relato biográfico y las
preocupaciones por las dimensiones sincrónicas/diacrónicas, micro/macro-
sociológicas, personales/sociales, racionales/emotivas ilustradas por la
literatura (Verd, 2006). Aunque también influidos por los aportes del construccionismo psicosocial, la psicología gestáltica y la bionergética de
inspiración reichiana (Lowen, 1958; 2005). Nuestro interés se basa en la identificación de nudos biográficos que
expresan decisiones estratégicas frente a conflictos/acuerdos y decisiones de cambio/conservación, como energías dinámicas basadas en la interacción de
los contrarios. Creemos que la lógica causal que anima la narración de los
acontecimientos biográficos no está determinada en los sujetos protagonistas de la investigación, por una racionalidad instrumental en forma excluyente.
Hemos considerado, por ello, el grado de importancia que cada nodo de la
historia de vida personal tiene en el conjunto de la trayectoria familiar,
considerando la trama de relaciones causales relatadas en la genealogía
familiar mediante situaciones causantes y causadas. Además nos interesa identificar mediante dichos procedimientos los
diversos conectores emocionales que explicarían la interdependencia entre las
decisiones narradas racionalmente y las motivaciones bioenergéticas que
impulsan las expresiones de deseos, sueños, alegrías, miedos, frustraciones y
estados emocionales en general.
Destacamos la importancia de aportar perspectivas holísticas y transdisciplinarias en la investigación social, particularmente en el análisis de
las redes de comunicación para describir y explicar las interdependencias
entre las acciones individuales y las interacciones sociales, considerando que la construcción de lo colectivo debe apuntar hacia una polifonía de voces de relatores en interacción habitualmente excluidos o reducidos en su densidad,
complejidad y diversidad. Considerar al relato como interlocución y no como
monólogo propio de perspectivas en las que se basa cierto saber académico teleológico que separa teoría y práctica; una comprensión totalizadora de lo
humano, donde se articula lo socio-histórico con lo individual, la
construcción intersubjetiva de sentido, de la que no está ajena el investigador
ni ética ni estéticamente, por cuanto existe interdependencia entre observador, protagonistas y universo cognitivo: ―se trata de producir un saber
en participación‖ (Correa, 1999: 40)
Complementando esa perspectiva Riessman en su reflexión sobre los
relatos biográficos considera a la narración como medio tanto para estudiar la
subjetividad como la identidad de las personas:
“El análisis en los estudios narrativos saca a la luz las formas de contar la experiencia, no sólo los contenidos a los que se refiere el lenguaje. Nos preguntamos por qué se cuenta la historia de ese modo.” (Riessman, 1993:2, cif. Verd, 2006)
Construir el relato desde los protagonistas de las transformaciones
que se operan en la vida cotidiana, desde las tensiones y conflictos que
vivencian en su proyecto de vida mujeres y hombres de distinta condición
social, cultura, generación y territorio, desde su propia memoria, es entrar al
fragmento, al palimpsesto, al archipiélago y a su inscripción simbólico/territorial. Dicho desde la perspectiva metodológica, ello supone
entrar al microanálisis que pone en relación los aspectos sincrónicos del
relato biográfico y sus componentes coyunturales, mayoritariamente
argumentales y pragmático/instrumentales, con los aspectos diacrónicos del
itinerario de vida, de más larga duración, y que nos permiten definir para
cada caso el patrón narrativo de la estructura lógico/emocional del sujeto y/o la familia.
Desde una poética de la relación, Glissant nos advierte de la existencia
de una oposición entre un pensamiento continental, de sistema, y un
pensamiento archipiélago, de lo ambiguo, presente en todas las
cosmovisiones:
―El elemento generador del todo-mundo es la propia poética de esta Relación, que hace posible la sublimación, sobre la base del
conocimiento de sí y de los demás, a un mismo tiempo, de la
aflicción y el asentimiento, de lo positivo y de lo negativo‖
(Glissant, 2002: 89).
Relaciones dialécticas.
Nuestras categorías de análisis se han centrado en las relaciones
dialécticas entre la identidad personal, la memoria familiar y la alteridad; la
migración y las movilidades; el territorio y el patrimonio. Un itinerario que se propone el empecinado camino de lo micro a lo macrosocial, cambiando el polo
de nuestras explicaciones desde lo personal y lo familiar hacia lo colectivo.
¿Cómo sino recuperar la vida cotidiana de los sujetos sociales de la sujeción
del olvido?
De esta forma hemos construido una estructura narrativa multimedial
basada en tres niveles de navegación interactiva:
Primer nivel: toma de contacto entre usuario e información, integra los aspectos generales de ubicación geográfica, con la planimetría del área y la
cobertura geográfica que abarca el estudio y la visualización de las principales
redes de comunicación.
Este nivel concluye desplegando en forma secuencial, los nodos
correspondientes a la ubicación geográfica actual de cada uno de los casos informantes del proyecto y sus respectivas imbricaciones familiares.
Cada uno de estos nodos, es la puerta de entrada a la sistematización y
ordenamiento de las expresiones textuales, epistolares, fotográficas, sonoras y
testimoniales del imaginario ciudadano de cada informante en particular.
Segundo nivel: brinda acceso a cada uno de los informantes y está
estructurado en torno a nodos vinculados a las categorías de análisis, que se
detallan a continuación.
Identidad personal: ordena y presenta la información en los términos expresados por el propio informante en lo referido a su nacimiento, clase social, género, generación, cultura; sus percepciones sobre lo esencial del ser.
Memoria familiar: expresa las referencias lógicas y emocionales que dan sentido a cada etapa de la vida del informante en la vinculación de lo privado-familiar con lo público-social e institucional. Arranca desde su propia
identificación hacia aquellos relatos que refiere a sus relaciones sociales, sus
afectos, vínculos comunitarios y agrupaciones con las cuales se vio
comprometido/a en sus diversas etapas de la vida. Considera también
aquellas expresiones referidas a la situación socioeconómica y política del contexto. Pone especial atención a los conflictos y decisiones a los cuales se
vio enfrentado/a en relación a la permanencia y cambio en las condiciones,
expectativas y deseos en su proyecto de vida y las respectivas lógicas de las
decisiones asumidas como necesarias o postergadas.
Migración y movilidades: en este campo se integran las representaciones discursivas y de la memoria sobre su procedencia y las motivaciones que justifican los nuevos emplazamientos y desplazamientos materiales y
simbólicos de tipo educativo, cultural, económico-laboral, ideológico y otros,
según el caso, destacando los aspectos racional-emotivos narrados respecto
de la emigración y las características y grados de hibridación cultural.
Territorio y patrimonio: aquí se considera significante la construcción
y representación del territorio personal-familiar, su hogar, su modo de habitar y convivir, su sentido de pertenencia a un cerro, barrio, ciudad y cultura, en
un sentido amplio, como también las valoraciones destacadas como eje de lo
memorial en la herencia familiar, particularmente en las dimensiones
simbólicas e intangibles, más que en las del patrimonio material.
Tercer nivel: presenta una reestructuración nodal en la cual se reconfiguran simbólicamente los nodos como puntos vitales de inflexión (conflictos,
puentes, convergencia, coincidencia y divergencia de las categorías de
análisis). Es una reinterpretación que busca transferir los resultados desde la
matriz material en la cual los nodos representan personas, a una matriz
nodal donde estos representan los puntos de encuentro, superposición y
cruce del imaginario de este grupo de ciudadanos.
Aproximaciones a una genealogía familiar huilliche.
La interpretación del estudio de caso de la familia de origen huilliche
Coñuecar-Millán, cuyo itinerario migrante arranca desde el mar interior de
Chiloé hasta emplazarse en el puerto de Valparaíso, nos sirve para ilustrar la
noción de rizoma, aquella raíz que se extiende hasta encarnarse en otras raíces haciéndolas copartícipes en la reproducción de la vida. Su narración
biográfica, desde su microcosmos singular, nos relata la ecología política del
mestizaje cultural chileno, poniendo en evidencia una parte esencial de los
conflictos de una confusa y a veces inexistente historia pluriétnica, desde
donde se hace necesario al menos pensar en el rastro del rizoma:
“Se atropellan en nosotros las huellas de nuestras confusas historias; y no para inmediatamente troquelar un modelo de humanidad que opondríamos, muy definidamente, a otros tantos patrones que tratan de imponernos. He aquí un troquel que no es ni fuga ni repetición, sino el nuevo arte de la soltura del mundo (…) Cada relato traza sinuosamente su particular rastro, de afluentes a ríos, creando un vínculo (…) El pensamiento del rastro anuncia una alianza ajena a los sistemas, rehúsa la posesión, se dirige a estos tiempos fracturados que las humanidades del presente multiplican entre sí, mediante colisiones y maravillas.” (Glissant, 2002: 70-71)
Nuestro análisis comprende las historias de vida de tres generaciones de
la familia Coñuecar: Iván, María y Soledad, en el contexto más amplio de las
memorias de migración familiar y la consolidación de la comunidad mapuche
urbana ―We folil che amuleain‖ del Cerro Cordillera de Valparaíso.
Los nudos de conflicto en dichas historias pueden entenderse como los
momentos o procesos clave identificados desde la propia subjetividad del relato biográfico como desencadenantes de decisiones que cambian el rumbo
de los proyectos de vida. Es a través de ellos que se identifican relaciones
causales y se articulan redes de consecuencias que vienen a ampliar las
posibilidades de acción de cada integrante, siendo vitales para la
interpretación diacrónica del itinerario de vida al constituirse como puentes, fracturas, desviaciones o variaciones en la experiencia familiar y expresar una
toma de conciencia y de movilización de las energías vitales en función de
motivaciones racional-emotivo-espirituales.
Esquemáticamente, esta red tejida por los nodos de conflicto y acuerdo
nos muestra una lógica organizativa que da sentido histórico a su estructura
de larga duración, articulando circularmente la subjetividad del presente con la reinterpretación de la memoria diacrónica del pasado familiar (ver diagrama
nº 1). De esta forma se reencuentran en un continuum histórico la migración
forzada con la reagrupación familiar, un mandato familiar que reviste
consecuencias en la ecología política de la comunicación al cruzarse con la
organización de la comunidad mapuche.
Migración forzada.
El itinerario de la migración forzada de la familia huilliche Coñuecar-
Millán se remonta a la quinta generación de sus antepasados, producto del
desplazamiento étnico que sufrieron desde Chiloé. Las causas grabadas en la
memoria familiar son la expropiación de sus tierras ancestrales, fruto de la
expansión de otros migrantes nacionales y europeos, junto a la pobreza derivada de la crisis de los recursos marinos que constituían la base de su
economía y organización social.
Los nuevos emplazamientos, primero en Valdivia y finalmente en
Valparaíso, son la consecuencia de la búsqueda de la dignificación cultural, el
trabajo independiente y una mejor calidad de vida para la familia. Los hombres, cumpliendo con el rol de proveedor propio de esta gente de mar, son
quienes tienen la iniciativa de la migración siguiendo las faenas pesqueras.
Las mujeres, de reagrupación familiar y de nuevo asentamiento en
Valparaíso.
Discriminación.
La estigmatización de la diferencia es una de las causas principales
que explican el sentido profundo de la discriminación cultural. A través de la
escuela, la vida laboral y social, se enmascara un tipo de racismo que justifica
conductas inhumanas de explotación y de exclusión histórica de la cultura mapuche.
Por ello, la genealogía familiar de los Coñuecar, como tantas otras de
origen étnico, está marcada por estrategias de supervivencia basadas en el
ocultamiento de la propia identidad y la preservación secreta de su
cosmovisión, cuyo resultado provocó entre otras cosas la ruptura de los
mecanismos de transmisión intergeneracional de los poderes esotéricos y de sanación entre las mujeres.
Exclusión.
El sentido de la exclusión se explica principalmente por las relaciones
etnocéntricas y autoritarias que pesan en las relaciones interculturales. Sin embargo, también son causas endógenas el androcentrismo o sexismo, que
provoca el control generacional de los mayores sobre la reproducción de los
roles de género, naturalizando la oposición entre lo público/masculino y lo
doméstico/femenino.
El intento por superar este conflicto se vincula con la identificación de la familia con posiciones de izquierda, su compromiso con el proyecto de la
Unidad Popular y la dignificación de sus condiciones de vida. A raíz de este
proceso se explica el posterior proceso de movilización y liderazgo de Iván,
como asimismo la participación familiar en la comunidad mapuche y el grado
de influencia social que ella ejerce en la comunidad porteña.
Desetnicidad.
La pérdida de raíces como nudo de conflicto se explica en el relato de
vida familiar por el desplazamiento étnico y la presión de la iglesia sobre la
comunidad huilliche originaria, que generan el ocultamiento y posterior ruptura de los mecanismos de transmisión cultural. A ellos vino a sumarse la
inadaptación social derivada de las diversas formas de discriminación y
exclusión de las que fueron objeto a lo largo de sus vidas.
El desenlace de este conflicto se produce en la coyuntura de
resistencia al régimen militar desde la dirigencia sindical de Iván. La
búsqueda de identidad se vincula entonces con la politización de la causa
indígena, concretándose con la organización de las comunidades mapuches
urbanas, junto a las que se cristaliza el proceso de recuperación del saber y la ritualidad ancestral.
Emplazamiento periférico
La situación de pobreza y precariedad que sufre la familia al emplazar su hábitat en una quebrada de Valparaíso, sub-urbanizada, con ausencia de
infraestructura y suministros básicos, se suma a la falta de redes y vínculos
sociales.
Pese a ello, el sacrificio y el apoyo familiar hizo posible la
autoconstrucción de un hábitat y un ecosistema propios, tensionados entre la
solidaridad y la envidia vecinal, pero que pese a las dificultades tuvo la suficiente energía para edificar una convivencia intercultural.
Reagrupación familiar
Las dificultades producidas por la diferenciación y la disgregación familiar, a medida que se desarrollan distintas formas de socialidad con la
comunidad porteña y de alianza intercultural, provoca enfrentadas pasiones:
competencias, ―envidias‖, fisuras y distancias. Para algunos de sus miembros,
la proximidad al credo evangélico constituye una vía de ―integración‖; para
otros, la persistencia en la búsqueda de las raíces; y, para todos, el maremoto
de Valdivia como remezón cultural, que supuso el reencuentro con la abuela María, las tradiciones y la sabiduría ancestral.
Todos esos elementos contribuirán a la construcción de su ecosistema
intercultural y el proceso de organización de la Comunidad Mapuche, dando
finalmente cohesión a la familia Coñuecar, al tiempo que fortaleciendo su
liderazgo e influencia social.
Coda. El mapa en busca de territorio.
Nuestra propuesta de "mapear" conceptualmente las matrices
implícitas en la ecología política de las comunicaciones nos ha llevado a formular como corolario una metodología de análisis holístico, capaz de
abordar en forma integrada la relación triádica estructura-coyunturas-
prácticas de comunicación. En ese primer nivel de análisis se abordan los
siguientes componentes:
a) La estructura de larga duración como matriz de transmisión de la memoria
histórica colectiva: estructura social, matrices de pensamiento social y
relaciones sociales; institucionalización, identidad/alteridad, ciudadanía,
redes, sistemas y políticas de comunicación implícitas. Sinergias entre lo
mega y lo macro-comunicativo.
b) Las coyunturas de media duración como matrices de sincronización de un
"presente continuo": transformaciones sociales y del sistema mediático;
políticas explícitas y conflictos/acuerdos implícitos en la regulación de las
prácticas socio-comunicativas. Sinergias entre lo macro y lo meso-
comunicativo.
c) Las mediaciones de corta duración como matrices de sincronización entre las memorias personales y la memoria colectiva: las prácticas
comunicacionales en la vida cotidiana, conflictos/acuerdos Sociedad-Medios-
Estado en la representación y legitimación de la realidad social; mecanismos
de generación, apropiación, reproducción de discursos y prácticas
comunicacionales como negociación de las permanencias y rupturas en los proyectos de vida individuales, interpersonales y colectivos. Sinergias entre lo
meso y lo micro-comunicativo, entre el pasado, el presente y el futuro.
Como hemos descrito en otros trabajos, la forma en que se
superponen los espacios y tiempos múltiples en la lógica implícita de la
expansión de las redes de comunicación y las políticas que las vertebran en
sus dimensiones estructurales, coyunturales y en la expresión de las prácticas sociales involucra también a las matrices del pensar/sentir que se
proyectan en los procesos de sincronización espacio-temporales entre la
memoria colectiva y las decisiones de cambio/permanencia intergeneracionales (ver diagrama nº 2). Este sincretismo se hace más
transparente en función del grado de intensidad que revisten los conflictos,
debido a la expresividad con que se muestran los momentos de explosión de los enfrentamientos por el control y generalización de un ethos de naturalización del orden discursivo y biopolítico que se inscribe en el cuerpo
social, por la hegemonía e imposición de uno de los discursos o relatos
argumentales sobre el cambio o la conservación del orden social, sobre el
resto de discursos y los alcances de las estrategias de integración, exclusión y
marginación de los mismos. Este sincretismo combina apelaciones racionales y simbólicas
orientadas a desencadenar asociaciones preconscientes y subliminales de
adhesión a comportamientos arquetípicos que se han constituido en
referentes del subconsciente colectivo, como un verdadero co-relato del orden
del discurso.
Con ello queremos afirmar que el territorio de la política es más amplio que el representado explícitamente por sus proposiciones discursivas y que,
necesariamente, debe deconstruirse para hacer transparente el orden
jerárquico entre lo incluido y valorado positiva o negativamente, y lo excluido
o marginado, que se proyecta sobre el conjunto de dimensiones discursivas:
i) sistema de actores;
ii) asignación de roles (activos, pasivos, protagonismo, antagonismo y
mediación);
iii) actos de habla y factualidad (prácticas retóricas y de acción);
iv) contexto espacio temporal (redes, estructuras institucionales,
coyunturas); v) tramas y nudos argumentales (conflictos/acuerdos);
vi) relaciones de causalidad y secuencialidad (causas/consecuencias)
como eje articulador de las estrategias de negociación y argumentación de las
resoluciones, reducciones, postergaciones de los conflictos (clímax);
vii) proyección de sus efectos sobre los distintos ámbitos de lo personal/colectivo, como forma de ajustar las actuaciones cotidianas
(íntimas, privadas y públicas) con que definimos nuestros proyectos de vida a
las exigencias de las normas que diseñan y regulan el proyecto colectivo de
sociedad;
viii) lo anterior vendría a definir las lógicas de sincronización entre las
matrices de transmisión o re-producción de la memoria colectiva y las formas de adhesión (integración) negociación y oposición (exclusión, marginación) de
la memoria individual a través de la que representamos nuestros intereses,
problemas, sueños y aspiraciones de la vida.
DATOS DEL AUTOR
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
CORREA, Rosario (1999): ―La aproximación biográfica como opción epistemológica, ética y metodológica‖. En: Proposiciones nº 29, 35-44.
GASCÓN, Felip (en prensa): ―Memorias e itinerancias desde una ecología política de la comunicación humana‖. Conferencia de clausura en el I
Congreso Chileno de Estudiantes de Postgrado en Comunicación y II
Congreso de Estudiantes de la Escuela de Graduados de la Facultad de
Filosofía y Humanidades. Valdivia: Universidad Austral, 13 al 15 de
diciembre de 2006. --------------------- (2005) ―De ima(r)ginarios y memorias olvidadas. Reflexiones
sobre redes de comunicación e interculturalidad‖. En: Revista
Redes.Com nº 2, pp. 69-81. Sevilla: Instituto Europeo de Comunicación
y Desarrollo, Centro Iberoamericano de Comunicación Digital y
Diputación Provincial de Málaga.
--------------------- (2002) Transformaciones Sociales, Redes y Políticas de Comunicación en Chile (1967-2002). Elementos para una ecología
política de las comunicaciones. Tesis Doctoral: Departamento de
Periodismo y Ciencias de la Comunicación, Universidad Autónoma de
Barcelona.
GASCÓN, F. y SILVA, Víctor (2005): ―Cartografías de la comunicación. Los archivos del patrimonio ante los nuevos relatos de la diferencia‖. En:
F@ro Revista teórica del Departamento de Ciencias de la Comunicación
y de la Información, Vol. nº 1. Valparaíso, Universidad de Playa Ancha.
También disponible en:
http://www.upa.cl/revistafaro/n2/02_fgascon_vsilva.htm GLISSANT, Edouard (2002): Introducción a una poética de lo diverso.
Barcelona: Planeta. HARDT, Michael y NEGRI, Antonio (2004): Multitud. Guerra y democracia en
la era del Imperio. Barcelona, Debate.
LOWEN, Alexander (2005): El lenguaje del cuerpo. Dinámica física de la
estructura del carácter. Barcelona: Herder.
MORENO SARDÀ, Amparo (2006): ―Comprender la globalidad desde la
proximidad. Aportaciones no-androcéntricas a la construcción de un humanismo plural‖. En: F@ro, Revista Teórica del Departamento de Ciencias de la Comunicación y de la Información. Nº 4. Valparaíso:
Universidad de Playa Ancha. Disponible en:
http://www.upa.cl/revistafaro/02_monografico/04_amparo_moreno.h
m
---------------------------------------- (2000): “Paradigmas y criterios para la
periodización de la historia de la comunicación: dinámica expansiva y
reproducción generacional de la vida social. Ponencia IV Encuentro de la
Asociación de Historiadores de la Comunicación. Málaga, del 12 al 14
de abril de 2000.
----------------------------------------- (1991): Pensar la historia a ras de piel.
Barcelona: Ediciones de la Tempestad.
SIERRA, Francisco (2003): ―Comunicación y migración. Matrices y lógicas
para pensar el cambio social‖. En: CONTRERAS, R.; GONZÁLEZ, R.; SIERRA, F. Comunicación, cultura y migración. Sevilla, Dirección General
de Coordinaciñon de Políticas Migratorias, Consejería de Gobernación
de la Junta de Andalucía.
VERD, Joan Miquel (2006): ―La construcción de indicadores biográficos
mediante el análisis reticular del discurso. Una aproximación al análisis
narrativo-biográfico‖. En: Redes, Revista hispana para el análisis de las
redes sociales. Vol. 10, # 7, junio 2006. Disponible en: http://revista-redes.rediris.es
CAPITULO 7
DIALÉCTICA DE LA EXOMEMORIA.
Antonio García Gutiérrez
I. Memorias dialógicas: alternativas al universalismo
Nuestro mundo fija uno de los pilares de su identidad en el recuerdo. Pero los recuerdos no existen per se sino que son generados y resemantizados
constantemente por el poder dominante en el ámbito histórico-espacial al que
correspondan. Entre las nuevas estrategias hegemónicas operativas en la red
digital, de las cuales lugar e historización resultan irreversiblemente
trastornados, es posible elaborar contra-estrategias de participación ―en red‖
para subvertir ―la red‖ jerarquista mediante autonarraciones e internarraciones del pasado ampliamente compartidas desde bases
ciudadano-populares. Y hacerlo con las mismas tecno-herramientas creadas
por las elites del poder para perpetuarse.
Los modelos derivados del paradigma funcional-tecnicista vigente no
sirven más que para satisfacer una versión del mundo. Y son estos los habituales en el ―hemisferio epistemológico‖, es decir, en el de la razón
instrumental moderna que alcanza su mayor régimen de revoluciones y
exportaciones con el motor digital de Occidente y a finales del siglo XX. Pero,
precisamente, de revoluciones debemos hablar como única vía de rehabilitar y
restituir la memoria a sus legítimos productores y depositarios1. Revolución
de las memorias para dignificar el pasado de quienes ya no están o de los que aún no están. De estos últimos, justamente, no para hipotecar –como se ha
hecho hasta nuestra generación – su derecho inalienable a contar la historia
sino, muy por el contrario, para garantizar que puedan hacerlo en un marco
de libertades previamente establecido.
Puesto que la epistemología ya no es útil para ese empeño, habremos de elaborar provocaciones –con la mejor intención sloterdijkiana- para
transgredirla. Con Muniz Sodré (2002), entenderemos, entonces, por pos-
epistemológico, el universo nuevo que se abre al pensamiento, a los modos de
conocimiento sin negar –diría Morin- la pasta común de la que procedemos ni
la certeza de una historia narrativamente poco justa con la especie humana1.
Lo pos-epistemológico consiste, para comenzar, en dejar de otorgar carta de naturaleza a los profundos errores, sesgos e injusticias derivados de la teoría
convencional del conocimiento científico.
La igualdad de oportunidades de los discursos sería una de las palabras
clave para comprender de qué tipo de subversión para el pensamiento
estamos hablando. Pero entiéndase bien que igualdad no es antónimo de
diferencia o diversidad, como propone algún ciego igualitarismo, sino estrictamente de desigualdad. Y en esa acepción, el pensamiento pos-
epistemológico no aceptará modo alguno de elitismo discursivo. Toda
experiencia, incluso la más iletrada, debe ser proclamada como estrategia
plausible de generar conocimiento, incluso conocimiento científico. La
teoría/práctica del conocimiento científico que proponemos, la epistemografía
interactiva (García Gutiérrez, 2002, 2006) como corporización o inscripción de
un conocimiento y de una memoria reales, dolorosos, recupera entonces, en el paso pos-epistemológico, técnicas de cognición pre-epistemológicas y valora
por igual las posibilidades de las diversas fuentes y discursos para propiciar,
ya nunca más la verdad, sino variados regímenes de certidumbre, desde la firasa o la fisionómica al sentido común etnometodológico o a las
probabilidades de la datación mediante carbono 14, por ejemplo. Se
cuestiona, entonces, la verdad acabada y libre de paradojas y se remueven las zapatas de los dogmatismos.
Con esta afirmación no se pretende mostrar un cierto carácter relativista
de lo pos-epistemológico en el nivel de arrogancia con el que la epistemología
suele pregonar su universalidad. Más bien se trata de corregir un viejo
complejo de superioridad y de autoevidencia que procede del cartesianismo y propiciar la emergencia y explicitación de las diversas y plurales formas
posibles de narrar el pasado o de elaborar el olvido de que pueden disponer
modestos individuos, pequeños grupos, comunidades o sociedades –pero cuya
suma se acerca a los dos tercios de la población mundial1-, especialmente en
estos tiempos de las ricas tecnologías de lo transglobal.
Pero la innovación provee de razones acomodaticias a quién no quiere pensar en el derecho del otro a narrarse y extiende trampas en forma de
ilusorios espejismos de libertad. La modernización, que generan las redes
digitales y los dispositivos de la memoria subrogada, como afirma García
Canclini, ―fue configurando un tejido social envolvente que subordina las
fuerzas renovadoras y experimentales de la producción simbólica‖ (García Canclini, 1990:32). Esto es, el propio proyecto de la modernidad, previendo
una cláusula de caducidad, se blinda para el futuro envolviéndonos en una
red con la apariencia de apertura y a la altura de los tiempos.
Disponiendo de una plataforma que unifica los formatos, todas las
evidencias apuntan a que el proyecto moderno ―inacabado‖se prepara para un
definitivo asalto a la domesticación y unificación del pasado y del pensamiento presente como manera de garantizarse el futuro pero, como
suele ocurrir, el gigantismo no cuenta con la microinsurgencia consustancial
a su naturaleza misma. La popularización de la red, lejos de acabar con lo
popular, propicia la subversión de los principales objetivos del proyecto
moderno mutando la alienación suprema en una suprema posibilidad de emancipación sin precedentes en la historia de la dominación. Pero, a
resultas de la interacción, lo popular ya nunca más será lo mismo.
La epistemología no puede ser abandonada completamente por toda una
generación instruida en su matriz cognitiva. El propio Marx, a pesar de su
genio creador, no pudo dejar de rendir tributo al positivismo y de emplear su
macrolenguaje epistemológico. Aun así, la reflexividad nos permite realizar algunas deserciones, para comenzar respecto al aparato conceptual-
terminológico de base que trae de la mano polijerarquías inmutables del
saber. Así, en el área de la memoria, la museografía, la archivística, la
documentación o la bibliotecología, por citar algunas disciplinas positivistas
que se ocupan de las inscripciones humanas, ni siquiera en sus
acoplamientos estructurales -parafraseando a Maturana- a lo digital, solventan los nuevos problemas y desafíos de una red que permite narrar el
pasado de otro modo. Ante la imposibilidad de articular un pensamiento
holístico, democrático y anti-imperial sobre la memoria registrada bajo
categorías estancas monolíticas, e incluso históricamente enfrentadas, surgen
los ―Estudios de exomemoria‖. Tales estudios, si atendiéramos a la célebre
clasificación de Habermas, se identificarían con el conjunto de las ―ciencias
emancipatorias‖. Pero la perspectiva simultáneamente global y local, integral y parcial que invocan nuestros estudios, precisa, no obstante, de otra
deserción más: el abandono radical de la teleología positivista.
Hemos de volver la mirada a lo antrópico y a lo social, a la fisicidad y a
la estesia1, a la ética y a la política como rectoras de la producción de
conocimiento en el área. De este modo, los Estudios de exomemoria se constituyen en lo que Boaventura Santos denomina configuración
transdisciplinar, ciencia posmoderna o ―aplicación edificante‖, un conjunto de
saberes heterogéneos articulado para solucionar problemas relacionados con
la organización de la memoria digital y estudiar sus imbricaciones
permanentes –no existe tal objeto desvinculado o independiente- con lo
antrópico-social. Y una última huida, habida cuenta de la existencia de frentes culturales
diversos que ya no luchan desde o en periferia alguna, a pesar de que sean
considerados subalternos –según la expresión de Spivak-, pues lo digital les
permite autoubicarse como centros efímeros, pero centros al cabo: la
escapada a la tentación universalista y a la concepción kantiana del mundo1. En esta modernidad, en efecto, no clausurada más que en la mentalidad
posmoderna, no habría ya lugar, entonces, para la creencia en o el deseo del
consenso total. Pero partiendo, a mi vez, de una posición anti-relativista,
afirmaré la posibilidad de ―grados de acuerdo‖ que vinculen a las
comunidades en discrepancia, por tanto, mi relativismo respecto a la
inconmensurabilidad total e incluso mi defensa de la aparente y ―molesta‖ contradicción lógica1. No obstante, resulta que no todos los asuntos
susceptibles de discrepancia –incluso extremas- entre culturas necesitan del
consenso, o tan siquiera del diálogo. De hecho, el quid del dilema no
residiría sólo en cómo obtener acuerdos sino qué asuntos los merecen.
Es más, a la vez que clamaremos por el consenso en determinados temas,
proclamaremos los peligros de universalizar todos los aspectos de la vida y de las relaciones interculturales. Tal objetivo parece camuflarse al servicio del
pensamiento único. De esta reflexión extraeré dos principios complejos:
1) Si la inconmensurabilidad entre culturas existiera –y tal vez fuera
posible su existencia asistemática al nivel de matriz cognitiva- no sería
incompatible con la adopción de acuerdos en los niveles de inmanencia y posiciones1 concretas.
2) La posibilidad de adoptar acuerdos interculturales no implica, sin
embargo y necesariamente, su adopción.
El acuerdo es necesario y posible en los asuntos en los que las
posiciones débiles o marginales sucumben ante la propaganda hegemónica
global o local, por ejemplo, o en cuestiones centrales o tangenciales al ámbito de los derechos humanos, por cierto un acuerdo necesitado de actualización
sobre su corazón transcultural. Pero el universalismo a ultranza supondría
llevar, a múltiples autonarraciones y sensibilidades sobre el pasado, al borde
de la extinción. Ante tal autovigilancia deben urdirse las complejas estrategias
de la construcción del pasado por una teoría dialéctica de la exomemoria. Si el acuerdo es necesario sólo en ciertos casos, falla el universalismo como
paradigma general y habremos de acudir a otras matrices heurísticas. En ese
aspecto, es mejor llegar a un ―universalismo parcial‖ que respete los derechos,
esto es consensuar un asunto dentro de la universalidad interior propia de
toda cultura, antes que forzar universalismos generales que normalmente se
someten al ideal regulativo de la cultura más dominante. Este principio se
corresponde, en parte, con lo que León Olivé ha denominado constructivismo
pluralista (Olivé: 1990). Una vía, habitualmente marginada por la epistemología general y por las
disciplinas positivistas al servicio exclusivo de la tecnificación de registros e
inscripciones, antes aludidas, es la dialéctica. La dialéctica, sin embargo, es
un inmenso cajón en la que penetran desde la ortodoxia al sofismo. De ahí
que dediquemos el epígrafe siguiente a discernir qué tipo de dialéctica nos sería útil para elaborar, sobre su vértice, una teoría de la exomemoria. Y,
como veremos, no le quedará otra salida a nuestras pretensiones que
reconocer a la dialéctica de peor reputación: la erística. Solamente si logramos
desentrañar y delatar el comportamiento erístico en todo falso diálogo de
consenso las fuerzas de la solidaridad –un proyecto moderno que hay que
reactivar- lograrán avanzar algo. Antes de abordar esa cuestión, terminemos de apuntalar algunas
características del marco más amplio desde el que se realizarán las
observaciones sobre la construcción de la memoria, el pos-epistemológico,
que entraña algunos síntomas del obligado relevo:
- se prioriza la relación de hibridación sujeto-objeto –como cosujetos-
por encima de la dicotomía dominante sujeto/objeto desprovista de las
subjetividades.
- se privilegian los modos relacionales comunitarios coetáneos como
fuentes de ordenación posible de la relaciones entre objetos.
- se protegen los modos de relación diacrónica entre sujetos (cómo se ven y juzgan generacionalmente) y sujetos-objetos (qué percepción histórica
tiene un mismo sujeto respecto a la evolución de un registro y qué percepción
tienen distintos sujetos históricos respecto a un mismo objeto) como lógica de
ordenación posible extrapolable a los sistemas relacionales de objetos tanto
sincrónica (articulación lógico-semántica entre objetos calibrados desde un
mismo código societario o comunitario) como históricamente (articulación lógico-semántica, por ejemplo, de objetos medievales con otros de funciones
similares en el Neolítico).
- se potencia un modo de organización basado en un indicialismo1
trabado en la lógica de la inmanencia1 y de las redes vivas (en el sentido de
reales, aunque sus protagonistas hayan muerto hace mil años) por encima de la superestructura de categorías y trascendencia producidas por una mente
tan irreal como autocomplaciente.
- se protegen todas las traducciones posibles (entre sujetos, entre
comunidades, entre temporalidades, entre textualidades y discursos) respecto
a los objetos de la memoria, con el mismo nivel de privilegio.
- se elimina toda concepción paternalista respecto a las llamadas memorias subalternas en relación a las memorias elitistas. A partir de una
concepción mestiza constituyente de todo proceso de rememoración, la
digitalización promoverá cruces e influencias entre estratos y grupos sin
precedentes verticalizando exponencialmente la tendencia de la mezcla hacia
el infinito. - se superan las dicotomías estructuralistas y posestructuralistas
mediante una mirada compleja, retórica, polisémica y paraconsistente1, esto
es, que acepte la contradicción o la antonimia, el pluralismo múltiple, como
elementos complementarios constituyentes de la percepción y de la acción.
2. Dialéctica transcultural
En un trabajo anterior (García Gutiérrez, 2004) he establecido los fundamentos éticos de la memoria digital con referencia concreta a las
actuaciones e instrumentos desarrollados para la elaboración de índices y
metadatos, esto es, de esas estructuras intermediarias que garantizan, a la
vez que desprotegen, la recuperación y participación de los ciudadanos en la
exomemoria1. Los dos principios más sobresalientes que deben preceder a toda actuación serían, por tanto y en ese orden, dignidad y democracia. Sin
embargo, ambas aspiraciones son indisociables a la vez que simultáneamente
alcanzables. Entendemos por democracia de la memoria la presencia participativa de facto de todas las posiciones y mundos posibles en relación a
un asunto. Este principio vendría a ser instrumentado por lo que hemos
denominado operador complejo Λ1. La libertad de opinión en la memoria es incuestionable. Toda posición, hasta la ―menos aceptable‖ y la más execrable,
tiene un derecho natural a formar parte de los recuerdos electrónicos.
Oponerse a este principio inviolable constituiría un colaboracionismo con la
censura y el neototalitarismo digital. Entonces, las preguntas son: ¿deben
circular con impunidad tales registros? y ¿deben los mediadores de la
memoria ejercer algún tipo de intervención –sin censura- o practicar el relativismo? Adelantemos que la propuesta que desarrollaremos en este
trabajo va en la dirección de una vigilancia social militante compatible con la
libertad de circulación de registros en la red.
Consideramos, por otra parte, la dignidad –en la perspectiva kantiana-
como la irreductible autonomía de la persona no sometible a cambio o precio. En los casos en los que la dignidad individual o colectiva esté sujeta a riesgos
y agresiones, de procedencia extra o intracultural, se hace necesario arbitrar
un intervencionismo metaconceptual en las redes de memoria representado
por un operador transcultural, cuyos fundamentos han sido esbozados con
anterioridad1 sobre el que señalaré, a falta del encuadre más específico que
abordará este trabajo, que habrá de potenciar las opiniones enmudecidas, fusionar las posiciones discrepantes mediante consenso, criticar la violación
de los derechos humanos y otras normas básicas (medioambientales o
atentatorias contra la mujer o la infancia, por ejemplo) e, incluso, sancionar
la opresión o el incumplimiento de los acuerdos transculturales previamente
establecidos. Las preguntas obligadas, ahora, y que no podremos resolver plenamente en este texto serían: ¿quién puede erigirse como autoridad
legítima para arbitrar tal intervencionismo? y ¿cómo operacionalizar
internacionalmente1 la intervención? A estas cuestiones complejas
intentará dar respuesta la argumentación que sigue con la intención básica
de abrir un debate amplio sobre la necesidad de establecer una ética
transcultural –y no universal- de la memoria digital más que instaurar patrones de comportamiento que, en caso de encontrarse entre los ejemplos y
posiciones empleados, sólo lo serían a título provocativo e indicativo.
Procede ahora, por lo tanto, la profundización teórica orientada a la
consecución de tales operadores transculturales. En ese proceso
identificamos varios polos que deben ser explorados al detalle e
interrelacionadamente en una teoría dialéctica de la exomemoria que en el presente trabajo abordaremos parcialmente. En primer lugar, las formas,
alcance, traductibilidad y porosidad de las categorías en juego. En segundo,
las características, representatividad y legitimidad de los representantes en el
diálogo. En tercero, las propiedades y condiciones del diálogo mismo y, por
último, los asuntos en relación a sus anclajes espacio-temporales y
contextuales dominantes y las repercusiones sobre comunidades y
sensibilidades inevitablemente ausentes en todo proceso representativo. Pues la memoria visibilizada corresponde a la del más fuerte y es más eficaz pero
enormemente inferior a las memorias silenciadas o desapercibidas.
Estos elementos básicos de un diálogo entre las culturas e ideologías
para el consenso en materia de cuestiones polémicas y espinosas de
rechazable e inviable solución uni o bilateral, sólo pueden ser contemplados en el marco de garantías que precisa el conocimiento y el pensamiento
futuros de la humanidad, ámbitos estratégicos que necesariamente han de
ser observados desde tres perspectivas asociables: 1) económico-política, 2)
etnográfica y 3) tecno-lógico-lingüística. Por ello, los mecanismos para el
consenso expuestos en este trabajo surgen como antídotos de la
homogeneización y de la unificación de pautas, no sólo en relación a la agendización temática sino también a los modos de categorizar y clasificar los
temas y sus perspectivas, obligadamente plurales e híbridos.
Por ello, considero que las herramientas político-semánticas
propugnadas no niegan la globalización como tal, en el ámbito que nos
concierne en este trabajo necesitamos lo digital-global como horizonte de referencia, sino más bien los intentos de monopolización o neocolonización de
los recuerdos sociales a través de una memoria electrónica mercantilizada o subyugada por el poder opresor con independencia de su locus (estatal,
regional, municipal, familiar…), en definitiva, por cualquier poder.
Incluso en el caso de culturas o creencias impuestas, superpuestas,
por la dominación comercial, religiosa o meramente militar, el mestizaje se abre sus propias sendas más allá de la planificación colonial e invasora. Se
podría hablar de un cierto ―instinto irracional‖ colectivo de las culturas como
mecanismo de supervivencia de esta especie noológica. Por tanto, más allá del
éxito o fracaso de los planes que la historia de la dominación siempre traza
para imponer su presencia sobre culturas y pueblos subyugados surgen
nuevos espacios, en partes indiferentes o ambiguamente corrosivos, hacia aquellos proyectos. Pues ni la materialización transcultural es resultado
directo de la aplicación de una fuerza ni responde a las supervivencias y
restos intactos que de un naufragio o una invasión puedan rescatarse. La
transcultura es una hierba que, como decía Shakespeare, crece
esencialmente de noche pero, también, burlonamente ante la mirada siempre-inquieta de todo poder.
Ahora bien, y ése es el territorio sobre el que deseo operar aquí, la
transcultura puede proceder de moldes racionales cuando deliberadamente se
busca el consenso entre visiones antagónicas. Se trataría de abordar una
versión racional y de laboratorio para unas prácticas que debemos reconocer
como indomables. No mueren, al ser acorraladas, como la libertad; simplemente se desvanecen, interrumpen, fragmentan, escurren y
rizomáticamente reaparecen.
Negamos o no necesitamos, pues, la concepción universal de la verdad
o de la razón y, por tanto, marginamos toda metodología orientada bajo el
principio de una lógica dogmática o jerárquica. Si sólo hubiera una lógica (y si
la hubiera sería poco útil) no existiría la dialéctica, tal como la aplicaremos aquí a partir de Schopenhauer, pues una razón universal haría prácticamente
innecesario el debate y la propia argumentación. La propia historia de la
ciencia demuestra cada día como se revocan teorías irrevocables (aunque, al
fin y al cabo, consoladoras, útiles e incluso suficiente en un contexto dado1).
Existe la divergencia porque una visión del mundo siempre se
sustenta sobre una lógica oponible. Y negar la divergencia o desacreditarla sabemos que termina por incrementarla en beneficio, por ejemplo, de una
contundente política neoliberal. Pero no se trata de consensuar proposiciones
lógicas a toda costa para demostrar, en el fondo, que la universalidad como
ontología pura existe sino, más bien, construir dialógicamente proposiciones
complejas que acojan todos los intereses, contradicciones y oposiciones entre las lógicas en litigio a partir de concesiones y cambios por parte de las
posiciones. Adoptaremos lo transcultural como motto del diálogo ético y
tecnopolítico propuesto, cuyo control es utópico e innecesario pues en
realidad ya nos rinde servicio como mero principio ético dialógico. Sería, la
transcultura, como esa ―buena voluntad‖ kantiana que es lo único necesariamente bueno en sí mismo. Sin embargo, los objetivos que
establecemos para el diálogo transcultural persiguen unos resultados que
nunca aceptaría el filósofo prusiano y ciertamente sí los promotores del
utilitarismo, como Bentham o John Stuart Mill1, de los que, simplemente,
habría que aislar sus pronunciamientos individualistas para considerar el
elevado grado de humanidad de su filosofía. Pues en la exomemoria, la democracia, la libertad, la diversidad y la dignidad de los registros y la
participación directa y satisfactoria de los ciudadanos justifican los medios
dialógicos para obtenerlas.
Y en ese sentido acudiremos a la dialéctica. La dialéctica transcultural
sería una herramienta de la interacción racional en procura de un acuerdo satisfactorio para todas las partes concernidas en un asunto, bien para
homogeneizar una cuestión éticamente homogeneizable, bien para introducir
mayor presencia colectiva en la red mediante ―acuerdos de coalición‖. En
puridad se trataría de usar el control del diálogo entre culturas o ideologías -
para generalizar ambos conceptos emplearé el archisemema ―posición‖1- que
por motivos elementales debe ocurrir mediante mecanismos y en foros en los que los interlocutores ―se suman‖ a una discusión sobre un asunto. Lo que
haya de salir de esa discusión podría ser una categoría consensuada,
llamaremos a esto categoría transcultural, que definitivamente no esta urdida
en la transcultura misma sino a partir de las interacciones racionales interculturales. He ahí cómo de la multiculturalidad decente (la de facto y no
la normativa) o conjunto de culturas ilusoriamente definidas y, especialmente, abiertas al cambio, puede nacer un sentido de lo mestizo no
considerado como necesariamente hostil contra sus progenitores sino, por el
contrario, una resistencia racional de la mentalidad democrática activa contra
los procesos de homogeneización o de sustitución que sobre las memorias
sociales digitalizadas pretenden imponer el autoritarismo y el neoliberalismo bajo su estética amable y sus tierras prometidas.
Los autonarradores de la exomemoria y sus tutores, los
epistemógrafos1, políticamente comprometidos mediante un código ético
transcultural obtendrían recursos legitimados por la ciudadanía para
proceder a una vigilancia que garantizase la presencia digital, no solamente
de cualquier opinión digna o democrática, sino incluso de aquellos registros de contenido vejatorio o liberticida que pretenderían hacer daños irreparables
a la propia ―democracia mnemográfica‖, a nuestra libertad de retrospección.
Tal es el caso de las políticas de la memoria de las dictaduras oficiales, de las
asociaciones antidemocráticas, del neocapitalismo o de aquellos sutiles y
diplomáticos modos de enmudecer o eliminar, mediante mil estratagemas
impunes, las mayoritarias posiciones fragmentadas en minorías o
simplemente, la diversidad o el derecho a discrepar. La plataforma sobre la que se desarrolla una metodología dirigida a la
construcción de acuerdos parciales y abiertos, en todo caso, a la revisión en
foros de mayor participación y a la implacable acción resemantizadora de los
tiempos, es el diálogo planificado técnicamente. Por ello, no podemos soslayar
una incursión obligatoria en los fundamentos históricos y científicos del diálogo, esto es, en la dialéctica y las disciplinas con las que ha venido
manteniendo un forcejeo ontológico desde la Antigüedad: la lógica, la retórica,
la erística o la sofística. Hagamos una breve revisión cuyo objetivo es clarificar
los sentidos que utilizaremos en este trabajo.
2.1 Itinerarios dialécticos En la magistral obra De nuptiis Mercurii i Philologiae, del filósofo
bajomedieval Marco Capella, se realiza una presentación de las siete damas
de honor que acompañan a la novia en sus bodas con Mercurio ante la
presencia de Júpiter y otras divinidades. Cada una de las damas representa a una de las artes liberales organizadas en el trivium (relativas a lo discursivo) y
el quadrivium (vinculadas a lo numérico). Cada una de ellas debe exponer,
ante la celestial corte, sus saberes. La segunda de ellas se llama, precisamente, Dialéctica.
Franco Volpi recoge el fragmento del libro IV en el que Capella describe
al inquietante personaje: ―su tez es pálida, su mirada huidiza y penetrante; su
cabello, espeso pero bien trenzado, adorna por completo y esmeradamente su
cabeza; lleva las vestiduras y el palio de Atenea y, en la mano, porta los símbolos de su poder: en la izquierda, una serpiente enroscada en enormes
espirales; en la derecha, unas tablillas con representaciones espléndidas y
variopintas, unidas por un gancho oculto, y mientras que la mano izquierda
esconde bajo el palio sus insidias viperinas, la derecha, por el contrario, se
muestra a todos‖ (Volpi, 2002: 81). No cabe duda sobre el carácter peyorativo
de la representación de la dialéctica para Capella a quien se le atribuye nada menos que el papel de correa de transmisión entre la filosofía romana y
―pagana‖ y la hegemonía cristianizante de mediados del primer milenio.
Inmediatamente, debemos comparar esta concepción negativa de la
dialéctica con otras posiciones que precedieron a la de Capella en el tiempo
para darnos cuenta de la polémica e, incluso, del régimen de contradicciones por el que ha fluctuado el concepto. Para ello, me basaré en algunos hitos
recogidos en el sinóptico y clarificador texto de Volpi. En ocasiones se ha
identificado la dialéctica con la lógica, o ciencia de los modos del
razonamiento, llegando a constituirse como la propia fuente del saber.
Concretamente, Sócrates la configura al servicio de la ciencia aunque en un
sentido abierto y crítico pues el procedimiento debe intentar refutar todas las posiciones que intentan monopolizar la posesión de la verdad. Sin embargo,
en la perspectiva más dogmática, Platón se desprende de todos los artilugios
que contaminen al método dialéctico en su itinerario hacia la forma
verdadera, hacia la verdad única. Por ello, la dialéctica platónica ya aparece
liberada de retórica, cuyo objetivo es la persuasión del otro independientemente de la obtención de la verdad; de la psicagogia, que
comparte finalidad con la retórica aunque utilizando recursos emotivos y poco
racionales que persuadan apelando a la emotividad y al corazón y, desde
luego, de la erística, cuyo desvergonzado objetivo es triunfar en el diálogo
mediante argucias de la interlocución que no muestran escrúpulos con la
mentira y la perversidad con las que se deleita, ya en el extremo, la sofística.
Esto no impide que el método platónico de refutación de hipótesis se asemeje al procedimiento de Zenón, si bien la diferencia estriba en la búsqueda de la
verdad universal platónica frente a los devaneos y burlas del brillante sofista
de Elea.
Ahora bien, un elemento fundamental para nuestros intereses
argumentales, que puedo anticipar ya, y señala Volpi respecto a la dialéctica socrática, es que para el maestro de la anámnesis ―aunque el método
dialéctico se ejerza ciertamente con miras a la verdad, a la definición del
universal, lo determinante es lograr un acuerdo con el interlocutor (Volpi,
2002: 90). Si en nuestra propuesta naturalmente no podremos rechazar la
obtención de esa ilusoria y universal verdad, instancia en construcción,
reconstrucción y deconstrucción incesantes, de ningún modo haremos rehén de la verdad al principial objetivo del diálogo, esto es, la obtención del
acuerdo. Liberamos el diálogo del yugo de la verdad, de una tan precaria
como peligrosa concepción de la verdad única, inmutable y eterna que jamás
estaría al alcance de una humanidad embarrada y en cuyo nombre se han
cometido las mayores atrocidades contra ella misma. La filosofía aristotélica representa una vía intermedia entre la posición
de los sofistas, como el maestro de la contradicción –Zenón- y el fundador del
relativismo –Protágoras, y el dogmatismo parmenídeo, platónico y
neoplatónico y ya hasta el universalismo de ese sistemático escultor del
desapasionamiento que fuera Kant. Aunque Aristóteles no excluye la opinión
como formante de la construcción de la ciencia, la considera un procedimiento no científico del que, sin embargo, se pueden obtener
importantes frutos para el conocimiento si es debidamente canalizada y
filtrada. En tanto que para Platón la dialéctica constituye el eje del discurso
epistemológico para su discípulo, Aristóteles, forma parte del discurso
doxológico o de la mera opinión.
No obstante, sería necesario distinguir entre las opiniones meramente arbitrarias y protagónicas y las procedentes de una experiencia y de una
inteligencia heurística y azarosa que pueden incorporar perspectivas
esenciales en la construcción del saber. Respecto a la opinión explicitada en
el diálogo, Aristóteles, como otros muchos filósofos, reconoce la capacidad
humana para ejercitar la dialéctica incluso sin haber recibido instrucción por lo que debe diferenciarse esta dialéctica, teóricamente innata y consustancial
al lenguaje, de aquella otra considerada como técnica discursiva.
Contamos hasta ahora, por tanto, con un abanico de posiciones
dialógicas:
1) la de aquéllos que creen en la verdad única y sólo se afanan en su
obtención; 2) la de los que sólo quieren asegurar que los modos y la pureza del
raciocinio sean correctos, ―verdaderos‖, independientemente de las realidades
físicas o noológicas;
3) la de esos otros cuyo fin es convencer o persuadir utilizando recursos
retóricos y psicagógicos para conseguir sus fines y, por último, 4) la de esos otros cuyo objetivo es, simplemente, salir victoriosos del
debate para lo que practican todo tipo de artimañas mediante el engaño
deliberado.
Dejaríamos fuera, de esta apresurada clasificación de partida, los
paralogismos que proceden del error y, en consecuencia, de un planteamiento
equivocado y no consciente de los cimientos sustentantes de toda
argumentación. Kant rechaza radicalmente la dialéctica como procedimiento para
obtener conocimiento científico y la atribuye a la acción de sofistas y
charlatanes argumentando que, puesto que es una lógica que se mezcla con
los contenidos y la auténtica lógica sólo puede ocuparse de los modos de
razonar con independencia de los objetos del mundo, la dialéctica se convierte en una lógica de la apariencia, destituyendo, de este modo, la concepción
aristotélica e influyendo netamente en las filosofías divergentes que tanto
Hegel como Schopenhauer mantenían sobre el procedimiento. Sin embargo,
como dice Volpi (2002: 112)1, mientras Hegel hace de la dialéctica una lógica
de la contradicción y el alma de su filosofía, Schopenhauer aporta una
dialéctica modesta, a nivel humano y vinculada a la facultad del lenguaje. Es esta concepción, rabiosamente sensible con las astucias cotidianas e
inmediatas, la que más nos interesa descifrar respecto al diálogo
transcultural, al ras humano y de la inmanencia, objetivo con vistas al
establecimiento de una memoria digital digna y democrática cuyas bases
pretendemos perfilar. Para Schopenhauer, la dialéctica no tiene por qué entrar en la verdad de
los asuntos sino atender a los deseos de un ser humano que sólo se mueve
por intereses egoístas e inconfesables, por la mala fe, y para conseguir sus
fines utiliza todas las estratagemas a su alcance. En el terreno del debate,
cada interlocutor no lucharía por el esclarecimiento de esos asuntos y la
obtención de la verdad sino por derrotar a su oponente. Con ello, este irónico pesimista declara que la dialéctica es la técnica que utilizamos para llevarnos,
al precio que sea, la razón y por tanto, toda dialéctica es erística. De hecho, y
para evitar confusiones, utiliza el sintagma dialéctica erística al referirse a las
técnicas dialécticas (Schopenhauer, 2002: 73).
El método dialógico decurrente de la erística, en consonancia con
nuestros fines, sería precisamente el que persigue el efecto contrario: una normativa negativa, un conjunto de dispositivos de alerta que denuncien el
comportamiento erístico ajeno o propio, un ―generador de confianza‖que
propicie y garantice la ―buena fe‖ en el debate intercultural.
3. La verdad como acuerdo Sobre el concepto de verdad se ha vertido ya demasiada tinta como para
aceptar una única opinión convincente que no parta del relativismo
moderado. Nos conformaremos con utilizar una perspectiva práctica, y
probablemente chocante, perezosa pero tan parcial como útil, de lo verdadero.
Para la exomemoria plural y global, propugnamos una concepción de verdad
equivalente al acuerdo. Esta condición parece merecer una buena explicación. San Agustín ya utilizó una demoledora lógica para definir la verdad en
un pasaje sin desperdicio que reproduzco por su malabarismo excepcional:
―pues si me engaño, existo, ya que, quien no existe, no puede engañarse; y si
me engaño, por ello mismo existo. Y puesto que existo si me engaño, ¿cómo
puedo engañarme al creer que existo?, ya que es algo totalmente cierto que existo si me engaño. Por lo tanto, puesto que yo, la persona que se engaña,
habría forzosamente de existir incluso si me engañara, en verdad no me
engaño en el conocimiento de que existo. Y, por consiguiente, tampoco me
engaño en que sé que lo sé, pues, del mismo modo en que sé que existo, sé
también esto otro: que lo sé‖ 1.
La vida de Descartes, por su parte, transcurrió entre huidas –velados
auto-exilios- y buscadas soledades para conseguir el clima reflexivo en el cual poder erradicar la duda y el engaño. Su duda metódica emerge como el
bastión del pensamiento moderno empeñado en una verdad única
desprendida de cualquier error o falsedad. Toda la tradición científica y
tecnológica occidental queda sometida al rigor de los principios cartesianos
pero también igualmente sometidos, al ser relegados y negados por esos mismos principios, el pensamiento filosófico, el sentido común o el arte.
Descartes, en su ingenioso universo de fantasías, contrario a toda realidad
plural, llega a inventar –a fingir, dice- un ―ser burlón y perverso‖ que en todo
momento procura engañarle. Y afirma agustinianamente: ―un genio maligno
podría engañarme sobre lo que me parece evidente, por tanto, siempre sería válida, al menos, la evidencia del cogito porque ―si me engañan, soy‖‖1. Y
prosigue el sabio francés: ―sólo Dios puede garantizar que mis evidencias no
se vean engañadas‖. Con tal finalidad, Descartes configura un método que
tiene por objeto no aceptar nada que sea dudoso o probable, ir a los
principios sustentantes para partir de una posición pura e iniciar el proceso
de la verdad: ―No será necesario que demuestre que todas mis opiniones son
falsas (…). Bastará que rechace aquéllas en las que encuentre razones para ponerlas en duda (…). Puesto que la ruina de los cimientos arrastrará
necesariamente consigo la del edificio todo, bastará que dirija primero mis
ataques contra los principios sobre los que descansaban todas mis opiniones antiguas‖ (Descartes: Meditaciones metafísicas, 2002: 148)1.
Pocos filósofos han desarrollado de una manera tan influyente –salvo
Aristóteles ―según‖ la Escolástica, a la vez que entrañablemente ingenua, una concepción de la verdad como Descartes. Pues su purificación ontológica no
lograba librarse del principal sesgo, o en términos más prácticos, no pudo
zafarse del terror a una Inquisición ya cebada con Bruno y Galileo, hechos
conocidos por Descartes, para expresarse libremente. De hecho, para demoler
todas sus opiniones, Descartes argumenta que ha de mantener necesariamente una ―moral provisional‖ a partir de la cual sea posible olvidar
los prejuicios y construir una mente renovada. Tal moral iría presidida por
una máxima: ―seguir las leyes y las costumbres de mi país, conservando la
religión (católica) en que la gracia de Dios hizo que me instruyeran desde niño‖ (Descartes: Discurso del método, 2002: 86). Descartes procede a
argumentar esta y otras máximas, más laicas y sensatas para la búsqueda de la objetividad, con una serie de silogismos que dudo que convencieran mucho
a su propia inteligencia aunque lograron no enemistarle con el amenazador
Tribunal. No obstante, él mismo pidió a sus allegados la publicación póstuma
de algunas de sus obras, por ejemplo ―El mundo‖ y, como sabemos, a su
muerte la Inquisición se aplicó en la persecución del pensamiento cartesiano
y de los cartesianistas, considerados filo-ateos o herejes. ¿No deberíamos dudar, por tanto, sobre la sinceridad de su pensamiento, un pensamiento auto-reprimido y sumiso respecto al statu quo? Necesariamente el miedo
también determina el nivel de reflexividad y autofranqueza.
Si traigo a colación nuevamente a Descartes, es porque no solamente se
inaugura con él toda una lógica de la verdad y, por tanto, del conocimiento
científico cierto, sino especialmente porque parece que estamos viviendo un auténtico neocartesianismo en lo que se refiere a la construcción de una
mecánica y una metafísica de la memoria social. Y probablemente, entonces,
desmontando los principios cartesianos, dualistas, universalistas, logremos
abordar los problemas de la exomemoria de un modo más nítidamente
democrático, plural y abierto. Posteriormente, incluso, retomaré los principios
del método cartesiano procurando operar con sus antítesis como procedimiento que no se obceca con una verdad calculada y sobria, poco
presente en las memorias vivas, sino con la dignidad y la felicidad de las
personas.
Por ello, de haber alguna, la máxima de este trabajo consistiría en la
traslación de todo concepto de una verdad siempre provisional hacia la obtención de acuerdos. O, en cualquier caso, aceptar como condición previa
que la verdad es el acuerdo. Vincularé la organización de la memoria no a la
pseudoconcepción de verdad de confesionario o de academia narcicista, sino a
la necesidad más terrenal y palpitante de dignidad, libertad y justicia. Esto
hace también que el pluralismo y la democracia puedan sustituir,
eventualmente, a la objetividad y a la buena voluntad que no lleven a un consenso práctico toda verdad abstracta.
Tal redireccionamiento práctico de lo verdadero, favorecido por una
racionalidad moral dialogada que desarma los presupuestos dominantes en
las culturas y personalidades autoritarias, potencia la presencia de posiciones
divergentes y contrarias en el seno de la exomemoria digital apostando por una evolución armónica orientada al consenso pero, si me permiten el
aparente oxímoron, a una estabilidad dinámica, desprendida de cualquier
intencionalidad de pureza. Todo acuerdo, o verdad así concebida, nace con los
días contados, convive con la transformación constante y necesaria, se sabe
precario y efímero, pero presentaría una solidez –envidiada por un
pensamiento único sin arraigo real o corpóreo- con la legitimidad del respeto a todas las posiciones y a los acuerdos suscritos entre ellas.
Esta vía inutilizaría también el universalismo kantiano y las restricciones del imperativo categórico pues nada se establece a priori en un
universo que sólo puede sobrevivir mediante la interacción, la aleatoriedad y
la incertidumbre. Las máximas kantianas, netamente implantadas a beneficio
del poder en la tecno-red, pero con escasas resonancia en muchas comunidades vivas, inconformistas y contestatarias, vendrían a ser
sustituidas por una lógica de la transcultura, por el diálogo horizontal y, al
tiempo, tan abierto al patrocinio de la racionalidad plural como de su
hermana siamesa, la emotividad. Así, el universalismo devendría neo-
universalismo condicionado de la mano del operador transcultural. Pues si bien mantendría la vocación planetaria en cuanto a su aplicación, la
diferencia central respecto al kantismo estribaría en que: - nada es dado a priori: la categoría transcultural ( y no universal) es producto
de la construcción dialógica, a posteriori. No hay fórmulas estables ni
mundiales de lo verdadero.
- ningún principio es eterno o inmutable: se someten a las fluctuaciones de
los debates y a las nuevas resoluciones obtenidas. -no pretende eliminar ni sustituir opiniones sino advertir y criticar a aquéllas
que contravengan los acuerdos y principios adoptados.
-la estructura de los ―imperativos ético-dialógicos‖ es compositiva, esto es, se
alimenta de sucesivas capas que provienen de la suma o resta de posiciones
nuevas susceptibles de modificar el acuerdo. No debe entenderse aquí una resta como involución sino en el sentido de flexibilidad para restaurar
posiciones transculturales previas que puedan acoger a nuevas posiciones.
Pues es más importante la obtención de mayor legitimidad y representatividad
de una categoría transcultural, reconocidamente inestable, que el forzamiento
de una ilusoria verdad por unos pocos.
Quedaría un sólo principio universalista, en su acepción añeja, que la
libertad debe aprovechar para sí y en aras de su supervivencia: el pensamiento pluralista como posición óptima (universal) para todos. Pero un
pequeño matiz autoriza esta debilidad: sólo ese pensamiento plural garantiza
la existencia del pensamiento autoritario u opuesto a sus fines en tanto que
no se daría lo contrario.
Los procedimientos dialógicos han de encontrar su ―concurrencia de horizontes‖, como diría Gadamer, en la transcultura. La transcultura,
antítesis de la estabilidad y de la pureza aun manteniendo un mínimo
constitutivo de estabilidad y pureza para permitir que nuestro cerebro las
capte, es un espacio de interacción volátil y espontánea entre culturas o, más
precisamente, entre rasgos culturales, valores y creencias con una
orientación, imprecisa y no deliberada habitualmente, hacia la mezcla y la mutación de instancias. Es la transcultura el factor esencial de la
transformación cultural, un viaje necesariamente con destino al mestizaje.
Por mestizaje entenderemos la eclosión de nuevos culturemas previstos o
imprevistos en los choques de proyectos culturales. Puede comprobarse esto
en textos como los de García Canclini (1990), Clifford (1999) o Gruzinski (2000) cuando ilustran los procesos de hibridación, con ejemplos sobre cómo
tanto de la romanización de Iberia como de la iberización americana surgen
estilos, visiones, discursos que, sin negar la filiación, adquieren sus propias
derivas filogénicas.
Reemplazando el objetivo de la certeza por el del acuerdo (no obligatorio,
no inmediato) evitamos ir más lejos en una disputa estéril, como la definición de la verdad o la adjudicación metonímica y exclusiva del sentido a una parte.
La orientación de nuestra reflexión, a partir de este momento, debe ir, por
tanto, dirigida a la mayor obtención de respaldo posible en cuanto a temas
controvertidos que colisionen con lo que va más allá de lo soportable para la
razón o la emoción de los ciudadanos, de todos los ciudadanos del mundo.
Pero en la mezcla de ambas, pues no debemos considerar ―desequilibradas‖ a las personas o acciones que utilizan poco la racionalidad sino, por el
contrario, a quienes la usan en demasía o contra la irracionalidad1.
Al final serán estos ciudadanos, en el ejercicio de su más plena
sensibilidad, bien a partir de sus representantes legítimos, si no ellos mismos
con la directa participación en los asuntos de la red, tal y como sería deseable, quienes deben establecer unos ―lugares comunes‖ (topoi) en los que
los procesos dialógicos y sus resultados sean canalizados. Pues sólo aceptaremos la verdad o la certeza como un topos en desplazamiento.
En definitiva, tratamos aquí de dar carta de naturaleza civil a la construcción de la memoria; civil en toda su dimensionalidad de cives y
civilización. Aunque lo civilizado no equivale a lo occidental, pues civilización
es un concepto que entraña concordia, no violencia y armonía social, elementos escasos en la construcción del mismo Occidente y en la proyección
occidental hacia ultramar. Los nuevos territorios de la memoria digital
emergen en otros tiempos. En tiempos en los que, al menos en Occidente,
existen poderosos y masivos movimientos ciudadanos dispuestos a tomar el
control de sus recuerdos, a que la construcción digital de la historia pase por todas las voces, a buscar una buena parte de las claves del futuro y de la
existencia en los rastros más modestos, en la solidaridad no caritativa que
rescate las memorias desapercibidas si quiera en nuestro propio beneficio (en
un altruismo egoísta).
Una teoría dialéctica de la exomemoria habrá de partir de las siguientes
precondiciones: 1. Para ser plenamente democrática, esto es, para constituirse mediante
un régimen transcultural y participativo, la construcción de la memoria
necesita la consecución de consensos a partir de procesos dialógicos,
supervisados y controlados, entre posiciones.
2. Toda posición se manifiesta en beneficio propio, calculado o no e, incluso, de mala fe, como el peor de los casos de inconsciencia,
insensibilidad, autodefensa o mero supremacismo, en tales procesos
orientados al acuerdo.
3. En consecuencia, solamente mediante la autoconcienciación erística
de cada una de las posiciones será posible ―maximinizar‖ (Elster: 1989) los
riesgos de un acuerdo favorable al hegemonismo. En ese sentido uno de los primeros campos de exploración ineludible es la dialéctica restringida a la
concepción de Schopenhauer, la erística, al intuirse el desvelamiento y,
entonces neutralización, de algunos de sus recursos estratégicos de
dominación en el debate. De ese modo, sería posible establecer dispositivos de
alerta erística en el desarrollo de discusiones en relación al establecimiento de categorías y descriptores de la memoria en el ámbito intercultural,
internacional y global.
3.1 Un marco de precondiciones
La dialéctica que necesitamos va orientada al acuerdo y no a la
obtención de adhesión a toda costa del interlocutor, aunque se utilice como arma para exponer razones y hábitos culturales. Excluye, por tanto, otros
destinos dialécticos habituales como la mera persuasión, el engaño o la
derrota del oponente. Respecto a esta dialéctica del consenso, podríamos
decir sin temor a equivocarnos, que la consecución de un acuerdo
democrático tiene prioridad sobre la obtención de la verdad, o bien, que el
concepto de verdad que cuenta sería la instauración y el significado del acuerdo mismo1. Pero un acuerdo sujeto a un principio de cambio necesario,
una vigilancia sin cuartel para que el acuerdo no devenga dogmatismo o
tradicionalismo intocables1. De hecho, con mayor fuerza que en la búsqueda
del consenso, en un trabajo en curso me afanaré en la promoción del
disenso1. ¿Hay algún otro modo, mejor que éste, para evitar la barbarie de la
memoria, la imposición de un único pensamiento global o local, el
silenciamiento, el extrañamiento, la desvinculación y la desorganización de
los ciudadanos? Esto no implica la ilusión de creer en un diálogo natural
exento de retórica y psicagogia, o, incluso, de erística, en las interacciones
racionales que propugnamos. Muy por el contrario, se trata de alcanzar plena conciencia de la contribución emocional en la construcción dialógica de una
memoria no meramente racional y permitir que la emoción también forme
parte de los métodos y contenidos del recuerdo y del acuerdo1.
Del lado irracional de cada ―trans-acción‖ emana un producto nuevo,
independiente de la fusión o de la imposición buscadas. Pero, también, de cada acción racional es posible obtener acuerdos que redireccionen los
acuerdos indeseables cuando contravengan los principios establecidos. Por
ello, es necesario que el diálogo orientado al acuerdo no fluctúe
exclusivamente sobre el azar y la emotividad de la conversación, como algún
relativista metodológico pudiera proponer, sino que se atenga a una
señalización, siempre revisable, cuyo objetivo es la construcción de
transcategorías operativas de cierta estabilidad, aunque no una estabilidad
prolongada o a cualquier precio como solemos encontrar en los sistemas clasificatorios y organizativos convencionales de las constantes
musealizaciones y monumentalizaciones de lo social.
No se trata, con una regulación dialéctica, de aniquilar los ―intereses‖
personales o colectivos de los interlocutores culturales: sus asuntos y
posiciones. Anular tales intereses, en una ceguera positivista hacia el sujeto como condición previa al diálogo, significaría, precisamente, negar el diálogo,
no reconocer la existencia de posiciones diferentes o de un conflicto sobre el
que es preciso tomar decisiones democráticas. Por ello, lejos de acallar los
intereses, debe realizarse un esfuerzo de explicitación de los mismos en forma
de proposiciones de partida.
Ahora bien, lo que la regulación dialéctica debe arbitrar es un mecanismo que denuncie la intencionalidad meramente retórica o erística de
los interlocutores, esto es, la desvirtuación y sustitución de la finalidad del
proceso, cual es obtener una transcategoría, por la imposición de una
posición mediante recursos retóricos cuya finalidad es la hegemonía. Así
pues, la sinceridad y el compromiso, esa buena voluntad que tolera el error, la tozudez y el egoísmo, es incompatible con la mezquindad mercantilista o
individualista y la búsqueda de un control autoritario de la memoria. Por ello,
es necesario un instrumento dialéctico regulador que garantice la buena fe de
los interlocutores mediante técnicas de cuestionamiento, desvelamiento y
neutralización de las intenciones inconfesables de modo que la categoría
transcultural se obtiene sobre una ―preparada‖ confianza en el procedimiento o no se obtiene.
Ya decía Schopenhauer que necesitamos una disciplina como ―la
dialéctica científica que tiene como tarea establecer y analizar aquellas
estratagemas de la mala fe en la discusión para reconocerlas y aniquilarlas en
los debates‖ (Schopenhauer, 2002: 28). Así pues, necesitamos ―un itinerario‖.
Pero no un camino que nos asegure la verdad, con la que vive obsesionado el neocartesianismo, y ni siquiera ya el consenso a cualquier precio sino,
esencialmente, un acercamiento mediante el diálogo que simultáneamente
garantice la generación de más gramáticas de la singularidad y del
pluralismo. Por tanto, como ya anticipaba anteriormente, una antítesis del
método de la duda cartesiano puede ser un buen comienzo para establecer las bases de nuestro procedimiento dialógico. Expongo las bases inconformistas
del método dialéctico transcultural sobre las cuatro reglas ―incontestables‖ formuladas por Descartes en su célebre Discurso del método (2002: 35, 82)
pero mediante parafraseo -ya invertido- en forma de antonimias útiles para
nuestros intereses:
1) Admitir todas las verdades/ posiciones como necesarias y posibles. La
duda e incerteza no constituirán censura. Las verificaciones de una posición sobre el error o engaño de otras no otorgarán a priori mayor peso en la
decisión. En el debate se partirá de un grado cero, estableciéndose por
consenso los principios sustentantes de la verdad efímera que habrá de
operar entre los mediadores que la suscriban voluntariamente. El mecanismo de persuasión será la argumentación no erística y la educación dialógica
enmarcadas en los principios supremos de dignidad, libertad y justicia.
2) No fragmentar sistemáticamente las posiciones para la solución de un
problema o la obtención de un acuerdo como vía normal. La fragmentación
cartesiana favorece la proliferación de intencionalidades erísticas o sofísticas
y la territorialización hegemónica y exclusivista de las parcelas del saber como
ocurre en la ciencia moderna. 3) No aplicar orden a priori alguno en el procedimiento dialógico y,
especialmente, evitar, a tenor de la regla anterior, el abordaje de los asuntos
desde partes y fragmentos de las posiciones. Imponer el orden de la
complejidad (orden anarquista, diría Feyerabend; caos determinista, iría más
allá Prigogine) sobre ―todo aquello que no se preceda (o sí lo haga)
naturalmente‖ como señala Descartes. 4) Tener conciencia y aceptar, al contrario de lo que nos alienta a hacer
el ilustre filósofo francés, de estar omitiendo siempre algo antes de dar el
siguiente paso.
Sobre esta plataforma ya podemos establecer varios principios sustentantes, inspirados tanto en la hermenéutica crítica de Santos como en
la saludable desconfianza schopenhaueriana, analizada y readaptada con el
mismo empeño, necesarios para que pueda haber diálogo y sea posible
acceder a un acuerdo sin perversidades ni triunfalismos respecto a la verdad:
a) Principio de homologación de principios: para hacer posible el debate es conditio sine qua non que sus objetivos coincidan en unos mínimos éticos:
la dignidad y la libertad. Si no son acordadas estas precondiciones y otras
imprescindibles en función de cada objeto de negociación, el diálogo se
convierte en parodia o pasatiempo. Pues, como señala Schopenhauer, ―para poder discutir es preciso estar de acuerdo en alguna cosa: contra negantem principia non est disputandum (no cabe discusión con quien niega los
principios)‖ (Schopenhauer, 2002: 32). Al menos, estar de acuerdo en la
necesidad de dialogar y querer hacerlo limpiamente. b) Principio de flexibilidad: es necesario que todas las partes se muestren
dispuestas con la misma energía para defender sus posiciones como para
aceptar el cambio siempre que la modificación no contravenga el principio
anterior.
c) Principio de la duda metódica: se sigue del principio anterior que los interlocutores deben expresar públicamente el reconocimiento de la
posibilidad de estar equivocados o de representar una posición equivocada, o
muy sesgada, o difícilmente sostenible o generalizable como categoría.
d) principio de homologación de representantes: los interlocutores en el
debate sobre un asunto deben estar homologados educativamente. Aunque
no coincidamos con los objetivos de la dialéctica de Schopenhauer (el convencimiento o derrota del contrario y no, como queremos, el acuerdo
transcultural) hemos de tener en cuenta su premisa: ―discutir es de provecho
mutuo para la rectificación de los propios pensamientos. Pero los
contendientes deben ser bastante similares en cuanto a erudición e
inteligencia‖ (Schopenhauer, 2002: 68) dentro de los límites de los asuntos que vayan a tratar. A esto hay que añadir algo más, pues no vemos factible
un debate entre representantes de las tradiciones más arcaicas, aislacionistas
o purificacionistas de una cultura con oponentes de la misma tozudez: los
interlocutores idóneos han de proceder, al menos en primera instancia, de la
cultura de frontera, una ubicación abierta y permeable en la que se forja la
pasta del mestizaje y la transcultura habitualmente negados por el atavismo. Pero la ―fronteridad‖ no implica permisividad o pusilanimidad en el debate
sino, efectivamente, disposición al cambio cuando sea ventajoso para la
dignidad y la libertad. En efecto, si ya advertía Maalouf (2001) que un
ciudadano de París tiene más en común con alguien de Tokio o San Francisco
que con su propio abuelo, debo añadir que un académico andaluz se
entenderá mejor con su alter-ego africano que con su propio vecino labrador o comerciante. Y en este punto no estoy propugnando un clasismo o elitismo
encubierto pues un debate en igualdad sólo se dará cuando los oponentes
tengan la misma competencia argumentativa. El labrador nunca confiaría en
un académico de finas manos. El académico nunca confiaría en un
comerciante que sólo piensa en el lucro. Pero si no es posible conseguir una homologación de la competencia dialógica entre labradores, comerciantes y
universitarios, habrá que buscar para cada asunto representantes que sí
dispongan de ella. En el caso de la memoria registrada que aquí nos ocupa,
por ejemplo, los propios mediadores de las colecciones digitales, esto es,
bibliotecarios, archiveros, documentalistas, conservadores y cualquier otro
profesional involucrado en la gestión de la exomemoria –epistemógrafos, en suma- desde una posición cultural concreta podría superar este primer
control de competencia y formar a los participantes ―no especializados‖ para
que vaya asumiendo la autogestión de sus memorias y los acuerdos que sobre
ellas se alcancen. Recuérdese también que muchas veces no se trata de
posiciones inconmensurables sino de incompatibilidad entre sus representantes en el diálogo. Cambiar a los sujetos puede significar
desbloquear una negociación.
e) Principio de homologación de asuntos y lenguaje: en todo debate se
fijará un asunto y un lenguaje. Ambos elementos habrán de ser previamente
homologados, pero no unificados, en un marco de traducción cultural
compleja en el que se vislumbren los malentendidos y círculos viciosos. En ese aspecto habrá que buscar homologación a los propios sistemas de
homologación, esto es metatraducción. Cuestionar, entonces, no sólo las
posibilidades de éxito de la interpretación inmediata sino las mismas
―pretensiones de validez‖ –por usar la afortunada expresión habermasiana- de
los propios mecanismos de interpretación. Toda traducción radicará en tres
impoderables: el peso autobiográfico en la lectura, la existencia cierta de márgenes de intraductibilidad (de irreductible ―diferendo‖) y la comisión de
errores inevitables. El resultado de la traducción estará, entonces, a la altura
del grado de fiabilidad que queramos atribuirle.
f) Principio de co-contextualidad: derivado del anterior, este principio
dictamina la solidez de los marcos de interpretación en función de la concienciación de un sistema respecto a la matriz cognitivo-cultural del otro.
Los contextos no son traducibles, mueren en el intento al ser visibilizados por
otro sistema. Todo lo más, habremos de conformarnos con una descripción de
esos universos en ―nuestras propias palabras‖ usadas metafóricamente1.
Curiosamente, lo que suele escaparse a la traducción literal es de vital
importancia para el ojo autóctono. Pero el contexto no reside sólo en el nivel de macroestructura sino de detalles menores y desapercibidos, especialmente
estos últimos, en los que la cultura recobra toda su idiosincrasia. La única
forma posible de recuperar los contextos es en una combinatoria sensible o
―estésica‖ de lo simbólico, entre traducción e indicialismo.
g) Principio de utilidad: para hacer posible el diálogo, es necesario que previamente al acuerdo e, incluso, si éste no se obtuviera, los representantes
estén convencidos de la ―utilidad‖ del consenso y del propio diálogo en el
sentido de aportar un cambio positivo para la comunidad humana o para el
entorno, esto es, una ―maxi-minización‖ en el sentido de que lo que se pierde
siempre sería menor en relación a lo que se ganaría de llegarse a acuerdo aun
cambiando antiguos e íntimos hábitos por otros extraños y nuevos;
recuérdese, en este sentido, el célebre ―dilema del prisionero‖ (Elster: 1989). h) Principio de igualdad: Igualdad de oportunidad dialógica dentro de la
diferencia de cada posición pero, además, sensación de igualdad. La
sensación de igualdad es fundamental –y no sólo la experiencia visible des-
desigualatoria- entre los interlocutores, especialmente, la sensación de una
continuidad de la igualdad tras el acuerdo. Lo contrario es la impresión de haber perdido terreno en tanto que el oponente ha ganado, es decir, la
sensación de fraude o sumisión tan humillante en el embate erístico.
i) Principio de aplicación: las posiciones deben comprometerse a
introducir y aplicar los acuerdos voluntariamente suscritos en todas las
esferas de mediación e influencia en la exomemoria.
j) Principio de precariedad: los acuerdos habrán de ser revisados en el momento en que alguna posición cuestione su vigencia, accedan al foro
posiciones nuevas o, al menos, obligatoriamente en cada cambio
generacional.
4. Categorías transculturales
Toda categoría va precedida de un valor. Tal relación jerárquica
establece el alcance y la operatividad de la categoría, siempre subalterna al
contexto cultural. La inmersión categorial en lo axiológico es tan intensa que
podríamos afirmar que son lo mismo, al cabo. Mi forma de aprehender y
ordenar el mundo –la categorización- no es otra cosa que el código de valores que me determina. El asunto del valor (también como valentía) ya lo trató
ampliamente Nietszche en su superhombre, producto de una transvaloración.
Compresión-expansión, necesidad-satisfacción, evolución-involución,
existencia-extinción, sístole-diástole: tal es la máquina relacional pendular y
dicotómica que mueve la lógica dominante en el mundo. Nuestros sentidos, ya
lo decía Nietzsche, son demasiado rudos para percibir el cambio menor, pero el cambio es constante, es una constante y una condición de la estabilidad.
Sin embargo, nuestros órganos cognitivos, en esta etapa de la evolución
neuronal, se afanan en la fidelidad a una estructura categorial
obstinadamente inmutable a través de la cual un mundo exterior se nos
presenta inteligible si bien una de las claves de su comprensión –no sabemos bien si por pereza o torpeza evolutivas- es, precisamente, su aparente
inmutabilidad. La más elemental observación del mundo nos suministra
evidencias de justamente lo contrario.
La estructura categorial de la mente como mecanismo para comprender
el mundo es, antes que eso, un mecanismo de supervivencia humana para
dialogar con el exterior agresor. Los humanos, seres dotados del programa de optimización de recursos más sofisticado que se conozca a pesar de estar
ubicado más allá de su control, tendrían precarias y efímeras bases para la
supervivencia en un mundo no entendible. Por ello, probablemente la
estructuración categorial de la mente es paralela a los distintos estados
físicos por los que ha atravesado nuestro neocórtex y consecuencia del permanente re-acoplamiento de éste con el entorno. Acoplamiento que, desde
luego, produce cambios irreversibles tanto en el cerebro y sus procesos como
en el entorno mismo.
Esta afirmación, avalada por la última neurociencia (Mora, Sacks, Edelmann), vendría a desmentir la confianza kantiana en unas categorías a priori de las que el humano se sirve para sus relaciones con el mundo y
ratificaría, más bien, que nuestras categorías son producto de una capacidad
adaptativa incansable y, por tanto, ellas también, consecuencia de la evolución y en constante cambio vistas desde escalas de tiempo más amplias,
geológicas y cósmicas. A la cuestión de la existencia de categorías mi
intuición, en consecuencia, me escora hacia la respuesta afirmativa. Lo que
parece producto obsoleto de otra época es la propuesta de una estructura
innata e igual para todos los seres humanos cuando observamos que, ni siquiera en el mismo régimen educativo, dos gemelos tienen las mismas
respuestas y concepciones del mundo. Por ello, el apriorismo universal es otro
sueño ilustrado, seguramente genial si no fuera por los expolios y genocidios
con los que culminó el colonialismo.
Mucho más endeble por no decir ilusoria, por tanto, sería la pretensión
de cubrir con los cuadros categoriales específicos y unilaterales cualquier matriz de comprensión humana, esto es, dotarlos de un rango de
universalidad. Si hay algo común universalmente es el instinto de
supervivencia (e, inmediatamente, de placer) y, probablemente, no haya nada
completamente común, más allá de ese instinto salvo un desigual
comunitarismo (desde el individualismo anglosajón que critica el filósofo católico canadiense Charles Taylor a la molécula familiar islámica que
apasionadamente defiende el escritor keniano musulmán Alí Mazrui). La
primera aseveración nos acercaría a todos los seres vivientes y la segunda
probablemente más a aquéllos marcados por una irracionalidad compartida
con nosotros que a nuestros congéneres racionales con quienes verificamos a
diario diferencias de criterios tan abismales como sucede con los que llegan a justificar el asesinato socialmente premeditado como la pena de muerte o los
bombardeos con porcentaje –ya calculado- de víctimas inocentes.
En suma, el apriorismo categórico no parece dar una explicación
satisfactoria, salvo para los individuos adoctrinados en una misma cultura, y
tampoco para todos ellos, y se muestra, en todo caso, como una herramienta
inservible para comprender cómo comprenden los demás. Sin embargo, a partir del instinto de supervivencia –y, a pesar del mismo, vemos que el valor
de la vida no tiene igual significado para un suicida por la causa que para un
devoto cristiano- sí podríamos comenzar a construir patrones categoriales lo
suficientemente amplios como para ir cubriendo conjuntos de mentalidades y
mundos a sabiendas de lo que necesariamente dejaremos fuera o dentro como caja de pandora, como tabú o corpúsculo jibarizado e indiferente para lo
mayoritario: lo permanentemente inadaptado, lo no domesticable, lo no
textualizable.
Llegamos a una inquietante encrucijada:
1) las categorías sólo son universales para quienes las imponen; las
categorías del poder nunca coincidirán con las de los dominados –si provisonalmente aceptamos esta vieja dicotomía- no importa el ámbito
territorial (estado, ciudad, comunidad, grupo, hogar, pareja); en tanto no haya
un debate en equilibrio y, para eso, los interlocutores deben estar en pie de
igualdad y ser distintos exclusivamente por la representación de posiciones
divergentes, no podemos pensar en una homologación de premisas básicas para la categorización intercomunitaria. Pero, además, habrá que ser
generosos en el uso del concepto de igualdad, porque ya sabemos que no hay
dos entidades iguales en el universo: ni siquiera es cierta la tautología a=a
cuando la proposición se somete a dos sujetos observadores o dos tiempos
distintos de observación (vid Einstein y Heisenberg). Más bien, tendremos que
construir un significado para lo igualable, establecer pautas mínimas en lo
comparable y para las propiedades de los objetos comparados 2) cualquier categorización deja fuera un mundo tan inmenso como el que
pretende abarcar; no sólo realidades noológicas distintas, no intuidas, sino
también las propias relaciones intercategoriales con las mentalidades de
nuestros antepasados o las nuestras propias de cuarenta años atrás; aunque
arrastremos el mismo caparazón desde la niñez, a pesar del cambio celular, nuestro cerebro habrá sufrido tan diversas y dramáticas convulsiones que no
sabemos encontrar nada mejor para reconocernos que afirmar una y otra vez
que somos los mismos, sabiendo que no lo somos en absoluto.
Y el dilema, entonces, es: ¿no es posible la categorización y habremos
de conformarnos con categorías comunitarias inconmensurables en un
sistema meramente técnico que ofrece el espejismo de la intercomunicabilidad?, ¿el camino acertado será la imposición categorial
dogmática por parte del intelectualmente más fuerte, lo que actualmente no
es disociable de poseer los mecanismos de difusión cultural más vociferantes
y redundantes? Y, finalmente, ¿qué podemos hacer en materia de
categorización en una red digital que permite –de momento- la intercomunicación y la organización ciudadana para subvertir cualquier
orden de dominación categorial? Ya hemos respondido negativamente a la oportunidad de esquemas a
priori o universales para un mundo necesariamente diverso y cambiante.
Esperemos que afirmar la necesidad de algún tipo de categorías no implique
la afirmación de algo universal en el sentido perverso del concepto. Pero, en
efecto, no podemos operar sin categorías. Lo que habremos de hacer es reinventarlas, refundarlas y adecuarlas a modos flexibles de existencia y de
experiencia.
Nos queda, pues, como única salida la posibilidad de explorar en
categorías que representen ―otra universalidad‖, una universalidad
respetuosa con las diferencias y con el cambio configurante del régimen autopoiético de los sistemas abiertos. Pienso que en la transcultura se vence
la inconmensurabilidad de las realidades partiendo de los principios básicos
de la existencia humana y del respeto al entorno, sea ―el otro‖ o, simplemente,
―lo otro‖ que, como sabemos, desde Hegel o Ricoeur, forman parte de la
paradoja sobre la que nos erigimos. De una lado estaría la supervivencia de
toda instancia racional o irracional, orgánica o inorgánica, material o simbólica, no ya como mero derecho sino esencialmente como algo ―de hecho‖
y, de otro, la dignidad que los seres racionales debemos prever en la
realización de acciones y preservar como derecho inalienable del otro,
incluyendo el otro vivo irracional –animales y vegetales- o inorgánico –rocas,
atmósfera, universo. El respeto a la dignidad es la piedra angular de toda una filosofía de la
transcultura que ha importado tales valores al dominio de lo simbólico. En
ese sentido, lógicamente cualquier regulación o movimiento contrario a los
principios establecidos contraviene la ley elemental de la transcultura y
quiebra su delicado estatus. La transcultura busca la otra universalidad, esto
es, la ruptura con los tópicos y prejuicios de la inconmensurabilidad pero no para afirmar que, en el fondo, todo es lo mismo, sino para resaltar los
itinerarios de comunicación y enlace de mundos que deliberadamente no
queremos que terminen siendo lo mismo.
La historia de la clasificación ha tomado el rumbo contrario al
propugnado desde aquí. Y no sólo ha elaborado férreos y sólidos corsés
categoriales que no soportarían ni sus propios sastres un siglo después sino
que nunca han logrado contentar más que al colonizado pseudoadaptado o al dominador convencido de que la ignorancia o la indiferencia del dominado era
una respuesta suficiente. Además, las medidas de acompañamiento de las
clasificaciones han producido peores secuelas que las propias clasificaciones:
todo un sistema de medidas pedagógicas, sociales, culturales, comerciales o
estéticas destinadas a imponer o convencer al dominado, en unas ocasiones mediante una política de márketing y edulcoradas formas graduales y, en
otras, mediante el genocidio y la sustitución sin contemplaciones.
A pesar de ello, como hemos mantenido, emergen dos acontecimientos
que terminan superando la imposición: bien el movimiento de signo contrario
que toda acción (reacción) comporta y esto conduce a rebeliones, revoluciones
o imposiciones radicales aun más duras, bien la fusión imprevisible a partir del choque de códigos en niveles imperceptibles en los que se da, sin traumas,
una auténtica explosión de terceras vías de mutación y mestizaje no
planificadas e irresistibles en las que termina residiendo un poder total
sustentado en la promulgación del cambio incesante y en el aprovechamiento de la porosidad, los burladeros y alcantarillados de los mundos: in-betweenness (Bhabha, Mignolo, Silva & Brown) por donde se explica la
construcción del mundo.
La lógica de la transcultura aplicada a la elaboración de categorías va
en pos de nuevos ángulos que sometan (vocablo consustancial a toda acción)
al mundo a una visión menos lesiva, transversal y pluralista a pesar de, como
hace toda lectura, someter al mundo a una transformación a escala
perceptiva humana de la que tampoco debemos huir o inútilmente negar. Buscar la confluencia entre categorización y transcultura en el marco de la
organización de la memoria exenta, con la ayuda sin precedentes de la
herramienta digital, se constituye en el centro de operaciones de este trabajo
en particular y de los estudios de exomemoria en general.
Si hemos insistido suficientemente en que el principio de la dignidad doblemente causal y finalista debe ser connatural a la construcción de una
categoría –de las que ya hemos rechazado su procedencia innatista y su
presunción universalista en relación a la osadía de Kant o de Fillmore para
defender un denominador demasiado común para la especie como para ser
cierto a la par de afirmar la diversidad de mentalidades o, al menos
operativo,-, esto no es desvinculable del concepto de igualdad que hemos mencionado de pasada en su acepción más generalizada. La igualdad debe
ser construida no sólo socialmente sino, también y desde lo social, pos-
epistemológicamente.
Pues, en efecto, cuando hablamos de dignidad, libertad o derechos, no
lo estamos nunca haciendo, por más que parezca evidente en la proposición abstracta, fuera de marcos de referencia o conceptuales que inevitablemente
operan tanto en la mente del enunciador como del enunciatario. Así, el poder
en manos enunciadoras se autoconvence y trata de persuadir de una realidad
buena que no solamente está establecida en términos de interés (del poder en
más poder) sino, sobre todo, en términos de comparación y copia. Del mismo
modo, la mente del enunciatario no es una mera receptora pasiva de la estructura obligada por más que se doblegue a simple vista por otro tipo de
interés (conseguir sus propios fines gracias a o al margen del poder),
sumisión o temor. Pero, en cualquier caso, la estructura recibida es
comparada con un marco de referencia distinto al del emisor. Por tanto,
aunque la competencia ligüística de unos y otros les permita comunicarse y
comprender el mensaje, los marcos de referencia pre-lingüística harán que la
comunicación quede supedidata a los bajos fondos y los intereses no explicitados de los interlocutores. Así, la comparación de toda estructura
entrante con la estructura establecida, y establecida en continuo proceso de
transformación, determina el éxito de la imposición que todo código implica. Y
el acoplamiento y adaptación verdaderos y, por tanto, no necesariamente
confesados, dependerán de la adecuación con las estructuras receptoras de las propuestas.
La verificación de la adecuación opera mediante una comparación
cuyo operador fundamental es ―igual a‖, como hemos insinuado, operador
más cualitativo que cuantitativo. Y en la medida en que se satisface la
condición igualitaria, esto es, el sentimiento de recibir un mensaje desde un
plano similar, tanto más fácil será la asimilación –muchas veces inconsciente- de la posición del otro. Una asimilación que se da como fusión incruenta de la
realidad interior con la nueva realidad para obtener la categoría mestiza en
toda su pureza.
Y es justamente en ese punto, en el esmero igualitario de un diálogo
donde debemos centrar un esfuerzo suplementario de la teoría. Esto significa buscar instrumentos que garanticen la igualdad de los interlocutores de modo
que la ―sensación de igualdad‖ genere un clima de confianza que permita la
buena voluntad en el debate y una fusión sigilosa de las posiciones mucho
más indeleble y rápida de lo que pueda parecer en el nivel enunciativo y en el
establecimiento de categorías.
Claro está que la búsqueda de esa sensación no puede venir del engaño o por el placer de imponerse en el debate, como tan cuidadosamente
desentraña Schopenhauer con su ―esgrima intelectual‖, pues introducir el
impulso erístico en un momento dado arriesgaría el acorazamiento de las
otras posiciones cuando no la emergencia de la ―hermenéutica de la
sospecha‖, que Foucault adjudicara al trinomio Nietszche-Freud-Marx, cuyas
armas debieran haberse depositado en el guardarropas de la sala de debates. Debe investirse de una igualdad explícita tanto la presentación de la
propuesta como los modos de abordarla. Sin embargo, más importante
todavía es que experimenten la sensación de igualdad, insisto que sin ella no
hay confianza y, por tanto, el diálogo es inviable, los propios interlocutores. A
la edificación de cuestionarios en los que los representantes de posiciones habrán de esculpir una imagen de interlocución con la que serán aceptados
por sus contrarios, independientemente de si coincide con su personalidad
real, deberá dirigirse otro campo de trabajo esencial de los estudios de
exomemoria. Pues no hay que dialogar sobre intereses individuales sino sobre
posiciones colectivas que debe asumir un interlocutor individual del que, en
primer lugar, se sientan representados los miembros de su comunidad. Recordemos que estamos hablando, nada menos, de cómo identificar billones
de registros de distinta procedencia en una red digital global normalizando el
lenguaje de organización y acceso.
La expresión material de un acuerdo de recomendado cumplimiento
para los mediadores de la exomemoria se denomina categoría transcultural. Dos requisitos deben marcar la obtención, materialización y aplicación de
estas categorías: 1) el respeto a los principios irrenunciables de dignidad,
libertad de elección cultural, incluyendo las opciones hipoculturales e
hiperculturales, anómicas, hiponacionales e hipernacionales, y la garantía de
libre expresión y, por tanto, de libertad de exomemoria en esos sentidos. 2) el
favorecimiento de la integración cultural, no en pos de un sometimiento de lo
minoritario a lo mayoritario sino del acoplamiento complejo orientado al
mestizaje. Ahora bien, debemos ser conscientes de que el esfuerzo racionalizador
construido para la consecución de un acuerdo no siempre conseguirá el efecto
perseguido por sus promotores pues el mestizaje conlleva sus propios
itinerarios imprevisibles derivas y acoplamientos. La rigidez no debiera existir
como baluarte de los procesos dialógicos ni de las categorías consensuadas lo que no obsta para intentar considerar la mayor estabilidad y aplicación
posibles de las categorías así como la necesidad de una revisión casi
permanente de las mismas y del estado de cosas que se deriva de su
aplicación.
4.1 Propiedades y tipología de los operadores transculturales Entendemos por operador transcultural un tipo de mecanismo lógico-
semántico utilizado como lenguaje de organización colectiva y recuperación de
registros de la exomemoria. A diferencia de lo que convenimos en llamar
categoría, esto es, propiamente la perspectiva o expresión de una posición,
operador sería el mecanismo formal que configura la categoría en el sistema lógico-semántico en el que obligadamente ha de configurarse la memoria
registrada. Este rasgo distintivo no se óbice para la utilización de ambos
términos como sinónimos en algunos enunciados por su equivalencia general.
Sus características son:
- proceden del consenso sobre un asunto.
- su aplicación es obligatoria para los mediadores comprometidos con las normas de un Consejo mundial ético para la memoria digital.
- no sustituyen, modifican o eliminan los metadatos cuestionados en
un registro –esto es, respetan las posiciones originales explicitadas como
metadatos en un registro- sino que los complementan, cuando es necesario,
en tres posibles direcciones: 1) fusionando posiciones originariamente
divergentes mediante acuerdo, 2) potenciando la difusión y uso del registro mediante el prestigio y la confianza en una etiqueta respaldada y certificada
transculturalmente, 3) criticando y alertando del interés o peligrosidad del
registro en relación a otras directivas internacional o mundialmente
adoptadas.
En función de esas características, la teoría dialéctica de la exomemoria manejará, al menos, tres tipos de operadores transculturales: a) sintéticos; b)
complementarios y c) críticos. La forma de expresión que adoptarán estos
operadores transculturales se asemejará a la morfosintaxis propia de los
descriptores e hiperenlaces si bien incluyendo las categorías léxicas menos
convencionales como adjetivos y formas verbales (García Gutiérrez, 1998) de
acuerdo al tipo de documento descrito (texto, audiovisual, holograma, etc.). Los operadores transculturales pueden ser considerados, de acuerdo al
principio de mestizaje, como mezcla de instancias de partida cuyo resultado
sería una entidad híbrida, diferente, novedosa y conveniente para todas las
posiciones. En función de su grado de diferencia o alejamiento respecto a las
posiciones de origen, estaríamos ante categorías netamente mestizas si su expresión apunta a una radicalmente nueva proposición respecto a las
posiciones iniciales por lo que éstas deben hacer un esfuerzo de conversión y
actualización, variante de las más arriba denominadas categorías sintéticas,
si tanto en el concepto que cubren como en la expresión mantienen vestigios
morfológicos de las instancias matrices.
4.2 Categorización y mestizaje
Para ilustrar esta tipología acudiré a ejemplos de la antropología histórica de Gruzinski (2000) y de la semántica estructural: en el cine de
Wong Kar-Wai1 y de otros directores de Hong Kong se aprecia la perfección de
la mezcla cuando en el argumento se combina la tradición y la
posmodernidad, lo colonial o poscolonial, la cultura china y la británica, el
capitalismo y el comunismo. Del mismo modo, de la cristianización de mesoamérica surgió una estética mestiza en el arte y, probablemente, genuina
en la concepción del mundo tanto por amerindios hispanizados como por los
hispanos indianizados que terminarían engendrando un criollismo que no se
reconocía vástago ni deudor de una metrópolis cada vez más distante, extraña
y en distinto proceso de mestizaje. Como demuestra Gruzinski, tanto en las
bóvedas de conventos mexicanos como italianos, tanto en la poesía de uno y otro lado, como en la cartografía encargada por la administración colonial a
dibujantes indios y en todos los demás terrenos (gastronómico, relaciones
familiares, sociales y con el entorno ambiental) la mezcla material y simbólica
(santos cristianos y dioses monos, cruces y glifos, referencias evangélicas y
prehispánicas) era la principal característica e identidad y esto se debía tanto a una planificación como a la aparición de muchos resultados imprevisibles:
―el mestizaje parece móvil, inestable y rápidamente incontrolable. Su
complejidad está ligada a los umbrales que la mezcla franquea en un
determinado momento de su historia bien porque se transforma en una nueva
realidad o porque adquiere una autonomía imprevista‖ (Gruzinski, 2000:
320). Por eso, pretender definir una identidad en un contexto cambiante no tiene mucho sentido. Tampoco lo tiene petrificar una realidad cuyas
características son el cambio, la transformación y la ―desaparición‖1
continuas (Gruzinski, 2000: 331). Los mestizajes expresan combates que no
tienen ganador y que siempre vuelven a empezar. Pero otorgan el privilegio de
pertenecer a varios mundos en una sola vida‖ (Gruzinski, 2000: 334). Con
estos casos describimos el espíritu y el sentido que queremos dar a las categorías transculturales mestizas producto de un diálogo que no rehuye la
confrontación entre posiciones, que reconoce la irreversibilidad de la flecha
del tiempo y el destino incontrolado de las decisiones. Y, también, de un
diálogo –reflejo de lo social- que no se funda en la armonía sino en el conflicto
mismo. Ahora bien, el tallado ejemplar de Gruzinski para detectar lo mestizo en
la creación no deja de evocarnos un cierto exotismo, esa gran debilidad de la
Antropología, al centrar sus observaciones en el arte amerindio o
renacentista, en los filmes de Von Trier, Kar-Wai o Greenaway. El exotismo no
es parte de las instancias pues lo aporta el observador. Los indígenas
americanos no hacían nada exótico, ni siquiera eran conscientes de fabricar ―arte‖ en muchos de sus artefactos (su funcionalidad primaria era otra, el arte
es un ―valor‖ añadido por el neocolonizador desnaturalizando su teleología
original). En cambio, el esnobismo sí es parte de la producción, y de su
proceso deliberadamente exótico. Desde luego, los ejemplos de Gruzinski en
absoluto desvirtúan la excelencia de su obra, y tienen además la excusa de su especialización, pero creo que es importante constatar el mestizaje de lo
cotidiano, un elemento ordinario configurante de la naturaleza que sólo la
mirada dogmática o miope puede negar. Somos seis mil millones de mestizos
con características del padre, de la madre e intransferiblemente propias. La
filogenia se expande a golpe de mutación, mezcla, ruptura. Las categorías
agustinianas del tiempo sugieren mestizaje. Nuestro presente es una mezcla
de memoria y previsión. Nuestra identidad se construye en la alteridad
(Ricoeur), y la contradicción es nuclear a la coherencia. En definitiva, toda acción física o metafísica genera un cambio. Todo cambio es una copia
irreproductible y nunca idéntica dentro de un proceso espiral y nunca
circular1. Todo es mestizo, cambiante, diferente y cualquier teoría de lo social
debe asimilarlo.
Las derivas que adopten las categorías transculturales, por tanto, escapan, y escapan felizmente, al control de los negociadores transculturales.
Estos sí deben tomar cartas en el asunto cuando algunas derivas terminen
contraviniendo los principios de dignidad y libertad, esto es, censura,
tergiversación, represión para cuya denuncia pública habrían de crearse
nuevas categorías de intervención o insistir en la aplicación de las vigentes si
el tiempo o la participación de más representantes no las hubiera hecho obsoletas.
En cuanto a algunos ejemplos procedentes de la morfología y la
semántica para clarificar el alcance del operador transcultural sintético
podríamos citar aquellas aplicaciones a los lenguajes documentales en los que
se realizan fusiones parciales o totales de términos para obtener nuevas etiquetas clasificadoras que mantienen distinto grado de reconocimiento de
las posiciones terminológicas de partida: esto sucede, por ejemplo, al intentar
expresar conceptos tradicionales hibridados a nuevos conceptos en un mismo
trazo: domótica, en la que se procede a fundir el hogar con su
informatización, y otros similares como telemática, burótica o telequinesia
(transporte a distancia), psicodrama, etc. Vemos que el lenguaje no sólo tiene capacidad para la expresión híbrida sino que decididamente contribuye a la
propagación y aparición de nuevas hibridaciones. Probablemente en el
lenguaje radique uno de los máximos exponentes del mestizaje en todos los
ámbitos humanos.
Las categorías transculturales se nos presentan, así, como resultados de
un proceso dialógico intercultural presidido por la instauración de la dignidad en el ámbito de la memoria electrónica, dotadas de dispositivos
autodestructivos y autopoiéticos que no significan más que estar en
consonancia con el mundo: por un lado, estas categorías son necesariamente
abiertas y están dispuestas al cambio. Apenas son configuradas, diríamos que
comienzan la andadura hacia la disolución. Por otro, y como consecuencia de aquel espíritu de hibridación, su obligación es procurar el continuo
apareamiento paradójicamente para que la especie cambie. Pero la paradoja
no es tal: sabe la categoría que únicamente en el cambio radica la
supervivencia de su especie.
El ansia de sobrevivir hace que la categoría despliegue sus artes, abra
sus poros. Pues, en efecto, las interacciones no sólo se dan en las superficies e ―interficies‖ sino, fundamentalmente, en la porosidad, en ese tejido reticular
del que están hechas las categorías a pesar de que no sepamos verlo. La
categoría ilusoriamente pura es, en sí misma, pura mezcla, un entramado de
hilos y huecos que la configuran como una red hologramática en la que la
energía temporal constituye una propulsión ontogénica sin límites y determina, a cada poco, la apariencia de la categoría a partir de su
experiencia y negociaciones con el entorno.
Hemos visto como el ambiente modela la categorización –facultad propia
del cerebro inteligente- a su antojo. Sin embargo, la galopante deriva
ambiental determinó mutaciones y evoluciones neurales que terminaron por
desencadenar procesos mentales que podrían trascender y tomar el control de
los propios procesos físicos que los sostienen. Así es como el racionalismo que
separaba el alma de la materia llegaba a proclamar el imperio del espíritu y la podredumbre de la carne, no obstante, chabola en la que han de morar tanto
emperadores como pontífices. Es, asimismo, cómo la vanguardia ilustrada
exacerbó una igualdad universal de los seres humanos también en su
relación con el universo simbólico. Y el mejor camino para demostrar la
igualdad era conquistar los territorios salvajes, doblegar a los hostiles o eliminarlos si no se mostraban agradecidos con el esfuerzo. Aunque esto
también se hace, y de manera cruenta, en nuestros tiempos –basta mirar
cualquier periódico al azar- lo curioso es que si bien la técnica se ha
sofisticado a finales del siglo XX, incluso en las sociedades democráticas e
industrializadas sigue imperando la convicción de que nuestra razón es la
única y, por tanto, es preciso rectificar el camino de los equivocados: boicoteando, silenciando o generando tal cantidad de material
propagandístico que efectivamente se consigue el silenciamiento y hasta
―llevarse la razón‖, por pura erística, ante un enemigo al que nunca habremos
convencido por ese procedimiento. Pero, ¿se trata de convencer? En absoluto.
La mejor posición de buena voluntad para el diálogo con nuestro oponente sería aquélla que partiera de la profunda convicción de aceptar el cambio y
no de hacer cambiar al otro. Esta es una máxima y un requisito que deberían
ser verificados en los interlocutores en los que no parece confiar demasiado
Schopenhauer: ―cuando A se da cuenta de que los pensamientos de B sobre el
mismo objeto difieren de los suyos propios, no empieza por revisar su propio
pensamiento para encontrar el error, sino que presupone éste en el pensamiento ajeno‖ (Schopenhauer, 2002: 73). A pesar de revelar aquí
Schopenhauer su pesimismo en cuanto a la naturaleza humana, y no sin
razón, su pensamiento no invalida un procedimiento externo que,
precisamente por no confiar en las debilidades, establece mecanismos de
rectificación y eliminación de la erística1. Con ello, abordamos la necesidad
de establecer mecanismos de vigilancia y autovigilancia de los representantes de posiciones en cuyas manos está la responsabilidad de representar, más
allá de lo local, los intereses de una ubicua memoria humana.
Hemos derribado la falacia de categorías estancas, apriorísticas y
universales. Y lo hemos hecho con relativa facilidad. Ahora bien, ¿cuál es la
alternativa? Si, como hemos afirmado, las categorías existen, entonces será necesario explorar nuevas construcciones y expresiones categoriales cuyo
objetivo organizador de las realidades, idéntico al de sus matrices dogmáticas,
sea cumplido bajo un clima no agresivo ni impositivo y, seguramente, una
apariencia diferente. Las transcategorías son los modestos estandartes de la
rebelión tectónica en las profundidades del raciocinio positivista. La verdad, la
inmutabilidad, el determinismo y la pureza son decapitados por la interacción, la inestabilidad y el azar. He ahí los tres ejes del nuevo
paradigma.
4.3 Propiedades de la representación y programa de investigación
El mecanismo dialéctico, del que hablamos, imaginémoslo en primera instancia como un cuestionario multidimensional y complejo, debería ir
provisto de zonas orientadas al autodesvelamiento reflexivo interrogando al
interlocutor, en el sentido del ―examen de identidad‖ del que habla Maalouf,
respecto a las posiciones que representa para autodelatarlo en finalidades
distintas al acercamiento y el consenso. Las filiaciones y trayectorias del
interlocutor pueden invalidarlo para la representación de su comunidad en
una negociación transcultural. La zona de autocuestionamiento debiera recoger respuestas de los
posibles representantes respecto a varias categorías hipotéticas kantianas
(toda vez que negamos la posibilidad y la necesidad de un imperativo
categórico de la moral que otorgaría a muchas acciones una legitimación para
la perversidad y la delincuencia: obrar por deber y no por interés, como lo único que tiene valor moral, implica aceptar que el capitalismo explote aún
más o que cualquiera según sus dogmáticas convicciones realice tropelías si
su acción no está contaminada por el interés o la finalidad sino tan sólo
basadas en el cumplimiento del deber). Por ello, el imperativo categórico:
―obra según aquella máxima por la cual puedas querer que al mismo tiempo
se convierta en una ley universal‖ (Kant, 2002: 104), busca una pureza y una aplicación universal contrarias a la más elemental visión constructivista,
socialmente comprometida y pluralista de la realidad.
La representación de posiciones habrá de conformarse con una ética
transcultural basada en imperativos hipotéticos: el propio Kant, al definir el
imperativo categórico establece tales imperativos, categorías mucho más próximas a las defectuosas y balbuceantes acciones humanas: ―si la acción
fuese simplemente buena como medio para otra cosa, entonces el imperativo
es hipotético‖ (Kant, 2002: 94). Llegar a un acuerdo sobre una categoría que
respete los principios de dignidad y libertad y trabaje en función de la
integración beneficia la democratización de la memoria por cuanto no deja
impune la persecución de la presencia de las minorías en la red y dota a éstas de instrumentos de expresión amplificados por los altavoces de las etiquetas
transculturales refrendadas por la generalidad. Así, el rol de las categorías es
doblemente de advertencia sobre desmanes e incumplimientos y de
potenciación de las voces silenciadas o solapadas por la redundancia de los
mensajes, lenguajes y registros de los colectivos poderosos.
La elaboración de transcategorías, urdidas a nivel metadiscursivo, es el desafío de una teoría epistemográfica que ha de remover los cimientos de
cómo somos narrados por la Historia. Tal teoría podría restringirse, en
principio, al siguiente programa de investigación:
1) La ―desclasificación‖ como técnica de inserción de pluralismo lógico en las categorías de organización del conocimiento y de la memoria.
- posiciones y transcategorías. Desvelamientos y autodesvelamientos de
prejuicios y tópicos.
- posición instintiva, posición cognitiva y posición metacognitiva.
- prejuicios: de raza, cultura, nacionalidad, religión, clase y género. Otros
prejuicios y tópicos. - precondiciones y cesiones. Consenso sobre objetivos del diálogo. Aplicación
de precondiciones.
- propiedades y tipos de operadores transculturales V (operadores
transculturales: sintéticos (sincréticos, generales), críticos (valorativos,
incriminatorios)…) - elaboración de categorías transculturales.
- reflexividad y competencia de representantes. Árbitros y observadores.
- estrategias anti-erísticas. Formulación de alertas antiargumentales.
2) Regulaciones y cuestionarios dialógicos: formulación teórica
- Maximinización e imperativos hipotéticos.
- area de reflexividad sujeto-cosujeto, intrasujeto, sujeto-objeto.
- área temática: homologación del lenguaje y traducciones culturales y contextuales de los asuntos. Más acá del ―diferendo‖.
- área de posiciones: explicitación de sesgos primarios y secundarios. Rasgos
identitarios. Posiciones relacionales y compartidas.
- área de objeciones y observaciones remitidas a segmentos específicos del
diálogo. - área de homologación respecto a otros consensos
- área de resultados. Acuerdos unánimes, mayoritarios amplios, mayoritarios
simples, aproximaciones, derivaciones y votos particulares. Estudio de caso y
aplicación de resultados en comunidades reales.
DATOS SOBRE EL AUTOR
Antonio García Gutiérrez
Catedrático de la Universidad de Sevilla desde 1994 y Director del Departamento de Periodismo I de la misma Universidad. Anteriormente fue
profesor titular de la Universidad Complutense de Madrid (1980-1993). Ha
sido consultor de la Unesco en la década de los ochenta y de la Organización
Mundial del Turismo (1989). Evaluador de proyectos científicos del V
Programa Marco de la Unión Europea en el sector Sociedad de la Información
(1999-2000), evaluador del profesorado universitario andaluz en el área de ciencias sociales. Miembro del consejo científico de una decena de revistas
científicas en el campo de la comunicación y cultura y autor de varios libros.
Los más recientes: La memoria subrogada (Granada: Universidad, 2002), Otra
memoria es posible (Buenos Aires: Crujía, 2004) y Fijaciones (Madrid:
Biblioteca Nueva, 2005).
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ABRIL, Gonzalo (2003) Cortar y pegar. Madrid: Cátedra
BAUDRILLARD, Jean (1978) Cultura y Simulacro. – Barcelona: Kairós
BERGER, P y Luckmann, T (1997) Modernidad, pluralismo y crisis de sentido: la orientación del hombre moderno. Barcelona: Paidós.
CLIFFORD, James (1999) Itinerarios transculturales. Barcelona: Gedisa
COSTA, Newton C. A. da (1997) O conhecimento cientifico. Sao Paulo:
Discurso editorial. DESCARTES, Renée (2002) Discurso del método y Meditaciones metafísicas.
Madrid: Tecnos
ELSTER, Jon (1989) Ulises y las sirenas. Estudios sobre racionalidad e irracionalidad. México: FCE
ELSTER, Jon (2000) El cambio tecnológico. Investigaciones sobre la racionalidad y la transformación social. Barcelona: Gedisa
FERRATER MORA, José (1994) Diccionario de filosofía. Barcelona: Ariel, 4 v
GARCÍA CANCLINI, Néstor (1990) Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad. México: Grijalbo
- GARCÍA GUTIÉRREZ, Antonio (1998) Principios de lenguaje epistemográfico: la representación del conocimiento sobre patrimonio histórico andaluz. –
Sevilla; Granada: Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía,
Instituto andaluz del Patrimonio histórico; Comares. ----------------------(2002) La memoria subrogada: mediación, cultura y
conciencia en la red digital. – Granada: Editorial de la Universidad de
Granada.
----------------------(2003a) Proyectar la memoria: ordo nacional y reapropiación crítica. – In: Transinformaçao, vol 15, nº 1. p. 7-30
----------------------(2003b) La política europea de la memoria: una evaluación
paraconsistente. En El Rapto de Europa, nº 3. – p. 71-82
----------------------(2004) Otra memoria es posible. Estrategias descolonizadoras del archivo mundial. – Buenos Aires: La Crujía
----------------------(2005) Fijaciones. Estudios críticos de políticas, culturas y tecnologías de la memoria. Madrid: Biblioteca Nueva
----------------------- (2006) Científicamente favelados: una visión crítica del conocimiento desde la epistemografía. – Seminario Internacional
―Caminhos do Conhecimento‖. UNESCO/ Biblioteca Nacional. Rio de janeiro.
GRANGER, Gilles Gaston (2002) O Irracional. – São Paulo: Editora Unesp,
GRUZINSKI, Serge (2000) El pensamiento mestizo. Barcelona: Paidós
HEGEL, G.W.F. (2000) Fenomenología del espíritu. 7ª reimp. Madrid: Fondo
de Cultura Económica. HOLLOWAY, John (2002) Cambiar el mundo sin tomar el poder. Barcelona:
Viejo Topo HUYSSEN, Andreas (2000) Seduzidos pela memoria. – Rio de Janeiro:
Aeroplano; Universidade Candido Mendes; Museo de Arte Moderna. KANT, Immanuel (2002) Fundamentación para una metafísica de las
costumbres. Madrid: Alianza Ed.
LEIBNIZ, G.W. (2002): Discurso de metafísica. Madrid: Alianza Ed.
LÉVY, Pierre (2000) A inteligência coletiva. Por uma antropología do ciberespaço. – 3ªed. São Paulo: Loyola
LUHMANN, Niklas (1998) Complejidad y modernidad. De la unidad a la diferencia. – Madrid: Trotta
MAALOUF, Amin (2001) Identidades asesinas. Madrid: Alianza MATURANA, Humberto y Varela, Francisco (1999) El árbol del conocimiento.
Las bases biológicas de conocimiento humano. 3ª ed. Madrid: Debate
MORIN, Edgar (1996) Introducción al pensamiento complejo. – Barcelona:
Gedisa NIETZSCHE, Friedrich (1997) La genealogía de la moral. – Madrid: Alianza
Editorial. OLIVÉ, León (1999): Multiculturalismo y pluralismo. – México: Paidós
RICOEUR, Paul (1999): La lectura del tiempo pasado: memoria y olvido.
Madrid: Arrecife; UAM.
SANTOS, Boaventura de Sousa (1989): Introdução a uma ciencia
pósmoderna. Rio de Janeiro: Graal ..........................................(2001): Um discurso sobre as ciencias. –12ª ed.
Porto: Afrontamento
SILVA, Víctor y BROWNE, Rodrigo (2004) Escrituras híbridas y rizomáticas.
Sevilla: Arcibel SCHOPENHAUER, Arthur (2002) El arte de tener razón expuesto en 38
estratagemas. Madrid. Alianza
SLOTERDIJK, Peter (2002) El desprecio de las masas. Ensayo sobre las luchas culturales de la sociedad moderna. Valencia: Pre-textos
SODRÉ, Muniz (2002) Antropológica do espelho. Uma teoría da comunicação linear e em rede. Petrópolis (RJ): Vozes.
SODRÉ, Muniz (2006) As estratégias sensíveis. Afeto, politica e mídia.
Petrópolis (RJ): Vozes TAYLOR, Charles (1994) La ética de la autenticidad. Barcelona: Paidós
CAPITULO 8
AUTOBIOGRAFÍA Y TESTIMONIO EN CHILE: UNA MEMORIA EN
MOVIMIENTO
Juan Manuel Fierro Bustos
Las modalidades discursivas de la memoria en Chile no difieren de otras que se producen en el contexto latinoamericano y mundial a fines del
siglo XX. Usando la memoria como material creativo encontramos en los
últimos cuarenta años modalidades y géneros que se nutren
permanentemente con el devenir de los procesos humanos y culturales del
periodo. Es decir, se personalizan y manifiestan modos textuales específicos. Encontramos discurso histórico, discurso literario en general, como también
en sus modalidades testimoniales o históricas.
Aparecen también en forma paulatina y alcanzando una significativa
importancia, lo que en otros estudios hemos denominado: discursos de la
memoria. Estos textos se personifican a través de la publicación de recuerdos,
memorias personales, autobiografías, testimonios de actores culturales, artistas, políticos, religiosos, militares, empresarios, ciudadanos comunes y
corrientes, etc. Es sabido que el propio Neruda escribía sus Memorias con
antelación a los sucesos del 73, pero serán estos hechos, sumados a su
muerte, los que otorgan una connotación documental y ―testimonial‖ al texto
y preferentemente a los últimos capítulos de sus memorias personales.
Es a partir de la década del 70 que en Chile - producto de las contradicciones sociales y políticas que se viven en el país- surge una
necesidad de utilizar manifestaciones discursivas de alta referencialidad,
preferentemente testimonios que dan cuenta de las pugnas y luchas sociales
que dejan como secuelas perseguidos, excluidos, afectados y víctimas.
Es notoria la necesidad de decir, de manifestar, de testimoniar largos procesos y experiencias de exclusión, explotación y de amenazas. Proliferan
testimonios de mapuches, campesinos, obreros como también de
representantes de sectores patronales, del campo y la ciudad, que manifiestan
el riesgo y lo que ellos consideran el despojo de que son objeto.
Estos discursos se encuentran en revistas de la época, diarios y
emisiones radiales. Sucesos sociopolíticos tales como la reforma universitaria, la reforma agraria, la estatización del capital privado colocan a muchos
actores sociales en situaciones límites o extremas, en donde el testimonio de
contingencia es la opción discursiva preferencial. Serán otros sucesos o
tragedias colectivas que transmutarán esta contingencia en memoria
testimonial como rasgo predominante de estos discursos.
A partir de los luctuosos sucesos de 1973, situación que produce
cambios y prácticas sustanciales en la convivencia humana, cultural y
política del país, es que comienza a hacerse notoria la presencia de una
discursividad distinta, vinculada ya no tanto a las circunstancias de la
contingencia y la lucha diaria, sino más bien arraigada a la necesidad de
recordar, documentar, denunciar y no olvidar. A ello se suman también, especialmente en el periodo autoritario,
discursos de acusación (Girard, 1998) tales como El Libro Blanco, El Plan Zeta y otros que esperan estudios acerca de sus características y sus efectos.
Los discursos testimoniales, autobiográficos y memorísticos, junto a
crónicas, semblanzas, diarios y otras discursividades similares, son la forma
recurrente que utilizan para manifestarse muchos actores sociales desconocidos o relevantes en las distintas situaciones de la historia presente
o recién pasada.
Surge una expresión individual del recuerdo, que configura una
dimensión social de la memoria en la idea de la tragedia común que, según
como se desarrollen y se desarrollarán los acontecimientos, unirá por mucho
tiempo a víctimas y victimarios en una trágica referencialidad y discursividad común. Muchos de ellos tendrán la necesidad de emitir a través de memorias,
testimonios o reflexionando restrospectivamente acerca de la vida personal,
sus puntos de vista acerca de lo vivido, visto, recordando; memorizando y
textualizando los micro y macroprocesos humanos y sociales.
El Testimonio como modalidad predominante (1973 -2005)
El modo predominante de reconstituir discursivamente la memoria, es
el testimonial, situación que se mantiene hasta hoy. Dan cuenta de ello el
Informe Rettig (1999) y e el Informe Valech (2004) donde son miles de
personas que dicen y escriben sus testimonios. El testimonio aborda desde la perspectiva del yo, fragmentos, trozos,
capítulos o circunstancias de una historia individual o mayor determinado
por quiebres o situaciones límites a los cuales el narrador se ve sometido.
El testimonio ciñe los contenidos de la protesta y la afirmación, del
juramento y la prueba. Sus funciones asumen la gama que va desde la certificación a la acusación y la recusación. Sus personajes son aquellos que
han sufrido el dolor, el terror, la brutalidad de la tecnología en sus cuerpos;
seres humanos que han sido víctimas de la barbarie, la injusticia, la violación
del derecho a la vida, a la libertad, a la integridad física:
―Recuerdo muy bien todo lo que hice ese día. Como de costumbre, me levanté
muy temprano, antes de las seis de la mañana. Tenía que escribir nada menos que un discurso, porque ese era el día del maestro y en la tarde se
realizaría un acto en el Teatro Municipal en el que yo tenía que hablar y
entregar unos diplomas a los profesores que tenían más de treinta años de
servicio. Escuché el Reporter Esso de las ocho de la mañana, para irme
inmediatamente después a mi oficina. Ahí me dijeron que habían entrado fuerzas del ejercito a una radioestación, no recuerdo cual y la había
destruido. En eso estaba cuando me llama un amigo y me dice: - Se alzó el
ejército y te ofrezco mi casa para que vengas a esconderte…‖ (Henríquez,
1992: 84).
Las imágenes del dolor y del terror se transmutan, así, ―en testigos de
sobrevivencia, y su escritura en acicate de la memoria‖ (Jara 1986: 1). Algunos comentaristas, como J. A. Epple señalan que se inaugura el
énfasis de esta nueva modalidad discursiva con el testimonio del Presidente
Allende, enunciado en la situación límite durante el bombardeo del palacio
de La Moneda y que es transmitido oralmente por Radio Magallanes.
En éste, el emisor desarrolla una retrospectiva circunstancial acerca
de procesos pasados y presentes, enunciando también elementos de futuro; rasgos caracterizadores de la discursividad de la memoria. Quien recuerda,
rememora desde un presente y lo hace por una determinante de la
contingencia. Reelabora el pasado y enuncia este resultado textual de la
reelaboración en presente, correlacionándolo con eventualidades futuras.
Encontramos así, invariablemente, una triple dimensionalidad temporal en el discurso memorístico propiamente tal, rasgos que reconocemos en las
modalidades referidas y que identificamos en el testimonio de Allende, para
muchos su último discurso, para otros el primer testimonio de una tragedia e
indicio de la construcción de una memoria colectiva.
A fines del año 73 encontramos, tanto en el país como en extranjero,
los primeros testimonios que reconstruyen los hechos pasadas y denuncian lo ocurrido a personas, grupos, organizaciones o al país en su totalidad. Esta
productividad discursiva se encuentra en una primera instancia, en revistas
internacionales y emisiones radiales. Comienza también a construirse un
archivo testimonial en distintas organizaciones internacionales. En Chile
desde la creación de la Vicaría de la Solidaridad por Monseñor Raúl Silva Henríquez surge la revista Solidaridad o Boletín de La Vicaría de la
Solidaridad en la cual se publicarán diversos testimonios de ciudadanos
anónimos, dirigentes políticos, familiares de detenidos o afectados por la
contingencia social. En ellos las víctimas recuerdan o rememoran sucesos
acaecidos recientemente y de los cuales han sido testigos o víctimas-
protagonistas. Sus discursos no tienen pretensión estética, ni trascendencia artístico-
cultural, sino la necesidad y el imperativo personal y social de decir y no
olvidar. Algunos de ellos se mantienen en una primera etapa en el anonimato
o bien se adscriben a la modalidad de testimonio mediado por un compilador
o emisor responsable y posteriormente se personalizarán.
Así es como avanza la resistencia y la disidencia ante el poder dictatorial. La discursividad de la memoria en Chile se vincula y se expresa
por diversos medios, siendo los radiales los espacios preferentes o las revistas
o semanarios culturales y políticos en los cuales estos se textualizan. Un
ejemplo de ello lo constituyen las revistas y diarios Mensaje, Cauce, Análisis,
Pluma y Pincel, Hoy, Fortín Mapocho entre muchos otros y las ediciones periodísticas clandestinas editadas por los grupos políticos contrarios al
régimen imperante. En el extranjero diversas revistas asumen la necesidad de
acoger testimonios de chilenos perseguidos, la revista Araucaria de Chile es
una de las más significativas en este proceso.
Como contraparte existe también una testimonialidad de los dominantes
o de los vencedores que textualizan las situaciones que padecieron durante el régimen político anterior y que son expresados por medios públicos proclives
al poder predominante. Esta discursividad trata de contrarrestar la memoria
de las otras víctimas alcanzando niveles de contradicción y contra
argumentación, pero que no tienen un nivel de prueba y fuerza veridictiva en
relación al discurso memorístico de las otras víctimas. Esto no resulta extraño pues:
“en cualquier momento y lugar, es imposible encontrar una memoria, una visión y una interpretación únicas del pasado, compartidas por toda una sociedad. Pueden encontrarse momentos o períodos históricos en los que el consenso es mayor, en los que un libreto único de la memoria es más aceptado o hegemónico. Normalmente,
ese libreto es lo que cuentan los vencedores de conflictos y batallas históricas. Siempre habrá otras historias, otras memorias e interpretaciones alternativas. Lo que hay es una lucha política activa acerca del sentido de lo ocurrido, pero también acerca del sentido de la memoria misma.” (Jelin, 2001:23)
Los sucesos límites ocurridos en Chile durante los primeros cinco años de la dictadura, su impacto y tragedia reclamarán a nivel del discurso una
legítima visión de los testigos y las víctimas. En el transcurso del año 2004,
se publica el texto Después de la Lluvia. Chile, La Memoria Herida de Mario
Amoro en el cual, a través del testimonio de 86 personas, reconstruye sobre
la base de la memoria individual y colectiva los sucesos y sus partícipes que
van desde el bombardeo de La Moneda hasta el hallazgo de muertos en Los Hornos de Lonquén.
En este marco social, nacieron en 1974 Tejas Verdes de Hernán
Valdés, en 1975 Jamás de rodillas de Rodrigo Rojas; 11808 horas en un
campo de concentración de Manuel Cabieses, Prisión en Chile de Alejandro
Witker. Escribo sobre el dolor y la esperanza de mis hermanos de Luis Alberto Corvalán, publicado en Bulgaria en 1976; en 1977 aparecieron Prigué de
Rolando Carrasco, Der Gefangene Gefängnisdirektor, 26 monate erlebter
Faschismus in Chile de Carlos Lira; Cerco de púas de Aníbal Quijada; Testimonio de Jorge Montealegre, Ximena Ortúzar Represión y tortura en el
cono sur. En 1984 Un Viaje Al Infierno, testimonios y crónicas del periodista
Alberto Gamboa Soto, publicadas originalmente en el semanario Hoy. Distanciados de la contingencia, destacan en 1987, Isla 10 de Sergio Bitar, también se publica Memorias contra el olvido. V.V.A.A ( Testimonios de
Rosario Rojas de Astudillo, Rosa Soto de Gutiérrez, Ana Alvarez de Bagus, Paulina Martínez de Barrios, Doris Meniconi de Pizarro, Norma Matus de Carrasco, Ángeles Álvarez y Viviana Díaz). En 1991 Otilia Vargas con La
dictadura me arrebató cinco hijos y como compiladora también en donde
incluye testimonios tales como Tumbas de cristal de Ruby Weitzel, y Testimonio sufrido de Virgilio Figueroa. En 1992 Edgardo Enríquez Frödden.
Testimonio de un destierro compilado por Jorge Gilbert; en 1993 El infierno
de Luz Arce; en el año 1994 Chacabuco y otros lugares de detención de Sadi
Joui. En 1997 Morir es la noticia del editor Ernesto Carmona. Ya en 1998
aparece 11 de Septiembre. Testimonio, recuerdos y una reflexión actual de José Antonio Viera Gallo. Se encuentran otros testimonios en el capítulo ―La dictadura mató periodistas, pero no al periodismo”, por ejemplo, es una
entrevista de Virginia Vidal a Guillermo Torres Gaona, ex presidente del
Colegio de Periodistas; Testimonio de un prisionero de la dictadura de Landy
Aurelio Grandón León. 2002. En los años 2000 y 2002 se publican Estadio
nacional y Chacabuco. Pabellón 18, Casa 89 de Adolfo Cozzi. Encontramos
también testimonios en Disparen a la bandada de Fernando Villagrán, 2002, una crónica secreta de la Fach. Estos textos son algunos de los miles de
testimonios que se expresan y textualizan en Chile y en extranjero durante el
período en análisis.
La crítica y reflexión teórica sobre esta modalidad textual es incipiente
especialmente durante los primeros años de su producción. Durante la
década del 80, en el país, se reconoce sólo un libro clave a nivel de crítica éste es Literatura y Testimonio (1986) publicado por Rene Jara y Hernán
Vidal en la Universidad de Minessota, situación que posteriormente se
corregirá especialmente a fines de la década del 80 con los estudios de Lucia
Invernizzi (1988) acerca del discurso testimonial en Chile durante los siglo
XVI Y XVII; el estudio de Bernardo Subercaseaux (1991) sobre la concepción del testimonio como una modalidad genérica. Interesante estudio para los
tiempos en que se postula, pero que no resuelve la cuestión particular del
género y si es posible constituirlo; globaliza la visión o carácter testimonial de
distintas modalidades discursivas y textuales, pero no alude a la dimensión
de memoria que estos textos tienen. Un interesante avance constituye el texto La escritura de al lado,
Géneros referenciales de Leonidas Morales (2001) en el cual el autor
reflexiona e intenta desarrollar una concepción teórica acerca de lo que
denomina los géneros referenciales y la importancia y relevancia que
adquieren estos en el Chile contemporáneo. Observa y analiza al testimonio
como género y discurso postulando la subordinación de éste o la necesidad de adscribirse a otras modalidades mayores como la autobiografía y la memoria
para actualizarse y así poder distinguirlo en sus propiedades textuales. Si
bien el estudio es muy interesante en cuanto a la subsidiaridad,
intertextualidad, transversalidad y mutación de estos géneros, no aborda el
problema de la discursividad de la memoria y la pertenencia del testimonio a ella. También constituyen un interesante aporte a la reflexión sobre la
escritura testimonial en Chile los trabajos de María Clara Medina (2000),
Rossana Nogal (2001) y Norberto Flores (2000).
Donde se sitúa al testimonio dentro de la discursividad de la memoria
es en los trabajos de Jorge Narváez (1988) contenido en el libro de Jara y
Vidal. Allí publica Narváez su artículo: ―El Testimonio 1972-1982 Transformaciones en el Sistema Literario‖, quizá el estudio teórico más
completo, a la fecha, sobre diez años de escritura testimonial en el país y en el
cual señala modificaciones al canon de la literatura vigente, que se hacen
desde el surgimiento y relevancia de lo testimonial.
―Las memorias de los hombres, y sus maneras de narrar, apuntan a otra
dirección. Los testimonios se encuentran a menudo en documentos públicos, en testimonios judiciales y en informes periodísticos. Los testimonios orales,
realizados en ámbitos públicos, transcritos para materializar la prueba, se
enmarcan en una expectativa de justicia y cambio político. Si bien el
testimonio en esos ámbitos puede tener como efecto el apoderamiento y
legitimación de la voz de la víctima, su función ―testimonial‖ está centrada en la descripción fáctica, hecha con la mayor precisión posible, de la
materialidad de la tortura y la violencia política. Cuanta menor emocionalidad
e involucramiento del sujeto que narra, mejor, porque el testimonio oral tiene
que reemplazar a las ―huellas materiales‖ del crimen‖ (Jelin, 2001:109).
John Beverly señala en cambio:
“Un testimonio es una narración-usualmente pero no obligatoriamente del tamaño de una novela corta- contada en primera persona gramatical por un narrador que es a la vez el protagonista (o el testigo) de su propio relato. Su unidad narrativa suele ser una vida o una vivencia particularmente significativa (situación laboral, militancia política, encarcelamiento, etc.). La situación del narrador en el testimonio siempre involucra cierta urgencia o necesidad de comunicación que surge de una experiencia vivencial de represión, pobreza, explotación, marginación, crimen o lucha” (Beverly, 1987: 13).
Juan Armando Epple, en su texto El Arte de recordar (1994) teoriza
sobre escritura memorística en el país y sitúa allí al testimonio como una de estas manifestaciones. Mi única discrepancia con esta visión es la concepción
que otorga al testimonio como una escritura del presente sin percibir la
rememorización que existe en quien testimonia. Al respecto dice Epple:
―El testimonio, en cambio, es un modo de entenderse con las requisitorias del
presente, y sobre todo con un presente que, desde la perspectiva del hablante, ha perdido o extraviado sus bases de sustentación. El objetivo central o
primordial del testimonio no es explicar comprensivamente toda la
trayectoria vital del autor y su tiempo, sino dar cuenta de la experiencia
crucial de la fractura o del cambio. El propósito narrativo del testimonio es
documentar, así, lo inédito. Este rasgo coyuntural se manifiesta con claridad
en la función argumentativa que tienen los testimonios en los discursos judiciales, políticos, religiosos (al contar la experiencia de la conversión
religiosa, por ejemplo), e incluso en los manifiestos culturales. La obsesión
testimonial es un fenómeno que suele irrumpir con fuerza desbordante en las
coyunturas de crisis: cuando los parámetros tradicionales para entender la
realidad han perdido su vigencia rectora y los nuevos no acaban de clarificarse satisfactoriamente‖ (Epple, 1994).
Si bien compartimos muchos de estos planteamientos, debemos insistir
que el que testimonia no lo hace desde un presente inmediato, sino que es un discurso ex post a la situación que se argumenta; necesariamente hay una
distancia de pasado- presente, si bien es más próximo a la contingencia, pero
recién pasada y para ello necesariamente el testimoniante debe rememorar. La experiencia recién pasada o vivida se vuelve memoria y el narrador
recupera su visibilidad a través de su discurso. El acto de recordar considera
haber tenido una experiencia pasada que se activa en el presente, por un
deseo o un sufrimiento, vinculado casi siempre a la intención o necesidad de
comunicarla. No se trata, a veces, de hechos importantes en sí, sino que
estos adquieren una fuerza afectiva y un sentido o importancia especial en el proceso de recordar.
La autobiografía en Chile, una modalidad introvertida
La autobiografía siempre ha tenido mayor preponderancia a nivel mundial, tanto en su manifestación textual básica, como en su proceso de
teorización, fundamentales son los estudios iniciales de Dilthey, Karl
Wintraub, George Gusdorf, George May, Philippe Lejeune, Elizabet Bruss, P.
John Eakin y Paul de Man entre muchos otros. En el país la preocupación
teórica sobre esta modalidad también es escasa, especialmente al inicio del
periodo en estudio, posteriormente encontramos análisis de estudiosos y críticos tales como Martín Cerda, Carlos Piña, A. Epple entre otros.
La autobiografía se concentra en un yo que narra su existencia
individual y en la cual se interpreta a sí mismo. No ocurre así en los textos de
memorias personales. La recapitulación global de la vida implica una
ordenación del pasado llevada a cabo por el yo reflexivo. Para Lejeune (1991),
esa pasión del nombre propio va más allá de la simple vanidad de la autoría, puesto que a través de ella la persona misma reivindica la existencia
convirtiéndose el nombre propio en el tema profundo de toda autobiografía.
―han pasado algunas décadas y ese angelito, bautizado en la Iglesia matriz
como Domingo Zvonimir, vivió su vida para el teatro. Por si alguien le
interesa, valga decir que Zvonimir significa Campana de paz‖. (Tessier, 1997:
5) En Chile la opción autobiográfica aparece claramente reducida, como
medio de recuerdo y memoria, frente a las otras expresiones. Esto ha sido
quizá determinado por los hechos sociales acaecidos en el periodo, sus
fracturas humanas y culturales de incidencia colectiva que llevan a los
participantes a privilegiar la memoria personal como posibilidad de abarcar los procesos globales vividos y los traumas que tienen una relevancia
claramente supraindividual.
Quizá una de las razones que explicarían la escasa aparición de
autobiografías es que de las tres modalidades comentadas esta es la que
compromete en mayor medida al autor con una escritura sobre sí mismo en
sentido amplio. Nuestras características culturales muchas veces nos impiden asumir con propiedad las reflexiones o narraciones sobre uno mismo, abrir
los desvanes de nuestra existencia y mostrar a todo público los avatares de
nuestra vida íntima. En Chile somos más dados a escriturar memorias
personales lo que permite colocar la vida íntima al amparo de los
acontecimientos supraindividuales, matizando estos con alcances autobiográficos.
En este sentido podemos reconocer la existencia de dos modalidades
de textos a nivel general: los de carácter extrovertido y los de carácter
introvertido. En estos últimos estarían las autobiografías, los diarios íntimos,
la correspondencia, las confesiones. Es difícil incursionar en este territorio, al
respecto es interesante considerar el aporte de Caballé (1995) en torno a este dilema. Ella señala que es un gran esfuerzo el que se realiza para reflexionar
sobre uno mismo y exponer esto a los lectores contar muchas veces lo que
socialmente no puede o no debe contarse, hacerlo sobre o desde uno mismo,
siempre es más difícil que hacerlo sobre los otros. De ahí la abundancia de los
libros de memorias personales.
Encontramos textos básicos como las autobiografías de los escritores Pablo De Rokha, Maria Luisa Bombal, Cristian Huneus, entre otras y a
fines del periodo algunas autobiografías confundidas o denominadas
―memorias‖ o en otros casos ―testimonios‖. Al concluir la década del 90
aparecen autobiografías, bajo el rotulo de testimonios de personajes públicos
tales como Gladys Marín. Volodia Teitelboim, Mónica Madariaga, Clara Szczaranski, Mario Gómez López, Delfina Guzmán, Domingo Tessier, Hernán
Briones entre los más conocidos.
En forma paralela a estas modalidades surgen crónicas, reportajes,
entrevistas, cuyo afán es recordar, reconstruir un tiempo pasado desde la
perspectiva de los protagonistas, en algunos casos o desde su punto de vista
de recreadores, pero estos textos se apartan de las determinantes estructurales que hemos definido para la clasificación de discursos de la
memoria propiamente tal.
Lo concreto es que existe una amplia y variada producción textual que
busca mantener vigente la memoria colectiva en el país, especialmente
vinculada a los sucesos recientemente vividos. Se produce, como es natural, una pérdida de los lindes de cada modalidad discursiva, produciéndose
heterogeneidades y mixturas determinadas por la urgente necesidad de
rescatar los sucesos pasados, sin importar el modo o el tipo textual, esto
lleva a decir a Jorge Narváez: “El estatuto de estos textos sin estatuto supera los dualismos del código de la ficción, anula la contradicción ficción/ no ficción como
relación de la función mentira verdad. De este modo, estos textos documentos instauran un espacio de lo real-maravilloso, vigente en América Latina desde sus orígenes colombinos. En tanto textos sin legitimidad institucional, su espacio es el espacio de la libertad. En tanto textos libres, abren el espacio de la escritura a un sujeto múltiple y vario, desprovisto de especificidad profesional, un sujeto pueblo multiforme, estableciendo de esa manera un nuevo modo de ejercicio de la autoría. Estos textos se incorporan a un torrente de la expresión cultural, y allí, en tanto documentos y en tanto invención de la realidad cumplen su función de servicio. Atentan incluso contra una belleza institucionalizada, su ser, es ser otros” (Narváez, 1987: 21)
Algunas consideraciones resultan hoy discutibles en esta cita,
especialmente lo relacionado con la afirmación de ―invención de la realidad‖
como calificativo de todos los textos que usan la memoria como elemento de
creación y de recreación; ello es válido en el estado de avance de los estudios
y el contexto en el cual Narváez señala estas afirmaciones. Lo que sí es correcto, es la indicación referida a la condición de textos ―sin estatuto‖, es
decir, fuera del canon predominante o de la vía tradicional de textualizar la
interpretación de la realidad. En este caso los sucesos de la contingencia
determinan esta nueva expresión cultural que posibilita reconocer un
fenómeno discursivo vigoroso en su temática y complejo en su estructura y
que es necesario atender. El tiempo y sus oscilaciones de presente, pasado y futuro se
conjugaban también en estas propuestas. La presencia de un ―yo‖ narrativo
será el sello básico de estos textos. La evocación del pasado por un sujeto
que ha participado en los hechos que evoca está condicionada así por la
autofiguración que este mismo realiza de sí en o desde un presente y desde
allí va hacia un pasado que necesariamente debe reconfigurar y transformar en narración. Esta cuestión básica necesariamente invita a estudiar e
investigar para establecer la posibilidad que tiene un individuo para restituir,
sobre la base de la memoria, la efectividad real de lo evocado.
El memorista construye una versión de su pasado- que podría
considerarse un acto de recreación de una experiencia pretérita, pero distinto al de una escritura novelesca o histórica- y de sí mismo, cuyo grado de verdad
o de mentira sólo pueden ser evaluados por el lector a partir del texto. La
memoria recuerda, la imaginación inventa, por esta razón esta escritura se
caracteriza por la co-referencia, explícita o implícitamente marcada, entre el
autor, el narrador o enunciador y el personaje protagonista de lo narrado. Las
tres instancias del discurso remiten a un mismo individuo, que según Lejeune (1991), posee una existencia real o empírica que es verificable y puede ser
verificada.
Preliminarmente esta situación diferencia a estos textos de las
modalidades escriturales propiamente literarias como la novela testimonial,
memoria novelada, novela histórica, novela autobiográfica y a su vez con el discurso literario y el discurso de la historia. que se organizan y se leen de
manera distinta. Es posible encontrar similitudes entre una novela
autobiográfica y una autobiografía propiamente tal, pero es fácil distinguir,
como veremos posteriormente, cual de ellas es una ficción y cual un
documento de vida verdadero. Al respecto Félix Martínez Bonati señala:
―En verdad, hace falta un esfuerzo nada fácil de extrañamiento para percibir
la peculiaridad lógica y gnoseológica del discurso novelístico: hay que tratar de leerlo, no como novela, sino como si fuera un relato de hechos reales.
Efectuando el traspaso a esta clave del contexto real de nuestra vida, nos damos cuenta de que no podemos leer así el texto novelístico; sólo podemos
leer, imperfectamente, algunos trozos de él, y nos vemos forzados a dejar esta
empresa. Y es que, leyéndolo así, como relato de veras, no podemos tomarlo
en serio, no podemos darle crédito. Los rasgos de este discurso que lo descalifican como relato de la
circunstancia real son varios. Se habla allí largamente de individuos
desconocidos sin que se aporten datos suficientes para posibilitar su
identificación efectiva. En muchos casos no se da justificación alguna para
que nos ocupemos de sus vicisitudes, y no cabe duda de que se trata de sujetos oscuros, sin significación histórica o pública, y, con frecuencia, sin
siquiera un notorio valor como casos ejemplares para una reflexión
psicológica o moral. O bien, se los presenta como sujetos célebres cuyos
nombres y circunstancias, sin embargo, no aparecen para nada en el registro
histórico‖ (Martínez Bonati, 2001:67).
Los textos de la memoria escritos como recuerdos de sujetos empíricos, que se involucran como tal en la narración y que establecen
alusiones referenciales constantes, que no sólo pueden ser leídas como tales
sino además verificadas, constituyen textos que cumplen con lo señalado
por Searle que indica que no es posible un acto de referencia a algo, que en la
convicción del que hace referencia no existe. Estos textos fruto de la memoria de un individuo surgen en momentos
cruciales de la historia social y de las personas, frecuentemente cuando se
ha acabado una vida o cuando ésta ha llegado a su fin y por ello se considera
necesario dejar testimonio de lo vivido, de lo visto, de las experiencias. Los
motiva la intención comunicativa de memorizar.
Los periodos de crisis sociales también han sido espacios motivadores para la escritura memorística. Es así como muchos de sus actores, producto
de estas circunstancias históricas, se abocan a la valoración crítica del
pasado individual o colectivo. J. Armando Epple al respecto señala: “La obsesión testimonial es un fenómeno que suele irrumpir con fuerza desbordante en las coyunturas de crisis: cuando los parámetros tradicionales para entender la realidad han perdido su vigencia rectora y los nuevos no acaban de clarificarse satisfactoriamente” (Epple, 1994:15).
El crítico alemán A. Huyssen refiriéndose al mismo problema dice: “Discursos de la memoria de nuevo cuño surgieron en occidente después de la década de 1960 como consecuencia de la descolonización y los nuevos movimientos sociales que buscaban historiografías alternativas y revisionistas. La búsqueda de otras tradiciones y la tradición de los “otros” vinieron acompañadas por múltiples postulados sobre el fin: el fin de la historia, la muerte del sujeto, el fin de las obras de arte, el fin de los metarrelatos. A menudo estas denuncias fueron entendidas de manera demasiado literal, pero debido a su polémica confianza en la ética de las vanguardias, que de hecho estaban reproduciendo, apuntaron de manera directa a la recodificación del pasado en curso después del modernismo.” (Huyssen, 2002: 14,15).
Tres tipos de prácticas textuales se intensificarán con este síndrome, la historia, la memoria y la literatura. La primera intensificará la reconstrucción
del pasado de manera ―científica‖ donde un observador e intérprete nos
propondrá su visión de sucesos que ocurrieron. El literato postulará textos
con modalidades específicas de corte memorístico, a través de los cuales
ficcionalizará, reimaginará o imaginará metafóricamente aspectos de la memoria individual o colectiva, con las consiguientes virtudes y
contradicciones señaladas anteriormente por Martínez Bonati.
Los discursos de la memoria, en cambio, propondrán la narración de
un individuo, situado como actor directo y empírico en la historia social,
abordando un proceso de escritura sobre la base de la memoria individual o
colectiva. Tres modos básicos se podrán reconocer: a) La narración de una vida contada por el mismo autor. b) La narración de una vida vinculada a
hechos sociales relevantes que ocurrieron y c) Un aspecto crucial de su
pasado o de su experiencia. Tres maneras de entenderse con el pasado, sobre
la base de la memoria, pero como resultado tres modalidades textuales con
rasgos comunes y también con aspectos diferenciadores. Esta escritura es deudora de un contexto social, histórico y político, así
también de la posición social que se ocupa en el ambiente y momento en que
se escriben. Su presencia textual busca producir efectos sociales y
culturales, de allí que su resultado como texto no debe considerarse
exclusivamente como una atalaya individual de las representaciones mentales
de un individuo determinado, sino que estas propuestas textuales - autobiografía, memoria o testimonio-, deben ser interpretadas y entendidas
en su contexto social y conversacional.
A continuación expondré algunas características básicas de estas tres
modalidades, las cuales serán ampliadas posteriormente en sus
correspondientes análisis:
La autobiografía se concentra en un yo que narra su existencia individual y en la cual se interpreta a sí mismo. No ocurre así en los textos de
memorias personales. La recapitulación global de la vida implica una
ordenación del pasado llevada a cabo por el yo reflexivo. Para Lejeune (1991),
esa pasión del nombre propio va más allá de la simple vanidad de la autoría,
puesto que a través de ella la persona misma reivindica la existencia convirtiéndose el nombre propio en el tema profundo de toda autobiografía.
“han pasado algunas décadas y ese angelito, bautizado en la Iglesia matriz como Domingo Zvonimir, vivió su vida para el teatro. Por si alguien le interesa, valga decir que Zvonimir significa
Campana de paz”. (Tessier 1997: 5)
La memoria personal, en cambio, es también un yo que expone, en
el decurso de su vida, sucesos de relevancia supraindividual, vale decir
sociales y colectivos, que lo afectan a él como sujeto de la historia y que
comparte con otros los acontecimiento y hechos relevantes de su tiempo
vivido. “Sólo unos días después del golpe militar, a mediados de septiembre de 1973, un representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados (ACNUR) llegó a Santiago para ayudar a quienes requiriesen salir del país. Este hombre, Oldrich Haselman, consiguió con gran rapidez que las autoridades militares le dieran garantías de que cumplirían los tratados internacionales,
especialmente en cuanto a los extranjeros residentes en Chile, y le permitieran habilitar recintos bajo la bandera de la ONU para recibir a personas de esa condición. Pero el ACNUR carecía de recintos propios, así que Haselman le pidió al obispo luterano Helmuth Frenz que hablara conmigo para saber si la Iglesia Católica podría ayudar en esa tarea. Naturalmente le dije que sí...” (Silva Henríquez, 1994: 12).
El memorialista mira al exterior, al mundo que le ha rodeado y del que se propone ofrecer, por alguna razón, su particular visión, son los datos,
los sucesos, los hechos los protagonistas de la obra, no los esfuerzos de un
hombre por levantar o destacar su personalidad.
El testimonio aborda desde la perspectiva del yo, fragmentos, trozos,
capítulos o circunstancias de una historia individual o mayor determinado por quiebres o situaciones límites a los cuales el narrador se ve sometido.
El testimonio ciñe los contenidos de la protesta y la afirmación, del
juramento y la prueba. Sus funciones asumen la gama que va desde la
certificación a la acusación y la recusación. Sus personajes son aquellos que
han sufrido el dolor, el terror, la brutalidad de la tecnología en sus cuerpos;
seres humanos que han sido víctimas de la barbarie, la injusticia, la violación del derecho a la vida, a la libertad, a la integridad física:
―Recuerdo muy bien todo lo que hice ese día. Como de costumbre, me levanté
muy temprano, antes de las seis de la mañana. Tenía que escribir nada
menos que un discurso, porque ese era el día del maestro y en la tarde se
realizaría un acto en el Teatro Municipal en el que yo tenía que hablar y entregar unos diplomas a los profesores que tenían más de treinta años de
servicio. Escuché el Reporter Esso de las ocho de la mañana, para irme
inmediatamente después a mi oficina. Ahí me dijeron que habían entrado
fuerzas del ejercito a una radio estación, no recuerdo cual y la había
destruido. En eso estaba cuando me llama un amigo y me dice: - Se alzó el
ejército y te ofrezco mi casa para que vengas a esconderte…‖ (Henríquez, 1992: 84).
Las imágenes del dolor y del terror se transmutan, así, ―en testigos de
sobrevivencia, y su escritura en acicate de la memoria‖ (Jara, 1986: 1 ).
Las tres modalidades discursivas de la memoria, anteriormente
descritas, se asientan sobre la base de hechos socio-históricos y contienen la consecuente interpretación y representación discursiva que estos provocan;
es decir, la narrativización de una experiencia real, posible de someter a
pruebas de veridicción. Entendidas estas últimas, como referidas a
acontecimientos que han ocurrido, en sentido estricto, en la vida social, y por
lo tanto, tienen existencia fuera del discurso.
Esta narración sirve al emisor a lo menos de dos maneras, primero señala el compromiso que éste adquiere con el enunciado y posibilita, en
algunos casos más que otros, una concepción y conocimiento del mundo más
amplia. A través de una individualidad narrativizada se logra una
supraindividualidad pragmática.
El discurso memorialístico, a través de sus modalidades textuales
posee rasgos básicos que lo caracterizan, uno de ellos es su referencialidad e intertextualidad, especialmente en la medida que remite a la realidad y la otra
condición es la ―existencia‖ o la posibilidad de suposición de otra versión, la
del referente. Las modalidades discursivas de la memoria al constituir relatos
cuya autenticidad puede ser sometida a pruebas de veridicción se acercan a
la historiografía, más que a la literatura, pero se alejan de ella por su
acentuada individualidad y la posición ideológica y valórica asumida por el
autor. El discurso memorialístico -en oposición al relato de ficción- es casi
siempre consolidado como relato, a través de una imagen real narrativizada.
Por ende, debe presentar necesariamente alguien que narre, pero en él no se
da la típica diferenciación literaria entre autor (real) y narrador (ficticio). Este
sería un importante rasgo distintivo del discurso de la memoria, quien narra es el autor empírico del enunciado, de ahí que nuestro comportamiento como
lectores no es el mismo ante una novela que ante un texto de modalidad
memorialística, en el primer caso nos abandonamos a la trama, o bien nos
interesamos fundamentalmente por la escritura, concientes de que en ella
radica el único soporte de la ficción (Caballé, 1995).
DATOS DEL AUTOR
Juan Manuel Fierro Bustos
Juan Manuel Fierro Bustos nació Temuco, Chile, en 1951. Es profesor de la
Universidad de La Frontera, Chile. Magíster en Filología Hispánica y Dr. en
Ciencias Humanas. Vicerrector académico de la Universidad de La Frontera.
Su investigación se ha centrado en tipologías textuales y discurso de la
memoria, temas sobre los que ha realizado numerosas publicaciones en revistas especializadas y capítulos de libros.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
CAPITULO 1
REPRODUCIENDO EL RACISMO: EL ROL DE LA PRENSA.
Teun A. van Dijk
Introducción
En este artículo proporciono un análisis teórico del rol que juega la prensa en la proliferación del racismo. Muchos estudios empíricos en varios
países han demostrado que los medios juegan un rol fundamental en
expresar y divulgar el prejuicio étnico. Y generalmente se asume que el
prejuicio es una de las condiciones de las prácticas racistas que definen al
racismo como el sistema social del abuso de poder étnico. Sin embargo, también generalmente se asume la existencia de relaciones entre el discurso
de los medios y el racismo, basados en evidencia correlacional, sin un análisis
teórico muy detallado de la precisa naturaleza lingüística, cognitiva y social
de estas relaciones. Un enfoque multidisciplinario al estudio de la prensa así
como también del racismo puede ser capaz de elucidar algunas de estas
relaciones de una forma más explícita.
Racismo.
El racismo es definido aquí como un sistema de dominio étnico o
racial, es decir, del sistemático abuso de poder de un grupo dominante
(Europeo, blanco) en contra de varios grupos de tipo No-Europeo –tales como
minorías étnicas, inmigrantes y refugiados– en Europa, las Américas y otros países Euro-dominados. El abuso de poder social es el ejercicio ilegítimo de
poder, dando como resultado la inequidad social, e involucra el exclusivo o
preferencial acceso a, o control sobre los escasos recursos sociales como
residencia, vivienda, empleo, cuidado de la salud, ingresos económicos,
estatus, conocimiento y respeto (entre muchos otros estudios sobre racismo, ver por ejemplo, Back & Solomos, 2000; Boxill, 2001; Bulmer & Solomos,
1999a,b, 2004; Cashmore, 2003; Doane & Bonilla-Silva, 2003; Essed, 1991;
Essed & Goldberg, 2002; Feagin, 2000; Feagin, Vera & Batur, 2001;
Goldberg, 1997, 2002; Goldberg & Solomos, 2002; Lauren, 1988; Marable,
2002; Sears, Sidanius & Bobo, 2000; Solomos & Back, 1996; Wieviorka,
1994, 1998; Wrench & Solomos, 1993; para informes y estudios sobre racismo en España, ver Calvo Buezas, 1997; Colectivo IOE, 2001; Manzanos
Bilbao, 1999; Martín Rojo, et al. 1994; SOS Racismo, 2000, 2001, 2002,
2003; Van Dijk, 2003).
El sistema de dominación étnica tiene dos dimensiones principales,
concretamente una dimensión social y una cognitiva. La primera, la dimensión social, consiste en las prácticas sociales diarias de discriminación
en contra de grupos étnicamente distintos; por ejemplo, a través de la
exclusión o distribución desigual de recursos sociales o derechos humanos. La segunda, la dimensión cognitiva, consiste en creencias étnicas,
estereotipos, prejuicios e ideologías que funcionan como motivación y
legitimación de tales prácticas discriminatorias. En términos muy generales,
esto significa que grupos externos son representados negativamente (como
diferentes, desviados o como una amenaza) comparados con el grupo interno Europeo, el cual se representa a sí mismo como superior en todos los
atributos relevantes. Debería ser enfatizado, desde el comienzo, que el
concepto de ‗racismo‘ no es entendido aquí como aplicable solamente a las
formas radicales, extremas, violentas u ostensibles de racismo. Por el
contrario, la mayoría de las formas de racismo hoy en día –y aquellas que me interesan– son los tipos de racismo indirecto, sutil o ‗moderno‘ de la vida
diaria que caracterizan los muchos encuentros cotidianos por parte de
miembros de grupos mayoritarios y minoritarios.
Discurso
Una de las prácticas sociales más decisivas es el discurso; es decir, el texto y la charla socialmente situados. Dentro del sistema del racismo, esto
significa que al igual que otras prácticas discriminatorias, el discurso puede
ser usado para problematizar, marginalizar, excluir o, de otra forma, limitar
los derechos humanos de grupos étnicos externos. Tal puede ser el caso o por
medio del discurso discriminatorio directo en interacción con Otros étnicos, o indirectamente al escribir o hablar de manera negativa acerca de los Otros
(para detalle ver, Blommaert & Verschueren, 1998; Jäger, 1992, 1998; Reisigl
& Wodak, 2000, 2001; Van Dijk, 1984, 1987a, 1987b, 1991, 1993; Wetherell
& Potter, 1992; Wodak & Van Dijk, 2000).
Uno de los roles principales del discurso es la reproducción de
representaciones sociales, como conocimiento, actitudes, ideologías, normas y valores. Esto significa que el discurso es la interfase principal entre las dimensiones sociales y cognitivas del racismo. Por una parte puede ser una
práctica discriminatoria social en sí misma, y por otra parte expresa y ayuda
a reproducir las representaciones sociales negativas (prejuicios, etc.) que son
las bases mentales socialmente compartidas de tales prácticas sociales.
Discurso de elite y racismo. No todos los tipos de discurso son igualmente influyentes en la
reproducción de la sociedad y de sistemas de dominación como el racismo.
Obviamente, los discursos públicos son más influyentes en la sociedad que
los discursos privados como conversaciones diarias en familia, entre vecinos o
amigos. Aquellos grupos que tienen el control de la mayoría de los discursos públicos influyentes, es decir elites simbólicas, como políticos, periodistas,
especialistas, profesores y escritores, juegan un rol especial en la
reproducción del conocimiento e ideologías dominantes en la sociedad. Ya que
los prejuicios no son innatos, sino socialmente adquiridos, y que tal
adquisición es predominantemente discursiva, los discursos públicos de las
elites simbólicas son la principal fuente de prejuicios étnicos e ideologías compartidas (Van Dijk, 1993).
El racismo popular, sus prácticas y discursos son a menudo basados
en, exacerbados o legitimizados por este discurso de elite y el racismo.
Aunque el racismo popular, en principio, puede ser reproducido por
experiencias personales compartidas con Otros étnicos, así como también por
conversaciones interpersonales, es poco probable que pueda tener la rápida y generalizada influencia de los discursos públicos, a saber: debates
parlamentarios, noticias, programas de TV, novelas, películas o libros. Aún
cuando los medios pueden ―dar voz‖ al racismo popular, son las elite
mediáticas las responsables por esta publicación y reproducción en la esfera
pública. Es decir, que las elites al menos preformulan, legitimizan o aprueban
el racismo popular. Obviamente, los mismos argumentos sustentan la reproducción de
prácticas e ideologías antirracistas en la sociedad. Sin embargo, las elites
antirracistas tienen mucha menos influencia en todos los ámbitos de la
sociedad –política, medios, educación, investigaciones, etc. –, y son a menudo
problematizadas y marginalizadas. Los medios.
Vemos que por está lógica del rol, de las elites simbólicas y del
discurso público en la reproducción de representaciones sociales racistas, los
medios juegan un rol prominente. Incluso si los políticos a veces tienen la
primera palabra en problemas étnicos, por ejemplo en debates
parlamentarios, sus discursos y opiniones se vuelven influyentes sólo a través de la versión de los medios. Los especialistas y escritores pueden publicar
libros y artículos, pero los resultados de estos estudios pasan a formar parte
del dominio público sólo cuando son reporteados y popularizados en las
noticias. Los libros de texto son –obligatoriamente— usados por, e influencian
a millones de niños en todo el mundo, pero estos niños apenas tienen alguna influencia en las actitudes e ideologías racistas generales de la sociedad. En
resumen, los medios masivos son actualmente la fuente más influyente de
tendencias racistas, prejuicios y racismo. Por lo tanto necesitamos examinar
este rol más detalladamente (ver también Campbell, 1995; Chávez, 2001;
Cottle, 2000; Entman & Rojecki, 2000; Gandy, 1998; Hartmann & Husband,
1974; Jacobs, 2000; Jäger & Link, 1993; Kellstedt, 2003; Prieto Ramos, 2004; Rome, 2004; Ruhrmann, 1995; Smitherman-Donaldson & Van Dijk, 1987);
Ter Wal, 2002; Van Dijk, 1991, 1997; Wilson, 2005; Wilson & Gutiérrez,
1985).
Llevaré a cabo este examen principalmente para la prensa escrita, aún
cuando de muchas formas la televisión tiene más influencia, debido al rol de
la prensa en la formación de la opinión de elite. Noticias más detalladas, editoriales y artículos de opinión en la prensa están crucialmente
involucrados en la formación de actitudes étnicas e ideologías.
La prensa.
Un estudio detallado del rol de la prensa en la reproducción del racismo en la sociedad presupone los postulados y conclusiones generales
condensadas arriba, por ejemplo, sobre el rol del discurso público en la
reproducción de creencias, el control de la elite sobre discursos públicos, el
rol primario de los medios entre discursos de elite, y el rol del discurso racista
en la reproducción del racismo.
Un estudio del rol de la prensa en la reproducción del racismo requiere de un marco multidisciplinario que de cuenta sistemáticamente de los
contextos, la producción, las estructuras y los efectos de los discursos en
periódicos tales como reportajes noticiosos, editoriales y artículos de opinión.
Es decir, la tendenciosidad de los informes de prensa con relación a eventos
étnicos observada a menudo puede deberse en gran medida a fuentes parciales reproducidas sin crítica alguna, a líderes de opinión que son
libremente admitidos para escribir en periódicos, o debido a las actitudes
arbitrarias de los mismos reporteros o editores –o una combinación de todos
estos factores. Examinemos con más detalle las diferentes etapas o
dimensiones de la producción del discurso de prensa, del discurso y los
efectos de éste.
Variación contextual.
Hasta ahora, he usado el rótulo general ―prensa‖ para referirme a los periódicos. Obviamente, sin embargo, la prensa en distintos países, y de
diferentes tipos (popular o elite) y con una orientación sociopolítica e
ideológica diferente es más bien variada. De esta forma, en su rol en la reproducción del racismo, por ejemplo, el Guardian y The Sun en el Reino
Unido son difícilmente comparables, no sólo con relación a sus diferentes
posiciones políticas o de estilo, sino también debido a sus diferencias a la hora de escribir sobre asuntos étnicos. Por otra parte, especialmente cuando
limitamos nuestra atención a las elites, por las razones dadas anteriormente,
y por consiguiente nos enfocamos en el rol de la prensa de elite, las
similitudes entre los periódicos, también entre los diferentes países, son más
grandes que las diferencias, igualmente cuando se trata de informar sobre asuntos étnicos.
Idealmente, sin embargo, necesitaríamos proveer un análisis de
contexto detallado para cada periódico, en términos de educación, posición
social, estatus, y las creencias étnicas de sus dueños, editores y reporteros,
así como también las de sus lectores por una parte, y de los procesos
específicos de producción por otra. Si generalizo a continuación, significa que dichas generalizaciones se sustentan en la (vasta) mayoría de la prensa. Si no
es así, indicaré la variación basada en el contexto.
Producción de noticias.
Las noticias y artículos de opinión en la prensa dependen en gran medida de fuentes externas, y en este sentido el discurso de la prensa está
íntimamente vinculado a los discursos públicos de otras elites,
mayoritariamente políticos, especialistas, abogados, escritores, etc. Mientras
que los artículos y columnas de opinión son escritos por escritores que
pueden estar más o menos estrechamente relacionados con los periódicos, así
como también por escritores externos independientes, el discurso de noticias es organizado, producido y escrito por periodistas, aún cuando ellos usen
diversas fuentes. Sin embargo, en todos los casos, excepto cuando los dueños
controlan a los editores, los periodistas deciden y son responsables por lo que
es publicado en el periódico (Gans, 1979; Tuchman, 1978).
La producción de noticias en los medios escritos se trata de un conjunto muy complejo de interacciones discursivas y sociales, controladas
por los editores, involucrando reuniones y negociaciones editoriales,
asignación de historias, golpes noticiosos de número limitado o instituciones
y organizaciones, tales como el parlamento, la policía, las cortes, las
universidades y (grandes) empresas, la interacción extensiva con fuentes de
‗información‘ y ‗opinión‘ necesarias o probables, los reportajes escritos por periodistas, y la edición final realizada por los editores. La microsociología,
psicología social y análisis del discurso de todos estos procesos y estrategias
de creación de noticias es mucho más detallado, y no ha sido explorado por
completo aún; ciertamente, las reuniones editoriales, como muchos otros
encuentros de elite, rara vez son accesibles para lo especialistas –incluso
menos para los especialistas críticos, y totalmente fuera del acceso de especialistas críticos que escriben acerca del racismo y la prensa. Selección de fuentes y textos fuente
Sin embargo, sabemos que gran parte de este proceso consiste en
varias formas de ―procesamiento de texto‖, en el sentido que diferentes tipos
―textos fuente‖ son indagados y adquiridos por reporteros, por ejemplo a
través de la investigación de documentos, consultando otros medios,
entrevistas, conferencias de prensa, conversaciones telefónicas y así sucesivamente.(Van Dijk, 1988). Muchos de estos ―textos fuente‖ llegan al
periódico gracias a la iniciativa de instituciones, organizaciones y ciudadanos
individuales, por ejemplo, como mensajes de agencias de noticias,
publicaciones de prensa, llamadas telefónicas, correos electrónicos, faxes,
cartas, etc. Ya que la gran mayoría de todos estos textos fuente no pueden ser
publicados en el periódico, los reporteros y editores aplican un riguroso
sistema de selección y reducción de información, por ejemplo, en forma de
resumen. Es decir, los textos fuente pueden tener influencia en el
conocimiento y opinión de los periodistas, pero no necesitan salir en los
periódicos. También, si llegan a salir en el periódico, tienden a ser modificados de tantas maneras, que el reportaje resultante debería ser visto
como el producto textual colectivo del periódico y sus periodistas.
Es importante insistir en este punto cuando examinamos las causas y
responsabilidades del rol de la prensa en la reproducción del racismo. Los
periodistas, quienes están poco acostumbrados a la crítica en las publicaciones, (de hecho, ¿qué periódico publica reportajes críticos sobre la
prensa, y ni hablar acerca del racismo en la prensa?), tienden a defenderse de
la crítica echándole la culpa a sus fuentes, una estrategia muy conocida para
desmentir el racismo. Es verdad, los periodistas no son responsables por el
discurso (racista) de políticos o de otras elites sobre las cuales escriben.
Publicar acerca de tal discurso puede incluso tener una función crítica si es formulada apropiadamente, por ejemplo como una forma de acusación. Sin
embargo, este es generalmente sólo el caso del reportaje (crítico) de la extrema derecha, como sucede con el Front National, en Francia. Menos virulentos, los
racismos de cada día y del ―sentido común‖ de las elites, son difícilmente
cubiertos de una manera crítica, especialmente cuando los periodistas se ven
como parte del mismo o similar grupo social. En resumen, en cualquier caso, los periodistas son en última
instancia responsables, ya sea de publicar de una forma poco crítica arengas
racistas de otras elites, o de escribir sus propios discursos tendenciosos.
Como fue sugerido anteriormente, apenas tenemos una visión cercana
sobre los detalles de estos procesos de producción de noticias. Gracias a la observación participativa y los reportes etnográficos, sabemos algo acerca de
las reuniones editoriales y de las rutinas diarias de las reuniones informativas
con diversas instituciones y organizaciones (Gans, 1979; Tuchman, 1978).
Tenemos alguna idea acerca del tipo de texto fuente que se produce gracias a
estos procesos y cómo éstos son seleccionados o desechados, y usados para
escribir reportes noticiosos. Sin embargo, no tenemos idea de cómo estos tipos de discurso, incluso los descartados, manejan la mente de los
periodistas: ¿Qué conocimiento y opiniones resultan de la lectura en
profundidad o lectura superficial de estos textos fuente? Con cuánta precisión
son leídos, entendidos y almacenados en la memoria como modelos mentales
de eventos étnicos, los cuales pueden ser usados nuevamente en reportajes
posteriores. Sin embargo, lo que realmente sabemos gracias a algunos estudios
empíricos es que los textos fuente de todos los grupos que son considerados
menos importantes, menos poderosos o menos interesantes, tienden a ser
ignorados, pasados por alto o descartados (Van Dijk, 1991). Esto es
particularmente cierto para aquellos grupos étnicos minoritarios,
organizaciones o personas. Sus publicaciones en la prensa suelen terminar en
el basurero y sólo las grandes organizaciones, y en circunstancias especiales, suelen ser requeridas o sus publicaciones usadas en la producción de
noticias. Generalmente, las minorías étnicas, sus dirigentes o voceros no son
considerados expertos en eventos étnicos, aún cuando estos eventos los
involucren. Mejor dicho, son comúnmente considerados fuentes tendenciosas;
mientras que los políticos (blancos), policías, abogados, especialistas u organizaciones suelen ser vistos como ‗independientes‘ o ‗expertos‘ y, por lo
tanto, como fuentes confiables, inclusive en eventos étnicos. ‗Nuestro‘ grupo
blanco y sus miembros nunca son vistos como ‗etnia‘, en primer lugar. La discriminación de periodistas minoritarios
Los procesos sociales y cognitivos involucrados en la producción de
noticias, tales como la recopilación, selección, descarte y resumen de los textos fuente y sus resultantes modelos mentales (interpretaciones subjetivas)
en las mentes de los periodistas, muestran cómo se producen las noticias y
los prejuicios. Los periodistas prefieren fuentes blancas, juzgándolos como
más confiables y objetivos. Esto también sucede porque la mayoría de los
periodistas de gran parte de periódicos en Europa y en las Américas son blancos. En Europa, apenas hay algunos editores que no son blancos. De este
modo, la producción de noticias europeas generalmente es una forma de
producción de camarilla, incluso en sociedades cada vez más multiculturales.
Los periodistas de las minorías raciales tienden a ser discriminados. En
primer lugar, ocasionalmente entran a algún periódico como reporteros, y
aquellos pocos que logran hacerlo, tocarán invariablemente el tejado de cristal racista de las posiciones editoriales más altas (Ainley, 1998; Dawkins, 1997).
Aún más, aquellos pocos periodistas minoritarios que realmente se las
ingenian para ser contratados por periódicos, difícilmente son escogidos por
sus posturas y escritos críticos y antirracistas. Por el contrario, quienes
resultan elegidos son aquellos cuyas ideas acerca de relaciones étnicas no son
fundamentalmente diferentes a aquellas de los editores. El hecho de que los periodistas minoritarios estén virtualmente
ausentes de las salas de redacción, en especial en Europa, no sólo quiere
decir que la producción de noticias en general será tendenciosa debido a una
perspectiva blanca, sino que también le estará faltando al reporteo el
conocimiento fundamental y la pericia sobre experiencias y comunidades étnicas. Se ha observado a menudo que la mayoría de los periodistas blancos
tienen poco contacto diario con las comunidades étnicas, por lo que los
reportajes de eventos étnicos no son solamente tendenciosos, sino que
frecuentemente ignorados. Sólo unas pocas escuelas de periodistas en Europa
reciben un entrenamiento especial o una especialización en reporteo étnico o
multicultural, y son raros aquellos periodistas blancos que se han especializado en reporteo étnico y que son informados e imparciales.
La conclusión es que no sólo el proceso de producción de noticias, sino
la misma estructura social de los contratos y la composición de las salas de
redacción no favorecen otra perspectiva en la recopilación y producción de
noticias. Rutinariamente, no se buscan fuentes, textos u opiniones críticas antirracistas, como tampoco son fácilmente admitidas. Lo mismo sucede con
los periodistas antirracistas.
De este modo, la producción de noticias es generalmente una
producción de ‗noticas blancas‘, aún cuando la noticia sea sobre temas
étnicos, tales como la inmigración. Parte de esta tendenciosidad puede ser
explicada en términos generales –muchas otras minorías sociales son también
discriminadas en la producción de noticias; y las noticias y sus fuentes están
relacionadas, generalmente, con las elites sociales más poderosas, y éstas sucede que son dominadas en gran parte por hombres blancos dentro de las
sociedades europeas.
Pero otra parte de esta tendenciosidad es resultado de prejuicios
racistas; por ejemplo cuando las fuentes blancas son consideradas mejores y
más confiables por definición, cuando organizaciones y grupos étnicos son considerados menos importantes o de menor interés periodístico, o cuando
problemas y cuestiones (como el racismo en sí) de los grupos minoritarios no
son considerados relevantes. Y por el contrario, el hecho de que se ponga una
atención desproporcionada a las diferencias, desviaciones o supuestas
amenazas de los grupos étnicos minoritarios y sus miembros, también
demuestra que las mismas expectativas y criterios de los periodistas son éticamente tendenciosos gracias a representaciones sociales negativas acerca
de los Otros.
En resumen, la producción de noticias es racista debido a todos estos
factores rutinarios de compilación de noticias, selección, preferencia por
fuentes blancas y sus textos, discriminación de periodistas minoritarios, así como también del interés tendencioso en asuntos negativos específicos
asociados a las minorías.
Todo esto se puede aplicar a la prensa en general. Los periódicos más
liberales no poseen más periodistas minoritarios, ni un sistema de
compilación de noticias diferente al de los periódicos conservadores. Lo
mismo sucede con los periódicos de elite y populares. En el continente Americano, podemos encontrar más periodistas minoritarios contratados –
variable en los diferentes países— pero tanto en Norte América como en la
mayoría de los países de América Central y Sur, los dueños de periódicos,
editores en jefe, editores y la mayoría de los reporteros son principalmente
blancos. Hasta donde sé, ningún periódico tiene un código explícito para la
compilación y producción de noticias no-racistas –y sólo algunos tienen pautas para la escritura no-tendenciosa de noticias.
Estructura de las noticias
No es sorprendente que dado el contexto social de la producción de
noticias, los reporteos sobre eventos étnicos tiendan a ser tendenciosos en muchos sentidos. Ya que éstos son los discursos que alcanza a millones de
lectores todos los días, su análisis sistemático y crítico es crucial.
Probablemente, ningún otro discurso público influye la formación del
prejuicio y los estereotipos étnicos tanto como lo hacen las noticias. Esto se
debe también a que la mayoría de la gente blanca no está expuesta a
experiencias diarias con miembros de grupos étnicos minoritarios o con inmigrantes recientes. Esto es una realidad para las noticias en la prensa,
como también para las noticias y otros programas de televisión. Sin embargo,
las elites están generalmente más influenciadas por las noticias en la prensa
escrita, y lo mismo sucede con aquellas elites que producen programas de
televisión. Es más, la noticia televisiva es sólo un fragmento de las noticias en el periódico.
Resumamos entonces algunos de los hallazgos de los variados
estudios sobre racismo en las noticias. Debido a que los reportajes noticiosos,
como todo discurso, tienen cientos de categorías estructurales relevantes,
obviamente sólo podemos enfocarnos en unas pocas, las más típicas.
Tópicos.
Una de las primeras preguntas que uno debe hacerse en un análisis crítico del discurso en general, y de las noticias acerca de asuntos étnicos en particular, tiene relación con los tópicos del texto y conversación: ¿Sobre qué
escribe o habla la gente cuando se refieren a minorías étnicas, inmigrantes,
refugiados u Otros étnicos en general? Teóricamente, esto quiere decir que
nos preguntamos acerca de lo que se ha denominado las ‗macroestructuras
semánticas‘ del discurso; esto es, los significados globales que organizan el significado local de las palabras y oraciones en niveles más altos de párrafos y
discursos en su totalidad (Van Dijk, 1980). Tópicos como esos no son
importantes sólo porque entregan una coherencia global al discurso, sino
porque también son la información que es recordada de mejor manera y que,
a la vez, organiza la forma en que representamos los eventos étnicos en nuestras memorias personales, episódicas de las experiencias diarias.
En los reportajes, comúnmente se enuncian tales tópicos en los
titulares y, de alguna forma más detallados, en la bajada o párrafo
introductorio; lo cual también forma la primera y más sobresaliente parte de
los reportajes, y la más leída, a veces en forma exclusiva (Van Dijk, 1988). La
formulación de titulares y encabezados refleja la manera en que el periódico (reportero, editor, etc.) enmarca los tópicos y cómo éstos organizan el
significado del texto en su totalidad.
Los temas de las noticias pueden ser virtualmente acerca de cualquier
asunto de interés público, especialmente de las elites. Sin embargo, los
tópicos noticiosos sobre minorías étnicas no tienen una variación tan amplia. Por el contrario, muchos estudios han demostrado que las noticias ‗étnicas‘ se
enfocan sólo en algunos tópicos principales, los cuales finalmente son resumidos como noticias problema.
Inicialmente, cuando los grupos no europeos comienzan a inmigrar,
tal inmigración tiende a ser representada como un problema mayor, si no lo
es como una invasión, y por lo tanto, como una amenaza; por ejemplo a nuestro bienestar, mercado de trabajo o cultura. Las historias abundad, como
actualmente el caso de España, sobre entradas ilegales, contrabando,
documentos falsos, mafias, etc. La diferencia entre los periódicos no radica
tanto en si se enfocan o no en este tipo de materias –todos los periódicos lo
hacen– sino más bien si estas historias están o no escritas con más o menos
empatía hacia los problemas de los recién llegados; y con más o menos crítica a la policía, las patrullas fronterizas o las autoridades. Sin embargo, a pesar
de las mencionadas diferencias, el mensaje principal en este caso es que el
país está siendo invadido por masas de extranjeros ilegales.
Una vez que los inmigrantes se instalan en el país, los tópicos
relevantes se enfocan de nuevo en los problemas, principalmente en problemas de recepción, alojamiento, empleo e integración. Esta puede ser la
oportunidad para contar muchas historias sobre las principales dificultades
que los inmigrantes tienen para construir sus vidas en el nuevo país. A veces,
algunos periódicos relatan historias (de fondo) como esas, comúnmente en
suplementos especiales, pero al final y especialmente en los periódicos
conservadores sensacionalistas, dichas historias se concentran en el problema que ellos significan para nosotros: nos quitan nuestros trabajos y
crean desempleo, nos quitan nuestras casas y no se quieren adaptar, tienen
hábitos extraños, no quieren aprender nuestro idioma, etc. Por ejemplo, en la
prensa sensacionalista británica el caso es más violento con constantes
acusaciones de abuso al bienestar estatal y los beneficios, como el
alojamiento temporal en hoteles caros, y otros subtemas que pueden
despertar indignación en los ―contribuyentes‖. Considerando que tratar con diferencias culturales puede tener originalmente un sabor exótico, éstas son pronto tachadas como diferencias inaceptables, es decir como desviaciones, y
finalmente como una amenaza a nuestro estado de bienestar y cultura.
En tercer lugar, uno de los tópicos más frecuentes asociados con las
minorías y los inmigrantes es el crimen y la violencia. Esto puede comenzar
con un énfasis puesto en la inmigración y residencia ‗ilegal‘ y las actividades de la mafia (¡aún si los inmigrantes son víctimas de ellas!), pero pronto es el
tópico central para describir sus actividades en el país. El reportaje de
crimen, de esta manera, generalmente se convierte en ‗etnizado‘, y formas
específicas de delincuencia son típica y selectivamente atribuidas a
‗extranjeros‘; aún cuando la mayoría de dichos crímenes sean cometidos por ciudadanos nacionales (drogas y atracos).
Estas son las tres clases principales de tópicos que caracterizan a la
mayoría de las noticias acerca de minorías e inmigrantes en casi todos los
países, gran parte del tiempo. El mensaje general es que los recién llegados o
las minorías son por lo menos un problema, sino una amenaza para nosotros,
y la perspectiva general de aquellas historias es blanca –en ningún caso los problemas que ellos tienen con nosotros.
Dependiendo del país y del estado de inmigración y asentamiento
vigente, pueden presentarse más tópicos para el debate político sobre
inmigración, tales como las nuevas leyes de inmigración, la legalización, y en
general, las reacciones de los políticos y las autoridades hacia las
inmigraciones recientes o grupos minoritarios. Nuevamente, y también bajo la presión de partidos políticos racistas, un debate como aquel tiende a
enfocarse en los problemas supuestamente creados por la inmigración,
residencia e integración (Wodak & Van Dijk, 2000). De esta manera, la
definición negativa de la situación por parte de los políticos se convierte en un
tópico prominente por sí mismo –y una poderosa legitimación del racismo popular.
No es para sorprenderse que las restricciones de inmigración hayan
sido la respuesta dominante al creciente desplazamiento en todas partes de
Europa, independientemente de la ideología política del gobierno. La presión
de la derecha y de partidos políticos racistas y la competencia por el voto
popular transforman a las políticas de pro-inmigración en una sociedad racista, en un puntal imposible para ganar elecciones.
El interés general de los periódicos en las elites políticas no sólo
promueve el interés en las políticas y debates de inmigración, sino también el
interés por los partidos políticos racistas y sus líderes, tal como fue y es el
caso de figuras como Le Pen en Francia; Haider en Austria; y de menos alcance, Fini en Italia; Dewinter en Bélgica, y Fortuyn en Holanda. Como
líderes de la derecha racista, o como ruidosos oponentes a la inmigración,
representan el racismo ―oficial‖ en alguno de estos países, y por lo tanto,
pueden ser descritos negativamente. Esto implica que ideas y políticas
similares de anti-inmigración de los partidos mayoritarios no sean
representadas como racistas, como es el caso de las recientes restricciones de inmigración del Nuevo Laborismo (partido en el gobierno de Tony Blair) hoy en
día.
Un interés tan especial por la derecha racista puede generar historias
más críticas, pero como se sugirió anteriormente, esto no significa dar una
posición general de anti-racismo de los periódicos. Ningún periódico
importante en Europa es explícitamente anti-racista, ya sea en sus pautas
oficiales como en sus prácticas de reporteo. De esta forma encontramos como próxima serie de tópicos a las historias comunes de discriminación y racismo;
pero tales historias serán enfocadas en la derecha, el racismo extremista
(como las actividades de los skinheads), ataques racistas o casos
excepcionales de discriminación laboral y vivienda.
Si las historias de racismo de elite son escasas, las historias de racismo en la prensa simplemente no existen, ni en los periódicos populares
sensacionalistas, ni en los de calidad izquierdistas. El racismo, como un
problema cotidiano para los inmigrantes y minorías, rara vez se transforma en un asunto de interés actual, aún cuando ellos definen el racismo como el
problema de vida principal en sus nuevos países y hogares; aparte de la
obtención de una vivienda decente y un trabajo. Esto también sugiere que los significados globales de las noticias –y lo
mismo aplica para las editoriales y los artículos de opinión– se caracterizan por los tópicos que están ausentes: el problema que tienen los Otros para
entrar al país, encontrar vivienda y trabajo, integración en un nuevo ambiente
social y cultural, o las experiencias del día a día con un racismo más o menos
evidente, como el de la exclusión, marginalización y la problematización. Por el contrario, la vida diaria de los Otros es escasamente descrita en la prensa,
aún en los temas que abarcarían a la gente europea. Lo mismo sucede con los asuntos que se reflejan negativamente en nosotros, como son el racismo, el
prejuicio, la discriminación, la intolerancia, la falta de hospitalidad, el
nacionalismo, y así sucesivamente. Si se llegan a tratar, se describen como
excepcionales, de gente de extrema derecha, de unos pocos individuos ‗racistas‘ y nunca de las elites, nunca como parte del sistema y nunca como
regla general.
La misma lógica de autopresentación positiva y la presentación negativa de los otros explica por qué las historias positivas sobre ellos son del
mismo modo escasas. Aún cuando los inmigrantes en todos los países de
Europa han contribuido de forma significativa al bienestar económico de esos países, rara vez tales contribuciones forman parte de los titulares en la
prensa. Ni hablar de sus contribuciones a la cultura y las artes, a la
diversidad social, al multiculturalismo, al multilingüismo, a las relaciones
internacionales, cocina, moda, y sin olvidar los deportes –aún cuando estos
últimos temas puedan ocasionalmente ser parte del interés humano marginal
y las páginas de deporte. En tal caso, el famoso jugador negro de fútbol será definido como inglés, alemán o francés, y no como caribeño o africano.
Debido a que los tópicos son normativamente expresados en los
titulares, la predominancia de asuntos negativos en las noticias también es
expuesta en los titulares, como la categoría estructural dominante y
definitoria de los reporteos de noticias. De modo semejante, mientras más negativa sea la historia acerca de ellos, más prominentemente aparecerá y se
extenderá en el papel; es decir, en primera página, de encabezado, en muchas
columnas, y con grandes letras. Lo contrario será el caso para las historias de nuestro racismo, si es que las hubiese.
Vemos que la posición ideológica general de los reportajes ‗étnicos‘ no
sólo influye en la selección y construcción del tópico, sino que también en la
prominencia, tamaño, presentación, colocación y tipografía –todas en engranaje para enfatizar sus cosas malas, y des-enfatizar nuestras cosas
malas.
Significados locales. Si los tópicos como macroestructuras semánticas
controlan los significados locales, entonces los tópicos negativos organizan los significados locales negativos, desde palabras a complejas descripciones de
situaciones, eventos, acciones y personas. Hay muchas formas en las que
dichas semánticas locales puedan ser tendenciosas, y resumiré sólo unas
cuantas, de acuerdo a la macroestrategia general de la autopresentación
positiva y la presentación negativa de otros, dictada por la bien conocida
polarización ideológica entre la representación de grupos homogéneos y heterogéneos en el discurso racista. Significados implícitos vs. explícitos. La mayoría de los significados del
discurso están implícitos debido a que los discursos presuponen que los
lectores tienen un vasto conocimiento que les permite completar o deducir la
información que está implícita en el texto o la conversación. Esto vale también
para los reportajes noticiosos y para los discursos sobre asuntos étnicos. Esto significa que muchos de los significados negativos que son controlados por
tópicos generales negativos (por ejemplo, inmigración ilegal, violencia, drogas,
desvío cultural, etc.) serán comúnmente expresados de manera explícita, y
por lo tanto, enfatizados; mientras que ‗nuestros‘ prejuicios y racismo
permanecerán implícitos. Presuposición. Específicamente, la información puede ser presupuesta en
noticias que no son del todo un ‗hecho‘ compartido. Debido a esto, los
atributos negativos de las minorías pueden simplemente ser indicados de
forma indirecta a través de la presuposición, como por ejemplo a través de
expresiones como ‗la delincuencia entre los inmigrantes‘, la cual presupone
que los inmigrantes son delincuentes. Descripciones detalladas vs. generales. Una de las formas de enfatizar los
actos negativos de los Otros es dando descripciones muy detalladas, como
podría ser, de su supuesta desviación cultural, violencia o crímenes. Se dan
muy pocas descripciones, y muy generales, acerca de la mala situación en la que viven los inmigrantes, o de las formas en que nosotros los tratamos en la
vida diaria. Lo mismo resulta ser verdad para las descripciones más o menos precisas vs. vagas. Descargos de responsabilidad. Son bien conocidos los movimientos
semánticos locales que combinan la autopresentación positiva y la
presentación negativa de otros en una fórmula: ―No tengo nada en contra de
los negros (Árabes, etc.), pero…‖. Esta negación aparente, realizada para
evitar que los receptores se formen una impresión negativa, tiende a ser
seguida por una caracterización bastante negativa de los Otros. Los descargos de responsabilidad se producen en varios formatos, tales como las
transferencias (―No tengo ningún problema con ellos, pero mis clientes…‖),
concesiones aparentes (―Alguno de ellos son astutos, pero en general…‖),
empatía aparente (―Sí, tienen problemas en sus países, pero…‖), etc. Estos
descargos aparecen comúnmente en los discursos argumentativos de los periódicos, tales como en las cartas al editor, editoriales y artículos de
opinión. Figuras retóricas El amplio uso de figuras retóricas prevalece especialmente
en discursos de opinión argumentativa en la prensa; dichas figuras tienen la
conocida función persuasiva de enfatizar y eclipsar significados, mayormente representados por hipérboles y eufemismos. Así, nuestro racismo será
típicamente descrito, si es que es el caso, de diversas formas eufemísticas, como discriminación, tendenciosidad, o incluso como ‗descontento popular‘ –
una frase que hasta sugiere valores democráticos. Por otro lado, sus acciones
y atributos negativos tenderán a ser descritos con hipérboles. Las metáforas son los medios semánticos y retóricos más conocidos para
transformar significados complejos o abstractos en más concretos y
entendibles. Éste también es el caso característico en la retórica del reportaje
de eventos étnicos, comenzando con la descripción estándar de inmigración
como una ‗invasión‘ por ‗olas‘ de inmigrantes y refugiados. Por lo tanto, en
muchos lenguajes y países, los inmigrantes son en general representados como una amenaza, especialmente en términos de intimidantes masas de
agua –en las cuales ‗nosotros‘ podríamos ahogarnos. La descripción de una
amenaza para nuestra vida difícilmente puede ser más concreta. Así, la
restricción de la inmigración se convierte en un asunto de vida o muerte. Citación. Dadas las propiedades contextuales de la producción de noticias
descritas anteriormente, en las cuales las fuentes y los textos fuente blancos son preferibles y catalogados como más fiables o interesantes, podemos
esperar que los patrones de citas reflejen tal predisposición en la recolección
de noticias. De hecho, éste es el caso. Incluso en el recuento de los eventos
étnicos, teniendo una mayoría de actores de minorías étnicas, aquellos que
son citados, y por consiguiente que pueden definir la situación y dar sus
opiniones, son comúnmente las elites blancas –tales como el gobierno, los políticos, la policía, los abogados, las ONGs o los profesores. Si se llega a citar
a los Otros y sus líderes, casi siempre sucede en compañía de hablantes
blancos. Es decir, rara vez se les permite a los Otros definir el evento étnico o
la situación por sí solos.
Hemos mencionado sólo unos pocos ejemplos de las estructuras típicas de noticias que reflejan los modelos mentales subyacentes y las
representaciones sociales de los periodistas y escritores que tienen acceso al
periódico. Hemos visto que en todos los niveles del discurso de noticias y
otros géneros de prensa, dicha tendenciosidad es expresada por una
estrategia global de autopresentación positiva y de presentación negativa de
los otros. De esta manera, los inmigrantes y las minorías étnicas tienden a ser representados como un problema, como desviados o como una amenaza,
desde el momento en que entran al país en ‗olas‘ de inmigrantes ‗ilegales‘,
hasta las variadas situaciones de interacción diaria en las cuales ellos son
percibidos como diferentes, extraños, sino como una amenaza a nuestra
seguridad, bienestar o cultura. Esto no sólo sirve para la importante selección de tópicos noticiosos y titulares, sino también para los significados locales
más o menos explícitos, precisos o detallados, la manipulación de las
presuposiciones, descargos, la elección de hipérboles y eufemismos, y
metáforas, entre muchas otras estructuras de discurso que permiten a los escritores enfatizar sus cosas malas y nuestras cosas buenas. Lo mismo es
verídico también para la presentación, colocación, tamaño, fotos, y una multitud de estructuras que no han sido mencionadas anteriormente, tales
como los argumentos (y falacias), el orden y formato de los reportajes
noticiosos, descripciones de personas y grupos, etc.
Recepción
La producción tendenciosa de noticias y reportajes noticiosos podría ser bastante inofensiva si éstos no tuvieran una tremenda influencia en los
lectores. A pesar de que el tradicional estudio de efecto en la comunicación en
masas se ha encontrado frecuentemente con que los medios no son tan
influyentes como se supone, y que la mayoría de las personas construyen su
propio pensamiento de forma más o menos independiente a los medios
(Bryant y Zillmann, 1994), éste no es ciertamente el caso para el rol de la prensa en la reproducción del prejuicio étnico.
Existe amplia evidencia de que lo conocido por la gente acerca de
inmigración y minorías en la mayoría de los países lo ha aprendido a través
de los medios masivos, y las conversaciones diarias con personas que
obtienen su información de dichos medios (Van Dijk, 1987a). De hecho, los nuevos inmigrantes sólo pueden ser conocidos a través de los medios –ya que
aún no se ha tenido la oportunidad de realizar mucha interacción diaria con
ellos. En etapas posteriores de inmigración y asentamiento, con un porcentaje
relativamente bajo de inmigrantes, y dada la segregación social usual, los
encuentros diarios con ellos son limitados para la mayoría de la gente blanca,
y sólo a unos cuantos vecindarios. Es decir, gran parte de lo que la mayoría de la gente blanca sabe acerca de los Otros no se basa en experiencias
personales directas o indirectas, sino que necesariamente en los medios
masivos. Sólo en países con grandes grupos minoritarios o varios años de
inmigración, los encuentros interétnicos son mucho más comunes, aunque,
de nuevo, en situaciones a menudo desiguales, como por ejemplo de la clase media o alta blanca con criados, sirvientes, meseros, recepcionistas,
secretarias, no-blancos, y mucho menos en encuentros diarios y cercanos con
colegas, miembros de la familia y amigos. Esta es la situación típica en
América Latina, donde la gente indígena (por ejemplo en Bolivia y Perú) o la
gente de descendencia africana (como en Brasil) forman grandes minorías o
mayorías. En otras palabras, en gran parte de los países dominados por
europeos, el conocimiento y otras creencias acerca de los Otros se basa
exclusivamente en los medios masivos. Esto se da especialmente con los
eventos y ‗hechos‘ que van más allá de las situaciones y encuentros triviales
del día a día, como es la llegada de nuevos inmigrantes, políticas
gubernamentales, la situación general del mercado laboral, la estadística de la población, programas de partidos políticos, debates parlamentarios y
legislativos, estadísticas criminales, etc. Otras fuentes de discurso acerca de
eventos étnicos están limitadas a segmentos específicos de público, como es el
caso de los libros de texto y ficción para niños, libros de texto y publicaciones
académicas para estudiantes, y novelas para aquellos interesados en la literatura. Estos géneros del discurso rara vez tocan tópicos étnicos actuales,
y por consiguiente tienden en su mayoría a dar información u opiniones de
eventos históricos o de alguna situación étnica previa. De vez en cuando, los
encuentros interétnicos pueden ser el tema de telenovelas en los EEUU o
América Latina; sin embargo y al menos en los últimos casos, se sabe que la
aparición de actores negros es en extremo escasa (D‘Adesky, 2001; Van Dijk, 2003), y la de actores indígenas casi no existente. En los EEUU las
telenovelas negras pueden ser bastante populares, pero tienden a ser
segregadas: sólo con actores negros o sólo con blancos, como es la tendencia
en la sociedad estadounidense.
La fuente principal de información étnica son los medios masivos. Para las elites, ésta es principalmente la prensa. Como se sugiere, si las elites
juegan un rol fundamental en la reproducción del racismo, esto significa que
la prensa es crucial para su formación y confirmación de opinión étnica.
Debido a que los prejuicios no son innatos y sólo se aprenden de forma
marginal en otras fuentes, se deben basar en o ser directamente derivados de
artículos en la prensa. Exceptuando a la comunicación profesional y alguna
otra de circulación limitada, las elites también se informan sobre los unos y
los otros en la prensa. Los especialistas saben acerca de los políticos a través del periódico y viceversa. Y todas las elites conocen a los periodistas sólo a
través de la prensa. La formación de opinión pública y debate, especialmente
entre las elites, se desarrolla en gran parte a través de la prensa,
ocasionalmente a través de la televisión, y cada día más a través de Internet.
En resumen, se puede defender un argumento general en que la prensa, y por consiguiente las noticias, editoriales y artículos de opinión,
juegan un rol prominente en la formación de representaciones étnicas
compartidas entre las elites. Sin embargo, esto aún no prueba que el
reportaje étnico, aún cuando es bastante negativo o tendencioso, sea la
‗causa‘ principal de los prejuicios étnicos entre las elites. Los estudios de
audiencia a menudo sugieren que el público forma su opinión independientemente de los medios de comunicación. Esto ocurre
particularmente con aquellos temas que están asociados a la vida diaria y
experiencias de las personas, tales como el trabajo, el (des) empleo, vivienda,
compras, relaciones familiares, y así sucesivamente. Sin embargo, debido a
las razones mencionadas anteriormente, éste no es el caso para los eventos y experiencias étnicas. Si existen, éstos cobran vida a través de los medios de
comunicación y sus historias, películas, novelas, etc. Y debido a que los
eventos étnicos, desde la inmigración hasta la integración, tocan apenas las
vidas diarias de la mayoría de las personas blancas, así también sus
opiniones, actitudes e ideologías no son comúnmente moldeadas por
encuentros interétnicos regulares. Es decir, de manera bastante crucial, la representación generalmente negativa de los eventos y minorías étnicas en la
prensa es pocas veces rechazada en base a experiencias personales
diferentes.
Por el contrario, la mayoría de las experiencias cotidianas pueden ser
moldeadas en sí por los modelos mentales aprendidos de los medios, como
por ejemplo cuando la gente blanca le tiene miedo al crimen relacionado con las minorías. Especialmente las mujeres, entre los ciudadanos mayores, a
menudo dicen en entrevistas sobre vecindarios étnicamente mezclados que
están cada vez más temerosas de los atracos (Van Dijk 1987a). Esta situación
no se da principalmente porque ellas o sus vecinos o amigos hayan sido
victimas frecuentes, sino por lo que han leído en los periódicos. Así unas pocas historias de atracos en la prensa, en las cuales lo perpetradores son
abiertamente o más sutilmente identificados como minorías pueden hacer que
miles de lectores estén temerosos de experiencias cotidianas que son bastante
excepcionales, y no necesariamente perpetradas por minorías étnicas.
A menudo, las historias tendenciosas en los medios pueden ser de
interés general para la audiencia blanca, como por ejemplo cuando ‗nuestro‘ bienestar, cultura, seguridad, etc. están en juego y supuestamente
amenazados por los recién llegados. En otras palabras, la cobertura
generalmente negativa en la prensa necesita de una contra-lectura muy
fuerte, basada en una ideología antirracista, para que las historias en las
noticias y los artículos de opinión negativos sean rechazados debido a su tendenciosidad. Ya que sólo unos pocos lectores blancos tienen la experiencia
(por ejemplo, de minorías étnicas entre sus amigos o en sus familias) o la
socialización ideológica que pueda contribuir a la formación de ideologías
antirracistas explícitas y hacia las prácticas de lecturas disidentes, sólo una
pequeña parte de la audiencia será relativamente inmune a la cobertura
étnica negativa. Este pequeño grupo usará a menudo las fuentes
minoritarias, los medios alternativos, Internet o los estudios críticos como
fuentes secundarias para la formación de su conocimiento y opiniones étnicas. Sin embargo, la mayoría del público blanco, y la mayoría de las elites,
serán lectores pasivos de la información éticamente tendenciosa, y dada su
formación ideológica previamente mediada, serán más propensos a estar de
acuerdo con la inclinación negativa de las noticias y opiniones étnicas. A su
vez, esto confirmará a los periodistas que ellos escriben lo que la audiencia quiere leer, por consiguiente, completan el ciclo de influencia y reproducción
que han iniciado desde el principio.
Finalmente, el discurso de prensa no se limita a las noticias, sino que
también ofrece editoriales, artículos en profundidad, de opinión y columnas;
los primeros, escritos por periodistas y los últimos, por periodistas o
escritores externos pertenecientes a la elite, como son los especialistas, políticos o líderes sociales. La mayoría de los periódicos permite alguna
variación ideológica, especialmente en los debates donde los grupos poderosos
en la sociedad están en desacuerdo –por ejemplo, entre diferentes partidos
políticos. Sin embargo, tal amplitud de banda ideológica es limitada. Así,
posiciones antirracistas demasiado críticas (como también artículos muy racistas) no suelen llegar a ser publicadas. De hecho, ambas posiciones
‗radicales‘ tienden a ser criticadas o ridiculizadas –y las posiciones
antirracistas son vistas a veces como una amenaza mayor para el país que las
ideologías y prácticas racistas. Preferentemente, como hemos visto antes, la
mayoría de las elites (también en la prensa), tienen la tendencia a rechazar
sólo el racismo extremo, mientras que niegan o le quitan importancia a los más sutiles, especialmente las formas de elite del racismo.
Tal variación ideológica en asuntos étnicos, como se representa en la
prensa, también moldea y es moldeada por opiniones similares entre la
audiencia. No obstante, las opiniones personales de un especialista, un
político u otro miembro de la elite son comúnmente limitadas a su propio
dominio profesional, y forman parte de la esfera pública sólo cuando son publicadas (o comunicadas) en un periódico. La selección de tales artículos es
hecha por los editores del periódico. Así que, nuevamente los periodistas son
los responsables de que los puntos de vista étnicos sean parte legítima de la
esfera y el debate públicos. Así, en conjunto con las elites quienes son sus
fuentes y escritores selectos, los periodistas son responsables principalmente de moldear los contenidos y la amplitud de banda ideológica de las opiniones
étnicas. Ellos pueden no influenciar los detalles de todas las opiniones de las
elites, pero ciertamente influyen en los tópicos, las tendencias generales, las definiciones globales de la situación, y especialmente en los asuntos que no
son hablados en los medios y, por consiguiente, en la esfera pública. Es cierto
para casi toda la prensa blanca que los artículos meticulosos y críticos sobre el racismo de la corriente dominante de elite no son usualmente publicados.
Esto indica que, incluso los periódicos que normalmente son más críticos y
que tienden a publicar menos artículos racistas todavía son parte del
problema del racismo al negar su prevalecencia. Esto se aplica virtualmente a
todas las elites blancas y sus discursos, como también a la política, becas de
investigación, literatura, etc. Los detalles de los procesos cognitivos y sociales de la selección del
periódico, las noticias y la lectura de artículos de opinión, comprensión,
almacenaje, memoria, recuerdo, usos, etc., están más allá del alcance de este
trabajo (Graber, 1984; Van Dijk & Kintsch, 1983; Van Oostendorp &
Goldman, 1999). Tales procesos no sólo necesitan explicar el rol de la prensa
en la reproducción diaria del racismo, sino también la reproducción del
desacuerdo y el antirracismo, aún cuando éstos también son moldeados por otras fuentes y experiencias de discurso diferentes a aquellas de los medios
de comunicación.
Aún así, toda la evidencia que tenemos actualmente sobre racismo,
discriminación, prejuicio, y el rol de las elites en general, y los medios
masivos en particular, nos sugiere sólidamente que la cobertura negativa dominante de los asuntos étnicos en la mayoría de la prensa, es al mismo
tiempo una expresión del racismo de la elite dominante, como también la
causa principal y fuente de otros racismos de elite y sus discursos. Será
necesario un trabajo más detallado teórica y empíricamente sobre muchos
aspectos de este complejo proceso de reproducción ideológica y el rol de los
medios de comunicación; aspectos como los detalles de la recopilación de noticias, el rol de las fuentes y de los textos fuente, las reuniones editoriales y
la toma de decisiones, la contratación y promoción de los periodistas, las
prácticas diarias de escritura de noticias, la influencia mutua de los medios;
así como también las formas en que los diferentes tipos de lectores leen y
procesan las noticias y los artículos de opinión sobre asuntos étnicos, con qué creencias previas y con qué consecuencias cognitivas y sociales. Ahora
tenemos una comprensión general del rol de la prensa en la reproducción del
racismo, pero los aspectos verdaderamente interesantes en este proceso
pueden estar escondidos en detalles que aún ignoramos.
Traducción: Dra. © Amalia Ortiz de Zárate Fernández. Profesora Instituto de Lingüística y Literatura, Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad
Austral de Chile y Paola Fritz Huechante, Pedagogía en Comunicación en
Lengua Inglesa, Universidad Austral de Chile.
DATOS SOBRE EL AUTOR
Teun A. van Dijk
Profesor Universitat Pompeu Fabra, Barcelona. Algunos de sus textos traducidos al castellano son: 1. Texto y contexto. Madrid: Cátedra, 1980.
2. La ciencia del texto. Barcelona/Buenos Aires: Paidós, 1983.
3. Las estructuras y funciones del discurso. México: Siglo XXI, 1981. (7a
Edición, 1991). 4. La noticia como discurso. Comprensión, estructura y producción de la información. Barcelona, Paidós, 1990.
5. Prensa, racismo y poder. México: Universidad IberoAmericana, 1995. 6. Racismo y análisis crítico de los medios. Barcelona: Paidós, 1997.
7. Ideología. Una aproximación multidisciplinaria . Barcelona/Buenos Aires:
Gedisa, 1999. 8. (Org.). Estudios del discurso. 2 vols. Barcelona/Buenos Aires: Gedisa, 2000.
9. De la poética generativa hasta el análisis crítico del discurso. Artículos seleccionados 1976-1998. Ámsterdam: Universidad de Ámsterdam. Enero
1999. 10. (con Iván Rodrigo M.) Análisis del discurso social y político. Quito,
Ecuador: Abya-Yala, 1999.
11. Ideología y discurso. Una introducción multidisciplinaria. Barcelona: Ariel,
2003. 12. Racismo y discurso de las élites. Barcelona: Gedisa, 2003.
13. Dominación Étnica y Racismo Discursivo España y América Latina.
Barcelona: Gedisa, 2003.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
AINLEY, B. (1998). Black journalists, white media. Stoke on Trent (UK):
Trentham Books. BACK, L., & SOLOMOS, J. (Eds.). (2000). Theories of Race and Racism. A
reader. London: Routledge.
BLOMMAERT, J., & VERSCHUEREN, J. (1998). Debating diversity: Analysing the discourse of tolerance. New York: Routledge.
BOXILL, B. R. (Ed.). (2001). Race and racism. Oxford (UK) New York: Oxford
University Press. BRYANT, J., & ZILLMANN, D. (Eds.). (1994). Media effects: Advances in
theory and research. Hillsdale, N.J. Hove, U.K.: L. Erlbaum Associates.
BULMER, M., & SOLOMOS, J. (Eds.). (1999). Racism. Oxford New York:
Oxford University Press. BULMER, M., & SOLOMOS, J. (2004). Researching race and racism. London
New York: Routledge. CALVO BUEZAS, T. (1997). Racismo y solidaridad de espanoles, portugueses y
latinoamericanos: Los jóvenes ante otros pueblos y culturas. Madrid:
Ediciones Libertarias.
CAMPBELL, C. P. (1995). Race, myth and the news. London, CA: Sage.
CASHMORE, E. (2003). Encyclopedia of race and ethnic studies. London New York: Routledge.
CHÁVEZ, L.R. (2001). Covering immigration. Popular images and the politics of the nation. Berkeley, CA: California University Press.
COLECTIVO IOE. (2001). No quieren ser menos! Exploración sobre la discriminación laboral de los inmigrantes en España. Madrid: Unión
General de Trabajadores. COTTLE, S. (Ed.). (2000). Ethnic Minorities and the Media. Buckingham, UK:
Open University Press. DAWKINS, W. (1997). Black journalists. The NABJ story. Merrillville, IN:
August Press. DOANE, A. W., & BONILLA-SILVA, E. (Eds.). (2003). White out. The continuing
significance of racism. New York, N.Y.: Routledge.
D'ADESKY, J. (2001). Racismos e anti-racismos no Brasil. Rio de Janeiro:
Pallas. ENTMAN, R. M., & ROJECKI, A. (2000). The black image in the white mind:
Media and race in America. Chicago: University of Chicago Press.
ESSED, P. (1991). Understanding everyday racism: An interdisciplinary theory. Newbury Park: Sage Publications.
ESSED, P., & GOLDBERG, D.T. (Ed.). (2002). Race critical theories text and context. Malden, Mass.: Blackwell Publishers.
FEAGIN, J. R. (2000). Racist America: Roots, current realities, and future reparations. New York: Routledge.
FEAGIN, J. R., VERA, H., & BATUR, P. (2001). White racism the basics. New
York: Routledge. GANDY, O. H. (1998). Communication and race: A structural perspective.
London New York: Arnold. GANS, H. (1979). Deciding what's news. New York: Pantheon Books.
GOLDBERG, D. T. (1997). Racial subjects: Writing on race in America. New
York: Routledge. GOLDBERG, D. T. (2002). The racial state. Oxford: Blackwell.
GOLDBERG, D. T., & SOLOMOS, J. (Ed.). (2002). A Companion to racial and ethnic studies. Malden, Mass.: Blackwell.
GRABER, D. A. (1984). Processing the news: How people tame the information
tide. New York: Longman.
HARTMANN, P., & HUSBAND, C. (1974). Racism and the mass media.
London: Davis-Poynter. JACOBS, R. N. (2000). Race, media and the crisis of civil society. From Watts
to Rodney King. Cambridge: Cambridge University Press. . JÄGER, S. (1992). BrandSätze. Rassismus im Alltag. ('Brandsätze' --
Inflammatory Sentences / Firebombs. Racism in everyday life). DISS-
Studien. Duisburg: DISS.
JÄGER, S. (1998). Der Spuk ist nicht vorbei völkisch-nationalistische
Ideologeme im öffentlichen Diskurs der Gegenwart. Duisburg: DISS.
JÄGER, S., & Link, J. (1993). Die vierte Gewalt. Rassismus und die Medien.
(The Fourth Power. Racism and the Media). Duisburg: DISS. KELLSTEDT, P. M. (2003). The mass media and the dynamics of American
racial attitudes. Cambridge: Cambridge University Press.
LAUREN, P. G. (1988). Power and prejudice: The politics and diplomacy of racial discrimination. Boulder: Westview Press.
MANZANOS BILBAO, C. (1999). El grito del otro, arqueología de la marginación racial: la discriminación social de las personas inmigrantes extracomunitarias desde sus vivencias y percepciones. Madrid: Tecnos.
MARABLE, M. (2002). The great wells of democracy the meaning of race in American life. New York: Basic Books.
MARTÍN ROJO, L., Gómez Esteban, C., Arranz Lozano, F., & Gabilondo Pujol, (1994). Hablar y dejar hablar sobre racismo y xenofobia. Madrid:
Universadad Autónoma de Madrid. PRIETO RAMOS, F. (2004). Media & Migrants. A critical analysis of Spanish
and Irish discourses on immigration. Oxford: Lang.
REISIGL, M., & WODAK, R. (Eds.). (2000). The semiotics of racism.
Approaches in critical discourse analysis. Wien: Passagen.
REISIGL, M., & WODAK, R. (2001). Discourse and discrimination rhetorics of racism and antisemitism. London New York: Routledge.
ROME, D. (2004). Black demons. Media‟s depiction of the African American male stereotype. Westport, CN: Praeger.
RUHRMANN, G. (Ed.). (1995). Das Bild der Ausländer in der Öffentlichkeit. Eine theoretische und empirische Analyse zur Fremdenfeindlichkeit. (The image of foreigners in the public sphere. A theoretical and empirical
analysis of xenophobia). Opladen: Leske SEARS, D. O., SIDANIUS, J., & BOBO, L. (Eds.). (2000). Racialized politics:
The debate about racism in America. Chicago: University of Chicago
Press.
SMITHERMAN-DONALDSON, G., & VAN DIJK, T. A. (Eds. ). (1987). Discourse and discrimination. Detroit, MI: Wayne State University Press.
SOLOMOS, J., & BACK, L. (1996). Racism and society. New York: St. Martins
Press. SOS RACISMO (2000). Informe anual 2000 sobre el racismo en el Estado
español. Barcelona: Icaria Editorial.
SOS RACISMO (2001). Informe anual 2001 sobre el racismo en el Estado español. Barcelona: Icaria Editorial.
SOS RACISMO (2002). Informe anual 2002 sobre el racismo en el Estado español. Barcelona: Icaria Editorial.
SOS RACISMO (2003). Informe anual 2003 sobre el racismo en el Estado español. Barcelona: Icaria Editorial.
TER WAL, J. (Ed.). (2002). Racism and cultural diversity in the mass media. An
overview of research and examples of good practice in the EU Member States, 1995-2000. Vienna: European Monitoring Center on Racism and
Xenophobia. TUCHMAN, G. (1978). Making news: A study in the construction of reality. New
York: Free Press.
VAN DIJK, T. A. (1980). Macrostructures: An interdisciplinary study of global structures in discourse, interaction, and cognition. Hillsdale, N.J.: L.
Erlbaum Associates. VAN DIJK, T. A. (1984). Prejudice in discourse. An analysis of ethnic prejudice
in cognition and conversation. Amsterdam Philadelphia: J. Benjamins
Co.. VAN DIJK, T. A. (1987a). Communicating racism: Ethnic prejudice in thought
and talk. Newbury Park, CA: Sage Publications, Inc.
VAN DIJK, T. A. (1987b). Schoolvoorbeelden van racisme. De reproduktie van racisme in maatschappijleerboeken (Textbook examples of racism. The reproduction of racism in social science textbooks). Amsterdam:
Socialistische Uitgeverij Amsterdam. VAN DIJK, T. A. (1988). News as discourse. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum
Associates, Inc
VAN DIJK, T. (1991). Racism and the Press. London: Routledge. VAN DIJK, T. A. (1993). Elite discourse and racism. Newbury Park, CA, USA:
Sage Publications. VAN DIJK, T. A. (1997). Racismo y análisis crítico de los medios. (Racism and
the critical analysis of the media). Barcelona: Paidos.
VAN DIJK, T. A. (2003). Dominación étnica y racismo discursivo en España y América Latina. Barcelona: Gedisa.
VAN DIJK, T. A., & KINTSCH, W. (1983). Strategies of discourse
comprehension. New York: Academic Press.
WETHERELL, M., & POTTER, J. (1992). Mapping the language of racism: Discourse and the legitimation of exploitation. New York: Columbia
University Press WIEVIORKA, M. (Ed.). (1994). Racisme et xénophobie en Europe: une
comparaison internationale. Paris: la Découverte.
WIEVIORKA, M. (1998). Le racisme: Une introduction. Paris: La Découverte.
WILSON, D. (2005). Inventing black on black violence. Discourse, space and representation. Syracuse, NY: Syracuse University Press.
WILSON, C. C., & GUTIÉRREZ, F. (1985). Minorities and media: Diversity and the end of mass communication. Beverly Hills: Sage Publications.
WODAK, R., & VAN DIJK, T. A. (Eds.). (2000). Racism at the Top. Parliamentary Discourses on Ethnic Issues in Six European States. Klagenfurt, Austria: Drava Verlag.
WRENCH, J., & SOLOMOS, J. (Eds.). (1993). Racism and migration in Western Europe. Oxford: Berg
CAPITULO 2
ESTRATEGIAS DE CONSTRUCCIÓN DE NOTICIAS
Héctor Vera Vera
RESUMEN.
El periodista, en tanto selecciona eventos y construye discursos,
utiliza una estrategia específica para la construcción de noticias. El periodista, como cualquier persona inmersa en una sociedad de
sujetos que interactúan, enfrenta la realidad simultáneamente desde la
observación y la participación, articulando acciones e ideas, construyendo
sentidos y significados. De la articulación de estas interacciones, surge el
entendimiento de la realidad y su praxis social. Desde este estar en el mundo, redacta las noticias que conocerá el público. Explícitamente se ha excluido de
este análisis, la interpretación del perceptor, para evidenciar la acción del
emisor y de su relato.
Aquí se muestra cómo el periodista entra en el campo de la
observación y de la participación social, desde su especificidad profesional,
y elabora la noticia en tanto interacción comunicativa, según la teoría de Habermas. Las maneras de enfocar los acontecimientos, el uso de las reglas
de redacción, las decisiones de temas, las intenciones ideológicas y los
códigos en que se da tal proceso le hemos denominado: estrategias de
construcción de las noticias.
LA AGENDA TEMATICA.
La agenda temática es el conjunto de tópicos que los medios instalan
en el escenario público. Esta agenda jerarquiza los acontecimientos. El
periodista, en tanto integrante de una empresa medial, tiene interacciones
con diversas organizaciones y actores y debe discriminar qué asuntos poner o
sacar , en qué momento hacerlo, qué debatir.... es decir, alimenta, elimina o contamina las conexiones entre los temas y los sujetos sociales que les son
asociados . No solo hace relatos sobre la realidad sino que arma discursos de
sujetos y de temas. Estamos entendido por discurso periodístico: “la tendencia a emplear
ciertos recursos expresivos, por encima de otros, a la inclusión de ciertos temas. Todo acto discursivo significa, pues una selección de términos, una determinada combinación de los mismos, y a la vez, una selección de temas. Cada tipo de discurso tiene modos más o menos cristalizados de seleccionar y combinar los recursos del lenguaje” (PRIETO, 1999) En las noticias tanto los
temas, como la combinación de fuentes y las expresiones atribuidas a los
actores, son altamente reveladoras de las estrategias y las ideologías que
entran en juego. Pero previo al discurso hay formas de observar y de participar, que
queremos poner de relieve. Se comprende fácilmente que en las sociedades
modernas actuales, altamente mediatizadas, donde la primera notificación del estado del tiempo es frecuentemente una no-experiencia. Antes de salir a la
calle prendemos el televisor o la radio para saber el estado del tiempo y saber
qué vestimenta ponernos. La información televisiva, radial o de los diarios,
nos orienta tanto en los asuntos prácticos como en la política o la medicina.
De este modo la llamada opinión pública, es condicionada por los medios que generan el principal intercambio simbólico y pragmático en la sociedad
contemporanea, por vía de generar mediaciones sociales (Martín Barbero,
1986) y desarrollando la intersubjetividad.
Los medios administran la esfera de lo público y lo privado por vía de
la inclusión y la exclusión de los temas, seleccionando los acontecimientos y
su difusión, es decir, hace visible para el conjunto social lo que resulta significativo para el medio. Eso entra en el cuadro de la significación social,
transformándose la percepción del medio en estructura y código regulador de
la realidad social para quienes se exponen a los discursos noticiosos.
Esta fundamental situación de ejemplarizar lo que la sociedad padece
o disfruta, convierte al periodismo y a la noticia en una permanente renovación de los problemas y de las aspiraciones estructurales o profundas
de la población. En definitiva el periodismo que tiene la imagen, por
antonomasia, de temporalidad, de efímero, es al contrario, un agente potente
que reenvía desde los frágiles acontecimientos a una incesante señal de
condiciones estructurales sociales y personales de carácter permanente,
reactualizando las correlaciones de significado instaladas en la cotidianidad y en la historia social.
CLASIFICACIÓN DE LA AGENDA TEMATICA.
Desde las correlaciones de significado social, podemos clasificar la
agenda temática en tres grandes categorías: los temas crónicos, los
emergentes y los decadentes.
- Los temas crónicos, son los acontecimientos que se relacionan y
provienen de las necesidades y expectativas más apremiantes y profundas de
la población de un país y que tienen un largo pasado. En Chile son temas
crónicos: , los asaltos a bancos y casas particulares, las elecciones políticas, las competencias y disputas del fútbol, las fugas de reos de la cárcel, los
accidentes del tránsito, la corrupción de los políticos, las violaciones a los
derechos humanos, los problemas del empleo, de bajos ingresos, de salud, de
transporte, de vivienda, educación, previsión social, etc.
- Los temas emergentes, son los temas-noticias que se relacionan con
aspectos que inquietan a una parte de la población y responden a necesidades fundamentales, pero de menor permanencia históricas que los
temas crónicos. En Chile son temas emergentes: los derechos de las mujeres,
las luchas de los mapuches, los asuntos ecológicos y la calidad de vida, los
derechos de los ancianos, el divorcio, la interrupción voluntaria de embarazo,
etc. - Los temas decadentes, son aquellos que con poca frecuencia emergen, pero
tienen cada vez un menor peso en el debate de los medios masivos de
comunicación y que en el pasado tuvieron una gran importancia. En Chile
pueden ser calificados como temas decadentes: el rol de agente económico del
Estado, las ideologías de los partidos políticos, las opciones religiosas, entre
otros.
LA NEGOCIACION
Es común sostener que los medios fijan y escogen los temas y los frentes noticiosos. Sin embargo, esto no lo pueden hacer libre de presiones
económicas y políticas. Los actores sociales tienen su propio poder, al punto
que muchas organizaciones planifican su inserción en los medios, tienen
profesionales para eso y despliegan estrategias para tener un buen
posicionamiento. En definitiva la agenda temática es negociada entre sujetos y organizaciones con las empresas periodísticas y su equipo de directores,
editores, reporteros.
Incluso los actores pueden recurrir, y de hecho lo hacen, a la creación
de eventos, es decir, intervenir en la realidad para generar nuevas
condiciones de imagen o de opinión y entrar así en la agenda de los medios.
Goebbels hizo traer de Finlandia a un grupo de niños huérfanos y los mostró del brazo de los soldados nazis. Con ello buscaba desmentir la imagen de
crueldad que sus enemigos querían instalar en el imaginario colectivo. A estas
operaciones el líder alemán le llamaba ―crear la noticia‖. (Doob, 1998) Este
procedimiento de reacondicionar la realidad, es el pan cotidiano para la casi
totalidad de las organizaciones, empresas o partidos políticos para entrar en la agenda temática de los medios masivos.
Esto plantea el problema del derecho del público de saber cuándo se
trata de un hecho generado por la dinámica social ―espontánea‖, o cuándo se
está ante un hecho completamente fabricado por algún actor influyente,
detrás del cual se esconden mensajes propagandísticos o publicitarios.Se
comprende así fácilmente que la llamada realidad informativa deja de ser un mundo ―objetivo‖ que funciona con autonomía del periodista. El propio
periodista puede ser víctima de operaciones de ―actualidad‖ o de eventos
donde se ocultan intereses distintos al propiamente noticioso.
La agenda temática disponible para el público es el resultado de las
múltiples negociaciones e interacciones entre actores sociales, medios
masivos y profesionales de la información. (Borrat, 1998)
INTENCIONALIDAD Y DESVIACIONES DE LA NOTICIA.
El armado ideológico (Gramsci, 1967) proviene de la interacción del
conjunto de instituciones , teniendo por centro las mediales ,con sus valores,
estructuras-intencioanalidades , de la cual se plasma la agenda temática. Este armado ideológico es visible en las acciones y discursos de los actores.
Sistemáticamente, la mayoría de los medios se ponen de lado de las
autoridades y de la ―normalidad social‖, desfavoreciendo las fuerzas que
buscan los cambios sociales. Y esto no necesariamente es consciente; más
bien obedece a convicciones profundas, al sustrato ideológico que impregna la
conciencia de sus conductores.Una investigación realizada por la Escuela de Periodismo de la Universidad de Santiago demuestra cómo en los cinco
diarios de la muestra, las fuentes gubernamentales y sus autoridades son
abrumadoramente mayoritarias sobre cualquier otra fuente, cualquiera sea la
tendencia política del medio.
Por ejemplo, para ―El Mercurio‖ de Santiago de Chile, las manifestaciones estudiantiles y laborales siempre: ‖provocan desórdenes‖ o
―atentan contra el interés del país y de la propiedad privada‖ y rara vez
aparecen las razones de los trabajadores, sus propuestas o las
responsabilidades no asumidas de las autoridades en el conflicto. O si
aparecen es de manera débil o deformada. Esto puede parecernos objetivo o
imparcial. Las autoridades y los policías son representados como
―resguardando la seguridad ciudadana y están allí para asegurar la tranquilidad y la continuidad de la normalidad.‖. Los lectores, que comparten
la ideología conservadora, no pueden sino creer que el diario hace una fiel
representación de la realidad.
En el armado ideológico predomina el valor del orden social para
derrotar la anarquía, el desorden y las demandas sociales. Invariablemente las acciones opositoras al orden son vistas como amenazas a la sociedad y no
como oportunidades de conocer las razones de las protestas y de generar
cambios necesarios en la sociedad. Esta manera de informar, puede ser
definida como una desviación sistemática, (Tuchman, 1983) de tipo
estructural, donde se priorisan el control social y minimizan las propuestas
y las necesidades de los que impulsan el cambio o el descontento social. Entre los mecanismos de DESVIACIÓN, que podemos definir como las
maneras de encausar la representación de los acontecimientos, se pueden
destacar los siguientes.
a. Desviación por incondicionalidad ideológica del que elabora el discurso con la permanencia de las formas de control y de reafirmación del orden
social.
Sabemos que el poder social se expresa en las condiciones de las
relaciones de las personas y de las estructuras que resultan de éstas. El
poder político (Focucault) se manifiesta en la creación de condiciones que
permiten que se mantengan o cambien las relaciones sociales y éstas se expresan tanto en las estructuras del Estado como en la vida cotidiana, en las
relaciones políticas y en las de las parejas, en la vida policial o en la vida
artística. Los métodos de control social como las calificaciones de
entendimiento de lo normal, forman parte, de manejos de las tensiones
sociales que hace el uso del poder.
‖Cohen (1980) muestra que los medias, en connivencia con las autoridades desarrollan la estructura de control, trabajan con un modelo de amplificación de la desviación. Es decir, el testimonio de los medios acerca de un problema inicial - a través de varias etapas de percepción errada, sensibilización, dramatización e intensificación, contribuyen a aumentar la desviación, y por tanto, a confirmar los esterotipos.“ (Citado por van Dijk‖)
‖Chibnall muestra cómo los contactos cotidianos de los reporteros de sucesos con la policía los llevan a casi una reproducción
inevitable de las definiciones oficiales e informales del crimen que sustenta la policía; y a la inversa, una confirmación a través de los medios de la acción policial”( Citado por van DIJK.)
Los medios tienden a confirmar los roles sociales, en resguardo del
poder, condicionando el sentido del relato y comprometiendo la propia
independencia del periodista.
Desviación por oportunidades desiguales para los actores sociales. La desviación también puede generarse en la asignación de
oportunidades desiguales a los actores sociales, otorgándoles tratamientos
favorables o desfavorables a éstos, dándole un cierto sentido a los propios
escenarios o a los acontecimientos desde donde actúan los actores
sociales.Así los mineros que protestan están a menudo asociados a
situaciones de conflicto y no de rendimiento o de trabajo y aparecen en condiciones que los asocian a negatividad o amenaza. En cambio, los
empresarios, aparecen asociados a proyectos, a discursos argumentados, a
escenarios de tranquilidad que dan la sensación de credibilidad, de buen
status social, de positividad.
Las noticias periodísticas tienden a girar en torno a la vida de algunos personajes considerados de primer plano Estos son regularmente
entrevistados, se conoce su pensamiento, su habitat, su rol social, sus
aspectos humanos.
Desviación por ambigüedad de las fuentes.
También se genera desviación, con el juego del origen y de la identidad de las fuentes.
El uso de las fuentes que originan y respaldan las informaciones,
puede proceder de la propia actividad del actor o sujeto social que se destaca
en algo, pero también hay un grandísimo margen de poder
elegir discrecionalmente a las personas que se quiere entrevistar, para respaldar cierta manera de ver la realidad. Puedo, por ejemplo, destacar a un
científico de la Universidad Católica o de la Universidad de Santiago par
explicar el avance en la construcción de robots, siguiendo un criterio
institucional y no necesariamente técnico.
Igualmente se utiliza la no identificación de las fuentes como un
mecanismo de estrategia de representación de la realidad. Para ello se emplean frases como:‖según fuentes generalmente bien informadas,‖,
personas con altos cargos que pidieron no ser identificadas‖, ―expertos en la
materia‖, ―los conocedores sostienen...‖ o se ―comenta en círculos allegados
...‖. Estas estratagemas permiten hacer aparecer como referencias de valor
social, lo que es una simple y directa construcción del editor o del periodista.
Bajo el derecho de resguardar de secreto de la fuente noticiosa, se pueden introducir faltas a la ética profesional, que llevan a mantener la
ambigüedad de las fuentes, conservando un discurso aparentemente neutral,
privando a las audiencias de la transparencia necesaria.
Desviación por tiempos de permanencia de los acontecimientos. Otra desviación está dada por el exceso de seguimiento de un
acontecimiento o su arbitraria desaparición de la publicación de los relatos
periodísticos.
La pista de los procesos ligados a los acontecimientos queda sujeta a
la emisión u omisión del medio periodístico. Esta inestabilidad en el
tratamiento de los temas da poca seguridad que las personas del público puedan comprender los procesos y el curso real de los acontecimientos,
generándose una especie de pseudo información, que cumple con entretener
pero no con la función de hacer comprender las conductas sociales.
EL FACTOR ORGANIZACIONAL.
Las desviaciones que acabamos de exponer tienen, a su vez, un eje
central en las características con las que opera la empresa periodística, que
es una organización con intereses comerciales y políticos, con climas
laborales internos, con redes de relaciones, con una cultura organizacional
definida.
“La aseveración de los hechos institucionales presupone una teoría de instituciones humanas y un sistema lingüístico vinculado a ella: Dudo que los principios que intervienen en la teoría de las instituciones humanas que las personas han desarrollado( en buena parte sin darse cuenta de ello) se puedan reducir simplemente a la forma “X cuenta como Y en el contexto de C”, como sugiere Searle: Un análisis de las estructura institucional parece necesitar principios de una naturaleza mucho más abstracta......En general, estructuras cognoscitivas de varias clases se construyen a medida que una persona madura, interactuando con la gramática, y propiciando las condiciones para el uso del lenguaje. Un estudio integrado de la cognición debería tratar de precisar estas conexiones, conduciendo de esta manera – podemos especular – a otras propiedades innatas de la mente “ ( Chomsky, 1981: 52 ).
Las empresas periodísticas están en el interior del ―lenguaje del
mercado‖, es decir de la competencia, de la eficiencia, y necesitan usar la
gramática adecuada a dicho lenguaje, con sus códigos orientados por los fines
de lucro. El entendimiento de tal situación no podría quedar fuera del análisis
de los significados de los productos que generan esas instituciones, que en este caso son las noticias.
Revisemos algunos lugares dónde tal influencias-significados se
manifiestan.
a. Identidad con la empresa periodística y su línea editorial.
Cada empresa periodística tiene una agenda de clientes: los
avisadores publicitarios y el público al cual va dirigida y los amigos de los
dueños.
Cada empresa tiene una historia, una posición en el mercado y en la
credibilidad de las personas e instituciones, ha adquirido una identidad y un estilo de contar historia y de relacionarse con sus públicos. La empresa debe
ser creíble en el mercado de las oportunidades. Debe ofrecer un servicio y ser
un agente útil al desarrollo de los negocios. Ello lo lleva a obtener la
publicidad que financiará la empresa, cumpliendo con las reglas del mercado.
El periodista, dentro de la empresa, tiene un canal de posibles acciones, a manera de códigos explícitos, pero sustancialmente latentes y de
limites de los temas, de las personas que pueden ser alabadas o censuradas,
de reglas de lenguaje y de gramática , que pueden estar inscritas en la
tradición de la misma o en manuales de instrucciones claramente
formulados.Tal situación restringe severamente el campo de libertades del
periodista y lo somete a reglas fundamentales que éste no puede transgredir so pena de perder el empleo.
b. La Rutina Periodística.
La organización de la empresa periodística se expresa en una
cotidianidad de cómo debe reportearse y en qué tiempo debe hacerse. No podría haber ideológica hegemónica sin una práctica social ritualizada en los
códigos laborales, en las intrucciones de la organización del trabajo. En el
periodismo los códigos, reglas e instrucciones son muy rígidos, asegurando
que cada periodista cumpla estrictamente con la parte que le está
encomendada y no haga algo distinto.
La vida profesional impone una manera de hacer el trabajo, el
periodista está sujeto a una pauta de búsqueda y obtención de la información. Esto le lleva a recoger información, entrevistar a las fuentes,
redactar la información y aún de ubicarla en un espacio y un tiempo bien
preciso, obedeciendo las instrucciones de la empresa.
El periodista dispone de muy poco tiempo para obtener, tratar,
redactar y difundir la información. Ello conspira con el manejo de muchas fuentes debidamente contratadas, con la profundidad del análisis y con la
gama de posibilidades de conjugar un número complejo de signos-
significaciones.
Por ello que tal rutina le lleva y casi le obliga al periodista a:
Copiar los modelos de reporteo existentes, con sus estereotipos o lugares
comunes: estudiantes perturbadores, empresarios responsables, políticos en polémica, autoridades administrando el orden... Es así como se hace
periodismo...salir de estas normas es salir de lo profesionalmente aceptado
como tal. Disponer de pocas fuentes y frecuentemente sólo las más conocidas
y las oficiales y no siempre poder confirmar la veracidad de las mismas.
Evitar indisponer a los dueños de la empresa con sus clientes, bajándole el perfil a situaciones que debieran ser denunciadas con más fuerza o
simplemente optar por la autocensura.
La rutina deja poco tiempo a la reflexión, poco tiempo a la
investigación, poco tiempo a la selección de hechos y a la redacción. Por ello
la necesidad de estandarizar todos los procedimientos. Y por ello los alumnos
de periodismo son permanentemente conminados escribir de una manera despersonalizada, sin estilos propios, sin literatura, siguiendo los cánones del
―único periodismo que se practica. ”Un extenso trabajo de campo nos proporciona una visión del gabinete de lectura, el ritmo de trabajo, las rutinas profesionales, los valores periodísticos y la importancia de los temas que pueden cubrir esos medios informativos. Estos muestran la relación que existe entre las restricciones sociales y los verdaderos valores y temas que subyacen en las noticias. (Citado por Van Dijk).
‖La noticia no se caracteriza como una imagen de la realidad, que pueda ser correcta o deformada, sino como un marco a través del cual se construye rutinariamente el mundo social. De esta manera los reporteros se mueven dentro de una red que constituye un mecanismo organizativo estratégico que debe desplegarse sobre las fuentes informativas tan efectivamente como sea posible. Esto se hayan inmersos en instituciones burocráticas que garantizan un
flujo continuo de noticias fiables (Tuchman)”Los métodos de la fabricación de noticias y la dependencia de las fuentes y documentaciones externas trazan un cuadro ideológico del mundo de carácter uniforme.” (Van Dijk: 12 )
LOS MECANISMOS DE LA ESTRUCTURA DISCURSIVA.
Una vez que entramos al campo del mensaje periodístico propiamente tal, es decir, en la estructura discursiva, encontramos una serie de
procedimientos. Aquí mostramos los principales mecanismos que intervienen
en esta construcción.
I. Secuencialización de los hechos.
El sentido de una situación puede cambiar totalmente, dependiendo de la manera en que se haya hecho la ordenación o secuencia de
los hechos. Con los mismos componentes de la realidad seleccionada,
podemos hacer historias tristes o alegres, emocionar en un sentido o en otro,
ponerse del lado del cambio o de la conservación, del lado del débil o del
fuerte. Este ―axioma‖ del interaccionismo simbólico (Bateson, Wastzlavitch) es altamente clave para comprender el rol que tiene el orden de la historia que
se cuenta en los contenidos profundos de la comunicación.
Los periodistas de televisión saben que deben abrir y cerrar las
noticias de alguna manera. El titular y el lead siguen ciertas reglas que poco
se modifican en las noticias. El cierre puede ser, por ejemplo, la intervención
de una autoridad que explica un hecho determinado. Supongamos el eventual paso de un barco japonés, cargado de plutonio, por las costas chilenas. Si la
nota cierra con un testimonio de la autoridad, ésta tenderá a generar
tranquilidad a la población. Si, al contrario, cierra con las declaraciones de
un ecologista, la nota generará inquietud en la población.
La ordenación de la noticia, siguiendo el esquema del lead y de la pirámide invertida, marca el cómo debe priorisarse los elementos que componen una
historia. El periodista puede titular: ―No hay peligro con el paso del barco
japonés‖, o eligiendo una declaración de la autoridad o titular:― Barco con
plutonio en las costas chilenas.‖.
Ambas maneras de titular son exactas, pero tienen diferente sentido,
según qué se seleccione para comenzar el relato. Esto muestra la absoluta conexión existente entre la estructura del relato, su ordenamiento y la
secuencialización de los hechos con el contenido ideológico del mismo.
El lugar que tiene la secuencialización en la lógica periodística, en las
expresiones ideológicas, es un capítulo que las escuelas de periodismo
deberían desarrollar en profundidad de manera que los futuros profesionales
sepan cómo se construyen los mensajes según las opciones de contenido y de sentido que se les desea dar a los relatos
Repetición de los conocidos.
En perfecta contradicción con la idea que las noticias traen siempre
lo nuevo, se puede sostener, que al contrario, las noticias son la renovación permanente de los personajes conocidos y de los temas que siempre son
sujetos de la información periodística.
La cotidianeidad de los accidentes del tránsito, los asaltos, las
declaraciones de los políticos, los incendios, los resultados de las encuestas,
los crímenes pasionales, el narcotráfico, los desórdenes callejeros...nos
renuevan el espectáculo que se repite incesantemente. Ello nos asegura que estamos en el mismo mundo que conocemos y la
familiarización de personajes, elimina la incertidumbre de lo nuevo. Las
noticias repetitivas nos indican que estamos en el mismo y reconocible
mundo y al mismo tiempo nos hace salir de nuestra propia e inmediata
cotidianidad. Desde este punto de vista las noticias periodísticas cumplen el rol de
tranquilizar la población entregándoles un único parámetro de identificación
con la realidad, reduciendo la naturaleza de los acontecimientos y el número
de los actores que intervienen. Por eso el lenguaje periodístico es
predominantemente superficial, de baja densidad, poco complejo y en
definitiva reduce la complejidad. Solo parece ver desde lo fragmentado y
familiar, desde lo espectacular, escamoteando lo esencial de las
contradicciones sociales de fondo.
Identificación y dramatización.
La naturaleza mediadora y comercial de las empresas, afecta
directamente la temática, el estilo y el tratamiento de la noticia en el sentido
que los acontecimientos deben tener aspectos que desencadenen procesos de identidad del lector con los protagonistas de las noticias de forma que suscite
emoción.
Esto se logra mediante la espectacularización de los hechos o
superficialización de los acontecimientos.
Los escándalos de la familia real británica son paradigmáticos para
explicar estos mecanismos de construcción de la realidad. Los príncipes y princesas, por la repetición de sus relatos, forman parte de nuestra
cotidianidad, sus intrigas y fiestas nos recuerdan las bajezas y grandezas de
la vida humana simple y ello nos permite identificarnos con los chismes de la
familia real.
A los medios masivos le pueden interesar mucho más el mundo reiterativo de los asaltos e intrigas entre políticos locales, que las guerras y las
hambrunas en Somalía. O si se muestra la guerra en Burundí es para
destacar la crueldad de los combates, dejando bien oculto la causa, lo que
está en juego y los responsables de la guerra.. Los medios, como las personas
pueden dramatizar o desdramatizar la realidad y ello forma parte de las
estrategias discursivas y nada tienen que ver con ― la realidad misma.‖.La lucha por la noticia es siempre una lucha por una emocionalidad positiva. Sin
esta dimensión, no es entendible el juego estratégico de los discursos
periodísticos de todos los tiempos
LOS CODIGOS Y LA IMPLICACIÓN DEL PERIODISTA.
Los códigos en los que se expresan las noticias y sus soportes, constituyen un sistema lingüístico específico. No es lo mismo relatar una
historia por la televisión, que por la radio o el diario. El uso de los códigos es
específico a cada medio. Desde este punto de vista los medios lenguajean las
historias de la cotidianidad.
El término ―lenguajear―, de Maturana, significa entender que en el lenguaje se constituye la propia realidad. Las formas de lo representado
integran los contenidos.
”Nos realizamos en un mutuo acoplamiento lingüístico, no porque el lenguaje nos permita decir lo que somos, sino porque somos el
lenguaje, en un continuo ser en los mundos linguísticos y semánticos que traemos a la mano con los otros ―(Maturana y
Varela, 1984)
Los periodistas conocen los fenómenos de la actualidad, y les dan un
sentido, lo relacionan con otros hechos, se imaginan una historia y redactan
una noticia utilizando palabras e imágenes. Es decir, lenguajen la realidad. Y
esto no es neutro ni social ni culturalmente hablando, obedecen a la lógica de las ideologías o de las sensibilidades que distinguen una opción histórica de
otras.
Los relatos periodísticos, aunque sujetos a verificación social, no
escapan al valor adicional del envoltorio que sostiene el relato, dándole al
discurso una amplia gama de variabilidad. Nos podemos dar cuenta de ello
cuando comparamos la misma historia relatada por diferentes medios. Puede
que contengan los mismos hechos e involucren a los mismos actores, pero el lenguaje los diferencia sustancialmente.
Para comprender el factor del lenguajar, nos referimos aquí sólo a dos
grandes aspectos: al uso de los códigos digitales y analógicos y a los niveles
de implicación de quién hace el discurso. El predominio de los códigos
digitales o analógicos en dos mensajes de iguales contenidos, nos entrega diferencias de climas y aún de niveles de comprensión. Donde se ve con
mayor fuerza la importancia de los códigos es cuando analizamos los medios
de comunicación como soportes específicos de lenguaje.
Sabemos por Mc Luhan y otros autores del poder que tienen los
lenguajes de los medios en el entendimiento de la realidad. Los estudios
comparados de los efectos de la radio, el diario y la televisión dan ampliamente cuenta de esta situación, porque las cuotas en que se usan los
dos códigos (digital y analógico) varían, generando campos distintos de
significación. No es lo mismo, todos lo sabemos, conocer una información por
el diario, por la radio o la televisión, estos soportes nos dan relaciones de
profundización y de emotividad diferentes. Es esto lo que le ha permitido a Mc Luhan afirmar primero que ―el medio es el mensaje y luego que el mensaje
es el masaje ―
También podemos sostener que la manera de lenguajear modela la
propia realidad y genera climas específicos de la interacción de las personas
sometidas a diferentes medios.
Otra manera de ver, en sus grandes lineamientos, las formas de lenguajear es la de identificar si el discurso revela una actitud de distancia y
observación de los hechos o si éste se da desde una actitud de participación o
implicación en los mismos.
El Mercurio codifica frecuentemente desde la exterioridad, relata
crímenes que describen el lugar, los nombres de los participantes, la hora, la
acción de la policía. La Cuarta, en muchas ocasiones, codifica desde la implicación con los sucesos y personas, imagina diálogos entre los
protagonistas. De ambos procesos surgen climas diferentes y niveles de
tensión-distensión, marcadamente distintos, porque el lenguaje expresa los
niveles de emocionalidad del autor del relato.
Es la manera de usar el código y sus relaciones con la sensibilidad cultural-ideológica que se expresa desde una implicación social específica, lo
que le da el sentido y el clima a los acontecimientos.
EL METALENGUAJE DEL DISCURSO.
Entendemos por metalenguaje lo que se expresa y se esconde más allá
del lenguaje, es decir, lo que se dice sin estar explícito en la estructura del discurso. Este metalenguaje es el conjunto de imágenes-significados que
surgen directamente en los perceptores desde la estructura-contenido de las
noticias. Podemos sostener que el metalenguaje en el periodismo es la
manifestación de los códigos de ordenamiento-asociación entre imágenes,
personajes, situaciones, ideas que por su reiteración generan evaluaciones sobre lo que sucede y sobre los actores sociales.
El periodismo está lleno de lugares comunes que actúan como
modelos que desencadenan campos de significación específicos relacionando
personajes y situaciones de una cierta manera. Esta es la forma en que más
claramente se manifiesta el metalenguaje noticioso. Especialmente en la
televisión se verbaliza y se dan imágenes dentro de moldeamientos bien
específicos y con un alto nivel de redundancia. De ambas correlaciones de
imagen y la verbalización surgen metarelatos, lo que está más allá de lo dicho. Un dirigente sindical, por ejemplo, es presentado regularmente en la calle,
manifestando, agitado y diciendo frases tamenazantes como ―llegaremos a las
últimas consecuencias‖. En cambio, un dirigente empresarial es presentado
regularmente detrás de un escritorio, sereno, da explicaciones coherentes de
los sucesos. El primero está contenido en un metalenguaje de desorden y de amenaza a la autoridad, el segundo está asociado al orden y a lo correcto.
Los fotógrafos de los diarios y revistas, con mucha frecuencia, ponen a
los personajes en situaciones semejantes: estudiantes en toma o en lucha con
los policías, nunca estudiando o proponiendo ideas, ministros haciendo
declaraciones serias, escasamente en posiciones risibles. Los estereotipos de
personas, lugares y funciones, son formas profundas de expresar ideas sin que se sea pleanamente conscientes de ellas y por ello son más penetrantes.
El metalenguaje es un arma de semantización poderosa porque actúa como
un sugestor de ideas y no como un persuasor detectable. Es decir, la gente
tiene la sensación que se armó una idea propia de los acontecimientos y de
los actores y esto entra en el campo de una convicción profunda, difícil de hacer cambiar con argumentos.
Cada hecho, cada persona, puede ser asociada o disociada
sutilmente, por diferentes mecanismos de secuencialización, con imágenes,
ideas y acciones.
LA ETIQUETACION DE ACONTECIMIENTOS Y PERSONAS.
La práctica periodística utiliza, de una forma visible, frases y palabras
que simplifican y fijan imágenes de las personas, de las ideas o de los
hechos, de manera que, por la reiteración, generan arquetipos o referencias
clichés en la percepción, empobreciendo los procesos culturales e ideológicos.
Es decir, se generan relaciones rígidas de imágenes y de significados, predisponiendo a la audiencia a la conservación y aceptación de las reglas
sociales hegemónicas.
Goebbels 56 llamaba a la operación de calificar con fuertes imágenes
las situaciones y a los actores, la etiquetación de los acontecimientos..
Recomendaba ser rápido, claro y creible, en su definición de la realidad. Para mostrar lo desastrosa de la situación económica de Inglaterra, la calificó de
―crisis galopante‖. Se lograba un acceso fácil para sus partidarios y enemigos
de la comprensión de una situación y del sentido desde el cual debía ser
leida.
Las agencias norteamericanas de noticias (AP y UPI) se referían al Presidente
Allende, en los años 1970-1973, como ―el presidente marxista Salvador Allende‖ Con esta frase se buscaba deslegitimar la autoridad del jefe de
Estado, reduciéndola a su pertinencia ideológica, y en consecuencia, negativa.
Las mismas agencias de noticias, no hablan del presidente ―capitalista‖ de
los Estados Unidos.
La etiquetación que comentamos aquí, resulta eficaz porque la acción de propaganda se presenta como un simple dato de la realidad, sin recurrir a
una descalificación más explícita. El ataque es presentado de manera que no
se crea que se trata de una caricatura o de un insulto.
El diario inglés ―THE GUARDIAN‖, (APUNTES SIN IDENTIFICACION)
56 Doob, Leonard Op.cit en N°4
usó en la guerra del Golfo la siguiente terminología para referirse a IRAK y a
los aliados: ‖Los aliados tienen ejército, marina aeronáutica. Irak tiene una maquinaria
de guerra.
Los aliados dan ―directivas generales para los periodistas‖, Irak―censura‖
la prensa. Los aliados tienen conferencias de prensa‖. Irak hace
―propaganda.‖ Los aliados neutralizan y suprimen‖, Irak ―destruye‖ y ―asesina‖. Los
soldados aliados son ―los muchachos‖,―héroes‖,‖profesionales‖,
―prudentes‖, ―confiados en sí mismos‖.Los de Irak, son hordas, actúan por un
lavado de cerebro‖ , carne de cañón, ―cobardes‖¬ ―bastardos de Bagdad‖,
fanáticos‖,―acorralados‖.
George Busch es ―resuelto‖, ―un estadista, seguro de sí, mientras que Saddan Hussein es un ―provocador‖, un tirano diabólico, ―un
monstruo enloquecido‖.
Este procedimiento es identificado también como ―tipificación‖:
―Tipificar significa reducir a alguién o algo a un esquema, a una estructura
fácilmente reconocible― (Prieto, 1999).
EL MAPA DEL PERIODISTA
Este análisis busca resumir cuales y cómo son los procedimientos de
construcción del mensaje periodístico antes que llegue al público
consumidor de noticias. El centro de la reflexión describe el mapa por donde
transita el periodista que redacta noticias de la actualidad. Es lo que Husserl llama ―la conciencia de algo ―. Somos personas ligadas a una intencionalidad,
a una emoción, a un estar-en-el-mundo desde una vivencia específica con los
demás. Es decir, la realidad no es algo que sea independiente del sujeto que
la aprehende. Respondemos a mapas sociales y a conocimientos previos para
hacer discursos y entenderlos. Aquí hemos intentado poner de relieve cómo
necesariamente la nota periodística previa a su formulación, recurre a las estrategias cognocitivas, ideológicas y culturales, porque el periodista y su
empresa están involucrados en una relación intencionada con los demás
actores sociales.
Y toda relación social no puede vivirse sino que en términos de
tensión, de poder, de complementaridad y de simetría, de cambio y de conflicto. La fragmentación del entendimiento de los procesos de la actualidad
no está desligada de la práctica de la sociedad moderna actual, que segmenta
profundamente el trabajo y las responsabilidades sociales, que delega a las
transacciones del mercado las principales decisiones sobre el quehacer
público.
La humanidad ganaría si la práctica periodística recobrara, al menos en parte, el sentido de lo público, reconstituyera con los hechos-noticias, los
procesos sociales. ―Pero eso requiere de un cambio estructural de la
experiencia social, porque sabemos que son las experiencias y prácticas
sociales donde se aloja inicial y finalmente la ideología hegemónica. ― La
sociedad moderna, a diferencia de la sociedad tradicional, legitima la opresión institucionalizada de sus clases por otras desde la organización
misma del sistema productivo y no directamente desde una interpretación
mítica o religiosa (desde una interpretación tradicional) de la estructura
política en cuanto tal. ― (UREÑA, 1978)
Las técnicas de la ―pirámide invertida‖, de la titulación, de la nota
breve, de la baja adjetivación, de la descripción desde la observación y no
desde la implicación social....constituyen la mejor manera de expresar y legitimar, en el periodismo, la ideología dominante, haciendo de la noticia
descontextualizada el arma de representación del mundo. Ello le quita a los
eventos sus contradicciones, elimina la oposición trabajo-capital, se
desentiende de la oposición intelectual-empresario, banaliza la lucha de
clases y pone en el centro de la vida pública el episodio, la anécdota, la entretención, el fútbol, la transitoriedad o la farándula.
EL PERIODISMO COMO INTERACCION SOCIAL
La revisión de cómo se construye la noticia periodística, utilizando las
teorías del interaccionismo simbólico y la acción comunicativa, nos llevó a
distinguir dos grandes momentos: El de la observación y de la participación social , que nos indica los lugares comunes, las repeticiones de temas, actores
y fuentes, las rutinas organizaciones que superficializa los acontecimientos y
el entendimiento de los sesgos valóricos o desviaciones desde las que se
piensa la realidad con sus diferentes niveles y que llevan al reforzamiento del
orden social establecido y a desmotivar el cambio social. La lectura positiva es que el periodismo contribuye a la estabilidad
social y política y la negativa es que aporta al aburrimiento y baja
participación pública de la gente en el proceso democrático. En consecuencia
el periodista debe saber dosificar la aceptación y respeto de la autoridad y las
protestas sociales, a combinar la descontextualización con la
contextualización, recurriendo también a líneas de asociación de los fenómenos con los procesos.
El segundo camino, el de la estrategia discursiva, nos muestra que
las noticias se construyen demasiado de una misma manera, generando
unidireccionalidad en la formación del sentido público. Esto hace urgente
introducir variedad en los formatos noticiosos y mayor creatividad, mejorando
la calidad de la información con más y diversas fuentes, con más precisión, con más prospectiva. La desaparición del espíritu crítico en las noticias y aún
en el periodismo interpretativo es un gran aliado del conformismo totalitario
que mata las alternativas, la renovación y la creatividad.
Las noticias periodísticas, miradas desde el ángulo que lo hemos
hecho, parecen más bien propaganda, que información, si nos atenemos a la definición que nos da Guy Duranbin en su libro La mentira en la
propaganada y la publicidad:
‖La propaganda y la publicidad recurren frecuentemente a la mentira porque su papel es el de ejercer una influencia y solo
accesoriamente, brindar informaciones. En este ámbito las informaciones no son más que medios para ejercer una influencia.”(pg. 23).
Si bien las noticias periodísticas frecuentemente no contienen mentiras, no es
menos cierto que recurren sistemáticamente a la fragmentación del
significado de los eventos, a la limitación de conexiones de acciones e ideas,
reemplazando la función de informar integralmente por la de una tanda superficial de anécdotas y episodios. Así los públicos tienden a convertirse en
pasivos consumidores de noticias y están estimulados para dejar de ser
verdaderos ciudadanos con sentido crítico.
En suma, tal como está dispuesto el sistema de noticias en las
sociedades occidentales actuales, el margen de creatividad del profesional es
estrecho, mientas el espacio del totalitarismo en la esfera democrática, es
inmenso. Marcase en el Hombre Unidimencional nos dice que la autorepresión en la sociedad de la industria cultural, no hace necesaria la
presencia de un DICTADOR o la acción de tanque en las calles, porque el
control está alojado en nuestras propias cabezas. Hoy podemos afirmar que el
capitalismo contemporáneo no necesita de defensores intelectuales para vivir,
los periodistas, entre otros, repiten el rito de su total renovación, negando y deformando las contradicciones sociales y las noticias, especialmente ―las
neutras y objetivas‖, que terminan por ahogar el cambio en el imaginario
social.
El peso decisivo de los noticieros de televisión o de los diarios en el
moldeamiento ideológico, no podría ser negado, porque éstos son tomados por
el público no como una parodia de la realidad, sino como la propia realidad. Esta industria cultural generada por la información periodística, es la más
difícil de detectar, pero es la más eficiente en la lucha por ocupar la mente de
la gente y su noción de realidad.
Semiótica vs Análisis de contenido tradicional. La noticia pone de relieve el rol descriptor del medio, su discurso se
presenta desde una aparente no implicación. Representa los actores en tanto
sujetos que hacen acciones y el lenguaje recoge tal actitud-rol desde el relato
―frío‖ de aquello que sostiene o hace cada actor. En cambio, en el género
interpretativo o más bien el estilo, el rol del relator es estar implicado con lo
que sucede, haciendo relativamente explícito lo que debería ser la realidad. Y esto es más una cuestión de la forma del discurso que de contenido.
Por ello la clave del entendimiento de los productos periodísticos suele
estar mejor expresada en el estudio de la estructura del lenguaje, en el uso de
las adjetivaciones, de los pronombres.... y de la acción verbal, Chomsky
(1981: 52) Greimas (1994) Eco (1998), Barthes (1994), que en el estudio del
contenido manifiesto, (Dumazedier, Klapper,), aunque encuentra más densidad en los métodos de Mc Combs (1996) Krippendorf (1990), que se
acercan a distinguir el basamento ideológico de los hechos y del relato.
Cuando la investigación periodística se concentra en los formatos y
géneros, en los espacios que ocupan determinados temas, en la frecuencia de
aparición de determinados actores, sin conexión con los significados sociales de tales informaciones, estamos ante una imitación de lmétodos de las
ciencias naturales, como si las estructuras mediales y textuales fueran
autónomas de los significados del investigador.
Este procedimiento ―científico naturalista‖ ,pretende mostrar con cifras
las conductas manifiestas de los editores, buscando separar lo objetivo de lo
subjetivo, mediante la medición de lo frecuente. Esto es lo que podemos identificar como análisis de contenido tradicional y que está siendo
abandonado por la mayoría de los investigadores actuales, por los escasos
datos que aporta en el entendimiento de los roles sociales de los medios
masivos. Sin embargo, este procedimiento es aún irremplazable para
establecer comparaciones precisas sobre cómo se distribuyen los contenidos y las formas periodísticas en los diferentes medios masivos.
Este tipo de análisis de contenido, que podemos denominar
naturalista (imita las ciencias naturales) o positivista, no es lo mismo que los
análisis de contenido de tipo cualitativo que relacionan los aspectos
estructurales del contenido con visiones sociales, políticas o culturales que
están en disputa en un contexto determinado. Y es en este sentido, se deben
comprender los aportes de Berelson o de Mc Combs, que idearon modelos que
conectan los contenidos de los mensajes periodístisticos y sus frecuencias o volúmenes con los problemas de la representación de la democracia.
De aquí la necesidad de entender lo periodístico como un discurso
donde se expresan diferentes actores e ideologías, que articulan formas y
significados, dónde se pueden distinguir las actitudes del redactor y las
prácticas e ideas de lo descrito, ligando las estructuras a las superestructuras ,los códigos y sus significados en que se mueven los agentes productores de
discursos. Una lectura integrada de estos elementos da origen al análisis del
discurso periodístico (Teun van Dijk) que este autor encuentra de la más alta
pertinencia.
En este documento, se dan los fundamentos epistemológicos y
pragmáticos del cómo surge y se concreta la ideología hegemónica en los discursos informativos y las consecuencias que esto tiene en el entendimiento
de los productos periodísticos y en las opciones éticas y profesionales que
están implicadas, inspirándose en la teoría de la acción comunicativa Jünger
Habermas (1992)
Las ausencias u omisiones, pueden ser más significativas que las presencias ‖Aunque parezca curioso a primera vista, el componente ideológico comienza en el silencio de lo que no se dice “ /(Umberto Eco citado por Arenas
y Collao, 1986). Desde la teoría del conocimiento y en particular desde la
teoría de la acción comunicativa. Podemos comprender los aspectos
esenciales de cómo se construye el sentido social en la noticia periodística o
el periodismo informativo, fijando la mirada entre el curso de acción en que se
mueve el profesional y la información que llega a redactar y que recibe el público.
Se trata de comprender al periodismo no sólo desde la elaboración de
productos y servicios técnicos específicos, que es lo que hacen los análisis
semióticos y de contenido habitualmente. Se trata de verlo como proceso de
acción comunicativa , como mediador de significados que los sujetos comparten, rechazan y aceptan, incluyendo la comprensión de la
intencionalidad, la emocionalidad, los compromisos de los actores y el armado
colectivo de las semantizaciones
DATOS SOBRE EL AUTOR
Héctor Alfonso Vera Vera
Periodista. Universidad de Concepción. Chile. 1969 Dr. en Comunicación Social. Universidad Católica de Lovaina. Bélgica. 1985.
Vicerrector de la Universidad Católica del Norte (1971-1973). Consultor del
Consejo de Europa y de la UNESCO en materia de Educación a los Derechos
Humanos. Investigador y animador cultural de la Université de Paix, Bélgica.
1985-1989. Director de la Escuela de Periodismo. Universidad Bolivariana.
Santiago, 1992-1998. Profesor Titular de la Universidad de Santiago de Chile. 1988-2007.
Libros recientes: Desafíos Democráticos del Periodismo Chileno. Editorial
Universidad de Santiago Calidad de la Información Periodística. Universidad
de Santiago.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ARENAS, R y COLLAO, O. (1986) Comunicación e Ideología. Departamento
de Ciencias y Técnicas de la Comunicación. Santiago. Universidad de
Chile.
BARTHES, Ronald (1994) La aventura semiológica Barcelona: Planeta
Angostine. BATESON, Gregory (1990). Pasos para una Ecología de la Mente. Barcelona:
Editorial Lumen. BORRAT, Héctor (1998) El Periódico, Actor Político. Madrid: Piadós.
CASTELLS, Manuel (2003) La era de la Información en la Sociedad Red.
México: Editorial Siglo XXI. CHOMSKY, Noam. (1981) Reflexiones acerca del lenguaje. Adquisición de las
estructuras cognoscitivas. México. Editorial Trillas
ECO, Umberto (1998) La estructura ausente. Introducción a la Semiótica. Barcelona: Editorial Lumen.
MORAGAS SPA (1998) Sociología de la Comunicación de Masas. Barcelona:
G.G. DURANDIN, Guy. (1995) La Mentira en la Propaganda Política y en la
Publicidad. España: Paidós.
FOUCAULT, Michel (1994) Microfisica del Poder México: Editorial Siglo XXI.
------------------------ (1998) La Arquelogía del Saber‖ México: Editorial Siglo
XXI. GRAMSCI, Antonio (1967) La formación de los intelectuales. México. Editorial
Grijalbo. GRAMSCI, Antonio. (1970) Antología (Selección y notas de Manuel Sacritán) .
México: Editorial Siglo XXI. GREIMAS, A. J. (1994). En Torno al Sentido. España: Cátedra
HABERMAS, Jurgen (1992) Teoría de la Acción Comunicativa , Complementos y Estudios. Barcelona: Paidós.
HUSSERL, Edmund (1947) Meditation Cartesiennes. Paris. Librerie
Philosophique Vrin.
KRIPPENDORF, Klaus (1990) Metodología de Análisis de Contenido.
Barcelona: Paidós MARCUSE, Herber (1971) El Fin de la Utopía. México: Editorial Siglo XXI.
----------------------- (1984) El Hombre Unidimensional. Ensayo sobre la Ideología de la Sociedad Industrial Avanzada. Barcelona: Ariel.
MATURANA, Humberto y VARELA, Francisco (1992) El árbol del
Conocimiento. Santiago de Chile. Universitaria. Mc COMBS, Maxwell (1996) Influencia de las noticias sobre nuestra imágenes
del mundo. Barcelona: Paidós.
Mc LUHAN, Marchal ( 1996) La Aldea Global. Barcelona: Gedisa.. PRIETO CASTILLO, Daniel (1999) El juego del discurso. Barcelona: Paidós
-------------------------------- (1999) El juego del Discurso. Manual de Análisis
de Estrategias Discursivas‖ Buenos Aires: Ediciones Lumen Hvmanitas. TUCHMAN, Gaye (1983) La Producción de la noticia: Estudio sobre la
Construcción de la Realidad. Editorial Gustavo Gili. Barcelona. UREÑA, Enrique (1978) La teoría crítica de la sociedad de habermas. Madrid.
Editorial Tecnos.
Van DIJK, Teum. (1997) Ideología, una aproximación multidisciplinaria.
Barcelona. Paidós.
----------------------- (1993) La noticia como discurso, comprension, estructura y produccion de la información. Barcelona. Paidós
TUCHMAN, Gaye (1983) La Producción de la Noticia: Estudio sobre la Construcción de la Realidad. Barcelona: Editorial Gustavo Gili.
CAPITULO 3
COMUNICACIÓN Y DERECHO: BASES TEÓRICO-METODOLÓGICAS PARA
UN ANÁLISIS COMPARADO DEL DISCURSO DE LAS SENTENCIAS
PENALES Y DEL DISCURSO DE LA PRENSA57.
Carlos del Valle Rojas
0. Resumen. El objetivo fundamental del presente trabajo es establecer las bases
teórico-metodológicas para comprender comparativamente las relaciones
discursivas generales (retóricas, figurativas, narrativas, semióticas y
complejas), específicas (factualidades, evidencias, aceptación y aceptabilidad)
y operativas (factuales, contextuales y actanciales), entre el discurso de las sentencias penales y el discurso de la prensa (noticias).
El principal aporte es una comprensión amplia y compleja del fenómeno
jurídico-judicial como hecho comunicativo, discursivo y cultural, asociado a
lógicas muy particulares de estructuración, organización, producción,
circulación y consumo en el sistema de comunicación social y público. La
discusión intenta establecer los fundamentos teórico-metodológicos del discurso jurídico-judicial, en el caso específico de la relación del discurso de
las sentencias penales y del discurso de la prensa (noticias), a partir de
resultados generales obtenidos en trabajos previos del autor (2006, 2005,
2004, 2003, 2002, 2001, 2000 y 1998).
1. La Configuración del Objeto de Estudio: Aproximaciones Teórico-Conceptuales.
Al aproximarnos al fenómeno objeto de estudio, en Chile encontramos algunas investigaciones que incorporan algunos aspectos generales
pertinentes (CARRASCO, H., Fondecyt nº 1030274, 2003-2006; BURDACH,
Fondecyt nº 1950897, 1995-1997; y GRAU, Fondecyt nº 1930083, 1993-
1995). Evidentemente, hay particularidades en la producción del discurso y la
práctica jurídico-judicial que la distinguen de otros discursos públicos. De
hecho, hay ciertas consideraciones sobre lo público en este tipo de discursos.
Por otra parte, encontramos investigaciones vinculadas de manera más
específica con el fenómeno objeto de estudio (HUESBE, Fondecyt nº
1020662, 2002-2005 y nº 1000269, 2000-2002; y COFRÉ, Fondecyt nº 1990726, 1999-2002 y nº 1960804, 1996-1999).
57 Este trabajo forma parte del Proyecto financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Científico y
Tecnológico, FONDECYT nº 11060422: “Comunicación, Discurso Jurídico-Judicial y Oralidad:
Diagnóstico, Análisis, Evaluación y Optimización de Sentencias a Mapuches y No Mapuches en
Temuco”, y del Proyecto financiado por la Dirección de Investigación de la Universidad de La Frontera,
DIUFRO nº 120606: “Rol de la „Comunicación‟ y de la „Oralidad‟ en el Discurso Jurídico-Judicial:
Propuesta de un Instrumento para su Análisis y Optimización en el caso de Juicios y Sentencias a
Mapuches en la IX Región de La Araucanía”.
Desde la perspectiva teórico-metodológica que aquí interesa, más centrada
en los aspectos discursivos que procedimentales, esto es, con énfasis más en los aspectos de la producción del derecho y la justicia, como discursos y
prácticas discursivas, que como procedimientos y administración de
―justicia‖, encontramos cinco trayectorias.
La primera, que centra sus análisis desde la semiótica y la ―socio-semiótica del discurso público [la cual], será, pues, más una semiótica de la
manipulación que una semiótica de la acción‖ (IMBERT, 1985: 233). Desde
esta perspectiva, serán fundamentales tres dimensiones: ―el nivel actancial‖,
el ―nivel lógico‖ y el ―nivel discursivo‖ (IMBERT, 1985: 234). Al respecto, resultarán clarificadores los tres niveles desarrollados ampliamente por
GIROUD y PANIER (1988): ―nivel discursivo‖, ―nivel narrativo‖ y ―nivel lógico-
semántico‖, y los desplazamientos discursivos planteados por GREIMÁS y
COURTÉS (1982: 434. Tomo I): ―ser-no ser‖ ―parecer-no parecer‖; ―verdad-
falsedad‖, ―mentira-secreto‖; a los cuales se agrega la discusión sobre la
complejidad tetralémica (VILLASANTE, 2006 y 2002; IBÁÑEZ, 1994 y 1990).
La segunda, basada en los análisis de las teorías de las
representaciones sociales, particularmente con los trabajos de JODELET (1991), DEL VAL (1990), e IBÁÑEZ (1988), quienes desarrollan análisis
globales de los procesos de representación social. Desde esta trayectoria
encontramos principalmente menciones a modo de ejemplos, como en los
trabajos de POTTER (1998), con énfasis en la representación social de la
realidad, la cual aporta una problemática muy significativa: cómo se
construyen descripciones factuales para legitimar discursos y prácticas, esto es, cómo se construyen los hechos que, en el caso del discurso jurídico-
judicial, son sustanciales.
La tercera, surge de los análisis desde las teorías del discurso, como el análisis crítico del discurso (VAN DIJK, 2005, 2003, 1998 y 1997;
FAIRCLOUGH, 1992 y MARTIN, 1989).
La cuarta, se centra en los análisis desde la teoría del derecho, especialmente aquellos trabajos que vinculan los hechos y el derecho y ―lo
jurídico-judicial‖ con áreas como el discurso y la comunicación: desde
algunos trabajos más amplios (la facticidad y validez en el derecho, en
HABERMAS, 1998; el lenguaje en el derecho, en SÁNCHEZ CÁMARA, 1996; la
pragmática lingüística en la filosofía jurídica, en WITTGENSTEIN, 1988; y el discurso narrativo de los hechos y la construcción y régimen narrativo en la
interpretación operativa, en CALVO, 1999 y 1998), hasta estudios aún más
específicos, como el carácter autobiográfico del juez como narrador-autor-
personaje y su rol de heroicidad (CALVO, 1998) y la noción de ficciones
jurídicas y judiciales (ALFARO y AGÜERO, 2004), o la importancia brindada
al sistema cultural en los procesos jurídico-judiciales (BAYTELMAN, 2001).
Y la quinta, basada en los aportes desde los vínculos entre estructuras
jurídicas y literarias (derecho en la literatura, derecho como literatura y derecho con literatura), en cuyo caso es necesario considerar que ―lo
normativo denota, lo narrativo connota‖, donde ―de no existir dos versiones
tampoco habría razón para que el juez, en el papel de historiador, reclamara
para sí la autoridad de ofrecer el verdadero relato de lo que sucedió
realmente‖ (CALVO, 1998: 46 y 88); además, se sostiene que ―la tragedia es
un juicio; un juicio en el que intervienen, sin duda, fuerzas cósmicas que
están más allá de la voluntad humana, pero sin olvidar que estas fuerzas
cósmicas derivan de un hecho imprudente y criminal relacionado con los personajes llamados a la acción‖ (COFRÉ, 2004: 144). Los esfuerzos del autor
son ―comprender, por la vía comparada, la estructura dialógica del juicio oral,
es decir, el esquema de comunicación llevado a cabo en el juicio por los
diversos hablantes‖ (COFRÉ, 2004: 145). Las preguntas que propone el autor
resultan claves para la investigación, en cuyo caso entenderemos que se abordará las sentencias y no el juicio en su conjunto, para establecer las
lógicas estructurales, organizativas y de producción, que establecen
discursivamente la ―resolución‖ del conflicto que supone el juicio:
―¿Responderá la estructura lingüística y comunicacional de un juicio oral
[sentencia penal] a un patrón o esquema de comunicación básico y universal?
¿O tendrá, por el contrario, el juicio [sentencia penal], y aún, cada juicio, un patrón sui generis? […] el juicio oral [sentencia penal] sigue un determinado
patrón comunicacional que, de manera natural, cualquier persona puede
discernir y comprender‖ (COFRÉ, 2004: 146). Sobre lo anterior, en el
proyecto Fondecyt nº 11060422, el autor ha avanzado, logrando establecer
una matriz específica para el análisis de las sentencias penales (que se traducirá en un software), a partir de una matriz general, planteada
inicialmente.
2. Sistema “Jurídico-Judicial” y Sistema de Comunicación: Derecho y
Discurso.
La producción de la justicia, a partir del derecho, es una práctica que se realiza en el lenguaje a través de reglas: ―el Derecho es la unión de reglas
primarias y secundarias. El derecho es un sistema de normas. Un sistema
jurídico consiste en normas‖ (SÁNCHEZ CÁMARA, 1996: 55. Ver, además,
WITTGENSTEIN, 1988; HART, 1963). Asimismo, resulta fundamental
comprender algunos alcances del discurso jurídico y la práctica judicial:
a) Las funciones del derecho ―han de ser vistas en las diversas formas en que
el derecho es usado para controlar, guiar y planear la vida fuera de los
tribunales‖ (SÁNCHEZ CÁMARA, 1996: 74. Ver, además, WITTGENSTEIN,
1988; HART, 1963).
b) ―Las reglas jurídicas funcionan como tales en la vida social: ellas son usadas como reglas, no como descripciones de hábitos o como predicciones.
Sin duda que son reglas con una textura abierta, y que en los puntos en que
la textura es abierta los individuos sólo pueden predecir cómo decidirán los
tribunales y ajustar su conducta a ello‖ (SÁNCHEZ CÁMARA, 1996: 75. Ver,
además, WITTGENSTEIN, 1988; HART, 1963). c) Existe ―una cierta complejidad en la estructura de la idea de justicia‖ que
consiste en dos partes: una nota permanente resumida en el precepto ―tratar
los casos semejantes de la misma manera‖ y un criterio variable para
determinar cuándo los casos son semejantes o diferentes (SÁNCHEZ
CÁMARA, 1996: 81. Ver, además, WITTGENSTEIN, 1988; HART, 1963).
d) En la práctica jurídico-judicial ―hay todo un ejercicio de poder institucional, simbólico y semiótico, pero también lingüístico, que encauza el
rumbo y dimensiones que adquiere el propio desarrollo del acto judicial,
básicamente ejercido desde los jueces y magistrados‖ (GARCÍA, 2004: 67).
e) En tanto que práctica indagatoria, ―es precisamente una forma política, de
gestión, de ejercicio del poder que, por medio de la institución judicial, pasó a
ser, en la cultura occidental, una manera de autentificar la verdad, de
adquirir cosas que habrán de ser consideradas como verdaderas y de transmitirlas‖ (FOUCAULT, 2005: 92).
f) En tanto que sistema social, ―el hecho de que en nuestros días el poder se
ejerza a la vez a través de ese derecho y esas técnicas, que esas técnicas de la
disciplina y los discursos nacidos de ésta invadan el derecho, que los
procedimientos de la normalización colonicen cada vez más los de la ley, es, creo, lo que puede explicar el funcionamiento global de lo que llamaría una sociedad de normalización‖ (FOUCAULT, 2000: 46).
Al respecto, son necesarios dos alcances:
1. La importancia de analizar las factualidades que componen el discurso jurídico-judicial en sus particularidades (POTTER, 1998), de manera
autónoma a la lógica puramente normativa (reglas) que caracterizan al
sistema jurídico-judicial.
2. La necesidad de comprender que, aunque estemos frente a una lógica
claramente normativa, ―el éxito o fracaso de la reforma procesal penal no es
un problema normativo, sino cultural‖ (BAYTELMAN, 1999: 395).
La práctica judicial da cuenta precisamente de la relación entre derecho y
discurso, sistema jurídico-judicial y sistema de comunicación, cuando pone
en evidencia la discusión en torno al registro policial y sus formas, pues por
un lado se admiten registros escritos en los procedimientos policiales, pero por otro lado se manifiesta la importancia de las diligencias en forma verbal
(Policía de Investigaciones, 1999:28). Lo anterior, sin duda, amerita un
análisis de las formas de inclusión de ambas lógicas, el estatus real de una y
otra y su incidencia en los procesos.
Por otra parte, es preciso incorporar la amplia discusión existente en torno al análisis del discurso, especialmente enfocado hacia los medios de
comunicación, sin duda uno de los ―soportes‖ más estudiados. El análisis
hemerográfico es importante por las aplicaciones posibles al caso del discurso
jurídico-judicial, considerando las diferencias de estructuración, organización, producción, circulación y consumo de ambos tipos de discurso.
En síntesis, y conforme a los fines comparativos del discurso de la prensa y el discurso de las sentencias penales, podemos señalar que los medios
masivos:
1. Promueven en forma predominante las voces del poder social establecido
(MIRALLES, 2001; VAN DIJK, 1990; CHANG, 1989).
2. Velan por la mantención del modelo liberal:
―Es significativo que el periodismo haya seguido el modelo general de la teoría
liberal de la ciudadanía [...] al igual que del concepto de cultura política,
porque excluye la participación del ciudadano en la toma de decisiones y
porque coloca la opinión pública en el ámbito privado‖ (MIRALLES, 2001: 18 y
19).
En tal sentido debemos advertir que:
1. La representación de los actores sociales puede tener efectos sociales e
ideológicos (FAIRCLOUGH, 1995). En tal sentido, se trata de ―observar
críticamente cómo mediante el discurso se legitima la ideología dominante, a
la vez que determinados discursos refuerzan también el orden social y, en
último término, la construcción de la identidad subjetiva de los sujetos en tanto que miembros de una colectividad‖ (GARCÍA, 2004: 74). En el caso de
los medios masivos, ―el código periodístico del periódico de referencia
[constituye un] espacio público, mediador e ideológico (IMBERT, 1985: 235 Y
236). Aquí es fundamental aplicar las categorías de espacio público,
entendido como un ―espacio simbólico de mediación entre la sociedad civil y el
Estado‖ (IMBERT, 1985: 231) y discurso público, entendido como un ―discurso social que se hace cargo de la publicitación/publicación del debate
social. Figurativización del espacio simbólico‖ (IMBERT, 1985: 231). En este
sentido, la prensa logra figurativizar dos aspectos: (a) ―la actualidad
[entendida como] la acción de los actores sociales‖, y (b) ―el debate [puesto en
clave de] enfrentamiento ideológico, lógico, simbólico‖ (IMBERT, 1985: 232). 2. Pueden constituir espacios de lucha social, en los cuales se desarrollan y
definen luchas políticas, sociales y económicas; de esta manera se viene
trabajando desde el Análisis Crítico del Discurso, el cual se constituye en un
análisis del poder, la ideología y la desigualdad, por lo tanto, no es sólo una
descripción de los discursos, sino también un compromiso sociopolítico con
los análisis (VAN DIJK, 1997).
Así se establece una relación estrecha entre poder, discurso y medios de
comunicación (VAN DIJK, 2005, 2003, 1998, 1997 y 1990; FAIRCLOUGH,
1997).
3. Oralidad y Escritura: Discurso y Resistencia.
El discurso y la práctica jurídico-judicial (sentencias penales) y la
producción de noticias, nos exigen centrar la atención en la relación escritura
y oralidad, a fin de evidenciar la lógica latente entre ambos mundos: cómo
pasamos de lo oral (declaración de testigos, entrevista a fuentes periodísticas) a lo escrito (noticias difundidas en el periódico y sentencias dictadas por los
jueces). Las primeras consideraciones fundamentales son que ―la escritura
nunca puede prescindir de la oralidad‖ (ONG, 1994: 17), sin embargo, existen
dos tipos de oralidad. La que nos interesa trabajar, dadas las características
y condiciones del discurso jurídico-judicial, específicamente las sentencias
penales, que contiene productivamente a la oralidad, es la ―oralidad secundaria‖, la que corresponde a ―la actual cultura de alta tecnología, en la
cual se mantiene una nueva oralidad mediante el teléfono, la radio, la
televisión y otros aparatos electrónicos que para su existencia y
funcionamiento dependen de la escritura y la impresión‖, donde ―la escritura,
era y es la más trascendental de todas las invenciones tecnológicas humanas‖, es ―una tecnología interiorizada‖ (ONG, 1994: 20, 86 y 87 ). Y esta
escritura tiene alcances insospechados, si la consideramos como una
tecnología, pues suele ser presentada como ―capaz de conducir a una nueva
etapa de hominización‖, en cuyo caso, se ―atribuye a las tecnologías de la
inteligencia (desde la escritura hasta la compresión numérica o digitalización)
toda la responsabilidad por las transformaciones humanas y sociales‖
(SODRÉ, 1998: 58). No es preciso aquí debatir sobre las distintas posturas
frente a la escritura, que van desde una desatención, como explica CARDONA (1994), hasta una consideración como tecnología de la oralidad (ONG, 1994) y
los estudios orientados a las particularidades ―de percibir, entender y hablar
de la escritura‖ (MARCONE, 1997: 19), como un objeto muy específico
denominado ―‘discurso‘ de la oralidad y la escritura[…]que va desde las teorías
de la información y la comunicación hasta la teoría cultural contemporánea‖ (MARCONE, 1997: 19 y 25). Finalmente, es necesario precisar aún más las
distinciones de tipos de oralidad, pues la diferencia entre primaria y
secundaria es muy genérica; y, al menos, conviene distinguir (a) la forma
mixta de la oralidad, cuando la influencia de la escritura en la producción
oral es externa, (b) la secundaria, cuando la producción oral es recompuesta a
partir de su inserción en una cultura escrituraria, y (c) la oralidad mecánicamente mediatizada, cuando el discurso oral es diferido en el tiempo
y el espacio gracias a alguna tecnología de la comunicación (WILLIAMS,
1977). Esta última es muy útil considerando las condiciones particulares de
producción de nuestro fenómeno objeto de estudio.
A partir de los trabajos anteriores: (a) la noción de ―oralidad secundaria‖ (ONG, 1994), (b) la distinción más compleja entre tipos de oralidad, para
proponer en esta investigación una ―oralidad mecánicamente mediatizada‖
(WILLIAMS, 1977); (c) la descripción de las formas de construcción de las
factualidades o hechos que componen un discurso (POTTER, 1998), (d) la
descripción de las formas de lo jurídico y las prácticas judiciales en el
contexto del establecimiento de ―verdades‖ y su legitimación como tales (FOUCAULT, 1992 y 1995); (e) la descripción de lo jurídico como formas de
materialización y objetualización de los discursos y prácticas sociales,
particularmente a través de la escritura y otras formas de registro que no
necesariamente emergen de las lógicas culturales y sociocomunicativas
propias de las comunidades en que son instalados estos dispositivos (DARDY,
2002); (f) se desarrolla y consolida la categoría de Discurso Jurídico-Judicial (DEL VALLE, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000 y 1998), la cual
orienta la investigación en términos de un cruce interdisciplinario entre
diferentes aproximaciones teóricas que convergen en nuestro fenómeno objeto
de estudio, desde un enfoque epistemológico también común: las lógicas y
dinámicas de construcción de discursos sociales, en el contexto de estructuras y relaciones sociales. Para llegar desde allí a comprender las
condiciones de producción de las sentencias penales.
4. Algunas Hipótesis de Trabajo: Oralidad/Escritura y Discurso de la
Prensa/Discurso de las Sentencias Penales.
Considerando fundamentalmente los resultados obtenidos a partir de las investigaciones y publicaciones previas del autor (DEL VALLE, 2006,
2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000 y 1998), se plantean las siguientes
hipótesis de trabajo:
1. La presencia de una ―oralidad secundaria‖ o ―mecánicamente mediatizada‖, en el actual Sistema Procesal Penal, está asociada
principalmente a procesos de economía procedimental y no a un cambio en la
cultura (estructuras y formas) jurídico-judicial chilena. Esto es, la oralidad es
un procedimiento más, y no una transformación en el conjunto de los
procedimientos, en tanto lógicas y dinámicas de producción de discursos y
prácticas jurídico-judiciales, como parte de la cultura jurídica chilena. 2. La ―oralidad secundaria‖ o ―mecánicamente mediatizada‖, específicamente
en el plano sociocomunicativo y procedimental, constituye efectivamente una
tecnología de la escritura, asociada a la hegemonía del lenguaje y el saber a
través de la escritura, y así debe ser abordada en los análisis.
3. Las posibilidades que ofrece la inclusión de la ―oralidad‖, como ruptura procedimental en el discurso y la práctica jurídico-judicial, ha sido coartada
por la lógica hegemónica de la escritura, especialmente al transferir sus
dinámicas de objetualización de los discursos y las prácticas: registros,
estadísticas, esquemas, peritajes, pruebas, etc., instrumentos en general.
4. La lógica hegemónica de la escritura es fortalecida por ciertos dispositivos
discursivos específicos, que se ubican en la base misma de la producción del discurso jurídico-judicial: las descripciones factuales o construcción de los
hechos, que se realizan principalmente en y desde la escritura. Por ejemplo,
qué lógica siguen los jueces: ¿deciden, primero, si se condena o absuelve y
luego elaboran la sentencia?, ¿qué rol juega la impugnación de las sentencias,
en estos casos? 5. La ―oralidad secundaria‖ como síntoma que en los tribunales no actúan
transformaciones en la cultura jurídica, sino que se incorporan tecnologías,
como la escritura y otras formas particulares del sistema comunicativo. Lo
anterior se manifiesta, por ejemplo, en el rol de los instructivos del Ministerio
Público, la ausencia de audiencias de discusión de pena, el uso de sentencias
para invalidar y no los registros orales, etc. 6. Existe una relación directa entre el contenido del discurso de las
sentencias penales y el contenido del discurso de la prensa, sobre dichos
casos; donde el contenido se refiere tanto a aspectos cuantitativos como
cualitativos.
7. El discurso de la prensa actúa como agente de suplementariedad para el
discurso de las sentencias penales elaborado por los jueces. 8. Desde el punto de vista de la narración, hay similitudes en la forma de
narrar.
9. En alguna medida, estamos en presencia de discursos sociales
autobiográficos.
10. Desde el punto de vista de la persuasión, se persiguen objetivos idénticos, en el sentido de una sociedad de normalización y disciplinamiento.
11. Desde el punto de vista de la construcción científica de las evidencias, la
prensa influye en la percepción científica de la prueba que incorporarán los
jueces.
12. Desde el punto de vista de la aceptación, los jueces tienden a percibir e
incorporar como más verosímil aquello que la prensa trata como tal. 13. Desde el punto de vista de la aceptabilidad, los jueces desean que sus
sentencias tengan un alto grado de aceptabilidad social, lo cual logran a
través del acoplamiento con el discurso de la prensa.
5. Propuesta Teórico-Metodológica.
Considerando las características del material (corpus) analizado
(sentencias penales y noticias), se propone una matriz amplia, denominada
aquí Análisis Complejo y Crítico del Discurso, y una segunda, más específica.
Esta matriz ha sido construida por el autor (DEL VALLE, 2006 y 2005)58 en
base a distintos autores (VILLASANTE, 2006 y 2002; MARTÍN SERRANO, 2004 y 1993; POTTER, 1998; IBÁÑEZ, 1994; GIROUD y PANIER, 1988;
VEGA, 1986; GREIMÁS y COURTÉS, 1982).
Respecto del uso del cuadro semiótico, en la presente investigación se
sostiene una crítica al carácter exclusiva y excluyentemente inmanentista de
los elementos que constituyen la articulación fundamental del contenido y la presencia de los códigos representados en el texto, en el sentido de no
compartir la idea del objetivo del cuadro semiótico como ―un micro universo
semántico, que forma un todo de significación y que tiene en si mismo su
propia coherencia y ‗estilo‘ [constituyéndose así el código descrito en el cuadro
semiótico como un] dispositivo particular del texto que analizamos‖ (GIROUD
y PANIER, 1988: 54). En general, se trata de abrir las posibilidades de presencia de elementos del entorno en determinados tipos de discurso
público. Aquí se genera una ruptura entre este nivel y el posterior, pero para
mantener la lógica analítica se ha decidido mantener el nivel lógico semántico
y no eliminarlo o saltar directamente desde el nivel anterior a la complejidad
tetralémica, pues, precisamente, es el paso de un nivel a otro el que permite comprender mejor los discursos dominantes y emergentes.
En efecto, especialmente las contradicciones y contrariedades se
observarán con mayor claridad en una lectura no sólo del texto en si mismo,
sino a partir de las relaciones que mantiene el texto con determinados
elementos del entorno y ciertas situaciones particulares. De esta manera, el
análisis del contexto es el que permite romper un sistema de relaciones discursivas dominantes, para incorporar a los discursos emergentes que
permanecen especialmente en la complejidad que se da en los márgenes de la
pura textualidad. En efecto, en el análisis de los textos encontramos
innumerables ―huellas del contexto‖, que desbordan permanentemente
nuestros análisis con su presencia (VAN DIJK, 1997). En otras palabras, la
idea es concretar lo que:
―desde el trabajo teórico y metodológico en semiótica y en análisis del
discurso, llevamos largo tiempo propugnando [:] la necesidad de desbordar el cincho inmanentista […] Me permito denominar exoinmanentismo crítico a
esta posición metodológica: el sentido de los textos está siempre interceptado
por un afuera; para empezar, por las operaciones de enunciación y de interpretación socioculturalmente determinadas que los definen y actualizan,
además de presentarse o representarse en ellos […] Las prácticas sociales, y
por ende las discursivas, representan a la vez un adentro y un afuera del
texto: una práctica forma parte de una red de relaciones con otras prácticas
no directamente textuales, pero a la vez se inscribe en el texto, se expresa en sus modos de ilocución y perlocución, en su ethos y en su pathos, en el
conjunto de las modalidades de la enunciación, e indirectamente también en
sus estructuras tópicas y categoriales. Correlativamente, el texto y los
conjuntos textuales –los tipos y géneros de discursos- definen las prácticas
sociodiscursivas y sus rasgos específicos‖ (ABRIL, 2006: 18 y 19).
58 Corresponde a la matriz elaborada y utilizada por el autor en su Tesis Doctoral: “Comunicación para
la Participación: Discursos, Estructura de Medios y Acceso en las „Experiencias Participativas‟
(Gubernamentales y No Gubernamentales) de Chile”, presentada el año 2005 en el Departamento de
Periodismo I, en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla, España, y planteada también
en su libro: Comunicación Participativa, Estado-Nación y Democracia. Discurso, Tecnología y
Poder, publicado el año 2006, por Ediciones Universidad de La Frontera.
Así surgen relaciones discursivas emergentes, puesto que los sentidos y
significaciones se sustentan en ―inferencias contextuales‖ (ABRIL, 1995:24), donde ―la posibilidad de colocar ‗inferencias‘ evaluadoras desde las propias
‗experiencias somáticas o interactivas‘ se muestra como un camino que
provoque nuevas creatividades‖ (VILLASANTE, 2006 y 2002). Por esta misma
razón se complejiza el cuadro semiótico con las matrices tetralémicas, lo cual
―nos permite desbordar en la práctica y mejor las situaciones bloqueadas, y no caer en falsos dilemas –por principios teóricos-‖ (VILLASANTE, 2006 y
2002).Ahora bien, sobre la noción de inmanencia del texto, resulta
interesante revisar la discusión que, al respecto, se genera a partir de los
trabajos de ECO, GIROUD - PANIER y FABBRI, por una parte, defendiendo
las bases de una semiótica del texto; y VERON, LOZANO, PEÑA-MARÍN,
ABRIL y VILLASANTE, de otro lado, criticando la excesiva textualidad, ya sea para exponer una semiótica de la interacción textual (LOZANO, PEÑA-MARÍN
y ABRIL), o para abrir nuevas creatividades (VILLASANTE).
Esta primera matriz de Análisis Complejo y Crítico del Discurso, ha
demostrado ser muy operativa, flexible y amplia para este tipo de materiales
(corpus), pues incluye un nivel de análisis más complejo, tanto a nivel de contenidos como de actores presentes en los relatos. En síntesis, corresponde
a una situación discursiva amplia y general, de carácter inicial, y que
contiene cinco niveles de análisis59
59 Elaborada por Carlos del Valle Rojas. Y publicada en del Valle, Carlos (2006): Comunicación
Participativa, Estado-Nación y Democracia. Discurso, Tecnología y Poder, Temuco, Ediciones
Universidad de La Frontera, pp. 169-179. (ISBN 956-236-170-5); y en del Valle, Carlos (2005):
Comunicación para la Participación: Discursos, Estructura de Medios y Acceso en las “Experiencias
Participativas” (Gubernamentales y No Gubernamentales) de Chile, Tesis Doctoral, Departamento de
Periodismo I, Facultad de Comunicación, Universidad de Sevilla, Sevilla, España.
i. De la construcción de los hechos en el discurso: estrategias para la
elaboración de factualidades (POTTER, 1998):
DISCURSO
EMPIRISTA
FABRICACIÓN
DEL
CONSENSO
USO DE
DETALLES
EN LA
NARRACIÓN
MAXIMIZACIÓN
MINIMIZACIÓN
NORMALIZACIÓN
ANORMALIZACIÓN
Conceptualización ―…no se
limita a
centrarse en los datos
sino que los
construye
como si
tuvieran una agencia
propia‖
(POTTER,
1998:152).
―…los
participantes
tienden a construir
corroboración
cuando
elaboran y
socavan relatos [pues] los
procedimientos
para la
construcción de
hechos no
trabajan de manera aislada.
Tienen la
misma
probabilidad de
que se recurra a ellos
conjuntamente‖
(POTTER, 1998:
152 y 153).
―los datos
específicos de
una descripción,
son cruciales
para la
actividad a la
que se destina la descripción
[y] son
descripciones
detalladas con
minuciosidad‖
(POTTER, 1998: 154).
―la formulación
de ‗casos
extremos‘ [y] que consiste en
utilizar los
extremos de las
dimensiones
descriptivas pertinentes‖
(POTTER,
1998:238).
―…describir una
acción que, por
consenso, se considera anormal
o extraña
[utilizando] una
organización
discursiva que describe una
actividad y que, al
mismo tiempo,
proporciona pistas
para verla como
anormal o extraña [por lo cual] la
cuestión de la
anormalidad está
estrechamente
vinculada con la cuestión de la
regularidad‖
(POTTER, 1998:247
y 248).
Operacionalización En el texto
aparecerá
cuando haya referencias
directas a
―datos
empíricos‖
que intentan sustentar lo
que se
comunica.
Tendencia a
utilizar
expresiones y referentes sobre
los cuales hay
un relativo
consenso social
previo.
Consiste en
utilizar
detalles específicos
para
sustentar la
comunicación.
Consiste en
utilizar
expresiones extremas al
comunicar: ―esto
es lo más
urgente‖ o ―esto
es lo menos importante‖.
Consiste en
presentar el propio
discurso como normal y el ajeno,
que se desea
destruir, como
anormal y extraño.
ii. De los roles, actores, espacio/tiempo, valores temáticos y universo
simbólico (MARTÍN SERRANO, 2004 y 1993; GIROUD y PANIER, 1988; VEGA, 1986: 44):
ROL ACTORES ESPACIO/TIEMPO VALORES
TEMÁTICOS
UNIVERSO
SIMBÓLICO
Conceptualización ―sugiere una representación
teatral, pero
también se le
utiliza para
indicar
actuaciones que se llevan a
cabo en otros
escenarios,
entre ellos las
organizaciones públicas y la
comunicación
de masas [es]
la unidad que
sirve para
distinguir a los distintos
componentes
que participan
en una
interacción‖
(MARTÍN SERRANO,
1993: 253 y
254) ―es la
unidad de la
acción social‖ (MARTÍN
SERRANO,
2004: 191)
―que no siempre son
personajes‖
(GIROUD-
PANIER,
1988:49).
―Todo texto dispone a los
actores en un(os)
tiempo(s) y en un
(os) lugar(es)‖
(GIROUD-PANIER,
1988:49).
―…lo que el texto hace con las
figuras, cómo las
clasifica y
ordena, y
determinar ‗en
nombre de qué‘ se ordenan así
esas figuras en
unos recorridos
figurativos.
Entonces uno se orienta hacia la
función
‗clasificante‘ y
‗contextual‘ de las
figuras‖
(GIROUD-PANIER,
1988:49).
―una indagación en
torno a un
sistema cultural
que tiene una
lógica interna
propia, con formas de
expresión y
comunicación
que denotan
complejas relaciones
sociales, en las
cuales dicho
sistema es
producido y se
reproduce a su vez‖ (VEGA,
1986: 44).
Operacionalización Lo
encontramos
en el papel que se le
asigna a los
actores en el
relato.
Consiste en
indicar los
distintos sistemas-
actores
(personajes,
instituciones,
etc.), que
aparecen en el texto.
Consiste en
señalar el cuándo
y el dónde actúan determinados
sistemas-actores
en el relato.
Consiste en
señalar cómo han
sido clasificados, ordenados y
calificados los
actores en
determinado(s)
tiempo(s) y
lugar(es).
Consiste en
señalar los
elementos culturales que
tienen sentido
en el texto y
que son
productos y
productores de dicho sentido.
iii. Del nivel narratológico y los recorridos narrativos (GIROUD y PANIER, 1988):
FASE DE MANIPULACIÓN
FASE DE COMPETENCIA
FASE DE PERFORMANCIA
FASE DE SANCIÓN
Conceptualización ―…fase inicial
del esquema
narrativo [y] se
trata de dar
cuenta del ‗hacer-hacer‘: un
actante obra de
manera que otro
actante actúe‖
(GIROUD-
PANIER, 1988:50).
―…se trata de
dar cuenta del
‗ser del hacer‘ [y
consiste en] la
adquisición de esas
condiciones, sin
las cuales la
actividad
prevista y
proyectada desde la
manipulación no
podría
realizarse‖
(GIROUD-PANIER,
1988:50).
―…se trata de dar
cuenta del ‗hacer
ser‘. La acción
realizada por el
sujeto-operador desemboca en la
transformación
de un estado; el
‗hacer‘ del sujeto
se ordena por
tanto al ‗ser‘ de una situación‖
(GIROUD-
PANIER,
1988:50).
―…es la fase final del
esquema narrativo, que da
cuenta del ‗ser del ser‘
[pues] la sanción presenta
el examen del programa realizado para evaluar lo
que se ha transformado y
al sujeto que se ha
encargado de la
transformación‖ (GIROUD-
PANIER, 1988:51).
Operacionalización Consiste en
indicar la
relación entre
quien hace-
hacer, mediante persuasión,
amenaza,
seducción,
promesa, etc.,
algo a determinados
sistemas-
actores.
Consiste en
identificar las
características
que hacen a un
sistema-actor manipular a
otro.
Consiste en
identificar las
transformaciones
que un sistema-
actor realiza sobre otro.
Consiste en identificar las
posibles consecuencias
expresadas en el relato
para lograr la
manipulación de un sistema-actor sobre otro.
iv. Del nivel lógico-semántico o semiótico (GIROUD y PANIER, 1988;
GREIMÁS y COURTÉS, 1982):
A No A B No B
Conceptualización Representación lógica del SER.
Representación lógica del NO
SER.
Representación lógica del PARECER.
Representación lógica del NO PARECER.
Operacionalización Corresponde a
lo que el relato
presenta como
una ―esencia‖.
Corresponde a la
negación de la
anterior.
Corresponde a lo que el
relato presenta como
una alternativa a la
―esencia‖.
Corresponde a la
negación de la anterior.
Contrariedad
Contradicción
Complementariedad
Conceptualización Relación lógica
entre A y B, y entre NO B y NO
A.
Relación lógica entre A y NO A,
y entre B y NO B.
Relación lógica entre A y NO B, y
B y NO A.
Operacionalización Corresponde al(os)
nombre(s) que
adquieren dichas
relaciones en el relato, producto de
la interacción de
los sistemas-
actores.
Corresponde al(os) nombre(s)
que adquieren dichas
relaciones en el relato,
producto de la interacción de los sistemas-actores.
Corresponde al(os) nombre(s) que
adquieren dichas relaciones en el
relato, producto de la interacción
de los sistemas-actores.
v. Del nivel de complejidad tetralémica (VILLASANTE, 2006; IBÁÑEZ, 1994; GREIMÁS y COURTÉS, 1982):
5.1. De los contenidos (VILLASANTE, 2006; GREIMÁS y COURTÉS, 1982):
Verdad Falsedad Mentira Secreto
Conceptualización ―en torno al
primer cuadrado de
valores [que ] se
sitúa entre Ser y
Parecer‖
(VILLASANTE,
2006).
―..en el otro
extremo entre No Parecer y No
Ser‖
(VILLASANTE,
2006).
―…a la derecha entre Parecer
y No Ser‖ (VILLASANTE, 2006).
―A la izquierda
entre Ser y No Pareer‖
(VILLASANTE,
2006).
Operacionalización Tiene relación
con la ―esencia‖
planteada en el
relato.
Tiene relación
con la negación
de dicha
―esencia‖ del
relato.
Elementos del relato que no
tienen que ver directamente
con la Verdad o Falsedad del
relato, sino que con otro
juego distinto de relaciones.
Una mentira, en efecto, puede ser falsa, pero
mantener elementos de
verdad que la hacen verosímil
en el relato.
Tiene relación con
elementos que el
relato mantiene
ocultos, para
ejercer su
manipulación.
5.2. De los actores (IBÁÑEZ, 1994):
Conversa Perversa Subversiva Reversiva
Conceptualización ―…que acata los dictados e
interdicciones‖
(IBÁÑEZ, 1994).
―…que invierte los dictados e
interdicciones‖
(IBÁÑEZ, 1994).
―…que pregunta a la pregunta
[…] y pone al
descubierto los
fundamentos de
la ley‖ (IBÁÑEZ, 1994).
―…que pregunta a la respuesta […] demostrando la
imposibilidad de cumplir la ley‖
(IBÁÑEZ, 1994).
Operacionalización Posición de los
actores
conforme a lo
deseado por
quien ejerce el
dominio.
Es una posición
que, aunque
invierte, se
mantiene en el
eje de la relación
propuesta.
Es una posición
que rechaza
directamente la
relación
propuesta.
Es una posición que no rechaza
directamente la relación
propuesta, pero a través de su
intervención lo hace.
Y la segunda matriz corresponde a una situación discursiva más
específica del discurso de las sentencias penales y del discurso de la prensa60,
y contiene cuatro niveles de análisis:
Nivel
Categorías
Nivel I:
Discurso
de los hechos &
factualidades
Nivel II:
Discurso
de los
medios/elementos
de prueba (las
evidencias como argumentos)
Nivel III:
Discurso
de la
aceptación
Nivel IV:
Metadiscurso
de la
aceptabilidad
racional del
texto sentencia en el discurso
jurídico-judicial
60 Elaborada por el Equipo de Investigación del Proyecto financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo
Científico y Tecnológico, FONDECYT nº 11060422: “Comunicación, Discurso Jurídico-Judicial y
Oralidad: Diagnóstico, Análisis, Evaluación y Optimización de Sentencias a Mapuches y No Mapuches
en Temuco”, y del Proyecto financiado por la Dirección de Investigación de la Universidad de La
Frontera, DIUFRO nº 120606: “Rol de la „Comunicación‟ y de la „Oralidad‟ en el Discurso Jurídico-
Judicial: Propuesta de un Instrumento para su Análisis y Optimización en el caso de Juicios y Sentencias
a Mapuches en la IX Región de La Araucanía”.
- Indicaciones
formales
iniciales: o Lugar
o Fecha
o Identificación
de la causa
o Identificación de las partes
procesales
(Jueces,
Defensor, Fiscal,
Querellante,
Víctima, Acusado,
Responsable civil
subsidiario)
- Narración
o Elaboración de factualidades
o hechos
o Roles
o Actores y
Personajes
o Protagonismos
o Acción de los
hechos/hechos
en acción61
o Espacio y tiempo
o Exigencia de
exac-titud y
claridad en la
narración
o Objeto de referencia
o Fuentes
o Universos
simbólicos
o Valores temáticos
- Función
persuasiva de la
narración
(manipulación,
competencia, performancia y
- Construcción del
dis-curso de las
evidencias. - Pretensión de
validez de la
narración.
-Construcción
persuasi-vo y/o retórico argu-
mental de las
eviden-cias
(legitimación de
fuentes, uso de
metá-foras, etc.). -Pretensiones de
validez de la
narración.
-Aceptación /rechazo de
verosimilitud de la
narración (verdad, menda-cidad, simulación,
enga-ño/coartada fallida,
y ocultación/secreto)63.
-
Constitución/aceptación/ rechazo de relaciones de
causalidad
-Aceptación/ rechazo de
la lógica de las evidencias
-Aceptación/rechazo de la
construcción empírica de las evidencias.
-Aceptación/rechazo de la
construcción científica de
las evidencias (v. gr.:
―biologización‖ y ―matematización‖ del
derecho).
-
Construcción/aceptación/
rechazo de nexos de
imputación. -Discurso suplementario
del juez.
-Resolución o fallo
-Indicaciones formales
finales.
-Aceptabilidad
racional
vinculada a un conjunto de
conocimientos
vigentes en la
sociedad.
-Aceptabilidad racional
vinculada al
sistema de
valores vigente
en la sociedad.
61 CALVO, José (1998): El discurso de los hechos. Narrativismo en la interpretación operativa, Madrid,
Editorial Tecnos, pp. 3-5; y CALVO, José (2002): “Modelo narrativo del juicio de hecho: inventio y
ratiocinatio”, en ZAPATERIO, Virgilio (Ed.): Horizontes de la Filosofía del Derecho. Libro Homenaje
al Profesor Luis García San Miguel, Madrid, Universidad de Alcalá de Henares, T. II, pp. 93-102.
reproche/
reprensión
[sanción])62. - Pretensión de
constitución de
relaciones de
causalidad.
-Pretensiones de validez sobre
nexos de
imputación.
63 GREIMÁS, A. J. y COURTÉS, J. (1982): Semiótica. Diccionario razonado de la Teoría del Lenguaje,
Madrid, Gredos, T. I y II; VILLASANTE, Tomás R. (2006): Desbordes Creativos. Estilos y Estrategias
para la Transformacion Social, Madrid, Ediciones La Catarata.
62 GIROUD, Jean-Claude y PANIER, Louis (1988): Semiótica. Una práctica de lectura y de análisis de
los textos bíblicos, Navarra, Editorial Verbo Divino, p. 50.
A esta segunda matriz, se suma un cuadro operativo, en desarrollo por el
equipo de investigación FONDECYT y DIUFRO, constituido por tres categorías: factuales, contextuales y actanciales.
Finalmente, es necesario precisar que, en términos de análisis y
propuesta, se incluye dos tipos de materiales (corpus):
1. Sentencias que involucran a mapuches y no mapuches en Temuco. Hasta
ahora se cuenta con un corpus de 661 sentencias.
2. Discurso de la prensa (noticias) sobre dichas sentencias. Se incluye, por
su cobertura local, El Diario Austral de La Araucanía, enfatizando dos
aspectos: (a) el proyecto ideológico que encarna dicho periódico, y (b) la incidencia de los discursos, especialmente dominantes, expresados en dicho
periódico, en los procesos de estructuración, organización, producción y
circulación del discurso ―jurídico-judicial‖.
Asimismo, es importante precisar que los sujetos involucrados en la
investigación corresponderán a los llamados ―sujetos procesales‖, dentro del
sistema procesal penal, esto es: Tribunal, Ministerio Público, Policía,
Imputado, Defensa, Víctima y Querellante (Policía de Investigaciones, 1999:
13); además del rol que juegan los medios de comunicación, como sistema-actor relevante.
DATOS SOBRE EL AUTOR
Carlos del Valle Rojas
Doctor en Comunicación y Periodismo (2005) y Diplomado en Estudios
Avanzados, Área de Periodismo (2004), por la Universidad de Sevilla, España;
Magíster en Ciencias de la Comunicación (2001) y Periodista y Licenciado en
Comunicación Social (1998), por la Universidad de La Frontera, Chile.
Finalizó su Investigación Post Doctoral en el Departamento de Comunicación de la Universidad de Oklahoma, Estados Unidos. Es Profesor Asociado y
Director del Departamento de Lenguas, Literatura y Comunicación y Director
del Programa de Magíster en Ciencias de la Comunicación, en la Universidad
de La Frontera. Ha dirigido seis proyectos de investigación, con
financiamiento nacional e internacional. Es autor de tres libros editados por la Universidad de La Frontera, dos capítulos de libros editados en España y
uno editado en Chile; y cerca de treinta artículos publicados en revistas
especializadas del área de la comunicación, el discurso y la cultura, en
España y América Latina. Es miembro del Grupo Interdisciplinario de
Estudios en Comunicación, Política y Cambio Social, (COMPOLITICAS), del
Plan Andaluz de Investigación y la Universidad de Sevilla, España. Recibió el Premio Extraordinario de Doctorado de la Universidad de Sevilla (2006) y su
primer libro recibió la única Mención de Honor del Premio al Mejor Libro
Iberoamericano de Comunicación (2006), durante la 5ta Cumbre
Iberoamericana de Comunicadores, en Santo Domingo, República
Dominicana.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
AARNIO, Aulis (1991): Lo racional como razonable: un tratado sobre la justificación jurídica, Madrid, CEC.
ABRIL, Gonzalo (2006): en ―Prefacio‖ a del Valle, Carlos (2006): Comunicación Participativa, Estado-Nación y Democracia. Discurso, Tecnología y Poder,
Temuco, Ediciones Universidad de La Frontera, pp. 18 y 19.
ABRIL, Gonzalo (1995): ―Análisis semiótico del discurso‖, en DELGADO (Editor): Métodos y técnicas cualitativas de investigación en Ciencias Sociales, Madrid, Síntesis.
ALFARO, Christian y AGÜERO, Claudio (2004): ―Sobre las Ficiones en el Discurso Jurídico-Penal de las Sentencias: El Caso Chileno‖, en Revista
Telemática de Filosofía Jurídica, Universidad Carlos III, Madrid, España.
ALFARO, Christian (1996): ―Notas sobre el establecimiento del Ombudsman
en el Ordenamiento Jurídico Chileno‖, en Anuario de Filosofía Jurídica y Social, Sociedad Chilena de Filosofía Jurídica y Social.
AGÜERO, Claudio; DEL VALLE, Carlos; MIRANDA, Eduardo y ORTIZ, Manuel (2007): ―El auxilio de Habermas en respuesta al problema del análisis del discurso (fáctico) en las sentencias penales‖, en Anuario de Filosofía Jurídica y Social, Santiago de Chile, Sociedad Chilena de Filosofía
Jurídica y Social. ÁLVAREZ, Gerardo (1996): Textos y Discursos. Introducción a la Lingüística del
Texto, Concepción, Universidad de Concepción.
BAYTELMAN, Andrés (2001): ―Regeneración Cultural: el Gran Desafío de la Reforma‖, en Congreso Evaluación y Desafíos Futuros de la Reforma
Procesal Penal, Temuco, Universidad Católica de Temuco.
CALVO GONZÁLEZ, José (2002): ―Modelo narrativo del juicio de hecho: inventio y ratiocinatio‖, en ZAPATERIO, Virgilio (Ed.): Horizontes de la Filosofía del Derecho. Libro Homenaje al Profesor Luis García San Miguel,
Universidad de Alcalá de Henares, Madrid, T. II, pp. 93-102.
CALVO GONZÁLEZ, José (1999): ―La verdad de la verdad judicial. Construcción y régimen narrativo‖, en Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto, IV Serie, LXXVI, Fasc. 1, 27-54.
CALVO GONZÁLEZ, José (1998): El discurso de los hechos. Narrativismo en la interpretación operativa, Madrid, Editorial Tecnos.
CARDONA, Giorgio (1994): Los Lenguajes del Saber, Barcelona, Gedisa.
COFRÉ, J. O. (2004): ―Justicia dramática: una comparación entre estructuras literarias y jurídicas‖, en Estudios Filológicos, nº 39, Pp141-153.
COHEN, L. Jonathan (1989): ―Belief of Acceptance‖, en Mind, 98, 391, pp.
367-389. CHANG, Tsan-Kuo (1989): ―Access to the News and U.S. Foreign Policy: The
Case of China, 1950-1984‖, en Newspaper Research Journal, 10(4): 33-
44. DARDY, Claudine (2004): Objets écrits et graphiques à identifier, París,
L‘Harmattan.
DARDY, Claudine (2002): ―La escritura oficial del registro civil: cuando la ciudadanía pasa por la inscripción‖, en Investigación y Desarrollo, Vol.
10, Nº 1, Barranquilla, Colombia. Pp. 14-25. DELVAL, Juan (1990): El Desarrollo Humano, Siglo XXI, Barcelona.
DEL VALLE, Carlos; MIRANDA, Eduardo; ORTIZ, Manuel y AGÜERO, Claudio
(2007): ―Sentencia penal y actos de discurso‖, en CALVO, José (Ed.):
Contribución a una Teoría Literaria del Derecho, Ayuntamiento de
Málaga, Málaga. En preparación. DEL VALLE, Carlos (2006): Comunicación Participativa, Estado-Nación y
Democracia. Discurso, Tecnología y Poder, Temuco, Ediciones
Universidad de La Frontera. ISBN 956-236-170-5. 214 páginas.
DEL VALLE, Carlos (2005): ―Comunicación para la Participación: Discursos,
Estructura de Medios y Acceso en las ―Experiencias Participativas‖
(Gubernamentales y No Gubernamentales) de Chile‖. Tesis Doctoral
presentada en el Departamento de Periodismo I, en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla, España.
DEL VALLE, Carlos y SEPÚLVEDA, Jassna (2005): ―Acceso, apropiación y
exclusión a través de la oralidad en el discurso jurídico-judicial del sistema procesal penal chileno‖, en PILLEUX, Mauricio (Ed.): Contextos
del Discurso, Editorial Frasis/Universidad Austral de Chile, Santiago de
Chile, Chile. ISBN 956-7105-29-4. Pp. 55-63. DEL VALLE, Carlos (2004): Metainvestigación de la Comunicación en Chile.
Tendencias y Crítica, Temuco, Ediciones Universidad de La Frontera.
ISBN 956-236-155-1. 130 páginas.
DEL VALLE, Carlos (2004): ―Discurso, oralidad e interculturalidad en el
sistema procesal penal chileno: economía procedimental, simulación y poder‖, en Discurso, Universidad de Sevilla, España. Pp. 170-190.
DEL VALLE, Carlos (2004): ―Los desafíos de la interculturalidad en la transición de la justicia penal en Chile: discursos y prácticas pendientes‖, en Revista Lengua y Literatura Mapuche, Temuco,
Ediciones Universidad de La Frontera.
DEL VALLE, Carlos (2003): ―Interculturalidad y justicia en Chile. De la
violencia de la escritura a la economía procedimental de la oralidad‖, en Ambitos. Revista Andaluza de Comunicación, Universidad de Sevilla,
España. Nºs 9 y 10, Sevilla. Pp. 87-101. DEL VALLE, Carlos (2002): Comunicar la Salud. Entre la Equidad y la
Diferencia, Temuco, Ediciones Universidad de La Frontera. ISBN 956-
236-144-6. 161 páginas.
DEL VALLE, Carlos (2002): ―La estructura argumentativa de un tipo
particular de discurso jurídico. El caso de cuatro demandas de reivindicación territorial mapuche (IX Región – Chile)‖, en Revista de la Facultad, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Universidad Nacional
del Comahue/PubliFadecs, Argentina. Año 7, Nº 7. Pp. 41-50.
DEL VALLE, Carlos (2002): ―La estructura argumentativa de un tipo
particular de discurso jurídico. El caso de cuatro demandas de
reivindicación territorial mapuche (IX Región – Chile) y sus implicancias identitarias‖, en Ambitos. Revista Andaluza de Comunicación,
Universidad de Sevilla, España. Nos 7 y 8. Pp. 181-196. DEL VALLE, Carlos (2002): ―Los desafíos interculturales de la justicia en
Chile: De la violencia y el racismo del lenguaje a la tecnologización y
economía del lenguaje y los procedimientos‖, en revista electrónica Orígenes, del Ministerio de Educación y del Ministerio de Planificación,
Chile.
DEL VALLE, Carlos (2002):‖El proceso judicial de 12 mapuches en Chile: entre el racismo de estado y la violencia del lenguaje‖, en revista electrónica Razón y Palabra, Nº 26.
DEL VALLE, Carlos (2001): ―El uso de descripciones factuales como
estrategias comunicativas de legitimación discursiva: el recurso de Ley
de Seguridad del estado en el proceso judicial de 12 mapuches en la IX Región (Dic. 1997-Abril 1999)‖, en Estudios Criminológicos y Penitenciarios, Gendarmería de Chile y Ministerio de Justicia de Chile.
Nº 3, pp. 117-130.
DEL VALLE, Carlos (2001): ―La estructura argumentativa de un tipo
particular de discurso jurídico. El caso de cuatro demandas de
reivindicación territorial mapuche (IX Región – Chile) y sus implicancias identitarias‖, en Estudios Criminológicos y Penitenciarios, Gendarmería
de Chile y Ministerio de Justicia de Chile. Nº 2, pp. 25-40. DEL VALLE, Carlos (2000): ―La estructura argumentativa de un tipo
particular de discurso jurídico‖, en Lengua y Literatura Mapuche,
Universidad de La Frontera, Chile. Nº 9, pp. 169-176.
DEL VALLE, Carlos (1998): ―Reconstrucción de la historia en el discurso
jurídico mapuche, a propósito de una demanda de reivindicación territorial‖, en Lengua y Literatura Mapuche, Universidad de La Frontera,
Chile. Nº 8, pp. 233-242. ECO, Umberto (1992): Los Límites de la Interpretación, Barcelona, Editorial
Lumen.
ECO, Umberto (1988): Tratado de Semiótica General, Barcelona, Editorial
Lumen. FAIRCLOUGH, N., (1992): Discourse and social change, Cambridge, Polity.
FERRAJOLI, Luigi (1995): Derecho y razón. Teoría del garantismo penal,
Madrid, Trotta. FERRER BELTRÁN, Jordi (2002): Prueba y verdad en el derecho, Madrid-
Barcelona, Ediciones Jurídicas y Sociales. FOUCAULT, Michel (2005): La verdad y las formas jurídicas, Barcelona,
Gedisa. FOUCAULT, Michel (2000): Defender la sociedad, Buenos Aires, FCE de
Argentina. FOUCAULT, Michel (1992): Genealogía del racismo, Madrid, La Piqueta.
FOUCAULT, Michel (1992): Vigilar y castigar. Madrid, La Piqueta.
FRIES, Lorena, Verónica Matus (1999): El Derecho. Trama y Conjura Patriarcal, Santiago de Chile, LOM.
GADAMER, Hans-Georg (1997): Verdad y método, Salamanca, Ediciones
Sígueme.
GALINDO, Jesús (2000): ―Oralidad y Cultura. La Comunicación y la Historia
como Cosmovisiones y Prácticas Divergentes‖, en Grupo de Acción en Cultura de Investigación, México.
GALINDO, Jesús (1995): Política, Cultura y Comunicación, Universidad
Iberoamericana, León. GARCÍA, Francisco (2004): ―Lingüística y derecho‖, en Estudios de Lingüística,
nº 18, Alicante, Universidad de Alicante. Pp. 59-86. GARCÍA, Manuel; IBÁÑEZ, Jesús y ALVIRA, Francisco (Comp.) (2000): El
análisis de la realidad social. Métodos y técnicas de investigación, (3ª
edición), Madrid, Alianza Editorial. GASCÓN ABELLÁN, Marina (2000): ―La racionalidad en la prueba‖, en Revista
de Ciencias Sociales, Valparaíso, Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales, Universidad de Valparaíso.
GASCÓN ABELLÁN, Marina (2003): ―Concepciones de la prueba. Observación
a propósito de Algunas consideraciones sobre la relación entre prueba y verdad, de Michele Taruffo‖, en Discusiones, Año III, núm. 3, pp. 43-54.
GIROUD, Jean-Claude y PANIER, Louis (1988): Semiótica. Una práctica de lectura y de análisis de los textos bíblicos, Navarra, Editorial Verbo
Divino. GLISSANT, Édouard (2002): Introducción a una Poética de lo Diverso,
Barcelona, Punto del Bronce. GREIMÁS, A. J. y COURTÉS, J. (1982): Semiótica. Diccionario razonado de la
Teoría del Lenguaje (Tomos 1 y 2), Madrid, Gredos.
HABERMAS, Jürgen (1998): Facticidad y Validez. Sobre el Derecho y el Estado Democrático de Derecho en Términos de Teoría del Discurso, Madrid,
Trotta. HARDT, Herbert (1963): El Concepto de Derecho, Editorial Abeledo-Perrot,
Buenos Aires. IBÁÑEZ, Jesús (1994): Por una sociología de la vida Cotidiana, Siglo XXI,
Madrid.
IBÁÑEZ, Jesús (1990): ―Nuevos avances en la Investigación social. La investigación social de segundo orden‖, Anhropos, nº 22, Barcelona.
IBÁÑEZ, Tomás (1988): Ideologías de la vida cotidiana, Sendai, Barcelona.
IMBERT, Gérard (1985): ―Hacia una semiótica de la manipulación. (Aportación de la socio-semiótica al estudio de los discursos sociales de la transición española)‖, en Cahiers Iberiques et Ibero-americains de L‟ Université de Paris Sorbonne, V (Paris), pp. 231-237.
JODELET, Denise (1991): Mandes and social representations, Londres,
Harvester Wheatsheaf. LOZANO, Jorge; PEÑA-MARÍN, Cristina y ABRIL, Gonzalo (1999): Análisis del
discurso. Hacia una semiótica de la interacción textual, Madrid, Cátedra.
MACCORMICK, Neil (2000): ―Razonabilidad y objetividad‖, en Revista de Ciencias Sociales, pp. 399-436.
MARCONE, Jorge (1997): La Oralidad Escrita. Sobre la Reivindicación y Re-Inscripción del Discurso Oral, Lima, Pontificia Universidad Católica del
Perú. MARTIN, I.R. (1989): Factual writing: exploring and challenging social reality,
Oxford, Oxford University Press. MIRALLES, A. (2001): Periodismo, opinión pública y agenda ciudadana,
Bogotá, Grupo Editorial Norma. MIRANDA, Eduardo (2002): ―La planificación lingüística: una necesidad en La
Araucanía de hoy‖, en Lengua y Literatura Mapuche, nº 10, pp. 161-168,
Universidad de La Frontera.
MIRANDA, Eduardo (1997): ―Aristóteles y su concepción semántica del lenguaje‖, en Educación y Humanidades, nº 5-6, pp. 111-120,
Universidad de La Frontera. MIRANDA, Eduardo (1992): ―Hacia una política lingüística para las
comunidades indígenas‖, en Educación Bilingüe-Bicultural, Sociedad
Chilena de Lingüística, pp. 45-49.
MIRANDA, Eduardo (1990): ―El proceso de estandarización de la lengua mapuche: de la oralidad primaria a la escritura‖, en Actas de Lengua y Literatura Mapuche, Universidad de La Frontera, pp. 149-156
NINO, Carlos S. (1995): Introducción al Análisis del Derecho, Buenos Aires,
Editorial Astrea. ONG, Walter (1994): Oralidad y Escritura. Tecnologías de la Palabra, Bogotá,
Fondo de Cultura Económica. POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE (1999): El Nuevo Juicio Penal,
Santiago de Chile, Policía de Investigaciones de Chile.
POTTER, Jonathan (1998): La representación de la realidad, Barcelona,
Gedisa. SÁNCHEZ CÁMARA, Ignacio (1996): Derecho y Lenguaje. La Filosofía de
Wittgenstein y la Teoría Jurídica de Hart, A Coruña, Universidade Da
Coruña. SODRÉ, Muniz (1998): Reinventando la Cultura. La Comunicación y sus
Productos, Barcelona, Gedisa.
SCHMUCLER, Héctor y MURILLO, Daniel (1999): ―Epístolas sobre Comunicación y Oralidad‖, en Razón y Palabra, nº 15, año 4, México.
TARUFFO, Michele (2002): La prueba de los hechos, Madrid, Trotta.
TASSARA, Gilda (2005): ―Una mirada lingüística a la sentencia judicial‖, en Actas XVI Congreso de la Sociedad Chilena de Lingüística, Santiago de
Chile, Andros Impresores, pp. 215-225. VAN DIJK, Teun (Comp.) (2005): El Discurso como Interacción Social. Estudios
sobre el Discurso II. Una Introducción Multidisciplinaria, Barcelona,
Gedisa. VAN DIJK, Teun (Comp.) (2003): El Discurso como Estructura y Proceso.
Estudios sobre el Discurso I. Una Introducción Multidisciplinaria,
Barcelona, Gedisa. VAN DIJK, Teun (1998): Ideología. Una aproximación multidisciplinaria,
Barcelona, Gedisa. VAN DIJK, Teun (1997): Racismo y análisis crítico de los medios, Madrid,
Paidós. VAN DIJK, Teun (1990): La noticia como discurso, Madrid, Paidós.
VEGA, Imelda (1986): Aprismo Popular: Mito, Cultura e Historia, Lima.
VASSALLO DE LOPES, Maria Immacolata (2003): Investigación en comunicación, México, Editorial Esfinge.
VASSALLO DE LOPES, Maria Immacolata (2003) (Org.): Epistemologia da comunicaçao, Sao Paulo, Ediciones Loyola.
VASSALLO DE LOPES, Maria Immacolata y FUENTES NAVARRO, Raúl (Comp.) (2001): Comunicación: campo y objeto de estudio, Guadalajara,
Iteso.
VILAR, Josefina (1999): ―La Oralidad entre otras Formas de Comunicación‖, en Razón y Palabra, nº 15, año 4, México.
VILLASANTE, Tomás R. (2006): Desbordes Creativos. Estilos y Estrategias para la Transformacion Social, Madrid, Ediciones La Catarata.
VILLASANTE, Tomás R. (2002): Sujetos en Movimiento. Redes y Procesos Creativos en la Complejidad Social, Montevideo, NORDAN-CIMAS.
WILLIAMS, Raymond (1977): Marxism and Literature, Oxford, Oxford UP.
WITTGENSTEIN, Ludwig (1988): Investigaciones Filosóficas, Barcelona,
Crítica. WODAK, Ruth y MEYER, Michael (2003): Métodos de análisis crítico del
discurso, Barcelona, Editorial Gedisa.
ZIRES, Margarita (1999): ―De la Voz, la Letra y los Signos Audiovisuales en la
Tradición Oral Contemporánea en América Latina: Algunas
Consideraciones sobre la Dimensión Significante de la Comunicación Oral‖, en Razón y Palabra, nº 15, año 4, México.
CAPITULO 4
MODELO NARRATIVO DEL JUICIO DE HECHO: INVENTIO Y
RATIOCINATIO64
64 (Publicado en Virgilio Zapaterio (ed.), Horizontes de la Filosofía del Derecho. Libro Homenaje al
Profesor Luis García San Miguel, Universidad de Alcalá de Henares, Madrid, 2002, T. II, pp. 93-10).
José Calvo González
“Ya a nadie le importan los hechos. Son meros puntos de partida para la invención y el razonamiento”.
Jorge Luis Borges.
Una síntesis de los hechos: ¿resultancia u ocurrencia?
Con acudir de principio a la expresión síntesis no persigo adelantar el
anuncio de llegada a una desembocadura dialéctica: la categoría sintética ―de
los hechos‖. Semejante proyecto, que fuera de toda duda puedo presumir
demasiado vasto para mis talentos, me parece por lo demás y de cualquier
modo rotundamente destinado al fracaso. Mi desconfianza e incredulidad
hacia su realización se asiste de un sinnúmero de motivos, pero me limitaré a referir dos de entre los más fundamentales. Uno es y reside en que a la
humana voluntad, tantas veces desenfrenada, por crear acontecimientos se
suma también, y con no poca frecuencia, la producción impremeditada de
sucesos. Otro, el que sobre esta evidencia impuesta a la ya muy dificultosa
tarea elaborar una noción universal y genérica de los hechos, pues apenas y sólo mal si podría alcanzarse así a sujetar más que provisionalmente la
indomable facticidad de lo deseado y aún siquiera deseable, todavía faltaría
por añadir -sospecho- el conveniente catastro de cuantos eventos surgen y se
encadenan al recorrido existencial desde esa senda sin rumbo cierto, o al
menos conocido, que llamamos azar.
A pesar de todo, el reparo de mi entredicho cala más profundo. Porque no es principalmente a razón de esa extensa y variable fenomenología
originada del propósito, la imprevisión o el albur, bien por separado, o bien, y mucho más a menudo, en conjunto, en menage a trois, que en efecto se haga
arduo bloquear y tener por cerrado el campo experiencial para una definición
canónica ―de los hechos‖, o para una más particular y específica referida sólo
a la experiencia fáctica que tales fenómenos presentan en Derecho. En ambos casos los hechos proliferan y se desarrollan formando una intrincada y larga,
y aunque limitada casi infinita, serie suspensiva... Frente a esta perspectiva,
el remedio de formar un hipotético catálogo de hechos, potencialmente
completo y hasta imaginablemente íntegro, tampoco ayudaría sino a explicar
qué clases de hechos existen o a qué causa responde su existencia: queridos, preterintencionales, fortuitos. Esa taxonomía y genética en nada o casi nada
colaboraría, no obstante, a inteligir qué sean esos hechos, y menos qué sea
un hecho. Informaría de ellos o tal vez del hecho, si acaso, sólo por su
resultado. Pero es claro que la comprensión y justificación de un hecho no se cifra únicamente en conocer su resultancia.
Este aserto admite en general muy poca discusión, y todavía menos referido en especial a los hechos en Derecho. La vedan en este terreno al
menos tres argumentos: 1) Porque en ocasiones puede no estar del todo o
suficientemente clara cuál sea la resultancia determinada por un hecho, 2)
Otras veces porque no lo esté el que determinada resultancia se corresponda
siempre con un determinado hecho, y también, 3) Porque aún con tener por establecido un determinado hecho al que corresponde determinada
resultancia, nada hace fuerza a ésta sea siempre referente o relevante en
Derecho. Por tanto, la relación hecho-resultancia, demasiado rígida y no por
ello más estable, puede quebrar en cualquier momento y por cualquiera de
sus extremos; con la incerteza del hecho por falta de prueba de la resultancia, con la indeterminación de la resultancia por falta de prueba del hecho, con la
irreferencia de la resultancia por atipicidad del hecho, o con la irrelevancia de
la resultancia o del hecho consecuencia de la inimputabilidad del hecho o la
eximición de la resultancia. Creo, pues, que de persistir en pretender una síntesis de los hechos antes mejor que el intentar la errátil e inacabable pesquisa de una idea
categorial cuyo enunciado haga de ellos, al cabo, ―un saco vacío‖. ―Un hecho
es un saco vacío. Había que meterle dentro al hombre, la persona, el
personaje para que aguantara derecho‖ (Sciascia, 1981: 53) -y a lo más
seguro quizás también sin fondo- deberíamos probar a interesarnos por la
elástica del cómo llegó a ser el como los hechos fuesen. Y así que los hechos
siempre fueron, en cualquiera y cada propia y diversa experiencia existencial, siendo una ocurrencia, ésta sería su única posible y auténtica síntesis, de
donde y asimismo las marcas residuales de existencia que de aquélla en todo
caso pudieren haber subsistido, esto es, las resultancias fácticas, importarán
sólo en tanto que ―meros puntos de partida para la invención y el
razonamiento‖ en esclarecimiento y fijación del suceso acontecido.
La ocurrencia como cuerda de los hechos La elástica de la ocurrencia se estira y atiranta hasta formar la cuerda de los hechos mediante un mecanismo de tensores dispuesto a través de dos
operaciones del entendimiento -inventio y ratiocinatio- organizadas en formas
de discursividad narrativa donde se cuenta (explicación y comprensión) y se da cuenta (justificación) del factum más allá de su simple atestado existencial,
del datum de su resultancia fáctica, de la pura acción de los hechos. Es decir,
la invención y el razonamiento articulan narrativas capaces de convertir los hechos-resultancia en un ―retablo de las maravillas‖ donde entran, salen y reaparecen sujetos y subjetividades, capaces de, en suma, en síntesis, contar
y dar cuenta de los hechos en acción. Así, pues, la ocurrencia como síntesis de los hechos no conforma
únicamente a la descripción de su resultancia; la descripción da a conocer el hecho, pero des-activa el acontecimiento en que el suceso tiene lugar. La
síntesis de los hechos se configura por la narración de su ocurrencia; la narratio aporta e incorpora a la descriptio -o actividad interpretativa de
cognitiva invenio (ars inveniendi, hallazgo y cualificación)- asimismo una
función interpretativa de la facticidad como actividad de inventio -ars inventa disponendi- y ratiocinatio -en concreto, razonamiento remitible a una técnica
de prudencia racional, la deliberatio; por tanto, como razón deliberativa, como
razón razonante, como razonabilidad- que promueve la activación del suceso
acontecido.
Organización discursiva y desgrane narrativo de los hechos
Los hechos han de ser entendidos como un proceso, o mejor aún, como
un conjunto de procesos encadenados al flujo de diversos cursos de acción humana. La naturaleza de los hechos se ubica y se desprende de esos procesos y del flujo y continuum de los cursos, no de sus productos o
resultados, fragmentos que simplemente siluetean momentos simbólicos de la
acción, que sólo tatúan su marca o signo representativo, pero que no logran
estampar la masa y el volumen, ni el correspondiente relieve y densidad, de la
entera extensión y superficie abarcada por la realidad concreta del hecho en
acción. La realidad concreta del hecho es la organización discursiva que la desarrolla, y el desgrane que a través de un planteamiento, nudo y
desenlace65 la explica, la hace comprensible y la justifica cuando la cuenta. La organización discursiva y el desgrane de los hechos concebido como
un relato constituye, a mi juicio (Calvo, José, 1988: 27) el único modo
inteligible para que lo dado como bruta resultancia fáctica -ya sea expresada
desde su directa y empírica alegación y probanza, o sólo disipadamente, e
incluso mediando el silencio- alcance sentido autónomo, adquiera peculiar significado y construya su propia coherencia. Ese relato inventa una narración en la que razonar la interpretación
acerca del factum, ordenando la narratividad de su recorrido en dos
trayectorias: una narratividad ―simple‖ o fábula (qué ocurrió), y una
narratividad ―compleja‖ o trama (cómo, por qué, para qué ocurrió). Ambas
trayectorias66 se abordan y uncen en una sucesión de relevos, que así evita
65 “Con esto queremos decir que ninguna acción es un principio más que en una historia que ella misma
inaugura; que ninguna acción es tampoco un medio más que si provoca en la historia narrada un cambio
de suerte, un “nudo” a deshacer, una “peripecia” sorprendente, una sucesión de incidentes “lamentables”
u “horrorosos”; por último, ninguna acción, considerada en sí misma, es un fin, sino en la medida en que,
en la historia narrada, concluye el curso de la acción, deshace un nudo, compensa la peripecia mediante el
reconocimiento, sella el destino del héroe mediante un último acontecimiento que aclara toda la acción y
produce, en el oyente, la kátharsis de la compasión y del terror”. Paul RICOEUR, “Narratividad,
fenomenología y hermenéutica” (1986), trad. de G. Aranzueque, en Cuaderno Gris (Universidad
Autónoma de Madrid), 2, 1997, p. 481 (Monográfico Horizontes del relato. Lecturas y conversaciones
con Paul Ricoeur, ed. de Gabriel ARANZUEQUE).
66 Para la denominación de estas trayectorias recurro a los criterios expuestos por Umberto ECO,
Apocalípicos e integrados (1965), trad. de A. Boglar, Lumen, Barcelona, 19858, pp. 223-224, y Lector in
fabula. La cooperación interpretativa en el texto narrativo (1979), trad. de R. Pochtar, Lumen,
Barcelona, 19872, pp. 145-146. Así, la fábula se nos muestra como la osatura de la narración, la mímesis
o esquema fundamental de la estructura de una acción en donde se plantea la lógica de ésta, de la sintaxis
de los personajes, de la sucesión temporal, siendo pues sus requisitos un protagonista, un estado inicial,
una serie de cambios y una conclusión, con capacidad productiva de dar vida a los hechos. A diferencia
de la fábula lo presentado como trama refiere el discurrir interior de la acción en el personaje o
protagonista de los hechos, la introspección psicológica, los móviles interiores, el registro objetivo de un
inconsciente o incontrolado strem of consciousness, por lo que la trama es al cabo el cómo, de hecho, la
historia viene narrada. Desde otra perspectiva cabría sostener que mientras la versión narrativa del
Instructor y del Fiscal da cuenta de los hechos como fábula, la trama sería, en tanto que motor explicativo
de la fábula, el modo en que los hechos vienen narrados ante el Tribunal en la contradicción fáctica y el
rendimiento probatorio, siendo de la valoración de ese conjunto de lo que da cuenta el Juzgador y
principalmente integra lo que cuenta al componer su narración. Naturalmente, y asimismo inaugurando
otro posible ángulo de visión, cuando interesa más que la materia narrativa el acto de narrar que el
Juzgador realiza al componer con fábula y trama su narración sobre la ocurrencia histórica del suceso, ese
fundamental acto de narrar terminar por erigirse en materia narrativa. En punto a este aspecto no es
inoportuno recuperar lo presentado por Michael FOUCAULT, “La trasfábula” (1966), en ID., De
lenguaje y literatura (1994), trad. de I. Herrera Baquero e Introd. de A. Gabilondo, Paidós -ICE/AAB,
México-Buenos Aires-Barcelona, 1996, pp. 213-221, bajo las denominaciones de fábula y ficción,
fisuras o interrupciones, hasta elaborar una historia del suceso acontecido
cuya razón de verdad es siempre, como verdad narrativa, como verdad fictiva, una promesa de sentido (Petit, 2000 111): la razonable verosimilitud de su
ocurrencia.
Cada trayectoria estructura su narratividad con arreglo a secuencias
interrogativas que producen distinta índole de respuestas, sea informativas o
persuasivo-argumentales, por hallarse asimismo enunciadas en cada caso
según una diferente preceptiva, respectivamente tópica o retórica. A efectos de justificación generan también desiguales niveles. La primera en que se conduce la travesía narrativa arranca de la propia acción de los hechos y, en
efecto, su razón narrativa es claramente expositiva, presentando un estilo de
relato articulado en fraseos cortos y de composición sintáctica muy sencilla,
toda ella desenvuelta conforme a un esquema que sigue de cerca el modelo
tópico-interrogativo propuesto por Aristóteles y Quintiliano67: quis, quid, ubi, quando, quibus auxiliis; esto es, quién, qué, dónde, cuándo, con qué medios.
Este tramo del relato, debido a la particular tipificación narrativa con que va compuesto, ofrece sólo un control justificatorio puramente gramatical que, si
bien imprescindible, resulta aún muy elemental o apenas de primer grado, y
por tanto todavía insuficiente para, razonablemente, superar el umbral en el
que construir una explicación meramente consistente y lógica de los hechos
asegure su comprensión como discurso interpretable en términos unívocos68. Para que el discurso narrativo de los hechos avance hasta desembocar en una
plena comprensión justificatoria es forzoso que la razón narrativa cuente los hechos en acción utilizando otra clase de tipificación narrativa, la pragmática,
idónea para generar efectos paralingüísticos en ordenes persuasivos y
argumentales, y cuyo esquema de desarrollo más adecuado me parece que concierne al modelo retórico-interrogativo: cur, quomodo; es decir, por qué, de
qué modo69. Sobra decir que el estilo narrativo será aquí, aunque sin gran
aparatosidad, más abigarrado, y su textura tecnosintáctica más densa y
hasta en ocasiones arborescente, entrelazando los enunciados mediante subordinadas. Pero más importante que esta específica cuestión es el asumir
que en general en dar cuenta razonable de los hechos como cursos de acción
entendida esta última como la trama de relaciones establecidas a través del discurso entre quien habla
(cuenta) y aquello de lo que habla (cuenta), y sobre todo lo allí indicado como trasfábula por referencia a
las voces narrativas que se desarrollan detrás de la fábula, y que en su terminología se expresa como “lo
que es contado” (acontecimientos, personajes, funciones que ejercen en el relato, etc.). En todo caso, aún
cabría plantear también lo que propondría como trans-fábula; esto es, el discurso narrativo que prosigue
tras el final de lo contado en el relato de la ocurrencia histórica del suceso; o sea, la interlocución -al
menos virtual- que en el habla del narrador se desprende y se recicla para producir junto a otros
narradores judiciales una narrativa de continuidad, sin duda eficacísima porque sirve a configurar una
narrativa mayor y más larga y dilatada en el tiempo, y que no sería sino precisamente la de la Justicia
como uno de esos pocos relatos que no han perdido (o claudicado en) la capacidad para tejer un
continuum narrativo.
67 Vid. ARISTOTELES Retórica, I y III, ed. trad., notas y pról. de Antonio TOVAR, Instituto de
Estudios Políticos, Madrid, 1971, y QUINTILIANUS, Institutionis Oratoriae, II y IV, Ludwig
RADERMECHER (ed.), Addenda et Corrigenda collegit et adiecit Vinzenz BUCHHEIT, B.G. Teubner
Verlagsgesellschaft, Stuttgart, 1971.
68 Vid. José CALVO GONZÁLEZ, “La razón narrativa del Post res perditas”, Nota a la Segunda
edición de El discurso de los hechos, cit., pp. 3-4.
69 Discrepo así de Aristóteles, y en parte también de Quintiliano, quienes consideraron que el porqué y el
cómo constituían los lugares (topoi) que, junto a dónde, cuándo, o con qué medios, era posible extraer del
análisis de la acción en sí misma.
el mismo cómo se cuente acerca de ellos integrará al lado de una respuesta al
porqué de su ocurrencia, igualmente la de un para qué más o menos implícito
en lo que sobre ellos se cuenta, así como también respecto a quien se ocupa de contarlos, con lo que ciertamente llega a satisfacerse un nivel justificatorio
segundo, más profundo que el anterior, y hasta uno tercero que revela la
autoridad y potestad actoral y autorial de quien en su relato de hechos
esclarece y fija aquella ocurrencia en aceptación del desafío heroico de convertir el Mythos en Logos.
El modelo narrativo: instrucciones de montaje
El relato del factum que se narra en el juicio de hecho precisa dos
instalaciones narrativas en las que sucesivamente se cuenta y da cuenta de:
1) UNA FABULA, HISTORIA EXTERNA O AVENTURA
Sujeto→ Coyuntura→ Contingencia→ Diligencia
↓ ↓ ↓ ↓ Quién→ Cuándo-Dónde→ Qué→ Con qué medios
↓ ↓ ↓ ↓
Autoría→ Oportunidad→ Conducta→ Medio
Se compone como una narración de rasgos épicos que aborda el relato (cuenta) de la acción de los hechos expresando (dando cuenta de) la situación
de vida y elementos de existencia con los que se individúan protagonista, teatro temporo-espacial, avatar de la vicisitud y trámite. La proposición de
relevancia narrativa objeto del juicio fáctico comportaría verificar: existencia
de autor conocido que en la oportunidad para la realización de determinada
conducta dispuso de medios causalmente adecuados.
Desde el punto de vista de la dimensión probatoria y el ulterior rendimiento para con el factum probandum, esta narración encadena al autor con la acción mediante una suite que explica su contexto.
Las constataciones a ella incorporadas aparecerán relevantes para con
el juicio de derecho en orden a: i) la presencia de circunstancias objetivas que modifique la responsabilidad
criminal ya fuere como eximentes (menor edad), o como de carácter mixto
(parentesco) o como agravantes (antecedentes computables en la hoja
histórico penal como reincidencia), ii) la presencia en el episodio delictivo de algún comportamiento agravatorio
derivable a un subtipo penal (agravaciones de la pena base por casa habitada
o, en razón al resultado causado o riesgo producido por utilización de armas,
instrumentos, objetos, medios, métodos o formas concretamente peligrosas, o
cuando la victima sea menor de doce años o incapaz), u otras circunstancias
eximentes completas, incompletas o atenuantes, fueren muy cualificadas, simples o de carácter analógico (intoxicación alcohólica, consumo de
estupefacientes).
2) UNA TRAMA, INTRAHISTORIA O INTRIGA
[Contingencia→] Finalidad→ Designio→ Dinámica
↓ ↓ ↓ ↓ [Qué→] Por qué→ Para qué→ De qué modo
↓ ↓ ↓ ↓
[Conducta→] Motivo→ Nexo causal→ Perpetración/Ejecución
Lo aquí compuesto reviste las propiedades de una narración reflexiva, de una
narrativa de internalización psicológica70, que aborda el relato (cuenta) de los
hechos en acción expresando (dando cuenta de) la latencia profunda71 que impulsa la acción en el orden de la destinación, el desideratum y la manera (y
medida) de su curso productivo. La proposición de relevancia narrativa objeto
del juicio fáctico comportaría verificar: dada determinada conducta, motivo de
la misma, nexo causal, y perpetración y grado y forma de ejecución.
Desde el punto de vista de la dimensión probatoria y el ulterior rendimiento para con el factum probandum, esta narración encadena la
acción a su ocurrencia mediante dos suites que respectivamente explican su motorización y su mecánica.
Las constataciones a ella incorporadas aparecerán relevantes para con
el juicio de derecho en orden a:
70 No por casualidad el modelo narrativo (story model) ha despertado singular interés y permitido
diversas aplicaciones precisamente en el ámbito de la Psicología jurídica, de las que asimismo este
trabajo se nutre. Vid. David E. RUMELHART, “Notes on schema for stories”, en Daniel G. BOBROW
& Allan COLLINS, Representation and Understanding. Studies in Cognitive Science, Academic Press,
Orlando/San Diego/New York, Austin/London/Montreal/Sydney/Tokyo/Toronto, 1975, pp. 221-236;
Luisella DE CATALDO NEUBURGER “Approccio psicologico all‟interpretazione delle prove penali”,
en Guglielmo GULOTTA (ed.), Trattato di psicologia giudiziaria nel sistema penale, Giuffrè, Milano,
1987, pp. 361-386; Nancy PENNINGTON - Reid HASTIE, “Practical Implications of Psycological
Research on Juror and Jury Decisions Making”, en Personality and Social Psycology Bulletin, 16/1,
1990, pp. 90-105, “A Cognitive Theory of Juror Decision Making: The Story Model”, en Cardozo Law
Review, 13/2-3, 1991, pp. 519-557, “Reasoning in explanation based decision making”, en Cognition,
1993, 49, pp. 123-163, y “The story model for juror decision making”, en Reid HASTIE (ed.) Inside the
juror. The psycology of juror decision making, Cambridge University Press, Cambridge, 1994, pp. 192-
221, así como Dora DE CUNZO, “Epistemologia della prova: Modelli teorici a confronto nel nuovo
processo penale”, en Cristina CABRAS (ed.), Psicologia della prova, Giuffrè, Milano, 1996, pp. 105-
119, en espc. pp. 109-111. De modo más amplio, relacionando cuestiones de construcción, control y
falsación de la “coherencia narrativa”, Willem A. WAGENAAR, Peter J. van KOPPEN & Hans F. M.
CROMBAG, Anchored Narratives. The Psychology of Criminal Evidence, Harverster Wheatsheaf and St.
Martin‟s Press, Hemel Hempstead, 1993, pp. 41, 66 y ss y 73 y ss; Monica DEN BOER, “Anchored
narratives” (Rewiew of W. A. Wagenaar, P. J. van Koppen & H. F. M. Crombag, Anchored Narratives.
The Psychology of Criminal Evidence), en International Journal for the Semiotics of Law, VIII, 24, 1995,
pp. 327-334; William L. TWINING, “Anchored Narratives. A Comment”, en European Journal of
Crime, Criminal Law and Criminal Justice, 1995, 1, pp. 106-114; Bernard S. JACKSON, Making sense
in Law. Linguistic, Psychological and Semiotic Perspectives, Deborah Charles Publications, Liverpool,
1996, pp. 177-184, y “Anchored Narratives and the Interface of Law, Psychology and Semiotics”, en
Legal Criminological Psychology, 1, 1996, pp. 17-45; Mario JORI, “Making Sense of Making sense in
Law” (Rewiew of B. S. Jackson, Making sense in Law. Linguistic, Psychological and Semiotic
Perspectives), en International Journal for the Semiotics of Law, IX, 27, 1996, pp. 315-328, en esp. 326-
327, y Baudouin DUPRET, “La definition juridique des appartenances”, en International Journal for the
Semiotics of Law, X, 30, 1997, pp. 269-291, en esp. 270-274, y William E. CONKLIN, en Current Legal
Theory, XVI, 2, 1998, pp. 3-61, en espc. pp. 51-54.
71 Elaborar una trama consiste en “hacer surgir lo inteligible de lo accidental, lo universal de lo
particular, lo necesario o lo verosímil de lo episódico”. Paul RICOEUR, Tiempo y Narración, I,
Configuración del tiempo en el relato de ficción (1985), trad. de A. Neira, Siglo XXI, México, 1995, p.
96.
i) la existencia de circunstancias subjetivas modificativas la responsabilidad
criminal ya fuere como eximentes completas o incompletas (anomalía o trastorno psíquico, alteraciones de la percepción, legítima defensa propia o
ajena, estado de necesidad, miedo insuperable) o en calidad de atenuantes
muy cualificadas, simples o sólo analógicas ii) las motrices y guías del encaminamiento (animus)
iii) la realización (consumación instantánea, perfecta o imperfecta)
iv) los diversos posibles estadios de la ejecución (grado de tentativa,
frustración) v) las eventuales formas agravatorias en el curso comisivo (con alevosía,
disfraz, abuso de superioridad, ensañamiento, abuso de confianza, con
nocturnidad, en despoblado, o mediante prevalimiento del carácter público
del culpable).
Cada una de estas instalaciones narrativas opera, respectivamente, con un diferente sistema compositivo de narratividad de los dos básicos
existentes. La fábula, historia externa o aventura emplea el expansivo, o de
superficie, refigurable como relato en horizontal, conformando la narración que es mientras permanece a flote, mientras se la puede seguir contando; es
decir, donde su consistencia procede del puro discurrir que pauta la
ocurrencia a través de la traslación impulsada en el propio transcurso continuo generado, mediante revelos, por el ingreso de sucesivos aportes informativos (quién, qué, dónde, cuándo, con qué medios). La trama,
intrahistoria o intriga se vale del introspectivo, de inmersión, o relato en
vertical, conformando la narración que se sumerge en la averiguación de la
ocurrencia para indagar al interior y al fondo acerca de lo que se cuenta; esto
es, que bucea en la corriente de los hechos a la búsqueda y encuentro de su raíz oculta y su soporte (por qué, para qué, de qué modo).
Gigantesca Narratiuncula
Es claro que el ensamblaje narrativo final del juicio de hecho no hará
desaparecer completamente la diferencia existente entre las piezas de cuya combinatoria se arma: un relato de la acción de los hechos o historia externa
que es, con vista a la comprensión y justificación jurídica (coherencia
normativa), sobre todo una presentación curricular y empírica de la autoría y
conducta, y un relato de los hechos en acción o intrahistoria que es, también
al mismo propósito, mucho más discriminador y analítico respecto de aquella
autoría y conducta. E igualmente, que tampoco evitará vislumbrar lo que con base en cada uno de esos dos estratos que vertebran la contingencia como
ocurrencia pueda luego repercutir para fundamentación de la operación de su
calificación en términos de conducta relevante para el Derecho.
Ahora bien, ninguna de ambas consideraciones, tendencial y comúnmente preocupadas (pre-ocupadas) sólo por lo que interesa facetas de
alcance jurídico-funcional en la estructura del ―juicio de hecho‖ acusan recibo de, ni responden a, la intrínseca dimensión de esa breve historia de hechos
brutos que en su cauce discursivo ocurrencial aquél presenta desde el relato
que los cuenta y de los que así da cuenta. Y es que, a mi modo de ver, el
efectivo potencial de esa armadura narrativa es de mucha mayor trascendencia y, en todo caso, no puede simplemente quedar reducido al rol
que en la esquemática secuencialidad del silogismo práctico-judicial le cabe como premisa menor (―supuesto fáctico‖) del iudicium iuris.
Para evaluar la precisa y correcta dimensión que -al margen, como es
natural, de su continencia verbal y limitada superficie- en efecto le incumba, parece necesario acudir antes que nada a la sede donde su diseño tiene lugar.
El modelo narrativo del juicio de hecho delinea la medida de sus posibilidades
a virtud de que el proceso judicial y el espacio escénico del rito procesal puede
ser interpretado como bastidor narrativo72 y ―éthique de la mise en récit‖73.
Así, sobre la ocurrencia histórica de los hechos se suscitan y suceden entre
las partes diversas apuestas narrativas74 que disputan sobre el proyecto de
relato fáctico judicial, un relato que se mantendrá diferido a lo largo del curso
procesal y hasta el punto en que finalmente aboca su curso. Llegando a esa meta el proceso es un triunfo narrativo: el juicio de hecho que como relato
cuenta y da cuenta acerca de la discutida ocurrencia histórica de los hechos. No obstante, conviene aclarar algunos aspectos.
Primero, que ese triunfo narrativo es sin duda resultado de las apuestas narrativas originadas por las diferentes partes procesales, pero ni
necesariamente la apuesta narrativa de las partes, ni aún siquiera, o al
menos no siempre, alguna de aquellas apuestas narrativas. Y ello, respecto a
esto último, porque lo que he llamado triunfo narrativo tanto puede ser
coincidente en +/-, o -/+, como también -/-, con cualquiera de entre aquellas
apuestas narrativas. Y en cuanto a lo anterior, porque en el relator del juicio de hecho se suspende -y mejor se reúne y confunde (co-funde)- la distinción
entre el narrador y el autor del triunfo narrativo; ese relator que cuenta y da
cuenta acerca de la discutida ocurrencia histórica de los hechos es por sí solo
y sólo él por sí mismo el verdadero urdidor de la historia. La consecuencia que aquí ya apunta para con la dimensión de esa narratiuncula es manifiesta:
el juicio de hecho no será un “en resumidas cuentas”, sino un “ajuste de
cuentas”, un ajuste narrativo. O lo que es igual, un relato que antes que la
reconstrucción o acaso la intersección de dos (o más) tensiones narrativas mutuamente polarizadas y en cuyo conflicto se postulan versiones diferentes
o diversificadas de la ocurrencia de algún hecho, es y construye la
articulación dialéctica del conflicto.
Y segundo, que esta articulación dialéctica del conflicto, categorialmente desenvuelta en la única posible y auténtica síntesis como relato definitivo que
esclarece y fija la ocurrencia histórica del suceso acontecido, no es ya, sólo, el constructo narrativo de un conflicto o una situación de vida que exigiendo
respuesta en Derecho dispone desde su ajuste de coherencia narrativa alguna
determinada, o determinable, traducción normativa, coherente a su vez con
las específicas previsiones fáctico-jurídicas que cada ordenamiento haya
72 Vid. José CALVO GONZÁLEZ, “La verdad de la verdad judicial. (Construcción y régimen
narrativo)”, en ID. (Coord.), Verdad [Narración] Justicia, Universidad de Málaga, Málaga, 1998, pp. 7-
38 (asimismo en Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto, 1, 1999, pp. 27-54).
73 “Le procès est, en réalité, une co-construction de sens; la procédure et le contradictorie ne sont qu‟une
certaine éthique de la mise en récit. Le procès n‟est a priori pas plus à l‟abri que la presse du danger de
construire de tels récits imaginaires mais son cadre paradoxallement l‟en protège plus que celui de la
presse, La garantie qu‟offre le judiciaire, c‟est la capacité de nommer et de réfléchir cette mise en récit et
donc de la maîtriser un peu (...) Cet problème au centre de la justice: le procès contrôle la mise en récit,
c‟est-à-dire la manière dont les faits sont présentés, prouvé et interprétés”: Antoine GARAPON,
“Quefaut-il Penser du Rituel Judiciaire?, en J. Ralph LINDGREN-Jay KNAAL (eds.), Ritual and
Semiotics, Peter Lang Publishing, New York, 1997, pp. 31-51, en espc. p. 45.
74 Es decir, lo uno, apuesta, en el sentido tanto de competición rival como de riesgo, y lo otro, narrativa,
tanto en el de razón de porfía como de objeto del empeño de razón.
podido disponer. Ciertamente es como mínimo esto, pero porque aún es
mucho más; la precisa y correcta dimensión que la articulación dialéctica del conflicto alberga en su definición narrativa, la narratiuncula de los hechos, es
verdaderamente gigantesca, pues de suyo constituye toda una
resemantización del conflicto que concreta o al menos posibilita la respuesta
en Derecho. Esa resemantización consiste en que el narrador y el autor del triunfo
narrativo no se limita a ofrecer un descriptivismo de postal, a mostrar la
desnudez esencial de los hechos, sino que inventa un artefacto que los cuenta, y al contarlos razona algo más que simplemente los hechos. En
concreto, ese artificio narrativo otorga sentido a la información fáctica
obtenida durante el proceso y, además, inscribe la línea de cierre a toda duda
que vetara interpretar más allá de la acción de los hechos, por tanto suministra el implícit que permitirá sobreescribir desde ella la línea narrativa
de los hechos en acción. La narratiuncula del juicio de hecho se convierte de esta forma en el argumento maestro de la fundamentación jurídica que -mediante
solapamientos y combinaciones de consistencia y coherencia normativa-
adscribe al cálculo consecuencial de la desavenencia o el irreductible
desorden entre la experiencia del mundo de los hechos naturales y la cultural
vigente de los hechos en Derecho el pertinente dispositivo institucional.
DATOS DEL AUTOR
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
SCIASCIA, Leonardo. (1981) El contexto. Una parodia. España. Bruguera,
CALVO GONZÁLEZ, José (1998) El discurso de los hechos. Narrativismo en la interpretación operativa, Tecnos, Madrid.
RICOEUR, Paul. (1998) Narratividad, fenomenología y hermenéutica. Madrid.
Cuaderno Gris.
ECO, Umberto (1985) Apocalípicos e integrados. Barcelona. Lumen.
----------------------- (1987) Lector in fabula. La cooperación interpretativa en el texto narrativo Barcelona. Lumen.
FOUCAULT, Michael (1996) ―La trasfábula‖ en ID., De lenguaje y literatura
(1994). Barcelona. ICE/AAB. PETIT, Marc (2000) Elogio de la ficción. Madrid. Espasa Calpe.
ARISTOTELES (1971) Retórica, I y III. Madrid. Instituto de Estudios Políticos.
QUINTILIANUS (1971) Institutionis Oratoriae, II y IV.
RADERMECHER, Ludwig (ed.), Addenda et Corrigenda collegit et adiecit Vinzenz BUCHHEIT, B.G. Teubner Verlagsgesellschaft, Stuttgart, 1971.
RUMELHART, ―Notes on schema for stories‖, en Daniel G. BOBROW & Allan COLLINS, Representation and Understanding. Studies in Cognitive Science, Academic Press, Orlando/San Diego/New York,
Austin/London/Montreal/Sydney/Tokyo/Toronto, 1975,
CALVO GONZÁLEZ, José (1999) ―La verdad de la verdad judicial. (Construcción y régimen narrativo)‖, en ID. (Coord.), Verdad [Narración] Justicia, Universidad de Málaga, Málaga, 1998, pp. 7-38 (asimismo en
Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto, 1, 1999,
CAPITULO 5
HISTORIA DE LA PROPAGANDA: REFLEXIONES SOBRE SU ESTUDIO
Miguel Vázquez Liñán
1. Historia y propaganda: una relación compleja
Para ser una nación, uno de los elementos esenciales
es interpretar la historia de un modo equivocado.
Ernest Renan
Comenzamos estas líneas recuperando al historiador decimonónico
Ernest Renan con una doble intención. Por una parte, la cita plantea, para el
tema que aquí nos ocupa, una cuestión de eterna actualidad: el uso (o abuso)
de la historia con fines políticos. Son muchos los ejemplos de pensadores,
literatos, periodistas y, desde luego, historiadores que, en todas las épocas, han puesto sus conocimientos al servicio del poder político con el objetivo de
construir una determinada imagen del mismo. Esta ―construcción‖ ha
incluido, frecuentemente, la reinterpretación revisionista de ciertos pasajes
del pasado, cuando no directamente su reescritura. Asimismo, en la mayoría
de los casos, esta utilización de la historia pretende legitimar las acciones que
se llevan a cabo en el presente. Eric Hobsbawm (2004) nos ilustra este hecho con el siguiente ejemplo:
―Recuerdo haber visto en alguna parte un estudio acerca de la antigua civilización de las ciudades del valle del Indo titulado Cinco mil años de Pakistán. Antes de 1932-1933, momento en que algunos líderes estudiantiles
inventaron el nombre, Pakistán ni siquiera existía como concepto. No se
convirtió en una reivindicación política firme hasta 1940 y, como Estado, su creación se remonta tan sólo a 1947. Las pruebas de que exista una relación
entre la civilización de Mohenjo-Daro y los actuales gobernantes de Islamabad
son tan escasas como las que se tienen acerca de una posible conexión entre
la guerra de Troya y el gobierno de Ankara, que reivindica el retorno del
tesoro del rey Príamo de Troya descubierto por Schliemann, aunque sólo sea
para mostrarlo a la luz pública en una primera exposición. Sin embargo, lo cierto es que ‗5.000 años de Pakistán‘ suena mejor que ‗cuarenta y seis años
de Pakistán‘‖ (p.17).
Si insistimos en la antigüedad de esta práctica, así como su indudable
permanencia en la actualidad, entenderemos mejor que sea difícil dejar de
plantearnos una duda epistemológica tan fundamental como es la pregunta sobre qué es la historia. Esta cuestión, llevada a su extremo, se ha formulado
así: ¿es la historia una ficción? o, siguiendo a Napoleón, ¿un mito que hemos
decidido creer? La discusión es antigua y se puede remontar a la caverna
platónica con su distinción entre lo real y lo aparente. La historia de la
filosofía ha dado respuestas diversas a estas preguntas y el debate también
ha llegado a los historiadores. Foucault lanzó una dura crítica a la historia como gran relato continuo y dotado de sentido. La historiografía sería, desde
este punto de vista, una especie de ficción en la que, los encargados de
escribirla, ―construyen los hechos objeto de su estudio y, por tanto, elaboran
historias según tramas de ficción clásicas como la tragedia o la tragicomedia
(en Burke, 2003: 38). Desde esta perspectiva, tendríamos pocas posibilidades
de acceder a la ―realidad objetiva‖, pues el pasado sería una construcción
mental ligada al momento y al lugar en el que se produce. Este relativismo no es compartido por historiadores que, como Hobsbawm (2004), defienden la
―realidad‖ del objeto de estudio: “Defiendo firmemente la opinión de que lo que investigan los historiadores es real. El punto desde el cual deben partir los historiadores, por lejos de él que vayan a parar finalmente, es la distinción fundamental y, para ellos, absolutamente central entre los hechos comprobados y la ficción, entre afirmaciones históricas basadas en hechos y sometidas a ellos y las que no reúnen estas condiciones” (p.8).
La discusión está también en el trasfondo de lo que se ha dado en llamar la nueva historia, que pretende ser una reacción contra el paradigma
tradicional. Se suele relacionar el origen de esta nueva mirada con la escuela de los Annales, surgida en torno a la revista francesa Annales: économies, sociétés, civilisations, que pasaría en 1994 a llamarse Annales: historie, sciences sociales, haciendo más explícita la intención de incorporar métodos
de investigación de las ciencias sociales al estudio de la historia: Marc Bloch,
Jacques Le Goff o Fernand Braudel, entre otros, serían nombres asociados a esta corriente. Pero si bien hay cierto consenso en situar en los Annales el
origen de la nueva historia, no parece que en la actualidad estemos hablando de un grupo ideológica o metodológicamente homogéneo, sino más bien de un
conjunto de enfoques que pretenden ampliar el campo de estudio de la
historia, que abarcaría así casi cualquier faceta de la vida humana. Este
punto de vista ha llevado a la búsqueda de nuevas fuentes para la
investigación de temas que habían quedado, tradicionalmente, relegados a un segundo plano: la historia de la lectura, la historia oral, la denominada
―historia desde abajo‖, la microhistoria y, por qué no, la historia de la
propaganda.
Se suele nombrar, aunque no para todos de forma justa, al historiador
alemán Leopold Von Ranke (1795-1886), como el representante de esa vieja
historia que se pretende modificar, sobre todo por la preferencia que el historiador diera a la narración de las relaciones internacionales. Peter Burke (2003), en Formas de hacer historia, nos da algunas claves que ayudan a
diferenciar entre la ―nueva‖ y la ―vieja‖ historia; de hecho, hemos mencionado
ya la primera de esas distinciones: si la política y el Estado, como objeto de
estudio, se hallaba en el centro de la historiografía tradicional (dando
prioridad a la política internacional y nacional, así como a la guerra y al papel de la Iglesia), los nuevos historiadores hablan de la ―historia total‖,
reivindicando la importancia de otras parcelas de la vida del hombre. El
cambio es importante, y en el subyace la influencia filosófica de un manifiesto
relativismo cultural: ―el fundamento filosófico de la nueva historia es la idea
de que la realidad está social o culturalmente constituida (...) Este relativismo socava además la distinción tradicional entre lo central y lo periférico en la
historia‖ (p.17).
Por otra parte, la historia deja de ser vista fundamentalmente como
narración de acontecimientos, para dar paso a un mayor énfasis en la historia
de las estructuras sociales. Muy relacionado con este aspecto estaría el
interés de los nuevos historiadores por la cultura popular, por la historia ―desde abajo‖, en contraposición al protagonismo que tradicionalmente se
había dado a los grandes nombres, normalmente estadistas, militares, etc. (la
historia ―desde arriba‖). Las fuentes también son motivo de controversia:
frente a una historia excesivamente basada en ―documentos‖, se pretende,
una vez más, ampliar la gama con la aportación de fuentes visuales, orales, estadísticas, etc. Ranke hizo hincapié en que la historia debía ser contada
―como realmente fue‖. Evidentemente, la polémica está servida y, una vez
más, alrededor de la posibilidad de objetividad. Si Ranke pretendía evitar así
la tentación filosófica, también se ha interpretado como la presunción de
escribir una historia sin sesgo alguno, una historia objetiva. Con lo dicho hasta ahora sobre la nueva historia, es evidente que sus postulados hacen ver
que tal objetivo es imposible. Resultaría ingenuo, desde esta perspectiva,
pensar que podemos mirar al pasado sin las convenciones, estereotipos,
esquemas y, en general, sin la presión de la estructura social en la que
vivimos y la cosmovisión que ella implica. Por último, si el paradigma
tradicional ve la historia como el terreno de los historiadores profesionales, la nueva corriente apuesta por una interdisciplinariedad que exige la
colaboración de economistas, antropólogos, psicólogos, etc. para llegar a una
comprensión más completa de la estructura social que es ahora el centro de
la investigación.
Estos nuevos enfoques han afectado al estudio de la historia de la propaganda. El hecho de que hablemos de ella como disciplina es en parte
resultado de los planteamientos descritos más arriba, así como del uso
intensivo de la propaganda durante las dos guerras mundiales, que daría alas
al estudio sistemático de este proceso comunicativo. No obstante, el análisis
de la propaganda desde una perspectiva histórica tiene una interesante
peculiaridad, y la discusión sobre si la historia es una realidad construida culturalmente o no resulta central para describirla. En efecto, si como
mantienen muchos de los ―nuevos historiadores‖, no podemos mirar atrás sin
el enfoque cultural de la sociedad en la que vivimos, estaríamos hablando de
un sesgo inevitable. Sin embargo, sería propaganda cuando conscientemente
se pretende, a través de procesos comunicativos que incluyen persuasión,
construir la realidad presente (en muchos casos a través de la reinterpretación del pasado), y el análisis de este modo de proceder debe ser
parte central en el objeto de estudio de la historia de la propaganda. Son
muchos los historiadores que se han preocupado, y hoy es casi una
obligación seguir haciéndolo, del uso de la historia con fines políticos. No es
casual que los programas de estudio en las escuelas de todo el mundo, independientemente del régimen político, incluyan la historia nacional como
asignatura obligatoria, ni tampoco que la elección de los temarios de dicha
asignatura haya sido, en numerosos casos, motivo de discordia. La educación
es comunicación, y la difusión, a través de los planes de estudio, de una
selección e interpretación de la historia intencionada políticamente, es
propaganda: propaganda utilizada para la construcción de un Estado, la creación de una identidad, la ―construcción del consenso‖ o para justificar
una batalla.
Retomando el concepto de ―historia total‖ mencionado más arriba e
íntimamente relacionado con el estudio de la cultura popular, resulta interesante el trabajo de Alex S. Edelstein (1997) que lleva por título: Total Propaganda. From Mass Culture to Popular Culture:
―Llega un momento, en todo paradigma, en el que se requieren nuevas
perspectivas que vengan a suplantar a las antiguas. Ese momento ha llegado
en el campo de la propaganda, que durante más de medio siglo ha estado
vinculado a la guerra y el conflicto, pero ahora forma parte integral de la
cultura popular emergente‖ (p.1).
Edelstein traza una línea divisoria entre la ―vieja propaganda‖, cuyas
acciones y retórica limitan el funcionamiento del individuo en una cultura popular, y la ―nueva propaganda‖, como factor que apoya o eleva la
participación del ciudadano en esa cultura. El autor afirma que ambos
modelos no son excluyentes, sino que coexisten en la sociedad actual, cuyo
análisis aborda desde una perspectiva sistémica. Edelstein habla de la nueva
propaganda como el producto de una sociedad (la estadounidense) que, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial ha ido ganando en posibilidades para la
participación de los ciudadanos en los asuntos públicos. Y es esta la palabra
clave de su argumentación: la nueva propaganda está orientada al fomento de
la participación del ciudadano, que pasa de ser el receptor pasivo de la
propaganda de masas a un actor participante en el proceso y creador de
mensajes propagandísticos. Es el paso de la membresía pasiva en la sociedad de masas a una más activa y participativa dentro de la cultura popular. Sin
negar la aportación de este punto de vista, lo cierto es que Edelstein, quizás
por un exceso de celo a la hora de sistematizar sus posiciones, acaba
caracterizando a la ―vieja propaganda‖ con toda la carga negativa que suele
acompañar al término, mientras que la ―nueva‖ aparece, quizás, demasiado libre de posibilidades de manipulación.
2. Perspectivas en torno al concepto de propaganda
Pasamos ahora a comentar el segundo motivo por el que decidimos
comenzar este trabajo con la frase de Ernest Renan. Cualquier cita tiene una intencionalidad y, en la mayoría de los casos, es una toma de partido, una
selección, habitualmente descontextualizada, que nos sirve para apoyar
nuestras tesis o contra la que pretendemos arremeter en las siguientes líneas.
Pero también, sobre todo aquellas que encabezan los textos, suele ser una
frase bien formulada, ―brillante‖, contundente y, en muchos casos, bastante
convincente; es decir, de un alto valor persuasivo. Es una forma, una técnica si se quiere, de propaganda. Veamos algunas de las definiciones que se han
dado al término y, a continuación, prestaremos atención a varias de estas
técnicas de uso habitual en propaganda y, desde luego, a lo que tienen de
―juegos con el lenguaje‖.
Nos hemos referido a la discusión filosófica que discute lo real y lo aparente a lo largo de la historia. La búsqueda de lo real (y la duda sobre la
existencia de algo que merezca esa denominación), ha seguido diferentes
caminos, así como la reflexión activa de la organización lingüística y simbólica
de esa realidad. Si, con Berkeley (citado en Hottois, 1999: 106), entendemos
que sólo tenemos acceso a percepciones (―Ser es ser percibido‖) o, siguiendo
las corrientes más relativistas de los pragmáticos, ponemos en duda la existencia de la verdad, que pasaría a depender de los objetivos y necesidades
de los individuos, tendremos una visión muy diferente de la historia en
relación con aquellos que ven en ella una serie de reglas, más o menos
deterministas, que le sirven de hilo conductor.
Con Alejandro Pizarroso (1993), comenzaremos diciendo que la propaganda es un proceso comunicativo que incluye información y
persuasión, y tiene como objetivo esencial la difusión de ideas. Desde este
punto de vista, se trataría de ―un proceso de persuasión porque, en efecto,
implica la creación, reforzamiento o modificación de la respuesta; pero
también es un proceso de información sobre todo en lo que se refiere al
control del flujo de la misma‖ (p. 27).
Aun siendo conscientes de la dificultad, si no de la imposibilidad, de
aprehender en una definición un proceso complejo y multidimensional como el que aquí intentamos describir, nos será de utilidad exponer algunas de las
aproximaciones de mayor predicamento entre los estudiosos del tema. Quizás
sea la definición de Violet Edwards la que más se acerque al punto de vista
desde el que aquí nos acercamos al estudio de la historia de la propaganda:
―Expresión de una opinión o una acción por individuos o grupos, deliberadamente orientada a influir opiniones o acciones de otros individuos o
grupos para unos fines predeterminados‖ (Edwards, citado en Pizarroso,
1993: 28).
Influir deliberadamente con unos fines predeterminados: es la clave
del proceso. Creemos necesario, para delimitar el campo de estudio, incluir el
concepto de intencionalidad en la definición de propaganda. Edwards lo hace; no así Oliver Thomson (1999), que propone eliminar lo ―deliberado‖ y lo
―sistemático‖ de la descripción del proceso, que quedaría como sigue: ―uso de
técnicas de comunicación de todo tipo, por parte de un grupo de personas,
para conseguir cambios en las actitudes o comportamientos de otro grupo‖
(p.5). Thomson señala que son muchos los ejemplos, a lo largo de la
historia, en los que la difusión de ideas políticas y religiosas se han llevado a
cabo con poca o ninguna premeditación o plan concebido. Y está en lo cierto.
También Pizarroso (1993) hace hincapié en la necesaria multidisciplinariedad
del estudio de la propaganda y añade que su historia ―no debería referirse
sólo a lo que es manifiestamente tal, sino a todo el complejo sistema de comunicación humana en una sociedad donde cada mensaje (escrito,
hablado, simbólico, etc.) puede jugar una función propagandística
independientemente, algunas veces, de que al ser producido hubiera o no una
intencionalidad definida en ese sentido‖ (p.25).
No siempre es fácil conocer la intención del emisor de un mensaje en
el momento en que decidió su difusión, sobre todo cuando hablamos de tiempos lejanos de los que conservamos pocas fuentes; si mantenemos como
criterio la intencionalidad, es indudable que este problema surgirá a menudo.
Pero tampoco parece solucionar estas cuestiones la posición de ver toda
comunicación como propagandística, con lo que el objeto de estudio se
antojaría inabarcable. En cualquier caso, parece razonable diferenciar entre mensajes que deliberadamente han sido creados y difundidos con objetivos
propagandísticos y aquellos otros de los que se ha hecho un uso propagandístico a posteriori, como tantas veces ha ocurrido con la
apropiación política de, por ejemplo, determinadas obras literarias e incluso
de la memoria de sus autores.
Es también terreno común en las definiciones del término propaganda la referencia al objetivo de ―cambiar actitudes y comportamientos‖ del
receptor; ―convencer‖ es otro concepto que gravita sobre la mayoría de dichas
definiciones, muchas de ellas deudoras de los estudios que sobre este proceso
comunicativo se llevaron a cabo, principalmente en Estados Unidos, durante
el período de entreguerras.
La citada definición de Violet Edwards, por ejemplo, fue publicada en 1938, en el marco del trabajo que desarrollase en esos años el Instituto para
el Análisis de la Propaganda, creado, en 1937 con el objetivo de ―educar‖ al
público estadounidense en la naturaleza de la propaganda política. La
Primera Guerra Mundial marca, sin duda, el estudio de la propaganda; Jesús
Timoteo (2005) se refiere al efecto que produjo en la sociedad norteamericana
el conocimiento (tras el conflicto) de que habían sido manipulados por sus
gobiernos para cambiar su visión sobre la guerra en Europa: ―cuando los soldados vuelven del frente en Europa y contrastan lo que ellos han vivido con
lo que sus gobiernos contaron se produce un sentimiento generalizado de
rechazo‖ (p.163).
Durante la guerra se utilizaron todas las fórmulas conocidas para
influir en las actitudes y las opiniones de los ciudadanos, para ganarse sus ―corazones y sus mentes‖. Había llegado el momento de plantearse el estudio
sistemático y ―científico‖ de la propaganda. Eso sí, el término comienza a no
ser políticamente correcto y a cargarse de unas connotaciones negativas que
llegan hasta nuestros días y han dado lugar a numerosos eufemismos para
evitar el término ―propaganda‖. Interesa, en estos años, encontrar un método
fiable para la persuasión de masas y, sobre todo, calcular (medir) sus efectos en el público. El reto era complicado y no se conseguirá, pero el período de
entreguerras nos deja nombres como Walter Lippmann, Harold Lasswell o
Edward Bernays, cuyas teorías son tan discutibles como grande su influencia
hasta hoy.
Lippmann había trabajado, durante la Primera Guerra Mundial, como especialista del gobierno norteamericano en inteligencia militar. Escribió editoriales para The New Republic apoyando la entrada de EEUU en la guerra,
interrogó a prisioneros y redactó panfletos propagandísticos para la retaguardia. En 1922, recoge sus impresiones en La Opinión Pública, texto ya
clásico en el que Lippmann (2003) se muestra tajante: ―podemos tener la
certeza de que en el ámbito de la vida social, lo que se denomina adaptación
de los individuos al entorno tiene lugar por medio de ficciones‖ (p.33). En esta línea, el autor se pregunta: ―¿qué es la propaganda, más que
el esfuerzo por alterar la imagen ante la que los individuos reaccionan, con el
fin de reemplazar un modelo social por otro?‖ (p.40). Lippmann sienta las
bases de una visión recurrente de la propaganda como forma de ―construcción del consenso‖ (manufacturating consent), que nos ayuda a
simplificar una realidad compleja e inabarcable para el ciudadano medio, pero también a interpretarla desde la perspectiva del poder, siempre tendente
a la integración del receptor en un determinado orden establecido. Este
proceso de simplificación-interpretación requiere la manipulación simbólica.
Lasswell incidiría en este punto, definiendo propaganda como ―la dirección de
las actitudes colectivas a través de la manipulación de los símbolos significativos‖ (Lasswell, citado en Thomson, 1999: 2).
Bernays (1928) pondría también nombre (engineering of consent) a este
punto de vista. Para este familiar de Sigmund Freud, ―somos gobernados,
nuestras mentes moldeadas, nuestros gustos formados y nuestras ideas
sugeridas en gran parte, por personas de las que nunca hemos oído hablar‖
(p.9). Él había participado en ese ―gobierno en la sombra‖ durante la guerra, como miembro de la Comisión Creel. Sabía, por lo tanto, de lo que hablaba y,
tras dejar claro que la influencia de esos especialistas en propaganda llegaba
a todos los rincones de la vida del ciudadano, defendía su utilidad. Bernays titula Organizando el caos el primer capítulo de su obra Propaganda; y esta
es, desde su visión del problema, la función de la misma: el ―gobierno de
propagandistas‖, cuya función es la de filtrar e interpretar la compleja realidad, aparece como necesario.
“Hemos acordado voluntariamente dejar en manos de un gobierno invisible la criba de datos y la jerarquización de los asuntos más
destacados, de forma que nuestro campo de elección sea reducido a proporciones prácticas” (p.11).
En la sociedad democrática (Bernays se refiere a la norteamericana de
su época), la propaganda es sistemática, inevitable, y ha venido para
quedarse. En una sociedad que vota y consume en masa, las minorías han
encontrado la forma de influir sobre las mayorías. Bernays define la propaganda moderna como ―un coherente y duradero esfuerzo para crear o
modelar hechos, con el objetivo de influir en las relaciones del público hacia
una iniciativa, idea o grupo‖ (p.25).
Mucho más tarde, en 1988, Noam Chomsky y Edward S. Herman retoman la línea de Lippmann y Bernays en su obra Manufacturating Consent. The Political Economy of the Mass Media. Pero las conclusiones son diferentes:
lo que para Bernays era un acuerdo ―voluntario‖, por el cual el ciudadano cedía a ese gobierno en la sombra una parte de su libertad de elección por
motivos prácticos, se convierte, con Chomsky y Herman, en un sistema
(impuesto) de propaganda sistemática que pretende integrar al ciudadano
medio en las estructuras institucionales propias de la democracia
estadounidense. La función de los medios en esta empresa es central:
“Los medios de comunicación de masas actúan como sistema de trasmisión de mensajes y símbolos para el ciudadano medio. Su función es la de divertir, entretener e informar, así como inculcar a los individuos los valores, creencias y códigos de comportamiento que les harán integrarse en las estructuras institucionales de la sociedad. En un mundo en el que la riqueza está concentrada y en
el que existen grandes conflictos de intereses de clase, el cumplimiento de tal papel requiere una propaganda sistemática” (Chomsky y Herman, 2003:21).
La democracia se convierte así, en ―virtual‖, y la propaganda en el
elemento central de esa virtualidad. Una vez más, estamos ante el tema de la
realidad y la ficción (lo aparente). Ya en el prefacio, los autores hacen constar
su opinión de que los medios de comunicación en EEUU sirven para movilizar
el apoyo a favor de los intereses que dominan la actividad estatal y de las
grandes empresas privadas. Es decir, la libertad de expresión está ahí, es constitucional... pero hay truco; tal y como está estructurado el sistema, es
difícil que las opiniones disidentes, aquellas que ponen en duda los elementos estructurales del sistema, lleguen a los grandes medios en prime time. Una
vez más, las apariencias:
―Pero incluso cuando la controversia de las elites acerca de cuestiones tácticas está en pleno apogeo, quedan excluidas de los medios de
comunicación las opiniones que ponen en cuestión las premisas
fundamentales o sugieren que los modos de ejercicio del poder del Estado al
uso están basados en factores sistémicos‖ (Chomsky y Herman, 2003:15).
Se puede, por lo tanto, discutir la táctica, pero nunca la estrategia. La estructura, así las cosas, permanece. El tema es recurrente y, como ya hemos
apuntado, viene de lejos. En 1864, Maurice Joly publicaba, en Bruselas el ensayo que lleva por título Diálogo en el infierno entre Maquiavelo y
Montesquieu. Se trata de una interesante reflexión, escrita en forma de
diálogos, en la que Joly pone en boca del estadista florentino toda una colección de argumentos que pretendían demostrar con qué facilidad se
pueden utilizar los instrumentos políticos democráticos, para transformar (a
la democracia) en un régimen despótico. Ante un desesperado Montesquieu,
que no ha perdido la fe en la separación de poderes y en la imposibilidad de
que un régimen representativo degenere en dictadura, Maquiavelo va
desmontando los logros de la separación de poderes, partiendo de la siguiente base:
“En todos los tiempos, los pueblos al igual que los hombres, se han contentado con palabras. Casi invariablemente les basta con las apariencias, no piden nada más. Es posible entonces crear
instituciones ficticias que responden a un lenguaje y a ideas igualmente ficticias” (Joly, 2002:141).
Maquiavelo se refiere a un nuevo tipo de despotismo, con nuevos
procedimientos: conseguir transmitir la imagen de la existencia de libertades,
sin que las haya realmente; de pluralismo, sin que éste exista; de democracia,
en suma, bajo el despotismo. El Maquiavelo de Joly lo tiene claro: nada de esto es posible sin propaganda; es imprescindible tener a la opinión pública
del lado del gobierno, y esto implica el control de la prensa; pero, de nuevo, la
máxima es controlar sin perder la apariencia de libertad de expresión.
Nos hemos referido a la recuperación ―revisitada‖, por parte de
Chomsky y Hermann, de las tesis de Lippman y Bernays. Charles U. Larson (1992) también vuelve a Bernays para retomar la idea de la utilidad de la
propaganda para el receptor, cuya participación en el proceso persuasivo
resulta vital. Refiriéndose a la persuasión, que define como ―un proceso que
cambia actitudes, creencias, opiniones o conductas‖ (p.9), Larson hace
hincapié, como decimos, en la necesidad de la colaboración del receptor. Para
este autor, toda persuasión tiene un componente de ―autopersuasión‖. El proceso sólo tendría éxito, por lo tanto, si se da la colaboración emisor-
receptor. Sólo somos persuadidos, según esta visión deudora de Bernays, si
participamos en el proceso: ―seré persuasivo siempre que me veas como
alguien que comparte un territorio común –de valores, objetivos, intereses y
experiencias- contigo‖ (p.11). Siguiendo con esta argumentación, la persuasión es necesaria para la vida en la sociedad de consumo. Nos ayuda a
elegir por quién votar, ante la ―imposibilidad‖ de conocer con detalle todas las
propuestas, a decidirnos por una u otra marca sin tener que testarlas todas
para formarnos nuestro propio criterio, o a escoger una determinada
universidad en la que cursar nuestros estudios ante la dificultad de probar
todas las posibilidades antes de elegir. Evidentemente, la diferencia de enfoque es crucial. Si vemos la simplificación de la complejidad como una
oportunidad, como algo útil para la vida diaria, transmitiremos una historia
de la propaganda muy diferente a la que resultaría de la visión de dicha
simplificación como una imposición del sistema social en el que vivimos.
Tradicionalmente se ha dado especial relevancia al estudio de la
propaganda en relación al Estado. De hecho, y a pesar de que no podamos limitar el análisis a su utilización por parte de los Estados, es cierto que
ambos conceptos son difíciles de desvincular. El Estado Moderno es, entre
otras cosas, una construcción propagandística. Pizarroso (1993) considera a
Maquiavelo (1469-1527) ―el primer teórico de la propaganda política de la Edad Moderna‖ (p.83). En El Príncipe, el florentino se ocupa de la imagen que
de sí mismo y de su Estado debe transmitir el gobernante. La finalidad del
príncipe (la única verdaderamente importante) es conservar el poder del
Estado; y es a ese fin al que hay que consagrar los medios disponibles. Rara
vez encontraremos a un gobernante perfecto por lo que, y siempre según
Maquiavelo, este deberá, al menos, ―parecerlo‖. Sobre todo, orientará sus
esfuerzos a simular fortaleza, hacerse respetar e incluso temer si fuera necesario. Y para ―parecer‖ hay que comunicar y llegar a la población. En el
siglo XVI ya existían muchos medios para conseguirlo. Más adelante, Luis XIV
(1638-1715) se convertirá en el representante máximo del absolutismo
europeo, dedicando grandes recursos a la glorificación de su propia imagen
(―El Rey Sol‖) a través del arte, la música, la arquitectura y, desde luego, la prensa. Para Robert Holman (citado en Thomson, 1999), Napoleón ―fue el
primero en usar sistemáticamente la maquinaria del gobierno para controlar
la opinión pública, caracterizándose por una completa falta de escrúpulos en
esta labor‖ (p. 220). El emperador francés se hizo con el control absoluto de la
prensa, reescribió la historia de Francia enfatizando la decadencia de los
Borbones, intervino fuertemente en el sistema educativo y, en general, puso bajo su control todos los medios de comunicación y cultura del imperio
francés.
Los totalitarismos del siglo XX darían un paso más en esta dirección.
De hecho, solemos identificar el totalitarismo en comunicación con el control
absoluto, por parte del Estado, de los medios de comunicación y cultura. La organización centralizada y piramidal de la única línea (normalmente
identificada con la del partido, también único) propagandística permisible, así
como la represión de la disensión, es territorio común a la hora de definir el
totalitarismo. Esta otra forma de propaganda total, opuesta a la visión de
Edelstein y entendida como método de conquista y mantenimiento del poder,
pretende llegar a todas las parcelas de la vida del ciudadano con el objetivo de cambiar globalmente su cosmovisión e, incluso, en muchos casos, convertirlo
en un ―hombre nuevo‖, partícipe de una nueva sociedad. Son muchos los ejemplos que el siglo XX nos ha dejado de este modus
operandi. Comencemos con la URSS: la Enciclopedia Soviética, en su versión
de 1959, define propaganda como la ―difusión y explicación de puntos de
vista, ideas o nociones‖. Esta escueta aproximación nos remite a una nueva entrada de la Enciclopedia: ―propaganda de partido‖. El hecho es coherente
con la idea de totalitarismo descrita más arriba; la propaganda de partido es ―la‖ propaganda. Veamos que nos dice al respecto el Diccionario de la edificación de partido:
“La propaganda de partido es un importante medio para la formación de una cosmovisión científica, de convicciones ideológicas y conciencia comunista, en base al marxismo-leninismo como sistema integral y coherente de principios filosóficos, económicos y socio-políticos. Todo su contenido tiene como función ayudar a los trabajadores a comprender en profundidad las leyes objetivas, la marcha y las perspectivas del desarrollo social; a orientarse en las cuestiones políticas, en los acontecimientos que tienen lugar tanto en su propio país como en el ámbito internacional; a ser creadores conscientes de su propia vida, luchadores firmes y convencidos por la realización de los ideales comunistas (...) Es una potente arma del
partido en la lucha por la transformación de la sociedad según los principios comunistas” (Shvets, 1987: 251-252).
La transformación de la sociedad, tomando como base la interpretación soviética del marxismo: éste es el objetivo, al menos a priori, de la propaganda
soviética. El cambio de cosmovisión del nuevo hombre soviético sólo puede
llegar a través del marxismo-leninismo. El criterio teórico que debe separar
aquello que ha de ser convertido en propaganda de lo que no, es la utilidad para la consecución del ideal comunista. Lo que no aporte en esa dirección,
es descartado, marginado, o perseguido. Propaganda es, en este contexto, un
concepto de clase: hay una ―propaganda burguesa‖ (que manipula a las
masas a través de los medios de comunicación y defiende los intereses de el
capital) y una ―propaganda comunista‖, que queda así definida por la Enciclopedia Soviética, en la edición publicada entre los años 1969 y 1978:
―La propaganda comunista es un sistema de actividad espiritual
fundamentado científicamente y elaborado por el partido comunista. En el
proceso de la propaganda bajo la dirección del partido comunista se lleva a
cabo la difusión de la ideología y la política marxista-leninista con el objetivo
de la formación, educación y organización de las masas‖. Antes de convertirse en propaganda destinada al mantenimiento del
poder, Lenin la había concebido como revolucionaria. La propaganda no debía
quedarse en la explicación de los antagonismos sociales y la opresión de los
obreros, sino que ―es necesario hacer agitación con motivo de cada
manifestación concreta de esa opresión‖ (Lenin75:57). La educación política de las masas tenía que completarse con la denuncia constante de la autocracia
zarista y la movilización en su contra. En este sentido, Lenin se apoyó en
alguna ocasión en la muy citada distinción entre agitación y propaganda
hecha por Plejánov: ―El propagandista inculca muchas ideas a una sola
persona o a un pequeño número de personas, mientras que el agitador
inculca una sola idea o un pequeño número de ideas, pero, en cambio, las inculca a toda una masa de personas‖ (Lenin: p.66). Agitación y propaganda
forman parte de un todo que está en el centro del sistema soviético: sin
propaganda no hay sistema; la planificación de la misma, al menos en teoría, debe ser minuciosa. Los departamentos de Agit-Prop estarán presentes a
todos los niveles; desde el ministerio a la fábrica, pasando por la escuela y la
Universidad.
Domenach (1986) hace un interesante comentario sobre los efectos de
otro de los totalitarismos del siglo XX: el régimen nazi. El análisis, demasiado
influenciado quizás por el conductismo, concluye:
―Y fue así, en efecto, tocando sucesivamente los dos polos de la vida nerviosa –el terror y la exaltación- cómo los nazis terminaron por disponer del
sistema nervioso de las grandes masas, tanto en Alemania como fuera de ella‖
(pp.45-46).
La propaganda está también en el corazón del régimen nazi:
sistemática, centralizada y fuertemente jerarquizada, la imagen de unidad
ante el líder supremo (―un pueblo, un imperio, un líder‖) será una constante
75 El volumen consultado de la obra de Lenin titulada ¿Qué hacer?, de la Editorial Progreso de Moscú,
no presenta ningún dato sobre su fecha de edición. No obstante, se indica que es una traducción del tomo
5 de la 4ª edición en ruso de las obras completas de Lenin, preparada por el Instituto de Marxismo-
Leninismo adjunto al CC del PCUS.
en los años que se prolongó el Tercer Reich. Hitler definía, en Mein Kampf, los
objetivos de la propaganda: “La función de la propaganda es atraer seguidores; la de la organización es conseguir miembros. El seguidor del movimiento es aquel que comparte sus objetivos; el miembro es aquel que lucha por ellos” (Hitler, citado en Cull, Culbert y Welch, 2003: 319).
La propaganda nazi está dirigida a las masas y el criterio para que un
mensaje sea difundido es su credibilidad, independientemente de si es
verdadero o falso. La repetición constante y orquestada de dichos mensajes,
así como su simplificación, son máximas centrales de la propaganda que
pondría en marcha Goebbels y coherentes con el concepto que el propio Hitler tenía de su público:
―La receptividad de la gran masa es muy limitada y su inteligencia poca, pero su poder para olvidar es enorme. En consecuencia, toda propaganda efectiva debe estar limitada a unos pocos puntos e insistir machaconamente en esos eslóganes hasta que el último miembro del público entienda lo que quieres que entienda a través de tu eslogan” (Hitler, citado en Cull, Culbert y Welch, 2003: 319).
3. Algunas reglas y técnicas
Ya en el siglo V antes de Cristo, los sofistas se dedicaban al lucrativo arte de convencer y seducir a través de la palabra. Eran maestros de retórica;
enseñaban a argumentar, introduciendo un relativismo escéptico que,
además de provocar la airada respuesta de filósofos como Platón, añadía a la discusión ―la convicción metódica de que toda tesis es discutible y, por tanto,
de que no hay dogma‖ (Hottois, 1999:18).
Aristóteles (2002) define la retórica como ―la facultad de considerar en cada paso lo que puede ser convincente‖(p.52) en la argumentación. La
disciplina se ocupa de los argumentos usados para la demostración, ―pues
nos convencemos más cuando suponemos que algo está demostrado‖(p.49), siendo la demostración retórica un entinema, es decir, una forma de
razonamiento cuyas premisas son simplemente probables. Más allá de las
formas de razonamiento, Aristóteles da gran importancia al estudio psicológico del receptor, a cuyas características habrá que adaptar el mensaje
si se quiere convencer. Para conseguir persuadir, el emisor debe resultar
prestigioso a su auditorio, conseguir del mismo que llegue a un estado de
ánimo favorable (debe ―ganarse al público‖) y, por supuesto, estructurar
adecuadamente y presentar artísticamente el discurso para que sea lo más efectivo (persuasivo) posible. No cabe duda de que ya en la obra del estagirita
podemos encontrar la preocupación, no sólo por el concepto y la teoría, sino también por la praxis de la retórica. Aristóteles dedica buena parte de La Retórica a describir las diferentes ―técnicas‖ que pueden ser usadas para
persuadir a un determinado auditorio. Y este interés es una constante a lo
largo de la historia que puede ser fácilmente identificado en la obra de Cicerón, los textos medievales destinados al Ars Predicandi y que se
convertirá en estratégico durante el siglo XX.
3.1 La clasificación del Instituto para el Análisis de la propaganda
Ya nos hemos referido al impacto que tuvo la Primera Guerra Mundial
en el estudio de la propaganda, que pasará a ser analizada de forma continua
y sistemática por instituciones como el ya citado Instituto para el Análisis de
la Propaganda (IAP). El IAP tenía como principal misión la instrucción del pueblo norteamericano en la detección de la propaganda, con el objetivo de
que no volviese a caer en las trampas de épocas anteriores. Para ello,
desarrolló una intensa labor educativa a través de diferentes cursos
orientados a las escuelas secundarias y centros de educación superior, publicación de guías de estudio y de su boletín mensual, Propaganda Analysis, que desmenuzaba cada mes una campaña de propaganda. También
del IAP salió uno de los trabajos más citados desde entonces por los estudiosos de la propaganda: se trata de The Fine Art of Propaganda,
publicado en 1939, y donde se intentaba, siguiendo la línea descrita, poner en
guardia a los ciudadanos que, sin quizás ser conscientes de ello, estaban
siendo sometidos a continuos ataques propagandísticos:
―[Los ciudadanos] deben ser capaces de distinguir si es propaganda en
consonancia con sus propios intereses y los intereses de nuestra civilización, o si se trata de propaganda que pretende distorsionar nuestros puntos de
vista y amenazar con socavar nuestra civilización‖76.
Como se puede deducir, la pretensión del IAP, más que detectar y
alertar a la población sobre los mensajes propagandísticos en general, parece
ser la de aislar los mensajes de ―contrapropaganda‖, es decir, aquellos que no coinciden con el estilo de vida americano o han sido producidos para
modificarlo o combatirlo.
El texto incluye el llamado ―ABC del análisis de la propaganda‖,
redactado en forma de guía rápida de preguntas que debemos hacernos para
detectar y analizar la propaganda. El ABC incluye siete puntos
fundamentales, que incluyen la recomendación de dudar sobre nuestras opiniones, preguntándonos sobre el origen de las mismas, así como la de
estar alerta ante palabras de difícil definición, cuya polisemia puede ser
utilizada para convencer a diferentes públicos en distintos contextos. Este
ABC, según el IAP, debería sernos útil para prevenir los siete ―recursos‖ (devices) más usados por los propagandistas, a saber:
-Name Calling: se trata de calificar ofensivamente, usando ―etiquetas‖ que
relacionan a una persona o idea con un símbolo negativo. Muy usado para
arruinar reputaciones, suele implicar el uso de términos de gran carga
emocional (―comunista‖, durante la Guerra Fría, por ejemplo). De esta forma,
el propagandista pretende que se rechace a esa persona o idea, basándose en
el símbolo, en vez de atender a evidencias.
76 La cita ha sido obtenida del resumen [en línea] de The Fine Art of Propaganda, editado en su versión
original por Alfred McClung Lee & Elizabeth Briant Lee, y editado en 1939 por Harcourt, Brace and
Company, New York. Dicho resumen está disponible en:
http://ics.leeds.ac.uk/papers/vp01.cfm?outfit=pmt&requesttimeout=500&folder=715&paper=1145 [ref.
de 29-10-2005].
-Glittering generalities: sería el positivo del recurso anterior. Con él se busca la
aprobación del receptor de una determinada idea a través de la creación de imágenes emocionales positivas. Es frecuente el uso de términos que tienen
diferentes significados para distintos colectivos y, por lo tanto, pueden usarse
en diversos contextos (por ejemplo, ―democracia‖, ―ciencia‖, ―salud‖, ―Bien‖,
etc.). El receptor debe asumir que el emisor piensa, como él, en la importancia
de dichos conceptos.
-Transfer: consiste en el intento de transferir el prestigio, la autoridad o el
respeto que algo nos merece a la idea, proyecto, etc. que el propagandista
defiende. Se trata de que los sentimientos favorables que despierta un
símbolo, se asocien con lo que se desea promover (por ejemplo, en
determinados contextos, con el uso de la cruz, el propagandista transfiere el
prestigio o la ―santidad‖ del cristianismo a su programa político).
-Testimonial: habitualmente, consiste en que una persona admirada u odiada
diga que una determinada idea (o programa, producto, persona) es buena o
mala. En su forma positiva, se pretendería aumentar la credibilidad del
mensaje mediante una fuente "autorizada" para el público al que se dirige (un
ejemplo sería la cada vez más habitual presencia de famosos en los mítines políticos). -Plain Folks: muy usado en las campañas electorales, se utiliza para mostrar
al candidato como ―un hombre sencillo‖. La devoción que repentinamente
sienten dichos candidatos por los niños durante la campaña tiene que ver con
este recurso. En la campaña presidencial de 2004 en EEUU, Kerry apareció
antes las cámaras comiendo en restaurantes de comida rápida... ―como hace todo el mundo‖.
-Card Stacking: se trata de ―preparar el terreno‖ para que el mensaje
propagado cale en un determinado público. Organizar argumentos y
evidencias de modo que sirvan a los objetivos propios tomando en
consideración, por ejemplo, una parte de la ―historia‖ y obviando el resto.
-Band Wagon: Se apela al temor de ser diferente a los demás y quedar
marginado de algo valioso. Podría resumirse en la máxima: ―haz como los
demás; si todos lo están haciendo, deberías sumarte‖.
Resulta evidente que el esfuerzo de síntesis realizado por el IAP estaba destinado a la difusión masiva y, por lo tanto, conllevaba un importante
esfuerzo de simplicación (ya en sí una forma de propaganda, como veremos
más adelante). Este intento de ―alfabetizar‖, en lo que al análisis de la
propaganda se refiere, hace que no podamos darle, a clasificaciones de este
tipo, demasiada trascendencia. El propio Leonard Doob, que fuera miembro del IAP, ponía de manifiesto las limitaciones del análisis:
“Este propósito laudable requería que el análisis fuera sencillo y fácilmente comprendido por estudiantes de preparatoria o, como algunos miembros de la dirección del Instituto decían entre sí, por los chóferes de taxi. El análisis tenía que basarse en un número limitado de „herramientas‟ que pudieran ser entendidas y
memorizadas sin gran dificultad” (Doob, citado en Combs y Nimmo, 1998: 245).
3.2. Reglas fundamentales de la propaganda, según Domenach
No es el IAP la única institución que ha pretendido sintetizar en un
puñado de técnicas o reglas fundamentales las principales formas en las que se presenta la propaganda; de hecho, son muchos los autores77 que han
dedicado su investigación a esta labor de síntesis.
El intelectual francés Jean Marie Domenach, que fuera director de la revista Esprit, publica en 1950 La propaganda política, donde enumera y
describe lo que para el autor son las reglas fundamentales del funcionamiento de la propaganda:
-Regla de simplificación y del enemigo único: la propaganda se esfuerza
siempre en lograr la mayor simplicidad posible, dividiendo, si es viable, la
doctrina a propagar en puntos clave y bien definidos. Esta simplificación puede tomar forma textual (el Credo para los católicos, la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, para los revolucionarios franceses), o
bien convertirse en un slogan, símbolo (banderas, himnos, saludos, ...), etc.
La simplificación debe atender también a los objetivos: ―una buena
propaganda no se asigna más que un objetivo principal por vez‖ (Domenach,
1986: 54). En ocasiones es muy útil concentrar las esperanzas o el odio en
una sola persona, simplificando lo que podría ser una compleja oposición de ideas en el duelo entre dos individuos. Es bastante habitual, sobre todo en
tiempos de guerra, que esa concentración simbólica del enemigo lleve a la
demonización de la persona en cuestión, como ocurriese con la figura de
Sadam Hussein durante las dos guerras del Golfo.
-Regla de exageración y desfiguración: resaltar las informaciones (o determinados aspectos de una información) que son favorables al
propagandista, exagerando su importancia y, por lo tanto, obviando otros
acontecimientos o puntos de vista, es lugar común en el quehacer
propagandístico. La descontextualización de comentarios o citas para su
interpretación arbitraria opera en la misma dirección. En cualquier caso, la propaganda deberá presentar la idea ―en términos generales y de la manera
más contundente, tratando de matizar y detallar lo menos posible‖
(Domenach, 1986: 59). Se trata de optar por la descripción de un panorama
en blanco y negro, descartando la gama de grises.
-Regla de orquestación: la repetición constante de una o un pequeño número de ideas está en la base de cualquier campaña propagandística. La insistencia
en el tema central, no obstante, no debe llevar al cansancio del receptor, por
lo que se presentará bajo diversas apariencias y a través de diferentes medios
de comunicación. Pero hay que insistir: los cambios serán formales, nunca
deberán afectar al fondo. La orquestación se refiere a esa coordinación de
77 Véanse, entre otros: BROWN, J.A.C. (2004). Técnicas de persuasión. Madrid: Alianza; MITCHELL,
M. (1970). Propaganda, Polls, and Public Opinion. Englewood Cliffs: Prentice-Hall Inc.; CHASE, S.
(1956). Guides to Straight Thinking. Nueva York: Harper y Row; LASSWELL, H. (1927). Propaganda
Techniques in the World War. Nueva York:Knopf. En la bibliografía se puede encontrar una relación más
extensa de textos que abordan este tema.
diferentes medios que repiten un mismo mensaje con cambios de matiz que lo
adapten a los distintos públicos. Toda campaña es un proceso que debe ser cuidado, alimentado, e incluso reorientado si los primeros resultados no son favorables. Domenach se refiere también al tempo: ―una campaña tiene su
duración y su ritmo propios; debe ‗prenderse‘, al principio, de un
acontecimiento especialmente importante, desarrollarse de forma tan
progresiva como sea posible y terminar en apoteosis, generalmente con una
manifestación masiva‖ (Domenach, 1986: 62).
-Regla de transfusión: no se puede inculcar a las masas cualquier idea en
cualquier momento. Lo hemos comentado: ya Aristóteles insistía en la
necesidad de conocer al receptor. El propagandista debe actuar sobre un
sustrato preexistente (fobias, estereotipos, filias, mitologías, prejuicios, etc.) y, partiendo de él, reorientar a la masa hacia su terreno, utilizando,
normalmente, la apelación a los sentimientos. Esta conexión es
imprescindible para el éxito de la propaganda.
-Regla de la unanimidad y del contagio: Domenach llama la atención sobre los
estudios de opinión pública desarrollados en la primera mitad del siglo XX en EEUU, para demostrar la importancia que la presión del grupo tiene en la
opinión individual. El hombre tiende al conformismo dentro del colectivo, y es
difícil que exprese una opinión contraria a la que considera aceptada por la
generalidad. Este ―contagio‖ da la impresión de unanimidad, y la labor del
propagandista ha de ser reforzarla o, en su caso, crearla artificialmente. Para conseguirlo, puede valerse de diferentes métodos; Domenach habla de la
manifestación de masas como un macro espectáculo para lograr el contagio a
través del asentimiento de las muchedumbres, y en el que se unen muchos de
estos medios: banderas, emblemas, uniformes, música, saludos, etc. Las
figuras carismáticas (héroes, apóstoles,…) o de prestigio (intelectuales,
personajes famosos de diferente índole) encajan en este esquema, pues funcionan como ejemplo prestigioso de la conducta u opinión a seguir. Las
órdenes religiosas o los cuadros de determinados partidos funcionan también
como agentes de proselitismo ejemplarizantes: ―no hay mejor agente de
propaganda que una comunidad de hombres que vivan según los mismos
criterios en una atmósfera de fraternidad‖ (Domenach, 1986: 72).
-La Contrapropaganda: se trata de aquella propaganda dirigida a combatir las
tesis del adversario. Domenach enumera una serie de ―subreglas‖ usadas con
este fin y que, a grandes rasgos, están destinadas a localizar y atacar los
puntos débiles de la propaganda contraria. Así, el propagandista debe utilizar
la habitual fragilidad del contenido lógico del mensaje propagandístico, descomponiendo en sus elementos la propaganda del adversario y atacando
los más débiles. Este ataque se puede plantear a un doble nivel: por una
parte, en caso de una coalición de adversarios, el esfuerzo deberá ir orientado
a atacar al menos sólido de ellos; por otra, esta misma estrategia será
utilizada con los elementos del mensaje de un hipotético propagandista único.
No atacar de frente, sino combatir una opinión partiendo de ella misma y utilizando, en lo posible, el argumento personal (por ejemplo, buscando
―trapos sucios‖ en el pasado del principal representante de las tesis
contrarias). También es útil demostrar los vaivenes del adversario y poner de
manifiesto que su propaganda entra en abierta contradicción con los hechos
demostrables, para lo que se suelen emplear las diferentes formas existentes
de ridiculización del ―enemigo‖.
4. La propaganda de guerra
Werner Jaeger (citado en Walzer, 2001) recupera a Tucídides cuando
afirma que ―el principio de la fuerza constituye una esfera propia, regida por sus propias leyes‖ (p.34). Y la guerra es un acto de fuerza al que, según Karl
von Clausewitz78 (1780-1831), no se le pueden poner límites. Para el militar y
pensador prusiano, la guerra es una herramienta política utilizada para
impedir que el adversario pueda ejercer su voluntad. Si el fin es político y la
violencia el medio, no podemos separar ambos conceptos sin riesgo de perder
la coherencia del análisis. Consecuencia de una situación extrema, la propaganda de guerra también suele serlo. Parafraseando a Clausewitz,
Pizarroso (1993) habla de objetivos comunes entre guerra y propaganda. Visto
así, si la guerra es un acto de violencia que pretende forzar al adversario a
someterse a nuestra voluntad, ―podríamos decir que la propaganda es un acto
de violencia mental para forzar a alguien a someterse a nuestra voluntad‖ (p.34).
La propaganda es, en efecto, una potente arma de guerra. R.D. McLaurin (1982), define Psychological Operations (una de las denominaciones
más comunes en el mundo anglosajón, junto a Psychological Warfare, para
referirse a la propaganda en tiempos de guerra) como ―el uso planeado o
programado de todo el espectro de acciones humanas para influir en las
actitudes de poblaciones aliadas, neutrales y enemigas, importantes para los objetivos nacionales‖ (p.2).
La alusión a los ―objetivos nacionales‖ es coherente con la visión de la
guerra entre Estados. En este contexto, la planificación propagandística debe
contemplar estrategias diferentes dependiendo del receptor (―poblaciones‖ en
la definición de McLaurin) y de su posición respecto al conflicto. Brown (2004) sintetiza las principales metas de la propaganda de guerra, atendiendo
precisamente a esta posición:
―1) movilizar y dirigir el odio al enemigo y minar su moral; 2) convencer
al público de la legitimidad de la causa aliada y aumentar y mantener su
espíritu de lucha; 3) conseguir la amistad de los neutrales y fortalecer la
impresión de que no sólo tenían razón los aliados, sino que además iban a alzarse con la victoria, y, siempre que fuese posible, conseguir su apoyo activo
y su cooperación; 4) extender y fortalecer la amistad de las naciones aliadas‖
(pp.101-102).
Desde luego, la guerra se puede presentar en formatos que no siempre coinciden con el enfrentamiento militar entre Estados. Es
propaganda de guerra la que difunden los bandos de una guerra civil, la de
los grupos guerrilleros o terroristas e incluso determinadas prácticas llevadas
a cabo en tiempos de relativa paz, como la propaganda anticomunista en
EEUU durante la Guerra Fría y su negativo (propaganda anticapitalista) en la
Unión Soviética. En tiempos de guerra, la propaganda no cambia
78 Véase: CLAUSEWITZ, K. V. (2005). De la guerra. Madrid: La Esfera de los libros.
necesariamente sus métodos, al menos no de forma radical, pero sí se hace
más estridente. Lo habitual es que se extreme la irracionalidad de los mensajes y la simplificación, de lo que suelen ser complejas realidades, lleve
al dualismo, al enfrentamiento entre el blanco y el negro, entre el ―Bien y el
Mal‖. Este maniqueismo, que huye de la explicación de las causas
estructurales del conflicto, suele conducir a la demonización del enemigo, que
es presentado como el único responsable de la guerra.
Nadie reconoce estar llevando a cabo una campaña propagandística.
La propaganda es algo que siempre emplea ―el otro‖. Paralelamente, tampoco
nadie admite querer o haber provocado la guerra; más aún, como apunta
Anne Morelli (2002), la primera máxima de la propaganda de guerra parece
ser el axioma: ―nosotros no queremos la guerra‖79; que frecuentemente va
acompañado de algunas matizaciones del tipo ―pero nos hemos visto obligados‖, ―no podemos permitir que nos humillen‖ o, muy a menudo:
―hemos actuado el legítima defensa‖. La guerra ha sido y es utilizada también
para recuperar o consolidar la unidad nacional: ―ahora, más que nunca,
debemos permanecer unidos‖ es una frase repetida hasta la saciedad en los
últimos tiempos tras cada atentado terrorista, especialmente de aquellos atribuidos al ―terrorismo internacional‖, convertido hoy por los
propagandistas de medio mundo en el enemigo por antonomasia. La
exaltación del patriotismo ante el enemigo común es siempre un método
eficaz para que las disensiones y pugnas políticas internas pasen a un
segundo plano. Más allá aún, quienes cuestionan la política de los gobiernos
en momentos de guerra son tildados, en muchas ocasiones, de traidores. El enemigo es siempre, por tanto, el único culpable de la guerra; las víctimas
que ocasiona (que son muchas), son causa de las atrocidades cometidas,
mientras que las ocasionadas por nuestro bando (que son pocas), son errores
involuntarios. Desde luego, las motivaciones del enemigo son amorales,
mientras que las nuestras son nobles e incluso sagradas (―Dios está de
nuestro lado‖).
En los últimos tiempos asistimos a la transformación de la guerra en
un espectáculo mediático. Es cierto que los conflictos armados son una
fuente inagotable de posibles historias, trágicas y heroicas, de sentimientos
como el miedo y la angustia, pero también la euforia de la victoria y el
patriotismo. La guerra ―mediada‖ nos lleva a casa, principalmente a través de la televisión, una dramatización de los acontecimientos que pretende, además
de convertirla en objeto de consumo rentable, dar la sensación de realidad.
Pero difícilmente será más que eso, una vez más... apariencia de realidad, ya
que si algo caracteriza la relación guerra-medios de comunicación esto es la
dificultad que tiene el periodista para llevar a cabo su trabajo. No hay
gobierno, ejército o grupo insurgente que no intente controlar la información que del conflicto se desprende. La censura es intrínseca a la guerra, y las
noticias que recibimos son el resultado de una información tamizada por
79 La historiadora Anne Morelli (2002) ha sintetizado los mecanismos básicos de la propaganda de guerra
descritos por Arthur Ponsoby (Falsehood in Wartime, 1928) en el siguiente decálogo: “1.Nosotros no
queremos la guerra. 2. El adversario es el único responsable de la guerra. 3. El enemigo tiene el rostro del
demonio. 4. Enmascarar los fines reales de la guerra presentándolos como nobles causas. 5. El enemigo
provoca atrocidades a propósito, si nosotros cometemos errores es involuntariamente. 6. El enemigo
utiliza armas no autorizadas. 7. Nosotros sufrimos muy pocas pérdidas, las del enemigo son enormes. 8.
Los artistas e intelectuales apoyan nuestra causa. 9. Nuestra causa tiene un carácter sagrado. 10. Los que
ponen en duda la propaganda de guerra son unos traidores”.
múltiples filtros que van desde la censura militar a las modas y la corrección
política del momento. No significa esto la imposibilidad de escribir la historia de la guerra, pero debe alertarnos de las diferencias entre el periodismo y la
labor del historiador. Martin Bell (citado en Taylor, 1995b), ilustra esta difícil
relación: ―Hay momentos en los que el periodismo parece casi privilegiado,
como si tuviera un asiento de primera fila en la escritura de la Historia‖. Pero
el propio Bell reconoce que lo mejor es dejar a los historiadores que hagan su trabajo. Phil Taylor (1995b), comenta al respecto:
―El problema es que los historiadores compiten en desventaja con
respecto al periodismo, en su papel de proveer ‗el primer borrador de la
historia‘; dicho de otra forma, en el momento en que los historiadores se
implican, el primer borrador ha sido tan ampliamente difundido por los
medios masivos, que resulta extremadamente difícil extraer los contaminantes que ya han infectado la corriente dominante del conocimiento
popular‖80
Taylor diferencia entre la cobertura mediática que se da a lo que él
llama ―nuestras guerras‖, es decir, aquellas en las que participan ―nuestras
tropas‖, a veces junto a ―nuestros aliados‖, y las ―guerras de los otros‖. Entre otras distinciones, llama la atención la alusión de Taylor a la dificultad de
mantener una cierta distancia a la hora de cubrir aquellos conflictos en los
que participa nuestro ejército. La intención de objetividad del periodista
puede llegar a ser incompatible ―con el subjetivo deseo de su audiencia de ver
el apoyo general al esfuerzo militar de la nación. La malas noticias sobre el
progreso de ‗nuestro bando‘ provocan, invariablemente, las demandas de disparar al mensajero‖ (Taylor, 1995). No es fácil posicionarse contra el
sentimiento de unidad nacional y defensa del propio ejército, que suele ser el
mensaje propagandístico nacional en todas las guerras entre Estados81.
El fenómeno propagandístico, en sus diferentes formas, ha
acompañado al ser humano a lo largo de toda su andadura histórica y no hay ningún indicador que nos invite a pensar que esto dejará de ser así. Por lo
tanto, estamos ante una discusión necesaria y siempre de actualidad:
volveremos a repetir nuestros errores, a ser convencidos por los mismos
mensajes que persuadieron a nuestros abuelos; pero la resistencia posible al
mensaje bélico está también en el conocimiento del quehacer propagandístico
80 Taylor, P. (1995). War and the media. [en línea]. [ref. de 29-10-2005]. Disponible en:
http://ics.leeds.ac.uk/papers/vp01.cfm?outfit=pmt&requesttimeout=500&folder=25&paper=47
81 Sobre el papel de los corresponsales (y los medios a los que pertenecen) en la guerra, véanse, entre
otros: Allan, S. y Zelizer, B. (2004). Reporting War. Journalism in Wartime. Londres y Nueva York:
Routledge; Carruthers, Susan L. (1999). The Media at War. Communication and Conflict in the Twentieth
Century. London: Palgrave Macmillan; Knightley, Phillip (2003). The First Casualty. The War
Correspondent as Hero, Propagandist and Mith-Maker from the Crimea to Iraq. Londres: André
Deutsch; Pizarroso Quintero, A. (2005). Nuevas guerras, vieja propaganda. De Vietnam a Irak. Madrid:
Cátedra; Vázquez Liñán, Miguel (2005). Desinformación y propaganda en la guerra de Chechenia.
Sevilla: Padilla Libros; Sapag, P.: “Militares y periodistas. Entre el barro y la tecnología”, en Benavides,
J. Y Villagra, N. (2003): Públicos, instituciones y problemas en la comunicación del nuevo milenio.
Madrid: Fundación General de la UCM.
y, en este sentido, nos parece muy pertinente seguir la discusión sobre la
comunicación propagandística tanto en la guerra como en la paz.
Pero sí se ha producido un cambio de escenarios. La superabundancia
de información, en la parte del mundo que toma las decisiones, ha hecho que
se recrudezca la batalla ―por los corazones y las mentes‖, y que la
organización de la propaganda evolucione, adaptándose a las nuevas redes de
información. En ocasiones, la red ha sustituido a la organización piramidal de la propaganda tradicional. Nuestra percepción de lo que ocurre en el mundo
es esencialmente mediática, y los medios se convierten en productores de
imaginarios, dando sentido a la pregunta que se hace César San Nicolás (en
Contreras, F. y Sierra, F., 2004) sobre hasta qué punto lo único ―real‖ que
tenemos es precisamente vivir a base de dichos ―imaginarios‖ (p.128). Las
guerras son una realidad cruel y tangible, el problema está en su justificación pública tomando como axiomas esos imaginarios. Si bien los canales y las
formas de organización han evolucionado en buena medida con la aparición
de las nuevas tecnologías, los mensajes de la actual propaganda de guerra
han cambiado poco con respecto a sus ―antepasados‖. Otra cosa es el aspecto
tecnológico y militar del conflicto armado: ―El éxito de las operaciones militares dependerá, cada vez más, de la capacidad de alcanzar la
superioridad en materia de adquisición de información sobre un adversario en
los niveles estratégicos y operacional‖ (Francisco Marín, en Contreras, F. y
Sierra, F., 2004: p. 337). Esta perspectiva militar convierte en aún más
estratégico el componente informacional de la guerra, lo que nos debe alertar
sobre la posible visión deformada de que la tecnología elimina la violencia en asuntos humanos (Fernando Contreras, 2004:p.276). No es así. La guerra no
es, ni mucho menos, un fenómeno sólo propagandístico.
DATOS SOBRE EL AUTOR
Miguel Vázquez Liñán
Doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de
Madrid y profesor de las asignaturas Información y Propaganda e Historia de
la Comunicación Social en la Universidad de Sevilla. Miembro del Grupo
Interdisciplinario de Estudios en Comunicación, Política y Cambio Social (COMPOLITICAS) y coordinador del Observatorio de Geopolítica y
Comunicación en Asia Central y el Cáucaso. Miguel Vázquez se ha
especializado en los estudios de teoría e historia de la propaganda,
enfocándose especialmente en el espacio geográfico de la antigua Unión
Soviética. Es autor de Desinformación y propaganda en la guerra de
Chechenia (Padilla Libros, 2005), Política y propaganda de la URSS en la Guerra Civil Española (UCM, 2003) y coordinador de Guerrilla y
Comunicación. La propaganda política del EZLN (Catarata, 2004) y La
construcción del consenso. Revisitando el modelo de propaganda de Noam
Chomsky y Edward S. Herman (2006).
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ARISTÓTELES (2002). Retórica. Madrid: Alianza Editorial.
BERNAYS, E.L. (1928). Propaganda. Nueva York: Horace Liveright.
BURKE, P. (ed.) (2003). Formas de hacer historia. Madrid: Alianza Editorial.
BURKE, P. (2005). Visto y no visto. El uso de la imagen como documento histórico. Barcelona: Crítica.
BROWN, J.A.C. (2004). Técnicas de persuasión. Madrid: Alianza Editorial.
CHOMSKY, Noam y HERMAN, Edward S (1995). Los guardianes de la
libertad. Barcelona: Mondadori. COMBS, J.E. y NIMMO, D. (1998). La nueva propaganda. La dictadura de la
palabrería política contemporánea. México D.F.: Editorial Diana.
CONTRERAS, F. y SIERRA, F (coords.) (2004). Culturas de guerra. Madrid:
Cátedra. CULL, N.J.; CULBERT, D.; WELCH, D. (2003). Propaganda and Mass
Persuasion. A Historical Encyclopedia, 1500 to he Present. Santa
Barbara (et.): ABC-Clio Inc. DOMENACH, J.M. (1986) La propaganda política. Buenos Aires: Editorial
Universitaria de Buenos Aires. DURANDIN, Guy (1983). La mentira en la propaganda política y en la
publicidad. Barcelona: Paidós Comunicación.
EDELSTEIN, Alex (1997). Total Propaganda. From mass culture to popular culture. London: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.
EDWARDS, V. (1938). Group Leader's Guide to Propaganda Analysis. Nueva
York: Columbia University Press. ELLUL, Jacques (1990). Propagandes. Paris: Economica. ELLUL, Jacques (1969). Historia de la propaganda. Caracas: Monte Avila
Editores. HOBSBAWM, Eric (2004). Sobre la historia. Barcelona: Crítica.
HUICI, A. (1996). Estrategias de la persuasión: mito y propaganda política.
Sevilla: Alfar. HOTTOIS, G. (1999). Historia de la filosofía. Del Renacimiento a la
Posmodernidad. Madrid: Cátedra.
IGLESIAS RODRÍGUEZ, G. (1997). La propaganda en las guerras del siglo XX.
Madrid: Arco. INSTITUTE FOR PROPAGANDA ANALYSIS (1939). The Fine Art of
Propaganda. New York: Harcourt, Brace and Company.
JOLY, M. (2002). Diálogo en el infierno entre Maquiavelo y Montesquieu.
Barcelona: El Aleph Editores. JOWETT, Garth S; O‘DONNELL, Victoria (1986). Propaganda and Persuasion.
Beverly Hills (Cal.): SAGE Publications. LARSON, Charles U. (1992) Persuasion. Recepcion and Responsibility. Belmont
(California): Wadsworth Publishing Company. LASSWELL, H.D. (1971). Propaganda Technique in World War I. Cambridge and
London: The M.I.T. Press. LENIN. ¿Qué hacer? Moscú: Progreso.
LIPPMAN, Walter (2003). La opinión pública. Madrid: Ed. C. de Langre.
McLAURIN, Ron D. (coord.) (1982) Military Propaganda. Pshychological Warfare and Operations. New York: Praeger.
MORELLI, Anne (2002). Principios elementales de la propaganda de guerra (utilizables en caso de guerra fría, caliente o tibia). Hondarribia: Hiru.
PIZARROSO QUINTERO, A. (1993). Historia de la Propaganda. Notas para un estudio de la propaganda política y de guerra. Madrid: Eudema.
PIZARROSO QUINTERO, A. (1991) La guerra de las mentiras. Propaganda, desinformación y guerra psicológica en el conflicto del Golfo. Madrid:
Eudema. PIZARROSO QUINTERO, A. (2005). Nuevas guerras, vieja propaganda. De
Vietnam a Irak. Madrid: Cátedra.
SCHULZE SCHNEIDER, I. (2001). El poder de la propaganda en las guerras del siglo XIX. Madrid: Arco Libros.
TAYLOR, P.M. (1995a). Munitions of the Mind: A History of Propaganda from the Ancient World to the Present Era. Manchester: Manchester University
Press. TAYLOR, P.M (1995b). War and the media. [en línea]. [ref. de 29-10-2005].
Disponible en:
http://ics.leeds.ac.uk/papers/vp01.cfm?outfit=pmt&requesttimeout=50
0&folder=25&paper=47 THOMSON, Oliver (1999). Easily Led. A History of Propaganda. Phoenix Mill
(etc.): Sutton Publishing. TIMOTEO ÁLVAREZ, Jesús (2005). Gestión del poder diluido. La construcción
de la sociedad mediática (1998-2004). Madrid: Pearson-Prentice Hall.
WALZER, M. (2001). Guerras justas e injustas. Barcelona: Paidós
CAPITULO 6
OBSCENIDAD: LA GUERRA DE LOS CUERPOS
Ricardo Viscardi
Resumen
La concepción de la obscenidad en Baudrillard se inscribe en su
planteo de la comunicación. Vincula en particular la pornografía política
intrínseca al fascismo, con el agotamiento de las condiciones de desarrollo de
la representación moderna. A la inmediatez que acarrea la simulación
tecnológica le contrapone un discurso negativo. La caducidad de la mediación
representativa, constatada en la inmediatez propia de la obscenidad, encuentra una alternativa en la condición indecidible e indivisible de la
imagen, que sin embargo admite la contingencia de las pasiones.
La obscenidad según Baudrillard
Los temas de la obscenidad y la pornografía se vinculan en Baudrillard de forma inmediata a la comunicación (Baudrillard, 00, 37-41). A su vez, esta
última se encuentra eliminada por la mediatización, que se presenta bajo la
forma de la violencia. La condición de la mediación y de lo inmediato en la
experiencia no son meras categorías auxiliares del análisis, sino el propio eje
de la cues. La anulación de la escena y de la metáfora que caracterizan a la
obscenidad, según Baudrillard, son otros tantos efectos de la condición inmediata de la realidad objetiva. La misma inmediación de los cuerpos
humanos y de los órganos sexuales corresponde a la información, en tanto
que actividad de los medios de comunicación (mediatización).
En esta crisis de la actividad de la comunicación se encuentra lo
propio del segundo elemento: la mediación. La inmediación sin escena ni
metáfora nos coloca ante un ―antagonismo insoluble‖, el ―como tal‖ de la realidad objetiva, que consiste en la eliminación de la reconciliación (es decir:
de la mediación). Tal eliminación en términos del antedicho ―antagonismo
insoluble‖ supone una opción maniquea entre el bien y el mal, con
consecuencias que conllevan la desaparición del propio humanismo. El
humanismo fundado en la reconciliación (mediación) entre el bien y el mal se encuentra descartado por la inmediación de la realidad. La mediatización
comunicacional condena, por la misma presentación directa del ―como tal‖ en
su ―realidad objetiva inmediata‖, la reconciliación que requiere la propia
tradición de la comunicación. Planteada de esta forma, la obscenidad en su
carácter pornográfico deshumaniza en cuanto descarta la mediación,
prescindiendo del propio devenir real de esta última ante una realidad. (“On entre alors, entre le bien et le mal, dans un antagonisme insoluble où –au risque d‟être manichéen et de contredire tout notre humanisme- il n‟a pas de posible reconciliation” (Baudrillard, 00, 41).
De cara a esa totalización de la realidad objetiva que no deja lugar a alternativas, la solución que encuentra Baudrillard propone la radical
inutilidad del pensamiento (Baudrillard, 99, 116). En su singularidad, el
pensamiento se identifica con la nada y con el mal. La individuación acarrea
transgresión, cuyo beneficio desde el punto de vista del humanismo, consiste
en trascender la perfecta operatividad de una inteligencia desincorporada, (des)encarnada por la máquina de Turing. La radical inutilidad del
pensamiento consiste en su perfecta singularidad, en tener lugar a las
antípodas de un universo en perfecta conmutación. La inutilidad extrema de un lugar libera la literalidad del universo en cada una de sus partes. En
tanto que singularidad de un ser pensante, el pensamiento es lo que es,
cabalmente al margen de una inteligencia integral del mundo. A este respecto, cabe interrogar si lo que Baudrillard considera
―pensamiento‖ concuerda con lo que la tradición entiende por tal. El tema del
pensamiento se vincula en el arranque de la modernidad con dos metáforas:
la ―balanza de la razón‖ y el ―dar gracias‖ (Silva García, 88, 53). En el caso de
la primera, la ―balanza de la razón‖ denota el equilibrio imperante en el universo y su vínculo –pensamiento mediante y mediando el pensar- con la
condición racional del hombre. En el segundo caso, la metáfora del ―dar
gracias‖ se sostiene en la reciprocidad entre Creador y criatura, que renuevan
sus vínculos preferenciales por medio del mutuo reconocimiento. En los dos
casos de inscripción metafórica del tema de la Razón (sistema y realidad
conjuntamente) el pensamiento forma parte de un vínculo que lo trasciende, por cuyo intermedio una singularidad encuentra justificación apropiada, en tanto que expresión de un orden supérstite. La misma noción de ―pensum‖
expresa la gravitación de una actividad intelectual en razón de un orden de
cosas que la convoca y concita.
La singularidad del discurso negativo
Por oposición a la tradición humanista del pensamiento, el discurso en
su acepción post-lévi-straussiana condice con la radical singularidad que
Baudrillard reclama para el ―pensamiento‖. En esa tradición que se instala
desde la segunda mitad del siglo XX, la noción heideggeriana de
―acontecimiento‖ pudo ser vinculada con el concepto de enunciación, en tanto que significación inédita en una formación discursiva particular.
“En fait, l‟effacement systématique des unités toutes donées permet d‟abord de restituer à l‟énoncé sa singularité d‟événement, et de montrer que la discontinuité n‟est seulement de ces grands accidents qui forment faille dans la géologie de l‟histoire, mais là déjà dans le fait simple de l‟énoncé; on le fait surgir dans son irruption historique; ce qu‟on essaie de mettre sous le regard, c‟est
cette incisión qu‟il constitue, cette irreductible –et bien souvent minuscule- emergence” (Foucault, 69, 40).
Se trata de una transformación de la individuación en razón de un
contexto cultural y teórico alternativo, que más allá de una obra en
particular, señala un derrotero de problemas y posibilidades. Por la misma vía
aunque en otro registro conceptual, el concepto de ―índices de enunciación‖
de Benveniste se funda en una actividad subjetiva que se manifiesta a través
de la lengua, valiéndose de esta última para trasuntar la incorporación al mundo de una radical singularidad individual.
Sin embargo, la extrema singularidad que defiende Baudrillard para
―pensamiento‖ en tanto que ―inutilidad‖, tampoco se encuentra contemplada
en la noción de discurso (como la entiende Benveniste) o de Actos de Habla
(como la entiende Austin). Tanto en uno como en el otro, aunque la
enunciación manifiesta una subjetividad radical del individuo, esta última solo cristaliza en cuanto entra en sociedad por la actividad lingüística. Por
consiguiente, en el planteo que predomina al respecto desde la segunda mitad
del siglo XX, la característica del discurso tampoco satisface las dos
exigencias que según Baudrillard articulan al ―pensamiento‖: renunciar a la
operatividad objetiva de la realidad y perseverar en la insondable singularidad de un ser literalmente individuado.
Sin embargo la noción de discurso se inscribe en las
exigencias teóricas antedichas, siempre y cuando se ampare en una calidad
negativa, que ha sustentado la tradición occidental al denotar lo inescrutable
para el propio pensamiento.
“Sauf le nom, qui ne nomme rien qui tienne, pas même une divinité (Gottheit), rien dont le dérobement n‟emporte la phrase, toute phrase qui tente de se mesurer à lui. “Dieu” “est” le nom de cet effrondement sans fond, de cette désertification sans fin du langage. Mais la trace de cette opération négative s‟inscrit dans et sur et comme l‟événement (ce qui vient, ce qu‟il y a et qui est toujours singulier, ce qui trouve dans cette kenose la condition la plus décisive de sa venue ou de son surgissement”(Derrida, 93, 56).
En este caso, la negatividad de la actividad intelectual no opera ante el
mundo, tal como actúa la negación de la negación hegeliana, sino contra el
mundo, en tanto que significación inasequible que se sostiene al margen de
toda equivalencia conceptual. En esa medida, la noción de ―pensamiento‖ en tanto que individualidad no equiparable –ni en el mundo ni en el concepto-,
se encontraría satisfecha por el concepto de ―discurso negativo‖ (Viscardi, 01).
Esta acepción, respaldada en la tradición de la negatividad de la teoría,
supone en la actual coyuntura teórica determinadas opciones.
La pornografía política: espiritualidad y representación en el fascismo
El análisis de la fascinación de masas que instaló el fascismo hace
hincapié, en el planteamiento de Baudrillard, en la pornografía política
(Baudrillard, 78, 90). A su vez, esta última adviene por el progresivo
vaciamiento, a lo largo de los siglos XIX y XX, de la significación de la
representación. La hipnótica atracción ejercida por el fascismo se explica, desde este punto de vista, por el desafío a la reversibilidad representativa (―en
lugar de‖) por el exterminios sistemático (―en lugar de‖) de toda consistencia
racional. Una reversibilidad clausurada –la necesidad en el sistema- se
encuentra revertida por la irreversibilidad que intentó acotar en los márgenes
de su dominio. La seducción se instala por la manifiesta caducidad de la
representación racional, a través de la irresistible exaltación de su inevitable deceso. La obscenidad que rodea esa escena de asesinato fascista de la
representación racional, no proviene del maquillaje de un cadáver, sino del
ensañamiento cobarde en un cuerpo inerte.
“Il existe de surenchères dans l‟obscenité: présenter le corps nu peut être déjà brutalement obscène, le présenter décharné, écorché, squelettique, l‟est encore plus. On voit bien qu‟aujourd‟hui toute la
problématique critique des medias tourne autour de ce seuil de tolérance à l‟excès d‟obscenité” (Baudrillard, 00, 40).
En el escenario teórico que enmarca ese ocaso de la representación, la
actividad enunciativa del discurso determinó una deconstitución cognitiva de
la representación, en razón de la puesta al límite de la correspondencia
semántica de la verdad. La reversibilidad que esta última confinaba en la
significación, era el último bastión en que resistía el concepto de articulación representativa, que supone la consistencia de un universo.
“Por estas razones incluimos el concepto de verdad que aquí tratamos entre los conceptos semánticos, y el problema de definir la verdad resulta estar estrechamente relacionado con el problema más general de echar los fundamentos de la semántica teórica”
(Tarski, 97, 73).
La enunciación individual en tanto que singularidad intransferible del
individuo, como consecuencia de acciones enunciativas propicias pero no
previstas, promovió en el último cuarto del siglo XX una transformación de la
sensibilidad intelectual. Surge como consecuencia de la perspectiva de la
enunciación a través del habla (contrapuesta a la primacía conceptual de la lengua), una relectura del surgimiento de la representación moderna, a través
de la ruptura teórica entre la consistencia representativa y la actividad discursiva. Esta transformación de la perspectiva conceptual condujo mutatis mutandis a un replanteamiento de la mirada sobre las condiciones de
surgimiento de la racionalidad representativa. Esta última ha sido recibida
en tanto que prolongación de la inteligencia cristiana de la denominación,
heredera de una transformación semántica de la noción griega de forma (Pinchard, 91, 44). El alcance de este planteamiento supera la explicación de
la sucesión histórica, en cuanto pone de relieve que el ―filtro semántico‖
instalado por la hermeneútica cristiana, instruye una mediación entre la
divinidad y sus criaturas (Pinchard, 91, 42-43).
En esa medida, la representación moderna no sería sino una articulación prospectiva sustentada en la conciencia de los nombres y en
nombre de las conciencias, en aras de la mediación favorecida por el lenguaje.
La progresiva liberación del lenguaje acarrearía, como lo sostuvo Foucault,
con la disolución del orden de correspondencias representativas propio de la
conciencia, la propia desaparición del Hombre. Con el fin de la mediación,
desaparece también el lugar del mediador. Se instala una comprensión alternativa de los fundamentos de la representación en una perspectiva
arqueológica. La consistencia del lenguaje y al consistencia del mundo pasan
a ser explicados en el trasfondo de la concepción creacionista del universo.
Para esta última la representación supera y trasciende a la conciencia
humana, ya que constituye la condición vinculante de un creacionismo espiritualista.
―L‟état passager qui enveloppe et represente une multitude dans l‟unité, ou dans la substance simple, n‟est autre chose que ce qu‟on appelle la Perception, qu‟on doit distinguer de l‟apperception ou de la conscience, comme il paraîtra dans la suite” (Leibniz, 54, 77).
Si la consistencia espiritual vinculante de la representación supera a la conciencia, a fortiori la articula en su propio plexo.
“Le travail de l‟esprit, suivant la doctrine de l‟idéalisme moderne, c‟est l‟acte de poser (das Setzen). Parce-que l‟esprit est conçu comme sujet et donc représenté (vorgestellt) à l‟intérieur du schéma sujet-objet, l‟acte de poser (Thesis) doit être la synthèse entre le sujet et ses objets” (Heidegger citado por Derrida, 87, 121).
La desarticulación de esa mediación universal constituye la característica de la diferenciación entre lenguaje y representación que se
instala desde el siglo XIX 1(Viscardi, 96, 59-60). En el ocaso de una
representación desarticulada por su propia subjetividad en el lenguaje, la
pornografía política despliega una desmesurada representabilidad de lo
irrepresentable. Se repite, ahora con la vacuidad de la realidad objetiva virtual, un intento de restauración violenta de la mediación espiritual. La
misma que desde la época clásica hasta el organicismo positivista,
fundamentara la consistencia integral e integradora del universo.
Detentan el secreto de este vacío quienes instalan, por la fuerza de los medios, la pornografía de las imágenes in absentia de su significación para
alguien. La carencia de significación de las imágenes en su cuerpo produce tanto manipulación, por parte de los exhibicionistas en una escena sin
distancia, como ilusión por parte de los crédulos en un resurgimiento
espiritual (Derrida, 87, 66). La mediación espiritual que articuló la
representación en su planteo moderno conlleva, por la vacuidad actual de esa
mediación, la irrepresentable cosa-ahí de un cuerpo de imagen en la
pornografía política del fascismo.
Indivisibilidad de la imagen indecidible
El trasfondo antropológico que se ofrece a una lectura arqueológica, a
través de la cultura crítica del discurso, manifiesta una elaboración de la
noción de espíritu en el desarrollo de la teología cristiana (Derrida,93). En este desarrollo, la denominación cristiana cumple un papel mediador, que
culmina con la noción moderna de representación. La elaboración de un
gobierno de la visibilidad con carácter institucional constituye, en el planteo
de M.J. Mondzain, el descubrimiento cristiano principal. Este se desenvuelve
según una condición universal, a través de la integración entre una economía
de la imagen y un ecumenismo del cuerpo (Mondzain, 03, 20-21). Por medio de la economía de la imagen la Iglesia gobierna las pasiones y lo inescrutable,
por el ecumenismo del cuerpo, las instituciones y la comunidad.
La economía de la encarnación (pasiones y creación) y el ecumenismo
de la incorporación (instituciones y comunidad) se vinculan por medio de la
personificación de la voz y de la imagen, que transitan de lo invisible a lo visible. La recíproca unidad de todas estas particiones entre sí y su misma
tripartición (encarnación, incorporación, personificación) radica en que la
mediación es indivisible, porque es indecidible.
“En tant qu‟image, elle ne montre rien. Si elle montre délibérement quelque chose, elle communique et ne manifeste plus sa nature d‟image, c‟est-à-dire son attente du regard. C‟est pourquoi, plutôt que d‟invisible, mieux vaut parler “d‟invu”, de ce qui est en attente
de sens dans le débat de la communauté. Une telle situation de décidibilité du sens suppose que l‟image par elle-même est fondamentalement indécise et indécidable” (Mondzain, 02, 37).
La khôra cristiana no sería una ambigüedad o aporía intersticial, sino
la inefable permanencia de un vicariato corresponsal 1. Esta correspondencia
mediadora no se sitúa más allá del vínculo ni retrotrae a un margen, sino que
supone un ―tercero incluido‖ que configura la integridad dialéctica de toda
tríada a través del gobierno de la mediación (Mondzain, 02, 33).
Este gobierno de la mediación es generado por el catolicismo en tanto
que gobierno de la comunicación: vínculo entre las pasiones y lo invisible en
la encarnación de la imagen y por otro lado, vínculo entre los cuerpos y la
comunidad a través de la incorporación sacramental. La figura de la pasión
de Cristo en un cuerpo humano es la forma paradigmática del tercero incluido, que media inefablemente sin poder ser decidido, ni por lo tanto,
dividido.
“Un monde commun s‟est construit qui a définí sa culture comme une gestion articulée et simultanée de l‟invisible et du visible. On se passiona par l‟image. Désigner la vie de l‟image du père, celle du Christ, par le mot Pasión, est en parfaite adéquation avec l‟enjeu iconique. La Pasión du Christ, c‟est-à-dire la Passion de l‟image, s‟est jouée dans l‟image de la Pasión” (Mondzain, 02, 15-16).
Se configura así una libertad crítica, que consiste en el margen de
indecidibilidad de lo invisible (―invisto‖), que preserva asimismo la
permanencia indivisible de lo visible, sin dejar por ello de concitar la expresión de las pasiones y la participación de la comunidad (Mondzain, 02,
44). La economía de la imagen funda en esta perspectiva el ecumenismo de
las instituciones, que le ha permitido a la Iglesia Católica todas las
recuperaciones y todas las impunidades, merced a una sempiterna adaptación a priori ante todo avatar histórico, en razón del carácter
indecidible de la mediación que encarna-incorpora (Mondzain, 03, 22).
Las paradojas de la decisión (crítica en particular) y de la división (de
la teoría y la práctica singularmente) que se instalan en la teoría racional
moderna, no serían sino manifestaciones metonímicas de una crisis de
sentido inherente a la imagen cristiana y su legado antropológico. Esa crisis proviene de la privación que condiciona la relación con las pasiones y la voz,
que también constituye paradójicamente, el secreto de la permanencia inmediata y perdurable de la imagen. Este tránsito a través de todas las crisis
se explica, tanto con relación a la actualidad como a períodos prolongados, en razón de la perpetua articulación de otra voz y de otras pasiones a través de
un único elemento mediador. Indivisibilidad e indecidibilidad fundan una vinculación inefable con todo alter, en tanto que pasión de la imagen y
compasión del cuerpo, mediación intrínseca a una imagen de pasión y
compasión en la alteridad: Cristo.
Encarnación de la guerra
Distintos autores subrayan la crisis de la mediación en tanto que
característica dominante en la actualidad de la comunicación. En cuanto
estos planteos recurren a una perspectiva histórica, abren la posibilidad de
una transformación cultural que supere el bloqueo tecnológico de nuestras costumbres (Viscardi, 02). Esta interrogación se plantea como la
consecuencia paradójica de la imposibilidad de una crítica que aborde la
crisis a través de la mediación de la imagen. La economía de esta última
encuentra su principio en la indecidibilidad y la indivisibilidad, propiedades
que integran la contingencia de las pasiones y de las voces, sin por ello claudicar en la mediación.
Cabe señalar que la imagen ha cesado de oficiar en tanto que valor de
cambio económico y ecuménico, en cuanto la digitalización permite acceder a
la iconografía a través de la escritura programática. En razón del predominio de esta tecnología en el habitus, el sentido se inscribe en tanto que causa y no
como consecuencia de la imagen, en cuanto esta última no requiere sino una regulación procedimental. La imagen no supone una khôra mediadora
intrínseca al universo, sino una pantalla inmaterial-formal que ad-honorem de
una programación, prescribe continente a pasiones y voces.
En cuanto se convierte en un obstáculo para la incorporación de
pasiones y de voces, en razón de esa demarcación artificial-artefactual, la
imagen se reduce a los cuerpos. Se elimina por lo tanto la incorporación de
invisibilidades y de comunidades, que en el planteo histórico de Mondzain, constituye el aporte trascendente de la imagen cristiana. Provista ahora de unidad de sentido que ya no deriva de alter, la imagen se desenvuelve en una
agonística generalizada: la del propio ego que escribe-programa. De elemento
articulador para un universo en permanente mediación, la imagen pasa a
combatiente de la clausura narcisista.
La pornografía provee el campo de batalla de los cuerpos por imagen, imágenes que no son sino cuerpos, en un devenir que no incluye la condición de alter. El ―tercero incluido‖ que posibilitaba la mediación de todas las
incorporaciones y personificaciones, a través del carácter mediador inefable
por su transitividad simbólica, ha sido substituido por la perfecta
conmutación de la condición numérica digital. Esta pornografía numérica
trasciende la pornografía genital, sexual y personal, para invertir la significación del cuerpo hasta en la propia letra. La expresión ―cuerpo de
letra‖ es indisociable de un tamaño común a todos los caracteres, que sin
embargo integra el sentido de cada uno. ―Letra de cuerpo‖ escenifica, por el
contrario, la pornografía de un sentido por cada carácter, indisociable por lo tanto del propio tamaño y sin común vinculación con alter. ―Letra de cuerpo‖
es el nombre pornográfico del combate en un abecedario numérico: cada uno por sí contra todo otro.
DATOS DEL AUTOR
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BAUDRILLARD, J. (1978) Olvidar a Foucault. Valencia: Pre-textos,
BAUDRILLARD, J. (1999) El intercambio imposible. Madrid. Cátedra.
BAUDRILLARD, J. (2000) Mots de passe, Paris: Fayard.
DERRIDA, J. (1987) De l‟esprit. Paris: Galilée.
DERRIDA, J. (1993) Sauf le nom. Paris: Galilée.
DERRIDA, J. (1995) Khôra. Córdoba: Alción.
FOUCAULT, M. (1969) L‘archéologie du savoir. Paris: Gallimard,
HEIDEGGER, citado por Derrida: en Derrida, J. (1987) De l‟esprit, Paris:
Galilée.
LEIBNIZ, W. (1954) Principes de la philosophie ou Monadologie. Paris: PUF
MONDZAIN, M. (2002) L‟image peut-elle tuer?. Paris: Bayard.
MONDZAIN, M. (2003) Le commerce des regards. Paris: Seuil,
PINCHARD, B. (1991) ―L‘individuation dans la tradition aristotelicienne‖ dans Le problème de l‟individuation. Paris: Vrin.
SILVA GARCÍA, M. ―Martín Heidegger: diálogo entre el pensador y el poeta‖, Revista Abato 1 (1988), Montevideo, p.53.
TARSKI, A. (1997) ―La concepción semántica de la verdad y los fundamentos de la semántica‖ en Teorías de la verdad en el siglo XX Madrid: Tecnos,
VISCARDI, R. "Comunicación, técnica y crisis", Revista Comuniquiatra, agosto
2001. En: http://comuniquiatra.dk3.com . VISCARDI, R. (1996) "La Desarticulación de la Subjetividad‖ en El Arte ha
muerto...Viva el Arte! Dimensiones de una Estética Posmoderna, IENBA,
Universidad de la República, Montevideo.
VISCARDI, R. (2002) ―La verdad del equilibrio‖, Revista Actio 1, diciembre
2002, Departamento de Filosofía de la Práctica, FHCE,
http://www.fhuce.edu.uy/public/actio
CAPITULO 7
EL TEXTO ENCARNADO
DESPLAZAMIENTOS DESDE LA SEÑAL AL SÍNTOMA EN EL CULTO
PENTECOSTAL
Rodrigo Moulian Tesmer
La identidad del evangelismo pentecostal se cimenta en torno a las
manifestaciones de poder del Espíritu Santo, cuyas obras asumen un carácter portentoso. El culto es zona de despliegue de señales sobrenaturales
y ocurrencia de hechos milagrosos, entre los que abundan revelaciones
proféticas, liberaciones espirituales y sanidades, cuyos antecedentes y
fundamentos teológicos se encuentran en el relato de prodigios de las
Sagradas Escrituras. De uno de estos episodios, ocurrido a los apóstoles en el día de Pentecostés, toma su nombre este movimiento religioso. En esta
fecha, situada cincuenta días después de la Pascua del cordero judío, los
israelitas celebraban tradicionalmente el sello de la alianza con Dios,
señalada por la entrega en el monte Sinaí de las tablas de la ley, que Jehová
escribió con su propio dedo. Según el relato bíblico (Hechos 2, 1- 4), los
apóstoles se encontraban ese día reunidos y ―de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde
estaban sentados; y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego,
asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu
Santo, y comenzaron todos a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les
daba que hablasen‖. El ‗fuego del pentecostés‘, como se denomina este
episodio, revela la presencia del Espíritu Santo, tercera persona de la Trinidad, cuya venida había sido anunciada por Jesús a sus discípulos (Juan
14,15; 16,7) para consuelo de los hombres y realización del plan divino. La
Biblia advierte (Hechos 2,14-21) que a medida que se aproximaren los días
postreros, sus señales serían más intensas, dando lugar a profusión de
profecías, sueños y visiones. De este avivamiento hemos sido testigos en las comunidades williche de Lago Ranco y Río Bueno82, donde se asume el
evangelio de ‗las lluvias tardías de fuego‘, que anuncia la inminencia del fin
de los tiempos y vive inmerso en las señales prodigiosas del poder de Dios.
En este artículo analizamos su servicio cúltico, como sistema textual cuya
estructura comunicativa realiza un doble emplazamiento del Espíritu Santo:
en el espacio público del templo y en la experiencia interna de los fieles, en un proceso de mediación que conduce desde la producción de señales al
desplazamiento de los síntomas.
El pentecostalismo predica un evangelio de poder. ―Dios está aquí,
pide lo que quieras. Él te lo dará‖ es una de las ideas fuerza de su discurso ritual, entonada en los himnos, refrendada en sus prédicas. El culto se ofrece
como espacio de encuentro con el Señor y actuación del Espíritu Santo, que
82 El presente artículo ha sido elaborado en el marco del proyecto Fondecyt 1050309, “Mediaciones
rituales y cambio social en el ngillatun y el culto pentecostal”. En el marco de éste hemos desarrollado
trabajo de observación participante en locales de seis iglesias pentecostales, emplazadas en comunidades
williche.
obra en la vida de los hombres para resolver sus problemas. Es la
‗administración espiritual‘, como se denomina a la intervención divina sobre los requerimientos individualizados de los fieles. El testimonio de éstos da
cuenta de su eficacia simbólica: la recuperación de enfermos desahuciados,
la sanidad de males crónicos e incurables, la disipación de malestares
persistentes, la resolución de conflictos personales, la modificación de los
estados de ánimo, la liberación de espíritus maliciosos. Para la doctrina pentecostal, éstas son ‗obras del Espíritu Santo‘, a través de las que se
confirman el poder y la autoridad de Dios. En nuestra perspectiva teórica,
son resultados de una mediación psicobiosocial que en este tipo ritual
asume un carácter dominante. Por ésta entendemos a la articulación en la
trama comunicativa del culto entre un sistema de representaciones, las
necesidades de los fieles, sus estados emotivos, sus correlatos somáticos y disposiciones actitudinales, en un proceso transformador. Las
representaciones son la fuente de sentido; las necesidades constituyen las
motivaciones de los actores; la transformación de los estados emotivos y sus
correlatos somáticos, las evidencias del poder de Dios; el cambio de actitudes,
el resultado. El elemento mediador es la retórica pentecostal, el conjunto de estrategias comunicativas a través del que se pone en escena el Espíritu
Santo y se verifica su performance. La acción ritual es leída aquí en clave
comunicativa, como proceso de interacción simbólica y unidad textual.
Nuestro análisis sigue aquí el proceso de ‗encarnación textual‘. Con esta
noción designamos al movimiento comunicativo que permite implicar las
situaciones de los participantes en el ritual e inscribir las señales del poder de Dios en su experiencia, permitiendo la transformación de sus síntomas.
El pentecostalismo latinoamericano se caracteriza por ser una
religión de las clases bajas (Rolim 1980). En Chile, el movimiento se
desarrolla entre sectores empobrecidos de la población y expuestos a
procesos de desestructuración sociocultural (Williams 1967, Lalive 1968).
Poblaciones urbanas marginales, pequeñas localidades rurales campesinas y comunidades indígenas expuestas a la aculturación son espacios de
propagación de la promesa del Espíritu. El culto prospera en los contextos
de privación, donde la precariedad material, la exclusión social, la falta de
oportunidades dan lugar relaciones sociales inestables, son fermento de
conductas desviadas, generan problemas de salud mental y afecciones psicosomáticas. La marginalidad produce malestar, entendiendo por esto a
una experiencia compleja y multidimensional, compuesta por
manifestaciones psíquicas tanto como físicas, que interactúan y se
retroalimentan. Las situaciones carenciales se asocian a tensiones que se
proyectan sobre las relaciones humanas y se expresan corporalmente. La
medicina alopática reconoce el componente psicosomático en una amplia gama de enfermedades entre las que destacan la migraña, el colon irritable, el
reuma, hipertensión, infarto, gastritis, úlcera, dermatitis, donde la relación
del individuo consigo mismo y su adaptación al entorno son factores
gravitantes. El culto aparece como una alternativa terapéutica para personas
afectadas por las condiciones sociales, políticas y económicas, individuos que la propia sociedad enferma. El testimonio de sanidades convoca a quienes
padecen diversos tipos de dolencias, que el sistema de salud formal no ha
podido o sabido atender. El ritual es una instancia de actualización y
transformación de sus síntomas, que se modifican a medida que se enuncian
las señales del poder de Dios.
Una de las principales motivaciones para aproximarse y acceder al
culto por parte de los neófitos son las situaciones de crisis vital: enfermedades, rupturas familiares, falta de esperanza o de sentido,
situaciones de pérdida del control de la propia vida. El culto es instancia de
enunciación de la necesidad y expresión de las emociones asociadas a
estados de privación o vulnerabilidad. El servicio ofrece a los participantes un
espacio institucionalizado para comunicarle los problemas a Dios y formularle requerimientos, en la esperanza de que éste obre para
satisfacerlos. Como contraparte, la retórica de la presencia provee señales del
poder divino, de modo que las expectativas se ven confirmadas por las
evidencias que muestra el ritual. La trama litúrgica y formas expresivas del
culto proporcionan a los participantes la posibilidad de ser testigos y/o
experimentar las manifestaciones del Espíritu Santo. Esta capacidad de entrar en contacto personal con Dios es una de las señas de identidad
pentecostal, que el servicio reproduce y actualiza. El culto es un texto vivo,
un sistema de mediación que es la vez textual y procesual, en el que las
representaciones se traducen en acciones y vivencias. La trama textual
propicia, dispone, dirige y realiza el encuentro de los fieles con el Espíritu Santo. Desde su inicio, a través de los gestos de invocación y glorificación, el
culto inscribe las representaciones de lo sagrado en actos simbólicos, por las
que éstas transitan desde los imaginarios a la materialidad significante,
desde la impresión sensible a la sedimentación biográfica.
El culto es una instancia catalizadora de experiencias místicas a
través de las que se expresa y confirma la fe, a la vez que fuente de esperanza y alivio de quienes buscan respuesta a sus problemas. La fuerza gravitatoria
del ritual se muestra en la capacidad de implicación de los participantes, que
opera en el primer caso por inducción puesto que estimula sus
manifestaciones, en el segundo por abducción puesto que atrae a los
requieren auxilio. El culto llama a la necesidad y produce efervescencia
espiritual. La encarnación textual supone aquí un doble movimiento: desde el cuerpo al ritual y desde el ritual al cuerpo. La sola asistencia señala una
actitud de búsqueda de respuestas en torno a la condición humana, supone
un reconocimiento de la fragilidad y transitoriedad de la existencia. A esta
conciencia genérica de la temporalidad se superpone el peso de la situación
existencial de cada uno, que instala sus demandas en el culto. Los participantes llevan a la iglesia sus conflictos y penurias, arrastrando consigo
los síntomas de éstas. El discurso ritual ofrece servicios sobrenaturales para
atender a las situaciones de precariedad y dolor. La alusión a las potenciales
fuentes de angustia y carencia es el modo de implicación, como se advierte en
el siguiente segmento de prédica. ―Esta será una tarde de bendiciones, en la
que el Señor hará sus obras. Posiblemente hay personas muy necesitadas, enfermos, personas que tienen problemas muy grandes, personas que han
traído cargas en sus vidas. Y queremos que esta noche, hermanos, el Espíritu
Santo comience a trabajar en cada persona, en cada vida, para que el que
vino enfermo se vaya aliviado, para que el que llegó triste se vaya
reconfortado, para que el que llegó cansado se vaya fortalecido‖.
La congregación es un espacio donde se actualiza la necesidad y se
despliega en forma de emoción. Los asistentes van a presentarle sus
problemas a un Dios vivo, activo, que exhibe su capacidad, cuyas virtudes se
exalta y su autoridad se asume con gestos de reverencia. Como signo de
respeto y humildad, los fieles se postran ante el púlpito, tras entrar al templo.
La comunicación ritual se inicia con actos de propiciación y enaltecimiento de
la figura divina a la que se invoca. Se perfila en estos procedimientos, la imagen de la patria potestad divina, la idea de un padre todopoderoso del que
depende la vida y el destino de sus hijos, que demanda actitudes de éstos y
ante el que sus siervos cifran sus expectativas. La oración es muestra de
devoción que exalta a esta figura, a la vez que pliego de peticiones que
demanda favores. Se trata de una súplica pública y colectiva, en el que cada cual pide por sus preocupaciones e intereses, en voz alta, en medio del
clamor de la congregación. La oración es la instancia en la que los asistentes
le comunican sus problemas a Dios. La producción del discurso supone un
enunciado íntimo que recorre el drama, lo trae al presente, revive el dolor y
lo expone. Es el emplazamiento del cuerpo en el texto. La rogativa muestra,
habitualmente, un fuerte compromiso afectivo. Los participantes claman a Dios con todas sus fuerzas, despliegan una fuerte actividad kinética, lloran,
gimen, se lamentan y gritan exaltando el nombre divino. Por esta vía se
‗entregan las cargas a Dios‘. Esto se produce en una doble perspectiva. En el
plano del sentido, puesto que se dejan los problemas en las manos del Señor,
a quien se encomienda la tarea de resolverlos. En términos empíricos, porque constituye un ejercicio catárquico (Scheff 1986), en tanto su elaboración
permite una mirada reflexiva y contribuye al distanciamiento del conflicto. A
través del flujo de las emociones y el despliegue de energía en los actos de
expresividad ritual, los fieles se desahogan de las tensiones contenidas.
Si para unos el culto es fuente de esperanza, para otros es medio de
autoconfirmación de la fe. La identidad pentecostal se define por la capacidad de traspasar el umbral de lo numinoso y entrar en contacto con
Dios. A través de la oración, la alabanza y ejercicios espirituales como el
ayuno y la vigilia, buscan de un modo sistemático y deliberado el acceso al
poder divino. De quienes han vivido esta experiencia se dice que han sido
‗bautizados por el Espíritu Santo‘. Ella consiste en la vivencia de sucesos
sobrenaturales como visiones, voces, sueños por los que el Señor se manifiesta, que se presenta acompañada de sensaciones físicas y
emocionales, generalmente de gozo y felicidad, o el acceso a ciertas
capacidades paranormales. Sobre aquellos que disponen de éstas de modo
permanente se dice que han recibido los ‗dones del Espíritu Santo‘, que
incluyen una variedad de comportamientos sui generis que se consideran señales del poder divino. Al respecto exponen las Sagradas Escrituras
(Corintios 12: 4-11): ―hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y
hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de
operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero
a cada uno le da la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a éste
es dada por el Espíritu palabra de sabiduría; a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu; y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro,
el hacer milagros; a otro profecía; a otro discernimiento de espíritus; a otro
diversos géneros de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo
Espíritu, repartiendo a cada uno en lo particular como él quiere‖.
El servicio pentecostal promueve y celebra la manifestación de los
dones como prueba de la verdad divina. La presencia del Espíritu Santo en el
espacio público del culto se constata a través de ellos. Es en el plano de la
experiencia, íntima y sujetiva, donde se produce el contacto directo con Dios,
que caracteriza a la religiosidad pentecostal. Una vivencia habitualmente
labrada a través del ejercicio y la disciplina religiosa, estimulada por la
comunicación ritual, que busca la expresión pública de sus manifestaciones.
Así lo pregonaba un evangelista en Lago Ranco: ―A usted que nunca ha tenido una experiencia, yo le propongo un desafío. Póngase el propósito de
orar hasta que se le pelen las rodillas y si se cansa bótese a orar en el suelo.
Ore de modo constante en su casa y verá como Dios comenzará a hacer cosas
sobre usted y le mostrará cosas que nunca ha visto. Empezará a ver el cielo
abierto y sentirá que algo viene sobre usted y lo toma por dentro. Es el viento recio del Espíritu Santo‖. En el campo ritual, su poder aparece y actúa de un
modo indirecto, a través de los comportamientos y testimonios de los devotos.
Las señales de la presencia espiritual se encuentran en la manifestación de
los dones, el despliegue de emotividad y el fervor en la expresividad de los
fieles. Los pentecostales emplean el término de ‗derramamiento‘ para
expresar la idea que el Espíritu cae del cielo y cubre a los ‗hermanos‘ con su poder. Nosotros hemos sido testigos de situaciones de ‗empoderamiento
espiritual‘, concepto con el que queremos designar la capacidad de los
participantes de entrar en un estado especial de conciencia y/o emotividad.
Una situación deseada y buscada activamente por ellos. También hemos
observado lo que podemos llamar un ‗contagio espiritual‘, en tanto la conducta de los fieles sirve de estímulo y referente conductual para el resto
de los feligreses. Así los comportamientos de unos encuentran su réplica en
los de otros. La manifestación de dones se propaga, la emotividad se
transmite, el fervor se multiplica entre los asistentes al culto. Cuando esto
sucede, para los pentecostales se ha producido un ‗avivamiento espiritual‘.
La música y el canto colectivo conjugan la expresividad de la asamblea, estimulan a sus miembros, propician las manifestaciones
sobrenaturales producto –como diría Durkheim (1995)– de la propia
efervescencia de los participantes. En la liturgia pentecostal, los ejercicios
corales son un componente sustantivo de la textura, al punto de ser
considerados en sí mismos una de las formas de revelación del carisma, que
recorre toda su estructura. Los músicos se sitúan frente a la congregación, a un lado o tras el púlpito, desde donde un encargado dirige la ejecución
grupal. Los feligreses disponen de himnarios que les permiten integrarse al
canto y participar de la adoración musical. El repertorio incluye un amplio
abanico de temas, a través de los que se expone la doctrina pentecostal. El
conjunto incluye ‗alabanzas‘ o himnos de exaltación de las virtudes del Señor. ‗Himnos de adoración‘, que expresan la intensidad del amor por Dios.
‗Himnos de consagración‘, que hablan sobre la dedicación a su obra.
‗Himnos de santificación‘, que predican sobre las normas de vida que debe
asumir el fiel cristiano. ‗Himnos de confianza‘, donde se expresa la seguridad
depositada en Cristo como fuente de apoyo. ‗Himnos de esperanza‘, que
señalan la expectativa de una vida eterna. ‗Himnos de reconciliación‘, en los que se reconoce la condición de pecador y se pide perdón. ‗Himnos de
redención‘, que informan el cambio de vida que supone la aceptación de Dios.
‗Himnos de lucha‘, en los que se expresa el antagonismo con el diablo y las
fuerzas del mal. ‗Coros de júbilo‘, que expresan la alegría de los creyentes.
‗Coros de avivamiento‘, que resaltan el poder sobrenatural de Dios, sus prodigios y milagros, entre otros.
De acuerdo a la enseñanza pentecostal, el canto debe ser interpretado
con entendimiento y con espíritu. Lo primero supone que debe llevar a la
meditación del contenido de sus letras, que constituyen un modo de propagar
el mensaje del Evangelio y un medio para la enseñanza de la congregación. Lo
segundo, el compromiso de participar en él con entusiasmo, sentimiento y
fuerza, porque se trata de una forma de alabanza y adoración que busca
agradar a Dios, por lo que los fieles suelen entregarse a él en cuerpo y alma. La forma de la expresión musical favorece el avivamiento. Las piezas se
caracterizan por ritmos marcados y melodías alegres. La ejecución coral
asume un carácter celebrativo y tiene efectos reconfortantes, por cuanto
enfatiza contenidos positivos, esperanzadores y comunica una energía
colectiva. Las intervenciones musicales suelen incluir una serie de himnos compuesto de varias estrofas y un estribillo, que se enlazan a través de
cadenas de coros, conformados de una estrofa o dos que se repiten. La
intensidad y armonía de la interpretación se consideran señales de la
presencia divina, que se derrama sobre la feligresía, dando lugar a nuevas
manifestaciones. La animación musical crea un ambiente propicio para la
exaltación de los sentimientos religiosos y la activación de los estados emotivos. Algunos participantes glorifican el nombre de Dios, otros alzan los
brazos y claman de modo ferviente. En medio de la algaraza, se produce la
irrupción de los dones del Espíritu.
El texto ritual provee de estímulos catalizadores que invitan a
expresar públicamente la fe, por la vía de la exhibición de los atributos espirituales o de confesión de la necesidad de Dios. En uno u otro sentido, el
proceso comunicativo permite vivenciar las expresiones del poder divino, que
entra en escena a través de diversas estrategias retóricas. La actividad más
común a través de la que éste se revela es el ‗don de lenguas‘, en el que se
revive el episodio del pentecostés. Se trata del enunciado de proposiciones o
discursos bajo formas lingüísticas indescifrables a los oídos de la audiencia. Este fenómeno técnicamente conocido como gloslalia (hablar oscuro), permite
de un modo simple y económico actualizar el misterio. Su carácter
anticonvencional, circunscrito fuera del habla cotidiana y el conocimiento
común, contribuye a su investidura como manifestación extraordinaria. La
propia Biblia advierte sobre el problema del extrañamiento del sentido y la
sensación de incertidumbre que pueden provocar. Para subsanarlo recomienda la traducción del mensaje por aquellos que tengan el don de
interpretación de lenguas. Así se plantea en 1ª de Corintios (14,13-14): ―...el
que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Porque si
yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda
sin fruto‖. El mismo texto agrega (Corintios 14, 27-28): ―Si habla alguno en lengua extraña sea esto por dos, o a lo más tres, y por turno; y uno
interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia, y hable para sí mismo y
para Dios‖. Esto raramente ocurre en el contexto etnográfico donde hemos
desarrollado nuestro estudio de casos, donde el contenido de los mensajes
permanece, generalmente, ignorado, sin que esto parezca importar. Lo
relevante aquí no es el enunciado, sino el acto de enunciación que descubre la presencia del Espíritu Santo. La expresión tiene una función
metacomunicativa, en tanto califica al acto comunicativo, especificando el
origen sobrenatural del discurso. Para los pentecostales, la predicación en
lenguas no es un acto soberano del sujeto empírico del discurso, sino
actuación del poder de Dios. En los cultos que hemos observado, la gloslalia es un fenómeno
recurrente, de uso habitual no sólo entre las autoridades rituales (pastores,
encargados de obra, diáconos, evangelistas), sino común en la feligresía. El
don de lenguas es significante de poder e investidura espiritual. Éste se hace
presente desde las fases inaugurales del servicio, en las oraciones de
apertura o entrega de cargas. Suele acompañar a las exhortaciones y actos
rituales de sanidad, limpieza y descarga. En ocasiones aparece en formas de
frases intercaladas en medio de las predicas. En otras, constituye segmentos textuales extensos, enunciadas como oración. Se trata de una modalidad
expresiva contagiosa, que despierta réplicas. En el seno de las
congregaciones de diversas iglesias hemos observado el uso de formas
sonoras y giros sintácticos similares, que dan cuenta de la socialización del
don de lenguas. Lo hemos visto irradiarse en numerosas voces, desplegarse en forma de diálogo entre interlocutores, proyectarse en forma de canto. Su
variedad fenomenológica puede exceder el campo de las lenguas humanas,
para incursionar en repertorios animales. En una ocasión vimos a una
hermana cacareando como gallina, al tiempo que movía los brazos flectados
como si fueran alas. Para quien no se encuentra familiarizado a estos usos
de la comunicación, se trata de una manifestación que impresiona. De allí que las Sagradas Escrituras (1ª de Corintios 14,22) señalen que ―las lenguas
son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos‖. Esto, a nuestro
entender, porque se trata de un recurso espectacular, que se hace notar. La
opacidad del significante incapaz de remitir a algo distinto de sí mismo,
demarca y resalta la expresión, capturando la atención de quien escucha. La manifestación del don de lenguas se considera una señal de la
presencia del Señor en el culto. Nos encontramos ante un emplazamiento
metonímico del Espíritu Santo en la acción ritual. Siguiendo la lógica
pentecostal, la contigüidad del poder de Dios activa esta producción verbal.
Su sentido huidizo y proceder fuera de norma, parecen méritos suficientes
para que se le otorgue el carácter sobrenatural. No es el único caso. El principio de explicación se repite en los bailes espirituales, que la jerga
popular ha calificado como ‗la zamba canuta‘. Para los pentecostales, el
cuerpo es un instrumento de adoración. La comunicación de los fieles con
Dios suele tener un importante contenido kinésico, que se ve estimulado por
las manifestaciones musicales. Las jóvenes ejecutantes de pandero suelen
preparar vistosas coreografías, en las que coordinan el desplazamiento de sus instrumentos, adornados con cintas multicolores que dibujan estelas en el
aire mientras tocan. Los miembros de la congregación participan de estas
interpretaciones con el golpe de palmas. Algunas piezas incluyen coreografías
pautadas que sigue el conjunto de los asistentes. Los fieles tienen libertad
para expresarse a través del baile, lo que habitualmente ocurre con movimientos acompasados, de carácter moderado, que se realizan desde el
puesto situado frente a sus bancas. Se trata de una forma de participación de
los fieles. No obstante, en ocasiones, la danza irrumpe con una intensidad
inusual y notorio despliegue escénico. Los ejecutantes salen a los pasillos del
templo que recorren a saltos o se instalan frente al estrado y ante la mirada
de la iglesia para contornearse, girar sobre sí mismos y zapatear, animados por la música coral que se prolonga tanto como dure el baile. De acuerdo a la
doctrina pentecostal, se trata de la ‗danza espiritual‘, cuyos actores han sido
‗tomados‘ o se encuentran en la ‗gracia del Espíritu Santo‘, que de este modo
revela su presencia. En nuestra perspectiva, nos encontramos ante una
manifestación de lo que llamamos el ‗texto encarnado‘, un texto que trabaja sobre y con los cuerpos de los participantes, como en este caso, en que su
actuación es un componente que vitaliza la trama ritual.
La actualización de los dones por parte de los fieles supone el
desarrollo de una competencia textual, requiere un aprendizaje corporal, que
es sensitivo y emotivo, y se encuentra asociado a estados fisiológicos. Los
comportamientos de los actores ponen en escena un sistema de
representaciones previamente socializadas, contiene el desempeño de roles
que se encuentran internalizados, pero a la vez implica un compromiso somático, porque en este caso la enunciación de las señales tiene un carácter
orgánico. Es lo que denominamos el texto encarnado. El despliegue de los
dones inscritos en la historia vital y existencial de los participantes es parte
fundamental de la textura del culto pentecostal. Estos responden a las
expectativas de la congregación. Su activación se ve favorecida por el ambiente del culto. Como apunta Kavan (2004) se trata de comportamientos
dependientes del contexto. Ellos se encuentran programados para
manifestarse en la asamblea, donde constituyen señales de la presencia del
Espíritu Santo, que permiten su emplazamiento en el espacio público y
alimentan la experiencia de los asistentes. La fenomenología de estos dones
espirituales impresiona, genera expectación entre los asistentes, particularmente en los neófitos. El culto no consiste aquí en la
conmemoración del misterio cristiano sino en su actualización a través de
hechos que muestran su vigencia e inmediatez. Powe (1989) denomina a esto
la ‗estructura metonímica‘ de la experiencia religiosa carismática. En los
términos de la semiótica peirciana, la comunicación ritual tiene un carácter predominantemente indexal (Peirce 1974), pues estos gestos indican la
proximidad aquí del Señor. El pentecostalismo ofrece manifestaciones
directas y perceptibles de la realidad del poder de Dios. La retórica de la
presencia produce de un modo programado señales que permiten el traslado
del Espíritu Santo del plano de la expresión al de la vivencia, de modo que
éste queda doblemente emplazado: en el espacio público del culto y en el campo interno de la experiencia.
El culto es pródigo en manifestaciones a las que se les atribuyen un
carácter numinoso. La entrega de profecías es otro de los mecanismos
predominantes a través de las que Dios se comunica con la iglesia. En
términos retóricos, nos encontramos ante las paráfrasis de mensajes de
origen divino, recibidos por quienes los profieren, en sus propios términos. Sus contenidos pueden llegar en forma de sueño, percepción audible,
visiones o intuiciones, a un receptor elegido, que actúa como intermediario
ante la congregación. El Señor habla a la asamblea a través de interpósitas
personas. Aunque con menor frecuencia, lo hace también a través de la
personificación, cuando la divinidad toma el control de la palabra de uno de los participantes; se posesiona de él. En este caso, el enunciado asume la
modalidad de un discurso directo en primera persona, como en el siguiente
ejemplo. ―Ustedes han clamado y aquí estoy yo. Aquí estoy con ustedes.
Ahora tengan fe, tengan fe. Vean que yo estoy aquí. Alábame, alábame,
porque no hay nada que no sea mío. Sus peticiones, sierva mía, todas sus
peticiones las voy a responder. Todas sus lágrimas las voy a consolar. Todo ese dolor que ha habido en su corazón lo voy a cuidar, lo voy a sanar. Los
enfermos van a ser sanados, ustedes serán salvas. Grandes cosas van a
suceder en este lugar. El fuego te quema, el fuego te santifica. Ahora mi
palabra, hay palabra mía en esta sierva, y esa palabra es para ustedes, para
que ustedes la tomen, la reciban y sea como bálsamo para sus vidas‖. ‗Dios está en este lugar‘ y ‗habla a tu vida‘ es el reclamo de la
mística pentecostal. Aunque bajo la modalidad de un discurso indirecto, la
transposición de voces se encuentra presente también al momento de la
‗entrega del mensaje‘, que constituye uno de los actos centrales del culto.
Éste consiste en la lectura de algunos versículos de la Biblia, seguidos de un
comentario y reflexión de sus contenidos. En la perspectiva pentecostal, esta
presentación no tiene un carácter humano sino divino, no sólo porque en ella
se comparte ‗la palabra del Señor‘ contenida en las Sagradas Escrituras, sino porque se estima que es éste el que guía la alocución de los predicadores. Es
frecuente encontrar en los cultos a evangelistas que apenas saben leer, pero
hacen gala de una sorprendente capacidad de oratoria y talento histriónico.
Este dominio escénico es un atributo favorable a la exhortación de la palabra,
pues su discurso debe ser vibrante, pedagógico, persuasivo. Algunos oradores son capaces de hablar de corrido por más de una hora tras lectura
dificultosa de uno o dos versículos. Entre éstos predomina la ‗prédica
inspirada‘, por sobre la preparada o previamente estudiada, lo que implica
que la intervención se improvisa con la ayuda de Dios. Para señalar su
concurso, los predicadores abren la Biblia al azar y hablan sobre el tema que
aparezca seleccionado. Sus intervenciones suelen tener un fuerte contenido testimonial y un sentido ejemplificador, de modo de validar la doctrina a
través de la experiencia. Acostumbran a vincular el evangelio con temas
propios de la vida común, aluden a las preocupaciones recurrentes, invocan a
las necesidades básicas de los fieles, de modo de tocar su sensibilidad. Su
estilo es apelativo. El mensaje ‗inspirado‘ se considera preñado de propósito e
intencionalidad, dirigido a alguno o varios de los asistentes al culto. A través
de él se produce la ‗administración de la palabra‘, como los pentecostales
llaman a la capacidad del discurso de obrar sobre la vida de los fieles, cuando
éste consuela, anima, llama, conmueve, enseña, orienta o reprende a los
concurrentes. Su efectividad descansa en el principio de colaboración textual, en tanto requiere de la participación interpretativa de los asistentes
que hacen suyo el mensaje desde el horizonte de expectativas que define su
situación, como en el siguiente ejemplo. ―No me va a creer que cuando entré a
la iglesia fue difícil, mi cuerpo como que quería arrancar, pero algo me
impulsaba hacia ese camino que debía tomar. El culto estaba precioso.
Entonces el pastor decía: ‗tú eres el que necesitas cariño, tú eres el que necesita salvación, tú eres el que estás amargado, tú eres el que estás
angustiado‘. Parecía que apuntaba a mí, me decía: ‗Tú que andas perdido
en el alcohol, tú que no puedes perdonar, déjale la venganza a Dios‘. Ahí fue
que me marcó y me fue llamando, entonces recibí a Jesús‖. Los propios
participantes buscan en el culto las señales adecuadas para construir sus interpretaciones. Su trabajo supone una operación selectiva, que incorpora
las circunstancias biográficas, filtra, enmarca, adecúa el texto a su situación.
El siguiente testimonio resulta ilustrativo. ―Había pasado una semana orando
y llorando, porque sentía una enorme tristeza, cuando un día sin saber cómo
llegué a un iglesia. Cuando entré, vi la mirada del varón que estaba siendo
usado por Dios, que fue directamente a mis ojos. Una sabe cuando la están mirando. Ese varón dijo, ‗viene llegando a este lugar una mujer que ha
llorado mucho, ha orado y ha llorado, porque dice que Dios no la escucha,
pero hoy Dios ha escuchado sus oraciones‘. Y cuando decía eso me miraba
directamente. Supe que me estaba hablando a mí‖.
Los testimonios precedentes dejan entrever el tipo de situaciones que atraen parroquianos al servicio. Más que la preocupación por la salvación del
alma, los asistentes buscan la solución de sus necesidades temporales. El
culto es depósito de esperanzas y fuente de expectativas, que hacen
susceptibles a los fieles a las señales que la retórica provee. El cuerpo se hace
presente en las dolencias, problemas y carencias, que muchos de los
asistentes traen expuestas como heridas a flor de piel. En la perspectiva
pentecostal, su atención se encuentra en manos del Espíritu Santo, quien se
vale para ello de sus ‗siervos‘ que actúan como instrumentos del Señor. Su poder se canaliza a través de la imposición de manos de pastores y
evangelistas provistos del don de sanidad. Una vez más, la retórica textual
acude a una práctica mediada para el emplazamiento numinoso. En esta
ocasión lo hace a través de una figura actancial que proponemos llamar parapraxis, dado que la acción espiritual se procede gracias al desempeño de
ejecutantes humanos. La imposición de manos es aquí la vía de la ‗administración del Espíritu Santo‘, como se denomina al obrar del poder de
Dios en la transformación de la vida de los asistentes. Su intervención se
encuentra precedida por invocaciones propiciatorias de la acción divina,
como la siguiente, que prepara la performance espiritual: ―Señor, hoy
queremos que nos enseñes tu Santo Espíritu. Queremos impregnarnos de tu gloria esta noche. Tú eres el invitado principal. En esta hora, hay poder en la
sangre de Cristo. Bendito es tu nombre Jesús. Ahora, Señor, comienza a
desprender fuego del cielo ahora, ahora, ahora, ahora, ahora en el nombre de
Jesús. Espíritu de Dios, toca las vidas. Toca a los enfermos, a los que estén
angustiados, a los que vienen tristes. Oh, tú te llevas la angustia ahora.
Proclamamos en esta noche sanidad sobre los cuerpos, sanidad sobre las almas. Yo te cedo el lugar, hijo de Dios, porque yo no sirvo si no estás tú
aquí. Comienza Señor a tomar este lugar, hijo de Dios, porque tú sabes
administrarla mejor que nadie‖.
La ‗unción espiritual‘, tiempo de la ‗administración del Espíritu
Santo‘, marca, habitualmente, el clímax ritual, donde el carácter portentoso de la acción simbólica se revela con mayor intensidad. Se trata de un
momento donde se condensa la actividad retórica, en el que las argucias
comunicativas no sólo muestran densidad, sino capacidad de cristalización.
Este acto aparece como el corolario de la prédica y ‗administración de la
palabra‘. Junto con ellas, es uno de los componentes más importantes de la
liturgia pentecostal, pues constituye la realización de su promesa de encuentro de los fieles con Dios. Además es la ocasión donde, por lo general,
se produce la encarnación del texto pentecostal en aquellos que anhelan la
ayuda divina, un momento largamente preparado por la trama ritual. La
estructura del culto la ha propiciado, prometido, anunciado a través de
numerosas señales de la presencia de Dios y ahora la consuma. La enunciación de estas expresiones sobrenaturales inscritas en el cuerpo de los
fieles, muestran un texto que ha sido previamente encarnado, cuya
actualización en el culto reproduce el círculo ritual. Las señales que emanan
de los cuerpos tocan la sensibilidad de otros cuerpos, activan respuestas
fisiológicas, gatillan procesos emotivos, genera interpretaciones que
confirman los presupuestos de la acción. La imposición de manos se tematiza y escenifica como un instante de confrontación a las potestades y engendros
malignos, como se advierte en la siguiente exhortación: ―Padre, en el nombre
de Jesús ato todo demonio de esta noche. Ato, Dios mío, a todo poder de la
brujería, a todo poder de hechicería inmunda. La macumba no tiene parte ni
suerte en este lugar. Te ordeno que salgas de este lugar ahora mismo, en el
nombre de Jesús. Ahora demonio de enfermedad te echo fuera, fuera, fuera ahora mismo. Ato y rompo las cadenas del diablo. Declaro libertad en el
nombre de Jesús. Comienzo, Dios eterno, a cortar las cadenas del diablo. Oh,
toda nube de oscuridad se va de este lugar ahora. Venga un rocío espiritual,
venga.... ahora fuego de Dios. Declaro fuego de Dios en este lugar. Fuego de
dios ahora, ahora, ahora en el nombre de Jesús. Oh, gloria a Dios. Oh, Cristo
ahora tú comienzas a pasearte en este lugar, Dios mío‖. Quienes acuden al llamado para recibir la unción espiritual asumen
su condición de desvalidos y menesterosos. La situación personal de cada
cual define su perspectiva, orienta sus sentidos a la búsqueda de señales
confirmatorias del poder de Dios, define sus actitudes e interpretaciones. La
capacidad de interpelación de la acción ritual depende de esta predisposición a acoger el texto, cuya productividad es un proceso transformador. Lo que
hemos llamado la ‗encarnación del textual‘ es el movimiento de transducción
de las señales que provee la retórica pentecostal en sensaciones
propioceptivas, capaces de gatillar configuraciones emocionales y desplazar
los síntomas de entrada. Los oficiantes posan sus manos sobre las cabezas o
cuerpos de los requirentes y comienzan a clamar en el nombre de Dios. La enunciación es intensa, vibrante, en ocasiones vehemente. En la
comunicación abundan las expresiones imperativas, que conminan la eficacia
de acción divina –lava, limpia, desata– y apremian a las potestades y espíritus
malignos a abandonar el lugar de un modo reiterativo. En el discurso,
predominan las fórmulas performativas que -se supone- operan la acción designada. Lo hacen en el nombre del Espíritu Santo, apelando a referentes
metonímicos del cuerpo sacrificial, como la sangre de Cristo, las llagas del
Señor, los clavos de la cruz, en medio de manifestaciones del don de lengua y
apoyados por la congregación orante. Las expresiones generan efectos
somáticos sobre los receptores, producen respuestas fisiológicas. A medida
que los destinatarios reciben la unción espiritual, afirman sentir el traspaso del calor, la irradiación de una energía que se despliega desde las manos de
los oficiantes. A algunos se les pone la piel de gallina, comienzan a sudar,
experimentan palpitaciones, sofocos, que son interpretados como signos de la
lucha espiritual. La intervención los lleva a diversos estados emocionales y
produce la sublimación de sus síntomas. Hay quienes se ven embargados por
el llanto, otros dicen experimentar un intenso gozo. Las sensaciones experimentadas son consideradas como la constatación del poder de Dios.
Es el texto vívido, el texto encarnado, que abre los caminos de la sanidad
pentecostal
Los oficiantes proclaman sanidades y liberaciones espirituales. Los
requirentes dan testimonio de la eficacia de la acción simbólica, afirman sentirse aliviados de sus malestares, liberados de sus cargas, espiritualmente
reconfortados, fortalecidos. Por esta vía se confirman públicamente las obras
del Espíritu Santo, para gloria del Señor. El coro entona himnos de victoria,
la congregación celebra las nuevas manifestaciones del poder de Dios. La
retórica de la presencia muestra aquí una capacidad de mediación
psicobiosocial, en tanto pone en relación el marco de representaciones pentecostal, con los estados emotivos fieles y sus correlatos fisiológicos. El
resultado es un cambio de actitud frente a sus problemas, que aparecen
corporalmente resemantizados por la intervención del Espíritu Santo.
DATOS DEL AUTOR
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
DURKHEIM, Emile (1995) Las formas elementales de la vida religiosa. México.
Ediciones Coyoacán. KAVAN, Heather (2004) Glossolalia and altered states of consciousness in two
New Zealand religious movements. Journal of Contemporary Religion,
vol.19, N°2 pp 171-174 LALIVE D‘EPINAY, Christian (1968) El refugio de las masas. Estudio
sociológico del protestantismo chileno. Santiago. Editorial del Pacifico.
PEIRCE, Charles (1974) La ciencia de la semiótica. Buenos Aires. Ediciones
Nueva Visión. POWE, Karla. (1989) ―On the metonymic structure of religious experience: the
example of charismatic Christianity‖. Cultural Dynamics. London. Vol II
N°4, pp 361-380. ROLIM, Francisco. (1980) Religión e classes populares. Petrópolis. Editoria
Vozes.
SANTA BIBLIA. (2003) Antigua versión de Casiodoro de Reina revisada por Cipriano de Valera. Corea. Sociedades Bíblicas Unidas.
SCHEFF, T.J. (1986) La catarsis en la curación, el rito y el drama. Mexico.
Fondo de Cultura Económica. WILLEMS, Emile (1967) Followers of the new faith. Culture and rise of
Pentecostalism in Brazil and Chile. Nashville. Tennessee. Vanderbilit
University.
DESBORDES E IMPACTOS SOCIALES
CAPITULO 1
COMUNICACIÓN Y DESARROLLO EN LA ERA IMPERIAL
Imaginar otra comunicación posible
Francisco Sierra Caballero
INTRODUCCIÓN
La información y los flujos de datos son hoy el más formidable
instrumento político y económico de nuestro tiempo. Toda acción social aparece, en la actualidad, filtrada por modelos de representación del mundo,
cuya función jerarquizadora y ―configuracional‖ performa, individual y
colectivamente, el proceso de adquisición de conciencia, estructurando en la
práctica nuestra percepción acerca del mundo. Así, los procesos, técnicas y
medios públicos de información mediatizan los patrones culturales, las
actitudes y valores del conjunto social, influyendo poderosamente en las formas de acción y organización colectiva. Al introducir nuevas condiciones
de sociabilidad, la influyente actividad de las industrias de la cultura plantea,
a este respecto, cuestiones teóricas significativas para el desarrollo social,
que demandan, imperiosamente, una definición clarificadora como objeto de
estudio y, consecuentemente, una nueva lógica de producción del conocimiento social en comunicación. La constatación reflexiva del campo
sobre este punto ha motivado en parte una ruptura epistemológica – si es
posible como tal, afirmar categóricamente, la emergencia de un giro o
evolución hacia una nueva cultura de investigación – en nuestro ámbito que
tiende a pernear las cuestiones centrales de investigación en comunicación
desde una filosofía productiva y materialmente consistente con las necesidades y potencialidades subjetivas y sociales de la realidad.
Así hoy, en la transmisión del conocimiento, en la reproducción de los
valores culturales, en la unificación, control y ordenamiento social, la
información y la comunicación colectiva han evolucionado como objeto
científico de una concepción ―disciplinar‖ a una visión constructivista del
conocimiento que ha multiplicado su potencia y valor heurístico en la comprensión y control del cambio histórico moderno. De tal modo que las
cuestiones relativas a la información/comunicación y su impacto en los
procesos de desarrollo vuelven a la agenda pública de organismos
internacionales y sociedades científicas, delimitando, prácticamente, un
campo problemático, que sin lugar a dudas determina nuestro presente, va a configurar el futuro y hasta previsiblemente puede modificar culturalmente,
si pensamos en los sistemas de información digital, las bases culturales de la
memoria colectiva.
La recuperación o redescubrimiento social de los problemas de Comunicación y Desarrollo en la agenda pública tiene lugar, sin embargo, en
un contexto de despolitización de la investigación comunicológica y de
dominio de un nuevo funcionalismo cultural, basados en una concepción
científica y un discurso público de la comunicación que reedita el mito de la
transparencia y la restringida teoría liberal de los medios como canales, difusores o simplemente ventanas abiertas al mundo exterior. Ejemplo
común e ilustrativo de esta lógica es la definición del proceso de expansión
comunicacional contemporánea a partir de la noción mcluhiana de Aldea
Global. El concepto-fetiche de ―globalización‖, como tantos otros que fueron puestos en boga en el ámbito académico de la ―Mass Communication
Research‖ alrededor de la década de los cincuenta, constituye hoy un
complejo referente teórico, en el que a nivel de sus diferentes subáreas y
disciplinas científicas, se construye el mapa intelectual de la investigación en
comunicación. Es el caso, obviamente, de la Comunicación Internacional, pues los problemas planteados en otras ciencias sociales tienen su origen en
el proceso de expansión y desarrollo histórico del sistema mundialmente
globalizado de la información y la cultura. La vasta bibliografía sobre las
paradojas y megatendencias de la sociedad global en nuestro tiempo muestra
curiosamente, sin embargo, una amplia diversidad de enfoques, temáticas y
planteamientos de estudio en la que la creciente importancia que han venido adquiriendo tales reflexiones, tanto en la sociología (Ulrich Beck, Anthony
Giddens, Manuel Castells), como en la ciencia política (David Held, A.O.
Hirschman) o en la economía (Philip Kotler) se han traducido, por lo general,
en el ámbito de la investigación en comunicación, en una mirada cada vez
más exclusivamente acotada por el campo compartido y fronterizo de los estudios culturales, cuya principal limitación, paradójicamente, es su
reconocimiento de la diversidad cultural anulando el potencial emancipador
de esta realidad, y desde luego la visión política que la nueva izquierda,
especialmente Raymond Williams, planteaban al estudiar los medios de
comunicación desde y para los movimientos sociales de transformación.
Tenemos así un escenario marcado, en los últimos años, por trabajos de investigación sobre comunicación y cultura global que tienden a coincidir
en una lectura pluralista y dialéctica de las prácticas de consumo y las
mediaciones multiculturales en la comunicación colectiva global que, a fuerza
de fragmentar el objeto de estudio, han terminado por negar, pese a su
declarada vocación integradora, la centralidad misma de la economía política
en la base de los nuevos procesos de diversificación y globalización cultural, mientras la teoría crítica, por otra parte, renunciaba a renovar sus bases
teóricas y políticas de abordaje teórico de la comunicación-mundo
limitándose a una simple denuncia ideológica del imperialismo cultural y de
la contraofensiva reaccionaria del neoliberalismo. Este desencuentro y
obturada visión sobre los procesos de cambio cultural en curso ha redundado, como consecuencia, en la inhabilitación social del sujeto como
agente activo y principal promotor de las transformaciones históricas que
tienen lugar en el actual proceso de desarrollo cultural.
La mundialización y convergencia global de la economía y la cultura
en el nuevo sistema de relaciones internacionales y la reorganización
geopolítica de la estructura mundial de la información regionalmente requiere por ello una revisión de las teorizaciones originales del pensamiento crítico,
más allá de los lugares comunes que enuncian la investigación funcionalista
y los nuevos discursos tecnológicamente deterministas del
pancomunicacionismo global en auge. Lógicamente, la brevedad del presente
artículo hace imposible abordar en pocas páginas este reto, pero sirva a modo de apuntes el señalamiento de algunas obras, ideas y problemas básicos de
referencia para refundar el pensamiento emancipatorio en comunicación.
UNA NUEVA MIRADA. DE LA DIVERSIDAD A LA POLÍTICA DE LA
COMUNICACIÓN GLOBAL
Una primera aproximación nos la ofrece el polémico y no por ello
menos sugerente trabajo escrito conjuntamente por Michael Hardt y Antonio
Negri: Imperio. La idea de mantener categorías y modelos de análisis lineales
centro-periferia al explicar los procesos de circulación informativa y control de la comunicación mundial en el actual proceso de globalización capitalista
debe, como advierten ambos autores, ser superada por una lectura crítica del
imperialismo que, yendo más allá de la vieja concepción marxista-leninista,
sea capaz de dar cuenta de las complejas tramas de poder y dominación
imperial que rigen en un mundo sin adentro ni afuera, un mundo como
concluye la tesis principal de Imperio: sin fronteras, atemporal, integrado biopolíticamente y atravesada por la dispersión y multiplicación de los
conflictos. Hablamos pues de un horizonte sociopolítico distinto que, si bien
no puede ser aún descrito, apunta nuevas formas de solidaridad e
intervención, de inteligencia y lucha colectiva, de afirmación de la
comunicación y la diferencia que ha trascendido los parámetros de las formas modernas de poder y representación. Estamos, como anticiparan Deleuze y
Guattari, ante una Sociedad de Comando Integrado, una sociedad de la
comunicación definida por la intensificación y generalización de los aparatos
normalizadores de disciplinamiento burgués a través de redes flexibles y
fluctuantes que apuntan la emergencia del biopoder como sistema de
regulación de la vida social desde su interior integralmente.
Uno de los principales problemas políticos de primer orden en este
nuevo modelo de control social es la lucha por el código, por la producción de
la vida, que, en el paso de la subsunción formal a la subsunción real de la
sociedad entera por el capital, ha terminado colonizando los espacios antaño
irreductibles del deseo y de la subjetividad. No podemos pensar alternativas a
la comunicación y la cultura global sin problematizarnos tales cuestiones estratégicas. Así lo supieron ver en vida Deleuze y Guattari. Ese es el legado
de la magna y sediciosa obra de Foucault. Y en este punto nos encontramos,
pese a las reticencias de algunos teóricos de la escuela crítica.
En efecto, hoy no es posible la reconstrucción ética y política del
pensamiento crítico sin tomar en consideración los trabajos de la arqueología y genealogía crítica del filósofo francés. Sus obras constituyen aún hoy
verdaderas ―cajas de herramientas productivas‖ en la reconstrucción de la
memoria, en un tiempo de programación y manipulación de las imágenes y
las representaciones con las que formalizamos nuestra vida, para el que la
voz diferenciada de la insurgencia de los sujetos codificados y normalizados
nunca o rara vez tiene lugar. La obra de Foucault constituye además un referente imprescindible en las actuales ―economías de la mente‖ al plantear
la pertinencia de una economía política y la dialéctica de la reflexividad y la
disidencia en las relaciones ciencia, discurso y relaciones de poder. La
sustitución, a decir de Ibáñez, de la sociedad de las cuentas por la sociedad
de los cuentos, de la sociedad industrial capitalista clásica por la sociedad de la información, igualmente capitalista, exige una problematización
sistemática de las relaciones económico-políticas del conocimiento con los
procesos de transformación y mediación social generales. De ahí que algunos
destacados colegas del campo, como el profesor Bolaño, concluya que el reto
de la Economía Política de la Comunicación es trazar las bases de una
economía política del conocimiento, de la construcción y socialización del saber científico codificado y, en consecuencia, la investigación micropolítica
de la actividad intelectual vinculada a los dispositivos de control y
manipulación de la nueva economía política personal que proyecta la
Sociedad de Comando Informacional. Esta idea en modo alguno es original.
Hace décadas Guy Debord supo entrever en la nueva cultura de masas las bases de un modelo de control y acumulación totalitario que exigía de la
economía política marxista una lectura y una teoría revolucionaria distinta de
acuerdo a la naturaleza de la sociedad del espectáculo.
Hoy, el reto es desarrollar el conocimiento empírico y teórico necesario
para transformar la estructura de dominación cultural contemporánea. En
este empeño, los herederos del situacionismo vienen planteando estrategias de guerrilla semiótica y comunicativa de ruptura del acontecer y del flujo
informativo codificado. Aunque más productiva, se nos antoja, la experiencia
de construcción de redes telemáticas, de producción de grupos autónomos de
intervención y extensión del lenguaje de los vínculos en la red, a partir de
formas de cooperación productivas para construir comunicación local democrática a partir de tres premisas, a nuestro entender, estratégicas:
- La reflexividad colectiva y liberadora sobre las prácticas de
comunicación.
- La cultura dialógica de construcción del consenso.
- El reconocimiento de la multiplicidad y la diferencia.
Especialmente este último principio constituye hoy un problema
crucial en la Sociedad Global de la Información, cuya crisis reveladora del
etnocentrismo y segregación excluyente por la dominación de las redes
mundiales de comunicación apunta al hecho migratorio como el analizador
explosivo de la cultura occidental a discutir y estudiar por la teoría crítica, de
acuerdo a las hipótesis de Negri y Hardt. Pues, si los límites y formas culturales de la revolución digital abren una dimensión biopolítica
fundamental en el viejo debate en torno al sujeto por la emergencia del
modelo-cyborg, la proliferación de fenómenos migratorios y de comunicación
intercultural activa, en el mismo sentido, nuevas formas de lucha de clases
en las sociedades posmodernas, inaugurando una fuente dinámica de movilización y solidaridad social. Más aún, en el seno de la sociedad
hipermediatizada y de comando flexible, la migración y la comunicación intercultural abren la puerta a la esperanza del comunismo, al intensificar la
dialéctica de destrucción del modelo de dominación imperial haciendo
proliferar entre la multitud deseante formas diversas de organización
autónoma, de redes de apoyo, de vínculos comunitarios y cooperación alternativa en los pliegues del sistema espectacular integrado.
Ahora, el reto es ver cómo desarrollar la comunicación como
pensamiento para el cambio aportando a los colectivos saber y poder para la
acción y liberación social. Pues, sin ningún género de dudas, del esfuerzo de
reconstrucción y problematización de esta dialéctica depende el desarrollo de las alternativas culturales en nuestro tiempo. Para ello, la teoría social en
comunicación debe recuperar su potencia crítica en la construcción
transgresora de una racionalidad comunicativa capaz de arriesgar otros
horizontes posibles a partir de al menos tres ejes gnoseológicos y cuatro
líneas de reconstrucción teórica.
VÍAS DE FUGA. A MODO DE APERTURA AL DEBATE
De acuerdo con el profesor Boaventura De Sousa, una nueva teoría
crítica, capaz de superar los límites de la modernidad occidental, de sus
tradiciones y omisiones dolorosas de otras formas de pensamiento y reflexividad históricamente silenciadas, pasa por: (1) desplegar una crítica de
las fronteras disciplinarias heredadas de la tradición normalizadora
positivista. Fronteras o límites al pensamiento que, si bien en la
Comunicología no son habituales, han lastrado por lo general nuestra visión
compleja y holística de la realidad; (2) transgredir las fronteras geográficas y
culturales para la proyección de un diálogo transversal y multidireccional entre culturas, creencias y pensamientos diferentes: y (3), finalmente,
transformar, en línea con la tradición emancipadora, la relación teoría y
praxis, desde concepciones ancladas o comprometidas con los grupos
subalternos, a partir de estilos de investigación mucho más sociopráxicos y
nuevas metodologías de investigación-acción participativa.
En esta línea, podemos identificar, siguiendo al mismo autor, cuatro
líneas de trabajo político y científico a seguir:
1. La definición de una nueva teoría de la historia que incorpore las
experiencias sociales marginadas y desacreditadas por la modernidad clásica,
a fin de comprender la realidad de la comunicación desde la experiencia singular y fronteriza de grupos marginales y subalternos.
2. La crítica teórica al etnocentrismo de la cultura occidental en las
industrias culturales, poniendo énfasis especialmente en la colonización del
saber y de las formas de expresión periféricas.
3. La reinvención del conocimiento comunicológico como
interrogación ética para la definición de formas más constructivas y
cooperativas de saber (dialógicas, no monoculturales ni bárbaras, en
palabras de Edgar Morin) que tomen en cuenta el contexto y las demandas
sociales. 4. La reconstrucción teórica y la refundación política del Estado y de
la democracia desde la experiencia radical de voces excluidas socialmente del
modelo de mediación y desarrollo, retomando el legado intelectual de la teoría
feminista y la crítica al androcentrismo, así como las aportaciones de
tradiciones religiosas, comunitarias y populares de los países del Sur.
Este desde luego es el comienzo, pero también el compromiso teórico a
definir con los movimientos sociales, que, a nuestro entender, puede hacer posible imaginar una comunicación para el desarrollo más productiva que el
cambio social auspiciado por el Capital con el proyecto Sociedad Global de la
Información; y, lo más importante, puede realizar otra forma de habitar y
expresar el mundo.
DATOS SOBRE EL AUTOR
Francisco Sierra Caballero
Licenciado en Periodismo, posgraduado en Sociología, Ciencia y Tecnología por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Master de Edición por
la Universidad de Salamanca. Ha obtenido el grado de Doctor en Ciencias de
la Información por la Universidad Complutense de Madrid con la máxima
calificación de ―Apto Cum Laude por Unanimidad‖. Experto en Sociología del
Consumo e Investigación de Mercados, ha realizado estudios de licenciatura y
posgrado en Sociología y Ciencias de la Educación, siendo además Diplomado en Programación Informática.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ABRIL, Gonzalo (1997) Teoría General de la Información. Madrid. Cátedra.
AFRIKA/BLISSET/BRÜNZELS (2000) : Manual de guerrilla de la comunicación, Barcelona. Virus Editorial.
BLISSET, Luther (2000) Pánico en las redes. Teoría y práctica de la guerrilla cultural. Madrid. Literatura Gris.
BOLAÑO, César (2000) Industria cultural, informaçao e capitalismo. Sao
Paulo. Hucitec/Polis. DABAS, Elina y NAJMANOVICH, Denise (Comps.) (1995) : Redes. El lenguaje
de los vínculos. Buenos Aires. Paidós.
DEBORD, Guy (1995) La sociedad del espectáculo. Buenos Aires. La Marca.
DEBORD, Guy (1999) Comentarios sobre la sociedad del espectáculo,
Barcelona. Anagrama. DEBRAY, Regis (2001). Introducción a la mediología, Barcelona. Paidós.
FINQUELIEVICH, Susana (Coord.) (2000) ¡ Ciudadanos a la Red ¡. Los vínculos sociales en el ciberespacio, Buenos Aires. CICCUS.
FOUCAULT, Michel (1998). Estrategias de poder. Barcelona. Paidós.
GANDY, Oscar H. (1993) The Panoptic Sort : A Political Economy of Personal Information. Boulder, Westview Press.
HERMAN, E. y McCHESNEY, R.W. (1997) Los medios globales. Los nuevos misioneros del capitalismo corporativo. Madrid. Cátedra.
JAMESON, F. y ZIZEK, S. (1998) Estudios culturales. Reflexiones sobre el multiculturalismo. Buenos Aires. Paidós.
MELUCCI, A. (1989) Nomads of present. Londres. Hutchinson.
MIÉGE, Bernard (1995) La pensée communicationnelle. Grenoble. PUG.
NEGRI, Antonio (1980) Del obrero-masa al obrero social. Barcelona.
Anagrama. NEGRI, Antonio (1992) Fin de siglo. Barcelona. Paidós/UAB.
NEGRI, Antonio (1995). Marx más allá de Marx. Madrid. Akal.
NEGRI, Antonio y HARDT, Michael (2000) Empire, Cambridge. Harvard
University Press. POSTER, Mark (1990) The mode of information. Poststructuralism and social
context, Chicago. University of Chicago Press.
POSTER, Mark (1994) Critical Theory and Poststructuralism. In Search of a Context, Nueva York. Cornell University.
QUIRÓS, Fernando y SIERRA, Francisco (Coords.) (2001) Globalización, comunicación y democracia. Crítica de la economía política de la comunicación y la cultura. Sevilla. Comunicación Social Ediciones y
Publicaciones. SHMUCLER, H. (1994) Memoria de la comunicación, Buenos Aires : Editorial
Biblos. SIERRA, Francisco (1999) Elementos de Teoría de la Información. Sevilla MAD.
SIERRA, Francisco (2002) Los profesionales del silencio. La información y la guerra en la doctrina de EE.UU. Donostia. Iru.
SOUSA SANTOS, Boaventura (2003) La caída del Angelus Novas. Ensayos para una nueva teoría social y una nueva práctica política. Bogotá.
Universidad Nacional de Colombia. SOUSA SANTOS, Boaventura (2003). Crítica de la razón indolente. Contra el
desperdicio de la experiencia, Bilbao. Desclée de Brouwer.
TRONTI, Mario (2001) Obreros y capital, Madrid. Akal.
WHITAKER, Reg (1999) El fin de la privacidad. Cómo la vigilancia total se está convirtiendo en realidad, Barcelona. Paidós.
CAPITULO 2
LAS MATRICES Y LOS TETRALEMAS
Esquemas creativos para desbordar la complejidad social83
Tomás Rodríguez-Villasante
Las preguntas y los problemas que nos han ido apareciendo las hemos
ido construyendo porque no nos encontramos a gusto con lo que tenemos,
con lo que sentimos, vivimos o deseamos. Podemos meter la cabeza bajo
tierra como el avestruz o tratar de olvidar como el adicto. Pero si seguimos
escribiendo o leyendo es porque tenemos un esquema o matriz previa donde
se pueden ir acomodando lo que estamos poniendo sobre el tapete. Por eso es bueno poner en claro cuales son los supuestos de los que partimos, porqué
una clasificación y no otra de los desastres o de las plagas. Explicitar donde
puede encajar cada elemento que analizamos, qué relación hay entre unas
cosas y las otras. Estas serian las ―matrices‖ para que se pueda organizar
una interpretación o una acción a partir de lo dicho. Los neuro-científicos vienen hablando mucho de los ―esquemas‖ que
tenemos en la cabeza y que nos permiten reconocer, almacenar y ser
operativos con los conocimientos que adquirimos. Esto parece ser como si
tuviésemos un laboratorio de teatro en nuestro sistema nervioso, en donde
probamos a ver cómo encajan unas y otras conductas, según nuestras
experiencias y nuestros prejuicios. Por eso mejor que el concepto de ―esquema‖, que suena un poco rígido, podríamos hablar de ―matriz‖ tal como
recoge J.A. Marina (1993), y tal como propone Ana Quiroga (1991) de la
escuela de Pichon-Riviere. Matriz puede darnos al tiempo la idea de
encuadre y de encaje para lo que percibimos, pero también la de parto y de
creatividad operativa para lo que queremos hacer.
En oriente se usan desde hace siglos los ―mandala‖ o representaciones gráficas con múltiples casillas donde ir colocando cada una de las historias
de los dioses o personales que nos guían. Porque hay algo de guiones en
estas matrices, donde unas historias se han de encajar con otras, cruzándose
y relacionandose. Son mezclas de ―arquetipos‖ tan queridos por Jung con
vivencias más personales, o ―conceptos vividos‖ tal como de nuevo recuerda Marinas. Encontramos en Piaget, o en Bourdieu, estos ―esquemas‖ a partir
de los cuales aprende el niño o toma decisiones el adulto. Bergson (1963) nos
dice: es una representación abreviada que contiene no tanto las imágenes
como lo que hay que hacer para reconstruirlas‖. Es decir, que no es una
acumulación ciega en las redes neuronales, sino unas ―estructuras de
procesamiento‖ al decir de Piaget (1982). En la teoría del vínculo de Pichon-Riviere, el ECRO es ―esquema
conceptual referencial operativo‖, es decir, es una ―matriz de aprendizaje‖ que
vamos construyendo y reconstruyendo desde niños. O sea, ―esquemas de
acción‖ basados en las experiencias vinculares, relacionales, desde la tierna
83 Este artículo aparece tanbién en: T. R. Villasante (2006): Desbordes Creativos. Estilos y estrategias
para la transformacion social. Ediciones La Catarata. Madrid.
infancia. Aprendemos a aprender cuando nos vamos chocando con los
avatares de la vida. Pero todo eso se va quedando grabado aunque no seamos conscientes. Si comparamos como hace Ana Quiroga los trabajos de
Margaret Mead con los adolescentes de Samoa, con los de Wilhelm Reich
sobre la Alemania nazi, pues podremos aclararnos sobre dos Matrices/ECRO
construidas de forma bien distinta. Las relaciones o vínculos más permisivos
entre los samoanos dan un estilo más tolerante que los vínculos y matrices aprendidas en las familias pequeño burguesas alemanas de la primera mitad
del siglo XX. Pero en ambos casos hay una matrices internas aprendidas,
complejas y contradictorias, socialmente determinadas sobre la
infraestructura biológica, que además de referentes conceptuales, incorpora
los vínculos emocionales y algunos guiones de acción.
Estas matrices van incorporando, y reorganizandose, a medida que las experiencias vitales nos van enseñando lo que es la vida. Incluyen lo que nos
viene de la ―barriga‖ tanto como lo que elaboramos con el ―cerebro‖, son
tensiones permanentes que se van esquematizando y dejando huellas en
nuestro sistema neuronal. Desarrollaremos más estos aspectos en capítulos
posteriores. Por ahora queremos solo dejar planteado que los esquemas y las matrices a los que nos vamos a referir a continuación, son sólo aquella parte
más consciente que hemos intentado construir en los últimos años una red
de investigadores, y no las matrices más profundas personales que puedan
afectar a mis conductas y mis somatizaciones. Aunque las matrices
personales sin duda sí afectan a las elaboraciones colectivas de una u otra
forma. Por lo dicho hasta aquí estas matrices no pueden ni deben ser
simplistas, es decir, reducionistas hasta llegar a dilemas entre dos categorías,
y menos aún ser deterministas basándonos en una sola causalidad. El
pluralismo de causas que se cruzan para entender cualquier fenómeno
siempre existe, pero lo difícil es dar con aquellas causas fundamentales, que
nos permitan actuar sobre algunas de ellas, sin pensar que podemos abarcarlas todas a la vez, o que con una o dos tendremos suficiente. Hay
matrices y esquemas, como los de Max Neef, Elizalde y Hopenhayn (1993)
sobre necesidades y satisfactores para el desarrollo a escala humana que
llegan a manejar 36 apartados. Esta bien hacer una evaluacion de los
―satisfactores‖ destructores, inhibidores o sinérgicos, pero esas matrices tan amplias, aunque sean para sociedades muy grandes y por tanto necesarias,
se pueden volver poco operativas más allá de lo descriptivo.
Lo mismo nos pasa con los esquemas o matrices con que Alfonso Ortí
nos ilustra para explicar las muy entramadas relaciones que se dan en el
capitalismo de consumo. Este maestro cuando nos los explica nos deja
apabullados por la capacidad gráfica de representar su razonamiento, pero necesitaríamos varios días para poderlos discutir parte por parte. Y quizás lo
más lógico sea precisamente poder entender primero el esquema o matriz
central sobre lo que se construye todo lo demás, y luego poder pasar a los
detalles que acaban de completarlo. Como en los ―mandalas‖ las matrices
suelen estar compuestos por triángulos, cuadrados y círculos en composiciones más o menos abigarradas. No se trata solo de tener en cuenta
los elementos de composición, sino sobre todo las relaciones entre ellos,
triángulos más dinámicos o cuadrados más completos, o círculos
englobantes.
En ―Las tres ecologías‖ Felix Guattari (1990) se plantea las relaciones
entre tres eco-sofías: medio ambiente, relaciones sociales, y la subjetividad.
Boaventura S. Santos (2003) nos plantea 5 ecologías: 1- la del saber (vs. el
ignorante), 2- la de las temporalidades (vs. el atrasado), 3- de los reconocimientos (vs. el inferior), 4 – entre escalas (vs. el localista), y 5- de las
productividades (vs. el improductivo). Jesús Ibáñez (1991) nos plantea las
tres explotaciones básicas: la explotación de la naturaleza, la explotación del
hombre por el hombre, y la explotación de uno mismo. Manuel Sacristán y la
revista Mientrastanto de Barcelona nos planteaban los colores de tres movimientos sociales: el rojo del obrero, el verde del ecologista y el violeta del
feminista, pero luego han añadido el blanco del pacifista. De los 36
elementos de la matriz de Max Neef, Elizalde y Hopenhayn, podemos también
quedarnos con las cuatro necesidades existenciales de que parten: Ser,
tener, hacer, estar.
Entre estas categorizaciones de 3, 4 o 5 elementos nosotros hemos ido construyendo algunas matrices resúmenes para poder seguir avanzando. Las
doce plagas presentadas, por ejemplo, las podemos agrupar en cuatro
categorías, que de nuevo nos aparecerán al hacer las preguntas básicas de la
investigación de campo. Son las categorías de Habitat/habitar, de
Tener/Trabajar, de Poder/Potenciar, y de Creer/Crear. Que se corresponden con las categorías de los anteriores autores, más o menos, desdoblando
algunas y agrupando otras. Pero sobre todo con las grandes problemáticas
mundiales (las 12 plagas), y con los movimientos de resistencia y rebeldía que
intentan revertir estas situaciones (movimientos locales y ecologistas,
movimientos obreros y campesinos, movimientos de géneros y étnicos,
movimientos contra-culturales y pacifistas) A lo largo del texto van a aparecer referencias más amplias a cada una de ellas, con varios capítulos
desarrollándolas.
Los movimientos sociales también nos dan aquí una pauta de análisis,
como ya razonamos en otros libros (Villasante, 1995, 98, 02) Se trata de ver
como se pueden hacer dinámicas y concretas cada una de las cuatro grandes
problemáticas planteadas, y cómo los movimientos pueden ser más operativos para revertirlas. Esta bien señalar la complejidad de estos análisis,
pero mejor está que seamos capaces de aportar formas concretas de
abordarlos y dialectilizarlos, estilos y redes que puedan hacer más creativas y
resolutorias las alternativas que cada movimiento propone. Las matrices que
vamos a presentar pretenden conjugar dispositivos prácticos para avanzar en estos procesos. Cada matriz es un plano de intercambios desiguales y
contradictorios, donde los movimientos sociales tratan de transformar las
situaciones que han heredado. Cada plano (Tener objetos, Poder dominar,
Creer saberes) no es independiente sino que se cruza con los otros en un
Habitar temporal concreto (que más que un plano es la dinámica conjugada
de los otros tres planos de intercambio).
Planos y matrices que se conjugan.
Una cita que hicimos en la introducción de Ibáñez (1990) resumía ―El
intercambio es problemático desde que hay acumulación: de objetos como
capital, de sujetos como poder, de mensajes como saber (y, en consecuencia, de tiempo como historia). Para comprender la sociedad hay que renunciar a
acumular‖. Estas cuatro categorías de intercambios se corresponden
precisamente con las que venimos comentando, o al menos así lo
entendemos. El intercambio de objetos tiene que ver con el Tener/Trabajar, y
hoy está presionado por la acumulación de capitales; el intercambio de
sujetos en relación con Poder/Potenciar, y está condicionado por la
acumulación de dominaciones; el intercambio de mensajes es del
Creer/Crear, y depende de la acumulación de saberes; y el intercambio de tiempos se concreta en el Habitat/Habitar, y la acumulación de historias en
cada caso. Dentro de esta conjugación de las cuatro categorías hay tres
planos diferentes a contemplar, y un proceso temporal que seguir.
En realidad hemos ido construyendo tres matrices, cada cual con su lógica propia, pero al aplicarlas a situaciones concretas estas matrices se nos
han ido conjugando. La primera matriz esquematiza las estructuras
ecológicas y de bloques sociales con las que nos encontramos al llegar a un
proceso. De ahí podemos construir los primeros síntomas y problemáticas,
negociar por donde empezar y cómo, ser un poco más conscientes del
contexto estructural y de los propios prejuicios y contradicciones de los que necesariamente partimos. Estamos entre dos ejes: en vertical cuáles son los
sujetos/clases que tienen poder para actuar en el problema detectado, en el
horizontal (hacia la izquierda) las causalidades más o menos estructurales
(necesidad de intervención del Estado para un cambio de leyes por ejemplo),
o más coyunturales (se puede resolver dentro del mercado, en jugadas más a
corto plazo). En esta matriz lo que aportamos de nuevo, para no quedarnos con
unos esquemas clásicos de clases sociales, es la construcción de estas
categorías incorporando la ―tarta‖ de Hezel Henderson (1989) que pone en la
base del análisis la creatividad de la naturaleza y el trabajo doméstico y
voluntario, y luego encima la economía formal monetarizada. Incorporamos también el ―rombo‖ de Johan Galtung (1984) en donde esquematiza varias
posibilidades de pactos sociales más allá de los estatalismos o capitalismos
que se discutieron durante todo el siglo XX. Es decir, para tratar los ―datos
estructurales‖ ya planteamos que ningún análisis es inocente, y que nuestro
análisis apuesta por soluciones más complejas y creativas que las habituales.
Un análisis más completo está hecho hace años, en Villasante (1998), pero volveremos sobre estos conceptos en varios capítulos de la primera mitad de
este libro.
ESTRUCTURA
(socio-drama)
REDES
(socio-grama)
NUDOS CRÍTICOS
(flujo-grama)
¿PA
RA
QU
IÉN
?
PO
DE
RE
S
¿PARA QUÉ?
OBJETIVOS
¿POR QUÉ?
CAUSALIDADES
También esta primera matriz nos sirve para ser autocríticos con
nosotros mismos, pues antes de empezar cualquier proceso social, es bueno darse cuenta de los prejuicios de los que partimos cada cual. No se trata de
una idealización sobre cómo se deben hacer siempre los análisis de la
estructura de clases sino de un espejo donde mirarnos, y comprobar qué nos
puede faltar o qué sale muy deformado. El espejo no tiene por qué ser
perfecto (ninguno lo es) pero si debe resaltar un contraste de imágenes/matrices que se pueden construir según los intereses en juego. Lo
primero de cualquier proceso social es negociar, con los movimientos y
organizaciones afectadas por la problemática concreta, para qué y para quién
se está trabajando. En el eje que está en la base aparece el ―para qué‖
(relaciones de causalidad), y en el eje en vertical el ―para quién‖ (relaciones de
poderes de los sujetos). Desde el primer momento la reflexividad de las situaciones complejas las queremos hacer patentes.
La siguiente matriz se encuadra entre el eje vertical de los poderes de
los sujetos (clases ―en sí‖ y bloques socio-económicos), y de otro lado el eje
horizontal (hacia la derecha) de los objetivos y las capacidades organizativas
para afrontarlos (clases ―para sí‖ y posiciones ideológicas). Pero en esta matriz no nos conformamos con cruzar estas dos categorías clásicas, la
estructura y la agencia (Giddens), o que el ―habitus‖ (Bourdieu) sea la
variable dependiente de las anteriores. A partir de varias investigaciones
empíricas de contraste (29 casos de barrios en la periferia de Madrid,
Villasante et al. 1989; 22 casos en seis metrópolis latinoamericanas,
Villasante et al.1994; y de otros muchos posteriormente, Villasante et al. 2000, 01, 03), hemos introducido las categorías de redes y conjuntos de
acción, como explicativas por sí mismas. En relación con los dos ejes ya
señalados pero con valor propio, es decir, los vínculos que se han ido
construyendo con las confianzas y miedos locales, según cada experiencia
concreta.
Este dispositivo es usado como un socio-grama, o mapeo, o diagrama de Venn, para poder seguir las ―radiografías‖ de las comunidades con las que
trabajamos. Las marcas que se observan en cada una de las radiografías nos
indican no solo la posición de cada actor del proceso, sino sobre todo los
vínculos que mantiene con cualquier otro. El propio equipo de investigación o
intervención aparece calificado por los participantes en el diseño gráfico, ya que se parte de la relación sujeto-sujeto más igualitaria y reflexiva entre los
observadores y los observados (tal como se plantea en los paradigmas de la
complejidad, de la investigación participativa o del socio-análisis, por
ejemplo). El seguimiento del proceso lo hacemos con ―grupos motores‖ de
voluntarios y profesionales locales que comparten desde un principio la
construcción de estos dispositivos de auto-evaluación y de replanteamiento de estratégias operativas.
Tratamos de dar un paso más allá de las investigaciones voluntaristas
que confían demasiado en el ―basismo‖ de las comunidades, sin constatar las
contradicciones internas que las dinamizan, y a veces las dinamitan. El
análisis de redes nos permite aportar los ―conjuntos de acción‖, conglomerados de miedos y confianzas recíprocas, construidos en la vida
cotidiana local, que sirven para embragar o desembragar alianzas en cada
momento del proceso. Aprender a interpretar en las radiografías comunitarias
los tipos de ―conjuntos de acción‖ (Villasante et al, 1994, 02) nos puede situar
en cómo desbloquear el populismo o el gestionismo de una situación dada,
como construir ciudadanismos, etc. Y siguiendo a Granovetter (2000) como
conseguir la ―fuerza de las relaciones débiles‖, aspecto éste clave para saber
dónde se debe colocar cada cual en las estrategias de los ―conjuntos de acción‖.
El tercer plano es el de los ―nudos críticos‖ para establecer procesos
de ―segunda reflexividad‖. Está entre el eje horizontal (hacia la derecha) de los
objetivos ideológicos, más o menos cerca de lo que se pretende en cada caso
concreto, y el eje que baja (hacia la izquierda) de las causalidades más o menos estructurales o coyunturales. Este plano tampoco se limita a
constatar causas y efectos, y agencias para la intervención, de manera
clásica, como en los planes estratégicos convencionales. Más bien partimos
de los planteamientos de Carlos Matus (1995) con los Planes Estratégicos
Situacionales y ―flujogramas‖, que nos permiten entrar en las
―recursividades‖ (E. Morin,, 1994) de las causas-efectos. Cada ―nudo crítico‖ es establecido en una valoración multi-causal compleja, que permite decidir
sobre qué ―cuello de botella‖ debemos actuar en cada caso prioritariamente.
Al trabajar este plano por sí mismo, como una construcción colectiva
de los conjuntos de acción en presencia, podemos prever qué depende de
nosotros mismos, qué depende de potenciales alianzas con otros conjuntos de acción, y que está fuera de alcance o incluso en contra abiertamente de los
intereses que nos mueven. Para cualquier estrategia de un proceso social
estas cuestiones son clave. En los talleres participativos en donde
construimos estos nudos críticos, no nos interesan tanto quién dice cada
cosa sino a quién se le dice, quién puede resolver la cuestión. Introducimos
una ―segunda reflexividad‖ para que los implicados no se queden en la descripción de las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de cada
caso (DAFO), sino para que interrelacionen causalidades y responsabilidades.
De esta manera estos dispositivos nos sitúan a todos en reflexividades más
creativas que los análisis cuantitativos o cualitativos, con un auto-análisis
más responsable y más operativo al tiempo.
En estos planos, como se habrá observado, hay unas dinámicas internas en donde los grupos motores de los procesos se encuentran ante
espejos, ante radiografías participativas, o ante talleres de creatividad, donde
pueden ser desbordados en sus planteamientos iniciales. Cuando los sujetos
personales o grupales sienten que están aprendiendo, han de reelaborar
mejor sus matrices o esquemas previos, es que estamos en el buen camino. La complejidad de cada situación concreta, por definición, no se puede
comprender en esquemas previamente elaborados. Como mucho estas
matrices metodológicas pueden servir para que no se nos olviden aspectos
importantes a considerar, pero no para dar cuenta previamente de la enorme
complejidad de la situación concreta. La auto-evaluación del proceso en
marcha no se ha de hacer por las metas cuantitativas conseguidas en cada momento, sino por los cambios de enfoques más ajustados que sienten sus
protagonistas, por la mejora de vínculos estratégicos en los mapas de
conjuntos de acción, y por la puesta en marcha de las prioridades ante los
nudos críticos señalados.
Los tres planos pueden tener una congruencia entre sí, si los tres ejes están bien planteados. Es decir si hemos delimitado inicialmente bien el
problema de donde arranca todo, que es lo primero que se ha de hacer.
Cuanto más concreto y preciso tengamos el punto cero, el problema o
síntoma inicial, el punto de intersección de los tres ejes, más fácil será luego
establecer los ejes y en consecuencia los planos de auto-diagnóstico. El punto
de partida es el dolor o el placer que nos motiva, los ejes son para establecer
valores relativos desde las tres preguntas claves: a) ¿Para quién? ¿Qué
poderes? b) ¿Para qué? ¿Qué objetivos? , c) ¿Por qué? ¿Qué causalidades? Cada dos ejes, como plantea René Thom y recuerda Ibáñez (1990), son como
pinzas o brazos que tratan de capturar a una presa que tiene su propio
movimiento. Cada dos ejes o brazos manejan un enfoque, una matriz, para
que no se escape esa realidad tan compleja y huidiza.
Las matrices se mueven y dan saltos.
Pero no bastan estos tres planos, matrices o enfoques, porque como
venimos diciendo los procesos siempre están en movimiento. A los
intercambios de objetos, poderes y mensajes, hay que hacerlos más
dialécticos con los tiempos del Habitat/habitar concreto. Pues cada plano del
espejo (socio-drama), cada radiografia (socio-grama), y cada taller (flujo-grama), siempre están siendo desbordados desde el mismo momento en que
se están haciendo. Y por eso necesitamos nuevos planos de futuro, entre los
tres ejes, que nos orienten sobre cuales son las tareas a las que deberíamos ir
caminando. No podemos quedarnos haciendo siempre auto-diagnósticos,
pues hay que dar resultados, aunque sean provisionales. Siempre tiene que haber una tensión dialéctica entre los planos o matrices de partida y entre los
virtuales que se van construyendo. Para orientarnos en estas dinámicas es
por lo que ofrecemos, con los mismos ejes de referencia, otras posibles
matrices que cabría ir construyendo a partir de las de origen.
Se conservan los ejes y se conserva el problema inicial que dio origen
al proceso, pero las matrices ya han de variar. No es lo mismo las matrices
para establecer los auto-diagnósticos, por planos separados o conjugados,
que pasar a construir planes y programaciones para acciones integrales (PAI). En sentido inverso a las agujas del reloj, de abajo a arriba, podemos ir
repasando que pasa con cada matriz en la etapa de diagnóstico y en la etapa
de propuestas. En esta segunda fase, donde había ―nudos críticos‖ y
causalidades, ahora ha de haber temas generadores de procesos: unos de
carácter ―marco‖ y otros temas ―motores‖. Hay propuestas más generales
para unificar la voluntad de las grandes mayorías en aquellos temas de
TAREAS
DEMOCRACIAS
PROPUESTAS
mayor consenso, y otros temas que con mayor profundidad ven
especialmente algunos de los grupos que animan el proceso. Articular y priorizar estas propuestas es un enfoque que hay que hacer compatible con
los otros enfoques de los conjuntos de acción viables, y el orden de las tareas.
Si pasamos al mapa de vínculos, tenemos que tener previsto no
quedarnos encerrados en el caos de relaciones que aparecen en cualquier
auto-diagnostico. No se puede desconocer esos socio-gramas y su evolución, pero habrá que pensar en una articulación lo más operativa posible para
hacer eficiente su funcionamiento. Por eso en esta otra matriz se propone
una ordenación democrático participativa. Está sacada de algunos casos
concretos donde vienen funcionando estos sistemas vinculares (presupuestos
participativos, planes comunitarios e integrales, etc.). Pero hay que dejar
claro que toda tentativa de auto-organización ha de partir de los mapeos previos y sus contradicciones. No es recomendable intentar copiar esquemas
o modelos de funcionamiento de otras circunstancias y problematicas.
En tercer lugar llegamos a las tareas en donde cabe concretar qué ha
de hacer, y en qué momentos concretos, cada uno de los sujetos implicados.
Cómo y en qué orden abordar los temas de mayor fuerza del momento, generadores de mayores consensos marco, y cómo articular esa mayor
difusión del tema estrella, con otros temas que, por su profundidad
estructural, quizás solo estén siendo trabajados por grupos temáticos más
reducidos. Ser capaces de un seguimiento desde un Foro, Consejo, o
coordinadora de los sectores implicados, donde se pueda evaluar las
consultas a la población en general. Hacer que se puedan articular las tareas de auto-formación de los grupos temáticos y del propio grupo motor, con las
otras tareas del proceso, es todo un reto que aunque esté muy bien
programado siempre habrá que irlo corrigiendo sobre la marcha.
La construcción de los ―tetralemas‖
No es el momento para detenernos en cómo realizar todos estos procesos que hemos ido planteando en otros textos (Villasante et al. 2000,
01, 02). Aquí cabe solo una reflexión general para dar cuenta del marco
metodológico y epistémico en que nos movemos en la red de investigadores
sobre la socio-praxis. Este rápido repaso de las matrices que usamos y de su
articulación a un proceso no deja de tener sus lagunas, sobre todo cuando se hace más hincapié en las diferencias con otras metodologías que en una
descripción detallada de lo que venimos haciendo desde hace unos diez años
en estos equipos. Sirve sin embargo para plantear mejor la cuestión de los
―tetralemas‖, que de esta manera no aparecerán tan fuera de contexto. Puesto
que estos ―cuadrados‖ de conceptos y sus reglas han nacido en otros campos
de las ciencias sociales, y para otros propósitos bien diferentes, parece necesario presentar aquí esta otra forma de usarlos, estas otras epistemes y
metodologías para no confundirnos sobre lo que queremos.
Los análisis estructurales y de redes suelen ser estáticos y aunque
nos pueden dar planos sucesivos sobre cómo se van configurando y moviendo
los vínculos y relaciones, no suelen permitirnos entrar en las lógicas internas del propio proceso. Vamos a tomar un dispositivo de análisis, que viene
también de los estructuralistas, pero al que le vamos a dar otro sentido más
dialéctico. Se trata de encontrar las razones para pasar de unos planos de
auto-diagnóstico a otros planos de propuestas participativas y creativas. No
solo escuchar los primeros análisis y propuestas participativas, las primeras
conversaciones y reflexiones sino pasar a encontrar otras conversaciones
escondidas o no tan evidentes. Pasar de los primeros dilemas entre dos
posiciones dominantes (en las negociaciones del problema y los objetivos, entre los conjuntos de acción, o entre los nudos críticos), a una tercera y
cuarta posición, con las que acabar construyendo un ―tetralema‖, un
cuadrado con cuatro posiciones de contraste, contradicciones y de
complementariadad.
Nos situamos en un proceso dialéctico donde se abren nuevas potencialidades que no eran evidentes inicialmente, bien porque aparecían al
principio como minoritarias, bien porque ni siquiera se sospechaba que
existiesen. Pero al llevarlas a un proceso de ―segunda reflexividad‖, con
debates participativos en los ―talleres de creatividad‖, entonces se le dan unas
nuevas oportunidades a la construcción colectiva de razonamientos más
complejos y concretos. Y así se puede saltar de unos planos o matrices a otras sin la necesidad de ser fieles a la deducción del análisis reduccionista
inicial, muy precipitado normalmente por querer ser fiel a lo que dicen más
alto las mayorías en encuestas y grupos de consenso. Más que en las
deducciones aristotélicas puras y duras, nos basamos en la capacidad
creativa de nuevas mayorías que se auto-construyen en torno a conceptos emergentes que hay que saber colocar en el debate estratégico. El encontrar
estos conceptos/posiciones tiene su propio rigor metodológico.
Pereña (1995) recoge el paso del triángulo culinario al triángulo
sémico, es decir de las relaciones que los antropólogos encontraban entre lo
crudo, lo cocinado y lo podrido, a lo que los semiólogos y lingüistas
encuentran entre lo natural, lo cultural, y lo artificial, o incluso como psicoanalista entre lo real, lo imaginario y lo simbólico. Estos triángulos
siempre cabe completarlos, por ejemplo añadiendo al eje natural--cultural,
otro eje en donde estarían ―artificial (no natural) – contracultural (no
cultural)‖. Y así se podría componer un cuadrado de Klein. Estos cuadrados
articulados por contradicciones y contrariedades según explica J. Ibáñez
(1990) fueron usados para sus explicaciones por Piaget (1970), por Greimas y Courtés (1982) y por el propio Levy-Strauss (1976) para explica de una
manera bastante estructuralista los sentidos de las relaciones tanto entre los
mitos más primitivos como en las escrituras más recientes. Tienen la ventaja
de descubrir unas ciertas complejidades que se esconden en los discursos,
los textos y las formas expresivas, que a veces no se dejan ver con facilidad. Se pueden construir siguiendo unos determinados pasos. Por ejemplo,
situando primero en un eje de valores contrarios, conceptos como Ser y
Parecer. Luego se pueden situar los valores contradictorios en diagonales
cruzadas, como No Ser y No Parecer. Construimos así lados complementarios
entre Ser y No Parecer, y entre Parecer y No Ser. El siguiente paso es
articular un rombo en torno al primer cuadrado de valores donde se sitúa entre Ser y Parecer (arriba): Verdad; y en el otro extremo entre No Parecer y
No Ser (abajo): Falsedad. A la izquierda entre Ser y No Parecer: Secreto; y a la
derecha entre Parecer y No Ser: Mentira. Con este procedimiento se consigue
salir de las dicotomías más simplistas, y acceder a un juego de valores más
amplio y complejo. El razonamiento de estas matrices nos abre perspectivas que no serian fáciles de ver si solo nos quedáramos con lo que oímos o vemos
en una primera conversación o lectura rápida de lo que nos dicen la mayoría
de las conversaciones.
Jesús Ibáñez comenta al respecto (1990): ―Las estructuras fundadas
por el grupo de Klein hacen operar el principio de no contradicción. El
tetralema, núcleo de las lógicas tao y zen, hace operar a la contradicción. Su
fórmula comprende los mismos cuatro términos que el grupo de
Klein‖...‖Escribe Morin: ―la noción de jerarquía debe ser propuesta en
constelación con las nociones de heterarquía, poliarquía y anarquía, con las que mantiene relaciones complejas –complementarias, concurrentes,
antagónicas-.‖ Entre las interpretaciones clásicas (Piaget, Greimas, Levy-
Strauss) y las no clásicas (Kristeva, Morin) media el paso de la perspectiva
estructural a la dialéctica: de la primera a la segunda cibernética. En vez de
una disyunción excluyente, una disyunción inclusiva...‖. Veamos un poco más despacio estas afirmaciones para entender el nuevo juego que los
―tetralemas‖ nos pueden dar.
Los principios de identidad, no contradicción y de tercero excluido que
se vienen repitiendo en la lógica desde Aristóteles no tienen para nosotros
mucho sentido en estas propuestas más dialécticas. El principio de identidad
en que una cosa es igual a sí misma sirve para fijar algo como sustantivo, para nominar o categorizar algo como claro y distinto. Pero cuando estamos
haciendo algo no se puede ni debe fijar lo que se está haciendo, estamos en el
proceso y acompañando lo que está siendo, cambiando. En el principio de no
contradicción una cosa no puede ser ella misma y su contraria, pero en las
paradojas sí lo son de hecho. Tanto en las paradojas lógicas/semánticas (del orden del formular y del decir) como en las paradojas pragmático/energéticas
(del orden del hacer, más físicas). Para resolver estas paradojas de la vida
real no podemos insistir en las lógicas clásicas ni el principio del tercero
excluido, sino como nuevos elementos inclusivos de los dilemas,
precisamente en los ―tetralemas‖. Como recuerda Ibáñez (1990) ―la verdad no
es una pieza a cobrar, sino un universo a ensanchar‖. No se trata de
SER PARECER
NO PARECER NO SER
SECRETO
VERDAD
FALSEDAD
MENTIRA
CONTRARIOS CONTRADICTORIOS
capturarla con las pinzas de las matrices, sino de desdoblarla, construir más
verdades que vayan siendo útiles para cada caso concreto. En matemáticas hay paradojas que no se podían resolver como las
ecuaciones de grado par. A partir de ―x²+1=0‖ podemos escribir: ―x = -1/x‖. Y
si le damos el valor de ―x= -1‖, entonces ―x = 1‖, y si le damos el valor de ―x =
-1‖ entonces ―x = 1‖. Esta ecuación o formula paradójica dio origen a la
construcción de los números imaginarios como nos sigue recordando Ibáñez: ―inventaron los números imaginarios que son componentes de los números
complejos. Desde entonces sabemos que, cuando algo es necesario e
imposible, hay que inventar nuevas dimensiones (la vía que Simondon llama
transductiva)‖. Pero también en física nos encontramos con paradojas
evidentes como la de la luz. Para Heisemberg no es posible determinar a la
vez la posición y la velocidad de la luz, por ejemplo Si se determina la posición se indetermina la velocidad, y nos da la presencia de la partícula.
Pero si determinamos la velocidad, entonces se indetermina la posición, y
nos da el comportamiento de onda. No debería ser posible que la luz sea
partícula y onda según los principios aristotélicos, pero hoy se pueden
demostrar ambas cosas. Un ejemplo de las ciencias sociales nos puede aclarar más aún la
utilidad de estos juegos de paradojas prácticas cuando se entra en su
complejidad. Si pregunto en un barrio cuál es su principal problema y cuál la
solución que ven, es fácil que me digan, por ejemplo, que su problema es la
inseguridad y la violencia, y que la solución es que haya más presencia
policial. Pero si me quedo un tiempo allí y no me voy con mi encuesta rápida a obtener los porcentajes, como solemos hacer, es posible que nos cuenten
esas mismas personas que la policía hace un tiempo tuvo una intervención
muy espectacular en el mismo lugar pero que no consiguió casi nada, salvo
asustar a toda la población, detener a unos jóvenes que no eran los que
habían cometido los delitos, etc. Es decir, que en el fondo, mediante un
método más cualitativo del tipo de entrevista o grupo de discusión, me dan argumentos para rechazar la presencia policial. Esta es una de las paradojas
con las que nos solemos encontrar los investigadores sociales.
La solución o se quedó minusvalorada en alguna contestación con
escasos porcentajes de la encuesta, o en algunas frases tímidamente dichas
de pasada en los grupos, o simplemente ni se formuló porque no hubo ocasión de hacerlo. Y sin embargo este dilema (policía si, policía no) tiene
varias soluciones si nos pasamos a formular la paradoja a los propios
entrevistados. En un taller de devolución creativa nos dicen: ―cómo le vamos
a decir a un encuestador que no queremos policía, pues ya tenemos mala
fama en este barrio, para que encima escriban por ahí que no queremos
policía... Lo que queríamos decir en realidad es que queremos otro tipo de policía, no como la que vino aquel día‖. Es decir, podemos querer y no querer
al mismo tiempo a la policía, y que es nuestra forma de preguntar la que
condiciona las estrategias de las respuestas de los sujetos. Somos nosotros
como instrumentos de medición los que forzamos la respuesta según las
estrategias tanto de los investigadores como de los investigados. Pero en los talleres de devolución/creatividad además de rescatar o de
construir una tercera propuesta también podemos equivocarnos. Por ejemplo,
cómo es posible que aparezca esa policía utópica que están reclamando
cuando sabemos que no es factible a corto plazo, al menos, en la mayoría de
los municipios. Y mientras tanto ¿qué hacer? En este caso ellos nos dijeron:
―aquí hay unos comerciantes que armaron a unos jóvenes y ellos están
imponiendo su ley‖. Bueno, pues ya han aparecido los cuatro elementos para
un ―tetralema‖. En un eje dominante podemos poner las posiciones más visibles Policía ―si‖ – Policía ―no‖, y con eso recogemos el dilema mayoritario.
Pero en otro eje emergente podemos colocar otras posiciones del tipo de
Policía ―ni si, ni no‖ (nos organizamos ―internamente‖), y enfrente Policía ―sí y
no‖ (depende de que tenga una conducta más preventiva, de trabajo social,
etc.). El problema no es acertar o equivocarnos respecto a una verdad preconcebida, sino ―hacer operar a la contradicción‖.
En este caso la construcción del ―tetralema‖ se fue haciendo sobre la
marcha para que resulte más didáctico. Pero encontrar las cuatro posiciones
se puede hacer siguiendo con cierto rigor aquellos pasos que nos sitúan en
establecer los contrarios, los contradictorios y los complementarios. Si
escuchamos bien en las conversaciones siempre hay indicios que nos colocan, con frases textuales, en las pistas de lo que cabe poner como ejes
dominantes y ejes emergentes. De esta manera las paradojas al ser devueltas
a los sujetos implicados construyen un dispositivo de creatividad social
donde ya se razona con reflexividades de grados muy superiores a los de las
primeras conversaciones iniciales. La condición es no volver a los discursos manidos y reiterados que las mayorías sociales suelen tener construidos para
estos casos (sea porque los oyeron en la TV, porque son los tópicos y refranes
de toda la vida, etc.).
Estamos pasando de los estudios de estructuras, tanto cuantitativas
de individuos como cualitativas de motivaciones, con las ―disyucciones
excluyentes‖ de la primera cibernética, a la segunda cibernética con las ―disyucciones inclusivas‖, es decir, a las metodologías dialécticas o
participativas tal como nosotros las venimos entendiendo y practicando. No
se trata de deducir o de inducir desde unos ―datos‖ o unos ―hechos‖
incuestionados, sino de transducir, es decir, de hacer pasar a otro tipo de
energía o de vida los elementos con los que contamos, propugnar ―un
universo a ensanchar‖. No tiene sentido intentar reducir la complejidad de los procesos, sino retroalimentarlos para que sean en sí mismos más creativos, y
es para eso para lo que queremos introducir los ―tetralemas‖. Con G. Abril
(1995) la construcción de los sentidos siempre está llena de ―inferencias
contextuales‖ (anticipando respuestas/razonamientos sobre lo no dicho,
como en el ejemplo de la violencia y policía) por lo que es imposible agotar esa realidad. La posibilidad de colocar ―inferencias‖ evaluadoras desde las
propias ―experiencias somáticas o interactivas‖ se muestra como un camino
que provoque nuevas creatividades.
Devolver las paradojas y hacerlas creativas.
Los semiólogos han usado reiteradamente estos cuadrados de Greimas para analizar textos literarios y todo tipo de expresiones artísticas.
Frederic Jameson (1989) quizás es uno de los más avanzados en estas
practicas y trata de superar en sus escritos ―la brecha entre una estructura
ideológica profunda y la vida frase a frase del texto narrativo como generación
y disolución perpetuas de acontecimientos, proceso para el que tendremos que proponer ahora una clase de lente bastante diferente‖. Pero los
cuadrados de varios personajes y sus valores, que cada autor hace entrar en
los relatos, no hacen sino mostrar las paradojas en las que se hayan
sumidos, y cómo las soluciones se van construyendo en el proceso con
complejidades de relaciones/vínculos más allá de lo que cada personaje
significa por sí mismo. Pero lo que no pueden hacer el novelista ni el crítico
es volver a discutir con los personajes que ya están escritos de una vez por
todas. Lo que nosotros sí podemos hacer es reflexionar de nuevo con los sujetos implicados.
Para empezar ―que se deje hablar a lo que una vez, lo que cada vez,
fue dicho, cuando el sentido apareció por primera vez, cuando el significado
estaba en su mayor plenitud. La hermenéutica me parece animada por esta
doble motivación: voluntad de sospecha, voluntad de escucha: vocación de rigor, vocación de obediencia‖ nos dice Paul Ricoeur (1970). Jameson critica
sobre todo ―la persistencia de las categorias del sujeto individual... el acto de
comunicación entre sujetos individuales y no puede por consiguiente
apropiarse como tal para una visión del sentido como proceso colectivo‖. Pero
sí se pueden encontrar otros autores como E. Bloch con su impulso utópico
de esperanza, o M. Bajtin con la noción de dialógica como dispersión carnavalesca del orden hegemónico, o más recientemente Boaventura Santos
con su propuesta de hermenéutica diatópica, que apuestan por una
―polifonía‖ dramática. Nosotros nos vamos a referir ahora al ―tetralema‖ como
provocador de un coro de vivencias.
A quienes les devolvemos sus propias palabras (eso sí, bien seleccionas por sus contrastes), sin decir de quiénes son, les colocamos en
un dispositivo, organizadamente cerrado pero informativamente abierto, de
tal manera que tengan que vivenciar sus contradiciones para la construcción
de un sujeto colectivo. De esta manera procuramos no destacar quién dijo
cada cosa, aunque la gente lo pueda saber, sino cómo dar razones
colectivamente sobre las paradojas de lo que habían dicho unos y otras. Es interesante vivenciar colectivamente, porque se puede matizar y reflexionar
desde experiencias vividas más personalmente y aportar a lo colectivo
construcciones de sentido muy innovadoras. La participación no es que
muchas personas estén juntas, sino que cada cual se sienta a gusto para
aportar lo que crea más enriquecedor al proceso, y que se pueda debatir en
pequeños grupos, y luego en grupos más grandes. Que cada cual desde sus vivencias pueda reflexionar en común, sentirse parte de lo que se esta
recreando.
Pero hay planteamientos de paradojas que también pueden resultar
paralizantes. Sobre todo si no conseguimos salir de los dilemas tópicos y
típicos que se suelen repetir de manera defensiva en la vida cotidiana. En nombre del caos y del relativismo, pues todo puede ser criticable, podemos
estar metidos en un cinismo que nos lleve a que nada se puede hacer
colectivamente. Cuando las reuniones sólo consiguen repetir estos
argumentos reproducen una especie de charla de bar donde nadie se
compromete con nada y se está hablando sólo para pasar el rato. Por eso hay
que preparar bien los ―tetralemas‖ y no proponer las primeras frases que se nos ocurra recoger, sino aquellas que recojan por un lado los valores
dominantes y opuestos ente sí, y de otro lado el eje emergente con las
expresiones que desborden estas respuestas más convencionales. De tal
forma que el juego de las cuatro permita un debate creativo y superador de lo
que se había dicho en las primeras reflexiones. Muchas veces para encontrar estas posiciones emergentes hay que
preguntarse por la incoherencia de la propia pregunta o de quién la está
formulando o de las circunstancias en que fue hecha. Una posición
subversiva es la que ―pregunta a la pregunta‖: ¿Con qué derecho estás
formulando esa cuestión? ¿Para qué y para quién son estas informaciones?
¿Porqué no formulamos nosotros nuestras propias preguntas? Estos tipos de
posiciones son contradictorias con las posturas más convencionales, y abren
otros caminos no previstos inicialmente. Pero también ―preguntas a las respuestas‖ del tipo de: ¿Cómo es que no da los resultados esperados
ninguna de las dos posiciones dominantes? ¿Si nosotros hacemos nuestra
tarea cómo es que lo propuesto no se ajusta a la realidad? ¿Cómo es que la
realidad práctica desborda lo planteado en lo que se suele decir? Esta otra
posición reversiva suele mostrar los desajustes entre la práctica y lo dicho. Vamos a poner una serie de ejemplos que nos permitan visualizar
mejor en qué consiste esta práctica de los ―tetralemas‖. Jesús Ibáñez (1994),
quien mejor ha escrito sobre esto, ha planteado a propósito de la
responsabilidad de los intelectuales: ―Frente a la Ley (dictada por las clases
dominantes) caben varias respuestas -y varias responsabilidades- ... : La
respuesta conversa que acata los dictados e interdicciones -responde a la pregunta--; y la respuesta perversa que invierte los dictados e
interdicciones –responde a una respuesta. Y hay respuestas del orden de una
pregunta (propias de amos), que ponen en cuestión la ley: la subversiva o
irónica que pregunta a la pregunta (...) y pone al descubierto los fundamentos
de la ley; y la reversiva o humorística que pregunta a la respuesta (...) demostrando la imposibilidad de cumplir la ley.‖. O sea este tetralema tiene
cuatro libertades o posturas responsables a conjugar.
Continúa Ibáñez en este escrito: ― La lógica aristotélica (A=A) sólo vale
para los sistemas cerrados... Para los sistemas abiertos en los que solo hay
identidad en el cambio, y hay cambios que reafirman la identidad, sólo vale
una lógica dialéctica. La matriz de las lógicas dialécticas es la lógica taoísta, su axioma fundamental es el tetralema ... Las cuatro libertades o niveles de
responsabilidad deben estar conjugadas: conversión, perversión , subversión
, y reversión : intelectuales dogmáticos (por ejemplo, sociólogos); críticos de
primer nivel o restringidos (por ejemplo sociólogos críticos); críticos de
segundo nivel o generalizados (por ejemplo, críticos de la sociología); críticos
de tercer nivel o hipercríticos (por ejemplo, ―sociólogos‖ cachondos). Como decía el torero, hace falta gente para todo‖. Cabe destacar la postura
humorística (reversiva) de Ibáñez en este texto al ser él un conocido sociólogo
y atreverse a dar esta opinión sobre nuestras profesiones.
―La conjugación de estos cuatro modos de responsabilidad puede ser
excluyente o inclusiva. La conjugación es excluyente si cada modo de responsabilidad es asumido por intelectuales diferentes: hay intelectuales
orgánicos –por ejemplo Rodríguez Delgado o Julio Iglesias- y críticos de
primer nivel o perversos – por ejemplo, Feyerabend o Genet-, de segundo
nivel o subversivos –por ejemplo, Chomsky o Picasso- y de tercer nivel o
reversivos – por ejemplo Cioran o Buster Keaton-. La conjugación es inclusiva
si la actividad de un intelectual articula los cuatro modos –por ejemplo, Serres u Orson Welles-―
―Durante la dictadura predominaban los intelectuales perversos y/o
subversivos, y prevalecían en cada intelectual los componentes perverso
(opositores: lo que el poder dicta como bueno es malo, y viceversa) y
subversivo (revolucionarios: aspiran a dictar lo que es bueno y malo). El advenimiento de la democracia en 1977 (...) junto con la victoria socialista en
las elecciones de 1982 hicieron que prevalecieran los intelectuales conversos
y reversivos y los componentes converso y reversivo en cada intelectual‖.
Esta larga cita sirve para dar cuenta de lo sustancial de cómo enfocó los
tetralemas este maestro y también para poner dos ejemplos, de sociólogos y
de intelectuales internacionales, que ilustran en concreto en qué está
pensando el autor cuando habla de conceptos más abstractos de la lógica. Lo que creo que cabe destacar, además de las cuatro posturas de un
tetralema, es cómo personalmente o en grupos sociales son posibles las
posturas inclusivas. No tanto que una persona o grupo esté siempre en una
de las posturas o tipo de elección, cuanto que (según las circunstancias
concretas) adopte una u otra postura responsable. Por eso no conviene calificar a una persona o movimiento social como tal o cual por definición,
sino tales cuales posturas que adoptan en determinadas ocasiones sí se
pueden calificar. Por ejemplo cuando Alfonso Ortí, amigo de Ibáñez, aplicó un
tetralema de este tipo a intelectuales muy conocidos en la transición política
hubo varios que se molestaron, a pesar de que se trataba de un juego
divertido (―critico-irónico‖: ―Contra Franco pensábamos mejor‖) para conmemorar los 30 años de la pionera Escuela Critica de Ciencias Sociales
bajo el franquismo (CEISA) en Madrid.
Otro aspecto que creo que es destacable es el aspecto paradójico,
humorístico, grotesco diría Bajtin, de esta forma de encarar los problemas.
También Julio Caro Baroja (1991) nos ayudó a distinguir entre ironía y humor: ―La diferencia entre el ironista y el humorista está en que el primero
se toma muy en serio a sí mismo, pero se burla de los demás. Y el segundo se
incluye dentro del efecto de la burla‖ Y Gonzalo Abril (1995) aplicando el
tetralema al tema de la comicidad también nos sitúa en la pista de este
debate. Tanto para sacarlo de la propia seriedad de una responsabilidad
intelectual demasiado creída de sí misma, como para colocarlo en contextos más populares y de práctica cotidiana. Si hay un eje dominante entre
seriedad y comicidad (por ejemplo, entre el texto académico y el chiste fácil),
cabe también la postura subversiva de la ironía (descalificación de los
contrarios), o la reversiva de la humorística (cuestionarnos también al
cuestionar la otra conducta). No es posible mantener siempre solo una de
estas posturas, en la práctica hemos de ser inclusivos, pero es bueno saber cuál conviene en cada situación.
Otro ejemplo que afecta a nuestras vidas cotidianas y que también
suelo contar en muchos debates es el de la hora de llegada a casa de las
hijas. Una primera postura, de hijas buenas y obedientes, es llegar a casa a
las horas que dicen los padres. La postura contraria es la de las hijas que siempre protestan por la hora, pero que acaban por regresar a tiempo de que
no haya enfados en la casa. Una tercera postura es preguntar a los padres
por qué son ellos los que ponen la hora, e irse de casa a vivir a otra casa con
otras amigas, y llegar a la hora que les dé la gana. La primera es una postura
conservadora (mantiene lo que hay), la segunda es más reformista (incluso
puede negociar alguna hora más), y la tercera es subversiva (dicta su propio horario), pero ninguna entra en el fondo del patriarcado familiar. La cuarta
postura le contesta al padre, cuando llega a la hora que le da la gana, ―¿nos
has educado bien? ¿tienes confianza en nosotras? ¿cuál es tu problema?‖. La
reversiva o rebelde cuestiona desde dentro al poder con sus propias
contradicciones, reformula los fundamentos del patriarcado y de la democracia familiar.
Estos ejemplos están bien, pero siguen estando encerrados en
conductas personales o privadas, con lo que daríamos la impresión de que los
tetralemas sólo son aplicables en este tipo de situaciones. El que citábamos
de ―¿policía si o no?‖ ya nos daba otra dimensión más comunitaria, pero es
en los movimientos sociales donde más hemos aprendido de la utilidad de
estos enfoques. Por ejemplo en las ocupaciones de terrenos en Latinoamérica
para auto-construirse sus casas, lo primero que hacen los colonos es plantar una bandera del país respectivo. Su discurso es: ―nosotros no somos
subversivos, somos ciudadanos de este país, y necesitamos una casa para
vivir (como dice la Constitución...)‖. Si se plantean esperar a los planes del
gobierno o negociar alguna reforma saben que no tienen muchas
posibilidades. Y si se declaran contra la propiedad privada (protegida por la Constitución...) les declaran subversivos y mandan al ejército para que los
desaloje. Es la estrategia del ―desborde popular‖, la reversión de las
contradicciones que tienen las leyes, no los movimientos. Algunas
―okupaciones‖ europeas también lo hacen así.
El caso que me parece más claro es el de la visita del Papa a Brasil. El
MST (Movimiento de los ―Sin Tierra‖, que ocupan latifundios para ponerse a trabajar en ellos y sobrevivir) tiene una base católica muy amplia, y la
dirección está muy vinculada con la teología de la liberación. La postura
conservadora de ir a recibir al Papa con aplausos ni se planteó, la
negociación de dar su propio discurso en alguno de los actos pareció muy
reformista, la de acusar al Papa de no estar con los pobres les despegaría de muchas de sus bases por subversiva, así que plantearon la reversiva de
invitar al Papa a que visitara las ocupaciones de tierras y les diera su apoyo.
Desde el punto de vista del movimiento el problema de coherencia no está en
las ocupaciones de tierras para sobrevivir, sino en las declaraciones del Papa
sobre cómo estar con los pobres. Es un problema de las contradicciones que
tiene el poder, no el movimiento popular. La cuestión en todos estos casos está en no quedarse encerrados en
los dilemas ―o conservador o progresista‖, ―o reformista o revolucionario‖,
sino en entrar a escrutar en cada caso cuál es la paradoja del poder en ese
momento. Es sobre las contradicciones que siempre tienen los sistemas como
hay que operar para que cambien las cosas. Pero habitualmente los poderes
saben aparentar que son ellos quienes tienen todo en orden, y que pueden formular las preguntas/dilemas a los que hay que responder. Construir estos
tetralemas nos permite desbordar en la práctica y mejor las situaciones
bloqueadas, y no caer en falsos dilemas –por principios teóricos- sobre quién
es más revolucionario o menos. Lo ―inclusivo‖ practica en lo cotidiano el
análisis concreto de la situación concreta y actúa en consecuencia. Aquellos movimientos sociales más activos siguen enseñándonos esta lección todos los
días.
DATOS SOBRE EL AUTOR
Tomás Rodríguez Villasante
Profesor Titular del Departamento de Ecología Humana y Población, en la
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, de la Universidad Complutense de Madrid. Desde hace 12 años director del Magister (600 horas) sobre
―Investigación Participativa para el Desarrollo Local‖ de la Universidad
Complutense. También desde la misma Universidad, Director del Magister
(600 h) semi-presencial sobre Planificación de Procesos Participativos con
presencia en Perú, Ecuador, Chile, y Canarias. Así mismo Director de las Escuelas de Ciudadanía, mediante convenios con otras entidades en varias
ciudades españolas y algunas de Brasil, Uruguay y Venezuela.
Ha impartido cursos y seminarios para profesionales en diversas ciudades,
entre las que se encuentran: Buenos Aires, Rosario, Mar del Plata,
Montevideo, Maldonado, Salto, Santiago, Concepción, Temuco, Porto Alegre,
Río de Janeiro, Salvador de Bahía, Sao Paulo, Fortaleza, Lima, Quito, Guayaquil, Cuenca, Caracas, Medellín, Bogotá, S. José, México,
Guadalajara, Veracruz, Cuernavaca, Saltillo. También en unas 50 ciudades
españolas y en diversos coloquios y conferencias en Europa y Latinoamérica.
Sus ultimos libros son:
- Sujetos en movimiento. Redes y procesos creativos en la complejidad social‖. Nordan. Montevideo. 2002
- ―Desbordes creativos. Estilos y estrategias para la transformación
social‖ La Catarata. Madrid. 2006.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ABRIL, Gonzalo (1991) ―Comicidad y humor‖ en R. Reyes Terminología
científico-social. Aproximación critica. Barcelona. Anthropos.
ABRIL, Gonzalo (1995) ―Análisis semiótico del discurso‖, en Delgado, Gutiérrez Métodos y técnicas cualitativas de investigación en ciencias sociales Madrid. Síntesis..
CARO BAROJA, Julio (1991) Ironia y Humor. Madrid. Panorama, 16 de
Septiembre. GREIMAS, Courtes (1982) Semiótica. Diccionario razonado de la teoría del
lenguaje. Madrid. Gredos
IBÁÑEZ, Jesús (1990) ―Nuevos avances en la Investigación social. La
investigación social de segundo orden‖. Barcelona. Anhropos, nº 22. IBÁÑEZ, Jesús (1994) Por una sociología de la vida cotidiana. Madrid. Siglo
XXI. JAMESON, Frederic (1989) Documentos de cultura, documentos de barbarie.
Madrid. Visor. MARINA, José Antonio (1993) Teoría de la inteligencia creadora Barcelona.
Anagrama. PIAGET, Jean (1972) El nacimiento de la inteligencia en el niño. Madrid.
Aguilar. PICHON-RIVIÈRE, Enrique (1985) Teoría del vínculo. Buenos Aires. Nueva
Visión. QUIROGA, Ana de (1991) Matrices de aprendizaje. Buenos Aires. Nueva
Visión. SANTOS, Boaventura (2003) La caída del angelus novas. Bogotá. ILSA.
VILLASANTE, Garrido (2002) Metodologías y presupuestos participativos
Madrid. IEPALA- Cimas. VILLASANTE, T. R. (1998) Cuatro redes para mejor vivir. Buenos Aires. Lumen
Humanitas. VILLASANTE, T. R. (2002) Sujetos en movimiento. Redes y procesos creativos
en la complejidad social. Montevideo. Nordan- Cimas.
CAPITULO 3
LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y LA PRODUCCIÓN DE CAPITAL SOCIAL:
HACIA UNA REDEFINICIÓN DE LA DISTINCIÓN EN LA CULTURA OSTENSIBLE
Fernando R. Contreras
―No solo es importante lo que sabes,
si no a quien conoces” (what you know, who you know).
1. Introducción: Capitalismo social, proceso de diferenciación y
concepto de asimetrización. Llama rápidamente la atención la poca profundidad con la que
Luhmann atraviesa la noción de capital. No obstante, hemos encontrado el
término Capital vinculado a Estado y Formación. Dice literalmente:
―En la actualidad, la triada Capital, Estado y Formación va en aumento y su acumulación puede provocar graves problemas en el sistema social y en su entorno. Ya no es posible descalificar este discurso como ideas burguesas, con la esperanza de solucionarlo mediante la expropiación” (Luhmann, 1984:413).
Para Luhmann, el capitalismo se ha introducido en un sistema de contradescripciones, cuya salida puede hallarse en el relativismo imperante.
Mediante la observación de las contingencias y la relación entre el proceso de
diferenciación de un sistema funcional y el acoplamiento de las
autorreferencias y las referencias externas operativas, afirma, no
alcanzaremos una lógica sistémica.
El proceso de diferenciación funcional se impuso con el Estado moderno y ha sido imposible abarcarla desde ideologías totalitarias. Para
Luhmann sólo las fórmulas que se refieren a concretas funciones pueden
servir para realmente autodescribir y ser integradas al sistema y a su
continua comunicación. El Estado moderno pretende integrar desde una
fórmula de totalidad, el Estado cultural, el Estado político y el Estado económico. Lo que observa sobre ello Luhmann, es que la transcendencia
política y económica externa entra en conflicto con la articulación interna. Así
la Revolución Francesa y su Estado cultural entra en lucha con la
abstracción ideológica y el terror político. O el Estado económico rechaza el
liberalismo inglés que pretendía desde la perspectiva de la microeconomía
cubrir las necesidades individuales. Según estas líneas centrales, el capital social es un procesamiento
simultáneo de autorreferencia y referencia externa. En este sentido, el
funcionamiento consiste en la reducción de información que integra al
sistema en sus estados cerrado o abierto. De modo que a la referencia del sí
mismo a sí mismo se enriquece con un significado adicional, que es recolectado del entorno que se significa sólo a sí mismo. Por ello, el capital
social suele considerarse como la valoración de las relaciones sociales entre
las personas y hemos relacionado este concepto con el capital simbólico que
procede del honor y el prestigio de las personas. Aquí actúan sistemas
autorreferenciales que se ven obligados a reducir la necesidad interna de
información, limitando la indiferencia con el entorno y concretando a que
aspectos deben reaccionar con sensibilidad. Para Luhmann, el concepto de asimetrización introduce otras
cualidades importantes: exterminación, finalización, ideologización,
jerarquización y puntualización. La asimetrización introduce la necesidad de
un sistema de la selección de referencias, de modo que las operaciones de
diferenciación dejan de ser cuestionadas y se aceptan como preestablecidos. En el proceso interno del sistema, las industrias culturales o mediáticas
actualizan el concepto de cultura ostensible. A través de un reforzamiento del
consumo de símbolos que implican las variaciones del gusto (cine, televisión,
prensa, música, etc.), el capital social aumenta y busca también nuevas
direcciones más sutiles hacia la consolidación de redes sociales. La
estructura social es dividida por el propio discurso educativo e ideológico que convencionalmente combate estas distinciones. De este modo, el observador
social puede ordenar sus ideas, y se acomodan las relaciones de
interdependencias, se pueden establecer otros enlaces, y como efecto final, el
sistema excluye la posibilidad de búsqueda de otras alternativas mediante
esta función. Luhmann dice (1984:414): ―Hay muchas posibilidades de asimetrización y, por lo tanto, muchos tipos de semántica que le otorgan
cobertura y capacidad de enlace. La selección de las formas asimétricas y de
su semántica varía de acuerdo con la evolución social, y lo mismo vale para
la pregunta acerca de hasta dónde las ideas correspondientes soportan la
comunicación paralela de su función, o si la corroen‖.
Los medios de comunicación son importantes agentes de intercambio en la revalorización del capital social. Las nuevas infraestructuras en
tecnología de la información han transformado la definición de medios
masivos por medios en red. Mientras que los medios masivos son
responsables de una producción masiva de mensajes o bienes culturales, los
medios en red contactan masivamente a los individuos. Luhmann no ha
conocido lo suficientemente bien esta sociedad tan relacionada. Pese a ello, su teoría tiene validez externa, y puede extrapolarse a la comprensión de la
individualización de los contactos, a la multiplicación de la presencia del
individuo social.
Si hablamos de algunas cualidades del sistema social como es la
finalización, toda sociedad, por su naturaleza sistémica, puede ser actualizable. La finalización o la incertidumbre sobre el futuro del sistema
social se traducen igualmente en la búsqueda de la seguridad de tener que
hacer algo en el presente. La multiplicidad de identidades individuales
producida por una proliferación tecnológica de redes virtuales no es contraria
a la idea de asimetría y a la necesidad de excluir la posibilidad de establecer
objetivos distintos. No obstante, existen asimetrías que privilegian otras relaciones
contrarias: ―Pero sobre todo en épocas recientes se ha desarrollado un tipo
totalmente nuevo de asimetrización, aquel que reconoce al individuo como la
última instancia de decisión respecto de todo lo que se refiere a su esfera
privada: su opinión, su interés, su derecho, su placer son, en muchos casos, la última palabra de la cual ha de partir todo comportamiento posterior‖
(Luhmann, 1984:415). La asimetría asumiría el capital social desde dos
perspectivas propias de sociedades con grado de complejidad distinta. Una
sociedad sencilla asume el orden de las cosas con puntos de referencia
concretos. Una sociedad compleja contempla las contingencias o las formas
que pueden evolucionar a otras. El simple hecho del paso de una sociedad
tradicional a una sociedad moderna ha cambiado el capitalismo social. Las
asimetrías funcionan desde las evidencias aceptadas de modo tácito. A parte, el proceso de ideologización de las asimetrías justifica la función de
recombinar, de disolver certezas y elementos desde la ciencia y la economía.
Los intercambios de bienes culturales confirman que la comunicación
asimetriza como acción. En primer lugar, los sistemas sociales son sistemas
de comunicación. Estos sistemas de comunicación son sistemas autodescriptivos, porque implican una descripción de sí mismos como
sistemas de acción. En segundo lugar, dentro del sistema de comunicación
circulan los bienes culturales que dimensionan la comunicación
espacial/temporal y objetivamente desde la asimetrización. No obstante,
tenemos que demostrar en esta tesis que la cultura corresponde al sistema
social y no al sistema de interacciones. En éste, como afirma Luhmann, las perturbaciones sólo provienen de la influencia sobre la disposición psíquica
más que aquello que provenga del entorno natural del participante. La
aproximación comunicacional supone la exclusión consciente de las
cuestiones psíquicas y de la racionalidad, entendida aquí, como estructuras
sociales que focalizan la disposición de un sistema social.
2. Bienes culturales, capitalización social y medios.
La cultura es un sistema funcional que sobrecarga el entorno, es
decir, a otros sistemas sociales. Podría interpretarse como un subsistema
social que permite la observación de otros sistemas. Y también desde la
racionalidad social mira a la cultura y su producción como problemas del entorno que si repercuten en el sistema social, deben integrarse en el proceso
de comunicación social. Así que la producción de bienes culturales puede
asumirse como un sistema de diferenciación funcional del sistema social que
cuenta con medios como la verdad objetiva o el dinero. La producción
cultural es un sector de producción y organización de artefactos materiales y
humanos que aspira a múltiples recombinaciones. A partir de ello, el sistema social genera una serie de interdependencias que son disueltas mediante las
recombinaciones parciales. De este modo, no repercute sobre la sociedad. La
desorganización de la producción de bienes culturales no plantea un
problema de la organización de la sociedad.
La desorganización de la producción cultural y el proceso de recombinación se reflejan en las alteraciones de las tendencias del gusto. Por
ello, los cambios de las preferencias de gusto han implicado alteraciones en la
producción de las industrias culturales. En ello, como afirma Bourdieu, la
lucha de clase supone un factor importante para que intelectuales, políticos y
el poder en todas sus manifestaciones, modifiquen las nuevas prácticas
estéticas. Es imposible una sociedad no estratificada bajo estas condiciones contingentes, y como mostraremos más adelante, de este modo entra en el
sistema social bajo la forma de comunicación la transformación (o
recombinación) de símbolos en capital (permitiendo una forma de
diferenciación orientada funcionalmente).
Para ello, resulta útil considerar un estudio reducido en el que
Luhmann (AAVV, 1996:155-197) recoge las direcciones de la investigación
para la diferenciación de varios sistemas en el orden social desde el siglo
XVIII: científico, arte, lingüístico, economía, jurídico, familia moderna y la
educación.
Sobre el arte dice Luhmann (1996:192): ―La autonomía del arte
consiste en que ella se limita a sí misma. El último criterio dice: el observar induce a observar. El sistema emplea en la poesía palabras, en el arte
plástico materiales, en la danza el cuerpo y también encuentran e incorporan
referencias externas, en cualquier caso, el sistema del arte se disciplina
mediante el uso interno, que se efectúa en la posibilitación de observación de
formas, es decir, que está al servicio de la observación de segundo orden‖. También a punta en una nota a pie de página: ―Es digno destacar que la
música es una excepción. Ella emplea tonos que sólo existen en la música y
en ningún otro lugar. Esto parece servir a la referencia exterior dada en la
vivencia del tiempo‖.
Para Luhmann, la cultura es un sistema que se adapta como el
sistema del arte a la observación de segundo orden (1996:192): ―La idea de reproducción (imatatio) de algo, lo que se encuentra fuera del sistema del
arte, se abandona y se sustituye por la acentuación de formas (diferencias)
realizadas en la misma obra de arte, formas que coordinan la observación
productora, es decir, estimativa‖. De este modo, Luhmann afirma el paso de
un sistema que no observa el exterior y que pretende el conocimiento desde la
comprensión de diferencias internas (oposiciones, contrastes, etc.). La producción de bienes culturales se orienta bajo la observación de un sistema
de segundo orden, pues mientras se constatan las tendencias o estilos e
incluso su valoración económica en el mercado (o dentro del mercado),
excluimos la formación de una cultura, ya que toda medida externa
contrarrestaría la observación del observar o la desviaría hacia rodeos efectivos. La cultura como observación de segundo orden es reconocible
desde su contingencia, la clausura del sistema frente al entorno y su
autonomía en el sentido de autolimitación.
De ello, valoramos que los medios son observadores entre las distintas
formas de diferenciación que acepta el sistema cultural. Nosotros pensamos
que es precisamente la posibilidad del sistema de generar diferencias (culturas o sencillamente, la multiplicidad de formas culturales) lo que a su
vez produce el capital social en un sistema social.
Una sociedad moderna ofrece capital social a partir de la autonomía
de sistemas funcionales que pueden producir la diferencialidad. Las redes
mediáticas (o informacionales) son relaciones (redes) sociales cuyo factor vinculante es la necesidad de compartir una determinada información o
bienes culturales. Desde la observación de segundo orden, sería una
inclusión a partir de eliminar la exclusión. Los individuos se asocian bajo la
selección entre diferentes experiencias de contingencia.
Así se logra que los individuos se incorporen a una sociedad que le
ofrece validez a su vida. Las semánticas de la contingencia de los sistemas funcionales ofrecen, en este sentido, un futuro abierto siempre a nuevas
expectativas. Mediante la comunicación, y la acción de los medios, se
garantiza una continua renovación de todo lo que en un momento específico
es aceptado. De modo que podemos considerar el proceso de capitalización
social a la facultad del sistema social de garantizar en su autopoiesis un
número de operaciones que ofrezcan una incertidumbre final. Asimismo, puede variar lo obvio y los sistemas funcionales crean continuas
discontinuidades que tienen lugar o que se requieren.
3. Capital social, potencial humano y cohesión desde los medios.
Los medios (redes informacionales) mueven entre sus nodos símbolos
e información codificada en una sociedad de cultura ostensible (o sea de culto a los símbolos elitistas) y de contactos múltiples entre sus individuos. Por un
lado, la propiedad, es decir, la posesión o el consumo de estos bienes
simbólicos, pero por otro lado, el poder de la influencia basado en la
autoridad, el liderazgo o la reputación, ya analizado por Luhmann, revisitan
la noción de capital social. La contingencia de este consumo cultural es una cuestión tocante al
orden social. La búsqueda de contingencias es la búsqueda de necesidades,
de la validez de lo a priori y de los valores inviolables. La contingencia ofrece
a la cultura la cualidad de todo lo que no es necesario ni es imposible. Según
Luhmann, el concepto se alcanza a través de la negación de la necesidad y
de la imposibilidad. El capital social, en término de las contingencias, de diferentes
posibilidades de elección dentro de una orientación significativa compartida.
Es decir, de una economía que produce y consume bienes culturales dentro
de un sistema social cuyo sentido se construye en términos de tiempo y de
circunstancias concretas reales y sociales. Para Luhmann, el sentido se generaliza cuando en cierta medida es independiente de cuando algo se
experimenta, de lo que se experimenta y de quien sufre la experiencia.
También, a nuestro juicio, la generalización otorga sentido al capital social,
ya que como plantea Luhmann, el instrumento de la generalización es el
lenguaje.
En la comunicación cotidiana, en gran medida, las generalizaciones pueden desaparecer del campo de la tensión consciente. Las palabras
significan algo independiente de quién las usa y de cuándo se usan pero
contra esto, no son independientes en el mismo grado de lo que significan
sus contenidos. A su vez, el lenguaje hace posible una disociación completa
del hablante y del momento en que habla, de los contenidos sociales y
temporales sobre los cuales está hablando; pero, por otro lado, no es posible disociar completamente la opinión y el significado sin que el sistema de
interacción utilizado por el lenguaje caiga en la confusión.
Esta multiplicación de experiencias tiene también que ver con una
sociedad de la abundancia donde el monocromatismo y el autoritarismo de la
modernidad, cede en la posmodernidad a la multiplicación de infinitas posibilidades que ejercen la voluntad descentralizada, autónoma de discursos
homogéneos del pasado. El fin de la cultura de masas supone la
desmaterialización de los bienes materiales y el nuevo capitalismo social
implica una revalorización simbólica de esos bienes intangibles
socioculturales. En palabras de Rifkin o Toffler, los pasos de red-información-
bienes inmateriales hablan de una formalización de estas experiencias en una network society, de la que también surge una movilidad de bienes por
sus conexiones que multiplican las contingencias.
No ha sido hasta el auge de una sociedad mediática cuando hemos
manifestado un interés abierto por el capital social. A nuestro juicio, esto es
debido sencillamente a la imposibilidad del observador de observar las partes
distintas del mismo sistema social. Ha sido la acción de un sujeto que podía situarse en el exterior o adoptar virtualmente distintas posiciones. Digamos
que frente a la imposibilidad del observador de utilizar la diferenciación para
indicar una u otra parte, los medios han estado capacitados para una visión
simultánea de ambas partes. No obstante, hemos de reconocer que Luhmann
no es muy claro sobre esto. Cuando explica el funcionamiento de los medios,
sitúa a las referencias del sistema social en una observación de primer orden
(el político) y distingue de lo que llama redes de recursividad (la noticia del político) en la observación de segundo orden. Con este planteamiento define
seguidamente lo que llama acoplamiento de estructuras como la relación
entre los medios y otros sistemas (deportes, arte, ciencia, derecho). Así que
recurrimos a una cita para demostrar que entiende el funcionamiento de los
medios como un sistema de diferenciación a partir de la exclusión de una realidad única y consensuada. Con ello, podemos deducir que Luhmann
piensa que los medios tienen la capacidad de ubicarse en distintas
referencias espacial/temporal/y objetivas: ―Los medios de comunicación en
todos sus campos programáticos no se dirigen a la construcción de una
realidad consensuada (cada vez que lo pretenden, resulta sin éxito). Lo que
su mundo contiene (y produce) es la diversidad de opiniones a lo largo y a lo ancho‖ (Luhmann, 1996:101). Esta diversidad de opiniones, en principio,
implica una diversidad de referencias y contingencias84.
Los medios de comunicación logran aquello donde no llegan otros
sistemas de referencias. Precisamente, es mediante estos acoplamientos
estructurales como alcanza a triunfar en la reactivación del potencial humano, del aumento de capital social y de la cohesión del sistema social en
su sobrevivencia y preservación.
¿Cómo lo logra? Continuando con la teoría sistémica de Luhmann,
alcanza a sostener abiertamente la labor de los medios en su progresiva
nivelación de las distintas clases sociales en las que puede estratificarse una
comunidad. Para Luhmann, los medios de masas se corresponden al sistema del Derecho o al sistema del Arte. Los medios de masas son un sistema que
utiliza sus propios campos programáticos para diversificar su relación con
respecto a otros sistemas de funciones. Por ejemplo, el arte conoce
numerosos tipos de arte: poesía, pintura, escultura, música, etc. La
diferenciación se realiza a través del sistema de percepción. De ahí, proviene
también la dificultad para integrarlo todo en un único sistema unitario: Unir desde la diferenciación.
Curiosamente para Luhmann, los medios de masas en su campo
programático no se diferencian por el sistema de percepción. Si lo pensamos este criterio técnico, también podría servir como diferenciación (prensa /
visual; radio / sonoro; televisión / sonoro-visual; internet / visual / sonoro /
interactivo). E incluso la potencialidad artística de los medios de masas: (el cine, la discografía, la moda, la narración televisiva, la radionovela, el
documental, etc.). Sin embargo, Luhmann prefiere implicar otro criterio más
próximo a las ideas de la Escuela de Francfort, considerando a los medios de
masas como industrias culturales que producen bienes cuya propiedad
permite la estratificación social. Dice Luhmann (1996:102): ―La división de los medios de masas en campos programáticos (como también la división al
interior de estos campos), hace visible el derrumbamiento del orden que
antes se designaba como sociedad de clases. Incluso esta división soporta
sobre sus espaldas la disolución de la estructura clasista. Esto no quiere
decir que ya no se transmita ninguna diferencia con respecto a las
prominencias sociales, ni que todo lleve a un proceso de nivelación‖. Luhmann habla de ―la parte sugestiva‖ de los significados que crea la
ilusión de superioridad (o inferioridad) de una parte de la población. Si
84 Debe señalarse que su concepción de contingencia es la que entiende de las explicaciones de Parsons.
Para ver esto, es muy recomendable la misma lectura que nos aconseja el propio Luhmann: James Olds,
The Growth and Structure of Motives: Psychological Studies in the Theory of Action, Glencoe III, 1956.
interpretamos como capital social, precisamente la eliminación del sistema de
la diferenciación mediante estos significados y su ―parte sugestiva‖, es decir, a la función de los medios de eliminar la distancia entre los estratos sociales,
tendremos un instrumento de riqueza social. Luhmann está seguro de esta
función de los medios (1996:103): ―La producción de los medios de masas no
se sostiene sobre una estructura feudal de clases, sino en la
complementariedad de roles, de arreglos, de intereses sectoriales del público‖. Pese a ello, todavía los medios sacian la diferenciación de clases
mediante su discurso especular. La riqueza surge en imágenes (casas,
mobiliarios) que muestran una posesión por el dinero, más que por la
influencia u el origen exquisito. Así que Luhmann sostiene que los estratos
tienen ahora un origen en una prominencia fraccionada. También reconoce el
error mítico de la posmodernidad, de que ―detrás de todo eso‖ está un poder invisible que explica al espectador porque él mismo no puede destacar. El
problema de explicar la construcción de la realidad bajo estos términos, es
que nadie tiene poder para enfrentar ese poder. Finalmente, la realidad se
puede simplificar sencillamente a un esquema reductor de poder y víctima.
Luhmann recoge respecto a esta estratificación las lecciones aprendidas de Parsons. Toda sociedad requiere de un sistema de
estratificación. El sistema de estratificación es una estructura, es decir, que
no se refiere a los individuos dentro del sistema de estratificación, sino a un
sistema de posiciones. La sociedad motiva para que los individuos ocupen
una posición ―apropiada‖ en el sistema de estratificación. No obstante, ¿cómo
suscita una sociedad en los individuos ―apropiados‖ el deseo de ocupar ciertas posiciones? Y una vez ocupada la posición, ¿cómo suscita en ellas la
sociedad el deseo de cumplir los requisitos de esas posiciones?
El proceso reúne una serie de cualidades: 1. Capacidad para alcanzar
metas. Todo sistema debe alcanzar sus metas primordiales; 2. Adaptación.
Todo sistema debe adecuarse a su exterior y adaptar el entorno a sus
necesidades; 3. Integración. Todo sistema debe regular la interrelación entre sus partes constituyentes; 4. Latencia: Todo sistema debe proporcionar,
mantener y renovar la motivación de los individuos y así las pautas
culturales que crean y mantienen la motivación. Además los sistemas tienen
un funcionamiento concreto: 1. Los sistemas tienen las características del
orden y de la interdependencia de las partes; 2. Los sistemas tienden hacia un orden que se mantiene por sí mismo o equilibrio; 3. Los sistemas pueden
ser estáticos o verse implicados en un proceso ordenado de cambio. La
naturaleza de una parte del sistema influye en la forma que pueden adoptar
las otras partes; 4. Los sistemas mantienen fronteras con sus ambientes. La
distribución y la integración constituyen dos procesos fundamentales y
necesarios para el estado de equilibrio de un sistema; 5. Los sistemas tienden hacia el automantenimiento, que implica el mantenimiento de fronteras y de
las relaciones entre las partes y el todo, el control de las variaciones del
entorno, y el control de las tendencias de cambio del sistema desde su
interior.
Para entender la necesidad de estratificación social en Luhmann,
debemos pensar que para él, un sistema no puede ser tan complejo como su
entorno. Ritzer pone el ejemplo del cuento de Borges. Un rey ordenó a un
cartógrafo que hiciera un mapa totalmente preciso de su país. Cuando el
cartógrafo lo terminó, el mapa resultó ser tan grande como el país, y por
tanto, inútil como el mapa. Los mapas, como los sistemas, deben reducir la
complejidad. El cartógrafo puede elegir qué rasgos son los importantes. Se
pueden hacer varios mapas de una misma región, porque la elección depende de la contingencia. Ello es necesario, porque quien hace el mapa nunca está
seguro de que lo que ha tenido en cuenta es importante para el usuario.
Para Luhmann, el nivel de estratificación, y nosotros añadiríamos, de
capitalización social depende de la formación de cotas de diferenciación
soportable a través de la especificidad de los sistemas de funciones y de las condiciones sociales de su proceso de diferenciación. En la formación de
estas cotas, tal como hemos descubierto, Luhmann reconoce el protagonismo
de los medios de masas.
4. La cultura ostensible: la diferencia entre la codificación y
programación. La función social de los medios de comunicación no está en la
totalidad de la información que cada campo programático actualiza (es decir,
no es lo valorado positivo de la codificación) sino en la memoria que con ello
se crea. Para el sistema de la sociedad, la memoria funciona como
comunicaciones entendidas, como realidad presupuesta, sin que cada una deba ser demostrada o fundamentada. Así que el control de las
comunicaciones sirve mayormente para asegurar el mundo conocido y para
eliminar la información que resulte improbable.
La vinculación del capital social y los medios de comunicación se
produce en estos campos programáticos. Ello es debido a que conservan y
reproducen distintos acoplamientos estructurales, y por ello, diferentes clases de interdependencia con diversos sistemas de funciones. Por ejemplo, dice
Luhmann (1996:98): ―La publicidad es sin duda un mercado propio del
sistema de la economía que destina a organizaciones especiales para ello.
Pero no es sólo eso. La publicidad debe realizar sus productos, mediante su
propia dinámica, al interior de los medios de comunicación de masas y no,
como en los casos típicos de otros productos, mediante sólo la disposición físico-químico-biológica para la satisfacción de una necesidad determinada.
En el campo de la publicidad, por consiguiente, la economía está orientada al
sistema de los medios de comunicación, así como la publicidad al sistema de
la economía‖.
Apuntado esto, y antes de proseguir, también hay que considerar la premisa luhmaniana de que los medios de comunicación entienden lo que
comunican sólo cuando se trata de algo que se realiza dentro de su red de
reproducción de informaciones. Cada comunicación en los medios de masas
sólo permanece ligada a su esquematismo que ellos mismo ponen a su
disposición.
Previamente, pues es necesario considerar que la comunicación para la cibernética de segundo orden no debe contener símbolos primarios que
representen comunicables (o lo que es lo mismo, símbolos, palabras,
mensajes, etc.). Así lo señala Von Foerster (2005:74 y ss), alcanzado incluso a
admitir que esa teoría de la comunicación implicara comunicables, ya se
tratara de una tecnología de la comunicación que da por garantizada la comunicación. Para Von Foerster, la comunicación es la interpretación que
un observador hace de la interacción entre dos organismos85 Ω1, Ω2.
Sean los Evs1 ≡ y Evs (Ω1) y Evs2 ≡ Evs (Ω2) secuencias de eventos Eve (tj), (j = 1, 2,3,...) con respecto a dos Ω1 y Ω2 respectivamente; y sea Com una
85 También señala que la actividad nerviosa de un organismo no puede ser compartida por otro
organismo. Esto le sugiere, que en verdad, nada puede ser “comunicado”.
representación (interna) observador de la relación entre estas secuencias de eventos: OB (Com (Evs1, Evs2))
Ya que Ω1 o Ω2 o ambos pueden ser observadores (Ω1 = OB1; Ω2 = OB2),
la expresión anterior puede volverse recursiva en Ω1 o en Ω2 o en ambos.
Ello demuestra para Von Foerster que llamamos "comunicación" a
una representación (interna) de una relación entre (una representación
interna de) uno mismo con algún otro.
R (Ω1(n +1), Com (Ω(n ) , Ω*))
Según su desarrollo, puede abreviarse del siguiente modo: C (Ω(n ) , Ω*)
Dentro del formalismo desarrollado, el pronombre personal reflexivo
―yo‖ aparece como el operador recursivo (infinitamente aplicado): Equ [Ω1
(n +1) C (Ω(n ) , Ω*)] o, en otras palabras: ―Yo soy la relación observada
entre yo mismo y la observación de mí mismo‖.
Frente a esta teoría, es esclarecedor apuntalar la repercusión de la
naturaleza del capital social. Su estudio microsocial ha servido para la formalización de la relación de confianza entre individuos, cooperación
coordinada, resolución de conflictos, movilización y gestión de recursos
comunitarios, legitimación de líderes, generación de ámbitos de trabajo, la
prevención laboral, la denuncia de abusos en el trabajo y la producción de
bienes públicos, en la que incluimos la producción mediática (o de los medios de masas) de bienes culturales.
El Banco Mundial diferencia entre dos modalidades de capital social:
1. El ―bonding‖ consiste en la construcción de vinculaciones entre los
miembros de una misma comunidad y tiene un efecto de incremento del
bienestar; 2. y el ―bridging‖ que funciona creando sinergia entre grupos
opuestos, es decir, entre grupos con poder o excluidos. Normalmente, o así lo entienden Fukuyama, Bourdieu o el propio
Weber, son las redes sociales las que permiten consolidar un sistema
capitalizado socialmente. En estos últimos años, precisamente hemos
hablado mucho sobre el poder de la tecnología de la información en la
formación de redes sociales. Las redes son distintas a las jerarquías. Lo usual es que las relaciones
sean informales y no basadas en la autoridad dentro de ellas. Esto no
siempre es beneficioso, ya que como comenta Fukuyama (2000: 258-259),
existen disfunciones organizativas (favoritismos, amiguismos) basadas en la
relación de parentesco, de amor, de religión, de etnia, de género, etc. Cuando
las redes sociales son informales y basadas en estas disfunciones, aparecen asociadas al nepotismo, la intolerancia, la endogamia y los acuerdos
personalistas. Por otro lado, Dabas y Najmanovich (1995) afirman que las
redes informales permiten una realidad dinámica mediante otras formas
alternativas de comunicación, interacción e intencionalidad desarrolladas en
un tiempo y dependiendo de determinadas coyunturas espaciales e históricas.
De acuerdo a la exposición de Von Foerster, sistémicamente estas redes pueden quedar definidas bajo su formulismo: OB (Com (Evs1, Evs2)).
Después de todo, si partimos de las premisas iniciales, y entendemos la
comunicación como la interpretación que un observador hace de la
interacción entre dos organismos Ω1, Ω2, entonces podemos extraer más conclusiones sobre las distintas posibilidades de comunicación: a) procesos
de exclusión de grupos dentro de una organización o entre ellos; b) el modo
de circulación de la información dentro de la organización, entre los grupos y
sus efectos participativos; c) la credibilidad de los grupos de poder (dirigentes
o líderes); d) la identificación de roles comunicacionales frente a la actitud de
sus miembros (cooperación, dominación, sumisión). Toda esta actividad se proyecta en el discurso de los medios de
comunicación mediante su recursividad funcionando en red. Esta proyección
constituye lo que desde la comunicación denominamos un ecosistema
comunicativo. El recurso de la ecología permite contemplar en relación la
actividad eco-humana y eco-comunicativa en pleno acoplamiento estructural. Si pensamos en un ecosistema comunicativo y humano, la
información se transmite en círculo. En una cultura mediática, dependemos
de la información para nuestra independencia. Este es el paradigma complejo
de la cultura mediática. La falta de redes sociales e incluso su eliminación en
el respaldo de las organizaciones microsociales (familias, hogares,
comunidades indígenas, organizaciones tribales) se considera como un factor decisivo en la pobreza extrema. El diseño de estrategias de vínculos entre las
personas incrementa el capital social, el progreso social y el desarrollo
económico y cultural. De ello, también consideramos que existe en la cultura
mediática ostensible el efecto de generación de pobreza de capital social
mediante la diferenciación clasista que utiliza como factor funcional la propiedad de determinados bienes culturales.
Al transformar el espacio pragmático de la comunicación en un
ecosistema de relaciones sociales, la información es un elemento estratégico
de capitalismo social. Existe desigualdad en el acceso y acumulación de
información como existe desigualdad en aquello que alimenta nuestra
existencia humana. Morin habla del ser auto-eco-organizador y de su dependencia con el entorno. El organismo vivo degrada su energía para
automantenerse, así que necesita alimentarse con energía renovada de su entorno. De este modo, necesitamos la dependencia ecológica para poder asegurar nuestra dependencia. Según Morin, la auto-eco-organización
significa que la organización del mundo exterior se encuentra inscrita en el
interior de nuestra propia organización viva. Conforme a Morin, nuestra autonomía material y espiritual como
seres humanos no sólo depende de la alimentación material, sino también de
la alimentación cultural: la lengua, el saber, la tecnología, las normas
sociales, otras culturas extranjeras, otras culturas pretéritas, etc.
5. La producción capitalista de la cultura ostensible y el intercambio de lo efímero.
Para comprender la producción capitalista de esa alimentación
cultural en una sociedad mediática, debemos valorar la importancia que tiene
las oscilaciones del gusto en el consumo. La pobreza social surge cuando
proveemos de bienes culturales pobres. Y, ¿qué valoramos como bienes culturales de elite frente al consumo de cultura popular (más pobre)? Lo
ocioso, lo superfluo, lo efímero.
Frente al consumismo mediático, la cultura ostensible mide sus
posibilidades con las mismas que le permite el lenguaje. Los signos, los
símbolos y la semiótica son los programadores del entorno informacional que
provee de nueva energía. Constan de acciones sociales que se renuevan con la misma regularidad. Son acciones que repiten el mismo significado
subjetivo típico. Pensamos que la industria cultural representa en sus bienes
a los representados para establecer futuras relaciones sociales. Es decir, los
bienes culturales representan a los miembros que ostentan el poder mediante
esos significados subjetivos típicos.
En una sociedad especular, el derroche ostensible sirve para la
supervivencia de las innovaciones que pueden hacerse por otros motivos distintos a los usos y costumbres. Todo lo contrario, el método de gasto
estaría sujeto a la acción selectiva de la norma reguladora de la reputación.
La distinción no está fuera de lugar. Así que la producción cultural no
depende tanto de la distribución y el consumo, como de las bases económicas
que sustentan los cánones del gusto. Lo bello tiene que ser a la vez costoso y mal adaptado para su uso y costumbre. Veblen (2004:175) cita un ejemplo
que ilustra nuestra afición a lo efímero: ―Desde el punto de vista de la simple
utilidad, la Kelmscott Press redujo la cuestión al absurdo al editar libros para
uso moderno con el texto escrito según la ortografía anticuada, impresos en
letra gótica y encuadernados con pastas de papel pergamino sujetas con
cintas de cuero‖. Añade Veblen que para más absurdo, el impresor tira una edición limitada para garantizar que ese libro es escaso, y por ello mismo,
costoso, y que otorga una distinción pecuniaria a su consumidor.
Además de la representación de poder mediante la distinción de los
bienes culturales, también los medios de comunicación actúan parar creer en
la institución de la propiedad mediante la posesión de las personas. En este sentido, los incentivos de los medios serían la propensión al dominio y a la
coerción; el aprovechamiento de la utilidad de las personas y de sus servicios;
y la misma ostentación de éxito frente a la propiedad de estas personas.
Así es como las audiencias, los consumidores o los espectadores son
altamente valorados como prueba de riqueza y como medio de acumular
riquezas. Y también tendríamos que admitir que el capital social que se descompone de una red informacional o mediática, es una red pobre en
cuanto que actúa regresivamente sobre los miembros de la comunidad.
Distinta sería la perspectiva sistémica auto-eco-organizacional, ya que aquí
el ecosistema encuentra las relaciones vinculantes para mantener el sistema
social, aunque las condiciones sean desfavorables para el individuo.
Pensemos, como afirma Luhmann, que la sociedad no entiende de semánticas de poder, sumisión y pobreza.
A propósito de esto, Dupuy opina que el mercado es la quintaesencia
del orden social en las sociedades complejas y no como se piensa es el azar:
―El mercado da a ver y a comprender la posibilidad de una autoorganización
social movida por las acciones de los hombres pero realizándose fuera de su conciencia y de su voluntad‖ (Dupuy, 1998:276). De acuerdo, a su noción de
mercado, el concepto de información tiene un lugar central. El intercambio de
bienes culturales, de saberes o la propia división de trabajo garantizan la
coordinación de saberes individuales que entran en sinergia sin que sea
necesaria la síntesis, ni sea posible, ni pueda tener lugar. Así si el criterio de
selección de la evolución cultural es el número de individuos que se aferran a una tradición para su conservación, muestra por un lado la superioridad del
mercado para mantener las condiciones de un sector de la población y
además ejerce atracción sobre el resto de las tradiciones restantes. De este
modo, el mercado en el que se mueve el capitalismo social, ya no es un
sistema de producción y de intercambios materiales, sino como estamos pretendiendo mostrar, un sistema de producción e intercambio de señales,
frente al cual están los valores (los precios). Los precios son señales con un
valor incitativo. Desaniman a los consumidores a adquirir la mercancía que
bajo sus condiciones actuales hacen costosa su producción, y obligan al
productor a buscar nuevas formas para obtener sustanciales beneficios.
Dupuy desea resaltar la complejidad del entorno en el que los bienes
culturales se mueven, ya no regulado por un saber colectivo representado por un orden espontáneo de saberes individuales. En este caso, el entorno en el
que lo efímero evoluciona, se encuentra bajo la competencia de sistemas de
reglas abstractas. El especulador, en nuestro caso, ya sólo acecha sobre la
información a la que no tiene acceso el resto de miembros (o sujetos). No
obstante, sobre una información primera no puede obtener beneficios hasta que todos evaluemos como pertinente esa información. Así que la complejidad
comienza precisamente de que el egoísmo de quien especula con una
información restrictiva al resto, sólo puede obtener beneficio, hasta que todos
tomen nota de su evaluación, es decir, se beneficien gracias a él, de las
buenas informaciones. Esta podría considerarse como la visión positiva del
capitalismo informacional (o cultural) y su función social. Dicho esto, es fácil pensar que el capital social se basa hoy en la
información que acaparamos antes que otros, y que además ponemos en
circulación en un mercado de signos distinguidos (que adquieren en el
consumo su valor simbólico).
Si el capital social en una sociedad compleja es criterio de jerarquización, debe entenderse como la sociedad más generosa aquella que
ofrece más información, que la regala, y de este modo, incrementa su capital
social. Del mismo que en las sociedades primitivas, los bienes alimenticios o
suntuarios no corresponden a una economía individual de las necesidades,
sino más bien cumplen con una función de prestigio y de distribución
jerárquica, la sociedad compleja coacciona con la información. Esto se hace necesario para que así se manifieste esa jerarquía social que basa la
diferenciación en la distinción entre la función economía y la función/signo.
Sobre ello también Baudrillard extrae sus propias conclusiones al
observar en el trabajo antropológico de Malinowski y las tribus Trobiandeses, el intercambio simbólico de la kula y el potlatch (1999:3): ―Sin embargo,
detrás de todas las superestructuras de la compra, de la transacción y de la propiedad privada, es siempre el mecanismo de la prestación social lo que
hay que lee en nuestra opción, nuestra acumulación, nuestra manipulación y
nuestro consumo de objetos, mecanismo de discriminación y de prestigio que
se halla en la base misma del sistema de valores y de integración en el orden
jerárquico de la sociedad‖. También frente al consumo ostentatorio, Baudrillard habla de otro
valor del objeto de consumo: el simulacro funcional. Así, los bienes culturales
no solo poseen la función de preservación de un orden jerárquico de valores,
sino que además deben someterse al consenso severo de la moral
democrática del esfuerzo, del mérito y del hacer. De este modo, el discurso
funcional sirve de coartada al discurso distintivo. La paradoja de este consumo es que si bien en una primera
aproximación parece que el goce es individual y personal, digámoslo en
términos luhmanniano, que corresponde al sistema psíquico, es, por el
contrario, una operación propia de un sistema autorreferencial y
autopoiético. El consumo de estos bienes culturales es una institución social
coactiva que determina los comportamientos aún antes de ser reflexionada por la conciencia de los sujetos sociales. Sobre esto dice Baudrillard (1999:4):
―una gratificación individual generalizada, sino como un destino social que
afecta a ciertos grupos o a ciertas clases en mayor medida que a otros, o por
oposición a otros‖. O sea que el consumo de bienes culturales, o ya dicho
concretamente, la información, sería una selección por la cual quedan
cualificados, en términos de Luhmann, elementos del sistema. Se trata de un
control de cierre/clausura que permite entenderlo no como aislamiento, sino desde una dependencia energética del entorno. La clausura de esta
operación, como hemos pretendido mostrar desde el principio, es un cierre de
tipo comunicacional o semántico, aunque también implique una apertura
energética o informacional.
Llegando al final, queremos concluir al modo de Weber. La muerte del significado ha supuesto que el sistema cultural se fragmente en esferas
autónomas de conocimiento cognitivo, moral y estético. Esto nos conduce
directamente a la comprensión del antagonismo, a paradojas, que también
como asiente Alexander, se dan entre las diferentes creencias y las acciones
sociales que colisionan entre sí.
De acuerdo a las enseñanzas de Weber debemos indagar más sobre los nuevos valores, la racionalidad, la ética, y si sumamos además una
reflexión de Durkheim, vigilar la creciente abstracción de la conciencia
colectiva.
Ahora el sistema de la cultura posee su propia estructura interna (que Parsons llama sistemas simbólicos) y se institucionaliza para funcionar como
modelo o subsistema del sistema social. La Teoría Crítica ha estudiado este proceso por el cual la estructura de la cultura se institucionaliza en la
sociedad. También han sido muy relevantes las aportaciones semiológicas
desde Saussure a Barthes en la construcción de estas estructuras mediante
los códigos culturales y el uso a su vez, de signos que contienen significado y
significante. Finalmente, estos códigos semióticos quedan ligados a los sistemas sociales, a los sistemas psíquicos y a la acción misma que, como
hemos pretendido mostrar, intervienen en la producción actual de capital
social.
6. A modo de conclusión: la proximidad del arte a la comprensión de la
producción cultural de capital social. En conclusión, los bienes culturales funcionan en el sistema social
como signos de diferenciación clasista en la estratificación social. La
producción cultural cumple una función indirecta en el consumo, o dicho de
otro modo, es la observación de segundo orden la que otorga sentido a una
cultura que capitaliza las relaciones sociales. No todas las sociedades tienen una cultura que capitaliza las
relaciones sociales. En sociedades más sencillas, los objetos han permitido
solo las relaciones entre los miembros de la comunidad, a diferencia de las
sociedades complejas. En estas últimas, se olvidó, como nos recuerda
Luhmann, de emplear la naturaleza para garantizar la concordancia y se
apostó en mayor grado por el consenso. El inicio del arte como bien cultural que permite la estratificación es la
tematización que se realiza a través del consenso de opiniones. De este modo,
podemos afirmar que la cultura masiva o mediática también va a construir
las nuevas realidades sociales mediante la discusión del buen (o mal) gusto; y
a propósito de ello, dice Luhmann (2005:130): ―Por un lado la discusión
acerca del buen (o mal gusto) no conduce hacia los criterios buscados, sino tan sólo a la experiencia de que todos los criterios supuestamente objetivos
tienen efectos sociales discriminatorios: excluyen de la sociedad a los que
experimentan de otra manera‖.
De otro lado, el arte es evaluado bajo los criterios filosóficos de la
estética que se escapan a la simple percepción y que se sustentan en una
actividad cognitiva validada. Según Luhmann, es precisamente en periodos
de transición cuando la actividad estética busca en la sociedad mediante el consenso, la generalización de símbolos que actúan como a priori
transcendentales que unen a los sujetos y se confrontan con ideologías.
Aunque Luhmann afirma sobre ello, que cada vez más las
coordinaciones comunicativas están orientadas por las cosas y no por los
fundamentos y de este modo, el disenso se hace más llevadero. Para el sistema social, el consenso no puede hacerse muy necesario, y se tendrá que conceder el lugar que se merece a la orientación por las cosas. Continuando
con Luhmann, así se libera la comunicación de inmediato, ya que se valora lo
que se deja a cargo de la decisión de si estamos de acuerdo con las opiniones
y que valor tienen para nosotros lo que se ha sostenido en ellas.
Luhmann reconoce en su estudio sobre el arte y la comunicación su
función estratificadora, pero advierte que son muy complejas. Aunque admite las relaciones del arte con el orden estratificadamente diferenciado, también
reconoce la capacidad del arte para preparar para el arte. Es decir, que se
comprenda independientemente de la estratificación y decida por sí misma
quien entiende algo del asunto (y quiénes están excluidos).
La socialidad del arte moderno tiene su origen en cómo se impone a la sociedad. Es un sistema clausurado con autonomía operativa que sirve para
todos los sistemas de función, entre ellos, el arte o la cultura mediática. Ello
se sustenta en las distinciones entre sistema/entorno y sistema/sistema. En
el primer binomio, el sistema es la información interior frente a un entorno
vacío; en el segundo caso, el otro lado también cabe señalarse o marcarse.
Así podría entenderse que la cultura mediática ya también puede ser la conveniencia de aumentar la audiencia, la dinámica empresarial de los
beneficios o sencillamente la pobreza creativa de los productores.
Pese a esto, la capitalización social en la producción cultural y su
relación con la estratificación social es consecuencia, de que las obras de arte
fueron encargadas durante mucho tiempo por los estratos superiores; como también ocurre ahora, que es considerado como un bien acumulable que se
revaloriza con el tiempo y de ello, una importante inversión capitalista para
las mismas clases superiores. Así que las esferas más altas sociales pueden
condicionar la función pedagógica-moral del arte, limitando su libertad de
acción. Como afirma Luhmann, los estilos de la retórica vienen coaccionados
por el rango de las personas tratadas. Así la producción mediática también desarrolla más la representación de clases elevadas (toman la decisión sobre
cómo es la cosa) y por otro lado, realiza una labor de capitalización social
cuando desarrolla más asuntos públicos-comunes (que como dice Luhmann,
están orientados a determinadas funciones) que aquellos de interés privado
de las clases superiores. La producción cultural posee estructuras que se acomodan a cualquier observador, con lo que permite su acercamiento
independientemente de su condición social de nacimiento. Finalmente,
debemos entender en esta perspectiva mostrada, que la pobreza cultural de
los contenidos de los medios masivos, en cualquier caso, es la decisión de las
clases superiores que encargan una creación pobre (y decidida entre ellos) para saciar los beneficios privados. Y que la responsabilidad moral-pedagógica, como señalaba Luhmann, de los bienes culturales no están en
las manos de las clases más inferiores (que son a su vez, los más
consumidores), sino de la pobreza de capital social que poseen la sociedades
de medios masivos privados que separan en estratos cada vez más distantes
mediante su producción simbólica.
DATOS SOBRE EL AUTOR
Fernando R. Contreras
Profesor del Departamento de Periodismo 1 en la Universidad de Sevilla. Doctor en Ciencias de la Información. Licenciado en Bellas Artes. Trabaja
también para el Departamento de Filosofía y Lógica y Filosofía de la Ciencia
con el Grupo de Estudio en Antropología Cultural. Su línea de investigación
son los Estudios Culturales, Medios e Innovación Tecnológica. Es miembro
fundador de la Asociación Iberoamericana de Antropología Visual y
Comunicación y director de SirandaEditorial.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
AA.VV. (1996) Las consecuencias perversas de la modernidad. Barcelona.
Antrophos. ALEXANDER, Jeffrey C. (2000). Sociología cultural. Formas de clasificación en
las sociedades complejas. Barcelona. Antrophos.
BAUDRILLARD, J. (1999). Crítica de la economía política del signo. México.
Siglo XXI. DABAS, E. / Najmanovich, D. (comps.) (1995) Redes. El lenguaje de los
vínculos. Buenos Aires. Paidós.
DUPUY, Jean-P. (1998) El sacrificio y la envidia. El liberalismo frente a la justicia social. Barcelona. Gedisa.
FUKUYAMA, F. (2000) La gran ruptura. Barcelona. Ediciones B.
LUHMANN, N. (1984) Sistemas sociales. Lineamientos para una teoría general.
Barcelona. Anthrophos (1991). LUHMANN, N. (1996) La realidad de los medios de masas. Barcelona.
Antrophos. 2000. LUHMANN, N. (2005). El arte de la sociedad, México. Herder. 1995.
MORIN, E. (2002). Introducción a una política del hombre, Barcelona, Gedisa.
RITZER, G. (2001). Teoría sociológica moderna. Madrid. McGraw-Hill.
VEBLEN, T. (2004) Teoría de la clase ociosa. Madrid. Alianza.
VON FOERSTER, H. (2006) Las semillas de la cibernética. Barcelona. Gedisa.
WEBER, M. (2001) Ensayos sobre metodología sociológica. Buenos Aires.
Amorrortu Editores. WEBER, M. (2006) Conceptos sociológicos fundamentales. Madrid. Alianza.
CAPITULO 4
LAS POLÍTICAS DE COMUNICACIÓN EN LA UNESCO
Fernando Quirós
1. POLITICA, INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN LA UNESCO.
El debate sobre la información y la comunicación en la UNESCO fue
siempre un debate político cuyos resultados dependieron del juego de las
mayorías y minorías. La nueva agencia de la ONU funcionó desde su creación mediante el principio democrático de un país un voto y, al no poder
establecerse una filosofía permanente de la UNESCO sobre la que basar su
acción práctica, la mayoría numérica pudo imponer en cada momento de su
historia su propia filosofía y su propia ética. Así puede hablarse de: a) un primer
período de primacía de las doctrinas políticas liberales y de las teorías
funcionalistas que va desde la fundación hasta finales de la década de 1960; b) un segundo período de mayoría tercermundista y auge de las doctrinas críticas,
que arranca en 1970 y llega hasta la aprobación del Informe MacBride en 1980;
c) un tercer periodo de crisis marcado por la retirada de los Estados Unidos de
América (1985) y del Reino Unido (1986) y d) un acuarto periodo en el que la
crisis se resuelve devolviendo la hegemonía al bloque occidental y retornando a
los principios liberales de 1946. En 1946 Archibald Macleish, embajador de los Estados Unidos de
América, propuso y consiguió la incorporación de la doctrina del free flow of information al Acta Constitutiva de la Organización y luego, en la I
Conferencia General se creó una División de medios de comunicación, con una
sección específica sobre libre flujo de la información, a la que se dio el mandato
de cooperar con la Subcomisión de Libertad de Información de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas86, para la elaboración de un informe
sobre los obstáculos y la libre circulación de la información y de las ideas. La posición oficial norteamericana era en esos años que "la UNESCO debería hacer un esfuerzo serio que permita que los medios de comunicación puedan servir de forma más positiva y creativa para la causa del entendimiento internacional y por lo tanto para la paz”87.
Hasta 1970 la doctrina de la UNESCO se basó en la tesis
norteamericana según la cual no debía irse más allá de la inclusión en el Acta Constitutiva del free flow of information, entendido como supresión de todas
las limitaciones a las empresas para constituirse y funcionar según sus
propios criterios, permitiéndoles difundir libremente noticias y opiniones. Se
apoyaba para ello en las resoluciones 39(I) y 59 (I) de las Naciones Unidas
86 La creación de esta Comisión se debe igualmente a una iniciativa de los Estados Unidos, que tenía por
objeto dar fuerza y publicidad a su doctrina del libre flujo. La Comisión de Derechos Humanos, crea la
Subcomisión de Libertad de Información mediante la Resolución 2/9 de 21/6/1946.
87 En 1947, la Comisión Nacional de los Estados Unidos para la UNESCO dirigía al Secretario de Estado
un documento en el que recomendaba que la delegación norteamericana trabajase para hacer progresar y
secundar propuestas para la supresión de los obstáculos a la libre circulación de la información. Vid.
SCHILLER, Herbert I.(1997) "La diplomacia de la dominación cultural y la libre circulación de
información". Analisi, nº 10/11, pp 76-77
(1946); en el Acta Final de la I Conferencia Internacional sobre Libertad de
Información y en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos88. La UNESCO quedaba como una organización meramente
instrumental que debía dedicar sus esfuerzos a la reconstrucción de las
zonas devastadas por la guerra; a la elaboración de informes, estudios y
encuestas sobre la situación de los medios de comunicación en el mundo y,
finalmente, a ejecutar programas sobre comunicación y desarrollo basados en los planteamientos liberal-funcionalistas de la Mass Media and Nacional Development.
La URRSS, por su parte, sostenía que la soberanía nacional estaba por encima de cualquier otra consideración de la libertad y que a la libertad formal capitalista no era más que un engaño por que los medios materiales
para ejercitar la libertad de información no estaban en manos del pueblo sino
de las empresas privadas. Debían, además, adoptarse todas las restricciones necesarias para garantizar que la libertad de información (que no era un
principio de derecho internacional) no violase la soberanía nacional (que si lo
era). A la vista de lo cual, no resulta extraño que la UNESCO, por el carácter instrumental impuesto por EEUU, fuera para los comunistas un arma del imperialismo.
Este enfrentamiento se saldó siempre con el triunfo de las tesis
norteamericanas, dado que el apoyo del Grupo Occidental y de buena parte del Latinoamericano le aseguraban una mayoría mecánica. Sin embargo, la
incorporación de un gran número países al Sistema de Naciones Unidas como
consecuencia de la descolonización cambió la correlación de fuerzas. Desde
1973, el Movimiento de Países No Alineados acordó actuar de forma
concertada en la ONU y sus organismos especializados introduciendo en la agenda dos polémicos proyectos: el Nuevo Orden Económico Internacional (NOEI) y el Nuevo Orden Internacional de la Información y la Comunicación (NOMIC).
Por otra parte, la Unión Soviética y los países socialistas vieron en el
cambio de mayoría una forma de combatir con éxito al bloque occidental. Por
mucho que algunas de las propuestas tercermundistas no fueran de su
agrado, no podía dejar de prestar apoyo táctico a los Países No Alineados y al Grupo de los 77. Los conceptos clave serán ahora libre flujo pero equilibrado de la información y políticas nacionales de comunicación. Ambos terminarán
siendo absorbidos por el proyecto del NOMIC como sus dimensiones
internacional y nacional respectivamente y, el NOMIC, como componente del
Nuevo Orden Económico Internacional.
No hay acuerdo entre los investigadores sobre si la politización del debate se inicia aquí o si se trata simplemente de una politización diferente a
la vivida entre 1946 y 1970. Dicho de otra forma, la UNESCO habría sufrido una politización prooccidental hasta 1970 y prosoviética-tercermundista hasta
la retirada de los Estados Unidos y Gran Bretaña a comienzos de los años
ochenta del pasado siglo. Knight, por ejemplo, considera que en el primer
88 ONU (1946) Res. 39(I) información es un principio de derecho humano, fundamento de todas las
libertades, factor esencial de cualquier esfuerzo serio para promover la paz y el progreso en el mundo.
ONU (1946) Res. 59 (I) por la que se convoca la I Conferencia Internacional sobre Libertad de
Información. ONU (1948). Acta Final de la I Conferencia Internacional sobre Libertad de Información.
periodo la UNESCO practicó un pragmatismo alejado de disputas políticas,
mientras que en el segundo se abrió paso el conflicto al entrometerse los Estados en los asuntos de la información89. Para Alain Modoux, la URRSS
utilizó la UNESCO como foro para legitimar su control sobre los medios
argumentando que el libre flujo de la información estaba fuertemente desequilibrado en favor de Occidente y en perjuicio del Este. Así, “habría obtenido ventaja manipulando a los países en desarrollo para que impusiesen el denominado Nuevo Orden Mundial de la Comunicación y la Información (NOMIC)”90. Federico Mayor Zaragoza, ex Director General de la UNESCO, se refiere siempre al debate sobre el NOMIC como los años en que fue mal interpretada el Acta Constitutiva. Sin embargo, para Nordestreng y para
Preston la interpretación correcta del texto fundacional se hizo precisamente en
los años del NOMIC91. Lo cierto es que la política, aplicada a la educación y a la cultura
nunca levantó recelos ni resquemores. Sin embargo, en el caso de la comunicación no fue así. Occidente vio en las Políticas Nacionales de Comunicación (en adelante PNC) un peligroso instrumento de intromisión de
los Estados en los medios de comunicación. El debate se tornó agrio, a veces
violento, y las PNC fueron una de las causas aducidas por Estados Unidos y
Gran Bretaña para abandonar la UNESCO en los primeros años de la década
de 1980.
2. INTRODUCCIÓN DE LAS POLITICAS NACIONALES DE COMUNICACIÓN EN LOS PROGRAMAS DE LA UNESCO.
El concepto de "política nacional de comunicación" figura en los
documentos de la UNESCO desde la XVI Conferencia General (París, 1970). Allí se decide ayudar a los Estados miembros para que formulen sus políticas relativas a los grandes medios de comunicación92. Esta resolución se apoyaba
en las conclusiones del Simposio de Montreal, celebrado un año antes para preparar un nuevo "Programa Internacional de Investigación en Comunicaciones" . Así, el programa de comunicación completaría el
movimiento iniciado en 1968 en el terreno de la educación, con la
introducción de las "políticas de educación", y discurriría en paralelo con la noción de "políticas culturales".93 Desde este momento el concepto de política
aparece indisociablemente unido al de planificación.
El Simposio de Montreal constituye la vertiente académica de lo que en otro lugar he denominado el giro crítico de la UNESCO. El modelo
desarrollista de claro corte funcionalista se había agotado en plena explosión
de paradigmas y los programas basados en esa teoría no habían dado los
resultados apetecidos. Este modelo se basaba en las siguientes premisas:
89 KNIGHT, R.P. (1970) "Unesco's International Communications Activities”, en FISHER y MERRIL
International Communications., N.York: Hasting House. 90 MODOUX, A (1994). “Perspectivas de la UNESCO sobre Comunicación”. Ponencia presentada al I
Congreso Internacional sobre Comunicación, cultura y desarrollo. Madrid, 24 y 25 de noviembre. 91 NORDESTRENG, K. (1984). The massmedia declaration of UNESCO. Norwood, NJ: Ablex y
HERMAN, E et al. Hope and Folly. The Unites States and UNESCO 1946-1985. 92 UNESCO Doc. 17C/4.21 93 UNESCO, Proyecto de Programa y Presupuesto para 1973-1974. Doc 17C/5.
1) Existen solo dos tipos de unidades en el sistema internacional: las atrasadas y las modernas. Mediante un proceso de modernización las primeras deben
reproducir el modelo de las democracias de los países industrializados en los
que la libertad de información se genera porque existe libertad de opinión. Hay
que estimular que sean estos sistemas los que difundan sus valores como
mensajes periodísticos o culturales.
2) Es preferible una cooperación internacional para el desarrollo de nuevos sistemas de comunicación que otorgue la iniciativa a las empresas privadas,
como forma de garantizar la no injerencia de los gobiernos en el terreno de la
información. La forma de financiación ideal de los sistemas de medios es la
comercial.
3) El progreso tecnológico es la clave del desarrollo. Puesto que son los países
industrializados los que se encuentran más avanzados la transferencia de sus
tecnologías al resto del mundo será la clave del despegue hacia el desarrollo de
las zonas atrasadas.
4) Puesto que el gran desarrollo de los medios occidentales se debe a su alto grado de profesionalidad, es preciso poner en marcha mecanismos de
intercambios, cursos, becas... de forma que los países atrasados aprendan las
técnicas de los países industrializados.
Las cuatro premisas podemos encontrarlas en las actas de las
reuniones que, sobre la contribución de los medios al desarrollo, se realizaron en Bangkok (1960) para Asía y Oceanía, Santiago de Chile (1961) para
América Latina y El Caribe y París (1962) para África94.
Sin embargo las nuevas bases teóricas sobre las que debían
articularse las PNC partían de una evaluación muy crítica del modelo
desarrollista, al considerar que los teóricos de la "modernización" pasaron por
alto que el sistema mostraba una división entre países industrializados y países "atrasados", organizada jerárquicamente. Los países "atrasados" eran
prolongación jerarquizada de los industrializados en la que se integraron la
mayoría de los países de África, América Latina, Asia y Oceanía. La regla de
funcionamiento era esta: la evolución del sistema capitalista mundial desborda
las fronteras de los centros creando una red de relaciones económicas en la que los países "atrasados" "dependen" de los países industrializados. Mientras el
centro se desarrolla la periferia permanece anclada en la dependencia. Y en este
sistema los medios de comunicación actuaban de facilitadores de la
dependencia al reproducir periféricamente los sistemas de los países
industrializados. El nuevo "Programa Internacional de Investigación en Comunicación" servirá, además, para hacer un diagnóstico muy crítico con el orden
informativo internacional que se había construido desde 1945. Las agencias
94 UNESCO (1960). “Developing mass media in Asia; papers of a UNESCO meeting in Bangkok”.
Reports and papers on mass communication, 30.
UNESCO (1962). “Meeting of Experts on Development of Information in Africa”. Reports and papers
on mass communication, 37.
UNESCO (1962). “Meeting of Experts on Development of Information in Latin America; papers of a
UNESCO meeting in Santiago de Chile”
de noticias occidentales dominaban el flujo internacional. La producción y
distribución de contenidos para la radio, la televisión y el cine estaba en las mismas manos y, la competencia con las grandes corporaciones
norteamericanas y europeas resultaba imposible para los países del Tercer
Mundo. Además las transferencias de tecnología desde los países centrales
lejos de mejorar la situación general de los medios nacionales los había
anclado aun más en la dependencia. De aquí el que empiece a pensarse en la necesidad de acuerdos internacionales que garanticen el equilibrio de los
flujos y en otorgar al Estado el papel de planificador-coordinador de los
sistemas de medios de comunicación masiva.
En 1972 se celebró en París una nueva reunión de expertos con el
objeto de precisar el concepto y el alcance que las PNC deberían tener en el
programa de la UNESCO. Ideadas para países en vías de desarrollo, las PNC deberían servir para lograr una contribución efectiva de los medios a lo que, a
todas luces, era una necesidad en buena parte del mundo. Igualmente se
consideraba que una coordinación regional de PNCs favorecería los procesos
de integración regional.
Una vez recibido el informe de los expertos, la XVIII Conferencia General (París, 1974) decide organizar tres conferencias regionales sobre este
asunto. La primera debería celebrarse en América Latina, puesto que su
estructura de medios era superior al resto del Tercer Mundo y, contaba con
centros de investigación que habían publicado numerosos trabajos sobre los
vínculos entre comunicación y desarrollo. A esta primera conferencia
deberían seguir las de África y Asia.95
En julio de 1974, se celebró la primera de las reuniones preparatorias
de esta conferencia (Bogotá) que definió así las PNC:
"conjunto integrado, explícito y duradero de políticas parciales de comunicación armonizadas en un cuerpo coherente de principios y normas dirigidas a guiar la conducta de las instituciones especializadas en el manejo del proceso general de comunicación en un país"96
y estableció las condiciones básicas para su diseño: pluralismo y democracia
en la comunicación y acción promotora del Estado. Los poderes públicos deberían impulsar la constitución de Consejos Nacionales de Comunicación
que deberían ser autónomos y pluralistas (integrados por los poderes públicos, los propietarios de los medios y los profesionales de la
comunicación). Es decir, la PNC sería definida y articulada por todos los
sectores implicados quedando para el Estado el papel de sustentador y
árbitro97.
En 1975 se celebraron dos nuevas reuniones de expertos (San José de
Costa Rica y Quito) que acordaron98:
95 Vid. UNESCO COM/MD/20. UNESCO COM/MD/24 y GIFREU, J. (1986) El Debate internacional
de la comunicación. Barcelona: Ariel pp 98-99 96 BELTRAN, L.R. (1975). Políticas Nacionales de Comunicación en América Latina: los primeros
pasos. Quito: CIESPAL 97 UNESCO COM 74/Conf, 617/4 98 Fueron el Seminario sobre Políticas Nacionales de Comunicación en América Latina y el Caribe,
celebrado en San José de Costa Rica y la Reunión de expertos en el intercambio de noticias en América
Latina celebrada en Quito.
a) Recomendar a los gobiernos la formulación de políticas nacionales, en los términos expresados en la reunión de Bogotá.
b) Sugerir a la próxima Conferencia Intergubernamental, la máxima
prioridad en explicitar la PNC, sobre todo en lo concerniente al
flujo internacional de información.
c) Reiterar la necesidad de crear una agencia regional de noticias. d) Subrayar la necesidad de que los gobiernos protejan el
funcionamiento de la futura agencia regional.
e) Recomendar la creación de agencias nacionales de noticias, como
tarea prioritaria para todos los países de la región.
La Conferencia sobre Políticas Nacional de Comunicación en América Latina y el Caribe (San José de Costa Rica, 1976) asumió tanto la definición
como las condiciones para su diseño mediante una declaración y una
treintena de recomendaciones de las que cabe destacar:99
1) Reconocer que una más equilibrada circulación internacional de
información es una reivindicación justa y necesaria, y que como tal debe ser objeto de precisas disposiciones legales a nivel nacional.
2) Estructurar sistemas de comunicación complementarios, así como la
participación de todos los sectores en el proceso de comunicación.
3) Reconocer el derecho a la libre comunicación e información.
4) Reconocer el derecho a la comunicación como principio que se deriva
del derecho universal a la libre expresión del pensamiento, en sus aspectos de acceso y participación.
5) Continuar los esfuerzos por lograr una regulación internacional del
derecho de réplica.
6) Reconocer que es potestad de los Estados la formulación de políticas y
planes nacionales en materia de comunicación social, reconociendo las peculiaridades de cada país.
7) Creación de Consejos Nacionales de Comunicación.
8) Creación de una agencia de noticias regional, o de un consorcio
regional de agencias nacionales.
9) Estudiar el efecto de la comunicación social en los procesos regionales
de integración. 10) Coordinar las nuevas políticas nacionales en el contexto del Nuevo
Orden Económico Internacional.
Tanto de la Declaración, como de las recomendaciones se desprende un
planteamiento de las PNC como un instrumento de cambio legal y democrático que fuese capaz de ordenar un sistema de comunicación que,
internacional, regional y nacionalmente, no favorecía la demanda
fundamental de las sociedades latinoamericanas: el desarrollo. La
Conferencia de San José invita a los gobiernos a forjar políticas democráticas,
mediante consultas y conciliación de intereses de todos los sectores
implicados. Los poderes públicos estan contemplados como árbitros y fuerzas
99 UNESCO COM/MD/38. Informe Final de la Conferencia Intergubernamental sobre políticas de
Comunicación en América Latina y el Caribe. San José de Costa Rica 12-21 de julio de 1976.
de respaldo a la aplicación de las políticas. Al igual que en otros sectores, los
gobiernos deben tener presente que la soberanía de la nación radica en sus pueblos y la comunicación no debe ser una excepción. La expresión de esa
soberanía popular se encuentra en la recomendación de que los Consejos
Nacionales de Comunicación sean democráticos y pluralistas.
Sin embargo ni los países occidentales, ni las grandes patronales ni
buena parte de las organizaciones internacionales de periodistas lo entendieron así. Todo lo contrario. La Conferencia de San José se convirtió en
la más polémica de las celebradas hasta entonces bajo los auspicios de la UNESCO. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), la Asociación Interamericana de Radiodifusión (AIR), el Instituto Internacional de Prensa (IPI) y la Federación Internacional de Editores de Diarios (FIEJ) constituyeron el
World Press Freedon Comitte para enfrentarse a lo que consideraban una
amenaza para la libertad de información, en tanto que, sostenían, la UNESCO pretendía estatalizar la información a partir de las recomendaciones de expertos que no eran periodistas, ni empresarios de los medios. La AIR emitió
un comunicado anunciando que se proponía "enfrentarse a esta grave amenaza para la superviencia de todos los medios de comunicación social libres y contraatacar sugiriendo una serie de acciones que deberían contraponerse a la conferencia intergubernamental". Mientras, los periódicos
asociados a la SIP comenzaron a publicar editoriales en los que se afirmaba
que el documento de Bogotá era por completo opuesto a la Constitución de la UNESCO y por lo tanto ilegal, afirmando que se quería reformular la radiotelevisión latinoamericana según patrones socialistas100.
Este enfrentamiento se suma a los producidos con anterioridad a cuenta
de dos iniciativas presentadas por la Unión Soviética:
1) La Declaración sobre transmisión desde satélites de difusión directa, aprobada en 1972 por una mayoría abrumadora que se manifiestó a favor del principio del consentimiento previo de cada Estado para emitir sobre su
territorio desde satélites DBS101.
2) El proyecto de Declaración relativa a los principios fundamentales del empleo de los grandes medios de información para fortalecer la paz, la comprensión internacional y en contra de toda propaganda bélica, racismo y el apartheid; que vuelve a introducir en el debate internacional el asunto de la
responsabilidad de los Estados, bloqueado por Estados Unidos desde 1948.
Entre 1972 y 1976 fue imposible pactar un texto aceptable para todos
llegándose incluso al abandono de las reuniones por parte de casi todo el
Grupo Occidental. Por su parte, el Movimiento de Países No Alineados había continuado por la senda abierta en 1973, poniendo en marcha el Pool de Agencias de Noticias el MPNA (1975) y celebrando, casi en paralelo con la Conferencia de
San José el Simposio de Túnez (1976) en cuyo Informe Final leemos:
100 "La SIP aconseja luchar contra la consejos de la UNESCO. Descubrimiento de una conspiración”.
Reproducido en los principales diarios de la región el 13/3/1976. 101 UNESCO (1972). Declaración sobre los principios rectores de las transmisiones por satélite para la
libre circulación de información, la difusión de la educación y la intensificación de los intercambios
culturales. Doc. A/AC 105/109.
“Ya que la información en el mundo muestra un desequilibrio que favorece a unos e ignora a otros, es el deber de los países no-alineados y de otros países desarrollados cambiar esta situación y conseguir la descolonización de la información e iniciar un nuevo orden internacional en la información...102"
fijando las reivindicaciones del Movimiento en materia de información en Nueva Delhi (1976), donde la Conferencia de Ministros de Información y
directores de agencias de noticias del MPNA:
"... reafirma la determinación de los países no-alineados de no
continuar sufriendo individualmente ni colectivamente debido a la presente e injusta situación global. Era claro que podía ser rectificada animando a una cooperación constructiva y extensa entre ellos para lograr una mayor autoconfianza colectiva. Expresaron el compromiso de mejorar el flujo de información directa y comunicación rápida entre unos y otros, promocionando así tanto un mayor conocimiento mutuo como un entendimiento de sus metas políticas y económicas comunes y aumentar también la beneficiosa cooperación en los campos sociales y culturales. Enfatizaron que la descolonización de la información es esencial para estos propósitos y que el establecimiento de un Nuevo Orden Internacional para la Información es tan necesario como el Nuevo Orden Económico Internacional...103"
Finalmente, la V Cumbre (Colombo, 1976) en su Declaración Final afirma que un nuevo orden internacional en los campos de la información y comunicación de masas es tan vital como un nuevo orden económico internacional y encarga a Túnez la introducción de este asunto en el orden del
día de la XIX Conferencia General de la UNESCO, que debía celebrarse en Nairobi.
3. LAS PNC COMO DIMENSION NACIONAL DEL NOMIC.
Durante la XIX Conferencia General (Nairobi, 1976) la UNESCO estuvo a punto de romperse apenas iniciados los debates sobre el proyecto de
Declaración presentado por la URSS. La consideración del sionismo como
forma de racismo se saldó con el abandono de las sesiones de casi todo el
Grupo Occidental. Por ello el asunto del NOII no pasó de algunas
consideraciones preliminares y de la incorporación al I Plan a Plazo Medio de los conceptos de equilibrio y derecho a comunicar. Sin embargo, la amenaza
102Organización Internacional de Periodistas, (1986) Nuevo Orden Internacional de la Información y
Comunicación, , Apendice I: Documento nº 48, pp.276-284. Praga : OIP
103 Bulatovic V. (1978) No-Alineamiento e Información. Belgrado: Comité Federal para la Información. pp.
73-85.
de ruptura se superó gracias, en buena medida, a la actuación del Director
General (Amadou Mahtar M‘Bow) que propuso inaugurar un procedimiento de toma de decisiones basado en el consenso. Cada bloque cedió en parte de
sus aspiraciones para que las resoluciones no tuviesen que terminar en
votaciones en que cualquier minoría se sintiese perjudicada. Gracias a ello, la
Conferencia General pudo posponer el debate y aprobar la formación de la Comisión Internacional para el Estudio de los Problemas de la Comunicación,
conocida después como Comisión MacBride.
En la XX Conferencia General (París, 1978) todos los proyectos sobre
comunicación e información convergen en el NOMIC. Así pudo aprobarse por
consenso un texto final para de la Declaración sobre los massmedia, que sin satisfacer la tesis soviética de la responsabilidad de los Estados afirmaba que la
forma de contribuir desde los medios a la paz y la comprensión internacional
era lograr un nuevo equilibrio y una mejor reciprocidad de la circulación de la información104.
A continuación se examinó el Informe Provisional de la Comisión MacBride, que contenía, a modo de conclusión, un epígrafe titulado hacia un Nuevo Orden Mundial de la Información y la Comunicación, (que incorpora la
―C‖ de Comunicación al NOII) en el que integraba todo el análisis realizado
por la Comisión desde que fuera fundada en 1977. Esta primera redacción establecía vínculos indisolubles entre el NOMIC y el Nuevo Orden Económico
Internacional (NOEI) y considera ya a las PNC como la dimensión nacional de
un proceso general de reforma del orden informativo-comunicativo imperante.
Las nociones de equilibrio en los flujos de información, comunicación
participativa, derecho a la comunicación y el papel del Estado como promotor
de las PNC incorporan al NOMIC todo lo aprobado en la Conferencia de San José de Costa Rica:
La Conferencia General, reafirmando la necesidad evidente de que se ponga fin a la situación de dependencia de los países en vías de desarrollo en la esfera de la información y los medios de comunicación, y considerando que el desequilibrio en la circulación de las informaciones ha adquirido proporciones a nivel internacional, a pesar del desarrollo de las infraestructuras de comunicación, presta apoyo a los esfuerzos a favor de la implantación de un Nuevo Orden Mundial de la Información y la Comunicación, más justo y mejor equilibrado, y por ello pide al Director General que continúe los esfuerzos, especialmente con miras a hacer progresar los sistemas nacionales de los países en vías de desarrollo y establecer una mayor reciprocidad y nuevos equilibrios en la circulación
de las informaciones105.
En esta misma línea de incorporación de las PNC al NOMIC se
pronunciaron la Conferencia Intergubernamental sobre Políticas Nacional de Comunicación en Asia y Oceanía (Kuala Lumpur, 1979) y la Conferencia
Intergubernamental sobre Políticas Nacional de Comunicación en Africa
(Yaoundé, 1980).
104 UNESCO (1978). Declaración sobre principios fundamentales para que los medios de comunicación
contribuyan a reforzar la paz y el entendimiento internacional, para la promoción de los derechos
humanos y para acabar con el racismo, el apartheid y la guerra".(IV.C.3) París: Unesco, 105 UNESCO (1978) Res. 20-C-DR-311
La Declaración de Kuala Lumpur representa un paso adelante notable
respecto a la primera Declaración de San José de Costa Rica porque recoge las grandes líneas del debate sobre el NOMIC que no estaban presentes en
1976:
"Un orden de comunicación e información más justo y efectivo, basado en las buenas relaciones de vecindad, demanda una apertura mundial. La colaboración profesional, cultural y científica entre los grupos, naciones y regiones es un elemento vital para lograr el orden que se busca. (...)Urgimos a las Naciones Unidas y específicamente a la Unesco, que apoye esos objetivos, que promueva la cooperación regional e internacional y que elaborare un orden mundial de comunicación e información más justo y efectivo, indispensable para lograr un nuevo orden económico internacional. Creemos que tal orden nuevo de comunicación e información debe convertirse en una de las manifestaciones más activas dentro de los ideales de justicia, independencia e igualdad entre los hombres y las naciones..106"
La Declaración de Yaoundé profundiza en la misma línea:
La solución a los problemas de la comunicación no puede quedar reducida simplemente a la transferencia de tecnología o/a la mera redistribución de recursos, aunque estas medidas son tanto para África como para el mundo una parte esencial del nuevo orden de la
información y de la comunicación. La solución a nuestros problemas descansa íntimamente en la defensa de las libertades fundamen-tales de los individuos y de los pueblos -todos los pueblos, y especialmente aquellos que permanecen todavía como los más defenestrados(...) Apelamos a la UNESCO y a los otros cuerpos y agencias del sistema de las Naciones Unidas a que colaboren con nosotros a establecer un nuevo orden mundial de la información y de la comunicación que abrirá el camino al progreso y a una completa autorrealización para todos los pueblos en paz, justicia y libertad...107"
preparando el clima necesario para la aprobación en este mismo año de una
declaración formal de la UNESCO en favor del NOMIC.
Pero, nuevamente, las reacciones de los gobiernos occidentales fueron muy hostiles. Entre 1977 y 1978 se suceden tres informes críticos encargados a instituciones privadas por el gobierno norteamericano -Kroloff-Cohen (1977), Gunter (1978), Twentieth Century Fund (1978)- y el Instituto Internacional de Prensa hace público el Informe Righter (1978). En todo ellos
se considera que la UNESCO estaba impulsando un proyecto peligroso para
106 (UNESCO, 1979), Intergovernmental Conference on Communication Policies in Asia and Oceania,
Kuala Lumpur, Malasya, 5–14 de febrero 1979; Final Report doc. CC/MD/42, París: Unesco, 107 (UNESCO), Conferencia Intergubernamental sobre Políticas de Comunicación en África, Yaundé,
Camerún, 22-27 de Julio de 1980; Informe final doc. CC/MD/46
la libertad de prensa por involucrar a los Estados en prácticas comunicativas
que no les concernían108.
4. LA DECLARACIÓN A FAVOR DE UN NUEVO ORDEN MUNDIAL DE LA
INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (NOMIC).
Esta declaración se produjo finalmente en la XXI Conferencia General (Belgrado, 1980). Una vez conocido el informe del Director General sobre las conclusiones del Informe MacBride, la Comisión IV debatió las propuestas en
torno a los objetivos específicos. De todas las proposiciones presentadas nos
interesa destacar las siguientes109:
Propuesta de la URSS.- Subrayando que los periodistas y personas que trabajan en los medios de comunicación tienen una responsabilidad especial
frente a la Comunidad Internacional y que su obligación es favorecer la paz, el
progreso, la interrupción de la carrera armamentista y la erradicación de las
ideologías del militarismo el colonialismo y el racismo.
Propuesta de la República Federal de Alemania, Portugal, Suiza, Reino Unido, Estados Unidos y España.- Reafirmando la Declaración Universal de
Derechos Humanos, y en particular su artículo 19.
Propuesta de Venezuela.- Invitando al Director General a que iniciara de
inmediato los estudios, consultas y gestiones necesarias para determinar las características que debe tener una Declaración para la instauración de un
Nuevo Orden Mundial de la Información y la Comunicación, así como la
conveniencia de su aprobación por la XXII Conferencia General.
Como puede verse, el clima de enfrentamiento era palpable. El Secretariado
intentó entonces una fórmula intermedia basada en la Declaración de Nairobi, invitando al Director General:
1) A dar la mayor difusión posible, y en el mayor número de lenguas posible,
a la Declaración de l978 relativa a los medios de comunicación de masas.
2) A asegurarse de que los programas de la UNESCO en el terreno de la
comunicación se basan en los principios fundamentales que ella enuncia.
La discusión de las cuatro proposiciones produjo nuevos enfrentamientos,
con el agravante de que en esta ocasión no se percibían posibilidades de
acercamiento, como había ocurrido en las dos conferencias generales precedentes. La URSS consideraba inaceptable reducir el problema a la
ratificación del artículo 19 de la Declaración Universal de Derecho Humanos.
Los occidentales acusaban a la URSS de pretender estatalizar la información
con el subterfugio de la responsabilidad. Así las cosas, la propuesta de
Venezuela aparecía como una tercera vía y sobre ella y sobre lo propuesto por
el Secretariado, se aprobó por consenso una declaración de la UNESCO a favor del NOMIC. En su preámbulo, se recogían como fundamentos y
recordatorios todas las resoluciones del MPNA y la Declaración sobre los
108 GIFREU op cit. pp. 109 UNESCO Docs. 21C/PLEN/DF 5, C/PRG IV/DR 7, 21C/DR 385
massmedia aprobada en 1978, considerando que el NOMIC debería basarse
entre otras consideraciones en:
1) la eliminación de los desequilibrios y las desigualdades que
caracterizan a la situación presente;
2) la eliminación de los efectos negativos de ciertos monopolios, públicos
o privados, y las excesivas concentraciones; 3) la extinción de los obstáculos internos y externos a un flujo libre, y a
la distribución más amplia y mejor equilibrada de información e ideas;
4) la pluralidad de fuentes y canales de información;
5) la libertad de prensa e información;
6) la libertad de los periodistas y de todos los profesionales en los
medios de comunicación, una libertad inseparable de la responsabilidad;
7) la capacidad de los países en vías de desarrollo de lograr la mejora de
sus propias situaciones, sobre todo a través de la provisión de su propio
equipamiento, mediante la formación de su personal, mediante la
mejora de sus infraestructuras y adecuando sus medios de información y de comunicación a sus necesidades y aspiraciones;
8) la sincera voluntad de los países desarrollados de obtener estos
objetivos;
9) el respeto por la identidad cultural de cada pueblo y por el derecho de
cada nación a informar al público mundial acerca de sus intereses, sus
aspiraciones y sus valores sociales y culturales; 10) el respeto por el derecho de todos los pueblos a participar en los
intercambios internacionales de información sobre la base de la
igualdad, la justicia y el beneficio mutuo;
11) el respeto por el derecho del público, de los grupos étnicos y sociales
y de los individuos a tener acceso a las fuentes de información y a
participar activamente en el proceso de la comunicación.
Aparentemente los problemas de Nairobi se habían superado con
éxito. Sin embargo no era así, porque los países occidentales, capitaneados por los Estados Unidos, presentaron reservas a los cuatro primeros puntos
de la declaración que resultaban ser la base del NOMIC: la eliminación de los desequilibrios; la supresión de los efectos negativos de ciertos monopolios; la
eliminación de barreras internas y externas a la libre circulación de
información y la pluralidad de fuentes y canales de información110. Todo el
asunto quedaba a expensas de los programas que debían desarrollarlo, sobre todo el Programa Internacional para el Desarrollo de la Comunicación (PIDC)
que fue creado en esta misma conferencia a propuesta de los Estados Unidos. Esta propuesta era una trampa hábilmente tendida. En realidad no
representaba alternativa alguna y era la manera bloquear o escamotear el
debate sobre el NOMIC o dejarlo todo reducido a papel mojado, en tanto que
el PIDC podría ser el mecanismo de desarrollo práctico de los principios
generales del NOMIC y, tal y como estaba redactada su propuesta, éste sería
controlado por los mayores contribuyentes (el Grupo Occidental). Con todo, el consenso parecía haber salvado al crisis. El MPNA había sacado adelante su
vieja reivindicación y el Grupo Occidental, pareció entender que la adopción
110 UNESCO (1980). Res 4/19. Archivos de la Conferencia General: Resoluciones, XXI Sesión, Belgrado,
Yugoslavia, 23 de Septiembre - 28 de Octubre de 1980, pp. 68-71
del NOMIC por parte de la UNESCO era inevitable y que el mejor camino era
utilizar los mecanismos democráticos de la organización para crear un organismo facultado para entender de todo lo relacionado con la comunicación
y financiado por las aportaciones de los Estados miembros. Poco después la
Asamblea General de la ONU en su XXXV sesión adoptó sin votación la
resolución 35/ 201 que adoptaba lo aprobado por la UNESCO en Belgrado111.
Externamente el grupo de presión formado por las patronales de los medios descalificó los trabajos de la Comisión MacBride (por mucho que el
delegado norteamericano Elie Abel los aplaudiese públicamente) y acusó a la UNESCO de ser una plataforma en la que el rodillo URSS-Tercer Mundo aplastaba las constructivas propuestas occidentales. Cuando, en 1981 Ronald
Reagan asuma la presidencia de los Estados Unidos la delegación
norteamericana abandonará la línea de conciliación y de lucha legítima interna para pasar al enfrentamiento total, suscribiendo las tesis del World Press Freedom Committee y las del think tank ultraconservador que había redactado el
programa de Reagan y que se caracterizaba por su hostilidad hacia las Naciones
Unidas: la Heritage Foundation.
En el mes de mayo de 1981 tuvo lugar en Les Talloires (Francia) una
reunión convocada por las patronales de los medios en la que bajo el lema Voices of Freedom se decidió dureza frente a la UNESCO, rechazo del NOMIC,
defensa cerrada del principio del libre flujo de la información y búsqueda un nuevo foro de debates mas acorde con los intereses occidentales. La gran
prensa internacional saludó la declaración final de esta reunión con titulares como: Líneas de batalla (International Herald Tribune); Luchando por la Prensa libre (Washington Post); Palabras de lucha (The Economist).112
Casi en paralelo la Heritage Foundation había elaborado las líneas de
acción que el gobierno de los Estados Unidos debía seguir frente a todo el Sistema de Naciones Unidas y, en especial contra la UNESCO. Las referencias
al NOMIC que pueden encontrarse en los documentos programáticos de este fundación son muy negativas: amenaza real para la libertad de prensa, que implica a los gobiernos en prácticas específicamente comunicativas. Estados Unidos estará obligado a finalizar su cooperación con la UNESCO si se toman acciones contra la libertad de prensa113.
Internamente la tarea de la UNESCO por delimitar y contextualizar el
NOMIC siguió su curso, pero la crisis era ya solamente una cuestión de tiempo. Las reservas occidentales expresadas en las resoluciones y defendidas
internamente de forma legítima, terminarán por desembocar en un
enfrentamiento total que se saldará con la ruptura de la UNESCO.
5. LA CRISIS.
111ONU (1980). Anuario de las Naciones Unidas. Volumen 34.Nueva York: Naciones Unidas, pp. 481-483.
112 REYES MATTA, F. (1982). “Información y desarrollo bajo la contraofensiva Reagan”. Comunicaciçón y
Cultura, nº 7,. pp 51.
113 Veáse el programa de Reagan Redactado por Heritage, Mandate for Leadership, y también PINES, Burton
Yale (1984). A world without UNO, Wat Would Happen if the UN Shut Down. Nueva York: The Heritage
Foundation.
Tres acontecimientos conforman el carril de aceleración hacia la ruptura
de la UNESCO. El primero, la aprobación en la IV Conferencia General Extraordinaria (París, 1982) del II Plan a Plazo Medio, en cuyo documento La Comunicación al Servicio del Hombre, se identifica la concentración del poder de
informar, como un peligro para las sociedades democráticas. El segundo, la
Conferencia Mundial sobe Políticas Culturales de la UNESCO (México, 1982), en
la que la cultura y la comunicación dejan de ser líneas paralelas en la acción de
la agencia y se inscriben dentro de la estrategia global para el desarrollo, poniendo el acento en la preservación de las identidades culturales e
identificando la estandarización mundial de los mensajes de los medios como
elemento nocivo. El tercero, en 1983, es la XXII Conferencia General de la UNESCO, donde se establece que la UNESCO tiene como objetivo remediar gradualmente los desequilibrios existentes y que es indispensable fortalecer e
intensificar el desarrollo de estructuras redes y recursos en el campo de la comunicación, a nivel local, nacional, regional y mundial, y estimular de esa manera la libre circulación y una difusión más amplia y mejor equilibrada de información. Todo ello bajo la definición del NOMIC como un proyecto evolutivo y permanente, para continuar con la política de mano tendida a la minoría
occidental114.
Sin embargo lejos de producir acercamiento, las resoluciones de 1983
precipitaron los acontecimientos. El Departamento de Estado norteamericano, elaboró un documento en cuyo executive summary se lee:
Las políticas de la UNESCO, durante bastantes años, han
servido intereses anti-norteamericanos. Esta Administración ha
advertido sobre los límites de la tolerancia de los Estados Unidos
hacia una política desviada, así como programas y un presupuesto
mal dirigido. A finales de los 70, UNESCO ha llegado a ser un foro de ataques al free flow of information en nombre de lo que llaman ―nuevo
orden mundial de la información y la comunicación‖.
(...) En junio de 1983, en consecuencia, comenzó una revisión
por parte de los EEUU de su participación en la UNESCO. Esta
cuidadosa revisión (que incorporó contribuciones significativas de
otros 12 departamentos, agencias, usuarios y beneficiarios de la UNESCO), confirmó las impresiones primarias de que la Organización
tenía acuciantes problemas.
Lo que apareció fue un persistente modelo de conducta
negativa con la que no podíamos estar de acuerdo mucho más tiempo:
- POLITIZACIÓN de la UNESCO en sus tradicionales
materias, en la introducción de programas, resoluciones y debate sobre desarme ―derechos colectivos‖ y otros
extraños y,
- Una HOSTILIDAD endémica hacía las instituciones básicas
de una sociedad libre, especialmente del libre mercado y la
libertad de prensa.
114Vid. UNESCO Doc 4XC/4. UNESCO.Informe Final de la Conferencia Mundial sobre Políticas Culturales
(MONDIACULT). México, 1982. UNESCO. Actas de la Conferencia General. Comisión IV. La
Comunicación al servicio del Hombre. Gran Programa III. París, 1983.
A partir de este estudio George Shultz anunció, el día 28 de diciembre de
1983, que los Estados Unidos dejarían de ser miembros de la UNESCO, un año más tarde. Trascurrido ese plazo confirmaron la retirada y, al mismo tiempo, el
gobierno británico anuncio su propósito de retirarse, confirmándolo también un
año más tarde115.
6. EL RETORNO A LOS PRINCIPIOS LIBERALES.
Con dos de sus miembros fundadores fuera de la organización, el debate
sobre el NOMIC quedó prácticamente congelado. A pesar de que el resto del
Grupo Occidental no siguió a Estados Unidos en su retirada, el disgusto con el
asunto del NOMIC era evidente. Tanto es así que cuando hubo que elegir un
nuevo director general, Alemania Suiza y Holanda amenazaron públicamente con retirarse también si se reelegía a Amadou Mahtar M‘Bow. En 1987 Federico
Mayor Zaragoza le sucedía anunciando en sus primeras declaraciones como
nuevo director general que había que abandonar el NOMIC. Hasta 1989, Mayor
procura distanciarse de los proyectos anteriores para iniciar su liquidación una vez agotada la herencia de M'Bow.
Externamente dos acontecimientos delimitarán una nueva correlación de fuerzas en la sociedad internacional que tendrá un repercusión inmediata en
el juego de mayorías y minorías de la UNESCO. Así, la segunda Guerra del
Golfo y la desaparición del bloque soviético, dejan a los Estados Unidos como
única superpotencia. Internamente el Tercer Mundo se queda sin su apoyo
táctico, y sumido en la misma crisis de identidad en la que entra el Movimiento de Países No Alineados.
La XXIV Conferencia General (París, 1989), adoptó la denominada nueva
estrategia de la comunicación, mediante la cual se diluyen todos los principios
relacionados con el NOMIC al considerar que:
a) la decisión de la Unesco de propiciar la instauración de un nuevo
orden mundial de la información y de la comunicación no se improvisó al azar de una coyuntura fortuita;
b) cuando se lanzó ese concepto, la situación en el ámbito de la
información y la comunicación se caracterizaba por desigualdades en
la circulación de informaciones y por los sentimientos que había despertado en los países en desarrollo la imagen falsa, deformada y,
en cualquier caso, inexacta que se daba de su realidad nacional. No
cabe duda de que, habiendo sido comprobada y reconocida por todos
los Estados Miembros de la Unesco dicha situación, los proyectos de
resolución encaminados a instaurar un nuevo orden mundial de la
información y de la comunicación, entendido como un proceso evolutivo y continuo, fueron aprobados por consenso en todos los
casos;
c) empero debe reconocerse que, aunque esa reivindicación fue bien
entendida por muchos -si bien algunos expusieron con frecuencia sus reservas sobre esta cuestión-los medios profesionales de la
información interpretaron a menudo la actitud de la Unesco como una
voluntad más o menos confesada de atentar contra la libertad de
115 US/UNESCO Policy Review. Abril, 1984
información y la libre circulación de los mensajes, los hombres y las
ideas. Todo ello hadado lugar a u un equívoco, aprovechado para empañar el prestigio de la Organización;
d) los gobiernos de todas las regiones del mundo, movidos por el afán
de no desconocer la importancia del problema planteado, propusieron
por suparte, entre otras muchas medidas examinadas, crear un Programa Internacional para el Desarrollo de la Comunicación
(PIDC)orientado a fomentarlas capacidades endógenas de los países en
desarrollo;
e) en momentos en que, una vez alcanzado el consenso en la 24a.
reunión de la Conferencia General, la Unesco, sin renegar su pasado, emprende el camino de la innovación, tal vez sea oportuno aprovechar
la experiencia vivida y explorar las vías de una nueva estrategia que
permita alcanzar el objetivo global que se había fijado la Organización,
en condiciones que descarten cualquier malentendido.
Esta estrategia, al tiempo que reconoce la legitimidad de la
reivindicación de un nuevo orden mundial de la información y de la
comunicación, entendido como un proceso evolutivo y continuo,
consiste en fomentar, en los Estados que lo deseen, la formación de
profesionales de la comunicación, así como las condiciones de una
educación relativa a los medios de comunicación que daría prioridad al desarrollo del espíritu crítico de los usuarios y de la facultad de
reacción de las personas y los pueblos ante cualquier forma de
manipulación, y que favorecería, al mismo tiempo, la correcta
comprensión de los medios de que disponen los usuarios para
defender sus derechos;
f) importa recordar que en el apartado a), del párrafo 2 del Artículo I
de la Constitución se estipula que la Organización debe fomentar "el
conocimiento y la comprensión mutuos de las naciones, prestando su
concurso a los órganos de información para las masas; a este fin,
recomendará los acuerdos internacionales que estime convenientes para facilitar la libre circulación de las ideas por medio de la palabra y
de la imagen".
Después de estas consideraciones el III Plan a Plazo Medio introdujo una serie de precisiones y matizaciones que preparan el camino de vuelta a la
consideración del libre flujo de la información tal y como lo entienden los
gobiernos occidentales y las grandes organizaciones profesionales y patronales.
Se consideró que el NOMIC caía en el error de dar la libertad de información
como prerrequisito implícito y se recurrió ha hacerla explícita con la fórmula: libre flujo de la información en sus niveles nacional e internacional, más amplio y mejor equilibrado, sin ningún obstáculo para la libertad de información,
como forma de resolver las dudas en lo referente a la eliminación de los desequilibrios; la supresión de los efectos negativos de ciertos monopolios; la
eliminación de barreras internas y externas a la libre circulación de información
y la pluralidad de fuentes y canales de información. En otras palabras: las reservas occidentales en la XXI Conferencia General (Belgrado, 1980). Poco
tiempo después quedaron eliminados los requisitos de flujo de información más
amplio y mejor equilibrado suponiendo implícito el prerrequisito y
eliminándolo116. Y, si la nueva estrategia, devuelve los debates sobre los flujos
informativos a la doctrina del free flow, tres reuniones sobre el desarrollo de
los medios y la democracia celebradas en Windhoek (1991), Almaty (1992) y
Santiago de Chile (1994) sirven para retornar al concepto paternalista del
desarrollo. Tras la XXVI Conferencia General (París, 1991) el texto de
referencia será la Declaración de Windhoek (1991). Bajo el lema de que desarrollo, participación y comunicación son parte de un continuum, el PIDC
reforma sus estatutos y empieza a aceptar proyectos del sector privado
dándoles prioridad cuando compitan con el sector público de su mismo país.
En otras palabras: la reivindicación norteamericana de dar un mayor papel a
las corporaciones privadas en los asuntos internacionales.
En lo referente a los programas de adiestramiento y formación, también se desanda el camino. En la nueva estrategia, la UNESCO es definida como foro
adecuado para facilitar el diálogo entre los gobiernos, los profesionales de la
comunicación y la sociedad civil. En este sentido la política de la UNESCO debe
ser alentar a los profesionales de la comunicación para que se autorregulen,
mejor que establecer leyes y reglamentos que apuntan y controlan, en otras
palabras censuran, el contenido de los medios. Si la UNESCO entrase en este
terreno podría correr el riesgo de socavar uno de los principales objetivos de su Acta Constitutiva cual es promover el libre flujo de las ideas, las palabras y las
imágenes. El retorno a 1946 se ha completado
DATOS SOBRE EL AUTOR
Fernando Quirós
Catedrático y Vicedecano de Estudios y Profesorado de la Facultad de
Ciencias de la Información de la Universidad Complutense. Doctor en
Ciencias de la Información, Diplomado en Sociología del Desarrollo y Documentalista Especializado. Ha publicado entre otras obras "Estructura
Internacional de la Información‖ (1988, Madrid: Síntesis) y colabora en
revistas como Telos, Analisi, Comunicación y Cultura, Voces y Culturas, etc.
Sus líneas de investigación, desde la Economía Política de la Comunicación,
son las políticas públicas y la concentración multimedia, así como el debate internacional en las Naciones Unidas sobre estos temas.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
DUPONT, G (1986) ―La Heritage Foundation, un modelè à suire‖?. Article 31,
nº24. GIFREU, J. (1986) El debate internacional dela comunicación. Barcelona:
Ariel.
HARRIS, O. (1984) ―Whitlam‘s odd Role in World Body‖. The Sidney Bulletin.
116 UNESCO (1989). Resolución 25C/104.
HERMAN, E. (1989) ―U.S. mass media Coverage of the U.S. Whtidrawal from Unesco‖. En Herman et al (1989). Hope & Fully. The United States and Unesco 1945-1985. Minneapolis: University of Minnesota Press. pp
203-281.
KNIGHT, R.P. (1970) "Unesco's International Communications Activities", en
Fisher y Merril: International Communications". N.York: Hasting
House,
MODOUX, A (1994) "Perspectivas de la UNESCO sobre Comunicación". Ponencia presentada al I Congreso Internacional sobre Comunicación,
cultura y desarrollo. Madrid, 24 y 25 de noviembre de 1994.
NORDESTRENG, K. (1986). ―The Rise and Life of the Concept‖. En OIP
(1986). New International and Information Order. Praga. OIP. PINES, B. (1984). A world without UNO. What would happen if the UN shut
down?. Nueva York: The Heritage Foundation
PRESTON, W. (1989). ― The History of U.S.-UNESCO Relations‖. En Herman et al (1989). Hope & Fully. The United States and UNESCO 1945-1985.
Minneapolis: University of Minnesota Press. QUIRÓS F. (1991) Curso de Estructura de la Información Madrid: Dossat.
SCHILLER, H.I. (1987) "Diplomacia de la dominación cultural y la libre
circulación de información". Analisi. 10/11: 76-77
U.S. DEPARTMENT OF STATE. (1984). ―US-UNESCO Policy Review‖. Washington. Department of State.
CAPÍTULO 5
¿CÓMO SE ENFRENTA EL LIBERALISMO AL DESAFÍO DE LA MULTICULTURALIDAD?
Dra. Mar Llera
La caída del muro de Berlín en 1989 inspiró las célebres tesis de
Fukuyama (1992) sobre la victoria del capitalismo liberal y la inexistencia de
otras alternativas. Los pensadores más proclives a la izquierda hicieron lecturas menos triunfalistas y advirtieron que el éxito del liberalismo se debía
más bien a su capacidad para integrar posiciones adversarias que a su propia
solidez o coherencia interna. De hecho, nuestros sistemas políticos no
responden estrictamente al modelo liberal, sino que incorporan elementos
democráticos y sociales (Requejo, 1990). La famosa ―tercera vía‖ (Giddens,
2000) es el paradigma de esta síntesis –practicada con ligeras variantes en muchos países occidentales-, que procura combinar lo mejor de las distintas
tradiciones políticas con una finalidad pragmática, aspirando
simultáneamente a la legalidad y a la legitimidad.
Sin embargo, apenas iniciada la celebración de este histórico logro,
han aparecido nuevos desafíos. La culminación de la Modernidad ha llevado a su fin; la consolidación de la construcción nacional protagonizada por el
Estado, exige su rearticulación; la creciente interdependencia mundial
acentúa la necesidad de pertenencias y arraigos localistas. Cuando las
políticas redistributivas comenzaban a dar algún resultado en los Estados de
bienestar, se han agolpado a sus puertas los indigentes extranjeros alentados
por tal reclamo. El liberalismo, que parecía capaz de gestionar a un tiempo las exigencias del capitalismo avanzado y las reivindicaciones sociales en el
marco del Estado-nación, no se muestra igualmente preparado para
enfrentar los desafíos que le impone la globalización.
Los Estados se saben y son cada vez más multinacionales. El
pluralismo, tan caro a la filosofía liberal, ya no se circunscribe a los límites de
un ―pluralismo razonable‖ (Rawls, 1995, 1993), sino que se desborda en una amalgama de concepciones y formas de vida difícilmente integrables, por no
decir incompatibles. Se multiplican así las amenazas a las conquistas
liberales: algunos autores hablan de ―desmodernización‖ (Touraine, 1997);
otros, de flagrante retroceso (Sartori, 2001). La sociedad parece fragmentarse
por el comunitarismo excluyente, y aunque los gobiernos reaccionen elaborando políticas sensibles a la diferencia –la federalización o la
descentralización autonómica, la legalización de los inmigrantes, la
protección de la diversidad cultural, de los nuevos estilos de vida- parecen
aumentar los peligros, agudizados precisamente por las políticas que
pretendían suavizarlos.
En el ámbito internacional, el panorama no es más alentador. A los riesgos medioambientales, financieros o mercantiles multiplicados por sus
repercusiones globales se han sumado gravísimas amenazas en materia de
seguridad: criminalidad, armas de destrucción masiva, terrorismo. El 11-S ha
marcado un hito en la historia. Todos están preocupados por la gobernanza
global,117 pero cada vez parece más utópico el ideal de Naciones Unidas, el
117 The Centre for the Study of Global Governance, London School of Economics, U.K.,
www.lse.ac.uk/Depts/global (consultado en julio de 2002).
multilateralismo. Los más pragmáticos consideran que la hegemonía
estadounidense y su política de alianzas es la única garantía efectiva, aun a costa de las conquistas de la democracia liberal.
SUMARIO
Con estas inquietudes, este artículo se propone explorar la teoría y la
realidad política desde la siguiente pregunta: ¿Está el liberalismo a la altura de los retos que se le presentan? Ante los problemas y las críticas a que se
enfrenta, ¿hemos de impugnarlo o cabe alguna reformulación que respete sus
logros históricos, perfeccionándolos y adaptándolos a las nuevas
circunstancias?
(I) Para responder a estas cuestiones efectuaremos un breve repaso de la
historia del liberalismo, mostrando que no es una doctrina monolítica y que no deben confundirse la tradición clásica con el revisionismo racionalista
moderno, ni el libertarismo contemporáneo con el igualitarismo liberal o –
mucho menos- con el culturalismo.
(II) A continuación, revisaremos las principales objeciones al liberalismo,
subrayando las que proceden de la filosofía comunitarista contemporánea desarrollada por McIntyre y Sandel.
(III) Nuestra revisión permitirá advertir que tales críticas han alimentado
frecuentemente tópicos y generalizaciones erróneas respecto de la tradición
liberal, impugnando meras caricaturas de esa tradición o defendiendo
alternativas que en realidad no son tales, pues –lejos de contradecir-
perfeccionan los planteamientos liberales. Así lo manifiestan las propuestas de Touraine sobre la reconstrucción de la identidad subjetiva.
(IV y V) Llegados a este estadio de nuestra exposición, señalaremos los interrogantes que plantean los liberales culturalistas sobre ciudadanía,
nacionalismos, inmigración y multiculturalismo. No obstante, antes
introduciremos ciertos matices deconstruccionistas, incluyendo las polémicas
acusaciones de Sartori a las políticas del reconocimiento multicultural.
(VI) Para concluir nuestro ensayo, reseñaremos algunos discursos
significativos sobre la relación entre democracia liberal y nación cultural, con
vistas a la integración, la confianza y la transparencia en el sistema de
interacciones simbólicas que constituye el espacio público.
I. EL LIBERALISMO: UNA FILOSOFÍA PLURAL
Según el conocido estudio de John Gray Liberalism, ―los elementos
centrales de la visión liberal cristalizaron por primera vez en una tradición
intelectual coherente, expresada en un poderoso movimiento político‖ (Gray, 1994: 29), en el gobierno de los whig que siguió a la Revolución Gloriosa y en
el Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil de John Locke (1690). Aunque para
encontrar una formulación universal y sistemática de los principios y fundamentos del liberalismo es preciso remitirse a los escritos de los filósofos
sociales y los economistas políticos de la Ilustración escocesa (Gray, 1994:
46). Por otra parte, el término ―liberal‖ no se aplica a un partido político más
que a partir de 1812, con las Cortes de Cádiz. Hasta entonces se habían
realizado importantes contribuciones –tanto prácticas como teoréticas- para
la afirmación política de la libertad, pero no podía hablarse de ―liberalismo‖.
I. 1. Concepciones antiguas y modernas de la libertad política
Los antiguos entendieron la libertad sólo en el marco de su particular
democracia. Tras las famosas reformas de Solón, la llamada ―gran
generación‖ liderada por Pericles e ilustrada por la Sofística estableció una serie de principios igualitarios, liberales y parcialmente individualistas,
fundados en una especie de contrato social que distinguía el orden de la
convención del orden de la naturaleza. Pero la libertad de los antiguos era -
ante todo- una libertad ―positiva‖: exigía la participación en la toma de decisiones colectiva, en los asuntos de la polis. De ahí que la igualdad
exigiera la ciudadanía.
En La libertad de los antiguos comparada con la de los modernos
(1819) Benjamin Constant advirtió que este concepto cambia radicalmente en
la Modernidad, cuando nace su versión ―negativa‖. A partir de entonces, la
libertad se entiende como no interferencia, como ausencia de obstáculos –
legalmente reconocida- a la espontaneidad del individuo. De la libertad ―para‖
una finalidad política se pasa a la libertad ―de‖ constreñimientos (Requejo, 1990).
Sin embargo, la dicotomía señalada por Constant no se sostiene
históricamente en un sentido literal; sirve más bien para expresar que la
libertad individual y la democracia popular mantienen una relación
contingente (Gray, 1994: 43). Isaiah Berlin ha reformulado lúcidamente estas ideas en Two Concepts of Liberty (1958).
Todos los liberales clásicos defendieron la libertad negativa, pero
también lo hicieron autores cuasi liberales como Jeremy Bentham y
autoritaristas como Thomas Hobbes. Por otra parte, la libertad positiva no es
exclusiva de la Antigüedad, se mantiene en la época moderna. Filosofías tan
dispares como la de Rousseau o el socialismo marxista han tratado de
aplicarla a la vida política, destacando –bajo inspiración hegeliana- que la libertad es oportunidad de autorrealizarse, lo cual requiere una serie de
recursos, capacidades y oportunidades. De ahí la necesidad de un Estado
benefactor.
Por otra parte, se ha afirmado frecuentemente que las tradiciones
liberales inglesa y francesa son divergentes. La primera apela a antiguos derechos históricos ligados a la Constitución, leyes y tradiciones que remiten
a una época anterior a la conquista normanda y que se inspiran en las
Escrituras; la segunda rompe con el pasado feudal o absolutista y concibe los
derechos naturales a partir de principios abstractos, aunque también invoca
la experiencia inglesa. Los planteamientos norteamericanos manifiestan
ambas influencias en sus variadas expresiones: desde el radicalismo de Jefferson, a la moderación de Madison o el torismo de Hamilton.
A finales del siglo XVII, John Locke ofrece las primicias del liberalismo
inglés con una teoría de la ley natural y del contrato social que –influida por
el cristianismo- resalta la igualdad de los derechos y la inclinación del ser
humano a la concordia. Nada queda aquí del pesimismo de Hobbes (R.
Paniagua, 1996: 165).
En la segunda mitad del siglo XVIII la Ilustración contribuye a
difundir el liberalismo. Montesquieu propone el modelo constitucional inglés de separación y equilibrio de poderes en El espíritu de las leyes (1748), donde
afirma que las leyes, en su significación más amplia, son las relaciones que
derivan de la naturaleza de las cosas. La experiencia de la Revolución
Francesa y el posterior régimen del Terror hacen germinar, sin embargo, una
fuerte oposición conservadora que finalmente no triunfará, pero servirá para depurar la filosofía liberal. De hecho, la Historia del progreso humano (1794)
de Condorcet definía el liberalismo como una doctrina sobre la perfectibilidad
humana mediante el ejercicio de la razón.
La Ilustración escocesa –integrada por David Hume, Adam Smith,
David Ricardo y Adam Ferguson, entre otros- procuró una comprensión
global de la estructura y el desarrollo de la sociedad a partir de la ley natural,
incluyendo investigaciones económicas. Esta corriente se distingue por su carácter sistemático y universal, así como por vincular los aspectos
económicos y políticos de la vida social (Gray, 1994: 48).
En su Investigación sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones (1776), Adam Smith propone tres tesis significativas: la sociedad
se desarrolla en una serie de etapas que culminan en el libre mercado y la
libre empresa; este sistema requiere un orden constitucional que garantice las libertades civiles y políticas; las instituciones sociales son fruto de la libre
acción individual y no de una planificación o un diseño previo. Según las
teorías de Smith, cada individuo debe gozar de la mayor libertad posible,
siempre que sea compatible con la libertad de todos (Gray, 1994: 47-48).
Respecto a la célebre doctrina del laissez faire y del Estado mínimo –
habitualmente asociadas al liberalismo- son precisos ciertos matices para evitar malinterpretaciones. El laissez faire presupone una teoría sobre el
derecho a la propiedad y la libertad que no prohíbe todas las actuaciones del
Estado en la economía, sino sólo las coercitivas o proscriptitas, aunque
acepta algunas políticas autoritarias cuando así lo exige la justicia.118 De
estas premisas cabe concluir que un Estado mínimo no sería coherente con
la defensa liberal de los derechos (Gray, 1994: 116-119).
La obra de Smith refleja la influencia de Hutcheson, autor utilitarista
habitualmente criticado en la filosofía liberal contemporánea por valorar el
actuar humano únicamente en función de sus consecuencias efectivas. Sin
embargo, es preciso reconocer que esta impugnación responde a un
malentendido, pues tanto Hutcheson como Smith toman también en
consideración la moralidad de los motivos y consideran que el egoísmo malogra la potencial bondad de una acción sean cuales fueren sus efectos
prácticos (R. Paniagua, 1996: 268).
En el siglo XIX el liberalismo inglés experimenta un importante giro.
Sus protagonistas son Jeremy Bentham y James Mill, quienes ofrecen una
nueva versión del principio de utilidad. Éste no sólo sirve –como en la escuela escocesa- para explicar el origen de las instituciones sociales y valorar su
eficacia en términos generales, sino que constituye un instrumento de
precisión para medir el bienestar cuantitativamente y orientar la política
118 De hecho, tanto Adam Smith como otros liberales clásicos escoceses admitieron explícitamente la
intervención gubernamental tanto en el terreno educativo como en otros servicios públicos.
desde la racionalidad. John Stuart Mill –hijo del citado James Mill- retomará
algunos aspectos del liberalismo clásico, pero finalmente consumará la ruptura del liberalismo racionalista y revisionista, que terminarán
legitimando el intervencionismo estatal.
Esta tendencia triunfa sobre todo tras la segunda guerra mundial,
estimulada por las teorías económicas de J. M. Keynes. En EE. UU. fragua
con el New Deal de Roosevelt; en Gran Bretaña, con el Plan Beveridge; en Europa oriental, con el comunismo totalitario; en Europa occidental, con el
ascenso de los partidos socialistas.
Sin embargo, desde 1970 se percibe un notable resurgimiento de la
filosofía liberal, que se manifiesta en algunos autores de manera radical como
libertarismo mientras que en otros lleva una impronta socialdemócrata.
Una de las principales referencias teóricas del libertarismo es la obra de Robert Nozick Anarchy, State and Utopia, de 1974. Nozick quiere saber
―cuánto espacio dejan los derechos humanos al Estado‖ (Nozick, 1974, ix) y
cuáles son sus legítimas funciones. Se opone así tanto a la posición
anarquista –pues defiende la necesidad de un Estado mínimo- como al
igualitarismo liberal inspirado en Rawls, que comentaremos a continuación.
Su modelo –llamado libertario por su defensa a ultranza de la libertad individual- es pluralista en un sentido extremo, ya que desprecia incluso la
búsqueda de consenso y funda la unidad social en la autonomía de sus
miembros, la defensa del derecho individual a la propiedad y las diferencias
(Zapata-Barrero, 2001: 207-208). No es de extrañar que, por ello, se proponga
como utopía, o más exactamente como meta-utopía: un espacio social donde quepan todas las utopías, porque cada individuo puede diseñar en él su
propia y singular concepción de la vida buena.
Probablemente debido a este carácter utópico, el libertarismo no ha
tenido tanta importancia como el igualitarismo liberal, que adapta el
liberalismo a las exigencias de la justicia social incorporando algunas ideas socialdemócratas. Su principal exponente es John Rawls, cuya Theory of Justice –publicada en 1971- ha marcado un antes y un después en el
pensamiento político contemporáneo.
I. 2. El igualitarismo liberal
El primer objetivo de Rawls es ―construir una concepción moral
practicable y sistemática‖ (Rawls, 1995: 9) que sustituya al utilitarismo de Hume, Smith, Bentham y Mill predominante en la Modernidad. Pues:
“cada persona posee una inviolabilidad fundada en la justicia que ni siquiera el bienestar de la sociedad en conjunto puede atropellar. (...) No cabe que los sacrificios impuestos a unos sean compensados por la mayor cantidad de ventajas disfrutadas por muchos. En una sociedad justa las iguales libertades de la ciudadanía se dan por establecidas definitivamente; los derechos asegurados por la justicia no están sujetos a regateos políticos ni a cálculo de intereses sociales” (Rawls, 1995: 17).
Rawls eleva la teoría del contrato social de Locke, Rousseau y Kant a
un alto grado de abstracción, a fin de ofrecer una concepción pública de la
justicia de perfiles kantianos, cuyo objeto primario es la estructura básica de
la sociedad.
Se trata de una justicia entendida como imparcialidad o equidad (fairness), no porque establezca una equivalencia entre estos conceptos, sino
porque afirma que los principios de la justicia han de acordarse en una
situación imparcial o equitativa (Rawls, 1995: 25). Tal situación no ha sido
nunca real históricamente: se trata de una hipótesis construida en pro de su
argumento. ―Entre los rasgos esenciales de esta situación está el de que nadie sabe cuál es su lugar en la sociedad, su posición, clase o estatus social; nadie
sabe tampoco cuál es su suerte en la distribución de ventajas y capacidades
naturales (...). Los miembros del grupo no conocen sus concepciones acerca
del bien ni sus tendencias psicológicas. Los principios de la justicia se
escogen tras un velo de ignorancia. Esto asegura que los resultados del azar natural o de las contingencias de las circunstancias sociales no darán a
nadie ventajas ni desventajas al escoger los principios‖ (Rawls, 1995: 25).
Es preciso advertir que estas premisas imponen una significativa
limitación: Rawls se ciñe a los principios característicos de una sociedad bien
ordenada, aunque admite que en la vida cotidiana nos enfrentamos a la
injusticia y necesitamos saber cómo tratarla. ―La razón de empezar con la teoría ideal es que creo que ofrece la única base para una comprensión
sistemática‖ de los problemas reales (Rawls, 1995: 22). En cualquier caso,
―tenemos que reconocer el alcance limitado de la justicia como imparcialidad
y del tipo general de concepción que ejemplifica. En qué medida haya que
revisar sus conclusiones (...) es algo que no puede decidirse por anticipado‖ (Rawls, 1995: 29).
Los principios de la justicia elegidos en la posición original se
condensan en dos: 1) Cada persona está igualmente legitimada para
reivindicar iguales derechos y libertades básicas, de modo compatible con la
misma reivindicación para todos. 2) Las desigualdades sociales y económicas
deben estar ligadas a puestos y cargos abiertos a todos bajo condiciones de justa igualdad de oportunidades. Además, deben proporcionar el mayor
beneficio a los miembros de la sociedad menos aventajados (principio de
diferencia). El primer principio tiene prioridad sobre el segundo; la libertad
sólo puede restringirse en beneficio de la propia libertad. Los derechos,
libertades y oportunidades básicas deben anteponerse a las reivindicaciones del bien general y es preciso garantizar su efectividad, no basta su
reconocimiento formal (Rawls, 1993: 5-7).
Estos son los criterios adecuados para asignar derechos y deberes en
las instituciones sociales, y para determinar la distribución apropiada de los
beneficios y cargas de la cooperación social, que ―hace posible para todos una
vida mejor de la que pudiera tener cada uno si viviera únicamente de sus propios esfuerzos‖ (Rawls, 1995: 18).
Así pues, en la sociedad no sólo existe conflicto, sino también
identidad de intereses. Cada cual ha de aceptar y saber que los demás
aceptan los mismos principios, y que las instituciones sociales básicas los
satisfacen generalmente. De este modo, ante pretensiones contrapuestas será
posible recurrir a un punto de vista común para dirimir los litigios. Aunque todas las personas se encuentran ya desde su nacimiento en una posición
determinada dentro de una sociedad concreta, incluso sin haberla elegido, el
procedimiento de Rawls garantiza la voluntariedad de las obligaciones
contraídas. Pues cuando una sociedad satisface los principios de la justicia
está favoreciendo la autonomía de sus miembros en tanto tales principios son aquellos que consentirían personas racionales, mutuamente desinteresadas,
libres e iguales en condiciones imparciales.119 De este modo, los deberes
devienen en último término autoimpuestos.
Sobre estas bases es posible asegurar un consenso por solapamiento (overlapping consensus) entre las diversas concepciones del bien que conviven
en las democracias pluralistas, imprescindible para garantizar su estabilidad. Junto a una concepción de la justicia y de la razón pública, tal objetivo
implica una concepción política de la persona y del pluralismo razonable
como opuesto al simple pluralismo. He aquí lo que Rawls afirma veintidós años después de la publicación de A Theory of Justice (1971), al revisar
críticamente su teoría en Political Liberalism (1993). Esta obra reformula la
cuestión primordial que debe resolver el liberalismo político en los siguientes términos: ―¿Cómo es posible que exista y se mantenga una sociedad estable y
justa de ciudadanos libres e iguales, profundamente divididos por doctrinas
religiosas, filosóficas y morales, razonables pero incompatibles? O dicho de
otra manera: ¿Cómo es posible que puedan convivir doctrinas
comprehensivas profundamente opuestas –aunque razonables- y que todas
ellas afirmen la concepción política de un régimen constitucional? ¿Cuál es la estructura y el contenido de una concepción política que pueda obtener el
apoyo de tal consenso por solapamiento?‖ (Rawls, 1993: xviii). La respuesta
se halla en el pluralismo razonable. Éste se verifica cuando las doctrinas que
mantienen los miembros de una sociedad no son irracionales, agresivas o
insensatas; o más exactamente, cuando son compatibles con los principios de la justicia. Únicamente así puede mantenerse la unidad en un régimen
liberal-democrático (Rawls, 1993: xvi).120
I.3. Conclusión
El sintético recorrido realizado hasta aquí nos ha mostrado una serie
de rasgos distintivos que habitualmente han llevado a calificar al liberalismo como ―individualista, en cuanto afirma la primacía moral de la persona frente
a las exigencias de cualquier colectividad social; igualitario, porque confiere a
todos los hombres el mismo estatus moral; universalista, ya que mantiene la unidad moral de la especie humana; y meliorista, por su creencia en las
posibilidades de mejoramiento de cualquier institución social y acuerdo
político‖ (Gray, 1994: 10-11).
Sin embargo, –ya lo hemos visto- el liberalismo no tiene una esencia
única y permanente: ha sido readaptado según las posiciones filosóficas, las
119 La racionalidad debe interpretarse aquí en el sentido que le ofrece la teoría económica, como el
empleo de los medios más efectivos para ciertos fines. “La teoría de la justicia es una parte, quizá la más
significativa, de la teoría de la elección racional” (Rawls, 1995: 29). Se evitan así elementos éticos
controvertidos de cualquier clase.
El desinterés mutuo no significa egoísmo, sino mutuo respeto y ausencia de interés en los intereses ajenos
(Rawls, 1995: 26).
120 Lo cual significa que todas las concepciones del bien que defienden públicamente los miembros de
una sociedad democrática deben entroncar de algún modo con la concepción política que sustenta a esa
sociedad (Rawls, 1993: xix).
opciones ideológicas y las exigencias sociales, bebe de fuentes distintas e
incluso contrapuestas, se ha plasmado en diversas formas históricas y ha adquirido un perfil específico según las culturas nacionales que le han dado
vida.
II. EN CONTRA DEL LIBERALISMO
En el epígrafe anterior indicamos que ―la experiencia de la Revolución
Francesa y el posterior régimen del Terror hacen germinar una fuerte oposición conservadora que finalmente no triunfará, pero servirá para
depurar la filosofía liberal‖. Al concebir la vida política sobre el eje de la
autoridad y las relaciones de poder, los conservadores recelaban del
igualitarismo y no apelaban a ningún supuesto contrato voluntario, sino a la
realidad histórica. Además, frente al individualismo liberal, el
conservadurismo destacó las raíces de las comunidades humanas y de sus tradiciones culturales, es decir, los particularismos.
Tal perspectiva ha sido reeditada desde premisas bien distintas en el
debate contemporáneo por el llamado comunitarismo. Esta corriente ha
planteado fuertes objeciones a la filosofía liberal, sobre todo en lo que
concierne a su concepción del sujeto y de la sociedad, a la neutralidad del Estado y a la prioridad de la justicia sobre el bien.
El liberalismo es tachado de individualista y atomista por entender al
sujeto como un sí mismo independiente, descontextualizado, previo a todo condicionamiento y carente de telos: su propio fin no preexiste al ejercicio de
su libertad, sino que ha de ser determinado autónomamente por ella. Esta
interpretación fragmenta a la sociedad, porque antepone el interés propio al bien común y así legitima el egoísmo. Asigna al Estado una función arbitral y
por tanto neutral, incompatible con el sentimiento nacionalista
imprescindible para garantizar la lealtad de sus súbditos. Además, la justicia
liberal se sitúa por encima de toda concepción particular del bien, lo cual
supone una abstracción ilegítima.
El comunitarismo considera, en cambio, que lo primordial en el sujeto humano no es la libertad, sino la identidad, y que ésta posee siempre
un arraigo comunitario. Antes de preguntar ―qué quiero ser‖ he de saber
―quién soy‖, porque mi realidad actual compromete mis posibilidades futuras.
La identidad se forja en un contexto geográfico, histórico, cultural... previo y
condicionante de toda elección. La libertad está siempre limitada, siempre orientada desde el ser, el poder y el deber. El bien individual ha de definirse
desde el compromiso con el bien común, y no viceversa. La lealtad al Estado
nace de un sentido de pertenencia y solidaridad comunal, no del simple
monopolio de la violencia ni de la racional voluntariedad de un contrato.
II.1. La descontextualización de la política
Una de las principales referencias para los defensores del comunitarismo es la célebre obra de Alasdair McIntyre After Virtue: A Study in Moral Theory, publicada en 1981. Las conclusiones de McIntyre sobre la
calidad de nuestro espacio público son demoledoras: no podemos alcanzar
ningún consenso, porque nuestro lenguaje acerca de valores y principios está
vacío; mantenemos su retórica, pero hemos perdido su esencia. ―Poseemos simulacros de moralidad, seguimos utilizando muchas de sus expresiones-
clave, pero hemos perdido –en gran medida, si no enteramente- nuestra
comprensión de la moralidad, tanto teorética como práctica‖ (McIntyre, 1981: 2).121
Este gravísimo diagnóstico se sustenta en un sencillo análisis
histórico que revela los variados orígenes de cada uno de nuestros
argumentos y los intricados marcos culturales –teoréticos y prácticos- de
donde procede su significado. Hemos descontextualizado los conceptos que utilizamos separándolos de las obras, los pensadores y las circunstancias que
les dieron vida, construyendo la ficción de un debate común donde todos
parecen tratar de un mismo tema, cuando en realidad manejan
interpretaciones inconmensurables. Nuestra incapacidad para alcanzar
conclusiones, el carácter interminable de nuestras polémicas indica una
inquietante arbitrariedad: nuestras voluntades se enfrentan en el ejercicio de su libertad, que es mera espontaneidad sin coherencia racional:
―La superficial retórica de nuestra cultura se complace en denominar
a este fenómeno pluralismo moral, pero la noción de pluralismo es demasiado
imprecisa. Puede igualmente aplicarse a un ordenado diálogo entre puntos de
vista parcialmente coincidentes y a una disarmónica amalgama de fragmentos‖ (McIntyre, 1981: 10). Esto último es lo que caracteriza nuestros
foros.
Pero Aristóteles ya dijo que allí donde falta el acuerdo práctico
respecto a la justicia, no existe base para constituir una comunidad política.
Y precisamente eso es lo que está sucediendo en nuestras sociedades: no sólo
somos incapaces de establecer las virtudes que han de regir nuestra vida en común, sino que tampoco sabemos ubicarlas dentro de un esquema moral
que integre los principios legales y las consideraciones utilitarias de que nos
servimos cada día. El proyecto de la filosofía moral contemporánea para
dirimir racionalmente los conflictos de valores debe considerarse fallido.
En su Theory of Justice (1971) John Rawls ha argumentado que los
principios de la justicia son los que elegiría un agente racional situado bajo un velo de ignorancia que le impida conocer el lugar que ocupará en la
sociedad: su clase y estatus, sus talentos y habilidades, sus objetivos o sus
metas, su concepción del bien, así como el orden económico, político, cultural
o social en que habrá de desenvolverse. Rawls supone que sólo así se puede
definir racionalmente una justa distribución de bienes en cualquier orden social (McIntyre, 1981: 229-230).
Por su parte, Robert Nozick ha afirmado en Anarchy, State and Utopia
(1974) que si el mundo fuera totalmente justo las únicas personas
legitimadas para apropiarse de un bien y utilizarlo como quisieran serían
quienes lo han adquirido de modo justo o mediante una justa transacción de
alguien que también lo adquirió justamente. De esta premisa deduce que la distribución de los bienes es justa cuando todos gozan de posesiones
legítimas (McIntyre, 1981: 230).
McIntyre advierte que –aun desde posiciones divergentes- Rawls y
Nozick coinciden en algo fundamental. Ambos creen que la sociedad está
compuesta por individuos, cada uno de los cuales busca su propio interés, en
aras de lo cual se unen y formulan reglas comunes de vida. En estos autores
121 Todas las notas de McIntyre están traducidas por mí.
los individuos ocupan un lugar prioritario y la sociedad, secundario; la
identificación de intereses individuales es previa e independiente de la construcción de cualquier vínculo moral o social entre ellos; y esta
construcción procede de un acto o contrato voluntario. Para Nozick el límite a
tal acuerdo es un conjunto de derechos básicos e inalienables; para Rawls, es
lo que marca una prudente racionalidad.
Pero McIntyre juzga que los dos académicos se equivocan, pues la realidad es que los individuos identifican sus fines desde el horizonte
comunitario a que pertenecen y que constituye su vínculo primario, antes de
todo acuerdo voluntario, apoyándose en una comprensión compartida del
bien del hombre y de la propia comunidad. Nozick apela a derechos
abstractos y parece olvidar voluntariamente que la propiedad en el mundo
moderno no es fruto de adquisiciones legítimas, sino de la violencia y el robo. Rawls no incluye en su deliberación racional ninguna referencia a acciones y
a sufrimientos pasados: establece los principios de la justicia a partir de una
situación irreal. La incongruencia de ambas teorías revela la influencia
residual y fragmentaria de las tradiciones aristotélica y cristiana, junto a
conceptos modernos e individualistas sobre el derecho y la utilidad. Además, en los dos casos se expresan ―ideales y políticas sociales rivales e
incompatibles, para construir una retórica política pluralista cuya función es
ocultar la profundidad de nuestros conflictos‖ (McIntyre, 1981: 235).
McIntyre concluye que –en este estado de cosas- la política moderna
deviene una guerra civil conducida por otros medios, pues las instituciones
actúan como árbitros entre grupos que mantienen concepciones de la justicia no sólo enfrentadas, sino también incompatibles:
―En una sociedad donde el gobierno no expresa o representa la comunidad moral de los ciudadanos, sino un conjunto de medidas institucionales para imponer una unidad burocratizada sobre una sociedad carente de un genuino consenso moral, se oscurece la naturaleza de la obligación política. (...) La lealtad a mi país, a mi comunidad, que sigue siendo una virtud central, se desvincula así de la obediencia al gobierno” (McIntyre, 1981: 236-237).
II. 2. Los límites de la justicia liberal
Un año después de la publicación de la comentada obra de McIntyre, Michael J. Sandel presentó Liberalism and the Limits of Justice, un ataque
todavía más directo y explícito a la filosofía liberal contemporánea inspirada
en John Rawls.
Sandel se pregunta: ―¿Qué tipo de sujetos hemos de ser para que
tenga sentido nuestro discurso acerca de la justicia y de los derechos? (…)
Muchas teorías sobre la justicia, hoy ampliamente aceptadas, se fundan en una interpretación del sujeto muy poco plausible, como un agente
desencarnado‖ (Taylor, en la contraportada de Sandel, 1982).
La ética deontológica de John Rawls insiste en que nos veamos a
nosotros mismos como sujetos independientes y que no supongamos a la
sociedad un estatuto distintivo, propio, previo o superior al de sus miembros.
Además, nunca concibe la identidad como una realidad ligada a objetivos y
pertenencias, sino al ―poder moral para formar, revisar y perseguir
racionalmente una concepción del bien‖.122
Frente a ello, Sandel señala que si bien ―los contornos de mi identidad
siempre estarán de alguna manera abiertos y sujetos a revisión, no carecen
de forma‖ (Sandel, 1982: 180). ―No podemos concebirnos (como seres
autónomos e independientes) sin gran coste para nuestras lealtades y
convicciones, cuya fuerza moral en parte procede de que vivir de ellas es inseparable de entendernos a nosotros mismos como las personas
particulares que somos (...). Tales vínculos son algo más que los objetivos que
de hecho poseo o a los que ‗me adhiero en un momento dado‘. Van más allá
de las obligaciones que asumo voluntariamente... Mediante esos vínculos,
mis deberes sobrepasan lo que requiere –o incluso lo que permite- la justicia,
no en razón de los acuerdos a los que he llegado, sino de las pertenencias y compromisos más o menos duraderos que, en conjunto, definen parcialmente
la persona que soy‖ (Sandel, 1982: 179).123
Faltos de tales vínculos, los sujetos no serían agentes libres y
racionales, sino personas sin carácter y sin profundidad moral. Pues la
personalidad se forja al saber que nos movemos en una historia que no comprendemos ni podemos controlar totalmente, pero que condiciona
nuestras elecciones y nuestra conducta, acercándonos o alejándonos de las
demás cosas y los demás sujetos, haciendo que algunos objetivos sean más
apropiados para nosotros que otros. Podemos distanciarnos hasta cierto
punto de nuestra historia, pero no podemos escapar totalmente de ella;
nuestro distanciamiento siempre será precario, provisional. La reflexión de un yo carente de toda atadura, pertenencia y contexto es una reflexión vacía,
que cobija una errónea concepción de la sociedad.
En lo que concierne al Estado, la filosofía liberal afirma su neutralidad
respecto de toda concepción particular del bien, pensando que sólo así es
posible la justicia. Para Sandel esta concepción es incompleta y se basa en
una equivocación acerca de la naturaleza del bien. Rawls entiende el bien como fruto contingente de una elección o un deseo cuya orientación moral no
quiere juzgar para evitar todo sesgo y dar cabida al pluralismo. ―En cuanto
sujetos independientes, somos libres para elegir nuestros propósitos y fines
no constreñidos por tal orden, costumbre, tradición o herencia. Mientras no
se las pueda considerar injustas, nuestras concepciones del bien –sean cuales fueren- tienen peso moral simplemente porque las hemos elegido.
Somos fuentes autooriginarias de reivindicaciones válidas‖ 124 (Sandel, 1982:
177).
Así pues, el igualitarismo liberal admite que las opciones individuales
sobre el bien sean plurales, pero sostiene que respecto de la justicia debe
garantizarse un consenso. La justicia se ubica en el plano de lo universal; el bien, en el plano de lo particular: la justicia tiene la primacía. ¿De dónde
proceden sus principios? De una ―elección racional‖, pero ésta no constituye
122 Rawls, J.: “Kantian Constructivism in Moral Theory”, Journal of Philosophy, 77, 1980, p. 544. Citado
por Sandel, 1982: 179.
123 Todas las notas de Sandel están traducidas por mí.
124 Rawls, J. : “Kantian Constructivism in Moral Theory”, Journal of Philosophy, 77, 1980, pp. 515-572.
un acto libre del mismo tipo que aquél que nos conduce al bien: los principios
de la justicia son a un tiempo fruto y condición de posibilidad de la libertad.
Todo esto revela que, en el fondo, la propuesta de Rawls es próxima al
voluntarismo y al constructivismo: afirma un puro acto de la voluntad o una
construcción racional que no responde a ningún orden moral previo. Rawls
considera al sujeto creador de valor y sentido. En la línea kantiana, mantiene
que la ley moral emana de la voluntad pura y no del reconocimiento de algo exterior a ella, pues su autoridad radica precisamente en su propio poder
legislador. Esto implica que la deliberación liberal acerca de los fines posee –
bajo su apariencia de racionalidad- carácter arbitrario: es una elección
puramente preferencial donde no hay cabida para el diálogo con los otros ni
para una auténtica comunidad política. En el origen del contrato social se
halla un individuo aislado e indeterminado respecto de sus fines, más acá del alcance de la política, la cual pierde así sus más nobles posibilidades. El
liberalismo olvida que ―podemos conocer en común un bien que no podemos
conocer solos‖ (Sandel, 1982: 183).
III. EN DEFENSA DEL LIBERALISMO
Las objeciones comunitaristas que acabamos de sintetizar abren
horizontes interesantes a la teoría política. Ahora bien, debemos preguntar –
por una parte: ¿pueden considerarse una enmienda a la totalidad del
liberalismo? Y por otra: ¿realizan una lectura adecuada de los autores
criticados? Creemos que es preciso ofrecer una respuesta negativa a ambos
interrogantes.
III.1. Frente a las objeciones comunitaristas
Respecto de la primera pregunta que acabamos de hacer, basta
advertir la complejidad y la variedad de contribuciones que ha ofrecido el
liberalismo a lo largo de su historia –indicadas en el primer epígrafe- para
ponerse en guardia frene a todo conato de simplificación. Denunciar la filosofía liberal porque es individualista, atomiza la sociedad,
descontextualiza al sujeto, desprecia su identidad o da más importancia a la
justicia que al bien... es generalizar demasiado. Ya lo hemos indicado:
aunque el liberalismo constituya una tradición con rasgos característicos, no
es una doctrina homogénea ni cerrada (Kymlicka, 1989: 10).
A la ruptura entre el liberalismo clásico y el liberalismo racionalista
moderno se ha añadido en nuestros días la que bifurca el libertarismo y el
igualitarismo liberal, o los últimos desarrollos –también liberales- del
culturalismo. El liberalismo es capaz de convivir con muchas tendencias:
puede aliarse a un cierto tipo de nacionalismo –así lo ha hecho en la
Modernidad, sirviéndose del Estado-, pero oponerse a los demás –los nacionalismos minoritarios. Sin embargo, también hay nacionalismos
minoritarios liberales: algunos se oponen al multiculturalismo por su
compromiso con la filosofía liberal, pero otros lo defienden precisamente por
el mismo motivo. Lo que tópicamente se denomina ―neoliberalismo‖ es
claramente antiliberal en innumerables aspectos.125 Y hay que reconocer que
las políticas de seguridad que está desarrollando Estados Unidos desde el 11-S no son precisamente liberales, aunque se intenten justificar como defensa
de un supuesto orden liberal internacional. Ciertos autores identifican el
liberalismo con la cultura política de Occidente, sin matices. Algunos
confunden a los liberales americanos con los europeos126 o denominan
―liberales‖ a todos los políticos ―conservadores‖ y de ―derechas‖, aunque esas etiquetas sean meros tópicos constantemente desmentidos por la complejidad
sociopolítica y la crisis de las ideologías.
Respecto de la segunda pregunta –acerca de si los autores criticados
han sido correctamente interpretados- es preciso efectuar algunas
precisiones. Como indicamos en el epígrafe correspondiente al igualitarismo
liberal, Rawls reconoce que su teoría aspira a un elevado nivel de abstracción. Así pues, la posición originaria donde se determinan los
principios de la justicia no tiene pretensiones realistas: es un constructo
hipotético para concebir la equidad. El liberalismo contemporáneo no ignora
que todas las personas se encuentran ya desde su nacimiento en una
posición determinada dentro de una sociedad concreta, pero cree que en una sociedad justa la autonomía prevalece sobre la heteronomía, ya que las
obligaciones han sido voluntariamente asumidas desde la igualdad de la
libertad. Por otra parte, aunque Rawls admite que en la vida diaria nos
enfrentamos constantemente a la injusticia y que esos problemas son los más
apremiantes, piensa que sólo se pueden abordar sistemáticamente desde una
teoría ideal. Con todo, tal teoría exige la efectividad de los derechos y las libertades básicas, más allá de su mera afirmación formal.
Cuando Sandel critica al liberalismo por ignorar que no podemos
conocer solos el bien que podemos conocer en común, desatiende muchas
afirmaciones de Rawls. Pues éste sostiene explícitamente que la cooperación
social ―hace posible para todos una vida mejor de la que pudiera tener cada
uno si viviera únicamente de sus propios esfuerzos‖ (Rawls, 1995: 18) y que no sólo existe conflicto, sino también identidad de intereses entre los diversos
miembros de la sociedad. E incluso llega a decir que ―no tenemos ninguna
identidad presocial. (…) No nos incorporamos a la sociedad a la edad de la
razón, como podríamos incorporarnos a una asociación, sino que nacemos en
ella y en ella desarrollamos toda nuestra vida‖ (Rawls, 1993: 41).
También se debe responder a las críticas comunitaristas contra el
liberalismo en lo que concierne a la descontextualización del sujeto y a la
definición de la libertad como facultad de elección incondicionada, al
menosprecio de la identidad y a la prevalencia de la justicia sobre el bien.
El liberalismo no dice que la capacidad de los agentes racionales para
revisar sus fines exija abandonar los marcos sociales donde se desarrollan sus vidas. Basta que estén abiertos a cuestionar el valor de sus decisiones y
juicios respecto de los objetivos que en un momento determinado se
proponen, conscientes de que los seres humanos siempre podemos errar y
también mejorar (Kymlicka, 1989: cap. II). Ni el liberalismo clásico ni el
125 Piénsese, por ejemplo, en el proteccionismo de los mercados occidentales o en la concentración de
poder en las grandes corporaciones.
126 Sartori, G. (1965): Democratic Theory. Praeger, New York, pp. 355-358. Citado por el propio Sartori,
2001: 129.
liberalismo contemporáneo disgregan a la sociedad en una multiplicidad de
individuos movidos por sus propios intereses egoístas. Esta concepción, presente en autores como Jeremy Bentham127 fue atacada en su momento
por J. S. Mill,128 quien –consciente del papel de las interacciones sociales en
la formación del carácter- las juzgó imprescindibles para garantizar las
libertades civiles y de educación o expresión. El liberalismo ha tenido que
reconocer ―la obstinada realidad de las distintas tradiciones culturales, nacionales y religiosas. (...) La verdad esencial de que la conservación de las
tradiciones morales y culturales es una condición necesaria para el verdadero
progreso es una verdad reconocida por pensadores liberales tales como
Tocqueville, Constant, Ortega y Gasset, y Hayek‖ (Gray, 1994: 132-133).
En esta línea, John Rawls advierte que nuestros fines son formados y
afirmados en sociedad, lo cual exige algo más que la protección de los derechos del individuo y de su propiedad: exige un conjunto de libertades
públicas (Kymlicka, 1989: 15-17). De ahí que su concepción de la justicia
posea carácter político, no estrictamente moral, pues va más allá de las
concepciones del bien que mantienen los miembros de una sociedad. Esta
prioridad que el liberalismo contemporáneo concede a la justicia sobre el bien constituye una perspectiva denominada ―deontológica‖ por oposición a la
perspectiva ―teleológica‖ utilitarista, contra la cual reacciona. Rawls critica
que el utilitarismo subordine incluso los bienes individuales primarios a la
maximización del bien general y afirma que ninguna finalidad colectiva
justifica la insatisfacción de las necesidades o la conculcación de los derechos
básicos de nadie. En este sentido, acusa al utilitarismo de concebir a la sociedad como si fuera una entidad orgánica y no reconocer la dignidad
inviolable de cada persona.
Ahora bien, es preciso advertir que en esta argumentación Rawls no
distingue suficientemente entre la definición de los intereses de las personas
y los principios de la distribución igualitaria (Kymlicka, 1989: 21-22).
Además, parte de una lectura unilateral del utilitarismo que le impide discernir las diversas corrientes a que ha dado lugar históricamente. Una de
ellas no es teleológica ni contraria al individualismo:129 es un procedimiento
para agregar intereses y deseos individuales, para realizar elecciones sociales
especificando qué transacciones son aceptables o inaceptables. Representa,
pues, una teoría moral que trata a las personas como iguales, como merecedoras de igual atención y respeto, lo cual supone valorar –al menos
básicamente- su dignidad y su carácter distintivo. Precisamente por ello, este
utilitarismo no desea otorgar prioridad a algunos intereses individuales sobre
otros, y los trata por igual al margen de su contenido o de la situación
material de cada persona. Tal procedimiento da lugar –ciertamente- a la
maximización de la utilidad en términos generales, pero su primordial
127 Autor que inicia una grave ruptura con el liberalismo clásico (Gray, 1994: 52).
128 Mill, J. S.: Mill on Bentham and Coleridge. Ed. F. Leavis. Chatto & Windus, London, 1962. Citado
por Kymlicka, 1989, cap. II.
129 He aquí el planteamiento que subyace en los utilitaristas Sidgwick, Harsanyi, Griffin, Singer e incluso
Hare. Existen otras teorías utilitaristas que, ciertamente, instrumentalizan a las personas o al menos
justifican su sometimiento a imperativos sistémicos con la finalidad de maximizar el valor, pero no nos
ocuparemos de ellas ahora.
objetivo no es sino lograr un sistema equitativo de agregación de preferencias
(Kymlicka, 1989: 24-26).130
III. 2. La construcción de la identidad subjetiva
Según ha podido advertirse hasta ahora, las reflexiones
comunitaristas no se encuentran tan alejadas del pensamiento liberal como
podría parecer. Una clara muestra de ello es la obra de Alain Touraine: ¿Podremos vivir juntos? Iguales y diferentes. Su principal inquietud es cómo
convivir en una sociedad cada vez más dividida entre unas redes que nos instrumentalizan y unas comunidades que nos encierran y nos impiden
comunicar con los otros (Touraine, 1997: 26). La respuesta se halla en una
posición equidistante entre el globalismo instrumental y el particularismo
comunitarista, que rediseña la figura de un Sujeto moderno a la altura de los
retos de la globalización y la posmodernidad.
La primera sección de la obra analiza con cierto detalle la disociación
entre los ámbitos tecnológico-instrumental y cultural-identitario,
caracterizada como un indicio de desmodernización. En este contexto,
Touraine esclarece el espacio de la única mediación aceptable: el Sujeto que
pone la razón instrumental al servicio de su propia construcción. Este
planteamiento no difiere excesivamente de los que proponen otros autores contemporáneos también concernidos por la identidad del yo, como Anthony
Giddens (1995) o Charles Taylor (1993, 1996). Por otra parte, constituye una
original versión del constructivismo, pues apunta a un Sujeto cuyo único
contenido es la producción de sí mismo (Touraine, 1997: 25). En este empeño
pretende articular las dimensiones individual y colectiva soslayando tanto la deriva del neoliberalismo globalizante como la del comunitarismo clausurado
y excluyente, a través de movimientos sociales cuyos agentes sean sujetos
personales, libres y responsables.
Tal propuesta introduce la segunda sección del libro, dedicada a una
nueva concepción de la vida social donde la construcción del Sujeto exige el
reconocimiento del "otro" (Touraine, 1997: 26). Este modelo de sociedad es multicultural en un sentido tan alejado de la masificación como de la
fragmentación, lo cual requiere una democracia no basada en el arquetipo de
la voluntad general, sino en instituciones controladas por el Sujeto. He aquí –
para Touraine- la clave del arco que enlaza lo universal y lo particular sin
caer en los peligros ni del universalismo dogmático ni del segregacionismo excluyente.
El sociólogo francés también rechaza la equivalencia entre
subjetividad e individualidad: más que un individuo, el Sujeto es ―un trabajo,
siempre amenazado, nunca acabado, de defensa del actor desgarrado por los
impulsos contrarios de su actividad instrumental y de sus identidades
culturales‖ (Touraine, 1997: 217). El espacio del Sujeto no se circunscribe a la acción individual, sino que también abarca el ámbito de las libertades
públicas, garantizadas por el derecho y por la educación.
130 Indudablemente, esta versión del utilitarismo también puede ser sometida a crítica, pues no está claro
que el modo más justo de tratar de gestionar todos los intereses individuales en una sociedad sea
otorgarles la misma importancia, sin tener en cuenta su contenido, pero no debe considerarse teleológica,
sino deontológica.
Contra lo que podría parecer, esta defensa de las libertades públicas no
conlleva una reafirmación del Estado-nación. Touraine cree que el Estado ha querido ser un ―Sujeto político capaz de combinar de forma particular la
unidad de la razón y la diversidad de los intereses‖ (Touraine, 1997: 224),
pero ha fracasado en su intento. Su defensa del universalismo político ha
provocado fuertes coacciones sociales y culturales, ha destruido la diversidad
en aras de una racionalización que se ha llamado liberal pero que ha ocultado una sutil forma de autoritarismo. El Estado ha querido controlar
simultáneamente la modernización y la identidad colectiva, imponiendo un
paradigma homogeneizante contrario a las libertades y, por lo tanto, a su
propio discurso.
IV. ALGUNOS MATICES DECONSTRUCCIONISTAS
En este estadio de nuestra argumentación, creemos conveniente un
inciso metodológico para aproximarnos a los discursos que reseñamos en los
epígrafes siguientes con una actitud correcta. Pues ―los investigadores en las
ciencias sociales siempre se han reconocido condicionados por la
problemática que estudian. (Pero) actualmente advierten, además, que sus herramientas metodológicas y conceptuales fueron fraguadas en un marco
cultural moderno, dentro del paradigma cultural del Estado-nación cuya
crisis es hoy objeto primordial de la reflexión sociológica‖131 (Llera, en
Sampedro & Llera, 2003, conclusión). Urge, pues, una renovación
epistemológica. Esta cita nos hace conscientes de la necesidad de un
distanciamiento autocrítico parcialmente deconstruccionista, que cuestione y relativice el valor de nuestros discursos, conscientes de su ambigüedad y
desarticulación –como ha denunciado McIntyre (1981).
En este sentido, Yolanda Onghena (Sampedro & Llera, 2003: cap. II)
nos previene concretamente de la ingenuidad que supone considerar
neutrales los términos y conceptos que utilizamos, pues es evidente que
nuestras categorías ―normalizan‖ lo que queda dentro de nuestros espacios discursivos y discriminan lo que juzgamos extraño o ajeno. Nos protegemos
de la crítica, la duda o la incertidumbre reafirmando una y otra vez nuestras
categorías, por muy endebles o misceláneos que sean sus fundamentos. Por
otra parte, reutilizamos moldes antiguos o elaboramos moldes nuevos con
una actitud instrumentalista. Acuñamos ―conceptos-maletín‖ donde insertamos una gran diversidad de fenómenos y experiencias, a veces
opuestos o incompatibles. Es lo que sucede, por ejemplo, con el
―multiculturalismo‖, la ―identidad‖, el ―etnocentrismo‖, la ―diversidad‖, la
―tolerancia‖, el ―pluralismo‖... Debemos reconocer, por ejemplo, que el
multiculturalismo que denuncia Giovanni Sartori (2001) no tiene nada que
ver con el que propugna Will Kymlicka (2003); la identidad del Sujeto en Touraine (1997) es una salvaguarda contra las identidades excluyentes; la
subsistencia de las sociedades requiere alguna dosis de etnocentrismo
(Onghena, en Sampedro & Llera, 2003); el reconocimiento de la diversidad
no impide, sino más bien complementa las políticas igualitaristas (Taylor,
1993); hablar de tolerancia supone en el fondo cierta intolerancia (Onghena,
131 Lipiansky, E. M.: “Un défi de l‟époque”, Communications et langages, abril de 1997. Citado en
Demorgon, J.: Complexité des cultures et de l’interculturel. Anthropos, Ed. Economica, Paris, 2000,
contraportada.
en Sampedro & Llera, 2003); el pluralismo es lo contrario del
multiculturalismo (Sartori, 2001) y para ser un pluralismo liberal ha de ser también un pluralismo razonable (Rawls, 1995, 1993).
Las críticas más radicales provienen del posmodernismo –o
posliberalismo- auspiciado por Jacques Derrida, Julia Kristeva, Judith Butler
y William Connolly, entre muchos otros. Estos autores no sólo cuestionan las
concepciones que conviven en el marco de las democracias liberales, sino ese marco mismo. Pues consideran que la libertad individual, la igualdad social y
la democracia política no perfilan ningún área de consenso social e
intercultural mínimo, no son meta-valores que permitan dirimir los conflictos
entre valores en litigio, sino expresiones culturales relativas y problemáticas
como otras cualesquiera.
En esta controversia el principal caballo de batalla probablemente sea el concepto ―multiculturalismo‖. Para algunos autores designa una situación
de hecho; para otros, una propuesta normativa incompatible o compatible
con el liberalismo, según el punto de vista adoptado. Además, existen tantas
variedades de multiculturalismo, que podemos revertir sobre él el adjetivo
―multicultural‖. Onghena resume así la tipología que ofrecen Joe L. Kincheloe y Shirley R.Steinberg en su libro Repensar el multiculturalismo:132
El multiculturalismo conservador –en el fondo, monoculturalismo- es una forma de neocolonialismo, pues afirma la posibilidad de
asimilación o adaptación de cualquier persona o grupo a las normas
de la clase media blanca.
El multiculturalismo liberal considera que todos los individuos comparten una igualdad natural y una misma condición humana
aunque integren grupos socioculturales diversos, lo cual lleva a
considerar culturalmente invisible a la alteridad en su sentido más radical. En otras palabras, suaviza el potencial de la diferencia
interpretándola desde códigos y normas etnocéntricas occidentales.
El multiculturalismo pluralista comparte muchos aspectos del multiculturalismo liberal, pero también contrasta con él, pues resalta
la diferencia más que la similitud. Su principal duda es cómo
establecer criterios racionales para gestionar adecuadamente tal diferencia y garantizar la estabilidad social.
El multiculturalismo esencialista afirma ciertas propiedades inalterables que caracterizan a cada grupo particular, excluyendo a
quienes no son miembros de él.
El multiculturalismo teórico fomenta la crítica: pretende conocer cómo se produce la dominación, cómo se configuran las relaciones
humanas, qué funciones desempeñan la clase social y económica, las
creencias religiosas, las atribuciones de género... en las relaciones identitarias. Pero lo hace siempre desde perspectivas dominantes y así
reproduce la misma dinámica que cuestiona.
132 Kincheloe, J. L.& Steinberg, S. R.: Repensar el multiculturalismo. Octaedro, Barcelona, 1999.
El multiculturalismo corporativo posee un horizonte económico, pues atiende a las diferencias sólo para afinar sus estrategias
mercantiles.
Otra referencia importante es la polémica obra de Sartori La sociedad multiétnica. Pluralismo, culturalismo y extranjeros (2001), interpretada por
muchos críticos como una impugnación del comunitarismo y el
multiculturalismo desde la filosofía liberal. Sartori ha llegado a afirmar que el
proyecto multicultural ―invierte la dirección de marcha pluralista que sustancia a la civilización liberal. Es verdaderamente singular que esta
ruptura la propugnen y legitimen filósofos que se autoproclaman liberales en el sentido anglosajón del término.133 (...) Los liberales del multiculturalismo
(...) son liberales comunitarios que anteponen la igualdad a la libertad. Y así
realmente llegan a sepultar el liberalismo en su nombre. Verdaderamente, es
una extraña paradoja (Sartori, 2001: 129-130).
Sartori (2001) sostiene esto porque piensa que el multiculturalismo
es un obstáculo al pluralismo. Mientras el pluralismo es una conquista
lograda pacientemente por la humanidad en el curso de su maduración, el
multiculturalismo es una construcción voluntarista y rupturista. El proyecto
pluralista aspira a alcanzar la concordia en la diferencia y, por tanto, subraya
la interculturalidad; en cambio, los multiculturalistas insisten tanto en la diferencia que llegan a reificarla, balcanizando las sociedades. El pluralismo
entiende que las culturas –sus fronteras, sus límites- se entrecruzan y
solapan; el multiculturalismo las demarca y refuerza. Las sociedades plurales
se basan en pertenencias voluntarias; las sociedades multiculturales, en
pertenencias involuntarias –aunque no inmutables- a un género, un pueblo, una raza... En los Estados pluralistas se fomentan las políticas de integración
por encima de las políticas de reconocimiento diferencial. Sus sociedades son
abiertas y liberales, capaces de gestionar un importante grado de
heterogeneidad, porque se asientan sobre aquello que une a los ciudadanos y
no sobre aquello que los separa. En contraste, las sociedades multiculturales
poseen un conjunto de comunidades cerradas y recíprocamente excluyentes, cada una de ellas caracterizada por un importante grado de homogeneidad;
de ahí su fragmentación y desmembramiento.
La interpretación de Sartori es matizada por Kymlicka (2003), quien
afirma que el multiculturalismo no sólo es compatible con el pluralismo
liberal, sino que resulta imprescindible para satisfacer sus exigencias. Según
Kymlicka, la identidad nacional y la pertenencia cultural devienen muy importantes para el ejercicio de la libertad en una ciudadanía moderna, de
ahí la necesidad de reconocer derechos especiales a las minorías. Además, si
se profundiza en la naturaleza del Estado liberal, se advierte que su principio
de neutralidad etnocultural es una falacia. Al construir una nación, el Estado
liberal ha promovido los valores y los rasgos identitarios de una mayoría en detrimento de los grupos restantes. Consiguientemente, hemos de advertir
las demandas que el Estado ha dirigido a las minorías para entender y hacer
justicia a las demandas que las minorías dirigen al Estado. Hoy existe un
creciente consenso respecto a este punto de vista a través del llamado
culturalismo liberal. En él se incorporan muchas aportaciones
133 Sartori parece referirse aquí a autores como Taylor, Walzer o Kymlicka.
comunitaristas: aquellas que complementan –y no restringen- los derechos
individuales, promoviendo además relaciones igualitarias –de no dominación- entre los diversos grupos etnoculturales.
V. EL CULTURALISMO LIBERAL
―El culturalismo liberal es la perspectiva que sostiene que los Estados
liberal-democráticos no sólo deberían hacer respetar el familiar conjunto de habituales derechos políticos y civiles de ciudadanía que amparan todas las
democracias liberales, también deben adoptar los derechos específicos de los
grupos, o políticas dirigidas a reconocer y acomodar las diferentes
identidades y necesidades de los grupos etnoculturales‖ (Kymlicka, 2003: 63).
Durante su primera fase –anterior a 1989- los derechos de las
minorías se interpretaban desde una perspectiva comunitarista. Como ya se ha explicado, los comunitaristas rechazan la concepción liberal de la
autonomía del sujeto individual y subrayan su inserción social particular.
Consideran que la moralidad y la elección del bien no son asuntos
meramente individuales, sino colectivos e indentitarios: conciben al sujeto
como producto de las prácticas sociales y desean limitar la incidencia de su libertad personal sobre la vida comunitaria. Para los comunitaristas ni la
sociedad es una mera suma de individuos, ni el bien común es resultado de
la adición de bienes –o intereses- individuales; constituyen categorías con
entidad propia, que deben ser reconocidas por el Estado.
Ahora bien, desde 1989 ―la abrumadora mayoría de los debates sobre
los derechos de las minorías no son debates entre una mayoría liberal y las minorías comunitaristas, sino debates entre liberales acerca del significado
del liberalismo. Son debates entre individuos y grupos que aceptan el
consenso liberal democrático básico, pero que están en desacuerdo respecto
de la interpretación de esos principios en las sociedades multiétnicas –en
particular, disienten en cuanto al adecuado papel de la lengua, la
nacionalidad y las identidades étnicas en el seno de las sociedades y las instituciones liberales democráticas‖ (Kymlicka, 2003: 34).134 Es decir, en el
debate sobre si los derechos de las minorías son justos, su afirmación ha
ganado definitivamente la batalla, aunque en la práctica todavía quede
mucho por hacer. Ahora las controversias son más sutiles: versan sobre
cuestiones concretas relativas a la ciudadanía (A) y a las virtudes cívicas. También evalúan las políticas específicas del multiculturalismo (B) dentro de
contextos particulares, fundamentalmente en lo que concierne a las
reivindicaciones nacionalistas (C) y a la problemática de la inmigración (D).
A) En el ámbito de la ciudadanía135 preocupa la reedición de clases –
ciudadanos de primera y de segunda-, la erosión de las virtudes cívicas y la
134 En sus últimos trabajos, Will Kymlicka, Joseph Raz, David Miller, Yael Tamir y Jeff Spinner –entre
muchos otros- abordan estas cuestiones.
135 Según el antiguo modelo de la ciudadanía republicana unitaria, todos los ciudadanos han de
compartir un conjunto idéntico de derechos de ciudadanía. Esta visión se aplica directamente a
sociedades homogéneas, pero puede también adaptarse a sociedades multiculturales si se considera que
los intereses que nos unen son más importantes que las identidades que nos dividen y que un excesivo
énfasis en la diversidad puede socavar la deliberación democrática sobre el bien común. A pesar de sus
aciertos, este tipo de republicanismo suele soslayar las cuestiones más espinosas sobre la justicia
―politización de la etnicidad‖. En este sentido, se subraya que ―la salud y la
estabilidad de una democracia no sólo dependen de la justicia y sus instituciones básicas, sino también de las cualidades y actitudes de sus
ciudadanos –por ejemplo, de su capacidad para mostrarse tolerantes y
trabajar en unión con otros que son diferentes de ellos; de su deseo de
participar en el proceso político con el fin de promover el bien público y pedir
responsabilidades a las autoridades políticas; de su disposición a mostrar autocontención y a ejercer la responsabilidad personal; y de su sentido de la
justicia y su compromiso respecto a una distribución justa de recursos‖
(Kymlicka, 2003: 54-55). Uno de los puntos fuertes de esta propuesta es su
preocupación por el diálogo civil y la razón pública común; de ahí el empeño
de los culturalistas liberales por reconciliar la democracia deliberativa con la
ciudadanía de grupos diferenciados (Kymlicka, 2003: 65).
B) El debate sobre el multiculturalismo ya no se pregunta si es correcto o
equivocado en cuanto a su principio –pues ―hoy todos somos
multiculturalistas‖ (Glazer, 1998)- sino cómo se distribuyen las cargas y los
beneficios en políticas concretas. Así, por ejemplo, se plantea estas
cuestiones: ¿Cuáles son las desventajas de una minoría en una particular estructura institucional? ¿Hay alternativas para remediar esas desventajas
de un modo más efectivo y menos costoso? ¿Existen individuos o subgrupos
no contemplados en tal programa político multiculturalista? Lo que más
preocupa es que las medidas de discriminación positiva no beneficien a
quienes realmente lo necesitan, que un grupo soporte una parte
desproporcionada de sus costes o que no se tengan en cuenta otras alternativas (Kymlicka, 2003: 52).
C) En lo que concierne a los nacionalismos hoy se suele emplear una línea
argumental que impugna el principio de neutralidad etnocultural del Estado.
Esta impugnación se basa en una doble constatación: (1) Todo Estado está
comprometido con una determinada construcción nacional y por tanto
favorece a la cultura societal136 mayoritaria en detrimento de las culturas minoritarias. (2) No es posible adherirse a los principios liberales de la
democracia y la justicia –como hace, por ejemplo, el denominado ―patriotismo
constitucional‖ preconizado por Habermas- sin tener en cuenta las
identidades etnoculturales, las solidaridades y pertenencias que les son
inherentes. De estas premisas surge un inquietante y siempre abierto interrogante: ―¿Por qué no habrían de tener las minorías nacionales las
mismas potestades para una construcción nacional que la mayoría?‖
(Kymlicka, 2003: 45).
etnocultural y no es capaz de ofrecer una respuesta coherente a la falta de neutralidad etnocultural del
Estado.
136 “En realidad, el uso que hago del término cultura societal entra en conflicto con el modo en que se
utiliza el término cultura en la mayoría de las disciplinas académicas, ya que éstas lo definen en un
sentido etnográfico muy fuerte y lo emplean para referirse al hecho de compartir costumbres populares,
hábitos y rituales específicos. Los ciudadanos de un Estado liberal moderno no comparten una cultura
común en este sentido etnográfico fuerte –de hecho, la falta de una cultura etnográfica común
consolidada es parte de la propia definición de sociedad liberal-. Sin embargo, es igualmente esencial
para las modernas formas de gobierno liberal que los ciudadanos compartan una cultura común en un
sentido muy diferente y menos fuerte, que se centra en la existencia de una lengua y unas instituciones
societales comunes” (Kymlicka, 2003: 40).
D) Junto con los nacionalismos, la inmigración es una de las principales
causas del multiculturalismo en un Estado. Pero mientras parece normal que un grupo nacionalista fomente su propia cultura societal, los inmigrantes
carecen de la unidad territorial y la estructura institucional para ello. A
diferencia de los miembros de las minorías nacionales, los inmigrantes se
hallan en una situación voluntaria, y el Estado espera que se integren en la
sociedad de acogida, aunque ello no implique su completa asimilación e incluso se reconozcan sus particulares derechos ―de acomodo‖ (Kymlicka,
2003: 75-76). Otro tema que requiere un tratamiento específico es la
inmigración dentro de comunidades nacionalistas minoritarias que se ven
obligadas a adoptar políticas no liberales para preservar su identidad
(Kymlicka, 2003: cap. XIII).
VI. CONCLUSIÓN: ENTRE LA DEMOCRACIA LIBERAL Y EL
NACIONALISMO CULTURAL
Como ha podido apreciarse, más que solucionar los interrogantes que
abren las sociedades multiculturales sobre los derechos y las libertades de
los grupos que las integran, lo que ha hecho el liberalismo cultural es identificarlos y tratar de abordarlos políticamente:
―Los crecientes debates sobre el papel de la lengua, la cultura, la etnicidad y
la nacionalidad en las democracias liberales están intentando resolver –en mi
opinión de forma fructífera- las verdaderas cuestiones a las que se enfrentan
las sociedades etnoculturalmente plurales de nuestros días. Pero tener más
claras las preguntas no nos garantiza que vayamos a tener más claras las respuestas y, de hecho, no veo razón alguna para esperar que estos debates
se resuelvan pronto‖ (Kymlicka, 2003: 58).
Las disquisiciones del culturalismo liberal en torno a la ciudadanía y
la multiculturalidad han confluido en un interrogante fundamental: ¿Necesita
la democracia liberal de una nación cultural? (Abizadeh, 2002: 495-509) ¿Es
ésta una condición imprescindible para la integración social y la participación de todos en los foros de deliberación pública? ¿Está vinculada a los requisitos
de transparencia comunicativa, confianza y respeto de las diversas posiciones
que participan en el juego sociopolítico? Algunos autores han respondido
positivamente a estas cuestiones, sosteniendo que si no se apoyase en una
nación cultural, la democracia liberal no podría funcionar correctamente, sería mera abstracción desprovista de contenido. Carecería de los vínculos
afectivos que motivan las preferencias hacia las cuales se orientan las
diversas acciones estratégicas en el marco social, su compatibilidad y
coordinación. Y lo que es más importante: no sería posible la lealtad a una
identidad compartida. Pero esta tesis contrasta fuertemente con la que
mantienen los neokantianos, avalados por Jürgen Habermas, al reclamar un patriotismo constitucional y una identidad política de carácter posnacional.
Las instituciones políticas deben fundarse sobre principios racionalmente
argumentados mediante prácticas discursivas transparentes y abiertas, más
allá de toda pertenencia étnica o nacional. Tales prácticas deberían ser
suficientes para establecer un contrato social libremente asumido por quienes desean integrar la comunidad política.
Ahora bien, la posición neokantiana –aunque se adecua más a las
condiciones de las sociedades multiculturales- puede desdibujar la vertiente
afectiva de las dinámicas sociales y plantearlas de un modo excesivamente
abstracto, casi idealista; de ahí el creciente consenso académico sobre la conveniencia de sintetizar ambos modelos. El comunitarismo señala aspectos
insoslayables de la realidad sociopolítica: la importancia de compartir normas
y valores para asegurar la cohesión, las obligaciones éticas que derivan del
propio emplazamiento y que matizan el universalismo ilustrado con un sesgo
situacional, el papel de la identidad prejurídica que orienta la acción estratégica de los sujetos colectivos. El neokantismo advierte que podemos y
debemos revisar nuestros vínculos comunitarios, adecuándolos a las
exigencias de una racionalidad compartida. Esta racionalidad no es
meramente abstracta, se funda en pertenencias comunitarias complejas y
plurívocas que no requieren una completa coincidencia en el terreno de la
lengua, las normas, los valores, las tradiciones o las creencias. Ni siquiera exige que quienes integran una comunidad nacional o etnocultural se
comuniquen entre sí en todos los planos de manera más fluida que quienes
pertenecen a comunidades distintas (Abizadeh, 2002: 501). Esta conclusión
evoca las consideraciones de Geertz sobre qué significa compartir una
cultura:
“La cultura no es una entidad, algo a lo que puedan atribuirse de manera causal acontecimientos sociales, modos de conducta, instituciones o procesos sociales: la cultura es un contexto dentro del cual pueden describirse todos esos fenómenos de manera inteligible”. "El concepto de cultura que propugno (...) es esencialmente un concepto semiótico. (...) El hombre es un animal inserto en tramas de significación que él mismo ha tejido; la cultura es esa urdimbre". "El quid de un enfoque semiótico de la cultura es
ayudarnos a lograr acceso al mundo conceptual en el cual viven nuestro sujetos, de suerte que podamos, en el sentido amplio del término, conversar con ellos" "La coherencia no puede ser la principal prueba de validez de una descripción cultural". "(Su finalidad) consiste en ampliar el universo del discurso humano" (Geertz, 1992: 27, 20, 35, 30, 27).
DATOS SOBRE EL AUTOR
Mar Llera Llorente
Profesora en el Dpto. Periodismo I de la Universidad de Sevilla. Lleva varios
años dedicando su docencia e investigación a cuestiones relativas a la globalización y las cuestiones culturales, en relación con los departamentos
de periodismo y estudios internacionales de la Universidad de Columbia
(Nueva York). También participa en diversos proyectos de la Consejería de
Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía sobre solidaridad,
Tercer Sector e inmigración. Entre sus publicaciones más recientes destaca un libro en colaboración con F. Sierra, titulado: Palabras comprometidas. La solidaridad en la información local, así como varios artículos sobre diversidad
y confrontación de derechos individuales y derechos etnoculturales en
sociedades complejas, uno de ellos premiado con la Mención de Honor en el II
Congreso Internacional sobre Migraciones y Desarrollo (ETSI-UPM, Madrid,
2006).
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ABIZADEH, Arash (2002): "Does Liberal Democracy presuppose a Cultural Nation? Four Arguments". American Political Science Review. Vol. 96, nº 3,
September 2002.
DELANNOI, Gill, & Taguieff, Pierre André (comps.) (1993): Teorías del nacionalismo. Paidós, Barcelona.
FUKUYAMA, Francis (1992): The End of History and the Last Man. Penguin
Books, London.
GEERTZ, Clifford (1973): The Interpretation of Cultures. Basic Books, New
York. (Traducido como La interpretación de las culturas. Gedisa, Barcelona, 5ª
reimp., 1992).
GIDDENS, Anthony (1995): Modernidad e identidad del yo. El yo y la sociedad en la época contemporánea. Península, Barcelona.
GIDDENS, Anthony (2000): The Third Way and its Critics. Polity Press,
Cambridge.
GLAZER, Nathan (1998): We are all multiculturalists now. Harvard University
Press, Cambridge, Mass. (etc.).
GRAY, John (1994): Liberalismo. Alianza, Madrid.
KINCHELOE, J. L., & Steinberg, S. R.: Repensar el multiculturalismo.
Octaedro, Barcelona, 1999.
KYMLICKA, Will (1989): Liberalism, Community and Culture. Clarendon Press,
Oxford.
KYMLICKA, Will (2003): La política vernácula. Nacionalismo, multiculturalismo y ciudadanía. Paidós, Barcelona.
LLERA, Mar (2003): "Pragmatic Approaches to Intercultural Ethics: The Basis for fostering Communication among Nationalist Groups". Sign Systems Studies, 31.1 (2003).
MCINTYRE, Alasdair (1981): After Virtue: A Study in Moral Theory.
Duckworth, London.
RAWLS, John (1993): Political Liberalism. Columbia University Press, New
York.
RAWLS, John (1995): Teorías de la justicia. FCE, México. (Publicado por
primera vez en 1971).
REQUEJO, Ferrán (1990): Las democracias. Democracia antigua, democracia liberal y Estado de Bienestar. Ariel, Barcelona.
R. PANIAGUA, J. M. (1996-1997): Historia del pensamiento jurídico. (Vols. I-
II). Universidad Complutense, Madrid.
SAMPEDRO, Víctor, & Llera, Mar (eds.) (2003): Interculturalidad: interpretar, gestionar y comunicar. Bellaterra, Barcelona.
SANDEL, Michael J. (1982): Liberalism and the Limits of Justice. Cambridge
(etc.), Cambridge University Press.
SARTORI, Giovanni (2001): La sociedad multiétnica. Pluralismo, culturalismo y extranjeros. Taurus, Madrid.
SARTORI, Giovanni (2002): Extranjeros e islámicos. Apéndice de “La sociedad multiétnica”. Taurus, Madrid.
TAYLOR, Charles (1993): El multiculturalismo y “la política del reconocimiento”. FCE, México.
TAYLOR, Charles (1996): Fuentes del yo. La construcción de la identidad moderna. Paidós, Barcelona.
TOURAINE, Alain (1997): ¿Podremos vivir juntos? Iguales y diferentes. PPC,
Madrid.
ZAPATA-BARRERO, Ricard (2001): Ciudadanía, democracia y pluralismo cultural: hacia un nuevo contrato social. Anthropos, Barcelona.
CAPITULO 6
CULTURA PÚBLICA EN SOCIEDADES COMPLEJAS: PERSPECTIVAS DE
INVESTIGACIÓN.
Lázaro I. Rodríguez Oliva
“El intelectual no puede seguir desempeñando el papel de dar consejos. El proceso, las tácticas, los objetivos deben proporcionárselos aquellos que luchan
y forcejean por encontrarlos. Lo que el intelectual puede hacer es dar instru-mentos de análisis (...)”
Michel Foucault.
Culturas en la globalización: escenarios por explicar.
La globalización viene consiguiendo, en efecto, que asumamos, como dice Featherstone que “todos estamos cada uno en el patio del otro” (2002: 78),
concientizando que el mundo mismo es una localidad, un lugar individual. La
globalización en otros momentos metáfora, se reifica en la disposición
reticular que con las nuevas tecnologías se organiza la sociedad en su
conjunto. El propio Jameson (1998: 54–77) estima que el concepto de
globalización tiene un espesor comunicacional, que enmascara y trasmite, –
nos dice–, significados culturales y económicos. Pero, al mismo tiempo, supera la visión de lo comunicacional que remite a lo que en otro momento
(1993) ha llamado tecnología comunicacional, o las nuevas tecnologías. Se
incluyen, por tanto, otras dimensiones, que dan cuenta de otros espesores y
porosidades que han dotado a la información y a la cultura de un valor
inédito en las relaciones sociales y concebido una sociedad que se comprende en términos de sociedad del conocimiento.
Explicándolo desde su perspectiva, Arjun Appadurai afirma que “la complejidad de la economía global actual tiene que ver con ciertas disyunciones fundamentales entre economía, cultura y política que apenas hemos comenzado a teorizar” (2002: 20), entre otras cosas, a mi juicio por esta celeridad inédita
a las que asisten las relaciones sociales en la época de la reproductividad digital. Una disyunción en los flujos culturales que en su materialización,
tiene que ver con cuestiones como la hegemonía, la interculturalidad y la
multiculturalidad. Aspectos que vienen ocupando en los cuatro ejes cardinales a no pocos estudiosos, apólogos o detractores de las nuevas
disposiciones–mundo.
Este escenario social complejizándose, complejiza los retos que ya de
por sí la sociedad establecía a los investigadores encargados de explicarla y evaluarla. La complejidad impone sin tardanza un corrimiento a lo complejo,
que refuerza la necesidad de historizar los conceptos, y replantear los estatutos epistemológicos de las ciencias que nos servirán de instrumentos
para este proceso de explicación–evaluación social. Y estoy posicionándome y pensando desde la idea de la unidisciplinariedad de la que tantas veces ha
hablado Wallerstein (En Aguirre, 2003: 337–338), en el sentido de que “el conjunto de las ciencias sociales no deben tener más que un campo unificado,
con una sola metodología, dado que todas las realidades que estudian están gobernadas por una sola lógica, etcétera.”
El límite de las disciplinas en la época de las sociedades complejas
Si, como dice aquel Informe sobre las Ciencias Sociales de la comisión
Gulbenkian, las disciplinas cumplen la función de disciplinar las mentes y
canalizar la energía de los estudiosos (Wallerstein, 1996), no menos deben
hacer los conceptos y categorías que se aposentan en sus dominios y
encausan la realidad en sus perímetros. Pensar tanto la cultura como la política hoy va tomando un espesor de complejidad inédito para las ciencias
sociales que, ante la impotencia de sus recursos, no pueden más que ofrecer
visiones sesgadas, reflexiones parcelares que tienden, en la mayoría de los casos, a la pérdida de la escala real de los procesos sociales. Las disciplinas
ya no pueden desde sus sistemas categoriales de la complejidad hacerse cargo
de evaluar las relaciones político-culturales de los hombres de hoy.
Es un hecho que los modelos sociales se tornan movedizos. Las crisis
de representación desfasan nuestras concepciones tradicionales de la política,
mientras que se hace visible una multiculturalidad ya no restringida a lo
étnico, lo racial, lo sexual o generacional. La cultura es política tanto como la
política es constitutivamente cultural. No se consiguen aún unidades de análisis que en su cadena estructural integre estas dos manifestaciones
sociales, a pesar de que en la realidad es evidente su imbricación dialéctica.
Las reflexiones que siguen no se enmarcan como intención en una disciplina particular porque las categoría con que se trabaja –cultura pública-
ha sido objeto tanto de la filosofía, como de la sociología, la comunicología, etcétera. Si hay que definir una episteme, una lógica, la colocaríamos en unos
estudios culturales. La filiación tiene que ver con aquello que Frederic Jameson (1993: 94) afirmaba, que los estudios culturales vienen al mundo
como resultado de la insatisfacción con otras disciplinas no sólo por sus contenidos, sino sobre el criterio de sus verdaderos límites. Es una posición
probable, que distiende la pertenencia disciplinar, sin un punto de partida específico, y eso se parece a lo que siento cuando comparto estas premisas.
Superando el propio límite que cultural studies supone como escuela. Aquí
hablaré de posiciones. Voy a plantear la viabilidad de la categoría de cultura pública para
emprender un análisis político de lo cultural, y cultural de lo político en las sociedades complejas. Debe tomarse la reflexión que sigue, literalmente, como
un ensayo. No busque una historia de las categorías, aunque sí encontrará
un diálogo con ellas, a partir de las expresiones sociales donde se les ha identificado. Cultura pública, en el sentido que será comprendida, no sólo
incluye aquellas relaciones culturales adscritas al denominador de cultura popular, sino que describe, por su aplicación tanto cultural como política, el
sentido que los medios le van dando a la sociedad y otras dinámicas comunicativas y culturales que no tienen que ver directamente con lo que
pasa en este nivel mediático.
Los medios de comunicación sí son públicos en su alcance, y pese a la
cada vez más dada privatización de la vida pública siguen siendo importantes constructores de lo social, aunque sin el poder que en algún momento le
atribuía su concepción de masivos. Lo que sigue son apuntes más que todo,
premisas que podrían contribuir a un desarrollo teórico y al completamiento
empírico de esta otra categoría, de modo que ofrezca una lógica desde la cual
comprender la realidad compleja que vivimos de una manera crítica.
Una transformación (estructural) de lo público
Vectores tributarios, categorías resultantes
Cultura pública sería, hasta cierto punto, si hubiera que validarlo en
estos términos, un vector resultante al que tributan al menos dos de los conceptos fetiche que hicieron historia en la Modernidad: cultura popular y cultura de masas, entre otros. La pregunta que nos lleva a su asunción como
categoría sería desde dónde reificar un proceso de interacción cultural-
política que permita captar la complejidad de expresiones sociales
contemporáneas que son el correlato y resultado de la cultura de la
imposición, los recursos ideológicos, no sólo pensándolos en términos de
aparatos ideológicos del Estado pensándolo a lo Althusser, sino de la sociedad toda, en una relación de la que es matriz por un lado, y que a su vez,
propicia. Lo público sería un lugar de los encuentros, de los enfrentamientos, de
los consensos. Como ámbito, sigue constituyendo el espacio y la relación social más visible a todos y, por tanto, un lugar y un momento constitutivos
de la socialidad. De esta manera se saca a lo público del ámbito de la
representatividad burguesa, esto es, contrapuesto a lo privado, como nos
quiere hacer creer la dominación positivista y algún que otro teórico crítico que tanto se le enfrenta al positivismo.
¿Cómo comprender las manifestaciones de la socialidad que no se dan en sentido estricto en lo privado, o en lo público? ¿Dónde situar a las culturas
en relación –desde las culturas hegemónicas, hasta las subalternas para
decirlo en términos gramscianos-, en una órbita demarcada del puntualismo
cristalizado en el que se les ubica en el pensamiento liberal? Para adelantar en la demostración desde un propósito heurístico que la cultura pública es factible como categoría para un análisis típico de lo social
contemporáneo, sería ventajoso detenerse en las reflexiones que sobre su
referente empírico de fondo han dado importantes figuras del pensamiento
social del siglo XX.
El perímetro social y sus áreas en la Modernidad
A partir de la asunción de la sociedad como un agregado de espacios con un perímetro definido que el positivismo propició como episteme
dominante en la modernidad, dichos agregados, como se desprende, se
relacionan sólo desde una exterioridad. Cada perímetro de lo social es una unidad misma con sus lógicas funcionales y las relaciones entre unidades, allí
donde se admiten, son tenidas como meramente contingenciales. Lo que Pietro Barcellona (citado por Acanda, 2002: 50)137 llama el dualismo constitutivo de la experiencia social de la modernidad capitalista no es sino la
condicionante de una serie de denominadores binarios que tras esa época y
aún en esta, siguen designando áreas de lo social. Las oposiciones entre
137 La cita la toma de: Barcellona, Pietro: El individualismo propietario, Madrid, Editorial Trotta, 1996,
p. 63.
individuo y sociedad, economía y política, sociedad civil y espera política, y
finalmente privado y público, entre otros, son expresiones claras de cómo el positivismo ha lastrado la lógica de comprensión de la sociedad a partir de
pensarla en sus procesos en transformación continua.
El liberalismo en tanto ideología de la modernidad, dio marco a la escisión del sujeto y del mundo en dos esferas asumidas a priori no sólo a
partir de sus diferencias, sino en franca contraposición. Así, la esfera pública
matizaría el lado de la política, de la no-propiedad. En ella radicaría, de pensarla en los términos tradicionales, el ciudadano, portador de los derechos
políticos, y la institucionalidad estatal encargada de garantizar el orden, de
vigilar y castigar. La esfera privada, por su parte, quedaría entonces asociada
con el mundo de la economía, de la propiedad, de la familia, etc. Aquí radicaría el burgués.
Acanda ha explicado esta dicotomía para el liberalismo a partir de su necesidad ideológica:
“Las relaciones de mercado capitalistas, al provocar el surgimiento de la imagen de una separación entre sociedad civil y Estado, dieron lugar a la distinción entre lo público y lo privado. Pero si el Estado era elemento constitutivo de lo público, no lo era menos la sociedad civil, la esfera privilegiada en la ideología liberal de encuentro e intercambio de los intereses privados. Esta esfera pública tenía que ser presentada no como un lugar de pugnas y contradicciones irreconciliables, sino como espacio donde por medio de la interrelación de los distintos intereses privados se expresaba la razón universal y surgía el bien común.” (2002: 138-139)
Para este autor, la necesidad de articular esta visión de lo público
como aquel espacio en el cual los individuos compartían ideales y valores y
del individuo autónomo fue un verdadero reto al pensamiento liberal.
Goulder, por su parte, ubica los fundamentos de lo público en la dialéctica de lo privado. Así, nos dice que “el razonamiento fundamental de lo privado fue la integración del sistema de la familia patriarcal con un sistema de propiedad privada. Una esfera que rutinariamente no tiene que dar cuenta de sí misma, ni proporcionando información acerca de su conducta ni justificándola. La propiedad privada y el patriarcado fueron por ello, indirectamente, el fundamento de lo público.‖ (1976, 103) Esta relación privado-público sería el
objeto de no pocos filósofos desde Kant hasta Habermas en toda la línea
crítica que se propuso comprender las manifestaciones de estos procesos sociales adjudicando orígenes diversos y modalidades de expresión aún más
distantes. Hacer un itinerario crítico del debate, por interesante que pueda resultar nos disgregaría de los propósitos iniciales de ir ubicando lo público,
como un ámbito fructífero desde donde dar cuenta del objeto que nos ocupa, para legitimar por extensión a la cultura pública como categoría de ese
análisis, lo que no excluye plantear algunos hitos que sí han contribuido a la comprensión del cambio de estatuto de lo público desde la antigüedad hasta
el capitalista tardío.
Las publicidades culturales o las culturas públicas
En 1962, Habermas, filósofo alemán heredero de algunos de los
postulados de la Escuela de Frankfurt, escribió un libro que fue, entre otras,
la causa de su salida del célebre Instituto y su traslado a Marburg. La
resistencia de Marx Horkheimer, según Balakrishnan (2003: 110) “políticamente fundada”, no impidió, sin embargo, que Historia y crítica de la opinión pública. La transformación estructural de la esfera pública,138 se
convirtiera en una obra maestra de la sociología histórica. Este será un texto clave para el trazado que se propone estos apuntes de cultura pública, como
categoría a partir de la explicación que ofrece el alemán de las expresiones históricas de lo público como prototipo. Pero más que su propuesta modélica
en sí, el valor al que me adscribo tiene que ver con las inferencias de esa propuesta, y las preguntas a las que lleva y los autores a los que remite, para
entender las relaciones entre cultura y política en la sociedad. Después de
casi treinta años y refiriéndose a ella, Habermas (1997) en el prefacio a la
edición alemana de 1992 reconocía que había cambiado su propia teoría, pero
menos en sus rasgos fundamentales que en su grado de complejidad. Honesta
opción genuinamente crítica. En su libro de 1962 arrastra como modelo aquella imagen de la
primera esfera pública de la modernidad que mantiene el tufo de la ideología liberal, aunque el propio autor plantearía su epistemología como parte de una
perspectiva teórico-democrática. (1997: 23)139 Aunque está claro que el de
Habermas es un modelo de publicidad típica burguesa: el escenario burgués
del cafetín, el ambiente del salón, de los clubes, las publicaciones de escritores sin firma, y la comunicación epistolar entre eruditos, que en países como Francia e Inglaterra puede pensarse como la infraestructura comunicativa de la Ilustración. (Balakrishnan, 2003: 110) Habermas trata de
seguir los modos en que esta convivencia comunicativa en lo público iba
dándose, a lo largo del recorrido ilustrado, para luego diluirse, ya en el siglo
XX en la presencia mediática en sus distintas escalas, y en sus consecutivos
órdenes de aparición (prensa, radio, cine, televisión, etc.) Si útil nos es este libro, es porque despliega “el tipo ideal de la publicidad burguesa desde el contexto histórico del desarrollo inglés, francés y alemán, en el siglo XVII y comienzos del XIX” (Habermas, 1997: 3), lo cual
permite ir entendiendo cómo el cambio de lo público da pie a pensar en la
gestación, y metamorfosis de una cultura pública.
Allí donde Geoffrey Eley (citado por Habermas, 1997: 3)140 reconoce deficiencias empíricas debido a una escasa disponibilidad de literatura,
trataremos de plantear algunas premisas para ampliar la posibilidad reflexiva
de Habermas por su enmarcado referente inglés, francés y alemán. América
Latina ha sido y es otra cosa, sin caer en chovinismo. Gracias a esas críticas de Eley recepcionadas por el filósofo alemán (1997: 5), el autor de Historia y
138 Esta obra, titulada en alemán Strukturmandel der Offentlichjeit. Untersuchungen zu einer Kategorie
der bürgerlichen Gesetlchaft. (El cambio estructural de la publicidad. Investigaciones sobre una categoría
de la sociedad burguesa) en sus traducciones, al menos al español, no conservó el título original. Antonio
Domenech, su traductor, nos explica que Offentlichkeit, publicidad, significaba “vida social pública“,
había sido traducido a lo largo del libro por publicidad, “reservado de ordinario para la voz, más
primitiva pero aún en circulación, de Publizität, la traducción de “notoriedad pública“. (En Habermas,
1997: 40) 139 Esta visión de Habermas (1997: 23) sobre la ubicación histórica de la estructura de la publicidad
burguesa, dice haberse comprometido con la idea de Abendroth de una evolución del Estado democrático
y social de derecho a la democracia socialista. 140 Se refiere al trabajo de G. Eley. Nations, Publics and Political Cultures. Placing Habermas in the
Nineteenth Century, en Craig Calhoun: Habermas and the Public Sphere. Cambridge, MIT Press, 1992,
(289-339)
crítica... reconoce que su excesiva estilización de la publicidad burguesa lo
condujo a esa idealización injustificada que tanto se le critica. Pero en 1997, al retomar su idea sobre lo público, Habermas apunta
justamente lo que hacía falta para conectar lo público con la hegemonía. ―No es correcto hablar del público en singular, ni siquiera cuando se parte de una cierta homogeneidad de un público burgués que era capaz de ver las bases para un consenso, alcanzable al menos en principio, en la lucha de las diversas facciones con sus intereses de clase (que, como siempre ocurre estaban fraccionados, pero en definitiva eran comunes) Aún cuando se prescinda de las diferenciaciones en el interior del público burgués, las cuales se pueden incorporar también a mi modelo modificando la distancia óptica, surge una imagen distinta si desde el comienzo se admite la coexistencia de publicidades en competencia y si, de este modo, se toma en consideración la dinámica de los
procesos de comunicación excluidos de la publicidad dominante.” 141. Esto que
ahora parece evidente, Habermas lo pasó por alto en el texto de 1962 y ahora, en este prólogo de la edición de 1990, desde su reconocimiento, potencia una
mirada distinta a las dinámicas de funcionamiento de cultura en la sociedad,
al pensarlas desde la hegemonía, o sea, desde lo que podríamos llamar publicidades subalternas,142, siguiendo también la lógica gramsciana.
Habermas sí pensó las publicidades subalternas cuando nos comenta de su exclusión, en el sentido menos foucaultiano, menos radical, o sea, en
tanto coexistentes y no desde la dimensión constitutiva de las publicidades. Recreo el pasaje en sus propias palabras: “Pero el término exclusión adquiere otro sentido menos radical cuando en las propias estructuras de la comunicación se forman simultáneamente varios foros donde, junto a la publicidad burguesa hegemónica, entran en escena otras publicidades
subculturales o especificas de clase de acuerdo con premisas propias que no se avienen sin más.” (Habermas, 1997: 6) Claro, que el autor sostiene la
existencia de estas diferencias culturales a partir de una pertenencia a clase.
Pero, la verdad, ya superada la también exclusiva explicación clasista de la
sociedad, habría que seguir enriqueciendo esta idea a partir de los elementos
que le aporte la cultura misma, desde la óptica de lo étnico, lo racial, el
género, los grupos etáreos, etc. Esta resulta mucho más abarcadora y
compleja que lo que el propio Habermas toma de Günter Lottes como publicidad plebeya.143
La visión habermasiana, por su valor heurístico y necesidad de
superación es oportuna. Y digo esto partiendo de que el estudio que realiza
este autor, se funda en la idea liberal de la publicidad burguesa, desde sus orígenes y teniendo en cuenta su transformación. Sin embargo, la excesiva
estilización de esta categoría de la sociedad burguesa, como él mismo la
concibiera, unida al hecho de su sustento erudito de fondo que a veces nos
resulta incuestionable, está algo distante de revelar, por un lado, el desarrollo
histórico de estas variantes de convivencias multiculturales, -como correlato
141 El énfasis en negrita no aparece en el original, y aquí se justifica para entender, a partir de ahora, esta
perspectiva de lo público. 142 Esta idea de las publicidades subalternas, tendría sentido a partir de su inclusión a una comprensión
de lo público desde la hegemonía, o sea implicaría al plantearse la subalternidad, la propia noción de
publicidades hegemónicas. Puede preferirse además, hablar de culturas públicas en interacción, o
simplemente de publicidades culturales. 143 Politische Aufklärung und plebejisches publikum. Munich, (s,e), 1979, p. 110. (Citado por Habermas,
1997: 6)
de una evolución de la práctica política y de sus variantes de ejercicio-; y por otro, lo diametralmente diferente que resultan estas prácticas, -tipificadas en
la reflexión habermasiana sobre el referente francés, alemán e inglés, de un
capitalismo temprano, pujante y tardío- de las que, desde América, por
ejemplo, se dan en la misma época, y bajo condiciones históricas y sociales
específicas.
Se ha tomado esta reflexión particular de Habermas reconociendo el lugar de las publicidades subculturales, solamente para ubicar en el ámbito de lo público aquellos procesos culturales cuyo contenido político tienen una
expresión en la dinámica misma que adoptan en la sociedad. No puede
negarse la influencia desde el punto de vista de la tematización que supuso su Historia y crítica de la opinión pública, pero además de Habermas,
seguiremos un trayecto teórico e histórico de lo público en otros autores para
apuntar el referente social de la categoría.
De lo público a lo común
Tomaré algunas ideas de Hannah Arendt (1998) para seguir validando lo público como ámbito por excelencia de la socialidad propicio para entender
la relación osmótica entre política y cultura, aunque ella misma apuntara la
disolución moderna de la esfera pública en lo social. Me resulta difícil pensar en alguna actividad humana de corte social que no se determine en el
contacto con los otros. Las maneras de congregarnos, de reunirnos han cambiado, es cierto. Nuevas mediaciones tecnológicas desplazan el face to face tradicional pero no lo sustituyen pese a que no pocos autores
contemporáneos han pensado lo contrario. Acepto que la de Arendt es una
visión nostálgica de la esfera pública. De ella tomaré sólo lo que resulte
pertinente a mi eje temático. Ya se sabe que la dicotomía público-privado es un resultado de la
parcelación de lo social en la modernidad. Esta autora llega incluso a definir la sociedad desde lo público cuando se afirma que aquella es:
“la forma en que la mutua dependencia en beneficio de la vida y nada más adquiere público significado, donde las actividades relacionadas con la pura supervivencia se permiten aparecer en público.” (1998: 57)
Para Arendt, la esfera pública es un lugar propicio para la excelencia
humana (1998: 59). Si algo me parece interesante entre las ideas de La condición humana es la dialéctica que Arendt plantea entre aquel par que nos
ocupa: privado-público. Para ella, la palabra, “público”, significa dos
fenómenos estrechamente relacionados, si bien no del todos idénticos. “En primer lugar significa que todo lo que aparece en público puede verlo y oírlo todo el mundo y tiene la más amplia publicidad posible.” Pero también lo público significa “el propio mundo en cuanto es común a todos nosotros y diferenciado de nuestro lugar poseído privadamente en él.” (1998: 59, 61) Con
esta idea se mina desde la semilla la idea de lo público como un todo
homogéneo, y sirve de puntal a aquella idea de una variedad de esferas públicas, y de lo público, como espacios diversos y diferenciados de expresión
social a partir de las diferentes identidades grupales, étnicas y culturales que le dan sustento.
Ese mundo común que según Arendt se da en lo público y nos
comunica con nuestros contemporáneos, pero también con nuestros ancestros y sucesores lo asocio con la cultura pública, no aquella que, como
propiedad de grupos, y como esencia inmanente legitima entre otros, sino la
que se va transformando, reconfigurándose con el paso del tiempo y de los
hombres en su convivencia. Arendt piensa que en la Era Moderna la esfera pública ha
desaparecido (1998: 64) y se pudiera afirmar con ella esta idea, pero sólo por
el momento, sin temor a desmentir lo ya dicho. Pero ha desaparecido aquella ideal del mundo griego y romano en la cual los hombres entraban porque
deseaban que algo suyo o algo que tenían en común con los demás, fuera más
permanente que su vida terrena, que es a la que ella se refiere en todo su
libro. El eclipse del valor de la trascendencia contribuye a la opacidad de esta idea de Arendt cuando puntualiza que uno entra o sale de la esfera pública
cargando el acto de pertenencia social (en lo público) de una idea de estancos
sociales: de aquí hasta allá, lo privado; mientras que a partir de ahí empieza lo público. No creo que esto se dé de manera tan sencilla, pero de las ideas de
Arendt se desprende un juicio si bien no del todo igual, al menos parecido. El mundo común sería el lugar, y el momento en los que aquellas
publicidades subculturales de que hablaba Habermas se relacionarían con las
publicidades hegemónicas, o se darían en menor escala aquellas microesferas públicas con que Keane (1997), en quien me detendré pronto, nombra las
relaciones públicas humanas si se quiere inmediatas, las de grupo, región, etc.
El criterio de Arendt de la desaparición moderna de la esfera pública
puede comprenderse si se pone en historia su reflexión. Arendt ve en la sociedad de masas la expresión social dominante y, atrapada por el
pensamiento social de la época, desde su posición personal, está claro, se
deja llevar por el común criterio de fragmentación social de la diferencia y de nivelación social como tendencia. De hecho, la filósofa ve superada la división
privado-público en su capitalismo contemporáneo pensando en su disolución
en lo social, como se indicó al inicio.
Vida pública y capitalismo corriente
Por su parte, Keane (1997) se refiere a la esfera pública como aquel
ámbito de la vida en la cual los ciudadanos inventaban sus identidades bajo
la sombra del poder estatal. Hay que tener en cuenta que lo que le interesa a Keane es el concepto de esfera pública, pero también otros, -también
modernos y asociados a él-, como opinión pública, vida pública, etc. De su
análisis de estos conceptos se tomarán ideas para validar como asegura el
propio autor la utilidad empírica y su potencial normativo, y por extensión, ir contribuyendo al de cultura pública, que es el objeto de estos apuntes.
Keane en este trabajo de 1997 remite a su libro Public Life and Late Capitalism (1984) para advertir sobre la necesidad de comprensión histórica
de la esfera pública. Confirma que con el creciente poder y dinamismo de las
economías modernas, el ideal de la esfera pública empezó a ser utilizado
principalmente para atacar la garra monopólica de la producción y el
consumo de bienes, sobre áreas de la vida que se consideraba debían ser
protegidas de la especulación sobre pérdidas y ganancias racionalmente calculadas.
Keane a los efectos de este ensayo, resulta útil en algunas lógicas de la esfera pública. Por ejemplo, en aquella en la cual habría señalado “obsoleto el ideal de la esfera pública unificada, así como su consecuente imagen de una república territorialmente delimitada e integrada de ciudadanos que anhelaban estar a la altura del concepto de bienestar público.” (1997) En un sentido
figurativo explica que la esfera pública experimenta una “refeudalización” –y
aclara que no en el sentido habermasiano (1962), sino a partir de la conformación de un “complejo mosaico de esferas públicas de diversos tamaños, que se traslapan e interconectan y que nos obligan a reconsiderar radicalmente nuestros conceptos sobre la vida pública y sus términos
―asociados‖, tales como opinión pública, bienestar público, y la diferenciación
público-privado.‖ (Keane, 1997) Hay que tener en cuenta que para Keane “una esfera pública es un tipo
particular de relación espacial entre dos o más personas, por lo general vinculadas por algún medio de comunicación (televisión, radio, satélite, fax, teléfono, etc.) y entre las cuales se suscitan disputas no violentas, durante un período de tiempo breve o más prolongado, en trono a las relaciones de poder que operan dentro de su determinado medio de interacción y/o dentro de los más amplios de las estructuras sociales y políticas en las que se encuentran los adversarios.” (1997) La idea de Keane, contraria a la de Arendt, que tilda de
nostálgica, acentúa el carácter fracturado de las esferas públicas contemporáneas, suma una nueva tipología, ahora la que define en micro, meso y macro las esferas públicas en dependencia de su proyección y alcance.
La de Keane, no llega a ser una posición apocalíptica en relación con el
debate sobre lo público, pero sí se opone a la de Arendt, y a la de Robert
Sennet, quien había proclamado, con mucha seguridad, el declive del hombre
público en los días que corren. Para él, el espacio público sería un área de
paso y no de permanencia (Sennet, 1978: 23) como si la permanencia tuviera un lugar fijo, por ejemplo, en lo privado. Volvemos a una visión de lo público
identificado en su oposición a lo privado, e identificado con un perímetro. Me
gustaría detenerme en algunas ideas sobre la disposición actual de lo público para pensar la validez de la categoría de cultura pública hoy para pensar la
política y la cultura.
Jesús Martín Barbero plantea en este sentido, algunas coordenadas donde ubicarnos, pero no necesariamente para permanecer. Como otros
autores, éste enfatiza en lo que él mismo llama la figura comunicacional de lo público: la opinión pública (2001: 75). Este autor apunta que, en América latina históricamente, el espacio público ha aparecido confundido con, o
subsumido en, lo estatal. La idea de Martín Barbero es tomar por eje la crisis
de la política, a partir de su crisis de la representación, para entender cómo se da lo público en América Latina, sobre todo después de las experiencias
antidemocráticas de las dictaduras latinoamericanas que llevaron a quienes
vivían en bajo estos regímenes de suplantación de los derechos políticos y
civiles a inventar formas y formatos alternativos de comunicación para romper con el silencio de la opresión.
Este autor se está refiriendo al mismo tiempo a una metamorfosis de lo público en la era de la información, que tendría que ser pensada, según él a
partir de comprender las relaciones medios/política en un mapa cruzado por
tres ejes: el de la construcción de lo público por un lado, aquel de la
constitución de los medios y las imágenes en espacio de reconocimiento social por otro, y por último por el eje de las nuevas formas de existencia y ejercicio
de la ciudadanía (2001: 84). Martín Barbero repite el hincapié que hace
Germán Rey144 en la relación que de da entre lo público y el interés común, el
espacio del ciudadano y la interacción comunicativa, tratando de tomar algunas ideas de aquella cultura común de que hablaba Arendt con un toque
de Robert Sennet, en especial aquel que habla de la espontaneidad de muchas manifestaciones de lo público. Martín Barbero glosa lo que Rey había
pensado en términos de una: “circulación de intereses y discursos en plural,
pues lo que tienen de común no niega en modo alguno lo que tienen de
heterogéneos, ya que ello es lo que permite el reconocimiento de la diversidad
de que está hecha la opinión pública, su contrastación.” (2001: 84) Podría decirse que lo público cambia con las nuevas tecnologías, pero
a un ritmo mucho menos rápido de lo que suponen los apólogos de la nueva
mediación instrumental. La cultura pública tomaría hoy un nuevo campo de comprensión, a partir de un referente social que está cambiando, redefiniendo
sus antiguos perímetros, y acomodando sus dinámicas a las nuestras
circunstancias históricas.
Puede pensarse que, hasta cierto punto, la propuesta de cultura
pública, como categoría desde la cual pensar la sociedad, al calor de la lógica que se ha propuesto en este ensayo, esto es, de entender las relaciones que se
dan entre las distintas publicidades es un ajiaco conceptual cuyos
ingredientes son, entre otros, lo aprovechable de lo pensado sobre lo público
por Habermas, Arendt, Sennet, Keane, Martín-Barbero y por supuesto con la
sal de Gramsci, cuya lógica marcaría no sólo el aporte a la validación de la
cultura dentro de los estudios marxistas, sino una lógica fructífera que parece dar cuenta con mayor probabilidad de la trama nada explícita que tejen la
cultura y la política en la sociedad compleja contemporánea. Y no le faltará
razón. Pero el ajiaco, es para algo...
144 El autor cita de Rey, Germán. 1998. Balsas y medusas. Visibilidad comunicativa y narrativas
políticas. Bogotá: CEREC/Fundación Social/Fescol, 1998.
Apostilla y apuesta
Quedan cuestiones por resolver, como la del estatus epistemológico de la nueva categoría, sus dimensiones, etc. Aquí sólo me he propuesto apuntar,
más que todo, una ruta, una sospecha como habría dicho en algún momento,
de la necesidad de ver la sociedad con otras lentes, con otros recursos
conceptuales que la expliquen mejor, al menos en su naturaleza político-
cultural. Y he propuesto uno. Su utilidad o refutación queda sujeta a la aplicación, y sobre todo al potencial explicativo que logre sacar del objeto del
que pretende hacerse cargo. Parece tenerse un poco más claro a partir de los
debates sucedidos a todo lo largo del siglo XX, la poca pertinencia de las
categorías de cultura de masas y cultura popular, para ser utilizadas en un
análisis de la sociedad compleja contemporánea. Y pienso en investigaciones
que tienen que ver con el concepto mismo de sociedad de conocimiento como aquellas que tienen por objeto las políticas multiculturales, las culturas
políticas y las identidades. Se reconoce, en cambio, que ambas han expresado
tipos específicos de disposiciones culturales, en momentos históricos
determinados y bajo circunstancias ya explicadas. Sus objetos sociales, sin
embargo, se agotan en la especificidad de los fenómenos que describen sin que pueda vislumbrarse un universo de relaciones más allá de ellos.
Al parecer, ni la noción de cultura de masas ni la de cultura popular,
superan su estadio desfasad, como la expresión categorial de un modelo
social que no registra ya de la complejidad que va tomando la sociedad
después de su despliegue reticular que vino con la globalización neoliberal y
sus procesos asociados que son un hecho. Ambos conceptos desde las aristas tradicionales enmascaran un proyecto hegemónico de simplificación y
confirmación de roles dentro del ejercicio y la legitimación del poder.
El horizonte multicultural, ahora más visible, nos lleva a minar desde
sus adentros las herramientas conceptuales que teníamos a mano para
pensar la sociedad y sus manifestaciones espontáneas y reguladas. Es como
si por su propia dinámica, su lógica se nos esté yendo de las manos a falta de instrumentos para mirarla, para comprenderla, y sobre todo, para evaluarla.
No podría asegurar que en estos momentos Rimbaud diría que hay ser
absolutamente posmodernos. La lógica de la pertenencia es hoy huidiza por el
ritmo social que la acoge. El hombre –que no deja de ser ni aquel moderno, ni
su mutación posmoderna- asiste a una transformación estructural y dialéctica de sí mismo, más dinámica, y sobre todo, más acelerada de lo que
muchas veces consigue comprender. Sin abanderarme en un radicalismo
superficial de izquierda, siento que la única manera de posicionarse en la
realidad, para transformarla –y ya esto me afilia-, es desde una historia que
nos explique, y desde un presente que nos proponga.
No tenemos, necesariamente, que seguir haciéndonos cargo de los lastres del positivismo como dominante epistemológica, -ni siquiera propongo
al marxismo-, que también puede ser positivista (Acanda, 2002). Si la
alternativa es la tendencia a la complejidad, habrá que abundar en las nuevas
unidades de análisis, -y pienso en Vigotsky,– que desde la nueva perspectiva,
o completen las predecesoras sorteando una retórica barata de resaca teórica; o propongan otras que, como parte de un instrumental fructífero sirvan para
que nos interesemos más por conocer, nos motivemos más en estudiar, y
consigamos mejor evaluar la sociedad en que vivimos, por supuesto, para vivir mejor.
DATOS SOBRE EL AUTOR
Lázaro Israel Rodríguez Oliva
Master en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de La Habana
(2005); investigador del Centro de Investigación y Desarrollo de la Cultura Cubana Juan Marinello y coordinador de Postexto, red de estudios de
comunicación y cultura. Es jefe de redacción de la revista Temas. Ha sido
becario del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO)- Comparative Research Programme on Poverty (CROP) y del Programa de
Becas de Humanidades Rockefeller en Smithsonian Institution. Sus trabajos
han sido publicados en varias revistas y compilaciones en Brasil, México,
Argentina, Colombia y Cuba.
REFERENTES BIBLIOGRÁFICOS
ACANDA, Jorge Luis (2002) Sociedad civil y hegemonía. La Habana, Centro de
Investigación y Desarrollo de la Cultura Cubana Juan Marinello. APPADURAI, Arjun (2002) Discyunción y diferencia en la economía cultural
global. Criterios, 33, cuarta época.
ARENDT, Hannah (1998) La condición humana. Barcelona. Ediciones Ibérica,
S.A. BALAKRISHNAM, Gopal (2003) Superar la emancipación. En, New Left
Review, Madrid, no. 19, marzo/abril, pp. 108-123. BERMAN, Marshall (1988) Todo lo sólido se desvanece en el aire. Madrid:
Siglo XX. BOURDIEU, Pierre (1990) Sociología y cultura. México. Grijalbo.
________________ (1998) La distinción. Criterios y bases sociales del gusto.
Madrid. Taurus. ECO, Umberto (1999) Apocalípticos e integrados. Barcelona. Lumen.
FEARTHERSTONE, Mike (2002) Culturas globales y locales. Criterios, La
Habana, no. 33., pp., 69–93. GARCÍA CANCLINI, Néstor (1989) Las culturas populares en el capitalismo.
México, Nueva Imagen S.A.
GIDDENS, Anthony (1995) Política, sociología y teoría social. Reflexiones sobre el pensamiento social clásico y contemporáneo. Barcelona. Paidós Ibérica
S.A. GOULDER, A. W. (1978) La Dialéctica de la Ideología y de la Tecnología.
Madrid. Alianza. GRAMSCI, Antonio (1960) Los intelectuales y la organización de la cultura.
Argentina. Editorial Lautaro. __________________ (1981) Cuadernos de la cárcel. México. Ediciones
Era/Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. HABERMAS, Jürgens (1997) Historia y crítica de la opinión pública. La
transformación estructural de la vida pública. México, Gustavo Gilí, S.A.
de C.V. HORKHEIMER, Max y Theodor W. Adorno (1974) A.A.V.V. Industria cultural y
sociedad de masas. Caracas, Monte Ávila Editores C.A, pp. 177-230.
JAMESON, Fredric (1993) Conflictos interdisciplinarios en la investigación sobre la cultura. En, Alteridades 3 (5): pp. 93-117.
______________ y Masao Miyoshi. eds. 1998. The Cultures of Globalisation,
Durkham-Londres, Duke University Press, pp. 54-77. KEANE, John (1997) Transformaciones estructurales de la esfera pública. En,
Estudios Sociológicos, México, enero-abril, 1997. Disponible en
Hemeroteca Virtual UNUIES. < http://www.hemerodigital.unam/mx>
(21.10.2003)
MARTÍN-BARBERO, Jesús and Herman Herlinghaus (2000) Contemporaneidad latinoamericana y análisis cultural. Berlin.
Iberoamericana-Vervvuert. MARTÍN-BARBERO, Jesús (1995) Pre-textos. Conversaciones sobre las
comunicaciones y sus contextos. Cali. Univalle.
______________________ (2001) Al sur de la modernidad. Comunicación, globalización y multiculturalidad. Pittsburg. Instituto Internacional de
Literatura Iberoamericana. ______________________ (2001b) Reconstrucción de la crítica. Nuevos itinerarios
de la investigación. En, Comunicación. Campo y objeto de estudio. Perspectivas reflexivas latinoamericanistas, editado por María I. Vasallo
y Raúl Fuentes. México: Editorial Conexión Gráfica, S.A. de C.V.
______________________ (2001) ―Reconfiguraciones comunicativas de lo público.‖ Anàlisi 26: 71-78.
______________________ (2002) La educación desde la comunicación. Buenos
Aires. Norma. ______________________ (2002) Globalización y multiculturalidad. notas para
una agenda de investigación. En, Nuevas perspectivas desde/sobre
América Latina. El desafío de los estudios culturales, Mabel Moraña (ed.)
Pittsburg: Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana.
____________________________ (2002b) Culturas populares. En, Carlos Altamirano (dir). Términos críticos de Sociología de la Cultura. Buenos
Aires, Paidós. ______________________ (2003) (1987) De los medios a las mediaciones.
Comunicación, cultura y hegemonía. Bogotá: Convenio Andrés Bello.
Sennet, Robert. 1978. El declive del hombre público. Barcelona.
Península. VIGOTSKY, Lev. (1968) Pensamiento y Lenguaje Teoría del desarrollo cultural
de las funciones psíquicas. La Habana. Ediciones Revolucionarias.
WALLERSTEIN, Immanuel (Coord.) (1996) Abrir las ciencias sociales. México,
Siglo XXI Editores, S. A. DE C. V. ___________________ y Aguirre Rojas, Carlos A. La perspectiva del “análisis de
los sistemas–mundo” Entrevista con Emmanuel Wallerstein. En, Aguirre
Rojas, C. Emmanuel Wallerstein. Crítica del sistema–mundo capitalista.
México, Eras, S.A. de C.V.
WEST, CORNEL. (2002) ―Las nuevas políticas culturales de la diferencia.‖ En, Temas 28 ene.-mar: 4-14