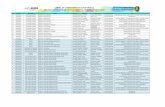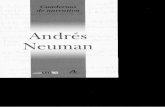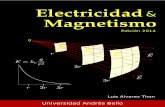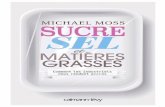Cosmovisión y territorio en el resguardo zenú de San Andrés de Sotavento, Córdoba -Sucre
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Cosmovisión y territorio en el resguardo zenú de San Andrés de Sotavento, Córdoba -Sucre
Germán A. Mc Allister
COSMOVISIÓN Y TERRITORIO EN EL RESGUARDO ZENÚ DE SAN ANDRÉS DE
SOTAVENTO, CÓRDOBA-SUCRE
1. INTRODUCCIÓN
El pueblo Zenú, como se hace evidente en los registros arqueológicos, es una de las sociedades
prehispánicas más extendidas y reconocidas por su cultura material y tecnología en el territorio
colombiano1 2. Durante el período colonial, la población Zenú constituyó una fuente importante de
mano de obra, lo que dio origen en la segunda mitad del siglo XVIII a la creación de una serie de
resguardos que servirían como base a la institución de la encomienda3. La existencia del resguardo
colonial de San Andrés de Sotavento -escenario de este estudio-, acreditada mediante la escritura
1060 de 1928 de la Notaría Primera de Cartagena, duró hasta 1905, año en que se decreta su
extinción mediante la ley 554. Los intereses petroleros y de grandes terratenientes en la zona lograron
la creación de una ley que sostenía que los antiguos resguardos estaban para ese entonces
deshabitados de población indígena, por lo que la tierra pasó en gran medida a manos privadas.
Desde principios del siglo XX inicia una lucha de recuperación de tierras por parte del pueblo Zenú, y
la escritura 1060 de 1928 es prueba de eso, pues en ella el capitán Pedro Jerónimo Dignasés logra la
transcripción de varios documentos fundamentales para el reclamo territorial en la Notaría Primera de
Cartagena. Es a partir de la existencia del resguardo colonial en su memoria que el pueblo Zenú ha
desarrollado su lucha por la tierra durante el siglo XX, logrando importantes avances en términos de
1 PLAZAS, Clemencia. La sociedad hidráulica zenú: estudio arqueológico de 2000 años de historia en las llanuras de Caribe colombiano .
Bogotá: Banco de la República, 1993.
2 SANCHEZ, Efraín. Zenú; Urabá. Bogotá: Banco de la República, 2008.
3 VELANDIA, Daniel. “Historia del territorio en el pueblo indígena zenú. Humanizarte. (Año 5, No. 8). Bogotá: UMB, 2012. P.3.
4 MAYORGA, F. “Los resguardos indígenas y el petróleo”. Revista Credencial Historia, (No. 49). 1999.
recuperación de tierras de manos privadas. A pesar de una serie de trabajos que han documentado los
límites del resguardo colonial de San Andrés de Sotavento, la recuperación de la tierra no es total a la
fecha. Así, el objetivo de este trabajo es clarificar los límites del resguardo colonial y mostrar la
relación entre cosmovisión y territorio en el mismo.
La población actual del territorio es bastante heterogénea. Tras varios siglos de interacción con
el mundo occidental, la identidad indígena se ve profundamente transformada. Como consecuencia
de la ley 55 de 1905, grandes extensiones de tierra comprendida dentro del título colonial pasan a
manos privadas5 6. En algunas zonas de San Andrés, Tuchín, Chimá, Lorica y las partes más altas de
Ciénaga de Oro permanecen asentamientos mayoritariamente nativos, pero otras zonas son
agrupadas en globos privados que pasaron a conocerse en el medio local como 'baldíos'. Como
consecuencia de un rápido proceso de despojo de tierras surgen a su vez las reclamaciones
territoriales, fenómeno regional que por sus características tomó tintes campesinos. De este modo, la
ANUC entra en la década de los 70 a fortalecer el proceso de recuperación de la tierra. Posterior a ello
y tras años de lucha (para una descripción detallada del proceso véase Velandia, 2012) el CRIC entra a
apoyar el movimiento local, dándole importancia significativa al componente indígena. Surge así un
proceso de re-etnización que continúa hasta nuestros días y que apela a la tierra como condición sine
qua non de su existencia. Así, la referencia al título colonial entra a jugar un papel muy importante a la
hora de demostrar la legitimidad en la ocupación de la tierra, y el componente de identidad indígena
es fundamental en ese proceso.
Como consecuencia de las complejas dinámicas migratorias de la región, las tierras que son
recuperadas comienzan a ser ocupadas por familias de diversos orígenes. Puede decirse que el factor
común entre la población que actualmente se asienta en la zona de influencia del Resguardo de San
Andrés es el interés por la tierra. Muchos de ellos acuden a la sangre indígena que corre por sus venas
proveniente de varias generaciones atrás y solo en algunas zonas los pobladores se identifican como
indígenas desde su arquitectura, prácticas agrícolas, gastronomía y cultura material o tradición oral.
5 MAYORGA, F. “Los resguardos indígenas y el petróleo”. Revista Credencial Historia, (No. 49). 1999.
6 DREXLER, Josef ¡En los montes, sí; aquí, no! Cosmología y medicina tradicional de los Zenúes. Quito: Abya-Yala, 2002. 26.
Una de las pérdidas más significativas de la erosión sistemática de la tradición indígena zenú es
precisamente su historia oral. Los referentes espaciales e históricos más antiguos que existen se
remiten al periodo colonial -en donde la tradición sufrió un gran golpe7- y los más vívidos remiten a las
luchas de recuperación de la tierra durante la segunda mitad del siglo XX. La historia oral prehispánica
zenú ha quedado reducida a una serie de fragmentos representados por relatos cortos o nombres y su
transmisión se reduce a las escuelas. Instituciones coloniales como el credo católico han sido llenadas
de contenido local y hoy son parte de la compleja realidad del pensamiento zenú.
De este modo, el presente trabajo no pretende retratar un sistema simbólico
significativamente distinto al de la sociedad nacional mayoritaria, puesto que el acervo cultural de la
población que hoy día se autodenomina zenú no difiere en escencia -lengua, tradición oral- de las
poblaciones que se autoreconocen como campesinos. En contraste, el objetivo de este trabajo es el de
ilustrar la particular relación de quienes colectivamente se autodenominan zenú con el espacio
otorgado por la corona española en 1773. El hecho de que no exista una tradición indígena 'pura' de
ninguna manera implica la ausencia de un modo auténtico y colectivo de ver el espacio en que
habitan. Los zenú actuales han reconfigurado el valor de la tradición y lo han adaptado a sus
necesidades concretas en términos de tierra y reconocimiento político. De este modo, la historia de
ocupación reciente nos permite evidenciar una continuidad con la tradición de una colectividad que -a
pesar de las profundas transformaciones que ha vivido- ha ocupado historicamente la región y se
identifica como Zenú.
Dicho esto, cabe mencionar que los dos ejes principales del presente documento son territorio
y cosmovisión. Se ha considerado el territorio en relación al contexto colonial de creación de
resguardos durante el siglo XVIII y su evolución republicana alrededor del fenómeno de tenencia de la
tierra. La cosmovisión, por su parte, se ha abordado en su sentido amplio, entendiéndola como un
“Hecho histórico de producción de procesos mentales inmerso en decursos de muy larga
duración, cuyo objeto es un conjunto sistémico de coherencia relativa, constituido por una red
colectiva de actos mentales, con la que una entidad social, en un momento histórico dado,
pretende aprehender el universo en forma holística”.8
7 DREXLER, Josef ¡En los montes, sí; aquí, no! Cosmología y medicina tradicional de los Zenúes. Quito: Abya-Yala, 2002
El principal insumo para comprender la relación entre ambos elementos ha sido la historia oral.
A través de ella se han establecido relaciones entre el territorio, su población, el contexto político y la
manera de organizar el mundo. Complementario a ello, el presente estudio se apoya en documentos
notariales que dan cuenta de las condiciones de posesión de la tierra en el área de influencia del
resguardo de San Andrés de Sotavento a lo largo del siglo XX. Las principales fuentes documentales
son: 1) la escritura 1060 del 9 de agosto de 1928 de la Notaría Primera del Circuito de Cartagena; 2) la
escritura 30 del 1 de junio de 1927 de la Notaría Principal del circuito de Chinú; 3) la escritura 27 del 3
de agosto de 1870 de la Notaría Principal del circuito de Chinú.
2. METODOLOGÍA
Con el objeto de comprender la relación que la población del resguardo colonial de San Andrés
de Sotavento tiene con el espacio que habita, se ha formulado una estrategia en varias etapas. Estas
pueden organizarse a grandes rasgos de la siguiente manera: revisión documental, visitas guiadas a
terreno, entrevistas y sistemas de información geográfica. Un prerrequisito imprescindible a la hora de
comprender dicha relación es esclarecer los límites del resguardo colonial y comprender su realidad
entre las comunidades zenú.
En la revisión documental se ha buscado esclarecer la ubicación exacta de los límites
establecidos durante el periodo colonial para el resguardo. Así, la escritura 1060 de 1928 de la Notaría
Primera de Cartagena ha sido una fuente fundamental. El trabajo con dicho documento ha consistido
en encontrar la ubicación de los puntos referenciados, partiendo de los nombres de los lugares a los
que remiten. De este modo se ha comenzado a construir una ruta de indagación alredor de los límites,
vinculando los documentos, las marcas en el paisaje y la memoria colectiva de las comunidades.
Una vez esclarecidos los puntos de interés se han programado visitas en compañía de líderes y
ancianos para ilustrarlos localmente a través de la historia oral. De este modo se han establecido
relaciones entre los sitios físicos y la memoria colectiva de la población. Así buscamos llenar de
contenido histórico el hecho físico representado por las huellas en el paisaje. Complementario a ello,
se han desarrollado entrevistas a algunos líderes mayores que participaron en comisiones de
8 LÓPEZ AUSTIN, Alfredo. Cosmovisión y pensamiento indígena. México: UNAM, 2012.
alinderamiento en años recientes para obtener una perspectiva más general del polígono completo
que engloba el resguardo colonial.
Por último, se han georeferenciado los puntos para llevarlos a sistemas de información
geográfica y contrastarlos con el mapa levantado por COLCIENCIAS y la Universidad de Córdoba en
19879 y con el Informe del IGAC sobre los límites del resguardo indígena de San Andrés de Sotavento10.
Con ello se pretende llegar a una aproximación física de los linderos del resguardo en relación con la
división politico-administrativa actual de municipios (San Andrés de Sotavento, Tuchín, Chinú, Ciénaga
de Oro, San Antonio de Palmito y Sincelejo) y departamentos (Córdoba y Sucre). Así ha surgido la
posibilidad de incluir puntos que la gente menciona como parte del límite y no figuran en las
escrituras y descartar amojonamientos que por su ubicación general puede deducirse que no
corresponden al alinderamiento colonial.
De este modo, la información obtenida por diversas fuentes se retroalimenta y comienza a
cobrar sentido a nivel local y regional y termina por nutrirse de la memoria colectiva de los habitantes
de la zona de influencia del resguardo.
3. TERRITORIO
Hablar de territorio requiere entre los Zenú ciertos matices. Primero, comenzaremos aclarando
-siguiendo a Echeverri11- que por territorio no nos referimos al espacio físico, sino a la relación que un
grupo humano tiene con éste. Para el caso que ocupa el presente estudio, tomaremos por territorio la
construcción social alrededor del resguardo colonial de San Andrés de Sotavento, la mayoría de cuya
superficie está hoy en manos privadas como consecuencia de procesos históricos que serán descritos
en secciones posteriores. Sin embargo, el territorio zenú tiene particularidades que no aplican a la
9 COLCIENCIAS y UNICORDOBA. Resguardo indígena San Adrés de Sotavento. 1987
10 IGAC. Informe de límites. Resguardo indígena de San Andrés de Sotavento Córdoba. 1981.
11 ECHEVERRI, J. A. “Reflexiones sobre el concepto de territorio y ordenamiento territorial indígena”. En J. J. Vieco, C. E. Franky & J. A.
Echeverri (Eds.), Territorialidad indígena y ordenamiento en la Amazonia (pp. 173-180). Leticia: Universidad Nacional de Colombia, 2000.
hora de hablar de la concepción escencialista de territorio entre otros pueblos indoamericanos. Para
hablar de un territorio zenú en la actualidad es imprescindible contemplar su carácter colonial. Como
ha quedado manifiesto, los documentos legales y la relación con las instituciones (bien sea de la
Corona española o del Estado colombiano) hacen posible su existencia. Documentos e instituciones
alimentan una paradoja al mediar en la ocupación del territorio, puesto que plantean condiciones
ajenas a éste y a la población que le da vida para su existencia. Así, el argumento último para justificar
la existencia de un territorio zenú es el de su carácter colonial: fue creado como estrategia de
sometimiento ideológico y productivo de los habitantes de la región.
De este modo, hablar de territorio entre los Zenú de San Andrés de Sotavento implica hacer
algunas concesiones. Para otros pueblos amerindios el territorio existe porque el espacio físico
contiene las huellas de la historia humana: el paisaje habla por sí mismo a través de la historia oral. En
el caso de los Zenú, la historia oral remite al proceso de lucha por demostrar que el espacio que
habitan les pertenece, y las herramientas para hacerlo son documentos escritos por terceros
institucionales. Las huellas en el paisaje hablan de un proceso de domesticación de la naturaleza que
incluso llega a ser explícitamente cohercitivo con el pensamiento más tradicional: a manera de
ejemplo, los bosques -donde tradicionalmente habitan los espíritus- han sido desmontados para abrir
paso a la ganadería extensiva como herramienta de subsistencia, con todo lo que eso implica en
términos ambientales y de continuidad de la memoria cultural. De este modo, las huellas del paisaje
en la historia oral ya no dan cuenta de las circunstancias en que el territorio o el pueblo zenú cobraron
existencia -lo que, curiosamente, se puede rastrear en detalle en documentos escritos- sino de un
proceso de búsqueda de condiciones mínimas de subsistencia, en las que la tierra tiene un valor
fundamentalmente productivo y de dignidad.
Así, el territorio zenú guarda las huellas de la lucha por acceder a la tierra y su lógica espacial
se puede entender en función de ésta. La pugna de larga data con terratenientes y otros poderes
locales y externos, y los valores asociados a la tierra derivados de ésta se hacen evidentes hoy en la
distribución de tierras tituladas por el INCODER. Si se toma la distribución actual de la población
reconocida localmente como indígena y se la contrasta con el relieve se hará evidente que su
ocupación se concentra principalmente en zonas altas y quebradas, mientras que las tierras bajas
están bien sea en manos privadas o de poblaciones “mestizas”. De allí se deriva una secuencia de
valores que termina por poner en evidencia la relación del pensamiento indígena con la realidad social
y política de la actualidad en función de la posesión de la tierra. Las tierras altas, como zonas de difícil
acceso, fueron el último refugio de los indígenas cuando el carácter legal del resguardo cambió a
principios del siglo XX, posibilitando su paso a manos privadas. La mayor concentración de haciendas
ganaderas en las zonas planas se explica en términos sencillos en el ámbito local: las tierras planas son
buenas, las tierras quebradas son malas. De este modo, la domesticación del paisaje mediante el
desmonte del bosque o el secado de las ciénagas por parte de los hacendados da cuenta de un
proceso de domesticación análogo al confinamiento de la población indígena en los montes. A
continuación se presenta una serie de equivalencias y oposiciones que da cuenta de la naturaleza del
proceso:
Tierras altas : Monte : Salvaje : Indios : Pobres :: Ricos : Blancos : Domesticado: Potrero: Tierras Bajas
De este modo se hace explícita la relación binaria que existe en el pensamiento zenú alrededor
de su relación con el espacio en que habitan, con sus vecinos no-indígenas y con los valores asociados
a la tierra y la productividad. Las tierras altas no son muy productivas porque el agua escurre y en
tiempos de sequía escasea. El monte es salvaje y guarda peligros y misterios a los ojos de la tradición.
Los indígenas, aislados de los centros urbanos, cuentan con grandes necesidades insatisfechas. Las
tierras más bajas, por su parte, son planas y reciben drenajes provenientes de los sitios más altos. Su
transformación en potreros las convierte en un escenario ideal para la ganadería extensiva de la mano
de hacendados.
Una muestra de la forma en que la realidad colonial ha permeado profundamente el
pensamiento territorial y la cosmovisión zenú es el hecho de encontrar referencias a la posesión de la
tierra en vocablos de uso común en la región. Ejemplo de ello es la persistencia del concepto de
“libre”, que es sinónimo de “no-indígena”. El término hace referencia en el contexto colonial a aquellas
personas que no tenían que pagar terraje al encomendero por la habitación y uso productivo de la
tierra. Su término opuesto, el de “indio”, identifica a aquellas personas que habitaban un territorio
titulado por la Corona con el objeto de ceder el control de la productividad de una población y un
terreno a un señor encomendero. Así, el contraste entre indígenas y no-indígenas pasa a través de la
institución colonial de la encomienda y el sometimiento de la población indígena mediante ésta. El
uso que se da en la actualidad a la oposición binaria de los términos “indio” y “libre”, que termina por
convertirlos en etnónimos, da cuenta de la situación en la que un pueblo se define a sí mismo en
función del sometimiento histórico del que ha sido objeto.
Por su parte, el concepto de indio hasta hace un par de décadas era considerado peyorativo.
Como consecuencia de la lucha por la tierra acompañada inicialmente por la ANUC y en años
posteriores por el CRIC, la identidad indígena ha resurgido como herramienta política durante la
segunda mitad del siglo XX. Así, un pensamiento netamente amerindio dio paso en el contexto
colonial a uno de rasgos sincréticos en donde las instituciones religiosas y políticas coloniales y
republicanas tienen un peso significativo. El territorio zenú actual es entonces -en lo físico y lo
simbólico- una colcha de retazos que aglomera concepciones muy diversas.
Dentro del pensamiento zenú actual, el territorio está atravesado fundamentalmente por
historias y personajes relacionados bien sea con la Iglesia Católica o con el Estado colombiano. Si bien
dentro de otras tradiciones amerindias más ortodoxas las referencias al territorio y su historia remiten
a personajes propios de su tradición12, el pensamiento de los actuales habitantes del territorio zenú
acude a herramientas jurídicas para justificar su ocupación y a santos católicos para dotarlo del
sentido de lo sagrado. Por lo anterior, cualquier intento de comprender la relación entre el
pensamiento zenú y su territorio tiene que pasar a través de tales elementos.
Otro factor a tener en cuenta dentro de las concepciones zenú alrededor del territorio es su
dimensión productiva. Hasta hace no mucho los cerros cubiertos de bosque y las ciénagas eran
fuentes de proteína animal y otras materias primas fundamentales para la subsistencia. Hoy día tal
situación ha cambiado debido a la presión creciente sobre el territorio y a la creciente contaminación
de las aguas como consecuencia de los modelos productivos de la sociedad mayoritaria. Dentro de la
historia oral y en algunos sectores aun se lleva a cabo el aprovechamiento de materias primas como el
barro y la arena de las ciénagas en labores como la alfarería y la construcción. Además, la abundancia
de aves en estos ecosistemas es la base de un capital simbólico de elevado valor para los habitantes
de la región. Los cerros y los montes solían ser en la cosmovisión india sitios para no habitar: las
12 ECHEVERRI, J. A. “Reflexiones sobre el concepto de territorio y ordenamiento territorial indígena”. En J. J. Vieco, C. E. Franky & J. A.
Echeverri (Eds.), Territorialidad indígena y ordenamiento en la Amazonia (pp. 173-180). Leticia: Universidad Nacional de Colombia, 2000.
condiciones de tenencia de la tierra durante el siglo XX imprimen una nueva dinámica y generan a los
zenú la necesidad de ocupar las partes más altas. En algunos cerros existen cuevas donde se dice que
viven santos: los santos cuidan los animales y encarnan el poder que rige la naturaleza.
Dentro del contexto actual se puede plantear que la fragmentación del paisaje y la escacés de
tierras producto del modelo productivo y de tenencia de la tierra son un factor importante de erosión
cultural. El proceso de transformación del paisaje a través de la ganadería extensiva ha generado
grandes superficies de tierra desprovistas de su cobertura vegetal original y la ha aglomerado en pocas
manos. Este proceso de transformación del paisaje ha generado la necesidad de cambiar las dinámicas
de poblamiento y de aprovechamiento de recursos, generando a su vez la necesidad de replantear la
relación de la sociedad con el espacio que habita. Así, como se ha mencionado antes, hoy día se
ocupan zonas que dentro del pensamiento tradicional no deberían ser ocupadas, como los cerros y las
zonas inundables alrededor de las ciénagas. Como consecuencia de ello, el conocimiento esotérico y
práctico alrededor de las razones para no habitar estas zonas ha quedado en desuso y desaparecido
poco a poco.
El poblamiento actual, de carácter heterogéneo, responde a una vigorosa dinámica migratoria
en ambas direcciones. Los más viejos cuentan que desde siempre han existido entradas y salidas
masivas en el territorio debido a la necesidad de buscar nuevas posibilidades de subsistencia
económica. Así, muchas personas han salido hacia las grandes ciudades circundantes y lejanas (incluso
a Venezuela) en busca de trabajo y educación. Muchos de ellos han permanecido lejos, pero otros han
regresado -a veces incluso con familia- al territorio. Por otro lado, la influencia antioqueña es
poderosa en la región: muchos antioqueños llegan al territorio con iniciativas comerciales y terminan
viviendo allí, diversificando así la población.
4. LA POBLACIÓN
Como se ha planteado ya en líneas anteriores, la población asentada en la zona de influencia
del resguardo colonial de San Andrés de Sotavento es muy diversa y cualquier intento por
caracterizarla sería reduccionista. Sin embargo, propondremos tres grandes grupos de características
muy generales que hacen justicia a ciertas realidades evidentes. Cabe aclarar que la mayoría de la
población ha nacido en la zona de influencia del resguardo colonial, por lo que la primera categoría, la
de Nativos, no hace referencia a su lugar de nacimiento, sino a la ocupación continuada durante varias
generaciones de una porción de tierra por parte de un grupo familiar. La segunda categoría, por su
parte, involucra familias que han cambiado su lugar de residencia durante las últimas generaciones y
que muy probablemente y en cierta medida, tienen ancestros indígenas, pero comparten su herencia
con poblaciones blancas y afrodescendientes; su presencia es mayoritariamente rural: se los llamará
Mestizos. Finalmente, la tercera categoría comprende personas y familias que han llegado al territorio
procedentes de los lugares más diversos y cuya relación con el territorio no remite al orígen, sino más
bien a la ocupación. Su presencia es fundamentalmente urbana, por lo que se llamarán Población
Urbana.
4.1 NATIVOS
Se ubican principalmente en algunas zonas rurales de Tuchín y San Andrés, en las partes altas
de Ciénaga de Oro, Palmito y Sincelejo. Sus principales elementos característicos son la arquitectura,
la gastronomía, la cultura material y la historia de sus asentamientos. Las comunidades que entran en
esta categoría se reconocen como distintas de los de más en virtud de su relación con el territorio.
Sostienen que son los habitantes más antiguos de la región y en su forma de vivir presentan marcadas
diferencias con el resto de la población. Probablemente sean el grupo menos numeroso de los tres en
cuestión, lo que atribuyen a la llegada de grandes grupos en distintas oleadas. En algunos sectores los
más viejos dicen que sus padres fueron los últimos hablantes de la lengua zenú, pero ésta se ha
perdido irremediablemente como consecuencia de la interrupción de la práctica. La historia oral de
larga data ha perdido vigencia y solo se recuerdan algunos elementos aislados de esta. Es fuerte aquí
la memoria alrededor de las recuperaciones de tierra de la segunda mitad del siglo XX y varios de los
líderes de ese proceso se inscriben a sí mismos dentro de este grupo.
Los asentamientos se componen de varias casas dispuestas alrededor de un patio central
desprovisto de vegetación y existen casas separadas de los grupos principales. Sus materiales son
naturales y locales e involucran postes de madera, caña entretejida para las paredes y techos de
palma amarga. En el patio al rededor de las casas la mayoría de las veces se encuentran árboles
frutales. En algunos casos el entorno cuenta con vegetación nativa y cultivos de yuca, maíz, plátano,
piña y caña flecha en medio de la vegetación boscosa, lo que es muy característico de los sistemas de
cultivo indígenas de otras regiones.
Su gastronomía es un rasgo distintivo, pues cuentan con preparaciones propias que se basan
en procesos tradicionales de la yuca, el arroz y el maíz. El consumo de ají es característico también,
pues en otros sectores no es muy difundido. Se consumen tortas de yuca que guardan cierta similitud
con el casabe amazónico y llanero para acompañar platos de carne o pollo.
Su economía la mayoría de las veces se basa en la siembra, procesamiento y trenzado de la
caña flecha. Dicho trabajo tiene un origen tradicional y hoy día cumple una función
fundamentalmente económica. No obstante la importancia del trabajo con caña flecha, quienes lo
practican reportan que los ingresos no compensan el esfuerzo que requiere si se tiene en cuenta el
precio final de los productos. Un aspecto fundamental relacionado con las actividades productivas es
la cultura material, que involucra una serie de herramientas y utensilios hechos a mano a partir de
materiales locales. El ícono de la cultura material es el sombrero vueltiao tejido en caña flecha, pero
existen vasijas, pilones, y piezas de cestería que son fundamentales en las labores cotidianas.
4.2 MESTIZOS
Las principales características de este grupo son su elevada proporción con relación a la
población total y su amplia distribución. Existen costeños criollos que reconocen que por sus venas
corre sangre zenú, pero se declaran herederos de una mezcla de las tradiciones negra, indígena y
española. Su historia oral remite a una elevada movilidad territorial que en la mayoría de los casos
responde a las dificultades en el acceso a la tierra. Su orígen es tan diverso como la cuenca alta del río
San Jorge y varias poblaciones de las llanuras del caribe. Muchos de estos grupos llegaron al territorio
huyendo de la violencia bipartidista de mediados del siglo XX en busca de tierras para trabajar y
encontraron en la lucha zenú un soporte para sus necesidades. Apelando muchas veces a su herencia
parcialmente indígena se identificaron con el proceso de construcción de la nueva identidad zenú. Un
punto de vista común entre las comunidades que se inscriben dentro de este grupo es que su
pertenencia al cabildo mayor responde al respaldo que este representa en términos de organización
política propia.
Su arquitectura al día de hoy emplea principalmente cemento para las paredes, columnas de
acero, techos de zinc, ventanas de vidrio y puertas metálicas. La distribución de sus viviendas es
principalmente unifamiliar, aunque los hijos muchas veces permanecen en las casas de sus padres
después de conseguir pareja y es común que construyan sus viviendas cerca de ellos. Algunas veces
emplean materiales locales para la construcción, pero esto es en sus propios términos un innegable
signo de pobreza, puesto que apuntan siempre a construir viviendas con las características
anteriormente descritas. Su actividad económica se basa en el jornal: trabajan en tierras ajenas para
procurar su sustento diario. Además, alquilan tierras ajenas para cultivar y su desarrollo demográfico
en los últimos años ha aumentado significativamente la presión sobre la ésta.
4.3 POBLACIÓN URBANA
La población urbana que declara pertenencia a la organización zenú proviene de orígenes
diversos y dentro de su herencia familiar pocas veces resaltan el componente indígena. Habitan
principalmente zonas urbanas y por lo general son las cabezas visibles del movimiento dentro de los
municipios. Su arquitectura, gastronomía y economía son eminentemente urbanas y aun cuando
cuentan con elementos heredados de la tradición indígena (bollos de maíz, chicha, escobas de palma)
esto responde a un fenómeno regional y no precisamente a una transmisión familiar directa.
4.4 EL PUEBLO ZENÚ
Dada la gran diversidad de posturas que componen el pueblo zenú, no se puede hablar de una
homogenidad cultural zenú, pues los distintos grupos que se autodenominan Zenú presentan grandes
diferencias en su modo de vivir. La historia misma del movimiento apela a la “identidad de la lucha
étnica”13 -más que a lo que podría llamarse “identidad étnica”- como argumento último de coherencia
13 VELANDIA, Daniel. “Historia del territorio en el pueblo indígena zenú. Humanizarte. (Año 5, No. 8). Bogotá: UMB, 2012. 10.
colectiva, pues ésta ha sido la realidad operante entre los Zenú durante el siglo XX14. No se puede
hablar actualmente de un sistema de prácticas y conocimientos que sea eminentemente “Zenú”, pero
su elemento cohesionador más fuerte es la identidad de la lucha. Así, la lucha por la tierra y la
identidad que a ésta se asocia son la base para hablar del pueblo zenú.
Una fuente importante de coherencia del movimiento la brinda el conocimiento sobre la
existencia del resguardo colonial. Fue durante el período colonial que se plantearon las condiciones
que darían vida a la realidad posterior de la región: se eliminaron los sistemas de pensamiento y las
formas de organización propias, privilegiando las lógicas económicas coloniales15; el paisaje atravesó
una fragmentación sin precedentes en respuesta a las lógicas económicas y sociales del contexto
colonial; se plantea en términos generales una relación con la tierra que responde a lógicas coloniales,
lo que se refleja en la creación de resguardos soportados por escrituras. De este modo, las escrituras
coloniales -que en el contexto de la época pretendían dar un sustento a la institución de la
encomienda- se convierten, en retrospectiva, en la más sólida herramienta con que cuentan los
actuales Zenú para sus reclamos territoriales. Desde esa perspectiva, puede plantearse que el
movimiento zenú halla su coherencia en las reclamaciones territoriales sustentadas por la existencia
de escrituras notariales y que encuentran su reflejo en necesidades verdaderas de la población en
términos de tierra y reconocimiento político.
5. EL PODER DE LAS ESCRITURAS
Las escrituras son para los Zenú una poderosa herramienta que responde a la lógica
institucional con que han convivido históricamente, útil como elemento de validación sobre su
posesión y habitación del territorio al menos desde la segunda mitad del siglo XVII. Así, su utilidad
para este estudio consiste en brindar un contexto histórico a las narraciones orales para identificar
14 VELANDIA, Daniel. “Historia del territorio en el pueblo indígena zenú. 5. 15 VELANDIA, Daniel. “Historia del territorio en el pueblo indígena zenú. 3.
procesos en la tenencia de la tierra.
La escritura 1060 de 1928 refiere cómo el capitán Pedro Gerónimo Dignasés acude a la notaría
de Cartagena con el fin de certificar la ocupación continuada de los terrenos del resguardo colonial de
San Andrés de Sotavento por parte de la población zenú. En ella se hace referencia al proceso inicial
de medición del resguardo, en el que un agrimensor es acompañado por una comisión de autoridades
locales para demarcar el perímetro del mismo entre 1773 y 1774. Por su parte, la escritura 30 de 1927
es un compendio de documentos de distintas épocas y es copia exacta del paquete enviado por el
mencionado capitán Dignasés a la Presidencia de la República en 1924. Comienza haciendo explícita la
necesidad de asignar tierras a los indios para que trabajen para el Señor Encomendero en agosto de
1773; menciona después un trámite legal que tuvo lugar en 1870, en el que se exige el traspaso de
tierras en posesión de los hermanos José y Fernando de Hoyos a los indígenas, cuya ocupación de
larga data es certificada por el Cura Doctrinero, Vicario y Juez de San Andrés, Jorge José Vásquez; da
cuenta de la constante presión de personas no indígenas sobre las tierras del resguardo desde fechas
tan tempranas como 1782; todo ello, como se menciona arriba, es copia exacta del documento de
protocolización de los límites del resguardo de San Andrés de Sotavento, enviado a la Notaría Segunda
del circuito de Bogotá en 1924 (registrada allí con número 1332) y contiene documentos de distintas
instituciones del gobierno central en que remiten el caso al Tribunal Superior de Cartagena.
Cuando se observan las escrituras en conjunto se hace evidente una presión progresiva sobre
los terrenos del resguardo desde poco después de su creación. A finales del siglo XVIII son los
funcionarios públicos -y no los indígenas- quienes reclaman la invasión de terceros. Se evidencia un
caso (el de los señores Agustín Velásquez y Francisco Durango en Los Garzones) de invasión por parte
de libres a terrenos del resguardo que ejemplifican la presión sobre la tierra desde épocas tempranas.
Las autoridades públicas plantean en aquel entonces 2 posibilidades para resolver el conflicto
territorial: la primera es que los invasores abandonen de inmediato las tierras y la segunda es que
paguen los años de terraje que le adeudan a los indios y continúen pagando en adelante. De lo
anterior se desprende el valor otorgado a la tierra en términos prácticos, pues en última instancia se
apela a su dimensión productiva. Las autoridades públicas interceden en nombre de los indígenas
defendiendo la vocación productiva de la tierra en un contexto de herencia colonial y no su autonomía
territorial, que para aquel entonces ya no existía. La ocupación indígena de los terrenos del resguardo
de San Andrés de Sotavento -al menos desde 1773- se reduce a una relación colonial y no puede
considerarse soberana.
Para la segunda mitad del siglo XIX los conflictos territoriales toman una escala distinta. Ya no
se habla de labradores que ocupan algunas porciones de tierra, sino de ganaderos en cuyo poder
reposan de facto grandes potreros. Las autoridades, al igual que hicieran un siglo antes, respaldan a
los indígenas exigiendo a los hermanos de Hoyos devolver las porciones de tierra a los naturales. Aquí
es interesante ver cómo la situación colonial de haber vivido el proceso de reducción y encomienda se
convierte en el argumento más sólido para demostrar la legitimidad en la posesión de la tierra. Para
esa época inicia entre los indígenas el uso de una estrategia que tomaría fuerza con el paso de los
años: se dirigen a la notaría de Chinú para certificar mediante documentos que la tierra que habitan
les pertenece como resultado de la creación del resguardo de San Andrés de Sotavento en 1773.
Como consecuencia del despojo de tierras legalizado en el ámbito nacional mediante la ley 55
de 1905 y en el ámbito local mediante la escritura 85 del 27 de julio de 1909 de la Notaría Principal del
circuito de Chinú, las autoridades indígenas encuentran en los documentos legales heredados de las
disputas territoriales anteriores una herramienta para probar su ocupación y demostrar la legitimidad
en la posesión de la tierra. Es así como en 1924 el capitán indígena Pedro Gerónimo Dignasés se dirige
a la Presidencia de la República con todo su haber documental para exigir que se visibilice la
vulneración a los derechos territoriales de los habitantes del resguardo, dejando constancia mediante
la escritura 1332 de 1924 de la Notaría Segunda del circuito de Bogotá. El caso es remitido en 1926 al
Tribunal Superior de Cartagena, pues para aquel entonces San Andrés de Sotavento se encontraba en
jurisdicción del Estado Soberano de Bolívar. Así, en 1927 el capitán Dignasés toma la escritura 1332 de
1924 y la registra en la Notaría Principal de Chinú mediante el número 30 del 1 de junio para
presentarse con ella ante el Tribunal Superior de Cartagena, de lo que la escritura 1060 de 1928 de
éste último circuito es evidencia.
El cuerpo de documentos aquí referido tiene la doble utilidad de ser, por un lado, una fuente
para reconstruir la historia del resguardo desde la perspectiva del conflicto territorial, y por el otro, un
insumo para comprender el pensamiento de la población que hoy día se autodenomina Zenú en
relación con su territorio. Como es evidente, el manejo de documentos y la interacción con
instituciones públicas es una herencia colonial que determina en gran medida la forma de entender el
mundo y el territorio de los actuales Zenú. Así, se puede afirmar que el proceso de re-etnización del
que son protagonistas los Zenú es netamente colonial, lo que se apoya en dos razones fundamentales:
1) la primera son más de 200 años de erosión cultural como consecuencia de la temprana reducción y
el intenso adoctrinamiento católico, que representan una ruptura clara con la tradición prehispánica y
la cosmovisión netamente americana; 2) la segunda, el hecho de que el proceso aun hoy depende del
Estado para existir y funciona bajo su misma lógica.
6. MEMORIA, TRADICIÓN ORAL E IDENTIDAD INDÍGENA
Después de más de dos siglos de reducción y de iniciativas coloniales y republicanas por
eliminar cualquier rastro del pensamiento amerindio en la región, el tema del conocimiento propio es
difícil de abordar entre los zenú contemporáneos. Muchos de ellos sostienen incluso que lo único que
les queda de la herencia de sus antepasados indígenas es el uso de la caña flecha para la elaboración
de sombreros. En cuanto a la lengua, la historia y la cosmovisión propias, éstas han desaparecido en
su mayor parte, generando una nueva identidad que ha atravesado grandes cambios a lo largo del
siglo XX y en la que la revitalización de “lo indígena” es un fenómeno reciente.
Sin embargo, plantear que a falta de una tradición netamente amerindia no existe un acervo
cultural que aglomere a un grupo de personas sería poco preciso. En boca de los ancianos zenú no se
habla de una tradición “indígena”, sino de un proceso de re-apropiación de la tierra apoyado por la
herramienta política de la etnicidad. El proceso mismo de construcción de identidad a partir de las
condiciones de ocupación de la tierra y del pasado amerindio de sus habitantes es en sí mismo valioso
y único. Como resultado de esa dinámica de construcción de identidad y apropiación de la tierra existe
hoy día una historia y una manera de ver el mundo que no existen en otros pueblos. Si bien es cierto
que dicha cosmovisión es eminentemente sincrética -por la herencia de las instituciones occidentales-,
no por eso deja de ser única y valiosa.
Los líderes antiguos del movimiento de revitalización que comenzó durante la segunda mitad
del siglo XX ven con alegría el crecimiento en la organización política de su pueblo y las nuevas
posibilidades que ésta brinda hoy día. La consolidación de la relación del pueblo zenú con el Estado
colombiano y lo que ésta representa en términos políticos y económicos es vista con buenos ojos. Son
conscientes del relevo generacional: los líderes antiguos han dado paso a las nuevas generaciones
para que éstas continúen con el fortalecimiento del proceso organizativo que ellos iniciaron 16. Sin
embargo, el carácter más complejo de la realidad política actual trae algunas dificultades prácticas en
esa sucesión. Los más viejos argumentan que los líderes actuales los han dejado de lado y que su
conocimiento está inutilizado mientras ellos permanecen en sus casas al margen de un proceso al que
dieron orígen.
En ese proceso de fortalecimiento comunitario del que fueron partícipes los viejos que hoy
guardan la memoria tangible del puebl zenú hay un elemento que se ha mencionado ya y que es sin
embargo importante mencionar nuevamente: el giro indígena. Los viejos cuentan que cuanto más se
retrocede en el siglo XX más evidente se hace el rechazo de los hoy llamados zenú hacia su pasado
indígena. Nadie quería ser reconocido como indígena, pues esto era sinónimo de salvaje. La
revaloración de lo indio comienza a surgir en la década de los 80 como consecuencia de la toma de
conciencia alrededor de su importancia política en función de la relación con el Estado17. Así, los
insumos para la construcción de una identidad tal son tan diversos como el apoyo del CRIC y una serie
de intelectuales indigenistas, el valor que se le concede a la riqueza arqueológica de la región y la
conservación del símbolo que constituye el sombrero vueltiao. Hoy día hablar de los indios en la
región hace referencia a una organización política sólida con proyecciones importantes en su relación
con el Estado y en la prestación de servicios de salud y educación a sus integrantes.
7. COSMOGONÍA Y COSMOVISIÓN
La base para comprender la manera colectiva de pensar del pueblo zenú es su relación con su
territorio. Sin embargo, como se ha mencionado ya, el argumento territorial no responde a una16 BORDA, A. et al. “Participación política y pobreza de las comunidades indígenas de Colombia. El caso de los pueblos Zenú y Mokaná”.
En Cimadamore, Alberto D.; Eversole, Robyn; McNeish, John-Andrew: Pueblos indígenas y pobreza. Enfoques multidisciplinarios..
Programa CLACSO-CROP, Buenos Aires, Argentina. Julio 2006.
17 LARRAÍN, América. Artisticidade, etnicidade e política no Caribe colombiano: uma etnografia dos Zenú e seus outros . Tesis doctorado
Antropologia Social. Brasil: UFSC, 2012
historia que recuerde el “pensamiento amerindio”, sino a una lógica colonial. No existen “Mitos” que
expliquen la manera en que el “territorio” que habitan fue creado, sino documentos y referencias que
acreditan la existencia legal del resguardo indígena de San Andrés de Sotavento. Así, la historia
contemporánea del pueblo zenú refleja que durante el siglo XX comienza un proceso de
fortalecimiento comunitario alrededor de la lucha por la tierra18. El sitio en que habitan muchas veces
surgió através de recuperaciones, lo que significa que “la lucha” lo ha traído a la existencia como
territorio. Así, el concepto de territorio tiene una estrecha relación con el orígen colonial del
resguardo. Durante el proceso de indagación no se documentan relatos que intenten darle un orígen
al mundo a la manera de otros pueblos indígenas. Quedan en la tradición oral zenú algunos
fragmentos de historias que atribuyen cierta importancia a tal o cual sitio, pero el argumento muchas
veces es que “ahí vive tal santo”. Es posible que años atrás los santos católicos no fueran más que una
fachada de personajes propios de la historia zenú que se mimetizaban en ellos en procesos de
“sincretismo”19. Sin embargo, el uso continuado de los íconos católicos ha tomado espacio a la hora
de explicar por qué es sagrado un lugar. Su importancia ya no radica en su existencia física dentro de
una historia propiamente “amerindia”. Esto es: los lugares sagrados no corresponden precisamente a
una “geografía sagrada” que determine el territorio, pues actualmente no se les atribuye mayor
importancia en la historia de la creación de éste.
De este modo surge una manera de vivir y habitar el territorio que tiene como fuerte referente
la lucha por la tierra. Por esto, sería errado decir que los zenú carecen de relato cosmogónico, o que
no explican cómo el mundo cobró existencia. El espacio en que viven tiene un orígen colonial, por lo
que su relación con éste ha pasado en el último siglo a basarse en la “lucha” por recuperarlo. Su
cosmovisión nos remite siempre a la distribución de la tierra y la necesidad de luchar por recuperarla.
Aun cuando se ha planteado en varias casiones a lo largo de este texto que el pensamiento
zenú ha atravesado grandes cambios, sería errado plantear que éste no existe hoy día. Si bien su
estructura netamente amerindia de orígen prehispánico ha dado paso a otros componentes de
carácter colonial, en lugar de perderse se ha enriquecido y diversificado. Una poderosa muestra de
18 VELANDIA, Daniel. “Historia del territorio en el pueblo indígena zenú. Humanizarte. (Año 5, No. 8). Bogotá: UMB, 2012. 4-5.
19 DREXLER, Josef ¡En los montes, sí; aquí, no! Cosmología y medicina tradicional de los Zenúes. Quito: Abya-Yala, 2002. 130.
ello son los componentes religioso y político que hoy lo direccionan. Así, el contexto colonial ha
generado un estado de cosas en el que los los héroes culturales y las historias de orígen han dado
paso a elementos tomados de la nueva realidad sociocultural reinante a partir de la segunda mitad del
siglo XVIII.
De este modo cabe decir que aun cuando no existe hoy entre los Zenú una cosmovisión
eminentemente amerindia, no puede afirmarse que los Zenú no tienen una cosmovisión. El concepto
de cosmovisión, como lo define Dilthey20 es inherente al pensamiento humano, pues se refiere a una
visión del mundo. Así, la visión del mundo que tienen los Zenú contemporáneos integra algunos
elementos propiamente ameríndios dentro de una estructura del mundo eminentemente occidental
(para una ilustración de los elementos fundamentalmente ameríndios, véase Derexler, 2002). Para
comprender la cosmovisión zenú contemporánea es preciso entender el contexto en que el
pensamiento de éste pueblo tuvo orígen. Así, es fundamental hacer referencia a lo que se designa más
arriba como el poder de las escrituras. De este modo queda manifiesto que el pensamiento Zenú
actual tuvo orígen en un contexto de subordinación colonial. Tras más de 200 años desde la
consolidación de la realidad territorial y política de los Zenú, se puede plantear que la historia de este
pueblo es la del sometimiento. El siglo XX, sin embargo, vio levantarse un movimiento de lucha por la
tierra que más allá de apelar en sus inicios a realidades ideológicas, apeló a las necesidades básicas
insatisfechas, comenzando concretamente con el acceso a la misma. De este modo, se hace evidente
que no se puede comprender la cosmovisión zenú contemporánea sin hacer referencia a la lucha por
la tierra.
La lucha por la tierra, llevada a cabo -como consta en la historia oral y escrita del pueblo zenú-
en un contexto institucional en que recibir la tierra es una herramienta para someterlos, deja ver una
historia de carencia y subordinación. Por ello, el siglo XX puede proponerse como un tiempo de
búsqueda de lo inmediato (la subsistencia física), en detrimento de la búsqueda de lo “trascendental”,
representado por preguntas alrededor del orígen del mundo y explicaciones sobre su funcionamiento.
La lucha de los zenú por la tierra cómo búsqueda de la subsistencia se vale de cualquier herramienta
que esté a la mano para acceder a ella, lo que explica el empleo de estrategias que en apariencia
contradicen su razón de ser (escrituras, instituciones). En un contexto colonial de subordinación, el
20 DILTHEY, Wilhelm. Introducción a las ciencias del espíritu. México: Fondo de Cultura Económica, 1949.
argumento último para acceder a la tierra es sustentado por la creación del resguardo en 1773 por
parte de la Corona española. Así, el argumento para acceder a la tierra es colonial, y no hace
referencia a un orígen prehispánico que vincule al pueblo zenú con ésta.
De cualquier forma, no se pretende aquí decir que la cosmovisión zenú ha dejado de lado sus
elementos eminentmente amerindios. Aun cuando su estructura actual es de naturaleza colonial, está
integrada por elementos muy propios del pensamiento indígena que se insertan en la realidad
vigente. Así, resaltan algunas historias sobre personas que vivieron a la manera de los antiguos hasta
la primera mitad del siglo XX. Se registran narraciones orales que dan cuenta de poblaciones aisladas
habitando zonas montañosas de vegetación espesa e identificadas como netamente amerindias al
menos desde su lengua, arquitectura y productividad. Se habla de personas que vivían alejadas
voluntariamente de otros asentamientos y que construían casas sin paredes y con techo de palma,
que se dedicaban a la horticultura y a la caza y recolección, que hablaban una lengua incomprensible
para el resto y que el único vestido que usaban era un guayuco, bien fuera de corteza vegetal o de
algodón industrial. Se dice que esos grupos mostraban un rechazo manifiesto hacia las poblaciones
que ya hablaban el español y vivían más cerca de los estándares occidentales y que sólo permitían a
personas conocidas acercarse a ellos.
Otra muestra de permanencia de elementos ameríndios en la cosmovisión zenú
contemporánea es es sincretismo de sus tradiciones con la doctrina católica. Más de 200 años de
reducción y adoctrinamiento católico terminaron por imponer las figuras religiosas, que adoptaron en
el contexto local elementos propios del pensamiento zenú. La adoración a santos que habitan en
cuevas y cerros es una práctica muy difundida y cargada hoy de valor como práctica tradicional. En el
pensamiento zenú los cerros y montes constituyen lugares cargados de un sentido de misterio, pues
se dice que allí habitan espíritus que custodian el agua, los animales y el orden del mundo (Drexler,
2002). De este modo, la práctica católica de asignar santos a cada pueblo en que se construía una
iglesia y designar un día para su adoración sirve como estrategia muy efectiva para desplazar las
prácticas indígenas mediante giros simbólicos y políticos en la interpretación del paisaje. El paisaje,
que en los pueblos amerindios es memoria21, se convierte en una herramienta simbólica para romper
21 ECHEVERRI, J. A. “Reflexiones sobre el concepto de territorio y ordenamiento territorial indígena”. En J. J. Vieco, C. E. Franky & J. A.
Echeverri (Eds.), Territorialidad indígena y ordenamiento en la Amazonia (pp. 173-180). Leticia: Universidad Nacional de Colombia, 2000.
la continuidad de un pensamiento y establecer la de otro. Sin embargo, los cultos actuales a los santos
son reminiscencias de un pensamiento sustancialmente diferente que se vio subordinado a la práctica
católica como mecanismo de supervivencia física de su gente.
8. CONCLUSIONES
El diagnóstico adelantado revela que la cosmovisión zenú actual encuentra una fuerte base en
la lucha por la tierra. El “territorio” representado por el resguardo colonial de San Andrés de
Sotavento es uno de los pilares más fuertes de su pensamiento colectivo. Los elementos propiamente
amerindios de su cosmovisión se han difuminado en un espacio donde las lógicas coloniales se
impusieron desde hace por lo menos 2 siglos y medio. El pensamiento zenú contemporáneo se ha
valido de herramientas institucionales para garantizar a su gente el acceso a la tierra. Así, cualquier
intento por describir la cosmovisión zenú pasa a través de la institucionalidad heredada de un
contexto colonial. La multipliciad de voces alrededor de lo que significa ser zenú hoy enriquece las
perspectivas de lo que su vida colectiva representa. Ser zenú hoy no remite tanto a la alfarería, la
orfebrería o los sistemas hidráulicos como a la alternativa más viable para garantizar el acceso a la
tierra y el cubrimiento institucional de varias necesidades básicas.
Los Zenú contemporáneos son herederos de un pensamiento dinámico que mutó a través de
los siglos en interacción con la lógica colonial y que hoy apela a ella como elemento que avala su
existencia. Es un pensamiento que recoge necesidades reales de sus poblaciones y las convierte en
banderas de lucha. La sensación de respaldo que brinda el movimiento zenú es fundamental a la hora
de comprender la relación entre cosmovisión y territorio entre los Zenú del resguardo de San Andrés
de Sotavento.
ANEXOS
Mapa del Resguardo colonial de San Andrés de Sotavento
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BORDA, A. et al. “Participación política y pobreza de las comunidades indígenas de Colombia.
El caso de los pueblos Zenú y Mokaná”. En Cimadamore, Alberto D.; Eversole, Robyn; McNeish,
John-Andrew: Pueblos indígenas y pobreza. Enfoques multidisciplinarios.. Programa CLACSO-
CROP, Buenos Aires, Argentina. Julio 2006.
COLCIENCIAS y UNICORDOBA. Resguardo indígena San Adrés de Sotavento. 1987
DILTHEY, Wilhelm. Introducción a las ciencias del espíritu. México: Fondo de Cultura
Económica, 1949.
DREXLER, Josef ¡En los montes, sí; aquí, no! Cosmología y medicina tradicional de los Zenúes.
Quito: Abya-Yala, 2002.
ECHEVERRI, J. A. “Reflexiones sobre el concepto de territorio y ordenamiento territorial
indígena”. En J. J. Vieco, C. E. Franky & J. A. Echeverri (Eds.), Territorialidad indígena y
ordenamiento en la Amazonia (pp. 173-180). Leticia: Universidad Nacional de Colombia, 2000.
IGAC. Informe de límites. Resguardo indígena de San Andrés de Sotavento Córdoba. 1981.
LARRAÍN, América. Artisticidade, etnicidade e política no Caribe colombiano: uma etnografia
dos Zenú e seus outros. Tesis doctorado Antropologia Social. Brasil: UFSC, 2012
LÓPEZ AUSTIN, Alfredo. Cosmovisión y pensamiento indígena. México: UNAM, 2012.
MAYORGA, F. “Los resguardos indígenas y el petróleo”. Revista Credencial Historia, (No. 49).
1999.
PLAZAS, Clemencia. La sociedad hidráulica zenú: estudio arqueológico de 2000 años de historia
en las llanuras de Caribe colombiano. Bogotá: Banco de la República, 1993.
SANCHEZ, Efraín. Zenú; Urabá. Bogotá: Banco de la República, 2008.
VELANDIA, Daniel. “Historia del territorio en el pueblo indígena zenú. Humanizarte. (Año 5, No.
8). Bogotá: UMB, 2012.