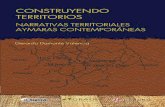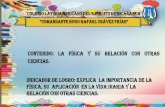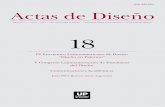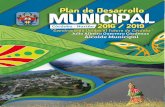Construyendo la herejía: El “Nuevo Cine Latinoamericano” como proyecto de desarrollo...
Transcript of Construyendo la herejía: El “Nuevo Cine Latinoamericano” como proyecto de desarrollo...
C O L O Q U I O S E C H F R A N C I A
VOLUMEN 1 AÑO 3. 2011
ISSN 0718- 7645
____________________________________________________________________
Desafio Bicentenario: Movilidad y Desarrollo
Coordinación Edición:
Jéssica BARRAZA BIZAMA
Comité Editorial:
Tamara HORMAZABAL VERDUGO
Pablo MATURANA QUIJADA
Daniela RIQUELME RIVEROS
ECHFRANCIA
ASOCIACION DE ESTUDIANTES CHILENOS EN FRANCIA
http://echfrancia.wordpress.com
Revista Echfrancia
Asociación de estudiantes Chilenos en Francia
ISSN 0718-7645
COORDINACION DE EDICION
Jéssica BARRAZA B. Master Sciences du Langage, Univ. Paris Descartes Sorbonne, Francia.
COMITÉ EDITORIAL
Tamara HORMAZABAL V. Licence Langue, Litterature et Civilisation Etrangère, UPEC Paris- Est,
Créteil, Francia.
Pablo MATURANA. Master Física Bioquímica, Univ. Complutense de Madrid, España.
Daniela RIQUELME R. Master Ciencias de la Educación, Univ. Paris Descartes Sorbonne, Francia.
COMITÉ CIENTIFICO
Teresa AYALA PEREZ– Doctora en Didácticas de Lengua y Literatura, Universidad Complutense
de Madrid, 2006, Profesora De Lingüística y Semiótica Universidad Metropolitana de Ciencias de
la Educación, UMCE Santiago de Chile.
Pablo BILBAO - Doctor en letras y Ciencias Humanas, Universidad de Paris 10, Profesor
Université Toulousse Le Mirail, Ingeniero CNRS, UMR 5193 LISST-CIEU
Régine SIROTA - Profesora sociología y Ciencias de la Educación Universidad Paris Descartes,
Paris V Sorbonne, Laboratorio CERLIS, CNRS UMR 8070
Rev. Echfrancia. Coloquios Echfrancia. Vol. (1); 2011
Coloquios Echfrancia publica anualmente artículos de tipo científico sobres temas ligados al
quehacer investigativo de los estudiantes chilenos que realizan estudios de Master y Doctorado en
territorio francés. Estos artículos son trabajos presentados en los coloquios anuales organizados
por la asociación, acontecimiento que anualmente reune a los jóvenes investigadores chilenos que
desarrollan investigaciones en diferentes ámbitos.
© Derechos Reservados, prohibida su reproducción total o parcial sin mencionar la fuente.
INDICE
Número 3. AGOSTO 2011
ISSN 0718-7645
Trabajos de Investigación
Las experiencias de desigualdad en el sistema educativo chileno y francés: Los
desafíos de los alumnos en la educación de masas del siglo XXI.
Johana Contreras ........................................................................................... 2
Construyendo la herejía: El “Nuevo Cine Latinoamericano” como proyecto de
desarrollo cinematográfico
Ignacio del Valle Dávila ................................................................................. 25
Desigualdades de accesibilidad y localización en el Gran Santiago: Un desafío de
planificación estratégica.
Matias Garreton ............................................................................................ 45
Las Lenguas como factores determinantes de los resultados en la comprensión
lectora, análisis de los estudios PIRLS
Gabriela Gómez Vera .................................................................................. 68
¿Por qué es importante estudiar el fenómeno sindical en Chile? El mito del
“aburguesamiento” del sindicalismo
Francisca Gutiérrez ...................................................................................... 85
La concepción de niño/a en los sistemas de educación preescolar. Una comparación
entre Chile y Francia.
Catalina Ruiz ................................................................................................. 100
De la transculturación a la hibridación. Propuesta para analizar la cocina de los
migrantes ecuatorianos en Granada: Modelo para un caso de estudio.
Paula Orellana Uribe ................................................................................... 113
Normas de publicación ............................................................................... 127
1
EDITORIAL
Con mucha alegría la Directiva Echfrancia 2010 hace entrega de la tercera edición de la
revista ligada al IV Coloquio Echfrancia: "Desafío Bicentenario: Movilidad y Desarrollo". El
IV Coloquio Echfrancia es la manifestación de la consolidación de nuestros encuentros
interdisciplinarios, como instancia que alberga a los jóvenes investigadores chilenos que
desarrollan su labor fuera de las fronteras de nuestro país.
Hemos podido constatar que con cada entrega de los coloquios Echfrancia, la
participación de los estudiantes chilenos ha ido en aumento y la revista Coloquios
Echfrancia se constituye como una plataforma desarrollada para la proyección de los
jóvenes investigadores de nuestro país, que poco ha poco comprenden el intéres de
exponer sus trabajos y nuestra motivación por crear redes que nos permitan fortalecer
nuestros propios espacios de reflexión científica y social.
La calidad de las ponencias y la participación de la comunidad de estudiantes es el
resultado de una cooperación interdisciplinar, que acoge trabajos que están ligados a las
problemáticas sociales y científicas que son de una relevancia actual notable en el
contexto nacional. La participación de los estudiantes chilenos, de la Embajada de Chile y
la difusión de la revista Coloquios Echfrancia se revela como un indicador de impacto de
los resultados de cada convocatoria.
Finalemente, agradecemos al equipo Echfrancia que en su primer año de trabajo ha
logrado resultados satisfactorios en todas la áreas.
Con esta tercera entrega de la Revista Coloquios se abre un nuevo ciclo de la producción
de los coloquios Echfrancia. La participación de todos ustedes ha permitido el
fortalecimiento de esta asociación y hoy estamos prontos a realizar el V coloquio
Echfrancia cuya publicación contará con el mismo esmero y calidad de las entregas
precedentes.
Muchas felicitaciones a todos los que hicieron posible esta publicación.
Jésica BARRAZA B.
Coordinadora de Edición
La masificación de la educación
experimentada por la mayoría de los
países durante el siglo XX,
tradicionalmente ha sido estudiada por la
sociología, en términos de sus efectos en
la igualdad de oportunidades y en el
capital humano y social de las naciones.
Sin embargo, los sistemas educativos no
sólo se plantean objetivos de socialización
e integración económica de los individuos,
sino también se proponen formar un tipo
de “sujeto”, un ideal de “persona”. Este
último aspecto ha cobrado relevancia sólo
durante las dos últimas décadas, gracias al
desarrollo de la sociología de la
experiencia y del individuo. Situado en esa
línea de investigación, este artículo
presenta una investigación cuyo objetivo
es aumentar el conocimiento respecto a la
manera en la cual los individuos viven su
escolaridad en un contexto caracterizado
por la masificación de la enseñanza y una
persistencia de las desigualdades sociales
en la educación. Se trata de un estudio
comparativo y cualitativo de las
experiencias de desigualdad de
estudiantes al término de la enseñanza
secundaria en Francia y en Chile. En esta
ocasión, se exponen los antecedentes que
fundamentan este objeto de estudio y los
resultados preliminares extraídos de
entrevistas con alumnos de nivel
socioeconómico alto.
Abstract
Palabras clave: experiencia escolar, desigualdad, masificación de la educación,
investigación comparativa.
3
INTRODUCCIÓN
La masificación de la educación que ha caracterizado a la mayoría de los sistemas
educativos durante el siglo XX, ha experimentado una acentuación significativa desde la
Segunda Guerra Mundial. En un primer momento, se han universalizado los niveles
inferiores correspondientes a la educación primaria y secundaria (Meyer, Ramírez,
Rubinson & Boli-Bennett, 1997). Actualmente, es la educación superior que no cesa de
expandirse, especialmente en los países occidentales (Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo [PNUD], 2006; Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos [OCDE], 2010a). Con diferencias de ritmo, este proceso se ha ido instalando
en los discursos políticos nacionales e internacionales y en las representaciones y
expectativas de los individuos. De esta manera, hoy en día resulta difícil que alguien
niegue la importancia de la educación o que se oponga al acceso universal de todos a los
distintos niveles de enseñanza. En efecto, en los países desarrollados y en las economías
emergentes todo parece indicar que las posibilidades están abiertas y se espera que los
individuos aspiren a una escolaridad prolongada y que sus expectativas vayan más allá de
la enseñanza secundaria.
Sin embargo, este ideal de la educación para todos y su promesa de promoción
social ha sido cuestionado en la sociología de la educación pues incluso en su versión
menos ambiciosa, la de favorecer la “igualdad de oportunidades educativas”, los
resultados de la investigación revelan sistemáticamente la fuerte influencia del origen
social en los destinos sociales y el poco poder transformador de la educación cuando las
sociedades son desiguales. Como lo afirman algunos autores, sin reducir las
desigualdades en la sociedad en general, difícilmente la educación será más igualitaria
(Boudon, 1973; Dubet, Duru-Bellat y Vérétout, 2010; Duru-Bellat, 2002; Gil Villa, 1997;
Lynch, 2000).
De hecho, lo que se observa en distintos contextos es que a pesar de la
universalización de la educación, las desigualdades persisten. No obstante, los estudios
internacionales revelan que, si bien en todos los países el medio social del alumno explica
una parte importante de sus resultados académicos, algunos sistemas educativos logran
compensar mejor este efecto, en cambio otros, no sólo reproducen sino que además
producen desigualdades sociales (Casassus, 2003; Dubet el al., 2010; OCDE, 2004;
2007; 2010b).
Chile y Francia se sitúan en este último grupo de países, en los cuales el medio
social explica una parte muy importante de la varianza en las competencias en lectura,
matemáticas y ciencias como son medidas en PISA. Por ejemplo, si en promedio en los
países de la OCDE, el medio socio-cultural explica 14,4% de la varianza de las
competencias científicas, ese porcentaje asciende a 21,2% en Francia y a 23,3% en Chile.
Por otro lado, estos dos países manifiestan fuertes diferencias entre los establecimientos
(Duru-Bellat, 2002; García-Huidobro, 2007; OCDE, 2007).
4
En fin, las desigualdades escolares y sociales persisten a pesar de la expansión
de la educación, razón por la cual, algunos autores definirían esta situación como una
“masificación sin democratización” o una “democratización segregativa” (Merle, 2002;
2009).
Este contexto se constituye como un escenario socio-histórico que impone
desafíos a los gobiernos e instituciones, pero también a los individuos que pasan cada vez
más tiempo en los sistemas educativos: ¿Presión por el éxito escolar? ¿Exigencia de
continuar los estudios? ¿Trabajar y estudiar a la vez? ¿Miedo al fracaso? ¿Proyectos de
vida estratégicos? ¿Proyectos sin cumplir? ¿Vergüenza? ¿Culpa?
Este estudio gira en torno a ese tipo de preguntas, lo que podría resumirse en el
interés por conocer la “otra faceta” de la expansión de la educación y los efectos que este
proceso tiene en las personas que son llamadas a depender de sus estudios para
asegurar condiciones de vida aceptables en el futuro, pero que al mismo tiempo, todos
sabemos que esas condiciones son desigualmente repartidas en la sociedad y que el éxito
de todos es imposible en este tipo de sociedad y en este tipo de sistema educativo, por lo
menos lo es en Francia y en Chile. Por lo tanto, en un contexto de desigualdad social y
escolar, siempre existirán “perdedores” en la competencia escolar y la máxima de “querer
es poder” se aplica para algunos, es decir a nivel individual. Sin embargo, desde un punto
de vista macro-social, por mucho que todos “quieran”, esto es irrealizable, simplemente
porque en una jerarquía, no todos pueden ser los primeros (Dubet, 2006; Duru-Bellat,
2009, Perrenoud, 1996).
En las siguientes páginas, se desarrollará la perspectiva teórica que sustenta esta
problemática de estudio, para luego, exponer las hipótesis de investigación y la
metodología. Posteriormente, se presentan algunos resultados preliminares, pues al
tratarse de un estudio en curso de realización, la información disponible sólo permite
aportar algunas pistas de análisis y nuevas preguntas a ser exploradas ulteriormente.
5
ANTECEDENTES TEÓRICOS Y EMPÍRICOS
Desde las desigualdades “objetivas” a la experiencia de desigualdad
Las desigualdades en la educación han constituido el principal objeto de estudio
de la sociología de la educación, especialmente, a partir de la década de los sesenta,
cuando en distintos países emergen publicaciones que revelan el rol de la escuela en la
reproducción de las desigualdades sociales. Bourdieu y Passeron (1964; 1970), Bernstein
(1975) y Coleman et al. (1966) serán los principales representantes de este movimiento
en Francia, Inglaterra y Estados Unidos, respectivamente (Sadovnik, 2007). Si sus
trabajos recibieron tanta atención en los medios académicos pero también en la sociedad
en general, fue porque contradecían la creencia generalizada en la capacidad de la
educación para cumplir una de las principales funciones que le había sido atribuida desde
los orígenes de la “escuela moderna”. Porque una de las principales finalidades de la
escuela pública naciente en la Europa del siglo XIX, fue el paso desde el Antiguo Régimen
en el cual los destinos de los individuos estaban determinados por el nacimiento y la
sangre, a un Régimen moderno en el cual los “méritos” de cada individuo deberían
determinar su posición social (Gil Villa, 1997; Hutmacher, 2000; Troger & Ruano-Borbalan,
2005). De esta manera, cuando después de un siglo se devela que los “méritos” -que la
educación transforma en certificaciones escolares- no son más que un reflejo de la cuna
del alumno, las manifestaciones de “Mayo 68” y los llamados a “desescolarizar la
sociedad” aparecen como reacciones lógicas.
A pesar de los cuestionamientos que este movimiento crítico planteó a la
perspectiva funcionalista de los autores clásicos, esta línea teórica continuó
desarrollándose de la mano de los trabajos de los economistas en torno a la teoría del
capital humano. Bajo un discurso económico que sitúa la educación como el principal
garante del progreso económico y social de las naciones, esta perspectiva ha logrado
mantenerse vigente a pesar de las críticas y de los diversos hechos la contradicen (Gil
Villa, 1997; Baudelot & Leclercq, 2005). Por ejemplo, que todos los individuos tengan un
mayor nivel educativo, no se traduce automáticamente en un mayor desarrollo económico
ni en que todos van a percibir un mejor salario. De hecho, cuando un determinado títulos
escolar es alcanzado por un porcentaje significativo de la población, su rentabilidad baja
(retorno privado) y los individuos deben aspirar a niveles superiores si quieren percibir
mejores salarios, lo que deriva en fenómenos de sobrecalificación y “desclasamiento”
(Baudelot & Leclercq, 2005; Collins, 1978, Duru-Bellat, 2006). En síntesis, tanto las
teorías críticas como la versión más optimista del capital humano han contribuido a poner
el tema de la relación entre la educación y las condiciones sociales en el centro de la
reflexión en la sociología de la educación. Según Lynch (2000), esto ha implicado un
predominio del “paradigma distributivo” que se concentra en cómo las desigualdades
sociales que preceden a la escolaridad son reproducidas en la escuela y en los efectos de
la escuela en la distribución de posiciones sociales. Por esta razón, si bien
6
algunas versiones de la teoría del capital humano y social han estudiado los efectos de la
educación en las distintas dimensiones de la vida de los individuos, estos trabajos evalúan
los efectos de la educación a largo plazo y no en la población escolar (Pallas, 2000;
Mirowsky & Ross, 2003). De este modo, los trabajos parecen concentrarse o en la función
de distribución social o en la socialización de la Escuela. Sin embargo, la mayoría de los
sistemas educativos no sólo se proponen estas dos finalidades, sino que también aspiran
a la formación de personas íntegras, ciudadanos honestos, solidarios, personas felices,
autorrealizadas…Por esta razón parece pertinente preguntarse si los sistemas educativos
proveen a todos los alumnos las mismas posibilidades de desarrollarse en el plano afectivo
y social (Crahay, 2007; Dubet, 1991; Perrenoud, 1996). La pregunta por las “otras
desigualdades” en la educación, es decir, por la jerarquía escolar en sí o por las
experiencias desiguales, no se vislumbraba como pertinente en un ambiente donde
predominaba una visión de la desigualdad como inseparable de las clases sociales. Por lo
tanto, se podían identificar los alumnos “dominantes” o los “herederos” y, en el otro
extremo, los “dominados”, quienes antes el sistema porque interiorizaban los mensajes de
la escuela orientándolos a formaciones cortas y profesionales especialmente ideadas para
los futuros obreros (Baudelot & Establet, 1971). Si bien, estas proposiciones no dejan de
ser ciertas en muchos casos, resultan limitadas para explicar la realidad social a
comienzos del siglo XXI pues las transformaciones que han experimentado las sociedades
en general y los sistemas educativos en particular, requieren de la inclusión de nuevas
variables y perspectivas de análisis. De hecho, diversos autores han mostrado cómo en el
transcurso del siglo XX se observa un proceso creciente de individualización, es decir, un
desapego progresivo de los actores respecto de las formas sociales características de la
Sociedad Industrial, tales como: la familia, el estatuto de hombre-mujer y la pertenencia a
una clase social. De modo que todo parece indicar que hoy en día, los actores ya no
pueden ser fácilmente ubicados en las categorías sociales clásicas pues, a pesar de que
las desigualdades persisten, desde el punto de vista del individuo, su destino es más el
resultado de su acción individual que de los determinismos sociales (Touraine, 1992; Beck,
1986; Martuccelli, 2007). Lo mismo ocurre en el plano de la educación, donde la
masificación ha implicado la llegada y permanencia de grupos sociales que antes no
accedían al sistema educativo. Por lo tanto, si antes la desigualdad que afectaba la
educación era externa a ella, con la educación de masas, las desigualdades se producen
al interior de los sistemas escolares. En este sentido, las desigualdades sociales se
esconden detrás de las diversas desigualdades escolares (de establecimientos, de tipos
de formaciones, de resultados individuales), de modo que los individuos las enfrentan
como éxitos y fracasos derivados de su nivel académico y de sus esfuerzos y no tanto
como resultantes de los determinismos sociales (Crahay, 2007; Dubet, 2006; Dubet y
Martuccelli, 1998; Perrenoud, 1996). En consideración de estas mutaciones sociales, las
perspectivas sociológicas comienzan a interesarse cada vez más por los individuos y sus
experiencias como vías de acceso a la comprensión de los fenómenos sociales. Según
Martuccelli (2010), la sociología debería estudiar lo “social” a escala del individuo,
7
de las experiencias individuales. Dubet (1994), con su concepto de experiencia social
aporta un modelo analítico centrado en la manera en que los actores combinan de forma
individual, las lógicas de acción heterogéneas que emanan del sistema social. En el
ámbito escolar, cada individuo realiza arreglos y compromisos entre los imperativos de
integración social a la institución y la sociedad (lógica de integración), de uso estratégico
y competencia por las posiciones escolares y sociales (lógica estratégica) y, entre la
búsqueda de un ideal de sujeto al que se aspira y en función del cual se erige una
distancia crítica en relación a las prescripciones y roles sociales imperantes (Dubet, 1991;
Dubet y Martuccelli, 1998). Desde estas perspectivas, el estudio de las desigualdades en
la educación ya no debe realizarse sólo desde las categorías clásicas dominantes en el
“paradigma distributivo” y las teorías críticas, las cuales privilegian una perspectiva
descendente, es decir, asumen que el individuo es resultado directo del sistema social y
que las categorías sociales son suficientes para explicar los resultados individuales.
8
Por el contrario, el punto de partida al estudio de las desigualdades debería ser el
actor social, de modo que comprendiendo sus experiencias y la forma en que vive ciertos
desafíos biográficos, se puede analizar en qué medida esas experiencias y desafíos son
el fruto de condiciones socialmente estructurales. En este sentido, se privilegia una
perspectiva ascendente, que va desde el actor al sistema, desde lo subjetivo a lo objetivo
(Dubet, 1994; Martuccelli, 2010). Situado en esta línea teórica, el estudio que se presenta
en esta oportunidad analiza las experiencias en torno a la desigualdad y no las
desigualdades “objetivas”; no se intenta explicar las desigualdades sociales en la
educación ni las diferencias de resultados entre los alumnos, sino describir cómo esos
dos tipos de desigualdad tradicionalmente estudiados desde un punto de vista objetivo, se
inscriben subjetivamente en los individuos.
Experiencias de desigualdad en la educación: un modelo de estudio.
La experiencia social desde un punto de vista sociológico, constituye una
descripción de la intersección entre el individuo y el sistema social. El sistema social no es
un sistema entendido como totalidad armónica, sino un conjunto de principios
heterogéneos y autónomos que van desde los roles prescritos a los individuos, hasta las
imágenes disponibles de un tipo de individuo, con las cuales los actores pueden o no
identificarse. En este sentido, el actor social no se vive sólo como una faceta subjetiva de
un sistema que lo programa a través de la socialización. Tampoco es sólo un estatuto
social o una posición en el sistema de estratificación social (Dubet, 1994). El actor actúa
en función de esas lógicas, pero también manteniendo una distancia frente a las normas,
valores, esquemas cognitivos y posiciones sociales sentidas como provenientes “desde
afuera”. La experiencia social se sitúa precisamente en ese hiato entre la sociedad y el
individuo, es decir, constituye el trabajo de síntesis de las lógicas heterogéneas
provenientes del sistema social por parte de cada individuo, en el proceso de dar sentido
a la realidad, a sus acciones y en general, a su vida. Así, la experiencia puede ser definida
como:
"Una combinación de lógicas de acción, lógicas que vinculan el actor a cada una
de las dimensiones de un sistema. El actor debiera articular lógicas de acción
diferentes de modo que la dinámica engendrada por esta actividad es lo que
constituye la subjetividad del actor y su reflexividad" (Dubet, 1994, p. 105).
La experiencia se entiende así como un proceso doble. En su faceta más pasiva, es una
vivencia emocional de la realidad social. En su faceta más activa es una forma de
“experimentar” y de construir esta realidad, pues implica la acción cognitiva de articulación
de lógicas y de justificación normativa permanente. Si bien, las categorías de
razonamiento empleadas por el actor son sociales y lo trascienden, la integración que él
realiza es personal y novedosa, una forma de construir el mundo (op.cit).
En el ámbito de la educación, es posible hablar de experiencia escolar, entendida como:
9
“La manera en que los actores, individuales y colectivos, combinan las diversas lógicas
de acción que estructuran el mundo escolar” (Dubet y Martuccelli, 1998, p. 79).
Así definida, la experiencia escolar implica el trabajo de los individuos que
construyen un sentido en un contexto que no los determina completamente, pero también,
supone la existencia de lógicas que se les imponen sin que ellos puedan escogerlas.
Estas lógicas son más fácilmente aprehensibles en la experiencia individual, como
pruebas o desafíos que muchas veces aparecen como vitales y personales, pero que un
análisis más profundo revela como estructurales, es decir, constitutivos de las sociedades
y los contextos históricos que escapan a la acción de cada individuo. Según Martuccelli
(2007):
Las pruebas son desafíos históricos socialmente producidos, desigualmente
distribuidos, que los individuos se ven obligados a afrontar. Y como ocurre en
toda prueba, los actores confrontados a ella pueden triunfar o fracasar (…)
Estas pruebas no son independientes de los lugares sociales, pero en lugares
idénticos ellas son heterogéneas (pp. 129-130).
Aplicando esas nociones, el objeto de nuestro estudio se resume en lo que
denominamos, experiencias de desigualdad escolar. Éstas incluyen tanto las pruebas que
las desigualdades educativas imponen a los actores, como la forma en que ellos las
enfrentan. Son las maneras en que los actores viven y experimentan las desigualdades
que caracterizan los sistemas educativos en los cuales están insertos. Al tratarse de
experiencias que no se distribuyen azarosamente sino que responden a condiciones
arbitrarias como la jerarquía escolar y la influencia del medio social, involucran relaciones
de poder y dominación. Evidentemente, cuando la relación entre el individuo y el sistema
social es entendida como una dialéctica en la cual el actor no es un receptor ciego ni
completamente determinado, sino que posee una capacidad de resistencia; la dominación
no es entendida como una imposición completa de poder de un grupo sobre otro, sino
como la experiencia de verse obligado a enfrentar situaciones que se imponen desde un
“sistema” difuso e impersonal. Ésta es, según Martuccelli (2007; 2010), la forma que
adquieren las dominaciones en las sociedades contemporáneas, caracterizadas por un
proceso creciente de singularización de las experiencias en un contexto de globalización
económica y cultural. Sin duda, en un momento histórico caracterizado por los
intercambios mundiales y la globalización, los discursos, políticas públicas y definiciones
disponibles sobre la educación transcienden cada sistema educativo visto como una
organización nacional de la enseñanza formal. Los sistemas escolares experimentan
procesos de estandarización y reciben influencias que van más allá de las fronteras
nacionales. Se intenta transferir modelos de los países más desarrollados a los países
más pobres, los organismos internacionales parecen imponer un modelo económico y
tecnocrático de la educación y todo parece mostrar que la “igualdad de oportunidades” se
propaga como la mejor –sino la única- fuente de justicia en la educación “(Laval, 2004).
10
Sin embargo, los sistemas educativos nacionales mantienen relaciones complejas
con estos imperativos globales, de modo que cada forma cultural particular adapta y
reconstruye esas influencias percibidas como “extranjeras” (Appadurai, 2001). Por esta
razón, pese a las semejanzas, es posible encontrar fuertes diferencias entre los sistemas
educativos, las cuales van desde los resultados escolares y los recursos invertidos, hasta
los modelos culturales y las experiencias de los alumnos. Hoy en día, no reconocer la
influencia del nivel transnacional aún en el nivel más micro de la experiencia individual, es
desconocer una dimensión cada vez más esencial del actor (Osborn et al., 2003).
En síntesis, la hipótesis general de este trabajo puede resumirse como sigue: En
un momento histórico en que la educación obligatoria es masiva y en un contexto en que
las desigualdades sociales en la educación persisten, esa desigualdad –que es una
condición estructural del sistema educativo- se vive subjetivamente como pruebas vitales y
da lugar a distintos tipos de experiencias. Estudiando esas pruebas y experiencias a
escala del individuo, es posible analizar los elementos de los demás niveles –sistema
educativo, nacional y transnacional- que participan en la fabricación de un tipo
“contemporáneo” de dominación social (ver esquema N°1).
Esquema n°1: Modelo de estudio de las experiencias de desigualdad en la educación
11
METODOLOGÍA
En virtud de los antecedentes teóricos expuestos, este trabajo intenta dar
respuesta a las preguntas: ¿Qué tipos de experiencias de desigualdad se fabrican en los
sistemas educativos? y ¿qué elementos participan en la construcción social de esas
experiencias?
El objetivo general consiste en la comparación de dos sistemas educativos
–chileno y francés- con el fin de describir qué tipos de experiencias de desigualdad
fabrican e identificar qué elementos, tanto nacionales como transnacionales, juegan un rol
en este proceso. Este objetivo general puede ser desglosado en los siguientes objetivos
específicos:
- Describir las experiencias de desigualdad (social y escolar) de estudiantes que se
encuentran finalizando la enseñanza secundaria en Chile y en Francia.
- Identificar las diferencias y similitudes de las experiencias entre los dos países.
- Identificar los posibles factores explicativos de esas semejanzas y diferencias.
La metodología más pertinente para el estudio de las experiencias en torno a la
desigualdad es de carácter cualitativo, pues si bien los indicadores cuantitativos son útiles
para el entendimiento de las desigualdades “objetivas”, las vivencias en relación a esas
desigualdades sólo pueden comprenderse en los argumentos y sentimientos expresados
cuando los actores narran las pruebas que enfrentan a lo largo de sus trayectorias
escolares (Dubet, 1994, Martuccelli, 2010). Por otra parte, une perspectiva inductiva que
va “desde el actor al sistema” también demanda una aproximación abierta y holística al
fenómeno que se desee estudiar. Por esta razón las categorías previamente construidas
son generales dejando espacio a la reformulación a partir de los datos recogidos. Así, las
desigualdades “objetivas” son abordadas de dos maneras: como desigualdades sociales
en la educación (influencia del medio social en los resultados escolares tanto a nivel
internacional como intranacional) y como desigualdades escolares (diferencias de
resultados académicos entre establecimientos y al interior del grupo-curso).En segundo
lugar, se utiliza una perspectiva comparativa entre el sistema educativo chileno y francés
con el fin de incorporar los niveles nacionales y transnacionales al análisis de las
experiencias. La comparación entre dos sistemas educativos permite tener un punto de
contraste para hacer salientes las características propias de cada sistema educativo que
juegan un rol en la fabricación de las desigualdades y de las experiencias individuales
resultantes. Además, el hecho de comparar dos contextos sociales disímiles favorece la
aparición de elementos transnacionales, pues las semejanzas que eventualmente existan
tienen más probabilidades de provenir de un movimiento global que de los particularismos
culturales. Este tipo de comparación es viable cuando se trata de un estudio cualitativo
que no busca ser representativo, no espera establecer rankings entre los países ni
pretende transferir un modelo de un sistema al otro (Bray, Adamson & Mason, 2010). La
12
técnica de recolección de datos es la entrevista semi-estructurada, aplicada a una muestra
compuesta por alumnos que se encuentran en los dos últimos años de la enseñanza
secundaria en cada país (N= 72) y por profesores que hacen clases en los mismos niveles
y establecimientos de los alumnos (N= 40). Los establecimientos fueron escogidos en
función de tres criterios: socio-económico, académico y administrativo. Los alumnos fueron
escogidos en función de su rendimiento escolar intentando asegurar un equilibrio en
relación al sexo y el área de especialización (electivos).
1. Resultados preliminares : a título ilustrativo
A continuación se presentan algunos resultados preliminares extraídos de las
entrevistas realizadas a alumnos de nivel socio-económico alto en los dos países. Más
que una presentación de resultados, se trata de una ilustración del uso del modelo teórico
y la metodología en la interpretación de datos. Por esta razón, no es recomendable
establecer conclusiones, de hecho, sin contar con la información de las otras categorías
sociales y escolares es imposible abordar el tema de la desigualdad y las experiencias
resultantes. Cuando se analizan sólo las experiencias de un grupo de alumnos de nivel
socioeconómico alto en cada país, la desventaja es que sólo se pueden explorar las
vivencias en torno a la desigualdad escolar, es decir, aquellas que emergen del hecho de
situarse en distintas posiciones en la jerarquía de rendimiento académico al interior del
grupo o del establecimiento frecuentado (Perrenoud). No obstante, la ventaja de este tipo
de análisis es que, en cierta medida, permite aislar el efecto del medio socio-cultural para
conocer en qué medida la posición escolar ocupada puede afectar el trabajo de
articulación de las lógicas de acción, necesario para enfrentar las pruebas que se
presentan durante la trayectoria escolar.
La Prueba del Éxito Escolar
Una prueba que todos los alumnos son obligados a enfrentar es la del éxito
escolar que, a pesar de las distintas significaciones que ella adquiere en los alumnos,
constituye una dimensión de la integración social, del valor instrumental de los estudios,
pero también de la identidad y satisfacción personal. En todo este proceso, que va desde
la definición hasta la experiencia propiamente tal, veremos que los discursos de los
alumnos chilenos y franceses presentan semejanzas y diferencias.
La experiencia del éxito escolar en un liceo francés de nivel socioeconómico alto
En primer lugar, las definiciones del éxito escolar incluyen distintos elementos,
pero los alumnos franceses tienen tendencia a relacionarlo con la obtención de grados o
títulos escolares y con las notas: “Bueno, la idea es tener el BAC y tener éxito en los
estudios superiores”. Sin embargo, a veces la obtención del diploma no basta, pues es
necesario tener un buen resultado en este examen, una “mención”, y poder no sólo
acceder, sino también terminar bien los estudios superiores. Esto, principalmente, porque
13
el éxito en los estudios se relaciona con el éxito en la vida futura:
“O sea, tener éxito en los estudios es tener éxito en la vida igual, porque uno
sabe si ha tenido éxito en los estudios sólo cuando ya está en la vida activa.
Por ejemplo, alguien que logra ser director de una empresa, ahí se verá si es
competente o no. Así se sabe si uno ha tenido éxito o no” (Thierry, 19 años).
Pero el éxito en el liceo también supone sentirse bien consigo mismo. Stéphanie,
la “mejor alumna” de su curso (cuarto medio) destina mucho tiempo al estudio; después
de las 17:30, hora en que terminan las clases, llega a su casa a estudiar. Ella lo hace para
tener buenas notas, pues eso determinará su futuro. Sin embargo, a veces mira con
admiración a sus compañeros que, sin tener las mejores notas, se ven contentos. Para
ella, eso también forma parte del éxito:
“Hay que tener buenas notas y sentirse bien física y psicológicamente. Tener
éxito es eso, lograr combinar las dos. Yo admiro… admiraría a esos que tienen
notas, que quizás no son excelentes, pero que igual les va bien, que quizás no
tienen un promedio de Einstein, pero que se sienten bien. Pienso que es un
verdadero éxito” (Stéphanie, 17 años).
El caso de esta alumna no es una excepción, pues en ese mismo colegio -
conocido por tener un buen nivel académico y social- los alumnos que tienen un alto
rendimiento suelen destinar mucho tiempo al estudio. Si no quieren renunciar a su vida
juvenil, deben hacer arreglos y emplear estrategias. “Estudiar para después estar
tranquila”, esa es la estrategia de Anne, que programa alguna salida el fin de semana para
motivarse a estudiar durante el día. De esa manera, estudiará para después salir tranquila
y no tener que decir: “Qué lata, pero no puedo porque no hice mi trabajo de hoy”.
Tener buen rendimiento no sólo cumple con un objetivo estratégico, sino también
de integración social, pues demuestra la interiorización de las normas escolares y el apego
a la institución. Según Franck: “El buen alumno, es primero que todo, alguien a quien le
guste el colegio. Porque, bueno, el colegio para alguien a quien no le gusta es difícil. Es
súper difícil”. De hecho, un alumno que adhiere a la norma del estudio con los años
internaliza los conocimientos, pero también la capacidad de trabajo, la disciplina. Es el
ideal de la socialización descrito por Durkheim (1963), que se encuentra en algunos relatos
de los “buenos” alumnos, pero que sin duda, nunca es una inculcación completa. Lo cierto
es que para todos los alumnos, el éxito no sólo es deseable por sus beneficios o porque se
es un resultado casi “natural” de su socialización, sino también porque tener buenas notas,
obtener un título, pasar de curso, permiten sentirse bien consigo mismo y son señales de
reconocimiento y satisfacción personal. Por ejemplo, cuando preguntamos a Philippe, un
alumno con bajo rendimiento, si para él las notas eran importantes, él responde: “Sí, pero
claro. En tu cabeza. O sea, uno está mucho mejor. Yo pienso que uno se siente mejor en la
vida cuando tiene buenas notas”.
14
El hecho de gozar de una posición privilegiada en la jerarquía escolar parece en
general positivo y el éxito escolar es difícil, pero una vez que se logra, los esfuerzos valen
la pena porque la experiencia escolar tiene un sentido. Entonces, resulta válido
preguntarse, ¿qué ocurre cuando la prueba del éxito escolar parece imposible, cuando el
actor siente que no puede superarla?. Los testimonios de los alumnos franceses son
elocuentes. Por ejemplo, Philippe fue un alumno “promedio” hasta este año. Siempre tuvo
notas aceptables, incluso sin estudiar tanto. Pero este año tuvo que escoger una
especialidad y entró al “científico”. Según todos los alumnos entrevistados, este electivo es
el que reúne a los “mejores de los mejores”, es decir, cuando un alumno no tiene muy
buen rendimiento, el colegio lo orienta a otro electivo. Pero también el electivo científico
tiene mucho prestigio por los beneficios que trae a futuro, pues, “abre las puertas a todo”.
Permite ir las universidades más prestigiosas, es un pasaporte a los mejores empleos y
posiciones sociales. Pero lo más importante, abre las opciones, uno puede elegir lo que
quiera hacer. De esta manera, podríamos decir que Philippe está en una posición que
todos soñarían: en el mejor colegio y en la mejor opción. Sin embargo, él está pasando el
peor momento de su etapa escolar, pues cuando se le pregunta cuál ha sido el momento
más triste de su escolaridad, él responde: “Ahora, este año. Por ejemplo, cuando recibo
los informes de notas… es… o sea, eso me duele porque yo sé que me podría ir mejor,
pero… pensar que voy a quedar repitiendo, eso no me causa gracia, obvio”. De hecho, a
lo largo de la entrevista, Philippe parece interpretar la realidad a partir de este quiebre en
su trayectoria escolar. Desde ahí, la relación con su madre se ha deteriorado pues siempre
tienen conflictos a causa de sus notas. La mamá lo presiona, le muestra su decepción y se
irrita porque le dice que no estudia lo suficiente. Él lo asume, siente que debería estudiar,
pero también dice no entender muchas cosas y eso lo desmotiva. Su madre ya no sabe
qué hacer: “Ella no sabe si hay que cambiarme de electivo ahora, no sabía si tendrían que
hacerme repetir de curso. Entonces mi mamá a veces está un poco perdida, yo también
de hecho”. Un caso similar es el de Franck, aunque para él no hay un momento de
quiebre, sino que su trayectoria escolar siempre ha sido caótica a causa de su rendimiento
y de su distancia respecto de la cultura escolar: “Yo no he tenido momentos felices. Es lo
contrario, ‘colegio’ y ‘feliz’ son cosas opuestas”. Se podría seguir listando ejemplos de la
dificultad a construir una experiencia escolar satisfactoria cuando se está en los últimos
puestos de la jerarquía escolar. Esos alumnos en general describen su escolaridad como
“nula”, “difícil”, “catastrófica”, etc. Por ejemplo, Thierry -un alumno que presenta un
rendimiento promedio, pero que está en el electivo menos prestigioso de su liceo- explica
que como su rendimiento no era bueno, sus padres lo llevaron a un internado en medio de
la montaña, a cuatro horas de su casa. Thierry no es el caso extremo, pues varios
alumnos estaban en el actual liceo, precisamente porque sus padres los habían internado
para asegurar que tuvieran un buen rendimiento. Algunos tenían sus familias en otras
ciudades y otros vivían incluso en la misma ciudad, pero en todos los casos la decisión era
motivada por el éxito escolar del alumno.
15
Thierry, cuando estaba en su internado, comenzó a leer mucho y escribió un libro
sobre la “vida de un interno, en resumen (…) era sobre la dura realidad de la vida”, señala.
Franck, por su parte, trabaja en el proyecto de hacer una película que se titula “En el
colegio todo el mundo se aburre”. La idea, es hacer una crítica al sistema escolar en
general, a la rutina, las reglas y sobre todo, a la relación asimétrica de poder entre
profesores y alumnos. Estos ejemplos, ilustran cómo en casos bastante extremos, casi de
coerción, en relación al éxito escolar, el actor encuentra una vía de subjetivación,
probablemente provisoria, pero al fin y al cabo, una resistencia. Sin embargo, un aspecto
del éxito escolar ante el cual los alumnos parecen consentir más fácilmente, es el llamado
“sentido de control personal” (Mirowsky & Ross, 2003; Ross & Broh, 2000), es decir, el
hecho de atribuir los éxitos y fracasos a las propias acciones. Los alumnos sienten que
“tienen todo lo necesario para triunfar”, lo reconocen incluso los que presentan mayores
dificultades escolares, p. Esta norma meritocrática (Duru-Bellat, 2009), es evocada
sistemáticamente, a pesar de los contraejemplos que los mismos alumnos viven a diario:
cuando la nota no refleja lo que uno ha estudiado, cuando las materias son muy difíciles
de entender, cuando algunos tienen buenas notas habiendo incluso estudiado menos,
cuando los profesores ponen notas en función de la simpatía del alumno, etc. En síntesis,
todo parece mostrar que los alumnos pueden terminar interiorizando sus fracasos, no
tanto como una falta de inteligencia -bajo “la ideología del don”- sino más bien, como una
falta moral o lo que podríamos llamar una “ideología de la voluntad”:
2. La experiencia del éxito escolar en un colegio chileno de nivel socioeconómico alto.
Las definiciones que los alumnos chilenos dan del éxito escolar no difieren
completamente a las de los estudiantes franceses. De hecho, se repiten aspectos como:
las notas, el pasar de curso, el acceder a los estudios superiores. Si en Francia el “BAC”
cumplía un rol central en la definición del éxito escolar, los alumnos chilenos ubican en
este nivel la PSU. Por lo tanto, la posibilidad de tener un buen NEM es un criterio de éxito
escolar mencionado en reiteradas ocasiones:
“Tener éxito yo creo que es tal vez no bajar el promedio, o decir, sabis que quiero
terminar con mi NEM final de promedio 6,1. Si me lo propongo y si lo logro, o si
logro un promedio similar, tal vez subir mi promedio, cercano a eso, yo creo que
ahí está más o menos el éxito” (Flavio, 16 años).
“Tener éxito yo creo que es tal vez no bajar el promedio, o decir, sabis que quiero
terminar con mi NEM final de promedio 6,1. Si me lo propongo y si lo logro, o si
logro un promedio similar, tal vez subir mi promedio, cercano a eso, yo creo que
ahí está más o menos el éxito” (Flavio, 16 años).
De todos modos, los alumnos chilenos –al igual que sus pares franceses-
declaran que las notas son necesarias para el éxito, pero no suficientes. Emilia, una
alumna de tercero medio, hace la distinción entre “tener éxito en los estudios” y “tener
éxito en el colegio”, de esa forma, muestra una doble exigencia del éxito escolar:
“Porque en los estudios es como…como… sacar buenos resultados en lo que
uno hace ¿cachai? Como poder aprender bien, como poder sacarle provecho a
las cosas que te enseñan en el colegio y saber que no sólo son pasaste materia
en el fondo, sino que pa aplicarlo en la vida diaria. Pero éxito en el colegio no
solo tiene que ver con lo académico, yo creo que tiene que ver como… con
todos los valores que te inculca el colegio desde chico, en saber llevarte bien…
va muy relacionado yo encuentro con la inteligencia emocional ¿cachai? O por lo
menos en este colegio, que lo tratan de inculcar mucho, que es saberse llevar
bien con la gente porque al final uno en los 14 años no va caminando solo, va
caminando con los profesores, va caminando con los compañeros, y lo
encuentro demasiado importante, yo no me sentiría con éxito si tuviera mala
relación con la gente que va acá” (Emilia, 17 años).
La frase de Emilia, resume bastante bien una de las principales diferencias en la
concepción del éxito escolar en los dos países. En Francia, a pesar de mencionar
aspectos afectivos ligados al rendimiento académico, la sociabilidad, la pertenencia al
establecimiento y los valores no son evocados. Los alumnos chilenos, en cambio,
asignan mucha más importancia –al menos en sus discursos- a la dimensión comunitaria
y deontológica de sus experiencias escolares. En efecto, algunos destinan bastante
tiempo a sus estudios, pero de manera general, parecen estudiar menos que sus pares
franceses. Tienen más tiempo para realizar otras actividades y su vida asociativa es
bastante densa. Por ejemplo, Emilia pertenece al centro de alumnos de su colegio y
Sandra, que es la mejor alumna de su curso, tiene tiempo para realizar otras actividades
con sus compañeros fuera del colegio:
16
"Sí, siempre. Me junto todos los fines de semana con ellos. No todos los días,
pero sí me voy los viernes después del colegio a sus casas o nos juntamos en
el mall los sábados o salimos a trotar. Hacemos cosas extraprogramáticas"
(Sandra, 17 años).
Alex, también tiene tiempo para realizar otras actividades además del estudio. De
hecho, declara que en general trata de poner atención en clases y sus horarios de
estudios son irregulares, pues dependen de la complejidad de la materia y del calendario
de pruebas. Alex participó en el centro de alumnos de su colegio el año pasado y mantuvo
su promedio en 6.8. Este año tiene promedio 6.9 sin necesidad de limitarse a realizar
actividades variadas:
“Hago deporte, juego Voleibol, estoy en la selección, ahora entreno dos días a la
semana, uno durante las horas del colegio y el otro fuera… Y toco guitarra,
promedio media hora diaria. Eso sí, los fines de semana bastante más. Me gusta
mucho leer, siempre que puedo estoy con un libro en la mesa, leyendo harto y…
Estoy en un movimiento en la iglesia y en eso estoy todos los sábados metido.
Entonces voy a misa, tengo actividades, estoy metido en el coro, reuniones con
las comunidades y ahí gasto como todo el tiempo” (Alex, 18 años).
De esta manera, se podría anticipar que una diferencia entre las experiencias de
los estudiantes chilenos y franceses tiene relación con la preeminencia de una lógica por
sobre las demás. Por ejemplo, en Francia la lógica de integración a la comunidad parece
mucho menos desarrollada, de modo que los alumnos están desprovistos de otras fuentes
de identificación además del rendimiento académico. Por otra parte, los alumnos
franceses parecen orientar la subjetivación del éxito a la realización personal y la
autonomía, mientras que los alumnos chilenos, no conciben la satisfacción personal sin la
interacción con los otros.
Esta aparente ventaja que tienen los alumnos chilenos en relación a los
franceses, puede derivar en una doble exigencia que los estudiantes con bajo rendimiento
17
viven de forma menos satisfactoria. Es el caso de Marco, quien el año pasado estuvo a
punto de repetir de curso:
“Sí, es lo que me pasó a mí el año pasado… como que yo me sentía bastante
frustrado… bastante frustrado, bastante inquieto, bastante nervioso, pero yo
decía si no… si repito…caigo, caigo, o sea mi vida… pero el momento de
cambiar de ambiente, cambiar de todo eh… cuando ya te queda un año, no es
lo más agradable” (Marco, 17 años).
Este malestar de Marco probablemente se ve acentuado con la presión familiar y
de su propio contexto social. De hecho, los reproches que puede hacerse a sí mismo no
sólo responden a la necesidad de integración al sistema escolar o de subjetivación, sino
también a presiones utilitaristas relacionadas con el costo económico de su educación:
“O sea que… con la familia… bueno los papás siempre esperan lo mejor de su
hijo que llegue con buenas notas a la casa que sea como el alumno ideal… pero
bueno los papás también se chorean que si a uno… si están pagando el colegio,
que no es muy barato tampoco, que si te va a ir mal, pa’ que estai ahí. O sea
que si es mucho pa ti, pucha, ‘ándate a otra parte, cachai, en que te vaya
mejor’… O ‘exígete más que así te va a ir bien’ o se enojan con uno porque no le
está yendo muy bien y están haciendo todos lo posible para que a la persona o
al alumno le vaya mejor” (Marco, 17 años).
El alumno con bajo rendimiento puede experimentar sentimientos de injusticia en
relación al trato recibido dada su condición; es lo que narran algunos alumnos chilenos
que se encuentran en esta situación. Comentan que los profesores no les dan la palabra,
que no son los escogidos para participar en alguna actividad o incluso, que los profesores
los pueden acusar falsamente, basados sólo en los prejuicios construidos a partir de sus
notas:
“No sé, al final cuando me di cuenta que me estaba yendo muy mal, no sé, el
último mes, me traté de poner las pilas y hacía los trabajos, igual me costaba,
entonces de repente un mínimo comentario y él (profesor) me respondía pesado,
es que es el mismo profesor de ahora, pero antes no nos llevábamos bien.
Entonces, yo como que me frustraba, sentía que como que el esfuerzo que yo
estaba haciendo él no lo valoraba y que no servía de nada, entonces era súper
frustrante (…) Una vez le fui a dejar un trabajo y él me dijo: ¿a quién se lo
copiaste?, una cuestión así. Y ahí yo me frustraba porque veía que no me
pescaba las cosas que yo estaba haciendo” (Amalia, 16 años).
Por último, es preciso señalar que los alumnos chilenos comparten con sus pares
franceses, la atribución del éxito escolar a la motivación y a la cantidad de trabajo y de
esfuerzo invertido. Así lo declara Claudia cuando se le pregunta ¿qué va a determinar que
uno logre sus metas?
“Uno mismo, totalmente uno mismo, o sea el esfuerzo que tú le pongai, las
ganas, la mentalidad que tengai, cómo lleguí a enfrentar como todo eso, creo que
18
va de la mano de una persona, obviamente la compañía y el apoyo de las
personas externas, ayudan, pero creo que va mayoritariamente por uno mismo”
(Claudia, 17 años).
CONCLUSION
Este artículo intentó presentar un marco teórico y analítico para el estudio de las
desigualdades desde un punto de vista subjetivo, es decir, desde la vivencia del actor. Al
tratarse de un trabajo en fase de implementación, los resultados expuestos constituyen
sólo una ilustración de las posibles tendencias que pueden aparecer. No obstante, esta
aproximación inicial aporta algunos elementos que pueden seguir explorándose.
En primer lugar, haber encontrado experiencias diferentes dependiendo de la
posición del alumno en la distribución de resultados de su curso, constituye una vía de
análisis interesante para el estudio de la desigualdad. Si el estudio de la desigualdad se
ha centrado generalmente en el peso del medio social, el caso aquí expuesto confirma la
importancia de tener una mirada transversal de este fenómeno. Al parecer, la jerarquía
escolar en sí puede dar lugar a experiencias distintas dependiendo del lugar que el
alumno ocupe, más allá del medio social. Los alumnos aquí incluidos corresponden a una
“elite” en su respectivo país, no obstante, sus experiencias parecen más regidas por la
desigualdad relativa que absoluta. Por esta razón, la jerarquía escolar en sí –y no el sólo
el nivel de competencias o aprendizajes en términos absolutos- se vislumbra como vector
de desigualdad de experiencias y de dominación social. De este modo, los hallazgos de
Wilkinson (2002), quizás resulten aplicables a la educación: “las desigualdades perjudican
la salud” y lo hacen por el simple hecho de situarse en una jerarquía y ocupar los lugares
inferiores. Esto es aún más evidente en el nivel internacional, pues los alumnos
franceses, que “objetivamente” pertenecen a un sistema más eficaz y con más recursos
materiales que el chileno, parecen vivir su escolaridad en un ambiente bastante más
hostil y menos favorable a la construcción de experiencias satisfactorias. En segundo
lugar, estos resultados preliminares muestran algunas diferencias y semejanzas entre las
experiencias de los alumnos de ambos países. Si bien, las experiencias son desiguales
en función del rendimiento académico, ellas son cualitativamente diferentes. Por ejemplo,
en el liceo de nivel socioeconómico alto en Francia los alumnos parecen contar con
menos elementos para compensar el peso de las categorías escolares. En general, tienen
dificultad para ver su escolaridad desde otra perspectiva que no sea el rendimiento
académico, de modo que esta prueba se vuelve insoportable para los alumnos
escolarmente desfavorecidos. En Chile, si bien el peso de la jerarquía escolar se hace
sentir en los alumnos, ellos cuentan con una oferta de actividades extraescolares que les
permiten desarrollarse en otras áreas, protegiéndolos de las
19
20
consecuencias de la competición y los juicios escolares. En cuanto a las semejanzas, se
observa una pregnancia de lo que en psicología se conoce como “locus de control
interno”. En general, los estudios demuestran que el rendimiento se relaciona
positivamente con el hecho de atribuir los éxitos y fracasos a causas internas y
controlables, sin embargo, el sentido de esta relación es difícil de determinar (Deschamps,
1992; Ross & Broh, 2000). Por ende, uno podría preguntarse si el sentido de control es
más bien un resultado de la jerarquía escolar que una causa, especialmente cuando
constituye uno de los argumentos centrales del discurso meritocrático de la igualdad de
oportunidades (Duru-Bellat, 2009).
Por último, uno podría preguntarse si no corresponde más bien a una normativa
de las sociedades contemporáneas que prescribe a los individuos “ser actores de su
propia vida” y auto-responsabilizarse de los fracasos, los cuales en un contexto de
desigualdad en la educación, es claro que no dependen completamente del individuo
(Martuccelli, 2007). Según, Ehrenberg (1998), no estamos en un momento de ausencia
total de normas, sino más bien, bajo un marco normativo que consiste a “hacerse sus
propias normas”. El autor señala que hemos pasado de un momento en que las normas
eran exteriores al individuo, a uno en el cual son internas. Este proceso estaría vinculado
con la evolución de la depresión. Al parecer, el individuo se cansa de esta exigencia de ser
“soberano de su vida” y de responsabilizarse por todo lo que hace y también, por lo que le
pasa (Martuccelli, 2007).
21
BIBLIOGRAFIA
Appadurai, A. (2001). Après le colonialisme : les conséquences culturelles de la
globalisation, Paris : Payot.
Baudelot, C. & Establet, R. (1971). L’école capitaliste en France, Paris : Seuil.
Beck, U. (1986), La société du risque, Paris : Champs essais.
Baudelot, C. & Leclercq, F. (Eds.) (2005). Les effets de l’éducation, Paris: La
documentation française.
Bernstein, B. (1975). Langage et classes sociales. Codes socio-linguistiques et contrôle
social, Paris: Éditions de Minuit.
Boudon, R. (1973). L’Inégalité des chances. La mobilité sociale dans les sociétés
industrielles, Paris : Armand Colin
Bourdieu, P. & Passeron, J-C. (1964). Les héritiers : les étudiants et la culture, Paris :
Éditions de Minuit.
Bourdieu, P. & Passeron, J-C. (1970). La reproduction. Éléments pour une théorie du
système d’enseignement, Paris: Éditions de Minuit.
Bray, M., Adamson, B., Mason, M. (Eds.) (2010). Recherche comparative en éducation,
Bruxelles: De Boeck.
Casassus, J. (2003). La Escuela y la (des) igualdad, Santiago: LOM Ediciones.
Coleman, J. S., Campbell, E. Q., Hobson, C. J., McPartland, J., Mood, A. M., Weinfeld, F.
D. & York, R. L.(1966). Equality of Educational Opportunity, Washington, DC: US
Department of Health, Education & Welfare. Office of Education.
Collins, R. (1978). The Credential Society, New York : Academic Press.
Crahay, M. (2007). Peut-on lutter contre l’échec scolaire ? (3e éd.), Bruxelles : De Boeck &
Larcier.
Deschamps, J-C. (1992). L’Échec scolaire : Une perspective attributionnelle en
psychologie sociale, In "B. Pierrehumbert (Ed). L’échec à l’école : échec de l’école ?" (pp.
49-78). Paris : Delachaux et Niestlé.
Dubet, F. (1991). Les lycéens, Paris : Seuil.
Dubet, F. (1994). Sociologie de l’expérience, Paris : Seuil.
Dubet, F. (2006). La escuela de las oportunidades ¿Qué es una escuela justa?,
Barcelona: Gedisa.
Dubet, F., Duru-Bellat, M. y Vérétout, A. (2010). Les sociétés et leur école, Paris : Seuil.
Dubet, F. y Martuccelli, D. (1998). En la escuela. Sociología de la experiencia escolar,
Buenos Aires: Losada.
Durkheim, E. (1963). L’éducation morale, Paris : PUF.
Duru-Bellat, M. (2002). Les inégalités sociales à l’école. Genèse et mythes, Paris, PUF.
Duru-Bellat, M. (2006). L’inflation Scolaire. Les désillusions de la méritocratie, Paris : Seuil.
Duru-Bellat, M. (2009). Le mérite contre la justice, Paris: Presses de SciencesPo.
22
García-Huidobro, E. (2007). Desigualdad educativa y segmentación del sistema escolar.
Consideraciones a partir del caso chileno, Revista Pensamiento Educativo, 40, 65-85.
Gil Villa, F. (1997). Teoría sociológica de la educación, Salamanca: Amarú.
Hutmacher, W. (2000). Systèmes éducatifs et intégration des sociétés. In "Conseil de
l’Europe", (Ed.). Education et cohésion sociale (pp.19-34). Strasbourg : Editions du
Conseil de l’Europe.
Laval, C. (2004). L’école n’est pas une entreprise. Le néo-libéralisme à l'assaut de
l'enseignement public, Paris : La Découverte.
Lynch, K. (2000). Research and Theory on Equality and Education. In M. T. Hallinan,
(Ed.). Handbook of the sociology of Education (pp. 85-105). New York: Kluwer Academic.
Martuccelli, D. (2007). Cambio de rumbo. La sociedad a escala del individuo, Santiago:
LOM Ediciones.
Martuccelli, D. (2010). La société singulariste, Paris : Armand Colin.
Merle, P. (2002). La démocratisation de l’enseignement, Paris : La Découverte & Syros.
Merle, P. (2009). La démocratisation de l’enseignement : entre égalisation et illusions, IN
M. Duru-Bellat & A. Van Zanten (Eds.)," Sociologie du système éducatif. Les inégalités
scolaires" (pp. 75-94). Paris : PUF.
Meyer, J., Ramírez, F., Rubinson, R. & Boli-Bennett, J. (1977). The World Educational
Revolution, 1950-1970, Sociology of Education, 50, 242-258.
Mirowsky, J. & Ross, C. (2003). Education, Social Status and Health, New York: Aldine de
Gruyter.
Ross, C. and Broh, B. (2000). The Roles of Self-Esteem and the Sense of Personal
Control in the Academic Achievement Process. Sociology of Education, 73, 270-284.
Sadovnik, A. R. (2007). Theory and research in the sociology of education, In A.R.,
Sadovnik (Ed.). "Sociology of Education. A Critical Reader" (2a Ed.) (pp. 3-21). New York:
Routledge.
Touraine, A. (1992). Critique de la Modernité, Paris : Fayard.
Osborn, M., Broadfoot, P., McNess, E., Planel, C., Ravn, B. & Triggs, P. (2003). A world of
difference? Comparing learners across Europe, Londres: Open University Press.
Pallas, A. (2000). The Effects of Schooling on Individual Lives. In "M. T. Hallinan (Ed.).
Handbook of the Sociology of Education " (pp. 499-525). New York: Kluwer Academic.
Perrenoud, P. (1996). La construcción del éxito y del fracaso escolar, (2ª. Ed.). Madrid:
Ediciones Morata.
Ross, C. and Broh, B. (2000). The Roles of Self-Esteem and the Sense of Personal
Control in the Academic Achievement Process, Sociology of Education, 73, 270-284.
Sadovnik, A. R. (2007). Theory and research in the sociology of education, In A.R.,
Sadovnik (Ed.). "Sociology of Education. A Critical Reader" (2a Ed.) (pp. 3-21). New York:
Routledge.
Touraine, A. (1992). Critique de la Modernité, Paris : Fayard.
Troger, V. & Ruano-Borbalan, J-C. (2005). Histoire du système éducatif, Paris : PUF.
23
Wilkinson, R. (2002), L’inégalité nuit gravement à la santé, Paris : Cassini.
BIBLIOGRAFIA ELECTRONICA
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (2004). Informe PISA 2003.
Aprender para el mundo del mañana. Extraído el 10 de diciembre de 2010 desde
http://www.pisa.oecd.org/dataoecd/59/1/39732493.pdf
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (2007). PISA 2006. Science
Competencies for Tomorrow’s World. Extraído el 10 de diciembre de 2010 desde
http://www.oecd.org/dataoecd/30/17/39703267.pdf
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (2010a). Education at a
Glance 2010. OECD Indicators. Extraído el 15 de febrero de 2011 desde
http://www.oecd.org/dataoecd/45/39/45926093.pdf
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (2010b). PISA 2009
Results: Executive Summary. Extraído el 12 de febrero de 2011 desde
http://www.oecd.org/dataoecd/34/60/46619703.pdf
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2006). Expansión de la educación
superior en Chile: Hacia un nuevo enfoque de la equidad y calidad. Temas de Desarrollo
Humano sustentable, 10. Extraído el 15 de febrero de 2011 desde
http://www.desarrollohumano.cl/otraspub/pub10/Ed%20superior.pdf
24
Notas
1. La decisión de incluir a estudiantes de estos dos niveles responde a distintas razones: constituyen niveles
en los cuales la enseñanza se ha generalizado en los dos países; se sitúan inmediatamente después de la
opción de una especialidad (hecho que es particularmente importante en Francia) y se sitúan justo antes del
paso a la enseñanza superior o al mercado laboral.
2. Estos niveles de enseñanza corresponden a las edades comprendidas entre los 16 y 19 años
aproximadamente.
3. “BAC” es la abreviación de “baccalauréat”, que corresponde a un examen al final de la enseñanza
secundaria que otorga un título escolar (equivalente al diploma de enseñanza media) y que, al mismo
tiempo, da acceso a la educación superior. Según el puntaje obtenido en una serie de pruebas escritas y
orales, el alumno puede o no recibir menciones que le otorgan más valor a su diploma y favorecen el dossier
de postulación a las distintas formaciones de la enseñanza superior. Existen distintas series de este examen-
título (científica, literaria, profesional, etc.), las cuales poseen un distinto nivel de prestigio social haciendo
más o menos probable la aceptación en las formaciones más prestigiosas.
25
Construyendo la herejía:
El “Nuevo Cine Latinoamericano” como proyecto de desarrollo
cinematográfico
Ignacio del Valle Dávila.
Université Toulouse II – Le Mirail
ESAV – LARA
Doctorando en Estudios Audiovisuales
No hay vida adulta sin herejía sistemática,
sin el compromiso de correr todos los riesgos.
Alfredo Guevara, El cine cubano, 1993
Resumen: El concepto de Nuevo Cine
Latinoamericano (NCL) ha sido utilizado en
forma extensiva para aunar bajo un mismo
término a las distintas corrientes de
renovación cinematográfica implicadas con
los proyectos revolucionarios
latinoamericanos de mediados del siglo
XX. Este artículo propone revisitar el NCL,
interpretándolo como un proyecto de
desarrollo cinematográfico que resulta de
la conjunción consciente de distintas
estrategias de posicionamiento subversivo,
adoptadas por una serie de realizadores
de América Latina, al interior del campo
cinematográfico y frente a sus sociedades.
A principios de los años sesenta, una generación de cineastas latinoamericanos,
vinculados a distintas corrientes de izquierda, empezó a buscar acercamientos entre sí
que trascendieran las fronteras nacionales. Esto se tradujo en un interés manifiesto por
alcanzar un entendimiento e incluso por lograr una alianza entre las diferentes tentativas
de renovación cinematográfica que se venían llevando a cabo, desde fines de los años
cincuenta, en varios países de América Latina. Distintos cineastas comenzaban a
reivindicar la necesidad de asociar el desarrollo del cine en sus propios países, al
desarrollo del cine en América Latina en general. Es decir, tomaba forma una estrategia
de desarrollo cinematográfico que, sin abandonar la preocupación por la dimensión
nacional, propugnaba como un presupuesto necesario y fundamental la unión a nivel
subcontinental. Este fenómeno a partir de 1967 comenzaría a ser conocido como el
Nuevo Cine Latinoamericano (NCL). El NCL es un fenómeno singular en la historia del
cine, porque pretendió abarcar todos los países y cinematografías de un continente
–aunque en la práctica se restringió a Argentina, Brasil, Cuba, Chile y Bolivia y más
Palabras claves: nuevo Cine Latinoamericano, campo, subversión, solidaridad, liberación,
industrias cinematográficas, Festival de Cine Latinoamericano de Viña del Mar.
26
tardíamente a Colombia, Venezuela y México-. Por otra parte, en el marco de este
proyecto se realizaron algunos de los primeros trabajos de teorización cinematográfica
llevados a cabo en países en vías de desarrollo. Desde un punto de vista de la teoría
cinematográfica, el NCL alteró el tradicional flujo de influencia “Centro-Periferia”
(Europa/Estados Unidos - América Latina). Frente a ello estableció un proceso activo de
mediaciones, apropiaciones y adaptaciones teórico-prácticas que terminaron por tener
incidencias en el desarrollo de las cinematografías latinoamericanas y, también, en la
trayectoria de cineastas europeos como Chris Marker, Jean-Luc Godard, los hermanos
Taviani y Pier Paolo Pasolini, y colectivos como Cinéthique y el Grupo Dziga Vertov, entre
otros.
A pesar de los numerosos estudios consagrados al NCL, el término se caracteriza
por una gran vaguedad epistemológica. ¿Qué quiere decir Nuevo Cine Latinoamericano?
¿Qué engloba y que excluye? ¿Es posible diferenciarlo de otras experiencias
cinematográficas latinoamericanas de la misma época?
Para poder responder a ello me parece necesario evitar el análisis temático que
suele caracterizar al estudio del NCL, y abordarlo a partir de los posicionamientos y los
postulados estéticos e ideológicos de los cineastas que adscriben a este proyecto.
Considero al NCL como el resultado de una toma de posición de los cineastas dentro de
las sociedades latinoamericanas y dentro del campo cinematográfico. La noción de campo,
como la entiende Bourdieu, se asemeja a un campo de fuerzas, donde los agentes que
participan de él compiten por lograr una posición dominante. Así podemos diferenciar a los
agentes que tienen una posición dominante en el campo “inclinados a desarrollar
estrategias de conservación” (la ortodoxia) y los dominados –muchas veces recién
llegados al campo- que se inclinan por desarrollar estrategias de subversión (la herejía)
(Bourdieu, 2002, p. 115).
Concibo al NCL, a partir de esta teoría, como el fruto de estrategias de subversión
destinadas a luchar, por un lado, contra el cine dominante (particularmente el
hollywoodense) y, por otro, a apoyar, fomentar y gatillar, desde el cine, el desarrollo de
profundos cambios estructurales en América Latina. Se trata pues de un modelo de
desarrollo cinematográfico subversivo, que se teoriza a través de manifiestos,
declaraciones y encuentros de realizadores, y que privilegia el cine entendido como arte
revolucionario -muchas veces de factura grupal-, y como medio de expresión desalienante
de construcción dialéctica. Se trata en todo caso de un punto de partida complejo porque
este proyecto cinematográfico engloba a cineastas que pertenecen a distintas sociedades,
pero que buscaron puntos de confluencia entre ellos para fortalecer su propia posición.
1.Las experiencias de renovación cinematográfica.
A fines de los años cincuenta México, Argentina y Brasil, las tres principales
industrias cinematográficas latinoamericanas, arrastraban desde hacía varios años una
27
profunda crisis ligada a factores intra y extra-cinematográficos -inestabilidad política, crisis
económica, conflictos sociales, censura, mal funcionamiento o ausencia de instituciones
cinematográficas estatales, problemas de financiación, caída en el número de entradas,
anquilosamiento formal, dependencia tecnológica, etc. La situación del resto de las
cinematografías latinoamericanas no era en absoluto homogénea y, como es evidente, su
análisis detallado escapa a los límites de este artículo. Sin embargo, en líneas generales
puede decirse que en esos países el cine no había alcanzado a desarrollarse como
industria cultural o si lo había hecho, era en forma precaria, a través de iniciativas
puntuales, condenadas a una excesiva intermitencia. En términos cuantitativos la
producción de largometrajes era muy limitada –casi siempre muy por debajo de la cifra de
un estreno nacional al mes-, o completamente esporádica, y solía estar asociada al
voluntarismo de cineastas aislados y de grupos que pertenecían a cineclubes,
agrupaciones culturales e instituciones académicas. La distribución en toda América
Latina estaba en manos de empresas norteamericanas, lo que redundaba en que la gran
mayoría de los filmes exhibidos fuesen producciones de las majors de Hollywood. Muy por
detrás, tanto en número de películas exhibidas como de entradas vendidas, venían las
producciones de Europa Occidental, México y Argentina1. Con el triunfo de la revolución,
Cuba se convirtió en la mayor excepción al panorama antes descrito: el Instituto Cubano
del Arte y la Industria Cinematográficos (ICAIC), creado en marzo de 1959, logró muy
pronto centralizar y controlar la producción, distribución y exhibición de cine en el país, lo
que trajo como consecuencia un aumento de las producciones nacionales –principalmente
cortometrajes de ficción y documentales-, el freno de la exhibición comercial de filmes
norteamericanos –fruto de la expropiación de las salas de cine privadas y del posterior
embargo de EEUU-, y un incremento notorio de la distribución y exhibición de filmes del
campo socialista, de Europa occidental y de América Latina.
En este contexto se insertan las experiencias de renovación cinematográfica en
América Latina, que se hacen particularmente fuertes en Brasil, Argentina, Cuba y con
posterioridad Bolivia, Chile, Uruguay, Perú y Colombia. Como es lógico, adquieren rasgos
diferentes en cada país, pero puede decirse que allí donde existían precarias industrias
cinematográficas nacionales, los ensayos de renovación se entendieron como una
reacción contra el sistema de estudios promovido por éstas. Por otra parte, en los países
que no habían logrado desarrollar una industria del cine, la renovación fue más bien un
intento por emprender una producción cinematográfica continuada, ya fuese a través de
iniciativas independientes o por medio de la creación de instituciones estatales y
académicas que se dedicaran a proteger y fomentar el cine nacional. Sin duda el principal
punto en común que tuvieron todas las experiencias renovadoras fue su oposición directa
al modelo cinematográfico hollywoodense y al dominio que ejercía sobre las pantallas y
los canales de distribución cinematográficos latinoamericanos. Las tentativas de
renovación se concibieron a sí mismas y se posicionaron como una propuesta antagónica
al modelo cinematográfico industrial característico de Hollywood y también a todas las
28
tentativas de instaurar este modelo de cine industrial en América Latina (Argentina Sono
Films, Vera Cruz, etc.).
Las obras que comenzaron a producirse se caracterizaron por un interés
creciente hacia las temáticas ligadas a la pobreza, la explotación y el atraso en que vivía
buena parte de la población latinoamericana. Conjuntamente con ello hubo un progresivo
abandono –aunque no total- de los códigos del melodrama y de la comedia populista de
rasgos folclóricos. La gran mayoría de los cineastas que emprendieron esta renovación
pertenecían más o menos a una misma generación –que tenía pocos más o poco menos
de 30 años a principios de la década de los sesenta-, poseían una escasa experiencia en
la realización cinematográfica y provenían del cineclubismo y la crítica cinematográfica.
Algunas de sus principales figuras habían seguido una formación cinematográfica en el
exterior. Al respecto, los casos más conocidos son los cubanos Tomás Gutiérrez Alea y
Julio García Espinosa –miembros fundadores del ICAIC junto con Alfredo Guevara- y el
argentino Fernando Birri –creador del Instituto de cinematografía de la Universidad del
Litoral, en 1956-, todos ellos egresados de las aulas del Centro Sperimentale de
Cinematografía de Roma. Aunque los protagonistas de esta renovación se veían a sí
mismos como los encargados de llevar a cabo una verdadera tabula rasa en los cines de
sus respectivos países, lo cierto es que sus estrategias de posicionamiento se
caracterizaron por una cierta ambigüedad con respecto a la tradición fílmica
latinoamericana: el rechazo al cine que se había realizado con anterioridad a ellos,
coincidía con la admiración por la obra de ciertos autores que les habían precedido como
Humberto Mauro, en el caso brasileño, y el Indio Fernández y Luis Buñuel, en el del cine
mexicano. Del mismo modo, esgrimían como necesaria e impostergable la defensa de la
cultura popular y denunciaban las visiones europeizantes de la cultura y las posturas
europeocéntricas sobre la situación de América Latina. No por ello, empero, dejaban de
tener como principales referentes al neorrealismo italiano, la política de los autores de
Cahiers du Cinema, la nouvelle vague, el free cinema inglés, el nuevo cine italiano y, en
muchos casos, las películas de Juan Antonio Bardem 2.
Es innegable que existían puntos en común entre los cineastas que, en distintas
sociedades, llevaron a cabo estas experiencias; sin embargo, el interés que despertaba
en ellos el cine que se estaba haciendo en otros países de América Latina era muy
inferior al que sentían por las cinematografías europeas. Ello se explica, entre otras
cosas, por las escasas posibilidades que existían de exportar a otros países del
subcontinente filmes realizados fuera del sistema de estudios. La ausencia de
distribuidores y exhibidores profesionales que quisieran difundir este tipo de cine fue una
de las principales causas de su relativo desconocimiento. Me parece necesario hacer
hincapié en lo anterior, para evitar conclusiones apresuradas. Los movimientos de
renovación cinematográfica no tuvieron en su origen una vocación latinoamericanista. Por
ello sería erróneo englobar esas primeras obras de renovación dentro de un pretendido
movimiento cinematográfico continental. Como se ha indicado más arriba los intentos por
vincular entre sí estas experiencias, como una
29
estrategia de desarrollo cinematográfico conjunto, se produjeron después de que
hubiesen sido realizados los primeros filmes. Hasta entonces, el discurso que
enarbolaron los realizadores tanto en sus películas como en sus textos teóricos y
manifiestos fue eminentemente nacionalista.
2. La unión de cineastas latinoamericanos como estrategia de desarrollo.
Los primeros indicios de una preocupación latinoamericanista habría que
situarlos hacia 1962 –sobre todo a partir del III Festival de Sestri Levante, en Italia-, se
trata de afirmaciones tempranas, que se irían afianzando cada vez con más fuerza con el
correr de los años, pero que no supusieron, en ningún caso, el abandono de las tesis
nacionalistas. Aunque a primera vista pueda parecer contradictorio, las primeras
reuniones de realizadores latinoamericanos tuvieron lugar en Italia, con motivo de los
festivales de Santa Margarita Ligure o Sestri Levante y Pesaro. A ellos habría que añadir
otros certámenes como el festival de documentales de Leipzig, que también sirvió,
aunque en menor medida, como punto de encuentro. El hecho de que haya sido Italia y
no un país latinoamericano el primer lugar en que se produjeron estas manifestaciones,
da cuenta de las enormes dificultades que tenían los realizadores latinoamericanos para
reencontrarse. Ello se explica por los frecuentes golpes de estado que sacudían la región
y por el aislamiento en el que se encontraba Cuba, después de su expulsión de la OEA y
de que la gran mayoría de los países latinoamericanos –salvo México- hubiesen roto
relaciones con ella3. Con frecuencia las declaraciones emanadas de dichos eventos
aluden con un lenguaje bastante encendido a la existencia de una unión intrínseca e
imperecedera entre los realizadores y las cinematografías latinoamericanas, que estaría
siendo dificultada por intereses políticos vinculados al “imperialismo norteamericano” y los
gobiernos “gorilas” de América Latina. Estas declaraciones se sustentaron en el bagaje
cultural común a las sociedades latinoamericanas, pero se realizaron sin conocer los
pormenores de cada una de las cinematografías del subcontinente. Según Alfredo
Guevara, director del ICAIC y representante de la delegación cubana en la IV Reseña del
Cine Latinoamericano de Sestri Levante:
"Las relaciones culturales entre los países latinoamericanos son nulas o caóticas,
y esta situación prueba por paradoja cuán fuertes, cuán auténticos son los lazos,
las subterráneas corrientes vitales que en la diversidad nos hacen uno. (…) En
Sestri Levante hemos encontrado la ocasión de reunirnos, de vernos, de
estrechar nuestras manos y de establecer un diálogo amistoso y creativo. Y este
encuentro no es de desconocidos: es un permanente descubrimiento, una fuente
que nos llena desde esa subterránea y vivificante corriente que de algún modo
circula y brinda aliento a nuestras obras, América Latina". (1963)
30
En esta búsqueda por hacer confluir los discursos teóricos, las prácticas fílmicas y las
estrategias de desarrollo cinematográfico, los realizadores empezaron a agruparse y
reconocerse bajo diversas denominaciones que ponían de relieve el carácter “joven” y -
sobre todo- “independiente” de sus propuestas. Sin embargo, a partir del Festival de Cine
Latinoamericano de Viña del Mar (1967), el término que finalmente se impuso fue el de
Nuevo Cine Latinoamericano que ponía de relieve la voluntad por romper con la tradición
(nuevo) y el imperativo de la unidad latinoamericana (hace referencia al cine y al
continente en singular). La elección del adjetivo “nuevo” encierra una enorme
ambigüedad. Sin embargo, debe entenderse en el contexto de las corrientes de
renovación cinematográfica que a partir de la segunda mitad de los años cincuenta y
durante los sesenta se desarrollaron en distintas partes del mundo: Inglaterra, Francia,
Italia, EE.UU, Japón, España, Brasil, la antigua Checoslovaquia, etc.-. Dichas tendencias
utilizaron los conceptos “nuevo” y “joven” para autodefinirse y diferenciarse. El NCL se
enmarca, con algunas particularidades, dentro de los nuevos cines. La primera de ellas
es que el término surge en forma tardía hacia 1967, cuando los nuevos cines
comenzaban a declinar o derivaban (sobre todo en Francia) hacia experiencias
cinematográficas que pusieron de relieve el discurso político en el cine. En el NCL no se
experimenta esa deriva, al contrario, el discurso abiertamente político y revolucionario se
reivindica desde un comienzo (Casetti, 1999, p. 86).
Para el NCL, a diferencia de lo que había pasado en Europa, la novedad no se
expresa como un conflicto generacional. No se trata de reaccionar contra “el cine de
papá” como diría Truffaut, sino que contra el “cine del Sistema Neocolonial”. La novedad
se entiende por lo tanto en un sentido revolucionario, no es nueva porque sea joven, es
nueva porque se opone al cine propio de un “Antiguo régimen”. En este sentido la
novedad que se reivindica es afín al concepto utópico del “hombre nuevo”: el hombre que
surge de la lucha y en la lucha por la liberación. “Nos interesa hacer un hombre nuevo,
una sociedad nueva, una historia nueva, y por lo tanto, un arte nuevo, un cine nuevo,
urgentemente” (Birri, 1962).
El proyecto del NCL se sustentó a nivel teórico en la voluntad de renovar las
formas autónomas cinematográficas, y en el llamado a una unidad latinoamericana de
cineastas, acorde con el discurso de “liberación continental” que enarbolaban los distintos
ensayos revolucionarios latinoamericanos de la época, fuesen armados o democráticos.
El posicionamiento ideológico de sus integrantes se construyó sobre fuentes
heterogéneas, entre las que cabría mencionarse el ideal de unidad martiano
(fundamentalmente la idea de la Patria Grande); las teorías de la dependencia
latinoamericanas; el pensamiento descolonizador de Fanon; y la figura del “intelectual
orgánico” de Gramsci.
El NCL no se trató, en ningún caso de un proyecto monolítico; por el contrario, el
término designó más bien una serie de negociaciones, de intercambios y convergencias
en torno a objetivos que, en rigor, nunca fueron formalmente establecidos.
que tuviésemos que tratar de definir el ideal que persiguieron los realizadores que
adscribieron al NCL podríamos decir –parafraseando el lenguaje de la época- que
buscaban una doble liberación, de carácter dialéctico, que consistía en liberarse,
liberando. Es decir: liberar al cine de la dependencia (desarrollarlo) y, conjuntamente,
hacer del cine un vehículo de la liberación social. Fácilmente se podrá percibir el
carácter teleológico y totalizador de estos postulados, que ponían de manifiesto la
necesidad de una acción política y artística urgente.
"Desde el momento que el acto de liberación constituye el acto de creación
supremo; fundación de una nueva sociedad donde será posible la existencia de
un arte y una cultura no escindidas de la vida y de las necesidades humanas y
sociales, es la lucha político-ideológica, el lugar donde se define la construcción
de una cultura libertadora" (Velleggia, 2009, p. 194).
A medida en que el desconocimiento mutuo fue superándose, los realizadores
latinoamericanos pusieron de relieve los puntos que tenían en común sus experiencias
aisladas e intentaron potenciar el intercambio entre ellas. Los enormes desfases que
existían entre los países en lo referente al desarrollo de la industria cinematográfica, no
fueron analizados como el rasgo más evidente de la inexistencia de “un” cine
latinoamericano. Por el contrario, las particularidades de cada cinematografía nacional se
reivindicaron como la expresión de la diversidad del proyecto continental. Siguiendo una
lógica inspirada en la teoría de la guerra de guerrillas de Ernesto Guevara (1960, 1967),
los realizadores del NCL justificaron las diferencias que existían entre las experiencias
cinematográficas de inspiración revolucionaria que florecieron en cada país como si se
trataran de “focos” insurreccionales que se adaptaban a las condiciones particulares de
cada lugar, y que tenían en común el “combate” contra el modelo Hollywoodense. En este
sentido, no es de extrañar que se hicieran frecuentes las analogías que asociaban la
cámara con el fusil y la figura del cineasta con la del guerrillero (Getino y Solanas, 1969).
3. El Festival de Viña del Mar como lugar de enunciación del NCL.
La preocupación por lo propiamente latinoamericano denota una búsqueda
identitaria, la “identificación/afirmación de un lugar de enunciación, es decir, un lugar de
referencia, ya sea territorial, nacional, local, continental o comunitario” (Amanda Rueda,
2008, p. 120). La importancia que juega el “lugar de referencia” en el problema de la
definición identitaria explica el rol significativo que tendrían en el desarrollo del NCL los
festivales de Viña del Mar de 1967 y 19694, y el festival de Mérida (Venezuela) de 1968.
Es justamente en este sentido como debe interpretarse el mensaje marcadamente
31
Pese a ello, si tuviésemos que tratar de definir el ideal que persiguieron los realizadores
32
fundacional que pronuncia Aldo Francia, director del Festival de Viña del Mar, durante la
inauguración del certamen en 1967: “Quisiéramos que en el día de hoy hubiera júbilo y
alegría por el nacimiento de la nueva cinematografía de nuestra América morena”
(Francia, 1990, pp. 119 - 120).
La importancia de los festivales de Viña del Mar y Mérida radica no sólo en que
se constituyeron como lugar de encuentro para los realizadores latinoamericanos –lo que
por otra parte se había venido dando en Italia con anterioridad- sino que también en que
el lugar de enunciación o de referencia desde el cual se reivindicaba el discurso
martiniano del NCL se hallaba en América Latina. En la práctica, el Festival de Viña del
Mar de 1967 es el primer certamen consagrado al cine latinoamericano que se desarrolla
en el subcontinente5. Aunque no puede desconocerse la importancia de la cita en el
afirmamiento de la estrategia de desarrollo cinematográfico continental, la necesidad de
establecer un “lugar de referencia” ha contribuido a que con el correr de los años los
propios asistentes al festival hayan magnificado en buena medida la relevancia de las
ediciones de 1967 y 1969.
Así por ejemplo con motivo del cuadragésimo aniversario del festival de 1967
Miguel Littin escribe lo siguiente:
"Fue en Viña del Mar en el sesenta y siete donde reunidos jóvenes cineastas de
todo el continente, convocados por la fuerza de Aldo Francia, Luchita Ferrari
[Luisa Ferrari] y otros distinguidos colaboradores, lanzaron desordenados y
rebeldes la frase [“Una cámara en la mano y una idea en la cabeza”] al aire para
que ésta recorriera el continente convertida en hechos cinematográficos que
cambiaron para siempre la faz cinematográfica del continente; en efecto,
impulsados por tiempos de definición y cambio, cineastas de todo el continente
se reunieron a confrontar ideas, discutir ardorosamente presentes, negar
pasados y proyectos futuros y sobre todo a aprender a reconocerse en las
imágenes de un continente inédito, de una cinematografía que proyectaba sus
primeras imágenes y sonidos con más voluntad que técnica, con más fuerza que
rigor estético, balbuceante aún, en la búsqueda de una identidad perdida"
(Guevara y Garcés, 2007, pp. 15 - 16).
El comentario se hace extensivo también al festival de 1969:
"Viña del Mar 67-69 abrió nuestras miradas, extendiendo el mapa posible del
futuro, marcando los surcos de la historia para que los cineastas de hoy, los que
ya se hacen presentes con sus visiones vigorosas, con la mirada renovada,
asienten obra, imagen, verbo conjugado en los cimientos de una cinematografía
que fundamentó sus raíces en el compromiso con el hombre y con la historia de
esta América Nuestra tantas veces negada, pero que afirma con obcecación los
33
rasgos inclaudicables de su ser (Guevara y Garcés, 2007, p. 27).
Esta evaluación del festival, contrasta con la opinión que el mismo Littin tenía en
1969, pocos días después de la clausura del certamen, donde acababa de presentar su
primer largometraje, El Chacal de Nahueltoro:
“Mis impresiones son parciales, pues no asistí a todo el festival. Pero me pareció
“cerrado”. Los realizadores chilenos no fueron invitados y la mayoría no puede
financiarse una estancia en Viña y entradas a 10 escudos. En esas condiciones
tampoco había cabida para los estudiantes” (Cristián Santa María, 1970, p. 7).
Evidentemente los casi cuarenta años que separan las dos primeras declaraciones
de la tercera, otorgan una perspectiva completamente diferente de las cosas. En la
evaluación que hace Littin en 2007 sobre la cita viñamarina influye necesariamente el
conocimiento que tiene en la actualidad sobre la evolución posterior del proyecto del NCL;
el rol que jugó él mismo dentro de ella y su propia experiencia como cineasta. Los
elementos de análisis que posee en 2007 son mucho mayores a los que tenía a escasos
días del fin del certamen; sin embargo, también es mayor el riesgo de mitificar los
acontecimientos, de revestirlos de un halo fundacional y de otorgar a los actores que
intervinieron en ellos una conciencia pionera que estaban lejos de poseer. El caso de Littin
no es aislado, con matices una mirada retrospectiva que tiende a la magnificación puede
encontrarse en diferentes escritos de Fernando Birri (1986, 2007), Octavio Getino (1987) y
Alfredo Guevara (2007), entre otros. El estudio del fenómeno al que nos abocamos exige
separar claramente las fuentes de la época –las fuentes históricas- de los análisis
realizados posteriormente por los protagonistas del NCL. Si no se tiene en cuenta la
naturaleza esencialmente distinta de ellas, se corre el riesgo de cometer un error
metodológico que contribuiría a agravar aún más la vaguedad que recubre ya de por sí al
concepto de NCL.
Aunque la estrategia de desarrollo cinematográfico propuesta por el NCL
pretendía ser extensiva a toda América Latina, hubo bastantes cinematografías que
estuvieron total o parcialmente ausentes en estos certámenes. Sin duda la más importante
de ellas es la mexicana. Los realizadores mexicanos no se integrarían en forma efectiva a
este proceso hasta fines de los años 70, cuando la demanda de cambios urgentes y
revolucionarios impregnó con un particular sello a las citas de Viña del Mar y Mérida, ya
había quedado atrás en el tiempo. A fines de los años 60 la mayor parte de los cineastas
que adhieren al proyecto del NCL provienen del Cono Sur del continente –Brasil,
Argentina, Bolivia y Chile- y de Cuba. Es por ello que puede decirse que, al menos en
términos geográficos, la pretensión de alcanzar una unidad de cines y cineastas
latinoamericanos sólo había encontrado eco en un espacio limitado. Sin embargo, el
festival de Viña permitió sentar los fundamentos del posicionamiento subversivo planteado
por el Nuevo Cine Latinoamericano. En este sentido, no parece una coincidencia
34
que los principales trabajos de teorización cinematográfica en los que se intentó
desarrollar una visión continental, hayan sido escritos pocos meses antes o después de
estos certámenes6: Revolución en la revolución del Nuevo Cine Latinoamericano
(Fernando Birri, 1968); Hacia un tercer cine (Octavio Getino y Fernando Solanas, 1969);
Arte y compromiso (Santiago Álvarez, 1969); Por un cine imperfecto (Julio García
Espinosa, 1969); No al populismo (Glauber Rocha, 1969), Manifiesto, (Glauber Rocha,
1970). Se trata de reflexiones teóricas en torno al cine en las que se intentó ir más allá del
marco nacional, y se propusieron análisis que se extendían a todo el continente e incluso
a otras áreas del Tercer Mundo. Estos textos se fundamentan esencialmente en trabajos
prácticos previos –filmes-, sin embargo van a influenciar la manera de concebir, realizar y
exhibir los filmes del NCL. Asimismo, pueden establecerse vínculos entre estos
manifiestos y los encuentros de cineastas, ya sea porque sus postulados fueron debatidos
en estas reuniones o porque estas reuniones inspiraron sus tesis. Sea como sea, los dos
fenómenos dan cuenta de la eclosión del proyecto de integración cinematográfica
latinoamericana. Estos aspectos van de la mano con un intento por dotar al proyecto del
NCL de una base institucional. En la edición de 1967 del Festival de Viña del Mar se
propuso la creación de organismos federativos a escala latinoamericana (Centro
Latinoamericano del Nuevo Cine) –cuya sede sería Viña del Mar- y nacional (Centros
Nacionales del Nuevo Cine). Las resoluciones adoptadas incluían la colaboración con
filmotecas y cine clubes, la elaboración de informes nacionales y de artículos de crítica, la
búsqueda de mecanismos de trueque para la exhibición de filmes latinoamericanos dentro
del subcontinente y la creación de una semana de cine latinoamericano que se propondría
a diferentes festivales internacionales (Cannes, Pesaro, San Sebastián, Venecia, Moscú,
etc). Con ello se buscaba crear políticas de intercambio cinematográfico y fomentar la
distribución del cine latinoamericano en la región y en los países desarrollados. El
proyecto incluía fechas bastante precisas para su puesta en marcha, por lo cual no puede
ser interpretado como una mera declaración de buenas intenciones; sin embargo, la
amplitud y especificidad de los puntos acordados chocan violentamente con el olvido
absoluto en el que cayeron prontamente. Estas iniciativas no sólo no se concretizaron,
sino que ni siquiera volvieron a ser evocadas en el festival de 1969. Es de suponer que la
falta de medios y de una coordinación eficiente jugaron en contra de un proyecto que
podría haber contribuido a acercar éstas y otras producciones cinematográficas a los
públicos latinoamericanos o que, al menos, habrían facilitado su difusión y conocimiento.
El festival de 1969 es comparativamente mucho más radical a nivel de la retórica
empleada. En efecto, el temario original del Segundo Encuentro de Realizadores -cuyos
puntos centrales eran la orientación temática de los filmes, su producción y distribución-,
fue substituido durante la primera sesión por otro que tenía por temática central las
relaciones entre “imperialismo y cultura”. Por iniciativa de un grupo de estudiantes
argentinos, que habían viajado expresamente a Viña para la ocasión, se nombró como
“presidente honorario” del encuentro a Ernesto Guevara, (muerto hacía más de dos años).
35
Estas propuestas produjeron bastante molestia en la delegación chilena, que llegó
a retirarse de la sala durante algunos minutos, pero fue recogida por la prensa cubana
como el aporte de una juventud madura, intransigentemente lúcida y por eso
intransigentemente combativa” (Guevara, 2007, p. 173). Desde el punto de vista del
acceso a los filmes, los festivales de Viña (1967), Mérida (1968) y Viña (1969)
–particularmente estos dos últimos- permitieron romper el desconocimiento mutuo en el
que se encontraban los realizadores latinoamericanos, en mayor medida que los festivales
italianos de Sestri Levante, Pesaro y Santa Margarita Ligure. Es por ello, que no sólo
deben destacarse dentro de estas experiencias los debates teóricos entre los realizadores
asistentes, sino que además, y quizás por encima de lo anterior, hay que poner de relieve
la posibilidad que abrieron para el acceso efectivo a sus filmes. Permitieron profundizar un
proceso de intercambios estéticos, de interconexiones, influencias recíprocas, traspasos,
citas e intertextualidades que enriquecieron y volvieron más compleja la obra de gran
parte de los cineastas que asistieron a estos festivales, a través de ellos, este proceso
alcanzaría a otros realizadores. A fines de los años sesenta y principios de los setenta es
posible constatar que en las películas de un gran número de realizadores
latinoamericanos se acrecientan en forma acusada ciertos rasgos barrocos como la
oposición de contrarios, la disonancia, el claroscuro, la adición o proliferación de
elementos, la preponderancia del dinamismo por sobre la armonización formal, la
sobrecarga visual y la estructura en abismo. En mi opinión este giro barroco se debe en
gran parte al proceso de intercambios estéticos que facilitaron los festivales de cine. Si
fue posible llevar a cabo en Viña del Mar los festivales de 1967 y 1969 ello se debió en
gran medida a que la estabilidad democrática que existía en Chile, dejaba un margen
amplio a la libertad de expresión; situación que no existía en buena parte de América
Latina. Sin embargo, la creciente tensión al interior de la izquierda chilena durante el
gobierno de la Unidad Popular impidió la realización de un tercer festival de cine de Viña
del Mar en 1971. Una nueva edición había sido prevista para 1973, pero el golpe de
Estado significó el fin definitivo del Festival de Viña –al menos según sus postulados
iniciales-, el exilio de buena parte de los cineastas chilenos y el freno total de la
producción cinematográfica chilena durante cuatro años.
4. Evolución del proyecto, declive y pérdida de la posición.
La radicalización de los discursos de buena parte de las delegaciones presentes
en Viña del Mar, en 1969 no estuvo acompañada de la elaboración de propuestas
concretas en materia de distribución o coproducción. Sin embargo, esto no quiere decir
que esos aspectos hubiesen dejado de tener importancia para los realizadores
latinoamericanos que adhirieron al proyecto. En la práctica, el ICAIC, y particularmente su
director, Alfredo Guevara, se convirtieron en los principales impulsores del proyecto
latinoamericano. Muestra de ello es la correspondencia que mantuvo en esa época
Guevara con realizadores como Jorge Cedrón, Fernando Solanas y Octavio Getino –
36
argentinos-, Jorge Sanjinés –boliviano-, Geraldo Sarno, Glauber Rocha –brasileños-
donde se mencionan recurrentemente proyectos conjuntos. Cito algunos
ejemplos.Fragmento de una carta de Alfredo Guevara a Jorge Cedrón, escrita el 20 de
marzo de 1967, pocos días después del Festival de Viña del Mar:
“No quiero dejar pasar esta oportunidad sin ratificar que estamos dispuestos a
facilitarle el servicio en nuestro laboratorio y sala de grabación, del
departamento de títulos, trucaje y ampliación a 35 mm, etc., sin costo alguno,
con vistas a que puedas terminar el filme en condiciones adecuadas. Y también
a elaborar las copias necesarias” (Guevara, 2009, p. 154).
Fragmento de una carta de Jorge Sanjinés a Alfredo Guevara, 15 abril de 1969:
“Necesitamos tu ayuda para terminar el filme. Nos falta principalmente la mezcla
de sonidos, las transcripciones a óptico, titulaje, copias finales. Necesitamos
versión en francés y castellano. Cuento con ustedes, por eso viajó a Europa y
también porque tengo seguridad que el filme será útil al propósito que nos une”
(Guevara, 2009, p. 195).
Pasaje de una carta de Glauber Rocha a Guevara, 9 septiembre de 1971:
“Tú tienes bastante discernimiento para comprender esta situación y sabes que
manifesté el deseo de hacer un filme en Cuba, pues éste sería el lugar donde mi
acto político de cineasta contra la dictadura en Brasil tendría más significado.
Estoy dispuesto a hacer un film sobre la política latinoamericana en la Habana,
pues el filme debe ser continental” (Guevara, 2002, p. 119).
Después del triunfo de la Unidad Popular en las elecciones presidenciales de
1970, Chile se convirtió en el país con el que el ICAIC colaboró más estrechamente. En
1971 se firmó un convenio entre el instituto y Chilefilms -entonces dirigido por Miguel Littin-
, que supuso, entre otras cosas, el intercambio de filmes y una larga estadía del realizador
cubano Miguel Torres, que filmó el documental Introducción a Chile (1972). Sin embargo,
la precariedad institucional de Chilefilms, su mala organización y sus profundas divisiones
internas terminaron por convertir en papel mojado buena parte de los acuerdos firmados,
como puede deducirse de la correspondencia entre Miguel Littin, Miguel Torres y Alfredo
Guevara (Guevara, 2009). Asimismo, Santiago Álvarez realizó un documental sobre la
muerte del general René Schneider, Cómo, por qué y para qué se asesina un general?
(1971), que fue censurado en Chile –el órgano de censura no estaba en manos de la UP-
y otro sobre la extensa visita de Fidel Castro en 1971, cuyo título pone de relieve el
proyecto latinoamericanista: De América soy hijo… y a ella me debo… (1972). La
influencia de Álvarez sobre los documentalistas chilenos es innegable, particularmente
aquellos del centro de Cine Experimental de la Universidad de Chile (Salinas Muñoz,
Stange Marcus, 2008, p. 139). Por otro lado, no me parece aventurado afirmar
37
que el trabajo de cámara de Iván Nápoles en el segundo documental es un antecedente
directo del que realizó Jorge Müller para La batalla de Chile (Patricio Guzmán, 1972 –
1979). Sin embargo, la colaboración más estrecha entre el ICAIC y los cineastas chilenos
se daría con posterioridad al golpe de Estado de 1973, cuando Cuba se convirtió en lugar
de acogida, pasaje y eventual trabajo para realizadores, productores y actores chilenos
que debieron partir al exilio, como Pedro Chaskel, Sergio Castilla, Patricio Guzmán,
Miguel Littin, Nelson Villagra y Shenda Román, entre otros. Asimismo, en 1975, la
Matanza de la escuela de Santa María de Iquique fue el tema escogido por Humberto
Solás para su filme Cantata de Chile, en cuyo guión participó Patricio Manns (Paranagua,
1990, p. 179). Dentro de las producciones chilenas que se realizaron con ayuda del ICAIC
cabe mencionarse La tierra prometida (Miguel Littin, 1973) y La batalla de Chile, que junto
con La hora de los hornos (Fernando Solanas y Octavio Getino, 1968) es probablemente
el largometraje documental más importante del cine latinoamericano del período.
El apoyo prestado por el ICAIC a los cineastas exiliados chilenos abre una
segunda fase dentro del proyecto de desarrollo cinematográfico propuesto por el NCL.
Como hemos visto, desde mediados de los años sesenta y hasta inicios de los setenta, el
NCL se había caracterizado por ver la revolución socialista como un escenario posible en
el futuro inmediato y como una necesidad urgente para el cine y para las sociedades
latinoamericanas. En lo sucesivo, los golpes militares que sacuden al Cono Sur (Chile,
1973, Uruguay, 1973, Argentina, 1976), las derrotas de las guerrillas latinoamericanas y la
crisis interna que vive la intelectualidad cubana durante el Quinquenio Gris (1971 – 1976)
(Fornet, 2007), hicieron recular el proyecto hacia posturas que abogan más por la
conservación que por el avance optimista. En 1974 y 1977, en Caracas y Mérida,
respectivamente, se llevaron a cabo nuevos encuentros de realizadores que fueron
declarados como herederos del festival de Viña del Mar. Sin embargo, el tono de estos
encuentros estuvo lejos de ser el mismo de las citas viñamarinas. Sus objetivos se
centraron principalmente en desarrollar actividades de respaldo hacia los pueblos y
cineastas que sufrían la represión brutal de las dictaduras recién instauradas. En palabras
de Fernando Birri había que crear una “comunidad cinematográfica de socorro rojo
latinoamericano” (Comité de Cineastas de América Latina, 1977, p. 124). Durante los
encuentros, especial preocupación produjo entre los asistentes la situación de Jorge
Müller y del realizador argentino Raymundo Gleyzer, ambos desaparecidos. En la reunión
de Caracas –que se inauguró expresamente el 11 de septiembre de 1974- se creó el
Comité de Cineastas de América Latina, una organización que existe hasta el día de hoy,
y cuyo primer objetivo fue de carácter solidario:
“En este combate contra el Imperio es imprescindible la unidad de acción de los
cineastas. De allí surgiera del plenario la formación del COMITÉ DE CINEASTAS
DE AMÉRICA LATINA, con sede en Caracas.
38
A través de él se abre un frente organizado de lucha con urgentes tareas
por cumplir. Entre ellas, y dentro del espíritu que animó al encuentro de Caracas,
el apoyo militante a los cineastas y al pueblo de Chile, porque LA LUCHA DEL
PUEBLO DE CHILE ES LA LUCHA DE TODOS LOS PUEBLOS DEL MUNDO”.
(Aray, 1974, p. 7)7.
Con posterioridad el papel de este comité fue fundamental en la
institucionalización del NCL -que había fracasado en 1967-: participó de iniciativas como
la creación del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de la Habana
(1979), la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano (La Habana, 1985) y la Escuela de
Cine y TV de San Antonio de los Baños (1986). Estas dos últimas instituciones se
concibieron desde su origen como organizaciones no gubernamentales. Llama la
atención, que fueron creadas con el apoyo explicito de dos personalidades que no
participaron activamente en el origen del proyecto del NCL: Fidel Castro Gabriel y García
Márquez (que preside hasta el día de hoy la primera de ellas). El rol jugado por ambas
instituciones ha sido de primera importancia, respectivamente, para el conocimiento del
patrimonio fílmico y teórico de las cinematografías latinoamericanos y para la docencia;
sin embargo, su constitución entrañó desde su origen un cambio profundo de las
estrategias de desarrollo cinematográfico defendidas a fines de los años sesenta por los
promotores del NCL. El posicionamiento subversivo frente al cine dominante cedió lugar a
posturas bastante más inclusivas, lo que hizo que se volviera cada vez más difícil
establecer los límites entre el NCL y el resto de las realizaciones cinematográficas
latinoamericanas de la época.
“El Nuevo Cine Latinoamericano, burocráticamente institucionalizado o
cristalizado por el festival y una Fundación del mismo nombre, pronto descubrió
la imposibilidad de discriminar quién está dentro y quién queda fuera, quién es y
quién no…” (Paranagua, 2003, p. 214).
Se trata, por otra parte, de organizaciones abiertas a recibir la cooperación de
agentes con los que difícilmente se hubiesen querido alcanzar acuerdos en los años
sesenta, aún en el caso de que ello hubiese sido posible. Al respecto, es necesario
señalar que la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano recibe en la actualidad el
apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y
de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.
Durante los años ochenta y a principios de los noventa el número de cineastas y críticos
que seguían empleando el término de NCL se redujo progresivamente y –como puede
deducirse- se concentró principalmente en Cuba. El desgaste del proyecto fue paralelo al
declive de las guerrillas revolucionarias. A partir de los años ochenta las nuevas
generaciones de realizadores han reivindicado cada vez menos la pertinencia de un
proyecto cinematográfico continental. Incluso entre sus principales
39
defensores –como Fernando Birri o Julio García Espinosa- se comenzaron a expresar
dudas respecto de la vigencia del concepto, que empieza a resentirse de cierto
anquilosamiento, que parece envejecer junto con sus protagonistas. Las dudas son
suscitadas por la idea de “novedad” que encierra el término. Al fin y al cabo, ¿podía seguir
siendo nuevo un movimiento que rondaba los veinte años? A principios de los años
ochenta Birri afirmaba que la única manera de mantener vivo el NCL consistía en llevar a
cabo una renovación constante de las formas cinematográficas y del discurso ideológico:
“El nuevo cine latinoamericano / Es hoy una realidad / Pero / Pero / Pero / Hace
veinticinco años / Era una utopía / ¿Cuál la nueva utopía? (…) Una revolución /
Que no revoluciona / (permanentemente) / Sus lenguajes / Alfabetos / Gestos /
Miradas / Involuciona o muere.” (Birri,1982)
Con el fin de subrayar el imperativo de renovación formal constante, Fernando
Birri hizo hincapié, con posterioridad en el término, “nuevo”: la cuestión ya no era
solamente defender la vigencia de un “nuevo” cine latinoamericano sino más bien un
“Nuevo nuevo nuevo” cine latinoamericano (1996). Por el contrario, Julio García Espinosa,
prefiere olvidar este adjetivo para centrarse en el resto de los términos que componen el
concepto:
“¿El Nuevo Cine Latinoamericano ha muerto? En todo caso digamos que “no
desaparece en la nada, desaparece en el todo”. Contribuyó a crear y a fomentar
el único Movimiento Cinematográfico al cual se le reconoce un carácter
continental. Logró que se hablara en el mundo de Cine Latinoamericano como un
concepto global. Pues bien. Hablemos simplemente de Cine Latinoamericano. El
de ayer. El de hoy, el de mañana, el que nos une a todos en nuestra diversidad”
(1995, p. 53, Birri).
Para García Espinosa, si la novedad ya no puede ser reivindicada, sigue siendo
pertinente descender la unidad de los realizadores latinoamericanos.
5. Situación actual
La vigencia del NCL deja de ser reivindicada definitivamente a partir de los años
noventa. Ya desde mediados de la década anterior la mayoría de los cineastas del
subcontinente había dejado de lado el discurso revolucionario de “liberación continental”,
para centrarse en problemáticas que pudiesen ser eco del acontecer nacional. Aunque no
ha desaparecido, esta última perspectiva también fue perdiendo preponderancia con el
correr de los años, sobre todo en el último lustro del siglo XX. A día de hoy, sería imposible
tratar de abarcar, con un mínimo de rigor, las tendencias que han marcado la producción
de los últimos años. El panorama de las cinematografías nacionales de América Latina es
cada vez más amplio, diverso y complejo. Las nuevas generaciones
40
de cineastas, sobre todo en el campo de la ficción, tienden cada vez más a centrarse en la
producción de contenidos que ponen de relieve su propia individualidad, su sensibilidad e
independencia y no pretenden erigirse como intérpretes o portavoces del devenir social o
político de sus comunidades. Los intentos por catalogar, sobre todo desde Europa, a
determinados autores como portaestandartes de la realidad social de sus países suelen
chocar de lleno con la reticencia de los aludidos, a este tipo de etiquetas. Tal es el caso,
por ejemplo, de Lucrecia Martel, cuya ópera prima (La ciénaga, 2001) fue rápidamente
catalogada como una metáfora de la crisis que atravesaba Argentina a principios del siglo
XXI, a pesar del rechazo de la cineasta a este tipo de interpretaciones (Amanda Rueda,
2008). Las afiliaciones de los nuevos cineastas –la gran mayoría de ellos egresados de
escuelas de cine- deben entenderse primero en términos de género, historia de vida,
opción sexual o generación y sólo en segundo lugar como la expresión de realidades o
imaginarios nacionales, al menos en lo que concierne a esa categoría ambigua que suele
denominarse cine de autor. Asimismo, los nuevos realizadores suelen renunciar a la
elaboración de discursos colectivos o estrategias grupales que se estructuren como
movimientos cinematográficos. De ahí la ausencia de manifiestos cinematográficos. Por lo
mismo no se puede hablar de un posicionamiento que busque crear un modelo alternativo
de producción latinoamericana. Es más, es posible que el declive del NCL esté en el
origen de los procesos de fragmentación de los lugares de enunciación cinematográfica en
América Latina. Una de las mayores reticencias que despierta actualmente entre los
investigadores el concepto de NCL es la excesiva magnificación de la que ha sido objeto
por parte de algunos de sus protagonistas –y a la que me he referido con anterioridad-.
Con motivo de la celebración de diferentes aniversarios o de la creación de distintas
instituciones, el origen del NCL ha sido situado según la conveniencia del momento8.
Asimismo, esta magnificación de la que ha sido regularmente objeto el NCL entraña el
riesgo de borrar las particularidades de cada cinematografía y de uniformarlas
artificialmente bajo el manto de un movimiento continental. Lo cierto es que aunque
importante, el proyecto del NCL nunca tuvo preponderancia por sobre los cines
nacionales, ni siquiera en Cuba. Sin embargo, no por ello debe tampoco subestimarse,
pues sigue siendo fundamental para comprender la forma de posicionarse y de pensar el
cine que tuvieron los realizadores latinoamericanos de una época particularmente intensa
para nuestras cinematografías. Su importancia histórica y estética radica en los procesos
de convergencia que logró suscitar, en los intercambios teóricos y prácticos y en las
mutuas influencias estilísticas que desencadenó. Actualmente, la investigación
universitaria chilena, aborda el periodo de los años sesenta desde un prisma
esencialmente nacional que no suele tener en cuenta o darle suficiente relevancia a las
interacciones con el NCL, por más que ellas hayan sido determinantes en el desarrollo de
nuestra cinematografía9. A pesar de ello, hoy más que nunca se vive un proceso de
interacción entre las cinematografías iberoamericanas que se concreta principalmente a
través de coproducciones y de fondos e instituciones como IBERMEDIA
41
y RECAM. Aunque no se puede hablar de una integración ni de un mercado audiovisual
latinoamericano común, ni mucho menos de un público común, los procesos de
intercambio y la movilidad de capitales, realizadores, actores y técnicos latinoamericanos
tienen mayor fuerza que nunca y seguramente seguirán incrementándose (Getino, 2011).
Por otra parte, el cine chileno –y el del resto de la región- tiene en los festivales de cine
latinoamericano que se realizan en Europa una de sus principales puertas de entrada al
viejo continente. Por paradójico que suene, el éxito de un filme en los festivales europeos
determina en gran medida el interés que posteriormente despierte en las instituciones
públicas, la crítica, los distribuidores y el público de su país de origen. Por ello resulta
extraño que nuestro mundo académico no preste mayor atención a los vínculos que nos
unen con el resto de las cinematografías latinoamericanas. Los fundamentos del NCL no
son pertinentes en la situación actual y no pretendo reivindicar aquí sus postulados
ideológicos ni estéticos. Sin embargo, si me parece necesario el estudio de este
fenómeno pues se encuentra en el origen de los procesos de interacción e intercambio
que experimentamos actualmente.
42
BIBLIOGRAFIA
Birri, F. (1996). Poema en forma de ficha filmográfica, 1982, In Fernando Birri: Por un
nuevo nuevo nuevo cine latinoamericano 1956-1991. Madrid: Filmoteca Española,
I.C.A.A., Ministerio de Cultura.
Bourdieu, P. (2002). Questions de sociologie, París: Les Éditions de Minuit.
Casetti, F. (1999). Les Théories du cinéma depuis 1945, París: Nathan.
Comité de Cineastas de América Latina (1974). Por un cine en América Latina: Encuentro
de Cineastas latinoamericanos en solidaridad con el pueblo y los cineastas de Chile.
Caracas: Fondo Editorial Salvador de la Plaza. Vol. I
Comité de Cineastas de América Latina (1978). Por un cine en América Latina: Encuentro
de Cineastas latinoamericanos en solidaridad con el pueblo y los cineastas de Chile.
Caracas: Fondo Editorial Salvador de la Plaza. Vol. II
Francia, A. (1990).Nuevo Cine Latinoamericano en Viña del Mar, Santiago de Chile:
CESOC.
Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano (2005). Un lugar en la memoria: Fundación
del Nuevo Cine Latinoamericano 1985-2005, La Habana: Fundación del Nuevo Cine
Latinoamericano, Diputación Provincial de Córdoba.
García Espinosa, J. (1995). Por un cine imperfecto (Veinticinco años después), Revista del
Cine Español, 10, p. 53.
Getino, O. (2011). Avances en las políticas de integración de las cinematografías
iberoamericanas, Cinémas d’Amérique Latine, 19, p. 84 – 94.
Guevara, A. (1963). Sestri levante. IV Reseña del Cine Latinoamericano, Cine Cubano, 12,
p. 54-61
Guevara, A. (2002). Un sueño compartido, Madrid: Iberautor.
Guevara, A. & Garcés, R. (2007). Los Años de la ira, Viña del Mar 67, La Habana: Editorial
Nuevo Cine Latinoamericano.
Guevara, A. (2009). ¿Y si fuera una huella? Epistolario, La Habana: Editorial Nuevo Cine
Latinoamericano.
Paranagua, P. A. (1990). Cent films cubains (1906 – 1989), In P. A. Paranagua (Ed.), Le
cinéma cubain. Paris: Centre Pompidou. p. 165 - 189.
Paranagua, P. A. (2003). Tradición y modernidad en el cine de América Latina, Madrid:
Fondo de Cultura Económica de España.
Rueda, A. (2006). Médiation et construction des territoires imaginaires des « cinéma latino-
américains »: le cas des « Rencontres Cinémas d'Amérique latine de Toulouse », Tesis
dirigida por Robert Boure et Pierre Molinier. Toulouse: Université de Toulouse-Le Mirail.
Rueda, A. (2008). 1989 – 2008, 20 años de cine latinoamericano: tendencias y
evoluciones, Cinémas d’Amérique Latine, 16, pp. 19 – 31.
Salinas Muñoz, C. & Stange Marcus, H. (2008). Historia del Cine Experimental en la
Universidad de Chile 1957 – 1973, Santiago de Chile: Uqbar.
43
Santa María, C. (1970). El chacal de Nahueltoro :: [vivisección y guión de una película
chilena], Santiago de Chile: Zig-zag.
Velleggia, S. (2009). La máquina de la mirada, Buenos Aires: Altamira.
BIBLIOGRAFIA ELECTRONICA
Birri, F. (1962). “Cine y subdesarrollo”. Biblioteca digital, Centro de Información e
Investigaciones de la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano [en línea].
Disponible en:
http://www.cinelatinoamericano.cult.cu/biblioteca/assets/docs/documento/487.pdf
[Consulta 20/03/2011]
Fornet. A. (2007). “El quinquenio gris: revisitando el término”. Criterios [en línea].
Disponible en http://www.criterios.es/pdf/fornetquinqueniogris.pdf [Consulta 20/03/2011]
Getino, O & Solanas, F. (1969) “Hacia un tercer cine: Apuntes y experiencias para el
desarrollo de un cine de liberación en el Tercer Mundo, 1969”. Biblioteca digital, Centro de
Información e Investigaciones de la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano [en
línea]. Disponible en:
http://www.cinelatinoamericano.cult.cu/biblioteca/assets/docs/documento/489.pdf
[Consulta 20/03/2011]
44
NOTAS
1. Hasta fines de los años cincuenta el cine brasileño había tenido un impacto menor en América Latina por
razones idiomáticas.
2. Cito las principales influencias de fines de los años cincuenta y comienzos de los sesenta, con
posterioridad se añadiría una nueva serie de referentes como el nuevo cine checo, polaco y japonés o el
cine del deshielo soviético.
3. Un ejemplo que grafica bien este aislamiento son los puentes aéreos que tenían que hacer los
realizadores cubanos: para poder viajar desde La Habana a Buenos Aires se veían obligados a hacer escala
en Madrid.
4. Ambos certámenes corresponden respectivamente a los Festivales V y VI de Viña del Mar, organizados
por el Cine Club de la ciudad que dirigía Aldo Francia. La experiencia viñamarina había comenzado en 1963,
pero en sus inicios no tuvo un carácter latinoamericanista, sino que se trataba de festivales destinados en lo
esencial a la promoción de cortometrajes de “cine aficionado” rodados en 8 y 16 mm. (Francia, 1990).
5. Existe ciertamente un antecedente: el festival SODRE (Uruguay, 1958) pero tuvo un carácter muy
restringido en cuanto al número y origen de los participantes.
6. Las principales excepciones son Estética del hambre escrita por Glauber Rocha con motivo de una
retrospectiva de cine latinoamericano en Génova, en 1965, y los ensayos de Jorge Sanjinés publicados en
diversas revistas entre 1972 y 1978 y que se agrupan en el libro Teoría y práctica de un cine junto al pueblo,
Siglo XXI, México, 1979.
7. Las mayúsculas pertenecen al texto original.
8. Así por ejemplo en el Discurso inaugural del I Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano
Alfredo Guevara hizo coincidir el origen del proyecto con la creación del ICAIC en 1959, cuyo texto fundador
redactó él mismo: “La cinematografía Cubana cumplió sus primeros veinte años el 24 de marzo, cierra los
festejos de este aniversario recibiendo a sus hermanos de América Latina y el Caribe con motivo del
Festival. Y lo hace para conmemorar también y sobre todo, los primeros veinte años del Nuevo Cine
Latinoamericano” (1979). Con estas palabras Guevara no sólo ofreció una cifra redonda para el NCL -20
años de vida en ese entonces- sino que además se autoproclamó sutilmente como su principal creador.
9 Cf. Pablo Corro, Carolina Larraín, Maite Alberdi y Camila Van Diest, 2007; Ascanio Cavallo y Carolina
Díaz, 2007; Claudio Salinas Muñoz y Hans Stange Marcus, 2008.
45
Desigualdades de accesibilidad y localización en el Gran Santiago: Un desafío de
planificación estratégica.
Matias Garreton
Candidato a doctor en Urbanismo y Planificación.
Université Paris-Est, Laboratoire Ville Mobilité Transport, IFSTTAR, Paris, France.
Actualmente, las ciudades acogen
a más de la mitad de la población mundial
y son los principales generadores de
riqueza a nivel mundial, pero sufren al
mismo tiempo de intensos procesos de
dilatación, de conurbación y de pérdida de
cohesión interna. Esto agudiza las
desigualdades socio-espaciales, en un
contexto donde las capacidades para
desplazarse y localizarse son cada vez
más importantes para la integración social
y el desarrollo individual. Esto ocurre
también en el caso del Gran Santiago,
para el que este artículo presenta un
diagnóstico de las desigualdades de
accesibilidad a las oportunidades urbanas
y de esfuerzos en vivienda y
desplazamientos. Este análisis se plantea
dentro de una reflexión acerca de los
desafíos para la gobernabilidad de las
grandes metrópolis contemporáneas, que
alcanzan tamaños y complejidad inéditos,
ante los cuales las actuales instituciones e
instrumentos de planificación territorial
parecen insuficientes. En vista de las
tendencias locales y de la evolución
observada en países desarrollados,
existiría un fuerte riesgo de agravamiento
de las actuales desigualdades socio-
espaciales en el Gran Santiago. Para
contrarrestar esto se necesitaría reforzar
los mecanismos de redistribución territorial
y la coherencia de planificación,
postulándose que el nivel regional sería el
más adecuado para lograr estos objetivos.
Abstract
Palabras Claves: desigualdades, movilidad especial, accesibilidad al empleo, esfuerzos de
vivienda, esfuerzos de desplazamiento, planificación metropolitana, gobernabilidad.
46
INTRODUCCION
Las ciudades contemporáneas ocupan un rol demográfico y productivo cada vez
más importante. En ellas habita más de la mitad de la población mundial y son los
principales generadores de riqueza a nivel mundial (UN Habitat 2010), llegando a
estructurarse un sistema de metrópolis globales que ocupa un rol protagónico en el
sistema económico globalizado (Sassen, 2000). Pero al mismo tiempo, se asiste a un
cambio fundamental en la naturaleza del tejido urbano. El progreso en las tecnologías de
transporte y comunicaciones ha reforzado la importancia de los flujos respecto a los
lugares, reconfigurando las relaciones espaciales entre territorios y favoreciendo la
productividad metropolitana (Veltz, 2004). En este proceso, las ciudades sufren procesos
simultáneos de dilatación, de conurbación, de segregación y de pérdida de cohesión
interna (Behar, 2009; Orfeuil, 2008). Esto agudiza las desigualdades socio-espaciales en
un contexto donde las capacidades para desplazarse y localizarse son cada vez más
importantes para la integración social y el desarrollo individual (Orfeuil 2006). De una
parte, se ha demostrado la existencia de fuertes desigualdades de acceso al mercado
laboral entre grupos socio-ocupacionales (GSO), en ciudades de Estados Unidos y
Europa, lo que se asocia a problemas de pobreza y desempleo (Johnson, 2006 ;
Wenglenski 2004). De otra parte, el aumento del precio del suelo y la expansión urbana
se asocian a un aumento del esfuerzo monetario en vivienda y desplazamientos, medido
como la proporción del ingreso total de un hogar que es invertida en estos ítems
(Polachinni, 1998; Coulombel, 2009). En este contexto surgen desafíos inéditos para la
gobernabilidad metropolitana, sin que se disponga de instituciones ni de instrumentos de
planificación adecuados para enfrentarlos. Debe considerarse que los actuales sistemas
de gestión urbana han sido creados a través de un proceso histórico durante el cual las
ciudades eran mucho más pequeñas, compactas y bastante menos complejas que las
actuales. Por ello es imprescindible realizar en primer término un diagnóstico objetivo y
comprensible de estas situaciones, para enseguida reflexionar acerca de las eventuales
modificaciones institucionales necesarias para orientar un desarrollo social, económica y
ambientalmente sostenible del territorio. El principal objetivo de este artículo es de
abordar esta problemática en el caso del Gran Santiago (GS), donde no se ha realizado
hasta la fecha un análisis sistemático de las desigualdades de movilidad espacial. Usando
datos del Censo 2002, de la Encuesta Origen y Destino (EOD) 2001, del modelo de
transportes ESTRAUS elaborado por SECTRA y de la Encuesta de Presupuestos
Familiares 1997, se presentan resultados que demuestran una manifestación de las bien
conocidas desigualdades de ingreso en la sociedad chilena, también en términos de
movilidad. Las desventajas, en términos de accesibilidad al mercado laboral y de
esfuerzos de movilidad parecen abrumadoras para los hogares de menores ingresos. La
hipótesis central de esta investigación es que, en vista de la evolución observada en
países desarrollados, existe un fuerte riesgo de agravamiento de las actuales
esigualdades socio-espaciales. Para contrarrestar esto se necesitaría reforzar
47
los mecanismos de redistribución territorial y la coherencia de planificación, postulándose
que el nivel regional sería el más adecuado para lograr estos objetivos. Luego de
presentar el contexto general y el argumento central de este artículo, en la segunda
sección se abordará la necesidad de integrar un rol social a la gestión territorial y una
breve revisión de la insuficiencia de los actuales instrumentos de planificación en Chile.
En la tercera parte se presenta los principales resultados del diagnóstico de
desigualdades de accesibilidad y esfuerzos en vivienda y desplazamientos. Se concluye
con una reflexión acerca del reforzamiento del nivel regional como una posible vía de
solución a estos problemas y acerca de la necesaria inclusión de mecanismos
democráticos en toda estrategia de desarrollo territorial.
1. Territorio, cohesión social y planificación estratégica.
Revisión de las nociones de territorio y descentralización.
En Chile, llegar al establecimiento de una estructura federal como la de Brasil,
Argentina, EEUU o Alemania, no parece ser lo más adecuado, principalmente por el fuerte
desequilibrio territorial que representa la concentración demográfica y económica en la
Región Metropolitana. Pero podría avanzarse en el sentido de un sistema descentralizado
como el de Perú, Bolivia, Francia o Dinamarca, donde los gobiernos regionales tienen una
relativa autonomía ejecutiva, con una autoridad y asambleas elegidas por voto directo. En
otras palabras, una verdadera descentralización implica otorgar legitimidad democrática,
autonomía financiera y reforzar las competencias del nivel regional. La reciente Ley
20.390 de Reforma Constitucional, aunque no resuelve el tema de la debilidad del nivel
regional, al menos representa un avance en su democratización, al instaurar la elección
directa de los Consejeros Regionales (CORES). Sin embargo, ésta no será efectiva hasta
aprobarse la Ley Orgánica correspondiente, sin fecha prevista, y no cambia la situación
del Intendente, principal autoridad de este nivel, que seguirá siendo designado por el
Presidente de la República. La importancia de dotar a una sociedad de un sistema de
administración territorial equilibrado reside en que cada escala geográfica es capaz de
responder en forma más adecuada a problemas específicos, como son por ejemplo la
defensa, la planificación y el suministro de servicios a la población. Además es necesario
que cada nivel sea representativo de la voluntad colectiva de su población, para ajustar su
acción a las necesidades de sus habitantes. Así, las instituciones territoriales pueden
llegar a convertirse en agentes de desarrollo y de cohesión social, contrarrestando las
tendencias segregativas que se manifiestan con intensidad creciente en las ciudades
contemporáneas.
48
Efectos territoriales como agravantes de la pobreza y la exclusión.
Durante el siglo XX, la reducción de los costos de transporte cambió radicalmente
la naturaleza de las grandes ciudades, que hoy en día ya no son espacios unitarios de
convergencia de actividades sino sistemas complejos de flujos (Behar, 2009; Veltz, 2004).
Al alcanzar tamaños que sobrepasan el millón de habitantes, los efectos de esta
evolución son más evidentes y se aprecia claramente una especialización social y
funcional de distintos sub-espacios de vida, superpuestos pero diferentes, que componen
un área metropolitana difusa. Este proceso refuerza la competencia por la localización
entre los distintos tipos de familias y de empresas, que intentan maximizar su utilidad o
rentabilidad en espacios urbanos donde el suelo es un bien escaso (Alonso, 1964). El
aumento de las velocidades de viaje permite la dilatación de la ciudad y la capacidad de
localización estratégica se hace más importante para acceder a las oportunidades
urbanas, lo que tiende a penalizar a los agentes con menor capacidad para desplazarse
(Orfeuil, 2006). Una consecuencia social grave de este conjunto de fenómenos es el
spatial mismatch, teoría propuesta por John Kain en 1968, según la cual el
distanciamiento entre los lugares de residencia y de empleo sería un importante factor
explicativo de las altas tasas de desempleo y pobreza observadas en las minorías
afroamericanas de las ciudades de EE.UU. Aunque este fenómeno adquiere una
configuración espacial característica en Norteamérica, con ghettos centrales e industria
en la periferia, los criterios que definen el spatial mismatch pueden observarse en otras
configuraciones urbanas, generalizando los factores mencionados a: la imposibilidad de
la población afectada para obtener residencias próximas a sus lugares de trabajo; la
inmovilidad relativa de las fuentes de trabajo, de modo que la disponibilidad de mano de
obra no sea razón suficiente para acercarse a ella; y la existencia de costos elevados de
transporte que impidan los desplazamientos diarios de estos activos hacia sus empleos
(Johnson, 2006). Como se verá, este podría ser el caso de los trabajadores no calificados
en el GS. En Estados Unidos y Francia, se ha demostrado que las desigualdades de
accesibilidad al mercado laboral entre GSO pueden ser importantes. En la región Ile-de-
France (área urbana de París), Wenglenski (2004) estima que, considerando un tiempo
de viaje de una hora, los activos mejor calificados tienen acceso al 68% del empleo
regional correspondiente, mientras que en el caso de los obreros este indicador
alcanzaría sólo un 41%. Esta diferencia es crucial, ya que en un contexto de ciclos
económicos agudos y de rápida rotación de los puestos de trabajo, la accesibilidad al
empleo es determinante en la duración y el éxito de los períodos de búsqueda (Johnson,
2006), por lo que ésta jugaría un rol central en la integración al mercado del trabajo. Al
mismo tiempo, se ha observado que los esfuerzos en vivienda y desplazamientos en la
región Ile-de-France varían en promedio entre una cuarta parte y dos tercios del ingreso
familiar, penalizando fuertemente a las familias de menores ingresos, con más hijos y que
habitan en periferia (Polachinni, 1999; Coulombel, 2010).
49
En resumen, los hogares de bajos ingresos tienden a realizar esfuerzos
considerablemente mayores en vivienda y transporte; y con ello obtienen menos
posibilidades de integración a las oportunidades que ofrece la ciudad. Las desigualdades
de movilidad aumentan el riesgo de aislamiento de ciertos grupos sociales, creando un
círculo vicioso de segregación, empobrecimiento y deterioración de los servicios públicos.
A una escala de barrio o comuna, el territorio puede transformarse así en un acumulador
de desventajas (Donzelot 2004), donde la discriminación, las deficiencias de educación,
de accesibilidad y de redes sociales multiplican sus efectos, dificultando enormemente la
salida del círculo de la pobreza.
Insuficiencia de los instrumentos territoriales de redistribución en Chile.
El actual sistema institucional en Chile se ha constituido bajo una fuerte influencia
de la ideología liberal de mercado, relegando al Estado a un rol subsidiario y minimizando
el sector público en la medida de lo posible. En consecuencia, el gasto público en Chile
representa apenas el 21% del PIB, siendo que el promedio de esta cifra es más del doble
en los países de la OCDE, alcanza el 39% en Estados Unidos y supera el 50% en
Francia, Suecia y otros (Garreton, 2011). Esta situación limita severamente la capacidad
redistributiva del Estado, lo que se asocia a las fuertes desigualdades de ingreso
existentes en nuestro país, que presenta uno de los índices de Gini más elevados del
mundo. Una representación más concreta de esta realidad puede verse en la Figura 1,
que muestra la distribución del ingreso desde el centil más pobre hasta el más rico.
Siguiendo esta tendencia a la minimización del sector público, la administración territorial
en Chile está fuertemente centralizada y polarizada entre un Gobierno central dominante,
que ejerce su acción a través de ministerios desconcentrados regionalmente, y un nivel
municipal con importantes responsabilidades sociales, pero muchas veces carente de los
recursos necesarios para satisfacerlas adecuadamente (Orellana, 2009). Esta situación es
consecuencia directa de la teoría liberal de la descentralización, que asume al nivel local
como el más adecuado para distribuir servicios a la población, considerando además que
la competencia entre municipalidades fomentará la eficiencia gracias a la competencia
(LYD, 2007). Así, los ciudadanos podrían “votar con los pies” y cambiar de residencia si
otra comuna ofrece una mejor oferta de servicios. Este supuesto es evidentemente falso
en el caso de la población de menores ingresos, que no dispone de los recursos
necesarios para instalarse en los sectores más acomodados.
Figura 1: Distribución del Ingreso en el Gran Santiago
Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta Casen 2003
En la práctica, las capacidades administrativas, técnicas y de presupuesto son
tremendamente desiguales entre municipios y así, los servicios públicos entregados a
este nivel actúan como multiplicadores de las desigualdades de ingreso de sus
habitantes. Esto se observa claramente en la calidad de los espacios públicos y áreas
verdes, pero es aún más dramático si consideramos el caso de la educación, salud y
fomento del empleo. Los montos transferidos a través de instrumentos redistributivos
como el Fondo Común Municipal (FCM) son insuficientes para paliar las fuertes
diferencias entre territorios (Orellana, 2009), con comunas totalmente dependientes de
estos recursos (98% del presupuesto de Camiña) y otras que funcionan esencialmente
con fondos propios (el FCM representa el 2% de los recursos de Las Condes). Así, y
aunque este fondo es una ayuda importante, las comunas más pobres no tienen fuentes
de financiamiento propias y al mismo tiempo son las que deben satisfacer
50
51
una mayor demanda de servicios públicos, principalmente en cuanto a salud y educación,
que son cubiertos por el sector privado en los sectores más acomodados. En otras
palabras, el nivel comunal claramente no es el más adecuado para redistribuir recursos y
asegurar un nivel equitativo de servicios públicos fundamentales. Esto es aún más
evidente en las grandes ciudades, donde los municipios son funcionalmente
dependientes, pero algunos acumulan privilegios mientras otros cargan con los costos
ambientales y sociales.
Falta de coherencia espacial e intersectorial de la planificación en Chile.
En Chile, alrededor de tres cuartas partes de la inversión territorial son
ejecutadas por ministerios sectoriales y sus respectivas subsecretarías regionales
(Garreton, 2011). El resto corresponde principalmente al Fondo Nacional de Desarrollo
Regional (FNDR), utilizado principalmente para financiar proyectos desarrollados a nivel
municipal. En teoría, las inversiones ejecutadas a través de las Secretarías Regionales
Ministeriales (SEREMIS), deberían ser coordinadas por el Gobierno Regional (GORE),
pero en la práctica éstas se deciden a nivel central, lo que afecta severamente la
coherencia entre los diversos proyectos de desarrollo (Heinrichs, 2009). Un buen ejemplo
de la incompatibilidad de los criterios técnicos entre sectores distintos es la disyunción
progresiva entre los sistemas de transporte urbano y de vivienda, fenómeno que se hace
más visible en las ciudades más grandes y particularmente en el Gran Santiago. Esta
situación es de particular importancia para el tema de las desigualdades de localización y
movilidad, que será tratado en detalle en la tercera sección de este artículo. De una parte,
las inversiones en transporte público se realizan prioritariamente en sectores centrales y
densos, donde son rentables y se puede asegurar una buena frecuencia de servicio. Esto
es aún más determinante para sistemas eficientes y de gran capacidad como el metro. De
otra parte, debido al límite de alrededor de 1 UF por m2 impuesto a la compra de terrenos
para vivienda social, ésta se construye en zonas periféricas cada vez más alejadas del
centro de las ciudades. Así, la población que más lo necesita tendrá enormes dificultades
para desplazarse a un costo razonable. La paradoja es que desde un punto de vista
exclusivamente técnico, el desarrollo de estos sistemas es incompatible y por ello su
planificación conjunta exige una voluntad política y ciudadana capaz de modificar los
parámetros de la ecuación, por ejemplo elevando el límite indigno impuesto a la compra
de terrenos para vivienda social. Este es probablemente el caso más emblemático, pero
se puede mencionar la falta de integración espacial entre políticas ambientales, de
fomento del empleo, de educación, de salud, etc. Este aspecto es grave, si se considera
que más de una docena de ministerios y comisiones nacionales tienen competencias
exclusivas o compartidas en lo que a planificación territorial se refiere, a los que se suma
un número variable de
52
direcciones o secretarías interministeriales que intentan, sin mucho éxito, coordinar este
sistema (Garreton, 2011). En síntesis, la fragmentación y la desigualdad de servicios
básicos a nivel comunal, la implementación de políticas sectoriales estructurantes a
través de ministerios centralizados y la incapacidad del nivel regional para coordinar estas
acciones, constituyen un sistema de gestión territorial que sufre simultáneamente de falta
de coherencia espacial e intersectorial, el que difícilmente será eficiente. La experiencia
internacional muestra que un nivel territorial intermedio, entre el Estado y las comunas, es
un estamento imprescindible para la redistribución territorial y la coherencia de
planificación. Pero en Chile éste es ante todo una instancia de asignación de recursos
limitados a las comunas y no tiene la capacidad de asumir un rol decisivo para el
desarrollo territorial coherente y estratégico. Este tema será tratado con más profundidad
luego de presentar un diagnóstico de las desigualdades de movilidad espacial en el GS,
caso que muestra la necesidad de mayores capacidades de planificación intersectorial a
nivel metropolitano.
3. Desigualdades de movilidad espacial en el Gran Santiago.
Una metrópolis con fuertes desigualdades socio-espaciales.
Las desigualdades de ingreso y la segregación residencial en el GS no son un
tema nuevo (Sabatini, 2001; GeoAdimark DSK, 2009), pero conviene revisarlos para
contextualizar los resultados presentados a continuación. Según datos de la encuesta
CASEN 2003, en esta metrópolis la distribución del ingreso es casi exponencial (Figura
1), con cuatro quintos de la población ganando menos de un millón de pesos por unidad
de consumo e ingresos que se disparan en el último decil, que alcanza niveles casi veinte
veces superiores a la mediana. Esta desigualdad tiene consecuencias en el espacio y
movilidad urbanos. Los diferentes barrios del GS muestran una fuerte especialización
social, como se aprecia en el mapa de predominancia de grupos de nivel socioeconómico
(NSE) (Figura 2). Mientras las familias de mayores ingresos (ABC1) se concentran
masivamente en el nororiente de la ciudad, las más pobres (D y E) predominan en las
periferias norte, oriente y sur.
Figura 2: Predominancia de grupos de NSE en el GS.
Elaboración propia basada en Censo 2002. Zonificación en 618 zonas
ESTRAUS.
El uso de diferentes modos de transporte para desplazarse al trabajo varía
notablemente en relación al ingreso (Figura 3). La población de menores recursos (deciles
inferiores) usa principalmente el bus o colectivo, y la caminata representa más de una
cuarta parte de los viajes al trabajo en el primer decil. Al contrario, el uso del automóvil
aumenta en relación directa al ingreso y es predominante sólo en los últimos dos deciles.
Cabe mencionar que los tiempos de viaje promedio entre zonas, calculados según las
matrices de tiempo ESTRAUS y ponderados por el porcentaje de uso modal de la EOD,
son el doble de largos en transporte público que en automóvil. Se aprecia así una
tendencia general que muestra una estrecha asociación entre el ingreso y la velocidad de
los medios de transporte más utilizados.
En el GS, la distribución del empleo y de la población activa siguen patrones
53
54
prácticamente opuestos. Mientras los lugares de trabajo muestran una fuerte
concentración en las comunas de Santiago, Providencia, Las Condes poniente y sectores
colindantes, la población activa se distribuye en forma más errática, con importantes
densidades en zonas alejadas del centro, particularmente al suroriente del anillo Américo
Vespucio (Garreton, pp).
Figura 3: Uso de modos de transporte al trabajo según deciles de ingreso
en el GS.
Elaboración propia basada en EOD 2001.
Esta situación presenta variaciones entre los distintos GSO1 (Figura 4), lo que ya
ha sido demostrado por De Mattos (2007) en el aspecto residencial. En cuanto a la
dimensión laboral, el empleo central corresponde principalmente a dirigentes, técnicos y
empleados en servicios. El GSO dirigentes muestra una fuerte capacidad autosegregativa,
mostrando los concentraciones elevadas principalmente en las comunas de Providencia,
Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea, sectores bien conectados con los empleos
correspondientes por importantes avenidas. Los técnicos alcanzan niveles de
predominancia local mucho más bajos, repartiéndose en sectores más amplios, pero
preferentemente cerca del metro y de arterias importantes de circulación. Finalmente, los
empleados en servicios se localizan casi uniformemente al interior del anillo Américo
Vespucio.
Figura 4: Localización de empleos y predominancia residencial en el GS por GSO.
Elaboración propia basada en Censo 2002 y m2 por uso en 618 zonas
ESTRAUS.
55
56
La localización del empleo del GSO obreros difiere radicalmente de la de los otros
grupos, reflejando a la vez el desarrollo de la industria en periferia y las zonas de más
intensa construcción. Esto se acompaña de la predominancia residencial de este grupo en
zonas periféricas, en muchos casos aledañas a centros de empleo compatibles. La
situación más desfavorable en términos de proximidad global entre empleos y residencias
es la de los activos no calificados. La predominancia de este GSO sigue un patrón
disperso con un marcado sesgo periférico, mientras que los empleos correspondientes se
localizan principalmente en sectores de altos ingresos, donde este grupo tiene las
menores posibilidades de habitar.
En síntesis, en el GS se observan combinaciones contrastadas de capacidades de
desplazamiento y de localización. Mientras los grupos más calificados, que corresponden
a los de más altos ingresos, muestran una tendencia a utilizar los modos más rápidos y a
aproximar sus lugares de empleo y residencia, los menos favorecidos muestran una
situación opuesta. Estas desigualdades pueden cuantificarse mediante indicadores
sintéticos de accesibilidad al mercado laboral.
Desigualdades de accesibilidad al mercado laboral
Considerando la localización de los empleos y hogares, los tiempos de viaje entre
sectores del GS, las diferencias de uso modal y la competencia por puestos de trabajo en
cada segmento de la población activa, se ha calculado un potencial de accesibilidad al
empleo para cada GSO. Éstos muestran fuertes variaciones, en directa relación con los
niveles de calificación y de ingreso (Cuadro 1). La alta correlación entre lugares de empleo
y atracción de viajes por otros motivos, sugiere que éste es además un buen indicador
general de las oportunidades que ofrece la ciudad (Garreton, pp.).
Cuadro 1: Índices de accesibilidad al empleo por GSO en el GS.
Elaboración propia basada en Censo 2002, EOD 2001, m2 por uso y matrices de
tiempo en 618 zonas ESTRAUS.
Estas cifras son una estimación del potencial de empleos accesibles para cada
GSO, en igualdad de condiciones de esfuerzo temporal y medido como porcentaje del
total metropolitano. La mitad de las diferencias observadas se debe a las posibilidades de
uso del automóvil particular, considerablemente más rápido y costoso. La mitad restante
se debe en partes casi iguales a las distintas capacidades de concentración según el tipo
de empleo y a la segregación residencial existente en el GS.
57
Respecto a los potenciales de accesibilidad al mercado laboral en el GS, se
aprecia entonces dos situaciones contrastadas. La primera, para los GSO dirigentes y
técnicos, a los que denominaremos “activos de alta calificación”, que gozan de una
situación considerablemente superior a la media. La segunda, para los GSO empleados
en servicios, obreros y activos no calificados, a los que denominaremos “activos de baja
calificación”, que se encuentran en situaciones que son desde ligeramente hasta
considerablemente inferiores a la media.
Desigualdades de esfuerzo en Vivienda y Desplazamientos
El análisis de los gastos a nivel de hogares es un complemento indispensable al
de los potenciales de accesibilidad, para comprender las desigualdades de oportunidades
y costos de habitar en una gran ciudad. La encuesta de presupuestos familiares (1997),
ofrece un detallado registro de los gastos mensuales, lo que permite diferenciar el
esfuerzo en vivienda y desplazamientos, medido como porcentaje del ingreso familiar
total. Esta distinción corresponde a los principales ítems que permiten describir los
comportamientos de localización y movilidad de los agentes urbanos, que buscarían un
equilibrio entre los dos primeros y una canasta diversa de bienes de consumo (Alonso,
1964). Una distinción fundamental para el análisis de los esfuerzos totales en vivienda y
desplazamientos (ETVD) es la tenencia de la vivienda. En efecto, las variaciones del
primer ítem son importantes entre propietarios, accedentes a la propiedad (quienes
continúan pagando dividendos) y arrendatarios. Una segunda distinción es la posesión de
un automóvil, factor que aumenta considerablemente el gasto en desplazamientos y que
implica además inversiones adicionales en la compra y mantención del vehículo. En el
caso de los propietarios, que representan alrededor de un tercio de los hogares del GS,
se observan ETVD bastante bajos (Figura 5), principalmente por un gasto en vivienda
reducido al pago de contribuciones y mantención. Sin embargo, los esfuerzos en
transporte muestran variaciones importantes entre deciles de ingreso (desde 0, el más
pobre, hasta 9, el más rico), sobre todo en el caso de los hogares que poseen un
automóvil. Estos últimos presentan un esfuerzo promedio que duplica al de aquellos que
usan exclusivamente el transporte público.
Figura 5: Esfuerzos en Vivienda y Desplazamientos, Propietarios.
Fuente: elaboración propia según encuesta de presupuestos familiares 1997.
Los accedentes a la propiedad representan un 40% de los hogares del GS y
muestran esfuerzos bastante más elevados no sólo en el ítem vivienda sino además en el
de desplazamientos (Figura 6). Esto refleja probablemente el hecho que las viviendas
nuevas tienden a situarse hacia la periferia y que tras un cambio de residencia un cierto
número de actividades, principalmente el trabajo, sigue realizándose en la vecindad de la
localización anterior, al menos durante un cierto tiempo. Estos dos factores tienden a
aumentar la distancia de los desplazamientos. En esta categoría de tenencia se observa
así un excesivo aumento del ETVD, que supera el 80% del ingreso familiar, en promedio,
para el decil más bajo de ingresos que utiliza un automóvil.
58
Figura 6: Esfuerzos en Vivienda y Desplazamientos, Accedentes a la propiedad.
Fuente: elaboración propia según encuesta de presupuestos familiares 1997.
En el caso de los arrendatarios, que representan alrededor de un quinto de los
hogares del GS7, los esfuerzos totales son mucho más elevados, esencialmente en razón
de un considerable aumento de los gastos en vivienda, particularmente para los deciles de
más bajos ingresos, en los que el ETDV llega a superar el 100% del ingreso familiar, en
promedio. Sin embargo, esta cifra debe ser considerada con precaución, por dos razones.
Primero, la proporción de hogares de los primeros deciles de ingreso es bastante baja, por
lo que esta sub-población no es estadísticamente representativa. Segundo, parece
probable que un cierto porcentaje del ingreso familiar no sea declarado en este tipo de
encuestas, particularmente cuando se trata de fuentes informales o ilegales. En todo caso,
la tendencia general es lo suficientemente clara como para afirmar que en esta categoría
de tenencia los esfuerzos en vivienda pueden llegar a ser insostenibles para los sectores
de menores recursos.
59
Figura 7: Esfuerzos en Vivienda y Desplazamientos, Arrendatarios.
Fuente: elaboración propia según encuesta de presupuestos familiares 1997.
Las diferencias observadas entre categorías de tenencia destacan el rol protector
y redistributivo de los programas de vivienda social en Chile, enfocados a la accesión a la
propiedad. Éstos parecen contener efectivamente el gasto en este ítem, aunque un
análisis más detallado es necesario para corroborar si el sesgo periférico de este tipo de
construcciones no estaría contribuyendo a un aumento del gasto en desplazamientos. Al
contrario, la ausencia de subvenciones para arrendatarios deja a estos hogares en una
situación bastante vulnerable. Cabe considerar que este tipo de vivienda constituye
frecuentemente una etapa importante en el inicio del ciclo familiar y que además favorece
la movilidad residencial, y con ello un mejor ajuste entre empleos y residencias. Los
resultados anteriores sugieren que debería evaluarse la implementación de políticas de
vivienda complementarias destinadas a arrendatarios de escasos recursos.
60
61
Síntesis de Diagnóstico
Los resultados anteriormente expuestos muestran que la población de menores
ingresos y más bajas calificaciones es doblemente penalizada en el GS, tanto por las
oportunidades de acceso al empleo y oportunidades de la ciudad, como por el esfuerzo
que deben invertir en vivienda y desplazamientos. El costo involucrado no sólo es
monetario, sino además temporal, con tiempos de viaje considerablemente mayores para
los trabajadores de menores recursos (Figura 8). Tomando en cuenta los argumentos
expuestos en la segunda parte de este artículo, esta situación conlleva un riesgo de
fragmentación social y de exclusión severa, ya que no sólo se limita las posibilidades de
integración social de los hogares de menores recursos, sino que además éstos realizan
esfuerzos en vivienda y transporte que podrían dejarlos en una situación de subsistencia
mínima. Esto podría impedirles aprovechar las eventuales oportunidades de educación
que pudieran ofrecérseles o afectar irreversiblemente su escaso patrimonio en caso de
problemas de salud.
Figura 8: Costos y oportunidades de localización y movilidad en el GS.
Fuente: elaboración propia según fuentes diversas anteriormente mencionadas.
62
Las tendencias actuales de expansión urbana y motorización, junto a las
observadas en países desarrollados, sugieren que esta situación podría agravarse. En
efecto, en la región Ile-de-France, el ETVD se acerca en promedio a la mitad del ingreso
familiar (Coulombel, 2010), nivel bastante más elevado que en el GS. Además, las
actuales desigualdades de accesibilidad al mercado laboral en el GS son similares a las
de Ile-de-France, en un contexto en que recién comienza lo que probablemente será una
etapa de expansión considerable. En otras palabras, lo que actualmente parece una
situación bastante desigual pero relativamente contenida, podría transformarse en una
severa crisis de desagregación social y espacial a nivel metropolitano, de no tomarse las
medidas necesarias. Esto conduce a reconsiderar el problema de la ausencia de
instituciones e instrumentos territoriales adecuados para asumir un rol redistributivo y de
coordinación de políticas públicas sectoriales, capaces de enfrentar estos desafíos a la
escala metropolitana.
4. Conclusión: el potencial regional de cohesión y gobernabilidad metropolitana.
El necesario rol redistributivo y coordinador del nivel regional
La Región, entidad ubicada en un nivel intermedio de la administración en Chile,
presenta un potencial favorable para el desarrollo de una verdadera estrategia territorial.
Esto gracias a su tamaño, suficiente como para mutualizar recursos técnicos, de servicio
social y de inversiones a gran escala; y al mismo tiempo adecuado como para representar
el interés de una población que comparte necesidades geográficamente similares.
Además, estando ya relacionado con la administración sectorial, bastaría alterar el
balance de poderes en esta interacción para constituir un organismo transversal de
coordinación sin necesidad de agregar instituciones adicionales. Primero, se debería
asignar nuevas funciones al nivel regional, descentralizando las competencias de
planificación territorial desde el nivel ministerial y recentralizando la gestión local de ciertas
políticas de bienestar desde el nivel comunal, principalmente las de educación, salud,
vialidad y espacio público. Esto último no implica el desmantelamiento de los equipos
municipales que cumplen actualmente estas tareas, sino la mutualización de los recursos
correspondientes para apoyar a las localidades con capacidad insuficiente para
realizarlas. Se cumpliría así un objetivo fundamental tendiente a equiparar la calidad de
los servicios públicos entre comunas. Tampoco sería necesario cambiar radicalmente la
estructura administrativa de los ministerios, sino asignar una primacía inequívoca al
Intendente sobre los SEREMIS de su región. Esto debiera incluir la facultad de nombrar
las jefaturas respectivas y autoridad sobre la asignación de sus presupuestos. Segundo,
sería necesario transferir los recursos financieros y humanos para cumplir estas
funciones, reasignando los ya disponibles en otros niveles, reforzando los actuales
organismos de coordinación intersectorial, como la Subsecretaría de Desarrollo Regional y
Administrativo (SUBDERE) y la División de Planificación y Desarrollo Regional
63
(DIPLAD), e integrándolos bajo la autoridad del Gobierno Regional (GORE). Una parte de
los recursos necesarios para incrementar su capacidad de acción podría obtenerse de la
eliminación de redundancias de función, pero probablemente sea necesario crear nuevas
fuentes de financiamiento. En todo caso, ya mencionado margen de maniobra del gasto
público permite imaginar un reforzamiento decisivo de la capacidad de gestión e inversión
a nivel regional, sin perjudicar el equilibrio macroeconómico del país. Evidentemente no se
trata de fomentar el gasto sin razón, sino de considerar que si los beneficios superan a la
inversión, se justificaría un reforzamiento de las capacidades de redistribución, coherencia
y planificación estratégica de la administración territorial.
Desarrollo estratégico y democracia regional
Sin embargo, la implementación de una verdadera estrategia de desarrollo
territorial implica superar la lógica cortoplacista de proyectos sectoriales, apostando por
horizontes ambiciosos, consensuados y a largo plazo. Esto no puede realizarse bajo una
perspectiva de ciclos electorales cortos ni mucho menos con un Intendente que puede ser
removido arbitrariamente por el Presidente. En último término, la realización del potencial
de desarrollo territorial de las regiones depende de la democratización de este nivel y de la
integración de la participación ciudadana en la elaboración de sus objetivos. En un
contexto de incertidumbre política y si se permite la interacción de distintos niveles con
poderes equilibrados, un proyecto estratégico de territorio puede transformarse en una
herramienta de concertación y de estabilización de la acción pública (Behar 2009),
constituyéndose en una hoja de ruta que no puede ser fácilmente descartada por la
autoridad de turno. Esto resolvería el problema recurrente de que acciones emprendidas
en el ciclo anterior son interrumpidas por un mero cálculo electoral antes de que alcancen
a dar sus frutos. En todo caso, debe considerarse que un proyecto estratégico de territorio
es ante todo un proceso de movilización social, definido en forma transparente y
democrática, y no un modelo técnico basado en supuestos de objetividad y eficiencia,
indefendibles ante la complejidad y la incertidumbre de la sociedad contemporánea. Para
ello es imprescindible acercar la acción del GORE al interés de la población, siendo el
siguiente paso la elección del Intendente Regional por voto directo, otorgándole la
legitimidad necesaria para emprender acciones decisivas. Este derecho es reclamado por
un 72% de la población, según la encuesta nacional Bicentenario realizada por Adimark y
la Pontificia universidad Católica de Chile. Con esto se juega un proceso central para la
profundización de la democracia: el acercamiento de la acción pública a la ciudadanía sin
agregar capas burocráticas adicionales, la creación de instancias de participación
ciudadana y la descentralización efectiva que necesita un país tan diverso como el
nuestro. Si algo debemos aprender de los países que nos han precedido en el camino del
desarrollo es que la gestión territorial participativa, coherente y estratégica es
64
fundamental para el bienestar colectivo. Es hora de perfeccionar la administración de
nuestras regiones y de exigir las herramientas que nos permitan actuar como ciudadanos
a favor de un Chile más solidario, justo y eficiente.
65
BIBLIOGRAFIA
Alonso, W. (1964). Location and land use: toward a general theory of land rent,
Cambridge, Harvard University Press.
Behar, D. (2009). Comment « faire métropole » à l’heure de la mondialisation ? Réflexions
immobilières, 50.
Bourdin, A. (2000). La Question locale: Presses universitaires de France.
Coulombel, N. (2010).Toward a better representation of housing demand,Thèse en
Sciences Economiques, Université Paris-Est (dir. F. Leurent).
De Mattos, C., Riffo, L., Salas, X., Yáñez, G. (2007). Cambios socio-ocupacionales y
transformación metropolitana, Santiago, 1992-2002. En: C. De Mattos, R. Hidalgo (Eds.),
Santiago de Chile, movilidad espacial y reconfiguración metropolitana: Santiago, EURE-
libros.
Garreton, M. (2011). Chile y Desarrollo: el desafío de la gestión estratégica del territorio
Discusiones Públicas, Año 2, Vol 1, pp. 17-43
Garreton, M. (Publication pending). Desigualdades de acceso al mercado laboral en el
Gran Santiago: ¿Spatial mismatch de los trabajadores no calificados?. EURE.
GeoAdimark GFK (2009). Los CSE. Dónde vivimos… y con cuánto. Foco, 10
Heinrichs, D., Nuissl, H., Rodríguez, C., (2009). Dispersión urbana y nuevos desafíos para
la gobernanza (metropolitana) en América Latina: el caso de Santiago de Chile. EURE,
Vol. XXXV, Nº 104.
Johnson, R. (2006). Landing a job in urban space: The extent and effects of spatial
mismatch. Regional Science & Urban Economics, 36.
LYD (2007). Elección de Consejeros Regionales ¿Favorece una Mayor Descentralización?
Temas Públicos, 819.
Orellana, A. (2009). La gobernabilidad metropolitana de Santiago: la dispar relación de
poder de los municipios. EURE, Vol. XXXV, Nº 104
Orfeuil, JP. (2006). Déplacements et inégalités : La mobilité comme nouvelle question
sociale. Rapport pour le Centre d'analyse stratégique du Sénat: Paris, 25 Abril 2006.
Orfeuil, JP. (2008). Une approche laïque de la mobilité. Paris, Descartes.
Polachinni, A., Orefuil, JP. (1998). Les Dépenses pour le logement et pour les transports
des ménages franciliens. Recherche transport sécurité, n°63.
Sabatini, F., Cáceres, G., Cerda, J. (2001). Segregación residencial en las principales
ciudades chilenas: Tendencias de las tres últimas décadas y posibles cursos de acción.
EURE, 27, 82.
Sassen, S. (2000). The global city: Strategic site/new frontier. American Studies, 41.
Veltz, P. (2004). The resurgent city. Leverhulme International Symposium, London School
of Economics. Key Note Adress.
Wenglenski, S. (2004). Une mesure des disparités sociales d’accessibilité à l’emploi.
RERU, IV.
66
BIBLIOGRAFIA ELECTRONICA
UN Habitat, (2010). State of the World’s Cities 2010/2011. Consultado en:
http://www.unhabitat.org/pmss/getElectronicVersion.aspx?nr=2917&alt
67
NOTAS
1 Se agradece especialmente a Alan Thomas y Gonzalo Arias de SECTRA por facilitar la información
correspondiente
En este artículo, el territorio se entiende como un espacio social, geográfico y económico, dotado de
instrumentos que permiten la movilización de sus habitantes en torno a objetivos comunes (Lussault 2007).
Esta definición va mucho más allá de una simple circunscripción administrativa, incluyendo las nociones de
identidad social y de representatividad democrática. En otras palabras, no se trata de una entidad pasiva,
sino de una institución que representa la voluntad de sus ciudadanos y que es capaz de actuar para
alcanzar un objetivo colectivo. Dependiendo del nivel considerado, puede tratarse de una nación o de una
comuna, y en el caso de países descentralizados, de una región. La pertenencia simultánea a territorios en
escalas diferentes no es contradictoria sino complementaria, ya que cada uno responde a objetivos
específicos y a diferentes niveles de identificación social (Bourdin, 2000) En su análisis de la legislación
chilena relativa a la descentralización, entre 1990 y 2008, Mardones (2008) propone “una definición que
subraya la transferencia efectiva de poder, atribuciones y recursos a gobiernos subnacionales autónomos, y
que lo distingue de fenómenos usualmente considerados erróneamente como descentralización, como es el
caso de la privatización, la delegación, la desconcentración y el desarrollo regional y local.” Concluye que en
Chile aún se niega el derecho a la democracia regional, lo que afecta negativamente la capacidad de
gestión local de los sistemas de educación y salud, delegados a nivel comunal. Esta persistencia del
centralismo se debe en parte a que existen importantes trabas políticas que impiden una descentralización
efectiva. Cabe mencionar que en Chile el gobierno central controla en gran parte la agenda legislativa y no
tiene reales incentivos para transferir recursos y autoridad a gobiernos locales.
2 La población activa ha sido agrupada en cinco GSO, basados en general en las categorías utilizadas por
De Mattos (2007), con ajustes menores: “Dirigentes”: 315.794 activos; directores de empresas,
profesionales altamente calificados y miembros directivos de los poderes del estado y la administración
pública. Categorías CIUO 88: 11, 12, 13, 21 y 24. “Técnicos”: 447.885 activos; técnicos de nivel medio,
profesores, instructores y personal de las fuerzas armadas. Categorías CIUO 88: 1, 23, 31 y 32.“Empleados
en servicios”: 533.323 activos; oficinistas, empleados en trato con el público, servicios de seguridad,
vendedores y modelos. Categorías CIUO 88: 41, 42, 51 y 52. “Obreros”: 550.027 activos; oficiales, operarios
y peones de las actividades de minería, manufactura y construcción. Categorías CIUO 88: 71, 72, 73, 74,
81, 82, 83, 93.“Activos no calificados”: 222.421 activos (después de excluir 39.197 empleados de servicio
doméstico puertas adentro); trabajadores no calificados de venta y servicios. Categoría CIUO 88:91.
3 La metodología empleada para el cálculo de los indicadores discutidos a continuación se desarrolla en
detalle en: Garreton, M. “Desigualdades de acceso al mercado laboral en el Gran Santiago: ¿Spatial
mismatch de los trabajadores no calificados?”, actualmente en revisión en revista EURE. Para aclaraciones
en este sentido, por favor contactar al autor de este artículo.
4 El porcentaje restante de hogares del GS, representando un poco menos del 10%, corresponde a otras
categorías de tenencia, como allegados, residencias institucionales, etc.
68
Las lenguas como factores determinantes de los resultados en la
comprensión lectora, análisis de los estudios PIRLS
Gabriela Gómez Vera
Doctorat en Sciences de l’Education, Institut de Recherche sur l’Éducation
Université de Bourgogne
IREDU - CNRS
El punto de partida de esta
investigación es la pregunta ¿puede ser
más o menos efectiva la adquisición de la
lectura dependiendo de la lengua en que
se realice? En este trabajo se han definido
dos categorías que permiten clasificar las
lenguas. En primer lugar, el concepto de
familia lingüística se emplea para describir
las lenguas desde un punto de vista
cultural e histórico. En segundo lugar, la
noción de profundidad ortográfica que
permite diferenciar las lenguas de acuerdo
a la correspondencia entre ortografía y
fonética (conjunto de sonidos de un
idioma).
Estas categorías fueron aplicadas a los
datos provenientes de PIRLS 2001 y 2006
(estudio internacional de lectura
desarrollado por la IEA), a fin de relacionar
los resultados en lectura y la lengua de los
evaluados. Por lo demás, es claro que la
lengua no es un factor aislado, sino parte
de un complejo universo de determinantes;
por ello, los factores que describen a los
estudiantes y a sus escuelas también han
sido incorporados en este estudio.
Hemos tomando en cuenta la
multidimensionalidad del proceso de
lectura, distinguiendo en los análisis sus
diferentes aspectos (según los define
PIRLS): lectura informativa, literaria,
comprensión de orden complejo y simple.
A fin de responder a las interrogantes
planteadas por esta investigación, se
desarrolló un modelo estadístico
jerarquizado capaz de dar cuenta de la
relación entre comprensión lectora, la
lengua y los factores contextuales. Como
resultado, los factores contextuales
(individuales y escolares) se mostraron
más importantes que las lenguas,
especialmente los factores individuales.
Otro aspecto clave fue el que el rol de los
determinantes puede variar
significativamente según el sistema
educativo referido en el modelo.
Abstract
Palabras clave: Adquisición de la lectura, Comparaciones internacionales, PIRLS (Estudio
del Progreso Internacional en Competencia Lectora), Modelos multinivel, Familias
lingüísticas, Profundidad ortográfica.
70
INTRODUCCION
Leer es un acto complejo, determinado por la interacción entre una serie de
participantes y circunstancias: el autor y las circunstancias en que produce un texto, el
lector y todas las características que lo determinan, así como las particularidades del
momento en que la lectura se realiza, todos estos elementos hacen de la lectura un acto
único e irrepetible. Desde el punto de vista de la adquisición de la lectura, es fundamental
el estudio de qué, entre todos estos elementos, puede determinar la calidad de la
comprensión lectora. De entre los aspectos que componen el proceso de lectura, es un
factor en particular, el que nos interesa considerar: el código lingüístico. Muchos factores
pueden variar en presencia y en incidencia durante la lectura y su aprendizaje, pero,
siempre se realizará por medio del código: la lengua de comunicación. La interrogante que
nos guía, es si acaso es lo mismo leer y aprender a leer en una lengua o en otra y si
acaso una lengua u otra pueden favorecer o perjudicar ciertos aspectos específicos del
proceso de comprensión. Concretamente, este artículo se ocupa de estudiar la incidencia
de la lengua de enseñanza en el proceso de comprensión de lectura. No por ello
olvidamos la complejidad del acto de lectura, ni consideramos a la lengua como aislada de
otros factores, por el contrario, parte importante de nuestra investigación ha sido el
determinar otros factores contextuales que pueden tener un rol preponderante en la
calidad de la lectura. Por lo demás, el concepto de lectura que trabajamos, tal como en
seguida explicaremos, supone entender este proceso como compuesto por múltiples
dimensiones, así como por varias etapas.
La fuente de información que nos ha permitido llevar a cabo estos análisis es la
base de datos del estudio PIRLS, que, además de procurar información sobre varias
lenguas, complementa los datos del estudio sobre lectura con encuestas sobre factores
asociados. Se trata de un estudio sobre el rendimiento en comprensión lectora llevado a
cabo por la IEA en más de 30 países; una muestra representativa de alumnos de cada
país, de cuarto año de enseñanza primaria (ente 9 y 10 años), respondió a una prueba de
comprensión lectora especialmente concebida para el estudio. Además, ellos mismos, sus
padres, profesores y los responsables de las escuelas, completaron encuestas sobre sus
características socio-económicas, educativas, circunstancias que caracterizan la
enseñanza y sus propias opiniones sobre el libro y la lectura. Cabe destacar que un punto
de especial interés, con respecto al análisis del rol de las lenguas en una prueba como
esta, proviene del fuerte cuestionamiento que se suele hacer del uso de traducciones en
lugar de textos en idioma original durante la prueba. Muchos científicos han enfatizado la
posibilidad de encontrar sesgos culturales o directamente lingüísticos en los resultados,
que favorecerían a aquellos que responden a la prueba en el idioma original del texto
(Diepen, Verhoevenand, Aarnoutse, & Bosman, 2007; Bottani & Vrignaud, 2005; Bonnet,
2006).
71
PROBLEMATICA
Un primer paso en el desarrollo de nuestra problemática, ha sido el preguntarnos
qué se entiende por lectura. Para responder a esta interrogante, se ha recurrido a tres de
sus propiedades de acuerdo con la literatura especializada actual. Evidentemente, el
objetivo de esta definición no es dar una respuesta absoluta a tan basta pregunta, sino,
simplemente, asentar una premisa que permita el desarrollo de una reflexión en torno a la
problemática que aquí nos ocupa. La primera característica de la lectura que hemos
destacado es su carácter multidimensional. El acto de lectura no es uno solo, es un
conjunto de actividades cognitivas, cuya relevancia para el éxito del proceso dependerá
de la finalidad de la lectura, de las propiedades del texto y del contexto en el cual el
proceso se enmarca (Adams, 1990; Barré-de Miniac, 2003). En segundo lugar, una
segunda propiedad esencial de la lectura es el rol activo que el lector tiene durante el
proceso. El lector construye el sentido del texto, es decir, participa en la creación de su
significación (Iser, 1997) La principal consecuencia de la adopción de esta perspectiva,
propia de la teoría de la recepción (Jauss, 1978), es que la lectura se verá determinada
por las circunstancias en que se enmarca el receptor, es decir, el contexto individual y
social del lector harán variar, tanto la calidad de la lectura, como las interpretaciones que
de un texto se puedan hacer. Finalmente, una tercera característica de la lectura ha sido
incorporada como premisa en este trabajo, esta vez se trata de una propiedad relacionada
con la adquisición de la lectura, que consiste, esencialmente, en el paso del lenguaje oral
al lenguaje escrito. En este contexto, suponemos una aumentación progresiva de la
complejidad del acto de leer, en la medida en que se avanza de la simple decodificación,
hasta el procesamiento cognitivo. En otras palabras, no es lo mismo el acto de leer
cuando se dan los primeros pasos de su aprendizaje formal, que cuando se lleva a cabo
una lectura autónoma cuyo objetivo es el aprendizaje de otro tema. Para describir este
fenómeno, se habla de etapas en el proceso de aprendizaje (Chall 1996). En su
propuesta, Chall distingue cinco etapas: las nociones básicas, serán aprendidas en la
primera etapa, que suele coincidir con el inicio de la instrucción formal, enseguida se pasa
por un periodo de consolidación, posteriormente, los alumnos son capaces de usar la
lectura como medio para aprender nuevos conocimientos cada vez más complejos, las
etapas cuatro y cinco corresponden a la ampliación y complejización de las habilidades.
Un segundo problema teórico ha sido la definición de las propiedades de las
lenguas. Para estudiar el rol de la lengua en la comprensión lectora ha sido necesario
definir qué puede ser lo que distingue a una lengua de otra. Ahora bien, ¿desde qué
punto de vista comprender las lenguas y su relación con la lectura? Se puede optar por
un punto de vista de la lengua como código, que forma parte de un proceso cognitivo, o
bien podemos comprenderla como una manifestación cultural relacionada con los
procesos sociales. A fin de responder a esta problemática, dos parámetros para clasificar
las lenguas han sido establecidos, el objetivo es poner en evidencia las disimilitudes que
puedan existir entre ellas. En primer lugar, se ha tomado
72
como referencia el concepto de familias lingüísticas, el cual permite poner en relieve las
relaciones entre las lenguas en función de sus vínculos históricos y culturales. Una familia
lingüística está conformada por el conjunto de lenguas que han derivado de la misma
lengua original, por ejemplo, el francés, el español y el italiano, son todas lenguas
derivadas del latín, del latín vulgar, más específicamente. En general, las lenguas que
provienen de una misma raíz no solo comparte una etimología o una cierta estructura
sintáctica, ellas poseen, también un pasado común y una visión de mundo. En
consecuencia, el valor de esta categoría es que nos permitirá pensar la comparación entre
lenguas como una comparación entre culturas. En segundo lugar, desde el punto de vista
de la lengua como código, hay ciertas propiedades del paso de lo oral a lo escrito que
pueden hacer de la lectura una tarea más o menos compleja. Los fonemas de una lengua
se representan gráficamente de diversas formas en las ortografías, existen, por una parte,
lenguas cuya ortografía se aproxima al ideal de una representación fonética, es decir,
transcriben con exactitud y sin ambigüedades los sonidos del idioma, estos casos se
conocen como ortografías transparentes. Por otro lado, hay lenguas cuyo paso de lo oral a
lo escrito es más complejo, es decir, cuya ortografía no representa con regularidad los
fonemas de la lengua. Lenguas como el francés o el inglés presentan diferentes grados de
irregularidad, por ello, se denominan como ortografías opacas. El inglés es el caso más
extremo de irregularidad, haciendo de esta una lengua de muy difícil adquisición, en el otro
extremo, lenguas como el español o el italiano se aproximan del ideal de una lengua
fonética. En tareas de decodificación (primera etapa del desarrollo de la lectura) trabajos
recientes de enfoque psicológico-cognitivo se han ocupado de la comparación entre
ortografías, constatando diferencias en tareas de decodificación de la lectura (Seymour,
Aro, & Erskine, 2003; Alegria, Morais, Carrillo, & Mousty, 2003; Katz & Frost, 1992). Luego,
nos parece una pregunta válida el si estas diferencias se mantienen o transforman a
medida que el dominio de la lectura crece. A partir de estas referencias teóricas, ha sido
posible abordar el problema de la relación entre lengua y lectura con una base sólida. Sin
embargo para desarrollar un estudio empírico de esta problemática ha sido necesario
contar con datos que permitiesen describir el rendimiento en lectura de sujetos concretos,
las lenguas y otros factores contextuales ligados a los evaluados. Es por ello que hemos
recurrido a las bases de datos producidas a partir de PIRLS. Coordinado por la IEA, PIRLS
es un estudio de las competencias lectoras entre niños de 9 a 10 años provenientes de
más de 30 países alrededor del mundo. En relación con nuestra problemática, este estudio
nos ha permitido establecer la relación entre el rendimiento en lectura y las lenguas de los
paises participantes, incluyendo, además, información sobre las circunstancias en que el
proceso de lectura se desarrollo, sus características individuales y escolares. PIRLS
(Estudio del Progreso Internacional en Competencia Lectora) supone como hipótesis que
la competencia lectora está ligada a tres factores: el objetivo, o tipo de texto, las
habilidades de comprensión requeridas por la lectura y el contexto social, económico y
cultural. Además, PIRLS nos ha permitido desarrollar un seguimiento
73
en el tiempo de los resultados, puesto que, hasta ahora, hay dos versiones del estudio:
2001 y 2006.
HIPOTESIS Y OBJETIVOS
Teniendo como referencias teóricas, primero, la posible definición de las lenguas
como objetos culturales-sociales y sus propiedades ortográficas, segundo, el carácter
complejo del acto de leer, es que planteamos el problema siguiente: ¿puede ser más o
menos efectiva la adquisición de la lectura dependiendo de la lengua en que se realice?, a
partir de esta pregunta y en relación con las conceptualizaciones teóricas previamente
expuestas, dos otras hipótesis secundarias se derivan. En primer lugar, como se ha
definido a la lectura como un acto multidimensional, la influencia de la lengua podría se
diferente dependiendo de la dimensión lectora tomada en consideración. Concretamente,
ya que PIRLS propone los tipos de texto y los procesos de comprensión como
componentes del acto lector, son estas dimensiones las que podremos estudiar en
relación con la influencia de la lengua. En segundo lugar, también se mencionó la
existencia de etapas que van de la simple decodificación a la comprensión de los niveles
profundos de un textos, es válido preguntarse, ¿si hay una incidencia de la lengua, es
esta estable a través de las diferentes etapas de aprendizaje? Nuestras hipótesis son
que, en primer lugar, la influencia de la lengua puede efectivamente variar, en segundo
lugar esta variación puede depender de la tarea de comprensión específica requerida.
Finalmente, pensamos que es posible que la influencia de las lenguas específicas varíe,
además, a través del tiempo, o incluso que su importancia disminuya o desaparezca.
Como ya hemos mencionado, nuestra fuente de información es la base de datos del
estudio PIRLS, en base a ello, los objetivos específicos son:
- Constatar la presencia de grupos de lenguas vinculadas a través de familias
lingüísticas, que permitan crear una clasificación etnológica.
- Clasificar las lenguas presentes en PIRLS en transparentes u opacas de acuerdo
con la regularidad de su ortografía.
- Relacionar las familias lingüísticas y la regularidad ortográfica con aspectos que
componen el acto de lectura.
- Estudiar otros posibles factores contextuales que puedan incidir en forma diferente
según los aspectos de la lectura precisos.
- Desarrollar un modelo de interpretación estadística, capaz de dar cuenta del rol,
tanto de la lengua como de otros factores asociados a los aspectos de la lectura que
serán estudiados.
- Constatar o refutar el que las lenguas, tal como en los primeros momentos del
aprendizaje, tengan en esta etapa un rol determinante.
74
METODOLOGIA
Utilizaremos aquí como fuente los resultados de las dos versiones del estudio
PIRLS: 2001 y 2006 (Mullis, Martin, Gonzalez, & Kennedy, 2003; Mullis, Martin, Kennedy,
& Foy, 2007). El trabajar con ambas versiones nos permitirá consolidar los resultados
hallados a través de su constancia en el tiempo. En la primera versión de PIRLS han sido
35 los países participantes, este número aumentó a 40 en 2006, sumando ambos, nos
encontramos con una treintena de lenguas. Como ya hemos mencionado, el objetivo del
estudio es evaluar las competencias en lectura de niños de 9 y 10 años, momento en que
los niños ya han adquirido las bases de la lectura y comienzan a leer para profundizar y
como medio de aprender, descripción que corresponde con la tercera etapa de Chall.
Además, esta evaluación supone como hipótesis que la competencia en lectura esta
ligada a tres factores: el objetivo o tipo del texto, las competencias del proceso de lectura,
y las características sociales, económicas y culturales.
- El primer factor se traduce en el estudio en la presencia de dos tipos de textos:
informativos y literarios (narrativos).
- En relación con el segundo factor, PIRLS define cuatro competencias:
1. Comprender: procesar información automáticamente a partir de un significado
declarado,
2. Inferir: establecer relaciones entre la información explícita y su sentido no dicho,
3. Interpretar: relacionar las diferentes informaciones para construir un sentido global
4. Evaluar: juzgar el texto, tanto la información que contiene como su estructura,
establecer comparaciones con otros textos y con la propia experiencia.
- El tercer factor, no se refleja en el test en sí mismo, pero sí se busca representarlo a
través de cuestionarios sobre la escolaridad respondidos por los alumnos, profesores,
padres y directores.
Tabla 1: Familias lingüísticas en la muestra común
A partir de esta información una serie de procedimientos de análisis han sido
desarrollados, el primero ha consistido en clasificar las lenguas presentes en PIRLS de
acuerdo con las dos categorías ya mencionadas. En la tabla nº 1 encontramos una
clasificación de las lenguas presentes en ambas versiones del test, de acuerdo con las
familias lingüísticas representadas. En el caso de la profundidad ortográfica, hay solo tres
valores para la categoría: muy opaca (inglés), opaca (francés, ruso, holandés, chino y
árabe), todas las otras lenguas se incluyeron en la categoría transparente, aun cuando
puede haber variaciones en el nivel de regularidad de cada lengua. La última etapa de
observaciones descriptivas, es en realidad, ya un primer trabajo de análisis relacional.
Como hemos mencionado anteriormente, PIRLS incluye en cada estudio una serie de
cuestionarios. Nuestro trabajo, ha consistido en identificar factores que puedan estar
relacionados con las dimensiones de la lectura, ser favorable a un objetivo mas que a otro
o a un tipo de competencias más que ha otro. Para ello, en ambos estudios, hemos
analizado alrededor de 200 preguntas provenientes de las encuestas hechas a los
estudiantes, los profesores y las escuelas (sus directores). Las variables derivabas fueron
analizadas en busca de posibles correlaciones con las dimensiones y luego en busca de
factores implícitos que pudieran describir conceptos más generales. En la siguiente lista
75
76
presentamos los factores que han demostrado una correlación, ya sea con la lectura
literaria, informativa, así como con los procesos de comprensión simples y complejos
(esto de acuerdo a las dimensiones de la lectura identificadas por PIRLS).
Tabla 2: Factores correlacionados con las dimensiones de la lectura
La tabla nº 2 muestra los factores correlacionados y que, por lo tanto, son
posibles predictores del resultado en los test de lectura de PIRLS. De entre ellos, los
cuatro primeros son los que mostraron valores más significativos, cabe destacar que solo
el cuarto: Aprendizaje precoz de habilidades lectoras, es un factor escolar, los otros tres
factores son aspectos relacionados con el individuo y sus condiciones materiales en el
hogar.
5. Modelización
El siguiente paso, fue pasar de la simple descripción de variables y sus
correlaciones al desarrollo de un modelo interpretativo; de manera tal de dar cuenta de la
relación entre las lenguas, el rendimiento en lectura y los factores asociados. Para ello,
nuestro primer paso interpretativo fue el desarrollo de regresiones lineares, cuyos
resultados pueden considerarse como los primeros indicios para una interpretación
77
definitiva. Cuatro aspectos son destacables de entre estos resultados. En primer lugar, un
modelo incluyendo una parte de los factores identificados, las familias lingüísticas y la
opacidad como variables explicativas, es capaz de explicar el 25% de la varianza de los
resultados para ambos propósitos de la lectura, tanto en la muestra del 2001, como en la
muestra del 2006; este resultado nos muestra que los factores tomados en cuenta son
igualmente validos en relación con los objetivos de la lectura (informativa y literaria). En
segundo lugar, Un modelo análogo es capaz de explicar un 8% de la varianza de los
puntajes para ambos escalas de complejidad según los procesos de comprensión. El
resultado es también constante en ambas muestras. Esta regresión nos muestra, en
consecuencia, que las dimensiones literaria e informativa serían mejor explicadas por el
modelo que los procesos de comprensión. El tercer aspecto destacable es la semejanza
entre los parámetros estimados para todos los casos, o sea, los factores explicativos
incluidos en el modelo se relacionan de igual manera con todas las dimensiones de la
lectura, se negaría la hipótesis de que los factores podrían ser más explicativos de un u
otro aspecto de la lectura. Finalmente, en relación con los factores lingüísticos, sus
parámetros son los únicos que muestran ciertas variaciones si bien no son significativas.
La segunda y última etapa de la modelización interpretativa ha sido el desarrollo
de un modelo jerárquico, o también llamado multinivel. La bibliografía especializada está
de acuerdo en señalar que este tipo de modelos presentan una importante ventaja
cuando se trata de análisis de sistemas educativos tomando en cuenta su estructura
jerarquizada (Rumberger & Palardy, 2004; Bressoux, 2008). En nuestro estudio, hemos
preferido un modelo con dos niveles: estudiante – escuela, tras la comparación con otras
posibilidades, esta es la que se ha mostrado más adecuada en relación con los datos.
79
Concretamente, el objeto a explicar son un conjunto de sistemas educativos, que
contienen varios niveles anidados (estudiantes, clases, profesores, escuelas, países, etc).
El principio de base de esta técnica de análisis dice que si los sujetos son estudiantes de
varias escuelas en un país (por ejemplo) no sería lo mismo considerar a todos los
estudiantes como iguales, que considerar que su desempeño puede ser influido por la
escuela a la que asisten (o clase, o profesor, o región, etc.). Los componentes del
modelo, son los dos niveles mencionados: estudiante-escuela, el conjunto de efectos
fijos, presentes en todos los casos, que son los factores individuales, factores escolares,
la profundidad ortográfica y las familias lingüísticas. Los componentes de la varianza, es
decir, los efectos que componen el rendimiento en lectura son: la proporción de varianza
explicada entre escuelas, la correlación intra-escuelas, y la proporción de varianza
explicada entre estudiantes. Un primer paso en la interpretación de este modelo consiste
en observar qué ocurre si se establecen estos componentes de la varianza sin agregar
ningún regresor. Se trata del denominado, modelo vacío. Este nos ha permitido observar
que el coeficiente de correlación inter–escuela es de 42%, caracterizado por una gran
estabilidad, entre todas las dimensiones de la lectura, todas ellas entregan casi el mismo
valor. Este resultado justifica desde ya la aplicación de este modelo, al demostrar que la
proporción de la varianza total explicada por este nivel es cercana a la mitad de esta, en
otras palabras, los resultados de un mismo estudiantes pueden variar hasta en un 40%
dependiendo de la escuela a la que asista, las escuelas son, por lo tanto, un elemento
altamente definitorio del rendimiento en lectura de los estudiantes. Como mencionamos,
hay una alta estabilidad, casi total semejanza entre los modelos si tomamos en cuenta las
diferentes dimensiones de la lectura, tal como PIRLS las define, esto confirma la
tendencia observada en la regresión linear y niega la hipótesis de distintos determinantes
para distintas dimensiones. Un solo modelo puede ser validado como representante del
conjunto de los aspectos de la lectura. Además, si agregamos a esto la comparación
temporal, también hay gran semejanza entre resultados obtenidos en los modelos 2001 y
2006, no habiendo, casi ninguna variación significativa entre una versión y otra del
estudio. La constancia en el tiempo de los resultados es una importante confirmación de
la adecuación de nuestro modelo a los datos que están siendo interpretados. Es por ello
que solo presentamos aquí, en la tabla nº 3, los resultados de la modelización de los
resultados totales de PIRLS 2006, esta regresión se puede considerar como
representativa del trabajo realizado en general con el resto de la muestra. Si a este
modelo agregamos ahora como regresores las familias lingüísticas, la profundidad
ortográfica y los factores contextuales identificados, tenemos los siguientes resultados. El
resultado de la modelización, niega la hipótesis según la cual la lengua determina la
adquisición de la lectura. No se puede afirmar que el hablar una lengua u otra haga variar
los resultados obtenidos en este test, puesto que ninguna de las categorías usadas
(familias lingüísticas, profundidad ortográfica, modelos 1 y 2) fue capaz de explicar la
varianza de los resultados en lectura, ni entre los
80
individuos ni entre las escuelas. Además los resultados son similares para las diferentes
dimensiones de la lectura, ninguna diferencia fue encontrada entre los factores
considerados. Esta falta de determinación se puede interpretar tanto negativa como
positivamente. Desde un punto de vista negativo, si la lengua hubiese sido un
determinante de la adquisición de la lectura, el modelo podría haber sumado un nuevo
elemento a los factores ya conocidos que determinan el éxito en lectura. Otro aspecto,
“negativo”, es la transformación del rol de la lengua, dada su alta importancia en los
primeros momentos de la adquisición de la lectura; está claramente demostrado que en
tareas de decodificación, la complejidad ortográfica es una valiosa fuente de explicación.
Sin embargo, podemos entender rápidamente que esta transformación del rol de la
lectura es más bien una ventaja, que deriva, de hecho, en el aspecto más positivo de este
resultado: no es más fácil o difícil responder a la prueba PIRLS en una lengua
determinada. Nuestro estudio muestra que a nivel macro, hay diferencias de puntaje entre
grupos lingüísticos, el Inglés, en particular, tiene un promedio más alto que las otras
familias lingüísticas o que las ortografías más simples, sin embargo, esta ventaja no
determina ni en el resultado de los estudiantes ni el de las escuelas. A nivel de países,
esta ventaja puede ser derivada de otros aspectos (culturales, económicos, sociales),
pero no es resultado de condiciones lingüísticas particulares. Más aun, si dependiese de
las condiciones lingüísticas, los resultados de los hablantes de lengua Inglesa deberían
estar por debajo de la media, ya que la literatura referida a lengua y lectura, predecía una
muy probable desventaja para la lengua inglesa, dada su compleja ortografía, esto no se
confirmó en nuestros resultados. Un resultado distinto es el obtenido gracias al trabajo
con las encuestas que acompañan a esta prueba, es decir, al análisis de los factores
ligados a características individuales y a factores escolares. Ellos son capaces de explicar
al menos una parte de la diferencia de puntajes entre individuos y entre escuelas. En la
modelización, cuando se incorporan las variables individuales (modelo 3) como únicas
fuentes de determinación, éstas explican alrededor de un 20\% de la varianza entre los
puntajes de los alumnos; la proporción de varianza explicada entre las escuelas, que
alcanza al 40\%. Esta importante proporción, indica que hay una correspondencia entre
las características de los alumnos y las escuelas a las que asisten. Esta puede funcionar
en dos sentidos, es posible que las características sean consecuencia de la formación
recibida en la escuela, como también que sean las características la causa de elegir una
escuela u otra. Por otra parte, los factores escolares son proporcionalmente menos
explicativos del rendimiento en lectura (modelo 4), por si solos explican solamente un
10\% de la varianza entre escuelas, destacándose el factor Aprendizaje temprano de
competencias en lectura. Las principales fuentes de determinación entre los factores
individuales son las variables Cantidad de libros disponibles en el hogar, Recursos
materiales para el estudio y Actitudes favorables hacia la lectura. Estos resultados son
constantes en ambas muestras, la del 2001 y la del 2006. Se identificó también una fuerte
influencia de la escuela en que los alumnos estuvieran inscritos, llegando a haber una
81
correlación entre sus resultados de hasta un 40\%. En relación con esta influencia, el
punto de inflexión es la discriminación entre países, en otras palabras, el rol de la escuela
depende en gran medida del sistema educativo, pudiendo ser tan determinantes como en
Macedonia (51\%) o tan poco influyentes como en Eslovenia (11\%), que destaca por la
homogeneidad de sus escuelas. En otras palabras la escuela a la que asiste un alumno
determina en gran medida su rendimiento en lectura, pero esto depende
fundamentalmente del país en que se enmarca el sistema educativo.
CONCLUSIONES
A partir de estos análisis es posible volver sobre la pregunta que dio inicio a este
trabajo: ¿cuál es la relación entre la lectura y la lengua? , podemos adelantar algunas
respuestas así como proyectar futuros caminos para continuar la investigación. Al menos
para el caso estudiado, con los datos provenientes de la encuesta PIRLS, el hablar una
lengua u otra no tendrá mayor trascendencia en el rendimiento en lectura, ni a nivel
general, ni a nivel de sus dimensiones, hay diferencias, ciertamente, pero su nivel de
significatividad es demasiado bajo. De hecho, podemos complementar la información
antes expuesta agregando que un modelo de regresión multinivel, en el cual solo las
lenguas son incluidas como factores explicativos, solo alcanza a explicar alrededor de un
3% de la variación inter e intra escuelas. De estos mismos datos se deriva, además que la
influencia de la lengua de aprendizaje de la lectura pierde influencia a medida que se
avanza en las etapas de aprendizaje. Esto se concluye al comparar la falta de
significatividad aquí presente con los estudios antes mencionados que constatan una
incidencia importante de la ortografía de la lengua en los primeros momentos del
aprendizaje (decodificación). El concepto de etapa de aprendizaje se ve él mismo
reforzado por esta diferencia al perder valor un parámetro antes importante, se infiere que
cada etapa de la lectura podrá ser caracterizada por factores determinantes específicos y
también por una problemática específica. Finalmente, podemos agregar, que el estudio de
un número importante de factores hipotéticamente asociados en forma diferente a cada
aspecto de la lectura y su posterior homogeneidad en la modelización abre la posibilidad
de estudiar otros factores, no limitados a los correlacionados. Más aún, nos hace
preguntarnos si acaso verdaderamente estos aspectos describen diferentes componentes
del proceso de lectura, ¿es realmente válida la noción de complejidad de la lectura si
acaso todos sus componentes se comportan en forma semejante?. Para terminar, es
importante señalar las limitaciones que el marco teórico y los procedimientos elegidos
pueden haber impuesto a este trabajo. Lo principal es que todos los resultados están
limitados a la base de datos
82
PIRLS, la ventaja de poder trabajar con 100.000 observaciones y con una gran diversidad
de lenguas se ve contrapesada por la imposibilidad de adaptar el muestreo a las
necesidades del estudio. En un mejor estudio, dos son los aspectos que deberían poder
adaptarse: En primer lugar, los factores que PIRLS consideraba como posibles
determinantes del rendimiento en lectura en términos generales, no específicos para cada
aspecto del proceso definido por el mismo estudio. En segundo lugar, estos mismos
aspectos fueron desarrollados a partir de una definición previa y de un particular concepto
de la lectura validado por la IEA, un concepto distinto podría dar más énfasis a las
diferencias culturales o al tratamiento mental del código, por nombrar dos definiciones que
conllevaría a definiciones muy distintas de los aspectos que componen la lectura. Nuestra
investigación también ha hecho una definición de principio al tratar las lenguas según un
concepto específico que nos llevó a catalogarlas según sus relaciones históricas y
ortográficas, otras formas de comprender la lengua son posibles.
83
BIBLIOGRAFIA
Adams, M. J. (1990). Beginning to read: Thinking and learning about print. Cambridge,
MA: The MIT Press.
Alegria, J., Morais, J., Carrillo, S., & Mousty, P. (2003). Les premiers pas dans l’acquisition
de l’orthographe en fonction du caractère profond ou superficiel du système alphabétique :
comparaison entre le français et l’espagnol. In M. N. Romdhane, JE. Gombert, &
M. Belajouza (Eds.), L’apprentissage de la lecture, perspectives comparatives (pp. 51–67).
Rennes, Tunis: Presses Universitaires de Rennes, Centre de publications universitaires de
Tunis.
Barré-de Miniac, C. (2003). Savoir lire et écrire dans une société donnée. Revue française
de linguistique appliquée, 8(1), 107–120.
Bonnet, G. (2006). Tener presentes las singularidades lingüísticas y culturales en las
evaluaciones internacionales de las competencias de los alumnos: ¿una nueva dimensión
para PISA? Revista de educación, extraordinario, 91–109.
Bottani, N., & Vrignaud, P. (2005). La France et les évaluations internationales. Haut
conseil de l’évaluation de l’école.
Bradley, L., & Bryant, P. (1983). Categorizing sounds and learning to read: A causal
connection. Nature, 301(3), 419–421.
Bressoux, P. (2008). Modélisation statistique appliquée aux sciences sociales. Bruxelles:
De Boeck.
Chall, J. S. (1996). Stages of reading development. Fort Worth, TX.: Harcourt Brace
College Publishers.
Clark, M. (2004). How much can we learn from international studies of reading such as
PIRLS? A cautionary tale. Education Journal, 75, 25–27.
Diepen, M. van, Verhoevenand, L., Aarnoutse, C., & Bosman, A. M. (2007). Validation of
the international reading literacy test evidence from dutch. Written Language & Literacy,
10(1), 1–23.
Goldstein, H. (2004). International comparative assessment: how far have we really come?
Assessment in Education, 11(2), 227–234.
Iser, W. (1997). L’acte de lecture: théorie de l’effet esthétique. Bruxelles: Editions Mardaga.
Jauss, H. R. (1978). Pour une esthétique de la réception. Paris: Gallimard.
Katz, L., & Frost, R. (1992). The reading process is different for different orthographies:
The orthographic depth hypothesis. In R. Frost & L. Katz (Eds.), "Orthography, phonology,
morphology, and meaning" (pp. 67–84). Amsterdam: Elsevier Science.
Mullis, I., Martin, M., Gonzalez, E., & Kennedy, A. (2003). PIRLS 2001 International
Report: IEA’s study of reading literacy achievement in primary schools. Chestnut Hill, MA:
TIMSS & PIRLS International Study Center, Boston College.
Mullis, I., Martin, M. O., Kennedy, A. M., & Foy, P. (2007). PIRLS 2006 international report:
IEA’s progress in international reading literacy study in primary school in 40 countries.
84
TIMSS & PIRLS International Study Center, Boston College.
Postlethwaite, T. (1995). International empirical research in comparative education: An
example of the studies of the international association for the evaluation of educational
achievement (IEA). Tertium Comparationis, 1(1), 1–19.
Seymour, P., Aro, M., & Erskine, J. (2003). Foundation literacy acquisition in European
orthographies. British Journal of Psychology, 94(2), 143–174.
85
¿Por qué es importante estudiar el fenómeno sindical en Chile? El mito del
“aburguesamiento” del sindicalismo
Francisca Gutiérrez
Socióloga de la Universidad de Chile, Master en sociología
Doctorante École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) París.
Abstract
El desencantamiento producido
por el debilitamiento de las organizaciones
sindicales en Chile ha permitido el
surgimiento de una hipótesis discutible: el
aburguesamiento de los sindicatos y los
dirigentes sindicales En base a los
resultados parciales de nuestra
investigación, cuyas características se
describen en este artículo, llegamos a la
conclusión que no es posible sostener tal
hipótesis. Los sindicatos y dirigentes
desempeñan múltiples funciones y pasan
por varios. Bajo ciertas circunstancias,
pueden asumir un rol crítico frente a las
relaciones sociales dominantes entre
trabajadores y empleadores. Tal
capacidad es transversal a las distintas
generaciones incluso a la más nueva.
Esto contradice una afirmación común
según la cual los jóvenes responderían a
interés individualistas.
Palabras claves: sindicalismo, sindicato, militantismo, sindicalistas, movimiento obrero,
dirigencia sindical.
INTRODUCCION
En las páginas que siguen, expondremos los aspectos centrales de la
investigación sobre el sindicalismo que realizamos desde el año 2008 en París, gracias al
financiamiento de CONICYT (Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica)
y al apoyo de la EHESS (École des Hautes Études en Sciences Sociales). En la primera
parte, intentaremos dar cuenta del estado del arte de los estudios sobre el tema en Chile y
las carencias de los enfoques dominantes que explican la necesidad de estudiar el
fenómeno sindical. Definiremos luego nuestro objeto de estudio y metodología, para
enfocarnos durante el resto del artículo en las dos ideas-fuerzas que constituyen las
hipótesis básicas de nuestro trabajo, hipótesis que han sido reforzadas por los resultados
parciales que ya tenemos del análisis de los datos.
86
Sindicalismo, un objeto que incomoda a las ciencias sociales en Chile
Desde los años 1970, la reflexión sobre los sindicatos se centraba en su
participación en los procesos políticos de la época y ocupaba a una gran parte de los
cientistas sociales. Después del golpe de Estado hasta los años de la transición a la
democracia, el interés por el sindicalismo continuaba siendo político: cómo puede el
sindicalismo enfrentarse a la dictadura y cuáles son sus desafíos para reconstruir la
democracia1. Hasta entonces, los sociólogos, impregnados del espíritu de la época,
concebían el trabajo científico como una prolongación del trabajo militante. No se podía
separar la ciencia de la acción política (Garretón, 2005; Rojas, 2000; Zapata, 2000). Pero
el retorno a la democracia no trajo los cambios esperados por los sindicatos y por los
intelectuales de izquierda. Los gobiernos de la Concertación, (la coalición triunfante), a
pesar de los acuerdos firmados con el mundo sindical cuya lucha había sido fundamental
para vencer el régimen de Augusto Pinochet, no lograron modificar significativamente el
marco institucional que reglamenta las relaciones en el mundo del trabajo, marco ideado
por los Chicago Boys e impuesto por los militares a través del llamado “Plan Laboral” en
los años 1980 (Frías; 2002; Godio, 2003; López 1999; Mizala y Romanguera, 2001;
Morris, 1998). Por otra parte, el cambio del modelo de desarrollo “hacia dentro” hacia un
modelo neoliberal orientado hacia la exportación así como también el trauma de la
dictadura, habían cambiado aparentemente de forma irreversible las condiciones sociales
y culturales donde el sindicalismo se había desarrollado2. Por su parte, consumida por las
divisiones políticas internas e incapaz de adaptarse al nuevo contexto, la Central Unitaria
de Trabajadores (CUT) debió resignarse a la separación de uno se sus sectores (Frías,
2008), a la creación de sindicatos de empresa y federaciones independientes (Dirección
del Trabajo 2008) y a la disminución progresiva de adherentes del movimiento sindical
(Dirección del Trabajo, 2007). Habiendo perdido su poder de presión sobre el Estado y por
ende sobre las relaciones entre capital y fuerza de trabajo, el sindicalismo chileno
comenzó a perder la atención de la sociología critica. Además, poco a poco una nueva
sociología fue ganando terreno, una sociología inspirada de nuevos marcos teóricas y
alejada de la tradición de la sociología “comprometida” que, para evitar la “pérdida de
objetividad” que criticaron a esta antigua tradición, abandonaron cada vez más los temas
preciados del pasado (Garretón, 2005). Como resultado, el sindicalismo fue
transformándose poco a poco en un objeto de estudio pasado de moda e incómodo para
el mundo académico. Prácticamente ha desaparecido de los programas de investigación.
El “aburguesamiento” del sindicalismo
Algunas instituciones y especialistas han continuado la reflexión sobre la cuestión
sindical. Sin embargo, dichos trabajos a nuestro juicio tampoco escapan al “pesimismo”
reinante. Aun cuando la tesis de la muerte del sindicalismo o de la crisis
87
terminal, que dominó al comienzo de los años 1990 cuando la desindicalización se volvió
evidente, fue remplazada por un discurso más moderado que sostiene que el sindicalismo
chileno estaría más bien en un proceso de transición, los trabajos siguen manifestando
una suerte de desconfianza frente al avenir sindical. Basta mencionar la característica
común a estos trabajos para dar cuenta de ese “desencantamiento”: el hecho de que el
eje del análisis es casi siempre la cuestión del debilitamiento de la acción sindical3. En
efecto, a partir de 1995, la mayoría de los análisis sobre el sindicalismo chileno se
centraron en los indicadores de la perdida de importancia de las organizaciones
sindicales: la perdida de adherentes, el bajo nivel de negociación y de conflicto4, las
dificultades de la CUT para imponer sus puntos en las reformas del Código de Trabajo
(Mizala y Romanguera, 2001). Se trataba de denunciar dicho debilitamiento e intentar
explicarlo. El enfoque estructuralista dominó en este plano: se atribuyó a los grandes
cambios económicos, culturales, políticos y sociales que se produjeron luego de la
dictadura, la causa ultima de esta trágica evolución5. Cuando algunos especialistas se
aventuraron en el campo bastante menos explorado de las faltas propias a las estrategias
de las organizaciones sindicales que habrían ayudado a este proceso de decadencia,
analizaron casi exclusivamente a la CUT o a estructuras sindicales de gran visibilidad
como la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, la Federación de Trabajadores del
Cobre, los sindicatos de los trabajadores subcontratados de CODELCO, etc (Abarzúa,
2008; Aravena, 2009; Aguilera, 2007; Calderón 2008; Stillermanm, 2004; Vergara, 2001).
En contrapartida, los actores de base sin mayor gloria pero aun así componente
mayoritario del actual sindicalismo chileno -sobre todo militantes, adherentes y
simpatizantes pertenecientes a sindicatos de empresa sin afiliación a la CUT o a
estructuras sindicales de tradición- han sido largamente ignorados. Su experiencia no
parece tener importancia para el mundo académico, aun cuando representan justamente
la excepción a la regla: aquellos que a pesar de todos los obstáculos se comprometen con
una causa que para los sociólogos parece perdida a priori. Asimismo, la insistencia en los
obstáculos estructurales que afrontar el sindicalismo chileno puede conducirnos a una
conclusión peligrosa frente a la cual creemos es necesario ponerse en guardia: habiendo
perdido la apariencia de un “movimiento social” como en el pasado, el sindicalismo se
habría transformado en una forma de control ciertamente pobre pero necesaria (sino cómo
explicar el hecho que los Chicago Boys no eliminaron simplemente el derecho a la
sindicalización) de los conflictos sociales en el mundo del trabajo. La acción sindical no
tendría otra función que canalizar las demandas de los trabajadores que no pidieron ser
resueltas a través de una negociación individual con el empleador o su representante.
Esta tesis es la base de las denuncias corrientes sobre el papel actual de los sindicalistas.
Frecuentemente, son acusados incluso por los propios asalariados, de perpetuarse en el
poder afín de mantener los privilegios que a él se le asocian tales como el fuero sindical
(Bensusán, 2000). Se agrega a esta acusación, el hecho de que en Chile la mayor parte
de los dirigentes en las más altas estructuras sindicales, contrariamente a la mayor parte
88
de los trabajadores, militan en partidos políticos lo que intensifica la sospecha de que
ellos responderían a intereses diferentes a los de sus trabajadores. La acusación del
supuesto “aburguesamiento” de los sindicatos y sus militantes, expresión de la
banalización del sindicalismo actual, reposa en un supuesto discutible: El sindicalismo no
podría jugar más que dos papeles “opuestos”: constituir un “movimiento social” capaz de
transformar las relaciones sociales, o transformarse en una “institución de control” útil a la
reproducción del sistema. En este sentido, los trabajadores comprometidos no podrían
actuar más que de dos modos “contrarios”: asumir la posición de “sujetos” que cuestionan
el mundo en el que habitan (Touraine, 1986) o dejarse llevar como “agentes” de una
voluntad externa (Ronsanvallon, 1998). El primer camino remite a una caricatura del
militante como aquel valiente y desinteresado que se consagra a una causa colectiva. El
segundo camino en cambio, describe un militante calculador, en busca de ventajas
personales que sin embargo, al actuar de esa manera responde à una voluntad que se le
escapa: la de los grupos dominantes o del sistema cuyo único objetivo es asegurar su
hegemonía. Este supuesto se apoya en una visión esencialista de la realidad y en gran
medida ignorante de la historia del sindicalismo. El “movimiento social” ha sido más bien
una finalidad que una realidad histórica. Una finalidad que se ha alimentado muchas
veces de la institucionalización de los sindicatos que ha permitido a los trabajadores
comprometidos contar con una suerte de garantía en contra de una represión demasiado
brutal que podría terminar aniquilando cualquier intento de movimiento6. El supuesto
reposa sobre la base de un modelo extremadamente simplificado de la acción de los
individuos y de los grupos humanos. La racionalidad instrumental y la consagración
desinteresada a una causa no son formas de comportamiento opuestas. Tampoco el
interés individual y el interés colectivo (Hyman, 1998). Como afirma François Dubet
(1994), los individuos y grupos actúan articulando estas diferentes “lógicas”. Todo análisis
debería en este sentido ser capaz de reconocer los diferentes enfoques del actor frente a
su propia realidad así como las dinámicas que se establecen entre ellos. En resumen,
pareciera que todo indica a que la sociología chilena y las ciencias sociales en general,
están en deuda con el mundo sindical. Están obligadas a revisar sus tesis porque han
ignorado algo fundamental: la experiencia real de los actores comprometidos con la
causa sindical, es decir, la manera por la cual militantes, adherentes y simpatizantes
común y corrientes dan sentido a su participación sindical. El sindicalismo engendra
efectos diversos sobre el “orden social” porque actúa sobre un “orden” que es siempre el
“orden” para alguien, es decir, actúa sobre la situación de aquellos que participan de él
porque ven de una manera u otra que esta forma de acción es necesaria.
El objetivo general de nuestra investigación y la metodología
En reacción a esta carencia en el enfoque que domina los estudios sobre el
89
sindicalismo, quisimos encontrar militantes sindicales de distintos niveles, los actores más
involucrados en el mundo de las organizaciones sindicales, para conocer lo que los lleva a
comprometerse en este ámbito y, sobretodo, para comprender qué relación establecen
con los trabajadores y con los representantes de los empleadores. En el fondo, se trata de
entender como los sindicatos, a través de sus militantes, intervienen hoy en el conflicto
central del mundo de la empresa, y qué es lo que gatilla a nivel microsocial los cambios
en el rol que juegan en dicho ámbito. Elegimos una metodología nueva en relación
con los estudios sindicales. Consiste en interpelar a los sujetos a contar su trayectoria
sindical. Supone en este sentido, una mirada del fenómeno militante, como “proceso”, es
decir, como un ejercicio en permanente construcción. Entrevistamos una treintena de
dirigentes en Santiago, cada uno al menos dos veces de manera de lograr una cierta
profundidad. En el primer encuentro se priorizó por una entrevista abierta en base a la
pregunta general de cómo el sujeto se había transformado en dirigente sindical. Los
encuentros siguientes portaron sobre los aspectos confusos y preguntas que surgían del
análisis de los otros relatos así como de la bibliografía especializada. Hicimos también
una observación participante en una asamblea de un sindicato de empresa, entrevistas a
especialistas de la OIT, de la fundación encargada de los estudios de la CUT (FIEL) y
revisamos datos inéditos de la Dirección del Trabajo y de la CUT misma. El enfoque del
fenómeno en términos de proceso resultó sumamente importante. En efecto, como
pudimos observar, asumir una responsabilidad sindical implica para el nuevo militante una
transformación más o menos radical de las representaciones en torno al mundo de la
empresa y en especial respecto a los trabajadores con quienes comparte su espacio y los
representantes de los empleadores a quienes responde. También modifica las
representaciones acerca del mundo del trabajo y de la sociedad en general. Pero dichas
representaciones continúan cambiando en el transcurso de la trayectoria del sujeto,
cambios gatillados por eventos que responden a menudo a coacciones externas que
radicalizan tensiones latentes para el militante, quien frente a estos eventos se ve
obligado a reflexionar y asumir otra postura frente a su acción como dirigente.
La primera idea fuerza : los diferentes roles de un militante sindical en Chile. La
“resiliencia” del sindicalismo.
El análisis de las trayectorias de los militantes sindicales entrevistados nos llevó a
reafirmar nuestra intuición original según la cual resultaba inverosímil la tesis que acusa a
los sindicatos de ser exclusivamente instituciones de control y a los dirigentes sindicales,
de agentes desprovisto de toda función representativa. Ciertamente estos últimos se
alejan a menudo de los intereses de sus bases y utilizan su tiempo para actividades que
responden a otros intereses. Ciertamente, la “colectividad de referencia” no es más la
“clase obrera” ni el “capital” la figura del “enemigo social”. Sin embargo, no podemos
90
ignorar la diversidad de situaciones que se encuentran en la realidad. Todos los dirigentes
sindicales no construyen la misma relación con los trabajadores de referencia y la figura
del empleador. Además, dicha relación se modifica intensamente a lo largo de sus
trayectorias. Confundir un dirigente sindical que defiende sin crítica a la empresa con
aquel que por el contrario pone en cuestión de forma permanente las políticas tomadas
por las altos ejecutivos en el nombre de una comunidad de trabajadores, puede llevarnos
a conclusiones falsas. De hecho, hasta el momento hemos identificado tres tipos de
relaciones entre el sindicato, los trabajadores y los representantes de los empleadores,
según lo que nos sugiere el militante a través de su discurso: “el agente de empresa”, el
“mediado” y el “vigilante”. El primero corresponde a los dirigentes con un discurso
totalmente acrítico de las relaciones entre trabajadores y empleadores en el nivel de su
empresa y a un nivel más general. Su función consiste en “transmitir” las decisiones de la
empresa a los trabajadores y levantar de vez en cuando los reclamos individuales a la
Dirección afín que los tomen en cuenta. Son personas fuertemente orgullosas del trato
que tienen con los altos ejecutivos y del espíritu de la empresa del cual se sienten parte.
El mediador es aquel dirigente que se limita también a levantar las demandas de los
trabajadores a los representantes del empleador en el lugar de trabajo, evitando al
máximo el enfrentamiento. A diferencia de los primeros, los mediadores no se identifican
con los empleadores, sino todo lo contrario: padecen intensamente el poder que ejercen
sobre los trabajadores. Sin embargo, y es lo que los caracteriza mayormente, han perdido
la esperanza respecto a su posibilidad “real” de cambiar esta situación. Se sienten
impotentes. Estas dos primeras figuras representan más o menos del perfil de los
dirigentes que domina en el discurso tradicional de la sociología que mencionábamos
anteriormente. El tercer tipo no obstante se escapa de la regla. El “vigilante” corresponde
al militante sindical que, aun cuando trata de sostener relaciones abiertas y fundadas en
el respeto con los representantes de los empleadores, no duda en confrontarse a ellos
con todo lo que tiene a la mano, cuando creen que los derechos de sus trabajadores han
sido pasados a llevar. Este tipo de dirigente confía ampliamente en la fuerza que la acción
colectiva puede ejercer sobre los dueños del capital. Sin embargo, hay que notar, que
ninguno de estos roles del dirigente sindical asegura por sí mismo el apoyo de las bases.
Aún cuando el militante piensa estar defendiendo las demandas de su comunidad de
referencia, puede engendrarse un conflicto con ella. Varios denuncian este problema, la
desazón de “luchar” por un grupo de trabajadores que responde con indiferencia, críticas
o incomprensión. Es necesario subrayar también que el enfrentamiento con los
representantes del empleador no es más que una de las tareas del dirigente sindical.
Debe realizar también tareas administrativas y políticas para sus organizaciones. Además,
los dirigentes se ocupan de otra manera de sus trabajadores: asegurar el acceso a bienes
y servicios, asistir a los trabajadores con problemas personales, etc. A veces estas
actividades apuntan expresamente a fortalecer el lazo entre el militante y las bases de
manera de perpetuarse en el puesto de poder, pero a veces estas practicas responden
91
también a una estrategia cuyo fin es aumentar la relación de fuerza frente al empleador.
El “colectivo de referencia” para los militantes sindicales en Chile es cada vez más
corrientemente el establecimiento, la empresa o un grupo de empresas que pertenecen
realmente al mismo empleador. Aquellos que ejercen responsabilidades en federaciones,
confederaciones o en alguna central sindical, tienden no obstante a desplazarse hacia
referentes más amplios, aunque casi nunca a la “clase social”. En general, utilizan
conceptos bastante difusos o ambiguos. Algo similar sucede con el “otro” en esta relación.
Las transformaciones en el mundo productivo –la fragmentación de los procesos de
producción, la subcontratación, la división de funciones entre los propietarios del capital y
los que ejecutan efectivamente el rol de “jefes” en el lugar de trabajo, la globalización de
la economía, etc- han difuminado los limites de la autoridad. Para la mayoría de los
entrevistados, ésta función la encarnan en la practica los jefes de establecimiento o los
altos ejecutivos, salvo en las empresas más pequeñas o familiares donde la relación de
trabajo se asemeja más a la relación tradicional entre obrero y patrón. A nivel del
discurso, los dirigentes pueden desplazarse hacia formas más generales del conflicto
salarial, sin embargo en esos casos es el Estado que viene a ocupar el lugar del “otro”
más que los “capitalistas”, el “empresariado” o similares, incluso para los dirigentes
“vigilantes”. Esto contradice en parte el espíritu de las transformaciones introducidas en
los 1980 cuyo fin fue justamente retirar al Estado de los conflictos laborales. La
existencia del sindicato o del dirigente “vigilante” pone en cuestión el supuesto
“aburguesamiento” del sindicalismo. No podemos ignorar la función que dicho tipo de
función jugaría hoy en día en una sociedad donde el empresario esta habituado a
“gobernar” sin contrapeso. Un empresario que se ha transformado en la figura del
“desarrollo” y la elite llamada a guiarnos (PNUD, 1995). En tal contexto, la permanente
intervención de un “simple” trabajador, aun cuando ella no se encuentre totalmente
aceptada por el colectivo de referencia e incluso cuando está limitada al ámbito de la
empresa, es vivida como una “falta de respeto” molesta y a veces intolerable, como lo
demuestran las historias de los dirigentes entrevistados. Es esta “intolerancia” que
radicalizada por otros factores, puede dar lugar a un “acontecimiento” que nos gustaría
llamar “político”7. Se trata de un momento donde los dirigentes sindicales, apoyados por
un colectivo de trabajadores en ese instante fuertemente identificado a ellos (las
tensiones se atenúan) demandan el reconocimiento de un sujeto colectivo cuya
posibilidad de existencia es negada en el mundo del trabajo y en la sociedad chilena en
general, debido al hecho que si se le aceptara se estaría en la obligación de renunciar al
principio hegemónico según el cual la igualdad, la autonomía y el merito serian
exclusivamente derechos “individuales”, un principio que esconde el hecho de que en
tanto individuos no podemos intervenir en las decisiones del Estado y del capital. Esta
demanda puede ser en la superficie una simple demanda económica o ligada a las
condiciones de trabajo, sin embargo en dicho contexto, se transforma también en una
reivindicación de este otro tipo. Ciertamente, la noción de “política” que está aquí en juego
92
se aleja ampliamente de la noción tradicional liberal donde ella se encuentra
estrictamente asociada a la gestión de los organismos del Estado o a la noción más
critica donde es asimilada a la conquista de dicho lugar de poder. Se trata más bien de
una “micro política” sindical, una forma de combate “molecular”, disperso, confuso y
localizado en contra de un principio ampliamente legitimado. Las transformaciones en el
modelo de desarrollo en Chile no han hecho más que limitar la acción sindical
favoreciendo sindicatos “agentes de empresa” o “mediadores”. Han desarticulado el
movimiento obrero destruyendo sus pilares tradicionales que le permitieron un cierto éxito
en los años 1970, a saber, la alianza con los partidos políticos, la unidad de las
organizaciones sindicales y la disposición del Estado a interceder en las relaciones
industriales. Sin embargo, estos “acontecimientos políticos” esporádicos de los que
hablábamos y la acción des los sindicatos “vigilantes” demuestran que el sindicalismo
“crítico” posee una capacidad de “resiliencia” bastante más amplia de la que se supone.
Con esto, no queremos excluir o negar la importancia que tendría una acción en un nivel
más general, una acción articulada, planificada y de masa, portadora de un proyecto de
sociedad. Para muchos sindicalistas chilenos, sobretodo los que se encuentran en la
cumbre de la CUT, la construcción de dicho “movimiento social” es todavía una finalidad.
Aún cuando las dificultades para llevar a cabo dicho proyecto son indiscutibles, nada nos
autoriza a afirmar que es imposible. Pero encerrarse en la discusión de las posibilidades
del sindicalismo de convertirse en ese “movimiento” sin interesarnos por los que el
sindicalismo hace ya hoy en día, nos parece un esfuerzo infructuoso. De hecho, conocer
los procesos que favorecen la capacidad “critica” de los sindicatos así como aquellos que
tienden a disminuirla, nos parece necesario para desarrollar cualquiera sea la estrategia
para alcanzar la finalidad adoptada. Tampoco queremos afirmar que este tipo de lucha
“micropolítica” es exclusiva y central para nuestras sociedades. Ella no lo es incluso en el
mundo del trabajo, donde otras formas de organización o formas de acción colectiva se
han desarrollado con un éxito relativo durante los últimos años (por ejemplo las
coordinadoras en los años de la dictadura). Por el contrario, creemos que este tipo de
acción sindical en nombre de una nueva forma de “ciudadanía” no es más que una de las
acciones de este tipo que se desarrollan hoy en día, acciones todas necesarias y
complementarias. Pero ello no le quita peso a esta forma de acción sindical.
Segunda idea fuerza: la importancia central de los cambios generacionales y por ende de
la historia chilena reciente en los roles de los militantes sindicales
Como ya hemos señalado, nuestra investigación busca también comprender
cómo un militante determinado se transforma en un “vigilante”, un “mediador” o un
“agente de empresa” y qué es lo que condiciona las variaciones que dichos roles pueden
experimentar a lo largo de la trayectoria de ese sindicalista. No vamos a ahondar en este
artículo en todos los eventos y tensiones que explican estos cambios, sin embargo,
subrayaremos el factor central que marca las diferencias entre las trayectorias de unos y
otros: la generación. Hemos distinguido tres generaciones según el año de la primera
93
responsabilidad sindical y la edad del entrevistado. Cada generación representa un
estado particular de la cuestión sindical a nivel nacional, sobretodo por el nivel de
sindicalización y las oportunidades políticas. En este sentido, cada generación describe
un periodo particular de la historia chilena. La “generación de la represión”: está formada
por aquellos militantes que han pasado al acto antes o durante la dictadura militar de
Augusto Pinochet, más precisamente durante la época más dura de la dictadura
caracterizada por la “limpieza” política (Garretón ). Es una generación marcada por la
ascensión de Salvador Allende y la promesa de una revolución, así como por la represión
brutal que siguió al golpe militar. Es la generación que organizó, a menudo en la
clandestinidad, la oposición a la dictadura. La generación de la transición o generación de
la esperanza: corresponde a la cohorte de militantes que entraron al mundo sindical entre
1988, año del plebiscito donde se estableció formalmente el comienzo de la transición a la
democracia, y 1994, año en que se volvió evidente la disminución de la adhesión al
movimiento sindical. Estos militantes no vivieron en tanto dirigentes sindicales la época
más dura de la dictadura. Representan más bien la generación de jóvenes que se
comprometieron contra el régimen durante la segunda etapa de este, la de las “reformas
estructurales” y la revitalización de la protesta que termina con el plebiscito. Esta
generación asume responsabilidades sindicales en los primeros años de la transición,
años marcados por el crecimiento de la economía y la esperanza de los sindicatos y
trabajadores de una recuperación de los derechos perdidos con el Plan Laboral de 1979.
Finalmente, la generación de la crisis: está compuesta por los militantes que nacieron en
la dictadura y que crecieron bajo los efectos del nuevo modelo neoliberal impuesto.
Corresponde a una generación donde el compromiso sindical se hace cada vez más raro
y difícil debido al marco normativo todavía restrictivo, los cambios sociales y culturales, el
desaceleración de la economía y el desempleo “estructural” que se acrecienta a partir del
2000 (INE 2011). En términos generales, el análisis preliminar de los datos muestra que,
al contrario de lo que se suele afirmar, la generación de la crisis no es por ello más
inclinada a un compromiso utilitario o a transformarse en “agentes de la empresa”. Ella se
caracteriza más bien por una diversidad radical, una generación donde se pueden
encontrar tantos dirigentes “agentes de empresa”, “mediadores” como “vigilantes”. Las
generaciones más antiguas, donde los militantes también se guían de vez en cuando por
intereses individuales, se caracterizan por el contrario por una mayor homogeneidad y
una tendencia a posiciones más centrales.
94
CONCLUSIONES
Hemos querido dar cuenta de algunas de las conclusiones más importantes de
nuestra tesis doctoral. Queda por supuesto por desarrollar con más detalle la forma en que
las generaciones se distinguen en cuanto al proceso por el cual cada militante se ha
comprometido en el mundo sindical y sobretodo, los eventos que van permitiendo en cada
una de las experiencias, el paso a posiciones más criticas así como el debilitamiento de
dichas posiciones. Nos gustaría finalmente mencionar, que nuestra investigación no se
limita a Chile. Nos encontramos aun en proceso de recolectar información en Francia de
de manera de poder comparar estos resultados. Habrá que esperar unos meses para ver
los primeros efectos de dicho esfuerzo.
95
BIBLIOGRAFIA
Abarzúa, E (2008). Acción sindical de trabajadores contratistas. In Soto, A. (ed)
"Flexibilidad laboral y subjetividades. Hacia una comprensión psicosocial del empleo
contemporáneo", Santiago: LOM/Universidad Alberto Hurtado
Aguilera, L y Villalobos C. (2007). Subcontratacio� n y sindicalismo en el Chile del siglo
XXI. Relaciones sociales, trabajo y actividad sindical en los trabajadores contratistas de El
Teniente. Tesis de pregrado, profesor Rene� Ri� os, Santiago: PUC
Alburquerque M.(1993). Una reflexión sobre la relación entre actores sociales y
democracia. Revista Economía y Trabajo, PET . I (2)
Aravena, A y Núñez, D (ed) (2009) El renacer de la huelga obrera en Chile. El movimiento
sindical en la primera década del siglo XXI. Santiago: ICAL
Badiou, A. (1988). L’Être et l’Événement. Paris: Seuil.
Barrera M., Henríquez, H. Y Selamé, T. (1985). Sindicatos y Estado en el Chile actual.
Santiago: CES
Bengoa, J (1989). Sindicalismo y sindicatos frente a la redemocratización Revista
Proposiciones 17 pp 7-11
Bensusán A G. (2000). La democracia en los sindicatos: enfoques y problemas. En De la
Garza, Enrique (coor) (2000) Tratado latinoamericano de sociología del trabajo. México:
FCE
Calderón, R. (2008). Nuevas expresiones de acción sindical desde la precarización del
empleo: El caso de los trabajadores contratistas de la gran minería del cobre. In Soto, A.
(ed) (2008) "Flexibilidad laboral y subjetividades. Hacia una comprensión psicosocial del
empleo contemporáneo Santiago”: LOM/Universidad Alberto Hurtado.
Campero, G y Cortazar, R (1986). Lógicas de acción sindical en Chile. Revista Mexicana
de Sociología, 48 (4) pp 283-315
Campero, G; Flisfisch; Tironi, E; Tokman, V. (1993). Los actores sociales en el nuevo
orden laboral Santiago: Ediciones Dolmen
Campero, G. (1989). Chile: el movimiento sindical en la transición. Proposiciones 17
Campero, G. (1993). Sindicalismo en los 90: desafíos y perspectivas. Revista Economía y
Trabajo 1 (2)
De la Garza, E. (2000). Tratado latinoamericano de sociología del trabajo FCE: México
Dirección del Trabajo (2007). Compendio estadístico
Dirección del Trabajo. ENCLA 2002, 2004, 2006, 2008
Drake, P. (2003). El movimiento obrero en Chile. De la Unidad Popular a la Concertación.
Revista de Ciencia Política, 23 (2)
Dubet, F (1994). Sociologie de l’expérience, Paris: Seuil
Ensignia, J (2005). Sindicalismo en el Chile de hoy. Santiago: Friedrich Ebert Stiftung
Epstein, E (1993). Labor and political stability in the new Chilean democracy: Three
illusions Revista Economía y trabajo 1 (2)
96
Espinosa, M. (1997). Sindicalismo en la empresa moderna: ni ocaso, ni crisis Terminal.
Cuaderno de investigación 4 Santiago: Dirección del Trabajo.
Espinosa, M. (1996). Tendencias sindicales. Análisis de una década, Cuaderno de
investigación 2. Santiago: Dirección del Trabajo
Espinosa M y Yáñez H (1998). Sindicalismo en Chile: Un Actor que Sobrevive Contra
Viento y Marea. Temas Laborales 8. Santiago: Dirección del Trabajo
Falabella, G (1989). ¿Un nuevo sindicalismo? Argentina, Brasil y Chile bajo regimenes
militares Proposiciones 17
FIEL (2007). Dialogo Social en Chile: Una Evaluación Histórica (1990-2006) Santiago: CUT
Frías F.P. (2002). Las reformas laborales y su impacto en las relaciones laborales en Chile
2000-2002. Santiago: Dirección del trabajo
Fri� as FP. (2008). Los Desafí� os del sindicalismo en los inicios del siglo XXI. CLACSO:
Buenos Aires
Garretón, M A. (2000). La sociedad en que vivi(re)mos, Santiago: LOM
Garretón, MA (2005). Social Sciences and society in Chile: institutionalization, breakdown
and rebirth in Chile a publicarse en la traduccio� n de Social Sciences in Latin America.
Special Issue 44 (2-3)
Godio J. (2003). Sindicalismo sociopolítico. Bases y estrategias para la unidad y
renovación sindical. Santiago: OIT Chile
Hyman, R. (1998). La représentation syndicale des intérêts dans une Europe en mutation,
Sociologie du travail 40 (2)
Katz J. (2000) Cambios en la estructura y comportamiento del aparato productivo
latinoamericano en los años noventa: después del Consenso de Washington ¿qué?. Serie
Desarrollo productivo CEPAL
Laclau, E. (2005). La Razón populista. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
León A y Martínez J. (2001). La estratificación chilena hacia fines del siglo XX. Serie
políticas sociales 52 Santiago: CEPAL
López O M. (1999). Flexibilidad laboral chilena y principio de protección de la fuente de
empleo. Algunas hipótesis. Aportes al Debate Laboral 8, Santiago: Dirección del Trabajo
Lucena, H (2000). El cambio en las relaciones industriales en América Latina En De la
Garza, Enrique (coor) (2000) Tratado latinoamericano de sociología del trabajo México:
FCE
Manzano, L. (2005). Clases y estratos sociales en Chile. Análisis de sus transformaciones
durante la dictadura militar. Santiago: Departamento de Sociología, Facultad de Ciencia
Sociales Universidad de Chile
Mizala A y Romaguera P. (2001). La legislación Laboral y el mercado de Trabajo en Chile:
1975-2000 . Santiago: CEA
Montero C, Alburquerque M, Ensignia J (edit) (1999). Trabajo y empresa entre dos siglos.
Caracas: Nueva Sociedad
Montero C. (1996). Estrategias de flexibilidad laboral en la empresa chilena: estudio de
97
casos. Santiago: CIEPLAN
Montero, C. y Morris, P. (2001). La ciudadanía laboral: un imperativo de equidad. Revista
Proposiciones, 1 (32)
Morris, P. (1998). Sindicatos en receso: la otra cara de la estabilidad sindical. Aportes al
Debate Laboral 4 Santiago: Dirección del Trabajo
Neveu E (1996). Sociologie des mouvements sociaux : Paris, La devolverte
PNUD (1998). Informe de desarrollo humano en Chile: Las paradojas de la modernización,
Santiago: PNUD
Portes, A y Hoffman K. (2003). Las estructuras de clase en América Latina: composición y
cambios durante la época neoliberal, Serie Políticas Sociales División Santiago: CEPAL
Radrigán, J. (1999). Movimiento sindical en Chile: una visión crítica, Santiago: ARCIS
Rancière, J. (1995).La mésentente, Paris: Galilée
Rojas, I. (2006). Los desafíos actuales del derecho del trabajo en Chile, Revista Ius et
Praxis 12 (1): 234 – 250
Rojas, J (2000). Los trabajadores en la historiografía chilena: balance y proyecciones,
Revista de Economía y Trabajo 10: 47-118
Rosanvallon, P. (1998).La question syndicale, 2e éd., Paris: Hachette Litteratures
Ruiz Tagle J. (1993). Desafíos del sindicalismo chileno frente a la flexibilización del
mercado de trabajo, En Revista de Economía y Trabajo 1
Salazar, G y Pinto J. (1999). Historia contemporánea de Chile, Tomos II. Santiago: LOM
Morris, P. (1998). Sindicatos en receso: la otra cara de la estabilidad sindical, Aportes al
Debate Laboral 4 Santiago: Dirección del Trabajo
Salinero, J. (2006). Veinte Años de afiliación sindical y negociación colectiva en Chile:
Problemas y desafios, Cuadernos de investigación, 29
Soto, A. (ed) (2008). Flexibilidad laboral y subjetividades. Hacia una comprensión
psicosocial del empleo contemporáneo, Santiago: LOM/Universidad Alberto Hurtado
Stillermanm J.(2008). Continuidades, rupturas y coyunturas en la transformación de los
obreros de Madeco S.A 1973-2003, Revista Política 44: 165-196
Touraine, A. (1989). Acción sindical y desigualdad social, Proposiciones 17
Ubbiali, G. (2005). Épistémologie et Sociologie du syndicalisme, In V. Chambarlhac,
G.Ubbiali (eds.), "Épistémologie du syndicalisme. Construction disciplinaire de l'objet
syndical". Paris, L'Harmattan
Ulloa, V. (2003). El movimiento sindical chileno del siglo XX hasta nuestros días, Serie
Textos de Capacitación. Santiago: CUT
Valenzuela, J.S. (1993). Sindicalismo, desarrollo económico y democracia: hacia un nuevo
modelo de organización laboral en Chile, Revista de Economía y Trabajo 1 (2)
Vergara, A (2001). Un exitoso esfuerzo de unidad gremial: la Confederacion de
Trabajadores del Cobre de Chile, 1951-1970, Revista Economía y Trabajo 11
Yañes, H, Espinosa, M. (1998). Sindicalismo en Chile: Un Actor que Sobrevive Contra
Viento y Marea, Temas Laborales 8 Santiago: Dirección del Trabajo
98
Zambrano, JC. (2003). Trabajo y sindicalismo en los Nuevos Tiempos, Santiago: OIT/CUT
Zapata, F (2000). La historia del movimiento obrero en América Latina y sus formas de
investigación, In De la Garza, Enrique (coor) (2000) "Tratado latinoamericano de
sociología del trabajo", México: FCE
Zizek, S (2007). Le sujet qui fache, Paris: Flammarion.
99
NOTAS
1 Ver por ejemplo Barrera, Henríquez y Selame, 1985; Bengoa, 1989; Campero y Cortazar, 1986;
Campero, 1990; Campero, Flisfisch, Tironi y Tokman, 1993; Echeverria, 1989; Falabella, 1989; Valenzuela,
1993 entre otros.
2 Sobre los cambios en el modelo de desarrollo, sus efectos económicos, sociales y culturales ver Katz,
2000; León y Martínez, 2001; Manzano, 2005; Portes, 2003. Sobre los efectos particulares sobre el
sindicalismo, ver Lucena, 2000; Montero, Alburquerque, Ensignia, 1999.
3 Entre los trabajos actuales que muestran esta marca claramente ver Diaz, 1993; Dirección del Trabajo,
ENCLA, 2008; Drake, 2003; Ensignia 2005; Epstein, 1993; Espinosa, 1997; FIEL 2007; Palomares, 1993;
Radrigán, 1999; Rojas, 2006; Ruiz Tagle 1993; Salazar y Pinto; Ulloa, 2003; Valenzuela, 2003; Yáñez y
Espinosa, 1998; Zambrano, 2003, entre otros.
4 Para indicadores de las tazas de sindicalización, negociación colectiva y conflictividad ver los compendios
estadísticos de la Dirección del Trabajo http://www.dt.gob.cl
5 Algunos ejemplos excepcionales de esta perspectiva: Diaz, 1993; Drake, 2003; Zambrano, 2003;
Radrigan, 1999.
6 Una idea similar ha sido trabajada por Lipset en múltiples trabajos (ver Neveau, 1996). Más recientemente
merece la pena mencionar el trabajo de Ubbiali G,
7 La utilización de este concepto remite a una interpretación personal y libre de los trabajos de Badiou,
1988; Rancière, 1995; Laclau, 2006 y Zizek, 2007.
100
La concepción de niño/a en los sistemas de educación preescolar. Una
comparación entre Chile y Francia.
Catalina Ruiz
Candidata a doctor: Ciencias de la Educación.
Universidad Bordeaux II
Socióloga
Abstract
El presente artículo presenta un
estado de avance en la investigación
doctoral sobre la mirada comparativa de
dos sistemas de educación preescolar, el
francés y el chileno, teniendo como clave
de lectura de la construcción colectiva de
la idea de niño. Para ello, se realiza una
aproximación comparativa intentando
comprender la evolución socio-histórica,
política, social que han llevado a ambos
países a optar por un tipo de sistema
preescolar. Asimismo se intenta
comprender las lógicas culturales
subyacentes en cada país que han
derivado en la elección de un sistema
especifico de educación preescolar. Para
comprender el objeto de estudio, la
concepción de niño/a presente en el
mundo preescolar chileno y francés,
elegimos un enfoque cualitativo. En la
primera parte del articulo se presenta la
pertinencia de la comparación, la
problemática y la hipótesis, y al final se
presenta un estado de avance de la
comparación de ambos sistemas
preescolares.
Palabras clave: concepción de la infancia, sistema preescolar, educación comparada,
representación social, jardines infantiles, école maternelle, programas preescolar, discurso
profesores.
INTRODUCCION
Durante mucho tiempo, la infancia ocupo un lugar bastante restringido en los análisis
sociológicos. La infancia y los niños eran sobre todo estudiados en directa relación con la
evolución de las familias o dentro de los factores que acompañan la condición de las
mujeres. Sin embargo, hace ya algunos años, esta situación ha empezado a cambiar.
Distintas disciplinas, y en particular la sociología, han comenzado a tomar interés por la
vida de los niños y han enfocado su análisis hacia una redefinición del status de niño en la
sociedad. En paralelo, desde ya hace algunos años, el desarrollo de la educación
temprana y preescolar se han constituido en un tema relevante para los gobiernos a nivel
mundial. Las múltiples investigaciones sobre el desarrollo infantil, y específicamente los
avances en neurociencias, han hecho tomar conciencia a los diferentes gobiernos que las
experiencias vividas desde el nacimiento hasta la edad de 6
101
años son cruciales y determinantes. Estas favorecen y refuerzan el desarrollo y los
aprendizajes futuros. Lo que en estos últimos años es innegable, es la preponderancia y
el protagonismo que adquiere la infancia (y sus variadas condiciones de vida) en el
mundo contemporáneo, ya sea como foco de estudio por si mismo o como objetivo
central en las políticas publicas. Asimismo, la valorización de la infancia ha traído
consigo, la extensión del dominio sobre esta edad por parte de la familia y de la sociedad,
dominio que se manifiesta en cuidados, pero también en prescripciones y controles.
La pertinencia de la comparación
El objetivo esta investigación es la comprensión de la concepción de la infancia
presente en dos sistemas preescolares distintos, por lo tanto, una aproximación
comparativa se hace necesaria. Sin embargo, Francia y Chile son dos países que tienen
distintos contextos sociales, culturales, económicos y políticos. El contraste parece aun
mas evidente al observar el sistema preescolar: por una parte, Francia vinculada a su
tradición republicana y laica, donde el objetivo del sistema preescolar pareciera ser la
transformación de los niños en alumnos para formar ciudadanos racionales y, por otra
parte, Chile, vinculado a una tradición más liberal, donde la finalidad del preescolar es el
desarrollo del niño, su cuidado y bienestar.
Entonces ¿ por qué comparar ambos países? Es posible comparar dos visiones
tan diferentes de infancia? Chile y Francia representan dos modelos distintos, dos
perspectivas casi antagónicas de sistemas de educación infantil. Ambos países
constituyen sobre todo dos lógicas opuestas en la relación al Estado, dos maneras
diferentes de concebir la familia, dos miradas distintas sobre la educación preescolar, y
por tanto, dos concepciones de la infancia bastante divergentes. Pero precisamente el
interés de la comparación está allí. Estudiar dos sistemas diferentes, permitirá, por
contraste, revelar la coherencia o la no-coherencia y las especificidades de cada uno.
(Vigour, 2005). Precisamente el interés de la comparación se basa en comparar lo
incomparable, dos sistemas paradójicos, opuestos, e incluso antagónicos. Por una parte
Francia con un sistema republicano, laico, racionalista, cerrado sobre sí mismo, mientras
que el sistema preescolar chileno alberga los dificultades de los sistemas
“mundializados”: una apertura permanente a nuevas influencias que pueden degenerar en
objetivos más difusos, y en consecuencia, en resultados deficientes. Por tanto, estudiar
dos sistemas tan diferentes, permitirá hacer resaltar, por contraste, la coherencia o la no
coherencia de las lógicas subyacentes , así como las especificidades de cada uno. Para
ambos sistemas educativos la comparación resulta un aporte ya que conocer el
funcionamiento de otros modelos, con sus representaciones y practicas declaradas por
los actores, dan soporte a posibles cambios y mejoras en las bases del sistema y su
política publica.
102
¿Por qué tratar de comprender la concepción del niño?
Para hacer una comparación entre dos sistemas educativos con lógicas tan
diferentes, se busco un nivel "neutral" de comparación. Si se hace un paralelo entre
variables "tradicionales" de comparación entre sistemas educativos, tales como la
inversión pública en educación, la asistencia de los estudiantes en la infraestructura de
educación preescolar, y los recursos materiales, o la formación de los docentes, Francia
permanecía siempre a "la cabeza" y por lo tanto la comparación no era necesaria. En
cambio, con un concepto imparcial o neutral, como el de la concepción de la infancia en
cada país, la investigación comparativa se hacía más interesante. En primer lugar porque
no existe una mejor ni peor idea de niño/a, hay diferentes concepciones de la infancia y de
los niños, que han evolucionado a lo largo de la historia. Entonces, como se ha señalado,
cada sociedad tiene una mirada especial sobre los niños, y les asignará características
muy diferentes en función de una multiplicidad de variables, tales como la visión de la
familia, el papel de la mujer, el papel del Estado, la influencia de la corriente psicológica o
las finalidades educativas de la sociedad.
La problemática
La investigación se inicia a partir de tres constataciones. La primera es que la
concepción de la infancia se considera como una representación social. Las
representaciones sociales, son producidas y construidas colectivamente y corresponden a
un modo particular de conocimiento de la realidad compartida por un mismo grupo social o
cultural o de la comunidad. Por lo tanto, la imagen o la idea de infancia y de niño al interior
de cada sociedad corresponde a una construcción social. Según Marie José Chombart de
Lauwe (1971):
“La manera en que percibimos y pensamos a los niños, influye sobre sus
condiciones de vida, su estado y el comportamiento de los adultos hacia ellos.
En una sociedad dada, las ideas e imágenes relacionadas con el niño, por muy
variadas que sean, se organizan en representaciones colectivas, que forman un
sistema de niveles múltiples. Se genera un lenguaje “sobre” el niño, y un
lenguaje "para" el niño, ya que las imágenes ideales y modelos les son
propuestas“. (p.11)
La representación del niño y la infancia han variado a lo largo de la historia y
también difieren entre sí en una misma época en función de los niveles sociales. Las
comparaciones hechas en el tiempo o entre diferentes sociedades, y entre diferentes
culturas, así como el análisis de las tendencias evolutivas, permiten comprender los
sistemas de representación de los niños y de la infancia. En segundo lugar, se constata la
existencia de discursos dominantes, que hacen referencia a la construcción de una
103
representación social de niño con una visión universalista respecto de la realidad infantil.
Los ejemplos más ilustrativos vienen del derecho, con la Declaración de Derechos de los
niños (1989) y también de la corriente de la psicología del desarrollo. Ambos sectores, y
particularmente la psicología, formulan una interpretación única y total de la infancia que
hace pensar que los niños solo pueden crecer a través de los mismos estados de
desarrollo. Sin embargo, desde hace unos años, el tema de la infancia ha evolucionado
hacia nuevos enfoques y visiones alternativas, en particular desde la sociología de la
infancia, corriente que cuestiona el monopolio de interpretación específicamente
sicológica sobre la infancia (especialmente aquel de la psicología). Esta perspectiva esta
representada por dos corrientes, la anglosajona (Tobin, 1989; Prout, 1990; Moss,
Dahlberg, Pence, 1999; Mayall, 2008; Woodhead, 2008) y la corriente francófona,
(Brougère, Vanderbroek, 2008; Sirota, 2001; Rayna, 2000; Plaisance,1986 quienes han
intentado colocar al niño como categoría de análisis social, y también como protagonistas
de su propia problemática social y política. La tercera constatación se vincula con la
crucial importancia que tiene hoy en día la educación infantil. El aumento la inversión
pública para el nivel preescolar a nivel mundial, se basa en los resultados de
investigaciones que demuestran las ventajas sociales asociadas a un ingreso precoz al
nivel preescolar. Asimismo, organizaciones internacionales, tales como la UNESCO, la
OECD, la Unión Europea o el Banco Mundial, han dado la prioridad máxima a la
educación preescolar. Estas organizaciones, que también sostienen una visión
universalista sobre la infancia, priorizan la educación temprana ya que ésta contribuye,
dentro de otras variables, a diminuir las desventajas educativas iniciales de los niños de
los sectores mas vulnerables. (OECD, 2007; EURYDICE, 2009; UNESCO, 2007). Lo
común entre estas dos ultimas constataciones es el protagonismo que adquiere el niño
como sujeto en el debate social contemporáneo. El centrarse en el niño es una idea
ampliamente aceptada y legitimada, la cual resulta especialmente evidente en el caso del
campo educativo. Todos los sistemas educativos justifican su labor al situar al niño en el
centro de sus objetivos para educarlos, socializarlos e integrarlos a la sociedad. Pero lo
que es interesante en el caso específico de la educación preescolar es que la centralidad
del niño, respecto a las prácticas pedagógicas, parece ser aún más acentuada y evidente
por hecho de que el ingreso en el sistema preescolar es el primer contacto de los niños
con la sociedad. Tal como señalan Peter Moss, Gunilla Dahlberg y Alan Pence,(2005):
“Puede considerarse que el propio termino centrado en el niño representa una
forma modernista particular de entender al niño o niña como un sujeto unificado,
cosificado y esencializado- en el centro del mundo-que puede ser tratado
aisladamente de las relaciones y el contexto“. (p.75)
Por lo tanto, la pregunta que nos hacemos es la siguiente: ¿Por qué, si la centralidad de
los niños resulta tan evidente, y además se tiene una visión unificada de su crecimiento y
desarrollo, existen interpretaciones tan opuestas sobre la mejor manera de educar a los
niños en el sistema preescolar. Por un lado la promoción
104
de su bienestar y por el otro, la estimulación de los aprendizajes?
Hipótesis y preguntas del análisis
Toda sociedad otorga al niño/a un sitio particular al interior del espacio institucional
y, en particular, en sus políticas públicas y educativas. La mirada de cada sociedad
respecto del rol de la familia, la función asignada a la educación, el papel del estado en la
educación de los niños, el grado de influencia de los organismos internacionales, entre
otras cosas, forman parte de las variables que a incluir en esta investigación. Esta “mirada
oficial” sobre los niños, o lo que se pude ser considerado como un “discurso dominante”
sobre la infancia, tiende a cristalizarse en el espacio preescolar al interior de los
programas educativos (currículo) y también a partir del discurso de los profesores. Esta
mirada oficial cambia según las condiciones culturales, políticas, sociales y económicas de
cada país. La hipótesis general que orienta esta investigación es que los sistemas
preescolares construyen una concepción de niño. Esta concepción, que hace referencia al
contexto sociocultural de cada país, tendrá un impacto considerable en la misión educativa
de cada sistema, y por lo tanto, en la elección de la mejor manera de educar a los niños.
¿De dónde viene el interés especial por la educación de la infancia temprana, que surgió
hace algunos años? ¿ Que se entiende, por educación preescolar en Francia y Chile?
¿Cuáles son sus finalidades, sus lógicas de funcionamiento, y sus concepciones de
aprendizaje? ¿Por qué dos concepciones de niño tan diferentes y opuestas? ¿Por qué el
sistema preescolar francés debe transformar al niño en alumno mientras que en Chile el
sistema conserva siempre al niño en su estatus de niño? ¿Por qué Francia incorpora
antes a los niños en la esfera pública (la escuela) y da tanta confianza al estado para esta
tarea? ¿Mientras que Chile se prioriza el mundo privado, sobre todo a la familia, para
educar a los niños pequeños?
Metodología
El planteamiento comparativo a adoptar se inscribe en la corriente metodológica
de la educación comparada. Este método permite sacar a la luz las particularidades de
cada uno de los sistemas educativos preescolares, a partir de su propia manera de
concebir a los niños. La educación comparada se interesa por el otro, en el extranjero, por
tanto, la comparación es una herramienta potente ya que vuelve “lo desconocido en
familiar” y “lo conocido en algo exótico”. Según el Thành Khôi, (1981), la educación
comparada tiene por objeto el estudio de los hechos educativos, sus semejanzas y sus
diferencias, de acuerdo a los contextos político, económico, social y cultural. Para
comprender el objeto de estudio, la concepción de niño/a presente en el mundo preescolar
chileno y francés, elegimos un enfoque cualitativo. Luego para enmarcar la investigación
1. Opinión de expertos en ambos países, tanto del mundo académico como de las
políticas publicas, para comprender el sentido de estas políticas así como el status
del niño al interior del sistema educativo.
2. Análisis de contenido de los programas educativos preescolares oficiales chilenos
y franceses, para conocer la función y las prioridades de los sistemas, así como la
visión implícita de niño presente en tales instancias, el rol de los profesores, el lugar
de las familias y las principales herramientas y técnicas educativas aconsejadas.
3. Entrevistas colectivas con profesores del nivel preescolar del sector público chileno
y francés, para percibir, cómo se concibe el concepto de la infancia, el tipo de niño
que se querría formar/educar, qué tipo de competencias y capacidades se
promueven, qué relación con los padres y la autoimagen del profesor.#
105
en un análisis de representación social de la infancia, decidimos utilizar la técnica del
análisis de contenido en dos niveles: para interpretar el significado implícito de los
programas oficiales del preescolar y a continuación conocer, a través del discurso de los
profesores, las representaciones, su pensamiento y las imágenes, que tienen sobre la
infancia. A nivel metodológico esta investigación tiene 3 niveles: #
RESULTADOS
A continuación se exponen los principales resultados de la comparación Chile-
Francia. El análisis se hace a 3 niveles: a nivel institucional, a nivel de los programas
educativos y a nivel de las opiniones y expectativas que tienen los profesores respecto de
los niños.
1. Comparación de sistemas
Al comparar la institucionalidad de los sistemas de educación preescolar chileno y
francés se vislumbran las semejanzas y las diferencias. Del lado de las semejanzas, hay 2
aspectos relevantes. En ambos países la educación preescolar no es obligatoria, y ambos
países cuentan con un programa educativo de nivel nacional. Con respecto a las
diferencias mas remarcables, la primera y mas importante se refiere al origen y a la
evolución histórica de ambos sistemas. En el caso francés, l’école maternelle se origina, a
fines del siglo XIX, en la tradición republicana educativa francesa, es decir, una escuela
primaria gratuita, laica y obligatoria. En 1945 la l’école maternelle recibía un 27% de niños
entre 2 y 5 años provenientes principalmente de familias obreras. A partir de los años 60
comienza un acelerado y constante aumento en la escolarización infantil, que ya en los
años 80 llegara a cubrir casi el 100% de niños entre 3 y 5 años. La creación de la
institucionalidad preescolar publica en Chile es bastante mas tardía. Recién en 1965, con
la modificación del sistema educacional chileno (bajo el Decreto Supremo 27.952) se
106
incorpora el nivel de educación llamado parvulario al sistema regular de educación,
señalando que “la Educación parvularia se ofrecerá a los niños en edad preescolar y
tendrá como objetivo fundamental el desarrollo integral de la personalidad del niño y su
adaptación inteligente al medio local y natural”. Asimismo, los niveles de asistencia a las
instituciones preescolares han seguido una evolución lenta. Es en la década de los
noventa, coincidiendo con el auge mundial en educación preescolar, que el estado va a
fomentar políticas de ampliación de cobertura. Tales políticas implicaron un aumento
paulatino de la cobertura, llegando en los años 2000 a un promedio nacional de 45% ,
pero alcanzando más de un 85% de matrícula en el tramo de 5 a 6 años. La segunda
gran diferencia respecto de los sistemas, se relaciona con la gestión del sistema, si bien
es cierto en ambos países es llevada a cabo por los ministerios de educación respectivos,
se debe hacer la siguiente salvedad: Chile constituye un sistema descentralizado (con
responsabilidades administrativas a cargo de los municipios), mientras que Francia
cuenta con un sistema educativo extremadamente centralizado, donde toda la
administración y la gestión del sistema es confiada al Ministerio de Educación Nacional.
Asimismo, respecto a las modalidades de atención, Francia si bien cuenta con un sistema
preescolar publico y privado de educación, es el sistema publico el mas frecuentado (con
un 87% versus un 13% sector privado preescolar en 2009) y las políticas educativas son
también de carácter universal. En el caso chileno al interior del nivel preescolar co-
existen una variedad de modalidades: un sistema de cuidado y educación de tipo formal
(jardines infantiles) y un sistema paralelo informal (con las estrategias de participación
comunitaria en la familia de la localidad). Al interior del sistema formal de educación
preescolar se incluye a las entidades con diferentes condiciones administrativas, tanto
privadas como públicas.# Dentro de los jardines infantiles públicos, éstos pueden ser
municipalizados, o particular subvencionados. Finalmente, para completar la
heterogeneidad interna del sistema, existen 3 instituciones estatales que se hacen cargo
de la educación publica preescolar, JUNJI, INTEGRA y Ministerio de Educación, quienes
elaboran políticas educativas que son focalizadas para los niños de menores ingresos.
2. Comparación de programas
os programas educativos se sitúan dentro de un marco referencial valórico
respecto de cada sociedad. Según Mark Bray (2010, p. 246), “Los programas de estudio
son reflejo de las creencias normativas acerca de la función que debe desempeñar la
educación en la sociedad, la naturaleza del conocimiento y el aprendizaje y sobre el rol de
los profesores y estudiantes”. Es a partir de esta afirmación que se hace el análisis de los
programas de preescolar chileno y francés. En este sentido, uno de los primeros
elementos a analizar es la finalidad que se la da, al interior de los programas, a la
educación preescolar. Es así como, el programa francés declara un especial interés por
107
transmitir aprendizajes a los niños con el fin de prepararlos de la mejor manera posible a
la escuela primaria. Así el objetivo de la maternelle es desarrollar en los niños sus
capacidades fundamentales, mejorar el lenguaje y descubrir el mundo de la escritura, los
números y la naturaleza.
El programa chileno en cambio se centra mas en el individuo en tanto persona
con una identidad. Lo que interesa es formar niños integrales, “otorgarles las mejores
oportunidades de aprendizaje que permitan desarrollar al máximo las potencialidades de
los niños y niñas” (Ministerio Educación, 2008). Al continuar el análisis respecto de los
ámbitos y prioridades de cada programa, uno de los primeros elementos a resaltar es que
las temáticas generales hacen referencias a las mismas áreas del desarrollo infantil:
aprendizaje del lenguaje, socialización, relación con el medio ambiente y creatividad. Sin
embargo hay diferencias marcadas en el reforzamiento de ciertos contenidos. Por
ejemplo, en el programa francés, se observa un muy marcado énfasis en el aprendizaje
de las habilidades de lenguaje. Dos de los seis ámbitos de aprendizaje se refieren
directamente al uso instrumental del lenguaje (“Apropiarse del lenguaje” y “descubrir la
escritura”). En Chile, en cambio, el mismo ámbito llamado "comunicación" no se refiere
solo al aprendizaje de la lengua oral y escrita, sino también a los tipos de lenguaje
expresivos, por ejemplo, lenguaje artístico. Otro ámbito en el que se encuentran marcadas
diferencias es respecto a las áreas de la expresión de emociones y autonomía . De lado
francés, hay solo un ámbito que hace referencia a la formación personal de los niños,
pero que se orienta hacia el desarrollo corporal de estos. (“Comportarse y expresarse con
el cuerpo”) Al interior del núcleo, se hace referencia al control físico del cuerpo y al
aprendizaje de reglas de vida en sociedad. El programa chileno establece un gran ámbito
de formación personal y social que se dirige hacia el aprendizaje de la expresión de
sentimientos, la autonomía, la identidad y la convivencia con los otros niños. Estos
ejemplos respecto a la finalidad y las temáticas abordadas dan cuenta de las marcadas
diferencias y de la variabilidad que existe en términos de programas educativos. Lo
interesante es llegar a entender porqué esta sociedad eligió ese camino como el mas
apropiado para educar a sus niños. Para el caso francés es importante entender que el
modelo preescolar ha tenido fuertes cambios durante su evolución. Comenzando en una
sala de asilo, su fundadora Pauline Kergomard, logro institucionalizar el sistema
preescolar en 1881 otorgándole una identidad propia y exclusiva a este tipo de escuelas
“la maternelle no es ni un regimiento ni la Sorbonne en miniatura”. Durante casi un siglo,
la maternelle fue creciendo en matricula, primero con niños de origen obrero y
posteriormente, en los años 50, se empieza a producir un acelerado y constante
crecimiento de la escolarización de niños provenientes de la clase media y burguesa
francesa. El modelo pedagógico que imperaba era el que Eric Plaisance ha llamado
“expresivo”, es decir, un modelo que ponía el acento en la expresividad, creatividad y en
desarrollo de la personalidad del niño. Pues bien, este modelo se fractura a partir de los
años 80, con una reforma educativa y nuevos lineamientos que dieron paso a un enfoque
centrado casi exclusivamente en la transmisión de aprendizajes hacia el niño. Este
108
modelo escolarizante del preescolar se origina a partir de dos constataciones: la primera,
los malos resultados obtenidos por el conjunto del sistema educativo francés en las
pruebas internacionales (PISA), y la segunda, por un paulatino aumento del fenómeno de
segregación escolar, que comienza a profundizar las desigualdades sociales de los niños.
Para hacer frente a ambos problemas, el gobierno francés se focaliza en la maternelle con
políticas compensatorias dentro de las cuales juega un papel fundamental el aprendizaje
de la lengua francesa como base para los aprendizajes futuros. Esto ha significado en
concreto, que se ha producido un acercamiento importante entre nivel preescolar y la
escuela primaria, que ha generado una crisis en la identidad originaria de la maternelle.
Del lado chileno el proceso ha sido diferente. Como se ha señalado, el sistema parvulario
se institucionaliza en Chile en el año 1965. Hasta la década del 90, el nivel parvulario
permaneció bastante al margen de lo que fueron las políticas y los programas educativos,
y cada institución, ya fuera JUNJI, INTEGRA o el resto de los jardines infantiles, tenían
una gran independencia respecto de fijar sus objetivos pedagógicos. Sin embargo, la
tendencia general era una marcada orientación hacia la asistencialidad, dado que los
jardines eran principalmente concebidos como guarderías infantiles. Posteriormente, los
gobiernos de la Concertación tomaron conciencia de la importancia del nivel parvulario.
Las políticas de educación parvularia para la década 1990–2000 dejaron de tener un
sentido asistencialista y se fijaron dos grandes objetivos: aumentar la cobertura y mejorar
la calidad y la equidad de la educación. Este nuevo interés se cristalizó con la inclusión
del componente preescolar en el Programa de Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la
Educación (MECE). El trabajo del componente promovió la generación de nuevos
programas formales y no formales de educación y desarrolló diversas líneas de acción,
entre las cuales el perfeccionamiento de profesionales y técnicos de las instituciones del
sector, fue un elemento central. Asimismo, uno de los productos mas importantes fue la
elaboración participativa de las Bases Curriculares para la Educación Parvularia que
fueron un intento por unificar los saberes pedagógicos en el mundo preescolar.
3. Comparación de los discursos de profesores
Con respecto a los discursos de los profesores en el presente articulo
relevaremos 3 temas: la concepción de niño, el vinculo entre niño/profesor y el lugar que
se le da a la familia. La idea de niño presente en los discursos de los profesores permite
ilustrar una paradoja respecto de su situación en el mundo: por un lado un ser a formar y
por otro un ser con plenas capacidades a desarrollar. Los profesores franceses, en su
gran mayoría, reproducen en su discurso la idea de que los niños son seres a formar,
seres que al entrar a la maternelle van a transformarse en alumnos. Transformarse en
alumno quiere decir, haber internalizado las reglas, los códigos y las técnicas de trabajo
escolar y comprender y aplicar las reglas de vida en sociedad. Por su parte, para las
109
profesoras chilenas los niños son percibidos como seres integrales, es decir, deben ser
considerados en todos sus aspectos (tanto emocionales, sociales como cognitivos). A
partir de estas dos visiones de niño es bastante comprensible que los profesores
franceses señalen priorizar en su trabajo pedagógico todo lo que tiene que ver con la
transmisión de normas y el desarrollo de las capacidades cognitivas de los niños. Es a
ese nivel en que se considera el juego. El juego en los niños es considerado como un
instrumento mas que favorece los aprendizajes (especialmente de lenguaje) pero
prácticamente se excluye el carácter lúdico/emocional del juego. En el otro extremo, las
profesoras chilenas priorizan el respeto a los ritmos de aprendizaje de los niños y su
bienestar. Esto las lleva a centrar su discurso sobre las practicas sobre los aspectos
emocionales y sociales de los niños. Esto se traduce en concreto en que las profesoras
centran sus practicas pedagógicas en el aspecto lúdico de los aprendizajes “se aprende
jugando”. Un segundo ,aspecto revelador de la concepción de infancia tiene que ver con
el vinculo que se establece con los niños. En el caso francés, es mayoritaria la visión de
profesionalización del trabajo pedagógico, lo que implica establecer un vinculo funcional
con los niños. “se esta aquí para enseñarles las bases de la lectura, la escritura y la vida
en sociedad”. Los profesores se sienten responsables de los niños pero ello no incluye
una relación afectiva con ellos: “nosotros no somos en ningún caso las mamás de estos
niños”. Es por ello que, dada la representación de niño a formar, la situación del profesor
francés en la relación pedagógica adquiere una gran centralidad, ya que es él quien
dirige, organiza y orienta los aprendizajes de los niños. Totalmente lo contrario es lo que
declaran las profesoras chilenas. Para ellas no puede producirse el proceso de
aprendizaje si no se establece primero una relación cercana y afectiva con los niños,:
“nosotras somos sus segundas mamás”. Dado el vinculo familiar que se establece entre
los niños y las profesoras (hay que considerar que los niños de sectores populares las
llaman “tías”), es muy probable que la autoimagen de profesor se vea distorsionada. Esto
por dos razones: por un lado la identidad institucional de la “parvularia” se funda en esta
ambivalencia entre profesor/adulto cercano originada por la visión de fragilidad y
vulnerabilidad con que se percibe a los niños. Por otro lado, el mismo programa educativo
establece que la parvularia es una mediadora de los aprendizajes de los niños, con lo cual
la sitúa en una situación de acompañadora de los aprendizajes, pero no de gestora.
Finalmente con respecto a la familia. El programa francés es elocuente. La
palabra familia no aparece citada en ningún momento del programa. Esto es revelador de
la intención del sistema educativo francés de dejar establecido desde el principio los
ámbitos de funcionamiento de cada una de las instituciones sociales. Si la escuela es el
reflejo de la Republica francesa, racional y laica, donde la educación de los niños pasa a
ser un asunto de estado, un asunto publico. La familia es en cambio, el mundo privado,
lugar donde se expresan y se resguardan la cultura, las creencias y la religión. Respecto
de ello, la visión que tienen los profesores es que efectivamente la escuela mantiene una
relación ambivalente con la familia, de ruptura y connivencia. Consideran que hay tres
110
tipos de padres: aquellos que les ponen la presión a los niños para que aprendan,
aquellos que no se acercan a la escuela por probablemente una mala experiencia, y
aquellos que consideran a la maternelle como una guardería. Pero en los 3 casos, para
los profesores la familia debe mantenerse al margen de la escuela. En Chile el rol que se
le otorga a la educación parvularia es de colaboración con la familia, considerada ésta
como la primera educadora de los niños. Es por ello que las profesoras señalan realizar
esfuerzos para favorecer la participación de los padres en la educación de sus hijos. Esto
a pesar de que se declara la existencia de un desfase entre las pautas de crianza en el
hogar y las que transmite el jardín infantil.
CONCLUSIONES
A través del análisis de los programas y discursos de profesores de educación
preescolar es posible establecer que dos concepciones de infancia fuertemente opuestas
se construyen. Ambos países han elegido un tipo de educación para los niños pequeños
ancladas en dos ámbitos antagónicos, elección que se relaciona con su cultura, su
sistema social e incluso político.
Se reconoce a través de la palabra de los profesores y de la lectura de los
programas, a un sistema francés anclado en el modelo republicano que construyen una
concepción de niño sobre el principio de separación de la esfera publica y privada
(alumno/niño). El origen cultural, la familia, las emociones, son excluidas de la educación,
y la razón y las normas son puestas en ventaja. Por esto el modelo francés se
caracterizaría por una falta de confianza hacia los niños, considerados éstos como seres
inacabados, que tienen que aprenderlo todo y que es necesario entrenar (dado que salen
del entorno familiar). La sociedad otorga plena confianza hacia los profesores en su
misión de transmisión de códigos, de disciplina, de técnicas escolares para entrar cuanto
antes en los aprendizajes (sobre todo del lenguaje), y también en la enseñanza del rigor
necesario para lanzarse, más tarde, en los caminos del conocimientos y de la razón. La
cuestión es este modelo esta conociendo algunas fisuras. Desde hace unos años, ha sido
fuente de críticas, (como todo el resto del sistema educativo francés) debido a los malos
resultados obtenidos por Francia en las investigaciones de comparación internacional
como PISA. Por primera vez la maternelle es cuestionada, y en particular sus profesores,
haciendo alusión sobre todo a los deficientes resultados escolares de los niños. Esta
constatación ha aumentado la presión en el mundo preescolar reforzando todavía mas la
función de preparación para la escuela. El problema es que considerar al niño pequeño
solo bajo el status de alumno para hacerlo entrar rápidamente en un molde, tiene el riesgo
de adelantar los estigmas escolares sobre niños (el buen o el mal alumno) y construir
además una sociedad poco preparada a las condiciones de adaptabilidad solicitadas en el
mundo contemporáneo. De manera opuesta, en el modelo chileno cada niño es primero
111
considerado como un individuo integral, con su historia, su cultura, su entorno familiar.
Chile confía plenamente en las capacidades de los niños, considerados éstos como seres
libres y autónomos, capaces de aprender a aprender.
La centralidad del niño es innegable. Sin embargo esto puede generar a largo
plazo ciertas dificultades. Dar tanta confianza a las capacidades infantiles, y focalizarse
demasiado en el bienestar de los niños descuida aspectos claves del desarrollo cognitivo,
especialmente necesarios para la escolaridad futura en una población vulnerable y que
cuenta con poco capital cultural. Del mismo modo, al considerar a las parvularias sólo
como agentes mediadores (siempre maternal y siempre lúdica, pero con una precaria
formación) se le agrega ambigüedad a la identidad profesional. Esta identidad
corresponde a una imagen social, que ha sido legitimada por las familias, sostenedores y
profesionales de la comunidad educativa. Al perpetuar y validar esta representación de la
parvularia se corre el riesgo de desperfilar definitivamente esta profesión, deslegitimando
su rol formador y educador.
112
BIBLIOGRAFIA
Brougère G. et Vanderbroeck (dir) (2008). Repenser l’éducation des jeunes enfants,
Editions Peter Lang, Bruxelles.
Mark Brayl, Adamson Bob, Mason, Mark; (2010). La Recherche comparative en éducation.
Approches et méthodes. De Boeck, Bruxelles.
Chombart de Lauwe Marie-Jose,(1971). Représentation de l’enfance. Un Monde autre :
l’enfance, Payot, Paris.
EURYDICE (2009). Communication de la Commission Européennes L’éducation et
l’accueil des jeunes enfants en Europe : réduire les inégalités sociales et culturelles,
Bruxelles.
Ferrer Ferran, (2002). La educación comparada actual, Barcelona, Ariel Educación, 2002.
García Garrido José Luis, (1996). Fundamentos de la educación comparada, Madrid,
Dykinson.
Lê Thành Khôi, (1981). L’éducation Comparée, Armand Colin, Paris.
Marmoz Louis, Éducation Comparée, (1998). Collection Éducation et Société,
L’Hartmattan Paris.
Martinez Usarralde M. Jesús,(2003). Educación Comparada, Edit. La Muralla, Madrid.
Ministère de l’Education Nationale, (2008). Qu’apprend-on à l’école maternelle. Les
programmes officielles 2008, Paris.
Ministerio de Educacion, Programa Pedagogico. (2008). Educacion Parvularia, Santiago,.
OCDE,(2001). Petite Enfance, grands défis. Éducation set structures d’accueil.
Enseignement et compétences. Paris.
OCDE, (2007). Petite enfance, grands défis II. Education et structures d’accueil., Paris,
Editions OCDE.
Peralta Victoria, (2006). Cien años de educación parvularia en el sistema público: el
primer kindergarten fiscal. 1906-2006. Ediciones Universidad Central, Santiago, 2006.
Prout, A.; James, A. (1990). Contructing and decontructing childhood: Contemporary
issues in the sociological study of childhood, Falmer Press, Brighton.
Plaisance Eric, (1986). L’enfant, la maternelle, la société, PUF l’éducateur, Paris.
Sirota R, (2001). Autour du comparatisme en éducation, Paris, PUF, 2001.
Tobin, J.;WU,D.;Davidson, D.; (1989).Preschool in three cultures: Japan, China and the
United States, Yale University Press.New Haven.
UNESCO, (2007). Un Bon départ. Education et Protection de la Petite enfance, Résumé,
Paris.
Vigour Cécile,(2005). La comparaison dans les sciences sociales. Pratiques et méthodes,
Paris, La Découverte.
113
De la transculturación a la hibridación.
Propuesta para analizar la cocina de los migrantes ecuatorianos en Granada:
Modelo para un caso de estudio.
Paula Orellana Uribe
Candidata a doctor: Doctorado Antropología y Diversidad Cultural
Universidad de Granada
Abstract
Durante la última década los
ecuatorianos han sido uno de los
colectivos extranjeros más predominantes
en España, su prolongada permanencia y
su leve descenso desde el año 2005, lo
perfilan como un interesante grupo de
estudio en el fenómeno migratorio, sobre
todo en el campo de la antropología de la
alimentación. Los cambios y/o fusiones
que experimentan sus comidas pueden
servir para ahondar en las
transformaciones sustanciales de los
sujetos. Entre las numerosas nociones
que abarcan el mestizaje, se plantean
aquí dos conceptos que explican desde
las ciencias sociales los procesos de
intercambio que generan nuevos
productos; transculturación e hibridación.
Desde estos fundamentos teóricos, se
propone establecer parámetros
apropiados para introducir análisis
exhaustivos en las futuras
interpretaciones simbólicas de los
migrantes ecuatorianos en relación a su
identidad y cultura.
Palabras Claves: Antropología de la alimentación - Migración ecuatoriana, Culturas -
Transculturación – Hibridación.
INTRODUCCION
El ceviche de camarón, la fritada y el encebollado, son los platos de su país, que
más prefieren los ecuatorianos residentes en Granada. Si bien, la cocina tradicional del
Ecuador, como toda la gastronomía latinoamericana es resultado del mestizaje cultural,
confeccionada a partir de productos nativos y otros que fueron introducidos a partir de la
colonización, no se podría hablar de platos puramente autóctonos. Aunque muchos de los
resultados de esa fusión actualmente sean considerados como típicos, reflejo de una
identidad que se ha transmitido de generación en generación1. Es probable, que éstas
comidas sólo se conciban de manera auténtica y fiel a sus inicios en cuanto a
elaboración,
114
textura, y sabor en ese lugar del mundo. Ya sea por la calidad y variedad de los
productos, por las técnicas que se utilizan, por los utensilios que se requieran, por el tipo
de fuego que se use para cocinarlos e incluso hasta por los rituales y creencias que giran
en torno a la elaboración. Pero qué sucede, cuando la alimentación, ese acto vital que se
desarrolla casi de manera mecánica y sin mayores reparos en el día a día, se condiciona
con el fenómeno migratorio. Qué alteraciones experimentan los ecuatorianos y sus
comidas cuando salen de sus países para arraigarse en España. Estas transformaciones
se ajustan a dos procesos que permitirán ahondar en la problemática y descubrir los
aspectos más simbólicos que envuelven estos cambios; uno es la transculturación y el
otro la hibridación. Actualmente el número de migrantes ecuatorianos es uno de los más
notables dentro de España, de acuerdo a los registros del Padrón Municipal
proporcionado por el INE2, dentro de la población extranjera a comienzos del 2009, este
contingente ocupaba el tercer lugar con 409.328 personas, en tanto, le antecedían
Rumania con 758.823 y Marruecos con 627.858. Siendo el total de extranjeros en este
periodo de 5.648.671 personas, lo que representa un 12% de la población en España.
Mientras la mayor parte de la población extranjera ha aumentado considerablemente en
los últimos cinco años, los ecuatorianos por su parte han experimentado una variación
decreciente significativa, en el año 2005 Ecuador sobresalía frente a los demás países
con 479.978 personas, seguido por Marruecos con 468.797 y finalmente Rumania con
308.856. Este leve descenso de la población ecuatoriana, puede deberse a que están
buscando otros horizontes de trabajo fuera de España, atribuible principalmente a dos
posibles causas; la primera, debido a la actual crisis económica mundial, que ha afectado
fuertemente a España3, con un aumento del desempleo en los sectores terciarios de la
producción, con mayor intensidad en el servicio y la construcción, donde mayormente se
empleaban los ecuatorianos (Reher, Requena & Rosero-Bixby, 2009). De hecho, el último
informe denominado Inmigración y mercado de trabajo (Observatorio Permanente de la
Inmigración [OPI], 2010) señala que “El colectivo más dañado por la pérdida de empleo
en 2009 fue el ecuatoriano, que perdió la cuarta parte de sus ocupados y el mayor
número en términos absolutos. También se vieron muy afectados, aunque no tanto, los
colectivos rumano y marroquí” (p.156). Mientras que la segunda opción que se baraja,
puede ser el retorno al país de origen. Ya que el actual gobierno de Ecuador, desde el año
2008 ha impulsado a través de la Secretaría Nacional del Migrante (SENAMI), un plan de
retorno para sus emigrantes, denominado “Bienvenid@s a casa”, dentro de los objetivos
principales está el alentar la permanencia de los ecuatorianos en su territorio y construir
las condiciones que hagan posible el retorno voluntario, digno y sostenible4. El programa
proporciona una serie de facilidades para que los ecuatorianos vuelvan a su país, entre
las más destacadas y tentadoras, está el ingreso de menaje de casa y equipo de trabajo
libre de impuestos, incentivos tributarios, bono para la vivienda, servicios de capacitación
y créditos educacionales. Desde los inicios del plan, hasta finales de marzo del 2010, se
habían retornado con el programa 8.867 personas (Sistema de
115
Información para la Gobernabilidad Democrática [SIGOB], 2010). Aunque este informe no
señala la procedencia de los emigrantes, la información es igualmente útil, porque da
algunos datos estadísticos e incita a los ecuatorianos a disponer de una alternativa viable
de retorno. En el caso particular de Granada, las cifras proporcionadas por el INE, a
primero de enero de 2009, daban cuenta de que la población extranjera contaba con
14.373 personas, en una ciudad que comprende un total de 234.325 habitantes. Pasando
a representar un 16,30% de la población.
En el año 2000, el mayor contingente de extranjeros era de procedencia africana con
1.378 personas (mayoritariamente marroquí) siguiendo la tendencia a nivel nacional, en
tanto la población latinoamericana estaba muy por debajo con solo 655 personas.
Destacando en el año 2002 Colombia con 463 y Ecuador con 300 personas.
A partir del año 2005, se revierte esta situación, pasando el contingente latinoamericano a
contar con 4.277 personas, superando de este modo al africano que ese mismo año
contaba con 3.719. Pese a que la población latinoamericana sufre variaciones internas, se
mantendrá durante los cuatro años siguientes levemente sobre la africana.
Se ha elegido el contingente ecuatoriano en la ciudad de Granada, por sus características
migratorias, que son de relevancia para el estudio, si bien dentro de los latinoamericanos
en estos momentos, hay más bolivianos este colectivo comienza su apogeo a partir del
año 2005. La riqueza de estudiar a los ecuatorianos radica en que la mayoría lleva más de
10 años afincados en España y está disminuyendo su población, prueba de ello, es que
de unos 1059 ecuatorianos inscritos en el Padrón Municipal en el año 2005, pasaron a ser
711 en el 2009. Algunos poseen nacionalidad, han hecho su proyecto migratorio con sus
familias completas, se han comprado casas, otros han tenido a sus hijos en España. El
hecho de un asentamiento más prolongado dentro del país y con un alto grado de
representatividad durante todo este periodo, permite evaluar cómo ha sido su integración,
el mantenimiento de sus costumbres y sobre todo en el ámbito que interesa, ver si su
gastronomía está siendo objeto de fusiones con la cultura española u otras culturas que
coexisten en la ciudad.
Antropología de la alimentación en el fenómeno migratorio.
“El tema alimentario no es un asunto banal. El actúa en un dominio donde se
pueden descubrir diversos aspectos de las sociedades contemporáneas;
las dinámicas de identidades, las relaciones comerciales, los nodos de
convivencia, los informes de transformaciones sociales y
familiares” Barou, (2010, p.6).
El interés por estudiar la alimentación no es algo nuevo, desde comienzos del
siglo pasado diversos autores tanto de la antropología como de la sociología, se han
decantado analizar sus usos y funciones. Los diferentes enfoques teóricos van desde el
116
evolucionismo hasta el postmodernismo, destacando entre sus máximos referentes;
Frazer (1906), Crawley (1902), Roberston Smith (1889), Lévi-Strauss (1964), Barthes
(1961) Fischler (1979), Bourdieu (1976), Harris y Ross (1980, 1985, 1987, 1989, 1995),
Goody (1982), Mennell (1985), Mintz (1985 y 1996) Lupton (1996), Beardworth y Keil
(1992) Corbeau (1997), Hepworth (1999), Germov y Williams (1999), Maurer y Saubal
(1995). Para delimitar la conceptualización de este campo de estudio, se considerará la
entregada por Contreras & Gracia (2005), quienes prefieren hablar de la «Antropología de
la alimentación» “se trata de un concepto aglutinante que abarque el estudio de la cultura
alimentaria, es decir, el conjunto de representaciones, de creencias, conocimientos y de
prácticas heredadas y/o aprendidas que están asociadas a la alimentación y que son
compartidas por los individuos de una cultura dada o de un grupo social determinado
dentro de una cultura” (p.96, p.37).
He observado que la mayoría de los trabajos que giran en torno a la alimentación
y el fenómeno migratorio (5), tienen que ver con los intercambios mercantiles (comercio
étnico, precios, fuente de trabajo, códigos simbólicos en el valor de los intercambios); la
construcción y reconstrucción de identidades (transmisión, memoria, lenguajes, historia,
etc.); la nutrición y salud (la dieta y el cuerpo), lo sagrado y lo profano (religión, rituales,
códigos simbólicos, historia), mestizaje (transculturación e hibridez, sustitución de
productos, intercambio), patrimonio (memoria y valor simbólico, transmisión), la
diferenciación de los roles (a nivel social, cultural, generacional y de género), la
convivialidad (agentes comunicativos, afectivos y de sociabilización), y la función de los
objetos y utensilios (tradición, identidad y reconversión), por nombrar las más recurrentes.
En todas las nociones dispuestas, se aprecian múltiples combinaciones en cuanto a
categorías de análisis y sus dimensiones, seguramente se pueden perfilar más
intercambios, los expuestos aquí, se señalan a modo de ejemplo.
De la transculturación a la hibridación
“L'alimentation est un canal particulièrement conducteur pour mettre en oeuvre
le changement social, à la fois que sa matérialité en fait un marqueur concret de
transformation et parce que les qualités sensuelles de la nourriture suscitent
des réponses viscérales qui transforment les processus sociaux externes et
anonymes en expériences personnelles intimes et immédiates. La nourriture ne
rend pas seulement compte de la dimension politique de la personnalité, mais
elle rend également le monde accessible aux personnes ordinaires d`une
manière différente des autres.” Caldwell, M. (2009 citado en Bronnikova, 2010,
p.75).
117
Tanto la música como las comidas, han alcanzado un alto nivel de fusión en sus
componentes a lo largo de la historia de la humanidad, siendo complicado delimitar los
orígenes de cada una de sus partes, en el caso de las comidas una receta contiene
ingredientes que pueden provenir de diversos lugares del planeta, se unen y forman un
plato cualquiera, que dependiendo del lugar y otros procesos complejos pasan a
representar a una cultura determinada formando parte de sus expresiones culturales. Se
reconoce que cada país tenga un plato distintivo que muchas veces pasa a ser parte de
emblemas y patrimonios no tangibles de la cultura. Advierto, que en la mayoría de
literatura referente a la antropología de la alimentación no se habla de las mezclas con un
término en concreto y bien definido que explique los procesos de fusión en las comidas
cuando dos o más culturas se interrelacionan, hasta ahora, he encontrado, a los
sociólogos Poulain et Tibère (2002) usar el término creolización 6, mientras que otros
autores, a menudo nombran de manera superficial y ambigua el de hibridación. Pese a
que, considero imprescindible que además de conocer lo suficientemente bien una
comida determinada - sus ingredientes, orígenes y variaciones - que será objeto de
estudio, se tengan presentes como se ha llegado a esas producciones, más aún, cuando
se incluye la migración como categoría condicionante.
La primera problemática con la que me encuentro a la hora de analizar la
transformación de la cocina ecuatoriana en Granada, es la variada teoría que existe para
hablar de estos procesos de fusión. Por consiguiente, se pretende desentrañar la
siguiente interrogante ¿Qué término es el más adecuado para estudiar las
transformaciones de la cocina ecuatoriana en España? Esclareciendo esta incógnita, se
tendrá una mejor perspectiva para valorar los cambios simbólicos a nivel cultural e
identitario, que traen consigo las mezclas. Para ello, se consideran como punto de partida
dos términos útiles y delimitantes, el primero es el de “Transculturación” que acuñara por
primera vez Fernado Ortiz y el segundo es el de “Hibridación” que pusiera en boga Néstor
Garcia Canclini. Cuando se apela a ambos conceptos, la palabra “Cultura” adquiere
relevancia, dado que existen demasiadas significaciones para describirla y su campo de
acción puede extenderse a diversas maneras de entenderla, ya sea cultura popular, de
élite, cultura de masas, cultura dominante, cultura nacional, entre otras. Desde la clásica
definición de Tylor (1871) “la cultura o civilización, en sentido etnográfico amplio, es aquel
todo complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las
costumbres y cualesquiera otros hábitos o capacidades adquiridas por el hombre en
cuanto miembro de la sociedad”. Mientras que una definición más contemporánea sería la
de Malinowski (1981), quien la describe como "el conjunto integral constituido por los
utensilios y bienes de los consumidores, por el cuerpo de normas que rige los diversos
grupos sociales, por las ideas y artesanías, creencias y costumbres" (p. 56). En este caso
y para el propósito que se quiere emprender, además se tendrá en cuenta cultura desde
la visión de García Canclini (1999), quien la define como “conjunto de procesos de
producción, circulación y consumo de las significaciones en la vida social” (p.84).
118
Recapitulando, se distinguirá la cultura como aquel todo complejo que incluye el
conocimiento de todas las construcciones de la vida social del ser humano. Precisándola
en relación con el metabolismo humano; supervivencia física; reproducción; salud; y
confort. En tanto esos conjuntos sean considerados como procesos de producción que
fluyen, y representen rasgos significativos de un entramado social.
El término Transculturación, acuñado por Fernando Ortiz (1973), fue propuesto por
primera vez en su libro “Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar”, publicado en 1940,
con el fin de sustituir en la terminología sociológica de la época el vocablo aculturación.
“Por aculturación se quiere significar el proceso de tránsito de una cultura a otra y sus
repercusiones sociales de todo género. Pero transculturación es vocablo más apropiado”
(Ortiz, 1973, p. 129). Malinowski (1973), quien apoyara desde un comienzo este
neologismo, alude a la aculturación en el sentido de asimilación 7. “La voz acculturation
implica, por la preposición ad que la inicia, el concepto de un terminus ad quem. El
«inculto» ha de recibir los beneficios de «nuestra cultura»; es «él» quien ha de cambiar
para convertirse en «uno de nosotros»” (p.7). Siendo Ortiz (1973) elocuente con la idea de
instaurar esta nueva palabra, entrega una definición clara y precisa de lo que quiere
exponer; “Entendemos que el vocablo transculturación expresa mejor las diferentes fases
del proceso transitivo de una cultura a otra, porque éste no consiste solamente en adquirir
una distinta cultura, que es lo que en rigor indica la voz anglo-americana aculturation, sino
que el proceso implica también necesariamente la pérdida o desarraigo de una cultura
precedente, lo que pudiera decirse una parcial desculturación, y además significa la
consiguiente creación de nuevos fenómenos culturales que pudieran denominarse
Neoculturación” (p. 134-135). En tanto el término hibridación, que estrenará en los
noventa del siglo pasado, Néstor García Canclini, en su libro “Culturas Hibridas.
Estrategias para entrar y salir de la modernidad” (1989), es extrapolado desde la biología
para análisis socioculturales. La propuesta desde sus inicios es polémica, dado que el
ejemplo de cruce genético fue cuestionado por ser percibido como estéril, y por tanto se
consideraba riesgoso aplicarlo en la sociedad y cultura. A pesar de esas vagas conjeturas
de infertilidad, el autor insistirá en publicaciones posteriores en demostrar la fecundidad
del término, e irá argumentando con mayor solidez, algunas deficiencias de la idea inicial.
“Entiendo por hibridación procesos socioculturales en los que estructuras o prácticas
discretas, que existían en forma separada, se combinan para generar nuevas estructuras,
objetos y prácticas” (García Canclini, 2001, p.8). Se puede apreciar en ambas
definiciones los procesos originados a partir transacciones simbólicas de las culturas en
juego, generando fusiones que dan como resultado nuevas producciones, que para la
transculturación se llamarán Neoculturación y en el caso de hibridación, productos
híbridos. En cuanto a sus orígenes, ambos surgen bajo la voz de intelectuales
latinoamericanos, por lo que sus exposiciones y argumentos tenderán a observar el
mismo contexto donde están insertos. Ortiz estructura su término, a raíz de la
comprensión y descomposición de la imagen de la cubanidad,
119
mientras que García Canclini, lo compone frente a las inquietudes que presenta la
modernidad, acercándolo a las diversas formas de entender la cultura (cultura de élite,
cultura popular y cultura de masas). Al mismo tiempo, desde sus contextos se dejan
entrever sus principales diferencias. La transculturación, claramente se centra en el
mestizaje post colonialista, Ortiz en su obra muestra como la cubanidad se engendra con
el origen de las ancestrales tradiciones y las nuevas civilizaciones que van a dar lugar a
una nueva cultura. “La transculturación; se refuerza en este caso con la imagen de la
cubanidad. Conjugando la representación integradora del pasado con la intuición de la
nascencia de un sentido de futuridad”. (Portuondo, 2000). En definitiva, Ortiz en su época
logra descentralizar la visión occidental que se tenía en torno a las culturas y la idea de
razas, además le otorga a la imagen cubana una visión universal, “La transculturación, en
tanto creación cultural capaz de reunir raíces culturales diferentes, no se centra solo en la
propia identidad, porque esa identidad misma está cuestionada” (Podetti, 2004). El sentido
que da Ortiz a transculturación está pensada para “contribuir a la asimilación positiva de
los mestizajes culturales a la superación de los desgarramientos étnicos” (Portuondo,
2000). En su libro Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar, Ortiz expone una
exhaustiva investigación, entre sus líneas poéticas compara y desarticula ambos
productos situándolos en estrecha relación con el hombre, quien se crea y transforma, a
través de sus costumbres, creencias, valores culturales, económicos e identitarios,
entorno al consumo y mercantilización del tabaco y el azúcar. Así demuestra cómo se dan
dos procesos de transculturación en Cuba, y de qué forma influyeron en las diferentes
culturas que entraron en contacto con la colonización, dando cuenta, por sobre todo “del
conocimiento de la composición étnica cubana” Portuondo (2000). Sin duda su propuesta
fue vanguardista e integradora para la época. Por su parte García Canclini (2001), revela
en sus textos, con diversos ejemplos como la modernidad se ha ido introduciendo en la
cultura latinoamericana transformándola. Entre sus planteamientos, destaca la
globalización como escenario propicio para nuevos procesos de mezclas interculturales,
llamadas hibridaciones. En su obra argumenta, como la imagen de la globalización que
tiene sus orígenes en el traspaso de mercancías, se representa en la actualidad por la
fluidez de circulación cada vez mayor de capitales, bienes, mensajes y por una cuarta
categoría que él se atreve añadir “la migración”, la cual es de suma importancia, puesto
que las personas se desenvuelven en un estado de itinerancia permanente entre sus
países de orígenes y destino, particularidad que antes de mediados del siglo XX no era
posible concebir del mismo modo (García Canclini, 1999). Al incorporar, a los actores de la
globalización, se puede ver más claramente cómo se produce en ellos la hibridación.
Mientras los migrantes en su doble ausencia - ese estar y no estar presentes en ninguna
parte 8-, como bien enunciara Sayad (1999), se sientan identificados con rasgos de los
diversos lugares donde van asentándose, o dicho de otro modo, vayan adquiriendo
influencias de cada realidad cultural, de esta forma, se construirán nuevas identidades
culturales más abiertas y menos delimitadas. La actual movilidad, propicia posibilidades
120
de convivencia más fraternas entre los migrantes, que bajo esta dinámica, para el caso de
las comidas darán lugar a inventar y compartir recursos materiales e imaginarios
simbólicos. Es en este sentido que la hibridación adquiere valor, dado que contribuye a
identificar y explicar múltiples alianzas fecundas, modificando la forma de hablar sobre
identidad, diferencia, desigualdad y multiculturalidad. Por consiguiente, la hibridación sirve
para explicar las formas más modernas de interculturalidad, en procesos que conllevan
elementos típicos de la globalización. En un entorno multicultural como la ciudad de
Granada, donde confluyen indistintamente personas de diversas partes del mundo, la
hibridación se presenta como un proceso de intersección y transacciones que puede
intensificar la interculturalidad, favoreciendo con ello los intercambios, el diálogo entre
culturas y las mezclas, evitando de esta forma lo que tiene de segregación la
Multiculturalidad (García Canclini, 2003). Con todo lo expuesto y rescatando lo más
importante de su obra, se reconoce la hibridación como un poderoso hilo conductor que
se desliza en medio de oposiciones binarias constantemente en conflicto en las ciencias
sociales, tales como; tradición/modernidad, norte/sur , local/global, a la vez que
contribuye a cambiar el modo de interpretar las culturas, según palabras de García
Canclini (1999) “Más que para reconciliar o emparejar a etnias y naciones, la hibridación
es un punto de partida para deshacerse de la tentaciones fundamentalistas y del fatalismo
de las doctrinas sobre guerras de civilizaciones” (p.198). Para el desarrollo de cualquier
análisis concerniente a los procesos de hibridación, hay que poner énfasis en dos
aspectos: 1. Se debe prestar atención a los procesos de hibridación y no a la hibridez,
Gacía Canclni (2001), en el sentido de cómo se dan esas mezclas y 2. Hay que fijarse en
“lo que no se deja hibridar” García Canclini (2003).
Este último punto nos llevará a averiguar ¿Por qué motivos algunos elementos
de la cultura no son intercambiables o irremplazables? o ¿Qué componentes se
mantienen inalterables dentro de una cultura?, ¿Qué valores simbólicos tienen esas
composiciones intransables como objeto de cambio?. Teniendo en cuenta la versatilidad
de sus usos, la hibridación es un término acertado para hablar de mezclas en nuestros
días. Asimismo, García Canclni, (2001) señala que este concepto puede usarse, para
hablar de sincretismo, creolización, transculturación, mestizaje y mezclas interculturales,
que son formas tradicionales o clásicas de fusión en la antropología y la etnohistoria, en
tanto el valor que tiene la hibridación se entiende por la apertura que brinda a cualquier
rama de las ciencias sociales a utilizarlo siempre y cuando se tenga en consideración los
elementos de la globalización. ¿Tiene sentido que sigamos hablando de transculturación
en un mundo tan globalizado? La transculturación es un término que dentro de su
contexto es válido y vanguardista, que como se dijo, deja de lado la idea de razas de su
época. Con esto, no quiero decir que su uso sea obsoleto, sino que se centra más en los
mestizajes producidos en la colonia, donde sus evidentes resultados se analizan en la
época postcolonial –usando de referente a Ortiz- . Hoy por hoy, la globalización, irrumpe
con fuerza en los entramados
121
Es evidente que las comidas típicas de los ecuatorianos se han formado a través
de un proceso de transculturación. Teniendo que trabajar con algunas recetas
emblemáticas del Ecuador, primeramente, debería reconocer en ellas las
transculturaciones experimentadas antes de formarse como un plato típico, fijando las
dimensiones de lo autóctono y las introducidas por los colonizadores, para determinar
cómo se han llevado a cabo esos procesos y la trascendencia de sus valores simbólicos
en la cultura ecuatoriana. Una vez que se haya profundizado en dichos aspectos, debería
conmensurar cuáles son los nuevos paradigmas que surgen de esa receta en cuanto a la
migración ecuatoriana en España, atendiendo en particular las nuevas transformaciones
que se incrementa en el escenario de la globalización, para esas nuevas fusiones tenderé
a referirme y a examinarlas en términos de hibridación. En cuanto a aspectos más
concretos y pertinentes centrados a los procesos en sí, quisiera a modo indicativo, poner
atención en algunos elementos de la globalización que actúan en las adaptaciones de las
comidas de los migrantes en general; hacer hincapié en la utilización de las tecnologías
para su preparación (comparando las tradicionales formas de cocinar con las actuales), el
intercambio de mercancías étnicas (importadoras dedicadas a la venta de ingredientes
latinoamericanos), la calidad de los alimentos (regulación de sanidad por parte de las
autoridades españolas en frutas, verduras y otros productos, certificaciones para su
comercialización y consumo), las nuevas relaciones familiares en torno a la mesa (cambio
de hábitos por los horarios de trabajo, estudios del país de acogida), las transacciones
interculturales a las que se exponen los migrantes ecuatorianos en Granada (la relación
de interacción con otras culturas asentadas en la ciudad y el traspaso de productos
alimenticios), la desterritorialización y reterritorialización del sujeto (la recolocación de sus
viejas y nuevas producciones), y la frecuencia de los itinerarios de movilidad de los
ecuatorianos. Básicamente se propone averiguar todo lo que se desprende de esas
nuevas producciones en la comida, en tanto que sus configuraciones discurran entre las
composiciones binarias de análisis; tradición/modernidad, norte/sur local/goblal.
Por último y siguiendo las recomendaciones de García Canclini (2003) “Hay que
poner atención no solo las fusiones culturales, sino a lo que no se deja hibridar”. Es decir,
determinar aquellos aspectos que no se transan de la cultura ecuatoriana, que pueden
significar representaciones simbólicas, las cuáles se intentarán desentrañar desde la
disyunción de las recetas que están experimentando transformaciones, para evaluar así,
que ingredientes y prácticas permanecen inalterables y por qué. Entiendo que poniendo
atención en los procesos de transculturación que se han dado y los de hibridación que se
están dando en las comidas de los ecuatorianos puedo llegar a interpretaciones
simbólicas que conforman los actuales alimentos de los ecuatorianos y su grado de
interculturalidad en España.
122
BIBLIOGRAFIA
Aprile, S. & Dufoix, S. (2009). Les mots de l`immigration. Paris: Éditions Belin.
Barou, J. (2010). Alimentation et migration: une relation révélatrice. Revue Hommes &
Migrations, 1283, 6-10.
Bronnikova, O. (2010). Du basculement alimentaire au basculement identitaire?
L`adaptation des migrants russes aux pratiques alimentaires à Paris et Londres. Revue
Hommes & Migrations, 1283, 74-85.
Contreras Hernández, J. y Gracia Arnáis, M. (2005). Alimentación y cultura, perspectivas
antropológicas. Barcelona: Editorial Ariel.
España, Instituto Nacional de Estadísticas. (2010). Encuesta Población Activa (EPA).
Tercer trimestre de 2010. Madrid: INE.
Essomba, J., Edjenguèlè, M., Pasquet, P. & Hubert, A (2010). Migrations et pratiques
culinaires. Avenir de la cuisine endogène et santé des populations en milieu urbain au
Cameroun. Revue Hommes & Migrations, 1283, 136-149.
García Canclini, N. (1989). Culturas hibridas. Estrategias para entrar y salir de la
modernidad. C.V México. D.F: Editorial Grijalbo, S.A.
García Canclini, N. (1999). Globalización Imaginada. Barcelona: Ediciones Paidós.
Malinowski, B. (1981). Una teoría científica de la cultura. Barcelona: Edhasa.
Marti, J. (2004, Diciembre). Transculturación, globalización y música de hoy. TRANS
Revista Transcultural de música. Nº 008, 1-21 [en línea]. Disponible en
http://www.sibetrans.com/trans/trans8/marti.htm [Consulta 04/11/2010].
Ortiz, F. (1973). Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar. Barcelona: Editorial Ariel.
Pajares, M. (2010). Inmigración y mercado de trabajo. Informe Observatorio Permanente
de la inmigración (OPI) 2010. Madrid: Ministerio de Trabajo e Inmigración de España.
Pazos Barrera, J. (2006, Octubre). Patrimonio cultural alimentario y tradiciones de finados.
Poulain, J. P.& Tibère, L. (2000). Mondialisation, métissage et créolisation alimentaire. De
l`ntérèt du “laboratoire” réunionnais, Bastidiana 31-32, 225-241.
Ramiro Podetti, J. (2004, marzo). Mestizaje y transculturación: la propuesta
latinoamericana de globalización. Comunicación presentada en el VI Corredor de las Ideas
del Cono Sur, Montevideo, Uruguay.
Requena, M., Reher, D. S., Rosero-Bixby, L. (2009). Ecuatorianos en España. En
Requena M. & Reher, D. S. editores. Las múltiples caras de la inmigración en España.
Madrid Alianza Editorial.
Sayad, A. (1999). La double absence. Paris: Éditions du Seuil.
Tylor, E. B. (1871/1920). Cultura primitiva. Nueva York: J.P. Sons.1 de Putnam.
BIBLIOGRAFIA ELECTRONICA
Ecuador, Plataforma Virtual de la Secretaria Nacional del Migrante www.senami.gov.ec
123
Ecuador, Portal del migrante ecuatoriano www.migranteecuatoriano.gov.ec
Ecuador, Sistema de Información para la Gobernabilidad Democrática SIGOB,
http://www.sigob.gov.ec/
García Canclini, N. (2001). La Globalización: ¿productora de culturas híbridas? Actas del
III Congreso Latinoamericano de la Asociación Internacional para el Estudio de la Música
Popular [en línea]. Disponible en http:www.hist.puc.cl/historia/iaspmla.html [Consulta
20/10/2010].
García Canclini, N. (2003). Noticias recientes sobre hibridación. Revista Transcultural de
Música [en línea]. Disponible en http://www.sibetrans.com/trans/trans7/canclini.htm
[Consulta 29/01/2010].
González Alcantud, J. (2008). Un flechazo transcultural de “toma y daca” de
consecuencias poscoloniales. El encuentro entre Fernando Ortiz y Bronislaw Malinowski.
Revista Letral, 1, 145-160 [en línea]. Disponible en
http://www.proyectoletral.es/revista/autores_eng.php#G [Consulta 10/11/2010].
Pazos Barrera, J. (2006, Octubre). Patrimonio cultural alimentario y tradiciones de finados.
Mazamorra morada y el patrimonio intangible. Instituto Iberoamericano del Patrimonio
Natural y cultural [en línea]. Disponible en
http://www.ipanc.org/home/contenidos.php?id=78&identificaArticulo=146 [Consulta
07/11/2010].
Portuondo, G. (2000, Febrero 7). La transculturación en Fernando Ortiz: imagen,
concepto, contexto. Revista Letralia, Tierra de letras. Nº86 [en línea]. Disponible en
http://www.letralia.com/86/en02-086.htm [Consulta 01/11/2010].
Poulain, J. P.& Tibère, L. (2000). Mondialisation, métissage et créolisation alimentaire. De
l`ntérèt du “laboratoire” réunionnais, Bastidiana 31-32, 225-241.
Ramiro Podetti, J. (2004, marzo). Mestizaje y transculturación: la propuesta
latinoamericana de globalización. Comunicación presentada en el VI Corredor de las Ideas
del Cono Sur, Montevideo, Uruguay.
Requena, M., Reher, D. S., Rosero-Bixby, L. (2009). Ecuatorianos en España. En
Requena M. & Reher, D. S. editores. Las múltiples caras de la inmigración en España.
Madrid Alianza Editorial.
Sayad, A. (1999). La double absence. Paris: Éditions du Seuil.
Tylor, E. B. (1871/1920). Cultura primitiva. Nueva York: J.P. Sons.1 de Putnam.1
124
NOTAS
1. Véase en Pazos Barrera, J. (2006) en;
http://www.ipanc.org/home/contenidos.php?id=78&identificaArticulo=146
El texto hace alusión a un plato festivo de Ecuador, analizándolo en referencia a la obra “Lo crudo y lo
cocido” de Lévi Strauss, donde la cocina se identifica en los estadios más antiguos de una cultura a través de
códigos culinarios, convertidos en complejos signos que adquieren significados, transmitiéndose de
generación en generación.
2. Los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadísticas de España (INE) son extraídos del
registro del Padrón Municipal, si bien, permiten medir el flujo de población extranjera, su valor no es del todo
representativo, sino más bien referencial. Aunque es necesario estar inscrito en el Padrón Municipal para
solicitar la residencia permanente en España, este trámite es voluntario.
3. Antecedentes obtenidos de la Encuesta de la Población Activa (EPA). Tercer trimestre de 2010. Nota de
prensa 29 de Octubre 2010, publicado por el INE. En comparación, la tasa del paro entre la población
española y la extranjera, esta última se ve muy perjudicada. La tasa del paro de los españoles es de 17.98%
en tanto la de los extranjeros es de un 29.35%.
4. La información más detallada se puede encontrar en la plataforma virtual de la SENAMI:
www.migranteecuatoriano.gov.ec Y en la Página Web de la Institución: www.senami.gov.ec
5. Existen numerosos textos que abarcan la comida y la migración. A modo de ejemplo señalo la edición nº
1283 de la revista Hommes & Migrations “Cuisines et dépendences”. Donde se pueden apreciar diversos
autores, enfoques, categorías de análisis y metodologías desarrolladas en recientes investigaciones de
carácter antropológico y sociológico sobre la temática.
6. Poulain et Tibère Tibère (2002, p. 232, p.235, p.239), utilizan la creolización para hablar de mezclas en la
alimentación, pero este término no es tan acertado del todo, dado que el origen de la palabra, tiene sus
procedencia de la mezcla de la lengua en la época de colonización francesa en América y el Caribe. Véase
en la obra de Néstor García Canclini, “Globalización Imaginada” (1999, p.109). También puede verse de
manera más completa el significado de la palabra Créole y sus interpretaciones a lo largo de la historia, en la
definición que hacen Sylvie Aprile et Stéohane Dufoix. En “Les mots de l`immigration”, (2009, p. 99).
7. En la primera publicación de Contrapunteo Cubano del tabaco y el azúcar, el prólogo es de Bronilaw
Malinowski. También puede verse la estrecha relación de amistad que mantuvieron estos dos autores en el
artículo de José Antonio González Alcantud “Un flechazo transcultural de “toma y daca” de consecuencias
poscoloniales. El encuentro entre Fernando Ortiz y Bronislaw Malinowski”, publicado en la revista Letral,
Número 1, Año 2008. http://www.proyectoletral.es/revista/
125
del inmigrante-emigrante que no tiene una fecha de término de su estancia, que lo hace estar presente
físicamente en el país de destino y a la vez ausente y viceversa, donde está ausente físicamente, está
presente de pensamiento. Véase en A. Sayad, “La double absence”, (1999, p.115).
127
Asociación de Estudiantes Chilenos en Francia
CONVOCATORIA REVISTA COLOQUIOS ECHFRANCIA
La Revista COLOQUIOS Echfrancia publica artículos correspondientes a diversos
ámbitos investigativos, con especial atención al desarrollo de trabajos de jóvenes
estudiantes chilenos que viven en Francia. Es una publicación editada por lla Asociación
de Estudiantes Chilenos en Francia y es una publicación habilitada por CONICYT Chile, su
misión es la difusión de trabajos en los que discuta, analice y reflexione en torno a
diferentes temas científicos y sociales que presentan interés para el desarrollo de nuestro
país.
La Revista Coloquios Echfrancia cuenta con un comité editorial interno que recibirá los
trabajos de estudiantes chilenos de Master y doctorado que cursan estudios en
Universidades francesas y/o en instituciones de educación superior en Francia.
Arbitraje: los trabajos serán sometidos a un proceso de evaluación por parte de dos
especialistas que no conocerán la identidad de sus autores.
INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES
Aspectos generales:
Los trabajos deben ser enviados en formato digital al correo electrónico
Los trabajos serán sometidos a evaluación por parte de dos especialistas, quienes
disponen de 20 días para dar a conocer sus resultados. A partir de ese momento, el
Comité Editorial tiene diez días para informar a los autores respecto de la aceptación o
rechazo del trabajo. La Revista Contextos recibe trabajos relacionados con la convocatoria
al coloquio anual de Echfranciadurante, y publica una vez al año. El Comité Editorial de la
Revista Contextos se reserva el derecho de rechazar los trabajos que no cumplan con las
normas de edición y puede recomendar enmiendas menores a los trabajos que han sido
aceptados.
Normas editoriales
1. La Revista Coloquios Echfrancia publicará trabajos inéditos en español .
2. Extensión de los trabajos:
Los Artículos tienen un máximo de 20 páginas, incluyendo cuadros, esquemas,
bibliografía y notas. Si el artículo corresponde a un proyecto de investigación en curso o
concluida, se dejará constancia de ello, indicando el nombre del proyecto y la institución
que lo financia.
128
3. Los trabajos estarán escritos en procesador de texto Word, fuente Arial Narrow 12,
espacio y medio, tamaño carta, margen superior, inferior, izquierdo y derecho de 3.0 cm.,
que serán entregados de forma digital a través del correo electrónico
[email protected]. Los artículos deben ser presentados con un resumen en español,
no superior 12 líneas. Se acompañarán de 5 palabras clave como máximo, que sean
orientadoras del contenido del texto.
4. Los trabajos deberán indicar el nombre del o los autores, su correo electrónico,
institución a la cual pertenecen y teléfono.
5. El trabajo puede dividirse en secciones y subsecciones si fuese necesario, tituladas y
numeradas con el esquema numérico y caracteres arábicos.
6. Las palabras o enunciados que se quieran destacar, además de todo lo que puede
considerarse metalenguaje, deberán escribirse con cursiva (Ej.: Tugendhat afirma que el
término identidad tiene dos usos diferentes).
7. Si se desea aclarar el significado de una palabra, se usará comilla simple (Ej.
Etimológicamente, texto significa ‘tejido’).
8. Citas de referencia en el texto:
a. las citas textuales irán entre comillas en el cuerpo del trabajo si constan hasta de
tres líneas. Al finalizar cada cita, se indicará entre paréntesis el apellido del autor, año de
la publicación, dos puntos y número de página. Ej. (Vattimo, 1994: 17). En caso de que la
cita no sea textual, se indicará entre paréntesis el apellido del autor y el año (Ej. Vattimo,
1994). Si se trata de una mención al autor, sólo se escribirá el apellido y el año en
paréntesis. Ej. Según Eco (1965). Si la obra citada tiene corresponde a dos autores, se
citan los dos apellidos cada vez que ocurre la referencia en el texto; si son más de tres
autores, se citan todos los autores la primera vez que ocurre la referencia en el texto y, en
citas posteriores, se escribe solamente el apellido del primer autor más la frase “et.al.” y el
año de la publicación. Si se citan dos o más obras en la misma referencia, se escriben los
apellidos y respectivos años de publicación separados por un punto y coma dentro de un
mismo paréntesis. Ej. (Jara, 1995; Herrera, 2003; Conde, 2007).
b. En caso de tener más de cuatro líneas, la cita irá en párrafo aparte, con sangría
de dos tabulaciones estándar, sin comillas, espacio simple, en forma de bloque y, al
finalizar, se indicará entre paréntesis el apellido del autor, año de la publicación y número
de página, tal como se indica en el punto anterior.
10.Las notas serán correlativas, se ubicarán en una última página y se usarán para
aclarar, comentar o detallar algún punto específico que no será desarrollado en el cuerpo
del trabajo. Los llamados a pie de página irán señalados mediante números volados, sin
paréntesis, antes de la puntuación correspondiente.
11. En caso de que se incluyan imágenes o ilustraciones, deberán incluirse en el
cuerpo del trabajo en formato JPG. De igual manera, los gráficos, deben ir insertos en el
cuerpo del trabajo y se recomienda, en ambos casos, numerarlos en forma correlativa con
números arábigos.
129
12. Las referencias bibliográficas se presentarán en orden alfabético por apellido del autor,
sin numeración ni viñetas y se ordenarán de la siguiente manera, utilizando sangría
francesa (es decir, la primera línea con el margen izquierdo de acuerdo al utilizado en el
resto del texto y las restantes líneas con una sangría de cinco espacios):
a. Apellido y nombre del autor.
b. Año de la publicación. En caso de que haya referencias a varias obras del mismo
autor publicados el mismo año, se diferenciarán mediante letras minúsculas tras el año, sin
comas ni puntos (Ej. Van Dijk, Teun. 2000a).
c. Título de la publicación: si se trata de un libro o revista, se escribirán en cursiva
(itálica), pero si es un artículo o capítulo de libro, se utilizarán caracteres normales.
d. Ciudad de la publicación.
e. Editorial o entidad editora.
13. En las referencias bibliográficas se incluirán sólo los textos citados en el cuerpo
del trabajo.
14. Todos los textos citados en el cuerpo del trabajo deberán incluirse en las
referencias bibliográficas según los siguientes modelos:
Libro
Un autor:
Marino Lourdes. 2008. El universo de la lengua, aspectos filosóficos. Barcelona:
Paidós.
Dos autores:
Chomsky, Noam y Dieterich, Heinz. 1996. La Sociedad Global. Educación, mercado y
democracia. Santiago: LOM Ediciones.
Colaboración en volumen colectivo:
Rabanales, Ambrosio. 1995. La corrección idiomática en el Esbozo de una nueva
gramática de la lengua española. En Manuel Seco y Gregorio Salvador (coord.), La lengua
española, hoy, pp. 251-266. Madrid: Fundación Juan March.
Artículo
Montes Giraldo, José Joaquín. 2006. Sobre el objeto directo preposicional. Boletín de
Filología Tomo XLI: 63-76.
Documento electrónico
Gutiérrez Valencia, Ariel. 2006. E-reading, la nueva revolución de la lectura: del texto
impreso al ciber-texto. Revista Digital Universitaria 7 [en línea]. Disponible en
http://www.revista.unam.mx/vol.7/num5/art42/may_art42.pdf [Consulta 05/07/2008].