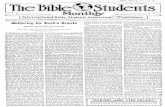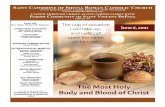CONSTANTINE: 380. Instinctu divinitatis mentis magnitudine:algunas consideraciones acerca de las...
Transcript of CONSTANTINE: 380. Instinctu divinitatis mentis magnitudine:algunas consideraciones acerca de las...
3
PIGNORA AMICITIAE
Scritti di storia antica e di storiografia offerti a Mario Mazza
II
a cura di Margherita Cassia, Claudia Giuffrida, Concetta Molè, Antonino Pinzone
BONANNO EDITORE
4
ISBN 978-88-96950-06-7
Proprietà artistiche e letterarie riservateCopyright © 2012 - Gruppo Editoriale s.r.l.
Acireale-Roma
5
Indice
Secondo tomo
II Sezione Archeologia ed epigrafia
Edom at the Crossroads of “Incense Routes” in the 8th-7th Centuries B.C.di Edward Lipiński pag. 9
Griechen und Römer in neuen Lebensräumer: die Frage nach der Anpassungdi Andreas Mehl ” 35
Osservazioni sulle civitates veteres e novae: il caso di Gurulis Vetus e Gurulis Nova in Sardiniadi Raimondo Zucca ” 73
[Ca]murtius, scriba in una nuova iscrizione di Paestum di Mario Mello ” 101
Il latino della lex portus Asiaedi Tullio Spagnuolo Vigorita ” 113
Fisci transmarini ed exterae gentes. Nuovi dati sull’organizzazione finanziaria imperiale in età domizianeadi Silvio Panciera ” 129
Il tesoro di Vicarello. Una grande scoperta archeologica del secolo XIXdi Lidio Gasperini † ” 147
6
Haesitatio publica: un hapax epigrafico. A proposito del decreto aquileiese CIL, V, 961=Inscr. Aq. 545di Claudio Zaccaria pag. 163
Instinctu divinitatis mentis magnitudine: algunas observaciones acerca de las inscripciones del arco de Constantinodi Marc Mayer ” 183
Tyre and Berytus in the Mid-Fifth Century: Metropolitan Status and Ecclesiastical Hierarchydi Fergus Millar ” 209
Sed periit titulus confracto marmore sanctus. L’epigrafia funeraria di Roma tra recupero tardoantico e apologia modernadi Massimiliano Ghilardi ” 239
III SezioneStoria della Sicilia
Lo Stretto fino alla vigilia dell’intervento ateniese in Sicilia (importanza politica e strategica)di Sebastiana Nerina Consolo Langher † ” 279
Appunti su società ed economia nella Sicilia d’età imperialedi Gian Luca Gregori ” 299
Ab Halaesa Tyndaridem usque. Problemi geo-metrici e topograficidi Francesco Paolo Rizzo ” 321
Le villulae “schiavistiche” della senatrice Melaniadi Domenico Vera ” 341
Roma, l’Italia e la Sicilia in Prisco di Panion: considerazioni sulla crisi dell’impero d’Occidentedi Daniela Motta ” 367
183
Instinctu divinitatis mentis magnitudine:algunas observaciones acerca de las inscripciones
del arco de Constantino
Marc Mayer
El arco de Constantino (fig. 1) ha sido objeto en los últimos tiempos de un buen número de estudios y monografías que han sido motivados por las excavaciones realizadas en torno al mismo y su posterior restauración1. Conocemos ahora mejor los elementos que lo com ponen y se ha propuesto incluso reconstruir a través de ellos la ideología que inspiró su selección, supponien-do que no se trataba, sin duda, de una acumulación de spolia2 sino de la construcción de una obra simbólica por medio de cuidadas y buscadas deconstrucciones, los elementos reutilizados corresponden a monumentos de los optimi principes, en lo que parece ser una de las características fundamentales del período
1 Véase por ejemplo para la historia del estudio del arco R. Cheva-lier, “Lecture” de l’arc de Constantin par quelques voyageurs archéologues et histoirens de langue française. Difficultés et progrès d’interprétation, en M. Fano Santi (a cura di), Studi di Archeologia in onore di Gustavo Traversari, Roma 2004, 199-220. Cfr. además nt. 4.
2 F.W. Deichmann, Die Spolien in der spätantiken Architektur, Sitzungsbe-richte der bayerischen Akademie der Wissenschaften in München, philos.-hist. Klasse 6, München 1975; L. De Lachenal, Spolia: Uso e riempiego dell’antico dal III al XIV secolo, Milano 1995; M. Fabricius Hansen, The Eloquence of Appropriation – Prolegomena to an Understanding of Spolia in Early Christian Rome, Analecta Romana Instituti Danici, Suppl. 33, Roma 2003; véase ahora también B. Brenk, Architettura e immagini del sacro nella tarda Antichità, Studi e ricerche di Archeologia e Storia dell’Arte 6, Spoleto 2005, esp. el capítulo “Spolia da Costantino a Carlo Magno: Estetica versus ideologia”, 197-203 (trad. del artículo Spolia from Constantine to Charlemagne: Aesthetics versus Ideology, DOP 41, 1987, 103-109). Cfr. además, L. Bosman, The Power of Tradition. Spolia in the Architecture of St. Peter’s in the Vatican, Hilversum 2004, útil también para S. Juan de Letrán. Sobre este tema hoy de actualidad véase R. Stenbro, Kunstwollen and Spolia. On the Methodological and Theoretical Foundation of Spolia Research and the Position Adopted Towards it, AnalRom 31, 2005, 59-76. Para una época más tardía es útil J. Poeschke (hrsg.), Antike Spolien in der Architektur des Mittelalters und der Renaissance, München 1996.
184
constantiniano a la que no resultó ni mucho menos ajeno el proprio emperador3. El arco y su decoración simbólica, y natu-ralmente los spolia en él usados, han sido desde el primer tercio del siglo XX objeto de atención y los resultados obtenidos han sido considerados substancialmente válidos y han sufrido pocos cambios hasta época muy reciente4. La vinculación del mismo
3 Un monumento del mismo período, la denominada Basílica de Ma-jencio, ha sido estudiado recientemente: C. Giavarini (ed.), The Basilica of Maxentius. The Monument, its Materials, Construction, and Stability, Roma 2005. De modo general para la política edilicia de Constantino: R. Krau-theimer, The ecclesiastical building policy of Constantine, en G. Bonamente-F. Fusco (a cura di), Costantino il Grande dall’Antichità all’Umanesimo. Colloqui sul Cristianesimo nel mondo antico, Macerata 18-20 dicembre 1990, II, Macerata 1993, 509-552. Los estudios de diversos autores recogidos en A. Donati-G. Gentili (a cura di), Costantino il Grande. La civiltà antica al bivio tra Occidente e Oriente, Cinisello Balsamo 2005, representan una puesta al día de la cuestión. Ahora una visión general sobre éste y otros muchos temas puede verse en N. Lenski (ed.), The Cambridge Companion to the Age of Constantine, Cambridge 2006, esp. M. J. Johnson, Architecture of Empire, 278-297. Véanse además la nota anterior y la siguiente.
4 H.P. L’Orange-A. von Gerkan, Die spätantike Bildschmuck des Konstantinsbogen, Berlin 1939; H. Kähler, Römische Gebälke, II, 1. Die Gebälke des Konstantinsbogen, Heidelberg 1953; A. Giuliano, L’arco di Costantino, Milano 1956; más recientemente E. Kitzinger, Byzantine Art in the Making, London 1977, 7-14. La aportación más importante en los últimos tiempos en P. Pensabene-C. Panella, Arco di Costantino. Tra archeologia e archeometria, Roma 1999. Anteriormente C. Panella-P. Pensabene-M. Milella-M. Wilson Jones, Scavo nell’area della Meta Sudans e ricerche sull’arco di Costantino. Atti Dodicesimo incontro di studio del Comitato per l’archeologia laziale, Quaderni di Archeologia Etrusco-Italica 24, Archeologia Laziale XII, 1, Roma 1995, 41-61. Véase además G. Calcani, I tondi dell’arco: Adriano e Costantino, en Adriano. Architettura e progetto, Milano 2000, 137-147 y A.M. Ferroni, L’arco di Adriano nel contesto urbano, ibid., 149-155. Cfr. el reciente estudio de P. Liverani, L’arco di Costantino, en Donati-Gentili (a cura di), Costantino il Grande, cit., 64-69. Puede ser útil para el plantea-miento de todas estas cuestiones el trabajo de A. Melucco Vaccaro-A.M. Ferroni, Chi construì l’arco di Costantino? Un interrogativo ancora attuale, RendPontAc 61, 1993-1994, 1-60. La cuestión general del reempleo de materiales en aquel momento en P. Pensabene, Il reimpiego nell’età costantiniana in Roma, en Bonamente-Fusco (a cura di), Costantino il Grande dall’Antichità, II, cit., 749-768. Cfr. además J. Elsner, Perspectives in Art, en Lenski (ed.), The Cambridge Companion, cit., 255-277. Una nueva e importante interpretación ha sido llevada a término por P. Liverani, Reim
185
con la victoria de Saxa Rubra, mejor que del Ponte Milvio, el 28 de octubre del 312, aunque celebre oficialmente los decennalia del emperador, el 25 de julio del año 3155, queda hoy fuera de toda duda6. Ni que decirse tiene que lo mismo sucede con la vinculación ideológica profunda del mismo con el contenido de los panegíricos, en especial el del año 313, que vienen a ser la plasmación literaria de lo que el arco representa, utili zando por su parte el lenguaje iconográfico7. La generosidad imperial
piego senza ideologia. La lettura antica degli spolia dall’arco di Costantino all’età carolingia, RM 111, 2004, 383-434, agradezco al colega Liverani el haberme permitido utilizar la pruebas compaginadas de su artículo antes de su publicación. Cfr. además J. Engemann, Der Konstantinsbogen, en A. Demandt-J. Engemann (hrsg.), Imperator Caesar Flavius Costantinus, Mainz 2007, 85-89.
5 Sobre el tema del natalis imperii de Constantino cf. B. Müller-Rettig, Der Panegyricus des Jahres 310 auf Konstantin den Grossen. Übersetzung und historischphilologischer Kommentar, Palingenesia 31, Stuttgart 1990, 61-65.
6 Brenk, Architettura, cit., 198, donde como en la mayor parte de las publicaciones es ya una opinio communis. Cfr. además R. Turcan, Images solaires dans le Panégyrique VI, en Hommage à Jean Bayet, Paris 1964, 697-706, y para este tipo de lenguaje literario que quiere expresar la majestad del poder cfr. J. Béranger, L’expression de la divinité, MH 27, 1970, 242-254. P. Bruun, Constantine’s Dies imperii and Quinquennalia in the Light of the Early Solidi of Trier, en P. Bruun, Studies in Constantinian Numismatics, Papers from 1954 to 1988, Acta Instituti Romani Finlandiae 12, Roma 1991, 81-95, y Constantini changes of Dies Impe-rii, ibid., 97-105. La vida de Constantino de Eusebio de Cesarea pasa casi de puntillas por estos decennalia, F. Winkelmann (hrsg.), Eusebius. Werke, I, 1. Über das Leben des Kaiser Konstantin, Berlin 1975, De vita Constantini 1, 48, 40; cfr. L. Tartaglia trad. y com., Eusebio di Cesarea, Sulla vita di Costantino, Napoli 2001, 74; L. De Giovanni, L’imperatore Costantino e il mondo pagano, Napoli 20032, 123-128; L. Franco, Eusebio di Cesarea, Vita di Costantino, Milano 2009, 144-145.
7 La serie de panegíricos de Constantino es relativamente abundante; son referidos a él cinco de los doce que recoge la colección, y se escalonan entre el año 307 y el 321. Pesan especialmente para el arco los conceptos contenidos en los más cercanos cronológicamente, en especial los del 310 y del 313, aunque no falten ecos en el de Nazario del 321 (10, 14 por ejemplo). Cfr. É. Galletier (éd.), Panégyriques latins, Paris 1949-1955 (3 vols.), que da los textos en orden cronológico: el VI, pronunciado en honor de Maximiano y Constantino el 31 de marzo del 307, en ocasión de la boda de Constantino y Fausta, es el VII de la tradición; el VII, VI de la tradición, es el pronunciado a finales de julio del 310; el discurso de acción
186
se sirve de elementos bien conocidos para manifestarse, entre ellos la representación de niños, en estas larguezas, elemento que no falta, por dar sólo un ejemplo, tampoco en la selección que representa el arco de Constantino8, que es además coherente con las imágenes que preferentemente se usan en el momento9.
de gracias a Constantino del 312 es el VIII, frente a su posición como V en la tradición; el panegírico del 313 ocupa el IX lugar frente al XII en la tradición manuscrita; por último el panegírico de Nazario, dedicado a Constantino el año 321, lleva el número X aunque en la tradición sea el IV. Es importante notar que R.A.B. Mynors (ed.), XII Panegyrici Latini, Oxford 1964, reproponiendo el orden de la tradición textual, da un diverso orden respecto al cronológico: el X dedicado a Constantino pasa a ser de nuevo el IV, el VIII pasa a ser el V, el VII pasa a ser el VI, el VI pasa a ser VII y el IX pasa a ser el XII; lo mismo sucede con la edición de D. Lassandro, XII Panegyrici Latini, Torino 1992, que sigue el orden de la tradición y da un índice de correspondencias con el cronológico (387), presentando además un excelente aparato crítico; cfr. además la reciente edición de D. Lassandro-E. Micunco, Panegyrici Latini, Torino 2000, en orden cronológico. Puede resultar útil también la traducción y comentario de C.E.V. Nixon y B. Saylor Rodgers, In Praise of Later Roman Emperor. The Panegyrici Latini. Introduction, Translation and Historical Commentary with the Latin Text of R.A.B. Mynors, Berkeley-Los Angeles-Oxford 1994. Como comentario particular a uno de los panegíricos más significativos cfr. Müller-Rettig, Der Panegyricus des Jahres 310, cit. Véase también K. Rosen, Constantins Weg zum Christentum und die Panegyrici Latini, en Bonamente-Fusco (a cura di), Costantino il Grande dall’Antichità, cit., II, 852-863, donde intenta evidenciar los progresos de definición de la divinidad en los panegiristas y en especial en Nazario. Véase además M. Sordi, La conversione di Costantino, en Donati-Gentili (a cura di), Costantino il Grande, cit., 36-43. Sobre el paganismo que acompaña algunos de los actos de Constantino cfr. G. Marasco, La magia e la guerra, «Millennium» 1, 2004, 83-132 esp. 85-96.
8 Véase ahora J. Diddle Uzzi, Children in the Visual Arts of Imperial Rome, Cambridge 2005, esp. 33-52, donde muestra como se eligen en el arco escenas de este tipo, sea de nueva creación o tomadas de otros monumentos (48-49): figs. 13 y 14.
9 Cfr. por ejemplo, P. Zanker, I barbari, l’imperatore e l’arena. Immagini di violenza nell’arte romana (= Die Barbaren, der Kaiser und die Arena. Bilder der Gewalt in der römischen Kunst en R.P. Seiterle-H. Breuninger (hrsg.), Kulturen der Gewalt. Ritualisierung und Symbolisierung von Gewalt in der Geschichte, Frankfurt am Mein 1998, 53-86), ahora en P. Zanker, Un’arte per l’impero. Funzione e intenzione delle immagini nel mondo romano, Milano 2002, 38-78, esp. 40-41, donde puede verse que incluso la selección de spolia no es ajena a estos criterios y 57,
187
Nuestro interés en este caso va centrarse en la inscripción que ha sido objeto de numerosísimos estudios que van desde sus aspectos más formales y epigráficos a su contenido histórico y sobre todo ideológico10. Los indispensables Exempla scripturae de E. Hübner recogen con razón la inscripción como ejemplo del buen hacer cuidadoso del momento11, y sobre su formu-lario y contenido, como ya hemos dicho, parecía haberse ya notado cuanto era de notar. No obstante esto creimos que una nueva lectura de algunos puntos era todavía posible en un acercamiento formal, filológico, al texto.
La explotación de las consecuencias, que estos aspectos formales pueden comportar para las interpretaciones ideológicas y políticas sobre la significación del texto, van más allá de nuestro intento de explicación, que voluntariamente se detendrá en la pretensión de hacer ver algunos de los recursos y paralelos en la forma como posiblemente fueron vistos, leídos y quizás interpretados en su momento. En suma queremos hacer un salto atrás y queremos apuntar tan sólo, dejando a un lado las deducciones posteriores, cuáles fueron los recursos literarios empleados para producir un texto que fuera no sólo materialmente sino estéticamente sati-sfactorio, aunque de la corrección de su expresión política ya se haya escrito casi demasiado. La sobreinterpretación es el mayor peligro que acecha, junto con la subjetividad, al historiador moderno; el acercarse, modestamente, a los aspectos formales de expresión de un texto puede ser, en ocasiones, un buen remedio para moderar esta inevitable tentación.
El texto que nos ocupa (fig. 2) está grabado por dos veces en las caras anterior y posterior del ático del arco12:
donde se señala que, en el tratamiento de la batalla del Ponte Milvio en el relieve correspondiente, los soldados de Majencio son masacrados como si de bárbaros se tratara. Sobre el uso de los mármoles en el arco cfr. A. Giuliano, Colored Marble from Constantine to Napoleon, en M. L. Anderson-L. Nista (eds.), Radiance in Stone. Sculptures in Coloured Marble from the Museo Nazionale Romano, Atlanta 1990, esp. 23-24.
10 Cfr. por ejemplo CIL, VI, 4328, donde G. Alföldy pone al dia toda la información con un criterio punto menos que exhaustivo, sobre CIL, VI, 1139 y 31245 ad 1139.
11 E. Hübner, Exempla scripturae epigraphicae Latinae, Berlin 1885, nos. 702, 240.
12 CIL, VI, 1139 y 31245 ad 1139; ILS 694.
188
Imp(eratori) Caes(ari) Fl(avio) Constantino MaximoP(io) F(elici) Augusto, s(enatus), p(opulus)q(ue)R(omanus),quod instinctu divinitatis mentismagnitudine cum exercitu suotam de tyranno quam de omni eiusfactione uno tempore iustisrempublicam ultus est armisarcum triumphis insignem dicavit
En el lado occidental del arco se lee: sic X (decennalia) sic XX (vicenna lia) (figs. 3 y 4) que en cierta manera es un augurio que complementa la inscripción del lado oriental: votis X (decennalibus) votis XX (vicennalibus) (figs. 5 y 6).
En el interior de la arcada central se lee en la pared orientada al oeste: liberatori Vrbis (fig. 7) y en la que mira al lado opuesto: fundatori quietis (fig. 8).
Aunque la inscripción principal constituye el elemento inscrito fundamental del arco, no puede pasar desapercibida la trascen-dencia de la indicación de los vota o bien la de los dos títulos atribuídos al emperador en el intradós del mismo13. Más allá de cualquier otra consideración el elemento central, la inscripción del ático del arco repetida dos veces, es el factor determinante del mensaje epigráfico del arco y sin duda la clave de la inter-pretación del sentido del contenido de este epígrafe se halla en la expresión instinctu divinitatis, hecho que, sin duda, puede parecer, a primera vista, una ingenuidad destacar de nuevo14.
13 Se trata de un vocabulario presente en los Panegíricos, cfr. T. Janson, A Concordance to the Latin Panegyrics. A Concordance to the XII Panegyrici Latini and to the Panegyrical Texts and Fragments of Symmachus, Ausonius, Merobaudes, Ennodius, Cassiodorus, Hildesheim-New York 1979, 396 para liberator; 821-22 para urbs; 273 para fundare; 619 para quies. Los paralelos epigráficos en las inscripciones del proprio Constantino en A. Chastagnol, Le formulaire de l’épigraphie latine officielle dans l’antiquité tardive, en A. Donati (a cura di), La terza età dell’epigrafia, Faenza 1988, 11-64, esp. 22, con un elenco de ejemplos de los cuales los más cercanos a nuestros textos son: fundator quietis publicae, CIL, XI 9; liberator orbis terrarum, CIL, X, 6932 y liberator rei Romanae CIL, X, 6965=ILS 693. Hay que notar en la propia Roma CIL, VI, 1140: dicionisq(ue) Romanae fundatori; CIL, VI, 1145: fundatori pacis / et restitutori publicae / libertatis; CIL, VI, 1146: fundatori pacis / et restitutori / rei publicae.
14 Una abundante documentación bibliográfica al respecto puede
189
No obstante en esta ocasión no sólo van a ser las consideracio-nes más o menos políticas, o incluso ideológicas, las que nos hacen volver sobre el tema, sino incluso estilísticas. Más allá de destacar, como se ha hecho siempre, la naturaleza de este influjo, instinctus, y la vía por la que llegó a Constantino15, o cómo fue plasmado iconográfica men te16, pero no precisamente en el arco,
hallarse por ejemplo en De Giovanni, L’imperatore Costantino, cit., 23-28. En época relativamente reciente, por dar sólo dos ejemplos, se han ocupado del tema dos trabajos de L. Jones Hall, Cicero’s instinctu divino and Constantine instinctu divinitatis: The evidence of the Arch of Constantine for the Senatorial View of the “Vision” of Constantine, JECS, 6, 4, 1998, 647-671, y N. Lenski, Evoking the Pagan Past: Instinctu divinitatis and Constantine Capture of Rome, JLA 1, 2008, 204-257. En ambos trabajos se insiste en el contenido pagano del texto producto del ambiente senatorial y se intentan buscar los precedentes; en el primer caso se piensa como fuente en el De divinatione de Cicerón, y se recuerda su presencia en el Panegírico del 313 (12 [9], 11, 4), donde se indica instinctu divino y en Floro (epit. 1, 3, 1-2), instinctu deorum, y en el segundo de los trabajos se insiste que en el procedimiento de la evocatio, presente en Livio, es el hecho recordado por la expresión tratada. Véase además nt. 22 infra.
15 W. Seston, La vision païenne de 310 et les origines du chrisme constantinien, in Mélanges Franz Cumont, Bruxelles 1936, 375-395; H. Grégoire, La vision de Constantin “liquidée”, «Byzantion» 14, 1939, 341-351; J. Zeiller, Quelques remarque sur la “Vision” de Constantin, ibid., 329-339; J. Moreau, Sur la vision de Constantin (312), REA 55, 1953, 307-333; B. Saylor-Rodgers, Constantine’s Pagan Vision, «Byzantion» 50, 1980, 259-278; más recientes, M. Di Maio-J. Zeuge-N. Zotov, Ambiguitas Con stantiniana: the Caeleste Signum Dei of Constantine the Great, «Byzantion» 58, 1988, 333-360; B. Bleckmann, Pagane Visionen Konstantins in der Chronik des Johannes Zonaras, en Bonamente-Fusco (a cura di), Costantino il Grande dall’Antichità, cit., I, 151-170; P. Weiss, The Vision of Constantine, JRA 16, 2003, 237-259. Mucho más recientemente, resulta importante el trabajo crítico de W.V. Harris, Constantine’s Dream, «Klio» 87, 2005, 488-494. Sobre los sueños en general y concretamente sobre los de Constantino, cfr. muy recientemente G. Weber, Kaiser, Träume und Vision in Prinzipat und Spätantike, Stuttgart 2000, Historia Einzelschriften 143, 274-294, 350-353 y 392-398, puede ser interesante recordar el caso paralelo de Majencio (273-274).
16 Cfr. nota anterior y también por ejemplo el clásico trabajo de H.-I. Marrou, Autour du monogramme constantinien, en Mélanges offerts a Etienne Gilson, Toronto-Paris 1959, 403-414. De forma general W. Kuhoff, Ein Mythos in der römischen Geschichte: Der Sieg Konstantins des Grossen über Maxentius vor der Toren Roms am 28. Oktober 312 n. Chr., «Chiron»
190
además de la posible identidad de la divinitas, dejada en una buscada ambigüedad17. No podemos dejar de recordar, aunque de nuevo nos apartemos de la modestia de nuestro objeto, que si el rechazo de Constantino de subir al Capitolio se produjo, como ha propuesto F. Paschoud frente a otros estudiosos, en el año 315 durante la celebración de los Ludi Romani, el texto del arco y su ambigüedad tendrían aún mayor trascendencia, pero éste es un tema espinoso sobre el que no nos parece in-dispensable volver en esta ocasión18. Tampoco debemos entrar
21, 1991, 127-174, con abundante bibliografía. Para la simbología con-stantiniana y no limitada unicamente a la numismática continúa siendo muy importante Bruun, Studies in Constan tinian, cit., Recientemente, E. Cavalcanti, La croce e il monogramma di Cristo nelle narrazioni del ciclo costantiniano, en Donati-Gentili (a cura di), Costantino il Grande, cit., 44-55.
17 A. Marcone, Costantino e l’aristocrazia pagana di Roma, en Bona-mente-Fusco (a cura di), Costantino il Grande dell’Antichità, cit., 645-658, esp. 655, sobre esta ambigüedad que, en su opinión, satisfacía también a los cristianos y estaba en la línea de los divina praecepta del panegirista del 313 (12 [9], 4, 4):… te clementia, illum crudelitas; te pudicitia soli dicata coniugio, illum libido stupris omnibus contaminata; te divina praecepta, illum superstitiosa maleficia; illum denique spoliatorum templorum, trucidati senatus, plebis Romanae fame necatae piacula …; observemos especialmente, en esta sincrisis o comparación entre Majencio y Constantino, el con-cepto de superstitiosa maleficia que se opone a los divina praecepta, sin questo sea más que una forma normal en un discurso pagano a pesar de la ambigüedad, quizás buscada. Es importante también la acusación a Majencio del maltrato del senado y de la plebs de Roma, que serán quienes erigirán más tarde el arco que nos ocupa. Cfr. además de forma general R. MacMullen, Christianizing the Roman Empire (A. D. 100400), New Haven-London 1984, esp. 45-46 y 139, sobre esta buscada ambigüedad. Una opinión contraria a esta ambigúedad con una marcada crítica a posiciones anteriores en S. Calderone, Letteratura costantiniana e ‘conversione’ di Costantino, en Bonamente-Fusco (a cura di), Costantino il Grande dell’Antichità, cit., II, 231-252, esp. 232 y 250-251.
18 Véase F. Paschoud, Zosime 2, 29 et la version païenne de la conversion de Constantin, «Historia» 20, 1971, 334-353 (= Id., Cinq études sur Zosime, Paris 1975, 24-62); contra A. Fraschetti, Costantino e l’abbandono del Campidoglio, en A. Giardina (a cura di), Società romana e impero tardoantico, II. Roma: Politica, Economia, Paesaggio urbano, Bari 1986, 59-98 y 412-438. Es aceptada la teoria de Paschoud por G. Bonamen-te, Eusebio, Storia ecclesiastica IX 9 e la versione cristiana del trionfo di Costantino nel 312, en L. Gasperini (a cura di), Scritti sul mondo antico
191
aquí en la cuestión complicada de la presencia del crismón o de una forma combinada de XI, sobre la parte frontal del yelmo del emperador, en las monedas del año 315-316 de la ceca de Ticinum, lo cual, de ser aceptado como un símbolo de cristianismo, significaría no poco respecto a la actitud del empe-rador en aquel momento19. Nos vamos a fijar más, en nuestro caso, en la forma literaria de plasmación de esta parte central y esencial de la inscripción para intentar, desde este punto de vista, poner aún más de relieve su indudable importancia. No
in memoria di Fulvio Grosso, Roma 1981, 55-76. De nuevo es defendida esta hipótesis en F. Paschoud, Ancora sul rifiuto di Costantino di salire al Campidoglio, en Bonamente-Fusco (a cura di), Costantino il Grande dall’Antichità, II, cit., 737-748. Una última contribución de A. Fraschetti, La conversione. Da Roma pagana a Roma cristiana, Bari 1999, 5-127. De Giovanni, L’imperatore Costantino, cit., 19-22, con abundantes referencias bibliográficas. Sobre la historiografía constantiniana cfr. los recientísimos trabajos de B. Blekmann, Konstantin in der Kirchengeschichte Philostorgs, «Mil lennium» 1, 2004, 185-231, y F. Winkelmann, Historiography in the Age of Constantine, en G. Marasco (ed.), Greek and Roman Historiography in Late Antiquity. Fourth to Sixth Century A. D., Leiden-Boston 2003, 3-41.
19 Para esta polémica cfr. las ya clásicas contribuciones de A. Alföldi, The Helmet of Constantine with the Christian Monogram, JRS 22, 1932, 9-23, y P. Bruun, The Christian Signs on the Coins of Constantine, en Id., Studies in Constantinian, cit., 53-69. Véase además M.R. Alföldi, Historische Wirklichkeit – historische Wahrheit: Constantin und das Kreutzszepter, ahora en H. Bellen-H.-M. von Kaenel (hrsg.), Gloria Romanorum. Schriften zur Spätantike zum 75. Geburtstag der Verfasserin am 6. Juni 2001, Historia Ein-zelschriften 153, Stuttgart 2001, 91-99, donde pone además en relación las representaciones numismáticas con las del arco de Constantino, en especial la adlocutio; una buena parte de los estudios numismáticos reunidos en este volumen recopilativo resultan fundamentales para Constantino. El valor del nimbo, de larga tradición cristiana más tarde, tiene, en opinión de P. Bruun, Una permanenza del Sol invictus di Costantino nell’arte cristiana en Bonamente-Fusco (a cura di), Costantino il Grande dall’Antichità, II, cit., 219-229, esp. 221-223 y 227, origen precisamente en la amonedación de Ticinum del 315-316. La amonedación del usurpador Vetranio, para él y para Constancio, con la leyenda hoc signo victor eris, o los reversos con el monograma de Magnencio muestran la secuencia de esta tradición, cf. B. Bleckmann, Constantina, Vetranio und Gallus Caesar, «Chiron» 24, 1994, 29-68, esp. 47-48. Véase además S. Berrens, Sonnenkult und Kaisertum von den Severern bis zu Constantin I. (193377 n. Chrs.), Historia Einzelschiften 185, Stuttgart 2004, 146-162.
192
hay duda de que la mención instinctu divinitatis20 sea una for-ma de recordar la inspiración divina directa a Constantino que también destaca Nazario, el panegirista del 32121. Se trata sin duda de una divinidad positiva que da una potencia especial a Constantino ante las fuerzas opuestas que sostienen a Majencio, cuyo carácter negativo se encargará de enfatizar la propaganda constantiniana subsiguiente a la victoria22. Si nos detenemos
20 Cfr. ThLL, s.v. instinctus, Leipzig 1934-1964, (K. Alt), 1982-1985, donde resulta evidente que la palabra puede ser usada en sentido positivo, cuando está vinculado a una divinidad de tales características, neutro o incluso negativo. Pensemos en el instinctu superum de Estacio, Theb. 5, 104: Rem summam instinctu superum meritique doloris; o bien en Aulo Gelio, 16, 17, 1:… a vaticinis quae vi atque instinctu eius dei …; en Valerio Máximo, 1, 6 ext. 3: sed Musarum Heliconios colles omni genere doctrinae virentes dearum instinctu depastae maximo ingenio dulcissima summae eloquentiae instillasse videntur alimenta; y por último en Vegecio, mil. 2, 21, 1: Non tantum humano consilio sed etiam divinitatis instinctu legiones a Romanis arbitror constitutas; donde, sin duda alguna, parece pesar el precedente de la dedicatoria constantiniana del arco dada la cronología del autor. El testimonio de Salustio de ser cierta la atribución que hace B. Maurenbre-cher (C. Sallusti Crispi Historiarum reliquiae, II, Leipzig 1893, 63-64) del fragmento conservado en Servio, ad Georg. 1, 14 correspondiente a hist. 2, 6: hic, ut etiam Sallustius docet, post laniatum a canibus Actaeonem filium matris instinctu Thebas reliquit …, sería muy importante como precedente.
21 Paneg. 4 (10), 10, 7, 3:… quamvis humanae mentes profundos gerant cogitationum recessus, insinuat tamen sese totam scrutatura divinitas …; 4 (10), 13, 5: Nec illa divinitas obsecundare coeptis tuis solita in hoc refragata est …; en 4(10), 14, se narra en forma vívida como los ejércitos cele-stiales vienen en ayuda de Constantino. El contraste entre esta literatura paganizante y la biografía propiamente cristiana puede ser ejemplificado con el libro primero de la vida escrita por Eusebio de Cesarea y su narración de los hechos que motivan la intervención de Constantino contra Majencio y el origen de la propaganda posterior anti-majenciana, orquestada seguramente por el entorno inmediato del emperador, cfr. Winkelmann (hrsg.), Eusebius. Werke, I, 1. De vita Constantini, cit., 1, 26-39, 28-36; Tartaglia (trad. y com.), Eusebio, cit., 56-67, 1, 26-39, donde el sueño de Constantino es ya narrado con todo detalle, esp. 60; además Franco, Eusebio, cit., 114-133.
22 Recordemos no obstante que el panegírico del 313, (12 [9], 11, 2), dice literalmente: Sed divina mens et ipsius urbis aeterna maiestas nefario homini eripuere consilium, con referencia a Majencio en oposición al texto favorable para Constantino en la inscripción del arco. Acto seguido recuerda los sueños agitados y horribles que persiguieron también al rival
193
a realizar un análisis más pormenorizado del contenido de la inscripción del arco, un elemento aparece como esencial en la lectura y éste es precisamente la intervención divina positiva que singulariza en este caso, como ya había hecho anterior-mente, la actitud y los hechos de Constantino. Resulta claro que la clave de interpretación, el leit-motiv de la inscripción del arco, es, por consiguiente, la expresión instinctu divinitatis mentis magnitudine, un septenario trocaico23, si procedemos
de Constantino (12 [9], 16, 5), y de nuevo hallamos elementos positivos en favor de Constantino en 12 (9), 26, 1: Quamobrem te, summe rerum sator, cuius tot nomina sunt quot gentium linguas esse voluisti (quem enim te ipse dici velis, scire non possumus), sive tute quaedam vis mens divina es, quae toto infusa mundo omnibus miscearis elementis, et sine ullo extrinsecus accedente vigoris impulsu per te ipsa movearis, sine aliqua supra omne caelum potestas es quae hoc opus tuum ex altiore naturae arce despicias: te, inquam, oramus et quaesumus ut hunc in omnia saecula principem serves. y cierra el párrafo con una invocación casi equivalente al proprio Constantino (12 [9], 26, 5): Quamvis enim, imperator invicte, iam divina suboles tua ad rei publicae vota successerit et adhuc speretur futura numerosior, illa tamen erit vere beata posteritas ut, cum liberos tuos gubernaculis orbis admoveris, tu sis omnium maximus imperator. Evidentemente subyace algo sobrenatural en esta indudable protección divina, 12 (9), 2, 5: Habes profecto aliquod cum illa mente divina, Constantine, secretum, quae delegata nostri diis minoribus cara uni se tibi dignatur ostendere, que resulta ser la deducción que se extrae de lo expuesto anteriormente (2, 4): Quisnam te deus, quae tam praesens hortata est maiestas, ut, omnibus fere tuis comitibus et ducibus non solum tacite mussantibus, sed etiam aperte timentibus, contra consilia hominum, contra haruspicum monita ipse per temet liberandae urbis tempus venisse sentires? El designio divino esconstante, hasta confundirse con el del proprio emperador, 12 (9), 3, 3:… non dubiam te, sed promissam divinitus petere victoriam, y en 4, 5: In tam diversa causarum ratione divino consilio, imperator, hoc est tuo, y 11, 4:… cum tu divino monitus instinctu … iussisti. La evolución respecto al panegírico del 310 es ya manifiesta (6 [7], 21, 4): Vidisti enim, credo, Constantine, Apollinem tuum comitante victoria coronas tibi laureas offerentem, quae tricenum singulae ferunt omen annorum, y más adelante (21, 5): Vidisti teque in illius specie recognovisti, cui totius mundi regna deberi vatum carmina divina cecinerunt, con claras reminiscencias virgilianas. Cfr. además para este último aspecto la nota 34.
23 - -/- -/- ˘/- -//- -/- ˘/ - ˘/˘, esta escansión nos parece mucho más probable que una lectura mediante rítmo de la prosa o cláusulas acentuales aunque evidentemente magnitudine contiene un hipodocmio, y tanto mentis magnitudine puede ser leído: -‘----‘--; así como instinctu divinitatis: -‘-----‘-, constituyendo sendas cláusulas acentuales; cf. por
194
a escansionarlo métricamente, que tiene su diéresis precisa y significativamente entre divinitatis y mentis. El orden entre los substantivos se adapta también a este juego estilístico en un esquema Abl. Gen. Gen. Abl., que responde casi a un orden quiástico del tipo AabB. Incluso la abundancia de consonantes líquidas (m, n), combinadas con las dentales (d, t), parecen corresponder también a una buscada Lautmalerei, propia de la lengua poética del corte más clásico. Si se quiere hacer una lectura mediante cláusulas acentuales, ésta se puede extender a todo el resto del texto que se cierra con dos claras cláusulas finales24. No hemos querido gratuitamente derivar en este caso por las vías de la estilística, sino que nos ha parecido indispen-sable esta consideración para destacar la buscada selección de los elementos integrantes de la inscripción y especialmente los del pasaje crucial que comentamos. Es importante la situación central de divinitas y mens, que sugieren, ya a primera vista, el emparejamiento divina mens, no desconocido en el lenguaje áulico del momento al referirse a la previsión del emperador25, que viene aquí casi automáti camente atribuído a Constantino en razón precisamente de su grandeza, magnitudo26.
En este punto conviene sin duda llamar la atención sobre un paralelo textual contenido en la Mathesis (6, 31, 54) de Fírmico Materno, que puede sin duda revestir especial impor-tancia para lo que hemos venido comentando: Si Venus fuerit in horoscopo partiliter constituta et Saturnus in IMC. positus Veneri quadrata radiatione iungatur, faciunt homines templorum obsequiis deputatos, qui latenti divinitatis instinctu mutato mentis ordine
ejemplo H. L. Zernial, Akzentklausel und Textkritik in der Historia Augusta, Antiquitas 4, Beiträge zur Historia-Augusta-Forschung 18, Bonn 1986, 14-15, donde recoge las 4 cláusulas presentes en Amiano Marcelino, la combinación sería en nuestro caso cláusula 3 más cláusula 4, por lo demás muy frecuente.
24 Se trata de la combinación de cláusula 2 más 1:-‘---‘--/-‘---‘-, arcum triumphis insignem dicavit.
25 Así se expresa el panegirista del 307 refiriéndose a Maximiano y a su previsión del matrimonio de Constantino y Fausta: Sed profecto hoc iam tunc, Maximiane, divina mente praesumpseras …(7 [6], 7, 1). Cfr. De Giovanni, L’imperatore Costantino, cit., 23-26.
26 En el panegírico de Nazario del 321, (4 [10], 15, 6): Magnitudo principis nostri gestis veterum fidem conciliat, sed miraculum detrahit.
195
et inst<ig>antis religionis potestate possessi, instantibus hominibus futura praedicant, ut illis ex ista conversatione quottidianae vitae augmenta quaerantur 27.
Evidentemente la cronología del pasaje es posterior al arco y sin duda puede pesar una reminiscencia del texto de la inscri-pción del mismo en él. Hecho tanto más posible si tenemos en cuenta la vinculación personal de Fírmico a la persona de Constantino que resulta particularmente evidente en el elogio que de este emperador hace al final del libro primero de su Mathesis, donde encuentra lugar todo el bagaje de la propaganda constantiniana del momento28.
La expresión latenti divinitatis instinctu mutato mentis ordine, tiene sin duda un parecido notable con el elemento central de la inscripción del arco y este paralelismo se hace aún más
27 Citamos según la reciente edición de P. Monat, Firmicus Maternus. Mathesis, III. Livres VIVIII, Paris 1997, 99, como reconoce el editor parece existir una fuente común para Fírmico y para Doroteo de Sidón: VIII; cfr. además para las fuentes Monat, Firmicus Maternus. Mathesis, cit., I, Livres III, Paris 1992, 15-23. Recordemos que Fírmico parece haber escrito su obra en el año 337 y su conversio tiene lugar en torno al 341; compone entre el 343 y el 350 su De errore profanarum religionum, como consecuencia de este hecho, cfr. R. Turcan (éd.), Firmicus Maternus. L’erreur des religions païennes, Paris 1982, 7-28; también F. Heim, La théologie de la victoire de Constantin à Théodose, Théologie historique 89, Paris 1992, 110-121.
28 Math. 1, 10, 13-14, cfr. Monat (éd.), Firmicus Maternus, Mathesis, cit., 1, 17 y 88-90 para el texto, que se inicia significativamente: Nec huius rei longe tibi aut ex antiquis libris proferemus exempla: dominus et Augustus noster ac totius orbis imperator, pius, felix, providus princeps, Constantinus scilicet maximus, divi Constanti[n]i filius, augustae ac venerandae memoriae principis, qui ad liberandum orbem tyrannicis moderationibus et ad comprimenda domestica mala favore propitiae maiestatis electus est, ut per ipsum servitutis squalore deterso, securae nobis libertatis munera redderentur utque captivitatis iuga fatigatis iam et oppressis cervicibus poneremus, quem pro nostra semper libertate pugnantem, res incertissima inter casus humanos, numquam belli fortuna decepit: apud Naisum genitus, a primo aetatis gradu imperii gubernacula retinens, quae prosperis nactus fuerat auspiciis. Romanum orbem ad perennis felicitatis augmentum salubri gubernationis moderatione sustentat (math. 1, 10, 13). Sigue a continuación una invocación al Sol óptimo máximo, a la Luna, a Saturno, a Marte Gradivo, a Mercurio y a Venus en favor de la felicidad del emperador y de los césares, sus hijos (math. 1, 10, 14).
196
evidente en cuanto se refiere al destino de hombres templorum obsequiis deputati e instigantis religionis potestate possessi.
Las hipótesis para explicar este hecho pueden ser diversas. La más fácil sería la que ya hemos anunciado: el peso de la definición del proprio Constantino que da la inscripción del arco, provocaría la atribución de un horóscopo de este tipo a quienes tienen las caracte rísticas que hemos mencionado. El hecho sería de alguna forma definitorio, ya que Fírmico po-dría ser considerado así como el eco de la personalidad que se suponía al proprio emperador en su momento.
Una cosa muy distinta sería que este horóscopo estuviera ya presente en la fuente de la cual bebió Fírmico Materno. En este caso no podríamos pensar en otra cosa que en la posibilidad de que la inscripción del arco y el texto de Fírmico tuvieran una fuente común, una fuente sin duda astrológica y referida a un horóscopo, aunque no podamos descartar, como posibilidad remota, un carácter oracular. Esta posibilidad establecería toda una serie de ilaciones con las visiones o sueños de Constantino que resultarían sin duda muy tentadoras.
No obstante por nuestra parte nos inclinamos a considerar que se trata de un horóscopo, si queremos aceptar que la in-scripción depende de la misma fuente, o mejor de la tradición, de la que deriva el texto de Fírmico y no viceversa, es decir que Fírmico o su fuente directa estuvieran marcados por la inscripción del arco.
El epígrafe, si suponemos que está vinculado a una tradición previa de horóscopos, reflejaría el proprio del emperador y como consecuencia entraría en una clara tradición pagana, que poco tendría de ambigua en su fondo, pero que formalmente podría ser objeto de diversas lecturas, entre las cuales es evidente que no cabe descartar, a partir de un cierto momento, la propia-mente cristiana.
Resulta claro que el contenido del horóscopo, de ser cierta la presunción de que existe una fuente astrológica previa, podría ser singularmente adecuado a los intereses del emperador y que la aplicación del mismo podría tener un carácter no unívoco, como sus propias actitudes. La coherencia del horóscopo con los hechos prodigio sos que rodean a Constantino en aquel momento, puede ser la causa y la vía que conduce a aplicarlo
197
en el formulario singular de la inscripción del arco que le dedican el senado y el pueblo, según a tradicional fórmula senatus populusque Romanus29. Un monumento que, por otra parte, constituye una pieza clave, como ya señaló S. Mazzarino, para entender las relaciones de Constantino con la aristo cracia romana tradicional representada por el senado30. No podemos dejar de pensar en la complejidad de los factores que influyeron la redacción del texto atribuído al senado, pero en el que el entorno del emperador o éste mismo pudo tener sin duda una influencia decisiva. Lo cierto es que los elementos utilizados entran todos ellos, de aceptarse que se trata de un horóscopo, en la más pura tradición pagana.
La expresión cum exercitu suo enlaza la afirmación crucial, quod instinctu divinitatis mentis magnitudine, con la narración de los hechos y puede ser considerada tanto una alusión ambigua, sea al hecho de la especial protección del mismo precisamente instinctu divinitatis y a su plasmación en la simbología a la que ya nos hemos referido anteriormente, como a una verdadera y real oposición positiva a las fuerzas militares de Majencio, espe-cialmente execrables en el imaginario con stantiniano posterior31.
La mención del tyrannus 32 y la victoria sobre éste: de tyranno
29 De nuevo el panegírico del 313 recoge la fórmula con gran empaque retórico: te, Constantine, senatus populusque Romanus et illo die et aliis, quacumque progressus es, et oculis ferre gestivit (12 [9], 19, 5).
30 S. Mazzarino, Costantino e l’aristocrazia di Roma, en Id., Antico, tardoantico ed èra costantiniana, I, Bari 1974 (reimpr. 2003), 441-447 esp. 442, en que recogiendo una frase afortunada de R. Bianchi Bandinelli comenta: «Giustamente fu notato, nell’arco di Costantino, l’incontro di due momenti artistici: ‘la corrente ufficiale e la corrente plebea’». Cfr. además supra nt. 14.
31 Véase P. Barceló, Una nuova interpretazione dell’arco di Costantino, en Bonamente-Fusco (a cura di), Costantino il Grande dall’Antichità, cit., I, 105-114, esp. 113-114, supone que los frisos del cuartel de los equites singulares de la época de Trajano hayan sido reutilizados en el arco de Constantino lo que daría más contenido y sentido a la frase.
32 Para las usurpaciones y el concepto de tyrannus cfr. M. Dimano, Zonaras’ Account of the NeoFlavian Emperors: A Commentary, Columbia, Miss. 1977, en especial para el concepto que aquí nos interesa, 131; St. Elbern, Usurpationen im spätrömischen Reich, Frankfurt am Mein, 1984; F. Paschoud-J. Szidat (hrsg.), Usur pationen in der Spätantike, Historia Einzelschriften 111, Stuttgart 1997, esp. E. Flaig, Für eine Konzeptiona
198
quam de omni eius factione uno tempore, resulta indispensable para destacar un hecho fundamental de legitimidad: el bellum iustum33 llevado a término contra el tirano que se remacha me-diante la expresión iustis rempublicam ultus est armis. El recurso al vocabulario político tradicional se hace evidente también en el uso del término factio, que tiene un rancio sabor, en este caso peyorativo, de corte republicano34. La expresión no puede ser más rebuscadamente literaria: el adjetivo en posición inicial en una frase que es cerrada por su régimen y la no mención de la guerra sino de las armas, que nos lleva casi a pensar claramente en una referencia intertextual al arma virumque virgiliano35. Por otra parte ultus tiene una carga alusiva que
lisierung der Usurpation in Spätrömischen Reich, 15-34. Véase además A. Scheithauer, Kaiserbild und Literarisches Programm. Untersuchungen zur Tendenz der Historia Augusta, Frankfurt am Mein-Berna-New York-Paris 1987, Studien zur klassischen Philologie 32, en especial el apèndice II, Untersuchungen zum Wortgebrauch von tyrannus in der Historia Augusta, 165-167. La oposición de la tirania de Majencio respecto a la actitud de Constantino en V. Neri, Medius princeps. Storia e immagine di Costantino nella storiografia latina pagana, Bologna 1992, esp. 30-31, 94, y 56-58, para una caracterización de Majencio; para la valoración ambigua como medius princeps de Constantino cfr. 105-107.
33 El concepto de bellum iustum es esencialmente republicano, aunque en época imperial e incluso tardía es una idea que continúa evolucionando, cfr. M. Mantovani, Bellum iustum. Die Idee des gerechten Krieges in der römischen Kaiserzeit, Geist und Werke der Zeiten 77, Berna 1990; M. Sordi, Bellum iustum ac pium, en M. Sordi (a cura di), Guerra e diritto nel mondo greco e romano, CISA 28, Milano 2002, 3-11; I. Ramelli, Il concetto di iure caesus e la sua corrispondenza con quello di bellum iustum, ibid., 13-27, esp. 14-17; S. Albert, Bellum iustum. Die Theorie des “gerechten Krieges” und ihre praktische Bedeutung für die auswärtigen Auseinandersetzungen Roms in republikanischer Zeit, Frankfurter althisto-rische Studien 10, Kallmünz 1980; G. Achard, Bellum iustum, bellum sceleratum sous les rois et sous la Répu blique, BStLat 24, 1994, 476-486; L. Loreto, Il bellum iustum e i suoi equivoci. Cicerone ed una componente della rappresentazione del Völkerrecht antico, Napoli 2001.
34 Cfr. J. Hellegouarc’h, Le vocabulaire latin des relations et des partis politiques sous la république, Paris 1963, 99-109 y 113-114, para factio y partes, re spectivamente.
35 El verso inicial de la Eneida, no es sólamente uno de los más fre-cuentemente recordados, sino que también es uno de los que más larga fortuna literaria han tenido, cfr. M. Massaro, Carmina Latina Epigraphica,
199
no pasa en absoluto desapercibida y es coherente con la pro-paganda constantiniana del momento36.
No podemos dejar de notar, por último, el hecho de que sea el senado y el pueblo romano quien dedica el epígrafe y que la mención precisa de la respublica nos hace pensar en la dedicato-ria a Octaviano con la fórmula, republica conservata, depués de la batalla de Accio, hallada en el foro romano junto al templo denominado de los Casto res37. En suma si consideramos además los elementos decorativos reutilizados y los específicamente la-brados para el monumento, no puede sacarse otra consecuencia que entender que nos hallamos, sin duda alguna, ante un con-junto de gran coherencia, de carácter histórica y políticamente reasuntivo, que en el año 315 tiene ya la vista vuelta hacia los vicennalia en una prospectiva querida, sino inspirada, segu ramente por el emperador y acorde con los prodigios que le anuncian tres decenios de reinado38.
Otra inscripción constantiniana correctamente atribuída por G. Alföldy al año 324, y hallada en un lugar indeterminado del foro romano, marcará la realidad y la vigencia del proceso iniciado39:
[Co]nservatori Romani[no]minis, propagatori[or]bis sui, factionum[ty]rannicarum extinctori,[dom]itori gentium barbarum[impera?]tori, divin[12]La parte final de la inscripción contiene una indicación a la
en Enciclopedia Virgiliana, I, Roma 1984, 669-671, y especialmente H. Solin, Epigrafia, en Enciclopedia Virgiliana, II, Roma 1985, 332-340 y concretamente 333.
36 El párrafo 13 del panegírico del 321 insiste en este concepto presentando a Constantino como el vengador de Roma, (4 [10], 13, 2): Hoc enim, Roma tot vulneribus saucia, vindicari volebas, cum tamen praestantissimus princeps iniuriae suae neglegens ulcisci tuas mallet.
37 CIL, VI, 873.38 El panegirista del 310, 6 [7], 21, 4. Cfr. además supra nt. 22.39 CIL, VI, 40768a.
200
divina prosapia del emperador que sin duda no deja de tener una cierta trascendencia si la integramos en la tradición40.
La epigrafía refleja evidentemente un cambio de lenguaje y con ello naturalmente no nos estamos refiriendo a una nove-dad. A. Chastagnol demostró cómo se produjo este hecho en el campo epigrá fico, que fue consecuencia de un cambio que era aún más evidente, si cabe, en el lenguaje “cortesano”, o quizás mejor áulico, de carácter oficial41. Ni que decirse tiene que la secuencia elogiosa de las referencias al emperador hal-larán una excelente continuidad literaria de la que será buen ejemplo Libanio42.
Es importante también considerar en este contexto CIL, VI, 1140, de 314/315, y por tanto situado en una cronología semejan-te a la de las inscripciones que estudiamos. Por último resulta indispensable observar el resultado casi final en CIL, VI, 1141 y 1142, del 334, dedicadas por el praefectus Vrbis Anicius Paulinus que cierran la serie romana de este emperador, que en una apa-rentemente pardójica realidad destacan su condición de Divus43.
La epigrafía refleja también el éxito de la propaganda de Constan tino más allá de la propia producción oficial. Así en el foro de Lambaesis tenemos atestiguado un carmen que reza44:
Constantinetuos sic semper malis iratoscernimus, Aug(ustis)
40 Véanse las restituciones propuestas por G. Alföldy en CIL, VI, 40768a, p. 4551. La divina prosapia está también presente en CIL, VI, 40777 (=1153), dedicado a Constantia la hermana de Constantino I. Hay que comparar este texto además con CIL, VI, 40768, datable quizás entre 313-316, comentado por el proprio G. Alfóldy y A. Scheithauer, donde son de notar los epítetos liberatores y restitutores y la mención de la virtus y quizás de la fortitudo.
41 Chastagnol, Le formulaire de l’épigraphie latine, cit., 11-64.42 Cfr. con las necesarias referencias bibliográficas anteriores el reciente
trabajo de E. Moreno Resano, La semblanza de Constantino en la obra de Libanio, «Gerión» 24, 2006, 341-353, esp. 344.
43 CIL, VI, 1151 y 1152.44 Eph. Epigr., V, 1477=Eph. Epigr., VII, 380=CLE 278, cfr. además
A. B. Purdie, Latin Verse Inscriptions, London 1935, 175.
201
malis et pace potimurcum et in hoc g[e]nio sese provincia monst[re]tnam [t]o[l]it ille cruces et proelia saeva tyranniQue en su transcripción teniendo en cuenta la métrica resulta:
Constantine, tuos sic semper malis iratoscernimus, Aug(ustis) malis, et pace potimurcum et in hoc g[e]nio sese provincia monst[re]tnam [t]o[l]it ille cruces et proelia saeva tyranni.
Para terminar hemos de insistir en que la inscripción sin duda alguna estaba vinculada íntimamente al monumento y también en consecuencia al programa iconográfico del mismo y, aunque hemos de coincidir con B. Brenk en que hay que analizar muy seriamente las consecuencias del hecho de que los materiales de expolio usados en el arco procedan de monumentos de Traja-no, Adriano y Marco Aurelio y que sean de Adriano y Marco Aurelio las estatuas de los emperadores sentados representados en el relieve de la oratio, hemos de manifestar algunas reservas. La reciente aportación de P. Liverani45 ha puesto en crisis esta reutilización ideológica con excelentes argumen tos y no es el menor de ellos la desfiguración o el cambio de la cabeza de los optimi principes por la de Constantino, en un movimiento de substitución cuanto menos poco respetuoso, si la finalidad era una manifestación de continuidad. La selección pudo no ser ideológica en cuanto al origen del contenido, pero sin duda alguna distó mucho de ser casual en cuanto a sus elementos. Se trata, en todo caso, no sólo de acumulación decorativa sino de propaganda, evidentemente política, de un corte tradicional, que no tiene porque suponerse obligato riamente vinculada a los saecula aurea46, pero que, al mismo tiempo, no tiene reparo en
45 Liverani, Reimpiego senza ideologia, cit., 388-404, con una rigurosa crítica a la teoría tradicional y 404-411 para su propia lectura de los hechos.
46 Brenk, Architettura, cit., 198-199, donde recoge en parte el pen-
202
utilizar como válidos los mismos elementos. Por nuestra parte querríamos insistir en el valor de la inscripción, o mejor de las inscripciones, en este contexto, ya que representa el mensaje más reciente y evidentemente más explícito y claramente desti-nado a la memoria, más allá de las muy claras alusiones, para su momento, ímplicitas de las decoración mediante imágenes.
Si el trasfondo ideológico, político y propagandístico está, más allá de toda discusión, representado por la iconografía, el mensaje explícito actual, el contacto con la realidad del momento, es la inscripción dedi cada por el senado y el pueblo de Roma a un príncipe predestinado, la datación en los decennalia y la proyección a los vi cen nalia, que pretende asegurar una voluntad conseguida de peren nidad, es decir de futuro.
Si se acepta la teoría tradicional de la voluntaria reutilización de materiales con motivación buscadamente ideológica, el men-saje pare cería, en consecuencia, perfecto: se ha vuelto al mejor momento de Roma, a lo que algunos han definido como «la época más feliz del Imperio», Constantino es la hipóstasis de los optimi principes, lo dice la iconografía; ha conseguido llegar a ello venciendo a la tiranía con altas protecciones y por sus propios méritos y sus iustae armae; ha restaurado con ello la libertad de los mejores momentos, liberator Vrbis; su reinado ha alcanzado los 10 años y así continuará en el futuro, fundator quietis; el Senado y el pueblo romano unánimemente lo reconocen. El mensaje sin duda puede ser prácticamente el mismo para sus contemporáneos, en lo que concierne a su contenido, si eli mi-namos su referencia al pasado y lo dejamos vinculado tan sólo al presente y a las circunstancias inmediatas que han conducido al mismo. Fírmico Materno nos daba una pista en este sentido al decir que no había que recurrir a otros exempla, bastaba con los hechos del proprio emperador, nec huius rei longe tibi aut ex antiquis libris proferemus exempla47 y con su condición de predestinado, si aceptamos la hipótesis de que en la inscripción estuviera reflejado un horóscopo, aunque un contenido oracular,
samiento de L’Orange sobre la unidad conceptual representada por la decoración del arco e insiste en los motivos ideológicos y no económicos que condujeron a la selección y utilización de spolia.
47 Math. 1, 10, 13, cfr. Monat (éd.), Firmicus Maternus. Mathesis, I, cit., 89.
203
que como hemos dicho consideramos menos proba ble, podría también resultar coherente. La Historia Augusta por ejemplo, más adelante, nos mostrará, sin embargo, el peso de la imagen de los optimi principes todavía presente en la clase senatorial, pero este hecho sin duda no era un sentimiento de dominio general y mucho menos divulgado en períodos de rápidas y acentuadas crisis. La propaganda constantiniana parece privilegiar la consideración absoluta del empe rador sin otros referentes, por lo que nos hallaríamos ante un elemento más a tener en cuenta al examinar la cuestión del arco en su conjunto. La inscripción, por lo tanto, requería un cuidado exquisito, quizás una ambigüedad buscada que satisficiera a todos, de modo que todos pudieran interpretar positivamente el monumento en sí mismo; su ubicación y su decoración, es decir su soporte, se encargaban del resto. El cuidado ideológico literario y alusivo, que hemos querido poner de relieve al menos en parte, es una buena muestra del complejo procedimiento empleado. Cuestión muy distinta es la interpretación histórica que se le quiera dar, no en vano ha afirmado con razón Mario Mazza, al concluir un trabajo sobre la historiografía eclesiástica que atañe a Con-stantino, que «la valutazione della sua politica religiosa, e la rappresentazione di Costantino che ne consegue, rappresenta in realtà la cartina di tornasole sulla quale si rivelano le concezioni storiografiche e le posizioni teologiche degli storici che si sono mossi lungo il solco tracciato da Eusebio di Cesarea»48, a lo que sin duda convendremos que se puede añadir, ampliando algo más el espectro, que, en el fondo, se trata de una cuestión en la que el historiador encuentra verdaderas dificultades para lograr al menos una apariencia de objetividad.
Macerata, 27.11.2009
48 M. Mazza, Costantino nella storiografia ecclesiastica (dopo Eusebio) en Bonamente-Fusco (a cura di), Costantino il Grande dall’Antichità, II, cit., 659-692, esp. 692.