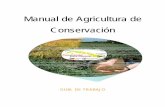Conflictos socioambientaless en unidades de conservacion
Transcript of Conflictos socioambientaless en unidades de conservacion
CONFLICTOS SOCIO-AMBIENTALES EN UNIDADES DE CONSERVACIÓNDE AMÉRICA LATINA 1/ 2/
por Marc J. Dourojeanni 3/
INTRODUCCIÓN
América Latina es el continente que exhibe el mayor crecimiento delnúmero y de la superficie de unidades de conservación o, si seprefiere, de áreas protegidas. No es pues de extrañar que sea tambiénun continente que se destaca por el alto número y la importancia delos conflictos sociales referidos al establecimiento y al manejo deesas unidades de conservación (UCs). Por eso, América Latina,comparte con Asia, el mérito de haber desarrollado las soluciones másnovedosas e ingeniosas para resolver los conflictos socio-ambientalesen UCs.
Sin embargo, a pesar del progreso alcanzado, es evidente que losconflictos proliferan y que gradualmente van propagándose desde sunivel concreto, es decir los conflictos que naturalmente se producenentre las poblaciones afectadas y la UC que las impacta, a losactores sociales del escalón siguiente, en este caso lasorganizaciones no-gubernamentales (ONGs) dedicadas, desde diferentesángulos, a la protección del medio ambiente. Muy a grosso modo, puededecirse que las diferentes ONGs se han dividido en dos grupos que,1 / Conferencia presentada durante el II Congreso Brasileño de Unidades de Conservación, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, del 05 al 09 de noviembre del 2000.2 / Las opiniones vertidas en este documento son de la exclusiva responsabilidad del autor y no comprometen, en modo u forma alguna, al Banco Inter-Americano de Desarrollo (BID).3 / Asesor Ambiental Principal del Banco Inter-Americano de Desarrollo (BID), basado en Brasilia, DF, Brasil. El autor ha sido Profesor Principal y Decano de laFacultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional Agraria de la Molina, Lima ; Director General Forestal y de Fauna del Perú, Vice-Presidente de la UICN y de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas (WCPA), miembro del directorio del WRI,Presidente fundador de PRO-NATURALEZA, Perú; Oficial Senior del Banco Mundial y primer Jefe de la División de Medio Ambiente del BID.
In Atas II Congresso Brasileiro de Unidades de Conservação Vol . I: 36 – 56Fundação Boticario/Estado do Mato Grosso do Sul/Rede
pueden denominarse “ambientales” y “socio-ambientales”. Aunquealgunas ONGs han adoptado formalmente el término “socio-ambiental” ensus proprios nombres, como el Instituto SocioAmbiental (ISA) delBrasil, eso no implica que tengan necesariamente un comportamientoque, para efectos de la discusión que sigue, pueda ser caracterizadocomo “socio-ambiental”. Existen, de hecho, numerosas ONGs que bajoapelativos tradicionalmente ambientales tienen un comportamientocaracterísticamente “socio-ambiental”.
En qué consiste el comportamiento que define una ONG “ambiental” deuna “socio-ambiental” ? Pués, cómo se verá con detalle más adelante,se diferencian en el énfasis “social” o “ambiental” de sus acciones yreacciones en relación a las UCs. Unos prefieren las unidades deconservación de uso indirecto (UCIs), es decir sin poblaciones niexplotación de los recursos naturales; a veces hasta se oponen a lainvestigación científica y al desarrollo turístico. Los otrosprefieren las unidades de conservación de uso directo (UCDs) de usodirecto, como las Areas de Proteccción Ambiental o las ReservasExtractivistas, con poblaciones incluídas; ellos suelen dar prioridada los reclamos de las poblaciones tradicionales y de los indígenassobre los objetivos de protección inherentes a una UC. Mientras queun grupo de ONGs ambientales protestan por la inercia del Gobiernofrente a la invasión por grupos indígenas de parques nacionales yseñalan la forma en que los invasores destruyen los recursos, otrasONGs igualmente ambientales defiende los mismos indígenas indicandoque ellos tienen derechos sobre el área y, que la presencia de losindígenas contribuirá a restaurar la biodiversidad destruída en elpasado. Los resultados de estos puntos de vista, visibles casi adiario en la prensa o en eventos, son súmamente confusos para laopinión pública y, en última instancia, para los tomadores dedecisión 4/.
La propuesta, en esta discusión, es que es posible y necesarioencontrar una base común para las ONGs que usan, en una forma u otra,el término “ambiental” o sus equivalentes en sus títulos . Es posibleporqué es completamente injusto asumir que la ONG que se declara“ambiental” sea anti-social, del mismo modo que es totalmentearbitrario deducir que una ONG “socio-ambiental” o “social” es anti-ambiental. La verdad es que los “ambientalistas” tanto como los4 / El próprio Presidente de la WCPA, Adrian Phillips, há manifestado recientemente su preocupación por los extremismos de ambos grupos (Phillips, 1999).
2
“socio-ambientalistas” parten del principio que salvar al hombre y ala naturaleza son partes de la misma ecuación. La diferencia, pequeñapero importante, es referida a la táctica particular que significaestablecer y manejar UCIs, que frecuentemente no es bien comprendida.Es necesario abordar este tema porque el malentendido entre las dospartes alimenta las arcas de los que no creen ni en la sociedad ni enel medio ambiente. Es decir ayuda únicamente a los que explotan sinpiedad, para beneficio propio, al hombre y a la naturaleza.
CONFLICTOS ENTRE LA SOCIEDAD AFECTADA Y LAS UNIDADES DE CONSERVACIÓN
Es evidente que la creación de una unidad de conservación no puedehacerse sin afectar algún interés, legítimo, percibido como legítimoo ilegítimo. Como dice el dicho: “no se puede hacer una tortilla sinromper huevos”. Eso es verdad para cualquier unidad de conservación,de uso directo o indirecto, en cualquier parte del planeta. Pero esoes, obviamente, mucho más acentuado en el caso de una UCI, ya que enprincipio en ellas no deben haber ocupantes ni usuarios de losrecursos y, también es más acentuado donde existe presión poblacionalsobre la tierra o los recursos y, en el caso de América Latina, dondela legislación o su aplicación, no definen reglas de juego claras,que defiendan los intereses de la sociedad en general y de laspoblaciones afectadas, en particular.
Es importante diferenciar entre los conflictos que se generan alestablecer una UC de los que se presentan en el decurrir de suadministración o manejo. En el pasado, la creación de UCs en AméricaLatina no ha generado grandes conflictos con la sociedad afectadaporqué en este continente, contrariamente a lo que a veces se afirma5/, se han aplicado estrategias poco ortodoxas, muy diferentes a lasque usan los paises desarrollados, para evitar conflictos. Merecenmención las siguientes: (1) todos los gobiernos han evitado, hastadonde fue posible hacerlo, crear UCs en las áreas ocupadas o usadas;(2) los gobiermos, para crear UCs, siempre han preferido tierraspúblicas o expropiar latifundios improductivos; (3) cuándo no fueposible ubicar áreas ecológicamente valiosas sin presencia depobladores, muchas veces se aceptó esa presencia y el uso de losrecursos naturales en zonas definidas en su interior, inclusive en
5 / Varios autores, entre ellos Diegues (1996) afirman reiteradamente que las UCsde América Latina son imitaciones de las de los paises desarrollados. La evidencia demuestra que el concepto de UC y su aplicación en América Latina es sui generis.
3
parques nacionales 6/; (4) para los casos en que áreas importantespara la conservación de la biodiversidad están intensamente ocupadaso usadas por la población, se han creado una série de categorías demanejo que aceptan esa situación y que contribuyen a mejorar lasoportunidades de desarrollo social y económico de esas poblaciones7/; y (5) en ningún caso documentado, en la historia de AméricaLatina, se ha usado la violencia para sacar de una UC a pobladorestradicionales originariamente presentes en el área, como sí ha sidoel caso, a veces, en Africa dominada por los poderes coloniales.
Es obvio que, cuando es necesario expropiar la tierra para crear unaUC, se genera un conflicto inevitable entre los proprietarios y elEstado. El caso no es diferente al que se presenta para expropiartierra para cualquier otra obra de interés público. El problema seagrava cuando es conocido que el Estado no tiene recursos para pagary es peor cuando los afectados no son dueños legítimos del área ocuando ellos son usuarios abiertamente ilegales, en especial cuandoarriendan “a precio de banana” tierras para pastoreo o exlotanilegalmente madera o minerales. En esos casos el mecanismocompensatorio es complejo, lento e inseguro para ambas partes.
Los conflictos referidos a UCs tienen una dimensión mayor cuando seconfrontan los intereses de la sociedad nacional, que por ejemploquiere un nuevo parque versus los de la sociedad local o parte deella, que por una razón u otra, no lo quiere. Un buen ejemploreciente de esto es la largamente discutida creación del ParqueNacional Serra da Bodoquena, en Mato Grosso do Sul. En ese caso, laresistencia provino esencialmente de hacendados, usuarios de pastos
6 / Buenos ejemplos de esto son los Parques Nacionales Huascarán y Manú, ambos en el Perú. En el primero viven campesinos tradicionalmente dedicados a la crianza de ganado ovino y de alpacas. En el segundo habitan varios grupos indígenas, unos en proceso de integración a la sociedad nacional y otros aún no contactados. En ambos casos esta situación es contemplada en los planes de manejo.7 / Los ejemplos más conocidos son las reservas extractivistas en el Brasil y las reservas nacionales y las reservas comunales en el Perú. En las reservas extractivistas del Acre, en el Brasil, los habitantes que explotan el caucho o la castaña y, en el furturo quizá la madera, también pueden tener pequeñas chacras y el Estado les provee apoyo técnico, además de servicios sociales. En las reservas esxtractivistas de la costa brasileña, los pescadores explotan los recursos de los manglares. Las reservas nacionales de Paracas, Titicaca, Pacaya-Samiria y Pampa Galeras, entre otras, permiten la explotación de recursos tales como la pesca, la vegetación acuática y la fauna. Hay ejemplos similares en todos los paises de la región.
4
naturales y explotadores de madera. La opinión favorable provenía delos municipios locales, del Estado y del país entero. Como fruto dela negociación, el Parque fue reducido de 90,000 ha para 76,000 ha….pero fue creado.
Pero los problemas principales, en la actualidad, son provocados por:(1) el avance del desarrollo (quizá sería mejor decir, en muchoscasos, por la ocupación del territorio); (2) por la densificaciónpoblacional alrededor de las UCs y sus crecientes y nuevasexigencias de empleo y de calidad de vida y; (3) por el crecimientode la demanda sobre los recursos contenidos en las UCs. Muchas UCs,por ejemplo las establecidas en la Amazonia, fueron cuidadosamenteescrutinadas para detectar presencia humana en el momento de suestablecimiento. Aunque es posible que en algunos casos este examenprévio no fuera suficientemente estricto, en la mayoría de los casoshay evidencia de que no existían poblaciones en el área y muy pocasen sus proximidades. Transcurridos de 10 a 40 años, según laantiguedad de la UC, el panorama ha cambiado drásticamente. Enefecto, parques de la Amazonia donde no había población o donde sesabía de la existencia de uno o dos grupos, pasaron a tener variosgrupos de las mismas o diferentes tribus. El caso más patético es eldel Parque Nacional del Manú, en Perú, donde la presión deldesarrollo petrolero y la colonización por el noroeste, de losexplotadores de madera por el noreste y el este y de los agricultorespor el sureste, están dejando el área del parque como único refugiopara indios que antes vivían muy lejos. Lo mismo, exactamente, seestá produciendo actualmente en el Parque Nacional de la Sierra delDivisor, en Brasil, en frontera con el Perú, por motivos muyparecidos. Pero esa fue la misma situación, antes, en numerosos otrosparques en áreas selvícolas, por ejemplo el Parque Nacional PaacasNovos, en Rondonia, Brasil..
El crecimiento de las poblaciones alrededor de las UCs, en cualquierparte de la región, es la principal fuente de conflictos (IUCN,1992). Existen dos tipos de conflictos, en función del origen de lagente de que se trate. El primero, el más raro, es la invasiónabierta y pública de UCs por grupos que reclaman derechos ancestralessobre las tierras, como en el caso de los indios Pataxó en el ParqueNacional Monte Pascual o de los indios Guaraní en varias UCs de laCosta Sur del Brasil. El segundo es la invasión discreta, silenciosa,de pequeños agricultores o la de los más diversos explotadores de
5
recursos naturales, desde leña o madera, caza y pesca, productosvegetales hasta minerales y material de construcción.
Pero sería un error creer que sólo los pobres crean conflictos conlas UCs. Las historias recientes en América Latina revelan que laagresión directa de los ricos en las UCs puede ser enorme. EnVenezuela, el Parque Marino Morrocoy fue completamente invadido porresidencias construídas sobre palafitos en los cayos y, similarmente,el Parque Estadual Itapuá, en Rio Grande do Sul fue invadido porresidencias de veraneo. En ambos caso, el poder público ordenó ladestrucción ejemplar de las construcciones. Pero esos buenos ejemplosno son comunes. Los ricos también explotan ilegalmente o semi-legalmente los recursos de numerosas UCs, en especial los recursosmineros y, por cierto, los petroleros. Hay conflictos, igualmente,por las limitaciones al uso turístico por el sector privado,impuestas por las autoridades ambientales, en UCs.
Los conflictos exigen soluciones. Las soluciones deben ser alcanzadasmediante el diálogo y la procura de alternativas. En el caso de lasUCs, sin embargo, hay una linea de discusión atrás de la cual no sepuede retroceder: Cualquier alternativa que sea adoptada y queresuelva total o parcialmente el conflicto no puede, bajo ningunacircunstancia, amenazar o reducir la biodiversidad allí protegida, nilimitar los servicios ambientales prestados o afectar los paisajesnaturales preservados. Nada es negociable por debajo de ese mínimo.Cabería sí, en cambio, proponer la eliminación de la UC, cambiar sucategoría a otra más permisiva o reducir su tamaño. Pero no puedeaceptarse la farsa de aparentar cumplir los objetivos de unadeterminada categoría de UC cuándo, en la realidad, estos no sonalcanzables en virtud del compromiso hecho para alcanzar una“solución”. Este tema se parece mucho al tema de cumplir o nó lalegislación. Si la ley es mala o inadecuada, o si simplemente esimpopular, debe lucharse por cambiarla… pero debe cumplirse sinchistar mientras está vigente, en lugar de ignorarla.
CONFLICTOS DENTRO DEL MOVIMIENTO AMBIENTAL: LAS FISURAS ENTRE LASORGANIZACIONES AMBIENTALES Y LAS SOCIO-AMBIENTALES
Todos los conflictos arriba reseñados, tanto referidos alestablecimiento de nuevas UCs como al manejo de las existentes,repercuten en la miriada de ONGs que directamente o tangencialmente
6
trabajan con UCs o con la sociedad establecida cerca de las UCs. Eslegítimo y comprensible que ONGs que trabajan directamente con lasociedad y para la sociedad hagan restricciones al establecimeinto deUCs o a las reglas de su manejo. Es mucho menos comprensible que lasONGs que trabajan en el campo ambiental, llámense o considerénsesocio-ambientales o ambientales, adopten o propongan medidas queatentan contra la preservación del patrimonio natural.
Las divergencias y conflictos entre las visiones “ambiental” y“socio-ambiental” se extienden a una grande gama de asuntos. Sinembargo, de todos ellos, el conflicto más amargo y que se pretendediscutir en esta oportunidad, es el referido a las unidades deconservación de uso indirecto (UCIs), llamense parques nacionales yestatales, reservas biológicas y estaciones ecológicas, entre otrasnumerosas categorías que no permiten el uso de los recursos naturalesdel área. En lo esencial, el “ambientalismo” insiste en que la UCIsson indispensables para conservar la naturaleza y, en especial, subiodiversidad, mientras que el “socio-ambientalismo” insiste en queellas son dispensables, por existir en número suficiente, por serinnecesarias o por estar condenadas a la extinción.
Existen, en América Latina, varios defensores del “socio-ambientalismo”. Entre ellos, por ejempo, Diegues (1996) en Brasil yGarcía (1999) en Perú. Pero se estaría equivocado en pensar que sóloocurre eso en América Latina. De hecho, el fenómeno “socio-ambiental”no es enteramente originario de este continente, ni es cómo a vecesse dice, originado por las izquierdas. Fue en gran medida importadode algunas de las grandes ONGs internacionales que, a partir delcomienzo de la década de los 1980s, comenzaron a cuestionar el“ambientalismo” hasta cierto punto radical que las dominó durante lasdécadas anteriores. La institución que más cambió fue el WorldWildlife Fund, ahora llamado World Wide Fund for Nature (WWF). Deprestar apoyos urgentes y topicales para proteger especies enextinción y ecosistemas amenazados, el WWF pasó a desarrollar ampliosprogramas propios, de corte “conservación para el desarrollo” y“community based conservation”. En términos prácticos eso significó que elWWF comenzó a gastar significativamente más dinero en desarrollarcomunidades alrededor de los parques que en cuidar de los parques 8/.
8 / Por ejemplo, en 1995, el WWF gastó en América Latina y el Caribe cerca de 8 millones de Francos Suizos en desarrollo sustentable y apenas la mitad de eso en áreas protegidas. Ese año sólo gastó 0,2 millones de Francos Suizos en protección
7
Pero los discursos y las acciones de la Unión Mundial para laConservación (UICN) mostraron las mismas tendencias, como lodemuestran los discursos y declaraciones de Ramphal (1992, 1992 a) ynumerosos discursos y trabajos de McNeely (entre ellos, 1994). Lamoda ha continuado propagándose de las ONGs hacía las organizacionesinternacionales que trabajan en temas ambientales, como en algunossectores del propio Banco Mundial (ver Poole, 1989, entre otros) ohasta en el Centro Internacional de Investigación Forestal (CIFOR)9/.
Del otro lado están los “ambientalistas”. Ellos son muy difíciles decaracterizar pues existe en ese grupo tantas diferencias como las queexisten entre ellos mismos y los “socio-ambientales”, o entre estos.Lo que tienen en común, en referencia a las unidades de conservación,es que dan prioridad a las de uso indirecto. Pero es importantedescribir más a fondo a los “ambientalistas”, pues existen actitudesentre ellos que pueden explicar muchas de las críticas que se hacen alas UCIs y a los “ambientalistas” en general. Es incuestionable quehasta los años 1970s ellos dominaron completamente la escenaambiental. Era la época en que la UICN o el WWF, antes mencionados,sólo existían para proteger especies y ecosistemas y en que el serhumano era considerado esencialmente un enemigo a excluír 10/. En cadapaís latinoamericano existían, en esos días, los mismos modelos deONGs, fuertemente especializadas en protección de la naturaleza, sinvisión de desarrollo, como la Fundación Brasileña para laConservación de la Naturaleza (FBCN) en el Brasil o Pró Defensa dela Naturaleza (PRODENA) en Perú y la Fundación de Defensa de laNaturaleza (FUDENA) en Venezuela. Típicamente, esas institucioneseran conformadas por algunos científicos y por muchos aficionados,entre los cuales raramente dejaban de estar algunos personajes ricose influyentes, cuyo interés en la naturaleza tenía una gran dósis de
de especies. El apoyo a UCs disminuyó de 4,3 millones de Francos suizos en 1995 a apenas 2,1 millones de Francos Suizos en 1997. Esa información no incluye otros numerosos gastos en temas sociales incluídos en otros rubros y en los propios proyectos denominados “areas protegidas” (WWF, 1997).9 / Declaraciones (e-mail) de D. Kaimowitz de 18 de marzo de 1997.10 / El autor de esta nota, que promovió desde los años 1960s el uso sustentable de la vicuña en beneficio de las poblaciones locales, en la Reserva Nacional de Pampa Galeras, Perú fue lapidado por los “proteccionistas” de la época (ver Holdgate, 1999). Este autor reseña muchos otros casos similares a lo largo de la existencia de la UICN.
8
búsqueda de figuración personal 11/. Entre ellos están los que creenque la naturaleza es virgen y que sólo enfatizan en los valoreséticos y estéticos, los que protegen los animales contra la crueldad(las sociedades de protección a los animales), los que se oponen a lacaza y a la pesca deportiva o los que, aunque menos conservadores,resisten al uso público de los parques, a la tercerización y a laparticipación de la sociedad civil en la gestión.
Lo interesante es que la mayor parte de las ONGs “ambientalistas”actuales no corresponden a ese cliché. Muy al contrario, aunque ellasconsideran a las UCIs como el eje de la conservación de losecosistemas y de la biodiversidad, otorgan tambien la más altaprioridad a las UCs de uso directo y, en cada acción o propuesta,apuntan al desarrollo sustentable y al progreso social y económico.Pero el mero hecho de defender la necesidad de UCIs las hace blancode toda clase de atropellos verbales como los que recientementeengalanaron, en el Brasil, el debate sobre la ley del SistemaNacional de Unidades de Conservación, algunas de ellas reseñadas enla prolífera correspondencia electrónica del capítulo brasileño de laComisión Mundial de Áreas Protegidas.
Es evidente que entre los “socio-ambientalistas” y los“ambientalistas” más radicales existe un rango de de variantes taninmenso como lo permite el ingenio humano. De otra parte, lasdiferencias de opinión entre un “ambientalista” moderado y un “socio-ambientalista” igualmente moderado son tan sutiles que son casiimperceptibles.
UN INTENTO DE DEFINIR Y EXPLICAR LAS DIVERGENCIAS
Para explicar las divergencias entre las dos posiciones esimportante analizar las críticas más comunes que son hechas contralas UCIs. Algunas tienen fundamento, otras son verdades a medias yotras no tienen ningún sustento.
11 / El caso más famoso, en América Latina, fue el de Felipe Benavides, Presidentede PRODENA y representante del WWF en el Perú, que generó algunas de las situaciones más escandalosas y absurdas que registra la historia de la conservaciónen el mundo… una de las más inócuas fue informar a la opinión pública que “debía protegerse el condor porqué su poderoso corazón, capaz de volar a miles de metros de altura, podería ser transplantado en humanos” (sic).
9
Cuestiones de origen científico: “la naturaleza intocada”, la teoría del aislamiento, representatividad ecológica, impacto humano en la naturaleza
En primer lugar se tratará de las divergencias basadas eninterpretaciones de lo que dice la ciencia. Bajo este rubro seacumulan diversos temas, muchas veces interdependientes, que serántratados separadamente apenas para identificarlos mejor: (1) el mitode la naturaleza intocada, (2) escasez o exceso de unidades deconservación ?, (3) los riesgos verdaderos y falsos del aislamientoecológico, y (4) posibilidades reales de preservar la biodiversidadsin unidades de conservación de uso indirecto.
El tema de la “naturaleza intocada” es uno de los que más es usadocontra los “ambientalistas” y contra las UCIs. A partir de lasinvestigaciones serias, pero muy localizadas del mexicano Gómez-Pompa(Gómez-Pompa et al, 1972; Gómez-Pompa & Kaus, 1992), entre otros, secreó la teoría de que el hombre es uno de los principales factores dediversificación genética. Esto es parcialmente verdad, bajocircunstancias específicas, pero considerar a partir de eso que laactividad humana es siempre benéfica para la naturaleza essimplemente un absurdo, lo que está demostrado hasta la saciedad 12/.A pesar de ello, este argumento es frecuentemente usado contra elestablecimiento de UCIs y hasta contra cualquier UC (Diegues, 1996;Arruda, 1997). Gómez-Pompa también vendió el concepto de que elbosque tropical no es renovable lo que, otra vez, es una media verdad(Gómez-Pompa et al, 1972). A los conceptos de este autor se sumaronhechos bien conocidos sobre la antiguedad de la ocupación humana enla Amazonía, con los trabajos de Denevan (Denevan, 1970, entredocenas más) y de Meggers (Meggers, 1985 entre docenas más) y de allísurgió la idea de que como no hay, realmente, nada virgen, nadaintocado, puede ocuparse todo el territorio, sin necesidad depreservar nada (Diegues, 1996) .
Los “ambientalistas” reconocen sin ambages que la naturaleza intocadano existe desde poco tiempo después del aparecimiento del Homosapiens, pero también saben en base a todas las evidencias12 / Basta com recordar que queda menos de 8% de la Mata Atlántica del Brasil y que el 30% de la Amazonia ya há sido reemplazado por pastizales degradados, vegetación secundaria de bajo valor o plantaciones y que las porciones de la Mata Atlántica o de la Amazonia que fueron destruídas jamás volverán a ser lo que fueron... cómo es posible preconizar, sin decir que se trata de excepciones, que el ser humano es benéfico para la naturaleza ?
10
científicas existentes que, en términos generales, mientras menosintervenido sea un ambiente mayor es su biodiversidad. Evidentemente,si se irriga un desierto y se le cultiva, el hombre estará aumentandola biodiversidad... pero eso es una excepción. En cambio, cada vezque se elimina un bosque, sea tropical o templado, y se le reemplazapor pastos o por cultivos, se elimina totalmente su biodiversidad.Cada vez que se destruye un manglar o un arrecife de coral, sedestruye la biodiversidad de la región.
Los que se oponen a las UCIs también usan como argumento científicola teoría del aislamiento. La ciencia, en efecto, dice quedependiendo de su tamaño, las unidades territoriales aisladas estáncondenadas a una erosión genética gradual pero irremediable (Diamond,1997; Soulé & Wilcox, 1980). Este argumento, tomado por los queconsideran innecesarias las UCs se transforma en la prédica de queinvertir en UCIs es una pérdida de dinero y de tiempo. Ese uso de lateoría del aislamiento sorprendió, primeramente, a sus propiosautores, ninguno de los cuales lo previó. En primer lugar porqué notodas las UCIs están aisladas. Muchas de ellas son muy grandes oestán conectadas a otras áreas naturales o semi-naturales. Segundo,porqué el proceso puede llevar décadas, siglos o milenios,dependiendo del tamaño y de otras condiciones y porqué, en cualquiercaso, no todo desaparecería. Tercero, porqué desde que el problemafue científicamente determinado, se crearon las estrategias de loscorredores biológicos o ecológicos, precisamente para evitar o paliarel problema. Finalmente, porqué esa es precisamente la razón por laque los “ambientalistas” luchan para establecer más y mayores UCs.Com la constatación del fenómeno del recalentamiento planetario, loscríticos de las UCs, obviamente, redoblaron su oposición (Malcon &Markham, 1996; Bridgewater, 1996). Lo que no se consigue entender esqué pretenden, realmente, los que usan la ciencia de esse modo...acelerar la pérdida del patrimonio genético de la humanidad ? porquése oponen, realmente, a las UCs ?
Por razones esencialmente políticas han proliferado, recientemente,categorías de UCs de uso directo, fáciles de crear pues la tierra deesas UCs puede permanecer en manos privadas. Este tipo de categorías,relativamente raras hasta la década de los años 1970s, son ahoracomunes en toda América Latina, especialmente en el Brasil, donde, anivel federal, ya representan el 59% del area “protegida” y muchomás, si se consideran las UCs estatales. Su valor de protección es
11
muy reducido pero, para el vulgo y para los propios políticos, porinterés o por ignorancia, se trata de UCs del mismo valor quecualquier otra de uso indirecto, las que cubren apenas el 1,9 % delterritorio nacional. Esa situación y la proliferación simultánea deReservas de Biósfera, han contribuído a dar la ilusión de que labiodiversidad está bien protegida y de que hay exceso de áreasprotegidas. La realidad, en cambio, es muy diferente, estandodemostrado hasta la saciedad que la representatividad de los sistemasnacionales de unidades de conservación está muy por debajo del mínimonecesario (Bibby et al, 1992; Dourojeanni,1997; Mittermeier et al,1997).
El último punto, el de la viabilidad de proteger la biodiversidad sinUCIs es el que más parece inquietar a ciertos “socio-ambientalistas”.Como há sido demostrado tantas veces, la presencia humana y laexplotación de los recursos naturales limitan y reducen labiodiversidad. Terborgh y van Schaick (1997), entre tantos otros,demostraron que mientras menor es la protección, es decir mientrasmayor es la presencia humana y el uso de los recursos naturales,menor es la biodiversidad. Así, en una escala de valor para laprotección, una Area de Protección Ambiental (APA) brasileña, en laque cualquier actividad humana es posible “dentro de la ley”, noofrece casi ninguna protección a la biodiversidad, aunque es mejorque un área no protegida. En cambio, un parque nacional o, más aún,una reserva biológica ofrecen una protección muy elevada para labiodiversidad. Un Bosque Nacional, por ejemplo, estaría a mediocamino entre una APA y una Reserva Biológica. De allí surge la grandiscusión sobre la presencia de poblaciones humanas en las UCs.
Recientemente, la socióloga García, escribió un libro sobre laReserva Nacional de Paracas del Perú. En esencia, ella dice (García,1999) que la creación de la Reserva perjudicó a los pescadorestradicionales (y semi-tradicionales) que ahora tienen límites parasus actividades, entre ellas no cazar ni disturbar lobos marinos yaves guaneras, no usar dinamita, respetar ciertas vedas, etc. Afirma,a pesar de lo anterior que está reseñado en su próprio libro, que laPenínsula de Paracas estaría mucho mejor conservada sin la presenciadel Estado durante los últimos 25 años (?). Su defensa de lospescadores tradicionales es hecha en perjuicio de los pescadoresindustriales, de los turistas y de los empresarios de turismo, deotros usuarios locales y de todos los peruanos, a los que ella niega
12
derechos sobre esa área en la que además de la naturaleza, descansanlos restos de una cultura milenaria. La verdad es que, contrariamentea la opinión de la autora, está bien demostrado que la pesca,inclusive la tradicional, tiene un fuerte efecto depresivo en losrecursos. Un ejemplo reciente proviene del Parque Nacional de lasIslas Galápago, en Ecuador, donde se concluyó que la pescatradicional tiene un impacto negativo muy significativo sobre eltamaño y la densidad de las especies y, más grave aún, que esteimpacto tiene un efecto en cascada sobre toda la comunidad bióticadel área (Ruttenberg, 1999). Nada nuevo bajo el sol…antiguos trabajosde Pierret y Dourojeanni (1966, 1967) ya habían constado eso en elcaso de la caza y la pesca por poblaciones tradicionales de ribereñosamazónicos. Existen, por cierto, cientos de trabajos en el mundoentero que corroboran esos datos 13/.
En síntesis, cualquier presencia humana en una UC, inclusive la devisitantes bien educados (Buckley & Pannell, 1990), ejerce unapresión negativa sobre la biota. En consecuencia, lo ideal es que enellas no existan ni visitantes ni mucho menos poblaciones queexplotan los recursos. Ese ideal es, evidentemente, inalcanzable ypor eso se aceptan visitantes en los parques y gente que usa losrecursos en un gran número de categorías de UCs. Apenas deberecordarse que eso es un trade off, un compromiso y que a más gente yuso más intensivo, menor es el valor del área para fines de protegerla biodiversidad y los ecosistemas y para asegurar los serviciosambientales deseados. Al final, todo depende de lo que se quierahacer. Si se quiere la biodiversidad, se necesitan UCIs.
Argumentos en torno a políticas o estilo de desarrollo: las aplicaciones del concepto dedesarrollo sustentable, discusión sobre el carácter “congelado” de las UCIs y elproteccionismo.
Muchas de las confusiones entre “ambientalistas y socio-ambientalistas” derivan del bien promocionado concepto de desarrollosustentable. El argumento es simple y directo: Si el desarrollosustentable es todo lo que se dice, es decir crecimiento económico ydesarrollo social com preservación ambiental para ésta y para laspróximas generaciones, este mismo concepto aplicado en las UCIs debedar por resultado precisamente eso... desarrollo económico y social y13 / Una reciente publicación de Terborgh (1999) abunda en ejemplos de ésto en América Latina.
13
protección ambiental en el mismo espacio. Hoy ya se sabe que elconcepto de desarrollo sustentable es una hermosa idea pero que, enla práctica, es de aplicación súmamente compleja. Hay estudiosos quelo consideran apenas una utopía. El problema, en relación alas UCIs, es que ni los miembros de la Comisión Bruntland imaginaronque a alguien se le ocurriese “hacer” desarrollo sustentable dentrode una UCI. Para ellos, las UCIs debían ser una tácticaconservacionista dentro de una estrategia de desarrollo sustentable.En ningún momento esa ilustrada Comisión sugirió introducirpoblaciones en los parques nacionales para explotar sustentablementesus recursos, como lo propuso un borrador de la nueva legislaciónbrasileña sobre áreas protegidas 14/. Para los expertos del equipoBruntland los parques debían seguir siendo parques.
El argumento de que las áreas protegidas de uso indirecto son áreas“congeladas” es, en muchos paises de la región, relativamenteacertado. Los “socio-ambientalistas” tienen razón en protestar cuandoparques nacionales e otras UCs quedan, durante décadas, sin recibirvisitantes, sin permitir la recreación ni estimular inversiones ocontribuír a la oferta de empleo en la región y, frecuentemente, sinpermitir ni el desarrollo de la investigación científica. Existe, envarias administraciones de parques nacionales y en algunas ONGs“ambientales” un curioso sentimiento exclusivista, como si fueranproprietarios del área y como si estuvieran celosos de cualquiera quepenetre en ella, aún cuándo el plano de manejo así lo dispone. Esegénero de “ambientalistas” multiplica las excusas para no abrir lasUCs. Aducen que la infraestructura no es suficiente, que no haypersonal, que el entrenamiento es débil, que falta equipamiento, queabrir las puertas implica riesgos para la integridad del área o paralos visitantes, etc., etc. Así, ellos mismos, van creando un circuitovicioso de graves proporciones. El parque, por ejemplo, está cerradoporque no tiene recursos, pero no tiene recursos porqué está cerrado.Parques cerrados generan rechazo en la sociedad, pues enfurecen a losque quieren usarlo para recreación y dá argumentos a los que quierenexplotar sus recursos. Un parque cerrado no genera amigos,
14 / En sus varias versiones a lo largo de unos 10 años de discusión, la ley del Sistema Nacional de Areas Protegidas (SINUC) incluyó la posibilidad de que 5% del área de las UCIs sea ocupada por poblaciones tradicionales. La definición de “poblador tradicional” nunca quedó bien establecida y, finalmente, la propuesta fuedescartada.
14
potenciales defensores del área y, lo, principal, nunca resuelve lafalta de prioridad política y de dinero.
Nadie pretende que se abra yá, en el Brasil por ejemplo, un parquealejado de todo, como el de la Sierra del Divisor, en el Acre, peroresulta inaceptable que el Parque Nacional de Brasilia, establecidoen la capital del país, permanezca cerrado desde su creación, más detres décadas atrás. Ese parque tiene plan de manejo y revisión delplan de manejo, tiene grandes infrastructuras no usadas para elmanejo del parque, tiene personal, tiene una demanda enorme nosatisfecha… pero sólo se abren al público las piscinas, provocandoque el público crea que ese parque se llama “Agua Mineral”. Esposible habilitar la visita en ese Parque con pocos miles de dólares,muchos menos que los que se gastan cada año en el área. Pero losvisitantes de Brasilia que leen que esta ciudad, al igual queNairobi, Rio de Janeiro o Caracas, tiene un parque nacional contíguoa la ciudad, continúan quedándose frustrados.
Los “ambientalistas” que exageran el proteccionismo en los parquesson los mismos que dificultan toda opción de asociación con lasociedad civil o con el sector privado para manejarlos y suplir lasdeficiencias del sector público. En el Brasil, apenas cuatro UCsfederales son manejadas en asociación con ONGs. En el Perú, encambio, la mayoría de las UCs son manejadas por ONGs (Suárez deFreitas, 1995). Felizmente, parece que nuevos vientos soplan y que enel futuro existirá mayor colaboración entre el sector público y elprivado en este asunto 15/.
La necesidad de categorías en las que todo uso público es prohibida,como en las reservas biológicas del Brasil y, hasta cierto punto, enlas estaciones ecológicas, es muy discutible. Lo es porqué, enverdad, en un parque nacional bien zonificado es posible reservarestrictamente porciones del área en que ni los turistas ni loscientíficos pueden entrar. Es decir que a través del zoneamientoestablecido en el plan de manejo pueden incluirse todas las funcionesatribuídas a las categorías más restrictivas, pero sin privar a lasociedad de obtener provecho del área.
15 / El IBAMA, del Brasil, está cambiando su política e há iniciado contactos con el sector privado para aprovechar turísticamente los parques nacionales. El Gobierno del Brasil há lanzado, en la Amazonia, el PROECOTUR que pretende fomentar el ecoturismo en áreas protegidas federales y estatales, com apoyo del BID.
15
A pesar de lo anterior, los “socio-ambientalistas” que critican el“congelamiento” de las UCIs, se equivocan cuando olvidan que esasUCs, aunque no visitadas o no “usadas”, continúan produciendoimportantes beneficios sociales y económicos en la forma de serviciosambientales para la región. Eso incluye la conservación de losrecursos genéticos y de la biodiversidad, la fijación de carbono, laregularización de los flujos hídricos y el mantenimiento de lacalidad del agua, la protección contra avalanchas, derrumbes oinundaciones, etc.
La conservación basada en la comunidad: del dicho al hecho
Otro tema importante es el de la “conservación basada en lacomunidad” como panacea para curar los males de las UCs y de lasUCIs en especial. Como se mencionó antes, esta opción, de hechointeresante, viró una moda en los años 1980s y luego, en los años1990s, una epidemia entre las ONGs internacionales y nacionales ymuchas organizaciones internacionales. Hay fuentes de cooperacióntécnica internacional, en especial europeas, que no vislumbran apoyartemas ambientales sin hacerlo a partir de ese concepto. Este estábasado en el criterio de que “es imposible conservar una UC sin quela sociedad en su entorno tenga condiciones de vida dignas”. Lapropuesta es, pues, contribuír al desarrollo social y económico delentorno de la UC. Hasta allí, la teoría es aceptable. Pero losproblemas comienzan cuando, como en general es el caso, se proponeusar directamente los recursos naturales de la UC para viabilizar eldesarrollo. Eso es irónico pues, casi siempre, es esa misma sociedadla que há destruído los recursos naturales alrededor del sector queaún mantiene algo de la naturaleza original.
Aún suponiendo que la propuesta de “conservación basada en lacomunidad” no sea explotar los recursos de la UC, después de casi 20años de experimentarla, no se há podido demostrar que la teoríafunciona 16/. No se há encontrado ninguna correlación positiva entrela mejoría de la calidad de la vida de los pobladores locales y lamejoría de la protección de las UCs. Numerosos estudios dan fé de eso
16 / Una reunión de científicos que trabajan en UCs del mundo entero, en White Oak, Florida, en agosto de 1999 llegó a la conclusión de que existe una posibilidadde que esta estrategia funcione apenas cuando las UCs se encuentran en regiones remotas, com baja población (Terborgh & van Schaik, 1999).
16
(entre ellos Agrawal, 1997). Al contrario, en varios casos se hádescubierto que las inversiones en desarrollo de la comunidad hancontribuído a agravar las agresiones contra las UCs. Ejemplos de estoson numerosos. En América Central se demostró (Faris, 1999) que losinstrumentos de política que aumentan el ingreso familiar en regionesrurales remotas exacerban la deforestación y; en Mexico, donde en unprograma de esos, la comunidad solicitó el mejoramiento de lacarretera para sacar productos agropecuarios, resultando en undramático aumento de la extracción ilegal de leña 17/. Es decir que eldinero de la bien intencionada ONG ambientalista, que hubiera podidomejorar la infrastructura, el equipamiento y el entrenamiento delpersonal del parque, terminó contribuyendo a destruírlo.Evidentemente, la documentación de estos hechos enfrenta la oposiciónde los responsables de las ONGs, los que tienen gran dificultad enexplicar problemas como el indicado para México a los donadores defondos. Es también irónico que los escaso recursos de fuentesprivadas disponibles para conservar el medio ambiente, sirvan enrealidad para promover el desarrollo, compitiendo con los ingentesrecursos de los grandes bancos multilaterales de desarrollo. Dichosea de paso, estos también caracterizan como “ambiental” o como“conservación de la biodiversidad” a un gran volumen de recursos quecontribuyen a la promoción social y poco o nada a estos fines.
Argumentos en torno a criterios sociales y antropológicos: el carácter “antisocial” delas UCIs, una revisión sobre el “ambientalismo” de los pueblos indígenas ytradicionales.
Las UCIs son acusadas, grosso modo, de “anti-sociales” por no aceptarpresencia humana que explote directamente los recursos. Se dice, porejemplo, que la mayoría de las UCIs tienen poblaciones, que esimposible salvar a los parques si no se salva también a la sociedadque los rodea (Ramphal, 1992), que las UCIs sólo sobrevivirían siprotegidas por ejércitos (Machlis & Tichnel, 1985), etc. Ante estosreproches, aunque varios de ellos son insustanciados, retóricos o,verdades a medias, debe volver a discutirse si la presencia humana yla explotación de los recursos en UCIs es compatible com losobjetivos que se persiguen. Como se sabe, las UCIs se establecen nópor capricho sinó para preservar la biodiversidad y los procesosecológicos naturales. Si se pudiese demostrar que la presencia humanaes compatible com esos objetivos, nadie en su sano juicio la17 / Comunicación personal de E. Maraví (2000).
17
excluiría ni perdería los beneficios que brindaría la explotación delos recursos del area. Como fue mencionado al comentar el caso de laReserva Nacional de Paracas, en Perú, existe abrumadora evidencia queel aprovechamiento de los recursos naturales de un área, porcuidadoso que sea, tiene impacto negativo (Terborgh & van Schaik,1999).
La cuestión de los derechos reales o supuestos de los pueblosindígenas sobre las UCs es particularmente compleja. Como fueexplicado antes, los indígenas no completamente asimilados por lasociedad moderna, son empujados sobre las UCs y mientras menosasimilados son, ellos prefieren entrar en las UCIs pues en ellas nohay pobladores. De una parte, es verdad que los indios de AméricaLatina fueron, alguna vez, los dueños el continente y que, bajociertas teorías, paises enteros deberían pertenecerles hasta hoy. Sinembargo, los indígenas del Brasil, siempre asesorados por noindígenas, han empezado a reclamar esencialmente las tierras de lasUCIs, entre ellos las UCIs Monte Pascoal (belicosamente invadido porellos), Ilha do Cardoso, Araguaia, Intervales e Turvo, entre otros18/. Es válida la pregunta de porqué ellos no invaden tierras sub-utilizadas de haciendas, como hasta ahora lo hace el Movimiento delos Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) en el mismo país. Bajo elcriterio de ser ellos los dueños de todo, bien podrían reclamartierras en las capitales de los estados donde se supone eran susterritorios, digamos São Paulo o Rio de Janeiro, como si lo hicieronlos indios americanos que reclamaron Manhatan pero que, en cambio,nunca invadieron los parques de EEUU. Aunque algunos grupos indígenasbrasileños carecen escandalosamente de tierras, otros tienensuperficies absurdamente superiores a sus necesidades.
No hay duda que la mayor parte de las reservas indígenas de grantamaño protegen mejor la naturaleza que las áreas que están en manosde agricultores, ganaderos o madereros. Sin embargo, aún en esoscasos, la naturaleza está mucho menos protegida que en una UCI. Losindios cazan y pescan para comer y para vender, y capturanespecialmente las especies en extinción pues ellas valen más 19/;
18 / El Profesor M. Galetti, de la UNESP, Brasil, en nota electrónica reciente (setiembre del 2000) documenta varios casos, explicando el impacto de esas ocupaciones sobre especies en extinción o amenazadas de la fauna y de la flora. Vertambién, una reseña sobre estos problemas de Brandt (1997).19 / Ver Galetti (op. cit.).
18
talan árboles para vender madera o venden la madera en pié, encontubernio com los extractores ilegales 20/; hacen agricultura ymuchos de ellos tienen ganado; hacen acuerdos ilegales com losgambusinos para explotar sus recursos minerales. Los indios de lasselvas de América Latina no son diferentes que el resto de lasociedad de sus paises. No son ni “buenos” ni “malos”... sonsimplemente personas que buscan mejorar sus vidas y que hacen lo quepueden para sobrevivir, especialmente porqué en su mayoría sonpobres. En las reservas indígenas de pequeño tamaño, los indiosdestruyen los recursos y degradan los suelos tanto o más quecualquier ciudadano 21/.
Es que uno de los mitos mayores que existe es que los indios sonprotectores innatos de la naturaleza. Hasta los propios indiosllegaron a creer en ese mito. La realidad es que, claro, los indiosaman su tierra como cualquier ciudadano ama su país. Pero los indiosal igual que esos ciudadanos, no necesariamente traducen su amor porel entorno en acciones de protección de la naturaleza, mucho menos deconservación de la biodiversidad en muestras representativas de losecosistemas. Algunos miembros de los grupos indígenas aman lanaturaleza, otros mucho menos; algunas etnias al igual que algunasnaciones modernas protegen mejor su entorno que otras, pero nada más.No existe una regla que haga de los indios protectores de lanaturaleza y de las otras razas sus enemigos. Quien conoce laAmazonia sabe muy bien del daño que los indios pueden hacer si estánen posesión de herramientas modernas, por ejemplo tractores,motosierras y rifles. De hecho, usan su mejor conocimento del montepara explotarlo más.
En verdad, desde los comienzos de la historia, cuando todos eran“indios”, el ser humano comenzó a destruír la naturaleza. Diamond
20 / Durante los días en que se escribió esta nota surgió otro escándalo, referidoa la participación de indios, en este caso los Kaiapó del sur de Pará, en la explotación ilegal de caoba en su propia reserva, en asociación com madereros ilegales.21 / Ver el artículo de Brandt (1992) sobre los daños causados por los Pataxó en el Parque Nacional Monte Pascoal, antes de la nueva invasión al Parque, en 1999. Esevidente que después de explotar hasta su aniquilamiento lo que obtuvieron inicialmente, decidieron explotar lo poco que fue más o menos protegido en el Parque. En una reciente nota electrónica, Galetti (op. cit. ) relata diversos casos enque poblaciones indígenas y supuestamente indígenas están destruyendo relictos naturales en UCs invadidas de la Mata Atlántica del Brasil.
19
(1997) cita profusamente casos bien confirmados en que el ser humanoa causado extinción masiva de especies, inclusive en América, pocodespués de que llegaran precisamente los antepasados de los indiosmodernos. Los indios de la Sierra del Perú cazaban las vicuñas y losguanacos precipitando manadas enteras contra piedras donde quebrabansus piernas o, en precipicios. Ellos podían cazar individuo porindividuo, con arcos y flechas o lanzas, pero preferían ese métodoque sólo genera desperdicio. Los antiguos peruanos tambiéndestruyeron y quemaron la mayor parte de la vegetación andina(Dourojeanni, 1986). Las maravillosas terrazas agrícolas irrigadas delos Andes peruanos son apenas la respuesta de las grandes culturasque llegaron después a remediar los daños ambientales previos, parapoder sobrevivir. En el Chaco del Paraguay, los indios localmenteconocidos como Moros, queman millares de hectáreas de bosque en elcamino de sus migraciones apenas para cazar unos pocos armadillos yotros animales atrapados por el fuego (Dourojeanni et al, 1979).Estudios nuevos confirman esos hechos, como los contenidos en unlibro reciente del sociólogo Whelan (1999) que, desmienten, porejemplo, que los blancos sean los únicos culpables de la casiextinción de los bisontes en Norte América. Los indios de Wyoming,entre otros, cazaban los bisontes del mismo modo que los antiguosperuanos cazaban los camélidos. Los nativos de Hawai destruyeron, el80% de las especies de aves antes que los blancos llegaran a la isla.Similar figura se dió en Nueva Zelandia com la llegada de losprimeros Maories y en toda las islas tropicales del Pacífico(Steadman, 1995). A las mismas conclusiones llegó un equipo deinvestigadores de la Universidad de Cambridge, dirigidos porChepstow-Lacy (citado por Jobim, 1995).
Con lo anterior no se pretende, en modo alguno, denigrar la figuradel indio ni generar oposición a sus legítimos derechos. Apenas sedesea enfatizar lo previamente dicho: ellos son seres humanos comolos demás... no son “ambientalistas” ni “anti-ambientalistas”.Conocen muy bien, como es normal, el medio ambiente en que viven.Pero el conocimiento, entre ellos, está desigualmente difundido, talcomo entre otras sociedades. Existen los sabios o los shamanes yexisten los legos. Esto plantea discutir la validez de otro difundidomito sobre los pueblos indígenas que es el referido a losconocimientos que ellos tienen para el manejo de una UC. La preguntaes válida ya que muchos teóricos del tema han sugerido que las UCsestarían mejor manejadas por los indios que por los profesionales del
20
ramo (Poole,1989; Wells & Brandon, 1992). No hay dudas que losconocimientos indígenas son útiles para el manejo, pero hasta por elsimple hecho que el enfoque del manejo de una UC es completamenteajeno a las sociedades indígenas de bajo desarrollo cultural, por serinnecesario, no cabe esperar que puedan dispensarse losprofesionales. Es ideal, eso sí, que indígenas profesionales manejenparques, en especial en los ecosistemas que ellos conocen.
También es interesante recordar que las UCIs son importantes para lospueblos indígenas y que, en varios paises, son ellos mismos los quelas exigieron de los gobiernos, sin la participación de asesores“blancos”. Fueron los Maories que, en 1894, exigieron al gobierno deNueva Zelandia la creación del Parque Nacional Tongariro, uno de losprimeros del mundo, para evitar la expansión de pastizales paraovejas. También fue decisión de los Venda, de Africa del Sur, laprotección del Lago Fundudzi. En verdad no se comprende el afán delos “protectores” de los pueblos indígenas de América Latina en negarel valor de las UCIs para los propios indios. Varios parques deKenya, en especial el Parque Nacional Amboseli, son manejados comotales para beneficio directo de los Masai, dueños originales delárea... porqué esa opción no es considerada también en la Amazonía ?22/
Los mismos comentarios merecen ser hechos en relación a laspoblaciones tradicionales. Ellas conocen los ambientes en que vivenpor generaciones. Pero, una vez más, eso no las hace necesariamentetener comportamientos ambientalmente adecuados. Los ribereñosamazónicos cazan y capturan animales para alimentarse y paracomercializarlos, sin ninguna contemplación y hasta provocarextinción local (Pierret & Dourojeanni, 1967). Pescan del mismo modo,usando venenos o dinamita o redes de malla fina. Ellos hacenagricultura y pecuaria destructivas y, cuando pueden, explotan lamadera hasta agotar el bosque. Aún los extractivistas que moran enlas reservas extractivistas, las del Acre por ejemplo, expandencontinuamente sus chacras y muchos tienen amplias áreas de pastoreoy, andando en las estradas de sus colocaciones, es fácil observarárboles de caucho sangrados hasta la muerte. Otra vez, hay pobladorestradicionales que aman la naturaleza y que la defienden aún cuandoeso les perjudica y hay otros, la mayoría, que la explotan comopueden para poder sobrevivir... tal como lo hacen todos los22 / Ver, por ejemplo, las propuestas de Brownrigg (1985).
21
ciudadanos del mundo. Es decir que, a priori, ellos tampoco son“protectores del bosque”.
Es bueno traer a la mente, cada vez que se escuchan elogiosdestemplados a la sabiduría de las poblaciones tradicionales, losmillones de hectáreas de praderas, savanas y bosques anualmente einutilmente quemados en toda América Latina. También vale recordar ladestrucción de la cobertura vegetal de laderas empinadas y de losbosques ribereños, el enorme desperdicio de tierra que es generadopor la agricultura migratoria (tradicional por definición), labajísima productividad agropecuaria aún en tierras fértiles, etc.Todas esos, entre centenares de otros ejemplos, son prácticas típicasde poblaciones tradicionales. En el Cerrado del Brasil, los mismoshabitantes tradicionales que pretenden cosechar frutas de losárboles nativos, son los que cada año colocan el fuego que reduce oelimina esas cosechas. Claro que hay explicaciones o excusas paratodo eso: la injusticia, la pobreza, la ignorancia, etc. Tambiénpodrá alegarse que los hacendados ricos, hasta los asesorados porprofesionales, frecuentemente hacen lo mismo. Es verdad. Pero esaverdad no elimina el hecho de que los profesionales del manejo de losrecursos naturales saben mucho mejor cómo producir cuidando de lanaturaleza que las poblaciones tradicionales y que los indios, por lomenos en el mundo de hoy.
Com respecto a la presencia legal de poblaciones humanas en elinterior de las UCs es necesario considerar también el significativoincremento de la dificultad de manejarlas que eso implica. Cualquieranálisis de las razones del fracaso de la gran mayoría de las APAsbrasileñas, como instrumentos de preservación ambiental, pasa porreconocer la enorme complejidad de su manejo debido a la presenciade numerosos proprietarios e usuarios, todos com interesesconflictivos entre ellos y, en grados diversos, con la APA. Del mismomodo, es más difícil el manejo de una reserva extractivista, comnumerosos usuarios aunque com intereses similares, que el de unbosque nacional, donde existen pocos usuarios supervisados por laautoridad. Igualmente, es más fácil administar una reserva biológica,sin usuarios, que un parque nacional, que tiene visitantes,concesionarios, etc.
Finalmente, lo importante es no exagerar en ningún sentido. Losindios y los pobladores tradicionales tienen muchísimo que aportar a
22
la humanidad en términos de conocimientos, pero sus conocimientos noreemplazan ni compiten com los generados por la ciencia moderna. Soncomplementarios.
Los pecados capitales de las UCIs en América Latina: falta de aprovechamiento, faltade manejo, falta de diálogo para resolver conflictos, falta de participación de lasociedad civil y mucho malgasto de recursos.
Como ya fue brevemente comentado, muchos de las críticas a las UCIsderivan de su falta de uso, en las formas que la ciencia y la leypermiten. La mayor parte de los parques de la región están cerradospara el público o apenas están abiertos los sectores en que existe unespéctaculo natural excepcional. Las cataratas de Iguazú esprácticamente lo único que se conoce de ese maravilloso ParqueNacional, en sus versiones argentina y brasileña. El Parque Nacionaldel Manu, en Perú, también está cerrado. Los visitantes no lo saben,pero apenas visitan la zona reservada que lo circunda. Pero numerososparques, por hablar de esa categoría, están igualmente cerrados y nosólamente los que están apartados de todo, como Serra do Divisor oPico da Neblina, sinó que también lo están parques fácilmenteaccesibles como Brasilia, Chapada Diamantina y Araguaia, todos en elBrasil. Esos parques son los que más conflictos y enemigos generan ytambién son los que no tienen amigos ni defensores. Abrir los parqueses, pues, una necesidad capital. Felizmente, algunos estados se estánmostrando más agresivos en la apertura que el nivel federal y, porejemplo, en el Parque Estatal del Cantão, en Tocantins, se estápreparando para captar el turismo que el colindante Parque Nacionaldel Araguaia rechaza. Y eso, sin comprometer la integridad naturaldel Parque.
Claro que para abrir las UCIs hay que manejarlas, por lo menosmínimamente. Eso no es el caso en la mayoría de los parques, muy maltratados por los gobiernos y siempre con presupuestos de hambre,creándose el circuito vicioso ya mencionado. Pero, se insiste, laúnica forma de quebrar la falta de prioridad política para losparques es ganando adeptos, ganando votos, a través de su visitación.Basta con comenzar en una escala modesta e ir ampliando gradualmenteel área bajo uso turístico y recreativo con los recursos crecientes,
23
hasta donde lo indique el plan de manejo. Es falso que para lavisitación a un parque sean previamente indispensables o siquieranecesario tener centros de visitantes, exhibiciones, infrastructurade estacionamiento, trochas sofisticadas… todo eso está bien, perotambien es apenas un pretexto para no comenzar. La gente va a losparques a ver y disfrutar de la naturaleza, no a visitar un museo.
Muchos de los jefes de las UCs parecen asumir el comportamiento degrandes proprietarios o hasta de señores feudales. Nada hace más dañoa una UC, en especial una UCI, un comportamiento distante y altanero.Los jefes de las UCs, deben ser justos y severos con la aplicación dela legislación, pero al mismo tiempo deben dialogar, deben comprenderel problema de los afectados o quejosos y deben buscar solucionesconjuntamente con ellos. Por eso, es esencial que se creen yfuncionen realmente los consejos de cada parque, en que debenintegrarse las autoriddes regionales pertinentes, en especial parafines de coordinación intersectorial y, también todas lasorganizaciones de la sociedad civil que representen intereseslegítimos. Estos consejos deben ser informativos, deben podersupervisar la labor de las autoridades de la UC y, deben aportar a lasolución de los conflictos que puedan presentarse. Una UC es unterritorio y este debe ser administrado participativamente, sinrenunciar a los objetivos que la ley prescribe para ese territorio.
Es irritante observar que a pesar de la escasez de recursoseconómicos, existe un cuantioso malgasto de dinero público en lamayoría de las UCs de América Latina. Este problema es, sin duda,extremo en el Brasil, que es el país que más invierte en áreasprotegidas en toda América Latina. Planes de manejo costosos y queraramente se aplican; revisiones y actualizaciones de esos planes quetampoco se aplican bien; planes de manejo utópicos, ideales, hechoscomo si el dinero sobrara en el país; grandes sumas de dinero eninvestigaciones de campo que de nada sirven; infinidad de reuniones,eventos y cursos con personal que no trabaja en el campo 23/;infrastructuras costosas obtenidas con préstamos internacionalesabandonadas y destruídas o usadas para fines diferentes a lospropuestos. La lista es interminable y justifica, ciertamente, lavisión “socio-ambiental” de que las UCs estarían mejor manejadas porotros estamentos y en otra forma. 23 / Ver al respecto una excelente nota de A. Phillips (1999 a)
24
Esos problemas son agravados, en toda la región, por el excesivocentralismo y la burocracia envolvida en la gestión pública. Losjefes de las UCs no tienen autonomía y la UC no puede administrar nilos recursos generados in loco, que terminan en las famosas cajascomunes y nunca vuelven al área, desestimulando el interés pormejorar el desempeño. Más vale arriesgar que algún mal elemento robe,a paralizar las buenas intenciones del esforzado personal de campo.
Cuando Machlis y Tichnell (1985) contribuyeron a acuñar el slogan“parques de papel”, para las UCs en que el Estado está escasa oinsuficientemente presente, ellos no imaginaron cuán dañinoresultaría su ingenioso nuevo término. En una encuesta apresurada,dirigida a los administradores, hecha a nivel mundial, ellosinvestigaron la situación y las amenazas a las UCs. El resultado,basado en un análisis tendencioso y publicado con gran estilo, dió laimpresión de que ninguna o pocas de las UCs del mundo sobreviviríanhasta la próxima década y vendió la imagen de que las UCs de lospaises en desarrollo eran un bluff, o si se prefiere, un espejismo,”puro papel ynada en la realidad”. A partir de ese momento todos los que teníanalgo contra las UCs pasaron a usar el término y a aplicarlo a diestray siniestra. La verdad, sin embargo, está muy distante y es mucho máscompleja de lo que Machlis y Tichnell (1985) pretendieron demostrar(Barborak, 1997; Dourojeanni, 1997). Evaluaciones similarmenteligeras, basadas en encuestas o entrevistas y no en constataciones decampo, son frecuentes, entre ellas una recientemente publicada en elBrasil (WWF, 1999) y otra a nivel mundial, del WCMC (James et al,1999). De ambas, pueden sacarse conclusiones muy alejadas de larealidad.
LA NECESIDAD DE ESTABLECER UNA BASE COMÚN: DEJAR DE LADO LOS EXTREMISMOS DEAMBOS LADOS !
Es evidente que las divisiones conceptuales entre lo que se hallamado “socio-ambientalismo” y “ambientalismo” terminan, en últimainstancia, dando ventajas a los que no tienen interés en mejorar lasociedad ni en proteger el patrimonio natural. Las diferencias entreesos dos grupos se parecen demasiado a una riña de gallos o deperros, rodeada de apostadores que incitan a que el combate se definadel lado que les dé más dinero. Ganan los apostadores, pierden losque están en la arena.
25
El “ambientalismo” y el “socio-ambientalismo” buscan, ambos, elbienestar de la sociedad, asegurando su futuro. La diferencia esapenas táctica. El primero considera que la sociedad puede serbeneficiada sin imponer las mismas limitaciones que los segundosconsideran necesarias, dentro de las UCIs. El segundo apenasconsidera que, para beneficiar a la sociedad, hay que imponerrestricciones al uso de los recursos en las llamadas UCIs. Nada máslos diferencia… y es muy poca cosa. Es muy poca cosa, también porquélas UCIs, en verdad, ocupan una porción insignificante de losterritorios nacionales.
Sin embargo, el nivel de desacuerdos públicos entre ellos es grande ya veces, francamente vicioso, y por cierto, encuentra una caja deresonancia en los medios de comunicación, muchas veces manipuladospor intereses económicos de terceros. Las desavenencias entre las dostendencias aportan armas y copiosa munición para los políticos quetambién representan intereses mezquinos. La oposición del “socio-ambientalismo” a la creación de una UCI, por ejemplo, aunque puedaser justificada en términos de favorecer a la comunidad local, daelementos de juicio y argumentos para que hacendados, especuladores,madereros, entre otros afectados o beneficiarios potenciales, hagansus campañas y obtengan lo que quieren, es decir carta blanca paracontinuar o para iniciar sus especulaciones, perjudicando tanto a lasociedad local como al medio ambiente. No hay dudas que esasdesavenencias no favorecen a ninguno de los dos grupos en pugna. Peoraún, es evidente que las naciones, y en ellas, los más pobres y elmedio ambiente, son siempre los perdedores.
Es indispensable que el “ambientalismo” y el “socio-ambientalismo”practiquen lo que pregonan en cuanto a la necesidad de diálogo pararesolver sus diferencias. Por razones que en parte están originadaspor las profesiones mayoritarias de los actores de ambas formas depensar, este diálogo nunca ha sido fácil. En efecto, los“ambientalistas” suelen ser profesionales de las ciencias naturales,mientras que los “socio-ambientalistas” son en general profesionalesde las ciencias sociales. La brecha de formacion se refleja enespecial en la aplicación e interpretación de los conocimentoscientíficos que justifican las UCIs, como fue discutido. Otra vez,hay miles de opiniones desde completamente divergentes hastalevemente divergentes entre los científicos. Pero existe una dilatada
26
media que es universalmente aceptada como la más probable, mientrasno se demuestre lo contrario. En ese sentido, por ejemplo, lasinterpretaciones de Diegues (1996) y otros sobre las teorías delaislamiento, sobre el impacto benéfico de la intervención humana parala biodiversidad, sobre el tamaño de las muestras ecológicamenterepresentativas, etc., corresponden al segmento de la curva normalque cae completamente fuera de la media. Las teorías del propioGomez-Pompa y asociados (1972, 1992), cuándo aplicadas fuera de sucontexto cómo es tan frecuente, son consideradas una excentricidad enlos medios científicos.
Cabe pues, que ambas partes acepten algunas premisas para el trabajoen UCIs que permitirían atenuar las fricciones entre los dos grupos…o mejor aún eliminar los grupos. Basado en las discusiones previas,estas premisas podrían ser:
1. Aceptar que las UCIs son un elemento indispensable de cualquierestrategia que pretenda aplicar los conceptos del desarrollosustentable y que ellas, según lo que la ciencia sabe, aún noexisten en número y superficie suficientes para cumplir susfunciones, en especial en relación a la preservación de labiodiversidad.
2. Aceptar que las UCs de uso directo son igualmente indispensablesen cualquier estrategia que aplique los conceptos del desarrollosustentable, pero que ellas sólas no son suficientes.
3. Aceptar, por lo tanto, que ambos tipos de unidades deconservación deben coexistir y ser complementarios, en forma decorredores ecológicos, áreas de amortiguamiento u otras.
4. Aceptar pues, que las UCIs no pueden tener poblaciones asentadasen su interior o explotando directamente sus recursos. Encambio, las UCIs, como las otras UCs, deben contribuír directa oindirectamente al desarrollo regional.
5. Aceptar, en virtud de lo anterior, que los responsables de lasUCIs deben hacer esfuerzos importantes para abrir las puertas yrecibir , directamente o a través de terceros, los visitantesque contribuirán a ese objetivo. Que, para alcanzar ese
27
objetivo, eviten los perfeccionismos que caracterizan sucomportamiento actual.
6. Aceptar que el manejo de las UCIs, como el de otras UCs, debeser hecho de modo abierto e formalmente participativo y,asimismo, descentralizado, lo que no es el caso en laactualidad. Aceptar que si el manejo de un UC esinsatisfactorio, esa será la principal fuente de conflictos comla población local.
7. Recomendar que las universidades aproximen los profesionales delas áreas de ciencias sociales y naturales, ofreciendorecíprocamente las materias académicas necesarias, en especialecología para unos y sociología y antropología para los otros.Recomendar que los profesionales que trabajan en el áreaambiental en el sector público o en las ONGs sean entrenados demodo ad hoc en esos campos.
8. Aceptar que la mejor forma de resolver diferencias conceptuales,o conflictos reales, entre los dos grupos, es agotar el diálogofranco y constructivo antes de crear repercusiones públicas delas eventuales desavenencias, ampliando la brecha y dandooportunidades a partes interesadas e ajenas a la promociónsocial o a la protección ambiental.
En apenas 40 años, el movimiento ambiental mundial y latinoamericanopasó del proteccionismo puro, com énfasis apenas en los valoresestéticos y etícos de la naturaleza, al desarrollo sustentable, alsocio-ambientalismo y al economicismo. En el camino quedaronversiones más balanceadas de las relaciones deseables entre loshumanos y la naturaleza, como el conservacionismo de los años 1980s yel eco-desarrollo de esa misma época. La balanza pasó de despreciarcompletamente a las sociedades locales y de refutar elaprovechamiento de los recursos hasta en UCDs, a dar valor económicoa todo, a pretender explotar todo, en beneficio de ricos o pobres y,a descartar los valores éticos y estéticos. La armonía que sepropugna entre el “socio-ambientalismo” y el “ambientalismo” de hoyen día, ambos excesivamente impregnados de inmediatismo económico, esapenas un llamado a la ecuanimidad, un llamado a regresar alequilibrio de los conceptos que nos hacen humanos... en efecto, “nosólo de pan vive el hombre”.
28
REFERENCIAS
Agrawal, A. 1997 Community in conservation: beyond enchantment anddisenchantement CDF Discussion Paper, Conservation & Development Forum,Gainesville, Florida 93 p.Arruda, R. V. 1997 Populações tradicionais e a proteção dos recurssos naturaisem unidades de conservação In Anais Congresso Brasileiro de Unidades deConservação, 15-23 de noviembre de 1997, Curitiba, Paraná Vol I: pp. 351-367Barborak, J. 1997 Mitos e realidades da concepção atual de áreas protegidas naAmérica Latina In Anais Congresso Brasileiro de Unidades de Conservação, 15-23 denoviembre de 1997, Curitiba, Paraná Vol I: pp.39-47Bibby, C.J. and several co-authors 1992 Putting biodiversity on the map:Priority areas for global conservation International Council for BirdPreservation, Cambridge 90 p.Brandt, S. 1992 Parque Nacional de Monte Pascoal: población indígena y unidadesde conservación In Espacios sin Habitantes ? Parques Nacionales de América delSur S.A. Amend & T. Ammend, eds. UICN, Ed. Nueva Sociedad, Caracas pp. 125-135Brandt, S. 1997 Unidades de conservação e populações tradicionais: Uma visãoconservacionista In Anais Congresso Brasileiro de Unidades de Conservação, 15-23de noviembre de 1997, Curitiba, Paraná Vol I: pp. 368-387Bridgewater, P. B. 1996 Protected area management in the face of climate changeIUCN, Gland Parks 6(2): 4-13Brownrigg, L. A. 1985 Native cultures and protected management options InMcNeely, J. A. and D. Pitt (eds) The Human Dimension in Environmental PlanningCrom Helm pp .33-39Buckley, R. and J. Pannell 1990 Environmental impacts of tourism and recreation in national parks and conservation reserves The Journal of Tourism Studies 1(1):24-32Denevan, W. M. 1970 Aboriginal drained-field cultivation in the AmericasScience 169: 647-654Diamond, J. 1997 Guns, Germs, and Steel: The fates of Human SocietiesNorton, N.Y. 480 p.Diegues, A. C. 1996 O Mito Moderno da Natureza Intocada Ed. HUCITEC, São Paulo 169 p.Dourojeanni, M. J.; H. Torres, D. Poore & G. Child 1979 Manejo de ParquesNacionales y Vida Silvestre en Paraguay FAO, Roma/Asunción 139 p.Dourojeanni, M. J. 1986 Recursos Naturales, Desarrollo y Conservación en elPerú Ed. Manfer, Barcelona & Lima In La Gran Geografía del Perú, Volumen 4 ,240 p.Dourojeanni, M. J. 1997 Areas protegidas: Problemas antiguos y nuevos, nuevosrumbos In Anais Congresso Brasileiro de Unidades de Conservação, 15-23 denoviembre de 1997, Curitiba, Paraná Vol I: pp.69-109Faris, R. 1999 Deforestation and land use on the evolving frontier: anempirical assessment Harvard Univeristy, Development Discussion Papers No. 678:21p.García, A. 1999 Pescadores Artesanales y Medio Ambiente en la ReservaNacional de Paracas WWF, Lima, Peru 626 p. (pré-edición)Gómez-Pompa, A. & A. Kaus 1992 Taming the wilderness mith BiONGience 42 (4): 70-72Gómes-Pompa, A; Vasquez-Yañez; & C. Guevarra 1972 The tropical rain forest: a non-renewable resource Science 177: 62-65
29
Holdgate, M. 1999 The Green Web: A Union for World Conservation IUCN, Earthscan, London 308 p.James, A. Paine , M. J. B. Green & J. R. Paine 1999 A Global Review of Protected Areas Budget and Staff World Conservation Monitoring Center / World Commission on Protected Areas, Victoria, Cambridge 46 p.IUCN 1992 Protected areas and demographic change: Planning for the future IUCN Gland, Switzerland 83 p.Jobim, N. F. 1995 Indios pré-colombinos destruíam meio ambiente Jornal doBrasil, 20 noviembre de 1995Machlis, G. E. & D. L. Tichnell 1985 The State of the World´s Parks: Aninternational assessment of resources management Westview, Boulder 129 p.Malcolm, J. R. & A. Markham 1996 Ecosystem resilience, biodiversity and climatechange: setting limits IUCN, Gland Parks 6(2):38-49Meggers, B. 1985 Aboriginal adaptation to Amazonia In G.T. Prance & T. Lovejoy(eds.) Amazonia, Pergamon Press, Oxford pp.307-327McNeely, J. 1994 Coping with change: People, Forests abd Biodiversity IUCNFocus Serie, IUCN, Gland 28 p.Mittermeier, R. A.; P. Robles, C. Mittermeier 1997 Megadiversity: Earthsbiologically wealthiest nations CEMEX, Mexico 501 p.Phillips, A 1999 Not “either / or”: Message from the Chair of WCPA WCPA Newsletter, IUCN Gland 78: 1-2Phillips, A 1999a Can we save the world in air-conditioned hotels ?: Message from the Chair of WCPA WCPA Newsletter, IUCN Gland 77: 1-2Pierret, P, V, & M. J. Dourojeanni 1966 La caza y la alimentación humana en las riberas del rio Pachitea, Perú Turrialba, Costa Rica 16(3): 271-277Pierret, P, V, & M. J. Dourojeanni 1967 Importancia de la caza para alimentación humana en el curso inferior del río Ucayali, Perú Lima, Revista Forestal del Perú 1(2): 10-21Poole, P. 1989 Developing a partnership of indigenous peoples,conservationists, and land use planners in Latin America The World Bank, Policy,Planning, and Research Working Papers, Environment 96p.Ramphal, S. 1992 No podremos salvar los parques si no salvamos al pueblo tambien El Universal, Caracas Martes 11 de febrero de 1992Ramphal, S. 1992a Protected areas and the challenges of the contemporary world In Parks for Life, IUCN Report on the IVth World Congress on National Parks, Caracas 10-21 February 1992 pp. 58-61Ruttemberg, B. 1999 The effects of artisanal fishing in the Galapagos islandsTRI News 18:5-8Soulé, M.E. & B. A. Wilcox (eds.) 1980 Conservation Biology: An evolutionary-ecological perspective Sinauer, Sunderland, Massachusetts 395 p.Steadman, D. W. 1995 Prehistoric extinction of Pacific Island birds:Biodiversity meets zooarcheology Science 267: 1123-1130Suárez de Freitas, G. 1995 Cooperation betwen NGOs and government: a successfulexprience in Peru Parks, IUCN 5(3): 36-40Terborgh, J. 1999 Requien for Nature Island Press, Washington, DC 234 p.Terborgh, J, and C. van Schaik 1999 White Oak II: Making Parks Work, ASynopsis August 23-26, 1999 White Oak, Florida 4 p.Wells, M. & K. Brandon 1992 Linking protected area management with localcommunities The World Bank, World Wildlife Fund and US Aid Washington, DC 99 p.Whelan, R. 1999 Bárbaros en el Bosque: El Mito del Noble Ecosalvaje Londres340 p.WWF 1996 WWF´s Global Conservation Programme 196/1997 World Wildlife Fund,Gland, Switzerland 82 p.
30