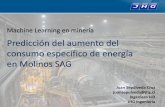formulations and evaluation of oro dispersible tablets ... - CORE
Clientela y minería del oro entre los cántabros vadinienses
Transcript of Clientela y minería del oro entre los cántabros vadinienses
-253-
CLIENTELA Y MINERÍA DEL ORO
ENTRE LOS CÁNTABROS VADINIENSES1
Inés SASTRE PRATS – F. Javier SÁNCHEZ-PALENCIA
CCHS-CSIC
La imagen que ha creado la historiografía reciente sobre los vadinienses se ha centrado en marcar su excepcionalidad en el marco de la dominación romana. Estamos tentados de afirmar que esto se debe, en última instancia, al carácter rudo que parece desprenderse de los enormes cantos rodados de cuarcita sobre los que los poderosos locales ordenaban tallar los epitafios. La epigrafía sobre cuarcita no es exclusiva de esta ciuitas, aunque sin duda sí es característica de la misma. Hay que reconocer en esto un rasgo de originalidad, al que seguramente se suman otros que, sin ser exclusivos, sí resultan definitorios: las abundantes menciones de origo en el formulario epigráfico de los epitafios dentro del territorio de la ciuitas, la concentración de relaciones de amicitia y la presencia de genitivos de plural. La suma de todas estas «peculiaridades» ha abundado en la excepcionalidad. Tan extravagantes resultan los vadinienses que en su caso se admite sin problemas la existencia de una ciuitas eminentemente rural, sin núcleos urbanos ni capitales definidas, lo que suele ir unido a su consideración como un grupo muy «prerromanizante», puesto que estos rasgos de la epigrafía siempre encuentran explicación en pervivencias ancestrales y no en la imposición de la dominación romana.
Nuestra propuesta en este trabajo es abordar estos rasgos característicos desde la convergencia con lo que ocurre en otras regiones del Noroeste de la Península Ibérica, buscando la «normalidad» del caso vadiniense, y también su «romanidad». Para ello vamos a recurrir principalmente al registro arqueológico de la zona vadiniense leonesa. La principal novedad que queremos aportar es la identificación de algunas minas de oro de época romana ubicadas en territorio vadiniense. Hemos documentado estas minas durante trabajos de campo realizados en el verano de 2002 y 2003, en un contexto que nos era entonces favorable para emprender estudios de carácter territorial en esta región. Lamentablemente, este trabajo se ha ido aplazando dado que las prioridades de nuestro grupo de investigación por razones tanto científicas como burocráticas nos han ido llevando por otros derroteros. Pero hemos
1 Este trabajo se integra dentro de los proyectos de investigación «Formación y disolución de
la ciuitas en el Noroeste peninsular. Relaciones sociales y territorios» (HAR2008-06018-C03-01) y CONSOLIDER – Research Programme on Technologies for the conservation and valorization
of Cultural Heritage (TCP) (CSD2007-0058) financiados por el Ministerio de Ciencia e Innovación y dirigidos desde el CCHS (CSIC).
Inés sastre – F. JavIer sánchez-PalencIa
-254-
considerado que este homenaje al profesor Julio Mangas era el momento oportuno para volver brevemente sobre nuestros pasos y presentar, aunque sea parcialmente, los resultado de ese pasado trabajo. Y esto se debe a que el conocimiento de la ciuitas vadiniense debe mucho a las aportaciones de Julio Mangas que, junto con Cruz González, ha puesto los pilares de nuestro conocimiento actual sobre estas poblaciones de la montaña leonesa en época romana.
1. El registro arqueológico vadiniense: los castros de la montaña leonesa
El registro arqueológico del área vadiniense en época altoimperial pasa por ser algo prácticamente inexistente. Esto choca con la presencia de esa abundante epigrafía, que es la que proporciona entidad a una zona que de otra manera habría suscitado aún menos interés arqueológico.
Fig. 1. Inscripción funeraria vadiniense sobre un canto rodado de Villayandre
En concordancia con los resultados de algunas prospecciones parciales que parecen indicar que el poblamiento romano en la zona es tardío, no anterior al siglo IV (Liz, 1996: 85), la datación de esta epigrafía se ha visto rebajada. Con ello se abunda en la tendencia general a considerar que el hábito epigráfico del Noroeste es un fenómeno tardío que solo eclosiona cuando ha calado suficientemente entre la población local el proceso de «romanización». En el caso vadiniense, a la idea imperante de que el Noroeste solo se romanizó a partir de los Flavios se une el hecho de que, al ser definidos como pueblo «montañés», se abre la vía para considerarlos ajenos a las corrientes históricas y culturales que afectaron a otras regiones.
clIentela y mInería del oro entre los cántabros vadInIenses
-255-
Este «páramo arqueológico» que parece ser la montaña leonesa bajo el Principado debe enfrentarse, sin embargo, con varios argumentos contrarios. La propia epigrafía es uno de ellos, pero hay otros de carácter arqueológico, aunque indirectos, dado que carecemos de intervenciones arqueológicas sistemáticas al respecto, sobre todo recientes. Dos elementos son fundamentales para considerar que el caso vadiniense es perfectamente coherente con lo que ocurre en otras regiones del Noroeste durante el Alto Imperio. Por una parte, la existencia de un poblamiento castreño bien documentado. Por otra, la presencia de una minería aurífera altoimperial cuya morfología y técnicas de explotación son semejantes a las de otras regiones del Noroeste.
Los investigadores han aludido a las dificultades que plantea la prospección en áreas de montaña en las que la visibilidad de materiales en superficie es difícil y la erosión es un factor muy importante en la degradación de los restos arqueológicos (Liz, 1996: 88).
Fig. 2. Panorámica del valle de Burón y Liegos, en las inmediaciones de Riaño, una zona representativa del paisaje de montañas y praderas del área vadiniense
Indudablemente este es un problema que requiere la adaptación de las estrategias
de investigación a la realidad del terreno que se debe prospectar (Ruiz del Árbol, 2005: 19-24) algo que no se ha hecho para el caso vadiniense, prefiriéndose una solución acorde con las tradicionales explicaciones basadas en un concepto de «romanización» cada vez más obsoleto. Esto afecta directamente a los asentamientos abiertos y en llano, que seguramente existieron en época altoimperial. Pero a esta problemática se une otra, directamente relacionada con los asentamientos de tipo castreño. Los castros son más fácilmente detectables en prospección y además son, por su morfología, muy característicos de las zonas de montaña tanto en época prerromana como romana. Ahora bien, la tendencia habitual es considerar que este tipo de asentamiento es eminentemente prerromano, existiendo la posibilidad de que se «romanice», aunque esto es algo que siempre hay que demostrar. Su adscripción a época prerromana se da por supuesta, pero su cronología romana no.
Inés sastre – F. JavIer sánchez-PalencIa
-256-
Se plantea así un problema de carácter historiográfico que fue puesto de manifiesto y clarificado hace ya tiempo por Fernández-Posse en relación con la cultura castreña del Noroeste. El dominio romano durante el siglo I es generalmente considerado un periodo de continuidad respecto al mundo castreño, y no de ruptura. De este modo, en mucho estudios de carácter territorial, el registro castreño se analiza como un todo, al no considerarse significativo diferenciar si los asentamientos son anteriores o posteriores a la conquista (Fernández-Posse, 1998: 233-234; y 2002). Sin embargo, los modelos de poblamiento de los castros prerromanos y romanos se han mostrado muy diferentes en aquellas regiones en las que se han aplicado análisis espaciales rigurosos (Fernández-Posse y Sánchez-Palencia, 1988; Orejas, 1996; Sánchez-Palencia, 2000). Con ello se ha puesto de manifiesto que los emplazamientos, la relación con los recursos del entorno y la articulación con otros asentamientos son radicalmente diferentes en el caso de los castros romanos y prerromanos, lo que indica que responden a relaciones sociales también distintas. Y esto a pesar de que morfológicamente (es decir, desde un punto de vista meramente superficial o descriptivo) ambos tipos de asentamiento y su registro material sean parecidos.
El poblamiento castreño de la montaña leonesa está también afectado por estas consideraciones. Faltan datos para entrar de lleno en la cuestión, pero sí puede afirmarse que existe un conjunto de castros bien documentados –aunque insuficientemente datados– que indica la existencia de un poblamiento estable (y arqueológicamente visible) desde la Edad del Hierro. Este poblamiento de la montaña leonesa (valles del Omañas, Luna, Bernesga, Torío, Curueño, Porma, Esla y Cea) es habitualmente considerado prerromano, aunque en algunos casos se documenta su continuación posterior. Para el área vadiniense –valles del Porma, Esla y Cea– se han localizado asentamientos de tipo castreño en Lillo, Reyero, Redipollos, Boñar, San Adrián, La Uña, Acebedo, Vegacerneja, Burón, La Puerta, Riaño, Lois, La Velilla, Verdiago, Vegamediana, Sabero, Santa Olaja, Mental, Robledo de Guzpeña y Morgovejo (Gutiérrez, 1986-87). Por definir ejemplos más concretos, en el valle del Esla, en el tránsito de la Meseta a la Montaña, se documentan castros con ocupaciones de finales del Hierro datables a través del registro monetario y de otras piezas metálicas en el siglo I a.C. (Celis, 1985: 473). Asentamientos como La Cildad (Sabero), y el cercano de El Escobio (Santa Olaja de la Varga) se integran en la línea de asentamientos castreños que se ubican en las primeras estribaciones de la Cordillera Cantábrica, entre los que se incluyen Otero de Curueño, Boñar, San Adrián y Morgovejo (Celis, 1985: 43 ss.). En general para la montaña leonesa se puede afirmar que la ocupación de los castros se remonta a la Edad del Bronce y muestra especial desarrollo en la segunda Edad del Hierro documentándose en muchos de ellos elementos que permiten hablar de «romanización». Se trata de un conjunto que muestra una personalidad propia, pero aún no bien definida, y que es adscribible a la cultura castreña del Noroeste con rasgos de influencia meseteña sobre todo en los valles del Esla y Cea (Celis, 1985: 473; Gutiérrez, 1986-87: 329).
clIentela y mInería del oro entre los cántabros vadInIenses
-257-
Esto por sí mismo ya desmiente el carácter particular de esta «área de montaña», y la asemeja a otras que, en el contexto del Noroeste, no han sido consideradas nunca tan excepcionales, y en las que se ha documentado una ocupación prerromana y romana que, al no ir acompañada de una epigrafía particular, no ha sido especialmente destacada. Es el caso, por ejemplo, de la región de las cuencas altas del Cúa, Ibias y Ancares (Celis, 2002), o de la Sierra de El Caurel (Luzón y Sánchez-Palencia, 1980), o de algunas áreas del occidente de Asturias (Villa, 2009). Estas zonas se caracterizan, además, por la presencia de una notable minería aurífera, acompañada de los llamados «castros mineros», aquellos cuya ubicación se relaciona con explotaciones vecinas y en muchas ocasiones integran las infraestructuras mineras como elemento delimitador de su propio espacio.
2. La actividad aurífera en el área vadiniense
También hay minas de oro en el área vadiniense, que fueron explotadas por los romanos conforme a las mismas técnicas documentadas en otras regiones del Noroeste. Aunque son labores antiguas prácticamente desconocidas, cuentan con algunas referencias acerca de su existencia, fundamentalmente por parte de geólogos que en época relativamente reciente se han ocupado del estudio de las mineralizaciones de la zona con una u otra finalidad. En ese sentido, somos deudores especialmente y en general para toda la zona de Luis Carlos Pérez García, que por una parte es uno de los mejores expertos en yacimientos auríferos del Noroeste peninsular y por otro lado conoce perfectamente la región gracias a su trabajo en relación con las minas de talco de Puebla de Lillo.
Las dos zonas de minas que presentamos a continuación han sido visitadas en dos actuaciones de campo en los veranos de 2002 y 2003. Durante las mismas hemos podido reconocer sobre el terreno las estructuras visibles. Presentamos aquí una somera descripción de estas minas, siendo conscientes de que se trata de un trabajo previo aún deficiente, sobre todo porque no hemos realizado el correspondiente análisis de la fotografía aérea –utilizada hasta ahora solo como método de identificación: vid. fig. 12-14– que permita describir adecuadamente dichas estructuras y contextualizarlas en el paisaje. Para su mejor sistematización, vamos a dividirlas en dos zonas o sectores.
Inés sastre – F. JavIer sánchez-PalencIa
-258-
Fig. 3. Mapa de situación de las minas de oro romanas en el sector leonés del territorio vadiniense. Los círculos corresponden a minas sobre yacimientos secundarios y los cuadrados a minas sobre yacimientos primarios. Sector oriental: 1, Joyo de la Guadiella (Burón); 2, Los Casares y Valdecasares (Riaño); 3, Morrón Carretero (Pedrosa del Rey, Prioro); 4, La Cavén y San Pastor (Barniedo de la Reina, Boca de Huérgano); 5, El Joyo (Barniedo de la Reina, Boca de Huérgano). Sector occidental: 6, El Reguerón o La Roza (Isoba, Puebla de Lillo); 7, Lago del Ausente (Puebla de Lillo); 8, Peña Lázara (Puebla de Lillo); 9, Ríopinos 2 (Redipuertas, Valdelugueros); 10, Ríopinos 1 (Redipuertas, Valdelugueros); 11, Vegarada (Redipuertas, Valdelugueros).
2.1. Sector oriental: ocupa la cabecera del río Esla y seguramente todas las
labores o indicios tienen que ver en último término con las mineralizaciones de As-Sb-Au del distrito de Riaño-Estalaya, relacionadas con grandes fracturas de carácter regional y la presencia de rocas intrusitas a las que se asocian alteraciones de carácter hidrotermal y el desarrollo de skarn (MGyMCyL, 1997: 128-132). En relación con este distrito se ha señalado ya la presencia de oro secundario (MGyMCyL, 1997: 142). Las minas romanas o indicios de ellas reconocidos son los siguientes:
- En Burón se documenta el «Joyo de la Gudiella». Se trata de una corta sobre las lutitas, brechas calcáreas y conglomerados mixtos con intrusiones de rocas volcánicas tanto al este como al oeste, en una zona fuertemente fracturada entre las fallas de Ventaniella y de Tarna. En el mapa geológico se marca un indicio de Sb-As-Au inmediatamente al N de la corta, en el alto de La Colladina. Dentro de la clasificación de indicios de la hoja 80 del IGME se encontraría entre los yacimientos mesoepitermales de As-Sb-Au ligados a roca subvolcánica (MGyMCyL, 1997: 129,
clIentela y mInería del oro entre los cántabros vadInIenses
-259-
indicio n.º 17). Los estériles se extienden al otro lado de la carretera C-635 donde se sitúa en la actualidad el cementerio, área que recibe el significativo topónimo de Fuente Vieja.
Fig. 4. El «Joyo de la Gudiella» de Burón, vista de la corta desde el suroeste
- En Riaño se documentan minas en los lugares llamados «Los Casares» y «Valdecasares». Mañanes y Bohígas mencionan restos de moros en el monte Hormas, en los lugares de Casares y Valdecasares, a los que se llega por el valle que arranca hacia el N-NE a partir del Parador (Mañanes y Bohígas, 1979, 76). Junto a la confluencia de dos pequeños arroyos que vierten desde el N en el valle del Hormas se sitúan Los Casares.
Fig. 5. Trincherones o zanjas sobre coluviones en «Los Casares» de Riaño
Inés sastre – F. JavIer sánchez-PalencIa
-260-
Es muy posible que el topónimo se deba, como ocurre en otras zonas con la
denominación más extendida de «murias», a la acumulación de cantos rodados más o menos ordenados procedentes de la explotación de coluviones y arrastres de ladera.
Fig. 6. Acumulación de cantos rodados al pie de la zona explotada en «Los Casares» de Riaño Más concretamente, en la confluencia de Los Casares y Valdeloseros, a ambos
lados del arroyo más oriental de los citados, se ven trincherones que llegan a tener más de dos metros de profundidad, y que parecen haber servido para explotar o prospectar coluviones. En el mismo sitio se sitúa una caseta o «invernal» de las que servían para el ganado a partir de primavera.
- En Pedrosa del Rey, se encuentra la corta del «Morrón Carretero». La labor minera se sitúa en la ladera oeste del monte así denominado, entre una pista que va a media ladera y el valle de Perniante. Coincide con una formación de conglomerados silíceos junto a un afloramiento intrusivo, marcados en el mapa geológico. Forma una clara hondonada que arranca del este y describe una curva hasta el noroeste. A sus pies se ven claramente las acumulaciones de cantos rodados formando un pequeño cono de deyección de estériles. En su flanco norte hay unas suaves alteraciones de la ladera que pueden ser también explotaciones. Más hacia el sur, y en la misma ladera de Morrón Carretero, existen unos entrantes que también podrían ser indicios de trabajos antiguos. La corta tiene unos 15-20 m de potencia y pueden
clIentela y mInería del oro entre los cántabros vadInIenses
-261-
verse cantos rodados de hasta medio metro de diámetro. Mañanes y Bohigas (1979: 76) indican la existencia de restos de edificaciones de moros en el sitio llamado Perniantes, entre Salio y Pedrosa del Rey. Posiblemente se refieren al mismo punto. La hoja 105 del IGME señala unos yacimientos mesoepitermales de As-Sb-Au al sur de esta corta e indicios (MGyMCyL, 1997: indicio 303).
Fig. 7. Corta del «Morrón Carretero» (Pedrosa del Rey, Prioro) vista desde el noroeste
Fig. 8. Conglomerado explotado en la corta del «Morrón Carretero» (Pedrosa del Rey)
Inés sastre – F. JavIer sánchez-PalencIa
-262-
- En Barniedo de la Reina se documentan dos minas. Por una parte, «La Cavén y San Pastor». Se trata de una corta situada al noroeste de Barniedo al otro lado del río Yuso. Se inicia en lo alto de un monte llamado Majavieja, y se desarrolla a lo largo de la ladera sobre materiales de conglomerados, lutitas y areniscas del Grupo Prioro. Es una zona muy alterada por fallas y cabalgamientos. Al pie de la corta se aprecia claramente el cono de deyección que se extiende hasta el río Yuso. Esta zona del cono es conocida como San Pastor por una ermita existente en la zona baja. Por otra parte, «El Joyo». Se sitúa sobre terrenos aterrazados y antiguamente cultivados que se extienden al sur del pueblo de Barniedo. Se trata en su mayor parte de coluviones con grandes cantos rodados. En su superficie no se aprecian restos de materiales antiguos, si bien en su base se sitúa una antigua ermita de advocación desconocida y que sería una de las zonas de poblamiento más antiguo del pueblo.
Fig. 9. Vista desde el este de la corta de «La Cavén y San Pastor» (Barniedo de la Reina)
2.2. Sector occidental: ocupa las cabeceras de los ríos Porma y Curueño y afecta a yacimientos auríferos no cartografiados hasta ahora en los repertorios geológico-mineros, de modo que solo tuvimos conocimiento de los indicios existentes a partir de la información de Luis Carlos Pérez García. Salvo en el primer caso señalado, las labores o indicios se instalan aquí sobre materiales formados por o sobre las cuarcitas y areniscas del Cámbrio-Ordovícico, un contexto geológico muy común en los yacimientos auríferos del Noroeste. También están fuertemente relacionadas con zonas alteradas por fracturas.
- En Isoba se localiza «El Reguerón» o «La Roza», corta situada inmediatamente al nordeste del pueblo en el curso bajo del reguero Pinzón. Es una labor que la gente del pueblo interpreta como un argayo muy antiguo e, incluso,
clIentela y mInería del oro entre los cántabros vadInIenses
-263-
identifican los derrubios que hay a sus pies como consecuencia de ese argayo. La corta se instala sobre pizarras negruzcas con intercalaciones de cuarcitas o cuarzo-arenitas de grano muy fino. Según el mapa geológico, se haya dentro de la formación Beleño del Carbonífero. Su aspecto es totalmente artificial, con fuertes cortados en toda la cabecera. En el entorno se ven abundantes fragmentos de cuarcitas muy blancas, indicios de filones a los que podría ir asociada la mineralización explotada. Es más, inmediatamente al este de la cabecera existen unas pequeñas depresiones que podrían responder a trincheras de explotación o prospección. Su aspecto actual es el de hondonadas de unos tres metros de profundidad, dos de ellas comunicadas entre sí. En sus bordes existen abundantes fragmentos de cuarcita y cuarzo, como si hubiesen sido apartados en el proceso de explotación. Al pie de la corta principal se aprecia claramente el cono de deyección con los estériles procedentes de la mina. El propio arroyo Pinzón encauzado, y quizás la reguera existente inmediatamente al este, pudieron servir para el abastecimiento hidráulico.
Fig. 10. Vista desde el sur de la corta de «El Reguerón» o «La Roza» (Isoba, Puebla de Lillo)
- Inmediatamente al sur de la anterior corta, al otro lado del valle, se
encuentra el Lago del Ausente y a unos 500 m al sureste del mismo se localizan unas labores en forma de corta polilobulada de no mucha envergadura y que removió directamente materiales de poco transporte de carácter glaciar.
- A unos 500 m al este la explotación anterior, en las laderas septentrionales de la Peña Lázara, se inicia una corta longitudinal de una extensión aproximada de tres centenares de metro y que va ensanchándose y ahondándose progresivamente,
Inés sastre – F. JavIer sánchez-PalencIa
-264-
llegando a alcanzar unos 50 x 15 de dimensiones máximas. En la zona más alta parece distinguirse un depósito de agua que se nutriría de las arroyadas cercanas.
Fig. 11. Vista desde el este de la corta de Peña Lázaro (Puebla de Lillo)
- Ya en la cabecera del río Curueño, poco antes de alcanzar el puerto de
Vegarada, existen dos labores que afectan a depósitos de carácter fluvioglaciar, removidos en general de forma muy superficial. Se hallan a ambos lados del arroyo Ríopinos y aguas arriba de su confluencia con el río Curueño. Las labores que se sitúan sobre la margen izquierda del mencionado arroyo consisten en una pequeña corta a media ladera inmediatamente al norte del arroyo Seco y varias zanjas superficiales a lo largo del cauce del arroyo Ríopinos. Por encima de la corta se atisba en la fotografía aérea un posible canal de abastecimiento.
clIentela y mInería del oro entre los cántabros vadInIenses
-265-
Fig. 12. Fotografía y croquis de las labores existentes sobre la margen izquierda
del arroyo Ríopinos (Redipuertas, Valdelugueros)
En la margen derecha se explotaron buena parte de los coluviones fluvioglaciares que quedan delimitados entre el propio arroyo Ríopinos y el arroyo Salto, situado al oeste y que desemboca en el anterior, aunque también se aprecian unos indicios en la margen derecha del último de los arroyos mencionados. Son trabajos muy superficiales pero relativamente extensos.
Fig. 13. Fotografía y croquis de las labores existentes entre la margen derecha del arroyo Ríopinos y el arroyo Salto (Redipuertas, Valdelugueros)
Inés sastre – F. JavIer sánchez-PalencIa
-266-
- Las últimas labores reconocidas se sitúan en las inmediaciones del propio
puerto de Vegarada. Se puede llegar hasta ellas a través de la pista asfaltada que se dirige desde este puerto hacia el de San Isidro, que las corta en su parte final. Son pequeñas zanjas o surcos, a veces claramente convergentes, que debieron hacerse para beneficiar arrastres de ladera. Están muy alterados a causa de una repoblación forestal. En cualquier caso se trata de labores superficiales y de escaso desarrollo. Por debajo de dicha pista aún se distinguen una serie de zonas removidas que pueden ser indicios de más labores, siempre superficiales.
Fig. 14. Fotografía y croquis de las labores existentes en las proximidades del puerto de Vegarada
(Redipuertas, Valdelugueros)
clIentela y mInería del oro entre los cántabros vadInIenses
-267-
3. Clientela y minería
La minería del oro vadiniense es perfectamente equiparable a la de otras regiones del Noroeste. Es de suponer, por lo tanto, que en esta zona se aplicaran los mismos instrumentos de dominación imperial que hicieron posible la explotación del oro por parte de Roma.
Uno de los rasgos característicos del ámbito vadiniense es la proliferación de inscripciones latinas con relación al término amicitia. La norma imperante a la hora de interpretar el registro vadiniense, como ya hemos dicho, es el marcar la excepcionalidad, generalmente suponiendo una herencia prerromana. Así suelen interpretarse las menciones de amicus/ amici. En general se admite que los vínculos establecidos bajo el término amicitia tienen que ver con relaciones de poder. En eso estamos de acuerdo. En lo que no lo estamos es en que deban retrotraerse a época prerromana.
Partimos de la base de que el término amicitia está directamente en consonancia con las relaciones de clientela, en cuanto formas de dependencia y de intercambios de favores presididas por la ideología de la fides, esencial para entender las relaciones de poder en el Alto Imperio. La fides supone un límite moral para el poderoso, que debe hacer un uso adecuado de su poder, al tiempo que ratifica las relaciones de desigualdad al considerar igualmente obligada la obediencia por parte del inferior (Sastre y Plácido, 2008). En la fides se incardinan las relaciones de dependencia clientelar y, aunque no sean un mero sinónimo de estas, también las de amicitia. Como ya hemos dicho en otras ocasiones, la amicitia posee un carácter ambiguo (Saller, 1990) especialmente eficaz en el contexto de las relaciones políticas, que puede encubrir formas de dependencia semejantes a las clientelares. Buena prueba de ello es el texto del pacto de hospitalidad de El Picón (Sastre y Beltrán, eds., 2010). El texto está fragmentado pero es posible detectar la frase [in…
am]/ icitiamque su[am receperunt]. La formalización jurídica de relaciones de amicitia, paralela a las relaciones de dependencia clientelar, en el contexto de la expansión romana salta a la vista en la lectura de los principales autores grecolatinos (Salinas, 2010).
Por lo tanto, partiendo de la base de que las inscripciones vadinienses (como toda la epigrafía de los territorios rurales del Noroeste) son un bien de prestigio, consideramos que la amicitia debe interpretarse teniendo en cuenta dos cuestiones. Por una parte, es una relación que supone un intercambio de favores y servicios entre el grupo dominante de la civitas. Por otra, forma parte junto con la clientela del conjunto de relaciones de dependencia política que articulaban las relaciones de poder en este territorio.
Al menos un pacto de hospitalidad puede tener relación con los vadinienses. Se trata del pacto de Herrera de Pisuerga (Balbín, 2006: n.º 56, pp. 212 ss.), firmado entre Amparamus Nemaiecanus Cusaburensis y la civitas Maggaviensium. El nombre Amparamus solo tiene referencias en territorio cántabro o astur transmontano (Sastre, 2002: 96). En territorio vadiniense se documenta en Crémenes (Amparamus Brigetinus; Rabanal y García, 2001: 355), en Liegos (Caelio
Inés sastre – F. JavIer sánchez-PalencIa
-268-
Amparami f.; Rabanal y García, 2001: 368; Caelio es también el nombre de uno de los magistrados de la tésera de Herrera) y en Peñacorada, como padre de un princeps
Cantabrorum (Mangas y Martino, 1997). Estos autores apuntan, incluso, la posibilidad de que este personaje (Doiderus Amparami f.) pudiera ser descendiente del Amparamus firmante de Herrera de Pisuerga.
El pacto en cuestión se data en el 14 d.C. Al igual que en el resto del Noroeste, la clientela aparece desde muy pronto como un mecanismo de articular las relaciones políticas al servicio de la dominación romana. La imposición del sistema de civitates peregrinas y la implantación de dependencias clientelares fueron los dos ejes en los que se basó el sistema imperial (Sastre, 2001). Así mismo, a partir de la conquista la construcción de este paisaje de dominación basado en esos dos elementos hizo posible la posterior explotación minera del oro, igual que en otros territorios astures y galaicos (Sánchez-Palencia et al., 2009; Sánchez-Palencia, ed., 2000; Sánchez- Palencia y Mangas, coords., 2000). Es posible relacionar los pactos del Noroeste con zonas mineras a partir del gobierno de Tiberio, momento en el que empiezan a ponerse en marcha las explotaciones (Sastre, 2010). Esto seguramente tiene que ver con el papel que tuvieron los poderosos locales en el control tanto de las poblaciones que servían de mano de obra como de las redes de intercambio y suministro tejidas en torno a la minería en el contexto de las civitates. En esto, como en todo, los vadinienses, no fueron diferentes al resto de las poblaciones del Noroeste bajo el dominio romano. Bibliografía
BALBÍN, P. (2006), Hospitalidad y patronato en la Península Ibérica durante la
Antigüedad, Valladolid. CELIS, J. (1985), El poblamiento prehistórico y protohistórico del valle medio del río
Esla (carta arqueológica), Memoria de Licenciatura, Universidad Complutense (inédita).
– (2002), «La ocupación castreña en el alto valle del río Cúa: “El Castro” de Chano, León», en M.A. de Blas y A. Villa (eds.), Los poblados fortificados del Noroeste de
la Península Ibérica: formación y desarrollo de la Cultura Castreña. Coloquios de
Arqueología en la cuenca del Navia, Navia, pp. 189-210. FERNÁNDEZ-POSSE, M.D. (1998), La investigación protohistórica en la Meseta y
Galicia, Madrid. – (2002), «Tiempos y espacios en la Cultura Castreña», en M.A. de Blas y A. Villa
(eds.), Los poblados fortificados del Noroeste de la Península Ibérica: formación y
desarrollo de la Cultura Castreña. Coloquios de Arqueología en la cuenca del
Navia, Navia, pp. 81-95. ––––– y F.J. SÁNCHEZ-PALENCIA (1988), La Corona y el Castro de Corporales II.
Campaña de 1983 y prospecciones en la Valderia y la Cabrera, Excavaciones Arqueológicas en España, Madrid.
clIentela y mInería del oro entre los cántabros vadInIenses
-269-
GUTIÉRREZ, J.A. (1985), Poblamiento antiguo y medieval en la montaña central leonesa, León.
– (1986-87), «Tipologías defensivas en la cultura castreña de la montaña leonesa», Zephyrus, XXXIX-XL, pp. 329-335.
LIZ, J. (1996), «Epigrafía y arqueología vadinienses», Actas ArqueoLeón. Historia de
León a través de la Arqueología, León. LUZÓN, J.M. y F.J. SÁNCHEZ-PALENCIA (1980), El Caurel, Excavaciones Arqueológicas
en España, Madrid. MAÑANES, T. y R. BOHÍGAS (1979), «Hallazgos arqueológicos en la zona vadiniense
leonesa», Tierras de León, 36-37, pp. 71-82. MGyMCyL (1997), Mapa Geológico y Minero de Castilla y León. Escala 1:400.000,
Valladolid, SIEMCALSA. OREJAS, A. (1996), Estructura social y territorio. El impacto romano en la cuenca
nordoccidental del Duero, Madrid. RUIZ DEL ÁRBOL, M. (2005), La arqueología de los espacios cultivados. Terrazas y
explotación agraria romana en un área de montaña: la Sierra de Francia
(Salamanca), Anejos de Archivo Español de Arqueología, Madrid. SALINAS, M. (2010), «[Fides ami]citiaque bletisam(ensium)», en I. Sastre y A. Beltrán
(eds.), El bronce de El Picón (Pino del Oro). Procesos de cambio en el occidente de
Hispania, Valladolid, pp. 135-142. SALLER, R. (1990), «Patronage and friendship in Early Imperial Rome: drawing the
distinction», en A. Wallace-Hadrill, Patronage in Ancient Society, London-New York, pp. 49-62.
SÁNCHEZ-PALENCIA, F.J. (ed.) (2000), Las Médulas (León). Un paisaje cultural en la
Asturia Augustana, León. ––––– y J. MANGAS (coords.) (2000), El Edicto del Bierzo. Augusto y el Noroeste de
Hispania, Ponferrada. –––––, I. SASTRE, B. CURRÁS y D. ROMERO (2009), «Minería romana en la cuenca
meridional de los ríos Sil y Miño», Revista Aquae Flaviae 41, Congresso
Transfronteiriço de Arqueologia (Montalegre 2008), pp. 285-301.
SASTRE, I. (2001), Las formaciones sociales rurales de Asturia Augustana, Madrid. – (2002), Onomástica y relaciones políticas en la epigrafía del conventus Asturum
durante el Alto Imperio, Anejos de Archivo Español de Arqueología, Madrid. – (2007), «Epigrafía y procesos de cambio en el Noroeste hispánico: la clientela en la
formación de la sociedad provincial», Acta XII Congressus internationalis
epigraphiae graecae et latinae (Barcelona, septiembre 2002), pp. 1317-1324. – (2010), «Clientela y dependencia social en el Occidente y Noroeste hispanos: pactos y
minería», en I. Sastre y A. Beltrán (eds.), El bronce de El Picón (Pino del Oro).
Procesos de cambio en el Occidente de Hispania, Valladolid, pp. 155-161. ––––– y D. PLÁCIDO (2008), «Deditio in fidem and peasant forms of dependence in the
Roman provincial system: the case of Northwestern Iberia», en La fin du statut
servile? Affranchisement, libération, abolition. XXX Colloque du GIREA, II, Besançon, pp. 501-509.
Inés sastre – F. JavIer sánchez-PalencIa
-270-
––––– y A. BELTRAN (eds.) (2010), El bronce de El Picón (Pino del Oro). Procesos de
cambio en el occidente de Hispania, Valladolid. VILLA, A. (2009), «¿De aldea fortificada a caput civitatis? Tradición y ruptura en una
comunidad castreña del siglo I d.C.: el poblado de Chao Samartín (Grandas de Salime, Asturias)», Cuadernos de Prehistoria y Arqueología de la Universidad
Autónoma de Madrid, 35, pp. 7-26.