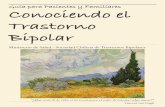Cuando las aguas bajan- Entre imagenes y recuerdos- el pueblo de epecuen y sus ruinas
Ciudadanía en la cotidianeidad: un estudio de las negociaciones familiares sobre recuerdos...
Transcript of Ciudadanía en la cotidianeidad: un estudio de las negociaciones familiares sobre recuerdos...
Publicado en: M. F. González y A. Rosa (2014). Hacer(se) ciudadan@s. Una
psicología para la democracia. Buenos Aires. Miño y Davila. Pp. 239263.
CAPITULO 9
CIUDADANÍA EN LA COTIDIANEIDAD: UN ESTUDIO DE LAS
NEGOCIACIONES FAMILIARES SOBRE RECUERDOS HISTÓRICOS.
Fernanda González Londra
(UNED, España)
Introducción
Este capítulo está dedicado a examinar algunos aspectos en los cuales la familia puede
constituirse como un espacio de construcción de ciudadanía. Haste (2004) señala que es
fundamental que los estudios psicológicos se centren en estudiar cómo se construyen
activa y dialógicamente las dimensiones identitarias e ideológicas, más allá del ámbito
personal e individual. La familia, como todo grupo, genera una serie de prácticas
sociales organizadas, pautadas e incluidas en rutinas en las que participan de modo
cotidiano sus miembros. De este modo, se perfilan escenarios en los que se negocian,
mediante el diálogo, una serie de reglas, modos de actuación, recuerdos, valores, etc.
que a su vez, son elementos básicos para la conformación de la identidad y la actuación
ciudadanas. La familia es, sin duda, uno de los ámbitos en los que se desarrolla un
sentido de pertenencia comunitaria; en el que, además, se vivencia en experiencias
concretas lo que es justo o injusto; en el que se requiere una actuación ajustada a
determinadas virtudes cívicas (Cerezo Galán, 2005) como la responsabilidad y la
autonomía, y en la que padres e hijos se involucran en conversaciones en las que todo lo
anterior se explicita, discute y negocia.
Existen varios elementos que caracterizan a las familias como ámbitos de prácticas y de
socialización ciudadana. Por un lado se encuentran las dinámicas que forman parte del
funcionamiento familiar cotidiano; por otro, se halla la dimensión histórico ideológica
que se vincula con el modo en que la memoria familiar (Assman, 2008) recoge eventos
de la historia nacional, especialmente de la historia reciente. Tanto las formas del
funcionamiento familiar como los contenidos representados por aquello que se recuerda
como historia familiar contribuyen a la configuración de la identidad ciudadana. Esta
identidad no es fija y estable, sino que más bien está hecha de sucesivas actuaciones de
identificación (Rosa y Blanco, 2007) en las que los miembros de la familia construyen
argumentos y narraciones que usan discursivamente para dirigirse a otros y a si mismos.
Las actuaciones de identificación con contenido cívico aparecen entonces insertas en
determinadas dinámicas familiares, pero recogen también y de modo central, las
narrativas que forman parte de la memoria familiar, que como hemos dicho, se
entrecruzan con la historia nacional reciente.
Dinámicas y memorias históricas en familia como escenarios para la construcción
de ciudadanía.
Una familia es una unidad biológica y una unidad cultural. Desde el punto de vista
biológico un grupo familiar se constituye como “familia nuclear” cuando dos personas
unidas por una relación de alianza, tienen un hijo y generan una relación de filiación.
Como unidad biológica cumple con la procreación y la perpetuación de la especie,
mientras que como unidad cultural recibe al infante humano que nace en estado de
indefensión y lo incluye en la trama simbólica de su propia cultura (Berenstein, 1978).
Este mismo autor señala que toda organización familiar tiene un nivel de relación en el
que sitúan diferentes recursos simbólicos tales como la aplicación de los nombres
propios a los miembros jóvenes de la familia, la distribución de los espacios y el tiempo
familiar y las reglas de convivencia. A esta enumeración podemos agregar también la
memoria familiar como elemento simbólico central en el funcionamiento familiar y la
transmisión intergeneracional (Halbwachs, 1992)
Las reglas actúan como reguladoras de la convivencia en la familia y operan como
elementos mediadores entre la cultura pública en la que la familia se inserta y las
particulares dinámicas que adopta cada unidad familiar específica. Los aspectos
normativos que atraviesan y regulan la vida familiar suelen ser motivo de
conversaciones y controversias verbales en las familias (Arcidiacono y Pontecorvo,
2009). Así, padres e hijos se socializan mutuamente (Pontecorvo, Fasulo, Sterponi,
2001) en la generación de acuerdos y en la resolución de conflictos producidos por
transgresiones. De ello resulta la elaboración y uso de diferentes tipos de reglas, entre
las que se pueden encontrar entre reglas explícitas e impuestas por figuras de autoridad
(padres y abuelos), reglas explícitas pero acordadas por los miembros de la familia y
reglas implícitas que suponen un alto grado de internalización y por ende de acuerdo
(Martínez García, 1993). La negociación de estos aspectos de la vida familiar cotidiana
se convierte en escenario para el aprendizaje de valores, para la construcción de un
cierto sentido común sobre los significados sociales y el orden moral; en definitiva, para
la puesta en práctica de elementos básicos de la ciudadanía, tales como un sentido de la
justicia, la solidaridad, la búsqueda del bien común y la responsabilidad.
Otro aspecto simbólico sobre el cual se organiza la vida familiar es la gestión del tiempo
y de los acontecimientos que forman parte de la memoria grupal. Según Berenstein (op.
cit) “Cada familia ordena sus acontecimientos vividos en un tiempo que retiene todas
las características de la estructura familiar. Cuando los integrantes de una familia relatan
su historia como grupo, conscientemente recuerdan algunos acontecimientos pasados
con seguridad importantes y por ello grabados en la memoria, pero también olvidan
algunos episodios y ocultan otros, posiblemente no menos importantes. Los
acontecimientos recordados son ordenados desde la organización actual del grupo
familiar y a menudo contribuyen a explicar algunas contradicciones de éste”
(Berenstein, 1978: 158). Y continúa, “las familias, al igual que los países, borran de su
historia aquellos acontecimientos indeseables o los conservan pero ubicados en otro
tiempo, con lo cual readquieren un significado diferente del original...” (op. cit: 160).
Estos recuerdos, que se transmiten de generación en generación, tienen un sentido que
podrá ir mutando y cambiando a lo largo del tiempo y los contextos. Incluso aquéllos
que pervivan a lo largo del tiempo se constituirán como “mitos familiares” (Kornblit,
1984). Berenstein (o.c.) llega a decir que si los significados se fosilizan y cristalizan a lo
largo de las generaciones, sin posibilidad de ser recreados en las nuevas generaciones,
pueden llegar a producirse interferencias en la vida familiar y hasta, en algunos casos,
enfermedad mental. También Halbawchs (1992) trata a la rememoración familiar como
un modo específico de memoria colectiva, potenciada fuertemente por la indisolubilidad
del vínculo filial, lo que garantiza la recreación y la transmisión intergeneracional.
Las remembranzas en familia –como en todo grupo social suelen dar lugar a narrativas
en las que se intersectan las dimensiones personales, grupales, comunitarias y
nacionales (Shotter, 1990). Muchas veces lo que se recuerda conversando en familia ha
formado parte efectivamente de la propia historia familiar, pero también de la historia
de la comunidad nacional, como puede ser el caso de acontecimientos de la historia
reciente como la Guerra Civil española o el nazismo en Alemania (Moller, 2012;
Welzer, Moller, Tschuggnall, 2012). Por ello, la memoria familiar forma parte de lo que
Assman (2008) denomina memorias comunicativas, en la que los eventos históricos
recientes – que alcanzan a tres o cuatro generaciones aparecen enmarcados en
memorias autobiográficas. Es una memoria vívida, fuertemente atravesada por los
afectos y los lazos familiares, que se transmite oralmente a través de la comunicación
cotidiana. Por ello, su función suele ser la de crear un sentido de pertenencia al grupo y
la de orientar la actuación moral de los miembros de la familia, ofreciendo modelos
(tanto positivos como negativos) de actuación. Recordar juntos es un modo de crear
pertenencia e identidad y, también, en ocasiones, de generar compromisos con el
presente y el futuro deseados para la propia comunidad familiar y nacional (Paolicchi,
2000).
Por todo lo anterior, las prácticas familiares cotidianas ofrecen escenarios que permiten
comprender el modo en que se desarrollan los motivos, los valores y las estrategias que
conducen a la construcción de la identidad ciudadana (Hoskins, Janmaat y Villalba,
2012). En el estudio que presentamos a continuación hemos explorado esas dimensiones
simbólicas que caracterizan las dinámicas familiares y los específicos modos de
gestionar la memoria familiar, en sus aspectos tanto autobiográficos como de historia
nacional.
Recuerdos en familia, dinámica familiar y ciudadanía. Un estudio empírico.
Los datos que aquí se van a presentar y discutir proceden de un grupo de familias
españolas cuyos hijos eran estudiantes universitarios de tercer curso de licenciatura de
una universidad pública madrileña. Los miembros más jóvenes de estas unidades
familiares (los hijos) redactaron un informe caracterizando a su propia familia en base a
un guión que incluía una descripción de la dinámica familiar (estructura familiar, reglas,
historia de la familia, prácticas de la cultura familiar), además de completar durante dos
semanas un diario o cuaderno de campo con observaciones de interacciones familiares
referidas a cuestiones relacionadas con la ideología política, la identidad nacional, la
pertenencia de España a la Unión Europea, o a visiones sobre la historia de España (una
descripción más pormenorizada del procedimiento puede encontrase en Rosa y
González, 2001 y González, 2000). Como se ha dicho, los hijos estudiantes
universitarios fueron los encargados de describir las actividades y características
(diálogos, intercambios, espacios físicos, etc.) de sus propias familias; por ello los
materiales analizados en este trabajo proceden de situaciones en la que ellos
participaron y de algún modo provocaron, interesados como estaban en registrar
situaciones vinculadas a la ideología y la memoria familiar. Es inevitable por tanto –y
contamos con ello que los informes hayan sido hechos desde un –por otro lado,
inevitable punto de vista, de quien pertenece y participa de las mismas dinámicas que
intenta describir. Dicho esto, el objetivo del trabajo que aquí nos ocupa es poner en
relación la dinámica familiar y los modos de gestión de la memoria en el seno de las
unidades familiares. Dado que en estas familias se daban casos en los que convivían tres
cohortes generacionales (abuelos/as, padre/madre, hijo/a) se tomó en consideración
como unidad de análisis diadas familiares compuestas cada una por dos miembros de la
misma familia (padre/madre e hijo/hija) en las que siempre se da una relación paterno o
maternofilial, confeccionándose de esta manera un total de 28 diadas, dos de las cuales
estaban formadas por abuelos/as padre/madre (miembros de la 2a y 3a cohorte
generacional participantes) . 1
Adicionalmente vamos a referirnos también a datos recogidos por otros procedimientos
y con otros fines, pero procedentes de los mismos participantes (para detalles sobre el
procedimiento y resultados ver Rosa, Blanco, Travieso y Huertas; 2000; Rosa, Travieso,
Huertas y Blanco, 1999). Estos datos se refieren a la manera en que miembros de
diferentes cohortes generacionales (hijos, padres y abuelos) entendían la historia
nacional española, y fueron recogidos a través de un cuestionario sobre visiones de
Historia de España, la confección de una narración sobre el pasado, presente y futuro de
este mismo país, además de contestar a un conjunto de preguntas de carácter socio
demográfico, entre las cuales estaba su autoadscripción a una ideología política en una
escala de extrema izquierda a extrema derecha.
1 Si bien participaron 30 estudiantes, sólo 25 completaron todas las tareas de la investigación. A partir de esas 25 familias, y con fines analíticos, se formaron 28 diadas, de las cuales 12 están formadas por hijas y padre (varón), 11 por hijas y madre (mujer), 2 por hijos (varón) y madre, 1 por hijo (varón) y padre, 1 por padreabuela (su madre), y 1 por madreabuela (su madre). Como se deduce por las cantidades de díadas, hubo tres familias en las que se formaron dos díadas, en el resto se formó una díada por familia.
Todos estos datos de esta investigación fueron recogidos en los días inmediatamente
posteriores a la jornada electoral de las elecciones generales de 1996 que acabaron con
el triunfo del Partido Popular, entonces liderado por José María Aznar. Conviene
recordar que aquella campaña electoral se produjo en un ambiente de gran crispación
con graves acusaciones de corrupción y terrorismo de estado contra el Partido Socialista
Obrero Español, hasta entonces en el gobierno, bajo la jefatura de Felipe González. Esto
hizo que contemporáneamente a la recogida de datos hubiera una cantidad muy
importante de discurso público sobre cuestiones políticas e históricas, lo que
seguramente contribuyó a una mayor saliencia de las cuestiones objeto de estudio en el
discurso privado y en las conversaciones familiares
Resultados
Los datos se han procesado en tres fases sucesivas. En la primera se realizó un estudio
descriptivo de las diadas con el objeto de caracterizar los aspectos dedinámica familiar
considerados y la coherencia o incoherencia en función de variables ideológicas
(tematización de la historia de España e ideología auto atribuida). En segundo lugar se
procedió a poner en relación estos resultados. Finalmente se realizó una exploración
sobre los tipos de desacuerdos más frecuentes en las conversaciones familiares y su
conexión con los hallazgos anteriores.
Fase 1. Caracterización de las díadas en términos de dinámica familiar y de variables
ideológicas
El primer paso en nuestro estudio consistió en describir las características de las
unidades familiares estudiadas, teniendo en cuenta también algunos aspectos
sobresalientes que aparecían en los diarios de observaciones incluidos en los cuadernos
de campo. La tabla I enumera las variables consideradas, los criterios utilizados para
clasificar las familias y las frecuencias observadas en cada caso.
En los párrafos que siguen se especifican los criterios de clasificación utilizados
añadiendo algunos ejemplos que ilustren su aplicación.
Se distinguieron dos tipos de historia familiar: 1) las que hacía referencia a un
entrecruzamiento de hechos de la historia de España con acontecimientos familiares,
generalmente referidos a sufrimientos, hambrunas y pobreza vividos por los padres y/ o
abuelos en la Guerra Civil Española y/o posguerra y que tienen impacto en el presente
familiar (historias traumáticas), y 2) historias familiares corrientes que recapitulaban
eventos prototípicos del ciclo vital familiar (conocerse los padres, casarse, tener hijos,
mudanzas, emigración, muerte de seres queridos, etc.). En este último caso no se
mencionaban acontecimientos familiares traumáticos asociados a la historia de España.
Cada díada se clasificó como teniendo una historia familiar de tipo 1 ó 2. Como
ejemplos de historias tipo 1 tenemos: “[mi padre] vivió la dictadura y pasó hambre en
la posguerra lo mal ha quedado o dejado mella en él”, “[mi madre] al igual que mi
padre vivió la posguerra y pasó hambre lo cual se nota en su forma de ver la vida”
(Díada 9). Ejemplos de las historias tipo 2 son los siguientes fragmentos: “mi familia
materna es andaluza y de condición humilde, igual que la de mi padre que es cántabra.
La vida familiar ha sido corriente, un núcleo de cuatro personas, cuando éramos
pequeños viajábamos todos juntos.... Al morir mi abuelo le tocó en herencia su casa a
mi padre, pasamos allí los fines de semana y las vacaciones” (Díada 13). “Allí [en
Andalucía] se conocieron mi padre y mi madre, obviamente y se casaron en el 1956, mi
padre desde pequeño ingresó por oposición como funcionario del Estado, a los 15 años.
Con motivo de su cargo la familia ha vivido en diferentes puntos de España... ”(Díada
18)
En lo que se refiere a lasreglas que rigen el funcionamiento familiar, se distinguió entre
1) reglas explícitas e impuestas por figuras de autoridad (padres y abuelos), 2) reglas
explícitas pero acordadas por los miembros de la familia y 3) reglas implícitas que
suponen un alto grado de internalización y por ende de acuerdo. Como ejemplos del
registro de estas reglas en los diarios tenemos fragmentos como los siguientes:
Reglas explícitas e impuestas: "las personas más importantes son las mayores, ellas
tienen el poder imperativo; hay que avisar de las actividades y circunstancias de los
menores; hay que obedecer las reglas impuestas por los mayores; debes hacer las cosas
como yo digo’’ (díadas 21 y 22 ); 2
Reglas explícitas y acordadas: "no llegar tarde a casa, aunque la hora depende de la
edad, sexo, motivo, vacaciones, no vacaciones” (Díada 7). “Mi hermano y yo nos 3
2 Se trata de dos días compuestas por la hija y su padre y madre. El fragmento se refiere a una regla familiar, por lo que hemos optado por mencionar las dos diadas que hemos formando en esa familia. 3 Se refiere a que las reglas se adaptan a la situación de cada hermano.
turnamos cada día uno para recoger la cocina y fregar los platos” (Díada 16);
Reglas implícitas: “en mi casa reglas explícitas hay pocas, son las típicas reglas de
llegada y similares, y están impuestas principalmente para mi hermano (el pequeño) ya
que nosotros somos mayores y con responsabilidad suficiente para saber lo que
debemos hacer y. lo que no... por ese motivo la mayor parte de las reglas son
implícitas” (Díada 5).
En relación a las actividades familiares distinguimos dos aspectos: por una parte
diferenciamos entre familias que realizan actividades en común y aquellas otras en que
sólo se informan de actividades que realizan sus miembros por separado y, por otra, el
grado de acuerdo/ desacuerdo para la realización de las actividades, entendido de forma
independiente respecto del criterio anterior.
Como puede observarse en la tabla I, hay un grupo de variables referidas a la
caracterización de los intercambios conversacionales recogidos en el cuaderno de
campo, así como al modo en que éste es confeccionado por el observadorparticipante.
Así, el tema de conversación del que más frecuentemente se informa está relacionado
con España, algo comprensible debido tanto al momento de la recogida de los datos
(periodo de elecciones generales), como a las instrucciones dadas a los observadores de
fijarse especialmente en este tema de conversación. Otro aspecto que se ha tenido
cuenta es el referente tanto altono emocional de las conversaciones, respecto del cual se
ha distinguido tanto el aspecto argumentativo como el uso de ironías y sarcasmos.
Finalmente se ha tenido en cuenta la aparición o no de la voz del narrador en los
informes sobre las interacciones diarias, teniéndose también en cuenta el uso que se
hace de ese recurso narrativo. Veamos algunos ejemplos de estos usos.
La mayor parte de los diarios tienen comentarios donde se expresa acuerdo con las
opiniones y aspectos de la vida familiar, por ejemplo:“Yo creo que a mi abuela le gusta
contamos sus historias de aquellas épocas para que seamos capaces de valorar lo que
tenemos nosotros ahora” (Díada 3), “[mi madre] se basa en argumentos mucho más
firmes, poniendo datos objetivos” (Díada 4). Como ejemplos de voces narrativas
críticas tenemos: “En resumen, mi casa es pequeña y creo que está llena de muchas
cositas para limpiar, que quitan espacio y que han sido colocadas ahí porque mi madre
piensa que ayudan en el ostentar” (Díadas 1 y 2). “En esta interacción se puede
apreciar la barbaridad del padre al coincidir la identidad del psicólogo a la del
psicoanalista, además refleja la autoridad inefable, ya que el Padre no se puede
equivocar y su hijo no le puede corregir...” (Díadas 21 y 22). La mayor parte de los
hijos (12 díadas) no ironizan, mientras que en siete díadas sí se registran voces
narrativas irónicas. Por ejemplo, “la solución aportada por mi padre [frente a una
discusión anterior] ya la he oído otras veces tanto de su boca como de la mi madre.
Siempre me repiten textualmente, parece como una cancioncilla aprendida que se
repite sin pensar. Siempre me la dicen con vehemencia y realmente sintiendo rabia, no
es como un Avemaria que se dice de memoria” (Díadas 1 y 2)
Tabla I Variables de dinámica familiar y frecuencias observadas
Variables Criterios de Clasificación de las díadas Frecuencias 4
Historia familiar 1 Traumática: con sufrimiento por eventos históricos como Guerra Civil, posguerra, hambrunas, pobreza, etc.
8
2 Corriente: sin sufrimiento reportado, sólo recapitula eventos del ciclo vital Familiar
20
Reglas familiares 1Explícitas e impuestas por los mayores 7
2 Reglas explícitas y acordadas e implícitas para los miembros de la familia.
5
3 Reglas implícitas 15
Actividades Familiares
1comunes a la familia 13
2individuales 15
Grado de acuerdo para realizar para realizar actividades
1desacuerdo 8
2acuerdo 18
Temas de Conversación
1más de España 18
2igual España que familia 3
3más de la familia 4
Tono de la Conversación
1discute 11
2acuerda 13
Ironías y Sarcasmos
1ironiza 4
4 En algunas variables la frecuencia total es menor a 28. Esto se debe a que no se han codificado indicadores de esas variables en los diarios familiares.
2no ironiza 20
Voz narrativa (1) (tono emocional)
0no aparece 6
1aparece y usa un tono crítico 8
2aparece y se usa para establecer acuerdos 11
Voz narrativa (2) (ironía)
0no aparece 6
1aparece y utiliza ironías 7
2aparece pero no ironiza 12
Nivel educativo 1desigual entre padres e hijos 9
2igual o similar entre padres e hijos 19
Si nos fijamos en cómo estas variables se relacionan entre sí (ver Tablas II y III),
encontramos que las familias con historia traumática utilizan significativamente más
reglas de convivencia explícitas e impuestas, al mismo tiempo que en estas mismas
familias se observa una tendencia a un escaso acuerdo para realizar actividades
conjuntas, además de que las conversaciones toman un tinte irónico y los hijos
introducen voces narrativas de desacuerdo e ironía. (7 díadas). En contraste, las familias
cuyas historias no incluyen referencias a traumas o sufrimientos en la guerra civil o en
la posguerra presentan un comportamiento más heterogéneo; en su mayoría, las reglas
que manejan son implícitas, manifiestan un alto acuerdo para realizar actividades, al
mismo tiempo que en el discurso familiar se ponen de manifiesto coincidencias que se
traducen en el tono de la conversación y en la presencia de voces narrativas de acuerdo
y no irónicas en los diarios de interacciones familiares.
Tabla II Historia familiar y reglas de convivencia
Reglas de convivencia explícitas e impuestas
Reglas de convivencia acordadas o implícitas
Total
Historia familiar traumática
6 2 8
Historia familiar no traumática
1 18 19
Total 7 20 27
(Chi cuadrado: 17,134, p= .000. Prueba exacta de Fisher)
Tabla III Historia familiar, actividades e indicadores de acuerdo familiar*
Alto acuerdo en realización de actividades conjuntas
Conversaciones con tono irónico
Voz narrativa con desacuerdo y/o ironía
Voz narrativa con acuerdo y sin ironía
Historia familiar traumática
3 4 5 1
Historia familiar no traumática
15 0 3 11
Total 18 4 8 12 * Se recogen frecuencias empíricas de aparición en los diarios. Las distintas columnas se refieren a dimensiones distintas y no alternativas entre sí.
Fase 2. Coherencia e incoherencia ideológica y de representación histórica en las
diadas familiares
El segundo paso dentro de esta primera fase fue la realización de estudio descriptivo al
objeto de caracterizar a las díadas como coherentes, neutras o incoherentes en las
variables de la representación de la historia de España y en variables ideológicas. La
tabla IV recoge los resultados de esta caracterización y las frecuencias correspondientes
Brevemente diremos que la variable tematización señala la valoración que los sujetos
hicieran del cambio de la Segunda República (19311939) al Régimen Franquista
(19361975), siendo considerados como franquistas los relatos que consideraban esta
transición como positiva y antifranquistas quienes la consideraban negativamente.
La ideología autoatribuida es el resultado de la identificación de cada uno con una
posición en una escala de 1 a 10 que iba de extrema izquierda a extrema derecha.
Tabla IV Clasificación de las díadas familiares en función de las dimensiones de tematización e ideología autoatribuida.
Diadas Variables
Coherentes Incoherentes Neutras Total
Tematización Ambos franquistas o
ambos antifranquistas: Frecuencia: 18
diadas antifranquistas
Antifranquista vs. Franquista y viceversa. Frecuencia: 7 díadas
con hijos antifranquistas y
padres franquistas.
Neutros. Frecuencia: 2
díadas
27 díadas
Ideología Política Autoatribuida
Ambos derecha: F= 5 díadas.
Ambos izquierda: F= 13
díadas.
Hijos izquierda vs. Padres derecha: F = 6
díadas
Centro vs. Izquierda, y centro vs. Derecha:
Frecuencia: 2 díadas
26 díadas
Fase 2. Relación entre ideología, representación histórica y dinámica familiar
El segundo paso de nuestro estudio ha consistido en la búsqueda de relaciones entre los
grupos de variables considerados (variables de dinámica familiar e
históricoideológicas) a fin de explorar las contingencias existentes entre el
acuerdo/desacuerdo ideológico y la dinámica familiar observada. Detengámonos en los
resultados más relevantes.
En primer lugar aparece que la historia familiar tiene una relación significativa con la
ideología autoatribuida, de tal manera que en las diadas en cuya historia se mencionan
hechos traumáticos de la historia de España, se dan mayores incoherencias en la
ideología autoatribuida (6 diadas). En el otro extremo, en las diadas con historias
familiares corrientes, no aparecen valoraciones ideológicas diferentes. Si, además, nos
fijamos en el modo en el que se distribuyen las diferencias ideológicas, veremos que
cuando aparecen historias familiares traumáticas las diadas están formadas por hijos de
izquierda y padres de derecha, mientras que las diadas con historia familiar corriente
están formadas por padres/madres e hijos/as en su mayoría de izquierda (ver Tabla V).
Tabla V Historia familiar e ideología política
Acuerdo en
ideología política
Desacuerdo en
ideología política
Total
Historia familiar
traumática
1 6 7
Historia familiar no 17 0 17
traumática
Total 18 6 24
(Chi cuadrado: 21,200; p=.000 Prueba exacta de Fisher)
De nuevo vuelve a darse una relación significativa entre los tipos de reglas familiares y
la ideología autoatribuida (ver tabla VI). En este caso, las díadas pertenecientes a
familias con reglas explícitas e impuestas por los mayores presentan incoherencia
ideológica, repitiéndose la caracterización anterior. En aquellos casos en los que las
reglas son implícitas hay mayor acuerdo en la ideología autoatribuida.
Tabla VI
Tipos de reglas familiares e ideología autoatribuida
Acuerdo en
ideología política
Desacuerdo en
ideología política
Total
Familias con reglas
explícitas e impuestas
1 5 6
Familias con reglas
acordadas o
implícitas
16 1 17
Total 17 6 23
(Chi cuadrado: 17,232; p=.002 Prueba exacta de Fisher)
Los resultados obtenidos de los restantes cruces de variables son más débiles, aunque
nos permiten interpretar una cierta tendencia entre las diadas. De este modo se podrían
delinear dos grupos diferentes. El primero estaría formado por las diadas más
conflictivas, con historia familiar en la que se mencionan hechos traumáticos de la
historia de España, con reglas que prescriben explícitamente lo permitido o prohibido y
se mantienen por imposición de los mayores; estas diadas no realizan actividades
acordadas, en sus conversaciones manifiestan desacuerdos e ironías y en los diarios se
registran voces narrativas críticas e irónicas. Al mismo tiempo, son incoherentes en la
ideología autoatribuída, de tal manera que los hijos e hijas son de izquierdas,
antifranquistas y los padres son de derecha y franquistas. Las cinco diadas que se
ajustan a esta descripción las denominaremos diadasconflictivas a efectos de un estudio
posterior.
El otro grupo, está formado por familias cuya historia sólo recapitula eventos de la vida
familiar, se rigen por normas implícitas, sus actividades suelen realizarse con la
aceptación de padres e hijos, en sus conversaciones se dan mayores acuerdos, no
ironizan y registran escasas voces narrativas y cuando éstas aparecen lo hacen para
expresar opiniones positivas. Las diadas pertenecientes a estas familias son coherentes
en su autoatribución a una ideología política, en la tematización de la historia de España
del s. XX; en otras palabras, en estos casos tanto padres/madres como hijos/as son de
izquierda, antifranquistas. En este grupo se encuentran trece diadas que denominaremos
como no conflictivas.
Estos dos grupos forman los dos extremos de un continuo que va de diadas más
incoherentes y conflictivas a diadas más coherentes y armónicas, mientras que en la
zona intermedia hay un grupo de familias con contornos más difusos, que combinan
características de uno y otro grupo.
Fase 3. Acuerdos y desacuerdos en las conversaciones familiares
La última fase de este trabajo se centra en el examen de aquellos aspectos de los diarios
de observaciones en los que aparecieran acuerdos y/o desacuerdos respecto a cuestiones
relacionadas con los aspectos ideológicos y de cultura familiar que consideramos más
relacionados con la civilidad construida en el entorno de la familia. En concreto vamos
a analizar intercambios comunicativos referidos a las prácticas religiosas, las opiniones
sobre política y sucesos de la historia de España y el modo de vida familiar (hábitos,
manejo del dinero, reparto de tareas domésticas, etc.). También nos fijamos en el tipo
de negociaciones que se dan cuando se transmiten significados relacionados con la
religión, la política y las costumbres familiares (ver Figuras 1, 2 y 3). A esta dimensión
la llamamos “modo de transmisión” y distinguimos entre a) una modalidad fija (rígida),
por imposición parental, y otra b) móvil (flexible), abierta a la discusión o permeable a
los opiniones de los hijos (ver Figura 4).
El procedimiento seguido fue analizar el total de registros de conversaciones en los
diarios familiares y calcular los porcentajes de aparición de acuerdos y desacuerdos que
aparecen para cada uno de los dominios que acabamos de mencionar. A continuación se
comprobó si estas observaciones correspondían a unidades familiares consideradas
como conflictivas o no conflictivas, según los resultados de los estudios anteriores. Los
resultados así obtenidos se presentan a continuación en forma de gráficas.
Como era previsible, se observa mayor porcentaje de desacuerdos en las prácticas
religiosas, los estilos o modos de vida y las opiniones políticas en las diadas
conflictivas, es decir aquellas que tenían una historia familiar con sufrimiento reportado
en la guerra y la postguerra, reglas explícitas y diferencias ideológicas.
Figura 1 Porcentajes de acuerdos/desacuerdos en las prácticas religiosas y características de
las familias. 5
Figura 2
Porcentaje de acuerdos y desacuerdos en opiniones políticas y características de las
familias
5 Las gradaciones en gris intentan expresar el grado de conflictividad y desacuerdos familiares. Los tonos más claros muestran menos conflictividad y los más oscuros una mayor conflictividad y desacuerdos.
Figura 3
Porcentaje de acuerdos/desacuerdos en el modo de vida y características de las
familias.
Al mismo tiempo, los modos de transmisión de significados dentro de la familia
también aparecen vinculados con la conflictividad, tal como se observa en la figura 4.
En este caso, todas las familias donde el modo de transmisión es fijo, impermeable a las
negociaciones entre padres e hijos, son conflictivas. Es importante, señalar que mientras
esto acontece con las diadas conflictivas, en las no conflictivas es donde se concentran
los acuerdos.
Figura 4
Porcentajes de modo de transmisión parental y características de las familias
Veamos algunos ejemplos que ilustran sobre estos desacuerdos. Se trata de casos en los
que un determinado objeto es entendido como un signo que acarrea significados
diferentes para distintos participantes en la misma conversación. Los más elocuentes
son los referidos a la religión y al modo de vida. Veamos algunos ejemplos: “Ignacio y
Asunción comentamos de broma lo poco que le queda al Papa . Ignacio bromea 6
diciendo que cuando besa el suelo es dando gracias por no haberse caído por las
escaleras del avión. Comentarios: yo suelo tomarle el pelo a mi madre ya que no siento
respeto hacia la figura del Papa y el papel de la Iglesia en general. En cambio, mi
madre es una persona creyente’ (Díada 15); “Son las 7’5 5 de la tarde, mi madre abre
la puerta de mi cuarto ya vestida para salir y me dice: ‘¿Qué no vas a misa?’(Sabe que
desde hace tiempo no voy). Le digo que no, que tengo que estudiar. Ella me pregunta
6 Se refiere al papa Juan Pablo II
‘¿Qué pasa, que tu novio no es cristiano?’. Me enfado un poco y le digo secamente, “sí,
mucho”, pero eso no tiene nada que ver con que yo vaya a misa. Tú ya sabes que yo
creo mucho en Dios. Comentario: Hace unos años íbamos toda la familia a misa juntos,
pero no se veía mucho fervor en nosotros. Era como una obligación, como
cumplimentar una ficha de buen cristiano... Yo por mi parte, aunque mantengo firme el
sentimiento, no tengo nada clara la ideología, y es mi rechazo a las ideas de la Iglesia
lo que está empezando a matar el sentimiento” (Diadas 1 y 2).
Los mismos objetos culturales (imágenes religiosas, símbolos religiosos regionales,
prácticas como ir a misa regularmente) parecen adoptar sentidos diferentes y aún
contrapuestos en los diferentes miembros de las familias: “En mi habitación hay un
cuadro de la Virgen de los Remedios (típica de [...el], pueblo de mis padres) aunque
contra mi voluntad'’ (Díada 10). Algo parecido sucede en ocasiones con el manejo del
dinero o los bienes familiares o la manera de decorar la casa: "Yo cuando compre una
casa no me importará el barrio donde esté, en el sentido de que no elegiré un barrio
porque es el más ‘iré.... mi casa es pequeña pero se decora de manera ostentosa"
(Diada 1).
Incluso los alimentos parecen susceptibles de acarrear significados diferentes y
convertirse en motivo de disputa: “Viene mi hermano a comer y cuando se sienta en la
mesa para ello coge el pan para acompañar la comida y se da cuenta que el pan es del
día anterior, entonces protesta diciendo que el pan está duro y que si no hay blando de
hoy (todo esto enfadado); mi padre contesta que no, cogiendo el pan a la vez que dice
que es de ayer y que no está duro. Mi hermano replica diciendo que está asqueroso y
que no merece la pena comer pan duro por 30 pesetas que vale una barra. Al eso mi
madre dice que no le sale del alma tirar una barra de pan cuando hay tanta gente
pasando hambre y a su vez entra mi padre en la conversación diciendo que si
estuviéramos en los '40 nos comeríamos hasta la suela, y que como nosotros no
sabemos lo que es pasar hambre de verdad por eso somos tan señoritos. Mi hermano
contesta que no estamos en los años 40 y que no hay hambre, no tenemos por qué
comer pan duro" (Diada 9).
DISCUSIÓN
Ciertamente la estrategia de investigación seguida en este trabajo se ha centrado en un
corpus analítico que proviene de informantes muy especiales: los propios hijos de estas
familias, que a su vez realizan la tarea como parte de sus estudios universitarios. Estos
elementos introducen niveles de reflexividad en el material que no deberíamos
desconocer. Los hijos se han posicionado como observadores de sus propias familias,
pero, como hemos comprobado en los diarios que han redactado, han sido unos
observadores muy participantes. En ocasiones esos posicionamientos han sido explícitos
como cuando han introducido sus propias voces irónicas en los registros, otras se han
visto claramente en las críticas que han introducido a sus padres o al funcionamiento
familiar. Podríamos interpretar estos posicionamientos como sesgos en el material
analítico que ciertamente lo son pero también podríamos asumir que ningún registro
puede hacerse sino es desde un particular punto de vista. En nuestro caso, esta asunción
nos obliga a encarar la tarea de investigación (la de los hijos/participantes y la nuestra
propia) como una tarea realizada desde la reflexividad: aquella que está presente en la
actividad interpretativa que despliegan los hijos al redactar sus informes y la que
realizamos como investigadores al establecer diferentes dimensiones de análisis y de
relaciones entre ellas. Todo ello supone al mismo tiempo, aceptar los límites que la
estrategia de investigación adoptada establece para la interpretación de estos resultados.
La investigación en su conjunto no se diseñó para contraponer familias conflictivas y no
conflictivas y, a partir de ellas estudiar la presencia o no de acuerdos o desacuerdos
ideológicos y a partir de allí estudiar los modos de interacción familiar que sostienen la
socialización política. El proceso ha sido el inverso. Se ha empezado explorando los
modos en los que las representaciones de la historia nacional y la ideología se
interrelacionan y se construye una memoria familiar que genera productos discursivos
como narraciones y autoadscripciones ideológicas. Esto ha permitido identificar
familias con diferentes grados de acuerdo en las interpretaciones que ofrecen. Los pasos
posteriores han pretendido ir a la búsqueda de características compartidas en algunos
elementos de la vida familiar observados a lo largo de un periodo de tiempo. Por tanto,
ni las familias estudiadas han sido seleccionadas con la intención de que sean
representativas de una parte de una población más amplia, ni tampoco se ha podido
establecer a priori una igual distribución de grupos y variables. Por consiguiente, éste es
un estudio exploratorio, de manera que los datos que ofrece sólo pueden ser susceptibles
de interpretación cautelosa y siempre en relación con las condiciones en las que han
sido obtenidos. Expresadas estas cautelas pasemos ya a la interpretación de los
resultados obtenidos.
Los resultados que acabamos de informar señalan una agrupación de variables que
sitúan por un lado de manera inequívoca la existencia de algunos grupos familiares,
cuya característica más distintiva es que en su historia familiar se mencionan
situaciones de sufrimiento en el periodo de la guerra civil o la inmediata posguerra. Es
precisamente en estas familias donde se concentran un conjunto de indicadores de
conflictividad importantes, entre los cuales están que las reglas de convivencia sean
impuestas por los más mayores, desacuerdos sobre el modo de vida y cuestiones de
convivencia, el uso de ironías y sarcasmos por parte de los más jóvenes, junto con un
estilo familiar de negociación de significados caracterizado por la rigidez por parte de
los padres. Es en estos casos donde predominantemente se ponen de manifiesto
diferencias ideológicas y religiosas entre dos generaciones sucesivas.
Estos datos, a pesar del escaso número de familias estudiadas, resultan consistentes
cuando se contrastan con los del grupo de familias en las que no se dan enfrentamientos
ideológicos tan radicales. En todas ellas la conflictividad resulta siempre mucho menor.
Por otra parte, también hay falta de contingencias entre algunas dimensiones que
también se han tenido en cuenta; ni la autoadscripción política a la izquierda o a la
derecha (hay familias armoniosas a lo ancho de todo el espectro político), ni el número
de actividades que se comparten (al menos en ese momento de la vida familiar, aunque
sí el que las que efectivamente se compartan lo sean de manera consensuada) parecen
estar en relación con el hecho de que haya un clima familiar tenso.
Uno de los resultados más llamativo es el hecho de que la presencia de acontecimientos
traumáticos que ligan la historia familiar con acontecimientos de la Guerra Civil
(193639) y la inmediata postguerra sea el mejor indicador de todos los aquí aparecen
para caracterizar a una familia como conflictiva. Ciertamente resulta implausible
considerar que tales sufrimientos sólo se hayan producido en las familias en los que se
informa de ellos. Ni la magnitud de aquella catástrofe, ni la distribución ideológica de
las familias estudiadas permitirían sostener tal supuesto. Pero conviene recordar que no
nos estamos refiriendo a que efectivamente se hubiera producido o no tal sufrimiento,
sino a que se mencione o no en las historias familiares, es decir que aparezca en sus
memorias familiares. Lo significativo es precisamente que tal sufrimiento se mencione
en unos casos y no en otros, y precisamente en el escenario y el momento concreto en el
que se lleva a cabo la tarea. Por otra parte, su coaparición con los otros elementos
caracterizadores de una cierta conflictividad familiar nos lleva a pensar que lo relevante
es precisamente que tales recuerdos sigan vivos y se gestionen de determinado modo en
estas familias, mientras que en otras han sido olvidados, o por lo menos no se
mencionen. Seguramente la pervivencia de este recuerdo vivo seguramente cumple
alguna función en los intercambios discursivos que se dan en esas familias, que son
precisamente en las que se dan otros indicadores de conflictividad.
La literatura sobre memoria colectiva ofrece alguna evidencia que puede ayudar a la
interpretación de estos resultados. Así, Marques, Páez y Serra (1997) informan que ante
una situación pública traumática sufrida por miembros de la familia (estudiaron familias
de veteranos de la guerra colonial portuguesa), la repetida exposición a esos recuerdos
lleva a percibir de manera negativa a quienes evocan esos recuerdos, a que el clima
familiar se perciba como negativo y, además, a mantener una visión negativa sobre la
sociedad actual y sobre la guerra, sugiriendo incluso que en estos casos se da un clima
emocional marcado por ansiedad, aversión y enojo. Es decir, nos presentan una imagen
no muy diferente a la que acabamos de observar en los sujetos de las familias que aquí
hemos llamado conflictivas.
Estos hallazgos nos sitúan ante una situación paradójica. Por una parte, el hablar sobre
acontecimientos traumáticos ayuda a integrarlos en el discurso propio, a superar el
trauma, pero parece que cuando esos recuerdos se ponen en común con otras
generaciones de la familia existe el riesgo de que se desarrolle un ambiente familiar
desfavorable. Sin embargo, ésta puede ser una interpretación simplista, pues sin duda el
modo en que se evoquen y el uso que reciban esos recuerdos no es irrelevante para el
desarrollo del clima emocional. Marques et al. (o.c.) se refieren también a este
fenómeno cuando señalan que cuando los recuerdos se evocan con un tono emocional
favorable los familiares tienden a sostener una imagen positiva de quien los utiliza.
Si esta interpretación es acertada, entonces, lo que resulta más relevante no es tanto si se
dan o no estos recuerdos, sino el modo en el que éstos se producen, el uso que de ellos
se hacen en los intercambios conversacionales familiares y el papel que cumplen de cara
a componer la narración de la historia familiar.
Recordemos que Berenstein (o.c.) mencionaba cómo el recuerdo de signos fosilizados
en la familia podía ser una fuente de conflicto familiar si sus significados no eran
renegociados por las nuevas generaciones. Parece que en el caso de las familias que
aquí hemos llamado conflictivas se produce ese fenómeno. Algunos de los fragmentos
de los diarios pueden ser contemplados como formando parte de una intertextualidad en
la que al hilo de una actividad compartida, uno de los elementos (un símbolo religioso,
un objeto decorativo, o un pedazo de pan) aparecen acarreando diferentes significados
para los distintos agentes implicados, e incluso se vinculan con acontecimientos
traumáticos del pasado. Esos elementos, por lo menos para algunos de los actores,
aparecen en la conversación incrustados en auténticos “actos de recuerdo” que traen a
colación acontecimientos del pasado con un fuerte valor emocional, que lleva incluso a
apuntar a una dimensión moral. Así, para algunos padres el pan toma un sentido muy
particular (pan = sagrado, no se tira; pan = lo que faltó tanto tiempo), frente al
puramente gastronómico o de bien de consumo que tiene para algunos hijos (pan =
acompañamiento en la comida; pan = comida barata). Parece, pues, que los
intercambios conversacionales sirvan no sólo para la regulación mutua de la acción,
sino también para la negociación de significados, para la reelaboración de significados
compartidos de objetos, de conceptos y de recuerdos, o alternativamente para poner de
manifiesto desacuerdos. Como ya han mostrado Arcidiacono y Pontecorvo (2004) en
todo caso, las situaciones de discusión familiar promueven la explicitación de los
propios puntos de vista y llevan a que los padres y los hijos se vean en la tesitura de
tener que negociar sus posiciones. Esto tiene gran relevancia a la hora de socializarlos
mutuamente en herramientas y estrategias en la solución dialogada de problemas, lo que
convertiría a las discusiones familiares en espacios de construcción de ciudadanía.
Como también señala van Dijk (1999) el ámbito de los intercambios discursivos es
donde la ideología se pone de manifiesto, además de ser el vehículo para su transmisión
e innovación. Cuando un sujeto realiza un acto de recuerdo (por ejemplo, el recordar en
familia) participa de un discurso compartido, aprende a usar mediadores del recuerdo, y
se incluye en la trama causal y temporal que se le imprime a los hechos revisitados. El
acto de recordar implica un juego temporal, un ir al pasado en función del presente y en
vistas al futuro, está orientado hacia unas metas que lo hace singular (se recuerda por y
para algo), que “singularizan” también el uso de los objetos y sus significados. Pero,
como hemos dicho, al mismo tiempo un acto de recuerdo puede ser también un acto de
identificación (Rosa y Blanco, 2007) mediante el cual el sujeto utiliza signos con un
significado particular en su cultura personal (Valsiner, 1998), en cuyo seno se
sedimenta con un sentido particular. Las conversaciones en familia representan, pues,
un espacio en el que se manejan símbolos que no sólo sirven para establecer creencias,
sino para establecer anclajes de la identidad personal, social y ciudadana, y que inscribe
a la familia en un proyecto colectivo que va más allá de su propio círculo de filiación.
Si volvemos a la discusión con la que iniciáramos este trabajo, podemos suponer que las
familias constituyen no sólo grupos, sino también unidades culturales en las que signos
y objetos toman un sentido común en actividades compartidas; transmitiéndose así
significados sedimentados a través de procesos de remisión de sentido, lo que presupone
la existencia de una solidaridad en la acción compartida. Una solidaridad que para
pervivir debe servir para las necesidades y propósitos de todos sus miembros; es decir,
precisa de la existencia de una racionalidad y un proyecto compartidos (San Martín,
1999). Es por ello que la familia provee de experiencias compartidas de participación
social que alimentan la construcción de virtudes ciudadanas (Rosa y González, cap. 4 en
este mismo volumen). Estas experiencias, sobre todo, las que implican participación
activa y reflexiva de todos los miembros –basadas seguramente en una cierta idea de
igualdad en actividades cotidianas como la conversación en familia, proveen ocasiones
para el aprendizaje cívico y para la socialización política de los hijos. Experiencias que,
al fin y al cabo, ayudan a formar no sólo personas dentro de un ámbito familiar unidos
por relaciones filiales sino también ciudadanos comprometidos con su comunidad y con
actitudes positivas hacia la participación y la construcción de la democracia.
Referencias
Arcidiacono, F. y Pontecorvo, C. (2009). Cultural Practices in Italian family
conversations: Verbal conflict between parents and preadolescents. European
Journal of Psychology of Education, XXIV, 1, 97117.
Assmann, J. (2008). Communicative and Cultural Memory. En: A. Erll y A. Nünning,
(ed.) Cultural Memory Studies: An International and Interdisciplinary
Handbook. Berlin/Nueva York: Walter de Gruyter. Pp. 109118
Berenstein, I. (1978). Familia y enfermedad mental. Buenos Aires: Paidós.
Cerezo Galán, P. (2005). Democracia y virtudes cívicas. Madrid: Biblioteca Nueva.
Gergen, M. y Gergen, K. (1984). The social construction of narratives accounts. En K.
Gergen y M. Gergen, Historical Social Psychology. Hillsdale, NJ: Lawrence
Erlbaum Associates. (pp.173189)
Halbawchs, M. (1925/2004). Les cadres sociaux de la mémoire. Paris : Librairie Félix
Alcan. Traducción al español: Los marcos sociales de la memoria. Madrid:
Antrophos Editorial.
Haste, H. (2004). Constructing the Citizen. Political Psychology. 25, 3, 413439
Hoskins, B.; Janmaat, J. G. y Villalba, E. (2012). Learning citizenship through social
participation outside and inside school : an international, multilevel study of
young pleople´s learning of citizenship. British Educational Research Journal,
38, 3, 419446.
Kornblit, A (1984). Semiótica de las relaciones familiares. Buenos Aires: Paidós.
Marques, J., Páez, D. y Serra, A. F. (1997). Social Sharing, Emotional Climate, and
transgenerational Transmisión of Memories: The Portuguese Colonial War. En J.
W. Pennebaker, D. Páez y B. Rimé, Collective Memory of Political Events (pp.
253275). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.
Martínez García, M. (1993). Contexto familiar y Desarrollo psicológico. Orientaciones
para la evaluación e intervención. En A. Rosa, I. Montero y M. García Lorence,
El niño con parálisis cerebral: enculturación, desarrollo e intervención (pp.
392480). Madrid: Centro de Publicaciones del Ministerio de Educación.
C.I.D.E.
Moller, S. (2012) Are family Reccollections an Obstacle to History Education? En: M.
Carretero, M. Asensio y RodriguezMoneo, M. (ed.) History Education and the
Construction of Nacional Identities. Charlotte, IAP. Pp. 281295.
Paolicchi, P. (2000). Recordar y relatar. En A. Rosa, G. Bellelli y D. Bakhurst (Eds.),
Memoria Colectiva e Identidad Nacional (pp. 279306). Madrid: Biblioteca
Nueva.
Pepper, S. C. (1966). World Hypothesis: A Study in Evidence. Berkeley y Los Angeles:
University of California Press.
Pontecorvo, C.; Fasulo, A. y Sterponi, L. (2001) Mutual Apprentices: The Making of
Parenthood and Childhood in Family Dinner Conversations. Human
Development, 44 340361
Rosa, A. y González, M. F. (2014). Cultivo de psique ciudadana. En M.F. González y
A. Rosa (eds). Hacer(se) ciudadan@s. Una psicología para la democracia.
Buenos Aires: Miño y Dávila.
Rosa, A. y Blanco. (2007). Acts of Identification and Games of Identity. Workshop on
Cultural and National Identicy: Sociocultural Approaches to Social Interacción
in Multicultural Societies. Universidad Autónoma de Madrid.
Rosa, A., Blanco, F.; Travieso, D. y Huertas, J. A. (2000). Imaginando historias de
España en el tiempo de unas elecciones generales. En A. Rosa, G. Bellelli y D.
Bakhurst (Eds.), Memoria Colectiva e Identidad nacional (pp. 349384).
Madrid: Biblioteca Nueva.
Rosa, A., Travieso, D., Huertas, J. A. y Blanco, F. (1999). Argumentando sobre el
cambio histórico. Explicaciones sobre el pasado, el presente y el futuro de
España. Revista de Psicología Política, 18, 4975.
San Martín, J. (1999).Teoría de la Cultura. Madrid: Síntesis.
Shotter, J. (1990). La construcción social del recuerdo y del olvido. En D. Middleton y
D. Edwards (Eds.), Memoria compartida (pp. 137155). Barcelona: Paidós.
Valsiner, J. (1998). The Guided Mind. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Van Dijk, T. (1999). Ideología. Una aproximación multidisciplinaria. Barcelona:
Gedisa.
Welzer, H.; Moller, S. Y Tschuggnall, K. (2012). Mi abuelo no era nazi. El
nacionalsocialismo y el Holocausto en la memoria familiar. Buenos Aires.