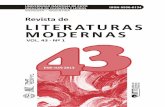POBLADOS ARQUEOLÓGICOS DE LA PUNA DE JUJUY COMO TOPÓNIMOS EN LOS SIGLOS XVI Y XVII
Parentesco y estructuras familiares en Jujuy, siglos XVII y XVIII.
Transcript of Parentesco y estructuras familiares en Jujuy, siglos XVII y XVIII.
Parentesco y estructuras familiares en Jujuy, siglos XVII y XVIII.
Lic. Juan Pablo Ferreiro*
“estas dos asociaciones, la del señor y el
esclavo, la del esposo y la mujer, son las
bases de la familia, y Hesíodo lo ha
dicho muy bien en este verso: La casa,
después la mujer y el buey arador...”1
La base del dominio ejercido por las élites jujeñas durante los siglos XVI, XVII y primera
mitad del XVIII fue la asociación entre la propiedad de la tierra, el control de la mano de
obra y una organización que permitiese y ordenase tal dominio. Esta relación conformaba
un conjunto patrimonial cuya reproducción y transmisión se organizaba, aunque no se
agotaba en él, a partir de un núcleo de parentesco; lo que se reconoce históricamente como
casa. En este sistema de vínculos se expresaban de manera articulada y codificada las
principales jerarquías y principios reguladores de esa sociedad colonial, condensados en
dos significantes básicos de enorme potencia representacional: la tierra y la sangre.
Precisamente, esos son los dos principales contenidos que se articulaban en, y a los que
remitía, la noción de “casa”. La de una edificación, o infraestructura donde coexistían la
residencia doméstica (solar) y la producción agropecuaria; y donde corresidían un conjunto
de personas no necesariamente emparentadas, pero sí vinculadas legalmente y sujetas a
aquellas instalaciones y vínculos. Estos elementos se conjugaban en lo que legalmente se
entendía por familia desde las Partidas:
“La gente que vive en una casa debaxo del mando del señor della... Familia se entiende el
señor de ella, e su muger, e todos los que viven so el, sobre quien ha mandamiento, criados,
la familia es dicha aquella en que viven mas de dos hombres al mandamiento del señor, e
donde en adelante, e no sería familia facia a suso...”2
Esta concepción de familia a través de su etimología, famulus, se asimilaba a casa,
incluyendo con las instalaciones a todos sus dependientes y dependencias. Era la “Casa
Grande” cuya organización política y patrimonial es una analogía del reino
“que la política es administración de lo doméstico comunicada al bien universal...”3
y dirigida, como el reino, por un pater familias que subordina a su poder “regio” a todos los
restantes miembros. Cuya expresión ideológica característica fue la “simbólica de la
* Antropólogo, Investigador Asistente del CONICET y Profesor Adjunto Ordinario de la FHyCS-UNJu
1 Aristóteles, La Política, 1985, Austral, Buenos Aires, Pp. 22
2 Partida 7, tit. 33, l. 6, Atienza Hernández, I., 1990, “Pater familias, señor y patrón: oeconómica, clientelismo
y patronato en el Antiguo Régimen”, en: Pastor, R., Relaciones de poder, de producción y parentesco en la
Edad Media y Moderna, CSIC, Madrid, Pp.: 415/16. 3 Lorenzo Ramírez de Prado, Consejo y Consejero de Príncipes, Madrid, 1617; cit. en Atienza Hernández,
1990:413.
sangre”4; auténtica matriz cultural en la que la casa y su sistema de jerarquías patriarcales
encontraban su sentido histórico.
Esta particular forma de organización social basada en la patrimonialización de la riqueza y
el control de la mano de obra5 se expresó sociopolíticamente en términos de parentesco, ya
que aquellos eran ejercidos por diversos conjuntos familiares sucesivos, emparentados en
algún grado entre sí. No obstante, en todos los casos, la filiación estaba sujeta a la sucesión,
esto es, a la estrategia política. Lo cual significó, en los hechos,
“la subordinación de las relaciones de parentesco al marco predominante de la organización
de las relaciones sociales en el Occidente medieval, es decir al espacio.” 6
.
Esto era el producto de un largo proceso de formación de los linajes nobiliarios basados en
el establecimiento de una política de primogenitura y la preservación de la memoria del
linaje, comenzado alrededor del siglo XII, y consolidado durante el siglo XIV con el
establecimiento de una nueva nobleza.
Uno de los principales mecanismos vinculados con la sucesión patrimonial fue la
denominada “mejora de tercio y quinto”7. Según las Leyes de Toro (1505), la conformación
de aquel se realizaba en base a los bienes aportados por el esposo antes del matrimonio, la
dote aportada por la familia de la esposa, las arras nupciales aportadas por el esposo8 y los
gananciales, esto es, los bienes habidos durante el matrimonio. Este volumen de bienes se
dividía en 5 partes, 4 de ellas de herencia forzosa o legítima, y el quinto restante, llamado
quinto de libre disposición era utilizable a voluntad por el testador. Al monto de la legítima,
a su vez, se lo dividía en tres partes, dos de las cuales conforman la legítima estricta y son
de repartición forzosa e igualitaria. El tercio restante, también de herencia obligatoria,
podía ser utilizado para aumentar el monto a heredar por algunos de los sucesores,
llamándose así mejora del tercio. Los herederos forzosos eran exclusivamente los hijos
legítimos del testador, o los parientes colaterales hasta el décimo grado si no existían los
primeros. El o la consorte, en cambio, recibía en herencia la mitad de los bienes gananciales
y, en el caso de ser mujer además, la percepción de la dote y arras. Eventualmente el
4 “Una "simbólica de la sangre" es generada por un sistema cuya autoridad se inviste en un soberano
gobernante ("Padre-Soberano"), por relaciones de parentesco basadas en el simbolismo de la sangre
("consanguinidad tabuada" y la "ley de la alianza"), y en la capacidad de "tomar vida y dejar vivir". Esta
simbólica de la sangre es constitutiva de un "régimen de poder" basado tanto en la herencia del linaje a través
de la descendencia, como en su mezcla a través del matrimonio; y es integrado a una particular configuración
del poder basada en la preeminencia del "derecho a matar", o en la incuestionada capacidad de ordenar o
requerir la muerte de alguien...”, (Trad. Pers.); Borneman, John; 1996, “Hasta que la muerte nos separe: La
relación matrimonio/muerte en el discurso antropológico”, American Ethnologist, 23/2, Pp. 217. 5 Beceiro Pita, I., 1990, “La conciencia de los antepasados y la gloria del linaje en la Castilla Bajomedieval”,
en: Pastor, R., Relaciones de poder, de producción y parentesco en la Edad Media y Moderna, CSIC,
Madrid, Pp.: 329/350 6 Guerreau-Jalabert, A., 1990, “El sistema de parnetesco medieval: sus formas (rela/espiritual) y su
dependencia con respecto a la organización del espacio”, en: Pastor, R., Relaciones de poder, de producción
y parentesco en la Edad Media y Moderna, CSIC, Madrid, Pp.: 98 7 Si bien este proceso se estabiliza hacia la fecha precisada, su comienzo es muy anterior, ya que la primera
mención a la mejora testamentaria data de 1229. 8 Las arras, en los territorios germánicos fue denominada morgengabe o “tributo matinal”,y funcionaba como
“viudedad”, esto es, la dotación de la esposa por su marido (Goody: 1983) constituída por los bienes que eran
entregados habitualmente a la esposa una vez fallecido el marido y siempre que la viuda no contrajese nuevo
matrimonio antes del año; no obstante, estos debían ser entregados a los hijos legítimos de la mujer, una vez
fallecida, en sus tres cuartas partes, quedando una cuarta parte de “libre disposición”. Goody, J., 1986, La
evolución de la familia y del matrimonio en Europa, Herder, Barcelona
testador podía legar a su cónyuge el quinto de libre disposición, aunque habitualmente era
utilizado para “mejorar” la posición del sucesor, o para dotar doncellas de la familia.
Los otros dos mecanismos vinculados a este proceso de preservación de la memoria y el
patrimonio familiares estaban estrechamente vinculados entre sí. Eran la capellanía y el
mayorazgo.
La primera consistía en el compromiso, por parte de un conjunto específico de religiosos,
de mantener viva esa memoria, a través de la celebración de misas en nombre de los
difuntos por los cuales circulaba la sucesión de cada una de esas líneas de descendencia.
Esto era cumplido por un capellán; el cual como ocurrió habitualmente en territorios
americanos, era un descendiente del/la impositor/a; así como también solía serlo para esos
casos el patrono a cargo de la misma9.
El segundo es clave para entender la casa y fue el rasgo principal y decisivo de la
conservación y transmisión patrimonial.
El antecedente más antiguo que se registra de esta institución data de 1291, pero no fue sino
hasta cien años después, en 1390 que los mayorazgos adquirieron su dinámica definitiva, al
anularse la reversión a la corona dispuesta para los casos en los que no existía ya una
descendencia directa y legítima10
.
Estos ligaban un conjunto patrimonial y sus rentas a una línea de sucesión cuyo/a
portador/a lo recibía de manera indivisa a través del ejercicio de una primogenitura11
de
tendencia agnaticia. Usualmente también prescribía, en los casos de mayor patrimonio y
status, el uso de un apellido12
, títulos y otros símbolos particularizantes que distinguían a la
propiedad y sus miembros.
En el área pirenaica este sistema sucesorio fue compatible, y de hecho también
compensado, con un sistema hereditario claramente bilateral, expresado en la existencia de
transmisión divergente13
a través de la dotación de las hijas e hijos no-sucesores. De hecho,
“las casas nobles europeas combinaban tanto principios sucesorios uterinos y agnáticos
como la eventual adopción de herederos a través del matrimonio. Su riqueza consistía tanto
de propiedades tangibles, como de aspectos menos concretos tales como nombres, títulos y
prerrogativas, y su continuidad se basaba tanto en el parentesco como en las alianzas
matrimoniales. Las alianzas podían ser endógamas (para preservar la casa de la pérdida
patrimonial), o exógamas (para acrecentar la propiedad o el status). La reunión de
“principios antagónicos”, -alianza, descendencia, endogamia, exogamia- fue regida por
9 Según Martínez Rueda (1996) esta fue una práctica habitual en el país vasco, adonde el patrono de la
capellanía solía ser el heredero del Mayorazgo. Martínez Rueda, F., “Poder local y oligarquías en el País
Vasco: las estrategias del grupo dominante en la comunidad tradicional”, en: Imizcoz Beunza, J.M., 1996,
Elites, Poder y red social, Bilbao, Pp. 119/146 10
Este proceso histórico está comentado y descrito por Isabel Beceiro Pita (1990). 11
“El espíritu de la casa, que existe con todos los matices en las regiones de derecho escrito y pirenaica,
implica la devolución del patrimonio a un solo heredero, casado en la casa, mientras que los otros menores
son enviados al celibato o al exilio...” (Trad. Pers.) Flandrin, J.L. ; 1984, Familles,. Parenté, maison,
sexualité dans l’ancienne société, Seuil, Paris, Pp. 92 12
"La identidad y el nombre que adquiere cada miembro de una comunidad son un elemento más del sistema
de parentesco dentro de la familia. El sistema de transmisión de la propiedad tiene relación directa con el de
transmisión del nombre...", Chacón Jiménez, F., 1995, "Hacia una nueva definición de la estructura social en
la España del Antiguo Régimen a través de la familia y las relaciones de parentesco", Historia Social, 21 (1),
Valencia., p. 189 13
Para una discusión sobre el contenido de esta categoría, véase Goody, 1986.
consideraciones políticas y constituyó un rasgo central de la casa en esas sociedades...”14
Este era el sistema de sucesión vigente en el país vasco, origen de las principales familias
de la élite15
y también era la base sobre la que se podía construir una verdadera nobleza en
Indias. Debido a esto la Corona prohibió su instauración en el Nuevo Mundo. Objetivo
político, que siguiendo la regla general, fue vulnerado en numerosas ocasiones, debido a la
necesidad permanente de recursos que la monarquía requería
Paradójicamente, en el Tucumán Colonial y en particular en la jurisdicción jujeña, se
desarrollaron muy pocos casos en los que se presenten juntos todos estos rasgos. Salvo la
casa de los Bazán con sus mayorazgos de La Rioja16
y el mayorazgo involucrado en el
Marquesado de Tojo, en el cual estaban implicadas propiedades en territorio jujeño.
Existió, sin embargo, un tercer caso que aunque no estuvo fundado sobre bienes locales, los
implicó largamente. Se trata de la casa Argañarás y Murguía, poseedora del Vínculo de
Mayorazgo de Murguía y a la que estaban sujetas otras casas de menor importancia17
.
Esta última casa, que resulta de un proceso de fusión de otros linajes nobiliarios, se une con
la de Argañarás en la persona y a partir de la generación de don Francisco de Argañarás y
Murguía; primero de su linaje en tierras sudamericanas. Este había nacido en la villa de
Amezqueta, Guipúzcoa, alrededor de 156118
y pasó a América en 1584 formando parte del
séquito de su pariente lejano, don Juan Ramírez de Velazco, Gobernador del Tucumán,
adonde se asentó. El motivo de su viaje a Indias parece haberse debido a razones de índole
económica, ya que si bien era sucesor y heredero de la casa y mayorazgo de Argañarás,
estos no habrían producido lo suficiente como mantenerlo en su estado19
. Aún no era el
señor y patrón del Vínculo de Murguía, mayorazgo y señorío de Parientes Mayores, que sí
reportaría una importante fuente de recursos y status (posición) a esta casa, a la que
impondría su nombre, modificando el apellido del poseedor a partir de esta generación.
Este hecho ocurre en 1596, cuando Argañarás ya estaba en tierras americanas conduciendo
como capitán de hueste la fundación de San Salvador de Velasco en el Valle de Jujuy, al
14
(Trad. Pers.), En esta frase el término castellano “parentesco” es utilizada en el sentido de “filiación”.
Carsten, J. & Hugh-Jones, S., 1995, About the House. Lévi-Strauss and beyond, Cambridge, pag. 7 15
Si bien no todos los miembros de las élites locales eran de origen vasco, este grupo étnico-regional
hegemonizó, vía parentesco, el sector nuclear de las mismas por lo menos hasta las reformas borbónicas. 16
Analizados por Boixadós, R., 1997, ”Herencia, descendencia y patrimonio en La Rioja colonial”, Andes, 8,
Salta, Pp.199/224 y Boixadós, R., “Transmisión de bienes en familias de élite. Los Mayorazgos en La Rioja
colonial”, Andes, 10, 1999, Pp. 51/78.
y 1999) 17
Según afirma Zenarruza (1994), genealogista dedicado a estudiar los linajes fundadores de Jujuy y
descendiente de algunos de ellos, el tronco Murguía contuvo más de 22 casas feudatarias. Zenarruza, J., 1994,
Crónicas, Libro Primero, T. III., vol IX, año 14, Instituto de Estudios Iberoamericanos, Buenos Aires, Pp. 18
Esta es la fecha propuesta por el genealogista y descendiente de ese tronco familiar, dr. .... Bustos
Argañarás. 19
En su informe de servicios Don Francisco de Argañarás y Murguía expone que “...dejándome en mucha
pobreza empeñada y disipada la dicha casa y mayorazgo como lo está el dia de oy de cuya causa pasé a estos
rreinos por no poderme sustentar y con deseos de servir a vuestra alteza en continuación e ymitación de mis
antepasados...” Zenarruza, J., 1994: 284. Por otra parte, la fundación y colonización de la ciudad dejó a
Argañarás, de acuerdo a su propio testimonio, con muy pocos recursos, ya que gastó toda su hacienda, que
habrían sido unos 30.000 p ensayados, incluyendo la dote de su esposa de alrededor de 20.000p y aún se
empeñó en un préstamo por 12.000p,más.
fallecer el último heredero directo y acabarse con él esa línea de sucesión20
.
La dinámica de funcionamiento y sucesión de estos señoríos y mayorazgos son altamente
reveladoras no sólo del régimen de jerarquías locales, sino también de lo que sería el
desarrollo histórico de este tipo de organización familiar-patrimonial en suelo americano.
La casa Argañarás, aunque reputadamente antigua21
, sólo puede remontar su linaje hasta
principios del XVI. A fines de ese siglo se acumulaban y concentraban en ella tres casas y
señoríos distintos, Argañarás, Ugarte y Verástegui22
; y dos mayorazgos: Argañarás
(Amezqueta) y Urdayaga (Usurbil)23
, además de tierras y ferrerías. Transcurren 10
generaciones entre el antepasado más antiguo reconocido, Ochoa de Argañarás, y la
disolución del mayorazgo. Este vínculo, fundado sobre la casa-torre de Argañarás, en
Amezqueta, se disuelve luego de 1776, al reconstruirse, desvincularse y posteriormente
venderse la mencionada instalación luego de un incendio. Con este paso, dicha casa queda
integrada al patrimonio del marquesado de Valdespina, linaje al que pasa por ser los
sucesores legales de doña María Teresa Josefa Raimunda Isabel Ramona Murguía y
Arbelaíz, descendiente y sucesora del fundador a través del linaje Zárate. Este personaje
será clave, también, para la sucesión del señorío y mayorazgo de Murguía. No obstante, el
apellido Argañarás, que continúa hasta nuestros dias, queda desvinculado de la sucesión
sobre la casa homónima y sus propiedades aún antes de esto; al fusionarse los linajes
Argañarás y Zárate a través de la descendencia femenina del primero se subsume
definitivamente en el tronco Zárate y Murguía. Durante esas diez generaciones, la mayor
parte de las cuales discurre en asociación con la casa Murguía, el final de la casa es
anticipado en dos oportunidades en los casos de la fusión con las casas y patrimonios de
Verástegui y Ugarte24
.
El antepasado reputado como re-fundador de la casa Murguía fue don Diego López de
Salcedo, quien reconstruyó la casa-fuerte sita en Astigarraga a mediados del siglo XIII. No
obstante, una bula del papa Urbano II (1088-1099) otorgó a perpetuidad el patronato de la
Iglesia de Santa María a los señores de Murguía, concediéndoles en ella sepultura y asiento.
No son seguros ni claros los datos que llevan hasta su descendiente y sucesora, doña
Navarra Díez (o Martínez) de Oñaz, quien a su vez y por no dejar descendencia directa,
lega el señorío a su sobrino don Pedro Martínez de Emparan, Estenaga, Oñaz y Loyola.
Este estaba casado con una prima lejana y también descendiente colateral de doña Navarra,
llamada Navarra de Murguía y Lazcano. En este punto, el señorío y patronato abandonan
definitivamente el tronco familiar Salcedo y se subordinan a la casa Emparan. En 1500 la
casa Murguía es reconocida como una de las 24 casas de Parientes Mayores de Guipúzcoa
y ya para ese entonces estaba vinculada a los linajes Estenaga, Emparan, Oñaz, Loyola,
20
En este sentido resulta significativo que “La mayoría de los linajes vascongados suelen tener como
fundador un hidalgo promotor de la repoblación en la zona donde se asientan...”, Isabel Beceiro Pita,
1990:347 21
Zenarruza (1994) la dá como anterior a la villa de Amezqueta, adonde se encontraba, y tendría su origen en
el cabo de Armería y casa-torre cuyo primer propietario fidedigno fue el capitán Ochoa de Argañarás. 22
Tal lo expresado por el mismo fundador de Jujuy “y ansimismo dar su boto en poner rretor en nuestra
señora de ugarte donde soy patron como señor de la casa de argañaras uno con los señorios de berastigui y
ugarte...” ARCHIVO HISTÓRICO DE LA PROVINCIA DE JUJUY, C2, L17, 1602, fs. 22. 23
Ambos se ubicaban en Guipúzcoa. El último de estos se pierde luego de algún tiempo, ya que existía un
pleito por su señorío, el cual se dirime dividiendo propiedades y derechos entre los grupos familiares en
disputa, los cuales estaban emparentados. 24
El pedigree y genealogía de esta casa ha sido tratado in extenso por Bustos Argañarás (m.s.) y Zenarruza,
J., 1994
Lazcano y Amezqueta25
. El desarrollo de esta larga sucesión patrimonial pone de
manifiesto una serie de conductas características que continuarán aún en territorio
americano.
A pesar de lo señalado por algunos autores, como Flandrin, para el área pirenaica francesa
y haciéndolo extensivo a las provincias vascongadas, donde la indivisibilidad de la herencia
excluye y expulsa a los no sucesores del patrimonio familiar a través de la
institucionalización de la transmisión divergente bajo la forma de dote; en este caso la
misma se vió matizada por una serie de prácticas y normas legales que tendieron a
minimizar, aunque no a anular, el efecto demográfico al cual dió lugar aquella: la
fragmentación permanente del conjunto familiar (aunque no del patrimonio) por la salida de
los menores o segundones, o lo que es lo mismo, el resquebrajamiento de las solidaridades
familiares básicas sobre las cuales descansan las casas.
Esto último se observa entre los sucesores de don Pedro Martínez de Emparan. Tuvo éste
tres hijos: Martín Pérez de Emparan, quien heredó el señorío de Murguía, don Pedro (de
quien no se poseen mayores datos) y don Sancho de Emparan, Estenaga y Murguía, quien
como segundón o menor abandonó el solar paterno instalándose en Eibar y fundando allí
nueva casa.
De manera obvia, uno de los recursos utilizados para bloquear este tipo de situaciones fue
el re-emparentamiento o casamiento cercano (entre primos); tal como ocurrió precisamente
en el caso del citado Pedro Martínez y su esposa, y que luego se repitió varias veces más.
Otro de los recursos parece haber puesto en juego mecanismos aún más sutiles a fin de
frenar o amortiguar ese proceso26
, al separar algunos señoríos del tronco patrimonial
principal y repartirlos entre algunos de sus hijos. En esta ocasión, la casa Murguía se
desprende de la casa Emparan al heredar ambos señoríos dos hermanos distintos, Juan
Martínez de Emparan el segundo, y Ojer de Murguía el primero.
Aún en la casa Argañarás se puede observar la disposición explícita de un mecanismo que
busca “igualar” las herencias, tal como lo expresaba don Juan Martínez de Argañarás y
Verástegui en su testamento
“y ansi mesmo declaro por mis bienes la legítima y porción hereditaria que me pertenecen
en la dicha casa de argañaras y en todas sus pertenencias como a uno de dichos fijos
legitimos que somos...”27
. Sin embargo, esto no implicaba en modo alguno la partición del
patrimonio que identificaba a la casa. Más bien debe entenderse como “igualamiento” o
bardintu28
, práctica por la cual y a través de la transmisión divergente (la legítima y porción
hereditaria) se compensa al no sucesor, y de esta manera, además, se legitima la existencia
de una sola raíz en la casa (etxenko zaiña) en la persona del/a sucesor/a.
Una combinacion de ambas estrategias parece haber querido adoptar don Francisco de
Argañarás y Murguía en su testamento al disponer que su hijo mayor homónimo le
sucediese en el señorío de Murguía, mientras a su hijo don Pablo debía hacerlo en el de
Argañarás; lo cual, además, contradecía los mecanismos legales de sucesión
25
Zenarruza, J., 1994 26
Proceso que, por otra parte, es inevitable ya que la tendencia “natural” de los linajes (y la casa implica una
lógica de parentesco vinculada con el linaje) es a la segmentación como lo muestran los casos patrilineales
africanos típicos. Véase Fox, R.,1967, Sistemas de parentesco y matrimonio, Alianza, Barcelona. 27
Zenarruza, J., 1994: 234n 28
S. Ott (1992) menciona y describe este concepto al tratar la noción nativa de Indarra, con la cual está
asociada. Ott, S., 1993, “Indarra, algunas reflexiones sobre un concepto vasco”, en: Pitt-Rivers, J. y
Peristiany, J. G., Honor y Gracia, Alianza, Madrid, Pp.252/279.
“mando que la cassa de Murguia erede mi hijo mayor don Francisco y la de Argañaras mi
hijo don Pablo y esto mando a mi hijo mayor e no baya contra esto so pena de mi maldizion
los demas mis hijos su madre los reparta lo que quedare por yguales partes y le doy poder
para que mejore mis quintos a quien le pareciere de los dichos nuestros hijos y de todo esto
es condicion con tal que no tome estado y si lo tomare mando que el dicho canónigo don
Miguel de Urdayaga mi primo sea tutor y curador de los dichos mis hijos y tenedor de los
dichos mis bienes y que a la dicha doña Bernardina se le quite luego y se escluya de la
dicha teneduria y tutela.”29
El mecanismo de protección patrimonial puesto en juego aquí se basaba en algo que parece
haber sido habitual en la forma que adquirió esta organización social en el Tucuman
colonial, esto es, ligar al mayorazgo y señorío sólo una parte del patrimonio; tal como
describe Boixadós para el caso riojano. Esto significa, entre otra cosas, reproducir la lógica
sucesoria legal vigente en el derecho castellano e indiano expresada en la división
obligatoria de las herencias en legítimas y bienes de libre disposición. Pero también pone
en evidencia la “viudedad”, esto es, la protección y dotación del/la cónyuge sobreviviente
mientras no abandone la casa. Como quiera que fuese, lo cierto es que la cláusula principal,
maldición mediante, no fue cumplida por ninguna de las partes. Tal vez por las mismas
razones que obligaron a la emigración al paterfamilias, ya que no consta que don Francisco
(hijo) haya podido viajar a España, lo que habría de ocurrir tres generaciones después. Sin
embargo, y respetando el espíritu del mandato testamentario, su viuda no volvió a contraer
nupcias.
Sin embargo, es necesario destacar que ninguno de los hijos varones del fundador de Jujuy,
salvo don Martín, reside ya en la ciudad para 1640. Don Pablo se avecindó en Córdoba,
adonde se casó con la hija de Alonso de Vera y Aragón y obtuvo una encomienda. Don
Felipe fue feudatario en Santiago del Estero, donde se casó con Petronila de Jerez y Garnica
y residió durante algún tiempo en Santa Fé. En ambos casos se reitera lo que era frecuente
en los descendientes no herederos en el sistema de casas, el casamiento “hacia arriba”, esto
es, con herederas.
Llegados a este punto es necesario señalar la presencia de dos figuras que tienen que ver
con estas estrategias y que también emergen del conjunto de respuestas tradicionales de la
sociedad vasca: los colaterales cercanos, bajo la figura de primos y tíos.
Don Miguel de Urdayaga, primo de Francisco de Argañarás, fue canónigo de Popayán
(Colombia) y agente de negocios de su primo, y luego de su viuda, en la internación de
ganado en el mercado potosino, y aún más allá hasta Cuenca (actual Ecuador). Son
desconocidos por el momento los bienes con que contaba, sin embargo, Urdayaga prestó
dinero a vecinos y comerciantes de paso en Jujuy en por lo menos tres oportunidades;
incluyendo a su primo don Francisco, quien le reconoce una deuda de 4.000p. Al fallecer el
fundador de Jujuy las actividades que desarrolló el sacerdote nos indican que cumplió
efectivamente con lo dispuesto por su primo en su testamento, haciéndose cargo de la
administración de sus bienes hasta su muerte30
. Pero no era sólo este el papel que les cabía
a los primos. Retomaremos este punto cuando tratemos el segundo linaje que se suma en
suelo americano a esta casa, los Zárate.
El tío, sobre todo el materno, cumplió un papel destacado en la organización social y
29
Zenarruza, J., 1994: 324/25 30
Tal como consta en el poder general que Argañarás le otorgó el año anterior a su fallecimiento. Véase
Archivo de Tribunales de Jujuy, Caja 2, Legajo 17, fs. 22-25v., 1602
política de la sociedad vasca, y no parece haberse modificado demasiado esa situación en el
contexto de la emigración a Indias.
Precisamente, es la relación avuncular la que transmite el mayorazgo de Murguía a
Francisco de Argañarás. La misma lógica de parentesco que lo obliga a emigrar, es la que
lo transforma en señor y patrón de esta casa. Su tío y padrino, don Felipe de Murguía31
, y el
sucesor de éste, su hijo don Pedro, habían muerto con pocos meses de diferencia y la norma
sucesoria obligaba a que el vínculo pasase entonces al hijo de la hermana del primero, doña
Leonor de Murguía.
Esta doble relación tio/sobrino y padrino/ahijado reflejaba a través del trato que se daban
ambos personajes, una característica particular y distintiva de los hidalgos vascos32
, y que
además parece haber caracterizado las conductas familiares de la casa. No fue ésta ni la
primera, ni la única ocasión en la que el cálculo político obligó a cambiar la línea de
varonía y que ésto se hizo siguiendo el vínculo tío-sobrino. Como comentamos antes, a
fines del siglo XIV la transmisión de la casa de Murguía se opera desde la tía materna
titular del señorío y sin descendencia, doña Navarra Díaz de Oñaz, al sobrino, don Pedro
Martínez de Emparan, Estenaga, Oñaz y Loyola. El también referido don Juan Martínez de
Argañarás y Verástegui se encarga en su testamento de legar bienes a sus sobrinos, hijos
extra-matrimoniales de su hermano Martin Ochoa de Argañarás.
A fines del XVI y primera mitad del XVII resultan igualmente importantes las figuras de
don Diego Iñiguez de Chavarri para los Argañarás; y don Gutierre Velásquez de Ovando,
para la línea de los Zárate, quienes actuando como consortes se transformaron en la “figura
fuerte” de esos troncos y fueron responsables de la conservacion y transmisión del
patrimonio a la generación siguiente.
Precisamente, la figura del alavés don Diego Iñiguez de Chavarri resultó clave para la
supervivencia del linaje Argañarás y Murguía durante la primera mitad del XVII y para la
transmisión del patrimonio familiar. Reputado como hidalgo en la sociedad jujeña fue el
segundo marido de doña María de Argañarás y Murguía y Fernández de Córdoba y
Aguilera, hija mayor de don Francisco de Argañarás y Murguía (h); y en virtud de la regla
de primogenitura, señora de las casas y mayorazgos de Argañarás y Murguía, etc. Su padre,
hijo del fundador y su sucesor, desaparece de los registros capitulares y judiciales entre
1625 y 1630, luego de haber sido un personaje de gran importancia local, ya que fue electo
Alcalde de Primer Voto aún antes de ser mayor de edad –17 años-, en 1610. Su lugar
parece haber sido ocupado a partir de la década de 1630 y por espacio de más de 30 años
por su yerno Chavarri33
, quien hacia 1633 ha sido apoderado por su esposa para tomar
31
Don Felipe muere el 29 de setiembre de 1596 y luego de la muerte de su hijo don Pedro y ante la ausencia
física del sucesor obligado, se hace cargo en nombre de éste su pariente don Francisco de Verástegui,
nuevamente un primo lejano. Para un análisis mas pormenorizado de este proceso véase Zenarruza, J., 1994. 32
Argañaras llama a don Felipe su “padre-tío” subrayando así ese vínculo particular. Imizcoz Beunza (1996)
lo considera como una relación tradicionalmente destacada en la sociedad vasca. Por otra parte, era habitual
que la figura del tío, en particular el hermano de la madre, si por allí se establecía la sucesión, señalase al hijo
de su hermana como su heredero una vez concluida la línea directa, apadrinándolo. Imizcoz Beunza, J. M.,
1996, Elites, poder y red social. Las élites del País Vasco y Navarra en al Edad Moderna, Universidad el
País Vasco, Bilbao 33
“Según la lógica del sistema, este derecho [el de conducir y representar al grupo, n.d.a.] sólo puede
corresponder a un hombre, bien al primogénito de los agnados o, en su defecto, al marido de la heredera,
heredero por las mujeres que, al convertirse en mandatario del linaje, debe en ciertos casos sacrificar hasta su
nombre de familia por la ‘casa’ que lo ha apropiado al confiarle su propiedad...”, Bourdieu, P., 1991, El
sentido Práctico, Taurus, Madrid, Pp. 251/52.
cuentas al administrador de las casas y palacios de Guipúzcoa34
. Para esa misma fecha,
además, ya dispone del "feudo útil y señorio de doña maria de argañaras su muger"35
. En el
registro de armas y vecinos de 1641, Chavarri figura como "veçino feudatario", obviamente
teniendo a cargo, o habiendo conseguido una merced por una vida más, de la encomienda
que fue de su esposa. Por otra parte, y durante el período que media entre 1627 -último año
en que un Argañarás logra acceder al cargo de Justicia Mayor-, y 1660 es el único miembro
de ese tronco familiar -y de cualquier otro- que logra ser designado Teniente de Gobernador
en por lo menos cuatro oportunidades distintas; mientras que Martín de Argañarás -el único
descendiente consanguíneo del fundador que figura como miembro del cabildo entre esas
fechas e hijo menor de aquel- sólo accede a la Alcaldía Ordinaria en dos oportunidades, y
en una de ellas, logra reemplazar provisoriamente y como subrogante a Iñiguez de Chavarri
en el cargo de Capitán a Guerra de la ciudad.
Esta posición requería de Chavarri no sólo hacerse cargo de la administración de
encomiendas y mayorazgos, sino también velar por la situación y posición de los demás
miembros de la casa, lo cual se puso de manifiesto en ocasión de tener que asistir a la
dotación de su sobrina doña Simona de Argañarás, hija del recién mencionado don Martín.
En 1651 éste pide permiso a las autoridades municipales para vender y enajenar dos solares
de los cuatro que posee en la traza urbana, colindantes con los que luego dará en dote a su
hija. Esto es solicitado por tocarle esos terrenos a la parte de herencia legítima que les
correspondería a los otros herederos de Martín de Argañaraz, siendo que para esa fecha sus
demás hijos ya han muerto. Esta situación un tanto precaria para un hombre de su apellido e
importancia -fue Alcalde Ordinario del cabildo local-, sólo cobra verdadero significado si
se entiende que éste era un “segundón” y que continúa hasta la fecha del casamiento de su
hija. Precisamente aquí entra a jugar la figura de Diego Iñiguez de Chavarri, quien en 1656,
al casarse doña Simona con el también alavés Francisco de Cisneros y Mendiola, completa
la dote36
con 1.000 pesos corrientes pagados en una negra esclava y su hijo
34
Actuando como "marido y conjunta persona" de doña María de Argañaraz y Murguía da poder a sus
hermanos Martín Iñiguez de Chavarri, presbítero, y Juan Iñiguez de Chavarri que están en España para que
"cobren judiçial y estrajudiçialmente de don sebastian de arriola cavallero del avito de alcantara e de sus
bienes y de quien y con derecho puedan e devan dos myll y quinientos ducados de los corridos caydos que an
entrado en su poder y a cobrado en birtud del que tiene de la dicha doña maria de argañaras y murguia mi
muger de las quentas de los palaçios de murguia y cassal de argañaras que le pertenessen en la probinsia de
guipusqua de los dichos reynos despaña..." Archivo de Tribunales de Jujuy, Caja 6, legajo 107, fs. 8v. -1633- 35
Esta era la encomienda de Tilcara, Osas y Gaypete heredada de su padre. 36
Al casarse, su padre la dota con una cuadra procedente de la dote de Sebastiana de Quevedo y Peñaloza, en
particular dos terrenos en los que él vive; una estancia de una legua en Volcán que incluía un casco; las tierras
y chacras de Tumbaya; 400 cabezas de ganado vacuno elegido de 2½ años o más; 200 ovejas; 100 cabras; 150
yeguas; el "prosedido" de la matanza y charqueado de 100 vacas puestas en Potosí o San Pedro de los Lípez;
el producto de otras 100 que serán charqueadas al año siguiente; 2 esclavos con 3 niños; más vestidos, ropa
blanca y algunas alhajas. Además, "los yndios y tasas de la encomienda de prumamarca con su casique don
juan catacata eçepto quatro yndios que tiene en sus chacaras [...] todos con sus mujeres e hijos y los hijos
destos que fueren de tasa le ayan de servir al dicho su yerno cuyos titulos le entriega desde luego para con
ellos y como administrador que desde luego le nombra por el ympedimiento de estar ya biejo y enfermo y no
poder acudir a las cargas de la veçindad y le çede todo el derecho al dicho su yerno e hija como suçesores en
dicha encomienda [...] quatro suertes de chacaras en el valle de palpala las estançias de la granada hasta las
cuebas que disen y de allí hasta la palca que serán como doçe leguas cuyos titulos están en el rregistro de
santiago del estero...", Archivo de Tribunales de Jujuy, Caja 11, legajo 265, fs. 78 -1656- . El hecho de ceder
el derecho a la sucesión de una encomienda más parte de su patrimonio fundiario da a esta dote la apariencia
de haber sido de una gran importancia y de una cierta excepcionalidad -ya que las encomiendas no son bienes
"que los rredimio de los acreedores del dicho capitán don martin por execusion que le
quisieron haser..."37
A ellos sumó otros 1.000 pesos corrientes en reales procedentes de la venta de ganado
vacuno de propiedad de Martín de Argañaraz, que tenía en los campos de invernada de
Perico, y que Iñiguez debía cobrar; a lo que se agregaban los dos terrenos antes
mencionados, ajuar, ropa blanca y los títulos de un "pedaso de tierra" en Tilquisa.
Esta actitud patriarcal alcanza su punto de inflexión al ordenar en su testamento la
imposición de una capellanía por valor de 5.000p, sacados de las rentas de la casa de
Murguía, a fundarse en la parroquia de San Martín de Uribe, en Alava, destinada a
mantener la memoria de sus padres, deudos y la suya propia
“y sirva dicha capellania el pariente mas sercano de los que tengo en dicha provinsia a
quien desde luego nombro por patron della...”38
,
más otros 1.000p de dichas rentas que
“se saquen y rrepartan en la dicha provinsia de alaua a los deudos mas pobres que en ella
tengo por yguales partes...”39
y unas “mandas onerosas” por idéntico valor al anterior, para que “tome estado una
doncella principal”.
Iñiguez de Chavarri, haciendo honor a la herencia que había recibido a través de su esposa,
hereda también las enemistades familiares. Y es durante su vida que finaliza el
enfrentamiento faccioso entre los Argañarás y Murguía y los Zárate. Conflicto que
comenzó con la fundación de la ciudad, ya que Juan Ochoa de Zárate, paterfamilias de ese
linaje en tierra jujeña, era hijo del general Pedro de Zárate, fundador de la malograda San
Francisco de Alava en el valle de Jujuy, y como tal disputa el máximo privilegio político
local con Francisco de Argañarás y Murguía40
. Tal enfrentamiento se transforma
rápidamente en un choque faccioso interfamiliar. Durante 1625 su suegro, a la sazón
alcalde ordinario de primer voto, condena al destierro al alguacil mayor Juan Ochoa de
Zárate "el Mozo", quien regresará a la ciudad y a su cargo al año siguiente41
. Poco tiempo
después, en 1632, siendo Iñiguez de Chavarri ya Teniente de Gobernador y con la ayuda de
su concuñado Juan de Yansi, logra que el cabildo exiga a Juan Ochoa de Zárate y Castro
que restituya el Real Estandarte por no haber mostrado recaudos suficientes para el uso del
cargo de alférez real.
Al año siguiente, se le niega a Juan Ochoa de Zárate y Ovando el derecho de ser recibido
como alguacil mayor de la ciudad, por no haber traido confirmación del cargo. Ese mismo
año, los vecinos de Santiago del Estero Pedro Martínez de Tejada y de Jujuy, Juan Ochoa
de Zárate y Castro solicitan al gobernador que no sean electos como máximas autoridades
los vecinos del lugar; en consecuencia, don Pablo Bernárdez de Ovando, también sobrino
personales sujetos a leyes de herencia ni pueden formar parte de dotes, sino concesiones graciosas de la
Corona. 37
Archivo de Tribunales de Jujuy, Caja 12, legajo 311, fs. [1v.] 38
ARCHIVO HISTÓRICO DE LA PROVINCIA DE JUJUY, caja 14, legajo 362, 1662, fs. 41v. 39
Loc. Cit. 40
Para un análisis más detallado de este conflicto y la situación política de la jurisdicción durante los siglos
XVI y XVII, véase Ferreiro, J. P., 1999, “Todo queda en familia...Política y parentesco entre las familias
notables de jujuy del siglo XVII”, en: Schröter, B. y Büschges, Ch., Beneméritos, aristócratas y
empresarios, Acta Coloniensa-Vervuert, Köln, 251/274 41
Este Juan Ochoa no parece haber sido el que se enfrentó con el padre del Alcalde, sino su sobrino, Juan
Ochoa de Zárate y Ovando, también llamado Juan Ochoa Velásquez de Ovando; y era hijo de la hermana de
Juan Ochoa de Zárate y Castro, doña Juana de Zárate y de Gutierre Velásquez de Ovando.
de Juan Ochoa de Zárate y futuro suegro del primer marqués de Tojo, pide se intime a
Iñiguez de Chavarri a que abandone el cargo.
Todo este farragoso enfrentamiento finalizará poco tiempo después con una alianza
matrimonial entre ambos bandos. Don Pedro Ortiz de Zárate, hijo de Juan Ochoa de Zárate
y Castro, desposará a Petronila de Ibarra y Argañarás y Murguía, bisnieta del fundador de
la ciudad y sucesora de los mayorazgos peninsulares.
Los Zárate, si bien eran reputados hidalgos en la región, no poseían señorío, ni mayorazgo
alguno. Sin embargo, su comportamiento en el campo del parentesco reproducía la
dinámica señorial de las casas nobiliarias. Estrechamente vinculados a los Ovando desde un
comienzo, doña Petronila de Castro, madre de Juan Ochoa de Zárate y Castro, y sucesora
de Juan de Villanueva en la encomienda de Humahuaca, casó a su hija doña Juana con
Gutierre Velásquez de Ovando, miembro de la hueste fundadora de Tarija. Este funcionó,
durante la minoría de edad de Juan Ochoa de Zárate, como lo hizo Diego Iñiguez de
Chavarri entre los Argañarás, administrando el patrimonio familiar como tutor de su
cuñado42
, y en particular representándolo en sus solicitudes de encomiendas. Este último
aspecto se reveló de gran importancia para su linaje familiar, ya que utilizó dicha posición y
parentesco, continuado por su hijo Pablo, para usufructuar la mano de obra encomendada
en su tutorado. Si bien sus reclamos de reconocimiento de servicios a la corona no tuvieron
el eco buscado, obtuvo en cambio un sucedáneo de la encomienda; esto es, la autorización
para conseguir mano de obra capturando indios no registrados en visitas o padrones;
aunque su sucesor sí fue beneficiado con un feudo. Esto, y la acumulación de propiedades
territoriales, en particular las de su estancia de San Mateo en la jurisdicción de Tarija,
darían sus frutos muchos después de su muerte y la de su sucesor, con la creación de un
mayorazgo, en 1708, que fue la base patrimonial del Marquesado de Tojo43
.
Desde un principio Juan Ochoa de Zárate y Castro intentó ser reconocido como hidalgo y
para ello echó mano de recursos similares a los de Argañarás, aunque sin la posesión de un
mayorazgo, lo cual llegaría 2 generaciones después, al unirse ambos linajes. Esta aspiración
se hizo evidente cuando el comerciante Sancho de Murueta lo demandó por el pago de los
9.000p que le prestase, a pedido de su madre, y destinados a solventar el pago de las arras
nupciales de su futura esposa44
“porque yo soy vezino feudatario desta çiudad y mi persona es exsenta de la dicha prision
como consta de la encomienda y mercedes que del dicho feudo tengo ques esta que
presento mediante la qual deve vuestra merced declarar no poder ser presa mi persona y
deber gozar en virtud della de las preminencias de caballero hijodalgo de mas de serlo yo
como es notorio y ser juntamente con mi persona Rezerbados armas y caballos rropas de
bestir y aderentes de mi persona [...] digo que siendo neçessario me ofrezco a dar
ynformaçion de mi nobleza y como por ser notorio El Señor dotor arias de cusarte oydor
42
Para un estudio pormenorizado de Gutierre Velásquez de Ovando y su descendencia véase Gentile,
M.,1998, “El Maestre de Campo don Gutierre Velásquez de Obando. Notas a su probanza de méritos y a su
reparto de bienes”, Investigaciones y Ensayos, Academia Nacional de la Historia, no. 47, Buenos Aires y “El
maestre de campo don Pablo Bernárdez de Obando. Su certificación de méritos y filiación”, Chungara, 26, 2,
Julio-Diciembre 1994, Pp.211-232, Arica. 43
Sobre la creación y propiedades que abarcó el marquesado véase Madrazo, 1982, Hacienda y encomienda
en los Andes, Fondo Editorial, Bs. As. 44
Zárate finalmente se casó con la hija del conquistador Garci Sánchez de Garnica, doña Bartolina de
Garnica. La dote con que ésta concurrió al matrimonio ascendió a 12.575 pesos corrientes, que sumada a las
arras (6000 pesos corrientes) se elevaban a la notable suma de 18.500 pesos corrientes.
alcalde de corte declaro no poder ser preso por deuda çevil como no fuese devida a su
magestad...”45
Este tipo de pretensión se “medía” de alguna manera por la dote, por la cual la familia de la
novia reconocía el renombre y posición del esposo; y servía, de tal manera de indicador
indirecto del sistema de status vigente. Obviamente, también servía para impugnar el
pretendido valor del cónyuge
"un dia riñendo con el dicho juan ochoa de çarate garçi sanchez su cuñado le dijo que le
abia dado su padre a su hermana onçe mill pesos de dote y que no le cabia tanto que abia de
bolver al tronco..."46
Poco después fue utilizada para lo contrario, bloquear un pedido de ejecución de bienes
solicitado por un acreedor y salvar así el patrimonio familiar en construcción
Como quiera que fuese, resulta evidente el papel de sucedáneo de los indicadores
peninsulares de nobleza que se le otorgó socialmente a las encomiendas47
. La dinámica
misma de la organización social y su homogamia prescriptiva48
, el terreno común creado
por las leyes de sucesión de las encomiendas y la instauración de capellanías49
, actuaban
siguiendo la misma lógica que la transmisión patrimonial y la sucesión en los mayorazgos y
casas nobiliarias. De allí que la actitud y disposicion de las familias de la élite jujeña se
confunda habitualmente con aquellas, que fueron claramente el modelo a seguir; ya que
como señaló Schwartz (1978)
"El símbolo castellano de status nobiliario, el mayorazgo, fue reemplazado en las Indias por
la encomienda de indios, ambas instituciones tuvieron una significación paralela en la
45
ARCHIVO HISTÓRICO DE LA PROVINCIA DE JUJUY, Caja 2, legajo 40, fs. 27
47 ARCHIVO HISTÓRICO DE LA PROVINCIA DE JUJUY, Caja 2, Legajo 40, fs. 89 v. 47
Don Pedro de Zárate recibe el señorío de las siguientes encomiendas por su esposa, Humahuaca, Sococha,
Talina, Casabindo y Cochinoca. Luego, en 1601, su hijo Juan Ochoa recibe en encomienda y por dos vidas los
siguientes grupos, quispira, toctoca, ticalayso, ocayacxu, estoybalo, panaya, sopcar, apatamas, omanatas
yapanatas y titiconte, Véase Ferreiro, 1995, “Tierras, encomiendas y elites. El caso de Jujuy en el siglo XVII”,
Anuario de Estudios Americanos, LII, 1, Sevilla, Pp. 189/214 48
Con este térmno queremos señalar la muy marcada tendencia de este grupo étnico-regional vasco a casarse
no sólo dentro de un mismo estrato social sino también de un mismo origen étnico-regional. Lo que en la
práctica significó que el sucesor debía casarse con una mujer de buena posición (preferentemente no heredera)
mientras los no sucesores debían hacerlo (cuando la situación se los permitía) hacia “arriba”, esto es, con una
heredera. Desde luego, esto era parte de un juego estratégico de carácter tendencial, y no del cumplimiento
estricto en todos los casos. Teresa García Giráldez (1994) ha analizado pormenorizadamente este tipo de
conducta para el caso guatemalteco; mientras los análisis de P. Bourdieu (1991) sobre etnografía kabil y
bearnesa constituyen un interesante y sugerente marco teórico. Giráldez, Teresa, 1994, "Las redes familiares
vascas en las instituciones coloniales de Guatemala", AA.VV., Memoria, creación e historia. Luchar
contra el olvido, Madrid. 49
A tal punto que el derecho peruano ha considerado a la capellanía un “mayorazgo en pequeño”, tal como lo
expresa la referencia que de ella hacen L. M. Glave y M.I. Rémy (1983:75) "Las capellanías fueron quizás de
las distintas formas jurídicas de vinculación de bienes inmuebles, las más numerosas e interesantes. Eran una
suerte de imitación de los mayorazgos, de manera que, como la burocracia virreinal impedía tajantemente la
fundación de aquellos [...] fundaban capellanías eclesiásticas o laicales. El acaparamiento de tierras no fue con
motivo de fundar estos "mayorazgos en pequeño" como lo califica la Historia del Derecho peruano, pero una
vez consolidadas las propiedades, la posibilidad de trascender y ennoblecer el linaje se hizo patente..." Luis
Miguel Glave y María Isabel Rémy, 1983, Estructura agraria y vida rural en un región andina.
Ollantaytambo entre los siglos XVI y XVII, Cusco.
creación de una aristocracia del Nuevo Mundo...."50
Esta actitud formaba parte de esa mentalidad señorial, cuyas estrategias resultaron similares
y compatibles con las que hemos expuesto antes para la casa Argañarás. En el caso de los
Zárate, además, se podía observar incluso una acentuación de ciertas características, como
la estrategia del casamiento cercano a fin de consolidar el patrimonio familiar reduciendo
los parientes colaterales y transformando los afinales en consanguíneos de segundo grado
reforzando los vínculos intra-linaje. En 1620 doña Petronila de Garnica -hija de Juan Ochoa
de Zárate y Bartolina de Garnica-, contrae matrimonio con su primo hermano don Pedro de
Ovando y Zárate -hijo de Gutierre Velásquez de Ovando y Juana de Zárate y Castro-. Poco
después de esta alianza se produce el otro matrimonio, entre una hermana de Petronila,
doña Ana María, con su deudo lejano, el alavés Juan Ochoa de Zárate y Balda51
. En los
hechos, la primera de estas alianzas significó la unión de dos de los patrimonios más
grandes de la región. Por los Zárate las encomiendas del norte de Jujuy y propiedades
ganaderas y mineras en ésta, Lípez y Chichas; mientras que por los Ovando concurrían gran
cantidad de propiedades en la zona de Tarija y Chichas.
Esta opulencia relativa –para el medio local, se entiende- se ponía de manifiesto
nuevamente en la fundación de capellanías y, sobre todo, en el papel que las dotes
permitían jugar a los paterfamilias.
En 1641, el Lic. Pedro de Ovando y Zárate, concede a su sobrina Juana de Zárate, hija del
Maese de Campo General Juan Ochoa de Zárate y de Bartolina de Garnica, al contraer
matrimonio con el Alférez Nicolás García Bueno, una dote de 12.000p. Por su parte, el
padre de ésta, el general Juan Ochoa de Zárate, nuevamente desempeñando su rol
avuncular, promete en dote a su sobrina Petronila de Zárate, vecina de Tarija, la suma de
20.000p; y aunque no se ha podido confirmar hasta hoy la identidad del cónyuge, queda
claro que se trataba de un personaje principal, al cual se debía “honrar” con un monto a su
altura. En 1621, el entonces el Alguacil Mayor Juan Ochoa de Zárate y Ovando, hijo
segundón de Gutierre Velásquez de Ovando, contrae matrimonio con doña María de La
Paz. El padre de la novia, Juan Serrano de Los Reyes -quien fue Teniente de Gobernador de
Jujuy durante el período 1617/19- dotó a su hija con 2.689p.
Sin embargo, la dote más importante de toda la serie documental que hayamos encontrado,
fue la de Petronila de Ybarra de Argañarás y Murguía, en su casamiento con Pedro Ortiz de
Zárate en 1644. Y esto, desde luego, tuvo su razón de ser; ya que representaba la unión de
las dos casas más importantes de la jurisdicción
“En las sociedades de casa, aunque la continuidad del lignage no se pierde jamás, se
combina con una alianza más o menos permanente entre dos o más lignages, creando un
nuevo tipo de unidad social en la cual la intervinculación de los lignages cuenta tanto o más
que su continuidad...”52
El monto de la mencionada dote ascendió a 25.000p, en el cual concurrían 8.000p dejados
en herencia por un tío del padre de la contrayente; 1.000p más donados por ese mismo
personaje y su esposa, quienes no habían dejado herederos; 10.000p "de los ganançiales que
50
(Trad. Pers.), Schwartz, Stuart B.; "New World nobility: social aspirationes and mobility in the conquest
and colonization of Spanish America"; Usher Chrisman, M. & Gründler, Otto, 1978, Social groups and
religious ideas in the Sixteenth Century, Western Michigan Univ., pag. 33 51
El linaje del general Pedro de Zárate procede, precisamente, de Alava, adonde hemos registrado un
casamiento cercano previo a la emigración, entre Ochoa Ortiz de Zárate y Urraca de Zárate, ambos de la
localidad de Gopegui. 52
Trad. Pers., Carsten, J. & Hugh-Jones, S., 1995: 18
an proçedido y proçedieron durante el matrimonio" de su madre, María de Argañarás con el
capitán Diego Iñiguez de Chavarri; y 6.000p de mancomún entre los recién mencionados.
No obstante, el monto de la dote no debe llamar a engaño, ya que, en realidad, lo que se
entrega son 6.761p a cuenta de los 10.000p y en vestidos, joyas, ropa blanca, ganado y otras
cosas. Del monto aportado por los tíos abuelos de doña Petronila, 9.000p están ejecutados
en la Real Audiencia de La Plata, adonde se deben cobrar. Lo cual significaba, ni más ni
menos, que ni siquiera se comprometían los demás bienes dejados por sus suegros en caso
de no poder sumar esa cifra entre la manda y la clausula testamentaria. Dos años después
del casamiento recibe 5.229p más en ganado y en moneda. La nueva unidad social así
creada condensaba un notable poderío político y económico53
cuyo eje identitario, aquel
que le daba una denominación específica, eran los mayorazgos y palacios peninsulares, que
hacia 1670 rendían unos 10.000 ducados anuales.
Esta pareja tuvo dos hijos varones. Doña Petronila murió en la década de 1650 y su esposo,
quien la sobrevivió hasta 1681, se transformó en el personaje más importante de la
jurisdicción; primero como encomendero y luego como sacerdote y Comisario del Santo
Oficio en la jurisdicción, ya que tomó los hábitos al enviudar. Su hijo mayor, don Juan
Ortiz de Zárate fue sucesor forzoso tanto a los señoríos y posesiones peninsulares, como a
las encomiendas y propiedades locales, por lo que debió cambiar su apellido por Zárate y
Argañarás y Murguía. Ambos niños fueron educados en la casa de su abuela materna y fue
precisamente ella quien distribuyó entre ambos el patrimonio, recurriendo más de medio
siglo después, a la misma estrategia que su abuelo, don Francisco de Argañarás
“Ruego y encargo a my nieto El capitan don juan Ortiz de Zarate que pues esta ocupado en
otras encomiendas gruesas y con las Rentas de los mayorazgos de españa se abstenga de
entrar en la encomienda que yo estoy poseyendo y las deje pasar al dicho su ermano don
Diego de zarate...”54
El patrimonio, así, quedaba asegurado. El menor daría cabal cuenta de las propiedades
locales, las encomiendas de Osas y Tilcaras con la estancia del río Las Peñas; mientras el
primogénito viajaría a España y se transformaría en el paterfamilias de una casa
representada por las encomiendas de Humahuaca y Sococha –heredados de Juan Ochoa de
Zárate-, y los señoríos y mayorazgos de Argañarás y Murguía cumpliendo de esta manera
con el precepto de que
“El beneficiario del mayorazgo, el primogénito, pertenece a la tierra. Ella lo hereda”55
53
La casa Argañarás y Murguía llegó a contar, para el período 1593-1660 con 3 conquistadores del territorio.
El fundador de la ciudad y dos capitanes, Mejía Mirabal y Ledesma Balderrama, unidos por alianza. Tuvieron
entre sus integrantes a 8 Alcaldes Ordinarios, 3 por vía consanguínea y 5 afinales. 6 Tenientes de Gobernador,
2 consanguíneos y 4 afinales; por lo menos 9 encomenderos, 5 consanguíneos (1 extrajurisdiccional) y 4
afinales. Los Zárate (descendientes del fundador de la efímera San Francisco de Alava), vinculados con los
Amusátegui, los Vera y Aragón (en cuyo origen se encuentra un Adelantado y gobernador del Paraguay) y los
Velásquez y Ovando (que estuvieron entre los primeros pobladores de Tarija), por su parte llegan a contar con
5 conquistadores de la región, 7 encomenderos, 3 Tenientes de Gobernador y 5 Alcaldes Ordinarios. Además,
numerosas propiedades fundiarias, cabezas de ganado, instalaciones mineras, molinos, etc. 54
Archivo General de Indias, sección Charcas, 103, n. 11, s/f, el cappitan don diego ortiz de zarate vesino y
alferez rreal de la çiudad de san salbador de xuxuy en la provinçia del tucuman = Pide la confirmasion de la
encomienda de yndios de los pueblos tilcaras y osas, y demas sus anexos que se le encomendaron en quarta
vida por conposiçion que della se hizo como consta de los autos que presenta. fs. 17/17v. 55
Esta cita de K. Marx es recogida por P. Bourdieu, 1991:245. Por otra parte, J.L. Flandrin, al analizar la
situación del sistema de herencia y sucesión en la zona pirenaica expresa la misma idea, “Parece haber
existido una correlación entre el espíritu de la casa, la propiedad plena del alodio –bastante mejor preservada
Y en este personaje nuevamente se expresaría la importancia de la relación avuncular, a
través de la cual se estrecharían lazos con otra casas cercana, los Ovando. En 1677, Juan
Ortiz era sobrino-nieto de don Pablo Bernárdez de Ovando, de quien se transformó en
representante legal y comercial en España, donde gestionó, entre otras cosas, la venta de
lana de vicuña procedente de las propiedades de Ovando56
e instauró una capellanía en
nombre de su padre, don Pedro Ortiz de Zárate y de su hermano Diego.
Para entonces, el patrimonio familiar que había amasado don Pablo era considerable. Sus
propiedades se extendían desde Tarija a Yavi y desde 1654 poseía por dos vidas la
encomienda de Casabindo y Cochinoca, la más extensa de la jurisdicción jujeña57
. Lo
notable de este proceso no era tanto el volumen de sus propiedades y bienes, sino la forma
en la que había obtenido la mayor parte de estos, siguiendo un proceso opuesto al que
practicaron los Argañarás y Murguía, esto es, un proceso de concentración. A partir de la
efectivización de la sucesión de sus padres, don Pablo que era el sucesor y por tanto el
adminstrador de tales bienes, ocurrida alrededor de 40 años después de la muerte de éstos;
logra hacerse de todo el patrimonio familiar por cesión de sus hermanos58
. Estos le ceden su
parte por haberlos socorridos “ayudándoles a las cargas de su estado”. A su muerte y por
cláusula testamentaria, dota a las 5 hijas de su hermano Juan. Paralelamente, deja algunas
propiedades territoriales en herencia a sus hijos naturales, especialmente Miguel de
Ovando, quienes además reciben la herencia, también en territorios de su media hermana
Juana Clemencia. Tras su muerte, y luego de una enconada disputa por tierras en Tarija
vinculadas a la estancia de La Angostura entre la viuda de Ovando, Ana María Mogollón, y
su yerno Juan José Campero de Herrera, el patrimonio –en particular las propiedades de
Tojo- cambia de linaje y de casa y pasan a integrar el naciente marquesado.
A fines del siglo XVII se observa un hecho que resulta la lógica consecuencia de este
proceso. La mayor parte de la élite capitular jujeña está emparentada entre sí a partir de
vínculos con los Argañarás o con los Zárate59
remarcando la tendencia endogámica, o
mejor dicho, homogámica que presentaba el grupo étnico-regional vasco. A pesar de esto,
ya resulta muy difícil reconocer el primero de los linajes entre los apellidos notables
locales60
. Su patrimonio simbólico se ha diseminado en una enorme parentela y sus
principales indicadores patrimoniales ya no están ni en el linaje, ni en la casa. Es posible
observar, entonces, y casi a manera de colofón, una forma muy particular de casamiento
cercano, y que en realidad, no está destinado a mantener el patrimonio familiar intacto, sino
que produjo el efecto contrario.
en esta parte de Francia que en la región de derecho consuetudinario- y aquello que en materia fiscal se ha
denominado la “región de pecho real”, donde es la tierra y no el hombre la que posee los privilegios fiscales
de la nobleza. Esas regiones donde reina el espíritu de la casa son aquellas donde Le Play encontró a su
familia troncal; pero reencontró, también, otras suertes de familias patriarcales más o menos voluminosas...”;
(Trad. Pers.) Flandrin, J.L. ; 1984:92 56
Cuando Ortiz de Zárate Argañarás y Murguía gira parte del producto de estas operaciones a Jujuy, 1.726p,
su tío-abuelo ya ha fallecido, por lo que dá poder a los herederos de éste, su viuda y su hija Juana Clemencia,
para que cobren dicha deuda de sus propiedades y bienes en Jujuy. 57
Véase Madrazo, 1982. 58
La herencia montó 2.501,1p. Esto ha sido descrito y analizado por Gentile, M., 1994 y 1997. 59
Véase Ferreiro, J. P., 1999 60
Hacia la década de 1640 se pueden ubicar en Jujuy a tres descendientes de esta casa. Antonio, encomendero
de Tilcara y único feudatario de ese apellido en la jurisdicción; y Martín y Nicolás, quienes figuran como
mercaderes.
En 1715 contraen matrimonio doña María Rosa Ortiz de Zárate y Vieira de La Mota, hija
de Diego Ortiz de Zárate Argañarás y Murguía, con el toledano Antonio de Villar Viñas y
Señorans. Pocos años después, la hija de un matrimonio anterior de la primera, doña María
Josefa de Figueroa y Ortiz de Zárate, se casa con el hermano de su padrastro, Francisco de
Villar Viñas y Señorans. Entre ambos hermanos comienzan un proceso de fraccionamiento
y venta de propiedades pertenecientes a estas mujeres. Es así que se produce el
desmembramiento de las estancias San Lorenzo del Molino de la estancia San Pablo de
Reyes, hasta ese momento partes de un único latifundio. Aprovechando la coyuntura de que
doña María Josefa ha sido declarada insana y recluída, y que su hija como menor es
tutorada por Antonio, su hermano –y yerno- exige se le entere la dote prometida. A tal fin
se vende en 4.000p la propiedad a Miguel Esteban de Goyechea en 162761
aún con la
resistencia del hijo de la propietaria, el Alcalde de la Hermandad don Francisco Xavier de
Figueroa.
Al mismo tiempo, en 1728 y con diez dias de diferencia, las hermanas Gregoria y Mariana
de Argañaras y Pineda se casan con otros dos hermanos, Miguel Esteban y José Antonio de
Goyechea. A la muerte del primero, en 1744, el segundo se casa con su cuñada -ya viudo-
“para mantener intacto el patrimonio de la familia, luego de la larga compañía que había
tenido con su hermano...”62
.
Los Goyechea elaboran toda una estrategia para evitar la dispersión del patrimonio familiar
y adoptan la política de una casa, transmitiendo todo el patrimonio a un solo sucesor;
aumentándolo con parte de las tierras de los descendientes de los Zárate. Inclusive, logran
conseguir la encomienda de Sococha en esa misma década, que había sido todo un símbolo
del poder del linaje Zárate.
Todas estas operaciones los transforman en la casa predominante económica, social y
politicamente en la ciudad a través de una densa y muy extensa red de parientes63
.
Palabras finales
Resulta evidente, a la luz de lo expuesto, que el mayorazgo, a pesar de su importancia, debe
ser analizado en conjunto con la política matrimonial, la función de los segundones en la
promoción política de la familia y la relación de la casa con su comunidad, para conformar
lo que Martínez Rueda definió como “los cuatro pilares sobre los que el grupo dominante
diseñaba su estrategia de poder...”64
.
La imposición del Vínculo permitió que las mujeres transfiriesen, junto al patrimonio, la
identificación de éste a través del apellido de la casa65
. En estos casos la regla sucesoria de
la primogenitura permitió sortear el agotamiento de la filiación masculina. Este mecanismo
61
Los Goyechea son procedentes de Navarra, y se instalan en la ciudad a fines del siglo XVII. Archivo
Histórico de la Provincia de Jujuy, Colección de papeles donados por Mnsr. Vergara, Caja 1, legajo 46,
16/10/1728, Sobre venta de la hacienda de san Lorenzo del Molino de Miguel Esteban de Goyechea, incluidos
los bienes muebles, menos la estancia de San Pablo. 62
Citado por G. Paz, 1997, “Familia, linaje y red de parientes: la elite de Jujuy en el siglo XVIII”, Andes, 8,
Pp. 157, quien comenta también el proceso de venta de estas propiedades. 63
Esta familia, y estas particularidades han sido analizadas por G. Paz, 1997. 64
Martínez Rueda, F., 1996: 119/146. 65
Esta práctica ha sido analizada y descrita por Boixadós (1997) como una estrategia para evitar la disolución
patrimonial y de la estirpe en las otras casas de la región, tales como la casa Bazán en La Rioja. A través de
este mecanismo se evitó que una descendencia exclusivamente femenina obligase a cambiar la identidad
familiar básica del conjunto patrimonial.
se vió complementado por una mayor selección en el proceso de reclutamiento por afinidad
que se manifestó a través de una marcada endogamia u homogamia. Y ambos sirvieron de
punto de equilibrio dinámico a la fuerte tendencia de linealidad masculina asociada a la
sucesión. El riesgo que se corrió fue desaparecer como casa o linaje al subordinarse a una
casa más importante, lo que se ilustra con los casos precedentes. En el mismo sentido, la
idea de bardintu o igualamiento, parece haber sido un mecanismo complementario a la
transmisión divergente, y que tuvo por objetivo o finalidad evitar o disminuir el riesgo de
escisión característico de la lógica troncal. Un efecto secundario de esto fue el habilitar una
serie de espacios y conductas públicas a las mujeres, que de otra manera habrían estado
vedados; lo cual, desde luego, no rompe con el patrón patriarcal tradicional de este tipo de
sociedades. Por otra parte, facilitaba la concurrencia de los no herederos (segundones) a la
defensa y aumento del patrimonio familiar. La clave de este sistema parece haber estado en
lo que Boixadós señaló como característica de los mayorazgos riojanos; la vinculación a la
casa de una parte del patrimonio familiar. Lo cual tuvo como consecuencia práctica la
utilización de facto de dos criterios distintos para la transmisión de aquel. Una porción del
mismo estaba sujeta a las normas de herencia habituales en el derecho indiano, esto es,
hernecia divisible e igualitaria; el otro segmento patrimonial, en cambio, planteaba la
indivisibilidad del conjunto de bienes y propiedades ligados a la identidad de la casa,
aunque era relativamente igualitario en cuanto al sexo del/a heredero/a. Y decimos
relativamente, porque resulta evidente la tendencia a una transmisión de tipo agnaticio.
Por otra parte y en este contexto, la bilateralidad presente en las normas de filiación
hispano-coloniales no resultó determinante, sino que se subordinó a la línea de continuidad
en una misma residencia y al frente de un conjunto patrimonial, esto es, a los intereses
políticos, lato sensu, de las casas en cuestión.
El resultado histórico de la confluencia de estos mecanismos fue la aparición de una suerte
de megatronco, constituído por grupos familiares emparentados entre sí y que alcanzó una
dimensión cercana a la élite en su conjunto. A fines del XVII alrededor del 70% de los
miembros de la élite local, en particular los capitulares, estaban vinculados entre sí por
parentesco directo o putativo (compadrazgo). Esto, lejos de diluirse durante la centuria
siguiente, parece haberse reforzado en el caso de la casa Goyechea descrito por G. Paz
(1997).
Publicado en: López, Cristina del C. (comp.), 2003; Familia, parentesco y Redes Sociales,
REPHoS-IEG-FFyL-UNT, Pp. 65/100, ISBN 950-554-359-X, S. M. de Tucumán.
Agradecimientos:
A Sofía, Julieta e Irina por estar allí y soportarme (que no es poco).
Al dr. Prudencio Bustos Argañarás, por haberme facilitado un valioso manuscrito de su
autoría con información sobre el linaje Argañarás
A las dras. A. M. Presta y S. Palomeque, quienes con sus comentarios en la 3er. Reunión
nacional de la R.E.F. me incentivaron a revisar el material y la perspectiva sobre estas
formas de organización social
Al personal del AHPJ por su colaboración.
Los esquemas de parentesco y sucesión se construyeron en base a datos de distinta procedencia:
Zenarruza (Op. Cit.), Bustos Argañarás (ms.) y datos propios.
anexos 1 – línea sucesoria de la casa y mayorazgo de Argañarás y casa y mayorazgo de
Murguía (luego Argañarás y Murguía)
Línea sucesoria de la casas y mayorazgos de Argañarás y de Murguía (luego Argañarás
y Murguía)
1. don Pedro Martínez de Emparan y Recondo sp: doña Navarra de Estenaga Oñaz y Loyola
2. don Pedro Sánchez de Emparan, Estenaga Oñaz y Loyola
sp: doña Navarra de Murguía y Lazcano
3. don Martín Pérez de Emparan, Estenaga y Murguía
sp: doña María López de Amezqueta, Lazcano y Semper
4. don Ojer de Murguía, Emparan y Amezqueta
sp: doña Catalina de Ayerdi
5. don Martín Pérez de Murguía Y Ayerdi
sp: doña María de Londoño y Zúñiga
6. Bernardino de Murguía Y Londoño
sp: Ana de Avendaño y Urdayaga (m.1496)
7. Amadís de Murguía Y Avendaño (b.1498)
sp: Pascuala de Salinas y Albornoz
8. doña Leonor de Murguía
sp: don Martín Ochoa de Argañaras Y Verástegui (m.1556)
9. Don Francisco de Argañaras (b.1561;d.1603)
sp: doña Bernardina Mirabal Y Salazar
10. don Francisco de Argañaras y Murguía Y Mirabal (b.1590)
sp: doña Inés Fernández de Córdoba y Aguilera
11. María de Argañaras y Murguía Y Córdoba (d.1680)
sp: Juan de Ibarra y Saráchaga
12. doña Petronila de Ibarra y Argañaras y Murguía (d.1653)
sp: don Pedro Ortiz de Zárate Y Garnica (b.1621;d.1683)
13. don Juan Ortiz de Murguía Y Zárate (d.1697)
sp: doña María Teresa de Idiáquez y Echaniz (m.1675)
14. don Diego Félix Murguía E Idiáquez
sp: doña María Josefa de Arbelaíz y Berrotarán
15. doña María Teresa Josefa Raimunda Isabel Ramona Murguía Y A
sp: don Andrés Agustín Orbe y Zarauz (m.1776)
sp: don Domingo José de Olazábal y Aránzate
14. don Juan Felipe de Zárate y Murguía E Idiáquez
14. don José Martín de Zárate y Murguía
13. don Diego Ortiz de Zárate o Argañaraz y Murguía (d.1684)
sp: doña Isabel Rodríguez Vieira y Rodríguez de la Mota (d.1723)
14. don Pedro Ortiz de Zárate y Vieira de La Mota (b.1684)
sp: doña María T Martínez de Tejada Y Tejeda (b.1692;m.1705;d.1726)
15. doña María Josefa Ortíz de Zárate (d.1773)
sp: don Francisco de Azebey (m.1745)
sp: don Tomás de Argañaras Y Pineda (m.1734)
sp: don Juan González de Araujo (m.1734;d.1744)
14. doña María Rosa Ortiz de Zárate y Vieira de La Mota (d.1737)
sp: don Diego Thomás de Figueroa
15. don Diego de Figueroa y Ortiz de Zárate
15. don Thomás de Figueroa
15. don José Francisco Xavier de Figueroa
15. doña María Josefa de Figueroa y Ortiz de Zárate
sp: don Francisco de Villar Viñas y Señorans
sp: don Antonio de Villar Viñas y Señorans (m.1715)
13. doña Petronila de Argañaras y Murguía
13. don Pedro Ortiz de Zárate
sp: don Diego Iñiguez de Chavarri
12. Diego Iñiguez de Chavarri
11. doña Inés de Argañaras y Murguía Y Fernández Córdoba de Aguilera
10. don Pablo de Argañaras y Murguía Y Mirabal
sp: doña Antonia de Vera y Aragón y Ardiles
11. don Martín de Argañaras y Murguía Y Vera y Aragón
sp: doña Antonia Rodríguez de Armas y de La Mota
línea sucesoria de la casas y mayorazgos de Argañarás y de Murguía (luego Argañarás y
Murguía)
12. doña Bernardina de Argañaras (b.1680)
12. don Antonio de Argañaras (b.1682)
12. don Francisco de Argañaras (b.1671)
12. don Pablo de Argañaras y Murguía
sp: Juana de Quintana
13. don Martín de Argañaras y Murguía (b.1690)
13. doña María de Argañaras y Murguía (b.1699)
sp: María de Jerez
12. Pablo de Argañaras y Murguía Y Jerez
sp: doña Juana Pérez de Quintana y Ramírez de Montalvo (m.1687)
13. doña María de Argañaras y Murguía Y Pérez de Quintana
sp: don Juan José Calvimonte y Vieira de La Mota (b.1686;m.1715)
14. doña Margarita Antonia Calvimonte
sp: don Pedro López de Velasco (m.1737)
15. doña Magdalena López de Velasco
sp: Juan Ignacio Mendizábal
15. José Ignacio López de Velasco Calvimonte (b.1741)
15. Juan Tomás López de Velasco Calvimonte (b.1744)
15. Gregorio López de Velasco Calvimonte (b.1745)
15. Domingo Tadeo López de Velasco Calvimonte (b.1752)
15. Pedro Antonio López de Velasco Calvimonte (b.1754)
14. don Vicente Calvimonte
14. don Manuel José Calvimonte
14. don Francisco Calvimonte
14. doña María Magdalena de Jesús Calvimonte
14. doña María del Carmen de Santa Teresa Calvimonte
14. don Marcelino Calvimonte
13. don Martín de Argañaras (b.1690)
11. don Francisco de Argañaras y Murguía
11. don Felipe de Argañaras y Murguia
11. don Bernardino de Argañaras y Murguia
10. doña María de Argañarás y Murguía
sp: UNKNOWN
10. doña Isabel de Argañarás y Murguía
sp: don Antonio Serrano de Castro
sp: don Juan de Yanci y Ubilla
11. don Juan de Yanci y Murguía
sp: doña Ana María de Bargas
12. doña Ana de Yanci
10. don Martín de Argañarás y Murguía
sp: doña Sebastiana de Quevedo Peñaloza
11. doña Simona de Argañarás Y Quevedo
sp: don Francisco Pérez de Cisneros Y Mendiola
12. doña María Pérez de Cisneros y Argañaras
sp: don Tomás de Pineda y Montoya y Ovando y Zárate
13. doña Simona de Pinedo y Montoya
sp: don Bartolomé de Argañaras Y Gerez (m.1700)
14. don Tomás de Argañaras Y Pineda
sp: doña María Josefa Ortíz de Zárate (m.1734;d.1773)
14. doña Gregoria de Argañaras Y Pineda
sp: don José Antonio Goyechea (b.1698;m.1728;d.1761)
15. don Martín Miguel de Goyechea (b.1729)
sp: doña Ignacia Corte Palacios
15. doña María Gregoria de Goyechea Argañaras
sp: don Angel Antonio de la Bárcena (b.1744;m.1765)
14. Mariana de Argañaras Y Pineda
sp: don Miguel Esteban de Goyechea (m.1728;d.1741)
sp: don José Antonio Goyechea (b.1698;m.1745;d.1761)
línea sucesoria de la casas y mayorazgos de Argañarás y de Murguía (luego Argañarás y
Murguía)
14. Gabriela de Argañaras Y Pineda
sp: don Francisco Vieira (m.1754)
15. don José Francisco Vieira Argañaras
15. don Alexo Vieira Argañaras
14. Nicolás de Argañaras Y Pineda
sp: Isabel Fernández de Albernas y Moyano Cornejo (m.1740)
14. Juana de Argañaras Y Pineda
sp: Francisco Javier de Peñalba e Hidalgo (m.1741)
14. Petronila de Argañaras Y Pineda
14. José de Argañaras Y Pineda
sp: doña María Josefa Dacal y Palacios (m.1750)
sp: UNKNOWN
12. don José Pérez de Cisneros
11. doña Sebastiana de Argañaras Y Quevedo
sp: Pedro Bustos
12. Juan de Bustos (b.1662)
12. Felipe Bustos (b.1665)
11. doña María de Argañarás Y Quevedo
11. don Ignacio de Argañarás Y Quevedo
11. don Martín de Argañarás y Quevedo
10. don Felipe de Argañarás y Murguía
sp: doña Petronila de Gerez y Garnica
11. doña Lorenza de Argañarás y Murguía
sp: Francisco de Luna y Cárdenas.
11. doña Petronila de Jerez
11. don Felipe de Argañarás y Murguía
sp: Micaela de Figueroa y Vera
11. don Martín de Argañaras y Murguía
sp: doña Juliana de Carranza y Luna (b.1665;m.1684)
12. Pedro de Argañaras y Murguía (b.1684)
sp: doña Margarita de Abreu y Figueroa
13. don Pedro de Argañaras y Murguía (b.1718;d.1762)
sp: doña Catalina de Figueroa y Cabrera (d.1799)
14. don Juan Antonio Argañaras (b.1750)
14. doña María Francisca Argañarás
14. don Francisco Argañarás (b.1753)
14. doña Josefa Hipólita Argañarás (b.1754)
14. don Diego Martín Argañarás (b.1757)
14. doña Tomasa (o Tomasina) Argañarás (b.1760)
13. Agustín de Argañarás y Murguía
13. Martín de Argañarás y Murguía
13. Rosa de Argañarás y Murguía
13. María Isabel de Argañarás y Murguía
13. Nicolás Ignacio de Argañarás y Murguía (b.1732)
sp: doña Isabel de Albernas
13. Marcelina de Argañarás y Murguía (b.1728)
13. Margarita de Argañarás y Murguía (b.1731)
13. Juan Felipe de Argañarás y Murguía (b.1735)
13. Francisco de Argañarás y Murguía
sp: ?
13. Josefa de Argañarás y Murguía
sp: José Matías Zelarayán y González Navarro
sp: ?
13. María de Argañarás y Murguía
sp: Juan Correa
12. Gregoria Ángela de Murguía
sp: Manuel Manchano Gallo
12. Antonia de Argañarás y Murguía
línea sucesoria de la casas y mayorazgos de Argañarás y de Murguía (luego Argañarás y
Murguía)
sp: Gregorio Fernández Cabezas
12. Martín de Argañarás y Murguía
12. Antonio de Argañaras y Murguía (b.1668)
sp: UNKNOWN
sp: UNKNOWN
11. don Bartolomé de Argañaras Y Gerez
sp: doña Simona de Pinedo y Montoya (m.1700)
12. don Tomás de Argañaras Y Pineda ** Printed on Page 2 **
12. doña Gregoria de Argañaras Y Pineda ** Printed on Page 2 **
12. Mariana de Argañaras Y Pineda ** Printed on Page 2 **
12. Gabriela de Argañaras Y Pineda ** Printed on Page 3 **
12. Nicolás de Argañaras Y Pineda ** Printed on Page 3 **
12. Juana de Argañaras Y Pineda ** Printed on Page 3 **
12. Petronila de Argañaras Y Pineda ** Printed on Page 3 **
12. José de Argañaras Y Pineda ** Printed on Page 3 **
8. don Felipe de Murguía
sp: doña María de Lazcano Y Gaona
9. Pedro de Murguía (d.1580)
sp: UNKNOWN
9. Bernardino de Murguía
sp: UNKNOWN
10. Martín Pérez de Murguía
7. Ojer de Murguía Y Londoño
5. don Juan Martínez de Murguía Y Ayerdi
5. doña N.N. de Murguía Y Ayerdi
4. don Juan Martínez de Emparan y Amezqueta
4. doña María López de Estenaga, Emparan y Amezqueta
4. doña Navarra de Murguía Emparan y Amezqueta
sp: don Martín de Ayerdi
3. doña Navarra de Emparan Estenaga Oñaz y Loyola
Los esquemas de parentesco y sucesión se construyeron en base a datos de distinta procedencia:
Zenarruza (Op. Cit.), Bustos Argañarás (ms.) y datos propios.
anexos 2 – línea sucesoria del General don Pedro de Zárate.
descendientes de don Pedro de Zárate
1. don Pedro de Zárate sp: doña Petronila de Castro
2. don Juan Ochoa de Zárate Y Castro (b.1573;d.1638)
sp: doña Bartolina de Garnica (d.1633)
3. don Pedro Ortiz de Zárate Y Garnica (b.1621;d.1683)
sp: doña Petronila de Ibarra y Argañaras y Murguía (d.1653)
4. don Juan Ortiz de Murguía Y Zárate (d.1697)
sp: doña María Teresa de Idiáquez y Echaniz (m.1675)
5. don Diego Félix Murguía E Idiáquez
sp: doña María Josefa de Arbelaíz y Berrotarán
6. doña María Teresa Josefa Raimunda Isabel Ramona Murguía Y Arbelaíz
sp: don Andrés Agustín Orbe y Zarauz (m.1776)
sp: don Domingo José de Olazábal y Aránzate
5. don Juan Felipe de Zárate y Murguía E Idiáquez
5. don José Martín de Zárate y Murguía
4. don Diego Ortiz de Zárate o Argañaraz y Murguía (d.1684)
sp: doña Isabel Rodríguez Vieira y Rodríguez de la Mota (d.1723)
5. don Pedro Ortiz de Zárate y Vieira de La Mota (b.1684)
sp: doña María Tomasa Martínez de Tejada Y Tejeda (b.1692;m.1705;d.1726)
6. doña María Josefa Ortíz de Zárate (d.1773)
sp: don Francisco de Azebey (m.1745)
sp: don Tomás de Argañaras Y Pineda (m.1734)
sp: don Juan González de Araujo (m.1734;d.1744)
5. doña María Rosa Ortiz de Zárate y Vieira de La Mota (d.1737)
sp: don Diego Thomás de Figueroa
6. don Diego de Figueroa y Ortiz de Zárate
6. don Thomás de Figueroa
6. don José Francisco Xavier de Figueroa
6. doña María Josefa de Figueroa y Ortiz de Zárate
sp: don Francisco de Villar Viñas y Señorans
sp: don Antonio de Villar Viñas y Señorans (m.1715)
4. doña Petronila de Argañaras y Murguía
4. don Pedro Ortiz de Zárate
3. doña Bartolina de Garnica y Ortíz de Zárate
sp: don Juan de Amusátegui E Idiáquez
4. Juan de Amusátegui
4. Bernabela de Argañaras
3. doña Petronila de Castro y Ortíz de Zárate
sp: don Pedro de Ovando y Zárate
4. doña Juana Velásquez de Ovando y Zárate
sp: Pedro de Pineda y Montoya
5. don Tomás de Pineda y Montoya y Ovando y Zárate
sp: doña María Pérez de Cisneros y Argañaras
6. doña Simona de Pinedo y Montoya
sp: don Bartolomé de Argañaras Y Gerez (m.1700)
sp: UNKNOWN
4. doña Petronila de Castro y Garnica
sp: Faustino de Prada Moxica
3. doña Juana Ortiz de Zárate Y Garnica
sp: Nicolás García Bueno
3. don Ana Maria Ortiz de Zárate Y Garnica
sp: don Pedro Ochoa de Zárate Y Balda (d.1660)
4. don Juan Ochoa de Zárate y Balda
2. doña Juana Ortiz de Zárate Y Castro
descendientes de don Pedro de Zárate
sp: don Gutierre Velásquez de Ovando (b.1543;d.1629)
3. don Juan Ochoa de Zárate y Ovando
sp: María de La Paz
3. don Pablo Bernárdez de Ovando (d.1675)
sp: doña Ana María Mogollón de Orozco
4. doña Juana Clemencia Bernárdez de Ovando (d.1690)
sp: don Juan José Fernández Campero de Herrera (b.1641)
sp: ?
4. Ursula de Ovando
4. Miguel Bernárdez de Ovando
3. don Pedro de Ovando y Zárate
sp: doña Petronila de Castro y Ortíz de Zárate
4. doña Juana Velásquez de Ovando y Zárate ** Printed on Page 1 **
4. doña Petronila de Castro y Garnica ** Printed on Page 1 **
3. don Gutierre Velásquez de Ovando (d.1670)
3. doña Mariana de Ovando y Zárate
sp: don Francisco de la Oseja