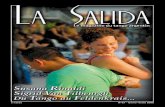Estadísticas de exportaciones de material de defensa y de ...
Ciclo Económico y Distribución Funcional del Ingreso: El planteo de una explicación heterodoxa...
Transcript of Ciclo Económico y Distribución Funcional del Ingreso: El planteo de una explicación heterodoxa...
1
Ciclo Económico y Distribución Funcional del Ingreso: El planteo
de una explicación heterodoxa para la salida de la Crisis de 2001.1
Ariel Martín Slipak.2
INDICE
0. Introducción………………………………………………………….…………………………..2
Sección 1.
1.1. La relación entre el salario real y la evolución del producto en el corto plazo desde
diferentes teorías a lo largo de la historia. …………………………………………………………..5
1.2. Diferentes explicaciones en cuanto al ciclo económico…………………………………….13
1.2.1. El ciclo en Keynes y Kalecki……………………………………………………...….…13
1.2.2. La discusión alrededor de los modelos de crecimiento de Harrod y Solow………...…..14
1.2.3. Kaldor como síntesis de Keynes, Kalecki y Harrod: Condición de estabilidad del ciclo.17
1.2.4. Nueva ortodoxia del ciclo económico: Los nuevos clásicos: el crecimiento endógeno y
las teorías de Real Bussines Cycle……………………………………………………………….....17
1.2.5. El Ciclo Económico en Marx……………………………………………………….…..18
1.2.6. El ciclo en Argentina para los estructuralistas y otros teóricos que trabajan con el sector
externo………………………………………………………………………………………………19
1.3. Economías “tiradas por el salario” o “tiradas por la ganancia”: La síntesis de Bhaduri-
Marglin de las posiciones clásico-marxistas y keynesiano-kaleckianas……………………………21
1.3.1. El modelo sin sector externo……………………………………………………………22
1.3.2. La conflictividad social en Bhaduri-Marglin y el capitalismo cooperativo…………….26
1.3.3. El modelo con sector externo…………………………………………………………...28
1.3.3.1. Las Devaluaciones………………………………………………………………….....29
1.3.4. Contradicciones entre el corto y el largo plazo. Planteos para los países sub-
desarrollados y relaciones las teorías del ciclo………………………………………………….…..29
1.3.5. Conclusiones generales sobre el modelo de Bhaduri y Marglin………………………...32
Sección 2: ¿La salida de la crisis a partir de un régimen “tirado por ganancias”?...................33
2.1. Identificación del período de análisis……………………………………………………….33
2.2. Causas del inicio de la fase descendente……………………………………………………35
2.3. Un régimen “tirado por ganancias”…………………………………………………………37
3. Conclusiones……………………………………………………………………………………..47
Anexos……………………………………………………………………………………………....49
Bibliografía y fuentes de información……………………………………………………………....63
1 Este trabajo esta realizado en base a modificaciones efectuadas sobre la tesis de grado del autor, entregada en
octubre de 2007. Se agradece especialmente a Guillermo Gigliani, quien además de ser el tutor de la tesis se aboca
permanentemente a la formación de economistas y docentes heterodoxos, y a Tomás Julio Lukin y Oscar Eduardo
Slipak por múltiples sugerencias y correcciones posteriores. No se responsabiliza a ninguno de los mencionados por
los contenidos de este trabajo. 2 Licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Doctorando en Ciencias Sociales por la
Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS). Becario de Investigación Doctoral del CONICET. Profesor
Regular Adjunto del Departamento de Economía de la Universidad Nacional de Moreno (UNM) y Docente del
Ciclo Básico Común de la Universidad de Buenos Aires (CBC-UBA). Integrante del Instituto Argentino para el
Desarrollo Económico (IADE) y la Sociedad de Economía Crítica (SEC). Correo: [email protected]
2
0. Introducción.
El estudio de la evolución del producto a lo largo del tiempo y el orden de causalidad entre esta
variable y otras como el empleo, los precios, las remuneraciones a los factores de producción, el
tipo de cambio, el nivel de oferta monetaria, ha sido un tema de importantes controversias entre
diferentes escuelas y corrientes.
Existe relativo consenso en que la fluctuante evolución del producto a lo largo del tiempo se explica
por diferentes componentes. Entre ellas se destaca por un lado la tendencia y por otra parte las
alteraciones que se presentan con regularidad estacional. A partir de técnicas econométricas se
puede lograr abstracción de éstos últimos dos componentes. Como resultado encontramos que para
todos los países, persisten comportamientos oscilantes. Desde diferentes corrientes se intenta dar
explicación a las causas y al grado de periodicidad de este componente cíclico de la evolución del
producto. Ahora bien, en distintos países estas ondas cíclicas se manifiestan de formas muy
variadas. Además de los componentes explicados, también se manifiestan “cortes abruptos” que
suelen no ser explicados por los modelos.
En general el nivel de empleo tiende a acompañar la evolución del producto. En algunas economías
las fluctuaciones alrededor de una tendencia son suaves y armoniosas, pero en otras son más
pronunciadas. Dado que las variables que son afectadas por la evolución del producto son
numerosas, ésta tiene gran relevancia en los niveles de bienestar general de la población y por ello
es un tema de gran interés, tanto para teóricos como para los responsables de las políticas
económicas.
Hasta aquí, entonces, hemos identificado dos temáticas diferentes pero íntimamente vinculadas. Por
un lado la explicación de las ondas del ciclo económico y por otra parte la relación del mismo con
la tendencia de crecimiento de un país. Podríamos realizar, entonces, numerosas “preguntas”
alrededor de ambas y su relación. Algunas de ellas podrían ser: ¿Cuáles son las causas y variables
fundamentales que ocasionan estos movimientos? ¿Qué relación precisa existe entre el ciclo y la
tendencia? ¿Cuál es la relación entre el ciclo económico y las variables de distribución funcional del
ingreso? ¿Qué determina el inicio y la salida tanto de las fases ascendentes como de las
menguantes? ¿Esto se debe atribuir a causas endógenas u exógenas? ¿Qué tipo de fluctuaciones y
amplitudes del ciclo se consideran “saludables” o “patológicas”? ¿Cuándo resulta correcto hacer
política económica anti-cíclica?
3
Muchos teóricos por otro lado se abocan al estudio de los cambios en las tendencias. Entonces nos
preguntamos: ¿A qué estarán sujetos los cambios en las ondas de largo plazo? ¿Los cambios en las
tendencias obedecen a la misma lógica que las fluctuaciones de corto plazo? ¿Cuál es la relación
precisa entre ellas?
Ahora bien, a esta altura resulta necesario aclarar que según el entendimiento general de los
problemas económicos que tenga un teórico o al paradigma o corriente que pertenezca, el tipo de
respuestas y grado de relevancia que dará a cada una de las preguntas será diferente3.
Los teóricos más actuales de la ortodoxia nuevo-clásica, respecto al crecimiento económico y al
ciclo minimizan el tema de las fluctuaciones. Llegaron a concluir que no es un aspecto patológico,
ya que “naturalmente” el producto oscila armoniosamente alrededor de su tendencia de largo plazo
y lo que justamente trae consecuencias desfavorables es cualquier tipo de intervención que intente
atenuar el ciclo4.
En este marco, entonces, experimentar el inicio de una fase descendente no debería ser una cuestión
a la que habría que, darle relevancia dado que cumplido un período de tiempo no muy extenso y
acorde con un grado de periodicidad del ciclo que es conocido por los agentes, el producto volvería
a crecer habiendo transcurrido el momento depresivo sin fuertes impactos en el nivel de empleo,
estructura productiva o redistribuciones importantes del ingreso.
La experiencia empírica y reciente de una importante cantidad de países en las que se verifican
entre otras cosas ondas de gran amplitud, duración prolongada e indefinida de las fases
descendentes, incrementos del nivel de desempleo, cambios en la distribución funcional del ingreso
y consecuencias sociales y políticas de diferentes índoles entre otras cosas, nos hace tomar con
escepticismo estas teorías y pone en evidencia la necesidad de re-discutirlas.
Un fenómeno que no podría explicarse desde la ortodoxia, sería entonces, la extensa duración de la
fase depresiva que experimentó la Argentina entre fines de 1998 y mediados/fines de 2002. Nos
planteamos entonces: ¿Cuáles serían las causas por las cuales al inicio de la recesión no siguió una
recuperación en los tiempos que estipula la teoría? Y, además, fundamentalmente: ¿Cuál/es fueron
3 Para que quede más claro este punto: en función de los distintos tipos de entendimientos de qué es el valor, cómo se forman los
precios, cómo se determinan las remuneraciones a los factores de producción, la forma de trabajo de las cuestiones monetarias y
muchos otros tópicos, la explicación dada a las problemáticas del ciclo y las variables que afectan la tendencia serán diferentes. 4 Como se discutirá en el trabajo, esto es lo que justamente para estos teóricos genera en realidad que las ondas sean más
pronunciadas.
4
los factores determinantes de la salida? En otros términos ¿Qué posibilitó el “rebote” del piso del
ciclo?
De las preguntas mencionadas en los párrafos precedentes, esta investigación pretende discutir
como punto central la cuestión de la relación entre la distribución funcional del ingreso y las
fluctuaciones cíclicas en el corto plazo.5 Para ello es vital entablar una relación entre el salario
real y el nivel de output total de una economía.
Siguiendo a Amit Bhaduri y Steven Marglin, existen dos “roles” que se le asigna al salario real: En
la visión clásico-marxista se lo entiende como costo de producción y en la visión keynesiano-
kaleckiana como motor de la demanda efectiva. Estos autores intentan sintetizar las diferentes ideas
alrededor de la relación salario real-producto en el corto plazo e incorporarlas en un solo modelo.
A los fines mencionados el trabajo se divide en dos secciones fundamentales:
En la primera de ellas se realizará la mencionada discusión desde diferentes marcos respecto a la
relación entre la distribución funcional del ingreso y la evolución del producto en el corto plazo.
Para abordar esta cuestión, se contempla discutir otros de los interrogantes planteados inicialmente,
pero como accesorios a la temática central.
En la segunda sección se llevarán las discusiones y conclusiones de la primera para plantear
hipótesis alternativas a las explicaciones ortodoxas del ciclo respecto a la fase depresiva
experimentada por Argentina entre fines de 1998-fines de 2002, haciendo énfasis en las causas de
la salida de la misma. Adelantamos la hipótesis, para la cual igualmente resulta necesario la
finalización de la discusión teórica: “La Economía Argentina a fines de 2002 se podía rotular bajo
lo que en términos de Bhaduri y Marglin es una ‘economía tirada por la ganancia’, por ello uno de
los principales factores que permite la salida de recesión fines de 1998-fines de 2002 fue el shock
contractivo sobre el salario real producido por la devaluación del tipo de cambio”6.
A continuación de ambas secciones se exponen conclusiones sobre la hipótesis de trabajo y sobre la
necesidad de historicidad en el análisis de modelos macroeconómico.
5 Se abordarán algunas temáticas relacionadas con otras de las preguntas elaboradas con anterioridad como accesorias, pero el
punto crítico es “enfrentar” distintas corrientes teóricas en lo que concierne a la relación entre la distribución funcional del
ingreso y evolución del nivel de producto en el corto plazo. 6 Hacia mediados de 2004 se experimentaría una reversión del patrón y pasaríamos a un régimen “tirado por el salario”. Sin
embargo queremos enfatizar que la salida de la fase descendente ocurre luego de un shock contractivo abrupto en el salario real.
5
1.1. La relación entre el salario real y la evolución del producto en el corto plazo desde
diferentes teorías a lo largo de la historia.
Para lograr entablar esta discusión sobre la relación entre las variables de distribución funcional del
ingreso y producto en el corto plazo comenzamos por exponer la óptica ortodoxa o neoclásica.
Para estos autores, una teoría –sea sobre macroeconómica en general, de crecimiento económico o
de desarrollo- tiene un alto grado de cientificidad en la medida en que se encuentre respaldada por
un consistente entramado de axiomas microeconómicos7.
En el mundo neoclásico, todo consumidor, individualmente, demanda un bien en la medida que su
disposición a pagar por el mismo8 se iguale al precio que encuentra en el mercado. Por otra parte, el
productor lleva unidades de ese producto al mercado hasta que el monto que incorpora la última
unidad a sus costos sea exactamente igual al que incorpora a sus ingresos. En otras palabras,
determina las cantidades que produce en la medida que se iguala su ingreso marginal a los costos
marginales. En este marco de análisis, las remuneraciones a los factores se determinan en los
“mercados de factores”. Una firma va a demandar trabajo o bienes durables de producción en la
medida en que la remuneración que debe pagar por ellos sea igual a la contribución al producto de
la última unidad del factor que contrata.
En un ambiente neoclásico, a medida que se incorporan al proceso de producción unidades de un
factor sin alterar las cantidades empleadas de los otros, cada nueva unidad contratada será menos
productiva. De allí se deriva la curva de demanda de los factores con pendiente negativa. Por otro
lado, los propietarios de los factores, que realizan un “sacrificio” por ofrecerlos en el mercado
estarán dispuestos a llevar más cantidades a medida que la remuneración sea más alta. Se alcanza el
equilibrio en estos mercados de factores para retribuciones tales que igualan la oferta y la demanda
de los mismos, resultando entonces igualadas siempre a sus productividades marginales.
En el mercado de trabajo, entonces, al salario de equilibrio se esta igualando la productividad
marginal del trabajo y la des-utilidad del trabajador por efectuar sus tareas. Como señala Keynes, en
las teorías neoclásicas los trabajadores miran el salario real para determinar la oferta. En este
contexto, entonces, toda persona que al salario real vigente no trabaja no se considera desempleado
dado que no esta dispuesto a hacerlo. La única manera en que podría subir el nivel general de
7 Krugman, Paul (1996): “Los ciclos en las ideas dominantes con relación al desarrollo económico en Desarrollo Económico
vol36 N° 143 pp. 715-731 8 Que esta representada por el nivel de satisfacción o utilidad adicional que proporciona la última unidad a consumir del bien, en
dónde a medida que éstas últimas se incrementan el nivel de utilidad marginal cae.
6
ocupación, entonces, sería que, por algún motivo, los trabajadores acepten trabajar por salarios
reales menores y así las firmas los incorporarían.
En este marco teórico: ¿Qué tipo de evolución del salario real sería consistente desde un punto de
vista microeconómico con los movimientos del producto en las fases ascendentes y descendentes
del ciclo? Suponiendo que el stock de capital permanece relativamente fijo en el corto plazo y un
marco de competencia perfecta, incrementos en el producto requieren contratación de una mayor
cantidad de trabajadores. Esto último implica una menor productividad marginal del trabajo
justificada en la ley de rendimientos marginales decrecientes. En otras palabras, nos encontraríamos
con un nivel de empleo situado sobre la curva de producto marginal en dónde ésta última es menor.
Por lo cual, en el mundo neoclásico, en el corto plazo9, para que exista consistencia con los
postulados a nivel microeconómico, los salarios reales deben tener una evolución contraria a la del
producto y el empleo.
Este tipo de relación se encuentra en Alfred Marshall (1842-1924), aunque con un nivel de
refinación algo mayor en la justificación en la relación expuesta entre salarios reales y nivel de
producto.
Según el autor tanto precios como salarios nominales tienen un comportamiento pro-cíclico, mas los
segundos ajustan más lentamente o con mayor rigidez10
que los que los precios, esto determina que
en el corto plazo en la fase ascendente del ciclo, los salarios reales caen y ocurre lo contrario en la
fase descendente del ciclo económico.
Desde una óptica marxista la relación entre nivel de producto y salarios reales se manifiesta en
forma contraria a la expuesta. El autor define el valor de la fuerza de trabajo como la parte de la
jornada laboral necesaria para la reproducción de la fuerza de trabajo. Del valor generado por el
obrero durante el proceso de producción, la parte que el capitalista no adelanta como capital
variable es el plusvalor que se apropia para sí.
Durante varios pasajes de El Capital Marx supone a fines de explicar diferentes aspectos de la
dinámica capitalista que la remuneración al trabajo (o trabajo necesario) se esta igualando al valor
de la fuerza de trabajo, pero no siempre es así. En la medida que se reduzca el ejército industrial de
reserva o la masa de trabajadores desocupados, los mismos pueden ejercer mayor presión por su
9 Bajo los supuestos de pleno empleo de los bienes durables de producción y competencia perfecta.
10 Keynes, J.M. (1939): “Relative Movements of Real Wages and Output” en The Economic Journal, indica haciendo referencia
a Marshall: “…that in the short period wages were stickier tan prices…”
7
remuneración. Desde luego, sucede lo contrario cuando se incrementa el número de trabajadores
desempleados.
Se deduce entonces, que independientemente del valor de la fuerza de trabajo, los salarios reales
crecen en la fase ascendente del ciclo económico y se reducen en la fase decreciente por los
cambios que operan en la correlación de fuerzas entre capitalistas y trabajadores asalariados
explicados por las oscilaciones en el ejército industrial de reserva.
Nótese que hasta ahora estamos trabajando la relación producto-salario real en ese sentido de
causalidad. Un aspecto fundamental para vincular el ciclo y la distribución también, es evaluar
dicha relación, pero en el sentido salario real-producto.
Como señala John Maynard Keynes (1883-1946) en la Teoría general11
, en el mundo neoclásico12
,
reducciones en el salario generan caídas en el nivel de precios. Esto estimula la demanda y, por
ende, la ocupación y el nivel de empleo. La justificación a este tipo de relación se encuentra en el
mismo marco de análisis ya explicado con anterioridad para la escuela mencionada. Estos teóricos
establecen que sería una baja en los salarios nominales lo que produciría incrementos en el nivel de
empleo y Keynes lo objeta.
El mencionado autor, no analiza en la Teoría General, de manera precisa la relación entre salarios
reales y nivel de ocupación13
. Pero esta omisión no es accidental, sino que se relaciona con el marco
teórico de trabajo. Para Keynes los trabajadores están imposibilitados de determinar su salario real,
por lo cual en la negociación de sus remuneraciones lo hacen mirando el salario nominal. De hecho
a lo largo de la Teoría General, el salario real es tratado como una variable endógena. Es la
inversión, tratada como autónoma la que impacta en la demanda efectiva y ésta última determina el
nivel de producto que fija el salario real.
En la obra de Michal Kalecki (1899-1970) se observa un esquema similar. La relación entre el nivel
de producto y el salario real es tratada en ese orden y no el inverso.
11 Keynes (2001): “Teoría General de la ocupación el interés y el dinero” Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires. Cap.
XIX
12 Si bien el autor usa la expresión “economía clásica”, incluye en esta categoría a clásicos, neoclásicos y otros. En la sección de
referencia hace alusión a la ortodoxia neoclásica.
13 En realidad en un pasaje habla de una relación inversamente proporcional que le es cuestionada por diferentes autores. Como
consecuencia de ello realiza varias aclaraciones en un artículo publicado en The Economic Journal en 1939 titulado “Relative
Movements of Real Wages and Output”, en donde establece con bastante detalle en que casos sería válida su afirmación de la
Teoría General y en cuales no.
8
En el capítulo XIX de la obra mencionada, sin embargo, Keynes analiza los posibles impactos tanto
favorables como desfavorables que podría tener una baja en los salarios nominales sobre la
eficiencia marginal del capital.
En primer lugar, si bien Keynes reconoce que ante estas situaciones se producen fuerzas que
presionan a la baja de precios, esta no es inmediata e incluso no llega a ser de la misma proporción
que la caída de los salarios. Esta modificación en la remuneración a los trabajadores implica una
redistribución del ingreso hacia personas con remuneraciones fijas o empresarios y rentistas. Éstos
en conjunto tienen una propensión marginal a consumir menor que la de los trabajadores y por ello
se produce a nivel global una caída en este parámetro14
.
Es cierto por otra parte, reconoce el autor, que una caída en los salarios nominales en un contexto de
economías abiertas podría estimular la inversión y mejorar el saldo de la balanza comercial. Sin
embargo, inmediatamente después afirma que esto podría ser contrarrestado por una desmejora en
los términos de intercambio.
Otro factor que puede hacer incrementar la ocupación vía baja de salarios nominales puede ser la
reducción en la demanda de dinero, ya que esto reduciría la tasa de interés. Sin embargo, el mismo
autor termina por restarle importancia.
Más allá de los elementos mencionados, en Keynes, ante una baja de salarios nominales opera,
fundamentalmente, sobre la ocupación el hecho que la reducción en el consumo por parte de los
trabajadores tiene por efecto una reducción de la eficiencia marginal de capital -que es lo que
determina para este autor, en última instancia, el nivel de actividad- que será muy fuerte. Nótese
además que bajo las circunstancias neoclásicas –caída inmediata del nivel de precios como
consecuencia de la reducción de los salarios-, los empresarios endeudados deben realizar un
esfuerzo mayor para hacer frente a sus compromisos por ser los precios de sus productos menores.
Esto último también opera reduciendo la eficiencia marginal del capital.
Se concluye, entonces, que si bien Keynes trata a los salarios reales como variable determinada por
el nivel de output, en cada pasaje de la Teoría General en dónde encontramos un indicio sobre
dicha relación tratada en sentido inverso, se inclina por el hecho que mayores salarios nominales
incrementan el nivel de actividad, y viceversa15
.
14 Si el ingreso se redistribuye hacia quienes tienen una propensión marginal a consumir menor, la propensión marginal a
consumir promedio de dicha economía se reduce. 15
Aunque como se señaló con anterioridad, el autor explica que bajo ciertas circunstancias puede operar el efecto contrario.
9
Es interesante, por otro lado, traer a la discusión la perspectiva al respecto de Michal Kalecki,
teórico de origen polaco con varios puntos de contacto con Keynes en cuando al peso que le daba a
los problemas de demanda efectiva y bajo nivel de ocupación en la explicación de las crisis
prolongadas.
Kalecki, para analizar la evolución de los salarios reales en el corto plazo lo hace estudiando
cuidadosamente las fluctuaciones de tres variables: salario nominal, precios de los bienes primarios
y precios de los bienes acabados. El autor es uno de los pioneros en incorporar el grado de
monopolio –relacionado con la concentración del capital- de una economía como factor que explica
las fluctuaciones de las variables mencionadas.
Los bienes primarios se distinguen por el hecho de que sus precios se encuentran “determinados por
la demanda”, mientras que los segundos se encuentran “determinados por los costos”. Para éstos
últimos, los salarios y los precios de los bienes primarios son componentes de los mismos.
En la concepción de este autor, en la fase descendente del ciclo económico al incrementarse el
grado de monopolio16
y reducirse el poder sindical de las organizaciones obreras los salarios caen17
.
Los precios de los productos primarios también se reducen en la fase descendente, pero su caída es
de mayor proporción a la de los salarios. Respecto a los bienes acabados, dado que sus costos tienen
como elementos a las dos variables mencionadas con anterioridad, sus fluctuaciones de corto plazo
ante cambios en el nivel de producto, serán menos pronunciadas que las de los precios de productos
primarios, pero de mayor proporción que la de los salarios.
Puede observarse, entonces, que ante reducciones en el corto plazo en el nivel de producto los
salarios reales se incrementarían y observaríamos el comportamiento contrario en la fase
ascendente.
¿Quiere decir esto que Kalecki comparte la concepción neoclásica respecto a la posibilidad de que
se incremente el nivel de ocupación? La respuesta a esta pregunta es negativa.
Si bien, para este autor, el salario real tiene una tendencia al alza en la fase depresiva y a reducirse
en la fase ascendente, se opone a la idea neoclásica de que esto incrementará el nivel de ocupación
de manera “automática”. En función de las relaciones que venimos explicando Kalecki analizó
también cómo esto impactaría en la participación de la masa de salarios en producto. Esto último
16
Esto puede suceder por una tendencia a mayor concentración del capital, como así también por acuerdos tácitos entre las firmas 17
Aunque acota el autor que dichas fluctuaciones no son muy pronunciadas.
10
depende de fundamentalmente de dos factores18
: el grado de monopolio y la relación observada en
la producción de bienes acabados entre precio de las materias primas-costo salarial por unidad de
producto.
El primero de los elementos, como observamos con anterioridad, se hace más importante en épocas
de recesión, y por ende en dichas circunstancias generaría fuerzas que reducirían la participación de
los salarios en el output total. Sin embargo, el otro elemento generaría una tendencia contraria:
como también se observó con anterioridad, dado que en las fases descendentes del ciclo los precios
de los productos primarios caen en mayor proporción que los salarios, esto tendería a reducir la
relación entre el precio de los productos primarios-costo salarial por unidad de producto del sector
de bienes acabados, compensando como señalábamos el efecto del incremento del grado de
monopolio, por lo tanto la participación de la masa de salarios en el producto se mantendría
relativamente estable en el corto plazo a pesar de las fluctuaciones cíclicas del nivel de output
total19
.
También traeremos a colación a continuación cómo es la determinación de salarios según David
Ricardo20
(1772-1823).
Para este autor, existe un “salario natural”, que es aquel que está representado por el valor de la
canasta de consumo del trabajador. Esto último está determinado por el trabajo incorporado en
dicha canasta. En otras palabras, se remunera al trabajador por el valor, o trabajo incorporado en los
bienes salario de su canasta de subsistencia21
.
Respecto a las oscilaciones salariales, para este autor, circunstancialmente, los salarios podrían
encontrarse por encima o por debajo de la remuneración mencionada por cuestiones que responden
a una mayor o menor demanda de trabajo. Sin embargo, siempre se termina acomodando
nuevamente en el valor de la canasta de subsistencia, ya que, en la medida que el salario sea mayor,
se incrementaría la cantidad de trabajadores porque se “reproducen felices” y ello hace reducir el
salario nuevamente. Por otra parte, en la medida en que el mismo sea inferior al salario natural, los
trabajadores no se reproducen, generando posteriores incrementos en el salario.
18
Kalecki en realidad menciona un tercero, que es la estructura productiva de la economía. Igualmente a éste último le resta
relevancia. 19
Kalecki luego de realizar esta afirmación la sustenta con datos empíricos para EE.UU. y Gran Bretaña. 20
Cabe mencionar que ahora nos encontramos trabajando en un marco en el cual se cumple la teoría del valor trabajo. 21
Se aclara que por su canasta de subsistencia no nos estamos refiriendo un nivel de subsistencia fisiológico, como interpretan
muchos autores sobre Ricardo.
11
A los fines de la relación que queremos trazar en este apartado entre salarios y nivel de producto en
el corto plazo, traer éste autor a la discusión no parece interesante. Sin embargo, resulta relevante
para un análisis de largo plazo.
El beneficio, aquí, se calcula como el residuo del valor de la mercancía a la cual se le deduce el
salario del trabajador y la renta del terrateniente. Para Ricardo, en la medida en que se incremente el
tiempo socialmente necesario para reproducir dicha canasta de consumo del trabajador y, por ende,
se incremente el salario, se observará, una caída en el beneficio del capitalista22
.
Nótese que, por otra parte, es interesante traer a colación a Ricardo, ya que existen interpretaciones
que le atribuyen un modelo con oferta ilimitada de mano de obra. La más conocida pertenece a
Arthur Lewis (1915-1990).
Lewis arma un modelo de desarrollo económico para los países subdesarrollados23
. En el mismo
habla de dos sectores: uno con baja productividad del trabajo24
-asociada al uso de pocos bienes
durables de producción- y otro pujante con niveles de productividad y empleo de bienes durables de
producción mayores.
En la concepción de Lewis, para superar los problemas del subdesarrollo, se debe estimular el
crecimiento de este segundo sector. En estos países, existe una gran masa de personas desocupadas
u otras que se abocan a actividades de subsistencia -que en realidad acorde al autor no son
necesarias, como el servicio doméstico en exceso, u otras actividades informales. Además
observamos una baja o nula productividad marginal del sector atrasado que implica la posibilidad
de “retirar” trabajadores dicho proceso de producción. Como consecuencia de estas características,
nos encontramos ante lo que Lewis llama una “oferta ilimitada de mano de obra”, que se encuentra
disponible para ocuparse en el sector de mayor productividad y que aceptarán trabajar allí por el
nivel salarial de subsistencia al que venían trabajando con anterioridad25
.
Nótese, entonces, que en este modelo, el crecimiento depende de que uno de los sectores crezca en
base a un salario real bajo, gracias a la existencia de una importante masa de desempleados o de
22
El autor lo ve como una tendencia propia de la dinámica capitalista, en la medida en que la economía se expanda se deberán
emplear tierras de menor rendimiento. Esto implica que aplicando en aquellas parcelas iguales cantidades de trabajo se obtendrá
una cantidad menor de alimentos, generando una tendencia al incremento en el trabajo necesario para reproducir la canasta de
consumo del trabajador. Desde luego, también se observarán incrementos en la renta diferencia del terrateniente. 23
Lewis, W. A. (1973): “Desarrollo económico con oferta ilimitada de mano de obra” 24
En términos neoclásicos explica que la productividad marginal del sector tiende a cero, por lo que le “sobra mano de obra” 25
El autor reconoce la existencia de un pequeño margen de incremento al pasar a ocuparse en la actividad del sector productivo,
pero esto no es relevante a los fines de explicar que a determinado salario los productores van a poder contar con oferta ilimitada
de mano de obra a un salario determinado.
12
trabajadores empleados en el sector de menor productividad tal que, al retirarlos de allí, no reducen
el total producido en éste último sector.
En la medida en que se agota esta “fuente ilimitada de mano de obra”, los salarios pasan a ser
regidos por las productividades marginales del trabajo, como en el mundo neoclásico. Sin embargo,
en la medida en que ello no suceda, el modelo, acorde con el autor, es “clásico”.
Por otra parte, hasta ahora estamos relacionando la evolución de los salarios sin trabajar con el
sector externo. Es fundamental incorporarlo para luego tenerlo en cuenta en el análisis del ciclo con
más detalle y en la segunda sección para la Argentina.
Es interesante traer a colación a Raúl Prebisch (1901-1986).
Cuando el autor explica la tendencia secular al deterioro en los términos de intercambio para los
países periféricos, entre otros factores26
tiene en cuenta que en los países avanzados en la fase
ascendente del ciclo el salario real crece, pero en la fase descendente la caída del mismo es pequeña
e incluso en circunstancias puede llegar a ser nula.
En los países periféricos, también se verifica un comportamiento pro-cíclico de los salarios reales,
pero, -a diferencia de lo que sucede en el centro- en las fases descendentes las caídas del mismo son
mucho más importantes, de tal relevancia que son de proporciones superiores a los leves
incrementos experimentados en la fase ascendente. Estas relaciones se explican por el mayor grado
de sindicalización o fuerza de los trabajadores en el centro en relación a los trabajadores de la
periferia.
Este punto es fundamental, dado que acorde a los clásicos, si un producto tiene una mayor tasa de
innovación que otro, la reducción en el tiempo socialmente necesario para su reproducción debería
reducir su precio en relación con el de menor tasa de innovación.
Según Prebisch, se puede lograr una explicación acabada del deterioro en los términos de
intercambio a favor de los productos manufacturados provenientes de los países desarrollados,
debido a la vinculación de la correlación de fuerzas con los ciclos en el centro y la periferia.
Concluimos, entonces, que en Prebisch el salario real tiene un comportamiento pro-cíclico, pero en
la periferia su incremento durante la fase ascendente no es tan importante como su caída en la fase
contractiva del ciclo.
26
Este no es el factor más importante, simplemente se esta explicando en qué contexto el autor realiza la afirmación.
13
No queremos dejar de analizar también el modelo de Oscar Braun y Leonard Joy27
, en el cual el
sector externo tiene un peso relevante. Nos permitirá comprender la relación que se manifiesta entre
output y salarios reales en el marco de una devaluación. Estos autores arman un modelo en el cual
hay tres sectores económicos según el tipo de actividad: productores de bienes primarios que son
también bienes-salario, productores de manufacturas y el sector servicios.
El primero tiene una elasticidad precio de demanda muy rígida pero al mismo tiempo es exportable
por, lo que su precio se determina internacionalmente.
Los segundos se elaboran a partir de trabajo asalariado e insumos importados que se utilizan en
proporciones fijas. Esto quiere decir que en los costos de este sector, siempre hay un componente
que será afectado por el tipo de cambio. Su destino es el mercado interno y la demanda de ellos es
mucho más elástica que la de los primeros. Nótese que este sector es el gran demandante de mano
de obra.
Por último, el sector servicios. Estos no son transables y, en sus costos simplemente tienen las
remuneraciones a los asalariados. En una sección posterior analizaremos las causas que llevan a las
devaluaciones28
. Por ahora vamos a remitirnos a evaluar su impacto en la distribución del ingreso.
Cuando suceden estos acontecimientos, se incrementan notablemente los precios del sector
productor de bienes exportables, dado que su precio se determina en los mercados internacionales.
Por otra parte, los precios del las manufacturas también se incrementan como resultado de las alzas
en los costos, teniendo en cuenta el componente de insumos importados que no se producen
localmente. Ante las evidentes caídas del salario real se reducirá notablemente la demanda de
bienes manufacturados y servicios, mas no la de productos agropecuarios. En este caso, se
producirá una redistribución del ingreso a favor del factor tierra.
Con esta discusión, consideramos haber expuesto diferentes concepciones sobre la relación entre los
salarios reales y el nivel de output de una economía en e corto plazo habiendo trabajado dicha
relación en ambos sentidos y para las corrientes pertinentes para el desarrollo de nuestra hipótesis.
27
Braun, Oscar; Joy, Leonard (1981): “Un modelo de estancamiento económico - Estudio de caso sobre la economía argentina”,
en Desarrollo Económico, Vol. 20, No. 80. 28
Si bien retomaremos los modelos luego, el mecanismo que opera y fuerza a las devaluaciones opera de manera similar tanto en
los planteos estructuralistas que explican los ciclos de “stop and go” como en Braun y Joy o Marcelo Diamand: Ante el
crecimiento de la industria orientada al mercado interno se incrementa la demanda de insumos importados que se pueden obtener
gracias a las divisas que genera el sector exportador. Sin embargo, este sector agropecuario tiene topes para incrementar su oferta
y el crecimiento de la industria es más veloz, por lo cual se producen en algún momento estrangulamientos del sector externo o se
experimentan restricciones de divisas por lo cual la fase ascendente se termina con devaluaciones que “enfrían” la industria y por
lo tanto su demanda de insumos importados temporalmente.
14
1.2. Diferentes explicaciones en cuanto al ciclo económico.
Dado que el objetivo del trabajo es entablar una discusión teórica sobre la relación entre las
variables de distribución funcional del ingreso y el producto en el corto plazo, se hace necesario
complementar la discusión anterior con una exposición sobre las ideas más importantes sobre la
temática del ciclo económico en general, dado que ello nos permitirá extrapolar también estos
conceptos sobre el ciclo y la tendencia para contrastar la hipótesis planteada para la Argentina.
1.2.1. El ciclo en Keynes y Kalecki.
Habitualmente, se les suele atribuir a John Maynard Keynes y Michal Kalecki el plantear un ciclo
económico con “piso” exógeno. Nos referimos con esto a que la única forma de salir de la fase
descendente del ciclo según quienes interpretan a ambos autores de esta forma es mediante una
política económica que expanda la demanda agregada. Es cierto que estos autores le dan gran
relevancia a dicha variable y que manifiestan que difícilmente el ciclo económico salga de la fase
descendente si no es gracias al estímulo de ella a partir de las medidas fiscales o monetarias, sin
embargo no llegan a afirmar que el mismo carece de una cota inferior o límite mínimo, que
implicará un rebote de dicha situación.
Según Keynes, la variable principal para explicar el ciclo es la eficiencia marginal del capital,
altamente influida por expectativas y factores psicológicos y a partir de la cual se determina el
volumen de inversión.
En la fase ascendente del ciclo se conjugan una serie de elementos que generan que la misma se
incremente, y se alcanza un tope cuando éstos pierden fuerza. En forma análoga, en la fase
descendente, los factores que provocan una caída en la eficiencia marginal del capital se alimentan
mutuamente y derivan en un círculo vicioso descendente.
En la primera situación una serie de elementos provocan un animo tal que existe una alta
expectativa de rendimientos de la inversión, de manera que los empresarios consideran que la tasa
de interés vigente es lo suficientemente baja y la inversión amerita ser llevada adelante.
La fase descendente del ciclo se inicia en aquel momento en el cual se reduce la eficiencia marginal
del capital. Esto efectivamente puede ser exógeno y deberse a factores psicológicos. Sin embargo,
de no producirse estas situaciones que la reducen de manera exógena, en algún momento se
alcanzará un nivel tal de stock de bienes durables de producción, que la inversión encontrará
15
dificultades para realizarse y, como consecuencia, la eficiencia marginal del capital cae
abruptamente.
Nuevamente, en la fase descendente observamos un esquema similar. Los factores que reducen la
eficiencia marginal del capital generan menores niveles de inversión, y como consecuencia de ello,
se reduce el empleo y, por ende, la demanda agregada y esto profundiza la tendencia descendente.
Para Keynes es clara la concepción de que este es el momento de intervención por parte del Estado.
Sin embargo, postula que de no ser así, en algún momento, la eficiencia marginal del capital se
recompone, ya que la inversión neta se hace negativa. En ese momento se recupera la rentabilidad
esperada de los bienes durables de producción, y por ende se recompone la eficiencia marginal del
capital. Sin embargo, alcanzar este punto para Keynes resulta no solo dificultoso, sino penoso.
Para Kalecki, el mecanismo del ciclo es similar, pero a diferencia de Keynes, este autor muestra
posiciones controvertidas con él mismo a lo largo de su propia obra.
Los modelos Kaleckianos se caracterizan por trabajar con capacidad ociosa o desempleo, en dónde
la capacidad de utilización resulta una variable endógena. Las fluctuaciones del ciclo se deben,
primordialmente, a la función de inversión, que en este autor no depende de la tasa de interés, sino
que esta última se acomoda a ella. Para Kalecki la inversión depende de un ahorro bruto que poseen
las firmas, relacionado con su capacidad para autofinanciarse, de una ganancia por período de
tiempo (en forma positiva) y del stock de bienes durables de producción (en forma negativa).
Existen muchas interpretaciones sobre este autor que le imputan trabajar, también, con un ciclo con
piso exógeno. Es cierto que en la fase descendente del mismo, se produce una ‘sinergia’
desfavorable a la inversión similar al esquema keynesiano, fundamentalmente, porque se reducen
las ganancias del capitalista, que es aquello que genera el estímulo a invertir. Ahora bien, si la
recesión es pronunciada y de larga duración, ante la baja inversión y no reposición de los bienes
durables de producción, se incrementa notablemente la relación entre la ganancia de la firma por
unidad de tiempo y el stock de capital, dado que la caída en la valuación del segundo es mayor que
la experimentada por la primera y allí se encuentra el límite “inferior del ciclo”. Al igual que en
Keynes, no es necesario alcanzar esta situación, se puede estimular la demanda efectiva antes de
que ello ocurra.
1.2.2. La discusión alrededor de los modelos de crecimiento de Harrod y Solow.
Luego de la publicación de la Teoría General, Roy Harrod (1900-1978) elabora un modelo que, en
sus palabras, se ocupaba de estudiar la economía en términos dinámicos a diferencia de la tradición
16
de pensar “en términos estáticos”29
. Elabora un modelo con componentes keynesianos en el que se
relacionan diferentes evoluciones del producto, o senderos de crecimiento de equilibrio de largo
plazo, para una economía con la evolución observada en el corto plazo. Varios años después, Robert
Solow también publica un modelo en el cual relaciona la tendencia de largo plazo con las
fluctuaciones observadas del producto, pero utilizando un herramental neoclásico que lo aleja
bastante del anterior. Al igual que los neoclásicos con Keynes, Solow afirmó que el modelo de
Harrod era un caso particular del que este autor ahora estaba presentando. A continuación, se
plantean brevemente algunos lineamientos generales de ambos modelos para poder evaluar si se
adecuan o no a los objetivos de la segunda parte del trabajo.
En el modelo de Harrod se plantea un sendero para la tasa de crecimiento del producto determinado
por el cociente entre la propensión marginal a ahorrar y el incremento en el acervo de capital
necesario para, que en el período que se esta considerando, se incremente un punto porcentual el
producto. A esta tasa se la llama “tasa de crecimiento garantizada” y es la que asegura que si existe
coincidencia tal entre la misma y la tasa de crecimiento observada en la economía se seguirá por
dicho sendero. En otras palabras, es la tasa de crecimiento del producto que asegura a los agentes un
estado psicológico tal que tienden a repetir sus acciones, y nos encontraremos entonces en un
equilibrio estable. Ahora bien, en cuanto la tasa de crecimiento efectiva del producto difiera de la
garantizada ello no sucederá.
Uno de los rasgos keynesianos del modelo de Harrod es el trabajar diferenciando el significado de
una variable considerada ex-post y ex-ante. Lo hace tanto para el ahorro como para la inversión. El
autor trabaja con inventarios. Puede pasar que éstos se incrementen por encima de lo deseado.
Cuando esto sucede se debe a que el productor se encontró con una demanda efectiva menor a la
que esperaba, por lo cual finalmente su inversión ex-post –que incluye la variación no deseada de
estos inventarios- resultó mayor que la planeada. En sentido contrario, una caída en los inventarios
también se atribuye a un cálculo erróneo en cuanto a las decisiones de producción. Para el productor
se encuentra con una demanda efectiva mayor a la que esperaba y esto lo lleva a concluir que
invirtió menos de lo necesario.
Nótese entonces, que si estos fenómenos ocurren a nivel global van a llevar a los productores a:
En el primer caso reducir aún más su producción, lo cual provocará que nuevamente se encuentren
con inventarios en crecimiento por las caídas en el nivel de demanda por el menor ingreso global.
29
Harrod, Roy F. (1939): “An Essay in Dynamic Theory”, The Economic Journal, Vol. 49, No. 193.
17
En el segundo caso, al contrario, la percepción de los productores de que han sub-invertido los lleva
a incrementar aún más la producción. Estos cambios operando a nivel global harán que este
mecanismo se profundice.
Puede observarse que en este modelo, en la medida en que la tasa de crecimiento difiere de la
garantizada, dicha diferencia tiende a ampliarse. Por esta inestabilidad a Harrod se le atribuye el
armado de un modelo explosivo, es decir un “ciclo económico” sin topes superior o inferior.
A pesar de estas interpretaciones, en el mismo trabajo en el que el autor plantea el modelo da
indicios bajo los cuales la tasa garantizada se moverá hacia la tasa efectiva30
. Aunque no termina de
exponer bajo qué condiciones se presenta un ciclo estable o inestable.
Finalmente, el mismo autor termina explicando la existencia de una “tasa natural”, determinada por
el crecimiento de la población, la acumulación de capital y progreso tecnológico. Es esta la que, en
última instancia, determinará el sendero de largo plazo, ya que cuando la tasa garantizada es
superior a ella, la tasa efectiva se ubicará en forma permanente por debajo de la misma, hasta que se
reduzca y converja hacia la tasa natural, por lo cual, concluye que es beneficioso que la tasa
garantizada se encuentre siempre por debajo de la natural31
.
Robert Solow32
arma un modelo que explica el sendero de crecimiento de una economía y el ciclo a
partir de la utilización de la función neoclásica de producción con rendimientos constantes a escala.
En ella los factores son sustituibles unos por otros, por lo cual, se emplean en una proporción
r=K/L, que no es fija. La remuneración a los mismos se iguala a sus productividades marginales.
Para este autor la tasa de variación de cada uno de ellos esta representada por la tasa de crecimiento
demográfico y la propensión marginal a ahorrar respectivamente. Cuando los factores no se
emplean en las proporciones adecuadas de equilibrio, determinadas por las variables mencionadas,
la flexibilidad en las remuneraciones a los factores y el ajuste a las productividades marginales
garantizan que la tasa de crecimiento efectiva transite por un sendero de equilibrio estable.
30
Harrod (1939): “Al reducir la tasa garantizada la lleva más abajo e la tasa real, de modo que la tasa real pasa
automáticamente al campo de las fuerzas centrífugas, y aleja la tasa garantizada, en este caso hacia arriba. Así pues, el
estimulante hace que el sistema se expanda”. 31
Esta situación significa que la tasa de crecimiento de la inversión que genera el estado psicológico de que se invirtió el monto
correcto esta siempre por debajo de aquella a la cual potencialmente puede crecer la economía. Si esto es así, entonces los
productores siempre han de creer que han sub-invertido y continuarán incrementando la inversión. Esto se mantendrá así, hasta
que las tasas de crecimiento reales, siempre por encima de la garantizada hagan incrementar esta última y converja hacia la tasa
natural. 32
Solow, Robert (1956): “A Contribution to the Theory of Economic Growth”, Quaterly Journal of Economics.
18
El modelo de Solow ha sido descartado desde dos planos. Desde lo teórico, no pudo resistir las
críticas de Joan Robinson (1903-1983), hacia la circularidad en la valuación del stock de capital y la
imposibilidad de trabajar con funciones de producción agregadas para toda la economía. Además de
ello, con posterioridad a Solow, estudios empíricos demostraron que una fracción importante del
crecimiento económico de los países centrales no podía explicarse por el crecimiento de los
factores.
1.2.3. Kaldor como síntesis de Keynes, Kalecki y Harrod: Condición de estabilidad del ciclo.
Un autor post-keynesiano que ha generado numerosa bibliografía en torno a la temática del ciclo
económico es Nicholas Kaldor (1908-1986). Este autor toma como referencia a Keynes, como así
también a Kalecki y Harrod. Sus trabajos sobre estos tópicos son abundantes y detallarlos sería en
cierta medida una reiteración de ideas de los precedentes. Sin embargo, no podemos dejar de
mencionar que una de sus principales contribuciones consiste en especificar en forma muy clara su
pensamiento respecto a la estabilidad del ciclo y a la relación entre las funciones de inversión y
ahorro.
Kaldor33
, como Harrod, trabaja con funciones de inversión ex-ante y ex-post. Cuando la inversión
planeada supera al nivel de ahorro que los agentes, tenían intención de realizar, el resultado también
es un incremento en el producto. Al igual que para todos los autores que venimos mencionando, el
ahorro como la inversión dependen positivamente del nivel de actividad.
El aporte de Kaldor es establecer que, cuando el cambio de la inversión ante la alteración del nivel
de empleo u actividad es de mayor cuantía que el experimentado en el mismo sentido por el ahorro,
entonces la tendencia del producto se auto-sostendría indefinidamente. Para que esto no suceda, el
incremento (disminución) experimentado por el ahorro como consecuencia de la expansión
(contracción) en el producto, debe ser de mayor magnitud que el aumento (caída) que observamos
en el nivel de inversión. Esta es entonces la condición de estabilidad del ciclo34
, que será de gran
utilidad para la introducción del modelo de Bhaduri y Marglin, a partir del cual elaboramos nuestra
hipótesis de salida de la fase descendente del ciclo en la Argentina.
33
Kaldor, Nicholas (1940): “A Model of the Trade Cycle” en The Economic Journal, Vol. 50, N° 197. 34
No queremos dejar de aclarar también que el autor agrega un análisis en términos dinámicos de esto.
19
1.2.4. Nueva ortodoxia del ciclo económico: Los nuevos clásicos: el crecimiento endógeno y las
teorías de Real Bussines Cycle.
Actualmente, en la gran mayoría de las universidades del mundo se le da gran relevancia al estudio
de las teorías de los denominados “nuevos-clásicos”. Esta es la escuela a la que hacíamos alusión en
la introducción de este trabajo.
Estos teóricos se preocupan por explicar la evolución de la tendencia de largo plazo del producto.
En sus modelos los agentes tienen expectativas racionales. Por este motivo, el producto y las
variables que acompañan su evolución presentan fluctuaciones suaves y poco pronunciadas
alrededor de la tendencia. Según Robert Lucas -principal teórico de los nuevos clásicos en lo que
concierne a la temática del ciclo económico- hacer políticas monetarias, fiscales e incluso
cambiarias para atenuar las fluctuaciones del ciclo económico, resulta en última instancia
perjudicial en términos de crecimiento y bienestar para la población y puede generar
hiperinflaciones. El principal estudioso respecto al tema del crecimiento que mantiene la misma
línea de pensamiento que Lucas es David Romer. Las Teorías de Crecimiento Endógeno –de las
cuales Romer es uno de los autores que elabora las principales contribuciones- trabajan con la
función neoclásica de producción de Solow pero con algunas modificaciones que cambian
sustancialmente el modelo: Consideran el capital humano -ligado al aprendizaje y al conocimiento-
como factor. En la medida que se generan incrementos en el factor capital, entonces, también hay
incrementos del elemento antes mencionado que operan elevando la tasa de crecimiento. En
términos matemáticos, la función de producción neoclásica ahora deja de tener rendimientos
constantes a escala, sino que tiene rendimientos crecientes a escala y además una productividad
marginal del capital creciente (y no decreciente).
Como se mencionaba en el párrafo precedente, estos modelos trabajan con expectativas racionales y
además de ello suponen funciones de producción que son “copiables” y, gracias a esto,
convergencia de ingresos entre los países avanzados y subdesarrollados35
.
La mención de estas teorías resulta ineludible en un trabajo que se plantea como una discusión
desde diferentes perspectivas sobre el ciclo económico y el crecimiento, pero está a la vista que, por
35
Avila, Jorge (1999): “El Potencial Argentino de Crecimiento”
20
los supuestos mencionados queda descartada para estudiar el fenómeno a tratar para Argentina a la
luz de estas teorías36
.
1.2.5. El ciclo económico según Marx.
Para comprender el ciclo según Marx37
debemos discutir algunas cuestiones. El motor de la
dinámica de la economía capitalista en Marx es el plusvalor que el propietario de los medios de
producción extrae por obrero. Por fuerzas productivas se entiende la relación entre el trabajador y
las herramientas. El desarrollo de las mismas implica una mayor capacidad de generar valores de
uso por unidad de tiempo. Si una firma logra reducir el tiempo necesario para reproducir una
mercancía por debajo del tiempo modal en esa economía, además de extraer plusvalor de los
trabajadores, le quedaría un trabajo potenciado, o plusvalor adicional.
En Marx, la ambición por la obtención de ese trabajo potenciado es aquello que motiva al
empresario a innovar y determina el ingreso en una fase de crecimiento económico. Ahora bien,
esta dinámica implica que gradualmente comienza a incrementarse la composición orgánica del
capital por el mayor uso de bienes durables de producción y en la medida que estas invenciones se
difunden al resto de las firmas implicará una caída en la tasa de ganancia, que deriva en el ingreso
en una fase descendente del ciclo. Puede observarse, entonces que las fluctuaciones del producto
obedecen a la lógica de la tasa de ganancia.
1.2.6. El ciclo en Argentina para los estructuralistas y otros teóricos que trabajan con el
sector externo.
En Lance Taylor puede observarse que cuando analiza el “comercio Norte-Sur”38
, el ciclo en la
economía del sur se va a encontrar condicionada por las fluctuaciones del norte. La elasticidad
ingreso de demanda del norte de productos provenientes del sur es menor a uno, dado que éste
último le exporta alimentos al primero. Por otra parte encontramos una alta elasticidad ingreso de
demanda en el sur de productos acabados del norte, tanto de bienes de consumo, como así también
por el uso de un componente importado en la producción de los productos en el sur. Como
36
Acorde con el profesor Axel Leijonhufvud, estas teorías resultan inadecuadas para brindar explicaciones a la problemática del
ciclo para los países de Latinoamérica. Léase en Grupo de Investigación económica (GIE), Ministerio de Economía, Provincia de
Buenos Aires (2003): “Disertación del Profesor Axel Leijonhufvud, Interpretaciones para Argentina”. 37
Las conclusiones a las que arribamos en esta sección se deducen de El Capital, aunque Marx no las manifieste en forma
explícita.
38 Taylor, Lance (1981): “South-North Trade and Southern Growth. Bleak prospects from the structuralist point of view”, en
Journal of International Economics.
21
consecuencia, este país siempre ve condicionada su tasa de crecimiento a las fluctuaciones del nivel
de actividad en el norte y los shocks que aquel padece.
Este tipo de condicionamientos generales se ven cristalizados en trabajos con los de Marcelo
Diamand, Raúl Prebisch u Oscar Braun (1931-1981) y Leonard Joy. Podemos encontrar otro tipo de
caracterización del ciclo para la Argentina entonces en los modelos mencionados. Ya hemos
explicado con anterioridad el modelo de los dos últimos autores, en donde la producción local de
bienes manufacturados posee necesariamente un componente importado y las elasticidades se
presentan como en Lance Taylor. En la fase ascendente del ciclo se incrementa el empleo y el nivel
de utilización de insumos importados. Dado que la oferta de productos exportados por el país no
crece a este mismo ritmo39
, antes de que la economía alcance el nivel de pleno empleo se produce
un desequilibrio en la Balanza Comercial que presiona a una devaluación del tipo de cambio. Como
consecuencia de ésta, al interior de la economía Argentina se redefinen los precios. Se incrementan
los precios de los productos exportables -que son alimentos- por ser su precio determinado en
moneda extranjera y sucede lo mismo con las manufacturas pero por un aumento del costo del
insumo importado. Ante estas alteraciones de precios, que a salarios nominales que se mantienen
aproximadamente en los mismos niveles, implican una pérdida de poder adquisitivo para los
trabajadores, la demanda interna de productos primarios se mantiene por tener una demanda
inelástica y, como consecuencia de ello, cae abruptamente la demanda de manufacturas, lo que
genera una caída en el nivel de producto y empleo. Nótese entonces, que en este esquema el “techo”
del ciclo económico tiene una naturaleza endógena. Se explica por la dinámica de la situación de la
Balanza Comercial por la particular situación relacionada con las elasticidades ingreso de demanda
de las importaciones y las exportaciones. Respecto a la salida de la fase descendente del ciclo, estos
autores son bastante ambiguos. En el caso de Braun y Joy, cuando extrapolan su modelo a la
situación de Argentina pareciera que se inclinan por un “piso” exógeno.
Hasta aquí hemos contrastado diferentes ideas para una gama muy amplia de autores respecto a: por
un lado la relación entre las remuneraciones a los factores y la evolución del nivel de output de la
economía y por otra parte la dinámica general del ciclo. Ellas nos servirán para tenerlas en cuenta
en el armado del modelo heterodoxo de la siguiente sub-sección de la investigación.
39 En el caso de Braun y Joy esto se explica porque la oferta de los productos que el país exporta es inelástica en el corto plazo.
En cambio en Lance Taylor la causa se encuentra en que la demanda de los países del norte no se incrementa en una cuantía
importante.
22
1.3. Economías “tiradas por el salario” o “tiradas por la ganancia”: La síntesis de Bhaduri-
Marglin de las posiciones clásico-marxistas y keynesiano-kaleckianas.
Como se expresó en la introducción, el propósito de la discusión teórica inicial es encontrar un
modelo heterodoxo que permita explicar a la luz del mismo la salida de la última crisis económica
experimentada por la Argentina, en donde ante una devaluación del 200%, se contrajo notablemente
el salario real y, como consecuencia de estos cambios, se produce una reacción del producto.
En los apartados anteriores ya hemos trabajado la relación entre las variables de distribución
funcional del ingreso y nivel de output total de una economía. Sin embargo, nos hemos enfocado
fundamentalmente en explicar como para diferentes teorías la evolución del producto afecta a las
primeras y hemos puesto poco énfasis en tratar la relación en sentido opuesto. El propósito de este
trabajo, es presentar un esquema en el cual se pueda evaluar cómo diferentes cambios en la
distribución funcional afectan la marcha del nivel de ingreso de una economía en el corto plazo.
Siguiendo ese propósito exponemos una simplificación de un modelo de Amit Bhaduri y Steven
Marglin presentado en 1990 bajo el título de “Unemployment and the real wage: the economic basis
for contesting political ideologies”, en el Cambridge Journal of Economics.
El mismo se presenta como una síntesis de algunas de las diferentes ideas que hemos enfrentado en
los apartados anteriores sobre el ciclo. Puntualmente, los autores presentan el modelo como síntesis
de las ideas keynesiano-kaleckianas por un lado y clásico-marxistas por otro.
Ya hemos expuesto la relación entre salarios reales y nivel de output total en los neoclásicos. En
resumidas cuentas, los cambios en el salario real de equilibrio en el mundo marginalista se deberán,
exclusivamente, a cambios en la productividad marginal del trabajo, que en última instancia es lo
que determina las remuneraciones a los factores. Un aumento en los salarios resultante de un
incremento en ella no afectará a las retribuciones a los otros factores, dado que también se
retribuyen en su productividad marginal, no habiendo lugar para el conflicto distributivo. Podemos
observar que aquí el salario no cumple un “función como variable macroeconómica que afecta al
producto”, sino que dada una función de producción y agentes que se comportan racionalmente de
acuerdo con los axiomas microeconómicos, el salario, como el resto de las remuneraciones a
factores quedan determinadas “por default”. Por lo cual, podemos descartar el uso de estos
esquemas, dado que el marco de análisis neoclásico no parece representativo del fenómeno que se
quiere explicar para la Argentina. También, hemos descartado en la discusión anterior el poder
explicativo de las ideas nuevo-clásicas para el fenómeno del ciclo en América Latina.
23
Como señalábamos con anterioridad, entonces, pasamos a construir un modelo que sintetice las
ideas que consideramos pertinentes para trabajar nuestra hipótesis, en dónde daremos un
tratamiento exógeno al salario real, por lo cual evaluaremos como cambios en la distribución
funcional productos de shocks salariales afectan el nivel de output total.
Bhaduri y Marglin siguiendo este esquema de causalidades, distinguen el “doble rol” que juegan los
salarios en una economía: como costo de producción desde la perspectiva clásico-marxista y como
impulsor de la demanda agregada desde la óptica keynesiano-kaleckiana.
Estos autores, primero presentan el modelo que sintetiza ambas ideas sin sector externo o
presuponiendo que el mismo es muy pequeño y luego lo incorporan al análisis. Vamos a seguir este
orden de exposición también.
1.3.1. El modelo sin sector externo
En una economía en dónde el peso del sector externo es pequeño o nulo, los dos grandes
componentes de la demanda agregada son el consumo y la inversión. Ante incrementos en el nivel
salarial la participación de la ganancia en el ingreso nacional también se ve afectada. En este caso la
redistribución a favor de los trabajadores expandiría el consumo, pero los empresarios se verían
desestimulados a invertir por la reducción en el margen de ganancia o el aumento en el costo
salarial. Observamos, entonces, que los efectos en ambos componentes de la demanda agregada
producidos por el cambio en la distribución tendrán sentido contrario. En función del efecto final de
un cambio exógeno de la distribución funcional en el nivel de output total y empleo40
los autores
pueden enmarcar diferentes situaciones para distintas economías dentro de una gama de regímenes.
Para poder volcarlo en este trabajo es necesario explicar una forma de determinación de precios y
ganancia y explicitar funciones de inversión y ahorro.
Bhaduri y Marglin trabajan con una ecuación de precios con mark-up, que como en un esquema
keynesiano es el origen de la ganancia del capitalista.
P = (1 + m)bw (1)
En dónde w es el salario de cada y b el requerimiento de trabajo por cada unidad de producto, por lo
cual 1/b representa la productividad del trabajo.
40
En otras palabras, luego de considerar si ante incrementos de la participación de los asalariados en el ingreso total de la
economía, en detrimento de la del los capitalistas, prevalece el efecto del aumento del consumo por la mayor demanda o caída de
la inversión por reducción del margen de ganancia de los capitalistas.
24
En este esquema los trabajadores no ahorran, por lo cual el ahorro será una proporción (s) de la
masa total de ganancias de los capitalistas (R), que para trabajar normalizamos dividiendo y
multiplicando por el nivel de producto de la economía (Y) y el nivel de producto potencial (Y*):
S = sR = s(R/Y)(Y/Y*)Y* (2)
Con un producto potencial Y*=1, y definiendo la participación de los capitalistas en el ingreso
como h=R/Y y el grado de utilización de la capacidad instalada como z=Y/Y*, nuestra función de
ahorro es la siguiente:
S=shz (3)
La participación de las ganancias en el ingreso total y el mark-up tienen en este modelo una relación
directamente proporcional, como se señala en (4) y por ello, a un mismo nivel de productividad del
trabajo, ambas tienen una relación inversamente proporcional, como señalamos en (5) y (6):
h = m/(1+m) (4)
(w/p)/(1-h) = (1/b) (5)
(1+m)(w/p) = (1/b) (6)
En las dos últimas ecuaciones puede apreciarse que dado el nivel de productividad del trabajo 1/b,
tanto el mark-up, m, como así también la participación de la ganancia en el ingreso, h, tienen una
relación inversamente proporcional con el salario real.
El siguiente paso es definir una función de Inversión en este modelo. Una de las variables que
afectan la inversión entonces, es la participación del capitalista en la ganancia (h), que como
venimos mencionando se mueve en forma opuesta a los salarios reales y es directamente
proporcional al mark-up (m).
Al comienzo de su trabajo Bhaduri y Marglin elaboran el modelo con una función de inversión
dependiendo exclusivamente de la participación de la ganancia sobre el output total, pero luego
concluyen que la variable que en realidad observa el capitalista es la proporción entre el volumen de
ganancia y el valor contable del capital41
, K. Exponemos esta variable normalizada:
r = R/K = (R/K)(Y/Y*)(Y*/K) = hza (7)
41
No asumen la existencia de ninguna problemática para su cálculo, se omiten entonces las objeciones de Joan Robinson sobre
esta temática.
25
Siendo “a”, la relación entre el nivel de producto potencial y el stock de capital de una economía.
Suponiendo esta última variable fija en el corto plazo42
y considerando que la inversión depende de
“r” como veníamos afirmando y que ante cambios en el nivel de salarios, tendremos alteraciones del
consumo de los trabajadores que impactarán en la relación producto/producto potencial (z) de
manera opuesta al efecto en la participación de la ganancia en el ingreso de la economía (h),
debemos definir una función de inversión en la cual ambos efectos se encuentren por separado. Por
lo cual ella será:
I(h;z) con I´h>0; I´z>0 (8)
Agregamos que a partir de esta función de inversión, dependiendo no solo de la participación de las
ganancias en el ingreso, sino también del nivel de utilización de la capacidad43
, no se deja de lado el
efecto acelerador de la inversión.
Al contar con las funciones de Ahorro e Inversión definidas, podemos redefinir a partir de la
identidad ahorro inversión la curva IS, como conjunto de equilibrios macroeconómicos para
diferentes combinaciones de entre la participación en el producto de la ganancia (h) y la utilización
de la capacidad (z), ante variaciones exógenas en el salario (por ende también en la ganancia).
shz = I(h;z) (9)
Diferenciamos totalmente y despejamos de manera tal que podamos contemplar las alteraciones en
el producto ante cambios en la distribución funcional sobre una misma IS y obtenemos:
dz/dh = (I´h – S´h)/(S´z – I´z) (10)
Relación que podemos re-expresar como:
dz/dh = (I´h – sz)/(sh – I´z) (11)
Las ecuaciones 10 y 11 tienen un significado importante. Ellas van a indicar cómo se va a
comportar el producto en el corto plazo ante alteraciones en los salarios reales (por ende en la
participación de la ganancia en el ingreso), a partir de explicar cómo se alterarían los componentes
de la demanda agregada.
42
Lo cual no resulta problemático, dado que los autores en forma explícita especifican que se trata de un modelo que explica los
efectos de shocks salariales en el nivel de output y empleo de una economía en el corto plazo. 43
Que al ser diferente de la unidad (es decir Y menor que Y*) y determinado de manera endógena, se esta trabajando en un
entorno kaleckiano.
26
Si observamos el denominador, ante incrementos en el producto, tanto el nivel de ahorro como el de
inversión en una economía aumentarán. Como consecuencia, ambas derivadas son positivas. El
hecho de trabajar con una derivada positiva para I´z, implica incluir en el modelo el efecto
acelerador de la inversión, como lo hacen de manera explícita Harrod, Kaldor y Kalecki.
Ahora bien, si ante el incremento del producto, el impacto favorable sobre la inversión fuese de
mayor cuantía que el experimentado por el ahorro el modelo sería inestable y el ciclo económico
explosivo.
Bhaduri y Marglin suponen que se cumple la condición de estabilidad (en este caso S´z>I´z), por lo
cual, trabajan con un denominador de signo positivo. Nótese que este relación entre las derivadas
mencionadas se las hemos reconocido en la discusión precedente como contribución a Kaldor.
Es lo que sucede con el numerador lo que nos ayudará a sintetizar las dos “visiones” mencionadas
sobre el impacto de shocks salariales en el empleo y el producto.
Una caída en los salarios reales implicará un incremento en el margen obtenido por el capitalista por
unidad de producto y, por ende, una mayor participación de la ganancia en el ingreso global. Esto
incentivará a los empresarios a incrementar el nivel de inversión, ya que se reducen sus costos de
producción, por lo cual la relación entre Inversión y participación de las ganancias, es directamente
proporcional I´h > 0.
Ahora bien, al mismo tiempo, estas caídas en los salarios reales o incrementos de “h” implican una
redistribución del ingreso hacia los sectores más pudientes, que como bien explican Keynes y Kahn,
poseen una propensión marginal a consumir menor. En otras palabras, se incrementará la
proporción ahorrada por la contracción en el consumo, el signo del término restante del numerador
también tiene signo positivo.
Esto quiere decir que, ante cambios en los salarios reales, el efecto en el nivel de producto o empleo
es indefinido. Si al incrementarse el salario real, prevalece el incremento en el consumo por parte de
los trabajadores, por sobre el desincentivo a invertir por parte de los capitalistas por la reducción de
su participación en el ingreso, entonces, la curva IS tendrá pendiente negativa, como muestra la
Figura 1. En los términos de Bhaduri y Marglin esta es una economía o “régimen tirado por los
salarios”. En este régimen, desde luego, así como ante aumentos en el salario real prevalece el
efecto del incremento del consumo por sobre el desincentivo en la inversión, también cuando se
afronten shocks contractivos en el salario real, que significa incrementos en la participación de las
27
ganancias en el producto y en el margen por unidad vendida, el estímulo que esto genera a los
capitalistas a invertir, no es suficiente como para compensar la importante contracción en el
consumo.
Si en cambio ante contracciones exógenas del salario real, la alteración en el nivel de inversión por
parte del capitalista ante una mayor ganancia tiene un impacto más importante que la caída en el
consumo de los trabajadores por su pérdida de poder adquisitivo, nos encontramos ante lo que
denominan un “régimen tirado por la ganancia”. Ante expansiones en el salario bajo estos patrones,
entonces, el estímulo al consumo no basta para superar la contracción en el producto y el empleo
que genera la caída en la inversión. En términos matemáticos, en este segundo caso la IS tiene
pendiente positiva como muestra la Figura 2.
Puede observarse, entonces, como los autores sintetizan en un único modelo concepciones que han
estado contrapuestas a lo largo de la historia y eran causa de importantes enfrentamientos.
Agregamos que nuestra postura es que estas diferentes ideas que Bhaduri-Marglin incorporan en un
único trabajo son producto de fenómenos históricos. Uno de los principales aportes de este trabajo
es incorporar diferentes concepciones y poder definir que una economía a lo largo del tiempo podrá
cambiar el patrón y por ende ser leída desde diferentes ópticas.
28
1.3.2. La conflictividad social en Bhaduri-Marglin y el capitalismo cooperativo.
¿Quiere decir lo expuesto en el punto anterior que en cada uno de los regímenes existe una clase
social “ganadora” y otra “perdedora” en el conflicto distributivo?
Si formulamos esta pregunta en términos de las participaciones en el ingreso de la economía,
evidentemente, la respuesta es afirmativa. Ahora bien, hemos observado que si en los diferentes
regímenes se alterara la distribución funcional en favor de determinados factores se incrementará el
producto. Al experimentarse una fase de crecimiento económico, es evidente que la clase social que
vio incrementado el peso de su remuneración sobre el producto, también se beneficiará con un
mayor volumen de ingreso. Sin embargo el factor que ve reducida su participación no
necesariamente padecerá una reducción en el volumen de ingreso.
En otras palabras, en un régimen “tirado por el salario”, ante incrementos en la remuneración a los
trabajadores, el capitalista recibe un margen menor por cada unidad del bien o servicio que ofrece.
Ahora bien, el crecimiento en el producto por el aumento en el consumo de los trabajadores puede
ser tal que como consecuencia el volumen total de ingreso del capitalista mejore. En términos de un
productor individual, se obtiene un margen menor por cada venta, pero ellas se incrementan en una
mayor proporción que la caída de éste, lo cual deriva en un mayor ingreso total.
Los autores en el mismo modelo especifican, en términos matemáticos, cuál es la condición para
que en regímenes “tirados por el salario” los capitalistas mejoren su volumen de ingresos ante
shocks salariales. Para que esto se cumpla, el valor absoluto de la elasticidad entre la utilización de
la capacidad instalada y la alteración en la participación de la ganancia en el ingreso, debe ser
mayor que la unidad.
- (dh/h)/(dz/z) > 1 (12)
El hecho de que se cumpla esta condición implicará que el estímulo del incremento del producto -
reflejado en el aumento de “z”- sobre la inversión superará el desincentivo por la caída en el margen
de ganancia.
En un régimen regido por estas condiciones, Bhaduri y Marglin agregan que el conflicto que puede
tener lugar son tensiones entre diferentes grupos capitalistas, dado que serán algunos los que verán
incrementado su volumen de ganancia y otros no.
29
En forma análoga, en un régimen tirado por la ganancia, cuando el empleo y el producto crecen ante
disminuciones exógenas en el salario real y los trabajadores experimentaran una menor
participación en el ingreso, no necesariamente implica una caída en la masa salarial total de esa
economía. La condición bajo la cual esto sucederá es la siguiente:
(dz/z)/(dh/h) > h/(1-h) (13)
Como expresábamos con anterioridad, cuando esta se cumpla, sucederá que ante incrementos en la
participación de la ganancia del capitalista en el ingreso global, el crecimiento del output total y del
nivel de empleo, será de tal magnitud que la masa total de salarios será mayor a pesar de que caiga
el peso de ellos sobre el producto. En otras palabras, nos encontramos aquí ante otro caso de lo que
los autores llaman “capitalismo cooperativo”. En el caso que no se cumpla la condición, el producto
no crece lo suficiente para generar nuevos empleos que compensen la situación de los trabajadores
como clase social y se evidencia el conflicto distributivo entre ellos y los capitalistas. Ahora bien,
cuando efectivamente nos encontramos en el caso de capitalismo cooperativo descripto para un
régimen tirado por la ganancia, ante caídas salariales que finalmente derivan en mayor nivel de
empleo, cada uno de los trabajadores que ya se encontraban empleados, percibirán una
remuneración menor, por lo cual nos encontramos ante otra situación de conflicto social intra-clase
y no entre diferentes clases sociales.
1.3.3. El modelo con sector externo.
Considerando el grado de apertura internacional de casi la totalidad de los países carecería de
sentido plantear los regímenes de crecimiento anteriores sin considerar el sector externo. Bhaduri y
Marglin, al destacar que los salarios cumplen un “doble rol” -como costo y como motor de la
demanda-, plantean que sus alteraciones también impactarán sobre el nivel de importaciones y
exportaciones. Las caídas en los salarios, que disminuyen la demanda de consumo de los
trabajadores, reducirán las importaciones, pero por otra parte implicarán mayor competitividad
internacional y ello impactará favorablemente sobre las exportaciones.
En la discusión anterior respecto a la relación entre los salarios y el producto para diferente autores
advertíamos como Keynes en el capítulo XIX de la “Teoría General” observa que contracciones de
éstos podían llegar a generar incrementos de competitividad internacional. Finalmente el autor le da
más relevancia a las consecuencias contractivas de disminuciones salariales sobre el producto, pero
no podemos omitir que esta cuestión ya es tratada en 1936 por este autor.
30
Por otra parte no son solo los salarios lo que impactan en el saldo de la balanza comercial, sino
también el efecto en el producto -evaluado a partir del movimiento de ‘z’. Incorporamos entonces
las exportaciones netas en la identidad ahorro-inversión:
S(h,z) = I(h,z) + XN(h,z) o bien: shz = I(h,z) + XN(h,z) (14)
Diferenciamos totalmente la identidad y obtenemos nuevamente la deducción de la curva IS:
dz/dh = (I´h + XN´h – S´h)/(S´z – I´z – XN´z) (15)
Al igual que en el caso del modelo sin sector externo, trabajamos suponiendo el cumplimiento de la
condición de estabilidad, por lo cual el denominador será positivo. Nuevamente, será el signo del
numerador lo que determinará el efecto de un shock salarial en el producto en el corto plazo.
En la ecuación anterior, se hace evidente que en regímenes que sin contemplar el sector externo
resultaban “tirados por la ganancia”, la incorporación del mismo reforzará el patrón. Lo contrario
sucede con regímenes “tirados por el salario”. En este caso, el incremento en el consumo de los
trabajadores que puede ser generado por el aumento en sus remuneraciones, ahora no solo deberá
sobre-compensar la caída en la inversión, sino también la desmejora en la balanza comercial (por
caída de exportaciones y/o aumento en las importaciones).
1.3.3.1. Las devaluaciones.
Es importante explicar cuáles serán los efectos de las devaluaciones en este modelo y luego llevar
éste análisis a los países subdesarrollados. Como explica todo modelo tradicional, los movimientos
ascendentes del tipo de cambio mejoran la situación de la balanza comercial en el corto plazo44
,
como consecuencia de la reducción de las importaciones por su encarecimiento e incremento de
exportaciones por mayor competitividad.
Bhaduri y Marglin asumen este resultado para la balanza comercial en la medida en que los
incrementos en salarios y precios que pueden seguir a la devaluación no sean de mayor magnitud
que la depreciación del tipo de cambio.
En otras palabras, en la medida en que la devaluación realmente signifique una ganancia de
competitividad porque los salarios y los precios locales no se mueven en la misma proporción o
44
Hablamos de corto plazo pero suponemos la superación del lapso de tiempo inmediatamente posterior de una devaluación en la
denominada “curva J”, en el cual el efecto es justamente perjudicial.
31
velocidad que el tipo de cambio, éstas deben ser tratadas como caídas en los salarios reales a la hora
de evaluar sus efectos en el producto y el empleo.
1.3.4. Contradicciones entre el corto y el largo plazo. Planteos para los países sub-
desarrollados y relaciones las teorías del ciclo.
Bhaduri y Marglin especifican que su modelo sencillamente expone la relación entre alteraciones en
la distribución funcional y el nivel de output total de una economía en el corto plazo. Sin embargo
exponen mínimamente algunas conclusiones para el largo plazo que nos serán útiles mencionar para
relacionar con la discusión general sobre el ciclo económico y para el análisis de la Argentina.
En el apartado 1.3.1, parecería dejarse abierta una concepción muy optimista para los casos de
capitalismo cooperativo. Es decir, en la medida en que se cumplan las condiciones expuestas para
que en uno u otro régimen aumente el volumen de ingreso de la clase que ve reducido su porcentaje
de participación, se haría sostenible en el tiempo -desde un punto de vista social- cierto modelo de
crecimiento que se oriente a inclinar la distribución funcional del ingreso hacia la clase más pujante.
Sin embargo, luego de exponer el funcionamiento de un régimen “tirado por los salarios” de tipo
cooperativo exponen que en el largo plazo se pueden generar cuellos de botella para producir los
bienes de consumo necesarios para abastecer a esa creciente demanda por falta de inversión. En el
mismo sentido, en los regímenes “tirados por la ganancia”, en el largo plazo se pueden generar
dificultades para realizar la ganancia por sub-consumo. En otras palabras, en el corto plazo la
economía podrá crecer en base a una distribución funcional orientada a los capitalistas -si es que su
función de inversión reacciona de una forma tan vigorosa al incremento del margen de ganancia lo
suficientemente importante como para sobre-compensar la caída en el consumo de los trabajadores-,
pero esto no es sostenible en forma indeterminada. Este problema, por ejemplo, lo podemos
encontrar en Celso Furtado (1920-2004), cuando expone45
que muchos países Latinoamericanos con
distribuciones inequitativas, encuentran problemáticas para crecer porque su patrón de acumulación
implica falta de consumo46
.
Bhaduri y Marglin no discuten la relación de su modelo con el sub-desarrollo. Es importante
destacar que si asumimos que el grado de apertura de los países seguirá incrementándose –por lo
cual el peso del sector externo en la ecuación anterior seguirá siendo importante-, se ponen en duda
45 Furtado, Celso (1973): “El modelo brasileño” en El Trimestre Económico vol. 40 Nº 159.
46 En ese mismo trabajo Furtado explica que en Brasil –para su pesar-, dado su alto nivel poblacional en relación con el resto de
los países sudamericanos, la clase social beneficiada de la distribución inequitativa del ingreso si constituye un importante
mercado interno.
32
la posibilidad de crecer en forma sostenida en base a políticas de salario real alto, dado que las
condiciones de dicho régimen determinarán que se requieran contracciones en los salarios para que
la economía crezca.
La hipótesis de este trabajo es que el elemento que permite la salida de la denominada crisis de
2001 es la abrupta contracción del salario real ocasionado por la devaluación. Sin embargo nos
permitimos realizar algunos comentarios sobre diferentes momentos históricos y discusiones
teóricas.
Acorde con diferentes autores47
, durante los años denominados “los treinta dorados” se registran en
Europa Occidental importantes tasas de crecimiento con una distribución funcional orientada a los
trabajadores. La duración de las políticas del Estado de Bienestar podría encontrar explicación en
que se trataría de un régimen “tirado por el salario y cooperativo”. Más allá de la situación crítica a
nivel internacional que determina su colapso, podría también interpretarse que el modelo alcanza el
punto de imposibilidad de continuar creciendo en base a alta demanda de consumo por sub-
inversión y, por lo tanto, falta de acumulación de capital.
Por otra parte tampoco queremos dejar de plantear una relación entre el texto de Bhaduri y Marglin
y la explicación al desempleo en los neoclásicos. Como se mencionó en la discusión inicial, para
este grupo de autores, lo que generaría desempleo es que se establezca en el mercado de trabajo un
salario real mayor al de equilibrio en los términos neoclásicos, por obra de la acción gubernamental
o de sindicatos. Estas ideas cobran gran vigor en Gran Bretaña y Estados Unidos en la década de los
´70, luego de lo que sería la transición de un régimen tirado por el salario en el período histórico
anterior, a uno “tirado por la ganancia”. En la medida en que se produce este cambio de régimen,
los países que mantienen las políticas de alto salario características del Estado de Bienestar
experimentan incrementos en el desempleo, dado que los impactos contractivos en la inversión por
incrementos de costos, son de menor impacto que el de la demanda de consumo de los trabajadores,
ergo se produce el incremento en la tasa de desempleo. En los términos de nuestra investigación, el
giro hacia estas ideas respecto al desempleo es meramente producto de que las economías de esos
países se encontraban en dicho contexto histórico bajo regímenes “tirados por la ganancia” y es por
ello que las políticas gubernamentales de altos salarios reducían el nivel de actividad y empleo. Pero
no debe de considerarse correcto que la relación allí planteada permanezca invariante para todo
momento histórico y contexto geográfico.
47 Por ejemplo Rapoport, Mario (2000) en “Historia económica, política y social de la Argentina (1880-2000)”.
33
Por otra parte, si recordamos por un momento a la discusión entre Harrod y Solow, en ambos
modelos, la propensión marginal a ahorrar es una variable determinante en el sendero de la tasa de
equilibrio de una economía, en dónde la relación entre ambas es directamente proporcional. Sin
embargo, existe una contradicción entre los posibles efectos de corto y largo plazo. Una mayor
propensión a ahorrar suele, en el plazo inmediato, contraer el producto. Una distribución funcional
orientada a los trabajadores contrae la propensión marginal a ahorrar, teniendo un resultado
expansivo en el corto plazo, pero dificultando las posibilidades de inversión en el largo. En Bhaduri
y Marglin opera el mecanismo similar, sin embargo, la contracción en la inversión que en Harrod y
Solow se experimentaría en el largo plazo –en otras palabras contrae la tendencia-, se manifiesta en
el corto plazo.
Por último, hacemos énfasis nuevamente en que se observa una tendencia mundial -que no parece
que podría llegar a frenarse- a que se incremente el peso del sector externo en las economías de los
diferentes países. Si la curva IS, de equilibrios en el mercado de bienes presenta esas condiciones
con un sector externo con una gravitación creciente, sería cada vez de mayor dificultad sostener un
régimen de crecimiento “tirado por el salario”. Los países sub-desarrollados entonces se ven en una
importante disyuntiva, ya que en este marco, su única salida sería una política de crecimiento en
base a ganar competitividad internacional con salarios reales bajos48
.
1.3.5. Conclusiones generales sobre el modelo de Bhaduri y Marglin.
Antes de pasar al planteo de nuestra hipótesis para la Argentina nos permitimos repasar algunas
breves conclusiones sobre el modelo expuesto.
a. El mismo sintetiza diferentes ideas que aparecieron a lo largo de la historia respecto a la
relación entre distribución funcional y producto. Ellas se encuentran en nuestra discusión
inicial sobre ésta temática.
b. Cristaliza que las diferentes ideas son resultado de un contexto histórico y permite explicar
los resultados de diferentes acontecimientos en el nivel de output desde variadas teorías.
c. Se trata de un modelo de corto plazo pero da lineamientos generales para plantear diferentes
alternativas de modelos de crecimiento económico.
48 No desconocemos que existen países que han escapado a este esquema basados en inserción internacional a partir de
competitividad por incrementos de productividad sostenidos, como es el caso de algunos países del sudeste asiático.
34
d. Da pautas para obtener conclusiones sobre causas de tensiones sociales a partir de
encuadrar diferentes situaciones en distintos regímenes y evaluar la viabilidad de cada uno.
35
2. Segunda Sección: ¿La salida de la crisis a partir de un régimen “tirado por ganancias”?
En función de las conclusiones a las que hemos arribado en la discusión teórica de la primera
sección, pasamos a plantear que la misma es útil para comprender rasgos de la salida de la
prolongada fase depresiva del ciclo en Argentina comprendida entre fines de 1998 y mediados de
2002. Nuestra hipótesis es que es el shock contractivo en el salario real como -consecuencia de la
devaluación del tipo de cambio- es el factor que permite el cambio de comportamiento del producto.
De esta forma, caracterizamos a la Economía Argentina entre 2002 y 2004 como un régimen “tirado
por la ganancia”. Queremos enfatizar que con posterioridad a la salida de la fase descendente -hacia
mediados del año 2004-, el tipo de régimen se revertiría hacia uno “tirado por el salario”. Sin
embargo, como veníamos manifestando, este cambio de patrón de crecimiento sucede luego de que
la caída abrupta en el salario real haya permitido sostener a los capitalistas un mayor margen de
ganancia durante cierto lapso de tiempo.
Nos abocaremos entonces, a la búsqueda de evidencia empírica que permita nuestra caracterización.
Por otra parte, a medida que se expongan las características necesarias para la verificación del
postulado, identificaremos diferentes elementos de la discusión previa al planteo del modelo de
Bhaduri y Marglin.
2.1. Identificación del período de análisis.
Para identificar correctamente el período considerado depresivo a analizar presentamos en el Anexo
A una serie que muestra la evolución trimestral del Producto Bruto Interno a precios de mercado de
1993 entre dicho año y 2006. Para identificar el momento de ingreso y salida de la fase depresiva
del ciclo se presentan en este mismo anexo las variaciones porcentuales del producto de un
trimestre a otro sobre una serie des-estacionalizada49
y las variaciones porcentuales entre iguales
trimestres respecto al año anterior de la serie original.
Si se observa con cuidado en dicho anexo las variaciones del producto respecto al trimestre anterior
muestran que en el tercer trimestre de 1998 cae el producto y esto se refuerza luego en el cuarto
trimestre. Éste es el momento que identificamos, en consecuencia, como el inicio de la fase
depresiva a analizar. Con respecto al momento de salida de ella, puede observarse poniendo
atención nuevamente a la misma columna, que en segundo trimestre de 2002 se produce un
incremento en el producto que parece frenarse al trimestre siguiente, pero que se hace definitivo
49
Se utilizó el método aditivo para la des-estacionalización.
36
hacia el último trimestre del año y se sostiene a lo largo de los años subsiguientes. Por lo cual,
cuando nos referimos a la depresión de la economía Argentina, hacemos alusión al período de
tiempo comprendido entre fines de 1998 y mediados/fines de 200250
. En el gráfico 151
que se
encuentra a continuación, puede observarse con mayor claridad el inicio de la fase depresiva a fines
de 1998. Nótese que a pesar de un leve repunte a fines de 1999, el mismo no basta como para
compensar o revertir la tendencia y que luego de una aparente estabilización a fines de el año 2000
y principios de 2001, a mediados/fines de ese último año comienza una caída abrupta y se
desencadena luego el colapso de la convertibilidad a principios de 2002. El producto muestra
señales de ascenso a mediados de ese año y dicha reversión pasa a ser sostenida con mayores tasas
de incremento hacia el año siguiente.
220000
240000
260000
280000
300000
320000
340000
360000
94 96 98 00 02 04 06
Gr áfico 1
Evolución tr im estr al y tendencia del PBIpm a pr ecios de 1993
Fuente: E laboración propia en base a datos de la Dirección Nacional de Cuentas Nacionales
50
No queremos dejar de mencionar que también se observa que la serie des-estacionalizada muestra un “repunte” a fines de 1999
y permanece relativamente estable entre el cuarto trimestre de 2000 y el segundo de 2001. Se descarta hablar de “inicio de una
recuperación en esos momentos fundado en que: asumimos que esas alzas son producto de que el método de des-
estacionalización incorpora parte del comportamiento estacional en la tendencia por el hecho de que caídas del cuarto trimestre
de 1998 y fines de 2001 son de gran relevancia; si se observa la variación porcentual respecto a igual trimestre del año anterior
sobre la serie sin des-estacionalizar para los momentos mencionados se ve una caída y no el inicio de una recuperación. 51
Realizado a partir de a serie des-estacionalizada y la tendencia es calculada a partir del filtro Hodrik-Prescott.
37
2.2. Causas del inicio de la fase descendente52
.
Antes de inmiscuirnos en la consigna puntual, sin hacer un análisis muy exhaustivo, debemos
realizar algunos breves comentarios que se asumen respecto a la década de los 90’ para comprender
las causas del ingreso en la fase descendente del ciclo, cuya salida se quiere estudiar53
.
El inicio de la Convertibilidad permitió frenar las tensiones híperinflacionarias de fines de la década
de los ‘80 y le devolvió la función de depósito de valor a la moneda local. El costo de mantener
estabilidad en los precios y resolver problemas de expectativas de los agentes era que este régimen
de caja de conversión implicaba, entre otras cosas, pérdida de discrecionalidad para el Banco
Central de la República Argentina y una moneda sobre-apreciada.
Mantener la paridad de 1AR$ = 1U$S, requería entre otras cosas el ingreso de un importante
flujo de capitales54
. Destacamos que, factores como un manejo imprudente de las finanzas
públicas55
o alteraciones en las paridades internacionales de las restantes monedas dificultarían el
mantenimiento de este tipo de régimen. Otras características de estos años fueron la apertura
internacional, las privatizaciones y desregulación de la economía, el gasto público pro-cíclico, las
reformas en el sistema de seguridad social, el incremento de la especulación financiera a partir de
operaciones de corto plazo y un fuerte abaratamiento de los bienes durables de producción (por la
apreciación cambiaria) que implicaba un vuelco o preferencia hacia el factor capital en detrimento
del empleo56
.
La conjugación de los elementos mencionados en el párrafo precedente generan, por un lado, un
importante incremento en los niveles de desempleo y precariedad de los trabajadores
ocupados, que fueron acompañados y profundizados por la política de flexibilización laboral que
52 Se realizará un análisis breve y acotado a partir de algunos autores como referencia, dado que este no es el tema central de
nuestra investigación. No se plantea una discusión sobre interpretaciones de las causas del colapso de la convertibilidad, sino que
se realiza una breve caracterización del periodo para destacar algunos aspectos útiles para el planteo de la hipótesis de las causas
de la salida de la fase descendente del ciclo.
53 Análisis realizado fundamentalmente a partir de Rapoport, Mario y colaboradores (2000) “Historia económica, política y
social de la Argentina (1880-2000)” y Ministerio de Economía y Producción, República Argentina (2004): “Análisis N°1 -
Crecimiento, Empleo y Precios”. Año 1, Número 1.
54 Dese luego también se puede mantener una moneda fuerte a partir de una balanza comercial superavitaria pero no fue el caso
de la Argentina en ese período de tiempo. Incluso la apreciación cambiaria facilitaba aún más el consumo de bienes importados
por parte de los estratos de altos ingresos y esto alimentaba la necesidad de ingreso de divisas vía una balanza por cuenta capital
superavitaria.
55 El incremento de endeudamiento en este caso eleva los tipos de interés.
56 Astarita señala que en la fase inicial del Plan de convertibilidad se basó en una estrategia de renovación de equipos y
racionalización, con baja generación de empleos. Astarita, Rolando (1993): “Plan Cavallo y ciclo de Acumulación capitalista”,
Cuadernos del Sur
38
siguió el gobierno57
. Por otra parte, dependencia permanente del ingreso de flujos de capitales
externos para mantener el régimen, lo cual implicaba una mayor vulnerabilidad externa ante la
volatilidad financiera.
Las sucesivas crisis financieras de México, del Sudeste Asiático y de Rusia desde mediados de la
década del ´90, acompañadas de una política monetaria más restrictiva por parte la Reserva Federal
de Estados Unidos generaron un menor flujo de capitales hacia los mercados emergentes. El alto
grado de endeudamiento hizo subir las primas de riesgo y elevó el tipo de interés, lo cual comenzó a
generar un efecto recesivo al interior de dichas economías. Estos acontecimientos comenzaron a
profundizarse en Argentina a fines de 1998. La mayoría de los países reaccionaron saliendo de los
esquemas de caja de conversión.
Sin embargo, en Argentina los costos políticos de romper la paridad con el dólar eran demasiado
altos, por lo cual se intentó mantenerla hasta las últimas consecuencias. La persistencia con respecto
a la política cambiaria, incluso generaba mayores dificultades en términos de competitividad
externa, ya que Brasil en 1999 decide devaluar la moneda.
El sostenimiento del tipo de cambio se basó en el incremento del endeudamiento externo con tasas
de interés cada vez mayores. Ellas repercutían en el funcionamiento del mercado de crédito local y
se generaba un clima desfavorable a la inversión y profundizaba la recesión. En 2001 se produce
una importante fuga de divisas por las expectativas devaluatorias de varios agentes, seguida de una
corrida bancaria con límites a los retiros de depósitos que desencadena el default y el alza del tipo
de cambio a principios de 2002.
57 Para detalles de las políticas de flexibilización laboral ver: Marticorena, Clara (2005): “Precariedad Laboral y caída salarial.
El mercado de trabajo en la Argentina post convertibilidad”, 7° Congreso Nacional de Estudios del Trabajo, Asociación
Argentina de Especialistas de Estudios del Trabajo (ASET).
39
2.3. Un régimen “tirado por ganancias”.
Para lograr nuestro cometido de explicar la salida de una fase depresiva del ciclo y el cambio en el
comportamiento del producto hacia fines del año 2002 a la luz del modelo de Bhaduri y Marglin,
debemos identificar diferentes comportamientos de algunas variables macroeconómicas y evaluar si
realmente se ajustan al “régimen tirado por la ganancia”, como venimos postulando.
Antes de pasar a trabajar con detalle la hipótesis es necesario realizar una diferenciación.
En general, cuando los economistas basan las explicaciones de las oscilaciones del producto en los
costos reciben el mote de “ofertistas” y son acusados de subestimar el peso de la demanda agregada.
Se aclara que la hipótesis de trabajo esta lejos de plantear un esquema “ofertista”.
Se recuerda que en el modelo planteado a partir de Bhaduri-Marglin, en los regímenes tirados por la
ganancia, para que el producto pueda crecer es necesario que la reducción de costos por unidad de
producto que experimentan las firmas a nivel global se traduzca en incrementos de los niveles de
inversión.
Para que esto último suceda, los productores deben tener la firme convicción de que realizarán en el
mercado las nuevas unidades a producir. En otras palabras, deben existir expectativas de que se
incrementará el nivel de empleo. En términos del propio Keynes, sería necesario que esta reducción
de salarios impacte favorablemente sobre las expectativas de los productores incrementando la
eficiencia marginal del capital58
.
Para realizar el análisis estipulado para Argentina demostrando que la salida del piso del ciclo se
justifica con un régimen tirado por ganancia y hacerlo en términos de Bhaduri y Marglin debemos:
1) Comprobar que la relación que se verifique entre salarios reales y actividad económica para el
momento de salida de la fase descendente, sea en palabras de los autores “clásico-marxista” y no la
“keynesiana-kaleckiana”, en la circunstancia particular a analizar. En otras palabras, el inicio de la
recuperación tiene que estar ligado a una caída exógena abrupta del salario real.
2) Exponer que la mencionada caída del salario real deriva en una menor participación de la masa
salarial sobre el ingreso de la economía, lo cual implica una mayor participación de los capitalistas
58
Para este teórico, en general las reducciones de salarios reducen la eficiencia marginal del capital y producen recesiones. Sin
embargo, como explicamos con anterioridad, en el capítulo XIX de la Teoría General, antes de realizar estas afirmaciones,
Keynes analiza minuciosamente las razones bajo las cuales la Eficiencia Marginal del Capital sí podría incrementarse por
reducciones de salarios.
40
y según los autores adicionalmente un mayor mark-up. Si, simultáneamente a este shock
redistributivo hacia el sector de los empresarios, se verifica que es la inversión la que tiene un
mayor peso inicial en el repunte del producto por sobre el consumo, entonces se evidencia el
régimen como “tirado por la ganancia”.
3) Por otra parte, siguiendo el mismo esquema que Bhaduri y Marglin, considerando el sector
externo, para que una economía tenga comportamiento de régimen “tirado por la ganancia” –en
otras palabras, que las contracciones exógenas del salario real expandan el producto-, en realidad
basta con que la reacción contractiva en el consumo sea de menor magnitud que la expansión
generada en forma conjunta por la inversión y la mejora en exportaciones netas. Si no se verifica el
postulado del punto anterior entre el consumo y la inversión, deberíamos incorporar las
exportaciones netas al análisis. Si por el contrario, el mismo es corroborado, igualmente debemos
estudiar si el comportamiento del sector externo acentúa o no el comportamiento como régimen
“tirado por ganancias”.
Con estos análisis podremos corroborar si el comportamiento está de acuerdo con el postulado.
No queremos dejar de remarcar que identificamos con régimen “tirado por la ganancia” al periodo
inmediato posterior al momento en el cual se alcanza el tope mínimo del ciclo. Luego de ello nos
enfrentaríamos a una reversión del régimen, y la economía Argentina tendría un comportamiento
“tirado por el salario”, pero esto sucede luego de un abrupto shock salarial contractivo.
2.3.1. Para cumplir el primer cometido debemos obtener conclusiones con respecto a la primera de
las discusiones, nos preguntamos a partir de los datos del período de referencia, lo siguiente:
a) ¿Cuál es la relación entre la evolución del salario real y el nivel de actividad?
b) ¿Los movimientos de cuál de éstas variables preceden a la otra?
Para contestar estos interrogantes y mostrar evidencia de un régimen “tirado por la ganancia”, no
solamente tenemos que exponer que el la actividad económica se recompone con posterioridad a la
caída exógena del salario real como consecuencia de la devaluación. También se debe considerar
que los movimientos posteriores de este último estarán condicionados por la reacción del producto.
Desde una óptica kaleckiana, ante la caída en el salario real el producto reaccionaría contrayéndose.
Luego, el primero evolucionaría de manera contra-cíclica. En forma opuesta, en un mundo clásico-
marxista, ante la disminución del salario real el producto crece por incrementos en la inversión, y en
41
un segundo paso, la remuneración a los trabajadores se recompone como consecuencia de la
disminución del desempleo.
Apelamos a la información del Anexo B –evoluciones de índices de salarios, empleamos los datos
respecto al salario real- y el Anexo C –evolución del estimador mensual de la actividad económica,
del cual utilizamos la serie des-estacionalizada.
Se expone el comportamiento conjunto de ambas:
75
80
85
90
95
100
105
90
100
110
120
130
140
150
01 02 03 04 05 06 07
W /P A CT_DE S
Gr áfico 2
S alar io Real y E stim ador Mensual de la Actividad E conóm ica desestacionalizados
Fuente: E laboración propia en base a datos de Dirección Nac. de Cuentas Nacionals e INDE C
Con una rápida aproximación al gráfico en primer lugar se evidencia una correlación positiva entre
ambas variables.
Observando con un mayor grado de detenimiento, se puede apreciar que la evolución en forma
descendente del producto era previa y no posterior a la caída en el salario real. Luego de que éstos
últimos sufren una caída abrupta y se mantienen bajos por unos meses, recién allí se evidencia el
comportamiento ascendente del producto. Recién con posterioridad al inicio de la recuperación de
la actividad, son los salarios reales los que “persiguen” al producto en lugar de anticipar su
evolución.
42
Para una mayor rigurosidad exponemos en el Anexo D la correlación de las demoras y anticipos
entre éstas variables.
Gracias a esta salida de E-Views59
de dicho anexo verificamos, entonces, que el movimiento de la
actividad económica precede al alza de salarios reales, por lo cual, para el período de referencia se
verifica la relación “clásico-marxista” y no la “keynesiana-kaleckiana” entre las variables en
cuestión. Esto constituye nuestro primer elemento de evidencia empírica de una recuperación en
base a un régimen “tirado por la ganancia”.
Para que el lector pueda visualizarlo de una forma más ágil exponemos las evoluciones trimestrales
de las series del producto des-estacionalizado y el salario real, con sus respectivas variaciones
porcentuales respecto al mes anterior:
Cuadro 1
Año Trim
Serie des-estacinalizada del producto bruto interno a precios
de mercado Salario Real*
Var % del producto bruto interno a precios de mercado
respecto trim anterior **
Var % del Salario Real respecto al
trim anterior
2001 IV 245590 99,95 -5,71% -
2002 I 232582 94,26 -5,30% -5,69%
II 236513 79,21 1,69% -15,96%
III 234761 77,43 -0,74% -2,25%
IV 237086 76,27 0,99% -1,50%
2003 I 244329 77,52 3,06% 1,63%
II 255600 79,33 4,61% 2,34%
III 258879 81,29 1,28% 2,47%
IV 265286 82,28 2,47% 1,21%
2004 I 270063 85,32 1,80% 3,69%
II 274574 85,23 1,67% -0,10%
III 281736 85,15 2,61% -0,10%
IV 290192 85,13 3,00% -0,02%
2005 I 290328 87,25 0,05% 2,49%
II 304125 88,29 4,75% 1,20%
III 307937 89,95 1,25% 1,87%
IV 316664 91,14 2,83% 1,33%
* Calculado como promedio a partir de los datos mensuales
** En base a la serie des-estacionalizada
Fuente: elaboración propia en base a datos de la Dirección Nacional de Cuentas Nacionales, INDEC y ASET
Si observamos detenidamente las alteraciones porcentuales respecto al trimestre anterior de las
variables, se puede observar claramente, que hacia mediados de 2002 y durante 2003, el incremento
salarial es precedido por el crecimiento del producto.
59
Se utilizó la versión 3.0 del programa mencionado.
43
En este caso los acontecimientos post-devaluación son similares a los descriptos por Braun y Joy.
Es recién con posterioridad a que se recupere el producto que se observan alzas en los precios y
salarios por lo cual inicialmente se experimenta una redistribución del ingreso60
.
2.3.2. El segundo punto es aún más importante que el anterior. Debemos comprobar que se
incrementa la participación del las firmas en el volumen de ingreso y, como consecuencia de ello, se
produce un incremento en la inversión de magnitud tal que cualquier eventual disminución en el
consumo de los trabajadores no baste para deprimir la evolución del producto, sino que ocurra lo
contrario. Como estimación de la participación de la masa salarial en el producto utilizaremos la
cuenta Generación del Ingreso que elabora la Dirección Nacional de cuentas Nacionales que
exponemos en el Anexo E.
En él puede notarse que el volumen de ingreso de la economía se encuentra dividido en
Remuneración al trabajo Asalariado, Excedente Bruto de Explotación e Ingreso Mixto Bruto.
Los dos primeros se identifican en forma unívoca con las participaciones de los trabajadores y
capitalistas, respectivamente. Sin embargo, para la modelización de Bhaduri y Marglin, parte de lo
que se imputa al Ingreso Mixto Bruto debería considerarse en la masa salarial y parte como masa de
ganancias.
Puede observarse que del año 2001 hacia el siguiente, las participaciones de cada componente en el
valor agregado bruto, que se habían mantenido relativamente estables años anteriores, cambian
abruptamente con la devaluación en 2002.
La participación del trabajo asalariado cae de un 42,1% a un 34,6%, mientras que la del Excedente
Bruto de Explotación que era de 41,8% se incrementa en más de diez puntos porcentuales. La
participación del Ingreso Mixto Bruto muestra una caída menor a tres puntos porcentuales. Esto
quiere decir que aún si la totalidad del componente de este agregado que se reduce se asociase a los
capitalistas, no alcanzaría para contrabalancear el fuerte incremento en el Excedente Bruto de
Explotación, por lo cual, podemos afirmar de manera contundente que se alteró la distribución
funcional del ingreso a favor de los capitalistas y en detrimento de los trabajadores vía el shock
salarial que implicó la devaluación.
60
Aunque en Braun y Joy, la redistribución es a favor del sector agropecuario. Aquí no se esta realizando un análisis desagregado
por sector.
44
Dado que la cuenta generación del ingreso en Argentina se mide únicamente en forma anual,
contrastamos los sucedido con las variables de participación del ingreso con los datos de nuestro
Anexo F, que muestra tres cuadros: los componentes de la Demanda y Oferta Global a precios
constantes de 1993 (Cuadro F1), las alteraciones del peso relativo de cada componente en el
producto (Cuadro F2) y por último la variación porcentual anual del Consumo Privado, el Consumo
Público y Privado y la Inversión Bruta Fija (Cuadro F3).
Si observamos lo acontecido entre 2001 y 2002, se registra una caída importante en la inversión,
como así también en el consumo. Debemos recordar que el shock recesivo que produce a principios
de 2002 la devaluación del tipo de cambio es de gran relevancia. Puede observarse (en el Cuadro
F3) que luego en 2003 –con la recuperación del producto consolidada-, el incremento en la
inversión es de un 38,17%, frente a un 8,17% experimentado por el consumo privado. Concluimos
que el crecimiento de la inversión es cinco veces mayor que el crecimiento del consumo. Para el
2004, esta relación disminuye, pero continúa siendo más de 3,5 veces mayor. Si comparamos esta
relación para otra fase ascendente, como los años 1996, 1997 y 1998, observamos que para los
mismos, no se llega a alcanzar el doble (1,6 %, 1,7 % y 1,8 % respectivamente). Esto evidencia
una importancia mayor de la inversión en el crecimiento del producto para 2003 y 2004 que
en la fase ascendente del ciclo anterior.
Respecto a las participaciones de diferentes componentes en el producto (Cuadro F2), durante la
totalidad del período de análisis, ellas permanecen relativamente estables. Se observa, sin embargo,
que con anterioridad a la devaluación el saldo de la balanza comercial era negativo. Luego de ella,
cambia de signo y cobra gran relevancia su participación en el producto. Para el año 2002 se
verifica una caída brusca de la participación de la inversión, lo cual aparentemente refutaría nuestra
idea de un “régimen triado las por ganancias”. Sin embargo es en ese momento cuando el peso de
las exportaciones netas pasa de un 0,94 % a un 7,7 %.
Cabe aclarar que este fenómeno no se produce vía incremento de exportaciones, sino por ajuste en
las importaciones. Aquí observamos un funcionamiento del sector externo como se describió para
Lance Taylor o Braun y Joy.
Luego del 2003, la participación de la inversión se incrementa gradualmente y es la del consumo la
que sufre un retroceso.
45
Ahora bien, para que quede demostrado, entonces el mayor peso de la inversión en relación con el
consumo en la recuperación experimentada a partir de fines de 2002 vamos a recurrir a datos
trimestrales.
En el Anexo G encontramos la evolución a precios constantes de 1993 de los componentes de la
oferta y demanda global en forma trimestral. Estas series, no se encuentran des-estacionalizadas. El
análisis que vamos a realizar será evaluar si en el momento identificado como de recuperación del
producto, el peso del incremento en la inversión es importante en relación con el del incremento en
el consumo. Ello será un indicio importante para caracterizar esta economía como un régimen
“tirado por la ganancia”.
Si apelamos entonces al Anexo H, podremos observar las variaciones porcentuales en el consumo
privado y la inversión respecto a igual trimestre del año anterior61
. Puede observarse que entre 2002
y 2003 el primero se incrementó en un 3,15%, mientras que la inversión bruta fija lo hizo en un
21,75%, siendo su incremento casi siete veces mayor que el del consumo privado.
Esta relación entre alteraciones porcentuales respecto al mismo período del año anterior registra una
magnitud muy relevante para los trimestres subsiguientes (incrementos en la inversión 4 veces
mayores que los del consumo hasta el segundo trimestre de 2004). Recordamos, que esto sucede
luego de la caída en la participación del asalariado en el producto (y por ende mayor peso de la
ganancia del capitalista) en 2002, lo cual hemos expuesto en el Anexo E, a partir de la cuenta
Generación del Ingreso y de la caída en el salario real que se muestra en el Anexo A.
Si contrastamos esta relación entre el incremento de la inversión respecto al incremento del
consumo para otra recuperación con el propósito de tener un parámetro de comparación, notaremos
que ésta es mucho menor. Para la recuperación de la crisis generada por el Efecto Tequila, el
incremento en la inversión para los primeros trimestres en los cuales repunta el ciclo es apenas dos
veces mayor que el del consumo (ver en Anexo H las alteraciones de los trimestres II, III y IV entre
1995 y 1996). Concluimos entonces, que para la salida de la última crisis la inversión ha tenido
una relevancia mucho mayor en relación con la anterior.
Adicionalmente, también observamos que desde mediados de 2004 hacia el año 2006, el coeficiente
que venimos analizando se hace más pequeño (la relación ronda un valor de 2,5), evidencia un
incremento posterior en el peso del consumo frente a la inversión en explicar por qué continúa
61
Trabajamos contrastando la diferencia con respecto a igual trimestre del año anterior y no con respecto al mes anterior, porque
como veníamos mencionando esta serie no se encuentra des-estacionalizada.
46
expandiéndose el producto. Si revisamos el Anexo A, este cambio en la relación coincide con la
recuperación del salario real. Podría significar, nuevamente, un cambio de régimen hacia uno
“tirado por el salario”.
A pesar de la posible reversión del régimen hacia mediados de 2004, considerando lo
expresado en párrafos precedentes respecto al peso de la inversión en la recuperación del
producto luego de un shock salarial contractivo, consideramos que hemos encontrado
evidencia suficiente para considerar corroborada la segunda afirmación enunciada al inicio
del apartado 2.3: ante la devaluación y consecuente caída del salario real y redistribución del
ingreso hacia el capitalista en detrimento del trabajador, el incremento en la inversión es tan
relevante que la contracción en el consumo de los trabajadores es más que sobre-compensada
por el incremento en la inversión de los capitalistas por encontrarse con un mayor margen de
ganancia.
Por otra parte, si observamos el Anexo I, se puede apreciar el incremento en el nivel de empleo y
actividad acompañando la evolución del producto y el desempleo descendiendo.
2.3.3. Ante devaluaciones en el modelo de Bhaduri y Marglin, si los posibles incrementos
posteriores de salarios y precios no son de la misma proporción que la primera62
, o los mismos se
retardan demasiado, se producen dos efectos que mejoran la posición de la Balanza Comercial: Una
contracción en el nivel de importaciones y un incremento en el de exportaciones por mayor
competitividad internacional. Es por ello que, si en una economía el sector externo tiene un peso
relativo alto, se incrementan las posibilidades de que prevalezcan las características de un régimen
“tirado por las ganancias”.
Observando nuevamente el Anexo G, en realidad no podemos apreciar en términos constantes un
incremento importante en el volumen de exportaciones. Las cifras que se modifican sustancialmente
de 2001 a 2002 son las de las importaciones. Gracias a esta abrupta contracción es, en realidad, que
se experimenta una mejora en las exportaciones netas.
Nótese, por otra parte, que hacia mediados de 2004 las importaciones comienzan a recomponerse,
pero para aquel momento si se va experimentando un incremento en las exportaciones.
62
Ya hemos discutido en el apartado que a partir de los datos del Anexo A, efectivamente comprobamos que se produce la
contracción salarial, por lo cual se trata de este caso.
47
El tipo de ajuste del balance comercial que se manifiesta es similar al descripto por Braun y Joy en
cuanto a la contracción de las importaciones. Desde luego con la diferencia de que el modelo
elaborado por estos autores, se limitan las importaciones de insumos para producir localmente
bienes de consumo, cuando aquí lo que se restringiría sería la importación de bienes de consumo.
Podemos concluir, entonces, que si bien no se da un incremento en las exportaciones en
términos reales de gran relevancia, el comportamiento del sector externo profundiza que el
patrón sea “tirado por la ganancia” gracias a la caída en las importaciones.
2.3.4. Algunas observaciones socio-económicas a la luz del modelo de Bhaduri-Marglin.
Retomamos algunas de las ideas que expresábamos en los diferentes apartados de la sección 1.3
Según Amit Bhaduri y Steven Marglin, el modelo que han elaborado sintetiza diferentes ideologías
contrapuestas respecto a los efectos de la distribución funcional del ingreso en el corto plazo. A
partir del mismo intentan dar explicación a la sustentabilidad de un régimen desde dos planos:
a) La posibilidad de sostener la acumulación de capital en el largo plazo según el tipo de
distribución funcional.
b) El tipo de conflictividad social que puede manifestarse en cada tipo de régimen.
Realizaremos algunas observaciones respecto a estos puntos para el tipo de patrón con el cual
hemos asociado al período inmediato a la salida de la fase descendente del ciclo, el régimen “tirado
por la ganancia”:
a) Como habíamos expuesto al presentar el modelo, los autores reconocen que para un
régimen “tirado por ganancias”, en el largo plazo (o incluso mediano) se pueden presentar
problemas de sub-consumo que impedirán la sostenibilidad del crecimiento. Nos encontraremos
ante una situación de sobre-inversión. Luego de esto, en un marco keynesiano, cuando los
productores verifican que el rendimiento de la inversión es menor al de sus expectativas, esto
repercute negativamente en la eficiencia marginal del capital y desaparecerían las condiciones
virtuosas que se venían experimentando63
.y el crecimiento no resulta sostenible en el tiempo. Para
63
En Keynes, J. M. (2001): “Teoría General de la ocupación el interés y el dinero”, Fondo de Cultura Económica, Buenos
Aires, Cap. XXII, Pág. 263: “Por movimiento cíclico queremos decir que, al progresar el sistema, por ejemplo, en dirección
ascendente, las fuerzas que lo empujan hacia arriba al principio toman impulso y producen efectos acumulativos unas sobre
otras, pero pierden gradualmente su potencia hasta que, en cierto momento, tienden a ser reemplazadas por las operante en
sentido opuesto; las cuales, a su vez, toman impulso por cierto tiempo y se fortalecen mutuamente hasta que ellas también,
habiendo alcanzado su desarrollo máximo, decaen y dejan sitio a sus contrarias” (subrayado propio). Nótese que desde una
interpretación keynesiana, en este caso el factor que implicaría la pérdida de potencia de los factores acumulativos sería la
48
que ello suceda debería incrementarse en algún momento el peso del consumo, de lo contrario
entraríamos en una nueva fase descendente. Puede observarse que habíamos expresado que para
mediados de 2004 se marcaba un incremento del peso del consumo y recuperación salarial y ello
sería lo que sostiene el crecimiento. La reversión no es una situación no contemplada por Bhaduri y
Marglin.
b) Los autores explican que en un régimen “tirado por ganancias”, ante el shock contractivo en
el salario real e incremento de la participación del capitalista en el output total de la economía en
detrimento de la de los trabajadores, evidentemente el volumen de ingresos de los primeros se
incrementa. Ahora bien, lo que sucede con la masa salarial es ambiguo. Cada trabajador recibe un
salario menor, pero si el crecimiento del empleo es de relevancia, el volumen de ingreso de la clase
trabajadora puede verse incrementado. No tenemos evidencia suficiente para hacer ésta afirmación,
dado que no se puede saber que fracción del Ingreso Mixto Bruto debemos imputar a cada clase
social. Sin embargo, tenemos evidencia de que se produce un incremento importante en la masa de
trabajadores empleados, como muestra el Anexo I64
, por lo cual esta es una posibilidad.
En ese contexto que Bhaduri y Marglin rotulan como el caso de capitalismo cooperativo65
, en el
cual en su conjunto ambas clases sociales se verían “beneficiadas” en cuanto a la masa de
ingresos66
. Los autores expresan que se produciría cierta polarización entre los ingresos de los
diferentes tipos de trabajadores.
Si observamos el Anexo A, podemos apreciar que el salario real de los trabajadores registrados del
sector privado se recupera hacia Enero de 2005, mientras que para esa misma fecha, las
remuneraciones a los trabajadores no registrados de ese sector y las del sector público continúan
siendo un 25% y 30% menores respecto a la situación previa a la devaluación. Es más, hacia abril
de 2007, los salarios reales del primer grupo son superiores a los estándares de diciembre de 2001,
mientras que los restantes trabajadores continúan sin recuperar ese nivel. Se produciría esta
polarización de la que hablan Bhaduri y Marglin.
pérdida de eficiencia marginal del capital por llegar un momento en el cual el marco de sobre-inversión y sub-consumo
implicaría una demanda efectiva menor a la esperada. 64
No queremos hacer referencia a la calidad del nuevo empleo generado, seria asunto para otra investigación. 65
Desde nuestra óptica el nombre parece algo desafortunado, dado que la tensión entre clases sociales no puede desaparecer. 66
Insistimos en que por referirnos meramente a la masa total de ingresos percibidos no estamos afirmando bajo ningún concepto
que mejore a nivel global la situación de los trabajadores.
49
3. Conclusiones
Luego de realizar una discusión teórica sobre la relación entre la distribución funcional del ingreso
y la evolución del producto en el corto plazo, introducir un modelo heterodoxo como síntesis de
dicha discusión y plantear una hipótesis para explicar en parte factores que permitieron la salida de
la fase descendente del ciclo podemos plantear múltiples conclusiones.
Respecto a la discusión teórica sobre el ciclo económico se han presentado diferentes ideas desde
distintas escuelas que tienen múltiples concepciones sobre la definición de valor, la formación de
precios, el dinero y las funciones de ahorro e inversión entre otras cosas. Si nos tomásemos el
trabajo de buscar evidencia empírica para cada una de ellas a lo largo de la historia de diferentes
países tal vez todas ellas se verificarían en algún caso.
Esta discusión nos deja como aprendizaje que las diferentes ideas -en especial sobre tópicos
macroeconómicos- son producto de un contexto histórico. La primera conclusión es que no se
pueden estudiar estas temáticas sin tener en cuenta la historicidad67
.
En segundo lugar pudimos observar que las ideas nuevo-clásicas –aquellas que prevalecen hoy en
día como corriente de estudio principal en numerosas casas de estudio en el mundo-, como de un
ciclo económico fluctuante en forma armoniosa y leve alrededor de una tendencia y el no
reconocimiento de la posibilidad de la presentación de crisis prolongadas, parecen no ajustarse al
contexto de la República Argentina68
. En ese sentido revalorizamos la utilización de autores
heterodoxos para su análisis, como Lance Taylor o Bhaduri y Marglin.
Respecto a las conclusiones puntuales del modelo planteado y nuestra hipótesis, hemos expuesto
que habría bastantes evidencias para considerar que el tipo de salida de la fase descendente del ciclo
ocurre al estilo clásico-marxista -en términos de Bhaduri y Marglin-, en el sentido en que es una
contracción en el salario real producida por la devaluación del tipo de cambio lo que genera el
repunte del producto vía contracción de importaciones e incrementos posteriores de la inversión
bruta fija de importante magnitud. En el marco que Bhaduri y Marglin denominan keynesiano-
67
Para establecer algunos ejemplos, puede observarse que en el capítulo XIX de la “Teoría General”, Keynes en realidad sí
contempla la posibilidad de que una caída en los salarios (en esta caso nominales), incremente el nivel de output en el corto
plazo, pero enseguida subestima esta idea. Bhaduri y Marglin, en cambio le dan más importancia. Esto esta relacionado
evidentemente con que en la época en la que escriben Bhaduri y Marglin, el sector externo tiene un peso mucho mayor en la
economía de un país que en la de Keynes. 68
No podemos evaluar esta afirmación para la totalidad de países en vías de desarrollo, pero es la idea que se quiere dejar
entender.
50
kaleckiano, esa contracción salarial hubiese significado una caída en la demanda efectiva y, por
ende, contracción del producto.
El modelo de Bhaduri y Marglin parece tener bastante poder explicativo para la evolución del
producto en el corto plazo ante shocks del salario real y efectivamente sintetiza varias ideas
contrapuestas como sostienen los autores. Ellas, y algunas otras más fueron explicadas en la
discusión de la primera sección. También hace algunos mínimos planteos para la relación entre la
distribución funcional del ingreso y la posibilidad de sostener un sendero de crecimiento aceptable
en el largo plazo.
Sin embargo, concluimos que el modelo también tiene sus limitaciones y que a pesar de ser una
herramienta útil para el análisis empírico del ciclo para alguna economía, debe ser necesariamente
complementado con otros. En el modelo de los autores, como ellos mismos afirman, el salario real
es una variable exógena. A partir de ello determinan como evolucionarán el nivel de output y
empleo de una economía. Ahora bien, cualquier análisis serio respecto al ciclo no puede dejar de
considerar la reacción del salario ante el movimiento posterior de las variables mencionadas69
.
Por otra parte, como todo modelo kaleckiano, la capacidad de utilización es una variable endógena
y establece que Y/Y*<1. Es por eso que, en el modelo, los ajustes son vía nivel de output y no vía
precios. Sin embargo, también se puede realizar un análisis en dónde los precios sean los que
ajustan ante los shocks salariales y no el producto70
.
Retomando lo expresado con anterioridad, habría evidencia suficiente para dar por corroborada la
hipótesis de trabajo respecto a que entre 2002 y mediados de 2004 nos encontraríamos con un
régimen “tirado por la ganancia”, y es por eso que la caída abrupta en el salario real permitió la
salida de la crisis en lugar de profundizarla.
Sin embargo, hacia mediados de 2004 se evidenciarían signos de una reversión hacia un régimen
“tirado por salarios”. Como conclusión general obtenemos que la discusión y la contraposición de
diferentes posturas para poder analizar fenómenos macroeconómicos y no hacerlo siempre a partir
de las mismas ideas constituye un esfuerzo que vale la pena realizar. El modelo de Bhaduri y
Marglin resulta de utilidad para economías con recursos desempleados en el corto plazo. Sin
embargo ante otras condiciones debería ser readaptado para que la variable que se vea afectada sea
69 Nosotros lo hemos realizado en nuestro análisis.
70 Léase: Gigliani, Guillermo: “Distribución del Ingreso e Inflación” en Notas de Clase N°4. Dinero Crédito y Bancos, Facultad
de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires.
51
el nivel de precios y por otra parte en palabras de los propios autores es solo un modelo de corto
plazo.
52
ANEXOS
ANEXO A:
Evolución trimestral del Producto Bruto Interno En millones de pesos de 1993
Año Trimestre
Producto Bruto Interno a Precios
de Mercado Serie des-
estacionalizada
Variación porcentual respecto a trimestre
anterior *
Variación respecto a igual trimestre del año
anterior **
1993 I 216370 232103 - -
II 241872 232070 -0,01% -
III 242646 239990 3,41% -
IV 245132 241857 0,78% -
1994 I 232945 248678 2,82% 7,66%
II 257477 247675 -0,40% 6,45%
III 253468 250812 1,27% 4,46%
IV 257342 254067 1,30% 4,98%
1995 I 237968 253701 -0,14% 2,16%
II 248094 238292 -6,07% -3,64%
III 242215 239559 0,53% -4,44%
IV 244468 241193 0,68% -5,00%
1996 I 236566 252299 4,60% -0,59%
II 260752 250950 -0,53% 5,10%
III 262167 259511 3,41% 8,24%
IV 267020 263745 1,63% 9,22%
1997 I 256388 272121 3,18% 8,38%
II 281770 271968 -0,06% 8,06%
III 284092 281436 3,48% 8,36%
IV 287515 284240 1,00% 7,68%
1998 I 271702 287435 1,12% 5,97%
II 301208 291406 1,38% 6,90%
III 293315 290659 -0,26% 3,25%
IV 286268 282993 -2,64% -0,43%
1999 I 265025 280758 -0,79% -2,46%
II 286412 276610 -1,48% -4,91%
III 278473 275817 -0,29% -5,06%
IV 283566 280291 1,62% -0,94%
2000 I 264556 280289 0,00% -0,18%
II 285275 275473 -1,72% -0,40%
III 276768 274112 -0,49% -0,61%
IV 278092 274817 0,26% -1,93%
53
2001 I 259200 274933 0,04% -2,02%
II 284796 274994 0,02% -0,17%
III 263127 260471 -5,28% -4,93%
IV 248865 245590 -5,71% -10,51%
2002 I 216849 232582 -5,30% -16,34%
II 246315 236513 1,69% -13,51%
III 237417 234761 -0,74% -9,77%
IV 240361 237086 0,99% -3,42%
2003 I 228596 244329 3,06% 5,42%
II 265402 255600 4,61% 7,75%
III 261535 258879 1,28% 10,16%
IV 268561 265286 2,47% 11,73%
2004 I 254330 270063 1,80% 11,26%
II 284376 274574 1,67% 7,15%
III 284392 281736 2,61% 8,74%
IV 293467 290192 3,00% 9,27%
2005 I 274595 290328 0,05% 7,97%
II 313927 304125 4,75% 10,39%
III 310593 307937 1,25% 9,21%
IV 319939 316664 2,83% 9,02%
2006 I 298696 314429 -0,71% 8,78%
II 338244 328442 4,46% 7,75%
III 337742 335086 2,02% 8,74%
IV 347454 344179 2,71% 8,60%
(*) En base a serie des-estacionalizada (**) En base a serie original Elaboración propia en base a datos de la Dirección Nacional de Cuentas Nacionales - INDEC - Secretaría de
Políticas Económicas - Ministerio de Economía y Producción
54
Anexo B:
Evolución salarial octubre de 2001 - abril de 2007
Índice salarial según valores al último día de cada mes. Mes y año base: diciembre de 2001
Año Mes IPC
Nivel general Sector Privado Sector público
Registrado No registrado
Salario nominal
salario real
Salario nominal
salario real
Salario nominal
salario real
Salario nominal
salario real
2001 Octubre 100,41 100,21 99,80 99,95 99,54 100,83 100,42 100,31 99,90
Noviembre 100,08 100,12 100,04 100,14 100,06 100,40 100,32 99,99 99,91
Diciembre 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
2002 Enero 102,29 99,73 97,50 99,69 97,46 99,57 97,34 99,90 97,66
Febrero 105,44 99,64 94,50 99,67 94,53 99,15 94,03 99,90 94,75
Marzo 109,68 99,57 90,78 99,69 90,89 98,75 90,03 99,90 91,08
Abril 121,07 99,52 82,20 99,87 82,49 98,06 80,99 99,88 82,50
Mayo 125,93 99,55 79,05 100,07 79,46 97,38 77,33 100,14 79,52
Junio 130,49 99,67 76,38 100,57 77,07 96,70 74,11 100,14 76,74
Julio 134,65 105,89 78,64 113,23 84,09 96,02 71,31 100,14 74,37
Agosto 137,80 106,49 77,28 114,53 83,11 95,41 69,24 100,35 72,82
Septiembre 139,66 106,67 76,38 114,93 82,29 94,74 67,84 100,75 72,14
Octubre 139,96 106,71 76,24 115,32 82,39 94,09 67,23 100,66 71,92
Noviembre 140,68 107,27 76,25 116,35 82,71 94,30 67,03 100,66 71,55
Diciembre 140,95 107,58 76,32 116,89 82,93 94,50 67,05 100,66 71,42
2003 Enero 142,80 111,07 77,78 121,02 84,75 94,71 66,32 105,23 73,69
Febrero 143,61 111,41 77,58 121,24 84,42 94,92 66,10 105,85 73,71
Marzo 144,45 111,51 77,20 121,92 84,40 95,14 65,86 104,89 72,61
Abril 144,53 111,93 77,44 122,66 84,87 95,34 65,97 104,92 72,59
Mayo 143,97 115,21 80,02 129,28 89,80 95,14 66,08 104,92 72,88
Junio 143,85 115,85 80,54 130,57 90,77 95,06 66,08 104,92 72,94
Julio 144,49 116,55 80,66 131,62 91,09 95,06 65,79 105,50 73,02
Agosto 144,52 117,48 81,29 132,45 91,65 97,65 67,57 105,50 73,00
Septiembre 144,59 118,46 81,93 132,86 91,89 100,30 69,37 106,33 73,54
Octubre 145,44 119,42 82,11 133,71 91,93 103,02 70,83 106,33 73,11
Noviembre 145,79 119,84 82,20 134,54 92,28 103,02 70,66 106,33 72,93
Diciembre 146,10 120,57 82,53 135,36 92,65 104,65 71,63 106,33 72,78
2004 Enero 146,72 123,73 84,33 141,12 96,18 105,57 71,95 106,57 72,63
Febrero 146,86 125,84 85,69 144,68 98,52 107,20 72,99 106,57 72,57
Marzo 147,74 126,95 85,93 145,75 98,65 110,12 74,54 106,57 72,13
Abril 149,00 127,54 85,60 146,14 98,08 112,11 75,24 106,57 71,52
Mayo 150,10 127,91 85,22 146,77 97,78 110,48 73,60 107,84 71,85
Junio 150,94 128,13 84,89 147,00 97,39 108,56 71,92 109,45 72,51
Julio 151,63 128,96 85,05 147,46 97,25 109,72 72,36 110,69 73,00
55
2004 Agosto 152,16 130,09 85,50 147,93 97,22 114,23 75,07 110,69 72,75
Septiembre 153,72 130,51 84,90 148,36 96,51 115,28 74,99 110,69 72,01
Octubre 153,72 130,67 85,01 149,22 97,07 113,88 74,08 110,69 72,01
Noviembre 153,72 131,20 85,35 149,57 97,30 115,32 75,02 110,89 72,14
Diciembre 155,02 131,82 85,03 150,25 96,92 116,72 75,29 110,89 71,53
2005 Enero 157,31 136,65 86,87 158,38 100,68 117,89 74,94 112,63 71,60
Febrero 158,81 139,46 87,82 161,28 101,55 117,23 73,82 117,61 74,06
Marzo 161,26 140,39 87,06 162,73 100,91 118,06 73,21 117,74 73,01
Abril 162,05 142,21 87,76 165,22 101,96 120,93 74,62 117,74 72,66
Mayo 163,02 144,40 88,58 168,45 103,33 123,72 75,89 117,74 72,22
Junio 164,52 145,66 88,54 170,76 103,79 124,26 75,53 117,74 71,56
Julio 166,17 148,05 89,10 174,15 104,80 124,29 74,80 120,01 72,22
Agosto 166,90 150,31 90,06 178,11 106,72 123,18 73,80 121,65 72,89
Septiembre 168,84 153,11 90,68 180,89 107,14 126,42 74,87 124,18 73,55
Octubre 170,15 155,25 91,24 184,66 108,53 126,23 74,19 125,19 73,57
Noviembre 172,21 156,88 91,10 186,38 108,23 129,54 75,22 125,19 72,69
Diciembre 174,13 158,60 91,08 189,26 108,69 131,42 75,47 125,19 71,89
2006 Enero 176,35 161,27 91,45 192,03 108,89 136,75 77,55 125,93 71,41
Febrero 177,05 162,80 91,95 194,63 109,93 137,88 77,87 125,93 71,12
Marzo 179,18 164,19 91,64 196,93 109,91 138,78 77,45 126,12 70,39
Abril 180,92 166,86 92,23 200,85 111,02 141,98 78,48 126,32 69,82
Mayo 181,77 169,41 93,20 204,10 112,29 144,53 79,51 127,71 70,26
Junio 182,65 171,49 93,89 207,03 113,35 146,05 79,96 128,72 70,47
Julio 183,78 174,74 95,08 212,04 115,38 145,88 79,38 131,29 71,44
Agosto 184,82 177,35 95,96 215,74 116,73 147,58 79,85 132,68 71,79
Septiembre 186,48 180,84 96,97 218,04 116,92 151,71 81,36 137,73 73,86
Octubre 188,07 183,90 97,78 221,24 117,64 153,94 81,85 141,79 75,39
Noviembre 189,41 186,63 98,53 223,00 117,73 158,19 83,52 144,48 76,28
Diciembre 191,26 188,57 98,59 226,05 118,19 158,54 82,89 145,59 76,12
2007 Enero 193,45 191,01 98,74 228,17 117,95 163,79 84,67 146,72 75,84
Febrero 194,04 193,26 99,60 230,26 118,67 168,04 86,60 148,02 76,28
Marzo 195,52 195,20 99,84 232,42 118,87 170,29 87,10 149,26 76,34
Abril 196,98 198,21 100,62 236,18 119,90 173,50 88,08 150,86 76,59
Elaboración propia en base a INDEC - Secretaría de Políticas Económicas - Ministerio de Economía y Producción y la Asociación Argentina de Especialista en Estudios del Trabajo (ASET)
56
Anexo C:
ESTIMADOR MENSUAL DE ACTIVIDAD ECONOMICA (1)(2) Precios de mercado de 1993
Números Indice (Base 1993 = 100,0) y variaciones porcentuales
PERIODO Indice Serie
Original 1993 = 100
Var % respecto a
igual período del
año anterior
Indice Serie Desestacionalizada
1993 = 100
Var % respecto al
mes anterior
Indice Serie Tendencia -
Ciclo 1993 = 100
Var % respecto al
mes anterior
ene-01 104,3 0,5 117 -2,6 116,4 0,1
feb-01 105,5 -2,9 116 -0,1 116,4 0,0
mar-01 119,0 -3,4 116 -0,5 116,2 -0,2
abr-01 119,0 -0,1 116 0,2 115,8 -0,4
may-01 123,9 0,5 116 -0,1 115,0 -0,7
jun-01 118,4 -1,0 115 -0,4 113,8 -1,0
jul-01 114,9 -2,8 112 -2,7 112,3 -1,3
ago-01 112,2 -4,5 111 -1,4 110,5 -1,6
sep-01 106,6 -7,5 108 -2,1 108,5 -1,8
oct-01 105,9 -7,7 105,98 -2,2 106,5 -1,9
nov-01 107,0 -8,7 104,67 -1,2 104,5 -1,8
dic-01 102,8 -14,9 101,63 -2,9 102,8 -1,7
ene-02 87,3 -16,3 99,34 -2,3 101,3 -1,4
feb-02 88,7 -15,9 99,02 -0,3 100,2 -1,1
mar-02 99,1 -16,7 97,86 -1,2 99,4 -0,8
abr-02 102,8 -13,6 98,53 0,7 99,0 -0,4
may-02 107,6 -13,2 99,55 1,0 98,8 -0,2
jun-02 102,1 -13,8 99,76 0,2 98,8 0,0
jul-02 102,8 -10,5 99,31 -0,4 99,0 0,1
ago-02 99,6 -11,3 99,20 -0,1 99,2 0,3
sep-02 98,8 -7,4 99,47 0,3 99,6 0,4
oct-02 99,2 -6,3 99,55 0,1 100,1 0,5
nov-02 101,9 -4,7 100,54 1,0 100,9 0,7
dic-02 103,8 0,9 101,43 0,9 101,7 0,9
ene-03 91,5 4,8 104,13 2,7 102,7 1,0
feb-03 93,6 5,6 104,55 0,4 103,8 1,0
mar-03 104,9 5,9 103,20 -1,3 104,8 1,0
abr-03 110,0 7,0 106,38 3,1 105,8 1,0
may-03 115,4 7,3 107,55 1,1 106,8 0,9
jun-03 111,2 8,9 108,07 0,5 107,8 0,9
jul-03 112,6 9,6 109,62 1,4 108,7 0,9
ago-03 108,5 8,9 108,65 -0,9 109,6 0,8
sep-03 110,7 12,0 110,61 1,8 110,5 0,8
oct-03 111,6 12,6 111,97 1,2 111,3 0,8
nov-03 113,0 10,8 111,53 -0,4 112,2 0,8
dic-03 116,0 11,8 112,78 1,1 113,0 0,7
ene-04 100,7 10,1 114,58 1,6 113,8 0,7
feb-04 103,2 10,2 114,43 -0,1 114,5 0,6
57
mar-04 118,8 13,2 115,95 1,3 115,2 0,6
abr-04 117,5 6,8 114,14 -1,6 115,9 0,6
may-04 122,2 5,9 115,82 1,5 116,6 0,6
jun-04 121,0 8,8 117,83 1,7 117,4 0,7
jul-04 120,8 7,3 118,53 0,6 118,2 0,7
ago-04 119,4 10,1 118,76 0,2 119,1 0,7
sep-04 120,5 8,9 120,07 1,1 120,0 0,8
oct-04 119,9 7,4 120,94 0,7 120,9 0,8
nov-04 125,2 10,9 121,93 0,8 121,9 0,8
dic-04 127,1 9,5 123,38 1,2 122,8 0,8
ene-05 109,0 8,3 124,31 0,8 123,8 0,8
feb-05 111,5 8,1 124,21 -0,1 124,7 0,8
mar-05 127,8 7,6 125,41 1,0 125,6 0,7
abr-05 130,9 11,4 127,33 1,5 126,5 0,7
may-05 136,3 11,5 127,83 0,4 127,4 0,7
jun-05 131,0 8,3 127,71 -0,1 128,3 0,7
jul-05 130,0 7,6 128,67 0,7 129,1 0,7
ago-05 132,0 10,6 130,78 1,6 129,9 0,6
sep-05 131,9 9,5 131,17 0,3 130,8 0,6
oct-05 131,4 9,6 132,02 0,6 131,6 0,7
nov-05 137,1 9,5 133,05 0,8 132,5 0,7
dic-05 137,4 8,1 133,84 0,6 133,5 0,7
ene-06 118,6 8,8 134,07 0,2 134,4 0,7
feb-06 121,6 9,0 135,11 0,8 135,4 0,7
mar-06 138,7 8,5 135,94 0,6 136,4 0,7
abr-06 138,8 6,0 136,44 0,4 137,4 0,8
may-06 147,7 8,4 138,46 1,5 138,5 0,8
jun-06 142,5 8,8 139,41 0,7 139,6 0,8
jul-06 142,2 9,3 140,96 1,1 140,6 0,7
ago-06 143,1 8,4 141,63 0,5 141,5 0,7
sep-06 143,1 8,5 142,69 0,7 142,4 0,6
oct-06 144,1 9,7 143,61 0,6 143,1 0,5
nov-06 149,2 8,8 144,49 0,6 143,8 0,5
dic-06 147,6 7,5 144,44 0,0 144,5 0,4
ene-07 128,7 8,6 144,45 0,0 145,1 0,4
feb-07 131,4 8,1 145,61 0,8 145,7 0,4
mar-07 148,9 7,3 146,81 0,8 146,4 0,5
abr-07 150,5 8,4 147,06 0,2 147,2 0,5
Fuente: Dirección Nacional de Cuentas Nacionales - INDEC - Secretaría de Políticas Económicas - Ministerio de Economía y Producción.
58
Anexo D:
Se expone la correlación para el lapso comprendido entre octubre de 2001 y abril de 2007 de las demoras y anticipos de las series de: - Salario Real medido en forma mensual - Estimador mensual de la actividad económica. En la salida podemos apreciar que los movimientos de la segunda preceden a los de la primera:
Sample: 2001:01 2007:12 Included observations: 67 Correlations are asymptotically consistent approximations
SALARIO_REAL,ACTIVIDAD_DESEST(-i)
SALARIO_REAL,ACTIVIDAD_DESEST(+i)
i lag Lead
. |******* | . |******* | 0 0.6802 0.6802 . |******* | . |****** | 1 0.7164 0.6165 . |******** | . |****** | 2 0.7466 0.5566 . |******** | . |***** | 3 0.7729 0.5011 . |******** | . |**** | 4 0.7897 0.4505 . |******** | . |**** | 5 0.7930 0.3984 . |******** | . |*** | 6 0.7833 0.3468 . |******** | . |*** | 7 0.7564 0.2947 . |******* | . |** | 8 0.7228 0.2446
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección Nacional de Cuentas Nacionales e INDEC.
59
Anexo E:
GENERACION DEL INGRESO TOTAL DE LA ECONOMIA
en millones de pesos a precios corrientes
Año
VAB a precios
corrientes básicos
Remuneración
al trabajo asalariado
Ingreso mixto bruto
Excedente
de explotación
bruto
Participaciones de las remuneraciones en el VABpb
Variaciones porcentuales de las remuneraciones en el VABpb
Remuneración
al trabajo asalariado
Ingreso mixto bruto
Excedente
de explotación
bruto
Remuneración
al trabajo asalariado
Ingreso mixto bruto
Excedente
de explotación
bruto
1993 208.285 93.099 45.044 70.142 44,7% 21,6% 33,7% - - -
1994 227.143 93.558 44.473 89.112 41,2% 19,6% 39,2% -7,9% -9,5% 16,5%
1995 229.091 91.574 41.775 95.743 40,0% 18,2% 41,8% -3,0% -6,9% 6,5%
1996 240.923 90.376 40.587 109.960 37,5% 16,8% 45,6% -6,2% -7,6% 9,2%
1997 257.445 95.547 41.572 120.326 37,1% 16,1% 46,7% -1,1% -4,1% 2,4%
1998 262.838 100.657 42.666 119.515 38,3% 16,2% 45,5% 3,2% 0,5% -2,7%
1999 250.419 101.934 41.535 106.949 40,7% 16,6% 42,7% 6,3% 2,2% -6,1%
2000 251.166 101.708 41.135 108.324 40,5% 16,4% 43,1% -0,5% -1,3% 1,0%
2001 237.211 99.769 38.332 99.110 42,1% 16,2% 41,8% 3,9% -1,3% -3,1%
2002 272.756 94.493 36.642 141.621 34,6% 13,4% 51,9% -17,6% -16,9% 24,3%
2003 320.606 109.833 43.247 167.525 34,3% 13,5% 52,3% -1,1% 0,4% 0,6%
2004 374.808 135.354 51.789 187.666 36,1% 13,8% 50,1% 5,4% 2,4% -4,2%
2005 444.767 171.661 62.276 210.830 38,6% 14,0% 47,4% 6,9% 1,3% -5,3%
Fuente: Dirección Nacional de Cuentas Nacionales -INDEC - Secretaría de Políticas Económicas - Ministerio de Economía y Producción
60
Anexo F:
Cuadro F1
Oferta y demanda Globales: valores trimestrales
Millones de pesos, a precios de 1993
Año
Oferta Global Demanda Global
Discrepancia Estadística y Variación de Existencias
Exportaciones Netas
PBI a pm
Import. de bienes y servicios
Consumo Privado
Consumo PÚblico
Inversión Bruta
Interna Fija
Export. de bienes y servicios
1993 236505 22028 163676 31953 45069 16341 1494 -5687
1994 250308 26682 173608 32095 51231 18840 1215 -7842
1995 243186 24066 166008 32339 44528 23085 1292 -981
1996 256626 28284 175196 33041 48484 24850 3340 -3434
1997 277441 35884 190922 34104 57047 27876 3375 -8008
1998 288123 38904 197557 35249 60781 30838 2603 -8066
1999 278369 34521 193610 36173 53116 30449 -459 -4072
2000 276173 34466 192332 36382 49502 31272 1150 -3194
2001 263997 29659 181290 35629 41750 32129 2858 2470
2002 235236 14812 155267 33820 26533 33123 1305 18311
2003 256023 20376 167951 34314 36659 35108 2367 14732
2004 279141 28551 183906 35247 49280 37957 1304 9406
2005 304764 34301 200317 37403 60458 43083 -2196 8782
Fuente: Dirección Nacional de cuentas Nacionales - INDEC - Secretaría de Políticas Económicas - Ministerio de Economía y Producción
Cuadro F2:
Peso relativo de los componentes del PBI a precios constantes de 1993
Año
Consumo Privado Consumo PÚblico Consumo Privado y
Público Inversión Bruta
Interna Fija Exportaciones
Netas
1993 69,21% 13,51% 82,72% 19,06% -2,40%
1994 69,36% 12,82% 82,18% 20,47% -3,13%
1995 68,26% 13,30% 81,56% 18,31% -0,40%
1996 68,27% 12,87% 81,14% 18,89% -1,34%
1997 68,82% 12,29% 81,11% 20,56% -2,89%
1998 68,57% 12,23% 80,80% 21,10% -2,80%
1999 69,55% 12,99% 82,55% 19,08% -1,46%
2000 69,64% 13,17% 82,82% 17,92% -1,16%
2001 68,67% 13,50% 82,17% 15,81% 0,94%
2002 66,01% 14,38% 80,38% 11,28% 7,78%
2003 65,60% 13,40% 79,00% 14,32% 5,75%
2004 65,88% 12,63% 78,51% 17,65% 3,37%
2005 65,73% 12,27% 78,00% 19,84% 2,88%
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección Nacional de cuentas Nacionales - INDEC - Secretaría de Políticas Económicas - Ministerio de Economía y Producción
61
Cuadro F3:
Variación porcentual anual del Consumo y la Inversión.
precios constantes de 1993
Año
Variación porcentual anual
Consumo Privado
Consumo Público y Privado
Inversión Bruta Fija
1993 - - -
1994 6,07% 5,1% 13,67%
1995 -4,38% -3,6% -13,08%
1996 5,53% 5,0% 8,88%
1997 8,98% 8,1% 17,66%
1998 3,48% 3,5% 6,54%
1999 -2,00% -1,3% -12,61%
2000 -0,66% -0,5% -6,80%
2001 -5,74% -5,2% -15,66%
2002 -14,35% -12,8% -36,45%
2003 8,17% 7,0% 38,17%
2004 9,50% 8,3% 34,43%
2005 8,92% 8,5% 22,68%
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección Nacional de cuentas Nacionales - INDEC - Secretaría de Políticas Económicas - Ministerio de Economía y Producción
62
Anexo G:
Evolución trimestral de los componentes de la Oferta y la Demanda Global
En millones de pesos de 1993
Año Trim.
Producto Bruto Interno
Consumo Privado
Inversión Bruta Fija
Consumo Público
Expo. Impo. Expo. Netas
1993 I 216370 152148 37325 28507 15396 20089 -4693
II 241872 166026 43956 32816 17483 19958 -2475
III 242646 166668 48221 33440 16427 23116 -6689
IV 245132 169860 50776 33048 16058 24947 -8890
1994 I 232945 164965 45580 29309 16281 27125 -10844
II 257477 177235 51527 32625 19756 25614 -5858
III 253468 174510 53182 33287 19584 26869 -7285
IV 257342 177722 54637 33158 19740 27121 -7381
1995 I 237968 164321 46129 28422 21340 26841 -5501
II 248094 166567 43400 32937 26472 22176 4296
III 242215 164277 44020 32822 22734 22906 -172
IV 244468 168867 44565 35174 21794 24340 -2546
1996 I 236566 164312 41460 29323 21991 25584 -3593
II 260752 175592 47591 33526 25888 26399 -511
III 262167 177727 51558 33846 26009 30598 -4589
IV 267020 183153 53327 35467 25513 30556 -5043
1997 I 256388 177490 48511 29914 25144 32680 -7536
II 281770 191311 56800 34961 29383 34175 -4792
III 284092 195506 60489 34107 29090 38589 -9499
IV 287515 199384 62390 37435 27887 38093 -10206
1998 I 271702 187197 57077 30365 27854 38207 -10353
II 301208 202675 62699 36015 34144 39126 -4982
III 293315 200922 62903 36983 32623 41379 -8756
IV 286268 199434 60443 37634 28729 36904 -8175
1999 I 265025 185463 48384 31328 27991 33821 -5830
II 286412 195463 53304 36596 33051 32086 965
III 278473 194458 54758 37668 30903 36499 -5596
IV 283566 199054 56019 39101 29851 35676 -5825
2000 I 264556 186315 45938 31651 28976 34191 -5215
II 285275 195339 49232 36689 34029 33272 756
III 276768 193973 50995 38276 31357 35681 -4324
IV 278092 193703 51843 38913 30725 34720 -3995
2001 I 259200 182900 41580 31806 29178 34455 -5276
II 284796 191298 46196 36843 35590 31885 3705
63
III 263127 181091 42220 37469 33135 29292 3844
IV 248865 169871 37002 36399 30612 23006 7606
2002 I 216849 148507 22719 29414 30822 14677 16145
II 246315 158476 26311 35293 35036 14028 21008
III 237417 156094 26714 34922 34260 14783 19477
IV 240361 157992 30388 35652 32372 15760 16612
2003 I 228596 153188 27659 29351 32380 16875 15505
II 265402 169567 35024 36594 37788 19110 18678
III 261535 172254 38707 35568 36102 21609 14493
IV 268561 176794 45248 35743 34164 23911 10253
2004 I 254330 171056 41571 29591 34870 26292 8578
II 284376 183635 47908 36310 37730 27230 10501
III 284392 187558 51702 37029 39416 29858 9557
IV 293467 193374 55936 38056 39813 30826 8987
2005 I 274595 184976 47159 31239 40648 30410 10238
II 313927 203729 59863 38281 43953 35330 8623
III 310593 203815 63851 39459 44719 35183 9537
IV 319939 208747 70961 40632 43011 36283 6728
2006 I 298696 200566 57963 33817 43268 35824 7445
II 338244 219462 71050 40510 45716 37722 7995
III 337742 218510 77256 40688 47481 42282 5198
IV 347454 224299 80865 42342 48634 42291 6343
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección Nacional de Cuentas Nacionales - Secretaría de Políticas Económicas - Ministerio de Economía y Producción
64
Anexo H:
Variaciones porcentuales del producto, consumo e inversión en relación con igual trimestre del año anterior
En base a la serie a precios constantes de 1993
Año Trim Variación
porcentual del PBI
Variación porcentual
del Consumo Privado
Variación porcentual
de la Inversión Bruta Fija
Relación entre alteraciones de la Inversión y
Consumo
Año Trim Variación
porcentual del PBI
Variación porcentual
del Consumo Privado
Variación porcentual
de la Inversión Bruta Fija
Relación entre alteraciones de la Inversión y
Consumo
1995 I 2,16% -0,39% 1,20% -3,08
2001 I -2,02% -1,83% -9,49% 5,18
II -3,64% -6,02% -15,77% 2,62
II -0,17% -2,07% -6,17% 2,98
III -4,44% -5,86% -17,23% 2,94
III -4,93% -6,64% -17,21% 2,59
IV -5,00% -4,98% -18,43% 3,70
IV -10,51% -12,30% -28,63% 2,33
1996 I -0,59% -0,01% -10,12% 1.678,50
2002 I -16,34% -18,80% -45,36% 2,41
II 5,10% 5,42% 9,66% 1,78
II -13,51% -17,16% -43,05% 2,51
III 8,24% 8,19% 17,12% 2,09
III -9,77% -13,80% -36,73% 2,66
IV 9,22% 8,46% 19,66% 2,32
IV -3,42% -6,99% -17,87% 2,56
1997 I 8,38% 8,02% 17,01% 2,12
2003 I 5,42% 3,15% 21,75% 6,90
II 8,06% 8,95% 19,35% 2,16
II 7,75% 7,00% 33,11% 4,73
III 8,36% 10,00% 17,32% 1,73
III 10,16% 10,35% 44,90% 4,34
IV 7,68% 8,86% 17,00% 1,92
IV 11,73% 11,90% 48,90% 4,11
1998 I 5,97% 5,47% 17,66% 3,23
2004 I 11,26% 11,66% 50,30% 4,31
II 6,90% 5,94% 10,39% 1,75
II 7,15% 8,30% 36,79% 4,43
III 3,25% 2,77% 3,99% 1,44
III 8,74% 8,88% 33,57% 3,78
IV -0,43% 0,03% -3,12% -122,62
IV 9,27% 9,38% 23,62% 2,52
1999 I -2,46% -0,93% -15,23% 16,45
2005 I 7,97% 8,14% 13,44% 1,65
II -4,91% -3,56% -14,98% 4,21
II 10,39% 10,94% 24,95% 2,28
III -5,06% -3,22% -12,95% 4,02
III 9,21% 8,67% 23,50% 2,71
IV -0,94% -0,19% -7,32% 38,41
IV 9,02% 7,95% 26,86% 3,38
2000 I -0,18% 0,46% -5,05% -11,00
2006 I 8,78% 8,43% 22,91% 2,72
II -0,40% -0,06% -7,64% 119,78
II 7,75% 7,72% 18,69% 2,42
III -0,61% -0,25% -6,87% 27,55
III 8,74% 7,21% 20,99% 2,91
IV -1,93% -2,69% -7,45% 2,77
IV 8,60% 7,45% 13,96% 1,87
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección Nacional de Cuentas Nacionales –INDEC- Secretaría de Políticas Económicas - Ministerio de Economía y Producción
65
Anexo I:
Evolución de las tasas de Actividad Empleo y Desempleo 1990 - 2006 *
Mes/ Trim Año Actividad Empleo Desocupación
Mes/ Trim Año Actividad Empleo Desocupación
May 1990 39,1 35,7 8,6
May 2000 42,4 35,9 15,4
Oct 1990 39,0 36,5 6,3
Oct 2000 42,7 36,5 14,7
Jun 1991 39,5 36,8 6,9
May 2001 42,8 35,8 16,4
Oct 1991 39,5 37,1 6,0
Oct 2001 42,2 34,5 18,3
May 1992 39,8 37,1 6,9
May 2002 41,8 32,8 21,5
Oct 1992 40,2 37,4 7,0
Oct 2002 42,9 35,3 17,8
May 1993 41,5 37,4 9,9
I 2003 45,6 36,3 20,4
Oct 1993 41,0 37,1 9,3
II 2003 45,6 37,4 17,8
May 1994 41,1 36,7 10,7
III 2003 45,7 38,2 16,3
Oct 1994 40,8 35,8 12,1
IV 2003 45,7 39,1 14,5
May 1995 42,6 34,8 18,4
i 2004 45,4 38,9 14,4
Oct 1995 41,4 34,5 16,6
II 2004 46,2 39,4 14,8
May 1996 41,0 34,0 17,1
III 2004 46,2 40,1 13,2
Oct 1996 41,9 34,6 17,3
IV 2004 45,7 39,1 14,5
May 1997 42,1 34,6 16,1
I 2005 45,2 39,4 13
Oct 1997 42,3 35,3 13,7
II 2005 45,6 40,1 12,1
May 1998 42,4 36,9 13,2
III 2005 46,2 41,1 11,1
Oct 1998 42,1 36,9 12,4
IV 2005 45,9 41,3 10,1
May 1999 42,8 36,6 14,5
I 2006 46,0 40,7 11,4
Oct 1999 42,7 36,8 13,8
II 2006 46,7 41,8 10,4
* Se utiliza como estimación aproximada de la evolución de las tasas. No lo podemos considerar rigurosos por el cambio de metodología de la EPH y problemas de medición del INDEC con algunos aglomerados en diferentes años
Fuente: INDEC
66
Bibliografía:
- Astarita, Rolando (2006): “Valor Mercado Mundial y Globalización”, Ediciones Kaicron,
Buenos Aires.
- Astarita, Rolando (1993): “Plan Cavallo y ciclo de Acumulación capitalista”, Cuadernos del
Sur, Buenos Aires.
- Avila, Jorge (1999): “El Potencial Argentino de Crecimiento”. Mimeo.
- Bhaduri, Amit; Marglin, Stephen (1990): “Unemployment and the real wage: the economic
basis for contesting political ideologies”, Cambridge Journal of Economics.
- Bhaduri, Amit (2005): “Flexibilidad del Mercado de trabajo y expansión económica”,
Economía UNAM, Nº. 6, pp. 126-135.
- Braun, Oscar; Joy, Leonard (1981): “Un modelo de estancamiento económico - Estudio de
caso sobre la economía argentina”, en Desarrollo Económico, Vol. 20, No. 80, pp. 585-604.
- Diamand, Marcelo (1972) : “La estructura productiva argentina desequilibrada y el tipo de
cambio”, Desarrollo Económico Vol. 12 N° 45.
- Furtado, Celso (1973): “El modelo brasileño” en El Trimestre Económico vol. 40 Nº 159 pp.
587-599.
- Gigliani, Guillermo: “Distribución del Ingreso e Inflación” en Notas de Clase N°4. Dinero
Crédito y Bancos, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires.
- Grupo de Investigación económica (GIE), Ministerio de Economía, Provincia de Buenos
Aires (2003): “Disertación del Profesor Axel Leijonhufvud, Interpretaciones para
Argentina”.
- Harrod, Roy F. (1939): “An Essay in Dynamic Theory”, The Economic Journal, Vol. 49, No.
193, pp. 14-33.
- Kahn, R. F. (1931): “The Relation of Home Investment to Unemployment”. The Economic Journal, Vol. 41, No. 162, pp. 173-198.
- Kaldor, Nicholas (1940): “A Model of the Trade Cycle” en The Economic Journal, Vol. 50, N° 197, pp. 78-92.
- Kaldor, Nicholas (1957): “A Model of Economic Growth”, en The Economic Journal, Vol. 67, N° 268, pp. 591-624.
- Kalecki, Michal (1977): “Ensayos Escogidos sobre dinámica de la Economía Capitalista”,
Fondo de cultura Económica, México
67
- Kalecki, Michal (1977): “Teoría de la Dinámica Económica” (traducción de F. Pazos y V.
Urquida), Fondo de Cultura Económica, México.
- Keynes, J. M. [2001 (1936)]: “Teoría General de la ocupación el interés y el dinero”, Fondo
de Cultura Económica, Buenos Aires.
- Keynes, J.M. (1939): “Relative Movements of Real Wages and Output”. The Economic
Journal, Vol. 49 N° 193.
- Kidyba, Susana M. y colaboradores (2006): “Cuenta de Generación del Ingreso e Insumo de
la Mano de Obra. Fuentes, Métodos y Estimaciones años 1993 – 2005”, Dirección Nacional
de Cuentas Nacionales - INDEC - Secretaría de Políticas Económicas – Ministerio de
Economía y Producción – República Argentina.
- Krugman, Paul (1996): “Los ciclos en las ideas dominantes con relación al desarrollo
económico” en Desarrollo Económico vol36 N° 143 pp. 715-731.
- Lewis, W. A. (1973): “Desarrollo económico con oferta ilimitada de mano de obra” en A. N.
Agarwala y S. P. Singh (compiladores) La economía del subdesarrollo Madrid, Tecnos, pp.
333-374.
- Lucas, Robert (1988): “On The Mechanics of Economic Development”, Journal of Monetary
Economics.
- Lucita, Eduardo (2006): “Economía Argentina: Ciclo expansivo y desequilibrios
estructurales”, en Crecimiento y Desigualdad: El Modelo a Debatir, Anuario del EDI.
- Marticorena, Clara (2005): “Precariedad Laboral y caída salarial. El mercado de trabajo en
la Argentina post convertibilidad”, 7° Congreso Nacional de Estudios del Trabajo,
Asociación Argentina de Especialistas de Estudios del Trabajo (ASET).
- Marx (1985): “El Capital”. Siglo XXI, Madrid.
- Ministerio de Economía y Producción, República Argentina (2004): “Análisis N°1 -
Crecimiento, Empleo y Precios”. Año 1, Número 1.
- Prebisch (1986): “El desarrollo económico en América Latina y alguno de sus principales
problemas” en Desarrollo Económico vol. 26 Nº 103.
- Rapoport, Mario y colaboradores (2000) “Historia económica, política y social de la
Argentina (1880-2000)”, Ediciones Macchi, Bs. As., Argentina.
- Ricardo, David (1994): “Principio de Economía Política y Tributación”, Fondo de Cultura
Económica, México.
68
- Romer, Paul (1986): “Increasing Returns and Long-Run Growth”, Journal of Political
Economy.
- Solow, Robert (1956): “A Contribution to the Theory of Economic Growth”, Quaterly
Journal of Economics.
- Stockhammer, Egelbert (1999): “Robinsonian and Kaleckian Growth. An update on Post-
keynesian Growth Theories”, Department of Economics, University of Economics and
Business Administration. Working paper N°67, Austria.
- Taylor, Lance (1991): “Income Distribution, Inflation and Growth. Lectures On Structuralist Macroeconomic Theory”, Cambridge, The MIT Press, Londres , Inlgaterra.
- Taylor, Lance (1981): “South-North Trade and Southern Growth. Bleak prospects from the structuralist point of view”, en Journal of International Economics.
- Vergara, Rodrigo (1997): “Lucas y el Crecimiento Económico”, Centro de Estudios Públicos
(CEP), Chile.
Fuentes de Información:
- Dirección Nacional de Cuentas Nacionales - INDEC - Secretaría de Políticas Económicas –
Ministerio de Economía y Producción – República Argentina:
www.mecon.gov.ar/secpro/dir_cn
- Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) - Secretaría de Políticas Económicas –
Ministerio de Economía y Producción – República Argentina: www.indec.gov.ar