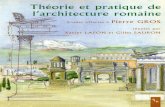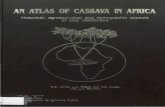Capitolia Hispaniorum / BENDALA GALÁN, M
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Capitolia Hispaniorum / BENDALA GALÁN, M
Anas - 213 (1989 - 1990) pp. 1I - 36 t1
CAPITOLIA HISPANIARUM {<
M. BENDALA GALAN
INTRODUCCION
Me ha parecido oportuno abordar, en el presente coloquio sobre Arquitectura religio-sa en la Hispania Romana, el problema de los Capitolios hispanos, cuestión que viene in-teresándome de un tiempo a esta parte, y que, pese a su importancia, no ha sido tratadaaún con el detenimiento que merece. Lo que sigue pretende ser una aproximación altema, con la intención de que sea útil para ulteriores estudios.
El Capitolio es, como bien se sabe, el templo más importante de Roma, el vérticeideológico de la ciudad, y signo de la más pura romanidad. Fue mandado construir porTarquinio Prisco en conmemoración de una victoria frente a los sabinos, pero sería dedi-cado, tras el derrocamiento de la monarquía etrusca, por el cónsul Horatius Pulvillus en el509 a.C. Era un templo de descomunales proporciones para su época, con ftes cellas ado-sadas en las que se veneraban las imágenes de Júpiter, Juno y Minerva (1).
Desde su erección presidió física y espiritualmente la vida de Roma, y el triunfo de laCiudad dió una enorrne importancia política al Capitolio y al culto de sus dioses, en espe-cial a Júpiter, para el que están documentadas millares de inscripciones votivas que lo lla-
(*) El presente artículo recoge la ponencia presentada al Coloquio celebrado en Mé¡ida, en el mes de septiem-bre de 1985, sobre Arquitectura Religiosa en la Hispania Romana, organizado por la Universidad Nacio-nal de Educación a Distancia, con la colabor4ción del Museo Nacional de Arte Romano y otras instituciones.El texto y las notas entregadas unos meses después para la publicación de las Actas ha permanecido inédito yrecibe ahora Ia hospitalidad de las páginas de estajoven revista. Aunque han transcunido más de cinco añosme ha parecido oportuno no modificar el texto, que en lo esencial no necesita de retoques, para mantener lalínea de su discurso tal como entonces fue planteada. En todo caso, se echarán logicamente en falta las citasde algunos trabajos aparecidos con posterioiidad, algunos de ellos inéditos cuando lã ponencia fue redactada,pero dados a conocer en reuniones científicas de interés principal para el tema que me ocupaba, como la mesaredonda sobre Los Foros Romanos de las Provincias Occidentales, otganizada y editadas las Actas por C.Aranegui (Ministerio de Cultura, Madrid, 1987). Hechas estas advertencias, y puesto que el objetiyo de miponencia era participar en una discusión abierta puntualizando algunos aspectos, su contenido creo que siguesiendo válido tal y como entonces fue presentado.
(1) O. Kuhfeldt, De Capitoliis Imperii Romani, Berlín 1883; E. Saglio, "Capitolium", Dict. d'ÄntiquitesGrecques et Romaines, L2,901-906; J. Toutain, Les cultes paìiens dans I'Empire Romain, I, París 1905(ed. anast. Roma 1967) 181 ss.; F. Castagnoli, "Capitolium", EAA II, 326 - 330;J.Martínez Pinna, "El pri-mitivo templo de la Triada Capitolina en Roma", Bol, de Ia R. Acad. de Bellas Artes de San Fernando 48,1979,217 -239.
M. BENDALA GALÁN
man.Júpiter Opyimg Maximo..Se consagraba, además, un hecho de particular importan-cia:la conversión del Capitolio eR uno de los rasgos principales de Îa definición-urbanade la ciudad romana. El templo, dice Vitrubio L,7,1, debíà estar in excelsissimo toco,unde moenium maxima pars lonspiciatur. La preêminencia fisica era la fbrma más direc-ta de proclamar su supremacía espiritual.
Quienes están interesados por la urbanística, por la historia de los organismos urba-nos, saben de la íntima correlación que existe entre la mentalidad de una comunidad urba-na y los perfiles de la ciudad en que vive. Roma forjó un modelo de ciudad característico,que tenía como centro- neurálgico el foro, presidido a menudo desde 1o alto por el Capito-lio. Su valor como referencia física, como señal urbana, lo entendemos meJor si lo ðom-paramos con la iglesia parroquial de nuestros pueblos: situada junto al lugar de reunión-laplaza-, aunque a sü nivel o facilmente accesible por ser la iglesia lugar de contínuasentradas y salidas, pero levantando al cielo el campanario como hito espiritual y parahacer audible la voz de sus campanas.
La.significación del Capitolio, en suma, viene bien expresada por el Profesor A. Pa-riente, cuando, a propósito del estudio de la etimología del nombre, decía: "A los ojos delos romanos el templo venía a ser como el punto de partida y el vértice hacia el que co-vergían todos los sucesos prósperos o desgraciados de su historia, el símbolo de la gran-deza nacional. Al convertirse Roma de humilde poblado en capital de un Imperio univer-sal, el Capitolio experimentó en el orden psicológico una dimensión parecida. Su idea,aunque con el mismo contorno que antes, adquirió en la conciencia de los que hablabanun relieve gigantesco, como si reuniese en potencia toda la magnitud del Imperio" (2).
I-a expansión imperial de Roma trasladó el templo nacional a todos los territorios desus inmensos dominios, de forma que, en cierto modo, hacer la historia de los Capitolioses una de tantas mâneras de acercarnos a la historia del Imperio Romano.
Los Capitolios hispanos
¿Qué sabemos de los Capitolios hispanos? Si se analiza lo hasta ahora publicado seadvierte inmediatamente 1a necesidad de un estudio reposado y exhaustivo sobre el parli-cular. Puede comprobarse, en importantes tratados o trabajos generales, en lo poco quequeda lo que se refiere a los Capitolios hispanos, así como la existencia de numerososerrores que se han ido transmitiendo de unos a offos. E. Saglio, en el Dictionaire d'Anti-quités grecques et romaines, apenas menciona, en relación con Hispania, la posible exis-tencia de Capitolios en Hispalis (Sevilla) y en llliberis (Granada). F. Castagnoli, en la En-ciclopedia dell'Arte Antica, cita de Hispania los Capitolios de Baelo, Italica, EmeritaAugusta, Tarraco, Sagunto e Hispalis, documentados por la epigrafía o por los restos ar-queológicos, y el de Urso (Osuna), por las alusiones contenidas a los dioses capitolinosenla Lex Ursonensis. Con más detenimiento trata de los Capitolios hispanos M. Cagianode Azevedo, en su clásico trabajo sobre 1 Capitolia dell'Impero Romano(3). Analiza concierto detalle ios de Baelo, Urso, Hispalis, Italica, Emerita, Barcino, Tarraco, Saguntum,
(2) A. Pariente, "Capitolium", Emerita 8, 1940, 106 ss. y 9, 1941, 1 ss.(3) en Atti della Pont. Accad. Romana di Archeologia (serie III) Memorie, col. V, Vaticano 1941,1-'16;sobre Hispania, 36 ss.
T2
Capitolia Hispaniarum
Bilbilis y oÍos, los más de ellos dudosos. Recientemente, LM. Barton, en un estudio ge-neral especialmente dedicado a los Capitolios de Italia y Africa, alude, para Hispania, alos de Baelo, Augusta Emérita, Barcino, Saguntum y Tarraco, y a la probable existenciade los de Carteia e Itálica; subraya, por otra parte,la observación hecha por otros autoressobre la escasez de testimonios de Capitolios tanto en Hispania como en la Galia (4). Engeneral, las noticias de estos autores, cuyos trabajos citamos a título de ejemplo, resultan-como decíamos- a menudo bastante imprecisas y requieren correcciones y los añadidosque son de suponer sobre todo para los trabajos más antiguos (5).
Si nos atenemos a trabajos españoles recientes que nos acerquen al estado actual de lacuestión, veremos que ofrecen un panorama también poco preciso, en el que se aprove-chan datos dudosos o no se contemplan otros que sumar a los ofrecidos. J. Mangas, en suinteresante aportación a la reóién renovada historia de la "España romana" de la Historiade España de R. Menéndez Pidal y en su estudio ultimamente editado en la serie ANRW(6), acepta los criterios de Toutain, aunque no de forma rígida, acerca de cuándo ha de te-nerse por ciertala existencia de un Capitolio (alusión directa arn Capitolium o templumCapitoli, o de Jupiter-Juno-Minerva; mención de un templo de Jítpiter Optimus MaximusCapitolinus, etc...). Según estos criterios, habría en Hispania Capitolios seguros en Urso,por la alusión al mismo en la Lex Municipal, y en Hispalis. En el segundo caso, la pruebaaducida es una inscripción muy mutilada en la que se pretendió leer una dedicación deuna estatua en el Capitolio: CILI II94.
Por dos inscripciones de Asturica Augusta dedicadas I (oui) O (ptimo) M (aximo)Custodi,Iunoni Reginae, Minervae Victrici -añade J. Mangas-, puede sospecharse la exis-tencia de un Capitolio en la ciudad, aunque falten testimonios arqueológicos del mismo.Idéntico soporte epigráfico tiene la posible exislencia de estos templos en Clunia (louiOptimo Maximo et lunoni Reginae) y Tarraco (Ioui Optimo Maximo Capitolino y louiOptimo Maximo, Iunoni, Minervae), también sin.constatación arqueológica. TerminaMangas su trabajo enla Historia de Espaíta conla alusión a los testimonios arqueológi-cos de posibles Capitolios en Emerita Augusta, Baelo e ltalica, y con la sospecha de quelos hubiese en las capitales de los conventus del Noroeste (Bracara y Lucus Augusti) porla abundancia cle epígrafes dedicados a Jupiter Capitolino en esa zona. Poi ofra parte, enel estudio de ANRW, se hace eco del Capitolio de llliberis, citado en un cánon del Conci-lio celebrado en la ciudad hacia el 306. Tendríamos, pues, Capitolios documentados enlas coloniae de Emerita Augusta, Urso, Hispalis, Italica, Tarraco y Clunia, y enlos mu-nicipia de Baelo, Illiberis y Asturica Augusta.
13
(4) LM. Barton, "Capitoline Temples in Italy and the Provinces (especially Africa)", Aufstieg und Nieder-gang der römischen Welt (ANRW) lI, 12.1, Berlín - New York 1982,259-342; para los de Hispania: 267-268- Trabajo intercsante pero de poca utilidad para lo que se refiere a Hispania, para la que se basa en biblio-grafía escasa y anticuada. Acepta, por ejemplo, la datación de los templos de Baelo en el siglo II d.C., pro-puesta por P. París, sin tener en cuenta los trabajos posteriores; a partir de ello establece conclusiones fuerade lugai, como la evolución del Capitolio de templos de ftes cellae a tres templos diferenciados, basándose enlos suspuestos Capitolios de Baelo y Sufetula. Sobre esta cuestión, véase más adelante 1o concemiente a
Baelo.(5) En éstos, como en el buen estudio de Cagiano de Azevedo, se contienen conclusiones poco aceptables, deltipo de las ya comentadas a propósito del ,artículo de Barton (véase nota anterior); así, las supuestas ruinas detemplos capitolinos de Italicã y-Mérida siruen para ejemplificar la evolución hacia templos, no de Tres cellae,sino de cella única con tres naves separadas por columnas (M. Cagiano de Azevedo, op. cit. 70).(6) J. Mangas Manjarés, "Religión romana de Hispania", Historia de España II.2, Madrid 1982, 323 ss.; losCapitolios, en 327 -330. Del .mismo autor, "Die römische Religion in Hispanien während der Prinzipatszeit",ANRW II, 18.1, 1986,2'16 ss.; de los Capitolios trata en 28'7 - 289.
M. BENDALAGALÁN
A.Yâzqtez Hoys, en un amplio estudio sobre el culto a Júpiter en Hispania (7), citalos Capitolios de Baelo, Urso, Hispalis, Terraco, Augustobriga, Emerita Augusta e ltali-CA,
Si se profundizaen el estado de la cuestión que estas y oÍas publicaciones ofrecen seadvierte la necesidad de revisarlo como al principio se comentaba. Veamos, en principio,cada uno de los Capitolios citados por si puede aceptarse o no su existencia.
1. Capitolio de Hispalis.- La única prueba de la existencia de un Capitolio en Híspa-/is, mencionado por todos los autores arriba citados, es una inscripción muy mutilada(M. . . P. . . (st) ATVAM IN CAPIT(olio) /. . . F.C. LOCO IIV . ..TITV. . . /C(oloni)(Coloniae) R (omulae)... D. ..;ALII,ll94) que sirvió aRodrigo Caroparaargumen-tar que hubo en la ciudad un templo capitolino, apoyiándose también en testimonios a¡-queológicos como las monumentales columnas conservadas aún junto a la calle del Aire.Pero el testimonio de la maltrecha inscripción es dudoso (8), y nada acredita que los res-tos arquitectónicos mencionados ni ningún otro puedan corresponder al supuesto Capito-lio (9).
2. Capitolio de Urso.- Se acepta generalmente la existencia segura de un Capitolioen la ciudad por la prescripción contenida en la ley colonial de la obligación que teníanlos dunviros y los ediles de celebrar juegos escénicos dedicados, como en Roma, a Júpi-ter, Juno y Minerva. Urso, fundación colonial de César -Colonia Genetiva lulia Urbano-rum Urso-, pudo tener, en efecto, un Capitolio, pero ni en el texto de la ley se lo mencio-na expresamente, ni hay otras pruebas que lo acrediten (10).
3. Capitolio de Baelo.- Se tiene por tal el conjunto que forman los tres templos agru-pados en batería que presiden el foro de la ciudad (11) (fig. 1). Levantados sobre una te-fiaza q\e delimita el lado norte del foro, son templos de reducidas dimensiones (algo másde ocho metros de largo y anchos que oscilan entre los 5'40 y los 6'10 m.), tetrástilos ypseudoperípteros, realizados en la fase de mayor esplendor de la ciudad, hacia la segundamirad del siglo I d.C.
Pese a la tradicional aceptación del carácter capitolino que desde su descubrimientose les atribuyó, es muy dudoso que constituyan, en efecto, un Capitolio. Ante todo por el
(7) A. Vázquez Hoys, "El culto a Júpiter en Hispania', Cuadernos de Filología Clásica 18, 1983-84, 83-215. Los Capitolios, en123-724.(8) Con reservas la recoge E. Hübner en el CIL, haciendo ver que incluso podría tratarse de un título sepul-cral. Vid, también A. Blanco, Historia de Sevilla I (1). La ciudad antigua, Sevilla 1979, 136-137.(9) Cf.: F. Collantes de Terán, Contribución al estudio de la topografía sevillana en la Antigüedad y en laEdad Media, Sevilla 1977, passim.(10). Vid. A. d'Ors, Epigrafía jurídica de la España romana, Madrid 1953,194-195. Sobre la validez testi-monial de la ley para el presunto Capitolio, ya señaló Cagiano de Azevedo: "essa, pur non essendo da solasufficerxte a dimostrare l'esistenza di un Capitolíum, costituísce tuttavia un indizio" (op. cit. 37). También,LM. Barton, op. cit.267.(11). P. París et alii, Les fouilles de Belo I. La ville et ses dépendences, París, 1923.
t4
Capitolia Hispaniarum 15
\
Fig. 1, Planta del Foro de .Baelo Claudia, según M. Ponsich (de EAE 79 , 1984).
M. BENDALA GALÁN
hecho inusual de que no se trate de un templo de tres cellae, o de una sóla con tres naves,capillas, ábsides o cualquier otro indicio del carácter triádico, sino de tres templos dife-rentes. Se da, además, la circunstancia de ser sensiblementê más estrecho que los otrosdos el del centro, el que habría que atribuir a Júpiter, lo que no ha de pasa$e por alto. Nose conoce ningún Capitolio seguro que tenga esa disposición; elúnico paralelo habitual-mente aducido es el de Sufetula (Sbeitla, en Túnez), aunque también éste es dudosamenteun Capitolio. Se trata, como en Baeld', de un grupo de tres templos que presiden el foro deIa ciudad, construidos en la primera mitad del siglo II d.C. (12). En este caso, es másgrande y alto el templo cenlral, pero carecen de unidad constructiva, aunque los podiaestátn enlazados con pasillos sobre arcos por la parte trasera. Sin embargo, pese a que seacepte tradicionalmente que contituyan un Capitolio (13), no existen ningún testimonioque lo acredite, ni epigráfico ni escultórico (14). Resulta, pues, que los templos de Baeloy de Sbeitla se han apoyado el uno en el otro parala presunción de su carácter capitolino,resultando que de dos débiles suposiciones se ha obtenido, al apoyarlas una en otra, unarelativa certidumbre (15).
Por otra parte, según parece deducirse de las excavaciones últimas, los tres templosde Baelo no se construyeron a un tiempo, sino que se hizo primero el situado al este (tem-plo C), hacia los años 40-60, y después el occidental (A) y el del centro (B), escalonándo-se la edificación de los tres entre los tiempos de Claudio y de los Flavios (16). Si se con-firma esta extraña ausencia de unidad en la realización de los templos se hace aún másdifícil su atribución a un proyecto único como Capitolio. No existen, en fin, datos epigrá-ficos ni de ninguna otra ilasé que permitan salvailas dificultades expresadas para mante-ner la presunción del carâcter capitolino de estos templos belonenses.
Conviene recordar, por último, la conexión existente entre el rango de las ciudadesdel Imperio y la posesión de Capitolios, cuestión bastante compleja y debatida. En tiem-pos antiguos debían de ser sóIo las colonias las autorizadas a disponer de Capitolio portratarse de una prolongación de la propia Roma: erant coloniae quasi ffigies parvae po-puli Romani eoque iure habebant theotra, thermas et capitolia, decía Aulo Gelio (Nocr.att.16,43). Al menos hasta el siglo II a.C. inclusive -ha subrayado U. Bianchi-, sólo lascoloniae ciuíum Romanorum podían constituir, desde el punto de vista étnico-cultural yjurídico, el medio donde podía concebirse la existencia de un Capitolio, imagen del san-tuario nacional (17). Pero con el tiempo, al irse perdiendo las diferencias jurídicas entrelas ciudades por efecto de la consolidación del Imperio y de la romanización, la posibili-dad de disponer de Capitolio se fue extendiendo a los municipios e incluso a las ciudades
(12) N. Duval y F. Baratte, Les ruines de Sufetula, Tunis 1973, 23-28, fig.8-13.(13) Vid. últimamente I.M. Barton, op. cit. 305-306. Como pasos intermedios para el tipo de Capitolios quesupondrían los de Sufetula y Baelo, considera el de Brescia y el doble de Lambaesis, hipótesis muy discuti-ble.(14) Vid., además de lo citado, N. Duval, "L'urbanisme de Sufetula-Sbeitla en Tunisie", ANRW II, 10.2,1982, 606.(15) No es la primera vez que se suscitan interrogantes sobre la entidad capitolina de los templos de Baelo.Vid., por ejemplo, D. Nony, en Excavaciones de la Casa de Yelâzqtez en Belo (Bolonia.Cádiz),EÃE 79,Madrid 197 4, 62-63. Sobre el particular he mantenido provechosas conversaciones con miembros de la citadaCasa de Yelâzquez.(16) Cf. J.-N. Bonneville, S. Sardaine, F. Didierjean, P. Le Roux, P. Sillieres, "La quinzieme campagne defouilles de la Casa deYeIâLzquez à Belo en 1980 (Bolonia, province de Cadiz), MCV 17, 1981, 393 ss.; enparticular 403-420.(17) U. Bianchi, "Questions sur les origines du culte capitolin", Latomus, 10, 1951, 417 .
I6
Capitolia Hispaniarum
peregrinas (18). Es difícil precisar el ritmo con que se dió ese fenómeno, entre otras cosaspor falta de documentación precisa y suficiente, pero parece que es desde avanzado elsiglo II d.C. cuando los Capitolios empiezan a documentarse en los municipios, confundi-dos hacía tiempo con las colonias como ciudades privilegiadas del Imperio, y aún en cen-tros de categoria inferior (19).
Volviendo al caso de Baelo, la posibilidad de que-los tres templos del foro constituye-ran un Capitolio podía tener un apoyo adicional en la vieja creencia de que la ciudad ad-quirió estatuto colonial por obra de Claudio, de forma que el presunto Capitolio podríahaber sido edificado con ese motivo. Pero el carâctq colonial de Baelo, admitido por E.Hübner, R. Thouvenot y muchos otros, ha quedado descartado al haberse obtenido confir-mación epigrâfica de que la ciudad adquirió estatuto municipal en tiempos de Claudio, dedonde su nombre oficial de Municipium Claudium Baelonensis (20). En tal caso, el su-puesto Capitolio se habría hecho en fechas anteriores a las generalmente admitidas parala aparición de esta clase de santuarios en los municipios. Enfocada la cuestión de otramanera, tendríamos que la confirmación del estatuto jurídico municipal sería otro dato encontra de la interpretación tradicional de los templos como Capitolio.
4. Capitolio de ltalica.- Cuando en los trabajos más antiguos de entre los ya citados,como el de Cagiano de Azevedo, se habla de la existencia de un Capitolio en ltalica, serefieren a unas ruinas situadas en el "Cerro de los Palacios" de Santiponce, en las que al-gunos han querido reconocer los restos del Capitolio de la ciudad. Es una de tantas inter-pretaciones erróneas de una ruina antigua, en este caso las correspondientes, seguramen-te, a los restos de termas hallados en ese lugar (21).
Sin embargo, en la vecindad de las citadas termas, en un solar de la modema calle deTrajano de Santiponce, tuve ocasión de excavar hace años los restos de un edificio (fig.2) al que, hipotéticamente, cabe atribuir el caracter de Capitolio, y es a éste al que hdcenreferencia las publicaciones más recientes de Mangas o de VázquezHoys (22).
Se trata de una construcción, parcialmente excavada, conformada, en lo esencial, pordos estancias adosadas de desigual anchura (4'85 m. y 2'50 m.) y 8'80 m. de profundidad,abiertas hacia el Este, que pueden corresponder a las cellas central y derecha de un tem-plo de triple cella. De la tercerca, la de la izquierda, sólo se pudo documentar el comienzodel muro del fondo, mientras el resto quedaba oculto por una casa vecina de Santiponceque no había sido expropiada. Los muros, de un metro de espesor, están levantados sobrezóca7o de tres hiladas de piedras trabadas con barro, regularizado en su parte superior con
(18) J. Toutain, op. cit. 187-188.(19) F. Castagnoli, op. cit. en nota 1; J. Mangas Manjamés, "Religiones paganas de la Hispania ¡omana. Pro-blemas y métodos", en Estudios sobre Historia de España (Homenaje a Tuñón de Lara) I, 1981,46.(20) J.C.M. Richard, en Excavaciones de la Casa de Yelínquez..., op. cit. en nota 15, 113-115; P. Le Roux,J.C.M. Richa¡d y M. Ponsich, "Un document nouveau sur Belo (Bolonia, province de Cadix): f inscripcionde Q. Pupius Urbicus", AEspA 48, 19'15,129-140.(21) M. Cagiano de Azevedo, op. cit. 37. Niega la identificación de este Capitolio de Italica, por ejemplo, F.Castagnoli en su op. cit. dela EAA.(22) Lo dí a conocer, en una comunicación preiiminar, en "Un templo en Itálica de época republicana", XIIICAN (Huelva 1973), Zaragoza 1975 861-868. Después, más ampliamente, en "Excavaciones en el Cero delos Palacios", Itálica (Santiponce, Sevilla), EAE 121, Madrid 1982,29-74.
t7
18 M. BENDAT-Ao,lrÁw
-____x_
l__tI
itr____J
Fig, 2, Planta del presunto Capitolio de Itálica, según el autor.
Capitolia Hispaniarum
ayuda de numerosas lajas depizarra, sobre el que se levantaban paredes de adobes cuida-dosamente dispuestos, que sólo se conservaban parcialmente sobre el muro meridionalde la estancia mayor debido al arrasamiento general de la edificación. Las paredes fueronenlucidas con arcilla y pintadas con cal. La pavimentación de la estancia de la derechaconsistía en una capa de tierra y abundante cal, de diez centímetros de espesor, muy regu-lar y encalada; el de la central se resolvió con tierra apisonada y pintada de cal. El edifi-cio, que debió cubrirse con tejado a dos aguas de madera y fibras vegetales (parece queeneas), sufrió un incendio, tras el que se rehizo la pavimentación, apisonando y encalandolos restos calcinados, y se procedió a reenlucir y pintar las paredes, según pudo compro-barse en varios lugares. Paralelo al muro del fondo corre otro más estrecho -0'70 m.- quedelimita con aquél una especie de angosto pasillo.
Por los restos cerámicos asociados al edificio, su construcción debe fecharse entrefines del siglo III a.C. y los comienzos del II a.C., en relación, pues, con la Italica de Es-cipión. Posteriormente, en fecha que en la excavación no se ha podido determinar, el su-puesto templo quedó amortizado por una edificación posterior, a la que corresponde elpotente cimiento de hormigón que coffe por su flanco norte, más ajustado a la direccióneste-oeste, y rompiendo la esquina nordeste de la construcción primera.
Como ampliamente argumento en las publicaciones anteriores, podríamos estar antelos vestigios de un Capitolio de tipo arcâico, construido con materiales muy modestos,pero con una estructura cuidada y rigurosa, bien apreciable en la planta, de proporcionesmuy cercanas a las que ofrecen otros templos romanos de fecha próxima (23). Tendríatres cellas adosadas, sensiblemente más eSpaciosa la del centro, a la que corresponde tam-bién una puerta más ancha. No quedaban vestigios del pórtico, que debió ser de madera.El muro situado tras la pared del fondo pudo corresponder a un templum o temenos desti-nado a cobijar al templo en su interior. El frogón de hormigón de época posterior puedeexplicarse facilmente, sobre todo en función del presunto caracter sacro del edificio. Esta-ríamos ante un caso más de conservación ritual de la ruina de un templo en el podio deotro posterior, al que podría corresponder el citado lienzo de hormigón, mientras el restode la obra más modema ha desaparecido a efectos deI tenaz saqueo de la ciudad romana,El templo primitivo debió de tener por podio la protuberancia natural sobre la que se en-caramaba, muy destacada en la topografía de la vieja Italica, como hemos tenido ocasiónde comprobat en nuesÍas propias excavaciones (24).
No cabe duda de que el caracter de templo capitolino de nuestra construcción es pro-blemático, aunque no se nos ocurra mejor explicación, y sea hipótesis perfectamente ve-rosímil por las razones aquí apuntadas y las que más ampliamente se exponen en los tra-bajos anteriores. Los problemas se derivan, enúe otras cosas, de las limitaciones de ladocumentación arqueológica (excavación incompleta, etc.) y de la falta de pruebas epi-gráficas o de otro carâcter que ratifiquen definitivamente la interpretación propuesta. Fueya punto de discusión en las Jomadas de estudio sobre excavaciones de Italica, en que dí
(23) Cf., por ejemplo, los de Ardea (8. Stefani, "Ardea. Saggi nella necropoli e nell' area del tempio sopral'acropoli", Not Sc 1944 - 45 (1946),81 ss), Segni (R. Delbrück, Das Capitolium von Signia, Rom 1903;A.K. Lake, "The Archaeological evidence for the "Tuscan Temple", MAAR 12, 1935,110-11); Cosa (F.E.Brown ¿/ alii,Cosa II.TheTemples of the Arx, MAAR 26, 1960,49-110), enhe otros (cf. también, A. An-drén, "Origine e formazione dell'architettura templare etrusco-italìca", Rend. della Ponf. Accad. Romana diArcheof ogia 32, 19 59 -60, 21 -59).(24)M. Bendala, "Excavaciones...", op. cit. 69 y passím.
t9
I6
c.i
M. BENDALA GALÁN
a conocer las rcalizadas por mí en Ia zona (25), y ha suscitado, antes y después, reflexio-nes encontradas. R. Corzo propuso en las mencionadas Jomadas una sugestiva hipótesissobre la organización primitiva de Italica; según ella, el primer asentamiento romanotenía el catacÍeÍ de campamento o praesidium militar, presidido por el templo de que ha-blamos, junto al que se hallaba la población de gentes autóctonas, anterior al campamentoromano o surgido al abrigo de aquél; al cabo de no mucho tiempo, a fines de la época re-publicana, se fundirían los dos nucleos originarios en una única ciudad (26). M. Blech re-coge mi hipótesis sin entrar en discusiones (27). M. J. Pena ha hecho después algunos co-mentarios críticos sobre el presunto Capitolio italicense, aunque de forma colateralrespecto del tema que trataba, y sin entrar a fondo en la cuestión ni tener en cuenta la to-talidad de mis observaciones y argumentos (28). Ultimamente, A.M. Canto plantea susdudas sobre la interpretación de las ruinas como templo capitolino, en un trabajo en elque propone una pîoblemáticahipótesis sobre \a organización urbana de la ltalica primiti-va (29).
Una última cuestión a tenet en cuenta para e1 supuesto Capitolio italicense es la de surelación con el estatus jurídico de la ciudad. Ya hablamos, a propósito de Baelo, de estacuestión, que vuelve a presentársenos en el caso de ahora. En Italica se dió la paradoja,bien señalada por García y Bellido, de "que no obstante haber sido el primer asentamien-to de colonos romanos en la Península fue la última colonia romana creada en ella" (30),en tiempos de Adriano, como bien se sabe. Antes de ello era, jurídicamente, un munici-pium, desde fines de la República o desde tiempos de Augusto. Pero se desconoce su es-tatuto originario, aunque se barrunta que, si no de lege,sídefacto,los italicenses se tu-vieron por miembros de una colonia, qturzâ lafina, como se ha supuesto en repetidasocasiones (31). No hay que olvidar la excepcionalidad de Italica como fundación defecha muy temprana (2061205 a.C.) en territorio extraitálico. Tal vez la consideración decapitolio de nuestra ruina sirva para consolidar el supuesto carâcter colonial de la funda-ción primitiva. A este hecho pudo responder la tardía petición de los italicenses en adqui-rir rango colonial, independientemente de que oÍas razones, entre ellas la de ser ltalica lapatria de Trajano y de Adriano, hubieran invitado también a hacer la solicitud.
(2s) vid. EAE 121, 7982,74.(26) R. Corzo Sánchez, "Olganización dêl tenitorio y evolución urbana en Itálica", Itálica(Santiponce, Sevi-lla), op. cit., 299-319.(27) M. Blech, "Minerva in der republikanischen Hispania", Praestant Interna. Festschrift für UlrichHausmann, Tübingen 1982, 136-145 (en corlcreto, 140, nota 36).(28) M.J. Pena, "Apuntes y observaciones sobre las primeras fundaciones românas en Hispania", Estudios dela Antigüedad 1, Bellaterra 1984,49-85, en especial 50-53. La autora no tiene en cuentâ, por ejemplo, lodicho por mí acerca del podio natural del templo republicano. Son de interés los demás comentarios, sin en-tra¡ en lo afortunado o desafortunado que resulta el que se refiere al problema cronológico planteado por lasuperposición de los dos edificios, problema que, por otra parte, sólo excavaciones y análisis futuros resolve-rán adecuadamente.(29) A.M. Canto, "Die vetus urbs von Italica. Probleme ihrer Gründug und ihrer Anlage", MM 26, 1985,137 -148. Su reconstrucción de la ciudad antigua, basada fundarnentalmente en el trazado del pueblo modernode Santiponce, es tan novedosa como cuestionable. A mi juicio, debe de ser considerada con cautela, tantopor razones metodológicas como por la falta de datos arqueológicos suficientes para sostener la hipótesisfrente a las anteriormente expuestas sobre la configuración primera de Itálica.(30) A. García y Bellido, "Las colonias romanas de Hispania", AHDE 29,1959,508-511.(31) M. Bendala, "Excavaciones...", op. cit. 71; M.J. Pena, op. cit. 82-83; A.M. Canto, op. cit. 144. Una con-sideración detenida sobre e1 problerna, en: R.C. Knapp. Aspects of the Roman experience in Iberia, 206-100 b.C., Vitoria-Valladolíd 1977, 111-116; J. GonzítlezFemíndez, "Italica, municipir.tm iuris Latini" ltrCY20,1984, 17-43.
20
Capitolia Hispaniarum
5. Capitolio de Emerita Augusta.- Se tiene por Capitolio de la colonia augustea laruina de un edificio, hoy desaparecida, documentada por Laborde (fig, 3), quien la tuvopor correspondiente a un templo de Júpiter (32), El mismo propuso una recomposición delos vestigios obteniendo, en planta, un templo de compleja estructura, con amplio pórticooctástilo y una cella de tres naves y cabecera de triple ábside (curvo el del centro y cua-drangular los otros dos), Su reconstrucción, bastante hipotética, dió pie a J.R, Mélida a
suponerlo un Capitolio con la clásica disposición de tres ambientes (33); y de esta manerase incorporó a la bibliografía arqueológica como uno de los Capitolios hispanos, No obs-tante, semejante interpretación es más que dudosa. Los restos arquitectónicos, tal y comolos ofrece Laborde, eran escasos, insuficientes para deducir, por ellos mismos, el carâcÍetdel edificio, Y la planta que reconstruye el mismo autor parece más propia de una basílicacristiana que de un templo capitolino, como ha sugerido Th, Hauschild (34).Tampococontribuye a la consideración como Capitolio su situación, bastante alejada del centro ur-
'bano, en la parte norte de la ciudad, a escasa distancia de donde debió estar la puerta co-rrespondiente al camino que conducía al norte -la "Vía de la Plata"- por el puente del Al-barregas (35).
21.
I
.LiIai
J
a¡aII
raa Itll at¡atatlaaatl
r - '-
FF?'?TIf* -,rfo
t
Fig. 3. Dibujo de Laborde del edificio templario o basilical en Emerita Augusta,
(32) A. de Laborde, Voyage pittoresque et historique d'Espagne, París 1.806, t. I, 2a parte, L1"1 ss.(33) J.R. Mélida, Arqueología española, Barcelona 1929,284 idem, en Historia de España de R. Menén.dez - Pidal, vol II, Madrid t955,620.(34) Th. Hauschild, "Problemas de construcciones romanas en Mérida", en Augusta Emerita. Actas del Bi-milenario de Mérida, Madrid 1,9"1 6, 1,0'/ -1,10.(35) A. de Laborde, op. cit. lam. 146. Vid. M. Bendala, "l:s necrópolis de Mérida", en Augusta Emerita,op. cit. L42.
M. BENDALA GALÁN
Habrá que esperar a futuros hallazgos para saber si Emérita Augusta tuvo o no Capi-tolio, y dónde y cómo en caso afirmativo. El enriquecimiento constante de la informaciónarqueológica sobre la ciudad quizá nos dé una pronta respuesta, que puede estar a lamano si del Capitolio se tratara la ruina de un colosal templo ultimamente descubierto.Lo excavado es unicamente una parte del podio, suficiente para adivinar su imponente es-tructura, y se halla tras el "Arco de Trajano", interpretable ahora, taI vez, como entradamonumental al recinto donde se hallaba el grandioso templo.
6. Capitolio de Tarraco.- Tuvo la ciudad rango colonial desde época de César-Colonia lulia Urbs Triumphalis Taruaco-, aunque fue uno de los primeros estableci-mientos romanos en Hispania: de los comienzos de la conquista, como acreditan los ha-llazgos arqueológicos y viene avalado por la designación de Plinio como Scipionis opus(N.H.llf,21). Inscripciones halladas en la ciudad, dedicadas loui Optimo Maximo Capí-tolino (CILlI,4079) o l(oui) O(ptimo) M(aximo) I lunoni I Minervae... (AL1I,4076),han hecho pensar que la ciudad, habida cuenta también su importancia, tuviese un Capito-lio. Se ha supuesto que estuviera en la pafie alta, presidiendo su magnífica ordenación ur-bana, donde actualmente se encuentra la catedral (36). Pero en esa terraza alta debió estarsituado, más que un verdadero Capitolio, el templo de Augusto y de Júpiter documentadoparcialmente por restos arquitectónicos y por monedas emitidas en la ciudad, en las quese atestigua que se trataba de un templo octástilo (37). En todo caso, la documentación ar-queológica es muy parcial y no es posible determinar la estructura del templo ni diagnos-ticar su auténtico carircter.
7. Capitolio de Clunia..- Obtuvo esta ciudad rango colonial en época fardía, segura-mente por obra de Galba (38). Se admite tradicionalmente que tuvo probablemente unCapitolio, con base en ciertos indicios arquitectónicos, epigráficos (CILII,2775) y nu-mismáticos (39). Se suele tomar por otro de los testimoni-os de su existencia -comohaceCagiano de Azevedo- un pasaje de Suetonio, correspondiente a la vida de Galba, en quealude a un sacerdos louis Cluniae, qlJe exhumó un viejo vaticinio pronunciado por unafatidica puella, prediciendo la exaltación de Galba al solio imperial (Suetonio, Galba 8,9). Sin embargo, ni el texto de Suetonio ni ninguno de los otros indicios prueban la exis-tencia del Capitolio. Pudo serlo el templo que presidía el espacioso foro de la ciudad (fig.4),.del que sólo queda parte del podio con algún resto de su.ornamentación arquitectóni-ca, insuficiente para determinar si es o no un Capitolio (40).
(36) J.R. Mélida, Arqueología española, op. cit. , 279-280, A.Yâzquez Hoys, op. cit.723.(37) Th. Hauschild, "Römische Konstruktionen auf der obe¡en Stadtterrasse des antiken Tarraco", AEspA45-47, 1972-74, -l ss.; A. Beltrán, "Los monumentos romanos en las monedas hispano-romanas", Ãßsp|26,1953, 61 ss.(38) A .García y Bellido, "Las colonias romanas de Hispania", op. cit., 503-505.(39) M. Cagiano de Azevedo, op. cit.247; J. Mangas, "Religión romana..." op. cit.327; idem, "Die römischeReligion...", op. cit. 288-289.(40) En los más recientes estudios de P. de Palol sobre la arquitectura de la ciudad, se propone una recons-tlucción del templo como de tipo pseudoperíptero, exástilo, con cella única rematada en un pequeño ábside.Vid., del citado autor, "Perduración de las ciudades augusteas en la zona Norte y la Meseta" (La ðiudad roma-na de Clunia), en Symposion de ciudades augusteas I,Zaragoza 19'76,272 ss; idem, en Historia de BurgosI, Burgos 1985, 393 ss.
22
Capitolia Hispaniarum
(41) J. Vives. Concilios visigóticos e hispano-romanos, Barcelona-Mad¡id 1963, 12; M. Sotomayor, "Latglqtiq ql la España romana", en R. Ga¡cía-Villoslada (dir.), Historia de la Iglesia en España I, BAC, Ma-drid 1977,81-119.(42) J. Toutain, op. cit. 183-184.
¿J
Fig. 4. Reconstrucción del Foro de Clunia, según P. de Palol.
.. B. qqpltolio de Illiberis.- El único testimonio para la posible existencia de un Capito-lio en el Municipium Florentinum Illiberitanum (Elvirø, Granada) es la mención conieni-da en el cánon LIX del Concilio celebrado en esta ciudad en los años 300/302. Trata eIcánon citado De fidelibus, ne ad Capitolium causa sacrificandi ascendant. Prohibendumne quis christianus, ut gentilis, ad idolum Capitolii causa sacrificandi oscendat et vide-at... (41).
Independientemente de que llliberis pudiera haber tenido un Capitolio, lo cierto esque el gá-ngn conciliar establece una norma general, y sirve más pará destacar la impor-tancia del Capitolio como centro o símbolo dèl paganismo romano que para deducir cues-tiones específicas sobre Illiberis, Para este testimônio son oportunás lás consideracioneshechas acerca de otros documentos cristianos en los que se mencionan Capitolios, comolos,Ac,ta Sanctorutn y los Actø Martyrum. Sobre su vãlidez documental trataron ya en elsiglo XIX Braun, Kuhlfedt, Castan y otros; el primero aceptándolos, los otros negando suvalidez. Esta última es la línea seguida por Toutain, puesto que en documentos cJistiano-medievales el nombre Capitolio podía servir para deslgnar cualquier templo pagano, y, ensu opinión, el único camino seguro para probar la exlstencia dê Capitoiios ès valerde detestimonios contemporáneos a los templos mismos (42).
B. BENDALA GALAN
9. Capitolio de Asturica Augusta,- El presunto Capitolio de esta ciudad, de estatutomunicipal como la anterior, esfaría documentado solamente por dos inscripciones dedica-das l(oui) O(ptimo) M(aximo) Custodi, Iunoni Reginae, Minervae Sanctae,la primera, yIoui Optimo Maximo, Iunoni Reginae, Minervae Victrici,la segunda. Coresponden, cro-nológicamente, a un período comprendido entre fines del siglo II y los primeros años delsiglo III (43). Pero ningún dato directo tenemos sobre el supuesto Capitolio, ni epigráficoni arqueológico (44), con lo que su existencia en Astorga sigue siendo sólo una posibili-dad.
Hasta aquí los comentarios acerca de los posibles Capitolios enumerados en los traba-jos hispanos más recientes como los citados de J. Mangas (45). Y si hacemos una primerarecapitulación, tendríamos que no existen pruebas seguras para ninguno de ellos, y que esseguro, en cambio, que alguno de los testimonios esgrimidos para deducir su existenciano son válidos (por ejemplo, para los supuestos Capitolios de Urso o de llliberis). En rea-lidad, no se dispone ni de documentación epigráfica que haga directa alusión a la existen-cia de tn Capitolium o Ltn templum Capitoli (salvo la problemática inscripción de Hispa-lis), ni de restos arquitectónicos que garanticen por su esÍuctura que el templo al quecorresponden sea un Capitolio. Es una excepción la ruina del presunto Capitolio arcáicode ltálica, que pese a los problemas que entraña, es la única que permite suponer con ve-rosimilitud que nos hallamos ante los restos de un templo capitolino de triple cella. Plan-tea, por otra parte, la cuestión de la existencia en Hispania de esta clase de templos, cues-tión, que como más tarde se verá, no se acaba con el caso de ltalica.
Pero a todo 1o dicho hay que añadir nuevos datos y consideraciones resultantes, algu-nos de ellos, de excavaciones o investigaciones de los últimos años. Comenzemos con elcaso de la ciudad romana de Ampurias. Un amplio estudio dirigido por E. Sanmartí, re-cientemente publicado, sobre el foro de la ciudad, contiene proposiciones de gran interés,entre ellas la que se refiere a la adquisición por la ciudad del estatuto de colonia de dere-cho latino desde finales del siglo II a.C., hecho que se pone en relación con el mandatodel pretor M. funius Silanus (46). Lo que ahora más nos interesa es 1o referido a la inter-pretación del templo principal de la ciudad, el templo mayor que presidía el foro, del quese ha podido hacer una muy aceptable reconstrucción (fig. 5 y 6). Es de estructtraitélicd,tetrástilo, pseudoperíptero, corintio, y fechable a fines del siglo II a.C. Es entonces cuan-do surge la Ampurias romana como gran centro urbano, con el úazado regular que las rui-nas documentan, englobando la lortaleza del praesidium mllitar levantado por Catón acomienzos de la centúria (41). Se supone que el templo pudo tener el caracter de Capito-
(43) A. García y Bellido, "Lápidas votivas a deidades exóticas halladas recientemente en Astorga y León",BRAH 163, 1968, 191-209 D. Nony, "A propos des nouveaux procurateurs d'Astorga", AEspA 43, 1970,195-198.(44) T. Mañanes, Astorga romana y su entorno , Valladolid 1983,44 y passim.(45) Para el de Augustóbriga (Talavera la Vieja, Cáceres), citado por Ã.Yázqtez Hoys, en op. cit. 123, noexisten pruebas de su carácter capitolino.(46) J. Aquilué, R. Mar, J.M. Nolla, J. Ruiz de.Arbulo, E. Sanmati (dir. y ed.), El forum romà d'Ampúries,Barcelona 1984,128-132. No voy a entrar en la discusión del complejo problema que supone la definicióndel estatuto jurídico de la ciudad romana de Ampurias, particular como pocos debido, entre oÍas razones, asu carácter múltiple, y para el que faltan datos con que aclarar la cuestión. Vid. A. García y Bellido, "Las co-lonias romanas...", op. cit. 467 -470. Para una datación cesariana de la adquisición del rango colonial y otrasopiniones, vid. E. Ripoll i Perelló. Els orígens de la ciutat romanâ drEmpuries, Barcelona 1978.(47) J. Aquilué et alii, op. cit. 48-62 y passim.
24
tE
h
IFB¡Ë
Capitolium hispaniarum 25
+++++++++++"'iî
Fig, 5, Planta del Foro de Emporiae, según J, Aquilue et alü (1.984).
26 B, BENDALA GALÁN
¡1
Fig. 6. Reconstrucción del templo y el pórtico del Foro de Emporiae segrin J. Aquil:ue et alìi(1e84).
27
ÍäÊÈ:i
:il!-,:l
iiFü;lÌf',a
Capitolium hispaniarum
lio, hipótesis plausible, aunque faltan pruebas definitivas. Podría serlo por su situación, yse sugiere Ia posibilidad de que un muro que coffe paralelo al cierre trasero del podio pu-diera haber servido para soportar las tres capillas o las tres estatuas de Júpiter, Juno y Mi-nerva (48). Quede, pues, como una sugestiva hipótesis que añadir a las existentes.
Datos del mayor interés han proporcionado, por otra parte, las excavaciones acometi-das en los últimos años en Sagunto por C. Aranegui (49). El estudio arqueológico de laacrópolis de la ciudad ha permitido reconocer y valorar la construcción de un foro monu-mental en época de Augusto, levantado en el marco de un ambicioso programa urbanísti-co (fig. 7). Interesa para nuestros propósitos subrayar que esta magnífica obra se superpo-ne a un foro anterior, presidido al norte por un pequeño templo de trþle cella, de 14'28 m.de longitud y 11'90 m. de anchura (fig. 8). Se trata, por las características de su planta, deun Capitolio (50), fechable a fines del siglo II o comienzos del I a.C., según se deduce delas cerámicas halladas en una cisterna situada delante del templo, amofüzada con su cons-trucción. Por su situación al borde del acantilado, y para asentarlo en la roca, se levantósobre un alto podio, con muros de piedra sin mortero, que se conforman según la plantaque debió tener el edificio, deducible precisamente de la estructura del podio, que es loúnico parcialmente conservado. Laplanta debía configurarse según un esquema muy sen-cillo y bien proporcionado, con las tres cellas al fondo, más ancha la central, precedidaspor un pofiico casi cuadrado,falvez tetrástilo,
Este templo de triple cella fue respetado después, de forma que cuando se hizo elnuevo foro augusteo, se configuró de manera que el viejo templo siguió presidiéndolodesde el extremo norte de su eje axial. Es de suponer que fuera remozado entonces, peroes sólo una suposición, puesto que no quedan vestigios de la superestructura del templo.Tampoco han aparecido inscripciones ni restos escultóricos que permitan corroborar supresunto caúpter capitolino, deducible sólo de los restos arquitectónicos del podio.
La existencia de un Capitolio en Sagunto -si 1o es en efecto-, y de fecha tan antigua,conduce a problemas e interrogantes similares a los que nos planteábamos en el caso deItállíca. Ni antes ni después de la fecha propuesta para la construcción del templo (en
(48) Ibid. 60. Algo similar ocure en el supuesto Capitolio de Gigthis.(49) Los resultados están inéditos, pero han sido dados a conocer por C. Aranegui en ocasiones como el Sim-posio celebrado en el mes de Enero de 1986, en Valencia, sobre Los foros romanos en las provincias occi-dentales del Imperio, y en la mesa redonda sobre Los asentamientos ibéricos ante la romanización, quetuvo lugar en la Casa deYelízquez de Madrid en Febrero del mismo año. De las ponencias que en ellos pre-sentó extraigo los datos que aquí expongo, así como de las informaciones personales de la autora, que agra-dezco desde estas páginas.(50) El templo fue excavado por Gonzílez Simancas, y reexcavado ahora, además de la cistema y de otroselementos correspondientes al conjunto arquitectónico del foro. Pero no se hata de los vestigios publicadospor M. González Simancas en la Memoria.de la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades, núm.124 (Núm. 3 de 1932), Madrid 1933, que sirvieron de base a Cagiano de Azevedo (op. cit. 39) para proponerla posible existencia de un Capitolio en la ciudad, opinión recogida después por Castagnoli, Barton y otrosautores. Los restos arquitectónicos publicados en la Memoria citada por Simancas, además de offos de Sagun-to, corresponden a edificios de la esquina nordeste del foro, alguno de carâcter templario. No se sabe dóndeestuvo la estatua de tamaño mayor que el natural de la que se hallaron varios trozos, uno de ellos de la cabe-za., mtry dañada, que llevaba corona clvica (cf. M.G. Simancas, op. cit., lám. VII). Simancas pensó que perte-necieron a una estatua de Júpiter, parecer seguido por Cagiano de Azevedo; pero lo conservado es suficientecomo para reconocer, no la imagen del dios, sino un retrato imperial. En efecto, D. Hertel lo incluye entre lostestimonios de los retratos de Calígula del tipo Fasanerie hallados en España: "Calígula - Bildnisse von TypusFasanerie in Spanien", MM 23, 1982,259-295 (el retrato de Sagunto, en261-262,Lám.43).
28 B. BENDALA GALAN
I
-*-Fig. 7. Planta general del Foro del Sagunto, según C. Aranegui.
O4'
Fig. 8, Dibujo de los restos del templo de triple cella de Sagunto,
I
IlI
gún C, Aranegui.
Capitolia Hispanialum
torno al año 100 a.C.) tuvo Sagunto estatus jurídico colonial. Tras ser ciudad aliada deRoma, tendría, desde Augusto,'rango de municipium civium romanorum (51). Quizá,como en I.tâlica,la presencia de un Capitolio deba buscarse en virtud del carácter especialde la relación de Sagunto con la Urbe,lazos muy particulares como consecuencia de lasrelaciones previas y del progatonismo saguntino en la conquista romana de Hispania, quepueden rastrearse en sus emisiones monetales o en la prosopografía, sin contar con el pre-sumible syngenes entte zaçyntios y romanos (52). Pero sobre estas cuestiones habrá quevolver con más reposo, sobre todo cuando contemos con la publicación definitiva del re-sultado de las investigaciones últimas sobre Sagunto.
El caso es que las ruinas de los supuestos Capitolios de Itálica y de Sagunto nos si-túan de lleno ante una cuestión indudablemente importante y novedosa en el panorama dela arqueología romana de Hispania, la de la existencia de templos arcaicos de triple cella,resultado, entre otros, de la pronta incorporación de Hispania a los dominios del Imperio.Es un aspecto nuevo que empieza especialmente a perfilarse conforme se van encendien-do luces en el oscuro panorama de la arqueología hispanonomana de época republicana.De esta clase de templos pueden lastrearse otros testimonios que sumat a los dos ya co-mentados.
Hace años que García y Bellido llamó la atención sobre la ruina de un posible templodescubierto a fines del siglo XVIII en Almenara, a ocho kilómetros de Sagunto, en unacolina cercana al mar (53). Eruditos de la época (Pla y Cabrera, su descubridor, el Condede Lumiares) propusieron identificarlo con el templo dedicado a Afrodita citado por Poli-bio (III 97,6) cuando comenta que junto a é1, a cuarenta estadios de Sagunto, acamparonlos romanos tras atravesar por primera vez el Ebro, decididos a ello por fin bajo la direc-ción de Cneo y Publio Comelio Escipión. García y Bellido consideró probable la identifi-cación, teniendo en cuenta que en las inmediaciones apareció una dedicatoria VeneriSanctae. Al margen de la hipotética identificación, la ruina consistía en una especie detemplo de triple cella, abierto al Oeste, del que quedaban restos de los muros, de piedra yargamasa, y de haber tenido escalinata anterior y una columnata en el frente. Al fondo delas tres cellas tenía una amplia nave transversal que García y Bellido tuvo por una malainterpretación en el plano de un adyton. Tanto el supuesto templo como los restos deconstrucción aparecidos junto a él eran de época romana (por la técnica constructiva, 1a
aparición de basas con inscripción, etc...) y García y Bellido, apartir de las descripcionesantiguas y de un sumario plano proporcionado por Chabret, pensó que podía tratarse deun templo de triple cella de tradición itâlica, de época republicana. Por mi parte, me limi-to aquí a recoger la noticia -interesante para la cuestión que ahora nos ocupa- sin añadirnada ante la escasa información disponible (54).
(51) ALII,3827 y 3855; Plinio, N.11. II,20; H. Galsterer, Untersuchungen zum römische Städtewesen aufder Iberischen Halbinsel, Madrider Forschungen 8, Berlín 1971,28-29; M.J. Pena, op. cit. '72, con la bi-bliografía anterior. Para el problema de la existencia en Hispania de municipia civium romanorum desdeèpoca de Augusto, vid.: I. González, "Tabula Siarensis, Fortunales Siarensis et municipia ciuium romano-rum" ZPE 55, 1984, 55ss. Donde se argumenta sobre la imposibilidad de que existieran esa clase de munici-pios en ias provincias desde tiempos de Augusto.(52) Ver, para esta cuestión, R.C. Knapp, op. cit. 205 - 208.(53) A. García y Bellido, "¿Un templo romano arcáico en Valencia?", AEspA 20,1947,149-151.iS+¡ nue una comunicaiiói presentad.a en el ya citado Simposío sobre Los foros românos en las provinciasoccidentales del Imperio, cuyas actas está.n en prensa.
29
M. BENDALA GALÁN
En la misma zona geográfica, en Valencia, se han hallado también vestigios de inte-rés, aunque inforiunadamente mal documentados. A. Ribera dió a conocer en fecha re-ciente los resultados de una excavación llevada a cabo en 1959, en la valencianaPlazadela Virgen, en la que se hallaron restos de un edificio de planta tipartifa, qtizá an templocon cella central más ancha y dos laterales, o dos alae; al fondo del ambiente centralhabía una especie de potente pedestal de sillares. La dafaciín es muy problemática, habi-da cuenta las circunstancias de la excavación, pero algunos indicios, como la cerámicahallada en unos desagües asociados al edificio, hacen pensar en una fecha de fines delsiglo II o comienzos de I a.C. Tenemos, pues, otro curioso testimonio sobre la posibleexistencia de templos tripartitos en época republicana -dicho sea con todas las sãlveda-des-, y en offa de las más viejas fundaciones romanas en Hispania. Recordemos, además,que Valentia tuvo estatuto colonial muy pronto -al menos desde la primera mitad delsiglo I a.C.-, si es que no lo tuvo desde su fundación por Iunius Brutus en el 138 a.C., conel asentamiento de una colonia de veteranos que lucharon contra Viriato (55).
La ruina de otro posible templo de triple cella se ha hallado en Pollentia, otro de losviejos asentamientos de colonos romanos en Hispania, fundación, junto con Palma, deMetelo en 12312 a.C. Estas dos fundaciones romanas en la isla de Mallorca vuelven aplantear el problema de ser colonias de hecho, mencionadas como tales por Mela (II 124),pero con estatuto jurídico sin esclarecer del todo (56). Las excavaciones de la ciudad dePollentia, en la Alcudia de Pollensa, han puesto últimamente alaluz, entre otras cosas,parte del foro, presidido por un templo de triple cella bastante mal conservado (fig. 9); sedelimita bien la cella izquierda, algo la central, y muy poco la de la derecha. Parece co-rresponderle una cronologíade comienzos del siglo I d.C. (57). Con las reservas a queobliga la provisionalidad de los datos -hasta tanto se publique la memoria de las excava-ciones-, podríamos pensar que tuvo Pollentia un Capitolio de tipo arcaico, teniendo encuenta las características de la planta y su situación en el foro.
Trasladándonos ahora a la Citerior, además del caso de Itálica, tenemos el interesantetemplo de CaÍeia, la primera colonia latina segura -Colonia Libertinorum Carteia- deHispania, y de fuera de la penínsala itâlica, fundada por decreto del Senado en el 17l a.C.(58). Al que me refiero es un posible templo de triple cella (fig. 10) del que, por desgra-cia, disponemos de una información muy parcial y confusa (59); se halla eñ el ángulonoroeste de la ciudad, en la parte baja de la misrna, al norte del caserío del cortijo de "El
(55) A. García-y Bellido. "Las colonias romanas...", op. cit., 454-456; R.C. Knapp. op. cit. 125-131; M.J.Pena, op. cit. 63-66.(56) Vid. 4. 9ggil y Bellido, "Las colonias romanas...", op. cit.456-458; R.C. Knapp, op. cit. 131-139; M.J.Pena, op. cit.63-71.(57) Son datos proporcionados por M. Tarradell en el Simposio sobre Los foros romanos... antes menciona-do. Ofreció en la reunión un avance provisional de las excavaciones últimas, aún inéditas, que en el yacimien-to realiza el equipo dirigido por A. Anibas y él mismo.(58) Llyio XLIII, 3, 1-4; A. García y Bellido, "Las colonias romanas...", op. cit. 450-451; R.C. Knapp. op. cit.116-120; M.J. Pena, op. cit. 57-59.(59) Fmpezlmos por no disponer de un plano preciso de los restos arquitectónicos. A falta de un análisis per-sonal del_edificio, que no he tenido ocasión de realizar, me han sido de gran valor algunas indicaciones pro-porcionadas por Alfonso Jiménez Ma¡tín, arquitecto, que ha realizado iabores de conservación y consolìda-ción en las ruinas de Carteia.
30
I
Capitolia Hispaniarum
Fig. 9. Ruinas del foro de Pollentia, con los restos del templo en la parte superior (Il)según A.Arribas y M. Tarradell.
31
I
i
J¿ M. BENDAI-A GALAN
hWn-"-,% a
v7v777VÀ
ruvzirø
æ]Õr-
w&8W
-._a:
'*'
ffiffiF\ÉrÑiË%FW
_%i@'re&
//,-.,//
-a¡-r/
,/,/
Fig. 10. Ruinas de Carteia, con los restos del templo según F. Presedo.
. Capitolia hispaniarum
Rocadillo" (60). En la excavación dirigida en 1965 por D.E. Woods, F. Collantes deTerán y C. Femández-Chicarro se descubrió una pequeñaparte del templo, fundamental-mente la cara exterior del muro norte, por \a zona donde se halla una piscina de plantarectangular rematada en sendos ábsides, de época posterior al templo. El muro, de gran-des sillares (0'77 x 0'2J x 0'50 m.), rematado por una comisa o moldura de cyma reversa,se tuvo entonces por el podio de un edificio público (61). Su excavación fue completadaen dos nuevas campañas, de 1966 y 1967 , de las que publicó un brevísimo informe D.E.Woods (62). Se dice en él que se trata de los cimientos "of an Augustan temple or largeMunicipal building" (63), y se añade una sucinta información sobre el mismo: la existen-cia de restos de estucado por la cara exterior del podio, y de frescos con temas florales enlas paredes del interior (?); tras la destrucción del monumento -cosa que se atribuye a losvándalos-, en época post-romana,la zona se convirtió en necrópolis(64).
En posteriores excavaciones, realizadas por el equipo que dirige F.J. Presedo Velo, seinvestigó en el entomo de templo, aparte de que se hicieran en é1 algunas intervencionesmenores. En la Memoria publi'ôada se ofrece un plano esquemático del templo -el únicoque se conoce- y se desliza la hipótesis, como refrendo de otra anterior, de que pudieratratarse de un Capitolio de triple cella (65).
Del plano de que disponemos, pese a su esquematismo, se obtienen algunos datos deinterés. El templo -y no olvidemos que lo hallado corresponde a la estructura del podio-es prácticamente cuadrado (unos 15'50 m. de ancho y algo más de 18 m. de largo (66)),con muros de gran espesor (más de 1'50 m), sobre todo los perimetrales, y dividido inter-namente en un ambiente central más ancho y cerrado, que no alcanza toda la longitud deltemplo, flanqueado por dos más estrechos; se configura así una planta como de templo detriple cella, más ancha la central, o de cella única con dos alae o pasillos laterales, al esti-lo, por ejemplo, del templo de Juno en Gabii (67). Es de notar que, al menos como seaprecia en la planta publicada, las cellae o alae laterales son disimétricas, más ancha laizquierda que la derecha, y bastante estrechas, particularmente la segunda. En época tar-día se vió afectado el ternplo por refacciones que, puesto que afectaron hasta el nivel delpodio, se hicieron sobre el edificio ya totalmente amrinado (68). Muros de muy mala fac-tura dividieron en dos el ambiente central, añadieron una especie de edículo enlaparte iz-quierda, y afectaron también ala zona anterior. Con posterioridad, en época visigoda, lazona quedó abandonada y convertida en necrópolis; numerosas tumbas, fechadas desdefines del VI y comienzos del VII, se instalaron en ella, algunas en el interior mismo de laestructura que comentamos (69).
(60) Véase el plano de la figura 1 de la Memoria de las excavaciones de D.E. Woods, F. Collantes de Terán yC. Femández-Chicano, Carteia EAE 58, Madrid f967 . El lugar del templo coresponde al punto indicadodel corte núm. XVI[.(61) D.E. Woods ¿¡ alii, op. cit.63-63,lám. XX, 3.(62) D.E. Woods, "Carteiá and Tartessos", en Tartessos y sus problemas. V Symposium Internacional dePrehistoria Peninsular (Jerez 1968), Barcelona 1969, 251-256.(63) rbid. 253.(64) Ver las fotograflas del monumento de D.E. Woods, op. cit. lám. XIII-XV.(65) F.J. Presedo, J. Muñí2, J.Ma. Santero y F. Chaves, Carteia I, EAE 120, Madrid 1982,33,48 y passim.(66) Son medidas tomadas del plano 1 de la Memoria citada en nota anterior, a partir de la escala gráfica.(67) M. Almagro Gorbea (ed.), EI Santuario de Juno en Gabii, Biblioteca Itálica 17, Roma 1982. Con para-lelos y bibliografía.(68) Este hecho, y el dato citado por Woods de que había restos de pinturas en las paredes interiores, llevan a
suponer que el podio debió tener cámaras visitables, como se conoce ell otlos casos.(69) F. Presedo et alii op. cit. 48. Ver D.E. Woods, op. cit., lám. XIIIB.
JJ
II
M. BENDALA GALÁN
Provisionalmente, pues, puede hablarse de un templo de estructura arcaica en Carteia,que debe corresponder a época republicana tardía. Pudo ser de tres cellae, o de cellaúnica con pórticos laterales, hasta un muro póstico al fondo, quizá.lo más probable por loya comentado. La hipótesis de que fuera un Capitolio no es desdeñable, incluso del tipode triple cella; pero todo ha de quedar en suspenso hasta análisis más precisos y la pose-sión de pruebas. No está in excelsissimo loco, pero podría suponerse que ese fuera ellugar del foro de la ciudad, al que pudieron corresponder los monumentales vestigios ar-quitectónicos aparecidos en la vecindad del supuesto templo: recios muros y columnas depiedra calcárea revestida de estuco, con capiteles corintios y toros echados como parte desu ornato (70). Cabe pensar enlaplaza del foro, situable donde se levantó luego el case-río del cortijo, y en su lado norte, el templo que lo presidía.
Este es, en conclusión, el panorama de los Capitolios hispanos, completado con losapuntes de cuanto he podido acopiar acerca de una cuestión conexa, la de los templos defres cellae(71). Sobre 1o uno y lo otro habrá que volver más adelante, y ojal6' que la publi-cación de estas notas sea de alguna utilidad.
(70) D.E. Woods ¿/ alíi, Carteia, op. cit. 61-63, lám. XIX y XX. D.E. Woods, op. cit.253,lám. VI-X[.(71) Es más una curiosidad bibliográfica que otro dato sobre esta clase de templos en Hispania, una notica re-ferida a Cârfama, en Málaga. Aquí, en la Plaza del Pilar Alto apareció, en 1747, un edificio interpretadocomo posible templo de tres cellae, y reproducido por los eruditos que lo examinaron en un dibujo de difícillectura (Cf. P. Rodríguez Oliva, "Investigaciones arqueológicas del Marqués de Valdeflores de Cártama(l'l5l-1752)", Jábega 31, 1980, 47-46). En él se hallaron restos de t¡es esculturas femeninas sedentes, quizádivinidades, matronas o emperatrices divinizadas, (las ha estudiado P. Rodríguez Otiva, "Esculturas del con-ventus de Gades IIL Las matronas sedentes de Cátama (Málaga)", Baetica 2 (l),1979,131-141). Agradezcoa M. Blech, del Instituto Arqueológico Alemán, sus informaciones sobre esto último y sus comentarios acercadel tema aquí tratado.
34
Capitolia hispaniæum
RESUMEN
Análisis de los testimonios arqueológicos, liferarios y epigráficos de los Capitolioshisparios, y observaciones sobre la existencia en Hispania de templos arcaicos de ffiplecella.
35
SUMMARY ,
Study of the archaeological, literary and epigraphic evidence about Capitolia in
\oman Spain, and some considerations on the archaic temples with three cellae in Hispa-nla.
¡
IIiiÞ
ì