Rework for Winners Hall A3, Stand 181 Der Blick in die Zukunft
Buck-Morss-Dialéctica de la mirada parte 2 (pp. 181-226)
Transcript of Buck-Morss-Dialéctica de la mirada parte 2 (pp. 181-226)
6
Naturaleza histórica: ruina
1
La transitoriedad es la clave de la afirmación beniaminiana del elemento míti-
." p.*;;;;r, to, oU;.,* *i'*"ttt, redimir las imágenes del deseo adheridas a las
formas transicionaler, * 1", á.-"s primigenias udemásiado temPranas» de la tecno-
logía moderna como "nii"ip,tt*t -o'ítntá"t"s de utopía' Péro en el proceso de
volverse mercancías' I"t l;;;;"t; del deseo cuaian tn ft'ühtt; lo mítico "plli 111
.i.r.rid"d. La unaturaleza párificada» (erstarrte Natu) caracteriza a las mercanctas
;;;-.;;;r". l, f*nt*rm"gtría moderna, que a su vez congela la historia de la huma-
nid.ad como .i .r,rri.r.'J;;;;;ñt un'h..hiro mágicoi. Pero.esta naturaleza feti-
chizadatambién ., ,r"".iiári"- i*t*" cara de la infernal repetición de nlo nuevo'
en la cultura de masas .. i" -."ifi"ación de aquello queya ná er,.toredoso' Los dio-
ses se vuelven "rrri.rr"ior,
,*-i¿oto. se desintegran, srrs lugates de culto -los Pasajes
mismos- decaen. n.n¡J*in "pu.r,"
q,r. l" priríera ilumináción eléctrica de la calles
llsi, ".".i"guió la irffi.ñ"ur. l.,minoiid"d de los pasajes,.l1s qye súbitamente
fueron diflciles de encontrar (...)»'. Interpreta la .,o,rá1, de Zola Thérise Raquin'
escrita una década ";;;r¿,';á*o ,r., relato sobre ula muerte de 10s Pasajes de
;;;;ü;";;.o d. d.."d.ncia de un esrilo arouitectónico,r. como estas esrructu-
ras decadentes ya no gobiernan la imaginació'n colectiva, es posible reconocerlas
como las ilusorias i-a"g;"., á"f.i.", q.r! siempre fueron. Precisamente la desinte-
gt".ló" a. su aura origlnal las hace diáácticamente invaluables:
ParacitarunaobservacióndeAragonqueconstituyeel.centrodelproblema:que los Pasajes sean lo que son p""to'otto' (fi)r uns) se debe al hecho de que ya
,io .o.t .r, sí mismos (an sich)n'
, ver la definición de Adorno de Naturgeschichrz (que se basa en el estudio sobre el Trauerspiet¡ co.mo
«una suerte d. .rr.rnt"-i."to dt i" hi"o'á' (ldorno' uDie Idee der Naturgeschichte'' GS1' p 361)'
'V, p. 698.3 v, p. 1046. La novela se inicia con una descripción del Pasage du Pont Neuf u..' un corredor estre-
cho v oscuro... p".ri-..rr"dl-*-;;";ill""o .o.r, gr.t"do y descuidado, exudando un olor acre y panta-
noso, .rbi.rto po. rn t.cho vidriado' negro de tizne'
nEn los bellos días del verano, una luz blanquecina atraviesa el sucio techo de vid¡io y se extiende
lúgubre por este masaje'.. Las tiendas oscuras son como agujeros negros en los que sombras de otro
mundo se mueven y,i.";;;;;;.i;..-.El Passage du PonT Ñrrf no es ut lugar para un bello paseo'
(Emile Zola, Therése Raquin)a Y, p. l2l5."foao "qíáito
(de lo que aquÍ hablamos) jamás vivió' así como ningún esqueleto vivió
jamás' sino sólo un ser humano" (V' p 1000)'
b
lll
NI
I
il
l
l
,t
:i
181
,ta
¡
,l
Hemos completado el círculo y esramos úÍta vez más bajo el signo de lanHistoria Naturalr, donde ra hisroria rp".... concreramente como mortificación dermundo de las cosas. Resumamos:.n,rnro montaje (y esto r..*pr.r, más concre_ramenre en la lengua 1.Til, que consrruy. prlrLr* por..JiJa. _onrr;.r),-i,
l*lf ;i:::;:r#*,,fj:t:*:!"r::r*ru1l;s;i::*l*:ffJtllco sentido humano-. Este era.el argumenro I n.";gi";;'.;;,.-plar al sigloxIX como la distante era glacial dár industriali.-o. p.ro'.., l;;"g.o del fosil,Benjamin también captura=er proceso de decadenc;
"";;;"i;; i.,ar." t" supervi_vencia de la historia pasada dántro del presente,-expresando con craridad palpableque el fetiche desechado se queda ,"., rr"iío de vida il;.;i;;;"ir... ru huella dela caparazón material.Fue Adorno quien proporcio¡ó. el mapa intelecuar der enfoque de Benjamin.En uldea de una Historia ñatur"l, (1932)'senail q;i"ká.;;;#aba a un signi_ficado parecido con su concepro d.,.r.gurd,
";;;ril;, ,"*. "í."a" muerro, arie-nado' reificado' ds las formas estéticas"fijas y de las convenciones literarias vacías alque se le ha extraído el alma profunda,-. dnto Benja-ir, .o*o i,rkács demostra_r,on que.ula vida petrificada en la naturareza., ,ol"-.r* il;;ñ o*. r" historia hadesarrollado en ella,o. pero Lukács, heredero d.l r.gJ; fir;;il; l. Hegei, fue ile_vado en última instancia^hacia una concepción totalizad.ora de la trascendenciametafisica, mientras que Benjami.,, for*"Á en la muy difé..;; tradición de lospo€tas alegóricos barrocos, permaneció aferrado .l obj.ío a"ñ*".r., rransitorio.Adorno sosrenía que.al ,.u.r., ra significación de ra aregoría barroca para Ia filoso_fia de la Historia, benjamin había ráIizado uargo esencialmente diferente, de ro rea-lizado por Lukács7: trqo raidea de historia *á.id. r, dirr;;;;;;;;" a la proximi_dad infinira",:
Si Lukács deja que lo histórico, como aquello que ha sido, se rransforme orravez en naturaleza (congelada), aquí entonces eitá la o^,r"."." del fenómeno: ia natu-raleza misma se presenta como naturaleza transitoria, como historiae.
Debemos recalcar esra apreciación de Adorno sobre el rrauerspier sebasaba ensu (inintencional) contribrr.iór , una concepción materialirt", -r.*i.t" de ra histo-
5 Theodor Adorno, «Die Idee der Naturgeschichte, (193r), Gesammerte schrifien,vor. 1, p. 356.Adorno no cita la aho¡a famosa.discusió" d. É "r.gr;;; " r"r¡ár),'r^'ii)"á'f iir**a de crase, deLukács' donde el término se utiliza como sinónimi á.i.on."p,o marxiano de fetichismo de la mercan-cía, sino la utilización previa de1 término (hegeriano) po, p".,. de Lukács en Teoría de ra Nouek: nLasegunda natu¡aleza de la creación humana ní ti".r.'r,lrt".rcialidad lírica. sus formas están demasiadofijadas para que el momento creativo-simbólico anide en eilas... ¡r," .rr,ur¡.r, ,"-"]"-r¿", aparenre ysin significado como la primera naturaleza; ".
,, .oÁpl.¡o congelado a. ,.r,iá. qr. * ha vuelto extran-Jera' que ya no despierta el alma. Es una montañ, á. o."-.Á,", de la decaden'te interioridad, y sólo
il:i:;:'n','j.-i,:j:1.T,'j: T'll'::::'*'t"'"a" po"t ""' ."'or",.J¡;;il;';'"' de ro psíquico
,,do po.,.,., i,,*i",i¿lJ,'t,:1. .^ »::; :T.l:'- existencia' v sin embargo, nunca ser experimen-
n Ado¡no, «Die Idee...», GS,I, p. 357.' .Ibid., p. 357. Benlamin comenra en una carra a scholem que ér y Lukacs negan a concrusionessemejantes, a pesar de los diferentes modos de acceder a ella, lBriefr, i'J. j55I'" "'."8 Ajo¡no, uDie Idee...,, GS I, p. 357.
l brd.
182
le lan dellCre-s), laL his-énti-siglofósil,rervi-
¡ableLla de
Lmin.
;igni-, alie-:ías al
)stra-ria hare lle-ienciale los
torio,iloso-o fea-,ximi-
re otrar natu-
rba enhisto-
p. 356.cltse, de
nercan-'el¿: nLa
nasiadoe¡ente y, extlan-L, y sólo
rsíquicor¡imen-
Iusiones
ria. Y si queremos comprender cómo esta concepción contribuyó a su vez alPassagen'Werk debemos considerar también este estudio anterior, antes de volver alsiglo xx y al anrílisis benjaminiano de su poeta alegórico, Charles Baudelaire.
Podemos comenzar recordando que en la visión barroca de la naturaleza comorepresentación alegórica de la historia resulta central el emblema,o, un montaje deimagen visual y signo lingüísrico, a partir del cual se puede leer, como en un rom-pecabezas ilustrado, que usignifican, las cosas. Por supuesto, en la representación delfetiche de la mercancía como fosil, Benjamin mismo crea un emblema: bajo el signode la historia,.la imagen de la naturaleza petrificada es la clave de aquello qu. la Éis- .
toria ha llegado a ser. Los poetas alegóricos leían un significado similar enil emble-ma de la calavera humana, el residuo esquelético de mirada vacía que alguna vezfuera un rosrro humano (fig. 6.1).
La historia, en todo aquello que nos muesrra en el principio ya a destiempo,acongojado, fracasado, se expr€sa en un rostro, no, en una calavera (...) se articlhcomo un acertijo no sólo la nattraleza de la existencia humana pura y simple sinola historicidad biológica de un individuo, en ello (se esconde) la imagen de sumayor decadencia naturaltt.
El emblema de la calavera puede ser leído de dos maneras. Es espíritu huma-no petrificado, pero es también natsraleza en decadencia, transformación delcadáver en esqueleto que será polvo. De igual modo, en el concepto deNaturgeschichte, si la naturaleza vaciada (el fosil) es el emblema de la ohistoriapetrificadar, la naturaleza también tiene una historia, de modo que la transitorie-dad histórica (la ruina) es el emblema de la naturaleza en décadencia. En laEuropa del siglo xvII, mienrras la política religiosa se desgarraba en una guerraprolongada, los alegoristas barrocos contemplaban Ia calavera como una imagende la vanidad de la existencia humana y la transitoriedad del poder terrenal. Laruina era emblemática de la futilidad, del nesplendor transitorio»l2 de la civiliza-ción humana, a partir del cual Ia historia era leída como «un proceso de incansa-ble desintegración (...)r". En estas figuras enigmas, de la naturaleza histórica-mente efímera, Benjamin ubica:
:i>-
!i
(...) el núcleo del modo de ver alegórico, y Ia exposición secular barroca de Iahistoria como sufrimiento del mundo; cobra pleno sentido sólo en períodos dedecadencia. Cuanto mayor el significado, mayor la sujeción a Ia mue¡te, porque lamuerte socava profundamente la línea de demarcación entre naturaleza física y sig-nificado'a.
Un emblema de Florentius Schoonovius (fig. 6.2) expresa esta idea. En el subs-criptio (subtkulo) se lee:
r0 Benjamin consideraba que los libros de emblemas del Barroco eran nlos au¡énticos documenros delmoderno modo alegórico de mirar las cosas, (Trauerspiel,I, p.339).
)) Trauerspiel (I, p. 343) citado por Adorno GS, p. 358." Ibid., p.354." Ibid., p. 353.
'a lbid., p.343, citado porAdorno en GS, p.359.
183
§51f i§ ¡ O §.. *,rr" §-.dr "{LU x tr [J c
Ia'l¡r
II,It
r r. : I
{' - , '-'tit-
fuo' {:*4 parir s§&s, Meixs ixa*a&ilic *rfs§r}* f , pedc »u,ttitsr rs f d"§ /r,r(dJpsrr"
át ua_¡rrr atrtut n,4l0r, lurrcrt, ,/oror.§{¿¡ox *rrrq-rii
";t /,;-ü§l§*rrr *rr.Figura 6.1. Emblema bar¡oco con el motivo calavera humana, queriendo
significar el poder igualador de la muerte.
r84
t¡i
Los gobernantes caen, las ciudades perecen, nadade lo que un día fue Roma permanece.El pasado es vacío, nada.Sólo esos asuntos de la sabiduría vlibros que dan fama y resperoescapan a la pira funeraria creadapor el tiempo y la muerte,5.
_ Fl significado de esre emblema se corresponde con un rexto barroco citado porBenjamin:
uconsiderando que las pirámides, los pilares y las estatuas de todo tipo dematerial son dañadas por.el.tiempo o d.rt uid, por violencia o el simple ¿.',*iá-ro... que en realidad ciudades enreras se.han hundido, desaparecido yhan sidocubiertas por las aguas, que en contraste las escrirur* y l.; iib;", son inmunes aesta destrucción, porque ,^i *y"9 desaparece o ., d.rtruido en un país o lugar, selo
-puede encontrar con facilidad en innumerables lugares di.ti.rtor, entonces alhablar de experiencia humana, nada es más perdurabi.". i.r*o.,d que los librosr,,,.
S otto.-"rl.-:u exposé de 1935, Benjamin apuntó una breve anotación: ufetichey calavera»r . Más en general, a lo largo de todo el material d,el passagen-werh, se
":.:rÍ1 1., tp"g:" de la nruinar, como-emblema no sólo de la fragilida? y ,.".rriro_riedad'u de la cultura capitalista, sino también d. .,, d.ri.uo*i¿j;. v así como losdramaturgos barrocos no sólo veían en ra ruina
"l "f."g-.rto n í, ,igrificarivo»20,sino también la determinación objetiva para su propia-construcción poética, cuyoselem.entos jamás se unificaban .., tr.,'todo integrado.,,
"ri tr*ti¿r, Benjamin
empleó el mérodo más modernl t'e] yonta.je para consrruir a parrir de ros frag-
mentos decadentes de la cultura del siglo xx imágenes q,r. uol ri.i* uiriul. ula frac_turada línea de demarcación entre nri'ural eza físicay rig"rná.,,.
-^
T'os poetas barrocos mosrraron a Benjamin q"á "imateriar desechado, de supropia era histórica podía ser uelevado a la posicián d. I" "r.go.i",Jr-Lo qu. daba a
't Este emblema ha sido desc¡ito -por
el estudioso del Barroco Gotdried Kirchner: uEl lemma (títr,,o)i..] Xil"::: !.i,:i:,:f:,,,:,,É,,y. ta conrinua vida del espíriru.i^ pi,,il,i^agen) muesrra el(\queteto oe ta muerre lrenre a un paisaje-en_ruina: del des¡ino/vanidad del mundo, que riene en susmanos o toca.con sus pies la corona y el cetro. atriburos rransitorios del poder,".rá. ce¡ca se ve unaroca con un lib¡o sobre el oue crece la hiedra y sobre el cual yace l, *ói;;;r"ll."da, ambos signosemblemáticos de la duración'.etern-a. La sirlsn$taGubtÍtulo) á.r"r,." t, io,r.rl." .",* 1", niveles sepa-rados de Ia composición gráfica..- En er sigro úr. r. porkion de Roma.r.1..ft, pr." Ia decadencia delo' imperios y la de'rrucclón de Ias princilpare..ir;r'd;,;" su antigua ilJ.r'".-"0i. queda un concep_to vacío» (Gottfried Kirchner, Fortuni in Dicbtung untt Em\tei¿tib d* Baroh, Tra¿lition andBedeutungswalden eines Motius, p. 7 g.
16 Prefacio del editor a los diamas de Jakob Ayrer, citado en Trauerspiel, I, p. 320.'7 Y, p. 1216.,B y, p. 152.), Y, p. 152.t" Trauerspiel.rr uEl poeta (barroco) no debeoculrar el hecho.de que está arreglando, ya que el cenrro de to<los losefectos intencionales no era tanto la mera roralidad siná más bien su obvia calidad de ser una construc-ción, (Trauerspiel, I, p. 355).:r V, p. 1215.
186
citado por
:do tipo de
rple deterio-
1'han sidor inmunes a
Ls o lugar, se
entonces al
los librosr'u.
5n: ufetiche'en-Werk, se
I v transito-rsí como los
rificativor'u,ética, cuyosr Benjaminde los frag-ible ula frac-
hado, de su
l que daba a
I br,trna (rrrtlo)gen) muestra el
1ue tiene en sus
Ce¡ca se ve una
a, ambos signos
los niveles sePa-
la decadencia de
reda un conceP-Tradition und
ntro de todos los
Er una construc-
esta enseñanza su valor como una presentación dialéctica de la modernidad era que
alegoría y mito .."., ""ri"irii"Ñi E; realidad, Ia alegoría era el «antídoto» frente
el mito, y Precisamente e§to "se.demostra'í" t'-' a f'í15'*W,"4'-' Si" embargo el
Barroco, como conclusión cristiana que sostlene que el muldo de referentes mate-
riales se desintegra y en última instancia "o
tt tt"l' es onada'' mientras que la ver-
dad de los textos escnr;;;i;mortal porque estos productos mentales sobreviven a
la destructividrd *",.i"iá.^i; ñi".tia, due una pásición que, por razones filosófi-
;t;;Ji.i."s, Benjamin se vio obligado a rechazar'
2
La aiegoría es, en el dominio del pensamiento' 1o que las ruinas en el dominio
de las cosas"'
Elámbitodelasimágenesdelaantigüedadclásicafuetancentralenladis-cusión del Tiauersp¡rt.'"ir."en el proye.ct'o d. los Pasajes. Lacosmología mitoló-
eica de ta Antigüedad;;;;;iÁ;á h" fuerzas de lá (vie¡a¡ naturaleza en dio-
Ls de Forma humana, significando ,rn. .ooiirruidad entre el ámbiro natural' el
humano y el divino' e#f""*a" PtF"t: fue destruido en el sentido más mate-
rialporlahistoriaposterior:lasgrandestigurasesculpida^sdelosdioses'lospila-,., á. ,r. templos ,oU"ui"it'ot''físit"*tntt-tJlo tt' ""
f'"gtttttos' Mientras la
arouitecrura ,*f.ió ui;i;i;;;;.; las heridas de Ia histori" d. l, violencia huma-
n""u, Ios antiguos dio,t'-ft"'on Proscritos, como «Paganos-» .Por una Cristiandad
triunfante, dejando ,;;t ;; tl;" tt""t"lt" dttpojád" del espíritu divino que
algunavez los "ni-"J' B" "ot"'"ttt'
la.nueva ttiigíó" creía en la mortificación
de Ia carne y en una ;;';;;lt';;ütt'*"d" po' l" "ílp"'7' El panteón de los anti-
guos dioses, udesconectado de los contextos vitales dt lot q"é había surgid6>»28' se
transformó en un t""i""tá ¿t ufiguras muertas» ttt*ld1j*rariamente en
nombred'elasideasfiIosóficasquealgunavezencarnaroncomosímbolosvivien.tes: «Lo muerto dt d;;;; /i" "u?""ttión
de los conceptos son la Pit"::i]ción de l* ..r.."*o.fo"rir"J.gaíi." del panreón en un mundo de conceptos-crla-
turas máEicosl'r;,. .orr..r"¿os con el paganismo en general, y con la co-rporalidad y
la sexualidad." p"*it*r"i;t;"t;;ttg;"! ¿tiá"¿t' plrvivieron sólo en forma degra-
tt Y ' p' 344' r--^---.""i^ G," "..ecíficamenre formulado en refe-
,'"Zentraipark,(1939-40). .p'677'E'stetextofragmentariofrreespecíficament'
rencia al libro sobre Brrd;;;;..'Ltr;.,rr*..;d, *rr.iá"-J..r,. 'librá" con el Pasagen-werÉse discu-
te en Ia lntroducción a la parte III'",l.Ki\r*L:;Í.tÍ;.
er hombre... aparecen,como herencia última de una.antigüedad visible en
el mundo moderno sólo como pintoresco campo de #;¡*|J itti*r¿' tit"¿t ei el Trauerspiel' 7'
o. ,11]r.ror. era absorutamente decisivo para er desarrouo d.e este modo de pensamiento (barroco) que
no sólo ta,r".,.i o.i.d"¿,1i.,-o;il; l"'"Jp" d.b. ;;;;; ú;;"' ,".,o .,, la provincia de los ídolos
;;;;;" el reino de la carne' (Trauerspie[ I' p' 398)'
'u Trauerspiel, I' P. 399 ',, Ibid., p. 399.
r87
I
I
I
I
i
I
]
,§t,
¡
dada dentro de ra atmósfera religiosamente cargada d.er Barrocor,. sobrevivieroncomo demon,.r, .:::_rlgl_., ,rJ;ló;;;r, .o_o-1., .rrr, ¿..ír"r.carras del Tarot, yse las usó con intención morar como. personificación de ras pasiones,;.venus/Afrodira, que alguna ".r-f..., .l"ri_tJlo ;;;r;;;;.1*rr, .t eros huma_no at nivelder amor divino, urui¿ .omo t, .,o"-, üJ;;#;,:i"-brema profano,alegórico de ra pasión ,.r...,d. ñ;;;;r;.,e originalme.,i. .u ¿.r.,udez transfigu_
;lbn]j!',.,:,::fi á"cu'rdo ..; -i;;;;;;;.i" *aJpu," d" lo1 aiol., encarnada en el
i.i.,t..p,.,J,.*,:ü::d-;efi ";i;f :'iJf [ft.]iili:i;r'..tfi :[[f :[1;no puede ser ocurrado,,u. DJiguaJ il;, crp1J. *o).j;;J^'er arre de Giortosólo como n"un demoni" d.l j;;¿.;'.o., gr..", y alas de murciélago,,,; y losnfaunos, cenrauros, sirenas y h"ñ;;;;';itor_ógícos .ár;i;;;;; exisriendo coi¡onfiguras alegóricas ."
"L.i..,io;íI"Á#" crisriano»3a. Las sobreyivienres «escur_turas de bronce , T1,r::t
d. t, Á;;;.il¿ .¿*i, ;.rr.r*;;;,p"r, .l Barroco eincluso para er Renacimienro argo de-aqu.l ¡.r.* *nii. pffi.rr,in ar reconocer." .1t1.::"I: .i dijéramos, ".i :,.i;;i;[o, o,o,.,,,..La perdrda de su divinidad y ra rransformación en ro demoníaco fueron ros pre_cios que estas deidade. prgr.oípo.'r.i.""i"ir.r lr;;;.;;',i;".'rr,.,,..0.e¡aciónalegórica se rransformó'en"usu,i"i.","i".ión concebibler3.. §¡1 .il", n.., un con_texto inadecuado, en realidad h..iii¿:J;r
1und.o de ros antiguos dioses hubieratenido que morir, v es precisam.rr.I; ;í.;;ra quren lo rescató",_.La disrinción *r1;,i1iuri;;ü;iue Benjamin eflectúa en er esrudio sobreel hauerspierresulta rerevante aquí v-.n ,.L.;¿n..o, "1 er.r..,.'ie los pasa.ies. serecordará gue Beniamir, ...hrrrL, ior',,¡n.orr.nibte, e] l"r'", .r*urecido (basadoen Ia formulación de C..,fr.i ,"g,il .l .rrf l, aiA**i, .r,r. ,,,rU.1. y alegoría
'0 Beniamin considera que esta degradación es Ia marca disrinriva de la ,.aregoría moderna,, en opo-sición a las formas aresóricá, ...rlrr.r'qr.-r;;;#." .r ¡r,-nrrrr-" ,.;.;;Í;,r." en las Fáburas ani-males de Ia anrigtiedaj. En.ra.esquemarirr.rá, iji.*".rárica de Benjamin..r,r-ibl_r.,moderna, riene
sus raíces en Ia rardÍa ... (..ir,i.nr) d.ll;i;;;'üo."ro. qr. Fu. .prn. d.',in, pr.prr".ión inren_:::::ffi,Ij:,,....T:;l?,:,*^Í,i;j*H:.;::,,:[ilifitt",,'Jil:xlíÁ.;.i,,;.,,. "i"... ''
\^ ategoría barroca ,. urr, "rr.r," ,.",;,ri.,,,ij,1. ;;; r; ffi;:IlT; clásica; ra concepción apo_
Itnea de esa era sólo vino después, -" r, iirl"*¿r]'s"rir-;" .;.""r"r.i**r.lón de warburg, "Eli"Tl',,*.,:::f:::.5it.*"1, ffi#:tp*:il#' ;''p,.;;,;;;;-r;;"".".n,. como signo dede una creación d"e los académic., 'd;; .rl,rr.'ir*1,J,'.que
se nos olvida -compleramenre que se rrara
ül',ol[ :::,il":,0;r;i:,0;,i;i,¡r,; 1;;^,.1;1':'::i';,:T l,'ff'.';;?i'ilrJ;,,i:,i1#:,:1Í6"
!1at1erspict. t. p. 400 ti. p <oiS.'""".' Ibid.,I, p. 39i." Ibid.,I, p.399.
- "'
lbid'' I' p' 398' ""' (L)a exégesis alegórica se orienraba sobre rodo en dos direcciones: es¡aba dise-nada para estabrecer ra verdadera ir,urr.L i.-rr;.:;;" r*
"r,igrJ, ü;;:;';;. eran visros oorla crisriandad' v servía a ra,morrificación pi" ai'.r.ro" ,tri. no'po..rrrJ;ii"ii'edad Media i el3Un:::»t;:;A en Ia vuxraposici.,i fr.,, i",.t,,,¿. de imásenes de idoros y osamenras de ros
,6 lbid.,I. p. 398.'' lbid''I'p'397'Esdeseñalarqueel rescaredelaanrigüedari norienenadaqueverconiaverdad
l3;:t:l;:.;: n;,ff:.":¿.;;li',)*,. -,li ff.T" !, *¿;.,i,"..",,,,11,11.0.",- de un pre-
188
de
ge
tie
ytenCIT
fordellarder
maCa»
elrunatanlruirla ol
va¡irirrur«en
mas
escri
yeI(Sh¿
I
cons(
nadmelar
Passa;
gan ana laorden
a Ia luz., Ii
iD
14-'E¡
!a. lo
En esrc
,C;
:It'I¿-:(
:e
;e
Io
ía
Po--El¡der¿taiedAbv
)o-ni-_'ne
en-
Pa-
dise-
s porrvelle los
'erdad
n pre-
dependía de Ia manera en que idea.y concePto relacionaban lo Particular con lo
o"rerel,s- No era decisiva la distinción entre idea y concePto' sino la «categoría de
i,'J**,,;';;i;"'.;;;f_, la historia aparece como ;aruralera en decadencia o ruina.
y .i-il.¿. ,.*por"i .r;i;; i" ;."támplación retrospectiva; en,cambio el tiempo
entra en el símbolo como un presente lnstantáneo -u.l mítti.o Nu"ao- en el que Io
;;rtt..; io ior..r¿.,ttt "p"""t" momentáneamente fusionados en una efímera
forma naturalat. La natural eza orginicaque es ufluida y cambiante'a' es la materia
¿Jrl*U"f" @g.6.3).rri.,t"" q'it- t" la alegoría (fig' 6'4)' el tiempo se exPresa en
la naruralezamortificJa, ;; ;J el capullo ! t" ftotil"o en la maduración y deca-
dencia de sus creaciones'43'
Elestudiorobrrd-7"'ers?ielargwentabaquelaalegoríanoeradeningunamanera inferior al símbolo. La alegoría ,ro .r" un"^.rrera 'téJnica de ilustración lúdi-
ca, sino, aI igual que el discurso o-la escritura, una uforma de expresión,aa, en la que
el mundo objetivo ,. i*f."r, sobre el sujero como imperativo cognoscitivo y no
una elección arbitraria de^l artista como recurso estético' ciertas exPeriencias (y por
tanto ciertas épocas) f*t'ot' alegóricasot' no ciertos Poetas'. En la Edad Media' las
ruinas de una antigüedll;;;;;;;q"istada volvieron "(...) inevitable, derivado de
la observación, el conocimiáto del cuá""no Permanente de las::t*'1]9:13r:}i1f,;riñáá. .*rd., en la época de la Guerra de los Tieinta Años, este mlsmo
irrumpió ante el ,ora,o Jt i' h''-""id"d europea"o' Es significativo el hecho que
uen el siglo xvrr Ia p"i;br" il)"rAt,r.aplicafa del mism-o modo tanto a los dra-
mascomoalosacontecimientoshistóricos»aT.EnelmomentoenqueBenjaminescribía esto, la humanidad de Europa ouavezse enfrentaba a las ruinas de guerra'
yelconocimientodelahistoriacomoundesoladonlugardecalaveras'ot'(Shadekmrc)una vez más resultaba inevitable (fig' 6'5)'
Al concebir el proyecto de los Pasajes Beniamin. sin duda estaba reviviendo
conscientem.r,,. .¿.r,i.'"' "itgá'i""t' L's ímágená.dialécticas son una forma moder-
na de la emblemática' Pero mien"" q"t"lo' dramas barrocos eran reflexiones
melancólicas ,oU.. ü'irr.,rii*Uiti¿"¿ de la decadencia y la desintegración' en,el
passagen_verkt* ¿.á.,*.i¿" de la (nueva) naruraleza y su e§ratuto como ruina lle-
gan a ser politi"**.,ittl*""tti"()'' L' dtb'it de la industria cultural no nos ense-
ña la necesidad de rendirnos ante la catástrofe histórica, en cambio la fragilidad del
orden social "., d;;;;;"o,"-.r,¿r,rofe es necesaria. La desintegración de los
" Ibid.,I, pp. 338-39'
'" Ibid.,l, P.342.
il,!K;'r¡i.1fir"o., der atardecer, ra apariencia transformada de la naturaleza se revela fugazmente
a la luz de la redáción' (ibid ' I' P' 343) '
" Ibid', P' 342.
" Ibid., P.355'nt lbid'' p' 339' "^ .-l--^"í" .é .ñne.i, .on «estadios de decaclencia' 1l' p- 313)'ot En el'frauers?iella alegoría se conecta con «est
^,','!ll;',\,'o'.';'nn. -t^vida histórica, -en realidad Ia ucatástrofe" social- era su "objeto verdadero''
En esto resulta dif..e,.,t. I i;;;;i" ;ry. objeto "no es la hisroria sino el mito" (I' p. 242)'
n' Ibid,,I, P.405'
;DI
189
Temporalidad del Símbolo: Eternidad efimera
Figura 6.3. Estarua de Venus/Afrodita, símbolo divino del amor,t¡ansformada en belleza natural. pe¡íoJ."ü."rr,i...
r90
monumenros que fueron consrruidos pará significar la inmortalidad de la civiliza-
ción se transforman .r ."*bio .n pr.r.t", de'su transitoriedad. Y lo fugaz del.poder
temporal no Provoca ,.ir,.r", i,tfot*" la práctica política' La importancia de esta
p.?.',r* f". É'razónd. l" iirta.,cia crítica que Benjamin *",":-',::llecto de Ia ale-
soría barroca, distancia fa implícita .n .l iibro sobre el Trauerspiel desde una posi-
:ilr.ffi;; ñiF";; ,"d'i.al antes que de socialismo revolucionario' El lector
deberá acompañarno, ,ln po.o más adelante en esta disgresión en eI ámbito esoté-
rico del Trauerspiel. Es necesario exPoner su argumento-d. ..,r.,.." clara' antes de
prosegui¡ ya que t" ".i,i." J. la aleioría ba.ro.á ,..rrlt, crucial para el proyecto dé
io, Pa'.*j..ty po.qr. sus implicaciolnes filosóficas son fundamentales Para nuestra
discusión.., ért. y en los siguientes capítulosae'
3
delosafectos(...)distanciadelmundocircundante(...)alienacióndelcuerpopropio (... .*", .o,"' llegan a ser) síntomas de despersonalización como intensa
tristeza (.'.) para la t*"1 É to" más insignific'ntt' iorno carece de una conexión
creativay.t",..tr"l,"p"rececomo-ett'aj-tcifradodeunaenigmáticasabiduría'deuna conexión ilil;;;'bk-t"" fátt"'da' De acuerdo con esto' en 1a
oMelancholia,d; b;r.; (fig. 6.6) los utensilios de Ia vida cotidiana yacen en el
suelo, sin ... ,ro¿1r, .o-o"ob;.to de contemplación. Este grabado anticipa en
mucho sentido al Barrocoto'
ElanálisisdeBenjamindeldramatrágicobarrocoeramásfilosóficoquelitera-rio. Argumerr,"b" q,r. i" umoderna alego-ría' (q": tPTt":ó en el Renacimiento)
q,r.do ltr"p"d".., ,r.," "t,irro.rri"
filosóñca' Sutgida t'e
I¡s intlltos académicos por
á.Jn", Io's jeroglíficos egipcios, que eran consiáerados la escritura de l)ios a través
;";4.";'.rtí."1.. y;J;,.#, de un lenguaje fonético, sup^onla, por un lado,
;;;^i;:;,.pr.r.,r,"á .L1" ,."ti¿"¿ l" "or"
significada: y. (Sr.;(rl era signifi-
á.. "io, ;.roj¡fi.o., po. ,*.r,o, como réplica. d.-l"t ideas divinas!»5'. Este lenguaje
á. i*rrg.;r., impli.ab, que no había náa arbitrario en la conexión entre signo y
referente. Las imágene; ;;;.JJpromerían develar el lenguaje universal a través de
cual Dios comunicaba el sentido de sus creaciones a los ,..., hum"t'os"' No sóio
lo. |..oglifi.os egipcios, sino también los mitos griegos y los símbolos cristianos eran
ñ;e;. p"r"?ir.ifr", el sentido divino del mundo materials''
Por otro lado, ya p"r" .l siglo xvn, gracias a la pluralidad de cosmologías paga-
.r". y C.irti"."r r.t.giár, ..t .I?t"tt"t'rá histórico y preservadas en aquellos textos
ne Ver capítulo 7.," Ibid.,I,p.319.1, fuid.,1, p.346.,2 ueue otra cosa además de la convicción de que_los jeroglíficos <le los egipcios contienen una sabi-
duría tradicional qrr. iln-iñIirrfq"i.. "t.".i¿"d á. l" n"tu.r'Í.,a'.. se expresa en Ia siguiente afirmación
de Pierio Valeriano:' Hablar en jeiogllficos no es otra cosa que develar la naturaleza de las cosas huma-
nas y divinas, (Ttauerspiel,I' p.347)' . .t3 Al desarrollars. t".-Ui.l-e,i.a: nel lenguaje pictórico egipcio' griego y cristiano se interpenetraba'
(ibid.,1, p.348).
v¡
lr'
193
de
der
querL
poenlde
ser
qulakcac
ciótanpa-l
Iogeiltas,
Pa¡
est(
Satr
dos
gua
caí<
susdelun
dadcia'co,emI
\\testos :.la al¡Toi¡men:i
idea
gro
de autoridad donde se creía residía la verdad, Ios fenómenos naturales estaban sobre-
determinados, sobrecargados con una multiplicidad de significados: nPara toda idea
que surge en la mente, el momento de la expresión coincide con una verdadera
erupción de imágenes, encarnadas en la masa de metáforas que yacen caóticamentepor doquierr5a. EI impulso hacia una completud sistemática del conocimiento se
enfrentaba con una arbitrariedad semiótica intensificada por uel poder dogmáticode los significados heredados de los antiguos, de modo que el mismo objeto puede
ser tanto imagen de la virtud como del vicio, y eventualmente puede significar cual-
quier cosartt. La aparente arbitrariedad de los significados tuvo el efecto de obligara los alegoristas a elegir una variante que representara sus propios significado bus-
cados y así la alegoría se transformó en un recurso estético arbitrario, en contradic-ción abierta con la pretensión filosófica sobre la que se basaba. Benjamin insiste: en
tanto «dentro de una aproximación puramente estética, Ia paradoja tiene la últimapalabra, uno debe trasladarse, como los alegoristas, al nsupremo ámbito de la teo-
logía, para lograr una resolución a este dilema56. En el discurso teológico barroco,
el hecho de que Ia naturaleza sólo pudiera ser uleída inciertamente por los alegoris-
tas»57 se explicaba por la oculpa» teológica de la naturaleza después de la Caída del
Paraísot'. El Cristianismo concentró Ia nmultiplicidad, de elementos paganos de
este mundo natural en «un Anticristo rigurosamente definido, bajo ula forma de
Satán, en el que ulo material y lo demoníaco» aparecían uinextricablemente anuda-
dosr5e. La risa satánica, la oburlona risa del Infierno, que «Pasa por encima del len-
guajer6o, se conecta con ese exceso de significados de los objetos, signo del estado de
caída de la naturaleza. nEl significante alegórico está impedido por la culpa de hallar
su significado realizado en sí mismo»6'. Satán gobierna el abismo de la materia hueca
de la que se compone la historia, y es él quien ncomo iniciador, lleva al hombre a
un conocimiento que está en el fundamento de la conducta punibler6'.Los alegoristas apilaron las imágenes emblemáticas, como si Ia mera canti-
dad de significado pudiera compensar su arbitrariedad y ausencia de coheren-
cia63. El resultado fue que la naturaleza, lejos de aparecer como un todo orgáni-co, aparece en una disposición arbitraria, como un desordenado amasijo de
emblemas, fragmentario y sin vida6a. La coherencia del lenguaje es de igual
ia Trauerspiel, I, p. 349.5t Karl Giehlow, citado en Trauerspiel,I, p. 350.
'6 lbid.,I, p. 390.
" Ibid.,I, p. 398.5" Ibid.,l, p. 398.
" Ibid.,l, p. 400.uo lbid.,I, p. 407.6' Ibid.,I, p. 398.6' Ibid., p. 402.63 «Porque en esta poesía (barroca) es una característica común apilar incesantemente fragmentos, sin
idea estricta de objetivos, con estereotipos tomados para intensificarla incansable expectativa del mila-
gro, (ibid., I, p. 354).« lbid.,I, p. 363. El análisis benjaminiano del problema de 1a alegoría modema es bien sirtedzado por
'§7'iesenthal: uEl poder del alegorista sobre los significados radica al mismo tiempo su impotencia... l-os obje-
tos materiales observados por él son "incapaces" de "irradiar ningún signi6cado". En su versión más en¡ema,
la alegoría se convierre en la expresión de combinaciones sin senddo de emblemas que han sido "vaciados".
Todo emblema puede se¡ descanado; porque en su i¡ sentido, los emblemas son i¡tercambiables a¡bitraria-
mente, (Liselotte'§Viesenthal, Zur Wissmschaji*beor.e'W'abo Benjamin,Fra¡kfun, Athenaum, \973, p. 120.
195
I}:,O
modo nquebrantadard5. Los significados.no sólo son múltiples, son usobre todo,anriréricosu6: la corona.sig"ifi;" .l .;;ér, .l h;r;;; .l.i"."nr-,a.r verdugou_. Losalegoristas, como Ios ,rili_ür'jjPniinrb"r, rr?n.¡,, ,l,irro..".¡¿n de lossignificados, .n.ontr"rté con la única parabr;;;ffi;;;;;i.r.,. como cono_cimiento del mundo _rr..ár, j;;j, un conociml..r,o áJ «mal», cuyas con_;'Jfj','.Tii::#:?:,4fi t;nnn::*f t*.::il:T::::.".,.",r,,n...,.
Así como aquellos que c:ren dan saltos mo¡tales en su caída, así la intenciónalegórica caería de '-br¿;;;;';iig,n".,.".i"r.dg. il ii, o-r*didades sinfondo, sino fuera porque, p;;;;;;r. en ros (casos) más exrrta hacer rn, uolte.áta a..áá. qr.,.dr r, ;;, ,;;;;*#:;:T:H["rrJ,#Xaparece como nada más que un autoengaño"".
El conocimiento der mar -del mismo satán-.-.como autoengaño. Esta es Ia reso_lución teológica barroca "
r"' ri;;;d:;;.lpr.,aa¡;.áJ.H;:;', obj.tiur. supone
i11IT:Ti:ll J:ffi :': ffi ,mlm *r'' ; .i ;;r i.: ;€, ii ;;á;; ;, *ffi :a. ro
""o, á.i ".,i'"¿.- ¡.pi,*. t, "iffiil: :f6 *,f ;Xi::: :::*:r::il':'"',:,i.ff:ü::f ""a'a, ! -"['"i"* á'
",,r,esi s. d e .a
" ., á éo-o er ur ug¿, ¿.
.i.a¿. 'p.i.';'.i::?j::,l-'"*p"o de.la natural.r, ;;;" i,";sin a. su rransiro-
entendida ", ,í.órot"tlanlsmo
este emblelcomo transito,i.dd, .ffi:.,::TÍ:rill,j1 H."T:
N"tu."r ..
,.. ,.4;r,::;rolable confusión del lugar de las calavera s (Shadektane)que puede
;:'T,;l:::;3,,*:1¡::T.iT,::Íf.-,1':f r,truli*mJ.*:i:,,,l:.:*."í"",',0#.H,':]',;',',ffi T,11J,.J::l*.rü],.;tl,..t#T:?;
Por tanto' nen los signos de Ia muerte del Barroco -aunque sólo sea en el retor-no redenror dr un ".oju ";.¡¿" ;j;;;;üd, un viraje,-r. Éenjamin cita ar dramade Lohenstein: «si 6urr¿. "i"el,,ri_?;;: , I.rr;;;; l, ilr..ü],ae Ias tumbas/Entonces yo' una caravera, me transformaré en.el -r,.. a. -r'áigrrrrrr.Aquí, de::'h':ffi :::i:I;i:: ;fuitir:$,Í;1,,1J:in l,:#."1.,án d.,"p,,..
..",..:Xj..,r,:,.1?Í.::il:ht**lT,f.lllu.,,uaro sobre er rrauerspier no erapensamientoteorógicoresulrar";-ril;;;;.:ffi '"xH:.,:#::iili:',..:;.:; j:
":. Trruropirl.I, p. jgo... Ibid.,I, p. aO4.o, Ibid., p.404.ú, Así en la alegoría, tienr,, lidg., i, i;;.p%;;i:51xiil#jl3::ll['ffHe erpoder de dorar de senrido a ras cosas, por:' llafrsPiel l. p.405. o' por otro (Viesenrhai. p. 58).'"
Ibid.. p. 405.', Ibid., p. 406.
:.?Xlf;;:;rsrvon Lohenstein, citado en Trauerspie[ p. 406.
196
ta
I
il
,)I
i
ción puramente literaria del drama trágico' La.páginas 1"",:t,11-':ljo se limitan en
;;;;ñ;. ",r.,* d;;,úr;áe t|solución tleológica de la.antinomia de la ale-
g.rá'f.á hay pistas irr.q",t""t"t sobre la posición personal de Benjamin' que
deben ser leídas no .o*o "dr-rción
sino como una críiica fundamental, con impli-
;;;; p;ir,i.^ y nf.ráfi."r. ei.o.tror,ro de la crítica puede ser imperceptible para
el lector ingenuo, p.." ,."i*a" en cuenta el contexto á. ottot escritos de Benjamin
resulta legible aunque * p..r*áflr, ,." indirecta. Si la crítica se hiciera explícita
podría sintetizarse de la siguiente.manera',
Los poetas barrocos ,rJí"., .., la naturaleza transitoria una alegoría de la historia
humana, en la que é.,;;;;;tr;to to-o. plan divino o t"'"",:1dt:a de aconteci-
mientos en un «camino á. ,"lu"aiónr", sino como muerte, ruina, catástrofe' y era
;;;;*;;,. ..," ".,i,,rJ....r.ir1-.rrt. filosófica la que otorgaba a la alegoría una
^retensión oue iba más allá de un mero fecurso estético. La iaída de la naturaleza'
5i,|",j-#;;;;;;á;;;rági.r, era 1a fuente de 1a melancolía de los alegoristas:
ola constancia que se .rpr..r".., la intención. de duelo surge de la lealtad al mundo
de las cosas,r6. pero ..;;;;.;; ;";á. uobjetos muertJs», un dominio de oinfi-
nita desesper aÍ12a,,77.g" Ji' f* acción polltica ás ju'gada como mera intriga arbitra-
ria7r. En el punto crucial -y esto surge necesari"á.ñt. de la polltica melancólica de
la contemplació" y ";;; á ir*r"."'.i¿n- Ia alegoría abandó.n¿ historia y naturale-
za y (como toda la *r¿r.iJ" á. filosofía idea[sá que..vendrá luego)' busca refugio
en eI espíritu. Toda esperanza se reserva Para un más allá que «se vacla de todo aque-
llo que conrenga h*,í.;; ,-p.r..fiiur. hálito del mundo,". cuando la alego-
ría barroca intenra,.;;;-;;; .r",,rrjl.r" desval0rizada, rransformando su si*nifi -
cado devaluado .., .i signo de su opuesro, la redención, la lealtad se transforma
entonces en traición:
Elmalcomotalexistesóloenlaalegoría,noesotracosaquealegoría,y.sig-nifica otra ;;1". i; ;;; .;. aig"ifi., d. ñ..ho precisamenre la l1o existencia de 1o
que presenta' i()' "itiá' absoltños' ejemplificadás por tiranos e intrigantes son ale-
gorías. No son reales ("')to'
El mal desaparece, Pero ia qué costol Para permanecer fieles.a Dios' los alego-
ristas aleman.. ,b".,dái"n tantá a la naturaler" .or.to a Ia política: n(Su"') inten-
ción en última i"";;;;; ;;;.;;;.... leales (treu) al espectáculo del esqueleto,
,a Ver particularmente nUber sprache überhaupt und Uber die Sprache des Menschen' (1916)' algu-
nos de cuyos pasajes están ñ;;;;;;;;; '" 'l lib'o 'ob" 'i
T'o""pi'l''^^bién nZur Kritik der Gewalt'
(tg21) y "Theologisch-poffifi;;-r;#rru,.
-rt pri-oo de estos ensayos resulta problemático'
Beniamin.. b.r, dir..,"-}r.'.""¿l-i"Lr págin", fin"I., del esrudio sobre el Trauersplrlsin deiar en
clarodóndererminasudescripcióndelosalegorisrasycomienzasupropiateoría,demodoquea'ece"parece esrar afirmando f" r"f"li." g".o.". Pábrbl.Á..rt., p..t..rd. rfiim,t 'n solución teoligica' aur.-
qu. no l, cristiana (ver caP' 7)'''
Trauerspie,/^ l. p' 260 (la visión medieval)'
'u lbid.' l, P. 246'77 lbid., p.334.,u La vana actividad del intrigante era visra como la contraimagen indigna de Ia contemplación apa-
sionada, ibid.' P. 320.
" Ibid., P- 246.
"o lbid', P.406.
b¡;i
r97
Ip¡
srno que tralcioneramente (treulos) dan un salto hacia la Resurrección»8,. Este salto«traicionero» desde el doloroso espectáculo de la historia .o*o n*i.,. drama, hastae1 milagro de la resurrección, dadá en nombr_e d. l" ,l.go.í",., ,,, ,r.g".ion en sen-tido filosófico. ula alegoría pierde todo aquello q". t. Eo -a, f-fi.,". Benjamincita de un rexro de 1652: n¿Llorando, ..ir..i-á, h, ,.*iri", ir-t'" ,i..r" abando_nada_, y tristémente nos marchamos",,r, y'comenta: «La alegoría siempre se marchacon las manos vacías»8a.
..Los alegoristas, al pretender que los fragmentos de la naruraleza caíd.a son enrealidad una alegoría de la.redención espiriiuar que es ," .;";r;;, una redención
Vya,nriza! sólo por,la Palabra, al declarar qu. .l mrl .. nr.rlo.rgrRo, y l" narura_
Ieza materlal uno real», entonces, en todos los sentidos prácticos la alegáría devieneindiscernible del mito. Benjamin critica el inrenro d,e zafarsede Ia arbitrariedad sub-jetiva de laalegoría, en sí.pura subjetividad: «arrasa» con todo el mundo objetivocomo nfantasmagorla» y eliujeto ues abandonado toralmenre a sí mismo»85.
En síntesis, Benjamin critica la aregoría barroca por su idealismo. como haescrito Tiedemann: uDesde Ia época dei Tiauerspiel.ip.og."*" de la filosofia deBenjamin es la construcción anti-idealisra der ,r,undo intefigibler'u. Este programaenlaza el estudio sobre el Trauerspiel con eI passagen-verh. Eí 193 1 Benjamin reco_nocería que el primer estudio eta «ya dialécticoi y aunque «cierramente no mate_rialista, en sentido marxisra, expresaba una nrelación -.ái"d", .o., .l -"r.rialismodialécdco". cuando Benjamin estaba trabajando en ,r ,*p,orJ d,, 1935 sobre elPassagen-Werh, escribió a Adorno:
De manera -",:lo rnás clara que en cualquier oüa etapa previa del plan (deu¡-modo que en realidad me sorprende) las anaügías de este ilbá .o., el libro sobreel Barroco se iluminan. Se me pirmitirá ver en este estado de cosas una confirma-ción particularmente significativa del proceso de refundición que condujo a la masade pensamientos originariam.rrt. pr,.rt" en movimiento po. l, metafísica a unasituación de agregación en la que el mundo de las imágenÉs dialécticas está prote-gido frente a todas las objeciones provocadas por la meiafisica',.
. Este «proceso de refundición, s¡¿ en rearidad el proyecto compartido porAdorno y Benjamin, el que se había iniciad o en 1929 d,r.rnté sus oinolvidables con-versaciones en Kónigsteinrte cuando Benjamin discutiera por primera vez su pro_yecto,del Pasagenyleyera algunas de sus notas primer"r. ü.r"'d. esras noras dice:uParalelos enrre esra obra y ál libro sobre el rhauerspiel: ambos tienen el mismo
" Ibid., p. 406." Ibid., p.406.83 lbid., p.406.'a lbid., p. 406.
. . "' !bi/: l'406' Benjamin había dirigido la misma crítica a los Románticos Alemanes en su dise¡ra-.ió"-d: 1?Y nDer Begriff der KunstLriiik in der deutschen Romantik,, II, p. 7.o6 Rolf Tiedemann, Studien_zur philosophie \Talter Benjamin, p. 3g.
" carta a Max Rychner, 7 de marzo de I qe t, Briefe, p. jzz. vi, capítulo 7 para rnadiscusión máscompleta de esta conexión.
" carra a Adorno, 31 de mayo de 1935, Briefe, p. 644. yer también carta a scholem, 20 de mayode 1935, p.1ll2."' Cana de Adorno a Benjamin, 10 de noviemb¡e de 1938, Briefe, vol. 2, p.7g3. (cap. l, sección 5).
198
te
ri;
tubililffs
men
so
ha
pcp¡fi1,
cífde
co
est
quimges
sotKii
¡a1
cor.,\-á
Í{!,fo ¡r
maD--
D^.
Este saltoma, hasta5n en sen-
Benjamina abando-se marcha
da son enredenciónla natura-ía devieneiedad sub-o objetivo
Como haLlosofía deprogramaL¡nin reco-no mate-
.terialismoi sobre el
iel plan (de
libro sobrer confirma-jo a la masa
isica a unaestá prote-
utido porables con-ez su pro-lotas dice:el mismo
:n su diserta-
iscusión más
20 de mayo
l. sección 5).
tema: Gología del Infierno. Alegoría, publicidad, Tipos: e1 márti¡ el tirano-la pros-tituta, el especuladorr*. Como argumenré en otra párte, la discusión de Kónigstein
luv_o un importante efecto sobre Adornoe'. En aquella época, el proyecto era perci-
bido por ambos como una refuncionalización marxista del mitoáo filosófico deIibro sobre el Tiauerspie,[ nprotegiéndolo, -como decía Benjamin- sino de la meta-fisicae', al menos de ulas objeciones provocadas por la metafisicar, ligand,o total-mente sus pretensiones de verdad al mundo material. Adorno adhirié de maneraentusiasta a este intento, no sólo enseñando el Trauerspie,/en su seminario de filo-sofia como joven profesor en Ia Universidad de Frankfurt am Main (el sitio quehabía rechazado el libro como Habilitationsschrifi de Benjaminr3) sino tambiénponiendo en práctica un versión materialista dialéctica de este método en una inter-pretación crítica de Kierkegaard" que pretendía ser nada menos que Ia liquidaciónfilosófica del idealismo. No es este el lugar para describi Í úna.vez más las .rá,r, .rp.-cíficas del argumento de Adornoet. Sin embargo debe señalarse que la publicacióndel Paxagen-Werk proporciona pruebas adicionales de la cercanía áe la colabo¡acióncon este proyecto general. No sólo el uinterior burgués, juega un papel crucial en elestudio sobre Kierkegaard y en el Passagen-werh,i.o-o ui-rgen áialécti.a, en laque la realidad del capitalismo industrial se manifiesta de manera visibleeT. En elimportante Konuolut sobre epistemología del Passagen-werk, Benjamin ejecuta elgesto asombrosamente dialógico de cita¡ no direcramente los pasajes dei estudiosobre el Trauerspiel, sino las citas recontextualizadas por Adornó en su libro sobreKierkegaard".
Hemos visto cómo Adorno en su discurso de.l932 (ula idea de historia natu-ral,),. elogiaba el análisis benjaminiano de Ia alegoría en el Tiauerspie I conectándolocon la teoría de Lukács de Ia segunda naturaleza .o-o .o.,ránciones literariasuvaciadasr. El próximo paso (el que, como ellos bien sabían, Lukics daría enHistoriay conciencia de clas) sería identificar este proceso de «vaciamiento» con lafo¡ma mercancía,y por tanto, con el modo capitalista de producción. Este argu-mento figura reiteradamente en el estudio de Adorno sobre Kierkegaard. Pero eri elPassagen-Werh resulta absolutamenre central, y explica la posición clave deBaudelaire como el escritor que dio voz aIa «nueva» naturaleza muda del industria-
'n V, pp. 1022-23.
''_V-er Susan Buck-Morss, The Origin of Negatiue Dialectics: Th. Adorno, tValter Benjamin and theFrankfurt Institute, pp. 20-23 (trad. México, Siglo )C(I).
e'?Ver la discusión en el capítulo 7.
'3 Ver capítulo 1.ea Benjamin menciona a Kierkegaard en las páginas finales del Trauerspiel, en conexión con el ,,sub-
jetivismo, de la alegoría cristiana (I, p. 407).e1 Ver Susan Buck Morss, The Origin..., p. 1121.e6 Benjamin cita el pasaje de Adorno sobre el interior burgués tomado del estudio sobre l(Lerkegaard
en su Konuoluttitulado nEl Interior, la Huella, (Konuolutl), V, pp. 290-91.e7 Comparar Susan Buck-Morss, Origin of Negatiue Dialectics, pp. I 16-2 1 . con Kotn. olur I.,, Inrerieu¡.
der Spur, (V, p. 281-300). La imagen del interior burgués es inriipretrd" ranro por,{dorno como porBenjamin como el emblema de la conciencia burguesa. que se refulia en un dominio subieti'o. inteiior(ver carta de Adorno a Benjamin, 2 de agosto de 1935).
e8 Ver en particular la entrada N2, 7 (V, pp. 5a5-t6) a Ia que Benjamin lolr.ió en repetidas ocasio-nes para ensayar ordenamientos del ma¡erial del Pas:agen-\Y'erb para el libro sobie Baudelaire.(Introducción Parte III.)
,,:)
i¡¡r lir't.ll"\4tl|
'dllt[
199
t)t.,
lismo urbano, al mismo tiempo que proporciona la clave para descifrar la verdadhistórico-filosófica de esre poera .mi.rirrtám.nte burgués. I -- --"-^
4
Lo que rengo en menre es mosrrar a Baudelaire enclavado en er sigro xx. Lahuella que dejó en él debe resaltar tan clara e intocada ..-"'i" ¿. una piedra que,habiendo estado en un sitio por una década, r" dr";;.J;;.".r'ui" de lugaree.
uTodo el universo visible no es nada más que una tienda de imágenes y sig-nos». Cha¡les Baudelaire'oo.
Les Fleurs du mal de Baudelaire, condenado por ofensa a la moral púbrica en ermomento de su ap-arición en 1857, manifestó una sensibilidad estética radicalmen-te nüeYa que §e alimenmba de la odecadente» experiencia sensorial de Ia ciudadmoderna. Al mismo tiempo, estos poemas tenían que ver con los premodernos pro_ll:-ir cristianos del pecádo y er mal, expresados J" ,.," f..;;;ü;.ica que habíasido desterrada de la moda literaria desde la época del Barroco. Ml.rt.". la nuevasensibilidad estética influyó a los poetas q,.r. i. ,u..dieron, fue ..t. ..to..ro
" Io,temas ético-religiosos premodernos lo que preocupó a sus intérpretes1,l. Estos últi-mos pronto lo comp_araron con f)ante, .uym creencia, católicas y formas alegóricascomparría'.2. consideraron (como el mismo poeta lo hiciera) qrr. l" conrribucióngenial y única de Baudelaire era defender la aiegoría, nur" dá É. ror*", más anti-guas y naturales»t,3 de expresar el universal proIl...r" humano del mal dentro deltransfo¡mado contexto de la vida moderna, garantizando así la continuidad de latradición literaria a pesar de los disruptirros sliocks d. l"
"*p..i.rr.á -od...r"._ f?..ei conrrario, para Benjamin ia fusión de pasado f pr.r..r,. en ia obra deBaudelaire resultaba muy problemática, precisaÁ.r,,. pt, u dircontinuid.ad. deexperiencia que la nueva sensibilidad estética testimoniaba'oa. La pregunra cenrralera: «Q$¡¡6 es posible que una actitud que, aI menos en apariencia está tan fuera deépoca como la de los ale-goristas, ocupe un orgulroso r,rg". ..r (Les fleurs cru mar), raobra,poética del siglo?r'o;. Y como para Benjrmin, ni las particularidad., blogíán-cas,del
.poeta ni supuestas preocupaciones humanas ouniversales, tenían poderexplicativo, la respuesta , .r,á p..grrrrta distaba mucho de ser evidente.
En el estudio sobre el rra.uerspiel Benjamin había argumentado que la alegoríabarroca era la forma de percepción propia d. ,rrra época de ruptura ,o.ii y g,r...r-pro-
" Y, p. 405.'oo Citado en V, p. 313.tarY, p. 460.r02 «Pero es el Dante de una época caída, un Dante moderno y areo, un Dante legado después deVd:Í':, (Barbey dAurevilly, 18i5, citado V, p. 306.'or Baudelaire, citado en y, p.0273.
, "
, f iescribeBeniamin:"si se_mepermitieraunaconietura,seriaésta:quenadapodríahaberledado
la Dauoelalre) un melor comprensión de su propia originalidad como la leciura de los sariricos romanos»(Zentralpark, I. p. ó58).rot «Zentralpark",I, p. 677 .
200
¡
ri
longadala expercomo ulla expelmediadran sido ,
Era la é1
la expos
gran Po(puerta dproporciel conterla fantas
pertaba r
uEs
energíamaneraPlace duAndróma las iml
,ou Honlibro de Baa1 igual qurposición de
ro'Aunc
siasmo porcado políric
rr¡ V, p,oe Che
Jacinto LuiA¡dró¡
El viejoay, la ic
¡París c:
moviós,viejas br
y mis qr
verdad
o \'rx. La
edra que,gart'.
nes y sig-
lica en el
icalmen-a ciudadrnos Pro-1ue había
la nueva
rno a los
-stos últi-alegóricas
tribuciónmás anti-lentro deldad de iaerna.a obra de
ruidad de
rta centraln fuera de
lu mal),las biográfi-,ían poder
la alegoría
guerra pro-
1o después de
¡ haberle dadoicos romanos»
longada, en la que el sufrimiento humano y la ruina material eran materia y forma de
h J"p..i..r.ia Éistórica. De allí que el retorno de la alegorla podía set interpretado
.o*á ,r., respuesra a la horrenda destructividad de Ia Primera Guerra Mundial. Pero
la experiencia histórica que dio origen a Les fleurs du rnal no resultaba comparable. A
,n.dLdo, del siglo xD<, Éarís, tiemp:o y l,rg"itn el que los Poemas de,Baudelaire habí-
an sido escritos,"estaba en el punto más al"to de un áesarrollo material sin precedentes.
r,r" l" epo.* de los primeros grandes almacenes, de los boulevards de Haussmann, de
Ir.*po.i.io.res inteinacion"l."r, un mundo del que_Balzac había escrito en 1846: *El
;r;;;; ¿e la exhibición de bienes canta sus coloridos versos de la Madeleine ala
fi.r..á d. Saint-Denisr,o6. Con seguridad, los sangrientos días dela Revolución de 1848
iroporcionaban una imagen difeiente. Pero este}o*ento de violencia política no éra
el cintenido d. los po.-I" de Baudelairer.T. Al contrario, precisamente el esplendor. de
h á.r,rr*rgorí, ,rÁ"n, recién construida, con su promesa.de cambio-progreso des-
pertaba .n á I* resPuesta alegórica más típicamente melancólica''
«Es importante q*. p"rá Baudelaire lo moderno no sólo es una época, sino una
..r..gi" poi .,ry, frá.r, ,. relaciona inmediatamente con Ia antiguedad''0" y de
-".r!." "l.gori.". En el poema uEl cisner, el poeta atraviesa la recién reconstruida
place du Cárrousel, .rr*.rdo su memoria e, sútitrmente invadida por la imagen de
Ar.,d.órr,r.r, esposa de Hécto¡ viuda desde la destrucción de Tioya. sobreimpuestas
a las imágenes ie parís, las antiguas figuras cobran significado alegórico:
Andromaque, je Pense á vousl
i.'"i.rr* Paris n'est plus (la forme d'une ville
Change plus vite,héLs! que le coeur d'un mortel)
p"ti, .t "ng.l-ais
rien dans ma mélancolie
N'a bougél paiais nefs, échauFaudages, blocs'
Vieu* fairbourgs, tout pour moi devient allégorie
Et mes chers sáuvenirs sont plus lourds que des rocs"'e'
,,,., Honoré de Balzac (1846) citado en v, p. 84. Este fragmento está apuntado en el material para el
libro de Baudelaire en el A¡chive Bataille de la'Bibliothé<1ue Ñ¿riott¿le (bajo la palab.ra clave uMercancía')
;ii;Jq* ;;ri iodo, lo, ir"g-.";r citados en la dis..,iió., ,obr. Baudeiaire que sigue (para clarificar la
por?.iá"ia libro sobre Br.rd""l"i.. en relación al Passagen-Werk, ver ir-rtroducción a la parte III)'' ,0. A.rnqu. Benjamin registra los cambios en las poriLiot., políticas de Baudelaire (incluso su breve entu-
.i".-opo, i" r.uolí.ió,, di.r.io de 1848) ro ,o, irr^ posiciones las queproporcionan la clave del sienifi-
."do pálíti.o d" r,r, po.-r.. Este significa<lo ,o es srb;eiiro ni intencionall tiene una fuente objeti'a
,,,8 V, p. 309.,u, Charles Bau<lelaire, ul-e Cygner, en Les Fleurs du Mal, ed Versailles' p 160' Traduc español
Jacinto Luis Guereña, Madrid, Visot, p 167:
Andrómaca, en ti Piensol
::)."\,¡n
\rf
' *{r, "d,
;i;x¡¡"í*
:t'l-rj
El viejo París desapareció (más de prisa cambia,
ay, la'forma de una ciudad que un corazón humano)
¡París cambia! pero en mi añoranza ¡nadamoviósel, palacios nuevos, andamiaies, bloques
viejas barriadas, todo en mí se vuelve alegoría
y mis queridos recuerdos pesan más que peñascos
201
I
)f
Por qué Baudelaire confronta lo nuevo ndel mismo modo como los alegoristas delsiglo xv'riconFrontaban ü;;;igü.J;;¡;i ¿%r qué ra cara más moderna de parís re¡ecuerda una ciudad ya en ruinís? ¿eué hay'en rr'.-p.ri.".i.;ür;i;;-.rre nueva de
I:"t:*:,*i::: lf. que sus ot,i,o, sé asemejerl , l, for-" rJlgZrica bajo la cualIas figuras paganas sobrevivieron en el Barroco, vaciados a. *-ffi;n."a;;r,d;i|ff,::,1-::::* ,llnlyarse en signos alegóricos, en esre caso de tás propios melan-::Yt,.:.Trcos det poera. La respuesra de Benjamin resulta inrrépid¿,,,.'6itando elPasale oet lrduers|tel en-el que el carácterparticular de la percepción alegórica se remi-te a la manera en que los dioses de ra antigriearJllür*#r.'r.í, .l-l r.r-* narura-les en una era cristiana que condenaba la
"naruraler", .r.riU., "
En el caso de Baudelaire, uno se acerca a los hechos si invierte la formula. paraé1, la experiencia alegórica era original; se-podría a..t qrl.
"proplo a. f" *,igti.a"a,y rambién de Ia era crisriana..sóio rqr.rfo que r. r,"..rirrt, ár;. poner en movi-miento en su poesía esta experienci, oiigirr"r qu. poseía un ,;ri; suigeneristlz.
. Benjamin sostiene^9ue si.en la alegoría barroca la degradación de la naturalezatiene origen en la confronración de ra"crisdandad con ri""iigiiJra p"g"rr", .;.isiglo xx la degradación de la «nueva» narurareza ti.n. ,r;;tg".;;;'.i ;i.-; ;;.-ccso de producción: ola devaluación del mundo d. ,bj;;;; i* *i.g"ri" se realizadentro del mismo mundo.de objetos a través de la márcancíar,,r. Benjamin cita aMarx: nsi uno consider" .l .o.r..pto de valor, enronces el obieto real es visto sólocomo un signo, no vale por sí misÁo, sino por lo que valer,,o. írs _.r.r.rcías se rela_cionan con su valor en el mercado tan arbitrariamente como las cosas se relacionancon su significado en la emblemática barroca. olos emble-", ,tr.Irr.., bajo la formade mercanclar,'I. s." precio es su significado abstraco y ;b;;;; lng. 6.7).
De nuevo, Benjamín recurre "
ñ4"rr
.. . Ftiquetada, la mercancía entra en el mercado. Aunque su calidad e individua-lidad propias crean un incenrivo de compra, .r,o .rr..É de importancia a la ho¡ade la evaluación social de su equivalencia.
La mercancía se ha conve¡tido en una abstracción. rJnavez escapa de rasmanos de sus producrores y se ha liberado de su particula¡idad real, d.j" ie ,., u.,producto controlado por seres humanos.Se ¡eviste de una objetividad nfantasmagórica» y se hace dueña de su propia
vida. nla mercancía parece, a primera vista, ar"go triuiá y r";*fi;;rrte. sin embar-
'ro «Zentralparkr, I, p. 658.rr1 Haytazones para creer^que Benjamin se inspiró en un comentario hecho por Adorno en su res-puesta (crítica) al exposé de 1915. Adorno escribió: nla merca¡cía es, por una parte, el objeto alienado
::"'l}1"^:'_,.:jt:i:i:1,:L:j de uso; sin embarso, po, .t ot o, lo qu. robr..,,i,r...l giÉri.i,.
-para exren-oerlaconexrÓnquese justificadamenteseestableceenellibro sobreel .(Trauerspiel)B,atroco-esparaelsiglo xx
"-"^"-,--1q.r, ánd comparabre sóro con t,
""r"u* humana, r.".,r, Ááo.ío a Benjamin, 2 deagosto de 1935' V' p' I130)' En el margen co.espondiente.a este pasaje, Benjamin escribió: n¿Cuál esla posición del significado en relación ar"ralor de árÁui.i" r."*.'rtgiJj,;i;ñ.!,L.nr. Batailre,Bibliothéque Nationale, parís). En realidad, .u ,.rpr*., 1o qu. "q'uí
rÉ;- -'
"'1Y' P' 409'"3 nZentraJparkr, I, p. 660.l'a Karl Marx (1843) citado en V, p. g05.
"' "ZenrralPa¡k', I, p. 681. Par" una comparación de la visión barroca de la uproducción, divina deseres humanos con la lÍnea de montaje en la jroducción capitalista, u., V, f. iei. "-"
202
8o, su aná.lisjs mues,t u..u.r, ,.ol;;::"rft:* es algo desconcerranre rep,ero de sud.lezas r
comenta Benjamin: oqurcZás metafrsicas y
t,!..,
Irirt'
Las
-ffiH't
^ En el siglo xx
; ":Iff1..-.H_ J:
"*-,,,;: ;H: :.rt l
en s u er em en r"' ;;; i ; ; l.#f ; ,*. _'
;:: .,ü.:[:I:ITTjfl dx :nffi ffi :x' ;s:: ;l: ;*;il:..:,ffi jTüT[]."{HrI.;* j*t*f
idr:,T:i.ilfl F;l*;T:T;__ .P..g.ri.l "Jo.,"""trpretación',r20
--)" st creCto del hashish a. ,;í*rr.
.-:,I'H,*d*fl ?*.í'}::lii:,.1,{'{#.tr{*{f j:iü.":.i'i:
trrC[,*,,.;;',iÉi*Éí:[ffi H*ffiT,;,i'.,,,*,i:iiffip,..",.,"i)i;:ffi ;¿::tr*i#1,':i,J*:]jTii?t:j:*.iffi'tu Marx,.citado en Orto n,* ).i !',,o9. .
Lühle (192s), citado en v, p. 245.
204
oIrer-uc-)ie-
slelces
úfi-rdeiene
DCO:
aloaúnríge-o€sía
guna
, esto
ro de
rerfe-iginalien lale sig-
ficadosí este
pticos.
n el xIx,no fuera
. p.426).iecho con
r importa¡sewacio-. 459). El
: obliga al
elementosren ("Une
cuato ele-
rda, (I, P.
u obra era
Lasubjetividadllegaacontrolarloscargándolosdeintencionesdedeseoyanste.dad,'" -y Benfamin d;il;;; t"t a?ut señalarse que en el siglo nx el número
de "obietos vaciados" ""It tn número y tn '"piát'
pitlt3*t"tt- desconocidas''"'
Las representaciones "ltg¿tft*'¿t g;*ah'i" *an antitéticas a la forma mítica de
Io s ob i e'lo s' "-'
- " :t T:rl; xllí:.f#"^',' m: ;xil't; ::' :'i :'J:iil
H:::::¿:T:ifl'J:;;;;,;É; "o ,.r.¡' ú'"-"r'"ente al precio' era arrastrado
hacia la actitud alegórica precisamente , .",rr"-á.1 valor efímero, signo de la mer-
cancíaen exhibición' EjÉ;" nl-a confesión'' nos revela:
Que c'est un dur métier que d'étre belle femme
E-t que c'est le travail banal.
De ia danseuse folle et froide qui se páme
Dans un sourire machinal
Que bátir sur les coeurs est ufle chose soffe;
Que tout craque' 'T9ut' t'beaute'
Jusqu'á tt-qG LO''btie les.jette dans sa hotte
Pou'' lt' 'endre á l'Eternitél '"
La poesla de Baudelaire desgarra t" !::^:t'ttes armonizadoras de la fantasma-
eoría mítica que en aquellos momentos *'#;;; á 'o"'o
a las mercansi¿5; uEl
iglo q.r. lo rod'ea y qlt po' otraParte p"t; fú;;er y desplegarse' asume Ia apa-
.iE".i "
te rrible ¿' *"T" ii "" :': É^':' i:::'lii,;f :: ,| :i*:U H,fl]'Xil;i::Í.if miU:?ffiT;'":,:':l?;T:*'J"'d.;;¿i*i,..i.".hue*".devio-Iencia, lo cual era "tt#'t'p"l
áttg"'*'.1;";;;; fachada del mundo que lo
rodeaba,"n. L", i*ffi tJá"¿"t"?'i a*at de esta fachada-se transforman en
emblemas d. r,, ui¿rti.ttil iliñ át9i1o.,.,iJP**': como si fueran subtítulos'
nsi Baudelair.;.1;:;;iJr",. el abismo del mito que acompañó siempre su
"r*i.ro, fue gracias al genio de la alegoría'"7'
1,rAdorno (1935) citado enV, p' 182'ttty,p.)92.tzr,,[6¡fs55i6n», CollectionVersailles' París'1972'p' 93' En Las Flores d¿lMal' Ed' Visor' p' 103'
ia traducción es la siguiente:
duro oficio es el ser mujer hermosa'
semeianre al trabalo banal
l.-tr'b'il"i"t locuela e imPasible.
[,r.-.rr t" sonrisa maquinal desfallece
aPoyarse en la bondad es inePcia
tidá .' 1"1'o, amor Y belleza'
hasta que el Olvido los mete en un saco
Y los de'uelve a la Eternidad'
'r Edmond Jaloux (1921)' citado en Y ' p' 366'
,rt oZentralpark,r,l, p. 671.,ze y, p. 414.tzt Y, r' i{{'
ZO5
|.r
;¡
tÉ
,»D
Como ejemplo del uso ude la alegoría conrra el miror,rr, Benjamin cita nElcrepúsculo de la mañana», un poemr"q,r..*pr..a nel sollozo de quien despierta,materia y sustancia de la ciudaá,,rr. Sutraya un «pasaje clave, en el que «el vien_¡o de Ia mañana disipa las nubes dei -iL. r, visión de la gente y cómo (ellosmismos) elevan estas nubes, se liberarl3o en el poema: uel aire se colma con eltemblor de las cosas que huyen, er hombre esrá harto de escribir, ra mujer deamar»l3r. Pero el uso de Ia fuerza conrra er mito ,. ti-i," "
JJ."g"r.", Ia fantas_magoría por medio de sus imágenes de los "gooa;;-Liil""l, de ra ciudad-prostitutas en tediosa somnoleicia, pobres mujeres despertando al frío, mori_bundos en los lechos de un hospit"i, tL.¿-u*los que tambaleantemenre reror_nan a casa-. Se combina con la inacción.
En ningún lugar la.descripción pretende arrapa¡ al objeto; su objetivo es sim-
li:ffü. abrigar el temblo. d. ,qu.i qr. .. ,i..,á a*p";Ja" á. la protección det
El tono de las últimas líneas del poema es de resignación:
L'auro¡e grlottante en ¡obe rose et verreS'avancait lentement su¡ la Seine déserteEt le sombre paris, en se frottant les yeux,Empoignait ses outils, vieillard laborieux,33.
Muestra indicativa de su nira, conrra la fantasmagoría de la ciudad es su recha-zo de aqueilos elemenros der sigro xx que más contribuyeron a ra nfachada armo-niosa' del parís der segundo I.,,i..io, po'. u, l"do, .i i"i.í. J. i.jr.r..r,"r ra nuevanaturaleza bajo las forn.r, orgánicas de ra anrigua,y por er orro. er uso ahisrórico delas formas de la anrigüedad ciásic". E; ;ñ" al primer aspe*o, en conrrasre conPoetas conremporáneos .o-,o yugg, quienes eran propensos a d.escribir las metró_polis y sus ondulantes muchedu-ur.l p". -edio de imágenes der océano,.a, enBaudelaire la naruraleza orgánica mirm" .. mecaniza (las nflores, del Mal hacen de
128 Esre comenrario lo ¡ea.liza_Benjamin en las uNotas al libro sobre Baudelaire, bajo la palabra clave,,Alegoría, (Archivo Bataille, AiUf i"t(alr. ñ";lnJ;i'"",j, ;1",X;:":: a los poemas a.lr"a.ui.., I tii¡al, r, pp. 1144.v,P.J14..Elpoemaeraunodelos23de LasFloresdei-Malescritosenelverano de1g43.
;: :+.11,:;li"?li"x,:$ xt;;,j:,i,;r;,,1",,, p rit,r,ili* i)u"r, o ,»e
'' ..Crepuscule du ml¡in,, en Las Flores del Mal:
Tiritaba, en su túnica rosa y verde, la aurora, ypor.el Sena desierto muy premiosa caminabaI'arís, oscuro aún, cua.l aniiano laboriososus herramientas cogía aunque restregándose los ojos.
'3{ Ver Hugo, citado en y, p. 364; ver Baudelaire sobre Hugo (1g65) "Alguien puede a la vez po_
§:lj:j:"ü;:Tfl.r "' un,on,o. Vi.,o, H,go e,-;;p;J,";;;ir; 'h;;,f;'óJ:no está ha.ro de
206
t(
B
fib
E1
ta.
n-ios
el
deas-
lad¡ ri-or-
ilm-: Cel
:cha-rmo-lUeva
co de
e conretró-i', efl
:en de
¡¡ clave
a Yez po-
. harto de
l.:r6
ia ciudad su tópica13i, el cuerpo humano "f*Tt formas industriales"6)' En relación
al segundo asPecto, lt i';;;Ü' aquel neocla'it;;;;;; tát"idt"b^.la antigüedad
como un signo de "t'i;;;;;;'-'*a' qt" at
"tn'itititdad material' Su invectiva
contra ra representa.i;; ii;;ii;"da dá t.mas paganos, escribe Beniamin' nnos
recuerda a los clérigos ;ti;;;lt-;' -oRo"¿á' fupidos reciben especial encono
(...), ' . La referencia ti'' .,f' "*r'emente i"';;;;* tint'" Cupido-a propos de .ona
..iii." ¿. la escuela neo-griega'"0:
"Y sin embargo no nos hartamos de ver pintura y mármol dilanidada en este
anciano rruhán ('l')? ("') su cabello t';']ll'P,i'*' it'''"r'a" t;' una p'lu" de
cochero, t" g;'i;;'';fletes presionan tánt" sus olos y nariz''es sin duda el gemi-
do elegiaco dti';;;;;lt q'*t Juit"at '" piti' o ttl "' debería decir su carne'
Porque es»'3e'
Por supuesto' la figura de Cupido.aspiraba a provocar el efecto opuesto' Como
icono del "*o' to*t'?#;il"ü*tí* po'átotiit' en el siglo xlx' en las pinturas
de salón v en las ';;;;;;;'L'tib1"'d',ü'il'n'á'"s' B"eniamin se refiere a la
«tensión Lntre el t*i[H;j;;;;¡P"bli'it"'i"''n'' En la publicidad' se invecta
disimuladam.,,tt "ni"tt'Jt'l il;;laát'"""tá'i"ilitando tu'p'"'*jt al mundo de
sueño del consumidor privado- En .on,r.rr..'i" i.r..n.i¿n alegóiica vuelve atrás en
el tiempo, como si pl''itt^t' el enigma dt 'itotd" un signifiiado perdido'
("E)l propósito del anuncio publicitario es volver bo¡roso el carácter de
mercancía¿ti"to"t'Laalegoríafítt'"t"tt'estaengañosatransfiguracióndelmundoátl'-t""t"i"dt'ng*'i'iJJlJ'L",,,t"'n.,l^"^'^demirarsealacarat"''
Laimagenpublicitariaintentauhumanizar,losproductosParanegarsucarác-ter de mercattti", toi'ütl;i;;"' continúan t"ti"ttt"o cuando buscan cajasy
e nvortu ras n *" n';; ;;;;;;i;i,:','l'l::*iT:*'JT'" f *ffJ,.;"}: ;:X' ::;
P;*'ru;ff ,: E:Tr,|;H!l'i.' i:-* i#*; ;1 L *i - ¿' "nn'ruras
ucere-
bra la humani"tió;'id;^i; *ttt"t"i") in la prostituta'"n'
,.";Acasolasfloresnotienenalma?¿CómoIuegaestoeneltítulo..LasFloresdelMal..?".Enotras
n,lab,ai, ;son las flores ti 'r-u"i" ¿t ; irostiruta? ;ó.,.I,;':;; ;t;t-tit"lo l" flores son confinadas en
lr,.o lueri? (v, P' J48)',,,i1-1,'0. ooi. "1" -,q,.i,.,,,ia se vuetve;i:::i:i?::i]r;".fiiff;1ffi:,t}:::r;;ix"i:
"r," ,naqliin"i' es el esoueleto humano" ('¿entrall
signi{ica esquelero y "*-"'" at construcción (V' p' 348)'
,r y, p. 415.r:s y, p. 361.
'' charles Baudelaire' citado en v' p' lo]' Aquí se rraduce al español de'la rraducción al inele: de
Ionathan Mavne en A';;';";;;i;;;45-t'862 solo^,o'd o¡her Exhibit""'P ' ln-,bios ocurridos en el
'"0 I'a disrancia 'i:'';úi:;;'í i,n'g" publicitaria permite medir los c
-.r,-r¿Já. u tosas desde ei siglo xlrl" (Y ' p' 440) '
'a' ,,ZentralPark',1' P' 67\'
'a, nZentralparlr, l, p. 67 l.uz ,,7s¡r¡¡¡!P'¡¡k''I; P' 6-7l'rnr ,,7.rr,."10r.¡,,7, p.671.
ZO7
.)
*{
.:5";n;T-i:l.t
q(
¡I
La prosrirura ".,,:,:*.*a del
,trab.ajador asalariado, Ia que se vende parasobrevivir"'. La prostirución es en rearidad ;" ".r;;;;;;:ilr.;;'d.r capiralismo,un jeroglífico de la verdade." ""."."ü"*iJr, .."na"¿r..r"i'., .l *rr_o sentido enque los ieroglíficos .gip.ior...rr, ;;;:tdJ"d"s por el n rr.i-i.*o;;, y ,"*bier, ..,er senrrdo marxiano: nEI varor ,."rrrfor-*r"r:'{. e;;;.," á.i'r."u";o en un jero_glífico social' t'*rnrr.ir1:i a. a.rf,¡3. .ir,grin.rao der ierogrífico para arcanzar ersecrero de su propio producro sociai (...), ,-lLa. imagen de Ia prostiiura revela esresecrero como un embrema. Mientras que rodas r", ni.ii^i.i lr"u4ro", asaiariadoque produio [a mercancía ,..*ti.,gu.i .;]ñr ], -.r.;;.;;r:Já, de[ conrextode la producción y puesta en exhiblción,;l .n*t, p.o.;;;;;:rf;_entos siguensrendo visibles. Comor.rna imagen aiJ¿.ri.r, .lü "r;;;;ir;;:;;; fb;_" y el conte_nido de la mercancía. Ell" ";:;;;;;;.;dedor a ta yez»,50.Baudelaire hace de t, prorriitr.iO" rn1,."0"f;,"n" .*a..n" uu.ro d. los princi-pales temas de su poesía,' 'i a;-;ilj,r,. ,. ir rur..r .u;.r.'a. rl.-*p..rion ti.i.r,es el modelo de su propia ,.r;r1¿"á. irl,plo.rr,u.;o, der poera,, creía Bauderaire,era «una necesidad inevirabre"''. En un oi.r" remprano ia.ai.á¿o a una pasean-te) escribió 'yo eue *nao -i, il;*JnJ'y d.r.o, para ser un auror,,.,. En elciclo spleen ,r ldéal, -"r, üuI"'ü;ii;i';:..tra cuán intensamente en ciertosmomentos veía Bauderaire en ra pubri.ación rit.."ri" una forma de prostitución»r5a;
II re faur, pour gagn€r ton pain de chaque soir.Comme ..r., ..,frrri d. .tro.'ur, j-o*.'i. I,.rr..nroir,Chanter des Te Deum r*qr;f, ;rJcrois guére,Ou, saltimbanque á jeun,étale¡ res apoasEr ton rire rrempé de pleurs qr.o; ,?roi, prr.pour faire épanouir t" .rr. au,uulg"i..,,,.
5
como todos ros productores curturales der siglo_xx, la subsistencia del poetadependía del nuevo mrrcado -;r;;;;"1" .,..n,, de sus poemas. Bauderaire era
' ' v' p' 455' Beniamin quería incluir en su 'libro,'sobre Bauderaire una descripció, cre ros origenes3;i.:;:l*Í:':*:1";5, p -tii' "v.,'.;;'.";I.,'.0,*.., .,r¡,,.¿1..i'ü:'1",", baio ra parabra
Ver sección J. hivs s¿¡¿illg, Bibliorhéque Narionale.
.,aa*#¡,T;"Tinr,r"X 807.'^Yer.la afirmación de Marxen los manuscriros de tB44:«La prostitu-' ' ,.Arrancar ^,^, ,o,^,"i,'!!7.|:^':,1.1:^.,Tr.'o
n.generar de r* ,,"u"¡i"r...L1.'
:i':T ,'JJ:.::xr j; ::;i|.: ;" ; Iñ:.hr:: :i:'jTli-:::,":r:,H:'i ;.'*1?:ffi:?'],I¡;6-0). '"' rnrerreraciones orgáricas .n ia concepcio" J;;;;r" ;:)enrralpark.., [. p.
'a'Y, P' 422.,r,,V, p. 55.''. ..Zenrralpark,,, I, p. 6g7.
,, -Zenrralpark . l. p.6g-.t:audetarre, cirado en V, p. 341.
"'Y, p. 416.'t' ula Muse vénale»», Les Fleurs du ma/.
208
concuet
eran
tea
tno¡por .
IciudasarioBaud,trabarPa¡ís,
titudenacidtescrib
ques 1
empire i
Secondir! ,, I
". ;,.1
rio e inqrnObsesió
16r Ell¡,t.,E
pasión prcrucial ¡..
I, p. 686riencia d¡
," B¿:sorprend::tuosa y L.mirada qrvista... l¡es el emi:_sexual;r.::
nde para,italismo,:ntido ennbién enun jero-
lcanzar el
evela este
salariadocontextoos siguenel conte-
rs princi-ión lírica,audelaire,a Pasean-"'". En ei:n ciertos:uciónr'54:
del poetaJelaire era
: ios orígenes
,io la palabra
- La prostitu-
con las mer-e. Se relacio-aipark,, I, p.
consciente de este hecho'56, aun cuando 1o resistiera y tuviera que Pagar las conse-
cuencias financieras de esta resistencial5T. Benjamin escribió: nBaudelaire sabía cómo
eran realmente ias cosas para el escritor: como fláneulva al mercado, supuestamen-
te a echar un vistazo, pero en reaiidad a encontrar comprador»1r'
Baudelaire .r, ,."iid"d componía sus poemas durante su fl.ánerie. En algunos
momentos careció de una mesa de trabajo'5'. Ti'ansformó el vagabundeo incesante
por las calles de la ciudad en un método de trabaio productivo. En uEl Solr:
Je vais m'exercer seul iL ma fantasque escrime,
Fiairant dans tous les coins les hasards de la rime,
Trébuchant sur les mots comme sur les pavés,
Heurtant parfois des vers depuis iongtemps révés'6u'
Los poemas de Baudelaire no describen frecuentemente la ciudad de París. La
ciudad ei, .n cambio, «el escenario de su acción» (schauplatz)'n" el decorado nece-
sario para la imaginada Puesta en escena de esos momentos existenciales que
Baudáaire no ranto experimentó como soporró, o nsufrió, (leiden)'6'. Estos pene-
traban en SLi memoria como una inconexa secuencia de exhibiciones ópticasr63'
París, aunque familiar'oa, no le proporcionaba un sentido de pertenencia. Sus mul-
titudes ..r.r.,, refugior6t, ,,rs .iier l", habitaciones donde trabajaba. Aunque había
nacido allí: uNadie se sentía menos en casa en París que Baudelaire''6u. El poeta
escribió nQué son los peligros de la selva y de la pradera comparados con los cho-
ques y conllicos coti<l^ianás de la civilización?»'67. Evitar estos choques sólo servía
156 nDesde renprano, consideró sin ninguna ilusión al mercado literario, (nDas Paris des Second
empire bei Baudelaire,, I, p. 53).'u:
,,5s h¿ estimado que Baudelaire no ganó más de 15.000 francos con toda su obra,, (Das Paris des
Second Empire bei Baudelaire,, I, p. 535).lts nDas Paris des Second Empire bei Baudelaire,, I' p. 536.
"e,,Notas sobre les tableaux parisiens de Baudelaire' (1939)' I' p' 7 46'
'on nl-e Soleil,, Les FLeurs du mal.\6\ y, p. 437 . nl;n comentario de Leiris: para Baudelaire la palabra fa.mili¿n, está colmada de miste-
rio e irquietud; quiere significar algo que nunca significó antes, (uZentralpark,, i, p.^678). En el poema
oObsesi|n,, n*ir",1", f"Áilir..rr; á .i po.-, uBohemiens en voyage»: uel imperio familiar,.,0, El sulrimienro era central en la náción de npasión estética, de Baudelaire (V, p. 420).ir.'up¡ l¿ alegoría el interés original no es lingüistico sino óptico (Baudelaire): "Las imágenes, mr gran
pasión primitiva". Pregunta: ¿Cua-ndo se volvió importante la mercancía en la imagen rie la ciudad? Se ria
..u.i"l r.,-r., inlor-aJón .rt"dirtic" sobre la i.truiión de los escaparates y las vidrieras, ('Z-entralPark',
I, p.686). Aunque los pasajes no aparecen en las imágenes de Baudelaire, Benjamin compar:r la e:pc-
rierrcia de 1..t.r., d. .r.^po.-" como nle Crepuscule du matin, con una caminata por un Pasaie
"'a Y, p. 424.
'6t Y' P' 54'ú( Y, p.723. Benjamin aPurlta sus lrecuentes cambios de domicilio',u. Baudelaire, citacio enV, p. 555. En su artículo de 1939 sobre Baudelai¡e, Beniamin proporciona un
sorprendente ejemplo en relació. con el poema uA une p:ssalte», en ei que una nlujer desconocida. m,ries-
tror" y [l..ra d" gÁ.i", tocada con un "élo
d" viuda, pasa al lado del poera cn la "ensordecedo¡a c¿lle": la
miracla que .n,rá.rr"r, antes de seguir de largo es, escribe Beniamin. "an1or. no a primera' sino a ú'ltina
vista... Lo que hace que el cuerpo (del poeta) se contraiga en un esP¿smo -.i:!¿ c7itttn.. ult ea'r¡ú|agdnt- no
es el embeleso ,1. q.ri.r, se ve poseído por el eros en ¡odas Ias cámalas de su ser: es más bien el tipo de shock
sexual sobreviene i ho*b.. iolitario (uUber einige Nlorive bei Baudelaire,, i19,19,,, I, p. 623).
4
t'\
ñl
{ri r!,, .:l;l:il-(\*
11
209
,D"D'
para aislar más al individuot6t. El mundo del que Baudelaire eÍa «narivo» ya «no eramás amigable»16e. «La intención alegórica .. 4.n" a toda intimidad con las cosas.Tocarlas es violarlas. Donde reina la alegoría, ái siquiera las cosrumbres pueden serestablecidas'70.
. . Benjamin escribe:, Un Infierno se encoleriza en el alma de la mercancía(....)r'''. Es precisamente la visión barroca del Infierno la que rerorna: una natu-raleza culpable y abandonada que ya no puede n...o.r.".'.u significad.o realiza-do en ella misma, se hunde en un abisml de significado transit?rio y arbitrario,perseguida por la «intención alegórica, q.r., * su deseo de conocimi.r,o, ,r"cayendo ude emblema en emblema, hasta las uprofundidades sin fondor,72. Es eldominio en el que el mal supremo domina. La visión der abismo perseguía aBaudelaire: «Durante m.ucho ii.mpo... he tenido un sueño en er que caigo"en elvacío y una muchedumbre de ídolos de madera, acero, oro y pl"á caen conmi-8o, T. persiguen en mi caída, golpeando y haciendo p.d"ror mi cabeza y miespalda»t73.
En ulo Irremediabler, las calles nocturnas de París se rransforman en un «cará-logo de emblemas»'7a del Infierno:
Un danné descendant sans lampeAu bord d'un gouffre...
óir.ill.n, des monsrres visqueuxDont les larges yeux de phosphoreFont une nuit plus noire encorerT5.
En tanto fláneur, Baudelaire nempatizaba con el alma de la mercancíar,76. suempatía emergía de una capacidad mimética que se asemejaba la capacidad de lamercancía para cobrar distintos significados. Llégaba tan lejás .o-o p"." afectar suapariencia personal: usobre la fisonomía de Báudelair. .o-o I" i. un mimo:9:r:!.I (quien pintaba el retraro del poeta) reportaba que lucía diferente cadadía»'77. Baudelaire era «su propio empresarior,^, exhibl¿ndáse bajo diferentes iden_tidades: a veces fláneur, , ua.., prostituta, a veces traperolTe, a veces dandyuDesempeñaba el papel de poeta (...) ante una sociedad q*. y" no necesitaba poe-tas verdaderosrtto; escribió acerca de «remplar sus nervios p"rá pod., hacer el p'apel
'6u]ules Renard escribió de Baudelaire: nSu corazón... más solo que un as de corazones en medio deun juego de ca¡ras, (citado en v, p. 440).
,6, y, p.466.l'a Y, p. 423.171 Y, p. 466.'7'?Ver sección 3.
''i Baudelaire, citado en Y, p.395.'7'Y, p. 413. Los ve¡sos finales son nEmblemas claros, cuadros perfectosr.''5 ul'Irremediabler, citado y, p. 446.,16 y, p. 466.
'r Y, p. 419.
'78 nZentralpark,,l, p, 665.,r,, y, p. 441.'80 «Zentralparku,l, p, G62.
2t0
)» ya «nO efa)n las cosas.
s pueden ser
r mercancíal: una natu-:ado realiza-v arbitrario,:imiento, va¡d9¡r72. f,g gl
Perseguía ar caigo en el:aen conmi-cabeza y mi
en un «catá-
:ancía»r76. Su
racidad de laara afectar su
e un mimo:iferente cada:erentes iden-veces dandy:cesitaba poe-racer el papel
,nes en medio de
del héroe"'. Y uno de sus pe.rsonaje_s p^rincipales era el Diablo mismo, con su gesrosatánico; ula escarnecedora risa del Infiernor't'. comenta Benjamin: uEsta es preci-samente Ia risa peculiar de Baudelaire (...)r1s3. nsus conrempoián.o. a menudt ha-cían referencia a algo en su manera de reír que hacía q,r. ,r.ro se estremecierá»i8a. [¡su Poema:
Ne suis-je pas un faux accordDans la divine symphonie,Gráce ) Ia vorace IronieQui me secoue et qui me mo¡d?,r5
.^.^ .pr.,izar con la mercancía, Baudelaire asume la culpa como propia:n(c)uando Baudelaire muesrra la depravación y el vicio, siempi. ,. i.r.lrry.. \oconoce el gesto del sariristar't6. Es de notar que esta «depravación, no es el deseo físi-co sino su naturaleza insaciablel8T, no el placer sexual sino su infinita repetición18s, nola exhibición de la belleza sexual sino .,, f.rg*..rt"ción fetichista,'r, y l'a rapid.ez conla que la vida orgánica es descartada como-inútilre,. En síntesis, no'es la i^tur^lrrmaterial misma, sino las cualidades que asume bajo la forma de mercancía. El poema«La Destrucción, proporciona la representación alegórica de estas cualidades:^
Sans cesse á mes cótés s'agite 1e DémonI1 nage autour de moi comme un air impalpable;Je i'avale et le sens qui brüle mon poumonEt l'emplit d'un désir éternel et coupable.
Et jette dans mes yeux pleins de confusionDes vétements souillés, des blessures oruverres.Et l'appareil sanglant de ia Destructionl,e,
_ie«IesSeptViellards,,citadoV, p.461..E|héroequeseerigeenlaescenadelamo¿ernidadesenrealidad, anres que nada, un acrorr.
_ '8.' _Trauers?iel, citado en v, p. 409. *La risa es satánica, y por eilo profundamente humanar,Baudelaire, L'Essence du rire, citado en V, p. 409.
'83Y, p.409.t8a «Zentralpark», I, p. 680.185 ul'Heautontimorouménosr, citado en Y, p.4ll.r86 «Zentralparkr, I, p. 689.'!7 <r(En el poema de Baudelaire) "La Destrucción" sobre el demonio: ... "Lo siento quemar mis pul-
mones/y los llena de deseo eterno y culpable". "T-os pulmones como lugar de deseo "r
i" t.".rr..ip.iónmás audaz de la imposibilidad de ser colmado", N, p.440).
'88 «En la erotología del condenado -como podiía llamarse a la de Baudelaire- la este¡ilidad y laimpotencia son datos decisivos. Ellos por sí solos otoag"r, su ca¡ácter puramenre negativo a los crueles r.desacreditados momenros instintivos en la sexualidad, (V, p. 438).
, *i ul-a.detallada descripción barroca del cuerpo femenino». «Le beau navire, (v, p.4lr. sobre ,,e1
detalle de la belleza femenina, tan caro a la poesía barroca,: nEsta fragmentación de la belleza lemeninahasta.sus_partes más preciadas es como una áutopsia, y 1a popular coáparación de las panes del cuerpocon el alabastro, la fgve, las joyas o con otras formas inorgániias la perfecciona. (Esta fragmenración rÁ-bién se encuentra el Le beau nauire de Baudelaire),. (H páema elogia "las mil bellezas, d"e una mujer quecamina como «un hermoso navíor, su pecho se abre paso como si fuera la proa, sus ñlda meciéndose comovelas_al viento, y su piernas como hechiceras, braroi como boas, cuello, homb¡os, cabeza, etc.).
1e0 La cortesana: «su corazón, tan magullado como un melocorón, (L'antaur dtt nntsonge);o Ia peque-ña viejecilla: udebris de la humanidad, (nles petites Vieilles,).
rer «La Destructionr, Les Fleurs du Mal.
h*
;ii!'}|
ll'
2t1
t.,, ,,,
)¡,
Benjamin escribe:
^..,-l' r"'*"rnro apararo' cuya exhibición es impuesra por el diablo ar poeta es la
a#.}T:,',':r1'.f ff i:i1i.; imPremen tos'o" ro' q u' L
"l'so'i" h" d"ns;';:,o á. .r, contemplaciónur.
tasta que sólo quedan fragmentos .o-o áb;.-
En lugar de ver en esre poema a la sexuaridad como instrumento de destrucción,Benjamin afirma que_e, .la i,rt.r,.iá, "f.gl.¡.i del poeta, Ia que viola la escena deplacer, desgarrandá er mito d"r
".nor l.."*r, ir-irriJ;ffi; de felicidad quereina en la sociedad de me¡cancía.. el po"_" oEl Mártirr, orico en ,tir de su ubicación
f1ediatam1",. i*ire. de .,La J..i.,,..i¿";,,,?rt:Jff:ux5:j,literalmente Lrna ndture morte: pintauná m,rj., a.."pirrá".rr-* .rrrg.i.rto lecho,asesinada por su «amanre», unimedia rosa y dorada uqueda en su pierna como unsouverrir', su cabeza «reposa como un ranúnculo ,áur. t" -.sa de nocher,er,Benjamin comenra: "La intención "t"g?.i." úi;i.";;rr"fq. ,.ure ésta mártir:está destrozada en pedazosr,"'.
Baudelaire exoerimenta la mercancía _el objeto alegorico_ odesde dentror,e6, lo quesignifica afirmar áu" ,u, experiencias eran en sí mirm". *...rr.ro'-Las alegorías (enIos poemas de naudelairJ;;"*;it*"á^"q,r.llo que la mercancía ha hecho conlas experiencias de la genre en áste siglo,í,,. ae.J" u. n]rri".;;¿;.., más básicos:
« Enfin, nous avons (...) prétre orgueilleux delaLyre,
g, l"n, soif et mangé sans faim»,es.
Afecta sobre rodo,.er rreseo ribidinar, cercenando er instinto sexual de pracer(sexus) del instinto virar de t, p.o.r."liJ, iEro). Benja-," ..-.",a ra descripciónde ios amantes «ag6¡¿d65 po. .u, á;;;:,;' '-
con los sainr-simonianos, el trabajo industriar se presenra a ra ruzder actosexual; la idea de alegría en er rrabajo se concibe r.g,in lr'i*rg;n*d.r d.r.o de pro_c¡ear' Dos décadas más tarde ra reración r. r,, inrir,iao] .i'"i.'r*rrr cae bajo ersigno del tedio que apiasta al ob¡ero industrial,ee.
La mercancía encuentra expresión en la poesía de Baudelaire en la forma de laautoalienación, el nvaciamienro d.e t" uiJ" mlrior»2.. «s*f¿mísricamente [amada ..raexperiencia vivida" (Erle bnis)»rl,.
1" Y ' p' 44r ' Benjamin continúa: nEl poema se interrumpe abruptamente, crea ra impresión (doble_mente sorprendenre en un soneto) de se¡ en sí -i;-;ig. ri^gr"[^]Á,-'iiii¿.i."""''i Y, p. 440.'ea nlJne Martyrer, Les Fleurs du mal.t" Y' P' 440',rí y, p. 4lJ.,e? V, p.4I3,
,r'ilí3:il;.t,,i,fl:Zffio por Benjamin como ejemplo de uexperiencias vividas vaciadas, des-
'"" Y, p. 464.'oo Y, p. 440.,o' nZentralpark,, I, p. 6g1.
212
{, ,.?t ',
r'l
:
l
,
.es. f;i= ^*;.^t_- i
-F-
-=--: ; -
al poeta es laha desfigura-
rs como obje-
destrucción,la escena de:licidad queriones a par-un cuadro,
'iento lecho,na como une nocher'ea.
ésra mártir:
¡6r1e6, lo quealegorías (en
a hecho conmás básicos:
al de placerdescripción
. luz del actoleseo de pro-a-l cae bajo el
forma de lailamada "la
:resión (doble-
s vaciadas. des-
. La significación única de Baudeiaire consisre en haber sido el primero y el másdirecto en caPturil a la persona autoalienada, en el doble sentido del término (esdecir de aprehenderlo y de tomarlo en cusrodia)ror.
- i a gxperiencia se umarchitar'.3, en una serie d.e osouvenirsr. uEl .,souvenir,,
(?!::fr:r.t.,:l jtq,".-a de la transformación de la mercancía en un objeto decoleccronrsra,'uo. .En la poesía de Baudelaire, las experiencias de su propia viáa inte_rior corren esra misma suerte. Benjamin explica:
El souvenir es el complemento de la Erlebnis. En é1 se deposita la creciente alie-nación de Ia persona que hace un inventario de su pasado áo-o ,i fuera un con-.iunto de poses.iones muertas. En el siglo xx la alegáría abandona el mundo exte-rior para establece¡se en el mundo internorur.
Baudelaire, nincomparable al pondera rrro6, reariza un inventario de los momen-tos de su. vida pasada como si fuem un racimo de posesiones descartadas, tratandode recordar su significado, de encontrar sus n.orr..pond.ncias»r07.
Esto se vuelve explícito en el poema nspleen IIr:
J'ai plus de souvenirs que si j,avais mille ans.Un gros meuble á tiroirs encombré de bilans,de vers, de billets doux, de procés, de romances,Avec de lourds cheveux roulés dans des quittances,Cache moins de secrets que mon t¡iste cerveau.Qui contient plus de mofts que la fosse commune.Je suis un cimetiére abhorré de la lune, oü, comme des remords, se trinent de
longs vers
Qui s'acharnenr toujours sur mes morts les plus chers.Je suis un vierx boudoir plein de roses fanées, Oü git tout un fouillis de modes
surannées, (...)r08.
FJ argumento de Benjamin plantea que esros objetos descartados no son rametáfora del vacío de Baudelair.,ii.ro su origenror.
'o'zY, p.405.:03 uZentralparkr, I, p. 681.2oa «Zentralpark,, I, p.689.
,, nt «7 enúalpg!', I, l. 681. Benjamin explica: nlos poderes del alma como aparecen en Bauclelaire son"souvenirs" [Andenken] de los se¡es hum"noi,
".í.o-o in las alegorías medievale's ,o, ,..u.r¿n, de ios dio,ses Claudel una vez escribió: "Baudelaire. hizo su.objeto de 1a úniá experiencia interna que roda"ía cra po;i-ble para la gente del siglo x* el remordimiento". É.ro eso es rrazar un pintura demasiaclo su,i-,c. Enrre i¡experiencias internas, el ¡emordimiento también había sido desarraigado, ,.i .n-o n,.r, t abí¿n ¡rdo ca.o-nizadas' El remordimiento en Baudelaire es tan sólo un recuerdo,
"rí".o.ro .l "r.;p;;,;."ro o ir r ir¡u¿. la
esperanza o incluso la ansiedad-..., N. p.407)..En los pasa.jes se venden sólo recuerdos,, í\-. p. lü-i- .'' .Zenrralpark", I, p. 669.
,,'' E[ «recuerdo.' es.el esquema de la transformación. Las correspondencias son las -inte¡ninab]cs r.muttrptes resonancias de cada,uno de-los recuerdos respecro de los áemás. ,.,Zen¡ralprk . r. p. ogo,.'o' Spleen (7I), Les Fburs du mal, y, p. 447 .
'oe Aquí encontramos un claro parJelo con el estu<lio sobre K.ierkegaard de Adorno, quien argu--tlttb,'que lo que.Kierkegaard intentó como descripción metafórica fuJen verdad una intrusión de laiealrdad en su propia interio¡idad subjetiva (ver Susan Buck Morss, The Oigin of Negatiue Di¿Jectics,cp' 7)' Benjamin cita el estudio de Adorno (o directamente a Kierkegaard) .n i^rrirJ.n.."d as,y, p. 422.
\a2
:i'ñ
l'1
r(
:'
-lrl
:i-{"t
213
t'l
_ lenjamin anora: nA confirmar: eue Jeanne Duval fue el primer amor deBaudelairer2',. si Jeanne Duval, r" p.ort-it,rtá que fue
"*"rrr. dJ p'*,", fr. en rea-lidad suprimer amor, enronces h &perienci" d. l, -;.;;;;i":; J.,gi" .,, el origenmismo de su deseo maduro.. Err el poema escrito para elra, Jeanne "p'r.... reificad.a,inmóvil, inorgánica, es decir duradera. Benjamin apunra:
r
Fetiche:«Ses yeux polis sont faits de minéraux charmants,Et dans cetre nature érrange et symboliqueOü l'ange inviolé se méle au sphinx antique,
Oü tout n'est que'or, acier, Iumiére er diamants,Resplendit á jamais, comme un asrre inurile,La froide majesté de la femme stérile»zr.
Y una vez más: «statue aux y€ux de jais, grand ange au front d'airainrr2,2.
.. .Err_"_r-"ginería muestra_al placer..r,*d ámo «toialmente incompatible con eralivio (Gemütlichbeit)'". EI hr[o affair con Jeanne Duval fue su relación humanamás íntima. Pero en su.nprofunda protesta .á.r,." ro orgánico»r* su deseo se mezclacon la necrofilia. La describe: uMáquina ciega y soáa, fertil en crueldades,, yBeniamin comenta: Aquí nla fantasía sádic" tiárri. a construcciones mecánicas»2,5.5obre el. poem_a "A quien adoro- (dedicado a Jeanne Duval), Beniamin escribe:«nunca de modo más claro que en esre poema er se*o ., .rgri-iáo .oi1,." el erosr.,n.El último verso dice:
l_e m'avance á l'attaque, et je grimpe aux assaurs,Comme aprés un cadavre un chozur de vermisseaux.Et je chéris, ó béte implacable et cruellelJusqu'á cette froideur par sü tu m'es pius bellel,,:.
6
La prostitución, Ia más antigua de las profesiones, asume características total-mente nuevas en las metrópclis modernas:
- La prostitución abre la posibilidad de comunicación mítica con las masas. Sinembargo, la emergencia de masas es simultánea a la producción masiva. AI mismotiempo la prostitución parece encerrar la posibilidaá de sobrer.ivir en un espacioviviente en el que los objetos de uso más íntimo se rransforman de manera crecienre
')10 Y, p. 360.2" «Avec ses véremenrs...» (esc-rito aJeanne Duval) citado en V, p. 411."' ,,Je re donne ces vers..., (aJeanne Duval) citado en V, 416.'?'3 «Zentralparkr,l, p. 675.'?ra uZentralpark",I, p. 675.2r5«Tumettraisl'universentierdanstaruelle,(dirigidoaJeanne
Duvar)citado eny,p.447."n Y,P'450.r'7 ,,Je T'adore a l'egal de la voüte nocturne», Le¡ Fleurs du mal.
214
IL
r
o
a
n
si
Pnd
I
I
en afiículos masivos. E,, ra prostitución de las grandes ciudades ra mujer misma sevuelve un artículo masivo..És esta impronta toialmente nueva de la vida de la granciudad lo que otorga.significado re"ia la adopción p..fr.,.i.-naudelaire de ra(antigua) doctrina del pecado original,,'.
La prostituta moderna es un artículo masivo en osentido estrictor, por lasmodas y.maquillajes que camuflan su oexpresión individuar, y t, .*frq,r.ran comoun tipo identificable: umás tarde .rt.
"rp..ro se subraya.ori*, -uirr*.t". unifor-
madas de las revistasrr,r. Benjamir, "pl.rrrt",
Que éste era para Baudelaire el aspecto decisivo de la prostituta se evidenciapor el hecho de que sus muchas evoclciones, el burdel nun.a.iru. de telón defondo, muy frecuentemente la calle cumple esa funciónr2o.
El artículo masivamente producido eiercíauna atracción particular22l. Benjaminobserva: nCon el ntr.-ro proa"ro d. -"rr,rf"ctura, que conduce a la imitación, unaapariencia ilusoria (Schein) se establece en la mercan cía»222.laúlslaire no era inmu_ne a esta intoxicación. Escribió: oF,l placer de estar dentro de la multitud., .rpr._sión misteriosa del gozo (iouissance)á la murdplicación d. lo, ;;;;os,,,3. pero enel «t¡¿g16"*.nte ubicador"lpor
^ nlos siete ancianosr, se desgarra esta apariencia
placentera de la multitud: Eipoema, afirma Benjamin, .*porr.i, fisonomía huma-na de la producción masiva. cobra ra forma d. án" "arr,Jr**g*i" ft.r" de ansie-dadr, una uaparición siete veces repetida de un anciano repulsiorrrri
Il n'était pasa voüté, mais cassé, son échineFaisant avec sa jambe un parfait angle droit,Si bien que son báton, paiach.r"rira min.Lui donnait la tournnure et le pas malad¡oitD'un quadrupéde infi rme... (...i
Son pareil le suivait: barbe, oeil, dos báton, loques,Nul trait ne distinguait, du méme enfer.,renu,'Ce jumeau centenaire, et ces spectres baroques,Marchaienr du méme pas vers un but inconnu.
A quel complot inft.me étais-je donc en butte,Ou quel méchat hasard ainsi m,humiliait?Ca¡ je comptai sept fois, de minute en minure,Ce sinist¡e vieillard qui se multipliait!,,6.
)tB «Zenüalpark,, I, p. 66g.')|, Y, p. 437.220 «Zentralparkr,I, p. 687 ,,r, y, p. 427.,r, y, p. 436.'b Baudelaire, citado en y, p. 369.,ro y, p. 474.,rr y, p.71.r']6 «Les Sept vieillardsr, Les Fleurs du mal.
,)1\
lr.¡
5
2r5
EIrepeririasoclaAmbosavanza
Pa
de ansr
Y
Lcas'3'
norigimasivunHmadapoéti,este fpavilmoYl
Poet¿halometcen «t
I
lomsiquimer(
{
,
t,
, 'i
P'igura 6,.8. uTiller Girls', Berlín, época de'§Veimar'
216
El anciano «roro,), con rodas sus repulsivas excentricidades, es un «tipo» ranrepetitivo de la ciudad indusrrial .o*o j, mujer-mercancía (fig. 6.g) y Bánjr*inasocia directamente: nl-os siete ancianos (...). Las muchachas"d€ las revisras»222.Ambos,expresan,la "dialéctica de la producción de mercancias ;, ;i."pi;lir-;avanzador2"; el shock de lo nuevo, y su incesante repetición.
, Pala.ex.plicar por qué el artículo masivamente producido es una fuente generalde ansiedad, Benjamin escribe:
El individuo así representado (como en «Los siete ancianosr) en su multipli-cación como siempre-el-mismo es testimonio de la ansiedad del habitante de la ciu-dad, quien, a pesar de habe¡ puesto en movimiento sus más excéntricas peculiari-dades, no será capaz de romper el círculo mágico del tiporre.
Y especlficamente sobre Baudelaire escribe:
Las excéntricas peculiaridades de Baudelaire eran una máscara bajo la que,podríamos afirmar. que por vergüenza, trataba de ocultar la necesidad suira-indl.,.i-dual de su forma de vida, y hasta cierto punto de su vida misma230.
Las bohemias excentricidades de Baudelaire eran tanro necesidades económi-cas'3' como gestos de no conformismo. En las nuevas condiciones del mercado, laooriginalidad» poética era víctima de la pérdida de uaura, al igual que los artículosmaliyo¡ de Ia producción industrial. Benjamin afirma que el frágmÁto
"pérdida deun Halor, antes desapercibido, posee una significación q,r. o.J puede ser subesti-mada, porque es el reconocimiento de esta tiansformación en la iosición del geniopoético, y despliega ula amenaza al aura a través de la experiencia del shockrrí. Eneste fragmento Baudelaire narra un relato sobre la pérdiáa de su halo en el barrosopavimento de la calle. Para no correr el riesgo de ró*perr. el cuello en el ucaos enmovimiento,, del tráfico, lo deja allí, divertido ante la posibilidad de que nalgún malpo.eta» pueda recogerlo y uadornarse con él»233. Benjámin escribe: "i" pé.áid" d.lhalo refiere anres que nada al poeta. Está obligado a vender su propia p.r.or, .. .lmercador'3a, mientras que nla exhibición del aura, de allí en *d.l"rrt. se transformaen «un asunto de poetas de quinta categoría»235.
La falta de aura en la poesía de Bauáelaire tiene una fuenre objetiva: nEl artícu-lo masivo era un modelo ante los ojos de Baudelairerr3.. Su poesía íestimonia que nisiquiera las estrellas se susrraían a su impacto: como uimagen emblemática de 1amercancía» las estrellas son nsiempre-otra-vez-lo-mismo en grandes masasrr3T.
,r7 y, p,413.,r, y, p. 417 .
,rn y, p.71,'?30 V, p. 401.,3, y, p, 370.,3, y, p. 474.
"3 Baudelaire' oPerte d'auréoler, citado en oüber einige Motive bei Bauderaire,, I, p. 611.234 Y, p. 422.,35 y, p. 475.
'30 nZenüalparkr, I, p. 686..r, y, p, 429.
).,
1
*tt.
I
217
ParaBenjamin,elhechodequenlasestrellasseretiren»238enlapoesía.deBaudelaire, ., ,.r., .¡.-pl;á;l' u"'it""i" a la magia de la distancia' y de nla extin-
ción de las apariencias il,;;;'' Á t"t'rnt"t 165lprincipal* oX:ii:t-ttb* tt:1111
en Baudelaiie», Beniamin comenta que fr.ecueltemente éstos retieren a su ausencla
(«noche oscura»; no.h. .i.t estrellas', etc')'3e' En 'Crepúsc"': O.: l1r ftde"a.'
la luz
ie las estrellas no se puede comparar con la iluminación de Ia cludad:
Cepandant des démons malsains dans l'atmosphére
S'éveillent lourdement' comme des gens d'affaire'
Et cognent en volant les volets et l'auvent'
A t."árs les lueurs que tourmente Ie vent
La Prostitution s'allume dans les rues"'2"'
característica del aura, además de su ufenómeno único de la distancia»'az' erala
sensación de que -1" -i;;;; se devuelve"ai' Precisamente esto es lo negado en las
imágenes de Baudelaire:
Je sais qu'il est des yeux des plus mélancoliques'
pi", "i¿.,,
plus profonds que vous-mémes' ó Cieuxl'r¿a'
Y, una vez más:
uTes yeux, iliuminés ainsi que des boutiques'
ür.rr, i,,,olt-ment d'un pouroir emprunté»'a5'
Elpoetausehavueltoadictoaesosojosvacíosquenodevuelvensumirada'y,.,orni,. sin ilusiones a su influjo"an' 1 | - )4i
uEn la economía psíquica, el artículo masivo aParece t:-: "^1 ldea oDseslva»-- '
n.r;*Áir, ..n"1" nl" át."itión que un pequeño tú""'o de situaciones básicas ejer-
cía sobre Baudelaire t..i. prr.J-frJ.irrrfria" la obsesión de volver, por lo menos
unavez,acadaunodesusmotivosprincipales"at'Esestoloquedeterminala
'.'Y,p.4S3.nLaausenciadeaparienciailusorias (Scheinlosigkeit)yladecadenciadelaurasonfenóme-
nos idénticos. Baudelaire p"". " r""..i.io el medio anístico de-la alegotía' ('Zentralpark'' I' p' 670)'
1t'j Y, p.342.
'14a V, p. 433.
"' nCrepuscule du soir', Les Fleurs du tnal' .
,a2 nZentralpark,,, r, p. ázo. s"ure la renuncia a la magia de la distancia: uEncuentra expresión supre-
ma en el primer verso d. ";; ü"y"gt; (V' p' al7)' E't",t'í'o dice: nPara el niño enamorado de los mapas
v esramp¿s/el Universo.r-igu"l"iu rp.,iro ir..nro/;Ah. cuán vasro el mundo a la luz de la' lámpa-
'r..:i ¡y .ran pequeño a la luz de los recuerdosl
'a3 uZentralPark',1, P' 670'241 ((L,Arnour du mensonger, Les Fleurs du mal, nke', extinción de apariencia ilusoria: L'Amour du
mensonge» (*Z.,.,tr"1pr.kilit;.;ñ1.'f;iá'J' -i*¿" en la que se ha extinguido la magia de la dis-
tancia:'*-^ S.,^. tus ojos en las miradas fijas de las Sátiras o de las Ondinas
(,L'Avertisseur,, citado en V, p' 396)';r «Tu mettrais l'univers...,, ckadoY, p. 447
'au nÜber einige Motive bei Baudelaire'' I' p' 649 ',a, y, p.429.,or y, p. 414.
218
estruclave
quielmienlógicrariodisti:(este
va-
770 lt
últiestr
congor
fo¡
sermir
de
in-.las
cial¡z
estructura de Les fleurs du rrtaly no alguna ningeniosa ordenación de los poemas niclave algunar2ae. La fuente de esta repetición uradica en la estricta exclusión de cual-quier tema lírico que no lleve Ia marca de la propia experiencia, plena de sufri-miento, de Baudelairer'5.. Además, Baudelaire transformó esta característica psico-lógica en una ventaja en el mercado. En su intento por competir en el mercado lite-rario, en el que la poesía era una mercancía especialemente vulnerablez5t, tenía quedistinguir su propio trabajo del de los demás poeras'52. «Quería crear un poicif(estereotipo; cliché). Lemaitre le aseguró que Io había logrado,'5'.
Baudelaire, por su profunda experiencia de la naturaleza de la mercancía,podía o estaba forzado a reconocer al mercado como autoridad objetiva (...). Talvez fue el primero en concebir una originalidad orientada hacia el mercado, y pre-cisamente por eilo fue más original que cualquier otro en aquella época (por crearun poncifl Esta creación suponía una cierta intole¡ancia. Baudelaire quería ganarespacio para sus poemas, y con esre objetivo, quería reprimir (...) la comperencia,5a.
La obsesión de Baudelaire, su uespecialidad»':55 (en realidad su marca distinti-va256) era Ia usensación de lo nuevor'57. Benjamin habla del ninestimable valor de lanouaeduté. Lo nuevo no podía ser inrerpretado o comparado. Se transforma en laúltima trinchera del arter'5t. Transformar a la novedad en el uvalor más alto» era Iaestrategia de I'art pour I'art,la posición esrética que Baudelaire adoptó en 1852. Noconformista, ose revelaba contra la capitulación del arte al mercador'5'. Sin embar-go, de manera irónica, esta «última línea de resistencia del arre, convergió con laforma mercancía que la amenazaba: Ia novedad es ula quintaesencia de la falsa con-ciencia, cuyo incansable agente es Ia moda»260. Es la napariencia de lo nuevo (que)se refleja como en un juego de espejos en la apariencia del siempre-lo-mismo»261. Lamisma dialéctica de la temporalidad yace oculta en la sensibilidad de Baudelaire.
'ae "Zentralparkr, I, p.658.
"o «Zentralpark,, I, p. 658.,5, y, p. 424.
"'Y' P' 306',r3 y, p. 423.
"n "Zenualpark", I, p. 664,255 «Con la producción de a¡tículos masivos, surge el concepto de especialidad, (V, p. 93).
"6 Y, p. 470.
'57 Baudelaire, citado en Y, p.369."t V' P' 71'¡r V, p. 56 (exposé d.e 1 935). Baudelaire había rechazado ante I'art pour I'art en lwor de un a¡re
uútilr. Pero Benjamin discute: nSerla un error ver la sustancia de una evolución en las posiciones re&rico-artísticas de Baudelaire después de 1851... Este arte (pour l'art) es (todavía) útil en el sentido deque es destructivo. Su furia disruptora se dirige también contra e1 concepto fetichista de a¡re". ,.La
renuncia a la aplicación del arte como una categoría de la totalidad de la existencia, fue una posiciónconsistente a 1o largo de toda su vida. Benjamin explica: ula alegoría ve a la existencia v a1 arre bajoel signo de la fragilidad y la ruina. L'art pour I'art erige el dominio del arte fuera del de Ia exisre nciaprofana. Es común a ambos la renuncia a la idea de la totalidad armoniosa en Ia que el arre v la eris-tencia profana se interpenetran, como ocurre tanto en las teorías del idealismo alemán r del eclecri-cismo francésr.
'uo Y, P'55''6'Y, P' 55'
rlalas
I. \-
l:-
;-._
il0s
Lla
,p^rPa-
.!
*t:\*i;f'il
:t'('¡l
f
2t9
Baudelaire uno conocía la nostalgia"6'' Al mismo tiempo' renunciaba al pro-
greso:
Es muy significativo que ulo nuevo» en Baudelaire de ningún modo contribu-
ye al progreso t"'l' ioU* iodo' persigue con odio a la nfe en el progreso"' como si
fuera una herejía, una falsa doctrina y no simplemente un error'63'
Elobjetodeldestructivoataquede.Baudelairecontralafantasmagoríadesuépoca inclula..raorr"., i" "'*oná'" fachada' del progreso histórico continuo' En
su lugar, sus poemas;;;-i;;;Jib*r de Prousi) oin extraño seccionar el tiem-
por26o, segme.t,o, "o*á shocks de ntiemPo vaclo"u'i'cada uno como «una señal de
advertencia,'u'. S' nrpü..;;;t ;" siglo entre el momento Presente y el momento
recién vivido,267.
Sincontinuidad,sinfeenelfuturo,laupasiónporelviaje,porlodesconocido'por Io nuevo, ,. ,rr.,,io""' to """
up-referácia poi aquello q"t t-tt":1dL,1::::-
re»268. «El último po.*" d. Les Fleurs du mal("LeYoyage") "¡O.h Muerte' vleio caPl-
tán, yaes hora! ¡t-.,r" .i ancla! La última jornada d.l ñ"tt.ui, la muerte. Su objeti-
vo: Lo nuevo",,'6e. En verdad: uPara la gente de hoy' hay una única novedad radical
v es siempre la misma: la muerte,'-.. nPara quien está 'tt"p"do
en el spleen' Ia per-
l.* t.p,if,r¿a es el suieto trascendental de la historia"'-''
Benjamin q,r..i, i.-or; ucon todo el énfasis posible, que la percepción de
Baudelaire de la temporalidad moderna no era única, que ula-idea del eterno retor-
no se abre paso en .l *,rrrdo de Baudelaire, de Blanqui y de Nietzche aproximada-
mente en el mismo *o-..,.o,,,,. Así: nlas estrellas.que Baudelaire erradica de su
mundo son precisam.;,;l;; q". en Blanqui s. tra.r.for-"n en el escenario del eter-
no rerornor2'3 y las ü;;;d"Pti' átt cosmos"'n' ntransforman a la historia
misma en artículo masivor'75. Estas tres figuras de la era del capitalismo avanzado
::7::::*i::ii',1',0; #:.t"idea de progreso. Esta róbrega atarava, invención del filosorar de hov'
permirido sin garanrias d."óio, o-d" l, nrirrd-.rr,.r,.'ir- -itJerno arroia un haz de oscuridad sobre
todos los obieto, ¿. "onoiíi."*;, ;[b;;,;Jr. dir,-t.l"'la di'ciplina se esfuma' (Baudelaire' 1815' cita-
do en V, p.397).zr+ pro-,.., (1921) citado en V' p' 390'-, V, p. aaa. s.n,^*i, ,oU*i'lodog.: nla cuestión decisiva en este Poema es que el tiempo es
,r.ior (A.rio,""io.., "io'poemas
de Baudelaire' I' p' 1141)'
266 uEl ser humano,o,ir" un solo.rrolna.r,o/,i.,,olna,arra a la señal de advertencia"''
(nl'Avertisseur,, citado enV, p' 411)',67 V, p.423.xu 1dáux (1921), citado enY, P' 366',6e y, p.71.'70 nZentralparkr, I, p. 668.
''v' P 4l8' rre Beniamin nota una fuerre semejanza enrre Ia
,-, "Zánrralpark,,, I. p. 673. De manera semelar
.pasión esrética,, d. Ir.r¿;gr";'J .i;O*:;il;,rái" ¿.¡i."o) y Ia de Baudelaire (ver especialmen-
te V, p. 430).
''"Zentralpark", I' P 670'
',',Y,i: i:rl Beniamin compara la visión de Blanqui sobre nuestros.,.dobles- reperidos en todos sus
detalles en o,ro, pl'nttt"on tl potrn' "Les Sepr Vieillards" de Baudelaire'
220
no s(
decuenBBau«
cer (
ductque
Petruqu
Ende
inqlas
\¡ac
muBar
alnq.u,
aPl
sin
sig
SIC]
p
-qei\en
oL
a-te
u
n
e
o
no sólo comparten la falta de ilusión; tienen en común una respuesta política ina-decuada. En el caso de Nietzche, el nihilismo y el dictum: No habrá nada nuevo»276,
en Blanqui, el putschismo y en última instancia la desesperación cosmológica'77; en
Baudelaire la oimpotente cólera del que lucha contra el viento y Ia lluviar'7'. Al care-
cer de toda comprensión polltica mas allá de aquella que, como en Blanqui, con-
duce a una política conspirativa, la posición última de Baudelaire es aquella en Ia
que Ia cólera se vuelve resignación:
En cuanto a mí, estaré satisfecho de abandonarUn mundo en el que la acción jamás hermana al sueño»'7'
7
La clave de la posición política de Baudelaire es la imagen de la oinquietudpetrificadar, («erstante (lnruher), desasosiego constante que «no se desarrolla»:
uquietud petrificada es también la fórmula para la imagen de su propia vida (...)»'uo.
En la etapa barroca, cuando Ia percepción alegórica también estaba ligada una visiónde la acción política como conspiración (el intrigante de la corte"'), ula imagen de
inquietud la petrificada, estaba representada por ula desolada confusión del lugar de
las calaverasr2s2. Pero como rasgo suigeneris de la experiencia del capitalismo, la
vacuidad que el Barroco había hallado en la naturaleza exterior invade ahora el
mundo interior. Así: ol-a alegoría barroca mira al cadáver sólo desde afuera.
Baudelaire lo mira desde adentro»283. Esto significa que experimentó Ia muerte del
alma en el cuerpo viviente, y que leyó la historia material como si fuera un mundoque ya nse hundía en el rigor mortis»28a. Significa que en el caso de Baudelaire, se
aplica nel pensamiento de Strindbergr; oEI infierno no es algo que yace ahí fuera'
sino esta vida aquír"5.Esta diferencia ayuda a explicar las reacciones de Baudelaire en el incidente
siguiente. Impresionado por un grabado del siglo xvl que aparecía en el libro
"6Y, p.429. «En Baudelaire se trata más bien de un heroico intento por arrancar lo "nuevo" de lo
siempreJo-mismo, (ibid.). (Para la visión de Nietzche del eterno retorno, Blanqui, en nZentralparkr, I,p.673.)
"'Ver capltulo 4, sección 5.
"' nÜber einige Motive bie Baudelairer; 1, p.652.27' «Le Reniement de Saint Pierrer, Les Fleurs du mal.
'z80 V, p. 414. Gottfried Keller relaciona esta frase con la imagen del escudo de Medusa, como ima-
gen de nla justicia y la felicidad perdidasr; esta imágen es evocada al final del poema nla Destruc¡ion"(Y , p. 402).lJna vez más, Benjamin evita la explicación psicologista, interpretando la impotencia sexual
en Baudelaire como emblema de la impotencia social. De manera semejante: nAl adoptar de la pose de
objeto de caridad, Baudelaire ponía permanentemente a prueba la visión ejemplar de la sociedad bu¡-guesa. La dependencia respecto de su madre, arbitrariamente inducida (si no es que arbitrrimente man-
tenida) tenía una causa no sólo analizable psicoanalíticamente, sino una causa social, (V' P. 42- )
'z8' Ver sección 3.
'8' Trauerspiel citado en V, p. 410.
'ut nZentralparkr,I, p. 684,
'8a nZentra)ptkr, I, p. 682.t'1 nZentralpark", I, p. 683.
)1_.
\ia
E:.
is
221
sobre la historia de la danza de la muerte de Hyacinthe Langrois (fig. 6.9),Baudelaire dio instrucciones para que Bracquemánd dibuj"r"'*, no.rirrpi.íápara_la segunda edición de Lelfreurs'du malei 1g5g utilizaído el grabado ámomodelo.
Las instrucciones (de Baudelaire): nun esquereto que forma un árbor, las pier-nas y costillas son el tronco, los brazos extendidos ., .ru, de donde brotan hojm ypimpollos, cubriendo varias hileras de plantas venenosas alineadas .r, -"á.,",
EI dibujo de Bracquemond (fig. 6.r0), aunque bastante fier a ra imagen princi-pal del modelo, disgustó mucho a-Baudelaire. Benjamin escribe:
Bracquemond suscitó evidenremente varias dificultades, y malinterpretó laintención del poeta en tanto ocultó con flores la pelvis del ..q,rál.ro y no presentólos brazos como si fueran ramas de árbol. AdemL según Baudelaire, el a¡tista nosabía representar un esqueleto que pareciera un árbol"y no tenía idea de cómo losvicios podían ser representados como floresrr7.
oAl final fue sustituido por un rerrato del poeta hecho por Bracquemond, y elproyecro fue abandonadoa'. Sin embargo, fue ñtomado poiFéIi.i.., itop, en t a66,como dibujo del frontispicio de Epauei. Baudelaire
"o.,rid.ró que la nueva versión
(fig. 6.1 1) era acertad^y l^ ^rrptó.
_ <<Interrumpir el curso del mundo, esa era la voruntad más profunda deBaudelairer'ue, / efl ese sentido fue más allá de la pasiva melancolía de los alegoris-tas barrocos. uI a alegoría de Baudelaire lleva, en oposición al Barroco, la marca delenojo necesario para irrumpir en este mundo y dejar en ruinas sus armoniosasestructuras»2e,. Pero si Baudelaire tuvo éxito en este empeño, y si en su rechazo dela solución cristiana de la resurrección espiritual fue ,",i, a.Í á l, ,ru.rr" naturalezade lo que los alegoristas barrocos lo habían sido respecto d" l" ,ri.;"",, de todosmodos no tuvo más recursos que uaferrarse a las ruinasrrer.
. El impulso destructivo de Baudelaire jamás pretende deshacerse de aquello quedecae. Esto se expresa en la alegoría y lo constituye su tendencia regresiva. po¡ otraparte, sin embargo, y precisamente en su fervor áestrucriuo. la alejoría se refiere alextrañamiento de la apariencia ilusoria que procede de todo uordJn dador, sea der
186 Y, p. 352.
'o'Y, P' 352''8u Y' P' 352''8 V, p. 401.2ea
"Zentralparkr,l, p. 671.'e' Benjamin cita un verso de. verhaeren (1904)
.: lif qué importancia tienen los males y las horasenloquecidas / y las cubas del vicio en las que la ciudad'fe¡menta 7 si un dia... I rJnnuevo Cristo surge,esculpido enlaluz I y eleva a la humanidad'hacia él / y la bautiza. con el fuego de las est¡ellas?r. Benjamincomenta: nEsta perspectiva no está en Baudelai¡e. Su concepto de la fragiliáad de la metrópolis .. ál ori-gen de la permanencia de los poemas que ha escrito sobré París, ("Dás paris des Second Empire BeiBaudelaire,, I, p. 586).
.r, y, p. 415.
222
[ig.6.9),rntisPiciordo como
ol, las Pier-»tan hoias Y
en macetas
gen princi-
interpretó la'no presentóel artista no
de cómo los
emond, Y el
>ps en 1866,
ueva versión
profunda de
: los alegoris-
, la marca del
s armoniosas
su rechazo de
:va naturaleza
ia't, de todos
e de aquello que
gresiva. Por otra
:oría se retrere ar
í dado', sea del
os males Y las horas
nuevo Cristo surge'
esüellas?,. Benjamin
metróPolis es el ori-
Seconi EmPire Bei
i}
tti
,L-
f isura 6.9.Grabado en madera del siglo Y;-l,ti:Ot O"t
' '"-'-B-rud.t'ire como modelo para el frontsptcto
Tr'iliil*,t n mal' sigtnda edición'
223
.. ,i
il"u
-tI
"l
Fisura 6. I 1. Frontispicio de Epaues de- Baudelaire' dibuio- Ó
de Felicien RoPs' 1866'
)') \
arre o de la vida, del orden transfigurado de la totalidad o de Io orgánico, hacién-
dolo parecer soportable. Y esta es la tendencia progresista de la alegorla"3'
En el proyecto de los Pasajes, el mismo Benjamin practicó la alegoría contra el
mito. Pero era consciente de su ntendencia regresivao. El Passagen'Werh debía evitar
no sólo ola traición a la naturaleza, implícita en la trascendencia espiritual de los ale-
goristas cristianos del Barroco, sino támbién esa resignación.política.de Baudelaire
|.r, .orrt.*poráneos, que en última instancia ontologizaba la vacuidad de la expe-
riencia históiica de la mercancía, lo nuevo como siempreJo-mismo. Necesitaba
demostrar que para redimir el mundo material, se requería de una violencia mayor
que la conténida en la nintención alegórica, de Baudelaire.
El curso de la historia, tal como se representa en el concepto de catástrofe, no
tiene en realidad mayor asidero en la mente del hombre pensante que el caleidos-
copio en la mano de un niño, cuando destruye todo lo ordenado y muestra un
,ruero orde., en cada giro. La justeza de la imagen está bien fundada. Los concep-
tos de los dominadores han sido siempre los espejos gracias a los cuales se estable-
cla Ia imagen de un nordenr. El caleidoscopio debe ser destruido"n'
)'¡}-i-
(,¡r,
t").-
t";.
,r3 y, p. 415.
'ea nZentra)parkr, I, p. 660.
226



















































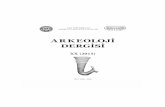










![Aura e imagen dialéctica [final]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/631d416593f371de1901d874/aura-e-imagen-dialectica-final.jpg)




