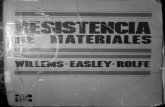Artículo Territorio y resistencia para correctora de estilo
Transcript of Artículo Territorio y resistencia para correctora de estilo
Re-significando el territorio desde la resistencia: el caso dela Cuenca del Río Tunjuelo
Ibeth Molina Molina1
Ricardo Ramirez Seguro2
INTRODUCCIÓN
Entender cómo se re-significa el territorio desde las tensionesy los conflictos presentes en el proceso de participación ydesarrollo comunitario de la Cuenca del Río Tunjuelo fue laorientación final del proyecto de investigación que se adelantódurante los años 2008 y 2009. Esta investigación buscó unareflexión sobre la relación territorio, desarrollo yparticipación a partir de la Cuenca del Río Tunjuelo como unespacio y como producto social de carácter complejo ypolifacético. La pregunta orientadora para este estudio fue:¿cómo se re-significa el territorio desde las tensiones yconflictos presentes en las relaciones de los actores en elproceso de participación y desarrollo comunitario Cuenca delRío Tunjuelo?
La metodología utilizada en la investigación fue de cortecualitativo, a través de un estudio de caso interpretativo,porque acude a un nivel de comprensión que profundiza en lasrelaciones construidas entre los actores de la Cuenca del RíoTunjuelo a partir de la pertenencia a este espacio-tiempoconcreto, y cómo se han constituido saberes y lógicas en lasprácticas participativas y ciudadanas de las diferentesorganizaciones y actores, no sólo frente a la institucionalidad(en este caso el Distrito Capital) sino entre habitantes,líderes y su espacio de vida, o sea el territorio; produciendo,de alguna manera, unas categorías de análisis que nos permitan“ilustrar, soportar o discutir presupuestos teóricos” (Galeano,2007, 72).
1 Comunicadora Social-Periodista, Magíster en desarrollo educativo ysocial.
e-mail: [email protected] Sociólogo, Magíster en desarrollo educativo y social.
e-mail: [email protected]
De esta forma, partimos del análisis de las relaciones,tensiones, saberes y conocimientos de líderes del procesoparticipativo, testimonios fruto de entrevistas grupales eindividuales no estructuradas y redes de análisis deconflictos, que fueron apoyados con diversos documentos, videosy observaciones no participantes a foros y encuentrosciudadanos donde se discutía el POT y se desarrollaron procesoscolectivos frente a la Cuenca.
El valor que se le otorga al concepto del territorio en esteespacio-tiempo concreto, surge desde la idea de que eldesarrollo comunitario y los procesos de participación no sepueden pensar desanclados del territorio, porque en la medidaen que los actores establecen formas de interacción yconstrucción de identidad, están decostruyendo y re-significándose mutuamente junto al territorio, es decir, éstese convierte en un agente socializador que dinamiza la accióncolectiva y constituye subjetividades políticas.
Asimismo, el interés por el territorio radica en que es elescenario y el agente que da sentido al desarrollo comunitario,en tanto éste (el desarrollo) se produce a partir de lageneración de competencias necesarias para que el individuo ysu colectivo estén en capacidad de definir e interpretar lasreglas de desarrollo oportunas para su ámbito y dinámicaorganizacional, desde una autocomprensión del entorno, a unredimensionamiento del territorio, y a una reconfiguraciónconstante de las prácticas sociales que hacen posible losprocesos de autogestión y agenciamiento.
De igual manera, este proceso investigativo sobre la Cuenca delRío Tunjuelo pretende, a partir de la comprensión de losconflictos territoriales constituidos a los largo de lahistoria reciente de este proceso social, exponer cómo losagentes sociales han producido aprendizajes sociales que lespermiten generar nuevas apuestas desde los saberes construidos,es decir, cómo el territorio se constituye en productor deconocimiento social, y en últimas, cómo configura nuevasapuestas frente a lo político. Apuestas concretas construidasdialógicamente desde los intereses de los actores en relación
2
con el Estado y con otros, configurando fuertes relaciones desaber-poder pensadas o estructuradas desde lo local-domésticocomo una forma de resistencia frente a las lógicas de lamodernidad que instrumentalizan el territorio y las prácticassociales.
Este análisis se produjo a partir del trabajo con dos grandesespacios de participación comunitaria: Asamblea Sur yTerritorio Sur. Tal vez lo que caracteriza a una y otra son lasdiferencias generacionales entre ambas redes, siendo Territorioun escenario netamente para los jóvenes y en donde tiene cabidalas actividades culturales como mecanismo de expresión con unreferente hacia la recuperación de la memoria ancestral.
Territorio Sur surge desde el año de 1997 como una MesaInterlocal del Río Tunjuelo buscando agrupar expresionescolectivas e individuales se encuentran para atender el estadode la cuenca del río Tunjuelo. En el seno de este proceso, seconsolidan varias organizaciones de base, que implementandoestrategias pedagógicas busca incidir, crear y transformar laspolíticas que imperan en los modelos de ordenamiento de laciudad.
Toma como hilo conductor y referente de gestión, la cuenca delrío Tunjuelo y en este sentido se direccionan los esfuerzospara intervenir socialmente. A partir de las organizacionesambientales como CASA ASDOAS, PARAISO COLOMBIA, y SIE, lascuales diseñan una estrategia de participación juvenil parainvolucrar jóvenes de las localidades de Sumapaz, Usme, CiudadBolívar, San Cristóbal, Tunjuelito, Rafael Uribe Uribe, Bosa yKennedy, en el ordenamiento y manejo de la cuenca, creando laEscuela de Liderazgo Juvenil, dentro del marco de un proceso dearticulación territorial, denominado Territorio sur.
Constituyéndose como un espacio de deliberación y construcciónde los jóvenes ante la exclusión, la estigmatización dejuventud violenta y conflictiva, de desempleo y falta deoportunidades y sobre todo de daño en nuestro territoriobiofísico y social, recuperando y resignificando la memoria denuestros ancestros muiscas, exigiendo condiciones de vida dignapara nuestras comunidades, formulando marcos conceptuales
3
entorno a la territorialidad, a la justicia ambiental, a laecología política y la economía natural. Generando espacios departicipación social y política con incidencia en lareformulación de las políticas y los ordenamientos deldistrito, construyendo alternativas productivas eindependientes que brinden herramientas de integraciónambiental; ecoturísticas y creando la movilización como acciónde respuesta ante las problemáticas, sobre la base de lassoluciones posibles, de la reconstrucción de espacios vitalesintegrales social, cultural y ambientalmente, desde los sueñosy las visiones de un territorio diferente, un territoriohumanamente sustentable.
Así mismo, Asamblea Sur es un escenario donde el discursopolítico de carácter no tan moderado, trasciende el carácter decontestatario por un discurso que se cualifica a través de suspropios ejercicios investigativos. Asamblea, más que una red seha consolidado como un escenario en donde la participación esun fundamento de lo político, de la construcción de un discursopolítico y en donde la expresión, o sea, la acción políticamantiene una coherencia fuerte entre unos núcleos que acompañanesta coordinación. Estos núcleos son la comunidad educativa, elmovimiento comunal, las sociedades científicas quepermanentemente acompañan el proceso, las organizacionesterritoriales y sus procesos y por último, y no menosimportante que los anteriores, los pobladores urbanos yrurales. Mantienen un proceso en donde se manifieste laposibilidad de ordenar la Cuenca del río Tunjuelo desde unaperspectiva integral en donde prime la democracia directa yparticipante, no solo desde el enfoque de lo institucional sinotambién desde el mismo quehacer de las comunidades y de lasorganizaciones.
Su metodología consiste en una permanente formación, siempre enla búsqueda de lo ancestral como un eje de recuperación de lamemoria y la tradición, acompañada de procesos académicos quepermitan caracterizar el territorio como la fuente sobre lacual se establezcan los canales de concertación necesarios parael ordenamiento integral de la cuenca. Tenemos entonces que lainformación, la organización y la movilización articulan todo
4
el accionar de Asamblea como escenario político y escenario deconstrucción de poder popular.
Un elemento en común entre estas organizaciones, es la búsquedade canales democráticos sobre los cuales instaurar escenarios yespacios de concertación, donde su opinión pueda ser más queeso. Por ello sus estrategias de presión van desde el ejerciciode recorrer la cuenca hasta marchas y tomas simbólicas deaquellos escenarios que son puntos nodales en las problemáticasya expresadas. Esto porque en el fondo existe una seriapreocupación por las formas en como el territorio se administradesde ciertas instancias, rompiendo así el orden de lodemocrático en la sociedad.
Así, desde estas complejas visiones sobre la Cuenca, lo quebuscamos aportar desde este ejercicio reflexivo, es dar cuentade cómo se pueden estructurar procesos de desarrollo local y departicipación desde el territorio como agente que potencia esascapacidades en las comunidades, a partir de la confrontación yel diálogo, porque estamos seguros de que los actores de laCuenca y su trasegar histórico nos pueden ejemplificar desde suamplia experiencia, alternativas posibles de transformaciónsocial.
A continuación, presentamos una aproximación a los conceptos deterritorio, gestión territorial, participación y resistencia,desde los hallazgos encontrados en la Cuenca del río Tunjuelo apartir de la resignificación de estos conceptos desde lasprácticas de sus habitantes.
1. LA GESTIÓN TERRITORIAL COMO APUESTA POLÍTICA DEL DESARROLLO
El territorio es un concepto que tiene una fuerte cargaideológica, que lo transforma en discurso y le otorga un valorpolítico que determina sus significados y condiciona sus usos.Ahora bien, si hablamos del concepto de territorio y de sutrascendencia en la vida cotidiana hacemos referencia a lopolítico, y desde esta perspectiva al tratamiento de suspropios conflictos, los del territorio, pues éstos son elespejo de cómo se establecen las relaciones de poder en la
5
sociedad. En otras palabras, el territorio, es una causa, unarticulador de la movilización social inconforme con laexclusión como agente regulador de la sociedad.
Entonces, si la dimensión territorial es una fuentepotenciadora de las comunidades en torno a ejerciciosreivindicativos, a procesos que busquen transformarpositivamente sus realidades, podríamos entender que elconcepto de territorialidad es la manifestación activa de lascomunidades frente a la desigualdad tanto del uso, como deaquellos discursos y acciones que buscan reinterpretar yresignificarlo en torno a sus propias costumbres y a susconstrucciones sociales. Por lo tanto, el territorio desde lacomprensión de los sujetos se atraviesa por dos dimensiones, lamaterial (los paisajes) y la simbólica (sus significados) apartir de las cuales construimos nuestro sentido de relaciónespacial y temporal:
“(…) El territorio no es tan sólo nuestra ubicaciónespacial, es también nuestro referente de ubicación socialy, por tanto, el referente para nuestro comportamiento enla relación con los demás, en cada instante de nuestravida. Por ello, la territorialidad es un desplieguepermanente de múltiples escalas” (Ardila, 2003,15).
Así, se puede llegar a concebir el territorio como un espaciode poder, de gestión y de dominio no sólo de individuos, sinode comunidades, entre éstas y el Estado, pero también degrupos, organizaciones, empresas locales, nacionales ymultinacionales. Ahora, lo que hace entonces que exista undesequilibrio en las relaciones de poder presentes en unterritorio es la misma actividad espacial de los actores que lohace diferente, y por lo tanto, su capacidad real y potencialde crear, recrear y apropiar el territorio es desigual. En estesentido, las relaciones de poder que atraviesan todo esteentramado de relaciones sociales se asumen como escenario deconfrontación, como juego de intereses y como una pugna sobrela misma autonomía.
Así mismo, para hablar de una gestión del desarrollo desde unavisión política, las territorialidades deben emerger, no para
6
entrar en un choque permanente entre sí, sino como unaposibilidad complementaria de la cual los sujetos sonresponsables en el momento en que reconocen cada componente desu territorio. Y desde esta óptica, el reconocer implicatambién resignificarlo a la luz de la cotidianidad de cada uno.Lo territorial y su gestión acude a lo histórico, a loancestral más allá de lo instrumental y lo técnico – político.Por ejemplo, los marcadores que hace la historia sobre elterritorio, los monumentos y la misma arquitectura, loscerramientos, los muros y los confinamientos que hacen alusióna formas particulares de apropiación y reconfiguración deterritorio, las cuales son formas y expresión de poder.
La gestión del territorio desde una visión política deldesarrollo busca más allá de entenderlo como regulación,transformar las relaciones de poder, democratizarlas, hacerlasentendibles para los ciudadanos. La visión política deldesarrollo genera entonces un diálogo permanente entre esasformas de entender el territorio, buscando siempre, a través deun principio emancipador, la libertad de andar en él, deapropiarlo como inicio de proceso de gestión territorial.
Asumiendo esta perspectiva, si miramos el desarrollocomunitario como apuesta desde el territorio, tenemos quepartir de nociones que abarquen espacios simbólicos másabiertos, que en el lenguaje y en el discurso puedan tenermayor trascendencia sobre los imaginarios de los sujetos.
Para tal fin, suponemos que el territorio es un punto deconstrucción de saberes y de conocimientos que deconstruyen3 laacción colectiva, en últimas, el desarrollo. Pero acá nos surgeun interrogante, ¿cómo potenciar esa construcción?, Escobar nos3 Entender la deconstrucción en el sentido explicito del párrafo,implica una nueva lectura de las prácticas de las comunidades a las cualeshacemos referencia, es decir, las comunidades organizadas de la Cuenca delrío Tunjuelo. Estas prácticas que siempre se encuentran condicionadas a unossaberes propios que además son construidos desde las mismas experiencias,son sometidas constantemente a un proceso que implica, como es obvio, que nopueda ser posible en un momento determinado una aprehensión total de estossaberes, que además, por las mismas dinámicas de estos procesos socialesdeban ser construidos de forma permanente, ajustándose siempre a lasrealidades y a las mismas necesidades de las organizaciones.
7
propone que: “construir el lugar como un proyecto, es convertirel imaginario basado en el lugar en una crítica radical delpoder, y alinear la teoría social con una crítica del poder porel lugar” (Escobar, 1993,115), es decir, sólo politizando lolocal, en función de la reflexión y la producción de sentidodesde el lugar, es posible configurar acciones concretas que seinscriban en lo glocal4 como una oportunidad de resignficar lasrelaciones entre los individuos, entre sus diferentes escalas,pero también en relación con las formas del poder y en lageneración de nuevas interacciones.
Asimismo, Escobar nos advierte que no es posible pensar ellugar como un proyecto si éste no produce conocimiento social,es decir, asumir al lugar como punto de construcción de lateoría y de la acción política, como espacio de producciónsocial que visibilice las complejas relaciones que se producenen la interacción con el otro (sujetos y naturaleza), generandoasí una comprensión más significativa de las identidades, lasterritorialidades y las dinámicas propias de las interaccionessociales que edifican sociedades y movilizan accionescolectivas. Esta producción de conocimiento desde o a partirdel lugar, sólo es más consciente y deliberada mediante laparticipación directa de los individuos que construyen unterritotio específico (Montañez, 2004), y ese conocimientocolectivo es la fuente inagotable de acciones para asumir lasrealidades y necesidades particulares de cada comunidad, enúltimas, para el desarrollo.
¿Pero qué entendemos por desarrollo? Inicialmente, y basados enlas conjeturas de Castoriadis sobre el tema, quien definió eldesarrollo como un proceso que determina una evolución, unavance hacia algo mejor, que está implícito en la condición
4 El sentido del concepto glocal, asume que existe una relación en losprocesos de la Cuencaentre las diferentes escalas que los constituyen,porque sus principales manifestaciones tienen que ver en lo local, peroestos procesos también desde sus intencionalidades responden a criterios queson mucho más globales, por ejemplo, los conflictos presentes en la Cuencason también una apuesta de procesos y movimientos propios del capital. Eneste sentido, las acciones de los individuos y de las organizaciones tienensentido en lo glocal puesto que buscan una repercusión en ambitos másglobales pero siempre pensadas desde lo local.
8
humana y en el imaginario social, podemos inferir que eldesarrollo es un potencial que poseemos, pero además es unproceso que requiere de una madurez y de una norma natural, queexige unos fines necesarios para llegar a la concreción; en eseorden, se concluye que el desarrollo es un proceso endógeno quedepende de la posibilidad de concreción implícita en cadahombre o sociedad y del proceso que experimente (Castoriadis,1993, 98).
Sin embargo, es necesario ubicar este concepto desde elsurgimiento de un discurso y una nueva categoría que perfila larazón de ser de las naciones en el mundo, el cual surge como larespuesta (desde Occidente) a las dificultades de las nacionesdel tercer mundo para alcanzar los niveles aceptables decrecimiento económico, en relación con los paísesindustrializados. El concepto (comenta Castoriadis) se vuelveentonces una ideología oficial y un eslogan, en el sentido enque los países del tercer mundo no crecían económicamenteporque no se desarrollaban y por esta razón, no alcanzaban lasolución inmediata a sus carencias y necesidades. Así, eldesarrollo se asumió desde indicadores definidos por laracionalidad de los mecanismos económicos, dejando de ladootros elementos que configuran y dinamizan una sociedad.
En América Latina el discurso del desarrollo se empezó acriticar y a modificar a partir de la década de los setenta;con producciones que cuestionaban fuertemente la limitadavisión economicista y los altos costos sociales que acarreóimplantar dicho modelo en el continente. De ahí que surgieranposturas “alternativas” que respondan a las necesidades y alcontexto de las naciones. Junto con estas alternativas sefortalecieron los movimientos sociales y sus luchas, queexigían a los discursos desarrollistas nuevos caminos deacción.
Así pues, bajo los postulados de Amartya Sen y desde unacorriente liberal, podemos entender la dimensión política deldesarrollo como una libertad, entendida desde la capacidad deexpresión de la participación y de la incidencia individual conefecto en lo colectivo; esta apuesta, señala el ejercicio de
9
corresponsabilidad y posibilidad de construcción de escenariosde desarrollo entre todos los miembros de la sociedad; a partirde tres elementos de análisis (Sen, 2000).
1. No se puede propiciar el cumplimiento de los derechos y lageneración de oportunidades sin un compromiso del Estado.
2. Es necesario establecer los niveles de acción y desempeño delos sujetos en su propio proceso de desarrollo.
3. No hay desarrollo sin la posibilidad de garantizarescenarios de participación y aporte de cada individuo en suejercicio de libertades, ni con la falta de compromisos de losgobiernos.
Entonces, a partir del reconocimiento de la estructura y delmodelo hegemónico es posible plantear nuevas relaciones oprocesos que muestren y construyan lo local, pero que a su vezque reconozcan el desarrollo comunitario como la posibilidad deconstruir lo social de otra forma, o sea, a partir de lageneración de competencias necesarias para que el individuo ysu colectivo estén en capacidad de definir e interpretar lasreglas de desarrollo oportunas para su ámbito y dinámicaorganizacional; por esto el enfoque de la participación local,le abre las puertas al desarrollo comunitario, desde unaautocomprensión del entorno, a un redimensionamiento delterritorio, y a una reconfiguración constante de las prácticassociales que hacen posible los procesos de autogestión delpresente y futuro de las comunidades.
Finalmente, hablar de desarrollo comunitario, es observar alinterior de las comunidades, a sus agentes constituyentesproponiendo alternativas de mejoramiento, desarrollando susideas a manera de proyectos y nuevas relaciones, en otraspalabras, apostándole a su desarrollo.
2. EL TERRITORIO COMO ESCENARIO DE CONFLICTO
10
Reflexionar sobre las realidades que nos contienen comosociedad, es repensar los procesos de interacción, deconstrucción de sentidos de universo y de incertidumbres. Desdeeste lugar, es apenas lógico que las relaciones humanasresulten conflictivas, pues ante todo el conflicto es unproceso de comunicación que involucra los intereses y lasexpectativas de existencia de los sujetos sociales en el mundode lo cotidiano, “constituyéndose en acontecimientoscomunicativos, que se nutren a partir de las interaccionessociales enraizadas en un contexto y espacio-tiempo concretos,los cuales le dan al conflicto una característica dinámica quepermite que se desarrolle con una movilidad impredecible deacuerdo con los actores y las condiciones sociales en las quese concibe” (Rocha, 2002, 44). Es decir, los conflictos sonfenómenos sociales propios de las interacciones entre sujetoscargados de subjetividades y divergencias que hacen parteesencial de esas redes de sociabilidad que nos construyen comociudadanos, nos transforman y nos encuentran o alejan en eltejido social.
Teniendo en cuenta lo anterior, el conflicto territorial tieneuna característica especial: el papel que tiene el territoriocomo agente mediador de sentidos colectivos. Es decir, nosreferimos a relaciones conflictivas que surgen a partir de unescenario común, que se convierte en actor, en la medida en quelos agentes establecen mediaciones simbólicas y sentidos de losocial, pero también en lo particular a partir de su inter-relación con el territorio, y con esas matrices culturales quehistóricamente se construyen en él o que se re-significancotidianamente. Estas construcciones de sentido se materializanen los usos y los imaginarios que se entretejen en los espaciosy desde ellos, en términos individuales o más colectivos, peroa su vez, estas construcciones son dinámicas y se deconstruyenrecíprocamente en las prácticas culturales y conflictivas deuna comunidad.
Para entender los conflictos territoriales, apelamos a laescala como un elemento que nos permite complejizar lasrelaciones que se producen en el territorio. Santos, citando a
11
Monmonier nos dice que la escala es “la relación entre ladistancia entre el mapa y la correspondiente distancia en elterreno” (Santos, 1991, 217); pensar los conflictos y eldesarrollo en escalas permite comprender las realidades ysignificaciones paralelas que tienen lugar en espacio-tiemposcompartidos, de forma interdependiente y afectándosemutuamente; de esta forma, es posible reconocer que lasprácticas sociales se producen complejamente, es decir, lasociedad es un sistema caótico y relacional que debiera tratarde comprenderse en esos mismos términos.
Aunque podría ser restrictivo definir que un conflicto respondea tal escala y no a otra, dada la dificultad de trazar unalínea que determine sus alcances e incidencias entre uno y otronivel, es imperativo hacerlo para efectos de su comprensión, sopena de arbitrariedad en algún momento. De ahí que en estainvestigación definimos tres escalas para pensar dichosconflictos: a) la escala micro. En este nivel encontramos losconflictos que tienen incidencia en el plano privado osemiprivado, es decir, aquellos en donde los intereses endisputa responden a motivaciones particulares o privadas y suincidencia no es tan marcada en el plano colectivo; b) laescala meso. En este nivel encontramos aquellas relacionesconflictivas que involucran intereses institucionales ocorporativos en disputa, inter-relaciones entre actores quetienen una marcada influencia en escenarios colectivos como losinstitucionales o entre los grupos sociales, generandointerdependencias e interacciones que producen conflictos decarácter semi-públicos con una afectación más colectiva; c) laescala macro. En este nivel, se incluyen aquellos conflictos,que agrupan problemáticas y que históricamente hantransformando los imaginarios colectivos, en la medida en queevolucionan y se modifican espacio-temporalmente. Son esosconflictos que afectan la cotidianidad y comprometenorganizaciones locales o regionales, así como diversos actoresque se afectan recíprocamente y que tienen una incidenciadirecta en la constitución de imaginarios colectivos y depolíticas que alteran la calidad de vida de los grupos sociales
12
o las comunidades, en este caso la responsabilidad de gestión otratamiento es de carácter colectivo.
2.1. Los Conflictos de la Cuenca del Río Tunjuelo
La Cuenca del Río Tunjuelo se ubica al sur del Distrito Capitaly forma parte del sistema hidrográfico del río Bogotá. Nace enla laguna de los Tunjos ubicada en el páramo de Sumapaz y tienetres afluentes que lo originan, los ríos Curubital, Chisacá yMugroso, también conocido como lechoso por los habitantesrurales del Sumapaz y de la localidad de Usme, desemboca en elrío Bogotá en la zona denominada Bosatama la cual pertenece ala localidad de Bosa, para una longitud de 53 Km., un descensode 1.340 m (entre las cotas 3.850 y 2.510) y un área afluentede 36.280 hectáreas.
Esta cuenca es compartida por aproximadamente 2.5 millones dehabitantes que pertenecen a las localidades de Sumapaz, Usme,Ciudad Bolívar, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal, Tunjuelito,Kennedy y Bosa. La Cuenca del Río Tunjuelo es muy importantepara los habitantes del Distrito Capital, por su posicióngeoestratégica en la región, su extensión y sus valorespaisajísticos y ambientales. También, por el abastecimiento deagua para el territorio sur de Bogotá, la extracción demateriales de construcción, la oferta formal e informal desuelo para vivienda y el Relleno Sanitario de Doña Juana,básico y fundamental para el funcionamiento de la ciudad.
Gracias a que esta Cuenca está ubicada sobre una cordillerasedimentaria, transporta gran cantidad de materiales sueltosque gracias al proceso evolutivo de las capas del suelo, estosmateriales como gravas y material pétreo poseen ricascualidades para el desarrollo de la construcción. Dichosmateriales se encuentran tanto sobre el subsuelo de la cuencacomo por el arrastre del caudal del Río.
Además, esta Cuenca es un territorio apto para una granvariedad de flora y fauna, convirtiéndose así en un importantecorredor ecológico y paisajístico. La Cuenca está dividida entres zonas: la parte alta y la media, los cuales en la mayoría
13
son territorios rurales de páramo, ricos en agua ybiodiversidad, lo que los hace zona de preservación yprotección ambiental. Finalmente se encuentra Cuenca Baja,conformada por suelo urbano.
Después de esta ubicación, queremos plantear la mirada alterritorio como un escenario de disputa, un escenario deconfrontación de saberes si se quiere, y son saberes que seexpresan, por un lado, desde el reconocimiento de la memoria,del trasegar y de la historia propia de éste, porque es allídonde se hace necesaria una apropiación que va más allá deestablecerse en un espacio determinado. Este tipo deconstrucción territorial, propia de las comunidades ubicadasdentro del espacio de trabajo -la Cuenca del Río Tunjuelo-,entra en permanente confrontación con aquellas miradas quebuscan entender el territorio desde una óptica másinstrumental, más ligada a lo técnico y por obvias razones,definida desde la planeación del territorio.
Teniendo en cuenta que, para Montañéz (2004) son precisamenteeste tipo de relaciones que establecen los sujetos con suspropios espacios las que construyen las territorialidades y lasidentidades en torno a éste, es decir, estas relaciones sonconfiguraciones desde una triada entre espacio – saber –poder . Para el caso de la Cuenca, identificamos algunosconflictos en torno a ésta, conflictos que en la escala macroson el reflejo de las tensiones entre el Individuo y el Estado,que desde esta relación se deforma en un enunciado quellamaremos institucionalidad. El territorio entonces, se nosdevela como un escenario de disputa y son los procesos departicipación construidos desde las comunidades, los que abrenesa institucionalidad y las herramientas con las que cuentacada actor como saber construido desde la práctica -para elcaso de las comunidades-, o desde los instrumentos técnicos deordenamiento del territorio.
Para los habitantes y vecinos de la Cuenca, uno de losconflictos territoriales más complejos y significativo es eldel ordenamiento del territorio a partir del Plan de
14
Ordenamiento Territorial (POT) para Bogotá, que se encuentra eneste momento en aprobación y socialización. Pues ha modificandosustancialmente su existencia en relación con el territorio(desde una dimensión política, cultural, ambiental, social,histórica y simbólica) reduciéndolo al uso del suelo, “como unobjeto de apropiación, delineado de un lado por el economicismoy el utilitarismo y de otro por las posibilidades jurídicas deejercicio y definición de las condiciones de esa apropiación”(Maldonado, 2003, 37), definido desde la institucionalidad.
Lo que nos permite encontrar esta situación es un entramado derelaciones de poder que modifican y deconstruyen nuevasinteracciones sobre el territorio y en el territorio, acontinuación, presentamos las racionalidades que hemosanalizado en este proceso:
2.1.1. El lenguaje técnico como herramienta de dominación
…Hemos venido planteando la problemática del Plan de OrdenamientoTerritorial, que por lo común tiende a pasar de los marcos de laconceptualización tecnocrática que se maneja en la ciudad, en elpaís, como un asunto de técnicos, que utilizan lenguajessofisticados, cabalísticos, categorías que muchas veces no sonsuficientemente explicadas al común de los ciudadanos yciudadanas… Concejal, ENT. 1:C.
Estas expresiones hacen hincapié en la problemática sobre lasdinámicas de dominación y cómo el discurso y el lenguaje sevuelve poder social, no porque sea una forma de asociacióncolectiva, sino porque socialmente es legitimado como prácticapolítica y como práctica de gobierno. En este sentido, siacudimos al planteamiento de Foucault, quien nos sugiere que elpoder del disciplinamiento de estos lenguajes normaliza lamanera de ver el territorio. Es decir, cuando se habla deordenamiento territorial, casi se obliga a pensar al individuoen la existencia de unas herramientas o instrumentos quereordenen las formas de apropiación del territorio, así como aclasificarlo en usos y a categorizar las maneras de asentarseen él.
15
La disciplina es precisamente el adoctrinamiento y lacomplejización del lenguaje sobre el espacio que se habita. Asíy siguiendo a Foucault (2007), es a partir de estos tecnicismoso lenguajes como la cotidianidad del individuo se puede volverun asunto meramente tecnológico. También Santos plantea queestos discursos responden a las formas de poder que se expresanen el espacio de la ciudadanía, como una unidad derepresentación práctica que es el individuo, con una formainstitucional definida en el Estado y en donde el mecanismo depoder, como la dominación, va más allá de la regulación, esdecir, busca asentar un derecho territorial. En esta confusiónde visiones, los individuos se vuelven dispositivos que asumeny generalizan estas formas de dominación, no sólo porqueasienten procesos como el del ordenamiento, sino porque lolegitiman y lo adhieren a su ser a tal punto que no existeninguna posibilidad de pensarse fuera de una norma orgánicacomo los Planes de Ordenamiento Territorial.
2.1.2. La racionalidad instrumental en el uso del territorio
…¿Cuál es nuestra idea del Ordenamiento territorial? Nosotrosentendemos que el Ordenamiento Territorial tiene que ver con lasformas como el suelo se apropia como una condición material deexistencia de los seres humanos en el caso de una ciudad, en elcaso de lo que se ha denominado un Plan de OrdenamientoTerritorial, implica la lógica de unas formas racionales deutilización del subsuelo… Concejal, ENT. 1:C.
Un primer elemento a entender en esta definición delordenamiento del territorio, es que éste responde aracionalidades que buscan la apropiación física desde laimposición del uso sobre el suelo, como manifestación delpoder. Esta lógica busca posicionar a la propiedad privada comofundamento de su uso y función:
“La sociedad capitalista moderna, disocia abstractamentela tierra como territorio y dominio público, y comoespacio inmobiliario (foncier), o sea, instituyendo tambiénla dualidad de los poderes que rige estos estatutos de la
16
tierra a la imagen y semejanza del universo socialmoderno: poder del Estado –poder público- o poder privado,o sea, de una parte soberanía, que es exterior e interior,y de la otra, propiedad” (Maldonado, 2003, 45).
En cierto sentido el ordenamiento responde a las formas en cómoel territorio, entendido como bien público, debe serreglamentado y asumido legalmente, aunque esto no siempreimplique que esta reglamentación resulte legítima para sushabitantes, aunque sí resulte conveniente para los actoresprivados que lo valoran en función de la actividad deextracción de recursos mineros que tienen en esta zona. De estamanera, y como una manifestación de su gobernabilidad, elDistrito en el plan de ordenamiento para la ciudad de Bogotádetermina en ciertas zonas de la Cuenca la extracción mineracomo uso determinante y reglamentado a pesar de lasimplicaciones ambientales y sociales que esta actividad traepara las comunidades que hacen parte de la Cuenca:
…No es gratuito el orden y el control que ellos le han dado a esteterritorio, porque sirve de tierra en el contexto del mercado queellos van a mover para la construcción (…), por eso entre otroselementos nosotros seguimos insistiendo que a la revisión del POTno vamos nosotros, no vamos a revisar lo que no hicimos. Ese POTlo hicieron los concreteros, la Cámara de Comercio, un alcalde yla masa de contratistas, no podemos ir a revisar lo que nosotrosno hicimos, pero sí tenemos el derecho (…) de reclamar lo quehasta ahora hemos estado reclamando el POT de Bogotá requiere undebate nacional llévenos el tiempo que nos lleve… Lídercomunitario, ENT. 2:AS.
El POT se asume como un dispositivo de regulación e imposiciónfrente a los usos y territorialidades que se han construido enlas dinámicas de estas comunidades, de ahí la molestia frente auna reglamentación ajena que atropella las lógicas de loshabitantes, y que devela cómo el discurso de la normatransforma el sentido pero no el uso del territorio, en últimasnormatiza desde una lógica hegemónica la existencia de estascomunidades, todo en función de la relación comercial-productiva de explotación de la Cuenca del Río Tunjuelo.
17
2.1.3. Territorio como proyecto de expansión del capital
En esta racionalidad asumimos que el territorio se parcela, porende, existe un proceso ordenador que busca siempre anteponerel interés de lo privado, entendiendo éste no únicamente comouna posibilidad económica, sino también la posibilidad dearticular una ciudad como Bogotá a redes de intercomunicaciónque posibilite ampliar sus mercados, no sólo de bienes yservicios sino también de símbolos y lenguajes. Este tipo deordenamiento responde entonces a la práctica de gobernanza enconsonancia con las lógicas de la modernidad.
…Cuando uno se pone a mirar el Tunjuelo como territorio, si nosmiráramos hacia dentro, caemos efectivamente en el error (…) y nosvamos a creer los únicos pobrecitos del planeta. Nosotrosaprendimos a mirar al Tunjuelo y eso se lo agradecemos a tresmultinacionales fundamentalmente -de las por lo menos quince quehay en la cuenca de Tunjuelo- Cemex, Holcim y Proactiva, quienesnos enseñaron a leer el Tunjuelo -para algo sirven lasmultinacionales no solamente para llevarse lo nuestro- sino quetambién nos enseñaron a leer el Tunjuelo como cuenca, como reservade recursos de todo orden. Tiene lógica de existir en la mirada deesas tres multinacionales, porque aquí se encuentra la mayorreserva en calidad de materiales de construcción de este país, (…)y éste se refiere no solamente al volumen que hay, (…) sino lacalidad del mismo y se requiere porque la infraestructura de laciudad no tiene en otro sitio cercano de dónde abastecerse de esascantidades y de esas calidades, (…) y tener esa riqueza aquí paraconstruir esta infraestructura de la ciudad no solamente implicacuidarla y protegerla para estas multinacionales… Lídercomunitario, ENT. 2:AS.
Estas afirmaciones son parte del juego de discursos y lenguajesa los que responden las comunidades frente al reto delordenamiento del territorio desde la perspectiva institucional.El conflicto se plantea entonces, como una manifestación deintereses económicos que buscan generar las estrategias deposicionamiento que permita alcanzar mejores ventajas, porejemplo, privilegiando la infraestructura de transporte comouna zona geoestratégica en función del flujo comercial de la
18
ciudad y del país. Frente a esto, las comunidades siguenproduciendo una voz de inconformidad frente al ejercicio departicipación y plantean una categoría interesante que es la“participación normada”, como una participación que tiene unosalcances que son puestos por el referente institucional peroque en apariencia tienen en su interior una fuerte cargamediática de estos intereses económicos, ya que son éstosquienes realmente disponen de las estrategias para ordenar elterritorio, como afirma Maldonado siguiendo a Madjarian: “lopropio de la ideología económica es que tiende a reducir larelación de las personas con las cosas a la propiedad, yasimilar en particular toda autoridad sobre el suelo –sea quecorresponda a personas, a comunidades o a naciones- a la depropietarios inmobiliarios. De hecho, el suelo político es lacondición del suelo económico” (Maldonado, 2003, 44).
2.1.4. La privatización del territorio
… Además de proteger esa reserva de materiales de construcción,les da pleno derecho para proteger, encauzar y privatizar, nospodríamos sentir orgullosos, la vértebra de la cuenca que esdel río Tunjuelo está privatizado y la prueba es elemental;cualquiera acérquese a conocer las entrañas de la explotaciónminera y tiene que pedir dos permisos, uno al Ministerio deDefensa y otro al Ministerio de Ambiente que pasa por el vistobueno de los operarios de las dos plantas multinacionales oacérquese alguien a conocer el origen de la reserva minera quees el páramo de Sumapaz y ya no solamente debe pedir dospermisos, los mismos que anuncié, sino el riesgo de serseñalado y vinculado a un expediente, es otra forma deprivatizar un recurso, esa es otra forma de privatizar unterritorio hoy… Líder comunitario, ENT. 2:AS.
El señalamiento responde, según esta apreciación del hablante,a nuevas dinámicas de privatización del territorio, elimaginario que recrea en los pobladores es sobre la dificultadde acceder libremente a la Cuenca desde sus posibilidades ydesde sus entornos físicos. La imagen que recrea estaafirmación es que estos son pertenecientes a un particular, porlo tanto el permiso o el señalamiento se transforma en un
19
ejercicio de privatización, a partir de los usos que se handestinado en la cuenca.
Esta racionalidad lo que produce en el imaginario delterritorio es que se constituyen en relaciones de exclusiónentre los habitantes de la cuenca, en tanto el territorio seasume como representación de la propiedad privada en funcióndel mercado, lo que produce unas restricciones que coinciden enlo que Santos define como un fascismo territorial que seincluye dentro de un fascismo paraestatal. Este fenómeno sepresenta “cuando los actores sociales provistos de gran capitalpatrimonial sustraen al Estado el control del territorio en elque actúan o neutralizan ese control, cooptando y ocupando lasinstituciones estatales para ejercer la regulación social sobrelos habitantes del territorio sin que estos participen y encontra de sus intereses. Se trata de unos territorioscoloniales privados, situados casi siempre en Estadosposcoloniales” (Santos, 2005, 355).
El ejercicio de problematizar la cuenca desde los conflictosterritoriales que se presentan en esta zona, refuerza la ideade que el conflicto territorial es una materialización de unanecesidad, de un derecho que se tiene por ser parte de unterritorio determinado, pero el hecho de interactuar en elconflicto, de ser parte activa de él, de relacionarse desde eldebate con los otros actores que intervienen física ysimbólicamente en la Cuenca es una excusa para ver más allá delo que la realidad le enseña a las comunidades, es el principiosobre el cual se sustenta la organización, además de otroscomponentes necesarios para hablar de un desarrollo comunitariodesde una perspectiva contrahegemónica, la capacidad de accedera la información, al conocimiento, la cualificación de losdiscursos y emparejamiento de los lenguajes, pero sobre todo lacapacidad de movilizar los ciudadanos, movilizar losimaginarios, movilizar los sentidos y significados sobre laCuenca.
Deconstruir el territorio – a partir de la reflexión sobre losconflictos territoriales- se convierte en un pretexto de vida,
20
se hace énfasis en cómo éste se resignifica más allá delespacio físico, es un lugar para el encuentro, para el disfrutey que permite entonces el “estar” desde lo que es diverso. Sehace referencia también aquí es una posibilidad de enfocar elterritorio no sólo como una unidad básica habitable sinotambién como espacio de aquellos elementos que puedenconectarse con las necesidades humanas hacia otrasmanifestaciones y comunidades, generando interacciones desentido desde lo social, lo histórico, lo cultural y el viviren un espacio tiempo concreto. En últimas, repensar elterritorio desde la complejidad de su sentido implica lageneración de nuevos saberes, de múltiples conocimientos que seconfiguran desde las prácticas cotidianas y desde losaprendizajes en el proceso social. “Las mentes se despiertan enun mundo, pero también en lugares concretos, y el conocimientolocal es un modo de conciencia basado en el lugar, una maneralugar-específica de otorgarle sentido al mundo” (Escobar, 1993,130).
3. TERRITORIO–PARTICIPACIÓN DESDE LA ACCIÓN POLÍTICA Y EL CONOCIMIENTO
La relación territorio y participación desde la mirada de lasorganizaciones que participaron en esta investigación, se da enun proceso en donde se construyen de manera permanente unossaberes sobre ese espacio físico y que además existen unasmanifestaciones a la par de esa producción de saberes, que secentran en acciones en las zonas de impacto, como ellos lasllaman. Esta doble dimensión de la relación territorio yparticipación es lo que permite generar las respuestas de lacomunidad frente a los diferentes conflictos que se vienenpresentando en sus respectivas localidades.
Ahora, veamos cómo desde la narrativa de las personasentrevistadas qué significa participar dentro del territorio,cuál es la naturaleza de esta relación y cómo se expresa estarelación desde su quehacer y desde su cotidianidad. Para ellovamos a aportar unas consideraciones al respecto del análisis
21
del territorio que nos propone Montañez (1998) y que sonpertinentes para nuestra propuesta analítica de los discursos:
El territorio más allá del espacio físico es el punto deencuentro de todas las relaciones sociales, los individuossomos entonces parte de algo, de una comunidad, de ungrupo, de un parche, etc., porque compartimos unterritorio y éste por ejemplo, en el caso de los jóvenespuede ser virtual, es decir, aquellos espacios que serelacionan directamente con los mass – media como loscanales de representación de lo territorial. Cabe anotartambién, que esta precisión deja de lado la definición delterritorio como el escenario que delimita la soberanía deun Estado.
Como es un espacio en donde se manifiestan todas lasrelaciones sociales entre individuos, en su seno tambiénexisten y se manifiestan unas relaciones de poder,relaciones que marcan a su vez unas territorialidades,entendiendo éstas como la expresión de esas relaciones depoder. Las relaciones de poder entonces, no solamentepasan por quién tenga el control y la autoridad de losespacios que componen el territorio, sino que tambiénpasan por los ejercicios de dominación simbólica a la queson sometidos los habitantes de un territorio.
El territorio es producción y construcción social, porende, los sujetos construyen también conocimientoalrededor de éste, esto implica también un conocimiento deese proceso de producción, por eso, la reconstrucción dela memoria es vital, pero además el ejercicio de laciudadanía visto desde la práctica política desarrolladadesde los marcos de experiencia de las comunidades, es uninsumo de primer orden en esa producción del territorio.
La diversidad del territorio y dentro del territorio sedebe a que las actividades de los sujetos dentro de ésteson siempre diferenciales, es decir, los sujetos tienen unpapel particular y sus experiencias son únicas. En estesentido cuando hablamos de apropiación del territorio,hablamos de un proceso de construcción de sentido que esdiferente en cada sujeto. La puesta en común entonces deesas subjetividades es precisamente lo que permite que
22
existan las organizaciones, porque ellas son el resultadode las necesidades que son comunes a un grupo de personas.
En el espacio concurren y se sobreponen distintasterritorialidades locales, regionales, nacionales ymundiales, en el caso de la Cuenca como hemos visto, lasterritorialidades responden a lo local como unareivindicación ambiental a través de la historia y de lacultura, pero también están las territorialidades decarácter multinacional, las de carácter Distrital yaquellas que buscan establecer la Cuenca dentro deprocesos de regionalización del capital. Como vemos, cadaactor responde a unos intereses distintos, conpercepciones, valoraciones y actitudes territorialesdiferentes y estos elementos generan relaciones decomplementación, de cooperación y de conflicto.
El territorio no es estático, por el contrario está enpermanente movimiento, muta y se desequilibra, básicamenteporque las realidades de los individuos y de loscolectivos también cambian, cambian dependiendo de susnecesidades y de las problemáticas que se presenten. Porello el territorio y su organización está obligado atransformarse constantemente, incluso chocando con losejercicios de ordenamiento del territorio que responden atiempos que no son propiamente los mismos de los sujetosque lo habitan.
La pertenencia, la construcción de la identidad, lo mismoque el ejercicio de la ciudadanía adquieren valor en lamedida en que éstos puedan ser representados a través dela territorialidad. Esto equivale a decir que lasprácticas que los sujetos desarrollan en el territorio, yaquí incluimos la participación como punto nodal yarticulador, son expresiones de las territorialidades,entonces también son expresiones de las tensiones y de losconflictos que generan las desiguales relaciones de poderque existen.
3.1. La Participación que se Construye como Práctica Social
23
El territorio es una producción social, pero también es elespacio de encuentro de las experiencias de los sujetos y desus tránsitos por él. El recorrido tiene el sentido deapropiación como el inicio de un proceso que genera lascondiciones necesarias para que se dé la experiencia de laorganización y del desarrollo de la comunidad a través deprácticas políticas, que son desde el imaginario de lascomunidades, escenarios de participación alternativos y máseficaces.
…Para nosotros entonces, la incidencia de un POT si es queno hablamos como el combo que dice a mí no me invitaron,para qué reviso eso si eso ya es legitimar, pues de algunaforma tienen razón, pero si en este momento tampocoparticipamos entonces quiere decir que todo está bien, paranosotros participar en esas incidencias políticas deordenamientos del borde, es meternos en una cantidad deproblemas porque no estamos enfrentándonos a cualquierpersonaje, sino a aquellos que han construido la ciudaddurante años y que nadie les ha puesto un parapeto… Lídercomunitario, ENT. 3:CA.
En este discurso vale la pena resaltar que no hay una negativaplena a participar, se entiende que los espacios de la toma dedecisiones tienen que estar dentro de la agenda de lascomunidades, no estar en dichos espacios hoy en día, puedeconsiderarse un total desentendimiento de la realidad, quesiempre está cargada de sus propias dificultades y de suspropias problemáticas. Dicho esto, lo planteado por elentrevistado supone también la reafirmación de la crisis de lossistemas democráticos, en parte porque la política se haconvertido en un discurso demasiado especializado y demasiadotécnico, lo que al igual ocasiona un aislamiento de losindividuos dentro de los esquemas de participación. Sinembargo, para el caso de lo planteado por el entrevistado,hablamos de un mar de posibilidades que no pueden cerrarsesimplemente porque las políticas públicas no estándireccionadas a la atención de los requerimientos de estascomunidades. Pese a esto, lo que se evidencia es la frustracióny la rabia de las comunidades a participar, porque esteejercicio por parte de lo institucional solo se ha visto
24
reflejado en el asunto de informar, sin que exista laposibilidad de que esa parte pueda opinar sobre los procesos deordenamiento de la misma Cuenca.
Obviamente, participar desde esta óptica es un ejercicio que sefundamenta en la desconfianza, en la desconfianza en la palabray en el accionar del otro, esto genera unas tensiones que sepresentan en la relación territorio – participación. Frente aeste panorama, las comunidades han adoptado diferentes formasde asumir el reto de participar en estos contextos de unamanera alterna, sin que esto implique entonces un aislamientode los espacios gubernamentales y de la posibilidad departicipar de las decisiones que afecten el desarrollo de suscomunidades. Por eso, su capacidad de participación se concretaen la acción, porque la acción permite generar un impactovisual que genera opinión y que obliga a la institucionalidad aestablecer los espacios de negociación directa con lascomunidades afectadas.
Desde esta óptica, la acción es una acción que se ejerce desdediversos mecanismos, la denuncia como fuente generadora deopinión. Se parte entonces del supuesto que informar, generarla opinión sobre las problematizaciones y sobre los conflictosde la Cuenca que deben generar un cúmulo de información y deconocimientos que preparen y consoliden los discursos sobre loscuales se sustentara las acciones de la comunidad. Y por otrolado, el principio de informar es a su vez el origen de laparticipación real, es decir se participa cuando se reconocencausas y orígenes del conflicto. Esto permite entonces que lasorganizaciones puedan desarrollar mejor sus ejercicios demovilización social, pero a su vez les permite recrear mejoresargumentos sobre los cuales exigir a los diversos actores queintervienen en la Cuenca unas mejores condiciones en lanegociación de sus agendas de trabajo.
…El Espectador, quienes nos han acompañado últimamente enlas travesías y ha puesto a través de otros mediosinformativos la denuncia de los mataderos clandestinos y lascurtiembres, que de alguna manera esas denuncias han hechoque se mantenga una permanente vigilancia de las entidades
25
ambientales, ese ejercicio ha hecho que el proceso no sólocaiga en la parte del seminario sino en acciones en larecuperación…Líder Comunitario, ENT. 1:CA.
Desde esta lógica entonces se nos presenta una nueva dinámicade la acción social, para el caso del territorio es una nuevaoportunidad de resignificarse a través de un canal deresistencia, que es en cierta medida radical, no porque a él seacuda con medidas extremas, sino porque se acude a través dediscursos fuertes, que se basan en las experiencias y que, comoes obvio tienen un fuerte contenido ideológico, hecho que, sinembargo, no le resta la importancia que se merece. En palabrasde Santos, le damos importancia a la experiencia desde elconcepto de Sociologia de las Emergencias:
“Un último paso es un llamado de atención a lo que yollamo la sociología de las emergencias, es decir, prestaratención a las señales de cosas nuevas, de resistenciasnuevas, de luchas que por ahora son locales, no muydesarrolladas, embrionarias, que traen en sí la aspiraciónde una nueva sociedad. Son nuevas formas de acción, nuevosactores, y por eso están creando una otra radicalidad delucha. Yo pienso que es importante reconocerlo: laradicalidad de la lucha hoy no se mide por los medios quese usan –por ejemplo, elecciones– sino por el modo en queaquella afecta al capitalismo. Cuando el capitalismo sesiente afectado –una petrolera, una empresa minera, etc.,–hay una lucha radical” (Santos, 2009, 2).
3.2. El Territorio: una Experiencia de Producción Social deConocimiento
Un componente importante en el ejercicio de recorrer elterritorio es la posibilidad de cualificar los discursos, yaplanteado anteriormente, se entiende que esto genera unascondiciones especiales para participar, pero sobre todo que lespermita interlocutar de una mejor manera con las institucionesque representan los procesos y proyectos dentro del Plan deOrdenamiento. Esto es lo que Arturo Escobar define como
26
conocimiento social, producido desde la experiencia de recorrerel territorio es decir, asumir el lugar como punto deconstrucción de la teoría y de la acción política, como espaciode producción social que visibiliza las complejas relacionesque se producen en la interacción con el otro (sujetos yobjetos), generando así una comprensión más significativa delas identidades, las territorialidades y las dinámicas propiasde las interacciones sociales que edifican sociedades ymovilizan acciones colectivas.
Esta producción de conocimiento desde o a partir del lugar,sólo es más consciente y deliberada mediante la participacióndirecta de los individuos que construyen un territorioespecífico (Montañez), y ese conocimiento colectivo es lafuente inagotable de acciones para asumir las realidades ynecesidades particulares de cada comunidad. En últimas, pensarel territorio como productor de conocimiento resignifica laforma de relacionarnos, las estructuras de poder en las queestamos inmersos, la forma como construimos o dinamizamos elterritorio, el desarrollo y las dinámicas en las que existimos.
…Ustedes querían que lo revisáramos, pues lo estamosrevisando y todo lo que se ha hecho, pues me pareceinteresante que la ciudad tenga otras dinámicas, másmovilidad, más vías, más colegios… pero miremos también elordenamiento paisajístico, las fuentes hídricas y sobre todolos intereses económicos que hay acá, yo creo que es una delas formas que nos ha hecho pensar más políticamente delejercicio que tiene el proceso y sobre todo que hemosaprendido a capotearlo desde el sentido de argumentación conla institución y eso nos ha dado carreto, porque hemosestado ahí…Líder comunitario, ENT. 3:CA.
Pensar el territorio como una fuente de producción social deconocimiento nos lleva entonces a mirar nuevas dinámicas en laforma de relacionarnos con este. La intencionalidad de estaproducción social es potenciar la comunidad, cualificarla.Desde este punto de vista, se trata de que el territorio proveacapital simbólico, a las organizaciones, desde la concepción deBourdieu (1986), para que puedan realizar un ejercicio de
27
aproximación y de reflexión de sus realidades con mejoresrecursos para tener mejores posiciones en el campo social.
Ahora bien, esta apropiación del territorio a través de laproducción de los saberes locales se convierte también en laherramienta sobre la cual se fundamenta la acción política,acción que, como bien sabemos, tiene la intencionalidad degenerar opinión, pero además, es el mecanismo efectivo paragenerar la presión necesaria a las instituciones del Estado. Enúltimas, es sobre la acción política en donde se pone demanifiesto la relación entre participación y territorio desdeuna estrategia en particular: la gestión del territorio.
3.3. Sobre la Gestión Territorial y la Acción Política
Quisiéramos comenzar este apartado con una distinción querealiza Hannah Arendt sobre las dos caras de la acciónpolítica, entendiendo ésta como una posibilidad de transformarla situación que ha generado el conflicto, pero también comouna forma de comprensión de la misma:
“…Si la esencia de toda acción, y en particular de laacción política, es engendrar un nuevo inicio, entonces lacomprensión es la otra cara de la acción, esto es, deaquella forma de cognición, distinta de muchas otras, porla que los hombres que actúan (y no los hombres que estánempeñados en contemplar algún curso progresivo oapocalíptico de la historia) pueden finalmente aceptar loque irrevocablemente ha ocurrido y reconciliarse con loque inevitablemente existe” (Arendt, 1995, 43-44).
La anterior cita obliga entonces a referenciar el concepto deacción política desde el contexto de la Cuenca, de susorganizaciones y desde sus propias actuaciones, pongamosentonces un ejemplo relatado por uno de los entrevistados
…Hemos participado en el proceso del POMCA, en el POT, comoCasa Asdoas, hemos creado la defensa del patrimonio de laHacienda el Carmen, que es un predio de Metrovivienda peroque eran 30 hectáreas y ahora dicen que son 8, y a esos
28
ejercicios de defensa del territorio creo que si nos hemospuesto en una vaina record, pero en 4 meses levantamos4.000 firmas para el referendo por el agua… Lídercomunitario, ENT. 3:CA.
Esta es una muestra de las acciones desarrolladas por estasorganizaciones que buscan problematizar el papel delordenamiento del territorio en función de interesesparticularistas. Por un lado, la suma de los interesesindividuales, coordinados en un escenario de confrontación deorden colectivo, que además busca trascender sus propiasfronteras territoriales.
Esta es en esencia la territorialidad que se construye desde laacción política, acción que tiene su manifestación en ladefensa del territorio ancestral o del territorio ambiental.Estas acciones que movilizan son la concepción construida desdela experiencia de participación. Ahora, si presentamos elconcepto de la acción política a través de la experiencia deestas organizaciones, se entiende que el modelo departicipación no es otro que el de participación-acción, endonde participar es interactuar con otros para definir cursosde acción con respecto a aquello que me afecta y afecta a micomunidad. La participación-acción tiene como principio deexistencia que es en esencia transformador. Seguramente quemuchas de las comunidades que se han alejado de los canalesinstitucionales de la participación han asumido que un esquemacomo este debe traer en su interior alternativas, canales yherramientas para participar, construidas desde lasespecificidades de éstas, para que no se atente contra suidentidad y su territorio. Lo anterior se confirma en elsiguiente testimonio:
…Acá nosotros somos urbanos, acciones como esas, campañascomo esas son las que hemos tenido muy presentes porque elejercicio nos ha cambiado un poco más en lo político, en loparticipativo pero hacia lo político, porque el proceso yaha entendido que si no le metemos a esto la vaina políticade participar, la injerencia, del debate, meterse en elconsejo, poner la acción de tutela, todo lo que hemoshecho, pues así no funciona, solo con caminar y hacer laarenga no funciona… Líder comunitario, ENT. 3:CA.
29
Este elemento muy en consonancia con el anterior argumento, esuna manifestación de cómo lo territorial, atravesado por lasmodificaciones a los paisajes, paisajes que son el hábitat enel cual los pobladores han crecido y han desarrollado susproyectos de vida, es modificado en su uso, pero sobre todo enla visual paisajística, esto a su vez redimensiona elimaginario construido sobre el territorio.
La participación política planteada desde los diversosinstrumentos desarrollados en esta afirmación se conviertenecesariamente en una muestra de lo que Santos (2003) denominacomo el posmodernismo de oposición. Según este autor nosplantea que el posmodernismo de oposición trata de noconcentrarse en las unidades de análisis ya existentes sobrelos problemas, sin tener en cuenta de donde repose esteanálisis (la academia, la sociedad, los medios decomunicación). En cambio, lo que si debe ser objeto de atenciónpara la sociedad en general, son aquellas alternativassilenciadas que no han podido ser objeto de reflexión ya que lamodernidad como tal no pudo generar soluciones o alternativas aestos en su forma de problema. El otro elemento que esnecesario advertir en este punto, es la necesidad de convertirlos mecanismos de participación en mecanismos de presión,buscando la transformación de la realidad, pero buscandotambién subvertir las miserias propias del poder expresadodesde el territorio, que es en la forma de ordenamiento.
En otras palabras, se trata entonces de construir una nuevaretórica en torno a las dinámicas, a lo alternativo de losmovimientos sociales, de cómo estos generan sus propiosespacios de participación alrededor de la construcción delterritorio, no solo desde la defensa del espacio físico sinotambién desde el reconocimiento de la diversidad como unapropuesta intercultural y aquí quisiéramos hacer referencia ala propuesta de Santos cuando habla de trascender los esquemasde la democracia participativa en un esquema de democraciaintercultural en donde se le dé un uso contrahegemónico a losesquemas políticos que se han desarrollado en ciudades comoBogotá:
30
“Hay que inventar nuevas formas de democracia sin rehusarlos principios de la democracia liberal, hay que integrarestos principios en una concepción más amplia que pasa pordos pilares. El primer pilar es el uso contrahegemónico dela democracia representativa, o sea la lucha por unademocracia más amplia, sin descalificar la democraciaelectoral; esa es una lección reciente de las luchas delcontinente. El segundo pilar es el desarrollo de nuevasformas de democracia participativa para crear unademocracia intercultural, una democracia en que las reglasde debate y decisión sean multiculturales. En un procesocon reglas de debate y decisión monoculturales no va ahaber democracia intercultural” (Santos, 2009, 2).
Esto implica que para hablar de una gestión del territoriodesde una visión política, las territorialidades deben emerger,no para entrar en un choque permanente entre sí, sino como unaposibilidad complementaria de la cual los sujetos sonresponsables en el momento en que reconocen cada componente desu territorio. Y desde esta óptica, el reconocer implicatambién resignificarlo a la luz de la cotidianidad de cada unoy de cada una.
La gestión del territorio desde la acción política busca masallá de entenderlo como una regulación, transformar lasrelaciones de poder, democratizarlas, hacerlas entendibles paralos ciudadanos. Esta visión genera entonces un diálogopermanente entre esas formas de entender el territorio,buscando siempre a través de un principio emancipador lalibertad de andar sobre el territorio, de apropiarlo comoinicio de proceso de gestión de él.
Para tal fin, el territorio, tal como ya lo hemos planteado, esun punto de construcción de saberes y de conocimientos quedeconstruyen permanentemente la acción política. Pero acá nossurge otro interrogante: ¿cómo potenciar esa construcción?,Escobar nos propone que: “construir el lugar como un proyecto,es convertir el imaginario basado en el lugar en una críticaradical del poder, y alinear la teoría social con una críticadel poder por el lugar” (1993, 130), es decir, politizar lo
31
local, en función de la reflexión sobre la experiencia y unaconstante producción de sentido sobre el territorio, quepermita realizar esa crítica sobre el poder y cómo este generainequidades y desigualdades sobre el territorio.
Quisieramos advertir que el territorio existe en el imaginariode sus pobladores en el momento en que éste produceconocimiento social, pero también es el fundamento sobre elcual se desarrolla la acción política como una herramienta dela gestión del mismo, es decir, que existe unaretroalimentación permanente entre estos dos elementos, elconocimiento que alimenta la acción política y la acciónpolítica como experiencia que sustente la producción deconocimiento social. En últimas, pensar el territorio comoproductor de conocimiento es resignificarlo, convertirlo a suvez en poder que genere estrategias cada vez más alternativaspara el desarrollo de las comunidades, que genere nuevos lazosde solidaridad entre territorios competitivos y que a su vezdensifique y cualifique los contenidos territoriales como unaopción de construcción democrática.
4. EL TERRITORIO: ESCENARIO DE NEGOCIACIÓN
La negociación es un proceso ante todo político, porque sebusca desde las instancias político – administrativas de laciudad, los mejores canales de concertación sobre los cuales elterritorio pueda ser configurado de una manera más democrática,y no sólo desde la visión del ordenamiento que regula elespacio, y que mantienen en un constante ejercicio dedominación a las dinámicas sociales de las comunidades que lohabitan.
Sin embargo, el territorio como negociación también surge desdeel concepto de negociación cultural, el cual lo enfocaremosdesde la propuesta de Santos de radicalizar la democracia,teniendo en cuenta que la dimensión de la cultura como unespacio de aprendizaje, de resignificación de los espacios ylos lugares es una manera también de problematizar las
32
representaciones que sobre el territorio se ha venidoconstruyendo, desde la óptica de las comunidades y desde laóptica de aquellas instituciones que representan el Estado.
En párrafos anteriores partíamos de una descripción de laCuenca que manifiesta que los conflictos son expresión de unasterritorialidades, queremos ahora revisar cómo estasterritorialidades se enmarcan en un proceso de negociaciónpolítica, negociación que se encuentra atravesada por un lado,por una negación de las prácticas institucionalizadas de laparticipación, que pasa por un desconocimiento de los saberes yde los aprendizajes que las comunidades han construido a lolargo de sus diferentes procesos organizativos de parte de losrepresentantes del Estado, por otro lado, pasa por laradicalización de los discursos y en donde en muchas ocasionesno existe un punto medio sobre el cual negociar lo territorial,desde una experiencia más cultural y no tanto económica opolítica.
Desde estos desencuentros, el proceso de resignificación delterritorio desde el marco de la negociación viene sufriendoalgunos contratiempos, puesto que este proceso se niega comoespacio de desarrollo de la cultura, y aquí entenderemos que lacultura pasa también por ser un componente que acompaña lasotras miradas que se realizan en la Cuenca, las miradassociales, políticas y ambientales.
Pese a esto, la problematización de la Cuenca es una primeraetapa que prepara las partes para el desarrollo de unosprocesos de negociación en donde se representen las diferentesvisiones del territorio que se quiere y que se necesita. Ahora,como nuestra propuesta de análisis sobre lo territorial, seenfoca desde el concepto de negociación cultural, donde losconflictos establecen un punto de partida sobre la necesidad dereconocerlos, profundizar en su conocimiento y clarificar cuáles la mejor manera de gestionarlos, pasando por elreconocimiento del territorio como una fuente potencial deldesarrollo de las comunidades a través de un ejercicio deapropiación y de construcción social de conocimiento, se tienenque definir los parámetros necesarios para hablar del proceso
33
de negociación cultural5, a partir de concebir a la Cuenca deuna forma integral, donde podamos poner en evidencia lascondiciones que se requieren para esto.
De esta manera, esta resignificación logra interconectar lasdiferentes posiciones presentes en la defensa del territorio,desde una perspectiva que reúne lo político, lo social, locultural y lo económico pero también desde lo ambiental, con unlenguaje sustentando un marco de derechos, porque el derechosobre el territorio consolida los procesos organizativos,manteniendo una condición multicultural, no solo de etnia sinode concepción del espacio en el que se habita:
…El derecho de vivir en paz tiene que aumentar la identidadpolítica de los procesos de debate, crear una multiplicidaden tanto territorial , y por qué insisto en lo territorial,porque en lo territorial hoy podemos reconstruir unaidentidad de la movilización social, porque nos han robadola identidad de la clase obrera, nos han robado laidentidad de ciudadanía del marco republicano, y hay quereconstruir un punto de arranque para construir identidadescompartidas desde una reivindicación de carácterterritorial, para que dentro de eso se puedan reconstruiridentidades como la de la clase obrera, como la de laciudadanía en su aspecto más radical… Concejal, ENT. 1:C.
Sobre la base de una plataforma política enmarcada en elderecho sobre lo territorial, como una reivindicación de vida,estas comunidades comienzan a entenderse como bloque y comored. Un bloque que a su vez tiene la aspiración de convertirseen poder, poder no para dominar ni para regular sino paranegociar unas mejores condiciones sobre su entorno natural ysocial.
5 El territorio como negociación también surge desde el concepto denegociación cultural, el cual lo enfocaremos desde la propuesta deradicalizar la democracia que realiza Santos, teniendo en cuenta que ladimensión de la cultura como un espacio de aprendizaje, de resignificaciónde los espacios y los lugares es una manera también de problematizar lasrepresentaciones que se ha construido sobre el territorio, desde la ópticade las comunidades y desde la óptica de aquellas instituciones querepresentan el Estado.
34
Entonces, el derecho es una manifestación de lucha, no por loque se puede mínimamente alcanzar, en este sentido, las luchasy las reivindicaciones sociales sustentadas en los derechos sebasan en las reales necesidades materiales sobre las cuales lacomunidad debe hacer la presión social y política necesaria.Pero este proceso sólo es posible dentro de los marcosnormativos en donde el proceso de negociación cultural setransforma en negociación política, y esto se vuelve realidaden la medida en que el territorio sea resignificado más allá delo físico. En la experiencia de estas organizaciones, elproceso de ordenamiento del territorio como principal fuente delos conflictos territoriales que ellos han definido comoprioritarios, se convierte en el principal escenario denegociación y de debate.
Así, como el ordenamiento territorial es también una proyecciónde ciudad, en términos de su planeación y de cómo se usa elsuelo y sus recursos para el crecimiento urbano de Bogotá, lastendencias que marcan los procesos de internacionalización y deglobalización, sugieren que las ciudades contemporáneas seordenan en función de la reproducción de redes y canales endonde los capitales materiales y simbólicos puedan movilizarselibremente y reproducirse. Esto genera así, una cadena deconsumos del orden cultural que construyen esas nuevasterritorialidades, en otros sentidos, el ordenamiento delterritorio es una apuesta que más allá del ejercicioplanificador del suelo y de sus posibles usos, se conviertetambién en una estrategia ideológica de dominación.
Ahora, el paso de un proceso de negociación cultural, que comohemos visto se construye desde una visión integral de laCuenca, a una propuesta de una negociación política requiere deuna plataforma política que coincida con la plataforma dederechos, desde la lectura de la Cuenca como un bien común.
4.1. La Cuenca del río Tunjuelo como bien común: unapropuesta para la negociación política
¿Puede articularse una visión integral de la Cuenca, como unbien común? Primero aclaremos qué es el bien común y cómo éste
35
se puede representar desde el territorio. El bien común, es unconjunto de condiciones sociales que favorecen a los sereshumanos en el hecho de propiciar mejores condiciones para eldesarrollo integral de los miembros de una comunidadespecífica. Para su construcción entonces, es necesario elconcurso de todos, esto también se entiende como unaposibilidad de democratización del territorio que es la Cuenca,puesto que no promueve las ventajas de un grupo social o dealguna clase en particular.
Otra característica es que tiene una connotación generacional,es decir aplica inclusive para los individuos que aún no hannacido y no deben ser excluidos de tales bienes, y por eso,sobre ellos también debe recaer la responsabilidad sobre su usoy cuidado. Así, el bien común se encuentra en una posiciónsuperior a los intereses particulares de la sociedad, estáseparado de éstos, pero nunca separado de los individuos queconforman el grupo social.
Ahora, centrándonos en la Cuenca del Tunjuelo, las comunidadesvienen manifestando que ésta, y su proceso de ordenamientotienen una carga de participación que más que necesaria esobligatoria:
…El ritmo y el tiempo de la lectura del territorioTunjuelo, la ponemos nosotros, no la asumimos desde lasinstituciones y no la asumimos desde ningún tipo denormatividad existente frente a lo que se llamaparticipación… Líder comunitario, ENT. 2:AS.
Esto nos lleva a contemplar que los canales y mecanismostradicionales de participación diseñados desde la lógicainstitucional han generado un cansancio notorio en lascomunidades. Por ello, el discurso del bien común debematerializarse también en un ejercicio de agenda pública,agenda que debe evidenciar un correcto ejercicio de laautoridad sobre el territorio y precisamente esta autoridad noes de vía única de las instituciones que representan el Estado,por eso una de las peticiones reiteradas de las organizacionesse centra en una buena construcción del bien común, que en
36
pocas palabras lo podríamos definir en que el bien hay quehacerlo bien:
…El debate del POT es un debate profundamente herméticopara la sociedad porque fue construido dentro de una lógicaque es difícil acceder, porque es un lenguaje técnico queutiliza una serie de argumentos de hecho, que la cosa yaestá y finalmente cuando se abre un proceso de revisión delPOT cuando ya está, lo primero que yo haría como ciudadanode Bogotá es decir yo no acepto que la revisión del POT sedé de una forma apresurada y unos momentos que yo llamo dedemocracia instantánea porque ahí no hay tiempo parapensar… Concejal, ENT. 1:C.
El reclamo, no sólo es la apertura del espacio de debate, setrata sobre todo de que el debate sea consustancial a lasreglas sobre las que se cimienta una democracia, sin embargo,quisiéramos plantear que este escenario implica una revisiónprofunda del concepto de democracia, de su manifestación en elejercicio de la participación y sobre todo en unademocratización de las relaciones de poder a todo nivel (desdelo social y desde lo político). Para ello, acudimos alplanteamiento de Santos cuando habla del reconocimiento de uncosmopolitismo de los movimientos en donde se establece uncriterio de resistencia frente a dos tendencias que han marcadosus planes de acción: el universalismo y el relativismo.
“Contra el universalismo, debemos proponer diálogosinterculturales sobre preocupaciones isomórficas. Contrael relativismo, debemos desarrollar criteriosprocedimentales interculturales para distinguir laspolíticas progresistas de las reaccionarias, elapoderamiento del desapoderamiento, la emancipación de laregulación. No se debe defender ni el universalismo ni elrelativismo, sino más bien el cosmopolitismo, es decir, laglobalización de las preocupaciones morales y políticas ylas luchas contra la opresión y el sufrimiento humano…”(Santos, 1998, 198).
37
Teniendo en cuenta esta advertencia realizada por Santos, laCuenca irrumpe como una preocupación moral, porque ella encarnael anhelo de recuperación del territorio que ha sido objeto dela explotación y que a pesar de las manifestaciones de estascomunidades continúa en la mira de aquellos intereseseconómicos que ven en la Cuenca la posibilidad de ampliar suscapitales. Por ello, si se considera este territorio un biencomún, implica la generación de unos patrones culturales quefomenten la convivencia entre los actores que tienen incidenciaen éste, pero estos patrones también deben humanizar mucho máslos discursos y las acciones, hecho que sólo es posible en lamedida en que se le brinde un sentido de pertenencia alterritorio no sólo desde lo espacial sino desde lo simbólico.
Estos modos de cultura sólo se pueden dar en la medida que elterritorio pueda ser concebido como realidad histórica yrealidad social que tiene la capacidad de asimilar cadahallazgo dentro de sí. Sin embargo, y dadas estas condiciones,se requiere que exista una garantía del bien común como derechofundamental, así éste no se encuentre inscrito en el marco dela declaración de los derechos humanos, el fomento a laparticipación no desde las reglas que operan dentro del marcodel Estado sino desde la misma concepción política de lascomunidades, que tiene que ser una promesa con criterio decumplimiento, puesto que ello permite un perfeccionamiento dela comunidad, desde el despliegue máximo de las fuerzas de lossujetos y desde el entendimiento de los niveles y escalas deldesarrollo del territorio como bien común.
Estos elementos para que tengan un verdadero sentido, debenmaterializarse en una propuesta concreta que es la que hace elterritorio un escenario de negociación, la Cuenca como biencomún también se compone de elementos que no soncuantificables, porque son sus relaciones, son susinterpretaciones, sus sentidos y símbolos y sin embargo en ellono se agota. Por esto, nuestra propuesta se construye desde unproceso de agenda pública, que permite visualizar lasexpectativas y los mismos recorridos de vida de los sujetos.
38
4.2. La Construcción de la agenda pública sobre elterritorio
Todo lo que hemos propuesto a lo largo de este documento paragenerar los escenarios de negociación y entendiendo elterritorio con una nueva dinámica que se materializa en laconstrucción de una agenda, una agenda que también representapara las comunidades un cúmulo de experiencias y deconocimientos, producto de la reflexión que sobre losconflictos territoriales se vienen desarrollando desde casi dosdécadas, de la recuperación de los saberes ancestrales,producto del recorrer el territorio y también desde la apuestapolítica de su trabajo, enfocado en unos marcos que le dannuevos horizontes de sentido al territorio.
Por eso, la agenda responde a unas necesidades que, comomanifiestan las organizaciones sociales, conforman unapropuesta o una visión integral de la Cuenca, formulada apartir de las actuaciones que son producto de las capacidades ylas experiencias construidas en lo cultural, en lo ambiental yen lo político. El principal criterio es que ésta debearticular las prácticas y sus contenidos, y esto sólo esposible en la medida en que el proceso de negociación culturalque deben asumir las mismas redes de organizaciones de laCuenca, tengan una respuesta positiva.
Para iniciar dicho proceso, se parte por dejar que todos lossentidos compartan esa necesidad, para ello, el rescate de loancestral y lo simbólico es la primera oportunidad que se tienede recoger las diferentes sensibilidades con respecto a lasproblemáticas de la Cuenca, siendo éste el verdadero punto departida para desarrollar una acción colectiva que pueda generaruna trascendencia en el territorio y una continuidad en eltiempo.
En este orden de ideas, la construcción de esta agenda públicaes una forma de criticar aquellas formas de poder quecondicionan la vida social desde unas lógicas hegemónicas queSantos llama la crítica a la razón metonímica. Para ello, esteautor plantea la implementación de un grupo de ecologías, las
39
cuales nos parecen importantes para re-pensar y proyectar sobreel futuro del proceso que exige la Cuenca:
“Ecología del saber: una ecología que rompa con la monoculturadel saber en donde se le ha dado primacía a los conocimientosde orden científico y donde se ha negado la posibilidad delsurgimiento de otras formas de aprendizaje, de otras formasde comprensión de la naturaleza y por consiguiente a formasalternativas de saberes” (Santos, 2005, 163). La agendaentonces debiera incluir un compendio ordenado ysistematizado de los conocimientos sociales producidos desdeel territorio, en un lenguaje propio y un reconocimiento delas capacidades de producción cultural de las mismascomunidades.
“Ecología de las temporalidades” (Santos, 2005): la idea dela agenda es que las temporalidades de las organizaciones ylas temporalidades de lo institucional puedan llegar aconsensuarse, para que lo proyectado sea eso, una proyecciónsobre el territorio que pueda tocar lo que es emergente y loque es prospectivo.
“Ecología de las trans-escalas” (Santos, 2005): tal vez unade las necesidades más apremiantes para el procesoorganizativo de la Cuenca es el de llevar a otros ámbitos ydimensiones la discusión sobre el territorio. Y aquí lo queplanteamos es que la agenda se vuelva un vehículo con el quelas organizaciones y todo su trabajo ambiental puedan romperlas fronteras y los límites de su propia escala. Perotambién la agenda en este sentido es una excusa pararedescubrir aquellos elementos que están latentes tanto enlos escenarios propios de la negociación política como enaquellos que componen los procesos de producción deconocimiento social, dispositivos que emergen desde lolocal, pero que tienen una constante articulación con otrosentornos, con otros procesos, en últimas, es lo que puededimensionar la visión integral de la Cuenca y lo que lapuede representar como un bien común.
40
“Ecología de los reconocimientos” (Santos, 2005): a nuestrojuicio, el principal enfoque que debe reproducir la agendaes el reconocimiento de lo diferente, no por el hecho de quesea diferente, sino porque es el reconocimiento de otrasverdades y de otros discursos. El reconocimiento del otrocomo un actor con el cual se puede establecer un escenariode negociación es la puerta de entrada para la propuesta deagenda pública, una agenda que se cierre sobre sí misma yque genere un efecto de radicalización de las prácticas delos sujetos que hacen parte de ésta.
La construcción de una agenda pública, implica también unaagenda de movilización social que exige permanentemente latransformación de las prácticas tanto de las organizacionescomo de las instituciones. Por un lado, exige el reto a lasorganizaciones a ampliar sus capacidades de entendimiento desus realidades para que estas incidan en el fortalecimiento deprácticas democráticas desde un sentido contrahegemónico, comolo hemos venido tratando a lo largo de este documento deanálisis. Por otro lado, también se genera el reto a lasinstituciones de reconocer en las organizaciones sociales a unactor con capacidad de debate y con capacidad amplia ysuficiente para la toma de decisiones, y así se puedanconstruir escenarios y ejercicios coordinados en donde lagestión integral del territorio y su postura política como biencomún, puedan llegar a articularse tanto en espacios decisoriossobre el ordenamiento de la Cuenca, como con iniciativas quetengan en su interior similares dinámicas, preocupaciones ypropuestas en el ámbito de lo doméstico, donde finalmente cobrasentido la participación y el desarrollo comunitario comofuturas apuestas políticas que se materialicen en el saber y enel hacer de los ciudadanos.
5. LA CUENCA DEL TUNJUELO UNA EXPERIENCIA DE RESISTENCIA POR LADEFENSA DEL TERRITORIO
41
Admiro a los resistentes, a los que han hecho del verbo "resistir" carne, sudor, sangre, y handemostrado sin aspavientos que es posible vivir, pero vivir de pie,
incluso en los peores momentos.
Luis Sepúlveda
La elaboración del concepto de la resistencia a la luz de losprocesos comunitarios de la Cuenca del Río Tunjuelo, tiene quever básicamente con una profundización de las bases, losobjetivos y las metas trazadas por cada una de lasorganizaciones que hacen parte de las redes comunitarias deesta Cuenca. De hecho, muchos de los elementos que hemos venidoplanteando a lo largo y ancho de nuestra investigación tienenque ver con cómo las comunidades han asumido la defensa de latierra desde una perspectiva ambiental como una reivindicación,al estilo de los indígenas, del territorio como “territorioancestral”.
Esto tiene a su vez, un importante lugar en la movilizacióncomo dinámica de respuesta a los “abusos” por parte de aquellosactores que intervienen sobre la Cuenca en lo que ellos llaman“depredación del territorio”. Desde este lugar, la resistenciade este “territorio ancestral” busca no sólo un ejercicio deponer a la comunidad como una barrera que recibe los embates delos actores que vienen alterando el suelo sobre el cual se hanconstituido las organizaciones. Precisamente, la resistenciatiene una connotación de orden y de programa que se plasma através del concepto de la agenda pública propuestaanteriormente.
Tiene sentido entonces, plantear que la construcción de unaagenda publica en torno a los procesos organizativos de lacuenca del Río Tunjuelo implica para sus actores un trascenderdel ejercicio contestatario, de aquella resistencia pocoplausible que está para responder a las iniciativas de aquellosotros actores que quieren anteponer determinado orden social ypolítico sobre este territorio, por una resistencia que seplantea en el presente y en el futuro, buscando un equilibrioen las expresiones del poder que opera sobre lo territorial ysobre lo administrativo.
42
El fundamento de esto son las propias acciones que desarrollanestas comunidades, acciones que tienen un sentido y un ordencolectivo porque en su interior suponen una acumulación deexperiencias, una concurrencia de actores y una diversidad dedinámicas que le son particulares a cada organización y a cadalocalidad. Ello a su vez implica que siendo conscientes de supapel como subordinados a estos tipos de ordenes territoriales,existe siempre la posibilidad de pronunciarse en contra de estea través de unas acciones que son la manifestación de surechazo, de su desobediencia, y en ciertos momentos, sontambién manifestación de enfrentamiento directo, tanto conestas empresas, como con las instituciones del Estado, cuandoasí lo amerite.
Ahora, en aras de confrontar nuestro ejercicio de observacióncon aquellos referentes conceptuales al respecto del tema,quisiéramos hacer un breve repaso de aquellas corrientesteóricas que han retratado el tema de la resistencia comopropio del accionar de los individuos en su vida social. Laprimera corriente que proviene del liberalismo a través delfilósofo Henry David Thoureau que plantea la “desobedienciacivil” como un derecho propio de todos los ciudadanos de noseguir ni acatar aquellas imposiciones del Estado cuando éstoslas consideren injustas, siempre teniendo como referente unossupuestos éticos que son propios. Así mismo, Mikhail Bakunindesde el anarquismo, como propuesta política más allá de ladesobediencia, es decir, una negación radical a todo aquelloque representa el Estado incluyendo sus propias instituciones.Y por último, la corriente más explorada que tiene que verdirectamente con aquellos estudios que se han encargado de losmovimientos sociales y de la acción colectiva, como expresionesque se oponen de manera ordenada a aquellas decisiones de unsistema social que no reconoce los derechos de todos y todas, ydonde existen demasiados privilegios.
Para el caso de los procesos organizativos de la Cuenca delTunjuelo, identificamos una gran cercanía a esta últimacorriente, porque su esquema básico es el de movimiento social,específicamente construido desde la acción que busca larecuperación del espectro territorial sobre el cual generar un
43
medio ambiente mucho más sostenible, no sólo desde larecuperación del ecosistema de la Cuenca, sino desde laposibilidad de decisión al respecto de la tierra de aquelloshabitantes que durante toda su vida han transitado por esteterritorio. Este ejercicio sólo puede ser posible, en la medidaen que las comunidades se reconozcan como actores, perotambién, reconozcan su poder y constituyan unos procesos deorganización realmente fortalecidos como para poder generar yabrir los canales de negociación frente al Estado, y a aquellosotros actores que están presentes en el Tunjuelo.
Esto es precisamente, lo que permite hablar de una perspectivade resistencia en estos procesos organizativos, ya que no hayuna simple conducta de oposición, cuando esta trasciende lanecesidad de profundizar por un lado el sentir, el vivir yquehacer sobre el territorio. Es decir, esta conciencia entrelas comunidades genera unas necesidades que se vantransformando por el mismo carácter de sus procesos. El valorque tienen estas experiencias es que promueven el pensamientocrítico y reflexivo a través de unas acciones que tienensentido político, formativo, social, cultural y ambiental. Enotras palabras, las acciones de estas comunidades seconstituyen en unos principios de emancipación en la medida enque puedan liberar las subjetividades hacia una búsqueda de supropia autodeterminación. Esta, que es una concepciónconstruida desde Henry Giroux (1992) no sólo la relacionamoscon la emancipación de esos controles institucionales que pesany recaen sobre las voluntades de los individuos, también es unamanifestación de los abusos cometidos por todo actor que hayaintervenido sobre la Cuenca, no sólo por la apropiación derecursos naturales, sino también por el daño ecológicoproducido al ecosistema de la cuenca. Obviamente, esteprincipio de resistencia se dirige al Estado o a estos actores,la resistencia se debe fundamentar en el cambio de prácticaspor parte de los sujetos que pertenecen a estas comunidades, ala modificación de su perspectiva de vida y de sus hábitos.
Teniendo en cuenta los elementos descritos anteriormente,podemos inferir que las acciones concretas permiten elsurgimiento de valores colectivos, formas sociales de
44
solidaridad y lugares de encuentro en donde la diferencia nosea un símbolo de confrontación sino una posibilidad deconstruir desde el desencuentro. Esto a manera que lasorganizaciones asumen un carácter en sus acciones deresistencia más desde el orden de lo pasivo. Sin embargo,también han tenido la oportunidad de accionar desde ejerciciosde resistencia activa, como lo reflejan las marchas, losrecorridos por zonas en las cuales se prohíbe el paso aparticulares, como por ejemplo la travesía del 2005 por la zonaexcavación del embalse seco de Cantarrana en la localidad deUsme, las diversas manifestaciones en la entrada del rellenosanitario de doña Juana y todas las campañas contra losdiversos megaproyectos pensados directa o indirectamente paraesta Cuenca. Los discursos que buscan desconocer los proyectosque se vienen desarrollando en estos territorios son a su vezformas de resistencia, por ejemplo, el papel que tienen algunasde estas localidades como Usme, porque en su mayor extensión esuna localidad rural y sin embargo, el Plan de OrdenamientoTerritorial la proyecta como zona de expansión urbana. Sinembargo, las comunidades han realizado diversas acciones quetienden a constituir en el imaginario del Usmeño una localidadagrícola por naturaleza rural y campesina.
Ahora bien, el elemento que más le presta importancia alproceso de resignificación de la Cuenca del Tunjuelo es el unproceso de resistencia frente a la depredación ambiental queproduce el mismo capital, y es que durante muchos años estosmovimientos han pasado de ser simples brotes o estallidos dereclamaciones de unas comunidades, para convertirse en procesosque logran agrupar intereses y cohesionar individuos en torno aun interés común: el territorio. Para nuestro caso, lapropuesta de la Cuenca como un bien común es un primer pasopara generar una identidad hacia la cuenca que construya unaalternativa de acción política más o menos estructurada. Poresta razón, entendemos que la Cuenca al ser una apuestapolítica, se constituye en un bien común que logra generarlazos de identidad, un marco de intereses lo suficientementefuerte como para construir una red y mantenerla en el tiempo.Desde nuestro análisis, las propuestas de Asamblea Sur yTerritorio Sur son precisamente el producto de esas fuerzas
45
vinculantes y el reconocimiento de un trasegar organizativo ycomunitario.
El profesor Fermín González en su ponencia “La política de lasresistencias: Vieja articulación de nuevas causas”, escrita para el seminarioMarx Vive en la Universidad Nacional, escribe sobre los lugaresy el papel de la resistencia en un país como Colombia:
“La parte del capitalismo que nos toca resistir hoy enColombia y la región andino amazónica, es aquella dedicadaa una acelerada carrera de extracción de recursosnaturales, de materias primas, ávido de rentas yarticulador de las ganancias que se realizarán en elprimer mundo. Y lo peor de todo, es que para lograrlo estádispuesto a todo tipo de ejercicio de la dominación. Suacción transnacional se encuentra en una fase inicial quellamamos ´de limpieza del terreno(Plan Colombia, IRA)”(González, 2002, 3).
La lucha por el agua y la reivindicación del recurso hídrico esun elemento de fuerza moral suficiente para sustentar laresistencia a los actores que intervienen y afectan la Cuenca.Además, este argumento también legitima su lucha, no parecieraque ante las autoridades, instituciones y gremios, como si anteaquellas comunidades que llevan viviendo en estas zonas ya pormuchas décadas. Esta entonces se convierte en una luchalocalizada aislada del resto de redes ambientales de Bogotá, odel continente si se quiere, hace parte de la respuesta de lascomunidades al accionar del capital en nuestros días:
“Así asegura la titulación bajo su control de losterritorios donde se realizará la parte primaria delmundializado proceso productivo (…) No basta entender laestrategia general del capital, el énfasis financiero queadquiere en las regiones del tercer mundo, sino que enesta fase transitoria de su desarrollo, se requiereconocer a fondo la forma concreta como pretende tomar comomodelo relativamente estable del nuevo patrón deacumulación en desarrollo” (González, 2002, 3).
46
Quisiéramos añadir que la resistencia civil o ciudadana vistadesde unas características especiales como acción colectiva,que se constituya como respuesta a diferentes modalidades deviolencia, que en el caso de la Cuenca no es precisamente unaviolencia física como si una violencia sobre los imaginariosdel territorio y sobre la misma constitución espacial y laapropiación de este; además, esta resistencia tiene su origenen una propuesta civil de las mismas comunidades y no desde loinstitucional, pero sobre todo porque previo a esta existe unfuerte proceso organizativo. Todas estas condiciones se vuelvenentonces una reivindicación del derecho a ser libre, de underecho que rompa con todas las racionalidades que instrumentanla forma de ver, de habitar, de recorrer y de sentir losterritorios.
Esta propuesta diferente y alternativa, vista desde larecuperación de la memoria ancestral, desde la propuesta de laCuenca como un bien común, desde el recorrido sobre elterritorio que explora y presenta unas diversidades sociales,culturales, ambientales, es una reivindicación por aquellassubjetividades que se desvanecen desde los lugares de lahegemonía, no sólo es una reivindicación por la tierra, estambién una posibilidad de encontrarse en nuevas realidades quetransformen radicalmente las múltiples formas de entender elorden social:
“El derrumbe de los paradigmas político partidistasconstruidos burocráticamente, abre espacio alreconocimiento en las organizaciones políticas y sociales,de la diversidad de identidades, intereses y culturasexistentes en la sociedad y las formas, como desde ladiferencias se desarrollan formas de acción y pensamientoque se constituyen en un gran potencial para latransformación de las organizaciones y las formas deresistencia” (Guerrero,2001, pág.).
Tal vez estos procesos generen en su interior unas lógicas quepermitan permanecer a pesar de las dinámicas institucionales yde los movimientos propios de los capitales, incluso en zonastan ricas como la Cuenca del Río Tunjuelo; pero solamente desde
47
una profundización de las acciones colectivas que siganrompiendo los esquemas mentales que se acomodan a las lógicasya descritas, la resistencia puede ser un canal detransformación, ya sea desde la movilización social o desde laconvocatoria permanente a que los individuos asuman su papel encomunidad desde sus proyectos de vida, en donde laautodeterminación y la autonomía sea una respuestacontrahegemónica al pensamiento único, de tal forma que seaposible propiciar el diálogo intercultural y los espacios deintegración entre las diferentes redes de trabajo, lasorganizaciones y las localidades. Así, es posible entre otrascosas, regionalizar las organizaciones, la necesidad de laresistencia de la Cuenca parte también de su propia posibilidadde borrar sus propias fronteras hacia una visión más integraldesde sus diversos conflictos, y de cómo estos se relacionancon otros, generando nuevos saberes y formas de asumir elterritorio.
CONCLUSIONES
A modo de cierre, quisiéramos plantear algunos elementosretomando el camino recorrido hasta acá, -desde esta reflexióninacabada- para pensar cómo se puede aprovechar lasresignificaciones del territorio desde la participación y eldesarrollo comunitario, en función de convertir la gestiónterritorial como fuente de conocimiento social que deconstruyanuevas relaciones de poder y procesos sociales.
En primera instancia, para nosotros el territorio es unaconstrucción social de carácter complejo, que está dinamizadopor unas relaciones de fuerza, las cuales lo hacen dinámico ydesequilibrado –si se quiere- de acuerdo a las diversas formasde organización territorial que se constituyen en lasterritorialidades que ejercen los individuos, lasorganizaciones sociales y los gobiernos. Fruto de esasterritorialidades, ejercicios como la ciudadanía, laresistencia, la participación y las apuestas de desarrollo seproducen en medio de tensiones y conflictos que producen y
48
están mediados por la incertidumbre como una condiciónproductiva o no en la generación de bienes públicos.
De ahí nuestra segunda apuesta, pensar los conflictos y eldesarrollo en escalas, permitiendo así comprender lasrealidades y resignificaciones paralelas que tienen lugar enespacio-tiempos compartidos, de forma interdependiente yafectándose mutuamente. Al darle las trascendencia al conflictocomo un acto pedagógico, que resignifica esos sentidos dehabitar y convivir con otros en un territorio compartido, nosacercamos a problematizar la Cuenca evidenciando las diferentestensiones que se producen entre los actores por ser parte de unterritorio determinado, pero el hecho de interactuar en elconflicto, de ser parte activa de él, de relacionarse desde eldebate con los otros actores que intervienen física ysimbólicamente en la Cuenca es una excusa para ver más allá delo que la realidad enseña a las comunidades, es el principiosobre el cual se sustenta la organización social.
Fruto de los procesos sociales que se han construido en elhabitar, el recorrer y en negociar desde/sobre/en elterritorio, los grupos sociales que habitan la Cuenca hanincrementado su capacidad de transformación para construirreglas de juego que pongan en discusión el territorio desde unavisión política más allá de lo económico, que emancipe lassubjetividades y que ponga en discusión el papel de los actoresen la configuración de nuevas identidades, de subjetividadesconformadas a la luz de una vida política sustentada desde laproducción de unos saberes propios que transformen lasrealidades que desequilibren las propias potencialidades de susentornos.
Resignificar el territorio como una fuente de producción socialde conocimiento nos lleva entonces a mirar nuevas dinámicas enla forma de relacionarnos con este en función de potenciar ycualificar la comunidad, es decir, que el territorio proveacapital simbólico a las organizaciones, que éstas puedenrealizar un ejercicio de aproximación y de reflexión de susrealidades con mejores recursos para tener mejores posicionesen el campo social a partir de la gestión territorial. Es
49
decir, que se cree una dinámica de retroalimentación permanenteentre el conocimiento que alimenta la acción política y laacción política como experiencia que sustente la producción deconocimiento social y nuevas formas de resistencia social.
De igual manera, este proceso investigativo entiende que elterritorio como manifestación diversa y multicultural marca unpropósito dentro de lo que las mismas comunidades ejercen ypractican como participación. La participación vista más alláde los canales de regulación del Estado, es decir, unaparticipación que busca movilizar permanentemente a lascomunidades. Esta movilización tiene un propósito, en primerlugar genera dinámicas de reconocimiento y de apropiación delterritorio situando los conflictos como una fuente y una excusapara abrir nuevos canales de acción colectiva. Pero tambiéngenerar caminos desde la acción, en donde participar esinteractuar con otros para definir cursos de acción conrespecto a aquello que afecta a la comunidad. Y es desde esteimaginario de participación que entendemos el proceso que losgrupos sociales de la Cuenca han construido como apuesta dedesarrollo, es decir, desde la politización de lo local, enfunción de la reflexión y la producción de sentido desde ellugar, configurando acciones concretas que se inscriban comouna oportunidad de resignificar las relaciones entre losactores, entre éstos y el territorio en relación con las formasdel poder que regulan y las que se producen en la gestióncomunitaria.
Finalmente, desde los hallazgos del ejercicio investigativo,proponemos la construcción de una agenda pública, que enúltimas es también una agenda de movilización social, que exigepermanentemente la transformación de las prácticas tanto de lasorganizaciones como de las instituciones, a partir de unareflexión inacabada que se nutre con los hallazgos planteados alo largo de este informe. Por un lado exige el reto a lasorganizaciones a ampliar sus capacidades de entendimiento desus realidades para que éstas incidan en el fortalecimiento deprácticas democráticas desde un sentido contrahegemónico, perotambién genera el reto a las instituciones de reconocer en lasorganizaciones sociales a un actor con capacidad de debate y
50
con capacidad amplia y suficiente en la toma de decisiones paraque así se puedan construir escenarios y ejercicios coordinadosen donde la gestión integral del territorio y su posturapolítica como bien común, pueda llegar a articularse tanto enespacios decisorios sobre el ordenamiento de la Cuenca, como enotros escenarios o escalas de orden local, regional y nacional.
Así mismo, este proceso también nos permite reflexionar desdeuna visión académica sobre las prácticas sociales quereconfiguran el espacio político de los grupos sociales –enrelación con el territorio-, la emergencia de nuevos saberes eimaginarios frente a lo público, a los procesos departicipación-emancipación y configuración de ciudadanías ysubjetividades, que no se pueden desconocer y que nos exigenuna mirada relacional y problemática que nos permita generarnuevas pistas de acción desde una visión compleja, que semantenga en un proceso inacabado de producción de conocimientodesde nuestros espacios cercanos de acción, como sujetospolíticos pero también como habitantes de un territoriocompartido, de una nación como Colombia.
Este es el reto de los investigadores sociales, visibilizareste tipo de experiencias, no sólo para aportarle a la academiay al conocimiento, sino –especialmente- a otras iniciativassociales, donde finalmente cobre sentido la participación y eldesarrollo comunitario como apuesta política de futuro, que sematerialice en el saber y en el hacer de nuevos ciudadanos.
51
Bibliografía
ARENDT, H. (1995). De la historia a la acción. Barcelona:Ediciones Paidós.
ARDILA, G. (2003). Territorios y sociedad: el caso del Plan deOrdenamiento territorial de la ciudad de Bogotá, Bogotá:Universidad Nacional de Colombia.
CASTORIADIS, C. (1993). La institución imaginaria de lasociedad, Buenos Aires: Tusquets.
ESCOBAR, A. (1993). “El lugar de la naturaleza y la naturalezadel lugar: ¿globalización o postdesarrollo? En: LANDER, Eduardo(comp.), La colonialidad del saber, eurocentrismo y cienciassociales, Buenos Aires: CLACSO, UNESCO.
ESCOBAR, A. (2001). Política Cultural y Cultura Política: Unanueva mirada sobre movimientos sociales latinoamericanos.Ed. Taurus Icanh.
FOUCAULT, M. (2007). Nacimiento de la biopolítica.
Argentina:Fondo de cultura económica.
GIROUX, H. (1992). Teoría y Resistencia en Educación. México:Siglo Veintiuno Editores.
González, F. (2002). “La política de las resistencias: Viejaarticulación de nuevas causas”. Ponencia Seminario Marx viveIII, Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, noviembre.
52
GUERRERO, E. (2001). Conflicto y Resistencia. Corporación deApoyo a Comunidades Populares.
HERNÁNDEZ, E. (2004). Resistencia Civil Artesana de Paz.Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana.
MONTAÑEZ, G. (2004). Territorios y desarrollo local en lagestión social, Bogotá: mimeo.
________, y Delgado, O. (1998). “Espacio, territorio y región: conceptosbásicos para un proyecto nacional”. En: Cuadernos de Geografía,Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, Vol. VII, No. 1-2.
ROCHA, C. (2002). Diseño de la propuesta de Mediación de losconflictos, Módulo No. 3., Bogotá: UNIMINUTO.
________, y otros. (2008). Comunicación para la construccióndel capital social. Bogotá: UNIMINUTO.
SANTOS, B. (2005). El milenio huérfano: ensayos para una nuevacultura política. Bogotá: Ediciones Trotta / Ilsa.
________. (1998). De la mano de Alicia, lo social y lo políticoen la postmodernidad. Bogotá: Siglo del hombre Editores,Universidad de los Andes,.
________. (2003). La caída del Ángelus Novus: ensayos para una
nueva teoría social y una nueva práctica política. Bogotá:
Ediciones Antropos Ltda.
SEN, A. (2000). Desarrollo y libertad, España: Planeta.
53