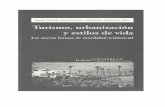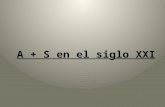Arquitectura y modalidad: la construcción del poder en el mundo postorientalizante
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of Arquitectura y modalidad: la construcción del poder en el mundo postorientalizante
ARQUITECTURA Y MODALIDAD:LA CONSTRUCCIÓN DEL PODER EN EL MUNDO
POST-ORIENTALIZANTE
ARCHITECTURE AND MODALITY.THE CONSTRUCTION OF POWER IN THE
POST-ORIENTALIZING WORLD
JAVIER JIMÉNEZ ÁVILAInstituto de Arqueología de Mérida (Junta de Extremadura - Consorcio de Mérida - CSIC)
Archivo Español de Arqueología 2009, 82, págs. 69-95 ISSN: 0066 6742 doi: 10.3989/aespa.082.009.003
RESUMEN
Se estudian y se revisan algunos aspectos de la secuenciaconstructiva de las edificaciones palaciales post-orientalizantesdel Suroeste peninsular, desde las fases más antiguas hasta sudesaparición a finales del siglo V a. C. Todas ellas parecen ex-perimentar procesos análogos que permiten conectar las trans-formaciones arquitectónicas observadas con decursos históricose ideológicos de carácter general, relacionados con el surgi-miento, desarrollo y desaparición de las aristocracias rurales deesta región a finales de la Primera Edad del Hierro.
SUMMARY
Some issues, concerning the architectural sequence of thePost-Orientalizing Palatial Constructions from South-westernIberia, are reviewed and analyzed. They range from the old-est phases to the latest ones, when all these buildings wereabandoned ca. 400 B.C. Reiterated analogies observed dur-ing the study allow us to connect the architectural transfor-mations with more general historical and ideological processeswhich can be related with the origin, development and dis-appearance of the local country aristocracies at the end of theEarly Iron Age.
PALABRAS CLAVE: Edad del Hierro; Península Ibérica; Su-roeste; Arqueología de la Arquitectura; Complejos Monu-mentales; Aristocracia.
KEY WORDS: Iron Age; Post-Orientalizing; South-westernIberia; Archaeology of Architecture; Palatial complexes;Aristocracy.
I. LA NUEVA EDAD DE HIERRO
En los últimos años hemos asistido a un incremen-to sustancial del número de edificios palaciales co-nocidos en el ámbito de la Protohistoria del suroes-te peninsular, más concretamente en el entorno de loscursos medio y bajo del Guadiana, zonas grosso modo
coincidentes con la Baja Extremadura y sur de Por-tugal.
Cancho Roano1 es el ejemplo mejor conocido—ya paradigmático— de una serie de construccio-nes idiosincrásicas a las que se suman el complejode La Mata (Campanario, Badajoz)2 y un crecienterepertorio de sitios portugueses del Alentejo centrale inferior. Entre estos últimos, cabe destacar los con-juntos del Espinhaço de Cão y Malhada das Taliscas-43, excavados en el ámbito de los trabajos de salva-mento de la presa de Alqueva; el edificio de FernãoVaz4, referencia ya clásica de la Edad del Hierro enla región de Ourique; y las estaciones de Neves I,Neves II y Corvo I, en las que se investigó durantelos años 80 del pasado siglo con motivo de los tra-bajos de explotación del área minera de Castro Ver-de, en el Bajo Alentejo5 (Fig. 1).
Todos estos sitios cuentan con una serie de ele-mentos comunes, referidos al modelo de poblamientoque representan, a su función residencial y a su sig-nificación política e ideológica, que permiten enfo-car su estudio de manera unitaria, como ya ha sidoexpuesto en varias ocasiones6. Así, todos ellos apa-recen aislados en medio de entornos agrestes, sinasociación directa con núcleos de población con-centrados, definiendo una vocación marcadamente ru-ral. Del mismo modo, todos ellos exhiben, bien ensu concepción arquitectónica, bien en sus ajuares
1 La recopilación más reciente en Celestino 2001b: 78-79.2 Rodríguez Díaz 2004.3 Calado; Mataloto 2008.4 Correia 2007.5 Maia 2008.6 Jiménez Ávila 2001; 2008; 2009.
70 JAVIER JIMÉNEZ ÁVILA
AEspA 2009, 82, págs. 69-95 ISSN: 0066 6742 doi: 10.3989/aespa.082.009.003
muebles (o bien en ambos), elementos que permitenvincularlos con el estamento aristocrático, lo que, uni-do a la distribución de sus espacios, permite definirsu función palacial7. Además, algunos presentan ensu organización espacial similitudes significativas quepermiten proponer que están sujetos a un modeloarquitectónico común, con las implicaciones funcio-nales y culturales que ello comporta8.
En lo que al ámbito extremeño se refiere, los ejem-plos aducidos (los únicos excavados) parecen formarparte de una amplia lista de yacimientos emparenta-bles, que hoy se nos revelan como simples túmulosaislados en el terreno agrícola, en algunos de loscuales se ha recogido material de la época9. Su áreade extensión excede, incluso, la actual demarcaciónautonómica para adentrarse en algún caso en la pro-vincia de Córdoba, como sucede con el yacimientode La Atalayuela, en la comarca de Los Pedroches10.Los casos conocidos, a pesar de la escasez de pros-pecciones realizadas, suman ya una veintena, lo queobliga a entender estas construcciones monumenta-les como un elemento característico y definidor delpaisaje arqueológico del Guadiana medio a finales delHierro Antiguo11.
Por su parte, del lado portugués, la menor monu-mentalidad de los sitios provoca que su visualización
sea inferior, si bien los resultados de las prospeccio-nes intensivas en el Alentejo central hacen que sea-mos optimistas en cuanto a las posibilidades de fu-turo. Por otro lado, a la aún magra lista de sitioslusitanos, habría que añadir algunas estaciones clá-sicas, como el llamado castro de Azougada que, sinduda, esconde una edificación idiosincrásica, quizáde funcionalidad religiosa12; mientras que otras for-maciones tumulares de gran tamaño, recientementedetectadas, podrían albergar construcciones monu-mentales de signo similar a las extremeñas13.
La cronología de todas estas estaciones se sitúaen torno al siglo V a. C., coincidiendo con el final dela primera Edad del Hierro, en lo que se ha dado enllamar el período post-orientalizante14. Este término,de pretensiones inicialmente cronológicas, ha pasa-do después a adquirir connotaciones culturales15, demanera que actualmente se aplica con carácter generalpara designar el contexto histórico que protagonizanestas construcciones monumentales a lo largo de loscursos medio y bajo del Guadiana, constituyendo, hoypor hoy, la denominación que mejor permite recono-cer el fenómeno como un episodio arqueológicounitario y diferenciado. Dicho contexto históricoempieza a ser mejor conocido a partir de algunasexcavaciones en poblados, necrópolis o explotacio-
Figura 1. Situación de los edificios referidos en texto. 1: Cancho Roano (Zalamea de la Serena); 2: LaMata (Campanario); 3: Espinhaço de Cão (Alandroal); 4: Malhada das Taliscas-4 (Alandroal); 5: Nú-
cleos del entorno de Neves-Corvo (Castro Verde); 6: Fernão Vaz (Ourique).
7 Almagro-Gorbea et al. 1991; Jiménez Ávila 2005.8 Jiménez Ávila 2009.9 Jiménez Ávila 1997; 2008.
10 Ibídem; Jiménez Ávila 2007.11 Jiménez Ávila 2008.
12 Antunes 2008.13 Mataloto 2008.14 Almagro-Gorbea 1977: 507.15 Jiménez Ávila 2007.
71LA CONSTRUCCIÓN DEL PODER EN EL MUNDO POST-ORIENTALIZANTE
AEspA 2009, 82, págs. 69-95 ISSN: 0066 6742 doi: 10.3989/aespa.082.009.003
nes rurales relacionadas con estos centros que, en lamayor parte de los casos, y como ellos, se abando-nan a finales del siglo V a. C., dando paso a la se-gunda Edad del Hierro.
Así pues, el Post-orientalizante, entendido comoun fenómeno histórico y arqueológico que afecta auna parte importante del Suroeste peninsular duran-te el siglo V a. C., empieza a constituir una unidadcultural bien personalizada cuyo elemento más carac-terístico es, precisamente, esta arquitectura monumen-tal de implantación rural que, junto con otros com-ponentes, permite diferenciarlo de complejosculturales como el Turdetano o el Ibérico Antiguo,que florecen coetáneamente en las áreas próximas delBajo Guadalquivir o el Alto Guadiana, respectiva-mente16.
II. RECUERDOS
Una de las constantes de todas estas edificacio-nes post-orientalizantes es la de subrayar elementossimbólicos como su orientación (casi siempre haciael Este) o la elección de espacios que pueden habertenido una especial significación en momentos ante-riores. Esto último es algo que se aprecia especial-mente bien en los casos de Cancho Roano o NevesII, construidos sobre restos de ocupaciones más an-tiguas. Pero también se observa en otros emplaza-mientos como Fernão Vaz, que, a mayor escala, seimplanta en un territorio donde los monumentos fu-nerarios de la Edad del Bronce, adquieren especialprotagonismo, algo que se refleja en el propio for-mato que adoptarán las abundantes necrópolis de laEdad del Hierro de la zona17.
Pero, por sus especiales características, y por sucondición de yacimiento-guía, interesa destacar loselementos de simbología antigua de Cancho Roano,representados por una estela de guerrero y una cons-trucción oval que precede a toda la secuencia cons-tructiva del yacimiento, y que constituye la llamadafase D.
La estela (Fig. 2.1) aparece reaprovechada en laescalinata de acceso al complejo. Al margen de sustípicas representaciones, dispuestas en la huella (lacara que va a ser pisada), interesa destacar que, aun-que no se han realizado estudios petrográficos espe-cíficos, la piedra parece corresponder a un tipo degranito muy común en la zona (el que hoy se explo-ta bajo la denominación de granito Gris Quintana)
cuyos afloramientos más próximos se encuentran enel entorno inmediato del yacimiento, por lo que suprocedencia originaria no debía estar muy alejada.
En el campo de las estelas extremeñas se hanproducido algunos avances en los últimos años que,de cara a nuestros propósitos, merecen ser reseñados.En primer lugar el descubrimiento en Campanario,en la misma comarca de La Serena, de una serie degrabados al aire libre, sobre afloramientos de cuar-cita, que reproducen algunos de los elementos másclásicos de estos monumentos, en particular los es-cudos con escotaduras en V18. La aparición reiteradade estos símbolos sobre este tipo de soportes abogapor su función como elementos de marcación terri-torial, en detrimento de la hipótesis de la funciónfuneraria a la que originariamente se adscribieron yque algunos autores siguen defendiendo.
La segunda novedad que interesa referir es elmagnífico trabajo realizado por L. García Sanjuán yD.W. Wheatley, como consecuencia del descubri-miento de dos nuevos ejemplares en Almadén de laPlata, al norte de la provincia de Sevilla19. Las este-las se encontraban entre las piedras de un majano, ylas prospecciones realizadas han detectado alrededordel mismo una concentración nuclearizada de nódu-los de cuarzo blanco alógeno que no parece ser casual,y que se atribuye a la existencia de una acumulaciónintencional de piedras sobre la que, muy probablemen-te, se situarían las estelas ya en la antigüedad. En elcaso de Almadén de la Plata los autores sugieren laposibilidad de que el majano ocultara un posible tú-mulo megalítico reutilizado posteriormente comopunto de referencia, ya que el lugar se encuentra enuna ruta jalonada por construcciones de esta natura-leza. Sin embargo, resulta igualmente probable queestos amontonamientos se realizaran también ex ni-hilo y ex profeso en la propia época de las estelas, esdecir durante el Bronce Final, al objeto de instalar enlas cúspides estos monumentos grabados. Esta solu-ción contribuiría a explicar algunos de los problemasque se han señalado para el uso de las estelas comomarcadores, en particular su escasa visibilidad en elpaisaje, ya que en caso de estar situadas sobre unmontículo, su perceptibilidad aumentaría considera-blemente (Fig. 2.3). De este modo, y paradójicamente,la recurrente localización de estelas en majanos yamontonamientos de piedras, que ha sido secularmen-te considerada como el típico ejemplo de hallazgofuera de contexto, estaría quizá constituyendo la si-tuación más próxima a su disposición originaria.
16 Jiménez Ávila 2001; 2008.17 Jiménez Ávila 2002-2003.
18 Domínguez García; Aldecoa 2008.19 García Sanjuán et al. 2006.
72 JAVIER JIMÉNEZ ÁVILA
AEspA 2009, 82, págs. 69-95 ISSN: 0066 6742 doi: 10.3989/aespa.082.009.003
Figura 2. 1. Estela decorada de Cancho Roano; 2. Estructura de Cancho Roano-D; 3. Recreación de ladisposición de una estela de guerrero en el Bronce Final (dibujo J. Suárez).
En este panorama es donde puede cobrar su sig-nificación la estructura hallada en los estratos másantiguos de Cancho Roano, ocupando lo que despuéssería la habitación H-3 (Fig. 2.2). Se trata de unaconstrucción de tendencia oval, aunque la afecciónque ha sufrido por causa de las cimentaciones pos-teriores, que la han cortado parcialmente, podría habercamuflado su forma originaria. Está constituida poruna sola hilada de piedras colocadas con descuido,
incluso en su perímetro exterior20. La interpretaciónque se ha dado a estos restos es la de una cabaña (ouna cabaña de culto)21, atribución que parece descar-
20 Celestino 2001a: 22; figs. 4 y 5. Hay, no obstante, dis-cordancias entre la planimetría y la documentación fotográ-fica pues, según parece, las fotografías se han montado alrevés.
21 Celestino 2001a: 22; 2001b: 21. No se especifica qué seentiende por «cabaña de culto».
73LA CONSTRUCCIÓN DEL PODER EN EL MUNDO POST-ORIENTALIZANTE
AEspA 2009, 82, págs. 69-95 ISSN: 0066 6742 doi: 10.3989/aespa.082.009.003
table, vista la constitución maciza de la edificacióny sus reducidas dimensiones (3 x 1,5 m aproximada-mente). Junto con esta opción se señala, en términosde desideratum, la posibilidad que dicha construcciónoval fuera un túmulo funerario orientalizante queestaría rematado por la estela de guerrero, algo que,extrañamente, no se verificó en la excavación22. Sinembargo, vistos los resultados de la prospección enAlmadén de la Plata, la posibilidad de asociar la estelacon la estructura de Cancho Roano D adquiere ma-yor consistencia que la de una ensoñación, aunquea la vista de los datos disponibles, creo que es mu-cho más verosímil atribuir esta posible conjunción aun monumento ya existente en el Bronce Final, enla línea de lo anteriormente señalado, que no a unimprobable pastiche orientalizante de signo funera-rio, que los datos arqueológicos no avalan.
Más fácilmente identificables como una cabañason los restos subyacentes al edificio post-orientali-zante de Neves II, en el Bajo Alentejo, excavados enlos años 80 por Manuel y María Maia. Se trata de unaestructura también de tendencia oval, de 7,5 x 5,5 maproximadamente. Los vestigios se conservan en for-ma de zanjas de deposición que definen el perímetrooval de la estructura, en cuyo interior se reconocenlos agujeros de dos postes, situados en el eje longi-tudinal. Entre el material recogido se señala algúnelemento metálico y cerámicas con decoración bru-ñida, propios del Bronce Final23. Cabría cuestionar-se si cuando se decidió instalar el complejo post-orien-talizante de Neves II sobre esta loma próxima a laRibera del Oeiras quedaba aún en superficie algúnvestigio visible de la ocupación prehistórica, pero doshechos deben ser tenidos en cuenta a la hora de es-tablecer una posible relación entre ambas ocupacio-nes. En primer lugar, el gran tamaño de la cabaña, decasi 8 m de longitud, que supera ampliamente losestándares de una unidad habitacional al uso, por loque podría tener una significación idiosincrásica, o serun espacio de reunión, enclavado en un lugar dotadode especial simbología. En segundo lugar, el hechode que la cabaña se sitúe justamente debajo de laestancia más significativa y de mayor tamaño delcomplejo protohistórico de Neves II: una habitacióncuadrada situada por debajo del nivel del resto de lossuelos (actuando, pues, a modo de cripta) a la que sedesciende por unas escaleras y en la que se ubica ungran hogar de forma cuadrada que ocupa una situa-ción central, por lo que quizá sobre los restos de lacabaña quedase algún elemento visible o algún ves-tigio que hubiera mantenido la memoria del sitio.
Por consiguiente, los ejemplos examinados, apesar de su escasez, parecen reflejar una pauta porparte de estas edificaciones a la hora de elegir susemplazamientos en lugares que tienen una especialsignificación, apropiándose así de los elementos se-miológicos que les dan contenido y que están re-lacionados con un uso anterior de marcado carác-ter simbólico. Sin embargo, al contrario de lo quepodría pensarse, estas ocupaciones precedentes nocorresponden a los momentos inmediatamente an-teriores a la instalación de los edificios —es deciral período orientalizante— sino que se retrotraen enel tiempo, al menos, hasta finales de la Edad delBronce.
Lo mismo puede ser planteado para el caso deFernão Vaz, donde los referentes monumentales deun entorno densamente poblado en la época, son lasnecrópolis del Bronce Pleno, respondiendo a un pro-ceso de legitimación ideológica que cuenta con otrosejemplos en el suroeste post-orientalizante24. En al-gunos casos, como en la necrópolis de Tera, los ele-mentos simbólicos aluden a un pasado mucho másantiguo, al ubicarse los enterramientos entre variasformaciones de menhires, dentro de un paisaje don-de se localizan varias sepulturas megalíticas25.
Este escenario de búsqueda de referentes simbó-licos antiguos, que obvian expresamente la épocaorientalizante, sugiere una ruptura con las estructu-ras políticas de este momento por partida doble. Pri-mero, porque una necesidad tan palmaria de buscarnuevos elementos legitimadores debe estar indican-do que la transferencia de poder no se ha efectuadode manera ordenada o natural, como debe indicarlotambién el que la mayoría de estas implantacionessean nuevas. Segundo, porque el que se encuentrenestos referentes justamente en los momentos anterio-res al periodo orientalizante, apunta, igualmente, aque exista una intencionalidad expresa de romper (sino de sustituir o suplantar) con las genealogías aris-tocráticas de los siglos VII y VI a. C.
Ello no implica, necesariamente, que las estruc-turas del poder dejen de revestirse de las formasexternas propias de la aristocracia orientalizante. Losmodos de vida palacial (trasladados al ámbito de lorural), o algunos elementos ceremoniales (como lasprácticas lustrales representadas por los jarros y losbraseros, sometidas a unas nuevas condiciones de
22 Ibídem.
23 Maia; Correa 1985. Junto a esta cabaña aparecen los res-tos de otra estructura oval que presenta una técnica construc-tiva diferente, al estar realizada la cimentación con mam-puesto mediano.
24 Jiménez Ávila 2002-2003.25 Rocha 2003.
74 JAVIER JIMÉNEZ ÁVILA
AEspA 2009, 82, págs. 69-95 ISSN: 0066 6742 doi: 10.3989/aespa.082.009.003
producción y circulación de bienes de lujo26), eviden-cian el mantenimiento de unas fórmulas similares alas orientalizantes por parte de estos nuevos linajesemergentes. El propio culto a los antepasados pue-de, incluso, referirse como un elemento de continui-dad ideológica a este respecto. Lo que sucede es que,debido a causas de coyuntura histórica, los ancestrosdeben ahora ser sustituidos por recuerdos mucho másremotos.
III. ARQUITECTURA Y MODALIDAD
La secuencia ocupacional documentada en CanchoRoano, y el creciente número de edificios reconoci-dos y estudiados que se pueden relacionar con lasdistintas fases evidenciadas a lo largo de la misma,permiten efectuar una primera aproximación de carác-ter general a los procesos arquitectónicos que se pro-ducen en todo el espacio geográfico ocupado por es-tas construcciones. Además, dado el papel político queestos centros desempeñan, tales procesos constructi-vos se pueden vincular con transformaciones de ordenideológico e histórico que contribuyan a explicar susurgimiento, su desarrollo y su extinción en las pos-trimerías del siglo V a. C. Algo de esto ha sido yapuesto de manifiesto para las fases más recientes, enlas que se observa un proceso de privatización simbó-lica de los espacios —en realidad de unos espacios queya de por sí son privados— que parece ser común aalgunos de estos complejos en el momento previo asu abandono27. De ahí que sea oportuno profundizaren el análisis arquitectónico desde las fases más an-tiguas con el objeto de intentar determinar posiblescomportamientos análogos también en los momentosiniciales del fenómeno.
No obstante, este propósito se ve dificultado porla reducción en la cantidad y la calidad de la infor-mación que poseemos de estas fases más antiguas. Porun lado, los restos constructivos de Cancho Roanose van viendo recortados por la superposición deestructuras posteriores que merman su integridad ysu continuidad, mientras que en algunos yacimien-tos próximos los horizontes correspondientes a estasetapas ni siquiera están representados. Por otra par-te, los datos de estas fases antiguas son conocidos demanera provisional, a través de sucintos avances yno de memorias detalladas como las que existen paralas excavaciones de la fase final del edificio, cuyaperiodicidad ha decrecido abruptamente en los últi-
mos tiempos. Las limitaciones del registro y la es-casez de los datos de base auspician, por tanto, quefuturos trabajos puedan matizar o complementar elmodelo que aquí se presenta.
III.1. ESPACIOS SIMBÓLICOS
Ya he señalado anteriormente la importancia queparece cobrar en algunas de estas implantaciones lapreexistencia de elementos simbólicos antiguos queconfieren un carácter especial —con toda probabi-lidad sacro— a los espacios en que se ubican los edi-ficios. En los casos conocidos, estos elementos serefieren a un pasado anterior al momento orienta-lizante, estableciendo un lapsus secuencial de variasgeneraciones en la ocupación (una ocupación que,conviene subrayarlo, no siempre fue de tipo habi-tacional). En el momento orientalizante, la idiosin-crasia de estos espacios (sin duda persistente) no sesubraya o dignifica mediante la edificación de lossitios, ni hay vestigios significativos de ocupaciónen los mismos, por lo que debemos pensar que suespecificidad se deba más al papel que pudieronhaber desempeñado en el pasado que al que se lesconfiere en los siglos VII y VI, época en la que desa-rrollarían una función sacra remanente o secundaria.
Lo que se produce a inicios del período post-orien-talizante es, precisamente, la reivindicación de estoslugares y la reactivación de su importancia simbóli-ca, al ser elegidos como sede para la ubicación de losnuevos emplazamientos.
Esto es algo que no siempre será posible verifi-car arqueológicamente, pues la condición sacra deun entorno no requiere necesariamente de vestigiosde carácter antrópico. Además, vista la abundan-cia de conjuntos monumentales que pueblan algunaszonas del territorio estudiado, es posible que algu-nas implantaciones se hayan sacralizado artificial-mente en función de las nuevas conveniencias y ne-cesidades (con concurrencia o no de referentesantiguos).
Otro de los aspectos que conviene destacar, es quelos elementos antiguos que subyacen a algunas deestas implantaciones son fácilmente vinculables conel culto ancestral. Así, por ejemplo, la estela deco-rada de Cancho Roano, que puede asimilarse, comotodas las de su grupo, a representaciones de per-sonajes heroizados. O las cabañas de Neves II que,como he señalado anteriormente, podrían correspon-der, conforme a su tamaño y a su carácter aislado, aun punto de reunión o de encuentro de significaciónpolítica.
26 Jiménez Ávila 2006.27 Jiménez Ávila 2005.
75LA CONSTRUCCIÓN DEL PODER EN EL MUNDO POST-ORIENTALIZANTE
AEspA 2009, 82, págs. 69-95 ISSN: 0066 6742 doi: 10.3989/aespa.082.009.003
Esto es importante porque el culto ancestral seráuno de los elementos definidores de la ideología aris-tocrática a lo largo de todo el Post-Orientalizante,y resulta significativo reconocer sus principios des-de las fases originarias del fenómeno28. En este con-texto inicial, el que estas referencias apunten hacialos momentos previos al Orientalizante y el que to-das las estaciones conocidas sean implantacionesnuevas, hace pensar en el surgimiento de grupos aris-tocráticos emergentes que requieren de nuevos ele-mentos legitimadores para el ejercicio del poder.
El que estos elementos de legitimación sean—de modo paradójico— de la misma naturaleza quelos que se arbitran en el período orientalizante, es-tará entre las causas fundamentales que expliquen lasmarcadas diferencias que se observan en el compor-tamiento político e ideológico de este área surocci-dental respecto de otras áreas de la Península Ibéri-ca a fines de la Primera Edad del Hierro.
III.2. PRIMERAS CONSTRUCCIONES: APROPIACIÓN DEL ES-PACIO SIMBÓLICO Y SIMBOLIZACIÓN DE ESPACIOs
Es poco lo que sabemos de las primeras construc-ciones que originan el fenómeno de la arquitecturamonumental post-orientalizante. Una de ellas es,curiosamente, que en sus inicios esta arquitectura fuebastante menos monumental.
Así parecen demostrarlo los restos arquitectóni-cos que constituyen la llamada Fase C de CanchoRoano, cuyos suelos se sitúan, prácticamente, al ni-vel del terreno natural o ligeramente por encima delmismo, y que presenta unas características construc-tivas mucho más modestas que las de las fases pos-teriores.
De las construcciones de esta época se conoce laexistencia de una sala cuadrangular en la que seimplanta el célebre altar de forma circular y una se-rie de bancos o vasares incluidos en este mismoámbito. Esta sala sería un lugar de culto integrado enuna construcción más amplia29. Los datos disponiblesno permiten, sin embargo, conocer la fisionomía nila extensión del primer edificio en el que se situabadicha sala, ni verificar si éste se integraba en uncomplejo constructivo mayor.
No obstante, y aunque en su mayoría permaneceninéditas, ya se han mencionado una serie de estruc-turas antiguas aparecidas en las excavaciones delsector sur del yacimiento, bajo los terraplenes de la
última fase, que podrían corresponder a este primermomento30. Entre estas estructuras antiguas se haconferido especial protagonismo a una construccióncircular que ha sido interpretada como un horno, apesar de sus analogías con las bases circulares do-cumentadas en sitios como El Palomar o El Chapa-rral, cuya función de hornos parece absolutamentedescartable, y para las que hemos propuesto, reite-radamente, una funcionalidad de soportes para depó-sitos de grano de carácter familiar31.
La constatación de esta estructura circular en unafase antigua de Cancho Roano adquiere significaciónen este discurso porque, juntamente con la presen-cia del santuario, es uno de los rasgos que se reite-ran en otro de los complejos que pueden vincularsea estas primeras implantaciones post-orientalizantes.Es el caso, ahora en Portugal, del Espinhaço de Cão32.
Este yacimiento, situado sobre un espolón de laorilla derecha del Guadiana, está formado por layuxtaposición de distintos ámbitos constructivos, yse extiende por una superficie limitada de unos cen-tenares de metros cuadrados. En su arquitectura sereconocen, básicamente, dos fases de ocupación,aunque, como señalan sus excavadores, existen nu-merosas subfases, reedificaciones y reaprovechamien-tos que no siempre han podido ser documentadas conprecisión, debido a que no se ha agotado la poten-cia sedimentaria en todos los ámbitos del complejo(Fig. 3).
Los materiales recogidos en Espinhaço de Cão noresultan muy significativos desde el punto de vistacronológico, al tratarse mayoritariamente de cerámi-cas comunes, por lo que se ha propuesto para estaestación una cronología amplia que abarca, grossomodo, el siglo VI a. C.33 y que podría hacerse coin-cidir con los inicios del Período post-orientalizante.
Del Espinhaço de Cão destaca el ámbito nº 2, unahabitación cuadrada, orientada al Este, que se sobre-eleva del suelo exterior por medio de 3 escalones yque se dota de un altar interior de arcilla algo des-centrado. Esta estancia ha sido interpretada comoespacio de culto, y desde el momento de su construc-ción articula y dirige la organización arquitectónicade todo el complejo.
El hecho de que este pequeño santuario no corres-ponda a la primera fase, y que haya sufrido variasreformas a lo largo de su utilización (en una prime-ra etapa tendría un banco en el muro sur) plantea
28 Jiménez Ávila 2002.29 Celestino 2001a; 2001b.
30 Rodríguez Díaz et al 2007: fig. 5C. Cfr. Infra n. 63.31 Jiménez Ávila y Ortega 2001; 2008; Jiménez Ávila et al.
2005.32 Calado y Mataloto 2008, con bibliografía.33 Ibídem.
76 JAVIER JIMÉNEZ ÁVILA
AEspA 2009, 82, págs. 69-95 ISSN: 0066 6742 doi: 10.3989/aespa.082.009.003
varios interrogantes sugerentes. Existe la posibilidadde que el Espinhaço de Cão contara con un santua-rio desde el primer momento (quizá en alguna zonade las no excavadas o quizá en la misma zona queluego ocupó el espacio 2) lo que podría estar sugi-riendo un proceso similar al de Cancho Roano oNeves: la reocupación de un espacio ya conocido porsu antigua sacralidad. También existe la posibilidadde que una pequeña ocupación de carácter rural vayaganando influencia hasta convertirse en un centropolítico de cierta relevancia, lo cual requiere de unelemento legitimador que obligara a construir el san-tuario en un segundo momento.
En cualquier caso, lo que sí parece claro, es que enestas implantaciones, la edificación de un espacio sacroalcanza un papel fundamental desde sus comienzos,percibiéndose ya algunos de los elementos que lesserán más característicos, como su orientación haciael Este, su planta cuadrada o la presencia de altares oestructuras cultuales en su interior. También se perci-be, especialmente en el caso de Espinhaço de Cão, queeste espacio cultual se integra en un complejo habita-cional más amplio que incluye, junto a otros espaciosdiferenciados —como el 5, que apareció enlosado—zonas residenciales, almacenes para grano, etc.
La organización arquitectónica del Espinhaço deCão, por tanto, podría estar representando el aspec-
to algo inorgánico y disperso quedebían tener estas primeras implan-taciones post-orientalizantes del Su-roeste peninsular.
Si se confirmara la pertenencia ala fase antigua de Cancho Roano delas estructuras de la zona sur (y al-gunas otras, como señalaré a conti-nuación) podríamos estar aquí anteun caso similar: una agrupación deedificios no ordenados en un entor-no rural, donde los espacios diferen-ciados convivirían con instalacionesde carácter agropecuario propias depequeñas explotaciones campesinas.No debemos dejarnos deslumbrar porfactores como el mayor estado deconservación, o la monumentalidadque alcanzarán los complejos extre-meños en momentos posteriores, paraestablecer grandes diferencias entrelas dos zonas estudiadas (Extremadu-ra y el sur de Portugal) desde estafase. No obstante, habida cuenta laescasez de datos con la que hoy con-tamos, tampoco es descartable que
éstas existieran ya en los momentos iniciales.Es muy difícil discernir el papel real o material
que se concedió a los primigenios elementos simbó-licos en la organización arquitectónica de estas pri-meras implantaciones post-orientalizantes. En Can-cho Roano resulta significativo constatar que laestructura circular de la fase D se aleja de la poste-rior zona sacra, y se sitúa bajo lo que luego será lahabitación 334. Hay que recordar, además, que a partirde este momento, las sucesivas estructuras de cultoo altares se superponen directamente unas a otras alo largo de toda la secuencia constructiva, en la zonacorrespondiente a la habitación 7, por lo que esteprimer caso marca una excepción.
En su lugar, sobre esta estructura circular se dis-ponen unos muros en ángulo, atribuidos al primeredificio C, que evidencian la amortización/ocultaciónde la misma desde fechas tempranas. Esto sugiere queel mantenimiento de este elemento en sí y de su im-plantación concreta no fuera especialmente importan-te ni tenido en cuenta en el diseño de la obra del edi-ficio C, si bien no es del todo descartable queinicialmente sí estuviera integrado en alguno de susespacios y que después, quedara anulado en algunareforma.
Figura 3. Planta del yacimiento de Espinhaço de Cão (Alandroal, Portugal),s. Calado y Mataloto 2008, con la indicación de las principales áreas diferencia-
das: S = Santuario; R = área de Representación.
34 Para ver la relación real: Martín Bañón 2004: fig. 2.
77LA CONSTRUCCIÓN DEL PODER EN EL MUNDO POST-ORIENTALIZANTE
AEspA 2009, 82, págs. 69-95 ISSN: 0066 6742 doi: 10.3989/aespa.082.009.003
Respecto a la estela, es aún mucho más difícildeterminar si jugó algún papel concreto en este mo-mento, ya que, como es sabido, su hallazgo se pro-dujo en las escaleras del acceso oriental, que corres-ponden a un momento posterior, algo propiciado porsu carácter, en última instancia, mueble.
III.3. PRIMEROS EDIFICIOS REGULARES: AGRUPACIÓN Y
ORDENACIÓN DEL ESPACIO
En un momento indeterminado del Post-orienta-lizante que, a falta de una mayor firmeza en los da-tos, debemos situar preliminarmente dentro ya delsiglo V, se asiste a un proceso de adecuación y re-gularización arquitectónica de los espacios ocupadospor estas implantaciones, así como a la instalaciónde otras nuevas.
En esta fase sí que van a ser ya palpables las di-ferencias que se establecen entre los tramos medioy bajo del Guadiana. En Portugal, las ocupacionesparecen menos duraderas (el Espinhaço de Cão seabandona, precisamente, a inicios del siglo V), mien-tras que en Extremadura las secuencias que se docu-mentan son más continuas y, desde luego, los edifi-cios mucho más monumentales.
Pero, al mismo tiempo, son igualmente percepti-bles significativas analogías. Los yacimientos marcanel mismo patrón de asentamiento rural aislado y,muchos de ellos, se acogen a un mismo modelo arqui-tectónico que, con mayor o menor grado de certeza ydependiendo de la calidad de los datos, se vislumbraen sus trazados. Este modelo arquitectónico básicoconsta de un patio externo, un pasillo transversal yvarios módulos longitudinales que, en conjunto, ge-neran un esquema circulatorio que reproduce la figurade un tridente por la que han sido denominados35.
Cancho Roano
El primer edificio que se ciñe a estas caracterís-ticas es el que constituye el núcleo principal de la faseB de Cancho Roano, construido sobre los restos dela etapa anterior (C), que parece expresamente derrui-da para realizar esta nueva obra. El nuevo edificiose abre hacia el Este, aunque su orientación varíaligeramente de las habitaciones a las que se super-pone, de modo que no se reaprovechan las estructu-ras más antiguas. Este edificio presenta una dispo-sición en U con dos estrechas alas en la fachada que,
como la puerta, dan a un pasillo transversal que, asu vez, comunica con una serie de módulos compar-timentados que se desarrollan en la parte principal,reproduciendo, así, el ya señalado esquema en triden-te. La planta del edificio sugiere que debió sufrirremodelaciones y ampliaciones hasta conferirle elaspecto final documentado en las excavaciones36. Enel momento de su amortización contaba con una granhabitación central situada en el eje transversal cuyaentrada se afronta al acceso principal. Esta estanciaestá presidida por el famoso altar en forma de pielde toro extendida que, junto con otros elementos dedifícil interpretación, confieren a este espacio uncarácter sacro. El altar, como ya se ha indicado, co-incide, aunque no plenamente, con la vertical de laestructura cultual de la fase anterior.
Hacia el norte de esta estancia central, dos habi-taciones sucesivas cuentan con estructuras similares,elevadas a base de capas de adobes y piedras, querematan su parte superior con una superficie de com-bustión en cubeta. Al contrario que la de la habita-ción central, estas estructuras son de planta rectan-gular (Fig. 4).
La presencia de estas estructuras de combustiónelevadas se ha interpretado como evidencia de laimportancia religiosa del yacimiento de CanchoRoano desde sus fases antiguas, desarrollando unargumento de tipo cuantitativo, a mi juicio, algo sim-plista (a más altares, más funcionalidad religiosa). Sinembargo, creo que lo que realmente representa lamultiplicación de estos elementos es, justamente, locontrario: la complejidad funcional del edificio deCancho Roano ya desde su fase B. En este sentido,es dudoso, que todas estas estructuras hayan compar-tido el papel unívoco de altares dispuestos en tresespacios sacros adyacentes (algo, por otra parte, bas-tante insólito en el contexto en el que nos hallamos).Así, siendo esa función cultual admisible para lahabitación central, que ha actuado como santuariodinástico desde los orígenes, es más probable que lasestructuras rectangulares que aparecen en las habi-taciones que quedan más al norte, hayan funciona-do como hogares sobreelevados dispuestos en estan-cias que, debido a las especiales condiciones de estosedificios, han podido desarrollar en algún caso fun-ciones representativas o conviviales, mientras que enotros, serían espacios meramente domésticos.
35 Jiménez Ávila 2008; 2009.
36 Por ejemplo, la situación de la puerta principal, descen-trada respecto del muro de fachada pero centrada entre losdos sistemas de «pilares» cuadrados que aparecen a la alturadel muro oeste del pasillo, que podría indicar una ampliaciónde todo el edificio hacia el Norte. Para los datos de CanchoRoano B: Celestino 2001a; 2001b.
78 JAVIER JIMÉNEZ ÁVILA
AEspA 2009, 82, págs. 69-95 ISSN: 0066 6742 doi: 10.3989/aespa.082.009.003
El hallazgo más reciente de una de estas estruc-turas rectangulares en el edificio de La Mata, en unahabitación que, de acuerdo a su contexto, no presentaningún elemento que permita vincularla con activi-dades de signo religioso o cultual37, invita a ser pru-dentes a la hora de asimilar automáticamente estasplataformas de combustión sobreelevadas con funcio-nes de culto.
En este punto, es preciso recordar la existencia dedos espacios diferenciados en el complejo portuguésdel Espinhaço de Cão que, como ya he indicado,puede situarse en los orígenes de la arquitectura post-orientalizante del Guadiana. Por un lado, el ya co-mentado espacio 2, de planta cuadrada y con altarcentral, que se interpreta como un santuario. Y porotro, el espacio 5, de similares proporciones, queaparece parcialmente enlosado, y que se sitúa enángulo con el anterior, formando una especie de pa-tio que configura la zona principal del conjunto (Fig.3)38. La fase B de Cancho Roano parece dar un pasoadelante en el proceso arquitectónico representado poresa etapa inicial, agrupando en un solo edificio los
distintos espacios funcionales que aparecen disper-sos en el Espinhaço de Cão (y, muy probablementetambién, en su propia fase antigua o fase C). En-tre estos elementos sigue alcanzando especial pro-tagonismo el santuario, situado en la parte centralde la nueva edificación. Pero al mismo tiempo, pa-rece mantenerse la importancia de otras estanciasdiferenciadas que pueden haber recogido las fun-ciones del espacio 5 del Espinhaço de Cão y que,muy probablemente, fueran de tipo representativoy/o convivial, en la línea con el carácter de resi-dencias aristocráticas que tendrían estas construc-ciones desde sus orígenes.
Desde el punto de vista ideológico, esta reagru-pación de espacios diferenciados, con la inclusióndel santuario en el edificio principal, supone tam-bién un paso adelante en el proceso de apropiaciónde los referentes simbólicos que legitiman la im-plantación de estas estirpes en el agro extremeñoy alentejano de finales de la primera Edad delHierro. Un paso adelante que debe ser reflejo na-tural de su afianzamiento en el entramado políti-co y social de la época y que podemos relacionarcon el proceso de privatización simbólica que yaha sido estudiado para estos edificios a partir, jus-tamente, de este momento. En este sentido, la in-clusión del santuario en el área residencial supo-ne un elemento más a tener en cuenta que permite
completar y extender el proceso entonces estudiadoa los orígenes mismos del fenómeno de los comple-jos monumentales, estableciendo un estadio previoen el que los distintos elementos arquitectónicos es-tarían, incluso, claramente disociados39.
Al margen de esta unificación de espacios funcio-nales en un edificio de planta regular y sujeto a unmodelo constructivo, la fase B de Cancho Roanosupone una primera intervención en la zona adyacenteque permite crear un entorno arquitectónico amplioy ordenado. Este episodio puede considerarse unprimer paso hacia la monumentalización del entor-no, si bien debemos tener en cuenta que el edificioB solo se eleva unos centímetros sobre las ruinas desu antecesor, y que sus dimensiones son considera-blemente más modestas que las que alcanzará des-pués su descendiente.
Para verificar esta primera intervención urbanís-tica en el entorno del edificio B es necesario reexa-minar la bibliografía del yacimiento, en particular loque se refiere al acceso monumental situado al Este,hacia el curso del arroyo Cagancha, consistente enuna escalera de dos peldaños (a la que se incorpora
Figura 4. Cancho Roano B (s. Celestino 2001), con la indicación de las posibles áreas funcionales diferenciadas.
37 Rodríguez Díaz 2004.38 Calado y Mataloto 2008. 39 Jiménez Ávila 2005.
79LA CONSTRUCCIÓN DEL PODER EN EL MUNDO POST-ORIENTALIZANTE
AEspA 2009, 82, págs. 69-95 ISSN: 0066 6742 doi: 10.3989/aespa.082.009.003
la estela de guerrero) y dos cuerpos poligonales quese proyectan hacia este punto, y que a veces han sidodenominados torres. Estos elementos, que dan cuer-po a la ordenación arquitectónica a que me estoy re-firiendo, han sido atribuidos a distintos momentos dela Fase A, tanto en la memoria de excavación del sec-tor este como en la presentación de los resultados dela Fase B40.
Sin embargo, tanto a simple vista, como en lasdistintas planimetrías que se han publicado, estoscuerpos poligonales presentan una orientación clara-mente divergente de las arquitecturas de la etapa fi-nal del complejo, que se ajustan a una configuración
escrupulosamente ortogonal. Esta desviación, de másde 5º sobre las líneas maestras que definen CanchoRoano A, es en todo coincidente con la de una seriede largos muros que se sitúan debajo del patio41 y que,igualmente, divergen de las alineaciones de la fasefinal, a la que, sin embargo, se atribuyen. Además,esta alineación —y esto es lo más importante— esla misma que presenta la fachada del edificio B, comose aprecia, sobre todo, en las fotografías aéreas en lasque aparecen conjuntamente las arquitecturas deambas fases, ya que, en planimetría, nunca se hapublicado una superposición real de la secuenciaconstructiva (Fig. 5).
Figura 5. Fotografía aérea del complejo de Cancho Roano en la que se aprecia la diferente orientación de los cuerpospoligonales, coincidente con la del muro de fachada del edificio B.
40 Celestino; Martín Bañón 1996, en Celestino (ed.) 1996;Celestino 2001. 41 Unidades 115, 203 y 222: Celestino (ed.) 1996: 298.
80 JAVIER JIMÉNEZ ÁVILA
AEspA 2009, 82, págs. 69-95 ISSN: 0066 6742 doi: 10.3989/aespa.082.009.003
Por tanto, los datos parecen indicar que, ya en lafase B, existe un acceso en la zona este del yacimien-to, hacia el arroyo, al que pertenecería la escalera deentrada, con la estela decorada y los cuerpos poligo-nales. Este acceso estaría, a todas luces, aterrazado,preludiando lo que sucederá en la etapa posterior, ygenerando así una primera urbanización y monumen-talización del espacio antepuesto al edificio42.
Pero la relectura de la secuencia arquitectónica deesta zona del yacimiento tiene más implicaciones parala restitución general del mismo en sus fases antiguas.Así, la disposición de un acceso de estas caracterís-ticas, abierto al río y situado en eje con la entradaal edificio principal, resulta arduamente compatiblecon la interposición, en la zona intermedia, de unasconstrucciones rectangulares de débiles muros que seadscriben a este período y que rompen lo que, obvia-mente, es una pretendida axialidad (Fig. 4). Estasestructuras, además, presentan una orientación dis-cordante con los trazados de la fase B (y con los decualquier otra fase reconocida en la secuencia cons-tructiva del yacimiento) que contrasta con la dispo-sición ortogonal que se observa ya desde este momen-to en la organización de los espacios de CanchoRoano, y que será prevalente hasta su abandono. Deconfirmarse la revisión cronológica al alza que aquípropongo, lo más probable es que haya que replan-tear también la adscripción cultural de las unidadesque se relacionan con este acceso oriental llevándo-las, consecuentemente, a un momento anterior. Deeste modo, estas estructuras oblicuas que se sitúan enla parte delantera del edificio podrían corresponderya a Cancho Roano C43, lo cual justificaría mejor supresencia en esta zona del complejo. La fase C ten-dría, así, más visos aún de estar concebida como unconglomerado de edificaciones desordenadas, almodo de lo que sucede en el Espinhaço de Cão,aproximándose al esquema que aquí se plantea paralas primeras instalaciones post-orientalizantes.
Otros edificios
Más o menos coetánea con la fase B de CanchoRoano debe ser la primera edificación de La Mata deCampanario, situada a tan sólo 20 km de distancia,
y que constituye el segundo de los complejos post-orientalizantes bien conocidos en el entorno delGuadiana medio.
Resulta problemático determinar si en el espacioocupado por el edificio de La Mata existían elementosde sacralización previos a la obra. A la posibilidadde vestigios de carácter no físico, ya señalada, se uneel hecho de que no se haya excavado debajo de lossuelos de la fase final, que es donde este tipo de ele-mentos suelen hacerse más patentes. No obstante,existen en La Mata algunos indicios simbólicos, comola orientación del edificio al Este, que son coinciden-tes con lo señalado para otros casos en los que re-sulta más evidente la sacralización del espacio.
Los editores de La Mata reconstruyen una primerafase arquitectónica en la que el edificio presenta unaspecto simple, inscrito en una planta rectangularformada por un corredor transversal que da a seisestancias longitudinales, y con dos amplias entradashacia el Este situadas en la fachada principal44. Noobstante, ya he señalado en otro lugar la necesidad derealizar algunas correcciones en la secuencia de esteyacimiento en virtud de la existencia de una puertacentral, entre las dos que se señalan (que, seguramen-te, son más tardías) que podría retrotraerse ya a estaprimera etapa45. También es posible que sufriera re-formas la organización interna del edificio, comopuede derivarse del menor grosor de algunos de lostabiques de separación de las estancias interiores, yel hecho de que, precisamente éstos, se sitúen a par-tir de las jambas de las puertas, anómala disposiciónque sugiere una compartimentación posterior al plan-teamiento inicial (Fig. 6)46. De ser así, el aspecto quepresentaría esta primera edificación de La Mata se-ría bastante semejante al de Cancho Roano B, con unahabitación central (¿santuario?) y un pasillo transver-sal, repitiendo, en lo básico, el típico esquema de losedificios en tridente. Junto a esta posible habitacióncentral, en este caso hacia el Sur, aparece un espacioadyacente en el que se instaló un hogar sobreeleva-do, que también reitera otro de los elementos presentesen la organización de Cancho Roano B. En esta es-tancia (E-2, en la nomenclatura del yacimiento) sedetectó, además, una anómala concentración de ele-mentos de bronce (aunque muy fragmentarios) quedenunciaban que, en algún momento de su existencia,
42 En la guía de Cancho Roano, (Celestino 2001b), se re-construye un acceso aterrazado para la fase B. En el texto,sin embargo, no se alude a estos elementos ni a los datos ar-queológicos que lo sostienen.
43 Habida cuenta que subyacen a elementos atribuidos auna subfase antigua del momento final (A-1), que considerode dudosa existencia y que, en realidad, corresponden toda-vía a la fase B.
44 Rodríguez Díaz 2004: 297 ss.45 Jiménez Ávila 2005.46 Así, los muros que separan E-7 de E-8 y E-6 de E-9, cla-
ramente diferentes del que media entre E-1 y E-2, construi-dos, además, con ladrillos de distinto módulo. En el estadoactual de los restos no es posible verificar in situ relacionesde coetaneidad o anteroposterioridad a simple vista.
81LA CONSTRUCCIÓN DEL PODER EN EL MUNDO POST-ORIENTALIZANTE
AEspA 2009, 82, págs. 69-95 ISSN: 0066 6742 doi: 10.3989/aespa.082.009.003
debió tener un carácter especial47. La presencia de estaestructura de combustión coexistiendo con zonas detrabajo, como puntos de molienda, etc., disuade deentenderla como una construcción de carácter religio-so, y obliga a disociar de este tipo de significado laestancia en la que se encuentra, como ya he indica-do con anterioridad. No obstante, es necesario seña-lar que, en el caso de La Mata, la funcionalidad de losespacios parece sufrir importantes modificaciones ensus momentos finales, previos al abandono.
La Mata, en sus fases más antiguas, parece res-ponder, por tanto, a un estadio del Post-Orientalizanteen el que estas instalaciones comienzan a reprodu-cirse ex nihilo, asumiendo ya algunos de los elemen-tos de los procesos políticos e ideológicos que sevenían fraguando en otros enclaves desde momentosmás antiguos, algo que parece reflejarse ya en suconcepción arquitectónica regularizada.
Pero para estudiar los distintos ritmos y modali-dades que fueron adquiriendo estos procesos de cam-bio en las distintas áreas que se integran en el siste-ma de redes políticas y culturales que se generan entorno a los cursos medio y bajo del Guadiana, resultaespecialmente ilustrativo detenerse en algunos de losejemplos conocidos en el Sur de Portugal, como losedificios de Fernão Vaz, en Ourique48, o Malhada das
Taliscas-4, en Alandroal49. A pesar de que, en am-bos casos, el conocimiento de sus plantas es incom-pleto, a partir de lo conservado pueden reconocerseen ellos las trazas de los edificios en tridente, y enla organización del espacio que presiden se averiguala voluntad de disponer las arquitecturas conforme aun trazado ortogonal50.
El edificio de Fernão Vaz es ya una referenciaclásica de la arqueología sidérica del Sur de Portu-gal (Fig. 7). Su implantación en un meandro del RíoMira se ubica en un área donde las estaciones de estaépoca (hábitats y necrópolis) son especialmente abun-dantes. Esta zona, además, coincide con la presen-cia de los dos grandes cementerios monumentales delBronce Pleno portugués: Atalaia y Alfarrobeira, quedotan al espacio de los componentes simbólicos re-feridos a los antepasados que son tan característicosen este tipo de instalaciones51. En el lugar exacto enque se emplaza Fernão Vaz no se han reconocidohasta la fecha evidencias de ocupación más antiguasque las correspondientes a la construcción y uso delpropio edificio, aunque hay que recordar que éste nose ha excavado en su totalidad. Otros elementos decarácter simbólico que presenta esta construcción sonsu orientación cardinal hacia el Este y la posibleexistencia de un altar en su interior, coincidiendo conla habitación 2, en la que se localizó una acumula-ción de arcillas que podría corresponder con unaplataforma de adobe muy degradada, del tipo que sedocumenta en otras de estas estaciones coevas52.
En la arquitectura de Fernão Vaz se aprecian algu-nas de las características que diferencian a estas cons-trucciones del sur de Portugal de sus vecinas bajoex-tremeñas, destacando su menor monumentalidad (losmuros se sitúan al nivel del suelo); su más corta per-durabilidad (ya que apenas se reconoce una sola fasede ocupación, sin reformas aparentes) y la menor or-ganicidad, que se traduce en una cierta dispersión deestructuras en torno al edificio principal que, sin lle-gar a los niveles del Espinhaço de Cão, reproducen,en cierto modo, el mismo planteamiento de comple-jo abierto de módulos arquitectónicos anexos (aunque,en este caso dispuestos ortogonalmente).
Un ejemplo aún más claro de este, si se quiere,modelo transicional nos lo proporciona el conjuntode Malhada das Taliscas-4 que, de nuevo, se ve pri-vado de la monumentalidad de los edificios extreme-ños. En Malhada das Taliscas se han excavado dosnúcleos constructivos que corresponden a un mismo
Figura 6. Planta del edificio de La Mata en su fase deapogeo (Rodríguez Díaz 2004).
47 Cfr. infra.48 Correia 2007.
49 Calado y Mataloto 2008.50 Jiménez Ávila 2005.51 Jiménez Ávila 2002-2003.52 Beirão 1986; Jiménez Ávila 2001.
82 JAVIER JIMÉNEZ ÁVILA
AEspA 2009, 82, págs. 69-95 ISSN: 0066 6742 doi: 10.3989/aespa.082.009.003
Figura 7. Conjuntos de Fernão Vaz (Ourique) y Malhada das Taliscas-4 (Alandroal), (a.p. Correia 2007 y Calado yMataloto 2008, respectivamente).
y coetáneo complejo (Fig. 7). Por un lado, un edifi-cio rectangular, orientado al Este, constituido por dosnaves paralelas, la interior de las cuales se presenta
enlosada (1). Por otro, un grupo de edificaciones demayor tamaño, excavadas de forma incompleta, en-tre las que se reconoce la posible disposición de un
83LA CONSTRUCCIÓN DEL PODER EN EL MUNDO POST-ORIENTALIZANTE
AEspA 2009, 82, págs. 69-95 ISSN: 0066 6742 doi: 10.3989/aespa.082.009.003
edificio en tridente (2). Ambos núcleos se presentanalineados en ángulo, formando un entorno ordenadoortogonalmente.
Malhada das Taliscas-4 constituye el único ejem-plo de edificio en tridente hasta ahora conocido queno presenta una orientación al Este. Sin embargo, estedato debe contrastarse con la existencia, en el mis-mo conjunto, del edificio rectangular 1, que sí ma-nifiesta esta disposición y que, por su carácter exentoy por sus especiales condiciones constructivas, pue-de interpretarse como un espacio diferenciado.
Probablemente, Malhada das Taliscas-4 esté encar-nando un estadio o una modalidad específica dentrodel proceso de transformación arquitectónica (e ideo-lógica) del Post-Orientalizante, que integra elemen-tos observados en las distintas fases constatadas enotros sitios. Así, la persistencia del edificio rectangularexento, e, incluso su disposición, recuerdan enorme-mente el patrón observado en Espinhaço de Cão, don-de el santuario, orientado al Este, se ubica en el ex-tremo occidental del yacimiento, delante de un áreaabierta. Pero la presencia de edificios regularizados yregularizadores del espacio es propia ya de momen-tos más tardíos, en los que los recintos de culto ances-tral quedan aglutinados dentro en la construcción prin-cipal, en lo que, más arriba, he interpretado como unsíntoma de la cada vez más evidente apropiación delos referentes simbólicos y sacros por parte de lasemergentes aristocracias rurales del Guadiana.
Resulta difícil determinar por qué razones enMalhada das Taliscas-4 no se produce esta asimilaciónde áreas funcionales diferentes y diferenciadas en unmismo edificio. Puede atribuirse a razones cronológi-cas o al menor grado de afianzamiento político quealcanzan los grupos aristocráticos del sur de Portugal,que se manifiesta, como ya he señalado, en la inferiormonumentalidad de las arquitecturas y en la menorperdurabilidad de los asentamientos. O puede deberse,simplemente, a un comportamiento de carácter local53.En cualquier caso, la mayor dispersión de estructuraso núcleos constructivos, es uno de los rasgos que apa-recen en las edificaciones post-orientalizantes del surde Portugal y así lo vemos en Malhada das Taliscas-4, donde formando ángulo con el semiexcavado edi-ficio principal aparece una sucesión de 3 comparti-mentos rectangulares que recuerda algunos elementos
de la también incompleta y más dispersa planta de Fer-não Vaz (Fig. 7).
Sobre la duración en la ocupación de estas dosestaciones es poco lo que se puede apuntar, en directaproporción con la escasez del material recogido y subaja representatividad cultural, aunque las arquitec-turas evidencian ocupaciones limitadas. En amboscasos han aparecido elementos que apuntan hacia suabandono en los momentos finales del Post-orienta-lizante, en las postrimerías del siglo V, pero poco sepuede decir del inicio de sus ocupaciones, cuandoestos materiales no son tan claros. Lo que sí parecemás evidente es la relación de estos materiales conajuares de signo aristocrático, como refleja la presen-cia de asadores de bronce, ungüentarios de vidriopolícromo o copas griegas.
Finalmente, un caso próximo, pero diferente, den-tro del sur de Portugal, lo constituyen los conjuntosrurales del distrito minero de Castro Verde, excava-dos a principios de los años 8054. En los tres ejemplospublicados —Neves I, Neves II y Corvo I— las arqui-tecturas se unen formando bloques más o menos in-conexos, aún más asimilables en su aspecto general,al modelo representado por el Espinhaço de Cão quelos edificios en tridente de Fernão Vaz o Malhada dasTaliscas-4 y sus organizados entornos. Sin embargo,su cronología, evidenciada por la cultura material,parece a priori más próxima a la de estos últimos,pudiendo corresponder ya a la fase final del Post-Orientalizante, a fines del siglo V a. C. En realidad,los materiales arqueológicos que se han publicado sonmuy escasos y casi siempre importados, lo que pro-voca que solo se visualice a partir de ellos esta úni-ca fase final. Pero, existen elementos, como la super-posición de las larnacas de Neves I, la orientación dualde las arquitecturas de Corvo I y, quizá también, ladoble agrupación de los núcleos de Neves II, quepodrían sugerir una secuencia arquitectónica algo máscompleja para algunos de estos conjuntos aunque,naturalmente, esta no tenga que retrotraerse necesa-riamente a los momentos iniciales del proceso.
III.4. MONUMENTALIZACIÓN
El fenómeno de monumentalización con que cul-mina el proceso de transformaciones constructivas delos complejos palaciales del Guadiana es privativo,por lo que hoy sabemos, del tramo extremeño del río.Las edificaciones portuguesas no alcanzan el desarro-llo que ostentan en sus últimas fases edificios como
53 También es posible que la unificación se haya produci-do en un momento posterior y que el edificio rectangularhaya desarrollado después otras funciones, tal y como seña-lan sus excavadores, que lo asimilan con un almacén. La es-casa zona excavada del núcleo principal no favorece llegar aconclusiones definitivas al respecto (Calado; Mataloto 2008:211). 54 Maia 2008.
84 JAVIER JIMÉNEZ ÁVILA
AEspA 2009, 82, págs. 69-95 ISSN: 0066 6742 doi: 10.3989/aespa.082.009.003
Cancho Roano o La Mata, y que debemos intuir tam-bién en otros ejemplos aún inexcavados, a juzgar porlas dimensiones de los montículos que han formadoen sus procesos tafonómicos. Es posible que hallaz-gos futuros puedan matizar esta actual situación dedesequilibrio, pero, hoy por hoy, es más creíble quelas edificaciones portuguesas experimentaran mo-dificaciones que alterarían sus dimensiones o suprestancia con menores inversiones de esfuerzo y ma-terial que las extremeñas, estableciendo así particu-larismos regionales.
Cancho Roano es, sin duda, el yacimiento dondemejor se puede estudiar esta fase cenital del proce-so arquitectónico del Post-orientalizante, por ser allídonde de manera más elocuente se manifiesta. Dehecho, el nivel que alcanzan las obras de remodela-ción en este complejo, que implican la destrucciónsucesiva de los edificios precedentes, no cuenta conparangones conocidos55. Ni siquiera La Mata, que ensu fase más monumental adopta un aspecto final muysimilar al de Cancho Roano, experimenta unas ope-raciones de semejante envergadura, ya que en esteedificio se aprovechan las estructuras básicas de losmomentos anteriores.
La fase monumental de Cancho Roano (Fase A)constituye, por lo tanto, un conjunto edificatorio denueva planta. Tanto es así, que la orientación de lasarquitecturas de este momento diverge de las ante-riores, imposibilitando el reaprovechamiento de lasmismas que, si se han conservado, ha sido, paradó-jicamente, gracias a la monumentalidad de la últimaedificación.
El nuevo edificio fue planificado con todo deta-lle, no solo en lo que se refiere a su construcciónpropiamente dicha, sino también a la fase previa dedemolición de las edificaciones preexistentes. De estemodo, las estructuras correspondientes a la fase B,solo se arrasaron en las zonas en que esta operaciónera estrictamente necesaria, mientras que en otras, losmuros se mantuvieron con un alzado de más de 1 m,como consecuencia de la elevada cota que iban atener los suelos del nuevo palacio. Esta circunstan-cia es la que ha propiciado su extraordinaria conser-vación hasta el día de hoy.
La presencia de fragmentos de copas cástulo deprimera generación entre los estratos adscritos aledificio B obliga a fechar esta gran reforma en unmomento avanzado del siglo V, muy probablementeposterior al 45056.
No es necesario volver a describir aquí el majes-tuoso aspecto de las arquitecturas de este edificio finalde Cancho Roano, con sus terrazas de grandes pie-dras y sus muros de adobe que conservan más de 2m de altura, infrapuestos a un piso superior. Sonnumerosas las plantas, fotografías y reconstruccionesque al respecto se han publicado a lo largo de 30 añosde investigación. Interesa destacar, sin embargo, que,en relación con el edificio B, se amplía sustancial-mente tanto el espacio disponible como el número dehabitaciones, especialmente si consideramos la ex-tensión (no cuantificable) de la planta alta, cuyaexistencia resulta muy improbable en la fase anterior.Pero también perduran algunos de sus elementosmorfológicos fundamentales, como el esquema entridente con planta en U, o la inserción en un entor-no arquitectónico ordenado mediante el acceso ate-rrazado existente ya en la fase B, que se debe acon-dicionar ahora para que siga siendo axial.
La nueva disponibilidad de superficie construidaen esta fase permite una redistribución de los espa-cios interiores del edificio, en el que se siguen iden-tificando dos habitaciones diferenciadas: por un ladola estancia central (H-7) que preserva su condiciónde santuario y en cuyo centro se eleva un pilar o al-tar central que mantiene la situación del punto on-fálico. Por otro, la habitación H-11, situada en elcuerpo saliente sur, que aparece enlosada (atributoque, recordemos, aparecía ya en la estancia 5 delEspinhaço de Cão) y que puede vincularse con la zonade representación. La relación entre estos dos espa-cios respecto de lo que parece suceder en la fase B,y las transformaciones que sufre la habitación 7 a lolargo de la secuencia, podrían relacionarse con losprocesos arquitectónicos e ideológicos de privatiza-ción simbólica que en su día fueron estudiados57.
La monumentalización del edificio de La Mataresulta bastante más comedida. Al contrario que enCancho Roano, no se asiste a la demolición del edi-ficio preexistente, sino que se reaprovechan sus estruc-turas fundamentales, manteniendo grosso modo, elnivel de suelo de las fases más antiguas, sin requerirobras de nivelación. La modificación fundamental esla elevación de un anillo ataludado alrededor del pe-rímetro rectangular del edificio que, en su forma ydisposición, recuerda enormemente a las terrazas la-pídeas de Cancho Roano, solo que aquí, el materialempleado, es el más humilde adobe58. Resulta difícilestablecer si la segunda planta de La Mata es tambiénuna incorporación de este momento, que contribuiría
55 No obstante, debe tenerse en cuenta, una vez más, elescaso número de yacimientos excavados.
56 Jiménez Ávila; Ortega 2004.57 Jiménez Ávila 2005.58 Rodríguez Díaz 2004.
85LA CONSTRUCCIÓN DEL PODER EN EL MUNDO POST-ORIENTALIZANTE
AEspA 2009, 82, págs. 69-95 ISSN: 0066 6742 doi: 10.3989/aespa.082.009.003
a la monumentalización del edificio o si, por el con-trario, es un elemento existente ya en las fases inicia-les, porque, tampoco se asiste a una reedificación delos muros ni a la instalación de robustos cimientospétreos al modo que sucede en la fase A de CanchoRoano59. Sin embargo, el propio anillo de adobespodría relacionarse con un reforzamiento de la estruc-tura orientado a sostener este segundo nivel, indepen-dientemente del mayor porte que per se pudiera pro-porcionar a la contemplación del conjunto.
También a este proceso de monumentalización seadscribe la adición de los cuerpos salientes de lafachada este, que, al igual que sucede con el refuer-zo ataludado, recuerdan de forma extraordinaria elaspecto externo de Cancho Roano, sugiriendo laaplicación de modelos arquitectónicos comunes, si esque no una imitación directa.
Las diferentes condiciones del proceso de monu-mentalización de La Mata hacen que también fuerandistintos algunos de sus resultados. En lo que se re-fiere, por ejemplo, a disponibilidad de nuevos espa-cios, apenas hay modificaciones, al menos en lo con-cerniente a la planta baja, que no sufre alteracionessustanciales respecto de su estado anterior. Estoimplica que algunas de las transformaciones que seaprecian en Cancho Roano no tengan lugar aquí,como sucede con la disposición de la estancia dife-renciada H-11 en uno de los cuerpos salientes. En estecaso, el cuerpo saliente meridional presenta una con-figuración semimaciza, con un angosto hueco inte-rior que hace pensar en un uso como torre y en unacceso mediante escalerilla de manos. Estas restric-ciones justificarían, probablemente, que el área derepresentación mantenga en La Mata una disposiciónanáloga a la de Cancho Roano B, posiblemente en lahabitación E-2, donde se ha documentado el granhogar sobreelevado, junto a las estancias centrales.
Respecto del carácter especial de esta estancia E-2, es conveniente recordar también la acumulación(muy residual) de elementos de lujo, sobre todo ob-jetos de bronce, que se documentó en las excavacio-nes de este espacio. Esta circunstancia resulta signi-ficativa pues, si superponemos las plantas de esteedificio y la de Cancho Roano en su fase A, obten-dremos que el espacio E-2 de La Mata coincide, gros-so modo, con la habitación H-8 de Cancho Roano,donde se documentó, igualmente, una gran cantidadde objetos de bronce, particularmente vajilla y arreosecuestres. Esta coincidencia podría sugerir, de nue-
vo, la existencia de comportamientos pautados en laorganización de los espacios internos de estos edifi-cios análogos, que dispondrían en este sector de unaespecie de tesoro, a modo de keimelion. En La Mata,por las restricciones señaladas, este espacio parececombinar su posible función de tesoro con la de áreade representación, tal y como sugiere la pervivenciadel gran hogar central, mientras que en Cancho Roanoparece producirse una disociación de ambas esferasfuncionales favorecida por la magnitud de la refor-ma final.
Resulta oportuno mencionar estos tesoros porqueel proceso de monumentalización coincide con el dela gran acumulación de bienes de prestigio que seaprecia en Cancho Roano (y, en menor medida, enLa Mata) en su momento final; procesos que debenrelacionarse con el éxito que estas fórmulas de or-ganización y dominio, obtuvieron inicialmente en elagro extremeño y alentejano a fines de la primeraEdad del Hierro.
III.5. FORTIFICACIÓN
De modo prácticamente simultáneo al proceso demonumentalización que experimentan las construccio-nes del Guadiana medio, se asiste en ellas a una se-rie de obras que van encaminadas a su defensa y for-tificación, y que acaban convirtiéndolas en auténticascasas fuertes o palacios-fortín60. En algunos casos,ambos procesos van tan estrechamente ligados entresí que resulta difícil diferenciarlos. Así sucede, porejemplo, con la construcción del cuerpo sur que seantepone al frontis del edificio de La Mata, que, apartede contribuir notablemente a monumentalizar la fa-chada oriental, actuaría como torre (Fig. 6).
Como el proceso de monumentalización, las gran-des obras de fortificación parecen exclusivas de losedificios de la Baja Extremadura, si bien en algunasestaciones del sur de Portugal se detectan elementosque podrían relacionarse con este fenómeno, comola construcción del muro que parece rodear al edifi-cio de Fernão Vaz (Fig. 7). En todo caso, las obrasde fortificación anteceden en el tiempo al abandonodefinitivo de todas estas casas a finales del siglo V,hecho que sí se produce tanto a un lado como al otrode la actual frontera.
Estas transformaciones también son sincrónicasde los procesos de privatización simbólica de losespacios que ya han sido estudiados, y de los que,en su fase final, resultan complementarias. Por eso,59 Sus excavadores señalan la posibilidad de una segunda
planta ya en la fase 1, pero no disponemos de ningún argu-mento que permita afirmarlo ni negarlo (Rodríguez Díaz2004: 298). 60 En la terminología de M. Almagro-Gorbea 2008.
86 JAVIER JIMÉNEZ ÁVILA
AEspA 2009, 82, págs. 69-95 ISSN: 0066 6742 doi: 10.3989/aespa.082.009.003
conviene detenerse en ellas una vez más y revisaralgunos de sus componentes fundamentales, de caraa dimensionar su verdadera magnitud y situarlas conprecisión en el tiempo.
Fosos, puertas y defensas
Uno de los elementos que más directamente puederelacionarse con una actividad de fortificación, es elfoso que rodea al complejo de Cancho Roano en sufase final o fase A. Se trata de una impresionanteconstrucción excavada en la roca que alcanza más de2 m de profundidad y 6 de anchura, y que cerca aledificio central y a sus naves perimetrales, salvo enun segmento del tramo oriental que permite el acce-so a todo el conjunto61.
En algunas ocasiones se ha sugerido la existen-cia de un foso en la fase B que habría precedido ala gran construcción definitiva62. Sin embargo, existenpoco datos que avalen esta posibilidad, y la orienta-ción del foso es coincidente con la de del edificiofinal y no con la del anterior, que es sustancialmen-te distinta63. Similar conclusión se obtiene de la ads-cripción a la fase final del foso de La Mata, cuyaentrada, además, parece situarse al margen de los ejesde simetría del edificio, coincidiendo con las ruptu-ras axiales que se documentan en los últimos momen-tos64. El foso de La Mata, dadas sus condiciones,podría, incluso, estar inacabado, lo cuál evidencia-ría aún más su condición de obra de última hora.
Es importante vincular estas construcciones conlos momentos finales de estos edificios porque ellocontribuye a explicar su función como el resultadode las condiciones específicas de estos momentospostreros, y no como un atributo constructivo here-dado del pasado.
Pero aparte del foso, acerca de cuya funcionalidaddefensiva o simbólica podríamos debatir ad aeternum,existen otros elementos de la fase final de CanchoRoano que pueden ser leídos en la línea de un efec-tivo proceso de fortificación de las arquitecturas.
Uno de estos elementos es la construcción rectan-gular de piedras que apareció, en la campaña de 1992,justo delante del istmo de acceso que interrumpe elfoso en su tramo oriental. Esta estructura ha sido
objeto de escasa atención bibliográfica, apareciendosolo de manera indirecta en algunas plantas o foto-grafías de conjunto, sin que apenas haya sido refe-rida ni interpretada65 (Fig. 8). Sus dimensiones sonde unos 8 x 4 m, si bien presenta una estructura com-pleja, con alineaciones internas y elementos adosa-dos, que sólo una publicación detallada permitiríaanalizar correctamente. Aún así, la ubicación de esteelemento, en el único punto accesible que deja el foso,hace que difícilmente pueda ser interpretado comoalgo distinto a los cimientos de un portalón de en-trada exento que protegería esta zona de paso. Esteelemento arquitectónico debía estar concebido comoun bloque macizo en cuya zona central se instalaríael vano que, a través de un breve pasaje cubierto,permitiría acceder a todo el complejo. Su constitu-ción evoca elementos similares que aún hoy se dis-ponen a la entrada de fincas y cortijos (Fig. 9).
La instalación de esta puerta —de consistentesdimensiones— en la zona más vulnerable del foso,indica que ambos componentes se integran dentro delmismo sistema defensivo y recuerda algunas de lassoluciones que la ingeniería militar arbitrará en épo-cas posteriores para proteger estas lenguas de entra-da en los sistemas de fortificación con fosos, hastaque la aparición de los puentes desmontables y le-vadizos, ya en la Edad Media, permita la construc-ción de cavas ininterrumpidas66.
Pero las obras de fortificación del momento finalde Cancho Roano no se restringen al recinto defensivodefinido por el foso y la puerta, sino que se extiendenal interior de este espacio, afectando a la zona nuclearde las edificaciones. Aquí, de nuevo, es necesarioreexaminar algunas de las interpretaciones publicadas,en particular en lo que concierne a la secuencia cons-tructiva de las habitaciones perimetrales67.
Parece claro que la primera serie de habitacio-nes adyacentes al edificio principal se limitan a unaúnica nave alargada documentada en las excava-ciones del sector sur68. (Fig. 10.1). Esta nave es
61 Celestino 2001a, fig. 24.62 Celestino 2001b: 25.63 La discusión detallada de la situación cronológica y se-
cuencial del foso de Cancho Roano y de las estructuras conél relacionadas, inicialmente prevista para este artículo, sedeja para otra ocasión por motivos de espacio.
64 Rodríguez Díaz 2004; Jiménez Ávila 2005.
65 En la actualidad se encuentra debajo de la pasarela demadera que se ha instalado para las visitas turísticas lo cualcontribuye, aún más, a que pase desapercibida. En la recons-trucción 3D realizada para la guía de Cancho Roano esta es-tructura se recrece como un cuerpo escalonado muy bajoflanqueado por dos volúmenes cuadrados descubiertos, dedifícil interpretación funcional: Celestino 2001b.
66 Así sucede, por ejemplo, en los campamentos romanos,que en la zona de las puertas sitúan fosas y parapetos que in-terfieren los accesos.
67 Este trabajo es el fruto de reexaminar nuestras propiasinterpretaciones sobre estas construcciones realizadas a par-tir de las excavaciones de 1988 a 1994: Celestino; JiménezÁvila 1993; Celestino (ed.) 1996.
68 Celestino (ed.) 1996: fig. 6.
87LA CONSTRUCCIÓN DEL PODER EN EL MUNDO POST-ORIENTALIZANTE
AEspA 2009, 82, págs. 69-95 ISSN: 0066 6742 doi: 10.3989/aespa.082.009.003
Figura 8. Aspectos de la estructura que antecede el foso de Cancho Roano interpretada como los cimientos de una puerta.1. Planta general de Celestino 2001a. 2. Fotografía aérea retocada de 2000 (Helicópteros de Poniente); 3. Vista de la estructura,
en primer plano (foto del autor 1997).
88 JAVIER JIMÉNEZ ÁVILA
AEspA 2009, 82, págs. 69-95 ISSN: 0066 6742 doi: 10.3989/aespa.082.009.003
completamente arruinada en una fase posterior paraconstruir sobre sus restos la segunda serie de habi-taciones perimetrales, que presenta dos novedades:su mayor separación del edificio central y su exten-sión a tres flancos del complejo (S, O y N) (Fig. 10.2).Con este momento se debe relacionar la realizacióndel foso, ya que sería la presencia de este parámetrolo que obliga a resituar los accesos de las estanciasperimetrales hacia el interior69. También parece cla-ro que las habitaciones perimetrales del sector estecorresponden a un tercer momento, pues hay discon-tinuidades y modificaciones en los sistemas construc-tivos y en las uniones de las esquinas SE y NE queasí parecen indicarlo70. Esta actividad, muy probable-mente, afectaría también a la constitución de las te-rrazas del acceso oriental, que ahora parecen refor-zarse (Fig. 10.3). Hasta aquí las tres subfases que, conmás o menos acuerdo (con menos, sobre todo, en loconcerniente al momento de construcción del foso),
se aceptan para el levantamiento de lasestancias perimetrales de la fase A deCancho Roano.
Sin embargo, creo que existió una granoperación de reforma en todo el edificioperimetral que no ha sido reconocida yque contribuiría a explicar algunas de lasdudas e interrogantes que se plantearon enel momento de su primera publicación.Cronológicamente debe ser posterior a laedificación de las habitaciones orientales,pues se realiza cuando ya está construidoel recinto perimetral por los cuatro lados,constituyendo, por tanto, la última gran re-forma del conjunto.
Esta obra afecta, sobre todo, al llama-do muro de cierre, que es la gran estruc-tura continua que delimita las estanciasperimetrales de los lados norte, oeste y surpor la parte externa, pero también modi-ficaría el aspecto general de las arquitec-turas de estas naves y su relación con elfoso. El muro de cierre, recordémoslobrevemente, presenta unas característicasespeciales ya que, contrariamente a lasestructuras contiguas, goza de una anchu-ra muy superior (de casi 1 m) y su base esun ancho encintado de piedras y guijarrosdispuestos en una sola hilada, en vez deltípico zocalillo de mampostería elevado.
Inicialmente atribuimos esta especial configuración auna simple peculiaridad constructiva71. Sin embargo,cuando se reobservan con detalle, o incluso en unaperspectiva general, los muros medianeros de las ha-bitaciones que articulan estas naves, se obtiene la im-presión (si no la certeza) de que todos ellos están cor-tados para situar después el gran muro de cierre (Fig.11.1). Lo más probable es que, en su lugar, existierapreviamente un zócalo de sillarejo similar a los de losmuros medianeros y que aquél fuera eliminado paraconstruir en su lugar una estructura más ancha. Es po-sible, incluso, que a este muro originario, más estre-cho, pertenezcan unos restos detectados en un sondeoefectuado en 199072 (Fig. 11.2). Con esta constitución,las primitivas estancias perimetrales tendrían una an-chura sensiblemente superior (unos 50 cm), explicán-dose así, además, su anómala estrechez como conse-cuencia de esta reforma.
El recrecimiento del muro de cierre debiócoincidir con la adición del agger de balastro que
69 Jiménez Ávila 2005: 111.70 No obstante, el estudio estratigráfico de las esquinas es
una tarea que sigue pendiente en Cancho Roano: Celestino(ed.) 1996: 348.
Figura 9. Restitución esquemática de la puerta que antecede al foso super-puesta a la reconstrucción tridimensional que aparece en la guía de C. Roa-
no (Celestino 2001b).
71 Celestino y Jiménez Ávila 1993: 78.72 Ibídem, fig. 17.
89LA CONSTRUCCIÓN DEL PODER EN EL MUNDO POST-ORIENTALIZANTE
AEspA 2009, 82, págs. 69-95 ISSN: 0066 6742 doi: 10.3989/aespa.082.009.003
Figura 10. Secuencia constructiva de las habitaciones perimetrales de la fase A de Cancho Roano. La etapa 4 recoge la granreforma final del muro de cierre y la adición del agger del foso, con la reestructuración de las vertientes de las habitaciones y
del sistema de drenajes.
90 JAVIER JIMÉNEZ ÁVILA
AEspA 2009, 82, págs. 69-95 ISSN: 0066 6742 doi: 10.3989/aespa.082.009.003
terraplena el conjunto por la parte externa de las es-tancias, en su unión con el foso, cubriendo las ram-pas de arcilla que, con anterioridad, eran visibles.También en este momento debieron instalarse algu-nos de los canales de desagüe, en particular los dela zona sur, que se construyeron sobre las rampas yquedaron embutidos en el terraplén73.
El ensanchamiento del muro de cierre y las acti-vidades que se le asocian, debe tener una explicaciónrelacionada con las obras de fortificación y protec-ción del complejo monumental en sus momentos fi-nales, completando la efectividad del foso y la puertaexterior. Lo más probable es que su función fuerarecrecer la altura del muro original de manera sus-tancial (algo mucho más fácil de conseguir en unmuro de 1 de ancho que en otro de 40 cm) creandoun elevado parapeto que, junto con el agger, dificul-tara la trepa. Al mismo tiempo, la disposición de esteantepecho, podría obstaculizar el impacto de vena-blos (sobre todo de venablos incendiarios) arrojadosdesde el otro lado del foso. Esta reforma, seguramen-te, obligó a cambiar las pendientes de las techumbresde las naves perimetrales, que de su lógica inclina-ción hacia el foso, pasarían a desaguar al pasillo
Figura 11. Cancho Roano: 1. Vista general del sector Norte en 1992 donde se aprecia cómo los muros medianeros están corta-dos. 2. Restos del muro originario en el sondeo de N-4 (1990).
perimetral, lo que explica la realización de los nue-vos canales de drenaje que se documentan en lossectores norte, sur y oeste que obligaron a anularalgunas estancias, así como a sobreelevar algunossuelos (Fig. 10.4).
A pesar de su carácter defensivo, es difícil con-siderar como una verdadera muralla este muro de tansolo 1 m de grosor. Se trataría, más bien, de un pa-rapeto que habría que relacionar con el muro queenvuelve el edificio de La Mata (quizá también conel que parece rodear Fernão Vaz), que se sitúa, igual-mente, en un momento avanzado de la secuenciaarquitectónica de este complejo, coincidiendo con laexcavación del foso allí detectado74.
She’s leaving
Todas estas obras de fortificación, que se regis-tran simultáneamente en varios de los edificios es-tudiados, deben entenderse, en suma, como la res-puesta común a un contexto político y social deinestabilidad e inseguridad reinantes en la región. Estasituación sobreviene justo después (casi de modo
73 Celestino (ed.) 1996: fig. 6. 74 Rodríguez Díaz 2004.
91LA CONSTRUCCIÓN DEL PODER EN EL MUNDO POST-ORIENTALIZANTE
AEspA 2009, 82, págs. 69-95 ISSN: 0066 6742 doi: 10.3989/aespa.082.009.003
coetáneo) al momento de máximo apogeo y esplen-dor de estos sitios, y poco antes de su abandono y/odestrucción definitivos, por lo que, predeciblemen-te, debe estar entre las causas que lo justifiquen. Elproceso de abandono afecta, incluso, a los edificiosen los que esta fase de fortificación no se documen-ta arqueológicamente, especialmente los que se sitúanen el área portuguesa, lo que parece indicar que lascondiciones de crisis e incertidumbres tuvieron uncarácter extendido y generalizado por toda el área deestudio.
Esta situación histórica es, por lo que a estos edi-ficios se refiere, exclusiva de sus fases finales deocupación, que coinciden con las últimas décadas delsiglo V, marcando el final del episodio histórico querepresentan. Con anterioridad, los complejos monu-mentales se manifiestan como espacios abiertos ydesprovistos de sistemas de defensa que apuntan haciacontextos socio-políticos menos convulsos. En estesentido, el aspecto de casas fuertes o palacios-fortínque adquieren estas construcciones debe considerarsecomo fruto de su propia evolución arquitectónica, quees, a su vez, reflejo de las condiciones históricas pro-pias del entorno geográfico en el que surgen y sedesarrollan.
Para aproximarnos a las causas que originan esteacelerado proceso de transformaciones arquitectóni-cas, reflejo y consecuencia de concurrentes vicisitu-des de orden social (y paralelo, a su vez, a otrostantos cambios de carácter ideológico) sería conve-niente un conocimiento algo más profundo de larealidad arqueológica del Bajo y Medio Guadiana alo largo del siglo V. El asunto es importante pues,como ya he señalado, de ello depende en granparte la explicación de la desaparición de loscomplejos monumentales y del sistema social que re-presentan, que es como decir, el final del mundopost-orientalizante.
Sabemos que en áreas periféricas o liminares delterritorio ocupado por estos núcleos de poder ruralexisten, ya en el siglo V, grupos de población quemantienen unas estrategias de ocupación muy distin-tas, caracterizadas por el asentamiento en alto, a vecesen zonas serranas, que preludian las fórmulas depoblamiento castreño arquetípicas de la SegundaEdad del Hierro75. Pero, de momento, es prematuroatribuir una gran responsabilidad desestabilizadora aestos elementos. De hecho, algunos de sus poblados,como el de El Castañuelo en Aracena, se abandonanprecipitadamente al mismo tiempo que los centros pa-laciales.
También sabemos (o creemos saber) que el núme-ro de complejos monumentales aumenta a lo largo delsiglo V, y que la distancia geográfica entre unos yotros es, en algunos casos, enormemente reducida, loque puede estar generando problemas de desequili-brios y confrontaciones por el acceso al control y ala explotación de los recursos.
En esta línea, el profesor Almagro-Gorbea mesugiere una idea nada desdeñable que podría expli-car el diferente estado en que se encontraron CanchoRoano y La Mata al ser excavados, incluyendo laausencia de estructuras cultuales en el edificio deCampanario. Según esto, el complejo de La Matapodría haber sido conquistado por un centro vecinoe incorporado a su territorio, con el consiguientesaqueo de bienes de prestigio (completamente ausen-tes) e, incluso, con la destrucción de las áreas y ele-mentos destinados al culto ancestral, símbolos de ladinastía sometida76. Esta idea, perfectamente compa-tible con los procesos de fortificación y defensa ob-servados, podría explicar también este aspecto decentro secundario o dependiente, destinado al alma-cén y tratamiento de cereales, que parece tener LaMata en su fase final.
Sin embargo, aún aceptando la verosimilitud deestas razias, e incluso asumiendo su importancia enlos procesos de fortificación aquí estudiados, queda-ría por explicar por qué, a la postre, también los cen-tros conquistadores, acabaron por extinguirse porcompleto.
Finalmente, hay que señalar que el espectaculardesarrollo y enriquecimiento que experimentan estoscentros durante su época de máximo esplendor debede ser consecuencia, también, de factores externosque escaparan a su control político. Así, unas con-diciones climáticas favorables debieron influir durantealgunos años en la obtención de buenas cosechas y,consecuentemente, en la acumulación de importan-tes excedentes agrarios. Aunque los análisis paleoam-bientales realizados hasta ahora no permiten estable-cer ciclos climáticos tan cortos ni tan precisos,algunos elementos arqueológicos, como la continuaconstrucción de graneros en algunos poblados de laépoca, podría ser un indicio a este respecto77. Almismo tiempo, a escala peninsular, o incluso medi-terránea, se está produciendo una demanda importantede productos agrícolas por parte de la creciente po-blación urbana, que tanto protagonismo adquirirá enépoca clásica, y que pudo ser uno de los motores delsistema económico post-orientalizante. Es importante,
75 Jiménez Ávila e.p.76 Almagro-Gorbea, com. pers.77 Jiménez Ávila et al. 2005.
92 JAVIER JIMÉNEZ ÁVILA
AEspA 2009, 82, págs. 69-95 ISSN: 0066 6742 doi: 10.3989/aespa.082.009.003
a la hora de estudiar el colapso de los complejosmonumentales, tener en cuenta todos estos factores,pues cualquier alteración en los mismos, o en losprocesos intermedios, pudo influir de forma determi-nante en el declive de un sistema socioeconómicocuya estructura política parece mostrarse enormemen-te débil.
IV. EL PRINCIPIO Y EL FIN
El origen de la arquitectura áulica que se desarro-lla en Extremadura y el sur de Portugal durante elperíodo post-orientalizante puede rastrearse en peque-ñas instalaciones de carácter rural integradas porvarias unidades constructivas en las que, junto a ele-mentos relacionados con las actividades productivas,aparecen, ya tempranamente, espacios diferenciadosque van contribuyendo a estructurar un entorno ar-quitectónico idiosincrásico.
Entre estos espacios, ya desde los primeros tiem-pos, destacan dos unidades fundamentales: una decarácter ritual, destinada, con toda probabilidad, alculto a los ancestros y otra que debe haber actuadocomo lugar de representación aristocrática. Inicial-mente, ambas unidades aparecen ocupando estanciasdisociadas en un entorno arquitectónico disperso ydisimétrico.
El sitio portugués del Espinhaço de Cão representael más claro ejemplo de este tipo de incipientes ocu-paciones post-orientalizantes. Pero una revisión de lasfases más antiguas de Cancho Roano sugiere que, ensus momentos iniciales, también este complejo po-día responder a un modelo de organización similar.
Resulta difícil situar cronológicamente la apari-ción de estas primeras implantaciones, dada la escasarepresentatividad del material que proporcionan. Sinembargo, todo parece indicar que su arranque se si-túa en una fase avanzada del siglo VI a. C., sin queexista continuidad con las ocupaciones del Orienta-lizante Pleno, cuyo abandono, hacia este momento,parece evidenciado por la secuencia del poblado deEl Palomar, que marcaría el final de la etapa prece-dente.
Un elemento que se reitera en muchos de estosyacimientos es la elección de lugares que debierontener un carácter sacro anterior, incluso, a la propiaimplantación post-orientalizante. En los casos cono-cidos, esa sacralidad (que no siempre se traduce enocupaciones de carácter habitacional) se remonta alBronce Final o, incluso, a épocas más antiguas, ypuede relacionarse con las necesidades de legitima-ción ideológica de las dinastías emergentes. En este
sentido, se reitera la ruptura con la tradición de lossiglos VII y VI que marca la secuencia estratigráfica.Se diría, por tanto, que hay un deseo expreso de rom-per lazos directos con las estirpes orientalizantes(probablemente después de un proceso de crisis),buscando los referentes ancestrales en un pasadomucho más remoto.
Ello no implica, sin embargo, la renuncia al sis-tema ideológico propio de la cultura orientalizanteque, en algunos aspectos, parece mantenerse en vi-gor, aunque todo esté ahora condicionado por lanueva situación global que viven la Península Ibéri-ca, y el Mediterráneo, durante el siglo V a. C. Delmismo modo, también parecen mantenerse las baseseconómicas del sistema anterior orientadas, funda-mentalmente, a la producción, acaparación y distri-bución de excedentes agrarios.
Del éxito inicial de estas nuevas formas de poderrural dan fe su proliferación y su posterior evoluciónen Extremadura y el sur de Portugal, hasta el puntode convertirse en uno de los elementos arqueológi-cos más característicos y reconocibles en el paisajedel suroeste post-orientalizante. No obstante, desdelas primeras etapas del proceso, se pueden observaralgunas diferencias entre estas dos grandes zonas. EnExtremadura las ocupaciones serán más duraderas, taly como se aprecia en Cancho Roano, cuya secuen-cia permite seguir todo el proceso arquitectónico eideológico —lo que dificulta notablemente la percep-ción de las fases más antiguas—. En Portugal lasinstalaciones son menos monumentales, y raramen-te cuentan con más de una fase arquitectónica, lo que,por el contrario, facilita el estudio horizontal, aun-que los sitios no siempre se hayan excavado en todasu extensión.
Ahora bien, en ambas zonas se aprecian una se-rie de procesos arquitectónicos parejos que puedenser leídos en clave política e ideológica, y que de-ben ser reflejo de unas condiciones históricas comu-nes reproducidas a lo largo del tiempo.
De este modo, estas primeras ocupaciones disper-sas parecen dar lugar a complejos arquitectónicosordenados, presididos por una construcción central deplanta regular que engloba en un mismo edificio lasdos áreas diferenciadas ya señaladas: el santuario yla zona de representación, dando un paso adelante enel proceso de apropiación de los referentes simbóli-cos que legitimaron el surgimiento de estas aristocra-cias campesinas del siglo V. Muchos de estos edifi-cios se atienen a un modelo arquitectónico común quese repite en los tramos medio y bajo del Guadiana,redundando en las analogías culturales entre ambaszonas.
93LA CONSTRUCCIÓN DEL PODER EN EL MUNDO POST-ORIENTALIZANTE
AEspA 2009, 82, págs. 69-95 ISSN: 0066 6742 doi: 10.3989/aespa.082.009.003
Figu
ra 1
2. C
uadr
o-re
sum
en d
el p
roce
so a
rqui
tect
ónic
o de
los
com
plej
os m
onum
enta
les
post
-ori
enta
liza
ntes
del
Sur
oest
e.
94 JAVIER JIMÉNEZ ÁVILA
AEspA 2009, 82, págs. 69-95 ISSN: 0066 6742 doi: 10.3989/aespa.082.009.003
Exclusivo del curso medio del río será, sin embar-go, el proceso de monumentalización que experimen-tan estos centros palaciales, y que tiene su máximaexpresión en el yacimiento de Cancho Roano, aunquese observa en otros lugares como La Mata de Campa-nario, y se intuye bajo los grandes túmulos que hagenerado la amortización de edificios similares dis-tribuidos por toda la provincia de Badajoz. Estos edi-ficios monumentales mantienen inicialmente las dosáreas funcionales diferenciadas que existen desde lasprimeras construcciones y, en algún caso, parecenreestructurarlas derivando un tercer espacio que actua-ría como tesoro, coincidiendo con las grandes acumu-laciones de bienes de lujo que se observan en estemomento. Monumentalización y acumulación de ri-quezas son las dos caras de la misma moneda y debenrelacionarse, de nuevo, con el éxito que estas fórmulaspolíticas tuvieron en el agro del Suroeste durante losmomentos cenitales del Post-orientalizante.
Pero, casi a la vez de este proceso de monumen-talización, se observan los primeros síntomas de ines-tabilidad en el sistema, representados por las obras defortificación que tienen lugar en muchos de estoscentros y que anteceden a su abandono definitivo afinales del siglo V a. C. Esta transformación arquitec-tónica final, ya intuida a partir de los datos de lasexcavaciones de los complejos bajoextremeños, alcan-zó mayores dimensiones de las hasta ahora supues-tas, como se infiere de la revisión de los datos estra-tigráficos de Cancho Roano que aquí he esbozado.Esta revisión, por otra parte, evidencia la necesidadde seguir investigando en un yacimiento que continúasiendo pieza clave para entender los procesos histó-ricos y culturales del Guadiana Medio a lo largo deesta época. Cancho Roano es, de hecho, el único es-tablecimiento en el que puede restituirse de principioa fin la secuencia arquitectónica propuesta.
Sin embargo, todos estos procesos arquitectóni-cos encuentran su verdadera dimensión históricacuando se comprueba su reproducción en otros com-plejos constructivos y su extensión a todo el territo-rio objeto de estudio, donde, en mayor o menormedida, se aprecian secuencias análogas (Fig. 12). LaMata en Extremadura y los sitios alentejanos delEspinhaço de Cão, Fernão Vaz, Malhada das Talis-cas-4 o los yacimientos del coto minero de CastroVerde, marcan las primeras entradas de un todavíabreve repertorio de edificios que, con las limitacio-nes de cada caso y con sus peculiaridades regiona-les, permiten ir verificando un proceso histórico quese nos muestra como enormemente característico yespecífico de estas regiones del Suroeste a fines delHierro Antiguo.
Con los datos que nos proporcionan podemos se-ñalar, por tanto, que el surgimiento, desarrollo y aban-dono de los complejos monumentales post-orientali-zantes del Guadiana constituye un proceso lógicocompleto y unitario, reconstruible a partir del estudiode la arquitectura de estos centros palaciales, queacogerían a las aristocracias rurales que se implantanen la región tras la desaparición de los sistemas po-líticos propiamente orientalizantes, y que, después deun período de creciente esplendor, de no más de cienaños, experimentaron una acelerada crisis interna quelos llevó a su completa extinción, dando así paso a laSegunda Edad del Hierro y al mundo prerromano78.
BIBLIOGRAFÍA
Almagro-Gorbea, M. 1977: El Bronce Final y elPeríodo Orientalizante en Extremadura. Biblio-theca Praehistorica Hispana XIV. Madrid.
Almagro-Gorbea, M. 2008: «Palacios-fortín feniciosy tartésicos». Homenaje a Michael Blech. Bole-tín de la Asociación Española de Amigos de laArqueología 45.
Almagro-Gorbea, M.; Domínguez, A.; López Ambite,F. 1991: «Cancho Roano. Un palacio orientalizan-te en la Península Ibérica». Madrider Mitteilungen31: 251-308.
Antunes, A.S.T. 2008: «‘Castro’ da Azougada(Moura, Portugal): percursos do Pós-Orientalizan-te no Baixo Guadiana». En J. Jiménez Ávila (ed.):327-352.
Arruda, A.M. 2001: A idade do Ferro pós-orientali-zante no Baixo Alentejo. Revista Portuguesa deArqueologia 4 (2): 207-291.
Beirão, C. De M. 1986: Une Civilization Protohis-torique du Sud du Portugal. Paris.
Calado, M.; Mataloto, R. 2008: «O Post-Orientali-zante da margem direita do regolfo de Alqueva(Alentejo Central)». En J. Jiménez Ávila (ed.):185-218.
Celestino, S. (ed.) 1996: El Palacio-Santuario deCancho Roano V, VI y VII. Los sectores Oeste, Sury Este. Madrid.
Celestino, S. 2001a: «Los santuarios de CanchoRoano: del indigenismo al orientalismo arquitec-tónico». En D. Ruiz Mata; S. Celestino (eds.): Ar-quitectura Oriental y Orientalizante en la Penín-sula Ibérica. Madrid: 17-57.
78 Los títulos de este artículo están inspirados en los temasdel Álbum discográfico Architecture & Morality, del grupoinglés OMD, publicado en 1981, el mismo año que veía laluz la primera memoria de excavaciones arqueológicas deCancho Roano.
95LA CONSTRUCCIÓN DEL PODER EN EL MUNDO POST-ORIENTALIZANTE
AEspA 2009, 82, págs. 69-95 ISSN: 0066 6742 doi: 10.3989/aespa.082.009.003
Celestino, S. 2001b: Cancho Roano. Madrid.Celestino, S.; Jiménez Ávila 1993: El Palacio-
Santuario de Cancho Roano IV. El Sector Norte.Badajoz.
Correia, V.H. 2007: «FernãoVaz. Um caso de estu-do da paisagem rural do Sudoeste no períodoOrientalizante». En A. Rodríguez; I. Pavón (eds.):Arqueología de la Tierra. Cáceres: 181-194.
Domínguez García, A.; Aldecoa. M.A. 2007: Arterupestre en la Zepa de la Serena. Corpus de ArteRupestre en Extremadura II. Badajoz.
García Sanjuán, L.; Wheatley, D.W.; Fábrega, P.;Hernández Arnedo, M.J.; Polvorinos, A. 2006:«Las estelas de guerrero de Almadén de la Plata(Sevilla). Morfología, tecnología y contexto».Trabajos de Prehistoria 63 (2): 135-152.
Jiménez Ávila, J. 1997: «Cancho Roano y los com-plejos monumentales post-orientalizantes delGuadiana Medio». Complutum 8: 141-159.
Jiménez Ávila, J. 2001: «Los complejos monumen-tales post-orientalizantes del Guadiana y su inte-gración en el panorama del Hierro Antiguo delSuroeste Peninsular». En D. Ruiz Mata; S. Celes-tino (eds.): Arquitectura Oriental y Orientalizantede la Península Ibérica. Madrid.
Jiménez Ávila, J. 2002-2003: «Estructuras tumularesen el suroeste ibérico. En torno al fenómeno tumu-lar en la protohistoria peninsular». Homenaje aEncarnación Ruano. Boletín de la Asociación Es-pañola de Amigos de la Arqueología 42: 81-120.
Jiménez Ávila, J. 2005: «Cancho Roano: el proce-so de privatización de un espacio ideológico».Trabajos de Prehistoria 62 (2): 105-124.
Jiménez Ávila, J. 2006: «La vajilla de bronce en laedad del hierro del Mediterráneo Occidental: pro-cesos económicos e ideológicos». Revista de Ar-queología de Ponent 16-17: 300-309.
Jiménez Ávila, J. 2007: «El Período Post-orientali-zante entre las provincias de Córdoba y Badajoz».Anales de Arqueología Cordobesa 18: 23-46.
Jiménez Ávila, J. (ed.) 2008: Sidereum Ana I. El ríoGuadiana en época post-orientalizante. Anejos deAEspA XLVI. Mérida.
Jiménez Ávila, J. 2008: «El final del Hierro Antiguoen el Guadiana Medio», 101-134.
Jiménez Ávila, J. 2009: «Modelos arquitectónicos enla Protohistoria del Suroeste. Edificios ‘En Tri-dente’». En P. Mateos et al. (eds.) Santuarios,Oppida y Ciudades: Arquitectura sacra en el ori-gen y desarrollo urbano del Mediterráneo Occien-tal. Anejos de AEspA XLV. Mérida: 89-100.
Jiménez Ávila, J. (e.p.): «El poblado de El Castañuelo(Aracena) y el Post-orientalizante en la Sierra
Norte de Huelva». IV Encuentro de Arqueologíadel Suroeste Peninsular. Aracena 2008.
Jiménez Ávila, J.; Ortega, J. 2001: «El poblado orien-talizante de El Palomar (Mérida, Badajoz). No-ticia preliminar». En D. Ruiz Mata y S. Celesti-no (eds.): Arquitectura Oriental y Orientalizanteen la Península Ibérica. Madrid: 227-248.
Jiménez Ávila, J.; Ortega, J. 2004: La cerámica grie-ga en Extremadura. Cuadernos Emeritenses 28.Mérida.
Jiménez Ávila, J.; Ortega, J. 2008: «El poblamientoen llano del Guadiana Medio en el periodo post-orientalizante». En J. Jiménez Ávila (ed.) 2008:251-282.
Jiménez Ávila, J.; Ortega, J.; López-Guerra, A.M.2005: «El poblado de ‘El Chaparral’ (Aljucén) yel asentamiento del Hierro Antiguo en la Comarcade Mérida». Mérida, Excavaciones arqueológicas.Memoria 8: 457-786.
Maia, M.G.P. 2008: «Reflexões sobre os ComplexosArquitectónicos de Neves-Corvo, na Região Cen-tral do Baixo Alentejo, em Portugal». En J. Jimé-nez Ávila (ed.) 2008: 353-364.
Maia, M.G.P.; Correa, J.A. 1985: «Inscripción enEscritura Tartesia (o del SO.) Hallada en Neves(Castro Verde, Baixo Alentejo) y su Contexto Ar-queológico». Habis 16: 243-275.
Martín Bañón, A. 2004: «Los antecedentes penin-sulares de la arquitectura y funcionalidad de losedificios de Cancho Roano. Algunas cuestio-nes sobre su origen y evolución». Trabajos dePrehistoria 61 (1): 117-140.
Mataloto, R. 2008: «O Pós-Orientalizante que nun-ca foi. Uma comunidade camponesa na Hereda-de da Sapatoa». En J. Jiménez Ávila (ed.) 2008:219-250.
Rocha, L. 2003: «O monumento megalítico da I Idadedo Ferro do Monte da Tera (Pavia, Mora): secto-res 1 e 2». Revista Portuguesa de Arqueologia 6(1): 121-129.
Rodríguez Díaz, A. (ed.) 2004: El edificio protohis-tórico de La Mata (Campanario, Badajoz) y suestudio territorial. Badajoz.
Rodríguez Díaz, A.; Pavón, I.; Duque, D.; Ortiz, P.2007: «La ‘señorialización del campo’ postarté-sica en el Guadiana Medio: El edificio protohis-tórico de La Mata (Campanario, Badajoz) y su te-rritorio». En A. Rodríguez; I. Pavón (eds.):Arqueología de la Tierra. Cáceres: 71-101.
Recibido el 10-03-09Aceptado el 07-09-09