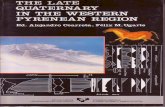ARQUEOLOGÍA COGNITIVA. ELABORACIÓN DE UN MODELO PSICOBIOLÓGICO SOBRE EL ORIGEN Y DESARROLLO DE LA...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of ARQUEOLOGÍA COGNITIVA. ELABORACIÓN DE UN MODELO PSICOBIOLÓGICO SOBRE EL ORIGEN Y DESARROLLO DE LA...
1
ÍNDICE GENERAL
* AGRADECIMIENTOS. 1
* INTRODUCCIÓN. 2
PRIMERA PARTE.
Planteamientos teóricos.
I. – Modelo psicobiológico sobre el origen y desarrollo de la cognición humana.
Capítulo 1. CONSIDERACIONES EVOLUTIVAS.
11
1. Teoría sintética. Desarrollo evolutivo clásico. 13
2. Otras consideraciones sobre el proceso evolutivo. 15
2.1 Paleontología. El modelo de los equilibrios puntuados. 16
2.2 Biología. 17
2.2.1 Teoría neutralista. 18
2.2.2 Biología molecular. 18
2.2.3 Biología del desarrollo. 19
2.3 Biogeografía. 30
2.4 Biología de la conducta. 31
2.5 Jerarquización evolutiva. 33
2.6 Remodelaciones teóricas de la síntesis neodarwiniana. 34
3. Modelo multifactorial. 37
4. Resumen. 40
Capítulo 2. ASPECTOS NEUROLÓGICOS. 43
1. Embriología. 43
2. Posibles vías evolutivas relacionadas con la corticogénesis. 48
3. Neurofisiología de la corteza cerebral. 49
3.1 Características neurológicas en el nacimiento. 49
3.2 Aspectos anatómicos del córtex. 50
3.3 Aspectos fisiológicos del córtex. 51
2
4. Valoración funcional del sistema nervioso central. 58
5. Resumen. 61
Capítulo 3. EVOLUCIÓN NEUROLÓGICA HUMANA. 63
1. Aplicación de la teoría evolutiva. 64
1.1 Con base en las formas evolutivas neodarwinianas. 64
1.2 En función de nuevas corrientes evolutivas. 67
2. Cambios morfológicos evolutivos. 71
2.1 Australopithecus. 72
2.2 Homo habilis. 74
2.3 Homo erectus. 75
2.4 Homo sapiens. 76
3. Conclusiones. 81
4. Resumen. 83
Capítulo 4. FUNDAMENTOS PSICOLÓGICOS. 85
1. Marco teórico de la Psicología cognitiva. 85
2. Importancia del medio ambiente en el desarrollo cognitivo. 86
3. Factores básicos del desarrollo de las capacidades cognitivas. 87
4. Autoconciencia. 88
5. El lenguaje como medio del desarrollo cognitivo / conductual. 89
5.1 Definición. 90
5.2 Conceptos generales. 90
5.3 Niveles del lenguaje. 93
5.4 Funciones del lenguaje. 94
6. Adquisición y desarrollo histórico del lenguaje. 97
7. Cambios conductuales debidos al pensamiento simbólico. 99
8. Resumen. 100
Capítulo 5. CONDICIONANTES EXTERNOS.
101
1. Factores ambientales. 101
2. Factores culturales. 102
3. Factores sociales. 103
3.1 Interacción social. 103
3
3.2 El lenguaje como fenómeno social. 105
3.3 Aprendizaje. 107
4. Resumen. 108
Capítulo 6. EXPOSICIÓN DEL MODELO. 111
1. Modelo psicobiológico humano. 111
1.1 Nivel evolutivo. 111
1.2 Nivel ontogénico. 111
1.3 Factores epigenéticos o externos. 112
1.4 Organización psicobiológica. 114
1.5 Desarrollo cognitivo moderno. 114
2. Consideraciones finales. 114
II. – Arqueología cognitiva. Análisis de la conducta humana en la Prehistoria.
Capítulo 7. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA ARQUEOLOGÍA
COGNITIVA. 119
1. La conducta como reflejo del desarrollo cognitivo. 120
2. Aspectos evolutivos de la capacidad cognitiva. 121
2.1. Capacidad cerebral. 123
2.2. Sistema fonador. 123
2.3. Estímulo social y permanencia demográfica. 123
2.4. Tiempo de desarrollo de la creatividad. 123
3. Enfoques metodológicos sobre los procesos cognitivos en la Prehistoria. 124
Capítulo 8. ARQUEOLOGÍA COGNITIVA BASADA EN EL MODELO
PSICOBIOLÓGICO. 127
1. Encuadre metodológico. 127
2. Relaciones con otras corrientes metodológicas. 129
3. Propiedades generales de la Arqueología Cognitiva. 130
3.1. Estructuración del pensamiento simbólico. 130
3.2. Características de su realización. 131
4
Capítulo 9. ESTUDIO ARQUEOLÓGICO DEL DESARROLLO
COGNITIVO. 135
1. Medios de análisis. 135
2. Arqueología de la individualidad. El concepto yo / otros. 137
2.1. Causa de producción. 137
2.2. Forma en que se produce. 138
2.3. Consecuencias que produce. 141
2.4. Elementos arqueológicos de análisis. 142
3. Arqueología de los conceptos espacio / tiempo. 144
3.1. Causa de producción. 144
3.2. Forma de realización. 145
3.3. Consecuencias que producen. 146
3.4. Análisis arqueológico. 146
4. Arqueología del lenguaje como síntesis de los anteriores conceptos. 147
4.1. Periodo arcaico. 148
4.1.1. Consideraciones anatómicas. 149
4.1.2. Cambios conductuales. 153
4.1.3. Conclusión. 154
4.2. Periodo primitivo. 155
4.2.1. Homo sapiens arcaico y moderno. 156
4.2.2. Homo sapiens neanderthalensis. 156
4.2.3. Conclusión. 157
4.3. Periodo moderno. 158
4.3.1. Homo sapiens sapiens. 158
4.3.2. Homo sapiens neanderthalensis. 160
5. Formas históricas del pensamiento humano. 160
5.1. Pensamiento moderno. 160
5.2. Pensamiento moderno de tradición primitiva. 161
5.3. Pensamiento moderno con caracteres primitivos. 163
5.4. Pensamiento primitivo. 163
5.5. Pensamiento arcaico. 163
6. Resumen. 164
5
SEGUNDA PARTE.
Aplicación práctica.
III. – Arqueología y Paleoantropología del periodo transicional.
Capítulo 10. IDENTIFICACIÓN DEL PERIODO TRANSICIONAL. 165
1. Concepto del Paleolítico superior. 166
2. Constatación arqueológica del cambio conductual. 169
2.1. Cambios tecnológicos. 169
2.2. Modelos sociales. 170
2.3. Mundo simbólico. 171
3. Definición y limitación geográfico / temporal del periodo transicional. 172
Capítulo 11. CRONOLOGÍA Y MEDIOAMBIENTE DEL PERIODO
TRANSICIONAL. 175
1. Cronología. 175
2. Medioambiente del periodo transicional. 184
2.1. Paleoclimatología. 185
2.1.1. Variaciones climáticas según el GISP2. 188
2.1.2. Variaciones climáticas según el GRIP. 189
2.2. Estudios polínicos. 191
2.3. Relaciones biológicas. Fauna y flora. 193
2.4. Conclusión. 196
Capítulo 12. CARACTERÍSTICAS PALEOANTROPOLÓGICAS DEL
PERIODO TRANSICIONAL. 199
1. Del Homo sapiens sapiens. 199
1.1. África. 200
1.2. Próximo Oriente. 201
1.3. Europa. 202
2. Del Homo sapiens neanderthalensis. 206
2.1. Europa. 206
2.2. Próximo Oriente. 210
3. Conclusión. 210
6
Capítulo 13. PROBLEMAS PALEOANTROPOLÓGICOS DEL
PERIODO TRANSICIONAL. 211
1. Origen del ser humano anatómicamente moderno. 211
1.1. Teoría del Arca de Noé o la Eva Africana. 211
1.2. Teoría multirregional o del candelabro. 215
2. Consideraciones evolutivas del periodo transicional. 217
2.1. Definición de especie. 217
2.2. Las especies humanas en Europa. 218
3. Perduración y extinción del Neandertal. 220
3.1. Perduración del Neandertal. 220
3.2. Extinción del Neandertal. 222
Capítulo 14. ASPECTOS SOCIOCULTURALES DE LOS HUMANOS
ANATÓMICAMENTE MODERNOS EN EL PERIODO TRANSICIONAL. 227
1. Yacimientos del Próximo Oriente y Turquía. 228
1.1. Culturas de transición. 228
1.2. Paleolítico superior. 230
1.3. Conclusiones. 232
2. Yacimientos en Europa. 233
2.1. Península Ibérica. 236
2.2. Francia. 245
2.3. Italia. 250
2.4. Bélgica. 252
2.5. Austria. 254
2.6. Alemania. 254
2.7. Hungría. 255
2.8. Bulgaria. 256
3. Conclusiones. 260
3.1. Ubicación cronológica y climática. 260
3.2. Relaciones arqueológicas de los yacimientos. 262
3.3. Materias primas. 262
3.4. Tecnología. 262
3.5. Simbolismo. 263
7
Capítulo 15. YACIMIENTOS RELACIONADOS CON EL MUSTERIENSE
Y EL HOMO SAPIENS NEANDERTHALENSIS EN EL PERIODO TRANSICIONAL.
265
1. Cultural atribuidas al Neandertal en Europa durante el periodo transicional. 265
1.1. Chatelperronense. 265
1.2. Uluzziense. 266
1.3. Szeletiense. 267
1.4. Bohuniciense. 268
1.5. Complejo Lincombien-Ranisien-Jerzmanowiciense. 269
1.6. Bachokiriense. 270
1.7. Conclusiones. 270
2. Perduración del Musteriense en sus formas tradicionales. 271
2.1. En la Península Ibérica. 272
2.2. Península de Crimea (Ucrania). 274
2.3. En los Balcanes. 274
2.4. Otras zonas. 274
2.5. Conclusiones. 275
Capítulo 16. PROBLEMAS CULTURALES QUE PLANTEAN AMBOS TIPOS
DE POBLACIONES. 277
1. Ruptura del paralelismo especie / cultura. 277
1.1. Conceptos tradicionales. 277
1.2. Nuevos descubrimientos. 277
1.3. Replanteamiento del problema. 278
2. Origen del Auriñaciense. 279
2.1. Explicación fundamentada en la teoría multirregional. 279
2.2. Explicación basada en la teoría de la Eva mitocondrial. 280
3. Origen de la conducta simbólica. 282
3.1. Problemas de interpretación sobre su origen y desarrollo. 283
3.2. Su relación con la evolución biológica. 286
3.3. La forma de aparición del simbolismo. 286
3.4. La interpretación metodológica del simbolismo. 287
4. Teorías tradicionales sobre la interpretación del periodo transicional. 289
4.1. Origen múltiple y local del Paleolítico superior. 290
4.2. Origen único y externo del Paleolítico superior. 291
8
IV. - El periodo transicional bajo la perspectiva de la Arqueología cognitiva.
Capítulo 17. POSICIONAMIENTO TEÓRICO DE LA ARQUEOLOGÍA
COGNITIVA. 295
1. Sobre la configuración del ser humano anatómicamente moderno. 295
2. Autoría poblacional de los complejos industriales. 297
3. Antecedentes culturales. 299
3.1. África. 300
3.2. Europa. 303
3.3. Próximo Oriente. 304
4. Origen y motor de la aceleración cultural. 306
4.1. Requisitos previos. 306
4.2. Origen o causa de su producción. 307
4.3. Consecuencias. 309
Capítulo 18. REALIZACIÓN DEL PROCESO DE CAMBIO CULTURAL EN
EUROPA. 311
1. Causas y vías de expansión a Europa. 311
1.1. Posibles causas del desplazamiento geográfico. 312
1.2. Vías de expansión. 315
2. Concepto y origen cognitivo del Auriñaciense. 317
2.1. Próximo Oriente. 318
2.2. Sudeste de Europa. 320
3. Expansión y desarrollo del Auriñaciense arcaico. 324
3.1. La expansión geográfica. 324
3.2. Climatología y cronología. 325
3.3. Características. 325
3.4. Distribución geográfica. 326
3.5. Ubicación cronológica y climática de los yacimientos. 327
3.6. Resumen. 329
4. Producción del cambio cultural. 330
4.1. Desarrollo de la tecnología. 331
4.2. Creación de conductas sociales y económicas más complejas. 333
9
4.3. Creación de formas simbólicas. 333
5. Formas de relación entre los humanos modernos y los neandertales. 335
5.1. Distribución territorial de las diferentes culturas. 337
5.2. Características de la relación. 340
6. Desaparición de los neandertales. 344
Capítulo 19. EL PALEOLÍTICO SUPERIOR CONSECUENCIA DE UN
PENSAMIENTO SIMBÓLICO. 347
1. Complejidad en la estructura social. 347
2. Religiosidad. 349
2.1. Creencias religiosas. 350
2.2. Enterramientos. 350
3. Manifestaciones gráficas. 353
3.1. Representaciones anicónicas. 354
3.2. Representaciones icónicas. 354
4. Desarrollo tecnológico. 355
CONCLUSIONES. 357
BIBLIOGRAFÍA. 361
10
INTRODUCCIÓN.
Los hallazgos definitivos no han surgido de una verdad nueva, sino de
una ordenación racional de una serie de verdades conocidas y dispersas:
racional o causal, porque en este juego de estructuración de datos no
sistematizados ocurre como en la solución de los rompecabezas, que unas veces
surge del ingenio y otras del puro azar. Lo que no puede faltar nunca es la
atención. La atención es en la Ciencia lo que la luz en el cuarto oscuro, que de
repente se ilumina y parece que crea lo que, sin embargo, estaba allí y no
alcanzábamos a ver.
Gregorio Marañón (1952).
La cita del Dr. Marañón expresa una realidad que en la actualidad no es tenida en cuenta
en su verdadera magnitud. Muchos de los avances de la ciencia en general que se realizan en
nuestra sociedad, no están basados en los datos aportados por un gran, mediano o pequeño
descubrimiento realizado en una determinada parcela científica, sino en la síntesis de muchas de
las aportaciones que componen el registro de diversas ciencias con fines comunes.
En el caso de las relacionadas con el ser humano, los avances no sólo se logran tras los
grandes descubrimientos realizados sobre algún tema en particular, (por más que sean
transcendentes en apariencia y magnitud aunque siempre escasos en número), sino también por
la elaboración teorías metodológicas que puedan explicar satisfactoriamente los datos aportados
por tales descubrimientos.
En este sentido, uno de los intereses más relevantes de la ciencia reside en tener un
amplio conocimiento sobre el ser humano, para poder así explicar y justificar con mayor
exactitud las diferentes pautas de comportamiento que realiza a lo largo de su existencia.
La base primordial de todos los estudios históricos se centra en el conocimiento y
posterior análisis de los actos realizados por los seres humanos, sobre todo los que tienen lugar
de forma colectiva como expresión de las sociedades que constituyen, aunque en ciertos casos,
también tiene especial interés centrarse en aspectos individuales.
Lo que en un principio se limitó a la simple narración de los procesos vitales que se
desarrollan en toda sociedad humana, con posterioridad se vio en la necesidad de completarse
con una mayor explicación sobre la intencionalidad, motivación y desarrollo de tales procesos,
que marcaban el perfil histórico de cada sociedad o de los individuos sobre los que se estaba
estudiando.
11
El estudio de la Historia presenta importantes dificultades técnicas debidas, en gran
parte, a la propia limitación de sus datos y al tiempo transcurrido desde que se originaron, así
como a los problemas teóricos que se desprenden de la interpretación y posible intencionalidad
existente en el momento de relatar los hechos acaecidos, tanto por parte del primitivo narrador,
como del historiador más reciente que los interpreta y expone.
La aportación directa de sus propios protagonistas siempre ha sido una de sus
principales fuentes, pero muy pocas veces es posible debido al paso del tiempo, por lo que la
base testimonial principal se centra en los documentos escritos realizados en las diferentes
etapas históricas a partir del inicio de la escritura como fuente documental de los hechos
humanos. De una forma paralela, y como complemento al testimonio escrito, se añaden los
datos aportados por los estudios arqueológicos realizados sobre diferentes períodos.
La dificultad en la obtención de datos sobre las sociedades anteriores al desarrollo de la
escritura (que teóricamente se definen como prehistóricas), hace que la única fuente documental
disponible sea el testimonio de los escasos fósiles que podamos encontrar relacionados con el
género humano, así como de las aportaciones que el registro arqueológico nos pueda
proporcionar.
Así, la limitación en el número y conservación de todos estos datos, dificulta más aún la
comprensión sobre los avatares humanos en estas fechas tan antiguas. Sin embargo, el trabajo
de la Prehistoria (como ciencia que intenta estudiar los períodos primitivos de nuestra historia),
ha llegado a obtener una imagen sobre nuestro comportamiento, que permite vislumbrar de
forma muy general el cuándo y el dónde se produjeron los cambios conductuales que nos
caracterizan, conformando un marco teórico amplio y relativamente claro sobre estos procesos,
aunque sigan existiendo importantes dudas sobre su exactitud y desarrollo.
Estos conceptos, en los períodos históricos en que los documentos escritos no existían,
sólo pueden rastrearse a través de los datos que la Arqueología y la Paleontología nos puedan
ofrecer. Ante la limitación del conocimiento sobre los motivos que impulsaron el cambio
conductual de los seres humanos en los períodos primitivos, es muy comprensible e incluso
obligado que se recurra al auxilio de otras ciencias, las cuales pueden proporcionar información
que nos permita realizar un mejor y más exacto análisis del propio registro paleoantropológico.
Son muchas y diferentes las conexiones que en este sentido se han realizado, a pesar de que en
un principio no parecía que pudieran aportar mucho al mejor conocimiento de estos problemas,
pues sus fines, formas y métodos, estaban lejos de las disciplinas propiamente humanísticas.
En la mente de todos está la aportación que la Física y la Química han realizado sobre la
creación y desarrollo de los diferentes métodos de datación cronológica, que tanto han
revolucionado los estudios prehistóricos al permitirnos ubicar en el tiempo los diferentes
procesos culturales y biológicos, con mayor precisión y exactitud que la que los métodos
tradicionales ofrecían con anterioridad.
12
De igual modo, algunas otras ciencias como la Geología, Botánica, Zoología, Genética,
Geografía, etc, han aportado diversos conocimientos, que permiten avanzar en la comprensión
de los hechos humanos desarrollados en épocas pretéritas.
Sin embargo, el conocimiento profundo sobre la intencionalidad y motivación de la
conducta humana, no puede realizarse con el uso exclusivo de las formas y métodos de las
ciencias anteriormente señaladas. Una de las principales causas que justifica esta dificultad
metodológica, radica en las propias características culturales y biológicas que conforman la
propia identidad de la especie humana y la distingue claramente de los demás seres vivos. Estas
propiedades específicas, se corresponden con unas capacidades, que al desarrollarse van a
producir una compleja conducta capaz de alterar la presión que la selección natural ejerce en
toda la biosfera, al incrementar su adaptabilidad en diferentes ecosistemas con relativa
independencia de sus cualidades puramente biológicas.
Con estas premisas surge la necesidad de relacionar los estudios de Prehistoria con otras
disciplinas, específicamente humanas, que puedan aclarar la elaboración de su propia conducta,
para poder explicar el cómo se produjeron y el porqué, si es que existe, del desarrollo y cambio
de comportamiento en las épocas prehistóricas.
Debemos tener en cuenta que la compleja y rápida evolución cultural que se produce en
los seres humanos en ciertos momentos de su historia, es fiel reflejo de un notable desarrollo de
sus capacidades cognitivas, las cuales no pueden explicarse satisfactoriamente con un simple
cambio morfológico. Con la limitación de los métodos y formas clásicamente utilizados por las
ciencias paleoantropológicas, es fácil de entender como, a la hora de estudiar los fenómenos
conductuales humanos, se han intentado usar explicaciones que nacen directamente de
disciplinas que traten específicamente del origen y desarrollo del comportamiento del ser
humano, como puede ser la Psicología.
Podemos suponer que existe una intención de ampliar los campos de estudio utilizados
en la interpretación prehistórica por medio de las ciencias encaminadas al análisis de nuestra
conducta como son la Psicología y la Neurología, aunque pronto surge la duda sobre la forma y
el modo de su aplicación teórica y práctica, ya que tenemos sobre ellas un concepto de gran
dificultad teórica y una importante limitación explicativa de sus propios fundamentos
doctrinales.
En general se desconoce la utilidad que pueden prestarnos, en parte por ser ciencias
ajenas a nuestra formación académica que tienen un camino científico y divulgativo diferente al
nuestro. Sin embargo, puede que su realidad teórica supere a la impresión que sobre ellas
tengamos, pudiendo tener en sus propios contenidos valiosa información sobre la conducta
humana en todos sus períodos de existencia.
Por tanto, es necesario intentar conocer diversos aspectos relacionados con la conducta
humana, que son ampliamente aceptados y tenidos como básicos por otras disciplinas
13
académicas, viendo como pueden aplicarse en nuestro estudio sobre el ser humano en épocas
pretéritas pues, aunque el estudio se aplique sobre diferentes épocas históricas, el objeto del
mismo, es decir nuestra propia especie, coincide.
En este sentido, son conocidos los diversos intentos explicativos basados en ciertos
fundamentos psicológicos para realizar interpretaciones sobre el origen del arte paleolítico,
como pueden ser la influencia estructuralista en A. Leroi-Gourhan (1965) o la propia aplicación
neuropsicológica de J. Clottes y D. Lewis-Willians (1996). Estas formas explicativas de base
psicológica son, en la actualidad, fuente de diversas controversias, pues no llegan a convencer
plenamente con sus deducciones teóricas. Así, se ha generado un cansancio doctrinal entre los
que estudian estos procesos, creándose a la vez cierto ambiente negativo ante la dificultad
práctica en la utilización de la Psicología como fuente explicativa de ciertos fenómenos
conductuales acaecidos en los tiempos prehistóricos. No obstante, se sigue pensando que la
interpretación de estos hechos, pasa por la colaboración con estas disciplinas que nos permita
reconstruir la cognición de nuestros antepasados (Isaac, 1986; Mithen, 1996; Noble and
Davidson, 1996; Wynn, 1985, 1993).
La existencia y utilización de diversas teorías psicológicas con diferente enfoque
teórico, es una consecuencia del propio desarrollo de la Psicología como ciencia. Ésta, al ser de
creación relativamente reciente, presentó en sus primeras fases de desarrollo una excesiva
controversia respecto a sus propias directrices conceptuales, originando la confrontación de
diferentes orientaciones metodológicas e incluso doctrinales. Así, no pudiendo desecharse con
toda seguridad ninguna de ellas, se continuó su desarrollo de forma paralela durante largo
tiempo.
En la actualidad, estas dificultades teóricas parece que se van aclarando al irse
centrando en metodologías más concretas y con mejor base doctrinal, lo que les confiere unos
fundamentos más delimitados y precisos, aunque como es lógico, aún falta mucho para una total
y general comprensión de la mente humana.
La Psicología cognitiva trata de explicar la conducta humana a través del mejor
conocimiento de las entidades mentales o cognoscitivas, ya que son ellas las que realizan, sobre
la base de la información que reciben por medio de los receptores sensoriales, las acciones que
nos caracterizan. Esta nueva dirección metodológica parece que presenta actualmente una
hegemonía conceptual en la explicación de los procesos conductuales (Belinchón et al., 1992).
Uno de los enfoques más aceptados de la Psicología cognitiva, corresponde al
denominado procesamiento de la información, que se asocia a la concepción del ser humano
como un sistema neurológico capaz de recibir, procesar, almacenar y recuperar la información
que le llega a través de sus sentidos (González Labra, 1998). Conceptualmente se basa en que
todo proceso mental o cognoscitivo tiene como origen la información que previamente el
cerebro ha tenido que recibir y procesar (Leahey, 1980). Con ello, se evitan otras explicaciones
14
dualistas (existencia real e independiente del alma y la mente) de tipo religioso, y la insistencia
en otros conceptos que no estén sustentados por la propia actuación neurológica, en su relación
con las características del medio ambiente con el que interacciona.
En estos últimos años se están produciendo grandes avances relativos a la comprensión
de nuestro sistema nervioso central, con lo que el cerebro va poco a poco dejando de ser una
caja negra sobre la que todo era posible, pues nada se podía aclarar respecto de su
funcionalidad. La Neurología puede aportar conceptos muy claros sobre el funcionamiento
general del cerebro humano, estableciendo una determinante relación entre el desarrollo
evolutivo de la corteza cerebral y otros elementos neurológicos estrechamente relacionados
(sistema límbico, núcleos talámicos, etc.), con la formación y cambio de la conducta de los seres
humanos. Son muchos los datos que rompen la idea de la imposibilidad de comprensión
funcional del cerebro, aunque queda mucho camino por recorrer hasta una explicación total de
su actuación.
Al intentar comprender los procesos neurológicos que ocurren en el cerebro humano,
cuando éste realiza un determinado proceso cognitivo, debemos tener siempre en cuenta las
diferentes propiedades de la corteza cerebral adquiridas a lo largo de la evolución. Hay que
destacar el aumento cuantitativo y cualitativo de la misma, la diferente ubicación en la corteza
de distintos centros neurológicos que originan procesos mentales determinados, la gran
plasticidad neuronal y la existencia de un período crítico en el desarrollo de las funciones
cognitivas.
El desarrollo en una misma línea teórica de las ciencias neurológicas y psicológicas, ha
generado un nuevo concepto metodológico como es la Psicobiología, la cual puede definirse
como una ciencia interdisciplinar, punto de encuentro entre las ciencias neurológicas y
psicológicas, pero que se propone investigar experimentalmente las leyes generales que
gobiernan las relaciones entre los procesos biológicos (anatómicos, fisiológicos, etc.) y
psicológicos, haciendo posible la conducta humana (Martín Ramírez, 1996).
La aclaración de nuestra conducta pasa, sin duda, por la comprensión de los procesos
psicobiológicos que configuran la mente humana, tanto en el pasado como en el presente, los
cuales son consecuencia directa de las formas evolutivas que los originó.
Es muy corriente encontrar en libros que estudian el comportamiento humano en épocas
prehistóricas, relaciones entre los cambios anatómicos producidos por los mecanismos
evolutivos y las ventajas selectivas que puedan ofrecer, pues no se concibe la aparición de
cambios morfológicos sin ventajas adaptativas que los mantengan y desarrollen, siendo guiados
en su proceso adaptativo por la propia selección natural. Con estas ideas, fiel reflejo de las
normas de la teoría sintética sobre la evolución, el comportamiento humano debe tener un
desarrollo en complejidad paralelo al propio cambio anatómico que lo sustenta y origina.
15
Dado lo precario del registro fósil humano, es difícil precisar la existencia de este
paralelismo entre evolución cultural y anatómica, aunque según parece desprenderse de los
propios datos arqueológicos, los cambios morfológicos fueron más acentuados que los
desarrollos culturales. Como ejemplo más característico de la diferente línea evolutiva,
tenemos la aparición de las formas culturales correspondientes al Paleolítico superior, donde se
inicia un gran despegue con el desarrollo tecnológico y conductual propios de este período,
mientras que las formas anatómicas modernas humanas ya llevaban existiendo fuera de Europa
al menos unos 50.000 años, como lo atestiguan los restos de África del Sur (Stringer, 1988,
1991), y del Próximo Oriente (Bar-Yosef, 1989; Marks, 1989).
La teoría sintética, en su forma más ortodoxa de explicar la transformación morfológica
y cultural, no se adapta bien a los datos extraídos de los yacimientos de zonas de África y Asia.
La explicación del relativamente rápido cambio cultural y su consecuente alteración conductual
apreciada en el paso del Paleolítico medio al superior, necesita una documentación más amplia
sobre los procesos evolutivos que nos explique cómo unas formas plenamente desarrolladas,
como eran las del Homo sapiens sapiens de hace 90.000 años, con un sistema nervioso
central igual al nuestro (como atestiguan las huellas que dejó su cerebro en la cara interna
de los huesos del cráneo y los actuales conocimientos sobre la propia estructura y
funcionamiento cerebral), mantuvieron unas formas culturales propias del períodos
anteriores, aunque se aprecian algunos avances conductuales, técnicos e incluso simbólicos con
un desarrollo lento y sin mucha continuación demográfica. Tras un largo período de
aproximadamente 50.000 años, en el que los cambios culturales progresaron poco, se produjo
de una forma aparentemente rápida un desarrollo conductual propio de los tiempos
modernos, es decir, con un carácter plenamente simbólico y con una complejidad en continuo
ascenso.
A pesar de lo arraigado que en nuestro medio académico están asentadas las ideas
evolutivas tenidas como clásicas, parece existir una necesidad de revisar algunos aspectos sobre
la forma de producción del cambio morfológico de la teoría evolutiva neodarwiniana, si
queremos comprender realmente lo que pudo suceder en aquel tiempo y en esos lugares.
La necesidad de una actualización de la teoría evolutiva, no sólo sería necesaria para
realizar una mejor interpretación de los datos paleoantropológicos, sino que también sería
precisa para la mejor compresión del desarrollo doctrinal que en la actualidad presentan diversas
metodologías como la Neurología, Psicología y la Biología en general.
Por tanto, es necesario intentar crear un acuerdo científico que, con la unificación de
criterios doctrinales, facilite lo mejor posible un estudio multidisciplinar que ofrezca mayores
posibilidades explicativas de la realidad de nuestro linaje.
Así, el ser humano, en sus aspectos cognitivos, culturales, tecnológicos y sociales, debe
ser analizado dentro de la sociedad y medioambiente en el que nace y se desarrolla, pues la
16
influencia que recibe de tales medios es fundamental para la creación de los anteriores patrones
conductuales.
La importancia del medio en el que nos desarrollamos y crecemos está totalmente
admitida, aunque el concepto de que son las circunstancias que nos rodean las que más van a
influir en la creación de nuestra propia individualidad, no está tan ampliamente aceptado, ya que
son muchos aún los que piensan que en este proceso tienen mayor trascendencia el peso de
nuestra herencia genética.
La unificación de criterios basados en todas las ciencias anteriormente señaladas, nos
lleva a la creación de un modelo sobre el origen y desarrollo de la conducta simbólica, que
denominaremos psicobiológico por estar basado en conceptos relativos a la Psicología y
diversas áreas de la Biología, el cual nos pueda ayudar a explicar lo mejor posible las formas de
interacción existentes entre los seres humanos con su medio ambiente y, por tanto, de su
conducta realizada en épocas prehistóricas.
Su aplicación a los datos arqueológicos genera una nueva forma interpretativa de los
mismos, como sería la Arqueología cognitiva. En ella intentaremos analizar, por medio de los
datos que el registro arqueológico y paleoantropológico nos ofrezcan, las formas y modos en los
que el ser humano pudo en las épocas prehistóricas crear y desarrollar las formas conductuales
que nos caracterizan.
La complejidad de nuestro propósito obliga a establecer un breve resumen de nuestra
actividad, por lo menos en su estructuración, para que su lectura y comprensión sea lo más
ordenada posible. El planteamiento es sencillo, aunque su posterior desarrollo implique un
importante esfuerzo para su comprensión, pues al tratar de ciencias ajenas a las tradicionalmente
usadas en nuestro medio arqueológico, hacen que su análisis genere complicaciones adicionales,
que esperamos subsanar con nuestro empeño explicativo.
Básicamente comprende dos grandes apartados. El primero claramente teórico, donde se
exponen las formas metodológicas generales que van a conformar nuestra tesis, mientras que el
segundo va a configurar un ejemplo de aplicación practica.
1. - Planteamientos teóricos.
Donde se desarrollan los dos grandes modelos explicativos que después usaremos en la
interpretación del registro arqueológico.
- Con todas las consideraciones teóricas, donde a partir de los datos aportados por las
diversas ciencias ya mencionadas (Biología, Psicobiología y ciencias humanísticas),
estableceremos un modelo psicobiológico sobre el origen y desarrollo de la conducta
simbólica humana. Comprenderá los capítulos 1-6.
- La aplicación de las conclusiones anteriores sobre los datos generales del registro
arqueológico y paleoantropológico, nos facilitarán el desarrollo de una Arqueología cognitiva,
17
que facilitará el análisis de los datos aportados por tales registros. Se expondrá en los
capítulos 7-9.
2. - Aplicación práctica.
Como forma práctica de sus propiedades explicativas hemos elegido el período de
transición entre el Paleolítico medio y el Superior en Europa, pues corresponde a la época que
más trascendencia ofrece respecto al desarrollo cognitivo humano en nuestro continente. Para
ello en preciso un conocimiento profundo del mismo, para poder ofrecer una mejor explicación
de los hechos acaecidos en tal período.
- Estudio del período de transición entre el Paleolítico medio y el superior, como uno de
los ejemplos más interesante que nos ofrece el registro arqueológico y paleoantropológico
respecto del desarrollo cognitivo de nuestra especie. Abarcará los capítulos 10-16
- Análisis de tal período bajo las perspectivas explicativas elaboradas por las formas
metodológicas de la Arqueología cognitiva, explicado en los capítulos 17-19.
De forma resumida podemos verlo en el siguiente esquema (Fig. 1):
Fig. 1. – Esquema sobre el desarrollo de la tesis.
En columna de la izquierda se exponen las diversas ciencias que, a nuestro entender,
tienen una relación importante en el origen, desarrollo y estudio sobre la conducta humana. Con
la utilización y coordinación de diversos aspectos teóricos de las ciencias anteriormente
reseñadas, se constituye el modelo psicobiológico sobre nuestra conducta.
Mientras que a la derecha vemos como con los parámetros elaborados sobre la conducta
humana (relacionados con los datos que el registro arqueológico y paleoantropológico nos
Biología: - B. evolutiva. - Genética.
Psicobiología: - Psicología. - Neurología.
Ciencias humanísticas: - Arqueología. - Paleoantropología. - Sociología.
Modelo psicobiológico sobre el origen y desarrollo de la conducta simbólica humana.
Nueva interpretación basada en el desarrollo cognitivo como causa fundamental del cambio conductual.
Aplicación al registro arqueológico y paleoantropológico del periodo transicional.
Marco teórico de la Arqueología cognitiva.
18
ofrece), podemos elaborar un método interpretativo de carácter general, sobre la forma en que la
conducta simbólica humana fue desarrollándose a lo largo de nuestras primeras etapas de
desarrollo. De esta forma, podremos elaborar la Arqueología cognitiva, que con su nueva
estructuración metodológica creemos que ofrece mejores aspectos interpretativos del registro
arqueológico.
La última parte, corresponde a su aplicación al período transicional, donde
expondremos una visión explicativa más acorde con el desarrollo cognitivo que con los
parámetros interpretativos tradicionales.
19
PRIMERA PARTE.
Planteamientos teóricos.
I. – Modelo psicobiológico sobre el origen y desarrollo de la cognición humana.
Capítulo 1. - CONSIDERACIONES EVOLUTIVAS.
El concepto sobre la evolución de los seres vivos que tiene nuestra sociedad en la
actualidad está muy bien difundido y aceptado, formando una corriente científica ampliamente
utilizada por diversas ciencias, que se interesan por comprender la formación de las diferentes
especies y su consecuente variación conductual.
Aunque el concepto evolutivo es fácil de asimilar, su estudio es complejo, ya que
corresponde a un proceso biológico del que sólo podemos tener conciencia a través de las
variaciones anatómicas que los fósiles nos vayan mostrando durante largos períodos de tiempo.
No obstante, el análisis de dichos fósiles presenta una gran dificultad teórica y práctica, debido
al estado físico de los mismos y a las grandes lagunas que caracterizan al registro
paleontológico.
La publicación de El origen de las especies en 1859 por Charles Darwin originó el
comienzo de la andadura evolucionista dentro del mundo científico de su época, cuyas grandes
aportaciones podemos resumir en dos apartados:
- Destacar la propia expresión doctrinal sobre el origen de las diferentes especies, como
consecuencia de los cambios anatómicos realizados durante los procesos evolutivos. La
evolución como origen y diversificación de la vida en la Tierra rompió el estancamiento
científico que presidía su entorno, al chocar con las estrictas normas que la Religión marcaba a
toda manifestación científica que no se ajustase a sus cánones convencionales. Su aparición fue
el comienzo de una nueva forma de ver la propia existencia, que de otra manera sería imposible
conocer.
- Señalar la importancia que adquiere la selección natural como el principal aspectos
biológico que va a guiar el continuo cambio morfológico experimentado por los seres vivos
dentro de sus poblaciones, pues elimina o selecciona aquellos individuos que no podrían
sobrevivir con su capacidad de adaptación a las condiciones medioambientales, constituyendo
así una base importante de la dinámica evolutiva.
Sus ideas, precisas y elocuentes, estaban en su concepción limitadas por las propias
características que la ciencia podía ofrecer durante el tiempo en el cual se originó dicha teoría,
pues todas sus deducciones debían de basarse en los datos que en ese momento tenía a su
alcance. La falta de conocimientos sobre genética, desarrollo embrionario y agentes ecológicos,
limitaba obligatoriamente sus deducciones, por lo que tuvo que presentar a la selección natural
20
como única guía de los cambios evolutivos, surgiendo así su axioma más característico: la
supervivencia del mejor adaptado o menos malo.
En los años 30-40 del siglo pasado el avance de la genética fue notorio, aunque su
desarrollo metodológico estaba de igual modo limitado a los avances teóricos que presentaba la
ciencia en ese momento. Superadas las numerosas controversias doctrinales que fomentó en un
principio su desarrollo teórico, se obtuvo un consenso por parte de la mayoría del mundo
académico, con el consecuente auge de la teoría sintética en la década de los cuarenta.
Desde entonces, ha mantenido sus principios con carácter hegemónico hasta nuestros
días, a pesar de las lagunas explicativas que han ido apareciendo con el desarrollo científico de
diversas disciplinas. Esto sugiriere un tratamiento más precavido en su aplicación e incluso la
necesidad de realización de una nueva síntesis evolutiva, como diversos autores creen necesario
realizar en la actualidad (Agustí, 1994; Alonso, 1999; Chaline, 1994; Devillers et Chaline, 1989;
Eldredge, 1985; Gould, 1980), sobre la base de diversos aspectos teóricos que no han sido
tenidos en cuenta a pesar de su relación directa con los mecanismos evolutivos.
De este modo, la embriología, que caminaba por otros derroteros, intentaba explicar el
desarrollo embrionario por medios mecánicos o fisiológicos y no como un proceso controlado
por algunos genes heredados de sus ancestros. De igual forma, la conducta y los aspectos
ecológicos no eran considerados como posibles guías de los procesos evolutivos, por lo que la
evolución se conceptuó como un simple cambio de los genes heredados, que en función de su
expresión fenotípica, eran seleccionados por las características del medio ambiente.
El avance teórico de diversa ciencias dieron lugar a la creación de alternativas a la
anterior manera de ver el desarrollo teórico del proceso evolutivo. Desde los años 70 dentro del
campo de la Paleontología, el modelo alternativo más difundido en la actualidad corresponde
con el denominado como de los equilibrios puntuados. Igualmente, el desarrollo de otras
disciplinas a lo largo de estos últimos años, sobre todo de la Biología, marca caminos diferentes
a las directrices clásicamente establecidas por la teoría sintética.
Tradicionalmente, en el campo de la Prehistoria, los cambios de conducta que se vieron
en el linaje humano a lo largo de su evolución, han estado muy relacionados con los cambios
evolutivos que se fueron produciendo, estableciéndose una íntima relación entre variación
anatómica y respuesta conductual que la justificase. Sin embargo, el registro arqueológico nos
ofrece ejemplos de variaciones cerebrales importantes y cambios conductuales realizados con
posteridad a ellos. Por tanto, para comprender la génesis y forma conductual del ser humano,
es preciso conocer los cauces evolutivos que han dirigido a la evolución del género Homo.
Aunque en un principio, no parece existir una clara relación entre los conceptos
evolutivos y los problemas conductuales que tratamos de estudiar, al profundizar en sus
fundamentos vemos que, dependiendo de las formas de estudio con las que nos enfrentemos a
21
los procesos evolutivos, tendremos una explicación u otra diferente de la anterior, sobre la
forma de desarrollo de la conducta de los seres vivos en general y de los humanos en particular.
Podemos establecer dos líneas generales de explicación sobre la evolución del origen de
la conducta:
- La conducta desarrollada de forma paralela a los pequeños y paulatinos cambios
anatómicos que se producen dentro de las poblaciones, los cuales deben de ofrecer ciertas
ventajas selectivas que favorecerán la permanencia en el medio y su desarrollo. La selección
natural es la guía de estas variaciones morfológicas. Estas ideas estructuran la metodología
hegemónica de ver la forma en que la evolución tiene lugar, constituyendo la teoría sintética.
- La conducta, al menos en algunos importantes aspectos, se presenta como una causa
secundaria al cambio anatómico, el cual es realizado con anterioridad de una forma más
general y rápida. La selección natural pierde su carácter exclusivo como director del proceso
evolutivo y conductual, aunque en algunos momentos siga actuando como en el caso anterior.
1. - Teoría sintética. Desarrollo evolutivo clásico.
Una de las grandes aportaciones que hay que atribuir a Darwin respecto a estos
problemas, corresponde a la creación y desarrollo de una teoría explicativa, de carácter general,
sobre el origen y desarrollo de las especies. Con ella, dio uniformidad teórica a todo el proceso
evolutivo, proponiendo a la selección natural como motor del mismo, de manera que cualquier
cambio anatómico que impida o dificulte, no sólo la propia vida sino el llegar a la edad de
procreación y poder realizarla, sería eliminado de las poblaciones. Son las propias fuerzas de la
naturaleza las que impiden a los más débiles o peor adaptados, por sus propias características
anatómicas y fisiológicas, el llegar a la procreación y perpetuar sus formas cambiantes.
En el darwinismo la selección natural actuaba sobre los pequeños cambios anatómicos
que se producen dentro de las poblaciones. El problema que se planteaba, era conocer cómo se
producían estas variaciones anatómicas que serían controladas por la selección natural, y si ésta
era la única causa que limitaba tales cambios.
El inicio de la genética, a partir de los estudios de Mendel y su posterior reconocimiento
científico a finales del siglo XIX, supuso un conocimiento teórico sobre la forma de transmisión
de los caracteres de padres a hijos. Su desarrollo, con el descubrimiento de los genes y de sus
alteraciones o mutaciones, sería la clave de todo cambio evolutivo, aportando una serie de datos
imprescindibles para comenzar a entender el mecanismo del cambio anatómico. Éste, al
transmitirse a sus descendientes de generación en generación, daría lugar a los cambios
morfológicos dentro de las diferentes especies, perdurando aquellos que superen los criterios
selectivos de la naturaleza, los cuales, con el tiempo y aislamiento preciso, desarrollarían nuevas
formas de vida.
Tras una serie de incertidumbres científicas, la moderna teoría sobre la evolución se
concretó en los años treinta y cuarenta, desarrollándose la teoría sintética, que logró integrar los
22
avances genéticos con la actuación de la selección natural. Sus postulados exponen que las
variaciones genéticas o mutaciones que se producen dentro de las poblaciones, son producidas
en la naturaleza por el azar, realizando ésta modificaciones graduales de las frecuencias
genéticas de las poblaciones. Estas modificaciones, serían controladas por la selección natural
en función de su mayor o menor adaptabilidad al medio externo.
De las innumerables posibilidades de mutaciones genéticas que se producen fruto del
azar, la evolución sólo utilizará aquellas que sean capaces de cumplir unas exigencias rigurosas
de carácter biológico que garanticen el éxito del proyecto inicial, es decir, de realizar la
necesidad de llegar a un desarrollo adecuado, al cumplir los criterios de la selección natural
(Cavalli-Sforza, 1993; Monod, 1970).
La especiación se limita a la progresiva variación genética (mutación, recombinación y
deriva genética) de las poblaciones, guiada por la selección natural y favorecida por los
accidentes geográficos que dividen a las poblaciones dentro de entornos cambiantes. De este
modo se llegaría a variaciones morfológicas gradualmente divergentes que darán lugar a la
creación de nuevas especies. Las discontinuidades que pueden apreciarse en el registro fósil,
pasan a ser simplemente un caso especial del mismo proceso evolutivo, desarrolladas por las
propias limitaciones de la formación del registro paleontológico y su posterior estudio. En
general, la teoría sintética presenta las siguientes características (Ayala, 1980, 1994;
Dobzhansky, et al., 1977):
- La especiación o génesis de las especies es debida a las mutaciones, recombinaciones
y deriva genética que tienen lugar aleatoriamente en las poblaciones de genes de cada
generación.
- Los pequeños cambios anatómicos deben representar una ventaja selectiva, es decir,
deben de ofrecer una mejora más o menos importante de adaptación ecológica al medio
ambiente en el que viven las poblaciones, favoreciendo con ello su desarrollo y facilitando la
procreación, con lo que podrán transmitir a sus descendientes las características anatómicas
evolucionadas. La selección natural va guiando estos pequeños cambios anatómicos,
favoreciendo aquellos que mejor se adapten al medio ambiente y eliminando los perjudiciales.
- Los cambios se producen dentro de las poblaciones de genes, que van a configurar las
estructuras anatómicas. Al cambiar el medio ambiente se favorece estadísticamente a los
fenotipos más idóneos para ese nuevo medio, sin que se impida radicalmente que los menos
favorecidos continúen su procreación, aunque lo harán en menor cuantía. Así, tras varias
generaciones, serían los primeros los que predominasen en las formas de manifestación
genéticas de la especie, variando progresivamente sus formas anatómicas.
- La transformación de unas especies en otras tiene un carácter lento y gradual.
23
- Incorpora el concepto biológico de especie, en cuya definición se da mayor
importancia a la incapacidad de hibridación que a las diferencias anatómicas observables,
como fuente de distinción interespecífica.
- El ritmo de cambio de los diferentes componentes anatómicos característicos de una
especie no es uniforme en el transcurso de la evolución, produciéndose una marcada
diferenciación en el ritmo de cambio morfológico. La producción de tal proceso se denomina
evolución en mosaico (De Beer, 1964).
- La evolución es básicamente adaptativa, aunque se acepta con cierto contrasentido
dentro de los enunciados de la presente teoría, que la capacidad de adaptación de las especies es
consecuencia de su adaptabilidad global, que le confiere la totalidad del conjunto de sus
caracteres morfológicos, por lo que pueden perpetuarse aspectos anatómicos neutros e incluso
negativos, si son suplidos por la capacidad adaptativa del conjunto. Esta idea parece estar más
en la línea del propio Darwin, que en su teoría original ya intuyó que la selección no actuaría
eligiendo los mejores, sino eliminando los peores o los menos aptos, en función de las
exigencias del medio ambiente.
- Es preciso el aislamiento geográfico de parte de las poblaciones, para que inicien
caminos evolutivos diferentes e impedir un flujo genético que compensaría tales variaciones
(Mayr, 1982).
- La conducta se va transformando de forma paralela al cambio anatómico. Sería la
manifestación visible de la interacción entre el cambio morfológico originado y el medio
ambiente donde se produce.
2. – Otras consideraciones teóricas sobre el proceso evolutivo.
Todas las manifestaciones teóricas son consecuencia del nivel científico del momento
en el cual se desarrollaron, siendo la síntesis neodarwiniana el resultado del nivel teórico de los
años cuarenta. Durante los 60 años que han transcurrido desde su creación, se han producido
notables avances en varias disciplinas académicas, cuyos contenidos teóricos presentan diversas
opiniones que contradicen en parte los enunciados de la síntesis evolutiva.
La teoría sintética está ampliamente aceptada en el mundo científico actual, pero no
puede aclarar todos los problemas que se generaban en su aplicación práctica. Éstos surgen por
aportación de diversas metodologías científicas que, bajo diferente puntos de vista, han tratado
de explicar el proceso evolutivo.
Estas nuevas orientaciones teóricas sobre la forma de producción de los cambios
evolutivos, tienen un cierto aspecto crítico respecto de la teoría sintética, al cuestionar el
carácter predominante de la selección natural como único guía de la evolución, así como que
la única fuente de variación morfológica corresponda con la exclusiva alteración de las
frecuencias genéticas de las poblaciones.
24
2.1. - Paleontología. El modelo de los equilibrios puntuados.
La objeción que más trascendencia ha tenido surge dentro de la Paleontología en el
último tercio del siglo XX, debido a las características que el registro fósil presentaba. Su causa
se basa en la aparición de nuevas especies fósiles, de una forma más o menos rápida, y no a
través de procesos lentos y graduales. El estudio del registro paleontológico ha dado muy pocos
ejemplos sobre las formas de evolución paulatinas, a pesar del gran número de especies
registradas y, aún así, los ejemplos más característicos de evolución progresiva, como es la de
los caballos actuales, son puestos en duda por algunos autores (Gould, 1996).
Con posterioridad a la relativa rapidez en la formación de nuevas especies, se presentan
largos períodos de estabilidad evolutiva, en los cuales se producen pequeñas modificaciones
morfológicas, pero la mayor cantidad del cambio se produce en los procesos de especiación.
Tales ideas conforman el denominado modelo de los equilibrios puntuados (Eldredge and
Gould, 1972; Gould, 1977), siendo en la actualidad seguidos por un diverso número de autores
(Chaline, 1994; Chaline y Marchand, 1999; Dambricourt-Malassé, 1996; Devillers et Chaline,
1989; Stanley, 1981; Tattersall, 1998).
En general se respeta la traducción de punctuated por puntuado, aunque sería más
correcto hacerlo por interrumpido, pautado, intermitente o discontinuo, como algunos autores lo
hacen (Gould, 1982).
Matizando un poco la aparición brusca de estos saltos evolutivos, los autores del modelo
indicaron que debían de corresponder a procesos largos con respecto a la escala temporal
biológica, pero rápidos en general en la medida del tiempo geológico. Aunque el enfrentamiento
teórico entre los representantes de estas dos formas explicativas de la evolución es intenso en la
actualidad, parece que se intenta articular la posibilidad de coexistencia, quizá más por la
amenaza del integrismo religioso vigente en algunas zonas de Norteamérica (donde se intenta
presentar como alternativa a la teoría evolutiva el Creacionismo científico), que por propia
convicción (Alonso, 1999). El acercamiento expresado en este contexto, corresponde a la idea
de que la síntesis neodarwiniana es incompleta, no incorrecta. (Gould, 1987). En este sentido,
se habla de un modelo explicativo diferente, no de otra teoría sobre la evolución.
De una manera abreviada este modelo alternativo presenta las siguientes características:
- Aparición rápida de nuevas especies en los archivos paleontológicos, dentro de la
concepción temporal geológica.
- Es una explicación concreta sobre la formación de especies y su despliegue en el
tiempo geológico (Gould, 1982), no debe confundirse con otras teorías caracterizadas con fases
rápidas de especiación, como la macroevolución producida por cambios genéticos a gran escala
(De Vries, 1906) o la evolución cuántica como cambio gradual rápido (Simpson, 1944).
- Después de los cambios evolutivos presenta largos períodos de estabilidad y
equilibrio, donde pueden aparecer pequeños cambios morfológicos intraespecíficos, mejor
25
explicados por la teoría sintética, por lo que no excluye la actuación conjunta de diversas
formas de evolución (Gould, 1983).
- La selección natural actúa sobre las especies ya desarrolladas, actuando sobre su
capacidad global de adaptación, maduración y procreación (Gould and Lewontin, 1979).
- La especiación se produce por el aislamiento de una parte de la población situada
periféricamente en el área de su desarrollo, siendo la llamada especiación alopátrica (Mayr,
1982). Este aislamiento, junto con el fenómeno de puntuación o diferenciación genética rápida,
dará lugar a una especie nueva, que no podrá cruzarse con la población de la que deriva, la cual
permanecerá dentro de la estabilidad evolutiva.
- La conducta se modificará con posterioridad a los importantes cambios anatómicos
que se producen en los procesos rápidos de especiación, aprovechando las nuevas capacidades
adquiridas y como respuesta adaptativa a las necesidades que se presenten.
Este modelo constituye la principal oposición al concepto que aporta la teoría sintética,
aunque también presenta lagunas que no pueden solucionarse sólo con los aspectos
metodológicos que es capaz de dar la Paleontología. El principal de ellos estaría basado en los
principios geológicos sobre los que se asienta, es decir, en el estudio de las distintas capas de
estratos y de los diversos fósiles que encontramos en ellos, los cuales están datados
cronológicamente de millones a cientos de miles de años, dentro del amplio concepto del tiempo
geológico. Esto a veces es difícil de compaginar con criterios biológicos o genéticos que tienen
un tiempo de desarrollo mucho menor, y cuyo rango temporal de actuación sólo llega a algunos
miles de años. A su vez es más difícil compararlo con el tiempo cultural que tan sólo abarca
unos pocos milenios (Stebbins y Ayala, 1985).
De igual forma, había que buscar explicaciones de base genética que aclarasen su forma
específica de producción. Desde mediados de siglo se van conociendo la existencia de diversos
genes, con diferente función dentro de la embriogénesis, pues mientras unos son los genes
responsables de la construcción de todo ser vivo, otros regulan la actuación de los anteriores.
Esto supone una nueva dirección teórica a tener en cuenta en la explicación de los procesos
evolutivos. Los genes que determinan la sucesión temporal de los acontecimientos del
desarrollo, pueden ser los responsables de estos fenómenos de cambio rápido de morfología,
denominándose heterocronías (Alberch, 1980, 1982; Devillers et Chaline. 1989; Domínguez-
Rodrigo, 1994; Gilbert, 1985; Goldschmidt, 1933; Gould, 1977; Jacob, 1971), aportando así un
posible fundamento genético al modelo de los equilibrios puntuados.
2.2. - Biología.
La Biología presenta en la actualidad un gran desarrollo interno, teniendo un amplísimo
bagaje científico del que podemos destacar a la Genética como verdadero motor de todos los
procesos evolutivos. El desarrollo de la genética de las poblaciones, uno de los puntales de la
teoría sintética, intenta explicar el proceso evolutivo por medio de complejos modelos
26
matemáticos que expliquen cómo las variaciones porcentuales de mutaciones que tienen lugar
en las poblaciones de genes, son capaces de producir la variación de un determinado carácter
morfológico y conductual. Su desarrollo teórico excluye cualquier otra forma de actuación
genética.
El sucesivo avance de los conocimientos teóricos de la Biología ha suscitado la
aparición de nuevos conocimientos científicos, que aportan nuevas ideas sobre el desarrollo
evolutivo:
2.2.1. - Teoría neutralista (Kimura, 1968). El desarrollo de la biología molecular aportó
nuevos datos sobre la dinámica genética, respecto de la producción de mutaciones como fuente
originaria de los procesos evolutivos. En 1968 el genetista Motoo Kimura fue el primero en
exponer que existe una gran variación genética, producto del azar, que presenta una capacidad
selectiva indiferente o casi neutra, al carecer de repercusiones en el fenotipo o de mediar
caracteres o aspectos morfológicos indiferentes a la actuación de la selección natural.
Así, existe mucho ADN redundante con un carácter adaptativo neutro o poco
significativo, por lo que estas mutaciones producidas al azar y extendidas por la deriva genética,
no estarían dirigidas por la selección natural. Además tales mutaciones del nivel molecular,
selectivamente neutras y en poblaciones aisladas, pueden implicar su aislamiento genético
respecto al resto de la especie. Sí con estas condiciones, se producen cambios ambientales
importantes, podría ocurrir que el carácter neutro de los cambios genéticos dejara de serlo, al
ofrecer fenotipos con mayor capacidad adaptativa, lo que a escala geológica podrían aparecer
como saltos evolutivos (Kimura, 1983).
Es una crítica al carácter omnipotente de la selección natural dentro de la teoría
sintética, indicando que el azar también tiene un papel importante que jugar, no sólo en las
posibles variaciones genéticas, sino también en el medio geográfico donde se produzcan.
El neutralismo dividió a los científicos al opinar de diferente manera respecto de cual
de las dos causas fundamentales anteriormente expuestas sería la más importante. Los
neutralistas daban una mayor importancia a la teoría expuesta por Kimura, mientras que los
neodarwinistas preferían dar a la selección natural mayor relevancia dentro del concierto
evolutivo (Alonso, 1999).
2.2.2. - Biología molecular. Algunos biólogos moleculares rechazan la idea de que el
azar no tenga límites en la producción de mutaciones genéticas. Estos autores indican que la
aparición de variantes de ADN tiene mucho más de determinación molecular que de puro azar,
en función de las propiedades físico / químicas del medio en donde se producen. Éstas
propiedades limitan el campo de producción a las que sean viables dentro de la propia estructura
biológica, pues todo patrón bioquímico está íntimamente relacionado con la propia
morfogénesis celular y, si no contribuye a la misma, sería inutilizado (Lima-De-Faria, 1986).
27
Parece por tanto existir un control molecular independiente de la acción clásica de la
selección natural o la deriva genética, que puede dirigir o controlar de alguna manera la
producción de los cambios genéticos dentro de una especie (Eldredge, 1985). En este sentido, el
papel que juegan las histonas, proteínas que sirven de soporte al ADN nuclear, parece tener una
mayor trascendencia, al participar en la regulación de los genes en su función de creación del
nuevo ser por medio de la embriogénesis (Grunstein, 1996; Mezquita Pla, 1996).
A medida que aumenta nuestro conocimiento sobre la dinámica molecular en los genes
y cromosomas, parece más viable la presentación de una alternativa molecular frente al
neodarwinismo, el cual se muestra cada vez más como una simplificación de los procesos
evolutivos (Alonso, 1999).
2.2.3. - Biología del desarrollo. La Embriología es una de las disciplinas que, desde un
principio, el neodarwinismo excluyó de sus estudios a pesar de la importancia que tuvo en la
génesis de las ideas evolutivas (Agustí, 1994; Alonso González, 1992; Devillers et Chaline,
1989; Eldredge, 1985; Gilbert, 1985). La propia teoría evolutiva expuesta por Darwin recibió
una gran influencia de los datos embriológicos que se tenían en la época, los cuales mostraban
claramente que el desarrollo del embrión era comparable, hasta cierto límite, a un despliegue
rápido de una sucesión de formas correspondientes a antepasados evolutivos, produciendo un
retrato dinámico de la historia filogenética de la especie.
Esta idea tuvo como expresión límite la ley de la biogenética o recapitulación, creada
por E. Haeckel, que puede resumirse en su famosa frase: “La ontogenia recapitula la filogenia”
(Haeckel, 1866). Sin embargo, existía una dificultad teórica y práctica importante en la
demostración de tal ley, por lo que a pesar de los intentos, más o menos correctos realizados por
su creador, no fue posible que tal corriente de estudio fuese muy discutida y desechada
(Richards, 1992).
Para el desarrollo de la teoría sintética sólo se tuvo en cuenta la variación que se
producía dentro de las poblaciones de genes de cada especie, olvidándose las posibilidades que
la embriología ofrecía como posible causa de ciertos cambios anatómicos, a pesar de que
diversos autores insistían en la importancia que representaba en los procesos evolutivos, como
parece deducirse de la premisa siguiente: “La ontogénesis no recapitula la filogenia; la crea”
(Garstang, 1922).
Siguiendo estas ideas, Goldschmidt (1940) indicaba que la aparición de nuevas formas
morfológicas podía ser el resultado de cambios genéticos que afecten a la ontogenia inicial y
cambien el desarrollo posterior por otras vías diferentes, que sólo serían viables si se tienen los
suficientes mecanismos reguladores que pueden mantener la fisiología fetal hasta el nacimiento
y después del mismo.
A principios del siglo XX, se intentó explicar el desarrollo embriológico de los seres
vivos por métodos experimentales, con el fin de extraer los mecanismos generales que aclarasen
28
las formas en que tienen lugar su producción. En estos estudios experimentales no se planteó
nunca la existencia de un control genético del proceso embriológico (Willier, et al., 1955),
limitándose su explicación a intervenciones mecánicas o químicas, con lo que ambas
disciplinas, genética y embriología, siguieron caminos diferentes. Sólo cuando se vio que ambos
procesos biológicos estaban íntimamente relacionados, fue cuando se tomó en cuenta la
relación entre mutación y desarrollo embriológico con los fenómenos evolutivos (Chaline et
Marchand, 1999; Devillers et Chaline, 1989; Eldredge, 1985; Gould, 1977). La unión de ambas
disciplinas ha generado en la actualidad un nuevo campo científico denominado como Biología
del Desarrollo, de la cual parte la propia Genética del Desarrollo.
Desde 1910, se conocen mutaciones que cambian la organización y situación de
diversas estructuras corporales. Las primeras en conocerse fueron las que mostraban el
crecimiento de un elemento anatómico en un lugar topográfico equivocado (como se vio con el
crecimiento de una mandíbula en el lugar donde debía de haber una anténula). A este tipo de
alteraciones se las denominó mutaciones homeóticas, y los genes que debían de regular tal
proceso se les llamó homeóticos u Hox. Estos genes tienen una importancia capital en el
desarrollo correcto de todo ser vivo, pues son los responsables de la identidad posicional que
indican a las células del embrión en que región anatómica se encuentran, lo que determina a su
vez el desarrollo de determinadas estructuras. Por tanto, no producen en sí mismos nada, sino
que indican a los genes estructurales que inicien su actuación creando los elementos
morfológicos adecuados.
Los estudios realizados sobre estos cambios morfológicos, se han centrado
tradicionalmente en los experimentos con poblaciones de la mosca del vinagre Drosophila
melanogaster, pues debido a lo fácil y rápido que se producen en ellas las mutaciones y sus
consecuentes cambios anatómicos en las sucesivas generaciones, es ideal para el estudio de
estos fenómenos biológicos.
Desde finales de la década de los 40, Edward Lewis emprendió el análisis genético de
tales mutaciones, descubriendo los primeros genes reguladores del diseño corporal en la mosca
del vinagre, los cuales organizaban el desarrollo del tórax (genes Bithorax), indicando la
ubicación de las diferentes partes anatómicas a lo largo del eje anteroposterior o longitudinal del
embrión (Casares y Sánchez-Herrero, 1995; De Robertis et al., 1996; McGinnis and Kuziora,
1994).
En esta misma línea de investigación, en los años setenta, el equipo de Thomas C.
Kaufman descubrió un segundo grupo de genes homeóticos de la mosca, que regulaban el
correcto desarrollo posicional de la parte anterior del cuerpo del embrión. El complejo recibe el
nombre de Antennapedia (De Robertis et al., 1996; McGinnis and Kuziora, 1994).
En 1983 McGinnis y colaboradores descubrieron que el gen Antennapedia contenía una
determinada secuencia de ADN. Tal secuencia vista en las moscas existía igualmente en otros
29
invertebrados, tales como el ciempiés y los gusanos de tierra. La región conservada de ADN de
cada gen homeótico fue denominada homeobox, existiendo en todos los invertebrados con una
configuración muy simular (De Robertis, et al., 1996; Jacob, 1998; McGinnis et al., 1984;
McGinnis and Kuziora, 1994; Ruddle and Kappen, 1995).
El descubrimiento de una cadena de ADN ligada a genes homeóticos, con formas muy
similares en diferentes especies de invertebrados, permitía la posibilidad de rastrear su presencia
en otros seres vivos de mayor complejidad. Así, en recientes experimentos Frank H. Ruddle y
Peter Grauss han encontrado estas secuencias homeóticas en ratones y Dado Boncinelli obtuvo
éxitos similares con genes humanos, los cuales compartían un asombroso parecido con los
complejos homeóticos de la mosca (De Robertis et al., 1996; Fienberg et al., 1987; McGinnis
and Kuziora, 1994; Ruddle, 1989; Ruddle y Kappen, 1995).
Recientemente se ha descubierto un nuevo gen homeótico, denominado caudal, que
dirige el desarrollo del segmento más posterior de la Drosophila melanogaster, de los
mamíferos y, por supuesto, del ser humano (Moreno and Morata, 1999).
Estos genes homeóticos o reguladores (Florez, et al., 1999; Jacob, 1998) producen
proteínas que funcionan como factores de transcripción, controlando la acción de otros genes
dentro del proceso de desarrollo embriológico de los seres vivos. Aunque su conocimiento en la
actualidad está limitado a la regulación del esquema corporal en las primeras fases del
desarrollo, como se ha visto anteriormente, es lógico pensar que deben de tener funciones
específicas en las siguientes fases embriológicas, hecho que, sin duda, será confirmado con el
desarrollo científico de los próximos años, pues el auge investigador en estas tareas de
embriogénesis tiene un gran futuro.
Así pues, el desarrollo embrionario será el resultado de la acción, jerarquizada y
organizada de los genes reguladores, que definen cuándo y dónde los diferentes genes
estructurales comienzan a operar y cuándo parar.
El conocimiento de la acción de estos precisos genes, les confiere un valor muy
importante como posible causa del cambio evolutivo, permitiendo comprender mejor el
mecanismo de acción de los conceptos de heterocronías, como fuente de muchas de las
variaciones morfológicas, siendo utilizados teóricamente por el modelo evolutivo de los
equilibrios puntuados (Eldredge and Gould, 1972; Gould, 1977). Al decir que una especie ha
evolucionado en otra, lo que queremos decir es que su desarrollo ha cambiado, las
mutaciones genéticas están muy relacionadas con la evolución, al actuar sobre el desarrollo
(Gilbert, 1985).
Por tanto, en el estudio del desarrollo fetal hay que tener en cuenta una serie de factores:
- No todos los genes presentan el mismo significado, ni actúan a la vez.
- Conocemos genes estructurales, encaminados a la formación de los órganos.
30
- Existen genes reguladores, que van a modular el momento y el tiempo de acción de
los anteriores genes estructurales. Son los genes homeóticos, perfectamente identificados en
gran número de mamíferos y entre ellos en el ser humano, presentando una gran similitud
estructural en todas las especies en las que se han descubierto (Ruddle and Kappen, 1995).
- Estos genes reguladores indican cuándo y cuánto tienen que actuar los genes
estructurales en su acción morfogénica. Una pequeña alteración en ellos producirá las
alteraciones evolutivas denominadas genéricamente heterocronías, correspondiendo con los
procesos biológicos evolutivos relacionados con las alteraciones del tiempo y la tasa de
desarrollo de los seres vivos.
En el estudio sobre las heterocronías tenemos diversos modelos de explicación respecto
a su forma de actuación, dependiendo de la acción de los genes que controlan el proceso de
cambio en el desarrollo. Los parámetros sobre los que pueden actuar pueden resumirse en dos
principales:
- La tasa o nivel de crecimiento de un determinado aspecto histológico o anatómico.
- El tiempo de actuación en el que puede desarrollarse ese mismo aspecto anatómico.
La diferente actuación de uno u otro parámetro dentro de la embriogénesis, puede llevar
a dar resultados ontogénicos diferentes, que podemos resumir en dos grandes grupos (Chaline y
Marchand, 1999; Devillers et Chaline, 1989; Domínguez-Rodrigo, 1994):
I. - Pedomorfosis: Dentro del cambio morfológico, se aprecia una persistencia de los
caracteres juveniles de los ancestros en el estadio adulto del organismo de los descendientes.
a. - Progénesis. El descendiente mantiene los mismos parámetros de crecimiento que su
ancestro, pero se acelera la etapa juvenil, llegando antes a la maduración sexual y a las formas
adultas. Implica un menor tiempo de crecimiento, por lo que el descendiente presentará una
morfología juvenil, diferente en algunos rasgos morfológicos y un menor tamaño corporal que
sus ancestros (McNamara, 1986).
b. - Neotenia. Es una disminución del índice del desarrollo morfológico o de su tasa de
desarrollo, produciéndose en dos formas diferentes:
+ Neotenia A. Se mantiene el tiempo de madurez del ancestro, pero disminuye la tasa de
crecimiento en la fase infantil, dando lugar a un estado adulto con el mismo tamaño que el
ancestro, pero con rasgos morfológicos juveniles (Gould, 1977).
+ Neotenia B. Se presenta un retraso en la aparición de la madurez sexual,
disminuyendo la tasa de crecimiento con respecto al ancestro, y ampliando todo el período
ontogénico en cada una de sus tres fases. El resultado final presenta un descendiente mayor que
el ancestro, siendo sus rasgos juveniles con relación al mismo (Gould, 1977; Alberch 1980),
(Fig.2).
31
Tamaño
Fetal Infantil Juvenil
Tiempo
Fig. 2. – Esquema representativo de Neotenia B.
De ellos, el modelo que parece estar más de acuerdo con la evolución humana,
corresponde con la forma denominada como neotenia B, en el cual al alterarse los genes
responsables del ritmo del desarrollo de la embriogénesis, se produce un rejuvenecimiento
biológico, adquiriendo el descendiente los rasgos juveniles de su ancestro en el transcurso de su
desarrollo (Alberch, 1980; Bermúdez de Castro and Domínguez-Rodrigo, 1992; Chaline, 1994;
Changeux, 1983; Domínguez-Rodrigo, 1994; Eccles, 1989; Gilbert, 1985; Gould, 1977, 1981).
Este concepto se originó con la semejanza morfológica que existe entre los recién
nacidos de diferentes especies, pero que luego difieren en su crecimiento hasta adquirir las
características propias de su especie. Respecto del ser humano se centra en la semejanza que
existe en la morfología craneal entre las crías del chimpancé y la suya propia, variando
posteriormente las del mono y persistiendo los humanos en las características infantiles en su
madurez. En 1940 De Beer señaló el valor evolutivo de la neotenia, pues con ella se suprimían
los caracteres adultos excesivamente especializados de una especie, devolviéndole su
plasticidad al rejuvenecer el grupo y permitir grandes progresos evolutivos. El proceso
neoténico existente entre el ser humano y el chimpancé, daría como resultado global un cambio
morfológico y fisiológico importante, que en esencia sería:
- Ampliación de todas las fases de su ontogénesis (fetal, infantil y juvenil).
- Retraso en la madurez sexual.
- Reducción de la tasa de crecimiento con respecto a sus ancestros, lo que produciría
una gran disminución del pelo corporal, menor desarrollo del macizo facial, mayor
encefalización en los adultos al mantener la relación encefálico/corporal infantiles y, en
definitiva, caracteres morfológicos más juveniles, menos especializados y con mayor poder
adaptativo.
Ancestro Descendiente
32
c. - Post-desplazamiento. No precisa una alteración de la tasa de desarrollo, pero sí de
un retraso en el comienzo del proceso de crecimiento, aunque después se produce en el mismo
tiempo que en el del ancestro. Por tanto, tiene lugar un retroceso en el desarrollo y al final
tendrá rasgos juveniles y no los del adulto del ancestro. Este proceso puede realizarse a la vez
que los cambios neoténicos (Gould, 1977).
II.- Peramorfosis: Cuando la morfología adulta de los ancestros está presente en la fase
juvenil de los descendientes y/o la variación de dicha forma, por la aparición de alguna fase
más.
a. - Hipermorfosis. Existen dos formas, dependiendo del cambio que se produzca (Shea,
1983):
- Hipermorfosis tiempo. Se produce un mantenimiento de la tasa de crecimiento con
respecto al ancestro, pero con una madurez sexual más tardía como consecuencia de la
prolongación de la etapa juvenil. Es un proceso opuesto a la progénesis. El resultado final se
manifiesta en un descendiente de mayor tamaño que el ancestro, pero con los mismos rasgos y
siendo la variación con respecto a éstos de carácter alométrico.
- Hipermorfosis tasa. Implica no sólo una alteración de los parámetros de tiempo, sino
también una tasa de crecimiento mayor. El tamaño del descendiente es mayor que el del
ancestro (Fig. 3).
Tamaño
Fetal Infantil Juvenil
Tiempo
Fig. 3. – Esquema representativo de Hipermorfosis tasa.
b. - Aceleración. Se presenta un descenso de la tasa de crecimiento, manteniendo los
mismos parámetros temporales. El descendiente es igual o más pequeño que el ancestro,
manteniendo los mismos rasgos del adulto (Alberch, 1980; McNamara, 1986; Shea, 1983). Es
un proceso inverso al neoténico.
Ancestro Descendiente
33
c. - Pre-desplazamiento. El período de crecimiento comienza antes, de manera que se
incorporan a las formas del descendiente, las formas morfológicas adultas del ancestro. Es el
proceso contrario al Post-desplazamiento (Gould, 1977).
Todos estos modelos teóricos han sido desarrollados gracias a la experiencia
paleontológica y al estudio comparativo realizado con las diferentes especies actuales (tanto en
sus formas infantiles como adultas) que se suponen presentan una línea evolutiva común, como
tradicionalmente se ha establecido entre los grandes monos y el ser humano. Representan por
tanto posibles cambios evolutivos, realizados a través de las alteraciones que pueden producirse
durante la embriogénesis. Su origen se centra en la alteración de los genes reguladores del
proceso constructivo, cambiando la tasa de acción o el tiempo de duración del trabajo
realizado por los genes estructurales.
Sin embargo, para la comprensión de estos modelos evolutivos, más teóricos que
prácticos, hay que advertir la forma genérica y global de su expresión, presentando una serie de
problemas que es necesario estudiar:
- Por razones de simplificación, o simple falta de datos, se comparan especies
emparentadas en su línea evolutiva, ignorando el largo proceso evolutivo que los separa. El caso
más conocido es el de las comparaciones entre los chimpancés y los seres humanos.
- Presentan un aspecto demasiado general, sin entrar en el fondo de los procesos
particulares que pueden ser la causa original de tales cambios. Las alteraciones genéticas
realizadas por procesos de heterocronías, pueden actuar en un determinado proceso anatómico
y no en la globalidad del nuevo ser. En este sentido cobra especial importancia el concepto de
evolución en mosaico, como reflejo de la variación anatómica de diversas partes corporales con
independencia del resto.
- No se da importancia evolutiva al fenómeno embriológico en sí mismo, como causa
propia en la producción de algunos cambios morfológicos. Esto se produce al conceptuar el
proceso de cambio como simple alteración de la tasa o tiempo de actuación de los genes
reguladores, sin indicar su actuación parcial o en mosaico y la repercusión que pueden tener
estos cambios parciales sobre el desarrollo ontogénico de las áreas anatómicas adyacentes en las
que no se altera su determinación genética.
Sin embargo, a pesar de estos problemas debemos de tener en cuenta la trascendencia
que pueden tener dentro del desarrollo evolutivo, pues presentan una línea de estudio de gran
importancia dentro de los mecanismos que van a dar lugar a las diferentes especies.
Vista la trascendencia que tienen algunos genes en los procesos de formación anatómica
durante la embriogénesis, no podemos considerar como causa única del cambio anatómico sólo
al aspecto genético inicial y su transformación en formas adultas. Hay que tener en cuenta las
etapas intermedias de desarrollo, que tienen mucho que ver con la formación y transformación
de las diferentes especies.
34
La embriogénesis es un proceso dinámico por medio del cual se produce la formación
de los nuevos seres vivos, estando sometida a las leyes biológicas que regulan su desarrollo.
Estas leyes limitan los cambios morfológicos a un estrecho margen de posibilidades de
variación, pues toda alteración en este período ontogénico de desarrollo afecta a la fisiología del
ser en formación, Así, si el cambio no consigue mantener un mínimo de estabilidad fisiológica,
se llega fácilmente a imposibilitar la continuidad del desarrollo fetal, provocando el aborto
(Alberch, 1980, 1982; Devillers, Chaline et Laurin, 1989; Domínguez-Rodrigo, 1994).
La Biología del desarrollo puede explicarnos cómo, con una pequeña variación genética
en los genes reguladores de un organismo determinado, pueden producirse cambios anatómicos
importantes, no sólo en el órgano regulado por estos genes, sino también en las estructuras
corporales que, en su desarrollo, tienen como base de inicio o configuración la anatomía
anteriormente alterada. Esto podría explicar la poca diferencia genética que existe entre especies
próximas, como es el caso del ser humano y el chimpancé, cuya diferencia genética se sitúa
alrededor del 1,5% (King and Wilson, 1975; Sibley and Alhquist, 1984).
Debemos valorar, con todas sus consecuencias, los conceptos de las heterocronías
dentro de la propia dinámica de la embriogénesis, pues no todos los cambios anatómicos deben
de tener un origen basado en el simple cambio genético como causa directa que lo justifique. Un
cambio morfológico producido por una alteración en un gen regulador, en un determinado
momento de la ontogenia fetal, va a repercutir en las siguientes fases de la embriogénesis, sin
que sean preciso nuevas alteraciones genéticas (Gilbert, 1985).
Por tanto, es preciso distinguir dos tipos de cambios anatómicos, en función de su
origen:
- Primario, producido por la acción directa de la mutación genética, ya sea en los genes
reguladores como en los estructurales.
- Secundario, consecuencia indirecta de los cambios genéticos producidos con
anterioridad, y en función de la continuación del proceso embriológico, si no existe una
alteración fisiológica lo suficientemente importante como para impedirlo (Kauffman, 1989;
Lewin, 1992).
Pondremos un claro ejemplo muy relacionado con los temas que tratamos y de gran
interés en el mundo paleontológico y arqueológico. La formación del cráneo humano, en
particular de la bóveda y posiblemente de su base, presenta unas formas anatómicas que han
sido y siguen siendo motivo de estudios evolutivos sobre los seres humanos. La forma de la
misma no depende en exclusiva de la acción de los genes estructurales que la forman, sino que
participa de la propia dinámica ontogénica del cerebro humano (Le Gros Clark, 1967; Orts
Llorca, 1977).
35
Existe una relación entre los desarrollos ontogénicos del cerebro y las diferentes partes
del cráneo (base, neurocráneo y cara), de tal forma que la alteración del encéfalo debe de
repercutir en la forma de los huesos de la cabeza (Lieberman et al., 2000).
Los huesos del cráneo tienen la función vital de proteger al cerebro, por lo que deben
ajustarse lo más exactamente a su forma anatómica, hecho que nos permite estudiar la impronta
que el cerebro imprime en la cara interna de los huesos craneales (endocastos). Estos huesos, en
su desarrollo, no deben de interferir el normal crecimiento cerebral, por lo que su definitiva
forma anatómica estará en gran parte condicionada por la configuración morfológica final del
sistema nervioso central. Si el cerebro crece más o menos de los límites fisiológicos normales,
comprendidos entre 1050-2000 cc. (Florez et al., 1999; Orts Llorca, 1977), como causa de
diversos procesos patológicos, los huesos sufrirán alteraciones muy importantes en sus formas y
estructuras.
Este ejemplo puede aclararnos la importancia que tienen los procesos embriológicos en
la configuración anatómica final de los seres vivos, y la forma de como una alteración en la fase
embrionaria, puede conformar nuevas vías evolutivas. Los aumentos del volumen cerebral
producidos a lo largo de la evolución pueden ser causa de la alteración de los genes reguladores
que controlan la corticogénesis (formación embrionaria del córtex cerebral), afectando a unas
determinadas zonas o al conjunto general del cerebro (Rakic, 1995).
A la hora de estudiar la formación de estos procesos de cambio morfológico, es preciso
saber si tal cambio es debido a un cambio primario o es un efecto secundario de otra alteración
producida con anterioridad, pues al introducir una alteración en cualquiera de las fases que
integran el desarrollo, se producen efectos en todas las fases y momentos posteriores (Andrew
and Charles, 1996).
Así, es lógico pensar que sólo pequeños cambios limitados a alteraciones que no
comprometan mucho a la fisiología fetal, serán los que puedan progresar, justificando así la
imposibilidad de la aparición brusca de grandes cambios morfológicos.
De este proceso de desarrollo podemos sacar dos conclusiones:
- La anatomía final de todo ser vivo depende del desarrollo de todas y cada una de las
etapas que componen su ontogenia, desde el mismo instante de su gestación.
- La alteración de un elemento constitutivo en cualquier fase de su desarrollo, si respeta
lo suficiente la fisiología fetal, va a repercutir tanto en los procesos que se realizan
simultáneamente, como en el desarrollo de las etapas posteriores (Andrew and Charles, 1996).
La forma de variación evolutiva realizada por medio de las alteraciones de los genes
reguladores, nos aclaran hechos importantes que se producen en el desarrollo evolutivo humano.
En las cualidades mentales que presentan los diferentes homínidos de nuestro linaje, tenemos
varios ejemplos de exaptaciones, es decir, de cualidades emergentes que aparecen después de
realizado los cambios anatómicos que los hacen posibles, pero que no se crearon evolutivamente
36
para realizar tal propiedad (Belinchón et al., 1992; Bonner, 1980; Gould, 1980; Tattersall, 1998;
Vrba, 1985; Wilkins and Dumford, 1990).
El lenguaje simbólico propio de nuestra especie presenta las características de ser un
ejemplo de exaptación, al ser una propiedad cognitiva que se desarrolló con posteridad a la
creación evolutiva de los aspectos morfológicos que lo posibilitan. Otro ejemplo mucho más
claro es el de la escritura pues, sin ninguna duda, el cerebro humano no pudo evolucionar para
realizar las funciones cognitivas que entraña la escritura (las cuales se realizan en áreas
diferentes de las del lenguaje hablado), constituyendo una propiedad mental humana emergente,
que se logra tras el desarrollo de un cerebro adecuado en un medio idóneo, como es el de un
lenguaje simbólico y abstracto (Gazzaniga, 1998; Tattersall; 1998).
No obstante, la polémica sobre este asunto continua entre los que estudian las diferentes
formas de creación de la cultura de nuestros ancestros, pues los seguidores de la teoría sintética
no creen en tales exaptaciones, sino en que el lenguaje debió de irse configurando como nueva
forma adaptativa, de una forma paralela y lenta a los cambios morfológicos que lo posibilitan.
Ya vimos como el ritmo de cambio en la producción de las diferentes partes de un
organismo, no es uniforme en el transcurso de la evolución. Las características anatómicas
observables no evolucionan a la vez, pudiendo comprobar cómo un fósil presenta partes
corporales parecidas a las de su antecesor y, sin embargo, otras con signos de haber
evolucionado. En la evolución del género Homo se aprecia una clara diferencia evolutiva entre
la cabeza y el resto del cuerpo. El fenómeno, bastante frecuente en la naturaleza, se denomina
evolución en mosaico (De Beer, 1964).
La constatación de que la evolución presenta un ritmo diferente para diversos
componentes corporales, parece indicar que su origen debe de buscarse en la existencia de
diversos tipos de heterocronías que, al actuar en diferentes o las mismas fases del desarrollo,
producen el cambio evolutivo (Andrew and Charles, 1996; Gould, 1977; Shea, 1983).
Generalizar todo el cambio en un solo tipo de proceso, y más aún de una forma general y global,
no parece corresponderse con la realidad paleoantropológica.
Las heterocronías, la embriología y la evolución en mosaico, son las piezas clave en
las formas evolutivas humanas, pero sólo podemos poner nombre a cada proceso evolutivo, al
analizar en lo posible las causas genéticas que lo produjeron (hecho que aún hoy no es posible,
pero puede que se logre en un período no demasiado largo), o los cambios anatómicos a los que
dio lugar, método que aunque más indirecto puede orientarnos sobre las causas del cambio
morfológico.
2.3. - Biogeografía.
La teoría sintética usa conceptos geográficos en la explicación de la formación de las
especies, al establecer que el aislamiento de una parte de la población (en su dispersión a otras
áreas), favorecía su evolución al adaptarse a los nuevos ambientes, desplazando, a su vez, a
37
zonas marginales las especies peor adaptadas. Esta segregación de variantes geográficas,
formando poblaciones marginales o alopátricas (Mayr, 1982), sería uno de los mecanismos
mejor estudiados en el neodarwinismo como mecanismo evolutivo.
En la década de los 50, el ornitólogo Croizat propuso un nuevo método de análisis de
las distribuciones biogeográficas, que llamó biogeografía vicariante (Croizat, 1958). En la
actual distribución de las especies se refleja en realidad la historia del área que ocupa. Así, la
existencia de varias especies en una zona no serían el producto del desplazamiento de unas
determinadas poblaciones por otras mejor adaptadas llegadas desde su centro de origen, sino
que sería consecuencia de la partición de la especie original en diversas especies derivadas. Esto
se debería a la fragmentación del área previamente ocupada, como consecuencia de los cambios
geológicos o geográficos acaecidos en ese lugar. Se rechaza por tanto, el concepto de centro de
origen como único instrumento de análisis biogeográfico. Si contrastamos los diferentes
patrones de distribución con cada línea evolutiva, podemos comprender la historia biogeográfica
de cada región.
Estas ideas nos indican cómo la distribución de las especies no depende exclusivamente
de su mayor capacidad de adaptación local, desplazando a las áreas marginales a las peor
dotadas, sino también de los procesos geológicos o geográficos que han afectado a las áreas
sobre las que se asientan, influyendo en la forma de actuación de la selección natural, pues al
crearse entornos geográficos diferentes, se favorecen unos cambios anatómicos determinados,
mientras que en otros lugares los hechos ocurren de otra manera. La existencia de la teoría de la
tectónica de placas y deriva continental explicando la formación actual de los continentes,
confirma la producción de tales hechos.
No obstante, admite también la distribución por dispersión según las formas de la teoría
sintética. Los dos son mecanismos de especiación alopátricas, siendo las formas dominantes en
la naturaleza.
2.4. - Biología de la conducta.
La conducta de las especies es otro factor que puede alterar la forma de actuación de la
selección natural. Fue ignorada por el darwinismo desde el principio, quizás como consecuencia
de su enfrentamiento con el lamarckismo (Alonso González, 1992), sobre todo desde 1890 con
el neodarwinismo de Weismann, en el que se aísla todo concepto de carácter adquirido por los
seres vivos (entre los que se encuentra por extensión las formas conductuales aprendidas).
La adaptación al medio ambiente de las especies sociales, no se deberá sólo a sus
peculiaridades anatómicas, sino también a criterios conductuales que la sociedad en la que se
desarrollen sea capaz de crear.
- Conducta social en animales. El desarrollo de un cerebro con mayor capacidad
operativa es importante para el buen funcionamiento social de los grupos de animales. En estas
sociedades, el aprendizaje de formas de subsistencia se realiza con la simple convivencia entre
38
todos los elementos sociales, pues los adultos conocen la forma de adquisición de los alimentos,
los tipos de alimentación disponibles y los lugares donde encontrarlos. El conocimiento de estos
datos debe ser adquirido por parte de los nuevos elementos del grupo, como norma conductual
básica de supervivencia.
En los mamíferos es fácil de apreciar como la convivencia dentro del grupo es
fundamental para adquirir este tipo de conocimientos prácticos necesarios para la supervivencia
de cada individuo. Si un recién nacido o un elemento de poca edad es criado de forma artificial,
es decir, separado de los miembros de su especie (zoológico, reserva natural, o cualquier otra
forma de vida en la que el animal no tenga que buscar por sí mismo el alimento), es casi
imposible que pueda sobrevivir si es devuelto a su medio ambiente ya adulto, pues desconoce
las formas de subsistencia que conoce y usa el grupo social al que pertenece, y que no pudo
aprender en su infancia. Sólo si puede ser reintroducido en un medio social de su misma
especie, tendría posibilidades de sobrevivir de forma salvaje.
Conociendo estos aspectos etológicos, es fácil deducir que la información genética no es
suficiente por sí sola para garantizar la supervivencia de los individuos de una especie, pues es
preciso su desarrollo y aprendizaje dentro de las formas conductuales del grupo, para que pueda
encauzar las formas de comportamiento iniciadas por el instinto a conductas prácticas y
suficientemente matizadas por el aprendizaje social. Las posibilidades de introducir en una
sociedad animal nuevas formas conductuales son muy escasas, limitándose a procesos puntuales
y sólo en las sociedades más complejas dentro del mundo animal, como son las conformadas
por diferentes especies de primates.
Tenemos un claro ejemplo con la actuación de una colonia de macacos japoneses
(Macaca fuscata), los cuales aprendieron a lavar las patatas que, manchadas de tierra, tenían
para comer. El proceso de tal aprendizaje tardó 9 años en desarrollarse como una forma cultural
ampliamente aceptada, al llegar a ser común en el 73,4% de su población total. La dinámica del
aprendizaje comenzaba por las crías y sus madres, siendo los machos adultos los últimos en
aprender y llegando algunos a no adquirir nunca tal forma conductual. Igualmente, se observó
como aprendían, de una manera similar, a separar la arena de los granos de cereales que
encontraban (Kawamura, 1959; Sabater Pi, 1983).
Las formas culturales de una especie animal no son iguales en todas sus poblaciones,
pues existen importantes diferencias en determinados aspectos de su comportamiento. Esto se
produce como consecuencia de que su adquisición se realizó en diferentes lugares y distintos
momentos, siendo mantenidos por los diversos grupos sociales y formándose un distintivo
cultural para cada grupo, a pesar de ser de la misma especie. Es el caso del uso de piedras para
romper el hueso de algunos frutos silvestres que utilizan los Pan troglogytes verus en zonas de
Costa de Marfil, Liberia y Malí. Paralelamente, la subespecie Pan troglodytes troglodytes
pertenece a la que podría llamarse cultura de los bastones, cuya área de expansión comprende
39
Río Muni, sur del Camerún y norte de Gabón. Los bastones realizados cuidadosamente con
ramitas, que utilizan para pescar termitas. De la misma manera, los Pan troglodytum
schweinfurthi usan los bastones para el mismo fin que los anteriores, añadiendo, como
característica propia, la utilización de hojas para la confección de herramientas elementales
(Sabater Pi, 1978).
Estos datos pueden aclarar como muchas de las formas de adquisición o tratamiento de
los alimentos son fenómenos aprendidos, por medio de la atención y simple imitación dentro del
grupo social en el que viven. Así, la separación del mismo impedirá a las jóvenes crías poder
adquirir esos conocimientos, imprescindibles para su supervivencia.
- La conducta humana. Con independencia de los factores evolutivos que la conformen,
es capaz, por sí sola, de superar las limitaciones adaptativas de la selección natural, como puede
comprobarse en el registro arqueológico con el sucesivo avance del Género Homo en
ecosistemas adversos en un principio. Por tanto, debemos tener en cuenta los siguientes
aspectos:
+ El comportamiento humano aparece muy temprano en la línea evolutiva del
género Homo, viéndose en el Homo habilis (Domínguez-Rodrigo, 1994). Se basa en la
cooperación social y el compartimiento de los alimentos.
+ El uso de instrumentos líticos que facilitarían su manutención y asimilación a
nuevos ambientes
+ El propio carácter omnívoro de su dieta, que favorece el desarrollo de los dos
aspectos anteriores, facilitando la adaptación a nuevos ambientes.
+ Las características poco especializadas de la anatomía humana, siendo
ampliamente complementada por sus particularidades conductuales, tanto sociales como
técnicas, dándole una mayor posibilidad adaptativa en medios ambientes diversos.
El desarrollo de estas pautas de comportamiento humano, hace que los mecanismos
habituales de actuación de la selección natural se alteren. De este modo, podrían procrear, no
sólo los más aptos biológicamente, sino también los que gracias a las ventajas de la
socialización y desarrollo tecnológico, tienen mucho más fácil llegar a tener descendencia con
cierta independencia de los factores ambientales negativos y de los problemas de la lucha
cotidiana, ampliándose el margen biológico de adaptabilidad al entorno.
2.5. - Jerarquización evolutiva.
Como se vio anteriormente, la teoría sintética no tiene presente la trascendencia de la
embriología, ni considera en toda su complejidad la actuación genética, tanto en el ámbito
molecular como en el desarrollo. Tampoco existe tratamiento alguno o están débilmente
representadas, las entidades ecológicas (de gran importancia para el concepto global de la
evolución), como son las poblaciones, comunidades y biotas regionales.
40
Cada vez son más los autores, como S. J. Gould y E. Vrba, que creen en la existencia de
otros posibles mecanismos y enfoques que complementen la actuación de la selección natural.
Puesto que existen diversos niveles donde pueden producirse fenómenos con repercusión
evolutiva, es posible establecer una jerarquía de los mismos sobre los que actúa la evolución: el
bioquímico, el genético, el embriológico, el fisiológico, el individual, el social, el de la especie y
el de los linajes. Todos estos niveles estarían relacionados entre sí, de manera que un cambio en
uno de ellos repercutiría en los niveles tanto inferiores como superiores, con lo que se abren
nuevas vías de comprensión y estudio de los cambios evolutivos (Alonso, 1999).
En esta línea de investigación, N. Eldredge propone un estudio integrado de todas las
jerarquías que se dan en los procesos biológicos. Con el intento de realizar un estudio global y
profundo de la realidad evolutiva, relaciona los elementos que forman una jerarquía
genealógica (genes, cromosomas, organismos, demes, especies y taxones monofiléticos), con
los elementos que conforman la jerarquía ecológica (moléculas, células, organismos,
poblaciones, comunidades y biotas regionales). La mutua interacción de sus elementos, dará
lugar a la producción de los fenómenos evolutivos, indicando como la simple alteración de uno
solo de sus elementos, puede ser causa suficiente de notables cambios evolutivos, al repercutir
en todos los niveles de jerarquización (Eldredge, 1985).
Estos conceptos, nos ofrecen una idea de lo complejo que resulta el proceso evolutivo
según vayamos añadiendo los conocimientos que nos ofrecen las diferentes ciencias que, de una
forma directa o indirecta, estudian estos procesos. De igual modo, nos damos cuenta de la
precariedad que se está produciendo con la sencilla explicación que la teoría sintética ofrece, la
cual va adquiriendo un carácter elemental y de progresiva falta de contenido explicativo.
2.6. - Remodelaciones teóricas de la síntesis neodarwiniana.
Uno de los enunciados o leyes que se expusieron en la formación de la teoría sintética,
corresponde a la denominada como la Ley de Cope, la cual recoge el hecho, conocido en el
registro paleontológico y biológico, de la aparente tendencia de aumento de tamaño a medida
que el linaje de un determinado género evolucionaba, hecho que se llamó ortogénesis. Estas
ideas significaban una forma evolutiva rectilínea, como una sucesión de variaciones que se
producían en un mismo sentido, pareciendo que todo cambio era la acentuación de las formas
morfológicas precedentes (Hofter, 1959).
Así, daba la impresión de que existiera una progresión hacia un objetivo ideal, siendo
muy bien aceptado para explicar la evolución humana. Se mostraría lo que parecía evidente
dentro de la cultura del momento, como era el sucesivo progreso del género Homo en sus
características humanas, tanto físicas como intelectuales, y relacionar desarrollo cognitivo con
el simple aumento del volumen cerebral.
En la actualidad, la propia teoría sintética niega la existencia de tales direcciones
evolutivas, indicando la falsedad de la ortogénesis descriptiva (Devillers et Chaline, 1989;
41
Stanley, 1981). De este modo, ya no se habla de ortogénesis, sino de tendencias evolutivas o
selección direccional, como un fenómeno que representa la continuidad de una modificación,
de forma más o menos continua, a lo largo de grandes intervalos de tiempo (Ayala, 1980, 1994;
Del Abril et al., 1998).
Las dudas sobre la certeza de los procesos de ortogénesis, se basan en el
convencimiento actual de que cada especie tiene un pasado evolutivo muy ramificado, realizado
como consecuencia del azar, de los cambios producidos y de la necesidad de superar los
requisitos de la selección natural. Las tendencias evolutivas deben considerarse como
consecuencias secundarias de la expansión del volumen y variación morfológica presente en un
sistema, y no forzosamente como repuesta directa a algo que lo desplazaría en una dirección
precisa. Así, la percepción de las tendencias evolutivas, es fruto de los intereses exclusivos y
miopes, por estudiar o dar mayor interés a los objetos nuevos que se encuentran en el extremo
de la diversidad de los sistemas (Gould, 1996; Stanley, 1981).
La diversificación de las especies presenta un aspecto de arbusto muy ramificado, donde
el seguimiento de una determinada forma por algún interés especial (como es el caso de la
especie humana), hace que se siga en el intrincado ramaje evolutivo su linaje y al expresarlo, dar
la impresión que tiene forma de una línea más o menos directa, casi única y con una clara
tendencia evolutiva hacia las formas morfológicas que nos definen.
La realidad nos muestra que existieron varias formas anatómicas coetáneas, muy
parecidas entre sí, todas con capacidades parecidas, aunque no iguales. Esto pudo ser la causa de
que una de ellas pudiera diferenciarse del resto al desarrollar ciertos elementos culturales que
facilitaron su desarrollo cognitivo y el dominio sobre el medio ambiente que le rodeaba,
imponiéndose al resto de homínidos del entorno.
De todas maneras, aunque el azar rige la causalidad de los cambios, no todos las
posibilidades son viables en la naturaleza, por lo que puede haber cierta propensión a que los
cambios se produzcan dentro de un pequeño margen, ya que existen limitaciones de ciertas
formas de variación genética que la embriogénesis no puede desarrollar, al ser incompatibles
con la propia fisiología fetal. En este sentido podemos hablar de una selección natural
embriológica.
Por tanto, debemos ampliar el concepto de selección natural o adaptabilidad al medio en
el que vive en ese momento todo ser vivo, estableciendo una estrategia jerarquizada a la
actuación de la propia selección natural.
El criterio básico de la selección es el de eliminar aquellas formas de vida que no
puedan sobrevivir en su medio natural, ya sea por su propia ineficacia fisiológica en el período
embriológico o por la presión selectiva que presenten los medios ambientales y sociales en los
períodos postnatales. Desde el mismo momento de la gestación, se producen situaciones en el
42
ámbito molecular que pueden impedir la continuidad del desarrollo del huevo fecundado
(Eldredge, 1985; Lima-De-Faria, 1986).
Paralelamente, durante el desarrollo embriológico se producen situaciones similares que
imposibilitan la continuidad del desarrollo embrionario, provocando el aborto. No existe una
gama continua de resultados finales, pues sólo es posible un número limitado de ellos (Alberch,
1980, 1982; Devillers, Chaline y Laurin, 1989; Domínguez-Rodrigo, 1994).
Desde esta perspectiva, es fácil pensar que no todos los cambios morfológicos son
posibles, manteniéndose aquellos que respeten la fisiología del embrión. Entre los cambios con
posibilidad de llegar a buen fin, los acaecidos en pautas anteriores del último cambio anatómico,
y que superaron las pruebas de la selección natural, tendrán más éxito que otras vías de cambio
nuevas que, como es lógico, no tienen por qué ser exclusivas.
Por tanto, determinados cambios anatómicos tienen más probabilidades de producirse,
dando lugar a diversas formas fenotípicas que, en su conjunto, dan la impresión de la existencia
de una tendencia evolutiva, dentro del arbusto configurado por los cambios morfológicos que
suceden dentro de las diversas poblaciones.
La actuación de la selección natural puede actuar en diversos niveles jerárquicos, con
diferentes formas de actuación:
- Nivel prenatal. Durante este período formativo tenemos dos formas de influenciar
sobre el desarrollo embriológico:
+ Existe una relación indirecta entre este proceso y el medio ambiente, que se
produciría a través de la madre. Principalmente serían las características del medio
interno materno las que influenciarían en el proceso de embriogénesis, correspondiendo
con las alteraciones de nutrición por parte de la madre, ingesta de drogas, alcohol,
tabaco, etc. En conjunto afecta al normal crecimiento embriológico, pero no parece que
tenga influencia sobre las variaciones genéticas causantes de los cambios evolutivos que
pudiera tener el embrión.
+ Los propios mecanismos embriológicos de mantenimiento de su fisiología sí
serían por si mismos controladores de las variaciones genéticas que pudiera presentar el
embrión, eliminando aquellas que no presenten un nivel fisiológico compatible con la
vida. Sólo se selecciona la viabilidad fisiológica del nuevo ser. En conjunto actuarían:
* Limitando, en el ámbito molecular, algún tipo de recombinaciones o de
cambios moleculares determinados, al no poder ofrecer la continuación del desarrollo.
* Impidiendo la continuación del desarrollo embriológico, cuando las
alteraciones evolutivas no son capaces de mantener un mínimo la fisiología
embrionaria.
- Nivel postnatal. En relación directa con las características ambientales del medio en
el que viva el nuevo ser, sería la selección natural clásica de la teoría sintética.
43
Corresponde a la capacidad de adaptación al medio ambiente que tenga en individuo
después de nacer. En su valoración global, hay que tener en cuenta los factores ambientales, de
la cultura de la especie en la que nace y los aspectos ecológicos del medio.
Cada una de estas nuevas corrientes metodológicas, parecen ofrecer motivos suficientes
como para pensar que los mecanismos de evolución pueden ser múltiples y, la selección
natural, tal y como se expone en la teoría sintética, no tiene por qué ser el único factor que
controle el cambio evolutivo
3. - Modelo multifactorial.
A pesar del tiempo transcurrido desde que Darwin publicara su teoría evolutiva, gran
parte de sus ideas siguen teniendo vigencia, como consecuencia de las acertadas deducciones
lógicas que supo sacar de los datos que la naturaleza le ofrecía, e interpretarlos con los
conceptos teóricos de su momento.
El análisis de los avances científicos originados en estos últimos 60 años, nos ofrecen
diversos aspectos teóricos que ponen en duda una total aplicación práctica de la teoría sintética,
al mostrar una serie de irregularidades que van a producir serios compromisos profesionales en
el uso y mantenimiento de tal teoría. Estos hechos, nos hacen pensar que la evolución se
corresponde con un proceso biológico multifactorial, cuyo análisis es cada vez más complejo y
difícil, lo que indicaría la necesidad de elaborar una nueva síntesis (Agustí, 1994; Alonso, 1999;
Chaline, 1984; Devillers et Chaline. 1989; Eldredge, 1985; Gould, 1980), que englobe de forma
más coherente todos los datos que se han ido añadiendo al conocimiento sobre la evolución,
aportando una orientación evolutiva más general de acuerdo con los hechos que tenemos (Kuhn,
1962).
En definitiva, no se actúa en contra de las formulaciones de Darwin, ni de la teoría
neodarwinista posteriormente desarrollada, pues en parte sus esquemas teóricos son válidos en
la actualidad, pero se discute la forma en que se originan los cambios morfológicos y la
repercusión que tienen posteriormente en el ambiente en el que se desarrollan. Las formas
metodológicas actuales lo que pretenden, en definitiva, es ampliar la propia teoría sintética, para
poder explicar mejor los fenómenos naturales de los que todos somos herederos.
Seguir ignorando los efectos de los diferentes tipos de genes dentro de la embriología,
de la conducta social y de sus relaciones ecológicas con el medio particular en el que por el
azar les ha tocado vivir como parte fundamental de los procesos evolutivos, siguiendo
explícitamente las líneas de la teoría sintética, sólo nos puede llevar a unas conclusiones que
no expliquen correctamente la realidad viviente, pues se sustenta en conceptos de difícil
explicación, existiendo además gran cantidad de datos que le contradicen y ponen en duda, no
su existencia, pero sí su exclusividad como modelo evolutivo.
44
Por tanto, debemos fijar algunos criterios básicos sobre los que esbozar la línea
evolutiva humana y, en consecuencia, el origen de sus formas conductuales, que pueden ser los
siguientes:
- La evolución es un fenómeno multifactorial de gran complejidad y sobre esta base es
como debe de ser comprendida y explicada.
- La base de todo cambio evolutivo se centra, en gran parte, en las mutaciones y
recombinaciones que tienen lugar en las diferentes poblaciones. Las mutaciones pueden
producirse tanto en los genes estructurales como en los reguladores del proceso embriológico.
- Las mutaciones de los genes reguladores se denominan heterocronías, produciendo
alteraciones morfológicas sobre la base de los cambios que experimentan los genes estructurales
en sus funciones constructivas. Pueden producirse, simultáneamente o en diferentes momentos,
diversas modelos de heterocronías, aunque la forma que más se ha asociado a la forma evolutiva
humana, corresponde a la neotenia.
- La embriogénesis, en sí misma, presenta un valor evolutivo que es necesario evaluar,
pues se producen cambios morfológicos en cascada durante el curso de su desarrollo, no como
consecuencia de un cambio genético, sino como adaptación a otros cambios primarios
producidos por las mutaciones determinadas.
- Los cambios evolutivos no tienen que afectar a la totalidad del organismo a la vez,
pudiendo variar la anatomía de ciertas partes orgánicas, en función de la variación genética que
se produzca, ya que los genes reguladores controlan el desarrollo de diversas partes del
organismo, con independencia del resto. Este hecho se corresponde con la denominada
evolución en mosaico.
- Su desarrollo se produce al azar, sin dirección alguna ni fin predeterminado. Esto
confiere al ser humano el mismo rango biológico que a los demás seres vivos.
- No todos los cambios son posibles, pues existen las limitaciones propias que presentan
los medios en las que estos se producen. Dentro de los medios molecular, genético y
embriológico, deben respetarse la viabilidad fisiológica en la proliferación celular y la
formación del embrión, lo que de alguna manera limita la producción de grandes cambios
morfológicos.
- Puesto que el azar es el que promueve la causalidad evolutiva, los cambios pueden
producirse en todos aquellos estamentos jerarquizados, sobre los que sea posible introducir
modificaciones o cambios de influencia.
- Por tanto, al existir diferentes estamentos dentro del proceso evolutivo que pueden
producir alteraciones evolutivas, es posible que se produzcan más de uno a la vez, sumándose
sus efectos al cambio morfológico final. Nuestra labor consistiría en determinar, dentro de lo
posible, cual es el origen o los orígenes de tales cambios anatómicos que van a configurar la
aparición de nuevas especies biológicas. Debemos prescindir de la idea de que sólo existe una
45
forma explicativa que pueda explicar todos los fenómenos evolutivos, siendo posible la
actuación aislada o conjunta de diversas líneas evolutivas.
- La selección natural deja de tener un carácter exclusivo, para explicar cualquier
fenómeno evolutivo, en su concepción clásica de guiar y mantener sólo los cambios anatómicos
más perfectos y adaptables al medio ambiente. Como ya vimos, existen una serie de fenómenos
que van a alterar dicho control, favoreciendo cambios que no siempre son los más adecuados
teóricamente. Su acción esta limitada por:
+ La selección natural siempre ejerce su influencia sobre organismos
completos, actuando en función de la capacidad global de ese organismo, respecto de su
adaptación al medio ambiente. Por tanto, es posible la existencia y permanencia de
cambios morfológicos con una capacidad adaptativa mala, neutra o irregular, siempre
que su actuación sea compensada por otros factores, dentro del computo general
(Devillers et Chaline, 1989; Gould and Lewontin. 1979).
+ La acción del azar en la separación topográfica de poblaciones en diferentes
y dispares medios biogeográficos.
+ Las particularidades conductuales y sociales de las nuevas especies. Las
especies son estructuras reales de la naturaleza, pudiendo llegar a ser objeto de selección
(Devillers et Chaline, 1989; Eldredge, 1985; Gould, 1977).
+ La propia relación ecológica entre todos los seres vivos que existen en el
medio en el que se producen los cambios evolutivos.
- Para poder determinar cuales fueron los procesos biológicos que motivaron los
cambios evolutivos que presenta una especie en particular, hay que tener en cuenta que cada
cambio es un proceso único, originado por procesos confluentes y cuya identificación es
importante conocer.
- Todas estas ideas pueden dar lugar a un modelo multifactorial, que englobaría tanto a
la teoría sintética como al modelo de los equilibrios puntuados (Fig. 4).
La aceptación de los conceptos del modelo multifactorial implica una serie de
conclusiones que van a influir en el estudio que estamos realizando. Podemos resumirlos en los
siguientes apartados:
+ Los cambios evolutivos son siempre complejos y de múltiple origen. Cada especie
puede tener unos parámetros evolutivos diferentes, por lo que hay que particularizar su estudio.
+ Muchos cambios morfológicos presentan ritmos de producción rápidos dentro de los
parámetros de las cronologías evolutivas, sin descartar otras formas de variación más lentas.
+ El cambio anatómico no implica necesariamente un cambio conductual.
+ La conducta varía con la adaptación de esos cambios anatómicos al medio ambiente.
+ Con dicha adaptación pueden desarrollarse nuevas cualidades (Exaptaciones)
46
4. - Resumen.
Esquemáticamente el modelo multifactorial que hemos elaborado, presenta los
siguientes grandes apartados (Fig. 4):
Fig. 4. - Esquema del modelo multifactorial del complejo fenómeno biológico de la evolución.
Factores de variación Posibilidades de cambio morfológico, regido por el azar.
Selección natural Limitaciones al cambio morfológico. Necesidad de lograr un desarrollo posible.
Selección prenatal:
Selección postnatal: - Factores geográficos y geológicos (geografía vicariante). - Factores culturales y sociales. - Factores ecológicos (organismos, poblaciones, comunidades, biotas).
* Variabilidad genética: 1. Recombinaciones. 2. Deriva genética. 3. Mutaciones genómicas,
cromosómicas y génicas. Pueden ser en los genes:
* Variabilidad embriológica: - Primaria: Heterocronías, cambio en la tasa y tiempo de desarrollo. - Secundaria: Repercusión del cambio morfológico en un período de posterior de la embriogénesis.
* Aspectos evolutivos: 1. Neutralismo. 2. Evolución en mosaico. 3. Tendencias evolutivas.
Limitación en el ámbito molecular.
Limitaciones del desarrollo embriológico, por cambios anatómicos inviables.
Cambio morfológico (con diferente afectación anatómica) • Gradual (alteraciones de genes
estructurales). • Rápido (alteraciones de genes
reguladores).
Adaptabilidad Aislamiento geográfico. Supervivencia individual y colectiva
Permanencia de los cambios morfológicos de los individuos y de las especies.
estructurales.
reguladores
EVOLUCIÓN
47
- Factores de variación. Serían los causantes del cambio morfológico (lento o rápido)
en función del azar en la utilización de los siguientes parámetros:
+ Genéticos: Recombinaciones y mutaciones en todo tipo de genes (reguladores y
estructurales).
+ Embriológicos: * Primario, consecuente con los cambios genéticos de toda índole.
* Secundario, por su repercusión en cascada en la embriogénesis.
+ Aspectos evolutivos: Neutralismo, evolución en mosaico y tendencias evolutivas.
- Selección natural: Como controladora de la viabilidad de los cambios anteriores.
Puede ser en dos grandes períodos:
- Prenatal como la causante de la limitación del cambio anatómico a las formas con un
desarrollo posible durante la embriogénesis.
- Postnatal que controlará la supervivencia del nuevo ser vivo después del parto.
- Evolución. Los cambios morfológicos que logren llegar a su madurez sexual por
medio de la adaptabilidad al medio en el que vivan, logrando trasmitir a sus descendientes tales
cambios, serían los causantes de la variación permanente que presentan los seres vivos.
Todo este desarrollo teórico presenta una importante dificultad práctica, pues es muy
difícil, con los datos que actualmente tenemos, conocer cuales fueron los factores que
influyeron en la creación de cada especie en particular. No cabe duda que el reciente
desciframiento del genoma humano, y las posteriores investigaciones sobre la correcta
actuación de cada gen, nos ofrecerán una idea mucho más precisa sobre los fenómenos
evolutivos de nuestro linaje.
Como hemos podido ver, la situación científica sobre la evolución en general es en
cierto sentido confuso, estando en pleno proceso dialéctico entre diversas teorías explicativas.
Parece clara la necesidad del desarrollo de una nueva síntesis que solvente tales controversias
metodológicas y aclare las formas de estudio sobre las variaciones morfológicas de los seres
vivos y la aparición de las nuevas especies.
La comprensión del complejo sistema biológico que entraña la evolución exige no
olvidar a Darwin, aunque tampoco limitarnos a él, sino esforzándonos en integrar sus propias
concepciones sobre el desarrollo de la vida con un sistema de conocimiento superior, fruto del
desarrollo científico posterior que nos ponga en vías de ir entendiendo al ser vivo en toda su
realidad, tanto pasada como actual.
48
Capítulo 2. - ASPECTOS NEUROLÓGICOS.
En el estudio que sobre la cognición humana estamos realizando, es preciso conocer los
elementos de origen neurológico que, con sus actuaciones, van a posibilitar la aparición de
nuestras capacidades psíquicas. Prueba de tal necesidad, reside en las numerosas referencias que
se realizan en multitud de estudios sobre su conducta y evolución cognitiva.
Aunque el cerebro funciona como un órgano integrado, en el que todos sus elementos
están estrechamente relacionados entre sí en sus procesos cognitivos, parece ser que la corteza
cerebral es, en gran parte, la responsable de la conducta particular que rige a los seres humanos,
por lo que nos centraremos más en el estudio de la misma. Debemos de destacar al Sistema
Límbico o cerebro emocional, responsable de los factores emocionales de los seres humanos
que, al estar íntimamente relacionado con el córtex, establece una correlación entre todo
procesamiento de la información con un componente afectivo o emocional determinado.
1. - Embriología.
A pesar de lo arduo que puede resultar estudiar el proceso de formación embrionaria del
cerebro, es necesario realizar un somero estudio del mismo si queremos entender cual es su
situación funcional en el momento del nacimiento, así como las posibles formas que ha utilizado
la naturaleza para lograr el desarrollo evolutivo de tan complejo órgano.
El desarrollo embrionario de la corteza cerebral o corticogénesis se produce en el ser
humano a partir de la sexta semana de vida intrauterina, siendo la hipótesis de la unidad radial
la más extendida y aceptada que tenemos sobre su desarrollo embriológico (Florez, et al., 1999;
Rakic, 1988, 1990).
De acuerdo con esta hipótesis, la formación del córtex se inicia en la superficie de los
ventrículos cerebrales del Telencéfalo (porción más dorsal o anterior del tubo neural,
antecedente embrionario del sistema nervioso del adulto y que se sitúa a lo largo de su
estructura), donde, hasta los 40 días de gestación, se ha estado produciendo una proliferación
celular de carácter simétrico, es decir todas las células que se forman son iguales. (Fig. 5).
A partir de los cuarenta días de desarrollo embrionario, se inicia una proliferación de
células con un carácter asimétrico o desigual, pues mientras unas células hijas tienen las mismas
características reproductoras que sus madres, otras permanecen estables al no reproducirse de
nuevo, constituyendo las neuronas corticales propiamente dichas o unidades proliferativas.
Las células que han terminado su ciclo proliferativo comienzan a desplazarse, realizando una
migración de las mismas desde la parte interna del ventrículo a su superficie externa, a través de
una senda migratoria formada por su afinidad a fibras gliales elongadas (células de neuroglía o
de sostén que sirven como base estructural a los componentes neuronales), que se forman en el
49
cerebro fetal durante el periodo de corticogénesis. La unión de estas células (neurona y
neuroglía) forma las columnas ontogénicas. (Fig. 5).
Fig. 5. Formación de las neuronas, migración por medio de las columnas ontogénicas y creación
de las áreas citoarquitectónicas del córtex cerebral, en la fase de formación asimétrica (Maxwell Cowan,
1979).
La duración de este proceso de formación cortical, a partir de la formación neuronal y
su correspondiente migración, dura en los macacos entre 30 y 60 días, dependiendo del área
cortical que se trate, mientras que en el ser humano el proceso termina a los 78 días de
formación de columnas ontogénicas (Rakic, 1995). Por tanto, tenemos dos fases claramente
definidas (Fig. 6):
- Fase de proliferación simétrica, hasta los 40 días en los macacos y 42 en el ser
humano.
Tubo neural Telencéfalo
Corteza cerebral
Columna ontogénica
50
- Fase de formación asimétrica, con la formación de columnas ontogénicas, que dura
60 días en los macacos y 78 en los humanos.
Macaco
0 40 100 165
Concepción Término
Humano
0 42 120 280
Concepción Término
Fase A B
Fig. 6. Diferentes fases de proliferación celular en la superficie interna del Telencéfalo.
Las neuronas emigradas a la parte externa de la vesícula son las que van a constituir la
corteza cerebral, la cual, aunque presenta un patrón general similar en toda su extensión
respecto a su forma estructural, no puede considerarse totalmente uniforme. Así, podemos ver
una organización estructural de seis capas de células nerviosas, que se mantiene en toda su
extensión. Sin embargo, la existencia de ciertas diferencias de grosor y de estructura celular, va
a dar lugar a las denominadas áreas citoarquitectónicas (Brodmann, 1909), habiéndose
establecido más de 50 áreas con diferencias estructurales. Esto sugirió la posibilidad de tener
diferentes funciones neurológicas (Fig. 11).
Estas áreas parecen ser específicas de cada especie, y un fiel reflejo del número de las
células de la unidad proliferativa, las cuales inicialmente pueden ser identificadas por tener una
equipotencialidad funcional, aunque después se produzca una diferenciación del córtex,
formando los diferentes tipos de áreas citoarquitectónicas. Tal reestructuración se debe a tres
elementos básicos (Rakic, 1995):
- La presencia de células no comprometidas con el desarrollo de la corteza cerebral.
- Las aferencias nerviosas o entradas procedentes de los núcleos del Tálamo (núcleos de
neuronas situados internamente) que, a su vez, están conectadas a receptores sensoriales
externos. En estos núcleos se sitúan las neuronas intermedias, que conectan los nervios
periféricos con la corteza cerebral (Fig. 7), transmitiendo las sensaciones corporales exteriores e
interiores al cerebro.
51
- Las conexiones con áreas del mismo hemisferio o del contralateral.
Fig. 7. – En el Tálamo se produce la conexión de las fibras nerviosas aferentes con las neuronas
que van a formar las aferencias tálamocorticales, llevando la información sensitiva al córtex.
Estas aferencias, al actuar de forma sinérgica, van configurando funcionalmente las
áreas citoarquitectónicas, creando así un protomapa cortical (representación topográfica inicial
de los diferentes tipos de enervación, sensitiva o motora, de las diferentes estructuras
corporales) con un carácter maleable, debido a su situación embrionaria. Esta hipótesis es muy
atractiva, pues en ella las aferencias externas que llegan al córtex, juegan un papel muy
importante en la formación del volumen y carácter de las primitivas áreas citoarquitectónicas
(Del Abril et al., 1998; Florez, et al., 1999; Maxwell Cowan, 1979; Rakic, 1988 y 1995). (Fig.
8).
La formación de este protomapa se refiere exclusivamente a las áreas corticales
primarias, caracterizadas por tener una recepción directa de estímulos sensitivos y del control
motor del cuerpo. Los estímulos nerviosos llegan al córtex a través de las vías tálamocorticales,
de una manera ordenada y estructurada en el espesor de las fibras nerviosas. Una vez en las
zonas corticales adecuadas, transmiten esta ordenación a las neuronas cerebrales responsables
de su procesamiento, formando una figura en donde las partes corporales mejor inervadas,
tendrán una mayor superficie cortical de representación, la unión de todas estas áreas constituye
los homúnculos sensitivo y motor de la corteza cerebral (Fig. 10).
La forma en que las terminaciones sensitivas, por medio de las aferencias del Tálamo,
llegan a zonas tan específicas del córtex aún no se conoce bien, pero parece que varias
macromoléculas expresadas en forma de gradientes o diferentes grados de concentración,
Tálamo
Aferencias tálamocorticales
Estímulos sensitivos aferentes.
52
pueden ser la causa de la atracción de aferencias talámicas determinadas (Barbe and Levitt,
1991; Rakic, 1995). Sea de una forma u otra, lo cierto es que aferencias especificas de núcleos
talámicos son atraídas exclusivamente a zonas determinadas del córtex cerebral (Boltz et al.,
1990).
De la misma forma, las aferencias talámicas juegan un papel importante en la
regulación del tamaño de un área citoarquitectónica determinada, como puede apreciarse en
experimentos con embriones de macacos, en los cuales disminuye el área 17 (área primaria
receptora los estímulos visuales), tras la enucleación bilateral y prenatal de sus ojos. De esta
forma, se produce una importante disminución de las aferencias talámicas, por lo que el área
resultante será más pequeña aunque mantenga su normal espesor, patrón de modelado, capas y
sinapsis (Rakic, 1988. 1995).
Fig. 8. – Formación del protomapa cortical, en función de las columnas ontogénicas, aferencias
talámicas y aferencias de otras áreas o del otro hemisferio (Rakic, 1995).
Estas zonas corticales perdidas en un determinado dominio sensorial, pueden adaptarse
a otras aferencias talámicas que representen a otras zonas corporales, siendo intrínsecamente
del primer área, pero conectivamente de la nueva zona corporal (Rakic, 1988).
Este fenómeno ocurre de forma similar en el adulto, pues áreas motoras de un miembro
perdido traumáticamente, al perder las aferencias motoras, son inervadas por aferencias de las
zonas corporales adyacentes (Florez, et al., 1999; Kandel et al., 1995), lo que indica la
importancia de las aferencias externas, tanto en el embrión como en el adulto, en la formación
y extensión de las áreas citoarquitectónicas que, aunque tienen una conformación
MZ Zona marginal. CP Lámina cortical. VZ Zona ventricular. RG Guías gliales. IZ Zona intermedia. SP Zona sublaminar. TR Aferencias talámicas.
53
biológicamente predeterminada (protomapa), su extensión final será, en última instancia,
determinada por la acción de las aferencias talámicas y de otras zonas corticales.
2. - Posibles vías evolutivas relacionadas con la corticogénesis.
Esta configuración embriológica de la corteza cerebral, puede darnos una idea sobre los
principios de la evolución cortical. Así, el aumento de superficie del córtex cerebral humano
respecto del resto de los primates, puede ser explicado por medio de un aumento importante del
número de unidades proliferativas, durante la fase de producción de tales unidades (Allman,
1990; Florez, et al., 1999; Rakic, 1995).
Un pequeño aumento en el tiempo de producción de las unidades proliferativas, daría
lugar a un aumento del número de columnas ontogénicas y su correspondiente aumento de la
superficie del córtex cerebral, respetando la configuración histológica de la corteza y
limitándose a un aumento cuantitativo (Changeux, 1983). El fenómeno puede explicarse muy
fácilmente por medio de los procesos genéticos llamados heterocronías, en los cuales una
pequeña alteración de los genes que controlan este tipo de división celular, es suficiente para
justificar su producción (Florez, et al., 1999; Rakic, 1988; 1995).
La actuación de los genes reguladores no se conoce demasiado bien, pero sin duda
deben de mediar en los factores de trascripción que inician y paran los procesos del desarrollo,
realizado por otros genes. Por tanto, la estimulación de los genes estructurales se realiza a través
de las hormonas, enzimas, etc. En este sentido, las hormonas tiroideas y las sexuales pueden ser
las que más influyen en el desarrollo del sistema nervioso central. Las hormonas tiroideas, sobre
todo la T3 o triyodotironina, tienen un efecto moderador del desarrollo ontogénico de cerebro
muy importante, pudiendo producir su disminución menor peso cerebral, menor población
neuronal del córtex y retrasos en la mielinización de cerebro. De igual modo se ha avanzado en
la comprensión de los mecanismos de relación de las hormonas tiroideas, en su relación con la
ontogénesis y distribución de los receptores nucleares específicos de la T3, indicando donde se
inician los procesos que controlan el crecimiento y maduración células (Del Cerro, 1988).
Otros autores ven en las hormonas tiroideas una gran relación con el desarrollo de la
corteza cerebral (Changeux, 1983; Gilbert, 1985), aunque las posibilidades de actuación sobre la
multiplicación de las unidades proliferativas son varias. Un simple aumento del número de
receptores de las hormonas reguladoras del crecimiento, sin que sea preciso un aumento
hormonal, daría lugar a un aumento cortical en toda el área donde se haya producido tal cambio
(Bonner, 1980).
La desigual expansión de las áreas citoarquitectónicas que vemos entre los seres
humanos y otros primates, pudiera ser la causa de una propiedad propia de la evolución, como
es el diferente grado de cambio que se produce en los organismos evolutivos, es decir, de la
evolución en mosaico. Tal fenómeno debe actuar de igual forma en el desarrollo del cerebro,
produciéndose un aumento de columnas ontogénicas sólo en ciertas regiones. La formación de
54
nuevas columnas ontogénicas daría lugar a nuevas áreas corticales, que competirán por la
conexión con diferentes fibras tálamocorticales o de otras zonas del córtex, De esta forma, los
estímulos sensoriales externos pueden ajustar el protomapa cortical, dando lugar a nuevas
combinaciones citoarquitectónicas (Florez, et al., 1999; Rakic, 1995). Con esto vemos como
con muy pocos cambios genéticos, puede alterarse el tamaño y estructura de la corteza cerebral.
Entre los datos más importantes para la realización del modelo psicobiológico humano,
pueden destacarse dos hechos que pueden aclarar mucho la funcionalidad cerebral de los seres
humanos:
- La explicación de los procesos de heterocronías, embriogénesis y de evolución en
mosaico, como forma de producción de la evolución cerebral.
- La importancia de los estímulos externos (aferencias tálamocorticales) e internos
(aferencias de otras áreas corticales), en la modulación del protomapa y de todas las superficies
de asociación cortical.
3. - Neurofisiología de la corteza cerebral.
Es importante conocer las características anatómicas y fisiológicas del recién nacido,
para poder así conocer mejor los aspectos posteriores de su desarrollo.
3.1. - Características neurológicas en el nacimiento.
El desarrollo embriológico termina alrededor de las cuarenta semanas de gestación con
la producción del parto. El inicio de este proceso parece ser un fenómeno de carácter
multifactorial, cuyas causas actúan en íntima relación aunque, ninguna de ellas por sí sola,
puede ser considerada absolutamente esencial.
Entre las causas más llamativas tenemos las de origen muscular (distensión muscular
del útero que provoca su excitabilidad y una mayor respuesta a la Oxitocina); hormonales
(sobre un útero excitable actúan sustancias que favorece la contracción, como las
prostaglandinas, serotonina, histamina, etc. ); y las nerviosas (las contracciones irritan el cuello,
desencadenando el reflejo neuroendocrino de la secreción de Oxitocina).
Parece ser que en el momento del parto existe la imposibilidad de continuación de la
gestación, por incompatibilidad de espacio y nutrición, produciéndose el desencadenamiento del
proceso neuro / hormonal ya comentado. Hay que tener en cuenta que el feto en este periodo
final, alcanza casi el tamaño máximo que el canal del parto puede permitir para su expulsión
(Botella-Llusiá y Clavero-Núñez, 1974; González-Merlo y Del Sol, 1982; Usandizaga y de la
Fuente, 1997; Vidard y Jimeno, 1988).
La inmadurez neurológica en el momento del nacimiento es tan acusada, que muchos
autores suponen que los seres humanos tienen un periodo de desarrollo fetal extrauterino de
doce meses, con lo que el ritmo de desarrollo fetal abarca un total de veintiún meses (Changeux,
1983; Gould, 1977; Holt, et al., 1975). La causa de la prolongación del tiempo necesario para el
desarrollo embrionario cerebral, puede deberse al aumento cuantitativo del córtex, que
55
necesitará más tiempo para originarse, desarrollarse y madurar. En este sentido, el cerebro
presenta un aspecto claramente neoténico (Prochiantz, 1999), aunque no parece estar del todo
claro.
Por tanto, el parto se produce sin que el sistema nervioso haya alcanzado unos niveles
de autosuficiencia neurológica plenos, desarrollando sólo los meramente vegetativos que le
permiten realizar las funciones fisiológicas básicas para el mantenimiento de su vida. Sin
embargo, las necesidades alimenticias y de protección, tendrán que ser suplidas por los cuidados
de sus progenitores, durante el largo periodo de tiempo que precisa para alcanzar la madurez
definitiva de su sistema nervioso. En la escala temporal del desarrollo del linaje humano, el
tiempo preciso para alcanzarla madurez neurológica sería proporcional al aumento cuantitativo
del cerebro.
Como conclusión podemos concretar que en el momento del parto el recién nacido
presenta unas características específicas:
- Un cerebro muy inmaduro consecuencia de su nacimiento precoz marcado por las
necesidades derivadas del tamaño alcanzado y cambios metabólicos, más que por su madurez
funcional. Este hecho es fácil de ver por la pobreza sináptica neuronal, deficiente mielinización
y la pobre capacidad funcional que presenta el córtex del recién nacido.
- La producción de un aumento cuantitativo de diversas áreas cerebrales, más que un
aumento global de encéfalo.
3.2. - Aspectos anatómicos del córtex.
Siendo la corteza cerebral la principal responsable de los fenómenos cognitivos
relacionados con la conducta humana, debemos profundizar un poco en su estudio.
3.2.1. - Anatomía macroscópica. La corteza cerebral o materia gris, llamada así por el
color que presenta, está formada por una capa de células neuronales con un grosor comprendido
entre 2 y 4.5 mm., alcanzando una superficie media de 22 dm2, mientras que la superficie del
cerebro del chimpancé es sólo de 5 dm2. Contrasta con el color blanco de su interior, que
corresponde a las fibras neurológicas de interconexión cubiertas de mielina. Tiene un aspecto
rugoso, debido al gran plegamiento de la corteza cerebral, formando los giros o
circunvoluciones, con lo que se consigue un notable aumento de la superficie cortical.
3.2.2. - Histología. Existe una similitud zoológica neural respecto a la composición
histológica del córtex, pues su estructura es muy semejante entre los mamíferos comprendidos
desde el ratón hasta el ser humano.
Su arquitectura celular forma una unidad morfológica compuesta por 6 capas,
conformadas por un pequeño número de tipos de células neuronales, repetidos un gran número
de veces. No existe ninguna categoría celular propia del córtex humano, estando configurada
con los mismos tipos neuronales que el cerebro del resto de los mamíferos.
56
El número de neuronas que existen por unidad de superficie en el ratón, gato y hombre
es muy similar, unas 146.000 por mm2, por lo que la evolución cortical de los mamíferos se
manifiesta con un aumento considerable del número de neuronas en el seno de una misma
categoría celular, manifestándose por un aumento de la superficie de la corteza cerebral. El
resultado es un aumento cuantitativo respecto de la superficie del córtex (Changeux, 1983;
Delgado, 1994; Eccles, 1989; Puelles, 1996).
3.2.3. - Asimetrías. En el humano moderno y en los diferentes homínidos que componen
su línea evolutiva, se han podido constatar la existencia de una asimetría anatómica entre los
dos hemisferios cerebrales, que se ha asociado con el desarrollo cognoscitivo humano
(Holloway, 1995, 1996). Conocemos varias diferencias entre los hemisferios (Portellano, 1992):
- El hemisferio derecho es ligeramente mayor que el izquierdo, extendiéndose más hacia
el polo frontal, mientras que el izquierdo se extiende más hacia el polo occipital (patrón petalial)
(Fig. 9).
- El lóbulo frontal derecho es a menudo más grueso que el izquierdo.
- La asimetría más notable de la corteza corresponde a la superficie superior del lóbulo
temporal, en la que el área denominada como planun temporal, es de mayor amplitud en el lado
izquierdo en un 65% de los cerebros estudiados, mientras que sólo un 11% correspondían al
caso en que esta área era mayor en el lóbulo derecho. Es importante señalar que esta zona
cortical es parte del área de Wernicke, lo cual sugiere una cierta relación con el predominio
lingüístico del lado izquierdo (Fig. 9).
- Existen otras diferencias como la distinta pendiente de la cisura de Silvio, que define
el borde superior del lóbulo temporal, más pronunciada en el lado derecho (Geschwind, 1996).
(Fig. 9).
La mejor manera de comprobar las diversas asimetrías cerebrales, se basa en el uso de la
Tomografía axial computarizada (TAC), viéndose de esta manera como en las personas que se
valen preferentemente de la mano derecha, el lóbulo frontal derecho suele ser más amplio que el
izquierdo, pero los lóbulos parietales y occipital izquierdos son mayores que los del lado
derecho. (Geschwind, 1996).
3.3. - Aspectos fisiológicos del córtex.
Veremos someramente los aspectos más importantes relacionados con el desarrollo de
los procesos cognitivos.
3.3.1. - Unidad funcional. Está admitido que la unidad funcional del córtex corresponde
a la llamada columna o módulo cortical, formado por un conjunto de minicolumnas (unidad
básica de la corteza cerebral, se extienden verticalmente como una cadena estrecha de 80-100
neuronas desde las capas II a la VI, perpendicularmente a la superficie cerebral) interconectadas
y compartiendo funciones comunes (Florez, et al., 1999; Mountcastle, 1997).
57
Fig. 9. - Asimetría anatómica del córtex cerebral (Portellano, 1992).
3.3.2. - Áreas corticales. No toda la superficie del córtex tiene la misma
funcionalidad, aunque aún estemos lejos de saber perfectamente tanto su forma de acción como
su finalidad. No obstante, debemos de precisar algunos conceptos generales.
Las áreas corticales no son superficies completamente definidas en su extensión y
ubicación por la genética del individuo. Existe cierto grado de variación, en función de las
aferencias sensoriales (estímulos exteriores e interiores que reciben, siendo la base de su
configuración funcional) y eferencias motoras, por lo que la topografía del córtex humano
presenta notables diferencias de localización y extensión de tales áreas (Florez, et al., 1999;
Hubel and Wiesel, 1977; Kandel et al., 1995; Lecours, 1975; Lenneberg, 1967).
Dependiendo de la naturaleza de las aferencias y eferencias que presenta cada área,
pueden establecerse grupos de diferente localización y distinta funcionalidad (Luria, 1974,
1979):
- Áreas primarias o de proyección: Corresponden a las zonas corticales que reciben la
información modulada por los órganos sensoriales externos (vista, oído, gusto, tacto y olfato)
e internos (sensibilidad propioceptiva) y las áreas motoras que controlan directamente los
músculos del cuerpo. Presentan una correlación muy intensa con las zonas anatómicas que
controlan, por lo que todo aumento corporal deberá de corresponder con un aumento paralelo
de estas áreas de control. No obstante, el uso y desuso de ciertas partes corporales relacionadas
con estas áreas, con independencia de la causa que lo produzca, modifica la extensión de su
superficie correspondiente, ya sea sensitiva o motora (Kandel et al., 1995). Estas áreas pueden
58
verse en el mapa citoarquitectónico de Brodmann, correspondiendo con los siguientes lóbulos
cerebrales (Fig. 11):
+ Lóbulo frontal. Áreas motrices que forman un homúnculo topográfico de
representación corporal, área 4 (Fig.10).
+ Lóbulo parietal. Áreas somatosensoriales, formando otro homúnculo topográfico en
las áreas 1,2 y 3. (Fig. 10).
+ Lóbulo temporal. Área auditiva primaria en las zonas 41 y 42.
+ Lóbulo occipital. Área visual primaria en la zona 17.
- Áreas secundarias o de asociación: Corresponden a las zonas adyacentes a las áreas
primarias de proyección. Se considera que presentan alguna especificidad modal, es decir, que
representan un centro de procesamiento de mayor nivel para la información sensorial específica
que llega al área primaria. Reciben aferencias de sus correspondientes áreas sensoriales
primarias, o desde otras áreas sensoriales secundarias del mismo sentido. Esta información
modal específica, viene a integrarse en un todo significativo en las siguientes zonas del mapa
citoarquitectónico de Brodmann (Fig. 11):
+ Lóbulo frontal. Áreas premotoras y áreas motoras suplementarias, las 6 y 8.
+ Lóbulo parietal. Áreas somatosensoriales secundarias, son la 2 (región opercular) y
las del córtex parietal posterior (sensación somática y visual), 5 (somática) y 7 (visual).
+ Lóbulo temporal. Áreas inferotemporales, 20 y 21 (visual) y 22 (auditiva).
+ Lóbulo occipital. Áreas visuales, 18 y 19.
- Áreas terciarias: Se sitúan en los bordes de las zonas secundarias anteriores y en ellas
desaparece toda actividad modal, es decir, sensorial o motriz directa. Son zonas corticales en
las que coinciden varios campos sensoriales, recibiendo información de múltiples zonas:
+ De los núcleos talámicos que, a su vez, reciben proyecciones de otras áreas corticales.
+ Reciben información de la corteza sensorial de más de un sistema sensorial,
fundamentalmente a través de la corteza sensorial secundaria, y también de la corteza motora.
+ De una forma más fundamental reciben información de otras áreas de asociación
cortical, tanto de su hemisferio como del contralateral.
Las combinaciones sensitivas que se reciben de gran parte de la corteza cerebral, se
transforman en percepciones de un orden progresivamente mayor. Tenemos tres grandes áreas.
+ Área de asociación prefrontal. En general interviene en los procesos de respuesta
demorada. Parece esencial para la planificación de los comportamientos voluntarios en función
de la experiencia acumulada, interviniendo en la creación de la personalidad o carácter y en la
ejecución de actos motores complejos. Incluye el área de Broca (44 y 45), que en el hemisferio
dominante (normalmente el izquierdo) controla los movimientos relacionados con el lenguaje,
mientras que en el otro lado controla los movimientos bucales no relacionados con el habla
(Brown and Wallace, 1985; Del Abril, et al., 1998).
59
Se considera el centro de integración de nuestra actividad mental superior, donde se
sitúan nuestras más elevadas capacidades de pensamiento, abstracción, raciocinio, planificación
de actividades y toma de decisiones. Se corresponde con las áreas 10, 44, 45, 46, 47 y la zona
rostral de la 9.
+ Área de asociación parieto-temporo-occipital, donde se integran funciones
sensoriales y del lenguaje. Comprende las zonas 39, 40 y parte de las áreas 19, 21, 22 y 37. En
ella se sitúa el área de Wernicke, compuesta por las áreas 39, 40 y parte posterior de la 21, 22 y
37.
+ Área de asociación límbica. Relacionada con funciones de memoria y emocionales,
así como de motivación de la conducta. Se sitúa en las áreas 23, 24, 38, 28 y 11.
Fig. 10. - Regiones somatosensoriales y motrices de la corteza cerebral (Geschwind, 1996).
Las áreas de asociación son las que más han aumentado en la evolución humana, ya que
al no estar correlacionadas con el aumento corporal, todo aumento alométrico cerebral se va a
centrar en estas zonas corticales (Fig. 11).
Las áreas de asociación, y en especial las terciarias, sintetizan los estímulos de varias
vías de acceso sensoriales y los traduce en expresiones superiores, complejas y conscientes.
Dependiendo de la cualidad de estos estímulos, pueden producir percepciones y capacidades
diferentes. En general, sus aspectos funcionales parecen estar muy generalizados, salvo
determinadas zonas en las que se ha podido establecer funciones más precisas (área de Broca y
de Wernicke), pero su comprensión dista aún mucho de ser amplio y precisa, aunque tengamos
ciertos conocimientos genéricos sobre su funcionamiento.
El aumento cuantitativo de ciertas zonas terciarias, donde se producen multiconexiones
sensoriales, puede producir la aparición de nuevas capacidades mentales. Dichas capacidades
60
pueden desarrollarse si las conexiones sensoriales que transfieren aferencias sensoriales o
informativas, son las adecuadas para el desarrollo de esa capacidad a partir de un medio
ambiente idóneo. Con esto, podemos decir que tenemos una evolución cualitativa con cierto
carácter innato, en el sentido de que se producirá siempre en cada nuevo ser, pero sólo como
capacidad a desarrollar si el medio ambiente lo permite.
Fig. 11. - Señalización de las diferentes áreas corticales en función de su grado de asociación,
sobre el mapa citoarquitectónico de Brodmann.
Estas cualidades cognitivas nuevas que parecen apreciarse en el desarrollo evolutivo
humano, han sido denominadas como exaptaciones, es decir, de cualidades emergentes que
aparecen después de haberse realizado el cambio anatómico que lo hace posible, pero que no se
crearon para realizar tal propiedad (Belinchón et al., 1992; Gould, 1980; Lieberman, 1991;
Tattersall, 1998; Vrba, 1985; Wilkins and Dumford, 1990). Es el caso de las cualidades
cognitivas que configuran la propia esencia humana, como es el lenguaje simbólico, la escritura
y demás cualidades cognoscitivas desarrolladas en épocas muy posteriores a la evolución
anatómica moderna de los seres humanos.
3.3.3. - Lateralización. Es una asimetría funcional, que corresponde con el proceso de
especificación de funciones cognitivas en un hemisferio cerebral determinado. También se
especifica como el predominio del control funcional de un hemisferio sobre un lado del cuerpo
o parte del mismo (mano, pie ojo, oído, etc.). Se sabe que cada hemisferio tiene localizadas
funciones específicas o partes de las mismas (lenguaje, escritura, valoraciones espaciales, etc.),
que se localizan en áreas más o menos concretas durante el desarrollo (Lenneberg, 1967).
61
Pero hay que tener en cuenta que no existe dominancia absoluta para ninguna función,
ya que siempre están implicados los dos hemisferios cerebrales en la materialización de
cualquier proceso mental. La asimetría cerebral debe de ser considerada en términos de grados
(Benedet, 1986). Incluso la función del lenguaje, tan característica del hemisferio izquierdo,
requiere del uso del derecho para su correcta vehiculación en las facetas de creatividad literaria,
entonación y la propia fluidez verbal (Portellano, 1992).
En el proceso de lateralización no está claro si en el nacimiento existe alguna
preferencia, aunque en este momento podemos apreciar en la mayoría de los recién nacidos una
disposición más marcada en el uso de la mano derecha, confirmándose a los trece meses la
preferencia del uso de la mano derecha en las actividades en las que pueden utilizarse ambas. Su
desarrollo continúa hasta aproximadamente los catorce años, coincidiendo con el final del
desarrollo cerebral (Jacobson, 1975; Lenneberg, 1967), aunque no todos los autores estén de
acuerdo, pues algunos opinan que se termina antes de esta edad (Bradshaw, 1989).
Un importante problema consiste en saber si esta localización de propiedades cognitivas
es equipotencial al nacer (Gazzaniga, 1970; Lenneberg, 1967; Zangwill, 1960) o si en el
nacimiento tenemos ya diferencias neurológicas que faciliten su ubicación topográfica,
desarrollándose en función de los estímulos a lo que esté sometido (Annet, 1973; Dennis and
Whitaker, 1976).
De todas maneras, parece que debe existir cierto gradiente innato definido como la
existencia de un proceso de maduración diferenciado en ambos hemisferios que actúe a favor de
uno u otro, en función de la naturaleza de los procesos cognitivos que se vean implicados (Bub
and Whitaker, 1980; Geschwind and Galaburda, 1984; Kandel et al., 1995).
Sabemos que algunas áreas del cerebro adquieren una función determinada gracias a
la convergencia sobre la misma de dos o más proyecciones de modalidades sensoriales
diferentes (Geschwind, 1965), y que tal fenómeno se produce siempre en función de la cualidad
de los estímulos que recibe dicha área cortical (Gazzaniga, 1998). La consecuencia funcional de
estas asimetrías anatómicas se corresponde con la lateralización.
3.3.4. - Periodo crítico. Existe un periodo de tiempo en el cual es posible que se
desarrollen las funciones cognitivas humanas, pasado el mismo es mucho más difícil o casi
imposible realizarse y nunca en las mismas condiciones que dentro del mismo.
Durante este periodo las lesiones neurales locales son fácilmente reemplazadas por otras
áreas, logrando mejores resultados cuanto más temprana sea la lesión neuronal. Su duración
actualmente se calcula dependiendo del diferente criterio de los autores, hasta los 12 años en
general, aunque para el lenguaje parece ser mucho menor (Cavalli-Sforza, 1993; Changeux,
1983; Delgado, 1994; Lenneberg, 1967; Miller, 1981; Pinillos, 1991; Puelles, 1996; Yuste,
1994).
62
En este tiempo, ambos hemisferios tienen similares posibilidades generales de
desarrollar algunas funciones, aunque es siempre uno de ellos, el más maduro o mejor dotado
funcionalmente, el que centra y desarrolla tal función cognitiva. Hay autores que ven como el
hemisferio izquierdo madura antes que el derecho (Lepori, 1966; Miller, 1981), pudiendo ser
ésta la causa de la lateralización de las funciones que se inicien precozmente. Esta
predisposición neurológica o mayor maduración local, puede ser interpretada como una
predisposición innata para poder desarrollar tal función si se estimula adecuadamente por medio
de las aferencias externas (Miller, 1981; Springer and Deutsch, 1981).
3.3.5. - Plasticidad neuronal. Es la posibilidad de remodelación de las redes neuronales
(estructuración de las neuronas del córtex en forma de redes funcionales muy complejas) en
función de la experiencia vivida y sentida. Se corresponde con una serie de procesos que pueden
empezar en el embrión, continuando con mucha mayor intensidad después del parto, perdurando
durante toda la vida del ser humano. En definitiva, es la estructuración neuronal que será la base
de los procesos de memoria y aprendizaje humano y, en consecuencia, de su conducta. Podemos
establecer los siguientes aspectos de este proceso:
- Regeneración funcional. Dentro del periodo crítico el cerebro presenta una
característica de remodelación funcional muy importante. Se ha podido ver como en el caso de
lesiones del área de Broca del hemisferio izquierdo, en las que es preciso su extirpación
quirúrgica, las funciones cognoscitivas que debían de desarrollarse en esta zona cortical
izquierda, son fácilmente desarrolladas en el área simétrica del hemisferio derecho, adquiriendo
de igual forma la capacidad del lenguaje. Esto será siempre que ocurra en una edad temprana
del desarrollo, sobre todo en la infancia, pues la plasticidad neural que permite este proceso va
desapareciendo paulatinamente con el crecimiento del niño (Changeux, 1983; Florez, et al.,
1999; Miller, 1981, Springer and Deutsch, 1981).
El desarrollo neurológico entre los humanos es muy homogéneo, pero la localización de
las áreas no es exactamente igual en todos. La topografía de las áreas asociativas presenta
notables diferencias de localización, y extensión anatómica (Del Abril, et al., 1998; Florez, et
al., 1999; Hubel and Wiesel, 1977; Kandel, et al., 1995; Lecours, et al., 1970; Lenneberg, 1967;
Luria, 1974; Rakic, 1988, 1995).
- Estructuras funcionales. La consecuencia definitiva de la capacidad sináptica o de
conexión entre las neuronas, es la de formar redes neuronales. Su regulación se debe
principalmente a la llegada de estímulos nerviosos o a la ausencia de los mismos, siendo la
forma más directa en el que el medio ambiente influye sobre el cerebro. También es de notar los
efectos de la dieta, del estrés, de enzimas, de hormonas y de las lesiones (pérdida parcial de
neuronas), en la organización de las conexiones sinápticas al formar estructuras neurales. Esta
capacidad perdura durante toda la vida, siendo el soporte neurofisiológico de los procesos
cognitivos del adulto (Avedaño, 1988; Brow and Wallace, 1985; Changeux, 1983; Del Abril, et
63
al., 1998; Delgado, 1994; Florez, et al., 1999; Gibson, 1990; Jacobson, 1975; Kandel et al.,
1995; Mora, 1996; Puelles, 1996).
- Muerte celular. Podemos confirmar una muerte celular programada, basada en la
competitividad neuronal de los estímulos recibidos. Los receptores sensoriales por medio de su
estimulación, crean nuevas redes neuronales y refuerzan las ya utilizadas, eliminando las no
usadas (neuronas en las primeras fases de la vida, y sinapsis a lo largo de todos los periodos
ontogénicos).
Las regiones cerebrales que no se estimulen en el periodo del desarrollo a través del
aprendizaje o de la simple estimulación sensorial, degenerarán lentamente pudiendo perderse
información almacenada en tales redes neuronales. En muchas regiones del cerebro, el número
de neuronas sobrepasan en mucho a las que sobrevivirán más allá del período de desarrollo.
Existe una fase de muerte selectiva de células, que ocurre principalmente en el periodo de
explosión sináptica al inicio del desarrollo postnatal (Changeux, 1983; Delgado, 1994; Gilbert,
1985; Hubel and Wiesel, 1977; Martín Ramírez, 1996; Puelles, 1996).
3.3.6. - Mielinización. La maduración fisiológica cerebral puede seguirse, aparte del
propio desarrollo cognitivo, con el fenómeno de mielinización de los circuitos neuronales.
Consiste en el recubrimiento de una sustancia grasosa inerte llamada mielina, producto de las
células de Schwann, con lo que se consigue una mejor transmisión de los impulsos nerviosos y,
en definitiva, una mejor actuación de las redes neuronales cerebrales.
El proceso se inicia al final de la gestación, continuando su producción hasta el final de
la infancia. Es muy pobre en el recién nacido, produciéndose una activación muy rápida hasta
los 2-3 años (Lenneberg, 1967), luego el proceso es más lento, con poca uniformidad y clara
relación con la madurez conductual. Este proceso tiene una secuencia temporal ordenada en las
distintas áreas cerebrales, siendo las sensoriales de proyección primaria las primeras en
mielinizarse, mientras que las últimas serían las de asociación, sobre todo las terciarias (Eccles,
1989; Gibson, 1990; Lecours, 1975).
4. - Valoración funcional del sistema nervioso central.
En los múltiples estudios paleoantropológicos que sobre el cerebro humano se han
realizado, se ha usado al volumen de la cavidad craneal como índice de su capacidad intelectual.
Esta extrapolación anatómica / funcional se debía a dos causas fundamentales:
- El único parámetro que se podía deducir de los cráneos fósiles era el de su capacidad o
volumen, que además no parecía ser complicado de medir.
- Tradicionalmente se ha pensado que mayores volúmenes encefálicos debían de
corresponderse con mayores capacidades intelectivas.
Sin embargo, incluso en nuestra propia especie y en la actualidad, es de sobra conocido
que la medida del volumen endocraneal no presenta una correlación directa con la capacidad
intelectual de la persona que se estudie (Gould, 1981; Holloway, 1996; Lewontin et al., 1984;
64
Martín, 1994; Stanley, 1981), pues existe una gran variación de volumen entre los seres
humanos, que puede valorarse entre 1050 y 2000 cc. (Florez, et al., 1999; Orts Llorca, 1977),
entre cuyos límites pueden encontrarse todo tipo de desarrollo intelectual con gran
independencia de su volumen.
Incluso en los datos aportados por el registro paleoantropológico, vemos con claridad la
dificultad de establecer una correlación directa entre volumen endocraneal y desarrollo cultural,
como puede deducirse de las formas modernas humanas que presentan dos desarrollos culturales
totalmente diferentes en diferentes periodos (final del Paleolítico medio y el inicio del superior),
sin que se hubiera producido un importante cambio morfológico que lo justificara.
Parece claro que el aumento de volumen del sistema nervioso central no puede ser
tenido como un único y directo índice de la inteligencia de los seres humanos, aunque cierta
relación de carácter indirecto sí parece tener, sobre todo si nos acercamos a los límites
funcionales y lo estudiamos desde un punto de vista estadístico.
En conjunto, el cerebro es el órgano regulador de la fisiología corporal, actuando a
través del sistema nervioso periférico (los nervios somáticos, los autónomos y los pares
craneales) y las relaciones neuroendocrinas (relaciones entre Hipotálamo, Hipófisis y resto de
glándulas somáticas). Esta regulación es fundamentalmente innata, aunque como todo elemento
biológico también estaría influenciado por las características medioambientales o factores
epigenéticos, igualmente es la responsable de la conducta realizada por las formaciones
neurológicas más recientes de su formación evolutiva.
La funcionalidad de ambos sistemas de control, somático y conductual, es totalmente
diferente, pues mientras que del primero siempre se espera una respuesta fisiológica acorde con
su propio desarrollo, en el caso del córtex cerebral no ocurre de la misma manera.
Al analizar los aspectos neurológicos humanos, vimos como la corteza cerebral era la
estructura neurológica responsable de los procesos cognitivos y que su variación se
caracterizaba, tanto evolutiva como funcionalmente, por el aumento de su superficie. De igual
forma, estudiamos que en la corteza cerebral tenemos dos tipos básicos de áreas respecto de su
funcionalidad.
- Áreas de proyección o primarias, que son las receptoras de todos los estímulos
corporales y del control motor. Presentan una correlación muy precisa con el tamaño corporal,
de tal forma que toda variación corporal debe de corresponderse con otra variación correlativa
de estas áreas de control sensitivo y motriz.
- Áreas de asociación secundarias y terciarias, que en mayor o menor grado procesan
toda la información que recibe las áreas anteriores. No están en relación con el tamaño corporal,
y su aumento es la causa de una mayor capacidad cognitiva.
Hemos expuesto la importancia que presentan estas áreas de asociación en la aparición
de los procesos cognitivos humanos. Pero si nos centramos sólo en ellas, como índice de una
65
mayor o menor grado de inteligencia, estaríamos cayendo en el mismo error de quienes se
limitaban a expresar el tamaño cerebral como forma de valoración intelectual, a pesar de que
introduzcamos ciertas matizaciones valorando zonas específicas del córtex y no sólo el tamaño
en general.
De igual forma, podríamos estar limitando la complejidad psicobiológica de los seres
humanos a la producción de simples cambios anatómicos como los únicos responsables de la
realización del proceso evolutivo, morfológico y cultural que apreciamos en nuestra especie.
El cerebro siempre se le ha relacionado con la inteligencia de su poseedor, siendo
clásica la relación entre un mayor volumen cerebral y un desarrollo intelectual más alto. Lo que
en un principio es lógico y, en cierto modo cierto, presenta el problema de que el cerebro hereda
de forma innata capacidades, que deben ser desarrolladas en función de las siguientes premisas:
- La correcta interrelación funcional con el resto de los componentes neurológicos,
entre los que destaca, por sus funciones, el sistema límbico. Éste, al ser el responsable de los
aspectos emocionales y afectivos de la conducta y actuar en estrecha conexión con amplias
zonas corticales, va a aportar el interés y la motivación necesarios para desarrollar la relación
entre las diversas comunidades humanas y la creación de los símbolos necesarios para originar
un lenguaje, favoreciendo la comunicación de la información externa.
- Las características del medio ambiente del que depende la adquisición de la
información externa que, al procesarla de forma más o menos rápida y mejor en función de su
propia capacidad, podría desarrollar las capacidades cognitivas que son vistas como inteligencia
humana.
La información, para que sea asequible a las terminaciones sensitivas (a través de las
cuales el cerebro la adquiere), debe ser previamente creada y simbolizada, pues los datos que
existen en la naturaleza y que pueden ser fácilmente observados y aprendidos, son limitados. Si
no se genera información elaborada, es como si no existiera y la capacidad cognitiva se
desperdiciará, al limitarse a la adquisición de las formas elementales que no precisan
elaboración.
Por tanto, el aumento del volumen encefálico y de su corteza, sin una información
elaborada que procesar neurológicamente, ni la motivación suficiente para llevar a cabo tal
tarea, no presentará ventajas selectivas claras. No obstante, en el futuro sí podrá tenerlas, si se
van poco a poco elaborando los datos necesarios para un mejor procesamiento cerebral, dando
lugar a una conducta más compleja.
Los verdaderos factores que serán la medida de las facultades cognitivas de nuestra
especie son múltiples, teniendo la necesidad imperiosa de actuar conjuntamente si quieren
desarrollar una variación cognitiva y conductual observable. Podemos resumirlos en los
siguientes:
66
- Aumento cuantitativo del córtex cerebral. Favorecido por la evolución y ofreciendo
capacidades cognitivas determinadas, pero sólo como posibilidades a desarrollar en función de
la creación y actuación conjunta de los otros factores.
- Actuación del sistema límbico en estrecha relación con el córtex frontal. Igualmente
desarrollado por fenómenos evolutivos, proporcionando el interés y la motivación suficientes
para desarrollar los procesos socioculturales necesarios.
- Características medioambientales que puedan estimular la motivación necesaria y
suficiente dentro de una sociedad, para elaborar las respuestas adaptativas precisas para la
supervivencia y desarrollo sociocultural.
El desarrollo de las capacidades corticales, gracias a la interacción de estos tres
factores, favorecerá un aumento cualitativo cortical. Éste se observará por formas
conductuales diferentes, que diversos autores denominan como exaptaciones.
5. - Resumen.
Podemos resumir las características anteriormente expuestas sobre la corteza cerebral
presentando las que mayor trascendencia poseen en la forma de conducta de los seres humanos.
- La fácil explicación de la evolución del cerebro humano por medio de los fenómenos
de las heterocronías, la embriología y la evolución en mosaico.
- El aumento del cerebro humano con un claro aspecto cuantitativo, siendo de origen
primario o genético y por medio de la mutación de los genes reguladores que alteran el
desarrollo embrionario en diversas zonas del Telencéfalo.
- El carácter de gran inmadurez neurológica que existe en el momento del nacimiento.
- La importancia que parecen tener las aferencias sensoriales externas e internas, para
la modulación topográfica y funcional del córtex, como puede apreciarse en el desarrollo de
las áreas corticales y la lateralización hemisférica.
- El desarrollo cualitativo que tenemos al aparecer nuevas cualidades cognoscitivas de
una forma secundaria tras una estimulación adecuada. Es la expresión del desarrollo funcional
de las áreas de asociación, al procesar la información que reciben del exterior.
- La existencia de un periodo critico de su desarrollo, pasado el cual el aprendizaje o
desarrollo de ciertas cualidades cognitivas, es mucho más difícil o incluso imposible.
- La creación de redes neuronales, formadas por las múltiples sinapsis neuronales que
se realizan en función de los estímulos externos, como base funcional elemental del cerebro.
Por tanto, vemos como lo que en realidad cambia en la evolución neurológica de los
mamíferos es la superficie del córtex (variación cuantitativa), formando grandes áreas de
asociación, las cuales, como respuesta al procesamiento de la información que reciben del
exterior, van a dar lugar a una interconexión múltiple y específica. Se crearán así áreas de
funciones concretas de la corteza cerebral, generando capacidades nuevas (variación
cualitativa). Estos cambios anatomo / fisiológicos, serán los que en interacción con el medio
67
ambiente y dentro del periodo crítico de maduración neurológica, den lugar a la aparición de
formas conductuales propias del ser humano.
Es conveniente destacar aquellas características que más van a influir en el modelo
psicobiológico que estamos elaborando. Tenemos:
- Un gran periodo de aprendizaje o de estructuración funcional, debido a la inmadurez
del cerebro en el nacimiento.
- La gran importancia de la experiencia, tanto individual como colectiva, como
regulador funcional del sistema nervioso central.
- Existencia de un periodo crítico, para la perfecta regulación cortical.
- El aumento o variación cualitativa del cerebro humano, que sólo se manifiesta tras la
correcta interacción con las experiencias adecuadas y dentro del periodo crítico. Exaptaciones.
68
Capítulo 4. - EVOLUCIÓN NEUROLÓGICA HUMANA.
En el capítulo sobre la evolución hemos comprobado los diferentes modelos
explicativos sobre la variación anatómica y la aparición de las distintas especies, los cuales
ofrecen un aspecto de controversia importante. Esta sensación de inseguridad teórica se aprecia,
con igual fuerza, en los intentos de aplicación de los conceptos evolutivos al género humano, a
pesar de ser uno de los apartados paleoantropológicos de los que más datos tenemos, sin duda
por el propio interés que suscita el conocimiento de nuestro propio desarrollo.
La aceptación de la naturaleza evolutiva de los seres humanos está bien consolidada en
nuestra sociedad, aunque han ido surgiendo problemas muy importantes al intentar establecer
una correspondencia entre sus aspectos mentales o cognoscitivos y la propia anatomía corporal.
La conceptualización histórica de tal correspondencia ha tenido que superar enormes
dificultades, tanto técnicas como dogmáticas. En la actualidad, la tendencia mejor considerada y
que más se ajusta a los avances teóricos, que se están desarrollando por parte de las
metodologías relacionadas con el estudio del ser humano, es la que considera que los procesos
mentales son consecuencia de las capacidades y propiedades que otorga la propia anatomía y
fisiología cerebral.
La parquedad de los datos con los que contamos, limita mucho el conocimiento que
podemos alcanzar sobre tal fenómeno, pues hay que tener en cuenta que de todos los factores
que condicionan el proceso evolutivo (genéticos, geográficos, embriológicos, culturales,
selección natural, etc.), sólo tenemos a nuestro alcance los datos de los restos fósiles y las
interpretaciones que, sobre su conducta y el medio en el cual vivían, nos puedan ofrecer la gran
cantidad de estudios realizados en los yacimientos arqueológicos. La variada interpretación que
actualmente tenemos sobre dichos conocimientos, es la causa del estado de diversidad teórica,
que existe actualmente sobre la evolución humana.
El presente estudio no es el lugar idóneo para estudiar el proceso evolutivo humano en
todas sus facetas somáticas, por lo que nos limitaremos a esbozar una posible línea de actuación
evolutiva del cerebro humano, concretamente del córtex cerebral (dado que es el elemento
neurológico que más trascendencia tiene en el desarrollo de toda conducta voluntaria),
relacionándolo con las variaciones postcraneales en general, con el fin de comparar las grandes
variaciones morfológicas evolutivas.
A pesar de lo segmentario de su carácter, siempre hay que tener en cuenta el aspecto
global de la anatomía humana (bipedismo, manualidad, facultades sonoras y estructura corporal
determinada, etc.), que en conjunto es el responsable del comportamiento propio de los seres
humanos.
69
1. - Aplicación de la teoría evolutiva.
En los estudios que sobre la evolución humana se han realizado, ya sean en un aspecto
general o de su cerebro en particular, existen diversas teorías con mayor o menor poder
explicativo. Como es lógico, el desarrollo de las mismas va a depender mucho del concepto
evolutivo que se tenga, por lo que podemos establecer dos grandes grupos de teorías:
1.1. - Con base en las formas evolutivas neodarwinianas:
- Una de ellas presenta un importante matiz social y ecológico, como es la teoría
desarrollada por L. Aiello y R. Dunbar, en la que básicamente ligan el incremento del córtex al
desarrollo de las habilidades sociales producidas dentro del grupo, como necesidades para la
cohesión y mantenimiento social. El aumento del volumen cerebral, y por tanto de inteligencia,
es una consecuencia de la adaptación a la vida social, un medio en el que cada elemento del
grupo tiene que cooperar y competir a la vez.
En este proceso, el lenguaje pudo haber sido necesario para mantener la cohesión y
estructura social, desarrollándose un mecanismo de relación que facilite el uso del tiempo social
más eficazmente, siendo un desarrollo paralelo al aumento del sistema nervioso central (Falk,
1980, 1983; Tobias 1987, 1991).
La moderna comunicación simbólica parece ser consecuencia de una gradual respuesta
a una continua presión ecológica, logrando fomentar con su desarrollo la cohesión social.
La teoría social surge, con el estudio de diferentes especies de primates, al comparar su
tamaño del córtex (en relación con el resto del encéfalo), con el tamaño del grupo social que los
conforman (Aiello y Dunbar, 1993; Dunbar, 1993; 1996).
Presenta algunos aspectos críticos que la hacen perder valor explicativo:
+ No se ha encontrado una clara relación directa entre el desarrollo del
neocórtex y una mayor complejidad en la variación conductual de las primeras
poblaciones modernas. El cerebro aumenta, pero los elementos sociales, técnicos y
simbólicos no lo hacen con la misma rapidez (Fig. 12).
+ Las capacidades cognitivas no se manifiestan sólo por su propia existencia
dentro del S.N.C. evolucionado. Precisan ser desarrolladas por medio del procesamiento
de la información que éste sea capaz de recibir sobre su propia realidad y el mundo en el
que vive, lo que necesita un tiempo para crear tal información, transmitirla y procesarla.
+ La explicación teórica sigue los criterios de la teoría sintética, en la que el
aumento del sistema nervioso central debe presentar alguna ventaja selectiva clara e
inmediata. De este modo, ofrecería mejoras conductuales con la suficiente envergadura
para que pueda ser favorecida por la selección natural (en su teórico cauce evolutivo),
hecho que la arqueología no puede confirmar con los resultados que tenemos de los
estudios realizados en los diferentes yacimientos.
70
+ Existen discrepancias respecto a la forma y momento en el que se formaría un
lenguaje simbólico, destacándose su evolución con unas curvas evolutivas diferentes de
las del aumento del sistema nervioso central (Fig. 13 y 18).
- Podemos incluir todas las teorías que relacionen variaciones más o menos grandes de
tamaños cerebrales, con aportaciones paulatinas de mejoras selectivas, para que la selección
natural las vaya guiando cada vez a formas anatómicas de mayor volumen. En general, tienen
una función ecológica muy importante, manifestada en la adaptación al medio ambiente
cambiante.
En este apartado, encajarían perfectamente los criterios explicativos aportados por la
Arqueología procesual o Nueva Arqueología, en la que la interacción del ser humano con las
características medioambientales es la principal causa de su desarrollo cultural, que debe seguir
a un previo desarrollo evolutivo.
Capacidad Craneal. Evolución Técnica
Evolución craneal
1700 -- Evolución simbólica 1600 - 1500 -- Homo 1400 -- 1300 –
Sapiens 1200 – 1100 –
1000 --
Homo erectus 900 – 800 –
700 – Homo habilis 600 – 500 - Austral. 400-- African. 300-- I I I I I I I I I I I 100 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 Miles de años BP.
Fig. 13. – Se muestra el diferente ritmo de evolución, siendo mucho más acentuado el
morfológico representado por el aumento de la capacidad craneal, mientras que el técnico y simbólico
progresa muy lentamente durante muchos miles de años, desarrollándose rápidamente en los últimos cien
mil años.
Modo 1
Modo 2
Modo
Modo 4
Modo 3
71
Por otro lado, encontramos dificultades teóricas dentro de la síntesis neodarwiniana,
como única forma de explicación evolutiva, pues no puede explicar una serie de hechos bien
documentados, como pueden ser los siguientes:
- Cuando los cambios anatómicos están claramente relacionados con las posibilidades
de supervivencia y de reproducción, los mecanismos de selección natural expuestos por el
neodarwinismo no presentan problema alguno en su comprensión. Existen ejemplos muy claros
y ampliamente documentados, como corresponde al caso de la polilla Biston betularia, la cual
se ha adaptado en regiones muy contaminadas y ennegrecidas gracias al color de sus alas. El
fenómeno se explica por la existencia de fenotipos claros y oscuros, siendo las variedades
oscuras las que han podido sobrevivir y procrearse más que las formas claras, al poder ocultarse
mejor de sus depredadores naturales dentro de un medio ambiente oscuro.
La acción de la selección natural queda patente a la hora de seleccionar los fenotipos
más favorables en los cambios medioambientales, en función de la adaptabilidad propia de la
especie, pero es difícil contrastarla como guía del cambio evolutivo. Es muy complicado
relacionar los cambios morfológicos que se producen de una manera lenta y gradual, con una
mejora de la supervivencia. Esto nos obliga a exponer simples deducciones lógicas, posibles
pero no demostradas, llevándonos a razonamientos que no nos aportan una plena seguridad
teórica.
No encontramos la evidencia de que el aumento del volumen cerebral, por sí sólo y en
pequeñas cuantías, se corresponda con una utilidad en el sentido adaptativo que especifica la
teoría sintética. Si además, tenemos en cuenta que la variación del volumen cerebral entre
nuestra población es muy considerable, entre 1050 y 2000 cc. (Florez et al., 1999; Orts Llorca,
1977), no podemos aplicar sin restricción alguna, un paralelismo entre volumen e inteligencia.
(Gould, 1981; Holloway, 1996; Lewontin et al., 1984; Martín, 1994; Stanley, 1981),
- La evolución neodarwiniana no se ajusta al ritmo de cambio cultural que puede
apreciarse en los datos arqueológicos, pues aunque siempre observamos un lento y progresivo
desarrollo cultural, éste es muy inferior al desarrollo morfológico del cerebro, el cual alcanza los
niveles actuales con la aparición del Homo sapiens desde al menos hace 90.000 años, mientras
que su nivel cultural no difiere mucho del alcanzado por el Homo erectus en cualquiera de sus
proyecciones evolutivas.
- Como ya explicamos anteriormente, el desarrollo evolutivo cerebral tiene una doble
vertiente cuantitativa / cualitativa que, en general, sólo proporciona capacidades que es
necesario desarrollar. Para ello, es preciso crear formas culturales adecuadas, y trasmitirlas tanto
a sus coetáneos como a sus descendientes. Este proceso lleva un tiempo de actuación
imprescindible que, en su desarrollo, se acopla con una mayor facilidad a la curva de
incremento simbólico y cultural, que a la del propio desarrollo morfológico (Fig. 13).
72
- Las diferencias genéticas entre el ser humano actual y el chimpancé son sólo de 1´5%
(King and Wilson, 1975; Sibley and Alhquist, 1984), a pesar de su gran diferencia morfológica.
Estas pequeñas diferencias genéticas acompañadas de grandes cambios morfológicos, parecen
que se adaptan mejor a las pautas evolutivas del modelo multifactorial.
- Las cualidades mentales que parecen apreciarse en el desarrollo evolutivo humano, se
corresponden con los fenómenos denominados como exaptaciones, es decir, de cualidades
emergentes que aparecen después de realizado el cambio anatómico que lo hace posible, pero
que no se desarrollaron evolutivamente para realizar tal propiedad, como el ejemplo del
lenguaje y la escritura parecen demostrar (Gazzaniga, 1998; Gould, 1980; Tattersall, 1998;
Vrba, 1985).
1.2. - En función de nuevas corrientes evolutivas.
La evolución del sistema nervioso central en los mamíferos se basa en proyectos
evolutivos anteriores que, al desarrollarse, alcanzan cotas de actuación e independencia mucho
más eficaces. Nos referimos a la creación de sistemas neuronales complejos, encaminados a
establecer respuestas a determinados estímulos, no de forma refleja e instantánea, como en las
especies más elementales, sino de una manera diferida en función de la experiencia anterior y
del aprendizaje elaborado, para tomar las actuaciones más adecuadas y poder así solventar con
mayor solvencia los peligros y dificultades que el medio ambiente plantea a todos los seres
vivos (Bonner, 1980).
Con estos planteamientos es fácil de apreciar que el papel de la experiencia previa y el
aprendizaje, son fundamentales en la conducta de los mamíferos a la hora de poder elegir la
mejor forma de actuar frente a cualquier situación.
El proceso evolutivo ha favorecido el desarrollo de estas características, dando lugar a
una evolución del sistema nervioso que se centre más en los cambios que atañen a la
remodelación o al tamaño de las áreas de asociación del córtex cerebral. Al aumentar los
aspectos tanto cuantitativos como cualitativos, se favorece el aprendizaje, el desarrollo de
nuevas funciones y una mejor adaptación al medio ambiente, configurando la conducta que
determina al linaje humano. Éste estaría caracterizado por:
- Una mayor capacidad de procesamiento de la información, consecuencia del
aumento cuantitativo / cualitativo del córtex cerebral.
- La gran facilidad de estructuración neurológica, basada en la gran inmadurez que
presentan en el nacimiento y a un mayor tiempo de aprendizaje durante la infancia.
- La posibilidad de crear información nueva en función de las características de los
estímulos externos recibidos, que serán transmitidos al grupo y a sus descendientes.
Una forma explicativa de estos procesos se realiza mediante la introducción de los
nuevos criterios genéticos y la embriología en los mecanismos evolutivos. De las diversas
formas de evolución basadas en las heterocronías y que podemos ver en la naturaleza, los
73
autores se centran sobre todo en la denominada neotenia B, como causa de la evolución hacia
los humanos anatómicamente modernos (Alberch, 1980; Bermúdez de Castro y Domínguez-
Rodrigo, 1992; Chaline, 1994; Domínguez-Rodrigo, 1994; Eccles, 1989; Gilbert, 1985; Gould,
1977). Sin embargo, no todos están de acuerdo, pues existe cierta discrepancia sobre el tipo de
heterocronía que puede actuar en la evolución humana, incluso se añade la posibilidad de la
coexistencia de varios procesos que actúen a la vez o en momentos diferentes, destacando en
este sentido la neotenia, progénesis e hipermorfosis (Andrew and Charles, 1996; Gould, 1977;
Shea, 1983).
En la neotenia se produce un aumento del tiempo de duración de cada fase de
desarrollo, por lo que tendríamos unos descendientes mayores y con rasgos más juveniles que
sus ancestros. Sin embargo, los modelos basados en esta forma de heterocronía como única
función de cambio embriológico presentan numerosos problemas, pues están centrados en la
comparación del chimpancé con el ser humano. De este modo, se ignoran las diferentes especies
intermedias que, sin duda, han existido, así como la falta de comparación sobre el desarrollo
embriológico del cerebro (Gibson, 1990).
Antes de pensar en la posibilidad de actuación de algún tipo de heterocronía ya
expuesto, es preciso analizar los siguientes hechos:
- Los ritmos de evolución corporales y cefálicos no son iguales entre los diversos
homínidos que existieron entre el chimpancé y el ser humano. Esto puede verse muy bien en los
restos fósiles del Homo erectus y más concretamente en el fósil del niño de Turkana,
correspondiente a un adolescente de unos once años de edad con 162 centímetros de altura y que
vivió hace 1,6 millones de años. El esqueleto corporal es muy semejante al de los humanos
actuales del África oriental, mientras que el cráneo se ajusta perfectamente al modelo del Homo
erectus primitivo, con un volumen de 800 cc. y características anatómicas primitivas (Holloway,
1995; Leakey and Walker, 1989; Walker and Leakey, 1993).
- Tampoco el aumento cerebral es homogéneo, aunque en su conjunto sí se produce un
gran aumento. Lo que se desarrolla en mayor proporción son las áreas de asociación, formando
nuevas zonas neurológicas en los diferentes lóbulos cerebrales, manteniéndose las áreas
primarias con pocos cambios y secundarias al propio crecimiento corporal.
- También la maduración cerebral entre diferentes especies de primates es diferente en
el momento de nacer. Sus cráneos pueden parecerse, pero su cerebro no (Changeux, 1983), pues
ambos difieren en su maduración tanto durante la gestación como después. El cerebro humano
es mucho más inmaduro en el momento del nacimiento (Changeux, 1983; Gould, 1977; Holt, et
al., 1975). Así pues, aunque el cráneo en la etapa infantil se parezca, existe un desfase encéfalo /
craneal de tiempo y desarrollo entre el chimpancé y los seres humanos.
Con lo visto anteriormente podemos deducir que los procesos asociados con la neotenia
como única forma de cambio evolutivo, presentan un carácter vago y genérico, por lo que no
74
nos parece lógico seguir insistiendo en estos procesos de heterocronía de actuación general, pero
sí estudiar aquellos cambios genéticos que expliquen las diferentes variaciones parciales que se
han producido en la evolución humana.
La Biología del desarrollo, como ya vimos en su momento, puede explicarnos cómo
con una pequeña variación genética en los genes reguladores de un organismo determinado, se
pueden producir cambios anatómicos importantes, no sólo en el órgano regulado por estos
genes, sino también en las estructuras corporales que tienen como base de inicio o configuración
el primer órgano alterado.
Debemos recordar como el cambio de la morfología cerebral repercutía en las formas
óseas de la bóveda craneal durante etapas posteriores de su desarrollo. En este orden de cosas,
es posible que la misma variación neurológica tenga responsabilidades en la variación de la base
de cráneo y de la propia morfología de la cara. Desde luego, no sería el único responsable de las
variaciones evolutivas de estas zonas anatómicas, pero debería tenerse en cuenta a la hora de
considerar los cambios evolutivos del rostro en los seres humanos (Lieberman et al., 2000).
Todos estos procesos se basan en la capacidad evolutiva del proceso embriogénico
(Chaline, 1994; Dambricourt-Malassé, 1996; Fenart, 1981), que si bien se escapan en parte del
presente estudio, debemos de conocer en el momento de explicar la evolución humana en
general.
Los rápidos cambios morfológicos producidos con poca variación genética y una
adaptación medioambiental posterior al cambio, se adaptan mucho mejor al modelo
multifactorial que a la teoría sintética como única fuente explicativa. En este sentido, las pautas
evolutivas que parece que van a constituir las claves de la evolución humana son las siguientes:
- Gran influencia del azar en la producción de los procesos evolutivos humanos, lo que
confiriere al ser humano el mismo rango biológico que a los demás seres vivos, pero limitando
sus posibilidades de cambio, por la acción de la selección natural tanto prenatal (en la
adquisición de nuevas formas morfológicas), como postnatal (en la pervivencia de tales formas
evolucionadas).
- Los recursos evolutivos pueden actuar en todos los lugares donde sea posible un
cambio morfológico, existiendo únicamente el límite de la propia viabilidad del embrión
evolucionado.
- Importancia de las heterocronías como consecuencia de las mutaciones de los genes
reguladores, a los que hay que añadir los cambios producidos en los genes estructurales. Sería la
causa de los cambios primarios producidos durante la embriogénesis.
- Trascendencia del proceso embriológico como una posible causa de los cambios
secundarios de las alteraciones morfológicas.
- No obstante, no debemos de descartar totalmente a los procesos evolutivos de tipo
neodarwinista, pues estos pueden producirse y añadirse a los producidos por otras formas.
75
Puede apreciarse, sobre todo, en los cambios interespecíficos y en la diferenciación morfológica
de los diferentes homínidos comprendidos en un mismo nivel evolutivo.
- La selección natural no tiene un carácter exclusivo como guía de la evolución,
limitándose su actuación sobre la capacidad adaptativa global de los diferentes homínidos
socialmente considerados y encuadrados en una determinada cultura.
- La evolución humana tiene un claro desarrollo en mosaico, como se deduce de la
observación de las variaciones morfológicas de distinta cuantía, producidas con diferente ritmo
evolutivo a lo largo de la evolución del ser humano.
Por tanto, la evolución de los homínidos corresponde a un proceso en mosaico, en el
que se han producido aumentos reorganizativos y físicos, alométricos y no alométricos, tanto
en el cuerpo como en el cerebro, por lo que no podemos tener una explicación única para todas
las variaciones de tamaño, sobre todo del cerebro. El sistema nervioso central puede aumentar
de tamaño a consecuencia de diferentes razones y en diferentes momentos (Holloway, 1980).
Con esta concepción evolutiva, tenemos el problema de cómo pudo realizarse la
creación de un órgano tan caro de mantener como el cerebro, si el cambio conductual que
ocasionaba era menor al cambio morfológico. Sabemos que nuestro cerebro consume una gran
cantidad de energía, pues llega a utilizar más del 20% de los recursos energéticos del
organismo, a pesar de representar sólo un 2% del peso corporal en el adulto. Sin embargo, hay
que reconocer que todo aumento de volumen del sistema nervioso central es útil (sobre todo si
se realiza en las áreas de asociación), pues mejora la capacidad de procesamiento de los datos
que pueda recibir, pudiendo establecer pautas de comportamiento más elaboradas en función de
su experiencia, y que le ayudarán a enfrentarse mejor a las necesidades selectivas del medio
ambiente.
Hay que valorar que el cambio conductual basado en conceptos simbólicos fue lento,
pero no tanto el producido en los conceptos tecnológico y social. En las sociedades humanas,
desde sus primeros estadios evolutivos, la información técnica y social creada y transmitida,
otorgó a sus componentes un poder subsistencial muy alto, que les permitió compensar el gran
gasto energético que suponía un cerebro tan grande, a pesar de su uso limitado en el desarrollo
de sus capacidades. La cohesión social, el uso de útiles líticos y el paulatino incremento de
nuevas formas de vida, permitió alterar los patrones de selección natural al género Homo.
Esta selección natural seguía inexorablemente controlando a otras especies, pero respecto al ser
humano permitió el crecimiento de sus poblaciones y su expansión a gran parte del mundo
antiguo.
2. - Cambios morfológicos evolutivos.
De una manera general, hemos visto como los aspectos anatómicos que van a intervenir
en la conducta humana, se basan en una ampliación cuantitativa y cualitativa de su corteza
cerebral. Ahora intentaremos ver como pudo producirse tal cambio morfológico a lo largo de su
76
desarrollo evolutivo. La relación entre los cambios cerebrales y los corporales pueden ser de dos
maneras:
- Isométrico. Cuando el aumento del tamaño corporal se corresponde con un aumento
proporcional del córtex. Todo aumento de masa corporal implica un mayor control motor y
sensitivo, el cual debe estar debidamente representado en las áreas primarias correspondientes,
constituyendo las zonas controladoras del movimiento y receptoras de la sensibilidad.
- Alométrico. Si se produce un aumento anatómico de diferente grado, con
independencia entre el cerebro y el resto del cuerpo. Este aumento de la corteza cerebral no
guarda relación directa con las vías aferentes que llegan al cerebro, constituyendo las áreas de
asociación.
Uno de los primeros problemas que nos encontramos al intentar establecer la línea
evolutiva del género Homo, corresponde con la abundancia de tipos de homínidos diferentes
que viven en los mismos períodos, lo que dificulta enormemente la ubicación de cada uno de
ellos en una posible línea genealógica. Del mismo modo, al relacionar el aumento cerebral de
las diversas especies conocidas con su distribución en el tiempo, se puede apreciar una
tendencia evolutiva, en alguna de ellas, respecto de un progresivo desarrollo del sistema
nervioso central (Homo erectus), pero que son coetáneas con otros homínidos que no la
presentan (Australopithecus robustus, boisei).
Por eso, muchos autores ven dicha evolución como un arbusto ramificado, con gran
dificultad para conocer cual es el pariente más cercano y quién es el antepasado de quién. En
este arbusto los humanos son sólo unas ramitas laterales que se han significado, no sólo por sus
cualidades, sino por la extinción de todos los demás (Ángela y Ángela, 1989; Foley, 1995;
Gould, 1989). (Fig.14).
A. afarensis. A. africanus. A. robustus. A. boisei. H. habilis. H. rudolfensis. H. ergaster. H. erectus. H. antecessor. H. heidelbergensis. H. neanderthalensis. H. sapiens.
Millones de años. 4 3´5 3 2´5 2 1´5 1 0´5 0
Fig. 14. – Se aprecia la dispersión de las especies en el tiempo, superponiéndose a la vez varios
tipos de homínidos. Deben de existir otras formas aún no conocidas, mostrando en conjunto una
evolución que se parece gráficamente a un arbusto ramificado. (Arsuaga y Martínez, 1998; Menéndez et
al.,1997).
77
La gran diversidad de homínidos y la contemporaneidad de muchos de ellos, parecen
indicar que su formación y evolución hacia las formas más modernas, se ajusta más a los
modelos evolutivos a saltos que a las formas graduales y lentas en la formación de nuevas
especies (Tattersall, 2000).
No obstante, debemos establecer una línea evolutiva genérica que nos sirva de soporte
teórico sobre la que poder estudiar los fenómenos evolutivos. Por tanto, estableceremos cuatro
grandes niveles evolutivos de homínidos, con la certeza de que entre ellos existe una forma de
desarrollo que los relaciona, sin especificar cómo se realiza detalladamente, pues tal
particularidad es actualmente fuente de diversos debates aún no aclarados
Cada nivel engloba un determinado número de especies que presentan un cambio
evolutivo relativamente homogéneo. Éste se manifestará con la correspondiente alteración
morfológica del cerebro. Se relacionará además con el posible aumento corporal y las
consecuencias conductuales que podamos deducir del registro arqueológico.
2.1. - Australopithecus (A. afarensis, A. africanus, etc.).
2.2. - Homo habilis (H. rudolfensis)
2.3. - Homo erectus (H. ergaster, H. antecessor, H. rodhesiensis, H. heidelbergensis).
2.4. - Homo sapiens (H. Sapiens, H. sapiens neanderthalensis.).
En los datos numéricos relacionados con características anatómicas, existe cierta
disparidad entre los autores a la hora de establecer valores medios, no obstante estos se parecen
mucho y no plantean problemas metodológicos en general, al menos desde las directrices del
presente trabajo (Holloway, 1995, 1996; Menéndez et al., 1997; Tobias, 1971).
2.1. - Australopithecus.
En este grupo comparamos dos de los Australopithecus que más se han relacionado con
la línea evolutiva humana, como son el A. afarensis y el A. africanus.
2.1.1. - Cambios anatómicos. Ambos presentan un tamaño corporal pequeño,
comprendido entre 110 y 135 cm, con un peso situado entre los 30 y 45 Kg. Los promedios del
A. africanus son algo superiores que los del A. afarensis, pero sin ser muy significativos. Se
aprecia un aumento cerebral pequeño, pero más significativo que el aumento corporal, por lo
que parece tener un matiz alométrico. Del promedio de 413.5 cc del A. afarensis, pasamos a los
441,2 cc del A. africanus (Tobias, 1971), con lo que existe un aumento cerebral que no se
corresponde con un aumento corporal de la misma cuantía.
Los cambios organizativos de sus respectivos cerebros ofrecen algunas alteraciones
respecto de los primates actuales, con los que es posible compararlos si pensamos que su
ancestro común no debía de ser muy diferente de los chimpancés actuales. El análisis se basa en
la posición del surco lunar, que separa el lóbulo occipital del parietal. En los humanos
modernos la separación se sitúa más posterior, si bien tiene un carácter más virtual que real,
pues no está completamente definido en su anatomía macroscópica (Orts Llorca, 1977). En los
78
primates actuales está situado en una posición más anterior, limitando un área primaria de
asociación visual con mayor superficie cortical en el lóbulo occipital.
En los endomoldes del niño de Taung (A. africanus) y del fósil AL. 162-28 (A.
afarensis), Holloway ve la situación del surco lunar en una posición humana o posterior, lo que
implicaría una disminución del área primaria 17 y un aumento relativo de las áreas de
asociación 18 y 19 (Holloway, 1995,1996). Sobre este hecho, no todos los autores están de
acuerdo, pues Falk no creé que exista tal cambio (Falk, 1980) y Tobias no toma partido (Tobias,
1987, 1991).
Existe también la presencia de una asimetría cerebral entre los dos hemisferios, aunque
no parece que tenga más especificidad que la que se ve en el resto de los primates.
2.1.2. - Conducta. Este pequeño aumento alométrico del cerebro en general, el cambio
de las superficies corticales con disminución funcional y anatómica del lóbulo occipital y el
consecutivo aumento del parietal, no parecen ocasionar un cambio conductual significativo, al
menos que se aprecie en el registro arqueológico estudiado en la actualidad.
2.1.3. - Vías evolutivas. Es muy difícil, con los pocos datos de que disponemos y la
controversia que suscitan, establecer las formas evolutivas que pudieron presentar los
homínidos que constituyen este grupo. Si seguimos las ideas de Holloway podemos esbozar
algunos posibles caminos de variación morfológica:
- La aparente falta de repercusión conductual junto con el posible cambio cerebral,
parecen indicar que se debe a un fenómeno de cambio producido por el azar, en los genes
reguladores de la corticogénesis de la zona afectada, representando un fenómeno de
heterocronía parcial o restringida a elementos anatómicos cerebrales limitados (Rakic, 1995).
- El aspecto de cambio local es una clara manifestación del fenómeno de mosaico, muy
evidente en la evolución humana.
- No podemos descartar cambios morfológicos promovidos por las formas
neodarwinianas, pero la falta de datos impide precisar cuales pudieron ser.
2.2. - Homo habilis.
En este nivel, y en relación con el grupo anterior, notamos importantes diferencias que
representan cambios evolutivos transcendentes, tanto en lo morfológico como en lo conductual.
2.2.1. - Cambios anatómicos. La talla sigue siendo pequeña con promedios alrededor de
los 130 cm, aunque su corpulencia pudo aumentar un poco llegando a los 45 Kg de peso. Los
cambios más importantes se aprecian en el cerebro, como los que Holloway aprecia en el fósil
KNM-1470 (Holloway, 1996):
- Aumento general del cerebro respecto del A. africanus con unos 200 cc de mayor
volumen cerebral, al calibrar como media de este grupo unos 640.2 cc (Tobias, 1971). Este
mayor incremento cerebral presenta dos aspectos. Por un lado un desarrollo isométrico en
consonancia con el pequeño crecimiento corporal, y por otro un mayor aumento alométrico
79
cerebral, que corresponde con una creación y remodelación importante de las áreas asociativas.
Este cambio anatómico es relacionado rápidamente con cambios de comportamiento,
transcendentales para el devenir de la especie humana recién configurada.
- Persistencia o mejor comprobación de los cambios de las áreas occipitales y
temporales, separados por el surco lunar y que se vieron o intuyeron en el nivel de los
Australopithecus.
- Asimetrías cerebrales de conformación más humana, al presentar un patrón petalial
izquierdo-occipital y derecho-frontal muy fuerte.
- Reorganización del lóbulo frontal inferior, que aumenta en superficie y complejidad,
siendo la primera vez que se aprecia en un homínido lo que será el área de asociación de Broca.
2.2.2. - Conducta. Se notan importantes cambios, que podemos resumir en dos aspectos:
- Cambio social, apareciendo por primera vez conductas sociales con un claro matiz
humano, al introducir pautas de compartimiento de los alimentos entre los diversos
componentes del grupo de una forma más generalizada y estructurada, así como la creación de
formas de protección adecuadas (Domínguez-Rodrigo, 1994; Isaac, 1984).
- Desarrollo técnico, pues con él aparece asociados los primeros instrumentos líticos, de
aspecto muy tosco y configurando el denominado Paleolítico inferior arcaico o Modo 1.
2.2.3. - Vías evolutivas. Presenta diversos aspectos que debemos tener presentes:
- Evolución en mosaico, como parece desprenderse del diferente grado de cambio
evolutivo dentro del mismo cerebro, y de la propia alteración alométrica con relación a otras
partes corporales.
- La aparente rapidez en la aparición del Homo habilis dentro del contexto
paleontológico, parece indicar que se debe a un fenómeno de alteración de los genes
reguladores. Éstos, producen un aumento de las unidades proliferativas situadas en las vesículas
del Telencéfalo durante las primeras fases del periodo embrionario, posiblemente por el
aumento del tiempo de acción de esta fase, dando lugar a un aumento de las áreas asociativas y
una remodelación cerebral de gran importancia (Rakic, 1995).
- De la misma manera que en el grupo anterior, la falta de datos impide exponer con
claridad los posibles cambios evolutivos originados por la forma explicada en la teoría
sintética, aunque los pequeños cambios interespecíficos puedan tener una explicación dentro de
esta forma evolutiva.
2.3. - Homo erectus.
Es el grupo más variable y con más tiempo evolutivo de los que hemos establecido, por
lo que presenta una serie de especies diversas, con cierta dificultad para concretar su línea
evolutiva.
2.3.1. - Cambios anatómicos. Todas las especies tienen una talla parecida a la nuestra,
pues la más primitiva u Homo ergaster, como se demuestra con su fósil mejor conservado, el
80
denominado niño de Turkana. Éste presenta una talla de 160 cm, a pesar de que en el momento
de su muerte sólo tendría unos 11 años, por lo que su desarrollo corporal aún no había
terminado.
De acuerdo con los datos paleoantropológicos que poseemos, es posible establecer dos
fases evolutivas a lo largo de su gran periodo de desarrollo:
- Con su aparición en los yacimientos, vemos un gran desarrollo corporal,
correspondido en menor proporción con un aumento cerebral. Existe una variación alométrica
importante del cuerpo respecto del cerebro.
- Posteriormente, el cerebro experimenta un desarrollo general aparentemente
progresivo, variando de 800 a 1200 cc a lo largo del conjunto de especies que podemos englobar
en este nivel. En los endomoldes no se aprecia la creación de nuevas áreas corticales
específicas, pero sí un incremento general de su superficie.
Teniendo en cuenta que las áreas primarias tienen que estar en estrecha correspondencia
con las partes corporales de las que recogen información sensitiva o controlan sus movimientos,
el aumento de superficie correspondiente a estas zonas corticales estaría limitado al propio
aumento corporal que, por otro lado, hemos visto que es reducido durante el periodo de
expansión de este grupo. Por tanto, son las áreas de asociación las que más se benefician de este
aumento general del córtex. Este aumento, junto con un refinamiento en la organización
cortical, parecen vislumbrar las formas cerebrales modernas (Holloway, 1995, 1996).
2.3.2. - Conducta. Los primeros Homo ergaster continúan con las mismas formas
culturales que el Homo habilis, si bien muy pronto se produce un avance técnico importante, al
desarrollar las formas técnicas del Achelense o Modo 2, en la fabricación de sus útiles líticos.
Aunque se producen algunos avances sociales y técnicos, así como una gran expansión
geográfica al poblar nuevas zonas con ambientes diferentes en Europa y Asia (Binford, 1985;
Goodenough, 1990; Menéndez, 1996), sus formas generales de conducta no cambian en la
misma proporción que podría deducirse del aumento cerebral, pues a pesar de alcanzar niveles
altos de desarrollo cortical, su conducta presenta pautas muy primitivas como indican los datos
arqueológicos.
2.3.3. - Vías evolutivas. Hay que tener en cuenta diversos aspectos.
- La clara actuación evolutiva en mosaico, pues primero y de una forma rápida se
desarrolla el cuerpo, mientras que el cerebro presenta una evolución más tardía y menos brusca.
- Teniendo en cuenta que las mejoras conductuales aumentan en una proporción menor
que el desarrollo cerebral, no está muy clara la acción de la selección natural como guía
evolutiva de los cambios anatómicos. A los homínidos de estos niveles, les sobraba cerebro
para poder desarrollar las formas de vida que los testimonios arqueológicos nos ofrecen. En este
sentido, parece más lógico pensar que el crecimiento cerebral se debe más a mutaciones de los
81
genes reguladores del crecimiento cerebral, con afectación más general que en los casos
anteriores.
- El paulatino y largo periodo evolutivo de este grupo, parece indicar la posibilidad de la
existencia de formas de evolución desarrolladas según indica la teoría sintética, aunque no
podemos apreciar las ventajas selectivas que debieron tener.
2.4. - Homo sapiens.
En este nivel podemos apreciar dos líneas evolutivas diferentes, que se concretan en el
Homo sapiens neanderthalensis y el Homo sapiens sapiens, salvando las discrepancias actuales
sobre si son una misma especie o dos diferentes.
2.4.1. - Homo sapiens neanderthalensis.
2.4.1.1. - Cambios anatómicos. El cambio se centra en un gradual e importante
incremento del volumen cerebral. En sus medidas volumétricas existe una gran variabilidad
entre las muestras que se han podido medir, calculando valores entre 1300 y 1740 cc, con unas
cifras medias de 1400 cc. (Holloway, 1996).
Se acompaña de un aumento corporal importante, pero de menor proporción que el
apreciado en el desarrollo cerebral. Tenemos, por tanto, un incremento alométrico considerable
a favor del cerebro, que puede englobar a otro isométrico de menor magnitud.
2.4.1.2. - Conducta. Pueden establecerse dos formas conductuales con un matiz
simbólico muy diferente, en función del tiempo y lugar de los yacimientos estudiados:
- Durante el Paleolítico medio en general, se produce en algunos lugares la forma más
clásica y extendida de la conducta de los neandertales. En ésta, se aprecia un incremento en su
complejidad conductual (al desarrollar la técnica lítica englobada en el Musteriense o Modo 3),
en la intencionalidad de los enterramientos, en la persistencia y claro dominio del fuego y, en
general, en el desarrollo de formas subsistenciales más elaboradas que, en conjunto, contrastan
con las formas de vida elaboradas por el Homo erectus en su largo trayecto evolutivo (Mellars,
1989, 1995).
- En el inicio del Paleolítico superior se produce un cambio radical en sus formas
culturales, coincidiendo con la expansión del Auriñaciense, conviviendo ambos procesos
culturales durante unos milenios. En él se desarrollan unas tecnologías propias del último
periodo paleolítico en toda Europa, como son el Chatelperronense (del que existen algunos
yacimientos asociados a restos neandertales) el Uluzziense y el Szeletiense (que parecen tener
una gran relación con las técnicas del Musteriense, pero que actualmente no se han podido
relacionar directamente con el neandertal) (Mellars, 1989, 1995). En este mismo periodo y en
lugares determinados perviven los neandertales con formas culturales propias del Musteriense y
que estudiaremos más adelante.
La causa de tal evolución cultural realizada de forma rápida, parece estar relacionada
con la presencia del Auriñaciense, distribuido por toda la Europa habitable por el Homo sapiens
82
sapiens con un claro desarrollo cognitivo. Es importante señalar que no todos los autores se
suman a tal teoría, proponiendo otras alternativas que veremos en apartados posteriores.
2.4.1.3. - Vías evolutivas. En esta fase no se producen grandes remodelaciones
cerebrales, ni cambios postcraneales notables. Sólo podemos constatar un aumento general del
cerebro dentro de las formas evolutivas modernas, así como un importante desarrollo de la masa
corporal aunque no tan manifiesto como los cambios neurológicos. Podemos apreciar los
siguientes aspectos:
- Persisten las formas de cambio con diferente grado de desarrollo o en mosaico. Es
fácil de apreciar por el diferente ritmo de crecimiento entre la cabeza y el cuerpo.
- Las formas neurológicas adquieren plenas competencias modernas, si bien existen
algunas diferencias en las formas generales respecto del ser humano moderno.
El gran aumento del sistema nervioso central de los neandertales no se corresponde en
igual medida con el desarrollo cultural. Sin embargo, existe cierta controversia al respecto, pues
algunos autores sí otorgan al neandertal un desarrollo cultural muy importante, a pesar de lo
escueto que resultan los datos arqueológicos y el diferente valor simbólico que se aplica a los
mismos.
El progreso cultural observado, por lo dudoso de su simbolismo, no creemos que sea
causa selectiva que haya guiado su gran aumento cerebral, por lo que la causa del mismo se
explicaría mejor con un proceso de heterocronía, promovido con la alteración de los genes
reguladores que afectarían a gran parte de córtex cerebral.
- La evolución según la teoría sintética parece verse mejor en los cambios anatómicos
relacionados con la adaptación al frío del cuerpo y de la cara, pues en ellos sí se aprecia una
clara ventaja adaptativa (Coon, 1984), o por razones de adaptación biomecánicas relacionadas
con los músculos y huesos utilizados en la masticación (Rak, 1986).
2.4.2. - Homo sapiens sapiens.
2.4.2.1. - Cambios anatómicos. Se produce un aumento corporal algo menor que en el
caso de los neandertales, mientras que el aumento cerebral es mayor en comparación con el
cuerpo, pues los valores medios del volumen encefálico alcanzan los 1345 cc (Holloway, 1996).
En conjunto, apreciamos un pequeño aumento isométrico entre el aumento corporal y
cerebral, acompañado de un mayor aumento alométrico por parte del sistema nervioso central.
2.4.2.2. - Conducta. Durante su formación y gran parte de su vida evolutiva, sólo
podemos constatar un pequeño avance cultural, simbólico y social, que contrasta con el gran
tamaño de su cerebro. En general, tiene formas conductuales y técnicas muy parecidas a las del
neandertal.
No obstante, a partir de un determinado momento (sobre el 40.000 B.P.), se produce un
aumento espectacular en las formas de conducta simbólica, social y técnica, que van a dar lugar
a las formas de vida moderna que caracterizan al Paleolítico superior o Modo 4.
83
2.4.2.3. - Vías evolutivas. Sus rasgos más generales y sobresalientes son los siguientes:
- Evolución en mosaico, pues continúa apareciendo fenómenos evolutivos con
diferencias importantes en el grado de desarrollo evolutivo entre la cabeza y el resto del cuerpo.
- Durante el periodo de formación y hasta su gran desarrollo cultural, sólo notamos
indicios de un aumento en la complejidad conductual, que se corresponden a procesos de lento
desarrollo, con un carácter esporádico y de dudosa continuación generacional, todo ello a pesar
del notable incremento encefálico. Como tales pueden citarse el uso de elementos orgánicos
como materia prima, microlitos y hojas en la cultura de Howieson´s Poort (Deacon, 1989;
Singer and Wymer, 1982), aunque existan ciertas dudas sobre su relación con los humanos
modernos, y elementos simbólicos como los vistos en África (McBrearty and Brooks, 2000),
los propios enterramientos de Qafzeh y Skhul. (Bar-Yosef and Vandermeersch, 1993;
Vandermeersch, 1981).
En este sentido, es difícil apreciar cambios adaptativos importantes correlativos con un
aumento cerebral, lo que nos inclina a pensar que el origen de tales cambios neurológicos
corresponde, como en gran parte de los cambios evolutivos de los anteriores homínidos, a un
proceso de heterocronía, con la mutación de genes responsables de la corticogénesis cerebral,
ya sea en forma local o más general.
- Los cambios debidos a los parámetros de la teoría sintética, pueden atribuirse a las
adaptaciones morfológicas realizadas en los diferentes ambientes en los que se ha desarrollado
el ser humano moderno. Su desarrollo en distintos ecosistemas, así como cierto grado de
aislamiento geográfico por parte de las diversas poblaciones, hacen posible la existencia de
variedades somáticas, que pueden ser la causa de las diferencias anatómicas existentes entre los
diversos grupos humanos actuales.
Estas pequeñas diferencias, base de las matizaciones raciales actuales, intentan
justificar diferencias neurológicas que ofrezcan distintos grado de cualidades cognitivas, pero ni
la manera de evolución cerebral, ni la misma forma de desarrollar las capacidades
cognitivas, pueden justificar tal afirmación.
El desarrollo cerebral de las dos formas de homínidos que constituyen este grupo, no
parece tener las mismas características, como puede deducirse de la diferente forma de los
cráneos y de los endomoldes realizados. El estudio sobre la distribución de las diferentes áreas
de asociación en el Homo sapiens no ha avanzado mucho actualmente, pero sin duda nos podría
ofrecer datos muy reveladores sobre las capacidades de cada uno de estos seres humanos.
Dado que entre estos dos grupos humanos existen importantes diferencias en la
distribución del volumen cerebral, como sus formas craneales parecen indicarnos, es posible que
en su separado ciclo evolutivo pudieran haber desarrollado una diferente distribución en
superficie de las áreas de asociación terciarias.
84
Algunos autores opinan que el aumento del lóbulo frontal, en comparación con el de
otros primates, no presenta características de tamaño anormales, siendo su volumen el que le
correspondería a un primate que tuviera un cerebro del tamaño del nuestro (Semendeferi et al.,
1997), aunque posteriormente señalaron que la diferencia neurológica existente entre el ser
humano y el resto de los primates, pudiera estar en cierto desarrollo localizado en algunas partes
de la zona prefrontal o área de asociación terciaria del lóbulo frontal (Fig. 15), (Semendeferi
and Damasio, 2000). En este sentido, algunos autores ven en este lóbulo frontal ciertas
reorganizaciones características de nuestro linaje y diferentes a la línea evolutiva propia de los
grandes monos (Falk, et al., 2000; Rilling and Insel, 1999).
Como vimos en el apartado sobre neurología, lo que parece que confiere al ser humano
capacidades cognitivas es la cantidad de superficie cortical correspondiente a las áreas de
asociación, siendo la zona de asociación prefrontal una de las más características de los
humanos, por las capacidades cognitivas que es capaz de desarrollar y controlar. En el lóbulo
frontal encontramos dos áreas netamente diferenciadas, respecto de la funcionalidad
neurológica; las áreas primarias y en gran parte las secundarias, cuyo fin corresponde al control
motor, mientras que las terciarias o de asociación (área prefrontal), presentan facultades
independientes de cualquier terminación sensitiva o motora (Fig. 12 y 15).
Fig. 15. Podemos ver la división funcional del lóbulo frontal. Las áreas motoras y premotoras
tendrán una ocupación proporcional a la masa muscular que deben de controlar, si ésta aumenta,
aumentará la superficie cortical necesaria para el correcto funcionamiento neuromuscular, a expensas del
área prefrontal.
El desarrollo evolutivo diferente de estas dos últimas especies, como así parece
desprenderse de los estudios realizados recientemente sobre el ADN del neandertal, donde
parece ser que existe una importante diferencia con el nuestro (Goodwin, et al., 2000; Krings et
al., 1997), puede ser la causa de un desarrollo cortical diferente, respecto de la propia extensión
Lóbulo frontal
Área primaria o motora.
Área asociativa Premotora.
Área asociativa Prefrontal.
85
de estas áreas de asociación. Este hecho pudo influir en el diferente desarrollo cognitivo que se
aprecia en el registro arqueológico, y ser una de las posibles causas que favorecieron el
definitivo auge de humano moderno en contra de las formas del neandertal.
Las características del córtex frontal en ambas especies, podrían presentar los siguientes
aspectos:
- Existen una serie de valores numéricos que relacionan el volumen cerebral con la masa
corporal, como puede ser el coeficiente de encefalización. Aunque estas cifras son dispares,
pues se basan en los valores medios que utilicemos para realizar su cálculo, pueden servirnos
para comprobar la influencia que debe tener la masa corporal en el volumen cerebral y, más
concretamente, en la superficie cortical motora y sensitiva, con la que existe una estrecha
correspondencia.
En este sentido, ciertos autores encuentran en el neandertal unos valores de 4,8;
mientras que al humano moderno le calculan el valor de 5,3 (Ruff et al., 1997). De estos datos
podemos deducir la importancia de la masa corporal del neandertal, que es capaz de rebajar el
coeficiente de encefalización, a pesar de tener unos valores medios cerebrales, alrededor de
1.500 cc, mayores que los del humano moderno, que sólo llaga a alcanzar los 1.350 cc (Mellars
and Stringer, 1989).
De la misma manera, las relaciones entre las zonas del neocórtex con el volumen
cerebral total, dan mayores índices al Homo sapiens sapiens con 4,12, que al Homo sapiens
neanderthalensis que llega a 4,06, lo que parece indicar una mayor proporción de corteza
evolucionada en el primero respecto del segundo (Foley, 1995; Aiello and Dunbar, 1993).
- En el neandertal parecen existir dos aspectos que aparentemente indican una menor
extensión de las áreas asociativas frontales, como es la forma hundida del hueso frontal y una
mayor extensión de las áreas primarias motoras, necesarias para el mejor control de su
desarrollo muscular tan importante (Fig. 15).
Al ser humano moderno le ocurre todo lo contrario, pues tiene un frontal mucho más
alto y una masa muscular menor, por lo que necesita dedicar menos superficie primaria del
córtex para el control muscular.
- En el área asociativa parieto-temporo-occipital, en función de los datos aportados por
los endomoldes y el estudio de los cráneos, parece que el neandertal presenta una mayor
superficie que el Homo sapiens moderno (Stringer and Gamble, 1993).
Todos estos datos parecen confirmar una menor superficie del área prefrontal en el
neandertal, lo que podría indicar la existencia de una capacidad cognitiva diferente, pero no
indicaría nada sobre su posible desarrollo, pues es en otros estudios donde podremos ver la
realización de su propia capacidad intelectual.
De todas maneras, es un dato que parece indicarnos la posibilidad de cierta dificultad en
su desarrollo cognitivo, al tener una menor capacidad para el procesamiento de la información.
86
Sin embargo, teniendo en cuenta que existe una gran variedad de volúmenes encefálicos y
superficies corticales entre los humanos, con normalidad funcional, hay que tener mucho
cuidado a la hora de valorar estos datos, pues aun desconocemos mucho sobre la funcionalidad
intrínseca del córtex y de su actuación en combinación entre diversas áreas y centros
neuronales.
No obstante, la comprobación de tal hecho anatómico no deja de ser interesante y
puede realizarse por medio de Tomografías axiales computarizadas (TAC) a varios de sus
cráneos, con el fin de poder calcular la superficie del área prefrontal y poder compararla con la
del ser humano moderno.
3. - Conclusiones.
Debemos tener claro algunos aspectos generales sobre nuestra propia evolución y su
consecuente funcionalidad. Hemos visto cómo son varias de las vías evolutivas que pueden dar
lugar al cambio corporal, las cuales, al relacionarse entre sí, producen los cambios morfológicos
que el registro paleontológico nos muestra.
Existe una diferenciación funcional entre las líneas de maduración que corresponden al
cerebro y las de los propios huesos del cráneo que lo protege, pues los cambios evolutivos
cerebrales tienen un carácter primario, mientras que los de la bóveda craneal serían, en gran
parte, secundarios y dependientes de los cambios evolutivos de las formas morfológicas del
encéfalo.
El aumento alométrico del córtex, que no tendría correspondencia directa con aumentos
corporales, traerá consigo un alargamiento del periodo de embriogénesis del sistema nervioso
central. Así, en el nacimiento de todo nuevo ser, por las causas ya mencionadas y que nada
tienen que ver con la madurez neurológica, se presentaría una inmadurez neurológica
importante, necesitando más tiempo para la estructuración funcional de tal aumento de tejido
cerebral.
El tiempo de desarrollo cerebral se verá alargado en cada una de sus fases (fetal, infantil
y juvenil), llegando a la plena madurez neurológica con un cerebro mayor que el de sus
ancestros, pero mucho más tarde que otras especies con menor volumen cerebral.
Estos rasgos evolutivos, propios del ser humano, no han sido valorados por algunos
autores, que se han fijado más en las variaciones craneales que en los cambios cerebrales, más
propios y fundamentales en nuestra especie. Si las variaciones de los huesos de la cabeza
parecer corresponder a un proceso neoténico B (Alberch, 1980; Bermúdez de Castro y
Domínguez-Rodrigo, 1992; Chaline, 1994; Domínguez-Rodrigo, 1994; Eccles, 1989; Gilbert,
1985; Gould, 1977), la diferente maduración cerebral presenta una forma evolutiva más acorde
con la hipermorfosis tasa, lo que parece justificar la coexistencia de varios procesos que actúen
a la vez o en momentos diferentes (Andrew and Charles; 1996; Gould, 1977; Shea, 1983).
87
En la evolución humana es difícil, teórico y poco práctico el intentar definir, de una
forma general, a todo el proceso de desarrollo morfológico dentro de una forma única de
heterocronía (Arsuaga, 2001). En este sentido, la posibilidad de diferentes vías de producción y
la diversidad de zonas anatómicas afectadas con diferentes tiempos de cambio, hacen que las
formas metodológicas que ofrece el modelo multifactorial sobre la evolución, puedan explicar
mucho mejor nuestro cambio anatómico a través del tiempo.
Por tanto, el aumento del sistema nervioso central a lo largo de nuestra línea evolutiva,
corresponde con un proceso heterogéneo en el que intervienen diversos factores evolutivos. En
función a esta variedad causal, su estudio presenta grandes dificultades, por lo que las
conclusiones que podamos sacar tendrán un componente de provisionalidad importante, que no
cesará hasta que el desarrollo de la Genética, Embriología, Psicobiología y demás ciencias
afines en el estudio del ser humano, sean capaces de ofrecernos datos mucho más precisos y
concluyentes.
En la forma de producción de la evolución neurológica hemos podido comprobar el
importante grado de desarrollo que alcanza nuestra especie, en especial en las áreas de
asociación. Se logra alcanzar una capacidad intelectiva, similar a la que podamos tener en la
actualidad, desde hace aproximadamente unos 90.000 años, en los que es fácil contrastar la
existencia del Homo sapiens moderno.
Pero el desarrollo de tal capacidad, sobre todo en los aspectos simbólicos que son los
que más caracterizan al ser humano moderno, no se logra hasta fechas mucho más recientes,
como puede deducirse del comportamiento de los seres humanos, que configurarán con su
conducta el inicio del Paleolítico superior.
Para su logro, será preciso la creación de un sistema de comunicación y de
simbolización de la información externa, que pueda ser compartido por los elementos de esas
sociedades prehistóricas, así como la realización de una serie de condicionantes sociales y
culturales que, incentivados por la motivación propia del ser humano, sean capaces de
establecer un marco idóneo para la aparición de un lenguaje simbólico y complejo, que pueda
facilitar el desarrollo de esas capacidades evolucionadas.
4.- Resumen.
Podemos destacar los siguientes hechos:
- La evolución humana se produce dentro del modelo multifactorial ya estudiado.
- El cambio evolutivo que más va a facilitar el desarrollo cultural, corresponde con el
aumento del córtex cerebral en sus áreas asociativas, al ofrecer tanto un aumento cuantitativo
como cualitativo (exaptaciones).
- La evolución cerebral corresponde a un proceso heterogéneo motivado, al menos en
parte, por fenómenos mediados por heterocronías que podemos clasificar como de Neotenia B
y de Hipermorfosis tasa.
88
- Se destaca una evolución en mosaico y la producción de fenómenos alométricos
cerebro / cuerpo y corteza cerebral / áreas asociativas.
- Es fundamental entender la evolución humana como la consecuencia de un
fenómeno múltiple en su génesis y producción, por lo que no debemos generalizar asimilando
el mismo proceso a todo el linaje evolutivo. Cada cambio anatómico debe considerarse como un
proceso evolutivo único y particular, siendo necesario analizar que factores han motivado su
cambio morfológico. Éstos no tienen por que ser los mismos en otros eslabones evolutivos,
salvo que pueda demostrarse tal igualdad.
89
Capítulo 5. - FUNDAMENTOS PSICOLÓGICOS.
La utilización de las teorías desarrolladas por la Psicología en el estudio de la conducta
humana dentro del marco de la Prehistoria, se ha hecho imprescindible a pesar de los problemas
metodológicos que su uso conlleva. La causa de tal necesidad teórica reside en la gran dificultad
que presenta la interpretación conductual de los diferentes homínidos, debido a lo precario de la
conservación de sus restos, el pequeño número de los mismos e incluso al limitado poder
explicativo de las formas metodológicas propias de la Arqueología.
1. - Marco teórico de la Psicología cognitiva.
Durante la década de los años cincuenta y sesenta se volvieron a tener presentes la
existencia de los procesos mentales como expresión de las cualidades psicológicas de nuestra
especie. Tal confirmación fue el origen del desarrollo de la Psicología cognitiva, la cual trata de
analizar las formas conductuales de los seres humanos por medio del estudio experimental de
los procesos mentales. Éstos, aunque difíciles de precisar con los medios del momento, deben
de tener gran trascendencia en el desarrollo y manifestación de nuestras acciones. La corriente
teórica que constituyen es la que mejor explica la conducta humana y más se aproxima a los
datos que otras ciencias biológicas nos ofrecen.
Uno de los enfoques que más predicamento ha tenido corresponde a la perspectiva del
procesamiento de la información, en el cual la mente se entiende como un sistema activo que
procesa la información medioambiental. De esta manera, los estímulos sensoriales que
recibimos del exterior toman especial interés en la génesis y control del comportamiento
humano (González Labra, 1998). Los rasgos más característicos de este enfoque teórico son los
siguientes (Belinchón et al., 1992; Miller et al., 1960):
- Se establece una aceptación cuidadosa de la metáfora del ordenador o hipótesis
computacional como explicación de los fenómenos cognitivos, al encontrar una analogía entre
el modo de funcionar de estas máquinas y los procesos mentales de los seres humanos, en
cuanto que los dos son sistemas de procesamiento de la información.
- Existiría la posibilidad de usar, en el desarrollo de la Psicología, datos procedentes de
la simulación con ordenadores, para explicar la forma de describir los estados y los procesos
mentales en términos del procesamiento de la información.
- La mente humana es un sistema activo y dinámico que está continuamente
interaccionando con el medio ambiente.
- Igualmente, es un sistema capaz de manipular símbolos. La actividad inteligente
implica la elaboración y manipulación de ciertas representaciones de la realidad.
La Psicología cognitiva puede ofrecer un marco teórico a la Psicología de gran
trascendencia, constituyendo en la actualidad el enfoque metodológico predominante, por ser la
que más poder explicativo presenta y mejor se adapta a los sucesivos avances que la neurología
90
y otras ciencias humanas van aportando continuamente, respecto del estudio de nuestro propio
comportamiento (Belinchón et al., 1992).
2. - Importancia del medio ambiente en el desarrollo cognitivo.
En este marco teórico es fácil comprender la importancia que adquieren las
características del medio ambiente, dentro del desarrollo de las cualidades cognitivas del ser
humano. Así, los patrones de la actividad de un organismo inteligente varían en función de la
experiencia, es decir, de la incorporación de datos externos a los que puede acceder, en función
de su interés y medios de aprendizaje, influyendo éstos en la explicación de los mecanismos
responsables de la conducta (Belinchón et al., 1992).
En un aspecto general, podemos apreciar la influencia del mismo sobre el ser humano
al estudiar diversas situaciones en las que el ambiente en el que vive no es el adecuado para un
desarrollo normal. Es el caso de abandono en los antiguos centros de acogida de niños pequeños
hasta principios del siglo XX, en donde la falta de afecto o de trato mínimamente adecuado para
su desarrollo, producía un síndrome llamado Hospitalismo, que propiciaba el retraso mental en
niños cuando no había causa neurológica ni aparentemente psicológica que justificase tal
disminución de sus capacidades cognoscitivas (Vallejo-Nágera, 1974).
De igual modo, los niños aislados totalmente por causa de patología familiar, en los que
se les ha anulado su relación con sus familiares, o los que simplemente han sido abandonados
como ocurre en los llamados niños lobo, han tenido un enorme retraso intelectual, que se
corrigió en parte dependiendo de la edad en la que fueron rescatados (Bruner, 1984; Cavalli-
Sforza, 1993; Curtiss, 1977; Pinillos, 1991).
También sabemos que si a los niños sordos no se les enseña un tipo de lenguaje, ya sea
sonoro o manual, presentan un retraso mental importante, a pesar de tener todas las capacidades
cognoscitivas normales (Luria and Yudovich, 1956; Marchesi, 1987; Miller, 1981; Ochaita,
1990).
Por el contrario, los niños que padecen el síndrome de Down (Mongolismo) consiguen
un importante aumento cognitivo si reciben una educación precoz y reforzada respecto de los
estímulos externos, siendo su desarrollo cognitivo, hasta cierto punto, paralelo a la madurez de
su lenguaje.
Estos ejemplos ilustran, de una forma muy genérica, como puede afectar un medio
ambiente inadecuado al desarrollo normal de los niños.
En el plano neurofisiológico, existen numerosos experimentos que indican claramente
como se produce una mayor estructuración neurológica, manifestada por el aumento de sinapsis
y de redes neuronales, si el desarrollo se efectúa dentro de un medio rico en estímulos. Se
comprueba de este modo como las ratas criadas en un medio ambiente con abundantes
estímulos sensoriales, tienen una producción de sinapsis mucho más densa que las criadas en
ambientes pobres, adquiriendo además una mejor capacidad para enfrentarse a situaciones de
91
tensión o nuevas (Levine, 1960). Podríamos decir que la experiencia sensorial está íntimamente
relacionada con la proliferación de sinapsis y la consecuente creación de redes neuronales, que
parece ser la base neurológica sobre la que se asienta el comportamiento (Changeux, 1983;
Delgado, 1994; Jacobson, 1975; Martín Ramírez, 1996; Puelles, 1996).
La falta precoz y continuada de estimulación sensorial externa adecuada, produce
alteraciones importantes en los centros corticales receptores de las mismas. Así podemos
comprobarlo al apreciar como en los ciegos de nacimiento, por causa de alteraciones en el globo
ocular o por mecanismos traumáticos (como es el caso de experimentación en animales), se
produce un subdesarrollo del córtex primario occipital, receptor de los estímulos visuales
(Delgado, 1994; Wiesel and Hubel, 1963).
Estos datos nos permiten comprender, de una forma somera, la importancia del medio
ambiente en el desarrollo de las cualidades fisiológicas y cognitivas del ser humano que, a
través de los receptores sensoriales, va a modular el desarrollo del sistema nervioso central.
3. - Factores básicos del desarrollo de las capacidades cognitivas.
La existencia de procesos cognitivos superiores entre los seres humanos
(autoconciencia, atención, voluntariedad, memoria, lógica, sentido propio, etc.), depende de una
serie de factores básicos que, en estrecha relación y desarrollo en conjunto, van a hacer posible
la aparición de estas cualidades características de nuestra especie. Son los siguientes:
- Existencia de un desarrollo evolutivo que proporcione unas capacidades físicas
cerebrales con un carácter innato y unas características funcionales más o menos inespecíficas,
las cuales van a sustentar los procesos cognitivos superiores. Las áreas corticales de asociación,
de una manera u otra, van a configurar o establecer una serie de complejas redes neurales como
base fisiológica de la conducta.
- La experiencia o interacción de cada individuo con el mundo en el cual vive,
proporciona los diferentes estímulos sensoriales que van a ser procesados por las áreas de
asociación de la corteza cerebral. La adecuada calidad e intensidad de estos estímulos
adquiridos durante la infancia y dentro del período crítico, estarían estrechamente relacionados
con el desarrollo de las capacidades cognitivas que la evolución nos ha proporcionado.
- Las facultades cognitivas específicamente humanas corresponden en general al
concepto de exaptaciones (Anderson, 1983; Belinchón et al., 1992; Gazzaniga, 1998; Gould,
1980; Tattersall; 1998; Vrba, 1985), es decir, a cualidades generadas por los mecanismos
evolutivos para unos fines específicos o simplemente con un carácter neutro, pero que con una
estimulación medioambiental determinada son capaces de generar las cualidades cognitivas
propias de nuestra especie.
- La aparición de estas capacidades cognitivas parece estar muy relacionada con la
necesidad de un sistema simbólico, que sea capaz de facilitar un mecanismo rápido y eficaz en
la tarea de asumir la extensa información externa y de poder procesarla internamente con
92
iguales propiedades. Así, son muchos los autores que ven la necesidad de un requisito previo
muy importante, como es el aprendizaje de un lenguaje simbólico que permita la simbolización
del mundo exterior y, al interiorizarlo en nuestro propio pensamiento, permitir con ello el
desarrollo de las cualidades cognitivas fundamentales, como son la autoconciencia, el control
del tiempo y del espacio y la propia simbolización de las múltiples facetas de la vida.
4. - Autoconciencia.
Se puede afirmar que el factor cognitivo que mayor repercusión tiene en la aparición de
las formas de conducta modernas, corresponde a lo que llamamos conciencia humana,
autoconciencia o metacognición.
Podríamos definirla, a pesar de la importante controversia que existe al respecto, como
el conocimiento subjetivo que tenemos sobre nuestros propios procesos mentales, de la
información que recibimos y de los actos que realizamos.
Por tanto, la conciencia corresponde a una cualidad mental adquirida gracias a las
capacidades innatas del cerebro y a su estimulación adecuada por medio de un entorno
(exaptación), tanto social como cultural.
Tal afirmación parece fundamentarse en los siguientes argumentos.
- Su directa relación con la conducta humana. Si la autoconciencia no está bien
desarrollada, las formas conductuales adquieren unos patrones primitivos, primarios y
elementales, cuyos fines básicamente se centran en los fenómenos de supervivencia.
- Su disociación respecto del desarrollo evolutivo del sistema nervioso central. La forma
conductual de los seres humanos hasta el inicio del Paleolítico superior corresponde con un tipo
de conducta considerada como primitiva o elemental, a pesar del gran desarrollo del cerebro que
ya presentaban los últimos humanos anatómicamente modernos anteriores al último período
Paleolítico.
El desarrollo de esta propiedad, se produce con el reconocimiento e interiorización del
concepto abstracto del yo en relación con el concepto de los demás. Su creación requiere unos
aspectos básicos:
- Necesita un mínimo de desarrollo neurológico para poder realizar dicho proceso
creativo, superior al necesario para realizar tareas simples de aprendizaje. Es muy difícil de
cuantificar, pero podemos suponer que debe ser similar al desarrollo alcanzado por el Homo
sapiens sapiens, por lo que hasta entonces es difícil que se produzca de manera completa y
perdurable.
- Precisa una interacción social, tanto intra como intergrupal, importante y continuada,
que genere continuamente problemas de relación entre los individuos del mismo grupo y de
otros. Esta relación deberá hacer hincapié en la diferenciación conceptual de unos frente a otros,
hasta llegar a desarrollar una clara conceptualización de los conceptos simbólicos del yo y los
otros, es decir, de la individualidad social y personal.
93
- Su desarrollo sería generacional, necesitando el recurso de varias generaciones para
desarrollar plenamente dichos conceptos. El proceso implicaría la paulatina creación de cambios
conductuales que resalten la diferencia entre unos y otros, por parte de algunos elementos
sociales susceptibles en mayor grado para desarrollar tales conceptos, siendo rápidamente
adquiridos por los elementos más jóvenes del grupo que los asumirán como suyo propio. Un
ejemplo podría ser el patrón conductual desarrollado por los macacos japoneses, en el
aprendizaje de nuevas conductas (Kawamura, 1959).
- Al ser un proceso básicamente mental, para su transmisión y aprendizaje precisaría de
elementos simbólicos que recojan tales abstracciones, constituyendo parte esencial de un
sistema simbólico de comunicación. Por tanto, debe de estar íntimamente ligado al desarrollo
del lenguaje, como elemento formal de simbolizar y transmitir tales ideas. El desarrollo del
lenguaje, además, tiene una forma totalmente compatible con la adquisición y transmisión de los
conceptos simbólicos del yo y de los otros, por lo que es fácil suponer que ambos procesos se
superpongan.
- La generación de la autoconciencia o la interiorización del concepto del yo, es básica
en la estructura psicológica del ser humano y para su complejo desarrollo social. Así, de una
forma paralela, a los otros miembros de la sociedad los conceptualizará como los otros,
pudiendo desde ese momento desarrollar las relaciones sociales dentro de los parámetros que
conceptualizamos como modernos.
La aparición de la conciencia es un proceso de aprendizaje gradual, mediado por las
características propias del lenguaje, que se entiende como vehículo básico para describir,
expresar y aprender las propias experiencias, por lo que en su ausencia resulta difícil aceptar
la existencia de fenómenos conscientes (Bickerton, 1990; Bruner, 1984, 1988; Delgado, 1994;
Luria 1974, 1979; Palacios, 1984; Pinillos, 1991; Vygotsky, 1920; Wertsch, 1985).
5. - El lenguaje como medio del desarrollo cognitivo / conductual.
La importancia que el lenguaje tiene dentro del desarrollo cultural humano es
considerada de gran trascendencia para la comprensión de su conducta. Existe pues, cierta
dificultad a la hora de conocer la importancia real de éste, ya que aunque es fácil comprender su
aspecto comunicativo, es más complejo interpretar los efectos que puede producir su
interacción con el pensamiento, propiciando el desarrollo de los elementos cognitivos que van
a dar lugar a la conducta de nuestra especie.
Así, parece evidente la necesidad de desarrollar un modelo funcional del lenguaje en el
que, al analizar los datos anatómico / fisiológicos, psicológicos y sociales, podamos comprender
su funcionamiento, con el fin de llegar a un mejor conocimiento de su desarrollo y uso del
mismo a lo largo de toda la evolución física y cultural humana.
94
Algunos de los problemas que se plantean en el momento de comprender el origen y
desarrollo del lenguaje, pueden deberse a los diferentes enfoques con los que se define tal
proceso, por lo que es necesario comenzar con una definición del mismo.
5.1. - Definición.
Es difícil establecer una definición sobre el lenguaje, ya que hay que tener en cuenta los
variados aspectos científicos que engloba, a los que hay que añadir los criterios subjetivos del
autor que los exponga. De igual forma, hay que tener presente la múltiple variedad de
intercambios de información que se producen en la naturaleza, basados en actos reflejos sin
ningún componente de intencionalidad electiva en su producción. Éstos, se escapan
ampliamente del concepto de lenguaje en los humanos, con independencia de su nivel evolutivo
y deben estar marcados por su mayor o menor nivel de intencionalidad en su realización.
En general, el lenguaje humano puede definirse como la transmisión voluntaria de un
pensamiento, idea o sentimiento por medio de un sistema de representación, con mayor o
menor carga simbólica, que puede conformar un código léxico-gramatical, con la intención
de que sea recibido y comprendido por aquellos a los que se dirige tal mensaje (Rivera, 1998).
Esta definición implica diversos conceptos básicos:
- Voluntariedad e intencionalidad en la acción, con conciencia de realizar el acto.
- Necesidad de tener previamente algo que comunicar.
- Existencia de un ambiente social básico, que permita su origen y desarrollo.
- Desarrollo y uso de un sistema de representación de los hechos que comunicar, es
decir, que todo pensamiento, idea o sentimiento se corresponda con un sistema de
representación, formando un sistema de señales (principalmente acústico y gesticular o visual),
que a su vez se autorregula por una serie de elementos abstractos que ordenan su conexión y
ordenación expositiva (código léxico-gramatical).
- El receptor debe recibir y comprender tales señales por lo que debe de presentar un
sistema sensorial adecuado a las mismas.
5.2.- Conceptos generales.
Para la realización de cualquier fenómeno lingüístico que conlleve las características
anteriormente definidas, debemos tener en cuenta los factores que son fundamentales para su
desarrollo. Destacamos tres aspectos fundamentales:
5.2.1. - Factores anatómico / fisiológicos. Entre los que podemos destacar:
- Sistema nervioso central, controlador de todo el proceso y creador de los
pensamientos, ideas y sentimientos que se quiere transmitir.
Estos procesos se ubican genéricamente en todo el cerebro, aunque en lo referente al
lenguaje se distinguen clásicamente áreas que están más relacionadas con algunas de sus
funciones, como son el área frontal de Broca (centro motor del lenguaje articulado) y el
temporal de Wernicke (centro de compresión del lenguaje articulado). En general, aunque no
95
siempre, se sitúan en el hemisferio izquierdo, por lo que se da una importancia especial a la
lateralización cerebral en los procesos lingüísticos. Las dos áreas se relacionan a través del
fascículo arqueado (Fig. 16).
Fig. 16.- Algunos centros del habla y su interconexión (Geschwind, 1972).
- Sistema emisor de señales, para el cual bastan las manos o músculos de la cara en las
formas visuales, mientras que para las sonoras, se necesita un sistema fonador, compuesto por
las estructuras anatómicas de la boca, lengua, faringe, laringe y tórax.
El proceso, de base sonora, está claramente explicado por la teoría de la fuente y el
filtro (Müller, 1848), en la cual el aire que expulsan los pulmones durante la espiración hace que
las cuerdas vocales de la laringe vibren y produzcan un tono laríngeo, formando la fuente y
origen de todo sonido. Posteriormente, dicho sonido es filtrado y modulado por el tracto vocal,
el cual está formado por dos cavidades conectadas entre sí, la faringe y la cavidad bucal, que
pueden variar su volumen por la acción de los músculos de la zona, produciendo la diversa
gama de sonidos que el ser humano es capaz de articular. Cada sonido corresponde a una
posición específica de estas dos cavidades.
Simultáneamente, el paladar blando tapona y excluye del proceso a la cavidad nasal,
evitando la nasalización de los sonidos (menos en las consonantes nasalizadas, que en castellano
son la m, n y ñ), pues su producción dificultaría su interpretación por los oyentes. Esto puede
ocurrir en el ser humano gracias a la posición baja de su laringe, que independiza la relación
anatómica que existe entre la epiglotis y el paladar blando en los primates, los cuales, junto con
los recién nacidos humanos pueden respirar por la nariz a la vez que comer por la boca, pues los
alimentos pasan al esófago por los senos piriformes que rodean a la laringe, la cual está
conectada a las fosas nasales por medio de la epiglotis y el paladar blando (Fig. 17).
- Sistema receptor de tales señales, constituido por la visión para los gestos y la
audición para los sonidos, con una clara interrelación funcional entre ambos sistemas.
96
Fig. 17.- Relación entre la faringe y la laringe en el lactante (Arsuaga et al., 1998).
5.2.2. - Factores psicológicos. Relacionados con los procesos de interacción entre el
crecimiento y desarrollo del niño y el medio ambiente en relación con el lenguaje (con mayor o
menor nivel simbólico), formando en gran medida el aporte cultural del proceso. El lenguaje, en
función de la propia complejidad simbólica que adquiriere poco a poco, va a producir otras
características psicológicas de gran importancia para el ser humano, pues sirve como
organizador del pensamiento y director de la acción. Pueden resumirse en tres aspectos:
- Interacción entre lenguaje y pensamiento (interiorización del lenguaje).
- Desarrollo cognitivo (autoconciencia, planificación temporo / espacial, etc.).
- Cambio conductual (mayor control de la acción).
5.2.3. - Factores sociales. Imprescindibles para la creación, el uso y la transmisión de
ideas, así como para el desarrollo de otras nuevas. Hay que tener en cuenta el aspecto social del
lenguaje, pues es el medio por el que la humanidad consigue el avance de los procesos
cognitivos que van a configurar su propia acción. Para la creación de un lenguaje simbólico es
necesario tener comunidades humanas estables en el sentido demográfico, que estén motivadas
en favorecer la comunicación tanto intra como intergrupal, favoreciendo así el intercambio de
sus ideas abstractas y enriqueciendo el acervo cultural lingüístico.
Estos conceptos nos hacen comprender que el lenguaje es un proceso psicobiológico de
gran complejidad, con un carácter multifactorial, que complica en gran forma la comprensión
del mismo. Cuando nos referimos al ser humano, aunque pueda haber utilizado como sistema de
señales diversos medios, parece que el más usado y generalizado corresponde a la transmisión
sonora, la cual presenta grandes ventajas sobre los sistemas gesticulares o visuales.
Puede establecerse una correspondencia entre la evolución del sistema nervioso central,
97
auditivo y fonador del ser humano con la posibilidad de creación del lenguaje. La integración de
estos tres sistemas ha podido configurar las características propias del habla humana, las cuales
podemos resumir en dos aspectos:
- La creación de un sistema de representación basado en la abstracción y el simbolismo,
que podemos denominar lengua, siendo ésta la correspondencia establecida por el cerebro de
todos los pensamientos, ideas o sentimientos (abstracción), con una determinada serie de
sonidos, preestablecidos socialmente (simbolismo).
- La producción o articulación de esta serie de sonidos, se corresponde con los procesos
mentales que se quieren transmitir. La capacidad de articulación facilita la expresión sonora del
pensamiento.
En definitiva, es el sistema nervioso central el que controla ambos procesos, por un
lado, como creador de los pensamientos, ideas y sentimientos que quiere transmitir, a los que
representa simbólicamente con una serie de sonidos y, por otro, con la articulación y producción
de esos mismos sonidos por medio del sistema fonador. Con ellos se establece una forma rápida
y eficaz de transmisión del pensamiento a través del lenguaje humano (Rivera, 1998).
5.3. - Niveles del lenguaje.
Todo uso del término lenguaje debe estar relacionado con una definición previa sobre
su comprensión. En un concepto restrictivo de su función comunicativa, vemos que existen
numerosos tipos de lenguaje en la naturaleza, pero está claro que este concepto limitado no es el
que pretendemos estudiar.
Los primates y grandes monos son capaces, en su estado salvaje, de comunicarse
intencionadamente hechos cotidianos, importantes para el desarrollo de su vida (gritos de
peligro, comida, ayuda, etc.). Dado que forman sistemas sociales jerarquizados de cierta
complejidad, estos sistemas de comunicación les ayudan a elaborar continuas alianzas que
favorezcan sus enfrentamientos sociales y los continuos cambios en los niveles jerárquicos.
Anatómicamente, tienen un sistema fonador poco adecuado para producir sonidos articulados,
no obstante, se produce una comunicación intencional a través de los sonidos y gestos que si
pueden realizar (Goodall, 1986; Linden, 1973; Rensch, 1983; Sabater Pi, 1983).
Un lenguaje articulado puede existir cuando podamos crear un sistema de
comunicación que sea capaz de articular los sonidos producidos por el sistema fonador, creando
símbolos sonoros que pueden transmitir a gran velocidad los mensajes producidos. Pero la
creación de las palabras, estaría supeditada al propio desarrollo de las abstracciones por parte
del pensamiento y su correspondiente equiparación simbólica con los sonidos elegidos
socialmente.
En este sentido, podemos establecer una formación evolutiva del lenguaje, en el que se
irían incorporando progresivamente los diversos contenidos simbólicos o palabras que se vayan
adquiriendo y que estaría supeditado al propio desarrollo evolutivo de los factores
98
fundamentales del lenguaje. J. C. Eccles y K. Propper, establecieron cuatro grados de
complejidad lingüística en función de los aspectos simbólicos que caracterizan al lenguaje
(Eccles, 1989; Popper and Eccles, 1977), los cuales hemos ampliado a seis para una mejor
exposición temporal, siendo los siguientes:
I. - Nivel expresivo o sintomático. Se basa en la expresión del estado de ánimo interno,
emoción o sensaciones, correspondiéndose con voces, gritos, exclamaciones, etc.
II. - Nivel desencadenante o de señalización. Se intenta por primera vez comunicar algo
a otro ser (alarmas, existencia de comida, etc.).
III. - Nivel descriptivo concreto. En el cual se pretenden comunicar experiencias cada
vez más amplias y complejas. Corresponde con la descripción de las experiencias del momento
y del lugar en el que se está describiendo la vivencia. En este período es cuando se empiezan a
identificar una serie de sonidos que forman una palabra, con una serie de objetos que tienen
unas características comunes que pueden agruparse con una idea abstracta (árbol, piedra, etc.).
IV. – Nivel descriptivo con desplazamiento. Pueden aparecer los primeros indicios de
desplazamiento, al hablarse de hechos que no están ocurriendo en ese lugar ni en ese momento.
Así mismo, podrían simbolizarse las primeras acciones en forma de verbos (inicio de
abstracciones gramaticales).
V. - Nivel argumentativo. Donde se establece la discusión crítica y razonada sobre las
vivencias ocurridas. En este momento el lenguaje y pensamiento trabajan sobre hechos
totalmente abstractos y simbólicos, produciéndose el fenómeno del desplazamiento en gran
medida. También es ahora cuando se desarrollan conceptos de un matiz simbólico y que no
tienen presencia real en la naturaleza, tales como los conceptos del yo, tiempo pasado y futuro,
religión, arte, magia, etc. (Rivera, 1998).
VI. - Nivel argumentativo y metafórico. Se inicia con la aparición de la escritura, como
representación simbólica del lenguaje. Produce un mayor desarrollo del desplazamiento.
Podemos ver esta evolución lingüística, en relación con los homínidos del género
Homo, en la siguiente figura. (Fig. 18).
5.4. - Funciones del lenguaje.
Durante la evolución de los sistemas anatómicos relacionados con el lenguaje, se han
ido desarrollando e interaccionando entre si las diversas funciones que el sistema de
comunicación humano es capaz de producir. Son las siguientes:
5.4.1. - La comunicación o transmisión de un pensamiento determinado a través del
sistema simbólico elegido. En el caso de ser la voz, no es necesario utilizar la mirada ni las
manos, quedando libres para realizar otra actividad. Corresponde al proceso más conocido y
difundido del lenguaje, como es el propio habla. Con él, se produce la transmisión y aprendizaje
de conceptos nuevos que pasan a formar parte del pensamiento del oyente, enriqueciendo y
facilitando la creación y transmisión de nuevas ideas.
99
P. P. medio. Paleolítico inferior. Nivel de lenguaje Superior. VI Capacidad Craneal. V 1700 -- IV 1600 -- 1500 -- 1400 -- 1300 – 1200 – III 1100 – 1000 -- 900 – 800 – 700 – II 600 – 500 - I 400-- I I I I I I I I I I I 100 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 Miles de años BP.
Fig. 18. En la coordenada vertical de la izquierda vemos el aumento de la capacidad craneal de
los distintos seres humanos de una forma general, correlacionado con el tiempo evolutivo de la
coordenada horizontal. La coordenada vertical de la derecha nos muestra el nivel de lenguaje, siendo la
curva del desarrollo simbólico o lingüístico la que relaciona el nivel de lenguaje con la anatomía o la
capacidad craneal durante los tres períodos de evolución del simbolismo.
Por tanto, tenemos tres funciones relacionadas con el proceso interactivo del lenguaje
con los demás (Belinchón et al., 1992):
- Compartir la experiencia personal.
- Transmitir la experiencia acumulada por la especie.
- Regular la acción conjunta de forma delicada y cooperativa.
5.4.2. - Desarrollo cognitivo por medio de la interacción del lenguaje con el
pensamiento. Éste sería una consecuencia de la función comunicativa y la parte del proceso
lingüístico menos conocida, pero no por ello menos importante, pues en definitiva es la que va a
cambiar la propia configuración de nuestro pensamiento y de nuestras propias acciones.
HSS. HSN.
H. S. Ar
HOMO ERECTUS
HOMO
HABILIS Evolución simbólica y del lenguaje.
100
En conjunto, ambas funciones van a facilitar una serie de cualidades mentales propias
de nuestra especie, permitiendo realizar diversas procesos cognitivos (Belinchón et al., 1992):
- Categorizar la realidad en planos inaccesibles a la especie sin el uso de códigos
apropiados, pues permite realizar:
+ Comunicación consigo mismo, definiendo así un plano reflexivo y
metacognitivo de conciencia.
+ Permite describir lo real.
+ Facilita describir lo posible, hasta límites que no serían factibles con otros
métodos de representación.
- Realizar inferencias deductivas, inaccesibles a otras especies. Gran reflexividad.
Con estas propiedades que confieren el uso del lenguaje, podemos analizar algunas
características de nuestro propio pensamiento, que nos permita conocer mejor su
funcionamiento:
5.4.3. - Desarrollo del pensamiento. Pueden existir dos formas genéricas de
pensamiento:
- La primera correspondería al uso exclusivo de representaciones sensoriales, tales como
imágenes o recuerdos de los diversos sentidos. Es como si nos viéramos realizando la acción
que queremos imaginar. Fácilmente nos damos cuenta de la dificultad que se nos presenta en el
momento de idear la representación de hechos abstractos (datos técnicos, fechas, cifras, etc.),
con lo cual la acción mental transcurre lentamente y a veces no llega al fin deseado, siendo
además su transmisión a otros seres muy difícil de realizar, al carecer de un sistema simbólico
de comunicación. Sin duda puede existir un pensamiento sin lenguaje, pero muy limitado en su
funcionalidad y con una gran dificultad en su análisis, comprensión y comunicación.
- De la segunda manera, utilizamos el lenguaje que usamos normalmente con las
mismas directrices léxico-gramaticales, aunque con pequeñas variaciones que lo caracterizan
como un lenguaje interno (Luria, 1979); es decir, como si habláramos con nosotros mismos.
Nuestro pensamiento está ahora plenamente verbalizado, siendo más fácil pensar, relacionar y
expresar todo tipo de situaciones y hechos, con mucha mayor rapidez y claridad. De este modo
nuestras acciones, consecutivas a nuestro pensamiento, estarán mejor guiadas y estructuradas.
Igualmente la transmisión de pensamientos abstractos es muy fácil, al usar el simbolismo que el
lenguaje nos permite.
5.4.4. - El pensamiento simbólico se basa en la experiencia adquirida por medio del
lenguaje.
De la misma forma, nuestro pensamiento sólo podrá funcionar basándose en los
conceptos, hechos, ideas, palabras y cualquier elemento sensorial, que haya sido vivido,
memorizado y posteriormente recordado, para poder ser procesado y desarrollar una acción
consecuente. Puesto que el lenguaje es la mejor forma de adquirir los elementos abstractos o
101
simbólicos de una sociedad, se producirá una intensa interacción entre el lenguaje y el
pensamiento, que en el caso de los niños servirá como guía del desarrollo de su pensamiento y
acción. El lenguaje representa sólo la experiencia vivida (Bruner, 1984, 1988), ya sea
directamente o por procesos de combinación basados en anteriores vivencias.
Un lenguaje moderno, propio de los seres humanos actuales, sería aquel que presente
una base simbólica muy importante en sus vocablos o léxico, de tal forma que englobe toda su
dinámica alrededor de las abstracciones realizadas por el cerebro, como son los conceptos del
yo-otros, del tiempo y del espacio, todo ello articulado por un código gramatical igualmente
abstracto, desarrollando la formación de los procesos de autoconciencia, propios del ser
humano actual. Tras el largo aprendizaje de la niñez, llegaría a conducir la acción con
independencia del aquí y ahora (desplazamiento), centrándose toda la acción humana alrededor
del concepto aprendido de nuestra independencia física y psíquica (el yo), en contrapunto con
nuestra relación con los demás (Bickerton, 1990; Bruner, 1984, 1988; Luria 1974, 1979;
Palacios, 1984; Pinillos, 1991; Vygotsky, 1920; Wertsch, 1985).
En el desarrollo normal del niño, el lenguaje y pensamiento parecen ser independientes
en su origen, produciéndose posteriormente continuas interacciones. Éstos, en un momento
determinado se funden, a través de un proceso de interiorización, dando lugar al "pensamiento
verbalizado" (pensamiento regulado por las reglas gramaticales y el léxico aprendido) y por otra
parte al "lenguaje intelectualizado" (exteriorización sonora del pensamiento), siendo estos
procesos lo que le confiere al niño las características clásicas del comportamiento humano.
Como la conducta está regulada por el pensamiento, es fácil concluir que el lenguaje es un
instrumento regulador de la conducta y del desarrollo cognitivo de los seres humanos
(Bickerton, 1990; Bruner, 1984,1988; Luria y Yudovich 1956, Luria, 1979; Vygotsky, 1920;
Wertsch, 1985).
6. - Adquisición y desarrollo histórico del lenguaje.
Toda cultura hay que crearla (Pinillos, 1991), cualquier pensamiento simbólico debe de
originarse y después transmitirse. En la sociedad actual las bases simbólicas del lenguaje ya
existen, por lo que los niños pueden aprenden fácilmente el idioma del lugar donde viven. Esto
no ocurre en el período de la formación evolutiva del ser humano, donde hay que crear y
desarrollar el proceso de descubrimiento de todas las palabras y de los conceptos simbólicos, tan
elementales para nosotros, pero desconocidos para ellos (yo-otros, espacio, tiempo, etc.).
La adquisición del lenguaje dentro del desarrollo evolutivo humano, presenta una
diversificación de opiniones en función de la propia dinámica de su producción. En general se
establecen dos grandes grupos:
- Formación gradual con un desarrollo lento y más o menos paralelo al propio
desarrollo evolutivo del cerebro (Calvin, 1983; Falk, 1980; Holloway and de Lacoste, 1982;
Lieberman, 1991; Parker and Gibson, 1979; Tobias, 1987, 1991; Wynn, 1991).
102
- Desarrollo rápido, coincidiendo con la aparición del Paleolítico superior (Chase and
Dibble, 1987; Mellars, 1991, 1998; Noble and Davidson, 1991, 1996).
Si seguimos la paulatina adquisición de los elementos complejos que lo constituyen,
como ya vimos en los niveles del lenguaje, vemos como los grandes monos son capaces de usar
los dos primeros, creando un sistema de representación primario, mientras que el ser humano
moderno engloba a los cuatro en su sistema de representación secundario, formando un
lenguaje articulado y simbólico (Bickerton, 1990; Bruner, 1988).
La creación de las dos últimas funciones, estará relacionada tanto con su desarrollo
evolutivo como por su propia evolución social. El lenguaje, debido a su gran complejidad y
dependencia de las características sociales y culturales, es difícil que sea un factor selectivo
que pueda guiar a la evolución. Más bien sería un factor que favorece hechos ya evolucionados
respecto con la selección natural (Bradshaw and Rogers, 1993; Gould, 1977).
Estas ideas concuerdan con los datos que nos aporta la Arqueología, sobre todo en el
período de aparición de las características anatómicas modernas humanas. Estas poblaciones
establecidas alrededor de los 90.000 B.P., tuvieron que esperar hasta aproximadamente el
40.000 B.P., para desarrollar un lenguaje en el que podamos identificar claramente una
intencionalidad en la acción junto con un simbolismo implícito en tales hechos. El nivel de
lenguaje que debía haber con anterioridad a esta fecha en la que se encuentra un claro desarrollo
cultural, sólo podía tener un efecto limitado en la vida y el desarrollo cultural de nuestros
antepasados (García Albea, 1991).
El desarrollo de estas características, configurará a las culturas de Paleolítico superior,
coincidiendo con el desarrollo pleno de las funciones cognoscitivas. La evolución de un órgano,
no implica necesariamente su total funcionamiento, sobre todo si nos referimos al cerebro
(Gould, 1980; Gould and Vrba, 1982; Vrba, 1985). Debemos distinguir entonces entre la
capacidad biológica para producir los sonidos correspondientes a un lenguaje (factores
anatómicos y fisiológicos) y el desarrollo propiamente dicho de tales capacidades (factores
neurológicos, psíquicos y sociales).
Por tanto, puede decirse que siempre ha existido algún tipo de lenguaje a lo largo del
proceso evolutivo humano, pero sólo ha adquirido una complejidad simbólica comparable a los
desarrollados en los lenguajes modernos, en el inicio del último período paleolítico.
El lenguaje es la consecuencia del intento de comunicar las acciones humanas, es decir,
es la simbolización sonora o gesticular de tales acciones. La acción es la base de la propia
estructura inicial de lenguaje y de la universalidad de su sintaxis, pues es una copia de la propia
dinámica de la acción (Bruner, 1984, 1988).
Esto parece relacionarse con la idea de N. Chomsky y de su lenguaje universal innato
(Chomsky, 1980). Pero sólo conceptuamos como innato dos cosas:
- Sólo se heredan potencialidades o capacidades, su realización depende de las
103
condiciones físicas y sociales del ambiente (Martín Ramírez, 1996).
- La propia naturaleza de las acciones, que en todas partes presenta las mismas
características, por lo que su simbolización lingüística deberá necesariamente parecerse en su
estructura, ya que sólo es una copia de la propia estructura de la acción.
El lenguaje corresponde a una experiencia que comienza desde el mismo momento del
nacimiento, pudiendo decir que el pensamiento y el lenguaje se han modelado mutuamente al ir
desarrollándose en una común y constante interferencia (Miller, 1981).
7. - Cambios conductuales debidos al pensamiento simbólico.
En la teoría cognitiva, la conducta puede entenderse como la respuesta de los procesos
mentales o cognitivos a los estímulos externos, fuente de toda experiencia y base de datos para
el desarrollo de todo procesamiento informativo.
La naturaleza de los procesos cognitivos, con respecto a la conducta, es difícil de
explicar. En los animales la cognición puede definirse como una representación neurológica o
modelo de alguna experiencia pasada como base para la acción. Mientras que en el ser humano,
tales procesos adquieren dos características sobresalientes (Domjan y Burkhard, 1986):
- Conducta motivada plenamente por los estímulos externos, que recibe en ese mismo
momento. Correspondería al prototipo clásico del comportamiento animal.
- Conducta elaborada por la experiencia anterior, que no está sujeta ni al tiempo ni al
lugar en donde transcurre la acción. Corresponde a un pensamiento que trabaja con símbolos y
usa una propiedad cognitiva denominada desplazamiento, dándose entre los humanos con un
desarrollo cognitivo moderno.
La relación entre el desarrollo de las capacidades cognitivas y las cualidades
medioambientales, es fundamental en la aparición de formas conductuales con un formato
humano actual. Cognición y conducta son dos procesos íntimamente relacionados, pudiendo
decirse que la conducta es la manifestación externa de los procesos cognitivos. El aprendizaje e
interiorización de un lenguaje moderno, darían lugar a un pensamiento mucho más funcional,
rápido y eficaz que facilita enormemente la adaptación a los cambios medioambientales, lo que
a la larga se comprende como un desarrollo cognitivo. El cambio sustancial de la acción del ser
humano, se aprecia en sus hechos, viendo como se establecen pautas conductuales de
planificación del futuro; concepto del espacio donde la posibilidad de la existencia de otros
lugares más allá de donde vive, aumentaría su área de autonomía y lo que parece ser más
importante, una clara idea de su propia identidad en oposición a la de los demás.
El desarrollo de estas cualidades cognitivas requiere unas connotaciones sociales muy
determinadas, existiendo en lugares con suficiente y permanente actividad demográfica y
consecuente interés comunicativo (Bickerton, 1990; Bruner, 1984, 1988; Mead, 1934; Palacios,
1984; Pinillos, 1991; Vygotsky, 1920; Wertsch, 1985).
104
El lenguaje es fruto del pensamiento, pero a su vez, también es modulador del mismo y
en definitiva ambos son controladores de la acción y conducta humana (Fig.19).
Fig. 19. Reproduce la interacción existente entre el pensamiento y el lenguaje, produciendo un
aumento cognitivo, que favorece el control de la acción y el desarrollo simbólico de la sociedad.
8. - Resumen.
El desarrollo de las capacidades cognitivas humanas corresponde a un complejo
proceso, dentro del cual debe existir una íntima relación entre las características neurológicas
evolucionadas y heredadas, con los procesos psicológicos que van a dar lugar a las formas
conductuales humanas. Existen diversos factores:
- Evolución neurológica por medio del modelo multifactorial, que daría lugar a un gran
cerebro con muchas capacidades cognitivas por desarrollar, junto con una serie de cualidades
trascendentales como son su inmadurez y plasticidad neurológica.
- Unas capacidades psicológicas emergentes o exaptaciones muy importantes, que se
desarrollarán en función de los factores medioambientales y de las características neurológicas.
- Las características culturales medioambientales influirán notablemente en la creación
y desarrollo de estos procesos. Si en el medio ambiente existe un lenguaje suficientemente
simbólico, puede ser capaz de desarrollar la autoconciencia en los niños que se críen en ese
ambiente.
- La conducta está íntimamente relacionada con el desarrollo cognitivo, y éste se
desarrolla gracias a la existencia de un lenguaje simbólico. Por tanto, cognición, lenguaje y
conducta son tres procesos que siempre van unidos en su creación y desarrollo y, en definitiva,
serán los parámetros sobre los que gira la propia evolución cultural humana.
DESARROLLO
DE LA
SOCIEDAD
PENSAMIENTO
LENGUAJE Simbolismo. Articulación.
INTERACCIÓN MUTUA
COGNICIÓN
CONTROL DE LA ACCIÓN
105
Capítulo 6. - CONDICIONANTES EXTERNOS.
Las características medioambientales y sociales consideradas como condicionantes
externos del desarrollo cognitivo y conductual del ser humano, tienen especial interés para la
amplia compresión de tales procesos.
Son varios los factores externos que interfieren en las particularidades de la conducta
humana y, aunque en la práctica real todos ellos están íntimamente interrelacionados, para su
estudio y mejor comprensión es preciso analizarlos por separado, aunque sin olvidar la mutua
dependencia que tienen unos de otros.
1. - Factores ambientales.
Corresponden a los aspectos más conocidos y utilizados en la Prehistoria como
influyentes en la variación conductual humana. Engloban al clima, la fauna y flora del lugar, los
aspectos geológicos y geográficos y, en general, a todo lo que esté relacionado con el medio
ambiente físico y biológico en el que viven los seres humanos.
Son utilizados mayormente, dentro de las formas explicativas de la evolución
neodarwiniana, es decir, como influencias que obliguen a la selección natural a guiar y
favorecer el desarrollo de los cambios morfológicos que tengan mayor poder adaptativo a los
sucesivos y azarosos cambios medioambientales.
En esta línea interpretativa y en referencia a la conducta humana, varios autores ven el
desarrollo de cada sistema cultural (con sus subsistemas ideológicos), técnico y social que
caracterizan el registro arqueológico, como adaptaciones imprescindibles para poder sobrevivir
en ambientes cambiantes (Binford, 1983, 1985; Gamble, 1986; Stringer and Gamble, 1993).
Ésta parece ser la idea más importante, dentro de las directrices metodológicas de la
Nueva Arqueología, mediante la cual se crea una ecología cultural, entendida como el
mecanismo de adaptación que utilizan los grupos humanos en su relación con el medio
ambiente. La cultura no cambia con el contacto con otra cultura, sino como respuesta adaptativa
a los cambios medioambientales con los que interaccionan, destacando como un factor de gran
trascendencia la presión demográfica.
No puede descartarse la importancia que estos factores tienen en el origen del cambio
morfológico y cultural, dentro del proceso de las adaptaciones humanas a los cambios
ambientales, pero sí podemos matizar el valor exclusivo que algunos autores les otorgan, al
atribuirles el ser los condicionantes principales del desarrollo conductual que se aprecia en la
evolución, tanto biológica como en la cultural.
Un ejemplo de variación física promovida por estas causas, podría corresponder con los
cambios anatómicos que caracterizan algunos rasgos de los neandertales, como respuesta
adaptativa a los climas muy fríos en los que evolucionaron (Coon, 1984), o por razones
biomecánicas que encauzaron tal cambio (Rak, 1986).
106
El origen de los cambios culturales es difícil comprenderlo dentro de los cauces
explicativos anteriores, por lo que además de estos factores ambientales deben de existir otros,
que actuando de forma coordinada faciliten el cambio cultural.
2. - Factores culturales.
Aunque la propia definición de cultura es compleja y dispar, en función de los autores
que la definan y del ámbito a donde se aplique, es necesario delimitarla con el fin de conocer
mejor las características que la constituyen.
En nuestro estudio, podemos definirla como todo hecho, acción o conducta que no esté
determinada genéticamente, por lo que es preciso que sea creada por una sociedad con
suficiente capacidad para ello. Además, deberá tener la suficiente interacción social para que
facilite su origen y desarrollo, junto con la necesidad de mantenerla generacionalmente por
medios conductuales, transmitiéndola en virtud de los procesos de enseñanza y aprendizaje,
pues si no existiera una comunicación de la misma a los descendientes, tal forma cultural se
perdería.
Entre los diversos elementos culturales que constituyen toda comunidad humana, los
que más trascendencia han parecido tener desde el origen de nuestro linaje pueden ser los
siguientes:
- Creación y uso de herramientas. Uno de los elementos a los que tradicionalmente se
le ha atribuido cierta trascendencia en el desarrollo cognitivo humano, corresponde a la creación
y uso de útiles, como forma practica de dominar el medio ambiente.
El uso de herramientas tiene claros antecedentes en el mundo animal, siendo múltiples
los estudios encaminados a demostrar que los grandes simios son capaces de manipular objetos,
con una inteligencia dirigida a resolver problemas prácticos. Se demostró que tenían una
inteligencia práctica sobre el mundo físico, que les permitía organizar su comportamiento con
acciones inteligentes, adaptándose a los requerimientos del ambiente, por medio del uso de
herramientas para alcanzar la comida o con la involucración de sus cuidadores en la solución de
problemas.
Son muy conocidos los palitos a los que dando una forma adecuada, son utilizados para
poder extraer las hormigas de los hormigueros, comiéndoselas posteriormente con un gesto
preciso y nada fácil de aprender (Sabater Pi, 1983). Igualmente, es llamativo el uso de hojas
como esponjas, para poder beber líquidos que no estén a su alcance (Goodall, 1964). En estos
casos, el uso de herramientas está claramente dirigido a un fin determinado, lo que demuestra
que su comportamiento es intencional (Bruner 1982; Piaget, 1952).
Se piensa que el desarrollo mecánico necesario para la producción de estas
herramientas, y la destreza manual para su uso, debieron de producirse con el desarrollo
evolutivo de los elementos neurológicos necesarios para su realización, y que posteriormente
facilitó el desarrollo de otras funciones cognitivas, como es el lenguaje (Falk, 1980; Gibson,
107
1990, 1993; Lieberman, 1991; Steele et al., 1995). Esta concepción se enmarca perfectamente
con el fenómeno de exaptación, ya estudiado anteriormente.
- El desarrollo del lenguaje. Muchos son los autores que han relacionado la aparición
lingüística con el uso de herramientas. Tal relación puede basarse en que ambos procesos
utilizan elementos neurológicos comunes, como corresponde al área de Broca, al ser el
controlador de movimientos rápidos, secuenciales y complejos, que se ven tanto en el
movimiento de la mano contralateral, como en la articulación sonora. La ubicación en el
hemisferio izquierdo del control manual derecho y de las capacidades sonoras, parece reafirmar
esta teoría. Por ello, las lesiones del área de Broca, además de alterar la articulación sonora del
lenguaje, se asocian a parálisis parciales del lado derecho (Kandel et al., 1995).
Lo difícil es conocer cuál pudo ser la función primaria que utilizó esta área de control
motor antes. Si ya existen útiles con el Homo habilis, mientras que su aparato fonador parece
ser aún primitivo respecto de sus capacidades sonoras, en función de la forma de la base craneal
(Laitman and Heimbuch, 1982), parece más lógico que se asocie a los progresos técnicos, en los
que se necesitan movimientos rápidos y rítmicos, para la producción de los útiles líticos. De
todas maneras, también serviría para una mejor vocalización de los gritos y demás sonidos, que
sin duda debían de producir como herederos de las formas conductuales de sus ancestros.
- De igual manera, todos los procesos técnicos y culturales (costumbres, técnicas de
caza, hábitat, alimentación, etc.), están íntimamente relacionados con las características del
medio ambiente y, en conjunto, colaboran eficazmente en la creación de elementos sociales
importantes que, a la larga constituyen el desarrollo cognitivo de los seres humanos.
Los cambios culturales sólo pueden producirse cuando se den las condiciones necesarias
para su creación y no antes. De todas maneras, muchas veces los factores ecológicos y los
componentes culturales ya establecidos, son los que configuran de alguna manera la
motivación humana, imprescindible para poder realizar formas conductuales diferentes, con el
fin de solucionar problemas determinados, secundarios a los cambios ambientales y las nuevas
necesidades sociales. Su falta parece que permite la continuidad cultural, sin cambios o con
alteraciones de menor cuantía, al no crear la necesidad o motivación para su evolución.
3. - Factores sociales.
Los aspectos sociales que surgen de la relación entre los elementos de un mismo grupo,
y de éstos en conjunto con otras comunidades, pueden ser el aglutinante de todos los factores ya
expuestos y el verdadero motor de la generación de los medios precisos para el desarrollo
mental humano. Es necesario recalcar su estrecha relación con los factores culturales, de hecho
es uno de ellos, destacándolos sólo para una mejor exposición.
3.1. - Interacción social.
El carácter social está presente en todos los grupos de mamíferos, aumentando en
complejidad entre los primates, sobre todo entre los grandes monos. El estudio del
108
comportamiento individual y social de estos animales facilitó el conocimiento de sus facultades
cognitivas, valorándose las mismas como mucho más parecidas a las nuestras. Se vio la
posibilidad de que manifestaran tener claros antecedentes psicológicos dentro de nuestra escala
evolutiva.
En la conducta de los primates, se observaron diversos fenómenos que tenían una gran
similitud con ciertas propiedades humanas, sorprendiendo que pudieran desarrollarlas en mayor
o menor grado. Su estudio en el medio natural ha permitido comprobar que tienen una gran
complejidad social, formando sociedades estrictamente jerarquizadas, pero con una dinámica
interna importante, pues es fácil ver peleas, alianzas y enfrentamientos de grupos entre sí, con el
fin de alterar el orden jerárquico, el cual da prioridad al acceso sexual sobre las hembras y
diversas ventajas sociales (Goodall, 1986; Linden, 1973; Sabater Pi, 1983).
Estos hechos facilitaron la compresión de que los primates poseían mayores habilidades
cognitivas de lo que se pensaba en un principio. En laboratorio o en un ambiente rico en
estímulos abstractos eran capaces de aumentar su desarrollo, concluyendo, tras gran número de
experimentos relacionados con estos procesos, que presentaban cierta capacidad reflexiva ante
la existencia de un plan previo a la acción. Claramente tienen mayor capacidad cognitiva que la
necesaria para sobrevivir en su medio natural (Rensch, 1983).
El aprendizaje en estos primates parece que se basa en el desarrollo de modelos de
imitación, pues hay una completa ausencia de enseñanza por parte de la madre y demás
elementos sociales hacia sus crías. Es un fenómeno intraespecífico y por lo tanto social, en el
que los jóvenes chimpancés adquieren nuevas formas naturales de comportamiento. En este
sentido podemos decir que su cultura es diferente a la de los humanos, pues está basada en el
simple hecho de que cada generación pugna para alcanzar el mismo nivel de habilidad de sus
progenitores (Tomasello, 1990).
Hemos visto como son capaces de desarrollar una vida social intensa, tener un lenguaje
comunicativo y voluntario, aunque con un nivel de abstracción muy bajo. Sin embargo, en
ambientes humanos, es decir, rico en elementos simbólicos, su desarrollo cognitivo es mayor, lo
que indica que poseen una capacidad superior a la que les es preciso para sobrevivir en su medio
natural y que con unos estímulos adecuados pueden desarrollar, hasta el límite impuesto por su
propia fisiología neuronal, capacidades que no utilizan habitualmente.
En conclusión, vemos que existen muchas similitudes psicobiológicas entre todos los
primates. Sin duda el pertenecer a la misma rama evolutiva y tener ancestros comunes, es más
que suficiente para justificar este hecho. Existe una tradición social entre los grupos de
primates, que debió de ser la base sobre la que edificaron nuestros ancestros, en el inicio de
nuestro linaje, las pautas del comportamiento humano.
Los primeros procesos culturales propios del ser humano, tuvieron que desarrollarse en
una etapa temprana de su evolución. El compartir los alimentos entre los padres, cuidadores y
109
crías, junto con una forma social que permitiera su desarrollo por medio de una protección
adecuada, corresponde al inicio de formas de comportamiento humano que, según datos
arqueológicos, ya se ven en una etapa temprana de la evolución humana, concretamente con la
aparición y desarrollo del Homo habilis, hace más de 2 millones de años (Domínguez-Rodrigo,
1994; Isaac, 1984).
Estas formas conductuales nacidas dentro de grupos estrechamente relacionados, son las
que van a caracterizar a todo nuestro linaje, por lo que tenemos una gran tradición filogenética
respecto a establecer jerarquías sociales, iniciar y mantener relaciones entre los elementos de un
grupo y entre varias agrupaciones diferentes, así como el desarrollar formas especiales de
convivencia, que van a dar lugar a la forma de vida eminentemente social que nos caracteriza.
Todos los fenómenos culturales expuestos en el apartado anterior (uso de herramientas,
creación de un lenguaje, etc.) tienen, en su origen y desarrollo, un componente social muy
importante, siendo la mayoría de las veces muy difícil diferenciar las facetas culturales de las
propiamente sociales, por lo que muchas veces se les denomina genéricamente como productos
socio / culturales.
3.2. - El lenguaje como fenómeno social.
Los aspectos sociales que están íntimamente ligados al lenguaje podemos resumirlos en
dos conceptos generales:
3.2.1. - Aprendizaje del lenguaje. Su adquisición tiene un origen claramente social,
como forma directa de influencia por parte del medio ambiente al desarrollo cultural humano
(Belinchón et al., 1992; Bickerton, 1990; Bruner, 1984, 1988; Luria, 1979; Luria and Yudovich,
1956; Mead, 1934; Ursua, 1993; Vygotsky, 1920; Wertsch, 1985).
En nuestra sociedad, el niño aprende el lenguaje del medio en el cual vive gracias a la
reiterada interacción que va teniendo a lo largo de su vida (padres, amigos, compañeros,
maestros, medios de comunicación, etc.). Ya comentamos cómo la separación o aislamiento de
estos medios externos de interacción social, producía un deterioro cognitivo muy importante,
que puede variar en función del grado, tiempo y período de crecimiento en el cual se produzca
tal hecho.
El simple aprendizaje de un lenguaje o asimilación de las diferentes reglas gramaticales
y elementos sonoros que lo constituyen, parece precisar de una capacidad cognitiva que
claramente se encuentra en nuestro amplio margen cognitivo, aunque es muy difícil de valorar.
3.2.2. - Creación del lenguaje. El lenguaje crea un sistema de señales adecuado a las
características biológicas humanas, que posibilita la creación, transmisión y recepción de
elementos conceptuales o abstractos. Sin embargo, este sistema de señales no ha existido
siempre, por lo que ha tenido que ser creado a lo largo de nuestra historia evolutiva.
De hecho, siempre que se relacionen personas sin ningún lenguaje común, pero con
necesidad de entenderse, se produce de una forma natural, tras un período de tiempo e
110
interrelación, un lenguaje criollo o mixto, con los elementos más sencillos y que mejor puedan
adaptarse de las diversas lenguas, pero suficientemente eficaz como para entenderse y poder
satisfacer las demandas de la tarea común (Bickerton, 1990). Destacamos en este proceso varios
aspectos:
- Interés de los elementos del grupo humano mixto en realizar una tarea entre todos.
- Necesidad de entenderse para favorecer la relación de unos con otros.
- Interés o motivación concreta para crear dicho lenguaje criollo.
Toda creación cultural se realiza en el seno de una comunidad, como respuesta a la
satisfacción de una determinada necesidad. La creación de los elementos sonoros con su rica
carga simbólica, precisa de unos elementos sociales y una capacidad cognitiva determinada,
así como del tiempo necesario para originarlas. Esto confiere un aspecto más complejo al
proceso creativo, lo que puede justificar la necesidad de llegar a altos niveles de capacidad
cognitiva, que de otra manera no serían precisos para realizar simples tareas de aprendizaje. Hay
que tener en cuenta que en nuestra sociedad la posesión de tal capacidad es un elemento obvio,
pero que no ha sido así a lo largo de nuestro desarrollo evolutivo.
La creación, desarrollo y mantenimiento de un lenguaje depende de varios aspectos:
- Uno de los factores emocionales que más nos interesa en estos momentos, sería el de
la motivación o interés por realizar alguna función. Lo cual puede verse fácilmente en la
necesidad de favorecer la comunicación, con el consecuente desarrollo del lenguaje, tanto intra
como intergrupal.
- Todos los procesos anteriores sólo pueden desarrollarse en el seno de una sociedad
estable, relacionada y motivada. Estable en el sentido de poder asegurar la continuidad cultural
a lo largo de sus generaciones, pues en poblaciones pequeñas, más o menos aisladas como las
propias del Paleolítico medio, la continuidad del proceso no estaría asegurada.
- La relación con otras poblaciones, para crear la necesidad de avanzar en el desarrollo
de la comunicación a través del lenguaje, así como del intercambio de nuevas abstracciones
lingüísticas.
Los tres aspectos deben darse a la vez, siendo éstos el verdadero motor de los cambios
conductuales que se producen en las sociedades humanas, perdurando gracias a la estabilidad y
desarrollo demográficos (Florez, 1996; Mora, 1996; Wertsch, 1985).
En conclusión, vemos como el desarrollo de un segundo sistema de señales, de
naturaleza abstracta y codificado, consecuencia de las características anatómicas del humano
moderno, precisa de un largo tiempo de creación y desarrollo. De igual forma, es preciso que
esté presente en comunidades estables, que lo puedan trasmitir a sus descendientes, con un
crecimiento demográfico mínimo que asegure su expansión y la motivación suficiente que
facilite el interés por su desarrollo.
111
3.3. - Aprendizaje.
Es otro factor importante para el mantenimiento de los factores culturales y sociales, y
que al menos someramente debemos de estudiar.
Hay quien opina que la conducta puramente instintiva no existe y que toda cultura
necesita de alguna forma de aprendizaje (Schneirla, 1953). Desde luego, en la vida de todo ser
vivo siempre hay elementos que deben de ser aprendidos para una mejor supervivencia, ya sea
por el método de ensayo y error, la simple imitación de sus mayores o la propia enseñanza
intencionada. Parece lógico pensar, que la utilización de tales procedimientos es necesaria para
una mejor garantía de la persistencia del grupo social o del propio individuo, al poder modificar
su conducta en función de la experiencia propia y en la asimilación de la efectuada por sus
mayores (Bonner, 1980).
Entre los primates más cercanos a nosotros las formas de ensayo y error e imitación son
las maneras más usadas para la adquisición de las enseñanzas del grupo social en el que viven,
consiguiendo sólo igualar las formas conductuales del grupo (Tomasello, 1990). Para el origen
de una enseñanza intencionada, parece ser necesario la utilización de un lenguaje simbólico, así
como de un desarrollo cognitivo importante, que sólo está presente en las poblaciones humanas
con formas culturales modernas. Con esta forma de enseñanza es posible que los jóvenes
alcancen pronto los niveles culturales medios del grupo, facilitando su vida y la transmisión
cultural.
En el período de desarrollo cultural propio del ser humano, hasta que no aparece el
lenguaje simbólico y no se desarrollan sus facultades cognitivas, las formas de enseñanza
continuaban por los mismos derroteros que los utilizados por sus ancestros filogenéticos.
Con independencia de la gran utilidad que representa para nuestra especie el uso de
útiles líticos y de todos los elementos culturales que configuran las estructuras sociales de los
dos primeros períodos paleolíticos, es el uso del lenguaje y el desarrollo cognitivo que
conlleva, sin duda, el factor que más importancia tiene en la creación de formas culturales
modernas.
Si en las sociedades humanas primitivas del paleolítico, sólo usaban como forma de
aprendizaje el ensayo y error y la propia imitación, la enseñanza del lenguaje en sus niños,
además de participar de estas dos formas docentes, debería de estar favorecida por ciertas
características fisiológicas de los nuevos seres humanos, que les proporcionaba mayores
capacidades para el aprendizaje.
Las condiciones que afectan a la adquisición de un sistema de codificación, dependen de
los siguientes parámetros (Bruner, 1988):
- Disposición o aptitud al aprendizaje.
- Estado de necesidad o motivación.
- Nivel de destreza propio de cada individuo.
112
- Diversidad de adiestramiento.
Los dos primeros están implícitos en la propia estructura social del grupo en el que
ocurren los hechos, el interés y la necesidad de aprender un lenguaje, surgen del propio medio
social, en el cual deben de darse los mismos intereses de comunicación.
El tercero depende de las propias capacidades del individuo y de las facultades que la
evolución haya otorgado a la especie.
En el último apartado vemos por experiencia que el entrenamiento temprano y diverso
debe representar una condición muy importante. Si recordamos, de entre las características
neurológicas humanas, la gran inmadurez que presenta al nacer y la existencia de un período
crítico para el desarrollo de sus capacidades cognitivas, es fácil de entender como estas
cualidades fisiológicas influyen de forma muy trascendente, en la adquisición de un sistema de
comunicación simbólico.
El niño, al aprender su lengua materna parece que lo hace sin aparente esfuerzo y, en
cierto modo es así, pues lo que en gran parte realiza se corresponde con una estructuración
neurológica basada en la asimilación de conceptos simbólicos, sobre los que cimentará el resto
de la información que irá recibiendo a lo largo de su vida. Esto sólo puede realizarlo en función
de la gran inmadurez neurológica que presenta, el largo período de aprendizaje que tiene y la
existencia de un medio social que le va a inculcar, aunque sea sólo por imitación, la actitud,
motivación y necesidad de aprender el medio de comunicación que se le ofrece.
De esta forma, y sin que exista una intencionalidad en la enseñanza del lenguaje, el niño
dentro del período crítico de su desarrollo, puede asumir los conceptos abstractos que van a
configurar las estructuras del lenguaje, que sus coetáneos adultos han podido ir elaborando.
4. - Resumen.
Del estudio de los factores externos, es fácil comprender que existe una característica
común a todos, correspondiendo con la dependencia que tienen cada uno de ellos con los otros,
por lo que su interacción tanto en su origen como en su desarrollo es muy intenso. Medio
ambiente, cultura y sociedad son fenómenos que sólo pueden ser entendidos y estudiados en
conjunto, al existir entre ellos una continua y estrecha interrelación.
El medio ambiente, con sus continuos cambios y dificultades de convivencia, desarrolla
en los seres humanos la motivación y necesidad de intentar realizar un progreso técnico y
social, con el fin de lograr una mejor adaptación al medio en el cual viven. No obstante, su
realización dependerá a su vez del desarrollo cognitivo que presenten en ese momento, pues los
cambios sólo pueden producirse cuando las capacidades cognitivas desarrolladas lo permitan y
no antes, con independencia de los cambios medioambientales que se produzcan.
La sociedad necesita capacidad, motivación y comunicación, para poder realizar esas
adaptaciones. Lo que realiza a través de los logros técnicos y de los continuos avances en la
comunicación, con el desarrollo de un lenguaje (Fig. 20).
113
La cultura, con un mantenimiento intergeneracional asegurado, proporciona
continuamente el substrato básico con el que poder iniciar o desarrollar nuevos conceptos
técnicos o simbólicos, lo que favorecerá la unión social y, en definitiva, una mejor adaptación
medioambiental.
Respecto de la cultura dentro de una determinada sociedad, es preciso realizar una cierta
matización en función de su valor como desarrollo social. Las sociedades al tener una
manifestación simbólica importante, pueden impedir o ralentizar su propio desarrollo, al verse
obligadas a continuar con su propia inercia indolente, o seguir sus propias directrices que
pueden estar en contra de determinadas direcciones culturales. Es lo que podemos llamar una
tendencia sociocultural.
Fig. 20. Refleja la interrelación de los factores externos (medio ambiente, sociedad y cultura),
que influyen en el desarrollo cognitivo y socio/cultural humano.
La creación de los procesos culturales sigue taxativamente las normas sociales que son
vigentes en ese momento, pudiéndose darse el caso de que se impida su desarrollo al no poder,
la propia sociedad, superar sus propias limitaciones culturales.
No parece ser el caso de las poblaciones asociadas al Paleolítico, ya que su pequeño o
incipiente desarrollo simbólico, es difícil que pudiera dirigir impositivamente su crecimiento
cultural. Sin embargo, en el sentido contrario, el avance cultural lingüístico y su correlativo
desarrollo cognitivo, si parece facilitar un avance más rápido, pues sin barreras simbólicas que
lo impidan, la motivación e interés humanos en el desarrollo cultural, parece ser un proceso
imparable como la Historia de la Humanidad nos ha mostrado hasta nuestros días.
Medio ambiente. Cambios geográficos. Cambios geológicos. Alteraciones biológicas.
Necesidad de adaptación.
Sociedades humanas.
Motivación. Interés común.
Desarrollo sociocultural. * Técnico. * Simbólico.
Comunicación.
Desarrollo cognitivo.
Adaptación permanente a los cambios ambientales.
114
Capítulo 7. - EXPOSICIÓN DEL MODELO.
En el desarrollo del presente trabajo, hemos visto diversos aspectos metodológicos de
diferentes ciencias, las cuales tienen en común el estudio del ser humano. Aunque su enfoque
científico difiera tanto del método como de los fines que persiguen, debe existir cierta relación
entre todos ellas sin contradicciones manifiestas, pues el objeto de estudio es el mismo en todas
ellas. De este modo, la existencia de contradicciones importantes podría implicar que su
desarrollo científico pudiera no ser el correcto.
Siguiendo estas premisas, trataremos de conectar todos los dados anteriormente
expuestos, con el fin de establecer un modelo sobre la naturaleza biológica y cultural del ser
humano e intentar comprender, lo mejor posible, el origen y desarrollo de las formas
conductuales que le caracterizan.
1. - Modelo psicobiológico humano.
La conducta humana es una fiel consecuencia de su desarrollo mental, por lo que los
procesos de cognición y conducta van a ir siempre íntimamente relacionados, de tal forma que
el análisis de la conducta realizado por medio de los datos arqueológicos, va a ser un indicador
bastante adecuado del nivel de desarrollo cognitivo que presentaban los seres humanos que
formaron los yacimientos prehistóricos.
En el desarrollo del modelo hemos establecido diversos estamentos o niveles teóricos,
con el fin de intentar dar una sencilla exposición del complejo fenómeno que supone el estudio
de la conducta humana.
1.1. - Nivel evolutivo.
Vimos como la forma evolutiva que más se ajusta a los datos obtenidos por la
Paleontología y la Arqueología corresponden al modelo multifactorial. Siguiendo este criterio
metodológico, una parte importante de los cambios morfológicos que van a establecer la
aparición de nuevas especies deben producirse con antelación a la actuación de la selección
natural, mientras que el resto de los caracteres anatómicos prosiguen una lenta transformación.
La supervivencia de la nueva especie evolucionada dependería de su adaptabilidad global, es
decir, que sea capaz de vivir y procrear en el medio ambiente donde se encuentre.
Del modelo evolutivo podemos resaltar las características más sobresalientes, como son
la existencia de múltiples causas de cambio morfológico, la producción de algunos cambios
anatómicos relativamente rápidos, el carácter de evolución en mosaico y la acción de la
selección natural sobre el conjunto de los cambios anatómicos expuestos a ella.
1.2. - Nivel ontogénico.
Corresponde a la formación y variación morfológica que se produce en los diferentes
estadios de desarrollo de cada individuo y que, junto con todos los elementos del grupo, forman
las características anatómicas de cada especie. Se hace especial hincapié en los elementos del
115
sistema nervioso central y en los sistemas fonador y auditivo, por ser los que mayor repercusión
tienen en el desarrollo de los procesos cognitivos.
En general, la evolución dio lugar al desarrollo de un gran cerebro por medio de un
aumento importante de las áreas de asociación, lo que le otorgó una gran capacidad para la
creación de diversas cualidades cognoscitivas. Paralelamente se desarrolló un sistema fonador y
auditivo adecuado para la emisión y recepción de gran variedad de sonidos complejamente
articulados.
En el desarrollo ontogénico del ser humano debemos establecer diversas etapas, para
ver mejor el proceso de creación de los caracteres que van a configurar sus cualidades
cognitivas. Distinguimos los siguientes estamentos:
- Desarrollo prenatal. Es donde se produce todo el proceso embriológico de creación
anatómica, siendo el momento en el que los elementos epigenéticos de carácter biológico
ejercen una importantísima influencia, pudiendo alterar la correcta formación morfológica del
nuevo ser con sus consecuentes alteraciones conductuales posteriores, sobre todo si nos
referimos a las alteraciones de su cerebro.
- Nacimiento. Su producción no se debe a la creación de una madurez neurológica
importante que permita el recién nacido poder valerse por sí mismo en un corto período de
tiempo, sino a cierta incompatibilidad de espacio y nutrición por parte del feto, así como del
desencadenamiento de un complejo proceso neuro / hormonal de la madre que provoca el
mecanismo del parto.
Estas características en la producción del parto confieren una gran inmadurez
neurológica que, junto con la gran plasticidad del sistema nervioso, van a conferir al neonato
un largo período de aprendizaje en el que los estímulos epigenéticos van a tener una gran
importancia.
- Desarrollo postnatal. Durante la infancia, juventud y madurez del ser humano, se van
a producir una serie de interrelaciones entre las características neurológicas antes expuestas y
los factores epigenéticos o externos (factores epigenéticos no biológicos con su componente
más psicológico, y los biológicos en su vertiente más morfológica y fisiológica), cuya
consecuencia se va a ver plasmada en la remodelación neurológica del nuevo ser humano.
El largo período de aprendizaje, las características específicas de los factores
epigenéticos no biológicos, sobre todo en su componente simbólico, y su actuación con la
suficiente anterioridad al fin del período crítico, van a conseguir el desarrollo de las
capacidades humanas referentes a su cognición y conducta.
1.3. - Factores epigenéticos o externos.
Corresponden a los procesos que, de una forma u otra, van a tener influencia en el
desarrollo neurológico y cognitivo de los seres humanos. Pueden actuar, en función de sus
116
características y el tiempo ontogénico de actuación, en todas las fases del desarrollo biológico
de cada nuevo ser.
En este estudio, nos hemos centrado primordialmente en los factores externos que no
estén estrechamente relacionados con los aspectos biológicos del desarrollo ontogénico
(alimentación, estímulos sensoriales generales, sistema hormonal, estrés, etc.), aunque en
definitiva todos tienen una importante conexión que hace tal división puramente teórica, pues en
la práctica es muy difícil separarlos. En los factores de carácter no biológico y con una
participación de mayor peso simbólico, destacamos:
- Las condiciones medioambientales de un lugar son comunes a todos los seres vivos
que en él vivan, siendo una fuente constante de motivaciones y estímulos para la creación de
elementos funcionales y técnicos que favorezcan el dominio del medio y la supervivencia
individual y social.
- Los aspectos culturales dependen de la propia idiosincrasia del grupo social y de la
capacidad creativa que pueda manifestar, con el objetivo de elaborar nuevos patrones culturales.
Los útiles de piedra y todas las demás manifestaciones culturales (dominio del fuego,
construcciones, técnicas de caza, etc.) tienen cierto soporte simbólico y social difícil de precisar,
pero que sin duda han debido de influir en el desarrollo cognitivo humano.
El cambio cultural va a repercutir en el desarrollo funcional del cerebro o, lo que es lo
mismo, en el pensamiento humano. Este hecho, se produce por la creación de más y mejor
información que poder procesar por parte del sistema nervioso central. La aplicación de sus
facultades creativas y de asociación de ideas, originará nuevas soluciones a los problemas
cotidianos que facilitarán y cambiarán su comportamiento.
- Los elementos sociales, íntimamente relacionados con los culturales, están basados en
la mutua relación existente de los elementos de un grupo entre sí y con los otras poblaciones
humanas. La consecuencia más importante de estas comunicaciones, corresponde a una facultad
propia de nuestro género, el lenguaje.
Podemos destacar al lenguaje como el medio que ha servido al ser humano para poder
desarrollar y organizar su propio pensamiento, ampliar la cultura que heredó de sus
ancestros y modificar sustancialmente su conducta. La propia creación del mismo y su
desarrollo, corresponde a un fenómeno complejo, que requiere la coordinación de tres factores
fundamentales:
- Formación de una base anatómica que sea capaz de articular una serie de sonidos
múltiples y variados (sistema fonador) y de un sistema capaz de recibir y comprender dichos
sonidos (sistema auditivo).
- El desarrollo de un sistema nervioso con la capacidad de poder correlacionar hechos
de la vida corriente, con diversos sonidos o símbolos.
- La creación y mantenimiento de un sistema sociocultural, que pueda favorecer el
117
desarrollo de los anteriores apartados, el cual debe de facilitar la comunicación, incentivar su
creación y conservarlo a través de las diversas generaciones.
Si alguno de estos tres componentes básicos no está suficientemente desarrollado, el
lenguaje sólo podrá manifestarse en los aspectos que la limitación de la conjunción de los tres
elementos anteriores permita. Por tanto, la creación de uno o dos de ellos, no es suficiente para
desarrollar un lenguaje simbólico, si un tercero no lo está plenamente, lo que explica la
dificultad de comunicación de los diferentes homínidos (Fig. 21).
Sistema fonador moderno
Sistema nervioso evolucionado
Sistema social interactivo y perdurable
Pensamiento simbólico
Pienso, luego existo.
Fig. 21. - La creación de un pensamiento simbólico requiere de la creación de tres componentes
básicos (sistema fonador moderno, sistema nervioso evolucionado y una sociedad interactiva y perdurable), así
como el desarrollo adecuado de los mismos.
118
1.4. - Organización psicobiológica.
Las características neurológicas acaecidas durante todo el período postnatal, presentan
dos vertientes distintas, aunque en el fondo sólo corresponden a dos manifestaciones científicas
diferentes sobre el mismo proceso:
- Organización biológica o neurológica en la que podemos apreciar la estructuración y
creación de las diversas áreas citoarquitectónicas, donde las funciones cognitivas no están muy
bien delimitadas, aunque en algunos casos parecer que sí existe cierta concreción funcional. Así,
la aparición de una lateralización funcional mejor estudiada; la propia existencia del período
crítico para el desarrollo de ciertas funciones y la plasticidad neuronal que seguirá durante toda
la vida siendo el soporte fisiológico de las funciones mentales.
- Organización psicológica donde se produce, dentro del período crítico, la influencia
de los estímulos externos, adquisición e interiorización del simbolismo del lenguaje,
facultando el desarrollo de los fenómenos de autoconciencia y demás procesos cognitivos, con
los que producirá un importante cambio conductual, tanto en el simbolismo de sus actos como
en el control de los mismos.
El desarrollo funcional, basado en el simbolismo adquirido por medio del lenguaje, de
las áreas asociativas aumentadas cuantitativamente por la evolución, va a dar lugar a un cambio
cualitativo en las propiedades del córtex, que muchos autores han denominado como
exaptaciones.
1.5. - Desarrollo cognitivo moderno.
El pensamiento humano organizado por las propias características del lenguaje, es
capaz de seguir creando un mundo simbólico, el cual ofrecerá soluciones nuevas a los
problemas, logrando modificar sustancialmente la conducta y dando lugar a los aspectos
culturales modernos, es decir, al desarrollo de una conducta simbólica y a la creación de las
formas culturales propias del Paleolítico superior. (Fig. 22).
2. - Consideraciones finales.
Hemos diseñado un modelo general sobre el origen del comportamiento humano, al
establecer la relación entre las diversas formas conductuales, el desarrollo cognitivo que las
genera y la elaboración de un lenguaje simbólico. Estos tres procesos, pensamiento, conducta y
lenguaje deben de funcionar íntimamente relacionados.
Tal afirmación se fundamenta en la idea de que el desarrollo cognitivo se produce por
medio de las cualidades que la propia evolución neurológica y somática humana ha llegado a
producir, al modularse por medio de las cualidades léxicas y gramaticales del lenguaje creado
por él mismo y en íntima relación con el medio ambiente.
En la forma tradicional de explicar la conducta humana, correspondía a la teoría
sintética ser la única vía posible evolutiva, asumiendo que el inicio morfológico de un nuevo
órgano tenía que presentar una función específica y claramente funcional desde el principio,
119
para poder ofrecer un cierta ventaja selectiva que le confiriera mayor adaptabilidad y poder
seguir desarrollándose dentro de los cauces que la selección natural fuera ofreciendo.
El modelo aquí presentado expone un origen conductual diferente, más complejo pero
con mayor poder explicativo de la conducta humana. La evolución, en su constante acción,
produce una serie de capacidades que, en función de las propias características
medioambientales pueden o no desarrollarse. Si estas características son las apropiadas, se
producirán las formas conductuales que han caracterizado al ser humano moderno.
Esta forma de ver nuestro origen y desarrollo conductual, presenta una gran
trascendencia en el estudio de la Prehistoria. En ella, el análisis de la conducta de las
poblaciones que vivieron en aquel tiempo es uno de sus principales objetivos, pues al centrar su
origen en un proceso determinado y conocido, elimina otras suposiciones teóricas, con lo que se
facilita enormemente su comprensión.
De igual manera, al encauzar su desarrollo por unas formas determinadas, consecuencia
de las características de su origen, hace más fácil la interpretación de los datos que nos puedan
aportar el estudio de los yacimientos arqueológicos.
En general, el presente modelo tiene claras ventajas metodológicas sobre el anterior,
que podemos resumir en los siguientes apartados:
- El estudio del ser humano siempre ha sido complejo en todos los sentidos, por lo que
ha sido abordado por múltiples ciencias. Sus conclusiones presentan resultados diversos, pero
muchas veces no ofrecen la uniformidad necesaria para una mejor comprensión del problema en
estudio.
No puede negarse la necesidad de que el estudio del ser humano tenga un carácter
multidisciplinar, que abarque gran número de ciencias de diversa índole (arqueología,
paleontología, psicobiología, lingüística, sociología, biología, etc.).
- Este carácter hace que muchos estudios, realizados de forma tradicional, carezcan de
criterios globalizadores, aportando ideas que no estén plenamente en concordancia con las
expuestas por otras disciplinas.
La realidad no trasciende muchas veces por las propias características de la ciencia
actual, en la que las diferentes metodologías científicas caminan por sendas diferentes y con
pocos puntos de encuentro, aunque el tema a estudiar sea común.
La existencia de tal hecho, no tiene por qué representar un inconveniente al desarrollo
científico, pues cada ciencia tiene sus propios temas y formas de investigación. Pero en el caso
del estudio del ser humano, la complejidad y puntos de encuentro sobre el mismo son de tal
envergadura, que es fácil comprender la necesidad de realizar una síntesis metodológica sobre
los temas que más nos pueden interesar, como son el origen y desarrollo de sus formas
conductuales.
120
Fig. 22. Esquema del modelo psicobiológico sobre el origen y desarrollo de la cognición humana
de características modernas. Si los factores epigenéticos no biológicos, carecen de simbolismo, el
desarrollo cognitivo se verá seriamente limitado, manifestándose en una conducta primitiva.
Evolución.
Factores epigenéticos
F. biológicos: - Alimentación. - Estímulos sensoriales. - Sistema hormonal. - Estrés.
F. no biológicos: * Medioambientales. * Culturales: - Técnicos, útiles. - Procesos culturales. * Sociales: - Intercomunicación. - Lenguaje.
Ontogenia humana
Características generales: - Desarrollo cerebral. - Aumento cuantitativo de las áreas de asociación. - Anatomía adecuada para la articulación y recepción de sonidos. - Gran capacidad para la creación de abstracciones.
Nacimiento: - Gran inmadurez del SNC. - Gran plasticidad neurológica. - Importancia de las aferencias externas.
Desarrollo postnatal: - Período de aprendizaje prolongado. - Período crítico. - Duración de la plasticidad durante toda la vida. - Estructuración neurológica y funcional modulada en parte por la experiencia. - Desarrollo de capacidades.
Organización psicobiológica
Organización biológica: - Estructuración de las áreas funcionales. - Lateralización hemisférica. - Limitación de cierta plasticidad (período crítico).
Organización psicológica: - Influencia de los estímulos externos. - Adquisición e interiorización del lenguaje. - Desarrollo cognitivo. Autoconciencia. - Control de la conducta.
El aumento cuantitativo de las áreas de asociación, en interacción con los estímulos del medio ambiente, produce cambios cualitativos, que se manifestarán con la aparición de nuevos procesos cognitivos. Exaptaciones.
- Desarrollo cognitivo del ser humano moderno. - Conducta simbólica. - Desarrollo de las formas culturales del Paleolítico superior.
Modelo multifactorial - Múltiples causas del cambio morfológico. - Cambios relativamente rápidos. - Mosaico.
Desarrollo prenatal: - Cambios genéticos. Heterocronías. - Desarrollo embriológico.
121
La presente síntesis teórica realizada, intenta presentar un enfoque más racional y
homogéneo, al estar en consonancia con los fundamentos de diversas disciplinas que estudian la
realidad humana, encajando perfectamente en el desarrollo doctrinal de cada una de ellas.
Todo lo expuesto hasta ahora parece indicar que la aplicación del presente estudio,
sobre el desarrollo cognitivo y sus consecuencias conductuales, puede ofrecer nuevas formas de
explicación que nos ayuden a comprender mejor el comportamiento humano del pasado y del
presente.
122
II. – Arqueología cognitiva. Análisis de la conducta humana en la Prehistoria.
Capítulo 8. – CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA ARQUEOLOGÍA
COGNITIVA.
Los intentos de explicación de los fenómenos culturales observados en la prehistoria por
medio de formas explicativas relacionadas con la Psicología, no gozan de mucha aceptación
entre los que se dedican a la investigación paleolítica. Como ejemplo más claro de estas ideas,
tenemos la opinión de L. Binford (1965), quien condena abiertamente los intentos de hacer
paleopsicología, o las conclusiones que al respecto expone C. Gamble (1993), al opinar que los
elementos arqueológicos poco pueden decirnos sobre la inteligencia o las potencialidades
cognitivas de sus creadores.
De todas maneras, no todos los interesados en este campo del estudio humano opinan lo
mismo, como podemos comprender por el interés que han manifestado diversos autores por este
tema, destacando G. Isaac (1986), T. Wynn (1991, 1993), C. Renfrew (1993) y S. Mithen
(1996) entre otros, los cuales, en diversos escritos, han manifestado la necesidad de reconstruir
la cognición de nuestros primeros antepasados.
Tal necesidad, junto con los conocimientos y conclusiones que hemos obtenido de los
capítulos anteriores, nos induce a estructurar una forma de estudio de la conducta humana
basada en el concepto psicobiológico sobre el origen y funcionamiento de nuestro cerebro, que
nos sirva como metodología explicativa de los hechos humanos en general.
El termino de cognición, muy usado en la actualidad, es equivalente al de mente y
ambos definen conceptos difíciles de explicar por lo genérico de su contenido. No obstante,
parece ser que con ellos se intenta englobar a los procesos que ocurren en nuestro cerebro y que,
por tanto, son la causa de nuestro pensamiento y, por tanto, de la conducta que desarrollemos.
Los intentos de comprensión de las formas conductuales de los seres humanos por
medio del estudio experimental de los procesos mentales, dio lugar al inicio de la Psicología
cognitiva que, como ya expusimos, será la metodología psicológica que vamos a utilizar para el
análisis de la conducta humana en épocas pasadas.
No obstante, el concepto de Arqueología cognitiva no puede limitarse al intento de
conocer los pensamientos que tuvieron los seres humanos en épocas pasadas o, en una forma
más genérica, en el análisis de la forma de pensar de los mismos, sino que trata de adquirir el
mejor conocimiento posible de cómo durante el curso de la evolución humana, fueron creándose
las capacidades cognitivas que, a la larga, dieron lugar a un comportamiento tan complejo y
significativo.
123
Por tanto, podemos definir a la Arqueología cognitiva como el estudio arqueológico
que, apoyado por la Psicología cognitiva, intenta comprender el origen y desarrollo de la
conducta simbólica humana a lo largo de su proceso evolutivo.
1. - La conducta como reflejo del desarrollo cognitivo.
Parece lógico pensar que los actos realizados por los seres humanos fueran
consecuencia directa de los procesos mentales que éstos son capaces de producir, los cuales
estarían modulados por las constantes influencias socioculturales y ambientales que les rodean.
Como ya se dijo en los fundamentos psicológicos y dentro de la teoría cognitiva sobre el
funcionamiento cerebral humano, la conducta puede entenderse como la respuesta de los
procesos mentales o cognitivos a los estímulos externos, los cuales, a su vez, son la fuente de
toda experiencia y base de datos para el desarrollo de todo procesamiento cognitivo. Por tanto,
los hechos sobre los que se basan los psicólogos para conocer, hasta el límite que tal ciencia
permite en la actualidad, los procesos cognitivos humanos se centran en la conducta que éstos
realizan. La acción humana y los procesos cognitivos que nos caracterizan, entre los que
destaca su forma de pensamiento, están estrechamente relacionados, por lo que el conocimiento
de uno de sus componentes puede servirnos para analizar el otro.
Sin embargo, lo que en nuestro tiempo es generalmente admitido, presenta ciertas dudas
sobre si tal binomio (cognición / conducta) funcionaba igual en períodos mucho más antiguos.
Es decir, si podemos considerar los datos que nos aporta el registro arqueológico como claras
evidencias del desarrollo de las capacidades intelectivas de nuestros ancestros.
La duda puede surgir ante la posibilidad teórica de que nuestro cerebro y el primitivo no
tengan igual funcionamiento. Así, podrían haberse producido, dentro de su complejo camino
evolutivo, cambios mutacionales que favorecieran la aparición de nuevas conexiones
neuronales, dando lugar a las cualidades cognitivas propias de nosotros y no de otros homínidos
anteriores (Klein, 1995). Sin embargo, los estudios realizados sobre la composición, estructura y
funcionamiento de nuestro córtex, y el de todos los primates en general, no parecen indicar que
se hayan producido tales cambios genéticos, que en su manifestación morfológica implicarían la
aparición de nuevos circuitos neuronales, que justificarían el importante cambio de
comportamiento que se aprecia entre los homínidos del Paleolítico medio y los del superior.
Hemos visto, en los aspectos neurológicos de nuestro modelo psicobiológico, como la
estructura histológica y anatómica de la corteza cerebral de los mamíferos es prácticamente
igual entre todos ellos, diferenciándose fundamentalmente en la superficie de las áreas
asociativas del córtex. La evolución fue desarrollando cerebros más grandes, con mayor
superficie cortical y un aumento alométrico de las áreas de asociación, pero no cerebros de
estructuración histológica y fisiológica diferentes.
El cerebro del Homo sapiens, que vivió hace unos 90.000 años era anatómico y
fisiológicamente muy similar al nuestro. La única diferencia que podemos resaltar corresponde
124
a la calidad y cantidad de la información existente en los dos períodos históricos siendo, sin
embargo, la forma de actuar de ambos cerebros la misma, aunque condicionada por la muy
diferente información que recibirían, una sin componentes simbólicos y otra basada en su
mayoría por conceptos plenamente abstractos.
Por tanto, el análisis de la conducta primitiva no debe ser un fiel reflejo de la
inteligencia de los humanos que la producen, sino del grado de desarrollo que han alcanzado
sus capacidades adquiridas por medio de la evolución.
Debemos tener siempre en cuenta el concepto de capacidad, entendida como una
posibilidad de desarrollo, que sólo es posible de realizar si se dan las condiciones adecuadas.
En el caso de nuestra especie, significa la posibilidad de desarrollar cualidades cognitivas
superiores, si el cerebro recibe la información adecuada y dentro del tiempo de crecimiento
preciso. La falta, limitación o inadecuada información conducirá a un desarrollo anómalo o
simplemente diferente del que presentan los seres humanos modernos, es decir, con poca o
ninguna base simbólica.
Por consiguiente, es importante resaltar el hecho de que el desarrollo de las
capacidades cognitivas, tanto en la actualidad como en las épocas en que apareció nuestra
especie, depende de las características de la propia información que se genere con la
interacción social y el medio ambiente en el que se actúe. Los avances culturales que se van
produciendo, serían consecuencia de la propia dinámica del desarrollo cognitivo, por lo que el
análisis de tales conductas sí sería un reflejo importante del desarrollo de las capacidades
cognitivas que tuvieron estos primitivos humanos.
2. - Enfoques metodológicos sobre los procesos cognitivos en la Prehistoria.
El interés en el estudio de los procesos cognitivos que ocurrieron durante el largo
período del inicio de la Humanidad, no siempre ha tenido el mismo nivel, posiblemente por
estar muy influenciado por el desarrollo de las ciencias que se dedican al estudio de dichos
procesos.
En este sentido, el desarrollo de la Psicología, la Neurología y otras ciencias biológicas,
así como el despertar de la Arqueología en su intento de comprender las causas que motivaron
el desarrollo cultural del ser humano, una vez superado el simple análisis geográfico / temporal
de su tecnología, son los pilares sobre los que se asientan los intentos de estudiar estos procesos
cognitivos o mentales que dieron lugar a nuestra civilización.
La principal dificultad que existe en el análisis de tales procesos, radica en que siempre
se realiza a través de las características del pensamiento del investigador, por lo que sin querer
se transmiten interpretaciones con fuertes connotaciones cognitivas y culturales de nuestra
época.
En las últimas décadas del siglo XX, el desarrollo metodológico de la Arqueología ha
sido notable, sobre todo en los intentos de mejorar la interpretación de los restos que nos
125
aportaban los cada vez mejor estudiados yacimientos prehistóricos. Existen dos grandes
tendencias teóricas que se han significado por su importancia y trascendencia en este campo y
que también han tratado de realizar, dentro de sus propios límites metodológicos, el análisis de
estos procesos mentales.
El Procesualismo o Nueva Arqueología que, en sus intentos de conocer los fenómenos
relacionados con la cognición de las sociedades pasadas, produce cierta controversia entre sus
propios seguidores, pues mientras unos como L. Binford (1965) no quieren realizar estudios
cognitivos por considerarlos paleopsicología, otros como C. Renfrew (1993) proponen
recuperar este tipo de estudios a través de su Arqueología Procesual-Cognitiva.
En general, los arqueólogos procesuales no intentan comprender qué pensaban, sino
cómo pensaban, es decir, se centran en el estudio de los posibles procesos mentales que dieron
lugar a su conducta. La forma en que intentan realizar estos estudios, se basa en la realización
de un estudio objetivo del fenómeno de la cognición con el fin de analizar cómo se produce tal
proceso.
Renfrew (1993), realiza un estudio sobre la forma en que se han utilizado los símbolos
en las relaciones sociales y en los productos tecnológicos, con el fin de regular
comportamientos. Mientras que S. Mithen (1996), enfoca el problema en la manera en que la
mente pudo estar organizada, como causa fundamental de la conducta humana.
Sin embargo, la principal crítica que han recibido se centra en su falta de objetividad en
los estudios que realizan, pues no pueden dejar de reflejar conceptos y formas de pensar
actuales.
Los Postprocesualistas o Arqueología Interpretativa, ante la imposibilidad de evitar la
subjetividad de la mente del investigador, abandonan los intentos de comprensión sobre la
percepción de la realidad que pudieron tener los seres humanos en épocas pretéritas.
Los fracasos al crear leyes generales para el comportamiento humano, hacen que la
interpretación del mismo recaiga en el análisis detallado y particular de cada determinado
contexto donde, se quiera o no, siempre aparece la ideología de la sociedad actual y las propias
preconcepciones del arqueólogo.
La interpretación de estos significados ha sido realizada por algunos autores a través de
la Hermenéutica, base de la Arqueología Interpretativa. Su forma de actuar, en la interpretación
de objetos, se basa en la asignación de significados a los mismos, que suponen deben ser los
mismos que daban sus autores en el pasado (Hodder, 1991; Johnson, 2000).
La falta de objetividad que presentan estos métodos, a pesar de su propia crítica en tal
sentido, es la causa de que otros autores intentaran otros caminos interpretativos, pues las dos
vías anteriores atribuyen a los hechos ocurridos en la Prehistoria el sentido que para nosotros
tiene la realidad, derivada de nuestra propia experiencia (Hernando, 1999).
126
Algunos autores opinan que el Estructuralismo puede ser una posición intermedia entre
ambas, en su intento de estudiar objetivamente las subjetividades sociales o colectivas. Esta
corriente teórica, basada fundamentalmente en la escuela antropológica de Lévi-Strauss, se
centra en la aceptación de la existencia inconsciente de unas estructuras o modelos genéricos de
funcionamiento que rigen los fenómenos humanos. Por tanto, deben de existir unas estructuras
de percepción de la realidad común a todos los grupos humanos, lo que implicaría que existe
una relación material de la realidad con cierta percepción de ella, por lo que interesa el
estudio de esta percepción o construcción social de la realidad, que es distinta en grupos
humanos con diferente complejidad socioeconómica (Hernando, 1999).
En este sentido, el Estructuralismo intenta realizar una interpretación objetiva, pues
para él, el sujeto que se analiza no es importante, dado que está determinado socialmente, y el
que lo estudia tampoco, pues sólo intenta descubrir códigos de sentido que le lleven a entender
la percepción de la realidad del grupo observado (Hernando, 1999).
De todas maneras, todos somos conscientes de la gran dificultad que tiene la
materialización de tales proyectos, motivo por el cual existen numerosas dudas sobre su posible
realización por gran parte de los investigadores que centran sus acciones en el estudio de la
Prehistoria.
3. – Arqueología cognitiva basada en el modelo psicobiológico.
El modelo psicobiológico sobre el origen y desarrollo de la cognición humana, por las
propias características estructurales ya expuestas, ofrece unas condiciones específicas que
pueden facilitar la interpretación de nuestra conducta en el pasado.
La Arqueología cognitiva tiene como meta el desarrollar un método, lo más objetivo
posible, de interpretación de los elementos arqueológicos pasados, pues sólo con una estructura
metodológica preestablecida basada en un mejor conocimiento sobre la forma de acción del ser
humano, es como podremos intentar comprender los hechos prehistóricos con la mayor
imparcialidad posible.
3.1. - Encuadre metodológico.
La objetividad en el estudio de los cambios cognitivos ocurridos en el pasado es muy
difícil de lograr, en cuanto se refiere a la interpretación sobre el origen, desarrollo cognitivo y
formas de pensamiento que los seres humanos adquirieron en épocas prehistóricas. Esto es
debido, entre otras causas, por el desconocimiento sobre el rumbo que tal proceso pudo tener en
los diferentes períodos paleolíticos.
Ante esta dificultad, sólo tenemos unos pocos conocimientos que nos pueden ayudar en
este intento, pero que bien articulados entre sí, ofrecen aspectos interpretativos más delimitados
y precisos. Destacaremos los siguientes:
- Todas las formas culturales, es decir, los elementos relacionados con la conducta no
transmitidos por vía genética, han tenido que ser creados en algún momento, y transmitidos a las
127
generaciones siguientes por medio de las formas de transmisión cultural de cada momento
(imitación, enseñanza, etc.). Así pues, todas las formas conductuales, simbólicas o no, han
tenido que ser creadas desde elementos muy simples hasta los elementos complejos actuales.
- La aceptación de la existencia de formas de pensamiento diferentes al nuestro, hecho
que queda confirmado por medio de los numerosos estudios etnológicos. Éstos muestran
diferencias apreciables en la forma de interpretar el mundo en el que viven las poblaciones
primitivas actuales, con un tipo de pensamiento denominado como primitivo o salvaje (Lévi-
Strauss, 1964; Pinillos, 1991).
Si entre poblaciones modernas existen diferencias en la concepción de la
representatividad vivencial, es lógico pensar que con las poblaciones prehistóricas la diferencia
debe ser aún mayor, pues mientras que las paleolíticas estaban en pleno proceso de creación, las
actuales llevan muchos milenios de desarrollo continuo.
- Existe una similitud neurológica o de fisiología cerebral entre todos los homínidos,
donde sólo apreciamos diferencias cuantitativas relativas a la superficie de las áreas de
asociación de la corteza cerebral, causa de la aparición de diferentes capacidades que sólo se
desarrollarán en función de su interacción con el medio ambiente.
- La influencia medioambiental que, si la apreciamos en conjunto, ofrece variaciones e
influencias que debieron actuar a lo largo del tiempo sobre los diversos grupos humanos,
aunque no siempre lo hacían sincrónicamente ni en los mismos lugares.
- La forma de interacción entre esas capacidades y el medio ambiente biogeográfico y
social es, en principio y de forma general, semejante a todos los grupos humanos.
- En estos últimos apartados, podemos apreciar cierto tipo de estructuralismo biológico
común a todos los seres humanos, respecto de las capacidades cognitivas que la evolución nos
ha ofrecido y la forma de interaccionar con el medio ambiente.
- De las necesidades que la interacción social produce, surge el inicio de un lenguaje
que permita transmitir a los demás componentes del grupo las vivencias que cada individuo crea
en su relación con el mundo en el que vive. Todo lenguaje es una simbolización de las
acciones humanas, las cuales tienen la misma estructura, pues son copia de la propia dinámica
de las vivencias personales y colectivas (Bruner, 1984, 1988).
- El lenguaje, en su inicio, presenta una forma estructural semejante en todas partes,
pues la acción que pretende simbolizar es igual en todos los lugares. El lenguaje parece estar
organizado alrededor de la acción (verbo) y de todas sus circunstancias (Fillmore, 1968;
Marina, 1998), para lo cual debe referirse con la siguiente manifestación básica:
Sujeto (quien hace la acción)- Verbo (acción)- Objeto (que recibe la acción).
- En este intento de comprender, representar y comunicar la acción por medio del
lenguaje, es donde se producen los primeros cambios cognitivos básicos como son la
simbolización por medio de sonidos, de ideas, sentimientos o abstracciones mentales, entre las
128
que destaca la autoconciencia o individualización y el desarrollo del dominio conceptual sobre
el tiempo y del espacio.
- Sin embargo, la forma en que tales conceptos (individualidad, tiempo y espacio) se
desarrollan puede ser diferente para cada grupo humano, pues las posibilidades de creación
cultural pueden seguir caminos distintos. De este modo, lograrían diversas poblaciones humanas
el desarrollo de las capacidades cognitivas superiores con algunas diferencias importantes entre
ellas, mientras que otras no pueden hacerlo.
- Tales caminos y logros sólo pueden conocerse por medio de los datos que nos
aportan los yacimientos arqueológicos, que como ya indicamos, son un reflejo de la conducta
de los humanos que vivieron en tales lugares.
Por tanto, la base metodológica que proponemos corresponde a la interpretación de los
datos arqueológicos (que son, en definitiva, los únicos elementos sobre la conducta humana que
tenemos de aquel lejano período), por medio de las premisas que el modelo psicobiológico nos
marca sobre la conducta humana.
3.2. - Relación con otras corrientes metodológicas.
La conducta humana es tanto consecuencia del nivel y forma de desarrollo cognitivo,
como de la influencia que recibe del medio ambiente con el que se interacciona, el cual estará
caracterizado por factores sociales, culturales, históricos, técnicos y ambientales.
Estos hechos parecen indicar que, de una manera o de otra, las diversas teorías
explicativas que con la Arqueología se han ido creando a lo largo del siglo XX, en su diferente
forma de interpretación sobre las causas de los avances culturales y sociales, analizan con
diferente punto de vista los factores que constantemente influyen sobre la cognición humana,
entre los que existe una continua y mutua interrelación (Fig. 23).
El desarrollo cognitivo, aunque en general ofrece un aspecto semejante entre todas las
culturas, presenta diferencias apreciables en cada una de ellas, pues es el resultado de la
diferente interacción de los factores socioculturales y medioambientales de cada lugar sobre
las poblaciones que vivan en ese medio geográfico/temporal, lo que a la larga, explicaría las
notables diferencias que la Historia ha registrado en su estudio sobre las sociedades humanas.
Cada forma teórica, intentaría ofrecer explicaciones de la realidad prehistórica sobre la
base de los propios conocimientos científicos que su tiempo era capaz de ofrecer. Sin embargo,
eran desarrollos teóricos y prácticos que no llegaban a convencer a la comunidad científica, a
pesar de que presentaban hechos con un razonamiento que siempre hay que tener en cuenta,
pues parte de la realidad estaría contenida en sus condicionamientos teóricos. Estos hechos han
sido la causa de una continua dialéctica en la forma de entender y estudiar la conducta humana
del pasado.
La importancia que estos factores han tenido sobre la conducta humana es desigual en el
tiempo y en el espacio, pues su influencia varía en función del nivel cognitivo desarrollado y de
129
la propia interacción de unos con otros. Así, con un desarrollo cognitivo bajo (pensamiento no
simbólico) la influencia de los factores medioambientales es mucho más fuerte y determinante
que con un nivel cognitivo mayor (con pensamiento simbólico), pues el tener una mayor
competencia social, cultural y técnica, permite una mejor adaptación y desarrollo social en
diferentes lugares, con cierta independencia de las características biogeográficas del lugar.
Fig. 23. - Se muestra la influencia que presentan los aspectos socioculturales, medioambientales
y técnicos en el desarrollo de las capacidades cognitivas, como causa última de la conducta humana.
3.3. - Propiedades generales de la Arqueología cognitiva.
La aceptación del modelo psicobiológico sobre la concepción del desarrollo simbólico
de la mente humana y de los conocimientos básicos expuestos en el encuadre metodológico,
implica una serie de características generales de cómo pudieron desarrollarse a lo largo del
tiempo las capacidades cognitivas responsables de la conducta simbólica.
Evolución. Desarrollo anatómico y fisiológico.
Tendencia cultural: - Tecnología. - Asentamientos. - Costumbres. - Ideología. Ritos.
Adaptación en función de: - Medio ambiente. - Demografía.
Sociedad: - Relaciones. - Grado de simbolismo. - Influencias.
- Dificultad interpretativa. - Significados de la cultura material. - Importancia de la simbolización humana. - Diferente criterio en la manipulación tecnológica. - Conflictos sociales.
Capacidad cognitiva.
Desarrollo cognitivo.
Historicismo cultural.
Arqueología procesual.
Arqueología social
Arqueología postprocesual - A. del género. - A. estructural. - A. marxista. - A. cognitiva.
Complejidad conductual.
Arqueología cognitiva.
130
Su aplicación nos puede ayudar a comprender mejor los datos arqueológicos que sobre
tal época tenemos. Éstas pueden ser:
3.3.1.- Estructuración del pensamiento simbólico.
La percepción de la realidad efectuada por los diferentes grupos humanos a lo largo de
nuestra compleja línea evolutiva, no ha sido siempre igual. El desarrollo cognitivo y la creación
de un pensamiento simbólico con ciertos matices diferentes entre los diversos grupos humanos,
hacen que tal percepción tenga distintas concepciones.
La forma en que la realidad medioambiental es representada por medio de nuestro
pensamiento, adquiere un componente simbólico importante cuando al describir la acción, lo
hace sobre la base de tres conceptos abstractos básicos:
- Quién realiza tal acción, es decir, el sujeto individual o social que ejecuta el hecho
que se quiere representar. Al realizar tal proceso, se establece una diferenciación entre los
diversos componentes del grupo, marcando diferencias importantes ente ellos. El sujeto que
realiza la acción se distancia del resto de los demás, siendo el embrión del desarrollo conceptual
de la abstracción del yo / nosotros en oposición al concepto del tú / los demás u otros.
Aunque en el desarrollo de tal concepto aparezcan diferencias entre los diversos grupos
que sean capaces de realizarla, la idea básica que implica es común a todos ellos y siempre
encontraremos una palabra que la designará con claridad (Elías, 1990; Hernando, 1999; Mauss,
1991).
- Dónde se realiza la acción, indicando el lugar físico donde ésta se produce, por lo que
siempre hay que referirla con relación a diversos elementos fijos y observables del medio que
nos sirvan de referencia (Elías, 1992).
- Cuándo se ejecuta la acción, explicando el momento en el que se desarrolla dicha
acción, con referencias a diversos elementos que indiquen un continuo y constante paso del
tiempo. Éstos pueden ser los que tengan un movimiento recurrente, como los ciclos del sol, de
la luna, etc. (Elías, 1992).
Estros tres conceptos, individualidad (personal o social), tiempo y espacio, son los
elementos sobre los que siempre se intentará simbolizar la realidad que podamos apreciar a
través de nuestros sentidos, en nuestros intentos de comunicarnos con otros humanos, es decir,
de crear un lenguaje. Por tanto, en nuestro estudio sobre el inicio del simbolismo humano,
tenemos que intentar analizar las causas que lo producen, la forma en que se realiza y las
consecuencias que conlleva.
3.3.2. - Características de su realización.
La realización del pensamiento y conducta simbólicos, son procesos que han
necesitado un largo período de tiempo. Su estructuración dentro de los parámetros que marca
el modelo psicobiológico, presenta una serie de características que conviene analizar.
131
- Elementos precisos. La conducta, como reflejo de la actividad cognitiva humana,
dependerá de los factores que condicionan la formación y desarrollo de tales procesos
mentales.
Por tanto, su creación depende de la existencia de los condicionantes biológicos (sistema
fonador y un cerebro controlador y creativo), socioculturales (interacción entre los miembros del
grupo y con otros grupos), demográficos (perduración generacional del grupo humano) y
medioambientales. La falta o limitación en el desarrollo de alguno de ellos, es condición suficiente
para impedir, limitar o alterar la aparición del simbolismo o su pervivencia en las sucesivas
generaciones.
La unión de todos estos condicionantes, constituye el fundamento de todo sistema
lingüístico moderno, del desarrollo cognitivo humano y, por tanto, de la conducta moderna.
- Formas de producción. Toda conducta simbólica tendría un proceso creativo
paulatino, que iría desde la forma más sencilla y elemental a la más compleja. Por tanto, lo
más característico de su expresión en los momentos de inicio, correspondería a formas con
un desarrollo muy elemental, con falta de elementos complejos y determinantes claros,
produciéndose así dudas sobre su propio contenido simbólico.
De todas formas, en la creación de estas conductas simbólicas complejas, no existe una
rígida cadena de logros consecutivos, por donde los grupos humanos deban ir pasando
sucesivamente en el intento de elaborar las condiciones precisas para producir una conducta
moderna. La creación y desarrollo de cada uno de los componentes elementales y necesarios para
su creación, puede irse desarrollando de manera independiente, de diferente forma y con mayor o
menor rapidez en su producción, dentro de las diferentes poblaciones humanas existentes en ese
momento, pudiendo o no confluir en un determinado tiempo y lugar.
La producción de un lenguaje moderno y su consecuente conducta simbólica, puede ser
múltiple en función de que los grupos humanos cumplan los requisitos para su creación. Sin
embargo, la aceptación de su existencia sólo puede tenerse cuando los testimonios arqueológicos
así lo indiquen.
No obstante, desde un punto de vista general, el desarrollo de una cultura simbólica
requiere un proceso de creación que iría marcado por la paulatina y, en cierto modo ordenada en el
tiempo, acumulación de elementos simbólicos que constituyen el acervo cultural de cada población.
Procesos de una gran carga simbólica no pueden producirse si con anterioridad no se
desarrollan otros de estructuración más sencilla, pero imprescindibles en el desarrollo de los
primeros. Puede ser el caso de las ideas religiosas, que no pueden originarse si antes no se
desarrolla el proceso de adquisición de autoconciencia con un mínimo de complejidad.
- Reconocimiento de estos avances simbólicos. Con independencia de todos los aspectos
teóricos que podamos establecer sobre el desarrollo de nuestras capacidades mentales, la única
manera que tenemos para poder conocer el camino que la Humanidad siguió en sus comienzos,
132
dentro de las formas conductuales de matiz simbólico, corresponde al análisis e interpretación
de los restos arqueológicos que sobre ese pretérito tiempo disponemos en la actualidad.
Durante el inicio del período de formación simbólica no hay por qué inferir otros
elementos simbólicos, de los que no tengamos ningún testimonio arqueológico, sólo por la
posibilidad teórica de su existencia.
Sin embargo, aunque el desarrollo de toda forma conductual simbólica debería ser
anterior a su posible representación simbólica por medio de un determinado objeto, la
confirmación de todo proceso simbólico se obtendrá sólo con el hallazgo de elementos
arqueológicos que puedan confirmar tal manifestación. La perduración o generalización del
mismo será igualmente confirmada por el debido encuentro de elementos simbólicos que lo
justifiquen.
Para analizar el simbolismo de un objeto o una conducta determinada, debemos
estudiarlo dentro del contexto sociocultural al que pertenece, y no inferir conclusiones que
pertenecen a períodos diferentes o más recientes.
- Sobre los elementos simbólicos. La creación de un fenómeno sociocultural de base
simbólica no siempre perdura en el registro arqueológico, pues necesita la existencia de una
base social que garantice su mantenimiento y transmisión generacional dentro de la población.
En los diversos lugares donde se vayan produciendo las condiciones para el desarrollo de
un sistema de comunicación de estas características, puede irse viendo la producción de elementos
culturales con una mayor carga simbólica, como soluciones a determinados problemas de variado
matiz (ambiental, social, técnico, etc.), persistiendo y aumentando dichas características como
confirmación del mantenimiento de la población y de su desarrollo lingüístico.
En el momento de simbolización de una determinada abstracción, puede utilizarse
elementos existentes en el contexto donde se produce tal fenómeno. De este modo, tal elemento u
objeto pudo tener un significado diferente conocido por todos, tomando a partir del consenso social
sobre la nueva función simbólica un significado añadido o diferente.
Además, un elemento físico con un significado simbólico ampliamente usado en el tiempo,
no tiene porqué tener el mismo significado de representatividad abstracta, pues en determinados
momentos o períodos puede cambiar de simbolismo.
No todos los elementos arqueológicos tienen el mismo carácter simbólico, pues los que
parecen indicar la existencia de los conceptos de la individualidad (adornos, presencia de pinturas,
arte, etc.), del tiempo (conducta mediada por procesos temporales) y del espacio (conducta
dependiente del factor geográfico), deben tener un significado mucho más trascendente respecto de
la aparición de la autoconciencia y su correspondiente aplicación al control de la conducta en el
tiempo y en el espacio.
La utilización de estas premisas sobre el desarrollo de la conducta simbólica tiene gran
importancia metodológica, pues nos pueden ayudar a comprender el desarrollo cultural dentro
133
de unos límites lógicos, basados en los datos que la Arqueología y la Paleontología nos ofrecen
sobre las propias características de los seres humanos y de sus actuaciones.
134
Capítulo 9. – ESTUDIO ARQUEOLÓGICO DEL DESARROLLO GOGNITIVO.
Uno de los principales problemas que tenemos en la interpretación de la conducta
prehistórica, corresponde a los intentos de comprensión de los diversos caminos que pudieron
seguir nuestros antepasados en su conceptualización de los elementos básicos del lenguaje
simbólico (individualidad, tiempo y espacio). Las formas de iniciación simbólicas ni fueron
iguales a las que tenemos en la actualidad, ni tenían que ser idénticas entre las diversas
poblaciones del momento.
Otro problema importante corresponde con la facilidad de inferir valores o conceptos
actuales en la interpretación que realicemos del pasado.
Tal vez hay que aclarar, una vez más, qué queremos decir con una conducta o
pensamiento simbólico, pues no todas las obras humanas tienen esta misma categoría al ser
simples consecuencias de la aplicación de sus capacidades cognitivas desarrolladas encaminadas
a la solución de una necesidad determinada, pero carentes de simbolismo alguno. Matizaremos
los siguientes conceptos:
Abstracción es la operación intelectual consistente en separar mentalmente lo que en
realidad es una unidad, con el fin de considerar, aisladas de los objetos, las cualidades que le son
peculiares. La unión de las cualidades de muchos objetos da lugar a la idea abstracta.
Símbolo es una imagen, objeto o sonido con el que se intenta representar un concepto o
abstracción mental, con independencia del significado que tales imágenes, objetos o sonidos
pudieran tener con anterioridad, pero que adquiere este nuevo matiz al ser admitido socialmente.
El lenguaje es, por tanto, el elemento sonoro, con un significado muy distinto al que
podría tener el sonido por si sólo, que pueda representar a las abstracciones mentales
(pensamientos, ideas, sentimientos, etc.) que podamos realizar. Cuando este elemento sonoro es
socialmente reconocido, pasa de ser simples sonidos a palabras con un significado determinado.
Las conductas simbólicas serían aquellas que usan, como base de su desarrollo,
conceptos o abstracciones mentales que no existen en la realidad, pero que constantemente
perfilan las acciones humanas. Así, los conceptos de individualidad, de tiempo y de espacio
quedan simbolizados por medio del lenguaje simbólico, permitiendo una mejor adaptación
medioambiental al conocer, ordenar y estructurar mejor las acciones que realizamos.
Por el contrario, muchos útiles se corresponden con simples herramientas, consecuencia
de la acción inteligente humana, sin que lleguen a representar nada en particular, salvo la propia
capacidad de los seres humanos para producirlos. Aunque, sin duda, tal simbolización
corresponde a una inferencia de los humanos modernos y no de los del pasado.
Se ha querido atribuir al útil o a la cadena operatoria que lo produjo, un carácter
simbólico y de progreso mental. En cierto modo tienen razón, pues indican la capacidad de
abstracción humana, al pensar que de una piedra por medio de cierta cadena operatoria, podrían
135
realizarse una serie de útiles de funciones más o menos determinadas. Pero en sí mismo, el útil
no es representativo de nada, sino de la ya mencionada capacidad de abstracción.
Lo que nos interesa en este tipo de análisis es conocer, además de las particularidades
del objeto o de la conducta en si misma, el posible simbolismo que pudieran tener. Un ejemplo
muy clásico sobre este tipo de planteamiento corresponde a los enterramientos del Paleolítico
medio, donde surge la duda si se debía a un simple fenómeno de higiene del medio o a un
primitivo ritual de inhumación con cierto carácter religioso.
Los medios que podemos utilizar en este tipo de estudios se limitan a la existencia de
diversos datos específicos, los cuales, en función de sus propias características, nos pueden
ofrecer conclusiones muy importantes sobre la conducta humana en estos antiguos períodos.
Los núcleos de actuación serían de diversa índole:
- Anatomía. Buscando los cambios evolutivos en las formaciones morfológicas
relacionadas con la conducta. Destacan los cambios cerebrales en general (volumen, asimetría,
configuración, etc.) y las estructuras relacionadas con la producción del lenguaje.
- Conductas sociales. Tratando de comprender el posible simbolismo que diversas
conductas pudieran tener, tales como:
+ Enterramientos.
+ Explotación del territorio del grupo.
+ Conductas relacionadas con la concepción del tiempo.
+ Elaboración de métodos de supervivencia, técnicas de caza, asentamientos,
fuegos, etc.
- Tecnología. Relacionando la producción tecnológica con procesos cognitivos de base
simbólica:
+ Materias primas, exportación, elección y manufactura.
+ Cadenas operatorias y complejidad de las mismas.
+ Útiles compuestos y los encaminados a la producción de objetos simbólicos.
- Objetos propiamente simbólicos. Son los más estudiados y los que mejor pueden
mostrar un simbolismo social imperante. Tenemos diversos elementos:
+ Adornos de diversa materia prima, óseos, de piedra, conchas, etc.
+ Objetos extraños o raros susceptibles de cierta representación simbólica
(minerales, fósiles, etc.)
+ Materiales colorantes realizados con diversos minerales de hierro (ocre).
+ Primeras muestras de representación gráfica (grabados o pinturas).
Todos estos elementos son los que hay que tener en cuenta, a la hora de intentar
comprender el simbolismo de los diversos grupos humanos del período transicional.
136
1. - Arqueología de la individualidad. El concepto Yo / otros.
El lenguaje, en sus primeras manifestaciones, debió ser usado para fines sociales
(colaboración, advertencia, amenazas, señalización, expresión de sentimientos, etc.), hecho que
aún podemos comprobar en las comunidades de primates actuales, donde es patente el uso de
este tipo de interacción lingüística. La intención del hablante es primariamente imperativa, pues
pretende dirigir la conciencia o la atención del oyente (Marina, 1998; Schlesinger, 1971).
Con posterioridad, se convirtió en un instrumento para influir en uno mismo. En este
sentido, los primeros avances que la capacidad cognitiva humana debió establecer para
desarrollar un mundo simbólico como el actual, correspondieron con la propia identificación de
uno mismo en contrapunto con la identificación de los demás, es decir, a la creación del
concepto de la individualidad o del yo, base de la autoconciencia humana y centro de todas
nuestras acciones y pensamientos. Del mismo modo, y en cierta manera simultáneamente,
debieron generarse los conceptos que ubiquen tal individualidad en un espacio y en un tiempo
determinado, formando en conjunto un lenguaje de características modernas.
El testimonio arqueológico sobre la adquisición de tales conceptos parece indicar un
desigual desarrollo a lo largo del Paleolítico, pues sus manifestaciones, quizás por su escasez,
dan la sensación de aparecer repentinamente, de forma esporádica y sin continuidad constatada
hasta el período de transición al Paleolítico superior, a partir del cual es posible comprobar un
importante desarrollo y continuidad.
La aparición de estas abstracciones necesita del desarrollo simultáneo de una serie de
factores que, como es lógico, coinciden con los mismos que precisa el lenguaje para su creación,
pues ambos temas son parte de un mismo proceso.
Respecto a la autoconciencia, sólo se adquiere un nivel alto de la misma cuando la
sociedad es capaz de establecer, entre los miembros de su grupo o entre diferentes grupos
humanos, el concepto del yo en oposición al de los otros y obrar en consecuencia. En su estudio
debemos tener en cuenta varios factores:
1.1. - Causas de producción.
Es un fenómeno de origen netamente social, al estar integrado en el desarrollo social del
lenguaje simbólico (Belinchón et al., 1992; Bickerton, 1990; Bruner, 1984, 1988; Elías, 2000;
Luria 1979; Marina 1998; Mead, 1934; Ursua, 1993; Vygotsky, 1920). Esto es debido a que
nace dentro de la dinámica de relaciones que tienen lugar dentro de las poblaciones humanas, al
adquirir la noción de diferencia entre los diversos elementos del grupo o con otras comunidades.
La identificación, tanto individual como colectiva, está basada en la diferencia entre los
individuos o grupos (Elías, 1990). Para lograr este fenómeno, es necesario que existan puntos
de referencia sobre los que establecer la diferencia, pues la abstracción nace de la noción de
diferencia, base de todo concepto individualista. Cuanto mayor sea la relación, mayor será la
necesidad de comunicación y de marcar diferencias entre individuos y grupos.
137
Debemos tener en cuenta, que su realización no puede efectuarse plenamente hasta que
evolutivamente se haya alcanzado la suficiente capacidad cognitiva como para poder
desarrollarla, hecho que no parece que fuera posible hasta los últimos períodos evolutivos de
nuestro linaje. Ya comentamos que la creación, que no simple aprendizaje, de abstracciones
mentales de ese calibre requiere una importante capacidad de procesamiento de la realidad
social, y tal fenómeno sólo se pudo lograr a partir de la aparición del Homo sapiens. La
evolución genera las capacidades; la socialización y el medio ambiente facilitan su
desarrollo.
Con posterioridad al desarrollo de esta capacidad, es necesario un tiempo previo a la
creación por parte de los adultos más interactivos y dinámicos del grupo, siendo fácilmente
transmitido a sus descendientes, para los cuales no será algo aprendido sino conceptos que
formarán parte de su propia existencia. El desarrollo de estas capacidades se realiza por medio
de la presión de supervivencia que el medioambiente plantea al grupo, pues fuerza a crear
nuevas organizaciones socioculturales con mejores niveles de supervivencia.
Aparte de la presión medioambiental, hay que tener cuenta cierta tradición cultural que
el grupo posee, pues es la base sobre la que ampliar la complejidad social. Aunque su aparición
parezca producirse con saltos bruscos, siempre debe existir cierta conducta que, en su estructura
básica, ofrezca los cimientos sobre los que asentar futuros elementos simbólicos.
Por tanto, las causas de producción y desarrollo de estas abstracciones pueden resumirse
en tres genéricos conceptos:
- Creación evolutiva de las capacidades cognitivas humanas.
- Desarrollo de las mismas en función de las presiones sociales y medioambientales.
- Uso de tradiciones culturales como elementos básicos sobre los que cimentar el
desarrollo de estas capacidades cognitivas.
Con la progresiva mejora social, el aumento de la estabilidad económica y una mayor
capacidad cognitiva fruto de la continua evolución, comienzan a establecerse mayores
diferencias entre los diversos elementos del grupo y/o entre otros grupos humanos, dando lugar
al inicio conceptual de la individualidad.
1.2. - Forma en que se produce.
Teóricamente, los antecedentes elementales sobre su origen pueden ser similares a los
que encontramos entre las comunidades de primates. Así, ya en su medio natural, existe un
mundo social en el que se han creado sociedades con cierta jerarquización y una dinámica social
interna importante. Esto puede apreciarse por las continuas peleas y alianzas por subir en la
escala de predominancia social, pues su logro ofrece diversas ventajas sociales (Goodall, 1986;
Linden, 1973; Sabater Pi, 1983).
En estas sociedades podemos ver, aunque muy elementalmente, la existencia de
diferencias sociales entre los diversos elementos de un grupo, así como el logro y la
138
permanencia en los lugares más elevados que se consiguen con la ayuda y compromiso de otros
elementos de la población. Por tanto, cierto grado de diferencia social individual entre los
componentes de los primitivos grupos de primates y colectiva al pertenecer a un grupo
determinado, debió existir desde hace varios millones de años.
No obstante, la existencia de tales diferencias sociales sólo nos permite constatar su
existencia dentro del género Homo en sus inicios, pero no podemos realizar ninguna
extrapolación respecto de su forma. Así, la evolución cultural sigue diferentes caminos y ofrece
soluciones diversas a los problemas que se planteen, por lo que toda afirmación de cualquier
tipo de conducta debe ser refrendada por al menos algún indicio a partir del registro
arqueológico.
Esta incertidumbre es similar a la que se plantea en la comparación de las costumbres de
los grupos humanos primitivos, que han perdurado hasta nuestros días, con las poblaciones
prehistóricas. Por tanto, sólo podemos constatar, de una forma genérica, la temprana existencia
de cierta diferenciación individual y / o social entre los elementos de un grupo de primates,
pero no sus características.
La creación y permanencia de los posibles cambios sociales que vayan encaminados a la
concepción de la individualidad, deben corresponder a un proceso generacional, es decir, que
estaría ligado a diversos y consecutivos cambios que se transmitirían de padres a hijos por
medio de la cultura del grupo. Por tanto, su creación no sería un proceso rápido o brusco, sino
que se plantea como un fenómeno lento y ligado al desarrollo de otros conceptos abstractos
como pueden ser el tiempo y el espacio, todos los cuales se engloban en la creación del lenguaje
simbólico.
La mayor eficacia en la adquisición de tales conceptos, se consigue cuando su
asimilación se realiza en épocas tempranas de desarrollo por parte de los elementos más jóvenes
del grupo, antes de que puedan estructurar su pensamiento sin el apoyo de estas abstracciones.
Los adultos generan las diversas abstracciones que pueden simbolizar por medio de sonidos,
mientras que sus descendientes más jóvenes las aprenden rápidamente, modelando su
pensamiento en función del significado de estas abstracciones.
La mayor dificultad radica en el análisis de las características que tales hechos pudieron
tener entre las primitivas poblaciones de nuestra especie. Aún con el riesgo de caer en cierta
parcialidad en nuestro estudio, sólo tenemos un punto de referencia sobre el que poder intuir las
diferencias que pueden existir entre nuestra forma de pensar y la del Paleolítico. Esta referencia
se basa en la existencia de una forma contrapuesta a la idea de individualidad moderna, como es
la que presentan las poblaciones primitivas actuales.
En estas poblaciones modernas con un pensamiento primitivo, podemos apreciar una
concepción del yo que se identifica mucho más con el grupo del que dependen social y
económicamente, por lo que es más social y colectivo que individual (Elías, 1990; Mauss,
139
1991). Teniendo en cuenta que la adquisición del yo individual, en sus características modernas
o actuales, sólo se logró a partir del s. XVII junto al desarrollo paralelo de los factores
socioeconómicos (Elías, 1990), es fácil comprender que en tiempos mucho más pretéritos el
concepto social de la individualidad tendría mayor desarrollo que el propiamente individual. De
igual modo, parece lógico suponer que la concepción de la individualidad depende, entre otros
factores, de la complejidad socioeconómica del grupo en el que vive (Hernando, 1999). Todo
mejoramiento y estabilidad social es capaz de disminuir la dependencia social de los individuos
que lo componen, favoreciendo el desarrollo de concepciones individualistas.
Con estas premisas podemos establecer dos formas, relativamente diferentes, de
entender la individualidad:
- El yo individual como persona o ser independiente en oposición a los demás
componentes del grupo, es la forma particular de concebir a cada integrante de las poblaciones
humanas.
- El yo social o nosotros como componentes de una determinada población, o parte de
la misma, formada por el conjunto de interrelaciones que los individuos establecen entre sí, las
cuales pueden ser diferentes a las características de otras poblaciones.
Conocida la tradición social de los primates y la precariedad de la supervivencia durante
el Paleolítico, es fácil suponer que el grupo, como entidad básica de supervivencia y de
procreación tenía, para el ser humano individual, una función protectora evidente e
imprescindible. Vivir en grupos, siempre con una estructura determinada, debió ser básico
(Elías, 1990), por lo que la necesidad de establecer algún modo de comunicación propio y de
conocer y marcar las diferencias con otros grupos, era más importante que el desarrollo del yo
individual, que por su propia significación tendría una menor repercusión para la
supervivencia del grupo.
Dado que existen dos formas (individual y social) de creación de la individualidad, es
posible que en su desarrollo tengan aspectos diferentes, a pesar de su lógica interrelación y de
ser consecuencia de los mismos procesos cognitivos.
Conocemos que la evolución dio al género humano, ya desde el inicio de su linaje, una
serie de capacidades cognitivas trascendentales, como corresponde a una mejor y mayor
capacidad de interrelacionar hechos que nuestros sentidos podían captar en la naturaleza y de
desarrollar, a partir de ellos, conceptos generales, es decir, abstracciones. De este modo, el
momento inicial de este proceso podemos suponer que se centró en la conceptualización de la
idea del propio grupo, en oposición a la existencia de otros grupos semejantes y en el mismo
lugar, aunque siempre debió existir cierto criterio de una incipiente individualidad personal
dentro de la misma comunidad, con mayor desarrollo que el observado entre las poblaciones de
primates.
140
La conceptualización sobre la pertenencia a un determinado grupo social tiene como
antecedente la propia concepción social de nuestros ancestros primates no humanos, lo que
implica que para su realización no es preciso la creación de un lenguaje simbólico, ni el
desarrollo de la autoconciencia tal y como en la actualidad la concebimos. Sin embargo, con el
posterior aumento de complejidad de la conciencia social, se adquieren ciertos aspectos
relacionados con el inicio de la autoconciencia humana, que se basan en la necesidad de crear
cierto simbolismo que lo identifique como grupo y los separe de los demás.
Sobre este complejo proceso sociocultural, sólo podemos conocer ciertas relaciones
espaciales y temporales dependiendo, como siempre, de lo precario del registro arqueológico, el
cual en los primeros momentos de aparición de nuestro linaje está muy limitado.
Así, podemos establecer cierta correlación temporal en el desarrollo de estas
concepciones sobre la individualidad social e individual, que parece estar relacionado con el
mejoramiento socioeconómico de los grupos paleolíticos:
- Inicio del yo social de carácter no simbólico, es decir, sin aparente representación de
tal concepción, lo que en algún momento avanzado pudo significar que no era necesario
(Paleolítico inferior y gran parte del medio).
- Desarrollo del yo social con carácter simbólico e inicio del yo individual (Final del
Musteriense).
- Desarrollo del yo individual plenamente simbólico, autoconciencia (Período
transicional y el Paleolítico superior).
1.3. - Consecuencias que produce.
La realización de estos hechos, tanto en su versión social como individual, va a
producir una serie de transformaciones sociales de gran trascendencia para la supervivencia
del grupo humano que lo desarrolle. Destacamos los siguientes:
1.3.1. - El yo social. Para el mantenimiento del grupo como núcleo de supervivencia, el
yo social tiene una gran trascendencia y, por tanto, debió tener una importante representatividad.
Esto lo que va a producir es una serie de cambios conductuales que están relativamente
registrados en los datos arqueológicos, por lo que pueden resumirse en las siguientes aptitudes:
- Mayor cohesión social ante las necesidades del grupo.
- Reafirmación y aumento de las características sociales de los grupos humanos.
- Conductas encaminadas a compartir los alimentos.
- La comprobación de la supervivencia de enfermos o accidentados con la ayuda de los
demás.
- Redistribución del trabajo, como puede ser la caza, recolección, formación o búsqueda
del hábitat, etc.
- Posible elaboración de elementos decorativos que identifiquen y separen a los diversos
grupos existentes en un mismo lugar (pinturas, grabados y demás objetos simbólicos).
141
1.3.2 - El yo individual. Con él se produce un definitivo desarrollo cultural basado en
símbolos, cuyo principal representante es la existencia de un lenguaje de configuración
moderna. Sus principales consecuencias son las siguientes:
- El desarrollo de la autoconciencia, piedra angular del lenguaje simbólico y de
nuestra conducta moderna.
- Junto con otras abstracciones (tiempo y espacio), se mejoran las conductas
relacionadas con la supervivencia, expansión de las poblaciones y formas de vida en general.
- Presencia de adornos corporales o de sustancias susceptibles de usar como pinturas,
tanto del cuerpo como de las pieles que portaban.
- El punto de partida de todo nuestro simbolismo conceptual y práctico, pues del
desarrollo de esta importantísima facultad cognitiva se derivan muchas otras, como pueden ser
las creaciones del arte, los conceptos religiosos, las particularidades sociales, políticas,
intelectuales, etc.
- Es importante señalar que en un determinado momento en el que el yo personal
comience a desarrollarse, es fácilmente confundible en sus manifestaciones con las propias del
yo social, pues ambas pueden ser las mismas. Por tanto, sólo podemos inferir un aumento del yo
individual si la conducta refleja un desarrollo y estabilidad cultural y económica lo suficiente
alto como para garantizar tal progreso.
1.4. - Elementos arqueológicos de análisis.
Existen pocos elementos, de los cuales muchos tienen un carácter indirecto, que nos
permitan realizar un estudio sobre estos conceptos, a pesar de lo cual podemos establecer tres
grandes apartados:
1.4.1. - Los adornos corporales, que constituyen el testimonio más claro que podemos
tener respecto de su aparición. Corresponden a los objetos que denoten los intentos de señalar
diferencias entre los elementos de cada grupo humano o entre grupos, pues son claros
exponentes, con su posesión o uso, de la individualidad social o personal del poseedor o
poseedores. Tienen unas características determinadas:
- Presentan una doble vertiente que siempre hay que valorar en cada determinado
contexto arqueológico si representan a la individualidad social o a la personal.
- En general no parecen tener una utilidad práctica alguna, salvo la propiamente
simbólica que el grupo le atribuye.
- Algunos elementos pueden tener diversa función, tanto en el pasado como en el
período de uso como objeto de adorno. Es el caso del ocre que puede ser usado en el tratamiento
de pieles, como material de abrasión de piedras (White, 1993) y como colorante, por lo que es
preciso indagar sobre cual pudo ser su uso en cada momento.
142
- Deben tener alguna relación con el cuerpo humano, pues sólo junto con él adquieren el
simbolismo que la sociedad le ha conferido. Básicamente están compuestos por los
genéricamente llamados adornos y por pinturas de diversa índole.
- Están realizados con materiales usados comúnmente o restos de animales no
aprovechables como alimento (dientes, huesos, conchas, piedras).
- Sobre ellos se efectúa una transformación específica para darles la forma adecuada
(esteatitas) o poder añadirlas al cuerpo (perforaciones, ranurados).
1.4.2. - Conductas que impliquen o precisen de la adquisición de ciertos niveles de
individualidad, como pueden ser las siguientes:
- La propia necesidad social de elaborar elementos de adorno o de diferenciación
corporal, lo que motivará una remodelación de la tradicional tecnología.
- Todas las formas sociales en las que se tengan en cuenta la existencia de los demás,
como el inicio del altruismo (ayuda a enfermos), distribución del trabajo, reparto de alimentos y
diferente atribución social de diversas especializaciones laborales.
Analizando todas estas premisas sobre el posible origen del yo social, éste parece
corresponder con el inicio del comportamiento propiamente humano, en clara diferencia con las
formas conductuales de los otros primates, fenómeno que, como ya vimos debió aparecer con el
inicio de nuestro linaje en el Homo habilis (Domínguez-Rodrigo, 1994).
1.4.3. - Tecnología propia de la conducta simbólica en general.
- El cambio tecnológico se aprecia con la aparición de nuevas formas y materiales, que
son utilizados para la elaboración de los adornos. El registro arqueológico muestra la aparición,
de una forma aparentemente simultánea, de los primeros elementos de adorno junto con el uso
de las materias orgánicas y el cambio de la tecnología lítica, realizándose de una manera
constante a partir de este determinado período.
- El cambio tecnológico derivado del desarrollo cognitivo que supone la aparición de un
pensamiento simbólico, como puede apreciarse en el mayor número en los tipos de útiles, el uso
de otras materias primas algunas extraídas de lugares lejanos, la utilización de herramientas
compuestas y un aumento en la perfección y seriación de los útiles en general.
Como resumen de todos estos datos, podemos establecer la existencia de tres formas de
individualización, en función de los datos del registro arqueológico:
* Yo individual, si con su uso se intentaba representar las diferencias individuales
existentes entre los elementos de un mismo grupo.
* Yo social simbólico, si con su presencia se representaba la existencia de determinados
fracciones dentro del mismo grupo, o simples diferencias con otros grupos.
* Yo social no simbólico, cuando sólo tenemos ciertas conductas que parecen necesitar
para su desarrollo la concepción del concepto social del grupo, sin ningún elemento
arqueológico que pueda simbolizar tal hacho.
143
2. - Arqueología de los conceptos espacio / tiempo.
Con el desarrollo de ciertas capacidades cognitivas que el ser humano adquirió por
medio de los mecanismos evolutivos, se abren nuevos caminos para una mejor respuesta a las
necesidades del entorno, como corresponde a la posibilidad de poder actuar en secuencias
temporales demoradas y sobre la base de la experiencia vivida y aprendida, ofreciendo aspectos
de supervivencia mucho más altos.
En este sentido, la adquisición del concepto del yo, tanto social como individual, y de
otras abstracciones mentales que facilitan el control y el uso de la experiencia vivida, permite
que toda información tenga un cierto ordenamiento, requisito necesario para que pueda ser
utilizada. La forma en que este ordenamiento pueda tener lugar, es a través de dos ejes o
parámetros básicos de ordenamiento de la realidad como son el espacio y el tiempo, pues
establecen relaciones posiciónales entre los hechos observables (Elías, 1992; Hernando, 1999).
La experiencia no es más que el recuerdo de las acciones pasadas, pero su ubicación y
comunicación sólo puede realizarse por medio de una forma narrativa, es decir, por medio del
uso de un lenguaje que sea capaz de expresarlo correctamente con la información precisa para
una buena interpretación. En este sentido, es necesario la existencia de un sujeto (yo / nosotros /
ellos) que realiza una acción (verbo) y de unos factores que ordenan y relacionan tal vivencia
(espacio y tiempo), formando entre todos ellos el núcleo de un lenguaje simbólico y moderno
(Fillmore, 1968; Marina, 1998).
Pero el espacio y el tiempo no son realidades dadas, sino abstracciones que nuestra
percepción deduce de la realidad (Hernando, 1999), consecuencia de las capacidades adquiridas
evolutivamente y desarrolladas por medio de las influencias socioculturales y
medioambientales.
2.1. - Causa de producción.
La causa principal corresponde a la propia capacidad humana de realizar abstracciones,
bajo el impulso o la necesidad de marcar referencias a la acción que realiza y, así, poder
comunicarse con otros, para realizar acciones en común, planearlas en su desarrollo o
mejorarlas en sus resultados.
Estas abstracciones son imprescindibles en toda narración de las acciones cotidianas en
las que el yo, tanto social como individual es capaz de ejecutar, al articular y ubicar tal acción en
el tiempo y en el espacio.
La producción de tales abstracciones proviene de la misma naturaleza donde se produce
la acción, pues de ella y sólo de ella es de donde los seres humanos pueden, a través de sus
sentidos y capacidades cognitivas, obtener tales conceptos. Por tanto, se realizan referencias con
hechos u objetos fácilmente observables en el medio donde viven los humanos que realizan
estos procesos, para poder comparar y situar las acciones que realizan.
144
Una característica común entre este tipo de abstracciones radica en que nacen siempre
de la comparación y observación de elementos relevantes que existen en la naturaleza.
Así, el espacio se objetiva con la referencia a objetos fácilmente observables,
inmóviles y permanentes, características constantes en el territorio donde se realiza la acción
(Elías, 1992; Hernando, 1999).
El concepto del tiempo se realiza con la referencia de sucesos móviles de carácter no
humano, pero con un tipo de movimiento recurrente (Elías, 1992; Hernando, 1999).
2.2. - Forma de realización.
La idea del espacio se estructura con ciertas características físicas del territorio donde se
realiza la propia vida, y en donde se adquieren los elementos básicos de su subsistencia (caza,
recolección, materias primas, relaciones sociales, etc.).
Mientras que el concepto del tiempo nace del orden de sucesión de los hechos que
tienen lugar en el espacio ya mencionado.
No obstante, y en base de las características de las formas culturales de los grupos
humanos primitivos actuales, podemos establecer que debió existir en épocas tempranas una
mutua relación entre estos dos conceptos, la cual puede definirse como la capacidad genérica de
desplazamiento del pensamiento, es decir, de poder desplazar la acción en el tiempo y en el
espacio fuera de las limitaciones del aquí y ahora. Tal relación en común parece lógica, pues
aunque en un principio pudieron surgir con cierta independencia uno del otro, pronto debieron
de confluir, ya que su mutua acción es la que ofrece al lenguaje pautas de conducta con
desplazamiento y, por tanto, de simbolismo.
Las sociedades primitivas actuales tienen poco margen de actuación, como
característica de sus propias formas de vida. Sus necesidades tienen siempre cierta forma
urgente, pues se deben realizar en el aquí y ahora, por lo que el futuro lejano no existe. De este
modo, conceptúan como mucho un futuro próximo que englobe sus acciones a un tiempo y
espacio restringidos, aunque sí tienen cierto nivel de desplazamiento en sus usos lingüísticos.
Para ellos, el espacio queda limitado al territorio conocido por medio de sus propias
experiencias, el resto es como si no existiera (Elías, 1990; Hernando, 1999).
Por otro lado, el espacio es referido a elementos heterogéneos (árboles, montes, ríos,
etc.), por lo que es fácil que simbolicen este concepto con alguna de estas referencias y que
confundan estos símbolos con la realidad espacial. Por tanto, para que un objeto sea símbolo de
una ordenación espacial debe de formar parte de la experiencia personal (Elías, 1990; Hernando,
1999).
Similar proceso ocurre con el tiempo, por lo que estas comunidades tienden a vivir
sobre todo en el presente, pues sus modos de representación sólo dan cabida a aquellos que
estén marcados por los ritmos de los fenómenos naturales que sirven de referencia. Así, el
presente es sólo un presente amplio, que puede incluir todo lo referente a cada ciclo estacional,
145
pero no asume el sentido de un pasado o futuro lejano, por no poder incluirse en el sistema de
ordenamiento de su realidad (Elías, 1990; Hernando, 1999).
El conocimiento de cómo conceptualizan las sociedades primitivas actuales estos
conceptos, sólo nos puede aportar cierta idea de cómo pudieron los humanos del Paleolítico
realizar dichos avances conceptuales.
Por tanto, la estructuración y aumento en complejidad de pensamiento que estos
conceptos pudieron ir desarrollando en las poblaciones del Paleolítico, podemos resumirlas en
los siguientes parámetros:
- Presencia o no de elementos o conductas con base simbólica.
- Grado de extensión de estas conceptualizaciones:
+ Forma concreta o limitada a ciertas extensiones espaciales y temporales.
+ Forma amplia con mayor margen o sin límites de extensión.
La identificación y el grado de desarrollo que debieron de alcanzar en el pasado estos
conceptos, junto con el de individualidad, deben de estudiarse en común, pues todos ellos
forman parte estructural del lenguaje. Lo que arqueológicamente podemos constatar respecto de
su existencia, son sólo los objetos y conductas que se deriven de la adquisición y desarrollo
global de un lenguaje con estas características, el cual, al interiorizarse, modificó y desarrolló
las formas de pensamiento que dieron lugar a conductas de base simbólica.
2.3. - Consecuencias que producen.
El desarrollo de estas abstracciones capaces de ordenar la experiencia, ofrece una serie
de repercusiones de gran trascendencia para la conducta de los seres humanos. Junto con el
concepto de la individualidad, presentan en común la creación de un lenguaje moderno, con las
consecuencias conductuales que ya comentábamos en el anterior apartado, pero individualmente
ofrecen una serie de características propias de cada uno de ellos:
- El concepto de espacio, con cierta dependencia del grado de concreción que pudiera
tener, es importante para la mejor organización del medio en el que viven, así como para todo
tipo de organizaciones de caza, recolección, obtención de materias primas, socialización
intergrupal, etc. Su falta o limitado desarrollo dificultaría, en diferente proporción, la correcta
realización de las conductas mencionadas.
- La adquisición de la idea del tiempo, tanto a corto como a mayor plazo, mejoraría de
igual manera la supervivencia del grupo, pues introduciría el concepto de previsión de futuro,
realzaría el concepto del grupo con una historia propia y facilitaría un mejor desarrollo de la
caza y recolección al conocer el momento en que es mejor su realización.
2.4. - Análisis arqueológico.
Como es natural, debe basarse en el rastreo de elementos o conductas que reflejen la
adquisición de estos conceptos, aunque deben estar íntimamente relacionados con el concepto
de individualidad y del lenguaje, por lo que su estudio puede hacerse en conjunto. No obstante,
146
podemos relacionar brevemente los objetos más representativos de estos conceptos y las
conductas que más claramente indican su realización:
- Del tiempo:
+ Rastros de planificación temporal de actividades.
+ Indicios de previsión del futuro, almacenamiento y conservación de alimentos
(silos, salazones, ahumados, etc.).
- Del espacio:
+ Utilización programada del espacio en función del clima y métodos de obtención
de alimentos.
+ Distribución estructurada del hábitat, tanto central como de estaciones ocasionales.
+ Migraciones rápidas o lejanas, sin causas medioambientales que las justifiquen.
+ Comprobación de la adquisición de las materias primas de lugares lejanos que
impliquen un conocimiento amplio del territorio en el que viven.
+ Extensión y perduración de las formas tecnológicas y culturales de la población,
indicando una relación permanente en el tiempo y en el espacio.
Los objetos que puedan tener alguna representación de estos conceptos, son muy raros y
difíciles de interpretar, como podemos ver en la discutida placa de Tata (Hungría) donde
algunos autores ven cierta representación temporal (Marshack, 1990).
147
Capítulo 10. - ARQUEOLOGÍA DEL LENGUAJE.
El estudio arqueológico de las dos características propias del habla humana, la
articulación sonora y el simbolismo de sus significados, tiene que realizarse por caminos
diferentes. La articulación propia del habla podría ser rastreada a través de los aspectos
anatómicos de los fósiles, los cuales nos aportarían indicios sobre su capacidad sonora, es decir,
de la posibilidad de emitir sonidos articulados. Los aspectos simbólicos del lenguaje que han
sido capaces de guiar al pensamiento y, en definitiva, de controlar la acción, podrían ser
estudiados por medio de la conducta humana, que pasaría a ser una fuente indicativa del grado
de complejidad simbólica que alcanzó el lenguaje en ese momento.
Por tanto, cuando queramos conocer las características lingüísticas de cualquier
homínido, hay que tener presente sus aspectos anatómicos y conductuales, pues son los únicos
elementos sobre los que podemos inferir la producción de un lenguaje basado en la articulación
voluntaria de sonidos u otro tipo de simbolización.
Sobre las formas del origen y desarrollo del lenguaje, ya vimos como existen dos tipos
de opiniones opuestas. La primera apoya la aparición temprana del lenguaje, junto con los
primeros fósiles clasificados como humanos (Falk, 1992; Tobias, 1998). La segunda indica que
la emergencia del lenguaje tiene un carácter mucho más tardío, siendo reconocible por la
evidencia conductual del ser humano, sobre todo por la aparición claramente testificada de
productos y hechos con un claro simbolismo (Davidson and Noble, 1992, 1998; Marshack,
1990; Mellars, 1989, 1998; Noble and Davidson, 1996; White, 1989).
Es importante señalar que ambas corrientes científicas se corresponden con procesos
evolutivos de diferente significado. Los primeros manifiestan que el lenguaje es un fenómeno
que se fue desarrollando de una forma paralela a la paulatina evolución de la anatomía humana,
teniendo a su vez un carácter adaptativo importante, por lo que es favorecido por la selección
natural. Estas ideas se engloban perfectamente dentro de la teoría sintética de la evolución.
La otra línea teórica expone que la evolución anatómica del ser humano fue anterior a la
aparición de lenguaje, por lo menos en los aspectos que podemos entender como lenguaje
moderno (articulado y simbólico), por lo que el lenguaje se convierte en un factor que favoreció
estructuras anatómicas ya evolucionadas, es decir, por medio de las exaptaciones que parecen
que se adaptan mejor al registro arqueológico.
La dinámica evolutiva del lenguaje debió de tener una dinámica desigual a lo largo del
tiempo, pues los diversos niveles de complejidad lingüística no debieron crearse en una línea
uniforme y continua (Fig. 18 y 25).
Los dos primeros niveles parecen estar plenamente configuradas en las comunidades de
primates, siendo la función descriptiva la que más tiempo tardó en desarrollarse, mientras que la
argumentativa, según el registro arqueológico, se desarrolló de una manera más o menos rápida
148
con el período de transición y el inicio del Paleolítico superior (Davidson and Noble, 1992,
1998; Mellars, 1989, 1998; Whallon, 1989).
Con estos datos, cuando hablamos de lenguaje, debemos matizar las características del
mismo en el momento histórico en el que nos encontremos, pues si en las comunidades de
primates aceptábamos un tipo de lenguaje muy elemental, pero con cierto carácter intencional o
voluntario (Premack, 1971; Rensch, 1983), en las comunidades de los primeros homínidos, que
sin duda eran herederas de todo el acervo cultural de sus ancestros no humanos, debieron tener
algún tipo de lenguaje voluntario igual o algo más elaborado. El grado de articulación que
pudieron alcanzar y el simbolismo que pudieron aplicar es, en definitiva, lo que vamos a rastrear
a través de los datos que tenemos.
Desde el punto de vista de su propia evolución anatómica y, sobre todo, del desarrollo
cognitivo y del grado de simbolismo que podemos apreciar en la conducta de los seres humanos
del Paleolítico, podemos establecer teóricamente tres grandes períodos (Fig. 18 y 25):
1. - Período arcaico.
Corresponde al largo período comprendido entre el inicio del género Homo hasta la
aparición del Homo sapiens, abarcando a los períodos culturales del Paleolítico inferior y gran
parte del medio. En él, podemos comprobar que la anatomía de sus homínidos es claramente
primitiva, y que en sus formas culturales los elementos simbólicos están prácticamente ausentes.
Las especies que se desarrollan en este período corresponden en general al Homo habilis y
Homo erectus con todas sus variedades evolutivas.
Como podemos comprobar, es el período de más larga duración, y en él se cimentaron
las bases que posteriormente darían lugar al logro de un lenguaje plenamente articulado y
simbólico. Pero por ser el más antiguo y en el que los fósiles, además de ser escasos, presentan
gran dificultad interpretativa, es difícil realizar conclusiones debidamente documentadas.
1.1. - Consideraciones anatómicas.
- Remodelación cerebral. Del registro fósil, conocemos cómo el sistema nervioso
central ha ido aumentando en volumen a largo de la evolución humana. Igualmente, se ha
constatado que este aumento no ha sido homogéneo respecto a la distribución funcional de la
superficie cortical que presentan los primates. Se aprecia un aumento de las áreas primarias
sensitivo / motoras, que pueden estar en estrecha correlación con el aumento corporal que
experimentan los homínidos, pero igualmente se aprecia la creación y desarrollo de áreas de
asociación (Luria, 1974), que no están en relación con este tipo de estímulos y que tampoco
aparecían en los modelos cerebrales de los primates más primitivos (Alonso González, 1992;
Eccles, 1989; Holloway, 1995).
Aunque algunos ven indicios de un cerebro de características anatómicas humanas en el
Australopithecus (Holloway, 1972), es en los fósiles del Homo habilis y erectus donde se
aprecia mejor un aumento del neocórtex y la consecutiva remodelación cerebral. Ésta se
149
manifestaría, sobre todo, en el aumento de los lóbulos frontal y parietal, como puede apreciarse
en las impresiones que las circunvoluciones cerebrales han producido en los huesos del cráneo y
que registran los moldes endocraneales (Eccles, 1989, Falk, 1992; Holloway, 1974, 1983;
Tobias, 1983, 1998). En estos lóbulos se destaca la parte inferoposterior del lóbulo frontal (área
de Broca) y la inferior del lóbulo parietal (área de Wernicke), áreas interconectadas entre sí por
medio del fascículo arqueado. Como estas áreas están en el humano moderno muy relacionadas
con el lenguaje articulado, estos autores establecieron una correlación directa, entre el inicio de
la aparición de dichas áreas y la posibilidad de tener algún tipo de lenguaje.
El área de Broca corresponde a una zona del neocórtex humano que controla o guía a
ciertas áreas motrices, organizando muchas acciones secuenciales, entre las que se encuentran
las del lenguaje articulado (Eccles, 1989; Holloway, 1996). En general se asocia a la regulación
de movimientos rápidos, rítmicos y complejos, siempre con un carácter voluntario. La lesión de
este centro provoca la denominada afasia de Broca, que se caracteriza por el trastorno del
control de la musculatura vocal (Eccles, 1989), con una gran dificultad en la articulación de las
palabras, asociándose muy frecuentemente con alteraciones motoras de la mano derecha
(Manning, 1991).
El área de Wernicke está relacionada con la comprensión sonora del lenguaje, pero
presenta unas improntas en los endomoldes mucho más difuminadas, siendo más difícil ver su
desarrollo evolutivo. No obstante, se admite su existencia, en mayor o menor grado, tanto el
Homo habilis como en el Homo erectus (Eccles, 1989; Holloway, 1974, 1996).
La existencia en estos homínidos de una diferenciación funcional asimétrica o
lateralización hemisférica de las funciones cognitivas (Holloway, 1996; Tobias, 1987), que la
neurología comprobó respecto del lenguaje y destreza manual en el hemisferio izquierdo (para
los diestros), se quiso asociar a una capacidad humana respecto del lenguaje. No obstante, se ha
visto que la asimetría cerebral no es un hecho exclusivo de los seres humanos, correspondiendo
además a la localización de otros centros cognitivos independientes del propio lenguaje
(Bradshaw et al., 1993; Miller, 1981; Springer et al., 1981).
Los seguidores de la teoría sintética sobre la evolución opinan que el desarrollo de estas
estructuras se debe a que desde un principio ya ofrecían ventajas selectivas, al posibilitar alguna
forma de lenguaje que facilitase su adaptación al medio ambiente. Sin embargo, la aparición de
estos elementos neurológicos, según otros autores, no implica necesariamente que su evolución
haya sido con el fin de desarrollar un lenguaje, sino que en fechas posteriores el lenguaje haya
podido aprovechar estas estructuras más desarrolladas para otra función (Gould and Vrba 1982).
Existen otros criterios que parecen indicar que la sola creación de estas áreas no implica
la función necesariamente (Davidson and Noble, 1998). Se necesita un aprendizaje, dentro del
período de inmadurez neurológica, que va a poder hacer posible la remodelación de esta área
para las funciones lingüísticas. Si durante este período de tiempo, denominado crítico, el niño
150
no se ha desarrollado en un ambiente con lenguaje, después es muy difícil que logre alcanzar un
nivel adecuado de lenguaje simbólico y de cognición (Changeux, 1983; Delgado, 1994;
Lenneberg, 1967; Miller, 1981; Pinillos, 1991; Puelles, 1996).
Además, si por necesidades médicas es preciso extirpar precozmente esta área a un niño
de corta edad, el centro motor del lenguaje articulado se desarrollaría en el otro hemisferio,
logrando llegar a niveles de lenguaje normales. En este sentido, parece que la simple presencia
de una impronta del área Broca, sólo indicaría la creación evolutiva de una nueva área de
asociación cortical, que se va a manifestar eficaz en la regulación de movimientos musculares
complejos, pero que sólo va a ser efectiva si se desarrolla con un aprendizaje en un medio
ambiente adecuado y dentro del período crítico (Changeux, 1983; Lenneberg, 1967; Springer
and Deutsch, 1981).
Por tanto, la sola presencia de estas particularidades neurológicas, sólo nos puede
aportar una incipiente capacidad de articulación lingüística, cuyo desarrollo debemos comprobar
por otros mecanismos, como serían las formas conductuales de los homínidos.
- Inervación periférica. Igualmente, se ha pretendido relacionar una mayor inervación
de los músculos del sistema fonador, con una mayor capacidad funcional en relación con la
articulación de lenguaje. Así, se estudió el canal medular Homo erectus (Wynn, 1998), viéndose
que el diámetro del mismo era similar al de los monos y menor que el del humano moderno,
interpretándose como si existiera una menor demanda de señales nerviosas y menor control en
las emisiones de aire para hablar. Este hecho parece indicar una capacidad lingüística reducida
de los primeros homínidos (Davidson and Noble, 1998; Lieberman et al., 1992).
También se ha estudiado, en los cráneos de humanos y monos recientes, el canal por
donde el nervio Hipogloso atraviesa la base del cráneo para producir y controlar la movilidad de
la lengua, viéndose que en el caso de nuestra especie es mucho mayor, deduciéndose que sería
para producir una mayor movilidad de la lengua al hablar. Los cráneos de unos 200.000 años de
antigüedad presentan unos canales mucho más parecidos a los que tienen los cráneos modernos,
mientras que en otros restos más antiguos se parecen más a las señales de los grandes monos.
Estos datos parecen indicar, si siguiéramos a la teoría sintética de la evolución, que en el
desarrollo de las habilidades lingüísticas, todo cambio anatómico debe traer consigo una
mejora selectiva importante y, en este caso, el aumento del grosor del Hipogloso parece indicar
una mayor capacidad de movilidad lingual y, por tanto, una mayor capacidad de lenguaje (Kay,
1998). No obstante, como vimos en el modelo biológico multifactorial los cambios anatómicos
sólo indicarían un desarrollo de las capacidades y no su realización práctica.
- Sobre el aparato fonador. La posición de la laringe dentro del cuello se ha revelado
como un elemento importante en la producción de los sonidos, como se vio en la teoría de la
fuente y el filtro (Müller, 1848). Una posición baja de la misma aumenta el espacio disponible y
permite una mejor modulación del sonido, en mayor grado que las laringes situadas en posición
151
alta, como ocurren en los recién nacidos y en los primates no humanos. Este aumento del
espacio de la faringe es un factor importante para nuestra capacidad de producir toda la riqueza
sonora del lenguaje articulado (Laitman, 1983, 1986).
Diversos autores han establecido una relación entre esta posición y la forma de la base
del cráneo, que forma el techo de la faringe. Esta base del cráneo es el lugar de inserción de
numerosos músculos y ligamentos, soportando a la laringe, la faringe y demás estructuras
asociadas. Varios estudios estadísticos, realizados en varias especies de mamíferos, han podido
establecer que la forma de esta base del cráneo guarda relación con la posición de la laringe.
Cuanto más arqueada esté la base del cráneo, más baja estaría la laringe y mayor capacidad de
modulación sonora tendría (Laitman, 1986; Lieberman, 1989).
El arqueamiento de la base del cráneo puede interpretarse como una creciente capacidad
en la articulación sonora, pero no indica nada sobre el desarrollo de dicha capacidad (Fig. 24).
A.- Incisivos (Prosthion).
B.- Final del paladar óseo (Staphylion).
C.- Esfenoides (Hormion).
D.- Extremo posterior del esfenoides (Sphenobasión).
E.- Extremo anterior del agujero occipital (Endobasión).
Fig. 24.- Muestra los puntos anatómicos usados para describir la curvatura de la base del
cráneo de un chimpancé en dos perspectivas, vista basal (a) y lateral (b). Podemos apreciar (c) diferentes
tipos de curvaturas en diversos homínidos, fósiles y actuales (Laitman et al., 1979).
152
- Sobre el sistema auditivo. No parece que se hayan producido cambios importantes en
el sistema auditivo de los primates, aunque desde luego sí se han detectado cambios en las áreas
cerebrales de recepción e interpretación de los sonidos, como puede interpretarse de la aparición
y desarrollo del área de Wernicke. Sólo disponemos de ciertos conocimientos sobre los sistemas
acústicos, en función de los huesos fósiles (temporal). Parece probable que las características
fisiológicas del sistema acústico estén muy relacionadas con las características del sistema
vocal, es decir, exista entre los dos sistemas una correspondencia funcional (Wind, 1988).
No obstante, estudios recientes sobre el sistema receptor auditivo de algunos de estos
homínidos (Homo antecessor, Atapuerca), presentan una limitación en el desarrollo del caracol
óseo, donde se asientan las terminaciones auditivas que recogen los diferentes sonidos, como se
ha podido ver por T.A.C. del cráneo nº 5 (Muñoz, 1997). Este hecho podía indicar una menor
capacidad auditiva en las funciones lingüísticas, pero al tratarse del estudio de un único
ejemplar es demasiado pronto para sacar conclusiones de este tipo.
1.2. - Cambios conductuales.
La forma del pensamiento y, en definitiva, su capacidad de abstracción y simbolismo,
se refleja en las formas de conducta de los grupos humanos. El análisis arqueológico de las
formas de vida de los primitivos grupos de homínidos, nos puede dar una idea sobre el grado de
simbolismo que presentaba su pensamiento y de su lenguaje.
- Creación y desarrollo de útiles líticos.
Estudiaremos la propia creación de los útiles líticos, que por su gran tradición
metodológica son los que más discusión ha generado, así como las propias formas globales de
conducta social.
En este sentido, se ha intentado relacionar la creación y creciente complejidad de los
útiles de piedra con la necesidad de tener un lenguaje. Para la realización de los diferentes
modelos de herramientas líticas, se han querido ver dos aspectos importantes:
- Debían tener una base cognitiva común con el lenguaje.
- La aparición y desarrollo técnico de estos productos necesitaba algún tipo de lenguaje
articulado.
Numerosos han sido los estudios que tratan sobre estas ideas. Se pensó cómo en la
simetría bilateral de los útiles y la preparación del núcleo, el Homo habilis presentaba una
imposición arbitraria y estandarizada de modelos determinados, que es imposible de realizar sin
la ayuda del lenguaje (Isaac, 1978). Thomas Wynn (1985) establece un aumento cognitivo
paralelo a la progresiva complejidad de los útiles líticos, siguiendo la pauta de desarrollo
cognitivo que Piaget (1952) observa en la maduración psicológica de los niños al crecer. La
creación de hendedores específicos para ser usados con la mano derecha, parece indicar la
lateralidad de las funciones cerebrales, ubicando tal función manual en el mismo hemisferio que
el lenguaje, por lo que podrían estar relacionados (Toth, 1985). La secuencia en la creación de
153
las herramientas, parece indicar una sintaxis del útil lítico (Holloway, 1969), o incluso una
planificación previa de los modelos (Gowlet, 1986).
Parece que la presencia de estos hechos puede justificar la existencia de un lenguaje,
aunque el problema principal es que si existió, no conocemos cómo fue y qué características
tenía (Noble and Davidson, 1996).
Ya vimos cómo la lateralidad y el aumento del área de control motor (Broca) aparecen
en estos primeros homínidos. La creación de estos útiles puede considerarse consecuencia de la
coexistencia de tales procesos neurológicos (área de Broca, lateralidad, alguna forma del
lenguaje, etc.), aunque sus fundamentos cognitivos sean diferentes. Sin embargo, tienen
elementos neurales comunes que son imprescindibles para su desarrollo. Así, los circuitos del
neocórtex reguladores del lenguaje articulado están asociados neurológicamente con el control
motor de los movimientos de la mano y, por tanto, con la tarea de hacer útiles (Steele, et al.,
1995).
La propia producción de los útiles es una consecuencia del pensamiento, al igual que el
propio lenguaje, pues relacionan una acción con un hecho físico (corte-filo), ya sea a través de
un accidente o imitados del mundo real.
En definitiva, su presencia sólo indica la existencia de ciertas capacidades neurológicas,
que pueden tener alguna relación con la producción de un lenguaje articulado (movimiento de
los músculos del sistema fonador, de una forma voluntaria, rápida y sincrónica), pero su
aparición no indica necesariamente la existencia de un lenguaje muy desarrollado, puesto que el
aprendizaje a través de la imitación, puede ser suficiente para la formación de estos útiles. Con
ello podríamos justificar, por un lado, la gran duración de los modelos y, por otro, la gran
homogeneidad de los mismos en su área de expansión.
- Conducta social.
Los datos arqueológicos nos indican una conducta primitiva y aparentemente
homogénea, aunque dado el enorme período de años en que vivieron estos homínidos, conviene
establecer una línea de evolución simbólica, por lo que distinguiremos a dos diferentes
cronoespecies.
+ Homo habilis. En él podemos distinguir al menos dos aspectos que le van a distinguir
de sus posibles ancestros, los Australopithecus. En primer lugar tenemos el uso de útiles líticos,
en los que, aparte de los procesos cognitivos sobre su fabricación técnica de los que ya
hablamos anteriormente, debemos incluir los aspectos que implican una planificación sobre su
producción (selección de materias primas, transporte, distribución de trabajo, etc.), que deben
representar cierta capacidad cerebral para aumentar la organización social y del trabajo.
También aparece en estos homínidos, un elemento claramente distintivo de su
comportamiento social y subsistencial, como puede verse en el aumento de cooperación, el
154
reparto de los recursos alimenticios y la organización más compleja para los cuidados de las
crías humanas (Domínguez-Rodrigo, 1994).
Por lo demás, las formas de vida son claramente primitivas, con una economía basada
en una depredación oportunista (Binford, 1983), grupos sociales pequeños sin formar hábitats
fijos, con una demografía y expansión geográfica limitada.
+ Homo erectus. Durante su larga evolución encontramos diversos elementos que nos
indican un desarrollo simbólico, que hay que tener en cuenta a la hora de valorar su lenguaje.
Encontramos como avances simbólicos el uso y control del fuego, la mayor complejidad de la
tecnología Achelense y, sobre todo, su expansión por todo el Viejo Mundo, pues a pesar de estar
adaptados al medio ambiente tropical, se irradiaron a climas con temperaturas medias más frías,
lo que requería un mayor desarrollo tecnológico para su aprovisionamiento (Binford, 1985;
Goodenough, 1990) y por tanto un mayor pensamiento abstracto que comunicar.
Las formas de vida durante su largo proceso evolutivo parecen indicar, en comparación
con el Homo habilis, un aumento relativo de complejidad conductual.
1.3. - Conclusión.
Aún teniendo en cuenta la gran diferencia en tiempo y morfología, entre el inicio del
Homo habilis y los ejemplares finales y más evolucionados del Homo erectus, podemos
establecer unas características generales de los mismos respecto de su capacidad y producción
de un lenguaje.
- Datos anatómicos. Parece que se aprecia un aumento progresivo de las capacidades de
producción de un lenguaje articulado, como parecen indicar las formas arqueadas de la base del
cráneo, las cuales podrían ser utilizadas por las mayores posibilidades neurológicas de control
(aumento del área de Broca) y de la mayor capacidad de creación de simbolismo, como podría
deducirse del aumento global del cerebro.
- Datos psicológicos. Tenemos una falta de simbolismo importante, que sólo parece
manifestarse con algunos elementos como el uso del fuego y la mayor complejidad lítica de los
últimos momentos.
- Datos sociales. Nos reflejan una sociedad poco desarrollada, pero en la que los inicios
del comportamiento humano en el Homo habilis y la expansión a lugares de clima diferente a su
hábitat del Homo erectus, indican unos comportamientos sociales que implican un pensamiento
abstracto superior al de los monos, pudiendo en estos casos ser necesario algún tipo de
comunicación voluntaria más compleja.
Por todo, podemos deducir que los homínidos de este período primitivo, debieron tener
una capacidad de lenguaje articulado pobre, aunque iría aumentando a lo largo de su ciclo
evolutivo. Sin embargo, parece que el desarrollo simbólico fue más lento que la capacidad de
articulación sonora, como se aprecia de los datos que de su conducta sacamos. No obstante, hay
que tener siempre en cuenta que la capacidad cognitiva que se necesita para sobrevivir en la
155
naturaleza es, en general, menor que la que pueden desarrollar en un medio cultural más
estimulante. Este hecho lo podemos apreciar en los monos de nuestra época (Rensch, 1983).
En este período, podemos indicar que el nivel de lenguaje alcanzado por estos
homínidos, se corresponde con el desarrollo pleno de los dos primeros niveles del lenguaje
(expresión y señalización) y el inicio del nivel descriptivo concreto, que pudo ir aumentando
lentamente a lo largo de la evolución anatómica. Ello parece indicarse en el leve aumento de la
complejidad simbólica que el registro arqueológico nos muestra, pero siempre con la expresión
de hechos que ocurren en ese momento y en ese lugar, es decir, con un pensamiento sin
desplazamiento y con un yo social no simbólico.
2. - Período primitivo.
En él tenemos a unos homínidos de una anatomía más avanzada, plenamente moderna o
muy similar, sobre todo en su evolución neurológica, pero que tienen una vida cultural con poco
simbolismo, aunque parece haber indicios sobre algún desarrollo del mismo. Corresponde al
Homo sapiens en general, comprendido entre su origen hasta el 50.000 BP.
Es un período mucho más corto que el anterior, en el cual la evolución anatómica llega
a las formas modernas humanas. Debemos de señalar la existencia de dos formas evolutivas del
ser humano, separadas desde al menos unos 500.000 años, como los estudios sobre una
secuencia de ADN de restos óseos de Neandertal parecen demostrar (Goodwin, et al., 2000;
Krings et al., 1997), aunque no todos los autores estén de acuerdo con estas teorías. Lo cierto es
que en este período conviven dos formas humanas con una clara diferencia anatómica, pero con
una similar evolución cultural.
En general, ambas formas evolutivas presentan un comportamiento cultural y social
muy parecido, aunque hay matices importantes que señalar.
2.1. - Homo sapiens arcaico y moderno.
Respecto de las formas anatómicas, la tendencia general es que alcanzaron una
anatomía prácticamente igual a la nuestra, por lo que tendrían una capacidad plena de
articulación lingüística.
Conductualmente podemos apreciar una forma de vida más compleja que en el período
anterior, aunque el escaso simbolismo se refleja tanto en sus aspectos sociales (subsistencia
basada en la recolección y la caza con formas algo más deliberadas, organización social
elemental, baja densidad demográfica, pequeños yacimientos e interacción social escasa), como
en los de matiz más abstracto observado en los enterramientos del Próximo Oriente (Skhül y
Qafzeh).
Igualmente, tenemos una mayor complejidad tecnológica (Mellars, 1989; Whallon,
1989), presentando:
- Técnica lítica de Levallois, con una mayor carga conceptual. Está muy generalizada,
por lo que es usada por las dos líneas evolutivas indistintamente.
156
- Útiles en lasca principalmente, aunque son relativamente comunes las realizadas en
láminas que se presentan en lugares determinados de Europa (Boëda, 1988, Revillion et
Tuffreau, 1994) y de África (McBreart and Brooks, 2000).
- Un uso del hueso, fabricación de láminas y geométricos, como puede verse en la
cultura de Howieson´s Poort de África del Sur, con una antigüedad de 50.000-90.000 BP.
(Clark, 1992; Deacon, 1989; Singer and Wymer, 1982).
- Indicios, aunque aislados y de atribución aún por confirmar, de elementos simbólicos
en África (McBreart and Brooks, 2000).
2.2. - Homo sapiens neanderthalensis.
Anatómicamente presenta, por termino medio, un alto volumen cerebral, mayor incluso
que el humano moderno contemporáneo, aunque hay que tener en cuenta que su mayor masa
corporal podía necesitar una mayor expansión de las áreas sensitivo / motoras del cerebro
(Stringer and Gamble, 1993).
Los endomoldes indican una configuración totalmente humana, incluyendo las áreas
cerebrales relativas al lenguaje, que están bien desarrolladas (Holloway, 1985).
El sistema fonador es donde más estudios se han realizado y que más discrepancia ha
presentado, debido la diferente interpretación que se ha hecho de los fósiles de este homínido.
La mayoría parecen indicar que no presentan una curvatura en la base del cráneo tan
pronunciada como la nuestra, lo que ha inducido a pensar que tendrían una laringe en posición
más alta y, por tanto, una capacidad menor respecto a la articulación del lenguaje, con la
imposibilidad de pronunciar las vocales a, i y u (Laitman, 1986; Lenneberg, 1967; Lieberman,
1989; Lieberman et al., 1992; Miller, 1981).
Los humanos modernos pueden, con el paladar blando, cerrar la cavidad nasal en el
momento de hablar, evitando la nasalización del lenguaje y la consecuente alteración de las
frecuencias sonoras. Los oyentes humanos presentan una disminución entre un 30-50% de
identificación de las vocales nasalizadas, por lo que son mucho menos perceptibles. En las
reconstrucciones del tracto vocal supralaringeo, a partir de cráneos de Neandertales, parece que
no pueden cerrar totalmente las vías nasales, por lo que tendrían una voz nasalizada con la
correspondiente disminución en la comprensión (Lieberman, 1989).
Igualmente, con el hallazgo en Kebara de un hueso hioides completo se comprobó su
semejanza con el nuestro, pensándose que era la prueba de que podían tener un sistema fonador
con toda las posibilidades articulatorias (Arensburg, et al., 1990). No obstante, la morfología
moderna de este hueso es altamente variable y no parece estar en relación con su posición en la
laringe. Además, algunas de las características de la mandíbula de Kebara presentan aspectos
arcaicos que pueden indicar una posición alta de la laringe. Hay que tener en cuenta que existen
animales, como el cerdo, con un hueso hioides muy parecido al nuestro, y que, sin embargo,
157
presentan una laringe en posición muy alta, con la consecuente disminución importante de su
capacidad de articulación sonora (Lieberman, 1989; Lieberman et al., 1992).
Del sistema auditivo parece que no ha habido ningún cambio evolutivo desde los
receptores cocleares hasta la corteza cerebral (Brodal, 1981; Eccles, 1989), salvo los propios
cambios del córtex cerebral relativos a la compresión sonora del lenguaje, como es el área de
Wernicke. Debemos pensar que las características receptivas cocleares deben corresponder con
las características de las señales emitidas por el sistema vocal (Wind, 1988).
En sus formas culturales, podemos apreciar que, en general, tienen una vida social muy
semejante al anterior período evolutivo, sobre todo en las formas generales de subsistencia y
vida.
De todas maneras, se destacan algunos aspectos simbólicos en los siguientes elementos:
- Un importante número de enterramientos deliberados, de los cuales unos 18 son
susceptibles de ser tenidos como intencionados (Binant, 1991a, b).
- El uso de minerales de colores, como el ocre rojo y el dióxido de manganeso (Chase
and Dibble, 1987).
- Su relación con piedras y fósiles, sobre los que podría haber grabados muy
elementales, que se pretende corresponda a objetos con un claro simbolismo (Marshack, 1990),
pero que no resultan muy convincentes (Chase and Dibble, 1987).
2.3. - Conclusión.
La evolución de los elementos cognitivos, sociales y morfológicos se han producido con
diferente ritmo. Teniendo en cuenta que el desarrollo del primero depende del progreso de los
otros dos, es fácil comprender que su aparición en el tiempo tenga un carácter escalonado.
- Datos anatómicos. Como hemos visto su anatomía moderna está totalmente
desarrollada, por lo que la capacidad de articulación del lenguaje debía de ser total. No obstante,
respecto al Neandertal, existen algunas diferencias anatómicas ya mencionadas, que pueden
limitar una articulación vocal como la nuestra.
- Datos psicológicos. Existen conductas que pueden valorarse como dentro de un estado
de desarrollo encaminado hacia un simbolismo más complejo, entre ellos podemos destacar los
enterramientos con un carácter aún no bien comprendido, pero con la certeza de su intención,
aunque con muchas dudas respecto a sus fines. El desarrollo técnico es claramente más
complejo, pero sin llegar a presentar la variedad de formas y soportes que posteriormente se
verán.
- Datos sociales. En general, presentan elementos algo más complejos, pero siguen
moviéndose dentro de las características del período anterior. Aun están lejos de corresponder a
una sociedad con lenguaje abstracto (Mellars, 1989; Whallon, 1989).
Todos estos hechos parecen atestiguar la existencia de un lenguaje que en sus tres
primeros niveles debió estar bien desarrollado, aunque es difícil precisar la cuantía de su
158
función descriptiva (Fig. 29). Sin embargo, debía estar limitado a describir acciones que
suceden en el mismo lugar de la acción y en ese preciso momento, es decir, pertenecían a la
realidad del aquí y ahora, aunque parece probable que en los últimos años del período
comenzaran a presentarse fenómenos de desplazamiento en su pensamiento (nivel descriptivo
con desplazamiento), pero con ciertas limitaciones en el grado de extensión del espacio y del
tiempo.
El inicio de elementos simbólicos susceptibles de cierta representación de la
individualidad, parece constatar la presencia de un yo social de tipo simbólico, con la
posibilidad de algún grado de desarrollo del yo individual, pero con características más
elementales, de forma aislada y muy difícil de comprobar. De igual manera, el comienzo del
desplazamiento podría dar lugar al origen de la función argumentativa en lugares aislados,
aunque su evolución no es continuada, posiblemente por problemas sociales.
3. - Período moderno.
Donde tenemos una anatomía plenamente moderna y una conducta marcada por el
simbolismo, que guiará todos sus actos, desde el 50.000 BP. hasta nuestros días. En su estudio
debemos continuar la evolución cultural de las formas anatómicas expuestas en el período
anterior.
3.1. - Homo sapiens sapiens.
El ser humano anatómicamente moderno desde hacía varios miles de años va a
desarrollar, en el inicio de este período, un mundo simbólico que a la postre cambiará
sustancialmente sus formas de conducta. Creará, de una forma permanente y duradera, un
pensamiento que estará plenamente identificado con los conceptos abstractos y simbólicos de la
individualidad social e individual y del desplazamiento (Bickerton, 1990, Davidson and Noble,
1992, 1998; Mellars, 1989).
Puede surgir el problema de dónde y cuándo se originó tal proceso (Mellars, 1998),
aunque lo cierto es que, ya sea de una forma más rápida o lenta, son muchos los autores que
relacionan el desarrollo del Paleolítico superior con la creación de un lenguaje plenamente
articulado y con un mundo simbólico, que se iría desarrollando poco a poco, lo suficientemente
elaborado como para regir su conducta de otra forma (Bickerton, 1990; Davidson and Noble,
1992, 1998; Marshack, 1990; Mellars, 1989, 1998; Noble and Davidson, 1996; White, 1989).
El nuevo concepto del espacio puede apreciarse con el cambio aparentemente rápido de
la conducta, al iniciar en este período una gran expansión hacia Europa, donde mantiene una
forma cultural similar en todo el continente durante varios milenios, América del norte y
Australia, sin que las causas demográficas puedan ser los únicos motivos que lo justifiquen
(Davidson and Noble, 1998).
La idea del tiempo se puede manifestar por los cambios conductuales referentes a la
previsión del futuro, almacenaje de excedentes para épocas venideras, nuevas técnicas de caza,
159
relacionadas con períodos determinados, etc., Estos hechos, sin duda, producirán una mejor
adaptación a nuevos hábitats (Mellars, 1989).
El simbolismo adquiere una significación muy importante en la representación gráfica o
icónica (con una precoz aparición como actualmente se ha visto), que comenzará cuando el ser
humano descubra que las líneas o manchas tienen una capacidad descriptiva de elementos que
se dan en la naturaleza (Davis, 1986), es decir, descubre la capacidad descriptiva de la línea y de
la mancha de color.
La utilización de estos grafismos puede tener un significado determinado en cada
momento. Así, en los santuarios exteriores de la Viña y el Conde, entre otros, se forman
incisiones profundas en general verticales y en paralelo que se espacian regularmente con cierta
noción del ritmo y cuya datación antigua de cifra en el 36.500+/-750 BP. Parecen relacionar el
uso de un grafismo con carácter no icónico, con una posible intención señalizadora, como puede
ser la toma de posesión de la cueva por las nuevas poblaciones auriñacienses en expansión
(Fortea Pérez, 1994). Parece que en Alemania también hay signos parecidos (Hahn, 1991).
La aparición de todos estos elementos, con un claro simbolismo, sólo la podemos
explicar por medio de un lenguaje plenamente articulado, abstracto y con una gran capacidad de
desplazamiento, que sea capaz de cambiar al pensamiento humano y de realizar acciones tan
complejas como las descritas.
3.2. - Homo sapiens neanderthalensis.
Con su configuración anatómica particular pervive, junto con los humanos de anatomía
moderna, durante varios miles de años, desapareciendo finalmente por causas no muy claras.
Sin embargo, tenemos datos suficientes que pueden atestiguar su capacidad para desarrollar un
tipo de cultura, con las características propias del Paleolítico superior. El ejemplo más claro
corresponde al complejo industrial del Chatelperronense, que está bien relacionado con restos
óseos de Neandertales típicos en Saint-Césaire. (Lévèque et Vandermeersch, 1981; Lévèque,
1987), con una datación de alrededor del 33-35.000 BP. Presenta una tecnología que, aunque
parece evolucionar de los complejos musterienses, tiene unas características simbólicas muy
superiores, como puede deducirse del empleo del hueso y sobre todo del desarrollo de los
adornos, como los vistos en Arcy-sur-Cure (Leroi-Gourhan et al., 1964).
A pesar de todo, dan la impresión de que su desarrollo cognitivo se vio muy favorecido
por las formas simbólicas del coetáneo complejo técnico del Auriñaciense. Su desaparición
parece estar más en la onda de una diferente capacidad de desarrollo del pensamiento
simbólico, basado en la posible diferencia de las áreas corticales de asociación y en una
alteración anatómica que dificultase el pleno desarrollo del lenguaje articulado. Estas dos
básicas diferencias podrían justificar una diferente forma de alcanzar el pensamiento
plenamente simbólico, lo que le ponía en desventaja conductual con el ser humano
anatómicamente moderno y sus actuaciones más planificadas.
160
4. - Formas históricas del pensamiento humano.
A lo largo del desarrollo evolutivo de nuestro género, se han ido sucediendo diversas
formas de pensamiento, variando en complejidad y grado de simbolismo. Este pensamiento
debe tener una estrecha correlación con la propia dinámica de desarrollo del lenguaje, pues es a
través de él como se van adquiriendo los nuevos conceptos abstractos que la sociedad va
creando, desarrollando las capacidades cognitivas como ya vimos en el modelo psicobiológico.
Ante la imposibilidad práctica de un exacto rastreo histórico, sólo podemos establecer
clasificaciones generales, las cuales estarán basadas en los conocimientos que el registro
arqueológico nos aporte sobre su desarrollo cognitivo y, más concretamente, sobre las formas
conductuales que reflejen la necesidad de tener algún tipo de concepto sobre la individualidad,
el tiempo y el espacio. En este sentido, estableceremos cinco grandes apartados generales (Fig.
25):
4.1.- Pensamiento moderno o plenamente simbólico, que corresponde al que presenta
la humanidad en la actualidad, englobando a todas las sociedades históricas con documentación
escrita, cuyos fundamentos generales pueden ser:
- Pensamiento verbal, es decir, que utiliza un lenguaje interno similar al hablado
aunque más simplificado, lo que facilita enormemente la fluidez de pensamiento.
- Presenta una organización que gira alrededor de conceptos abstractos de gran valor
simbólico, como corresponde a la idea de la individualidad, es decir, a la concepción de la
dualidad yo-nosotros / él-ellos, facilitando la adquisición precoz desde la infancia de la
autoconciencia.
- Tendría un uso continuo y amplio de los fenómenos del tiempo y del espacio, es decir,
de desplazamiento del pensamiento, que puede ejercerse sobre todo tipo de acciones, con
independencia del tiempo y lugar en que se desarrolle la acción.
- La complejidad de tal pensamiento estaría limitada a las particularidades propias del
lenguaje simbólico que se utilice. La falta de diversos elementos gramaticales o semánticos
limitará al lenguaje y al pensamiento de sus propiedades explicativas. Un ejemplo puede ser la
falta del modo subjuntivo en la lengua china.
- Es capaz de originarse con independencia de cualquier estimulo externo, pues sería
suficiente con la actuación de la autoconciencia para desencadenar una serie de pensamientos
voluntarios.
- Su existencia implica la realización de un lenguaje argumentativo y metafórico (con el
uso de la escritura y demás elementos de representación simbólica).
4.2. - Pensamiento moderno de tradición primitiva, como el correspondiente a ciertas
poblaciones de conducta primitiva que han perdurado hasta nuestros días, presentando unas
formas culturales que podrían tener cierta semejanza con las conductas prehistóricas. Sin
embargo, a pesar de tener una clara base simbólica en su estructuración lingüística y mental y,
161
por tanto verbal, presenta unas características distintivas y propias que podemos resumir en los
siguientes apartados (Pinillos, 1991):
- Concreto o incapaz de grandes abstracciones. Habla más de cosas coloreadas que del
color en abstracto.
- Sincrético o poco diferenciado, al mezclar lo imaginativo y lo afectivo con elementos
verdaderamente abstractos.
- Colectivo o poco individualizado, al aceptar sin crítica personal las creencias vigentes
en la comunidad.
- Antropomórfico o humanizador de la Naturaleza.
- Prelógico, al tener unos razonamientos diferentes a los que usamos nosotros, no
porque carezca de lógica, sino que los utiliza en unos supuestos culturales distintos. Una cosa
puede ser varias cosas a la vez (la luna, por ejemplo, puede ser una mujer y un espíritu).
- Místico, reaccionando muy emotivamente ante lo que no se entiende.
- Tendría un tipo de lenguaje argumentativo, pero no metafórico al desconocer el uso de
la escritura.
Existe una importante muestra documental sobre sus características, gracias a los
numerosos estudios etnológicos que, sobre ellos, se han realizado en los dos últimos siglos en
amplias zonas geográficas.
En la actualidad, no parece adecuado establecer relaciones directas entre sus
características formales y las formas de pensamiento que podrían tener las poblaciones
prehistóricas, como en otros momentos se ha intentado resaltar a través de comparaciones
etnográficas.
No obstante, hay que tener en cuenta que aunque su tecnología sea primitiva, la
posesión de un pleno lenguaje simbólico les confiere un pensamiento con una complejidad
importante, similar a la que pueden tener otras poblaciones contemporáneas a ella y de mayor
desarrollo tecnológico.
Entre ambas poblaciones existe una gran diferencia temporal y, por tanto, de desarrollo
cultural que, si se aprecia poco en sus facetas tecnológicas, puede ser mayor en los componentes
ideológicos o simbólicos, hecho que además es imposible de comprobar, por lo que tales
semejanzas no nos ofrecen seguridad alguna sobre la interpolación de las formas culturales de
los grupos más modernos en los más antiguos.
4.3. - Pensamiento moderno con caracteres primitivos, en el que podríamos incluir a
todas las poblaciones prehistóricas con un componente simbólico en su estructuración mental,
difícil de valorar desde nuestro punto de vista, pero rastreable en el registro arqueológico.
Correspondería a los grupos humanos desde el período transicional del Paleolítico medio al
superior hasta las culturas propiamente históricas con documentos escritos.
162
Su estudio presenta numerosas dificultades, consecuencia de la falta de documentación
directa o fiable sobre sus propias características culturales. Debido a esto, se han intentado
establecer relaciones conductuales y cognitivas entre los elementos de este grupo y los del
anterior, basándose en las importantes similitudes culturales que parecen presentar.
Entre sus características generales, destaca la existencia de un tipo de pensamiento con
un yo social e individual simbólico, junto con una forma de desplazamiento en el que el grado
de limitación es preciso que se analice en sus conceptos sociales, temporales y espaciales.
4.4. - Pensamiento primitivo que corresponde a un amplio período paleolítico en el que
se han producido diversas evoluciones lingüísticas, culturales y sociales, por lo que es difícil de
analizar el progreso que tuvo lugar. Sin embargo, sí podemos establecer como características
más generales la existencia de un yo social simbólico junto a la posibilidad del inicio del yo
personal de forma aislada. De igual forma, se aprecia la existencia de conductas que precisan de
elementos de desplazamiento con algún grado de desarrollo.
4.5. - Pensamiento arcaico correspondiente a los humanos que carecen de un claro
simbolismo en la estructuración de su conducta, al menos que pueda ser registrada en los
yacimientos arqueológicos.
Este pensamiento arcaico es muy difícil de analizar, por no tener referentes que nos
puedan ayudar en su comprensión. Sería de tipo no verbal, es decir, que se limitaría al recuerdo
y procesamiento de escenas, sentimientos y sensaciones vividas con anterioridad, siendo
imposible precisar si tales recuerdos aparecen espontáneamente o precisan de un estímulo que
las genere.
Se aprecia el inicio y desarrollo de un yo social no simbólico y la falta de
desplazamiento, aunque en los últimos momentos del período podría, de una forma aislada,
señalarse algún tipo de conducta que necesitaría de este concepto.
Como es lógico pensar, estas formas generales de pensamiento constituyen formas
simples de expresar la compleja realidad que pudo significar la evolución del pensamiento en la
Prehistoria (Fig. 25).
El estudio con detenimiento de cada una de estas clasificaciones, corresponde al
desarrollo pleno de la Arqueología cognitiva. En nuestro análisis sólo nos detendremos en el
período transicional, donde se alcanza un nivel de lenguaje argumentativo que, con un
desarrollo cognitivo avanzado ofrece un pensamiento moderno, aunque con ciertos caracteres
primitivos en relación con el nuestro actual.
5. - Resumen.
Las poblaciones humanas, tanto del presente como del pasado, presentan una forma
muy semejante de procesar la información que el medio ambiente y la sociedad les ofrece. Sin
embargo, en el proceso de articular esta información, para poder asimilarla, usarla y
163
transmitirla, es donde se producen ciertas desigualdades conceptuales dentro de las diferentes
sociedades que pueden usar estos procesos relacionados con el lenguaje.
Nivel lenguaje. Propiedades. Pensamiento. Período histórico.
Período cognitivo.
I.- Expresivo. Sin individualidad. Sin desplazamiento.
Arcaico. Paleolítico inferior. Arcaico.
II.- Desencadenante.
Inicio del yo social no simbólico.
Sin desplazamiento.
Arcaico. Paleolítico inferior. Arcaico.
III.- Descriptivo concreto.
Yo social no simbólico.
Sin desplazamiento.
Arcaico. Gran parte del Paleolítico medio.
Arcaico.
IV.- Descriptivo con
desplazamiento.
Yo social simbólico. Inicio yo individual.
Inicio desplazamiento.
Primitivo. Final del Paleolítico medio.
Primitivo.
V.- Argumentativo.
Yo social e individual simbólico
Desplazamiento
* Moderno con ciertos caracteres
primitivos.
* Moderno de tradición primitiva.
Del período transicional al inicio
de la escritura.
Poblaciones modernas sin
escritura.
Moderno.
VI.- Argumentativo y
metafórico.
Yo social e individual simbólico
Desplazamiento. Escritura.
Moderno. Tiempos históricos con escritura.
Moderno.
Fig. 25.- Muestra, de una forma teórica, las variadas formas de pensamiento que se han podido
producir a lo largo de nuestra evolución.
Por tanto, en el estudio de las sociedades paleolíticas debemos analizar el grado de
desarrollo que tuvieron los conceptos de individualidad y de desplazamiento, pues al ser las
claves del lenguaje y del pensamiento simbólico, van a ser claros exponentes de la complejidad
de sus acciones.
Hemos establecido una serie de niveles generales que pueden indicarnos el grado de
desarrollo cognitivo que alcanzaron sus poseedores:
- Desarrollo de la individualidad:
+ Social no simbólico, sólo con conductas que reflejen su necesidad.
+ Social simbólico, con conductas y objetos que indique su existencia.
+ Personal simbólico, con la presencia de objetos y conductas que indique su existencia,
aunque es difícil de precisar su separación nítida de la forma social.
- Desplazamiento, o concepto del tiempo y espacio:
+ Diferente grado respecto en su amplitud (concreto o amplio).
+ Formas no simbólicas, apreciable sólo por conductas que reflejen su uso.
164
+ Formas simbólicas, con objetos que indique su existencia.
El análisis de la conducta y de los objetos susceptibles de tener un simbolismo,
articulado por los parámetros anteriormente señalados, puede ofrecernos, con cierta
imparcialidad aunque con limitaciones importantes, una visión aproximada del nivel de
complejidad lingüística y del grado de desarrollo cognitivo que alcanzaron las diferentes
poblaciones que vivieron durante el período Paleolítico.
165
SEGUNDA PARTE.
Aplicación práctica.
III. – Arqueología y paleoantropología del periodo transicional.
Capítulo 11. - IDENTIFICACIÓN DEL PERIODO TRANSICIONAL.
Las formas culturales que configuran los dos últimos periodos paleolíticos, muestran
una diferencia muy marcada en sus manifestaciones socioculturales. Tradicionalmente, al
periodo de tiempo durante el cual se produjeron estos cambios culturales, se le ha denominado
como periodo de transición, cuya duración es aparentemente demasiada corta como para poder
explicar satisfactoriamente el origen de tan amplios cambios conductuales. La causa de esta
transformación sigue siendo en la actualidad uno de los problemas que más interés despierta,
como parece deducirse del notable incremento de trabajos que sobre el mismo se están
realizando en estos últimos años.
La elección de este corto, pero trascendente periodo de la Prehistoria, como ejemplo
práctico de la aplicación de la Arqueología cognitiva, se debe a la importancia que tal lapso de
tiempo presenta en el desarrollo cognitivo humano. No hay duda de que es en él cuando
comienzan a tomar cuerpo de una manera continuada las formas culturales que, debido a su gran
componente simbólico, podrán iniciar los aspectos propios de nuestra propia naturaleza de vida,
lo que desde entonces sólo ha ido en continuo aumento en su complejidad.
Pero durante el este periodo de cambio cultural es difícil concretar una vía de desarrollo
claramente definitiva respecto de su forma de producción, lo que origina cierta polémica
metodológica en el mundo científico. En este apartado estudiaremos el registro arqueológico de
dicho periodo, exponiendo los problemas teóricos que se presentan, para posteriormente intentar
explicarlos con la aplicación de la estructura metodológica que desarrollamos en el apartado
anterior.
1. - Concepto del Paleolítico superior.
La división del Paleolítico en tres grandes divisiones culturales data desde principios del
siglo XX, cuando H. Breuil estableció la división actual de los tres grandes periodos, Paleolítico
inferior, medio y superior. Se intentaba ofrecer un marco cronológico donde poder englobar el
desarrollo cultural específico, a pesar de estar siempre limitado por la propia dinámica del
estudio científico de los yacimientos, que a lo largo del tiempo se han ido encontrando.
Esta clasificación presenta un claro matiz teórico, suscitando diversas controversias
sobre su propia identificación, cronología y significado. Como ejemplo podemos citar los
intentos de unificación del Paleolítico inferior y medio al no poder establecer con claridad una
diferencia cultural que los distinga o los intentos de llenar su división en base de un contenido
166
socioeconómico, como ocurrió con la propia definición actual del Neolítico basada en el uso de
la agricultura y ganadería más que en el propio desarrollo técnico visto en la cerámica, útiles
pulidos, etc.
Clásicamente el concepto del Paleolítico superior en la actualidad presenta tres
acepciones: una de contenido cronológico, otra de matiz cultural en el que destacan los
elementos tecnológicos y una tercera antropológica en la que se sustentaba la idea de la
aparición del Homo sapiens sapiens como portador de los avances técnicos modernos
(tecnología de hojas, herramientas compuestas, uso del hueso, asta y marfil como materia base
de sus útiles, etc.), junto con un desarrollo simbólico muy importante (adornos corporales, arte,
ajuares, religión, etc.), del que con anterioridad sólo se tenían leves indicios de difícil
comprobación.
En estos últimos años las ideas tradicionales que sobre la conceptualización de los periodos
prehistóricos se tenían por válidos, se han visto alterados debido al gran número de nuevos datos
mucho mejor documentados, que variaron el contenido y la significación de la exposición
tradicional. Podemos destacar dos elementos altamente representativos:
- Paleontológico. Tras comprobar la existencia de humanos anatómicamente modernos en
amplios periodos del Paleolítico medio, así como la persistencia del Neandertal en el inicio del
siguiente periodo.
Este primer elemento ha sido totalmente asimilado por la metodología prehistórica
actual, con la aparición del ser humano anatómicamente moderno en Europa, sin que éste sea su
lugar de origen. Parece coincidir con el inicio del Auriñaciense, aunque no todos los
tecnocomplejos propios del Paleolítico superior son realizados por humanos modernos, como es
el caso del Chatelperronense al parecer claramente identificado con el Neandertal en Saint-
Césaire (Lévèque et Vandermeersch, 1981).
- Tecnológico. Existen numerosos datos sobre la utilización de técnicas productoras de
láminas, Levallois o no, en amplias zonas de Europa, en Próximo Oriente en el periodo final del
Paleolítico medio y en Africa dentro de la Edad de la Piedra Media (MSA), así como la limitada
utilización del hueso como materia prima de diversos instrumentos, aunque en una proporción
mucho menor y con formas menos elaboradas y definidas.
Pero a pesar de estas pequeñas similitudes técnicas, son las diferencias culturales que se
han encontrado en los dos últimos periodos paleolíticos, las cuales han permitido tener
perfectamente clasificadas las diversas industrias que podemos encontrar en cualquiera de los
dos periodos, de tal manera que el hallazgo de útiles líticos u óseos asimilables a los patrones de
una determinada industria paleolítica, es suficiente para asimilar tal nivel arqueológico a uno u
otro de los dos periodos en discusión, siempre que no se sospeche alteración externa del
contenido de los estratos arqueológicos.
167
Por tanto, es fácil deducir que la división del Paleolítico medio (Musteriense) y superior
(Auriñaciense, Chatelperronense, etc.) esté basada en la aparición de los elementos técnicos que
define cualquier industria previamente homologada. Tal división tecnológica, de contenido tanto
cronológico como cultural, continua plenamente vigente en función de la propia extensión de su
uso en el tiempo y en gran parte del mundo (en Africa siguiendo los mismos criterios tecnológicos
tienen otra denominación, Edad de la Piedra Antigua, Media y Tardía).
Esta clasificación muestra una importante utilidad práctica, aunque persisten algunas dudas
sobre si realmente la diferencia técnica observada es suficiente como para marcar taxativamente las
características de los dos periodos culturales, pues muchas veces no es tan clara su diferenciación.
Naturalmente el problema se plantea no cuando las industrias se encuentran plenamente
desarrolladas, sino precisamente en los momentos de creación de las mismas, cuando sus propias
características incipientes y mezcla con elementos primitivos hacen dudar de su propia identidad.
El Paleolítico superior queda aparentemente señalado por el uso y desarrollo una técnica
de talla encaminada a la producción de láminas, que será la base de la producción de sus
herramientas líticas, facilitando un aumento importante en su configuración, estructuración,
ahorro de materias primas y complejidad en su uso. Se asocia a la elección de otras materias
primas para la confección de sus utensilios, tales como el hueso, asta y marfil. La complejidad
tecnológica conlleva la creación de nuevos útiles más complejos, variados y específicos a
determinados usos.
Con la aceptación de estos dos elementos, paleontológico y tecnológico, se llega a la
conclusión de que lo que realmente da sentido al desarrollo del Paleolítico superior, no es la
aparición de formas humanas modernas, sino el desarrollo de formas culturales que van a
cambiar los modos de vida de los diferentes grupos humanos. Por tanto, son las características
propias de las formas culturales las que van a definir el inicio del Paleolítico superior.
Paralelamente existe otro elemento muy importante en la configuración del último periodo
paleolítico, como es el simbolismo apreciado en la conducta de los seres humanos del momento.
Aunque puede atribuirse cierto grado de simbolismo en los dos primeros periodos paleolíticos, pues
cada vez vamos encontrando más elementos con posibles aspectos simbólicos en épocas más
antiguas, es en el último cuando de verdad se aprecia un gran desarrollo, como puede notarse en sus
nuevas formas de vida, tanto en las manifestaciones técnicas como en las propias formas
conductuales de matiz social, económico y cultural.
Realmente la aparición de diverso grado de uso de láminas en la elaboración de útiles, con
un indeterminado grado de simbolismo en el conjunto de las acciones humanas, se aprecia en las
formas culturales del Musteriense, lo que parece romper la pretendida exclusividad de su
utilización dentro del Paleolítico superior. Pero aunque los procesos técnicos y simbólicos deben de
ir unidos en su desarrollo, lo más llamativo del Paleolítico superior corresponde con la aparición de
una nueva mentalidad simbólica, creativa y práctica consecuente con el desarrollo de los procesos
168
cognitivos, lo que supone el desarrollo pleno de la autoconciencia, la comprensión plena de los
conceptos del tiempo y del espacio y el desarrollo de todos los elementos cognitivos que implican
un importantísimo cambio conductual. Estas nuevas formas de conducta se reflejan en la aparición
de adornos corporales, del arte, enterramientos intencionados y de base simbólica, la aparición de la
religión, complejidad social, etc.
La aparición en el tiempo de todos estos hechos adquiere una estructura compleja, con
gran interacción de unos elementos con otros, pero con ciertas formas escalonadas que debemos
de estudiar.
2. - Constatación arqueológica del cambio conductual.
El cambio de comportamiento documentado entre estos dos períodos, principalmente en
Europa, ha sido tradicionalmente estudiado por diversos autores (Arsuaga, 1999; Cabrera et
Bernaldo de Quiros, 1990; Carbonell and Vaquero, 1996; Chase, 1989; Kozlowski, 1990; Mellars,
1989, 1995; Otte, 1990; Rigaud, 1993; Vega, 1993; White, 1989), con el fin de señalar la gran
diferencia cultural que existió entre el Paleolítico medio y el superior, conocer mejor las formas
socio/culturales de la transición y poder estudiar las causas que la motivaron.
Veremos independientemente cada uno de los aspectos que caracterizan la gran
diferencia existente entre los dos periodos paleolíticos.
2.1. - Cambios tecnológicos. El cambio tecnológico es uno de los más conocidos, así
como del proceso que más datos tenemos gracias a los numerosos yacimientos estudiados.
Estableceremos tres apartados generales:
2.1.1. - En la industria lítica el trabajo Musteriense parece que estaba orientado
especialmente hacía la producción de lascas (Levallois o no), mientras que en el Paleolítico
superior se produce un trabajo más sistemático en láminas o Leptolización.
Pero hay que tener en cuenta que la producción de hojas ya existía en algunos lugares
durante el Paleolítico medio, tanto en el Próximo Oriente y en Europa (Boëda, 1988, 1990;
Mellars, 1995; Revillion et Tuffreau, 1994) como en Africa dentro del MSA (McBrearty and
Brooks, 2000).
2.1.2. - Durante el Paleolítico medio el uso de hueso u otros elementos de origen
animal es muy raro, aunque no totalmente inexistente (Kozlowski, 1990), mientras que el
desarrollo de una tecnología con materia prima orgánica (hueso, marfil, asta), es muy corriente
en las industrias del periodo siguiente.
2.1.3. - Existe una diversificación y mayor estandarización de la forma y utensilios
líticos y una aceleración del ritmo de cambio tecnológico durante el Paleolítico superior
(Demars et Hublin, 1989; Kozlowski, 1988, 1990; Rigaud, 1993).
En este sentido debe de pensarse en la aparición de dos aspectos básicos:
- Intensificación de los elementos existentes en el Paleolítico medio (Kozlowski, 1988).
169
- Innovación y dinamismo en el desarrollo de nuevos tipos de útiles y diversidad en los
materiales a utilizar (Mellars, 1989; Rigaud, 1993). Lo que facilita el aumento notable de útiles
de enmangar (hojitas y útiles pediculados y óseos), el desarrollo de útiles, la creación de
variados instrumentos y conductas encaminadas a una mejor forma de vida, como es el aumento
del uso de formas de vestir (agujas), yacimientos más especializados, mejoras técnicas en el
procesamiento de los alimentos, etc.
El desarrollo de las nuevas formas técnicas en Europa no es homogéneo y presenta una
gran disparidad, con dificultades interpretativas en las diversificaciones regionales.
2.2. - Modelos sociales. Es fácil de apreciar el gran cambio social que se produce entre
ambos periodos paleolíticos, que podemos resumir en los siguientes apartados:
2.2.1. - La subsistencia en ambos períodos es la caza y la recolección, pero la forma en
que se realizaba la caza difiere en algunos aspectos importantes.
En el Paleolítico medio se aprecia ya una forma de caza con cierta especialización,
aunque parece ser un elemento más esporádico que cotidiano, tenemos pruebas de caza
organizada en La Quina y criterios de algún tipo de animal en particular (Chase, 1989). En
general hay que pensar en el uso de cualquier técnica que fuera efectiva.
En el Paleolítico superior observamos una caza más organizada, con una logística que la
haría más efectiva. Así mismo aumenta la caza selectiva que en algunos casos llega al 90%,
como ocurre con las manadas de renos en algunos lugares (Chase, 1989; Quesada, 1995;
Mellars, 1989; Kozlowski, 1990).
2.2.2. - La organización social en el Paleolítico medio se corresponde con la existencia de
grupos pequeños, móviles en las estratégicas de forrajeo. Los asentamientos presentan formas
carentes en gran medida de cualquier estructura social clara o definida en funciones sociales o
económicas individuales. Los yacimientos son pequeños tanto en el número de sus ocupantes como
en el tiempo de ocupación, la estructuración de los hogares casi no existe, apenas se aprecian la
existencia de pozos, de agujeros de poste, etc. Como resultado presentan una baja densidad.
(Binford, 1983; Mellars, 1989).
Mientras que en el Paleolítico superior las comunidades parecen ser más grandes, con
asentamientos más estructurados y de uso más prolongado. Suelen producirse donde
anteriormente hubo un asentamiento Musteriense, por lo que podría pensarse en unos criterios
económicos y sociales comunes. La presencia de adornos corporales parecen ser muestra de la
individualidad cognitiva y social de sus portadores así como de posible diferenciación social. En
general se aprecia una mayor complejidad social en este segundo período, pero algunos de sus
aspectos tienen antecedentes en el período anterior (Mellars, 1989).
2.2.3. - Las relaciones regionales del Musteriense se basan en una baja densidad
poblacional, con pocas oportunidades de interacción social a media y gran escala (Gamble, 1980).
170
Todo lo contrario ocurre en el Paleolítico superior, donde el aumento de la población y el
desarrollo de un lenguaje complejo (Whallon, 1989), favorece la aparición de tipos de relaciones
formalizadas con vecinos que puede apreciarse con los datos siguientes:
- La extensión y la eficacia de redes de alianza, que unen zonas de altos recursos con otras
de desigual cantidad de recursos, en busca de equilibrios económicos.
- Facilitan la distribución de las materias primas, ya sea porque es escasa o se prefiere
de gran calidad (Gamble, 1980).
- Formación de agrupaciones étnicas, con límites, reuniones, etc.
En conjunto puede verse una mayor complejidad social y regional, que facilitara el
desarrollo poblacional (Mellars, 1989).
2.3. - Mundo simbólico. Es uno de los aspectos en los que más se aprecia el cambio en
la transición del Paleolítico medio al superior. Existen diversos estudios sobre la intencionalidad
y evolución del simbolismo con diferente conclusiones sobre su origen (Chase and Dibble,
1987; Marshack, 1990). En general podemos destacas los siguientes aspectos:
2.3.1. - Hay enterramientos deliberados en ambos periodos, tanto en Europa como en el
Próximo Oriente, pero existe discordancia sobre la base simbólica de su creación (Defleur, 1993;
Stringer and Gamble, 1993; Vandermeersch, 1993a).
Los enterramientos del Paleolítico superior son más estructurados y mejor dotados de
ajuares, dando un aspecto de mayor intencionalidad simbólica, no sólo en el enterramiento en sí
mismo, sino en el propio ritual simbólico que el ajuar que le acompaña pueda significar.
2.3.2. - En el Musteriense parece que no tenemos muestras claras de ornamentos
personales, aunque se indica el posible uso simbólico de colorantes (ocre y dióxido de manganeso).
Existen una serie de elementos que pueden tener un significado simbólico, pero que no está claro.
Destaca la Churinga realizada con un diente de mamut y el fósil nummulite con una cruz grabada
de Tata (Hungría), grabados deliberados en huesos, vértebras y falanges perforadas de lobo
(Marshack, 1990). En África dentro del periodo MSA, se han encontrado diversos elementos con
una posible conexión simbólica importante (McBrearty and Brooks, 2000).
En el Paleolítico superior se destaca una bien documentada aparición de adornos
corporales y de formas múltiples de simbolismo, con un florecimiento aparentemente brusco y
enorme, teniendo en cuenta los antecedentes del período anterior (White, 1989). Podemos
destacar los siguientes elementos simbólicos:
- Adornos personales, como cuentas de hueso y marfil, dientes perforados, conchas
marinas, primeros huesos con muescas o grabados, aparecen en el Auriñaciense temprano de
Europa (35-40.000 BP).
- Los primeros ejemplos de arte icónico y anicónico.
171
2.3.3 - Desarrollo del lenguaje. En el Paleolítico medio hay dudas de que los Neandertales
tuvieran un lenguaje articulado de forma moderna, por tener unas características anatómicas no
muy bien desarrolladas para este proceso (Lenneberg, 1967; Lieberman, 1975, 1989).
Pero en el Paleolítico superior no hay dudas de la existencia de un lenguaje plenamente
moderno, puesto que es imprescindible para que se produzca la explosión simbólica (Clark, 1989;
Chase and Dibble, 1987), pues favorece la ampliación de las redes sociales, el incremento de la
cooperación y la complejidad de las estratégicas de caza, una organización espacial interna de los
yacimientos mucho más estandarizada y, en conjunto, todo aspecto de base simbólica que
caracteriza la cultura del Paleolítico superior.
Todos estos datos, expuestos de una forma muy somera, nos dan una idea clara de la
diferencia socio/cultural existente en los dos últimos periodos paleolíticos, que se exterioriza
con formas de conducta muy diferentes. Así, en el periodo más antiguo los elementos
simbólicos de conducta son muy escasos, muchas veces dudosos y con poca complejidad
estructural, mientras que en el último periodo paleolítico ocurre todo lo contrario,
produciéndose un desarrollo simbólico muy importante que marcará trascendentalmente la
conducta de los seres humanos del momento.
3. - Definición y limitación geográfico / temporal del periodo transicional.
Como ya mencionamos, entre los dos últimos periodos paleolíticos de tan clara
diferenciación conductual, existió un periodo denominado como transicional, al ser el lazo de
unión entre ambos tiempos prehistóricos. Dentro de tal periodo se producen una serie de cambios
en las poblaciones humanas existentes con un definido matiz socio / cultural, que serán las
responsables de las formas conductuales modernas del Paleolítico superior, caracterizadas tanto por
un desarrollo de carácter plenamente simbólico como con el desarrollo tecnológico.
Podemos definir el periodo transicional como el lapso de tiempo en el que se fueron
sustituyendo las técnicas propias del Musteriense por una serie de elementos técnicos de matiz
diferente, fruto de un pensamiento más complejo y de unos acondicionamientos sociales,
económicos y simbólicos de mayor elaboración que en el periodo anterior, lo que derivó en la
creación de las formas propias del Paleolítico superior.
La producción del proceso transicional tiene sus antecedentes en el desarrollo cultural
gestado en gran parte del Paleolítico medio, siendo sus últimos años los que más debieron de
influir en su producción. El comienzo de tales cambios conductuales tradicionalmente se han
relacionado con los hallazgos realizados en el Próximo Oriente, pudiendo datarse con cierta
exactitud en sus primeras etapas entre el 40-50.000 B.P. (Azury, 1986; Bar-Yosef, 1994; Clark
and Lindly, 1989; Copeland 1975; Gilead, 1991; Jelinek, 1990; Marks 1983, 1989; Mellars
1989). Tales fechas y lugares parecen adaptarse bien con la teoría de una expansión del ser
humano anatómicamente moderno, originado en África y extendiéndose por Europa a través de
esta zona geográfica (Stringer and Gamble, 1993).
172
Pero en este asunto no todos los autores están de acuerdo, pues existe una teoría
alternativa en la que el Paleolítico superior surgió de múltiples focos a lo largo de Europa,
formando con su posterior unión el Auriñaciense y como consecuencia de la consolidación de
los humanos modernos como especie, en la que debieron de intervenir activamente los grupos
europeos de neandertales (Wolpoff, 1989, 1996).
En este sentido, las primeras etapas de cambio social y técnico que vemos en las formas
transicionales del Próximo Oriente y los grupos tecnológicos denominados como Auriñaciense
arcaico, Chatelperronense, Uluzziense, etc., de compleja ubicación cronológica y espacial, parece
que estarían mejor situados juntos en este periodo de formación, con una clara separación de lo que
posteriormente serian las formas arqueológicas del Paleolítico superior plenamente establecido.
La extensión de estas nuevas formas de conducta no es simultanea en Europa, sino que se
realiza de una manera paulatina hasta la desaparición de la mayor parte de los elementos culturales
propios del Paleolítico medio, por lo que una amplia extensión cronológica puede centrarse entre
50.000 y 30.000 BP., aunque el periodo álgido de la transferencia se sitúa entre 35-45.000 BP.
Tenemos pues un periodo amplio y genérico en el que siempre hay que tener en cuenta las
excepciones que significan el uso de láminas y hueso con anterioridad al 50.000 BP. y la
perduración, en diversas zonas europeas, de formas musterienses durante algunos pocos milenios
más.
Nos limitaremos a estudiar el proceso sólo en las zonas del Próximo Oriente y de Europa
en general, pues parece que presentan una interrelación importante, excluyendo del estudio el resto
de las áreas geográficas del Viejo Mundo (Africa y Asia), donde deben de estudiarse la posibilidad
de un proceso parecido o la existencia de otro proceso con un desarrollo marcado por pautas
diferentes que sería preciso detectar, comprobar y desarrollar.
4. - Cronología.
La ubicación en el tiempo de los procesos culturales que estudiamos, ha sido una de las
preocupaciones constantes de la Prehistoria. Consecuencia de este interés es el gran número de
estudios y trabajos realizados por diversas disciplinas académicas, con el fin de poder ofrecer
una cronología de los hechos analizados lo más precisa posible.
4.1. – Cronología climática.
Durante el Pleistoceno superior, con anterioridad al avance de las dataciones absolutas
promovidas por diversos métodos físico / químicos, la cronología se establecía en función de la
asociación de los elementos arqueológicos encontrados con una determinada situación
geológica, que a su vez tenía una estrecha relación con los factores climáticos que produjeron tal
sedimentación, con lo que los datos temporales y climáticos aparecen muy interrelacionados al
tener las mismas fuentes de adquisición de datos.
Por tanto, el sistema de reconocimiento de las variaciones temporales y climáticas se
basaba en el análisis de los datos aportados por la Geología, a través de los estudios de
173
sedimentología de los valles fluviales y glaciares, de los depósitos de turberas, lagos, fondos
marinos, loess, etc., y los que la Biología era capaz de proporcionar a través del análisis del
polen que encontraron en dichos sedimentos. Estos estudios siempre han presentado diversos
problemas en su interpretación, pues en general aportan datos con un marcado carácter local,
siendo difícil correlacionarlos con otros de diferentes zonas geográficas y establecer unas
normas climáticas y cronológicas generales.
Los primeros intentos de establecer una cronología y climatología de rango general,
corresponden a la simple sucesión periódica de cuatro glaciaciones propuesta en 1909 por Penck
y Brückner, que ofrecían un marco temporal y climático fácil de entender y de usar, pero que a
pesar de los continuos reajustes y la aportación de los datos obtenidos por medio de los
diagramas polínicos, seguía siendo difícil establecer correlaciones de unos yacimientos con
otros, tanto en el aspecto climático como en el cronológico, por lo que no se ha dejado de buscar
nuevas formas de establecer la adecuada ubicación temporal de los cambios climáticos en cada
yacimiento y de todos en un cuadro general.
Se intentó establecer alguna forma de conocer la variabilidad de la temperatura, como
factor importante del clima, ocurrida dentro de los paleoclimas y relacionarla con escalas
cronológicas lo más precisas posibles, para poder situar en ellas los elementos culturales que se
vayan encontrando en el desarrollo del trabajo arqueológico. Tales datos podían estar
indirectamente registrados en diversos sedimentos, tanto marinos como terrestres, pues en el
transcurso de grandes periodos irían acumulando valiosa información, susceptible de aportar
datos tanto climáticos como cronológicos.
A partir de los años sesenta se empezaron a conocer nuevas formas teóricas para el
estudio de los cambios climáticos ocurridos en la superficie terrestre. En general, se basan en el
conocimiento de la proporción de isótopos del oxígeno que se encontraban en los sedimentos
marinos, los cuales estaban formados en parte por las conchas de los foraminíferos que vivieron
en el mar durante el periodo de formación de tales sedimentos. Existe una correlación
importante entre los cambios climáticos (variaciones frío/calor), con la diferente proporción
entre O18 y O16 que se deposita en los sedimentos oceánicos (Emiliani, 1955).
Hay que tener en cuenta que cuando el clima es glaciar la masa de hielo acumulada es
considerable, produciéndose una disminución del nivel de las aguas oceánicas. El agua de este
hielo procede de la evaporación ocurrida en la superficie del mar, llevando consigo gran
cantidad del isótopo ligero O16, lo que deja un agua marina con altos contenidos del O18 más
pesado. Este isótopo es absorbido en mayor proporción por los crustáceos del plancton
(foraminíferos), cuyos esqueletos calcáreos configuran los sedimentos marinos que después
estudiaremos. Por tanto, se asocia a climas fríos sedimentos de mayor proporción del O18.
El comienzo del Pleistoceno superior se remonta a 120.000 BP., el registro obtenido a
partir de los sedimentos marinos durante este periodo, indican la existencia de un clima mucho
174
más complejo, cuyo perfil aserrado es fiel reflejo de la relación del volumen de hielo y agua
oceánica existente en cada momento, así como de la proporción de O18 registrado en cada
sedimento correspondiente. El continuo estudio de estos sedimentos en muy variadas zonas
oceánicas, ha permitido comprobar las mismas alteraciones climáticas en todas ellas,
permitiendo realizar una curva isotópica estándar (SPECMAP) a partir de la cual se definen los
estadios glaciares (números pares) y los interglaciares (números impares), siguiendo la misma
nomenclatura propuesta por Emiliani (Fig. 26).
Fig. 26. - Muestra las variaciones del nivel del mar en relación con la cantidad de O18 existente
en sus sedimentos, de donde pueden extrapolarse las diversas variaciones de temperatura ocurridas a lo
largo de los últimos 300.000 años. Cuando el nivel del mar es muy bajo, indica una gran cantidad de hielo
y frío intenso, ocurriendo lo contrario al presentar el nivel marino altas cotas (Stringer and Gamble,
1993).
Con el estudio de los sedimentos marinos se han intentado realizar curvas de alta
resolución, con el fin de conocer mejor las variaciones de temperatura de las superficies
oceánicas y su relación con los fenómenos glaciares, facilitando el mayor conocimiento de sus
consecuencias en los respectivos ecosistemas y hábitats humanos, con unas fechas más o menos
precisas. Con este propósito se han realizado estudios basados en las características de los
orbitales de los isótopos del oxígeno, existentes en las diferentes capas de los sedimentos
oceánicos (Martinson et al., 1987), consiguiendo unas dataciones más precisas de los últimos
300.000 años (Fig. 27).
Fig. 27. – Curva de alta resolución elaborada por medio de las cronologías deducidas por los
orbitales de los isótopos del oxígeno en diversos sedimentos de varios océanos (Martinson et al., 1987).
175
En la actualidad, se ha abandonado la expresión de las épocas cronológicas / climáticas
por medio los glaciares registrados en los diferentes lugares, pasando a indicar tales épocas por
medio de las diferentes fases de la concentración del O18 (Fig. 26 y 27).
El periodo de transición paleolítica que nos ocupa corresponde a gran parte del estado
isotópico del oxígeno 3 (OIS 3), cuya duración calibrada por la correlación anterior se sitúa entre
60.000-25.000 BP. con un margen de error de +/- 5.000 años (Martinson et al., 1987). (Fig.27).
Se han establecido correlaciones entre los periodos isotópicos del oxígeno con las
dataciones climáticas tradicionales basadas en las glaciaciones alpinas y las oscilaciones
magnéticas (Fig.28).
Fig. 28. – Esquema geoclimático del Pleistoceno, donde se puede apreciar las correlaciones de las fases glaciares clásicas con las oscilaciones climáticas de la curva isotópica y las oscilaciones magnéticas. (Menéndez, 2001a).
176
El análisis de los sedimentos marinos realizados a grandes profundidades ofrece una
estratigrafía limitada, debido al poco espesor de sus estratos. En estos últimos años se ha
procedido a realizar sondeos en zonas próximas a la costa, donde el nivel de materiales
sedimentarios es mucho más importante y, por tanto, más fácil estudiar los hechos climáticos y
cronológicos que nos interesa conocer, como el sedimento MD95-2042 registrado en la
desembocadura del Tajo (Goñi et al., 2000) (Fig.38).
Actualmente, de una forma paralela e independiente, se han realizando diversos estudios
sobre la capa de hielo en Groenlandia y en la Antártida, perforando la capa de hielo allí
existente hasta llegar a la base rocosa. De esta manera se han obtenido núcleos de hielo que se
remontan hasta fechas próximas a los 300.000 años de antigüedad, permitiendo comprobar que
existió una importante inestabilidad climática en el Atlántico Norte durante los últimos 250.000
años, así como confirmar y perfeccionar los resultados obtenidos por medio de los sondeos
marinos.
Los análisis más relevantes al respecto corresponden a los registros de los núcleos de
hielo efectuados en Groenlandia, GRIP (Greenland Ice Core Project), GISP2 (Greenland Ice
Sheet Program) y la Antártida (Vostok). La precisión sobre las variaciones climáticas
registradas en sus sedimentos es mucho mayor que las aportadas por los tradicionales
parámetros del SPECMAP (Fig. 29).
Fig. 29. – Comparación de los datos del SPECMAP (Martinson et al., 1987) con los aportados
por el núcleo de hielo GRIP (Dansgaard et al., 1993). Se aprecia con claridad la mayor precisión y
número de datos que ofrece el núcleo de hielo.
El estudio conjunto de sedimentos marinos y núcleos de hielo de las zonas polares,
confirmaron la existencia de grandes fluctuaciones climáticas a las que denominaron eventos
177
Dansgaard / Oeschger, los cuales muestran cambios rápidos de temperatura que pueden llagar
hasta un aumento de 10ºC en la superficie del mar, seguidos de enfriamientos con una
manifestación más progresiva. Tales cambios debieron de tener una repercusión muy importante
sobre el clima de Europa, al estar en gran medida relacionados con los cambios atmosféricos
que ocurren en el Atlántico Norte. Los cambios climáticos se producían con cierta periodicidad,
registrándose 21 en los últimos 80.000 años. Consecuencia de esta periodicidad y de una
aceptable cronología de las mismas, parece permitir un mejor estudio del clima pasado
(Broecker, 1996; Cortijo et al., 2000; Chapman et al., 2000; Dansgaard et al., 1993; Labeyrie
and Jouzel, 1999), al ofrecer un registro general con el que poder comparar y datar el clima
apreciado en otros lugares (Fig. 29 y 30 ).
En 1988 el geofísico alemán H. Heinrich descubrió una sucesión de niveles arenosos
acumulados en una meseta submarina del golfo de Vizcaya, que posteriormente en los años
1992-1993 comprobó que eran las huellas de una serie de deshielos de enorme amplitud que se
produjeron en los casquetes polares del Hemisferio Norte. Cada uno de estos masivos deshielos
dio lugar a una gran invasión de icebergs en el Atlántico Norte, produciéndose en la zona un
aumento de agua dulce y fría muy importante que alteró las corrientes oceánicas cálidas de Gulf
Stream, dando lugar a un enfriamiento generalizado con importante repercusión en Europa.
Estos fenómenos de descarga masiva de hielo, denominados eventos Heinrich (H),
corresponden con determinados sucesos de Dansgaard / Oeschger, algunos de los cuales, por
ser de mayor cuantía y estar mucho mejor delimitados en el tiempo por sus correspondientes
señales sedimentarias en los fondos marinos del Atlántico Norte (Bond and Lotti; 1995;
Broecker, 1994, 1996; Cortijo et al., 2000; Chapman et al., 2000; Kerr, 1993; Heinrich, 1988;
Labeyrie and Jouzel, 1999; Paillard and Labeyie, 1994), pueden servirnos en la ubicación
temporal de los cambios climáticos más importantes y generales acaecidos en Europa durante el
Paleolítico (Fig. 30).
La datación de estos núcleos de hielo parece fácil, pues se trata de ir contando los
sucesivos estratos que se han ido formando cada año con la nieve caída durante el mismo, pero
según aumenta la profundidad de la muestra, más difícil es su correcta identificación y
cuantificación, por lo que es necesario acudir a otros elementos existentes en los sedimentos de
hielo que tengan a su vez un ritmo estacional bien marcado y nos puedan servir como formas de
datación, como son el polvo y elementos químicos tales como el calcio, los nitratos y el amonio,
la conductividad eléctrica, C-14 incluido en el CO2, etc.
Con la integración de todos estos datos se ha alcanzado una precisión de 60 años para
una cronología de unos 10.000 años, de 800 para 20.000 años y de +/- 2.000 años sobre una
cronología de unos 40.000 años (Jouzel et al., 1994), aunque otros autores indican un margen de
error mayor que sobre los 40.000 BP. podría llegar al 10% (Alley y Bender, 1998).
178
13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Oscilaciones D/O.
H5 H4 H3 H2
Fig. 30. – Vemos las alteraciones de temperatura que se van sucediendo entre el 50/20.000 BP.
según el registro del núcleo polar GISP2. Se numeran las diferentes oscilaciones de Dansgaard /
Oeschger (D/O) y los eventos Heinrich (H), que ocurrieron en ese periodo.
Los problemas que la escala temporal de cada núcleo de hielo presenta en relación con
los demás núcleos son importantes, pues existen diferencias apreciables entre ellas, por lo que
hay que decidir cual de ellas sería la más correcta de utilizar en la datación de los cambios
climáticos europeos. Las escalas temporales de los dos núcleos de hielo obtenidas en
Groenlandia mediante los sondeos de GRIP y GISP2, entre los que existe una distancia de tan
sólo 28 kilómetros, presentan una diferencia de años importante, sobre todo a partir del 14.000
BP., durante todo el periodo del Würm reciente y parte del antiguo, englobando totalmente al
periodo de transición, aunque sobre el 65.000 BP. vuelven a presentar fechas más homogéneas
(Fig.31).
Un punto de comprobación bien documentado y que permite resaltar esta diferencia,
corresponde a la datación del interestadial de Laugerie (D/O nº 2) efectuada por medio de la
datación de los corales realizada por los dos métodos (C-14 y U/Th). Las fechas se sitúan en el
23.450-22.100 BP (Bard et al., 1993), correspondiendo con notable precisión con la datación
del GISP2 de 23.500-22.100 BP., mientras que los datos aportados por el GRIP difieren
sustancialmente al ofrecer una cronología de 21.000-19.000 BP. (Fig. 31).
De estas dos escalas temporales la ofrecida por el GISP2 (Grootes et al., 1993; Meese et
al., 1994) parece presentar una mejor sincronización de su cronología con otros parámetros
temporales, como son los datos que ofrece las dataciones realizadas en los corales marinos por
medio de las edades U/Th (Bard et al., 1990, 1993 y 1998), la cronología obtenida en el núcleo
de hielo de Vostok en la Antártida (Jouzel et al., 1987) y una mayor sincronía respecto de los
datos temporales deducidos de la curva isotópica de los fondos marinos (SPECMAP) y la
aplicación de la teoría orbital de los isótopos del oxígeno de los hielos glaciares (Martinson et
al., 1989), aunque en el periodo transicional parece que concuerda peor con las dataciones
radiométricas aportadas por los yacimientos arqueológicos.
179
Esta aparente mayor precisión en las correlaciones es la causa de que diversos autores
elijan la escala temporal del GISP2, como la más aproximada a la realidad cronológica de
diversos periodos del Paleolítico medio y superior (Jöris and Weninger, 1996, 1998;
Weissmüller, 1997), aunque siempre hay que tener en cuenta que aunque se traten de
cronologías de alta precisión, todavía no podemos considerarlas como valores temporales
absolutamente precisos. Pero tal discordancia no es homogénea, por lo que los valores
cronológicos de un mismo periodo arqueológico se ajustan más a una u otra curva, dependiendo
del periodo que se trate.
No obstante, durante el periodo transicional ambas escalas presentan importantes
diferencias, pues existe un desfase entre ellas de aproximadamente unos 3.000 años (Jöris and
Weninger, 1998), no existiendo criterios decisivos que indiquen cual de ellas es la más correcta,
lo que motiva su uso aleatorio por diferentes autores en la ubicación cronológica y climática de
los procesos culturales del periodo transicional (Fig. 31). En este sentido, los datos obtenidos en
diferentes yacimientos referentes a este periodo transicional, parecen ajustarse mejor a la escala
temporal ofrecida por el GRIP.
Fig. 31. – Se aprecia la diferente escala temporal en los dos núcleos de hielo, el GRIP
(Dansgaard et al., 1993) y el GISP2 (Grootes et al., 1993). La desviación se inicia sobre el 14.000 BP.,
volviendo a encontrarse en el 65.000 BP. Igualmente se aprecia la diferente datación del D/O nº2 o
interestadial Laugerie (Jöris and Weninger, 1998).
180
4.2. – Dataciones radiométricas.
Con independencia del núcleo de hielo que usemos, las dataciones realizadas por la
técnica del C-14 necesitan una calibración que pueda subsanar las alteraciones atmosféricas de
su tasa histórica. Para tal fin, el método usado consiste en establecer una comparación entre dos
edades cronológicas del mismo objeto, una la propia del C-14 y otra determinada por medio de
una técnica más precisa. Esto pudo realizarse hasta la fecha de 9.000 BP. gracias a la
dendrocronología, que permite realizar una datación verdadera o de años de calendario, en
función del estudio del crecimiento anual de los anillos de los árboles, comparándola con la
datación radiocarbónica de la misma madera fosilizada.
Recientemente se ha podido datar a los corales marinos, tanto por radiocarbono como
por medio del uranio-torio (U/Th). Esta última técnica es de gran precisión cronológica, pues
usando los métodos de la espectrometría de masas por acelerador (AMS), pues se logran errores
de tan sólo 1.000 años en fechas de 100.000 (Bard, 1999). Con ello, se pudo alargar la
calibración de las dataciones radiocarbónicas hasta fechas comprendidas entre 20.000 y 30.000
BP. (Bard, 1999; Bard et al.,1990). De la misma manera se está intentando ampliar la
calibración aplicando dataciones de U/Th a los sedimentos lacustres, terrestres y marinos,
sincronizándolos con los registros de los núcleos de hielo polar, con el fin de alargar la
calibración del C-14 hasta fechas de 50.000 BP.
Existen diversos intentos de calibración de las fechas radiocarbónicas realizadas por el
método AMS, comparándolas con las dataciones obtenidas por diversas formas. Destacan los
realizados por el método U/Th. Pero estos últimos datos sólo pueden adquirirse en lugares
donde existan formaciones calcáreas (speleothems), lo que limita el procedimiento a las coladas
estalagmíticas que a veces separan los diferentes estratos sedimentarios. En general, las fechas
obtenidas por el método del U/Th son varios milenios más antiguas que las efectuadas por el C-
14, calculándose en unos 5.000 años dentro del rango de los 40.000 BP. (Bard, 1999), esta
última apreciación parece coincidir con las dataciones realizadas en Abrí Romaní (Bischoff et
al., 1994) (Fig.32).
La diferencia es distinta si se analiza la comparación con los datos aportados por los
sedimentos lacustres del lago Suigetsu (Japón), con cualificaciones de unos 2.000 años para
dataciones sobre 40.000 BP. (Kitagawa and Van der Plicht, 1998), de 3.000 años (Bard et al.,
1993; Laj et al., 1996) (Fig. 32).
Mientras que para las correcciones de Van Andel (1998) basadas en la comparación con
las alteraciones registradas del campo magnético terrestre, para los 40.000 años se sitúan en
2.000 años (Fig.32).
Podemos apreciar que en todos los estudios existe un paulatino aumento de años según
se producen las calibraciones y nos acercamos a los límites de la técnica del C-14 obtenida por
el método AMS, lo que parece indicar la certeza del fenómeno, pero aún no es posible
181
establecer una precisión importante. Esta dificultad en la exactitud cronológica es la que nos
obliga a que siempre hay que tener cierto cuidado al trabajar con fechas del C-14 cuando se
acercan a su límite superior. En este sentido se ha recomendado la continuación de trabajos de
calibración de los datos radiocarbónicos en los periodos paleolíticos (Jöris and Weninger,
1996, 1998).
Fig. 32. – Podemos observar las diferentes formas de calibración de los datos obtenidos por
medio del C-14, aunque difieren todas dan una mayor antigüedad a los datos radiocarbónicos.
Corrección de las cronologías obtenidas por C-14 por medio de las variaciones del campo magnético terrestre. (Van Andel, 1998).
Calibración de las cronologías obtenidas por C-14, por medio de nuevas dataciones obtenidas por U/Th. (Bard, 1999).
Calibración de los datos de radiocarbono hasta el 45.000 BP., por medio de la reconstrucción de los sedimentos del lago Suigetsu (Japón). (Kitagawa and Van der Plicht, 1998).
182
Dado que parece que en el periodo transicional la escala de GRIP presenta una relativa
mejor adaptación, es decir, una menor diferencia con los datos radiocarbónicos de los
yacimientos arqueológicos de nuestro periodo de estudio, será la elegida como marco
cronológico/climático de referencia. No obstante, conocemos que existe una importante
diferencia con las dataciones radiocarbónicas, por lo que sería necesario establecer alguna
correlación, aunque sea simplemente orientativa, sobre el periodo comprendido entre el
40/30.000 BP.
Existen diversos trabajos encaminados a tal intento, entre los cuales expondremos el
realizado por Jöris y Weninger (1998), (Fig. 33).
Núcleos marinos. BP. C-14 +/- 1 o
GRIP cal. BP. GISP2 cal. BP.
DSDP-609. 22.380 +/- 340. 23.375. 26.072.
ODP-644. 23.280 +/- 150. 24.800. 27.750.
DSDP-609. 25.260 +/- 440. 25.800. 28.941.
V23-81. 24.680 +/- 200. 26.050. 29.033.
DSDP-609. 26.170 +/- 310. 27.400. 30.102.
V23-81. 26.270 +/- 260. 27.600. 30.437.
DSD-609. 29.170 +/- 660. 27.800. 30.619.
V23-81. 28.980 +/- 320. 28.800. 31.842.
V23-81. 29.050 +/- 310. 28.950. 32.123.
DSDP-609. 30.080 +/- 680. 28.950. 32.123.
DSDP-609. 30.720 +/- 730. 29.200. 32.455.
ODP-644. 30.415 +/- 360. 29.300. 32.500.
ODP-644. 32.685 +/- 425. 35.200. 38.650.
ODP-644. 38.985 +/- 870. 42.300. 44.850.
Fig. 33. - En la gráfica se correlacionan los datos cronológicos de los núcleos marinos V23-81,
DSDP-609 y ODP-644 con los propios de GRIP y GISP2 (Jöris and Weninger, 1998).
5. - Medioambiente del periodo transicional.
Los factores medioambientales debieron de tener una influencia muy importante en el
desarrollo cultural humano propio de este periodo, siendo necesario conocer las condiciones
climáticas de las zonas en las que vamos a estudiar, que como ya mencionamos quedan
limitadas a las áreas habitables de Europa y al Próximo Oriente.
183
5.1. - Paleoclimatología. En la actualidad, la configuración climática de los periodos
que componen el registro paleoantropológico puede conocerse de una forma general gracias al
desarrollo de la Paleoclimatología, ciencia que, pese a las limitaciones propias que tales estudios
presentan, está ofreciendo notables avances en su desarrollo.
Los fenómenos glaciares parecen ser los exponentes más representativos de los cambios
climáticos, estando muy relacionados con las variaciones de temperatura que se produjeron
durante el Pleistoceno superior.
En los años veinte y treinta M. Milankovitch investigó las pequeñas variaciones de la
órbita terrestre, correspondientes con la inclinación del eje de rotación, el de precesión del eje
de rotación y la excentricidad de la órbita alrededor del Sol, viendo como se producían
variaciones de la intensidad de la luz solar.
Estas alteraciones astronómicas podían explicar la producción de diversos cambios
climáticos que se producían con cierta regularidad cada 26.000, 41.000 y 100.000 años. Pero la
relación de las alteraciones que aparecen en la órbita terrestre con la formación de los periodos
glaciares, no ha podido ser demostrada hasta fechas muy recientes, tal vez por la dificultad
práctica de su adaptación a los cambios climáticos observados en la superficie terrestre (Alley
and Bender, 1998).
Recientemente se ha podido conocer que los fenómenos de glaciarismo están
relacionados con la globalización de los efectos de determinados procesos de la corteza
terrestre, como son las corrientes oceánicas, la propia dinámica de los casquetes polares y las
alteraciones orbitales expuestas por Milankovitch.
Así, se ha comprobado como la alteración brusca del calor y la sal que las corrientes
oceánicas transportaban, debían de tener una repercusión importante en los diversos cambios
que tuvieron lugar en épocas pasadas. En el Océano Atlántico las corrientes superficiales
calentadas en el Ecuador (Gulf Strean) se desplazan hacia el norte, llegando a la vecindad de
Europa septentrional y Groenlandia, donde el aire ártico las enfría; el agua fría al ser más densa
se sumerge formando una corriente profunda que recorre el Atlántico en dirección sur hasta el
Océano Glaciar Antártico, produciéndose un fenómeno sincrónico pero opuesto en el
Hemisferio sur. El calor que ceden estas aguas cálidas en el Atlántico norte, es una de las
causas principales del clima templado que presenta Europa a pesar de su latitud (Fig. 34).
Durante los periodos glaciares la gran cantidad de hielo existente en las latitudes
correspondientes al norte de Europa, impedía el acceso de las aguas ecuatoriales a estas zonas
geográficas y, por tanto, la cesión del calor que llevaban a esas latitudes, con lo que se favorecía
la persistencia de temperaturas bajas y el mayor desarrollo de un clima glaciar. Por el contrario,
si no existían impedimentos al avance de las corrientes oceánicas templadas, estas pueden ceder
el calor que transportan favoreciendo la producción de climas más templados. La alternancia de
estas formas climáticas es lo que se ha denominado como sucesos de Dansgaard-Oeschger
184
(Fig.3 y 31), como se ha podido comprobar en los sedimentos marinos y en los núcleos de hielo
polares (Broecker, 1996; Jouzel, et al., 1994).
Fig. 34. – El agua cálida ecuatorial es transportada al norte, donde cediendo el calor atempera el
clima de esas latitudes, una vez enfriada retorna hacia el sur (Broecker, 1996).
Estas variaciones de temperatura acaecidas en las latitudes altas del Hemisferio norte,
tuvieron una repercusión importante en el resto del planeta (Alley y Bender, 1998; Broecker,
1996; Bender et al., 1994; Jouzel et al., 1994; Lorius, 2000). Podemos observar que la
comparación de los registros de los núcleos de hielo de Groenlandia, GRIP y GISP2 y la
Antártida (Vostok) con otros obtenidos en los sedimentos de zonas lacustres, como el lago
Tulane en Florida (Grimm et al., 1993) y de los numerosos sondeos de los fondos marinos,
como el MD45-2042 (Goñi et al., 2000), ofrece similitudes muy importantes en el registro de
las variaciones climáticas del Pleistoceno superior (Fig. 38).
Un hecho que confirma tal afirmación consiste en la variación de metano observada en
tales registros. Durante los periodos cálidos se produce un aumento de metano atmosférico
producido en las zonas lacustres y cálidas, el cual es registrado en los correspondientes niveles
temporales de los núcleos de hielo polares, de igual forma, pero en sentido contrario, el metano
disminuye en los periodos fríos, estableciéndose una correlación bastante definida entre los
cambios de la concentración de metano y las oscilaciones de temperatura observados en los
hielos polares (Chappellaz et al., 1993).
De todas maneras, la repercusión de estas variaciones climáticas no debió de ser igual
en todas las zonas del planeta, pues hay que tener en cuenta que el clima es el resultante de la
interacción de diversos parámetros que interfieren unos con otros, por lo que es fácil encontrar
notables diferencias en lugares de relativa proximidad geográfica, debido a las numerosas e
importantes condicionantes climáticas de carácter netamente local.
185
Como ya dijimos, durante el periodo de transición el registro de los núcleos de hielo
polares mostró la existencia de un mayor número de oscilaciones climáticas de las que se
conocía por medio de las divisiones glaciares clásicas.
Un ejemplo de la diferente interpretación climática realizada en función de los
diferentes estudios polínicos y cronológicos realizados en diversos yacimientos, puede ser el
correspondiente el interestadial templado que media entre Würm II y Würm III, denominado
como Hengelo-Les Cottes. Sus dataciones en los diferentes yacimientos del sudoeste de Francia
son muy dispares, siendo su representación controvertida por su mala representación debido a
problemas edáficos y erosivos, tanto en yacimientos kársticos como en formaciones
superficiales, parece mejor representado en Europa central. En España sólo se detecta en las
Cuevas del Castillo y Morín y el abrigo de La Viña (Hoyos Gómez, 1995).
Su datación clásica dentro de la cronología glaciar se sitúa entre 39-36.000 BP. dentro
del OIS3 de la cronología de los sedimentos marinos (59.000-24.000 BP.). Si seguimos las
dataciones radiométricas obtenidas en los diversos estudios sedimentarios, la ubicación
temporal del Hengelo debe de emplearse con un sentido geológico más amplio, que abarca
aproximadamente desde 43.000 a 34.000 BP. (Kukla and Briskin, 1983; Laville, 1988; Leroi-
Gourhan, 1980).
En los núcleos de hielo se aprecia varias oscilaciones correspondientes a este episodio,
que hasta el presente se suponía que era una única unidad llamada Hengelo-Les Cottes,
relevando también las variaciones registradas entre los diferentes datos climáticos (Djindjian et
al., 1999). Con la cronología palinológica establecida en la ciudad holandesa de Hengelo
(39.000/37.500 BP.) parece corresponder a las dataciones de la D/O 11 del GRIP (Djindjian et
al., 1999), mientras que Dansgaard (1993) lo sitúa en el D/O 12 del mismo núcleo de hielo y
Weissmüller (1997) también en el D/O 12 pero del GISP2.
El mayor problema que se nos presenta es la falta de correlación de las dataciones
radiocarbónicas con el calendario de estos núcleos, pero hay que tener en cuenta una serie de
problemas cronológicos particulares de cada escala o dato temporal, que se acrecienta en los
intentos de intercorrelación. Los principales problemas son los siguientes:
- La falta de calibración de los datos radiocarbónicos por lo que deberíamos de
reseñarlos como dataciones no calibradas (bp).
- El uso de dataciones C-14 realizadas por métodos tradicionales, no por AMS, en los
que la posibilidad de contaminación y de error es mucho mayor.
- El propio error, aunque pequeño, de las escalas temporales realizadas en los núcleos de
hielo.
- La existencia de dos núcleos de hielo con escalas temporales diferentes, sin criterios
exactos que nos puedan indicar cual sería la más exacta en el periodo de estudio.
186
La aceptación de todos estos datos, a la hora de realizar cualquier trabajo dentro de estos
periodos, obliga a ser muy precavidos en la realización de cualquier interpretación y claramente
hace necesarios nuevos estudios (Jöris and Weninger, 1996, 1998; Weissmüller, 1997).
En el estudio de los núcleos de hielo de la Groenlandia se han localizado diversos
cambios climáticos dentro del periodo transicional. Su estudio y distribución detallada en las
dos escalas temporales deducidas de cada núcleo polar podrían ser el siguiente:
5.1.1. - Variaciones climáticas en la escala del GISP2 (Fig.30).
- Oscilación D/O nº 13, denominado de Moershoofd.
- Evento Heinrich nº 5 u oscilación D/O nº 12, llamada de Hengelo. Los sucesos de la
descarga masiva de hielo pueden tener la siguiente distribución temporal y climática:
+ El máximo de frío junto con la descarga de hielo al Océano Atlántico se produce
sobre el 45.600 BP. (evento Heinrich).
+ El calentamiento posterior continua a partir del 45.400 BP. durante unos pocos años.
+ A partir del 45.000 BP. se vuelve a producir un progresivo enfriamiento que culmina
sobre el 42.700 BP. completándose la oscilación Dansgaard-Oeschger número 12.
- Oscilaciones D/O nº 11, 10 y 9.
- Evento Heinrich nº4 u oscilación D/O nº 8, denominada Les Cottes. Su desarrollo
podría ser el siguiente:
+ De 40.000 a 38.600 BP., periodo de acumulación progresiva de hielo en los glaciares
del Hemisferio Norte con el consecutivo aumento del frío.
+ Sobre el 38.600 BP., se produce la masiva descarga de hielo en el Atlántico Norte
(evento Heinrich), produciéndose una total interrupción de la corriente oceánica cálida de Gulf
Stream en las latitudes altas, dando lugar a un periodo de frío.
+ Se produce un rápido calentamiento, pues en pocos años aumenta la temperatura
significativamente, llegando a elevarse hasta 8º C de media anual, hasta el 38.500 BP.
+ Desde el 38.000 al 35.800 BP., se produce una un retorno a las condiciones climáticas
del principio, es decir, se produce un enfriamiento progresivo.
El conjunto de estos periodos forma la oscilación climática Dansgaard / Oeschger
número 8. El tiempo de duración de tal oscilación varía entre 2.000 y 2.500 años, indicando
cómo en tan corto periodo el clima continental puede cambiar bruscamente, pues los cambios de
temperatura se producen en unos pocos años.
El rápido calentamiento, posterior a la masiva descarga del hielo glaciar, parece deberse
a la rápida restauración de la corriente cálida de Gulf Stream en latitudes altas, cuando todo el
agua dulce de los hielos y la salinidad alterada vuelven a la normalidad (Paillard and Labeyrie,
1994).
187
En la figura 30 podemos apreciar que entre los eventos Heinrich 4 y 5, existen otras
oscilaciones climáticas de menos cuantía pero perfectamente visibles (Oscilaciones Dansgaard /
Oeschger 9, 10 y 11), su repercusión sobre el clima de Europa es preciso realizarlo sobre los
diagramas polínicos realizados en diversa zonas de su extensa geografía.
- Oscilación D/O nº 7, llamada de Arcy o de Denekamp.
- Oscilación D/O nº 6.
- Oscilación D/O nº 5.
- Evento Heinrich nº3 u oscilación D/O nº 4, caracterizado por:
+ Máximo frío sobre el 29.000 BP.
+ Cambio brusco de aumento de temperatura sobre el 28.500 BP.
+ Retorno a las condiciones de frío hasta el 28.000 BP.
5.1.2. - Variaciones climáticas en la escala del GRIP (Fig. 31).
- Oscilación D/O nº 13, sobre el 45.000 BP.
- Evento Heinrich nº 5 u oscilación D/O nº 12, Hengelo:
+ El máximo de frío produce sobre el 43.200 BP. (evento Heinrich).
+ El calentamiento posterior continua hasta el 43.000 BP.
+ Se produce un progresivo enfriamiento que culmina sobre el 40.000 BP.
completándose la oscilación Dansgaard-Oeschger número 12.
- Oscilaciones D/O nº 11, 10 y 9.
- Evento Heinrich nº4 u oscilación D/O nº 8, Les Cottes:
+ Sobre el 35.200 BP., se produce el evento Heinrich nº 4. tras un periodo de frío.
+ Posteriormente se produce un rápido calentamiento sobre el 35.000 BP.
+ Desde el 34.000 al 32.800 BP., se vuelve a las condiciones climáticas frías.
Podemos comparar el calendario de los periodos templados en ambos núcleos de hielo
en la figura 35.
Podemos observar la existencia de un desfase, durante el periodo transicional, entre
ambas escalas de aproximadamente unos 3.000 años (Jöris and Weninger, 1998), hecho que
siempre debemos de tener en cuenta en el momento de usar una u otra escala temporal.
El estudio de las variaciones de temperatura registrado en los hielos polares nos ofrece
una serie de datos muy importantes sobre las oscilaciones climáticas que caracterizaron al
Pleistoceno superior, con una afectación general sobre Europa.
Periodos templados GRIP GISP2
- D/O 12 (Hengelo) 43.200-40.000 BP. 45.600-42.700 BP.
- D/O 11 39.600-38.500 BP. 42.600-41.500 BP.
- D/O 10 38.200-37.300 BP. 41.400-40.600 BP.
- D/O 9 36.900-36.000 BP. 40.500-39.800 BP.
- D/O 8 (Les Cottes) 35.200-32.800 BP. 38.600-35.800 BP
188
D/O
12 - 11 - 10 - 9 - 8 - I I I I I I I I I I I I I I I I 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
Miles de años BP.
Fig.35. – Comparación temporal de las distintas D/O en las escalas del GRIP y del GISP2, así
como la diferencia de calendario que existe ente ellas.
5.2. - Estudios polínicos.
Una forma de poder rastrear estas variaciones climáticas ocurridas en determinadas
regiones geográficas, es a través del estudio del polen depositado en los sedimentos formados
durante esa época, pues se supone que la vegetación que produjo tal polen debió de ser un fiel
reflejo del clima en el que pudo desarrollarse.
El registro del polen en Europa varía bastante en función de las áreas de estudio,
apreciándose fuertes gradientes de vegetación entre el norte y el sur del continente, de la misma
manera se notan importantes diferencias entre el oeste y el este (Zagwijn, 1989).
Existen diversos registros europeos de polen (Fig. 66) que, por su importante secuencia
estratigráfica y estudio cronológico, nos puede permitir compararlos con los datos obtenidos por
los estudios de los sedimentos marinos y los núcleos de hielo glaciar. Destacaremos los más
significativos:
- Le Gran Pile (Francia).
- MD95-2042 (Península Ibérica).
- Abric Romaní (Península Ibérica).
GRIP GISP2
189
- Padul (Península Ibérica).
- Monticchio (Italia).
- Tenaghi-Philippon (Grecia).
Fig. 36. – Muestra el lugar donde se han realizado las series de registro polínico utilizado en el
presente estudio, así como otros lugares donde igualmente se han realizado estudios polínicos.
La comparación estratigráfica y cronológica de los diferentes sedimentos estudiados,
presenta una serie de problemas que dificulta enormemente poder llegar a soluciones generales
que satisfagan a todos los autores (Fig. 37).
La aplicación de los datos polínicos de una excavación arqueológica como fuente
auxiliar del estudio del yacimiento, es tan antigua como el propio análisis polínico (Davis,
1990), pero existen una serie de argumentos que, en opinión de algunos autores, limitan en
cierta medida la precisión de sus conclusiones (Carrión, et al., 2000):
- La carencia de un bagaje experimental que permita homologar las secuencias de los
yacimientos arqueológicos con otros depósitos más genéricos y globales.
- Las características específicas del yacimiento, el cual por sus propias particularidades
locales y tamaño, presentan una sedimentación alterada tanto por los agentes climáticos locales
como por la acción humana. Estos conceptos pueden aclarar la gran dificultad existente para la
realización de una correcta interpretación, pues pueden faltar o estar escasamente representados
situaciones climáticas generales más o menos importantes en algunos estratos, mientras que en
otros pueden manifestarse excesivamente fenómenos climáticos de menos cuantía, pero
alterados por la propia acción humana.
- La existencia de procesos post-deposicionales que alteren los datos.
MD95-2052
190
- Una interpretación demasiado rigurosa, sin tener en cuenta los apartados anteriores,
puede dar lugar a manifestar como alteraciones paleoclimáticas importantes a pequeños cambios
de las frecuencias polínicas, dando lugar a la existencia de múltiples interestadios durante el
Paleolítico superior de Europa occidental.
- Parece existir un excesivo recurso a la correlación estratigráfica entre yacimientos,
cuando a veces los datos obtenidos no son susceptibles de la producción de un análisis polínico.
Fig. 37. – Se comparan los diagramas polínicos de tres importantes zonas sedimentarias, el lago
Grande de Monticchio en Italia (Watts et al., 2.000), La Grande Pile en Francia (Woillard et Mook, 1982)
y Tenaghi-Philippon en Grecia (Van der Hammen et al., 1971), con la escala temporal ofrecida por el
núcleo de hielo polar GISP2. Podemos observar una semejanza bastante aproximada de las variaciones
climáticas, aunque muy difícil de establecer correlaciones cronológicas entre ellas, sobre todo si tenemos
en cuenta que las dos últimas escalas temporales no están calibradas y la primera se refiere a una
cronología de los hielos polares.
Estos hechos, junto con los problemas de la interpretación cronológica anteriormente
estudiados, explican razonablemente los problemas interpretativos que presentan los
yacimientos arqueológicos, tanto en el momento de precisar su cronología como en indicar su
situación climática en cada momento, sobre todo si tenemos en cuenta la gran dificultad
GISP2 Monticchio La grande Pile Tenaghi-Philippon
191
existente en la correlación entre las grandes estratigrafías polínicas existentes en lugares
determinados con los datos de los yacimientos arqueológicos.
A pesar de todo, es factible realizar comparaciones de diagramas polínicos realizados
sobre la base de una misma escala temporal, aunque no todos ofrecen similitudes convincentes
como es el caso de Padul en España (Pons y Reille, 1988) e Ioannina en Grecia (Tzedakis,
1994), mientras que en otros si existen algunos con los que la correlación es más fácil de
establecer, como es el caso del núcleo marino MD95-2042 en el SW. de la Península Ibérica
(Goñi et al., 2000) y el Lago Grande de Monticchio (Allen et al., 1999; Watts et al., 2000),
(Fig.38).
Fig. 38. – Comparación de los diagramas polínicos del Lago Grande de Monticchio y del
sedimento marino MD95-2042 con la escala temporal del GISP2.Se aprecia como durante los periodos de
calentamiento brusco que siguen a la masiva suelta de hielo glaciar durante un máximo de frío o eventos
Heinrich (H), se produce un aumento de la temperatura y humedad junto con una disminución de plantas
esteparias en el núcleo MD95-2042, y un aproximado aumento de la tasa de polen de árboles respecto de
las hierbas, en el sedimento del Lago Grande de Monticchio.
5.3. - Relaciones biológicas. Fauna y flora.
En función de estos datos climáticos, junto con los aportados por los diagramas
polínicos y los restos de animales encontrados en los diversos yacimientos estudiados a lo largo
de Europa y del Próximo Oriente, se han podido realizar generalizaciones sobre la vegetación
que debía de predominar en amplias zonas durante las fases frías y cálidas del periodo OIS3
(Van Andel and Tzedakis, 1997).
192
5.3.1. - Las características particulares de los periodos fríos (Fig. 39), quedan resumidas
a continuación:
- Tundra / estepa, corresponde a grandes zonas sin árboles con una vegetación muy
limitada a musgos y líquenes y el suelo helado en profundidad (permafrost), alternando en
lugares más meridionales con zonas esteparias de vegetación herbácea.
El clima es siempre riguroso, por lo que la fauna es el resultado de una adaptación al
frío, limitándose al reno (Rangifer tarandus), el buey almizclado (Ovibus moschatus), el mamut
(Mammuthus primigenius), el rinoceronte lanudo (Coelodonta antiquitatis) entre los grandes
mamíferos, y a la liebre ártica (Lepus timidus), el zorro azul (Alopex lagopus), el ratón de las
nieves y el lemming de las tundras entre los pequeños mamíferos.
- Estepa herbácea, corresponde a una zona de vegetación precaria, aunque perenne, en
latitudes altas o zonas muy frías o cercanas a la tundra, predominando las hierbas. El clima
riguroso se suaviza según disminuye la latitud o en zonas más protegidas, apareciendo manchas
de matorrales, arbustos y arbolado (sauce y abedul). La fauna es similar a la de la tundra a la
que hay que añadir las especies que puedan vivir en las zonas arboladas o en praderas situadas
más al sur como los señalados para la tundra arbustiva.g. 39. – Representación esquemática de la
flora en Europa, Próximo Oriente y norte de África, durante los periodos fríos del OIS3 (Van Andel and
Tzedakis, 1997).
193
2.3.2. - Durante las fases templadas las características generales que podemos apreciar
son las siguientes (Fig. 40):
- Tundra arbustiva, compuesta fundamentalmente de herbáceas y de bosques de árboles
(pinos, abedules, enebros). Esto favorece la presencia de grandes grupos de herbívoros como el
mamut (Mammuthus primigenius), el caballo (Equus caballus ssp.), el antílope saiga (Saiga
tatarica), el asno salvaje (Equus hydruntinus), el uro (Bos primigenius), el bisonte (Bison
priscus), la liebre (Lepus timidus) y el conejo (Oryctalagus coniculus), y carnívoros como la
comadreja (Mustela nivalis), la garduña (Martes foina), el turón (Putorius putorius), el león de
las cavernas (Panthera spelaea) y la hiena de las cavernas (Hyena crocuta).
- Bosques de coníferas abiertos, formados principalmente por pinos y cipreses. La
fauna corresponde a la citada anteriormente añadiendo ciervo (Cervus elephus), el alce (Alces
alces), oso de las cavernas (Ursus spelaens), el lince (Felis lynx), el lobo (Canis lupus), el
glotón (Gulo gulo).
- Bosque de hoja caduca, formados sobre todo por robles, hayas y avellanos y otras
muchas especies de arbustos con frutos y bayas. La fauna en general es similar a la del grupo
anterior.
Fig. 40. - Representación esquemática de la flora en Europa, Próximo Oriente y norte de África,
durante los periodos templados del OIS3 (Van Andel and Tzedakis, 1997).
194
Es importante señalar que la gran variedad de cambios climáticos registrados durante
este periodo y la propia variedad geográfica del continente europeo, hace que existan numerosos
microclimas y variaciones de la vegetación y fauna en función de la latitud y altitud del terreno,
por lo que estas clasificaciones de fauna y flora han de tomarse en un sentido genérico, siendo
preciso detallar ambos conceptos en cada yacimiento en función de los datos precisos que nos
aporte.
5.4. - Conclusiones.
Todos estos datos nos aportan una idea general sobre el clima que debió de suceder
durante el Pleistoceno superior en Europa, y cuyos aspectos más transcendentales podemos
resumir en los siguientes apartados:
- La presencia, debidamente confirmada por las variaciones de temperatura observadas
en los núcleos de hielo polar, de una serie de oscilaciones térmicas importantes, denominadas
oscilaciones Dansgaard / Oeschger, entre las que destacan por su mayor amplitud las
producidas por los eventos Heinrich 4 y 5 (Fig. 30 y 31).
- La importante amplitud de estas variaciones que pueden llegar a cambios de la
temperatura media invernal en Europa entre 7 y 10 ºC (Broecker, 1996; Broecker et al., 1990;
Guiot et al.,1993; Jouzel et al., 1994; Van Andel and Tzedakis, 1997).
- La brusca producción de tales cambios de temperatura, pudiendo producirse en
ocasiones en unas pocas decenas de años (Broecker, 1996; Broecker et al., 1990; Guiot et
al.,1993; Jouzel et al., 1994; Van Andel and Tzedakis, 1997).
- La datación bastante aproximada de tales fenómenos climáticos, sobre la base de los
datos cronológicos de los núcleos de hielo polar GRIP y GISP2, con la diferencia ya
mencionada de 3000 años existente durante el periodo transicional entre ambas escalas.
- La necesidad de seguir realizando estudios encaminados a poder realizar una buena
calibración de los datos radiocarbónicos, para poder asociarlos con toda seguridad a las escales
temporales del GRIP y GISP2. No obstante, el uso de dos escalas temporales con una diferencia
de años importante, hace que aumente la confusión entre las diversas publicaciones que ofrecen
fechas diferentes para los mismos periodos.
195
Capítulo 12. – CARACTERÍSTICAS PALEOANTROPOLÓGICAS DEL
PERIODO TRANSICIONAL.
Es importante conocer los aspectos físicos de los seres humanos que vivieron durante el
periodo transicional, con el fin de apreciar sus particularidades morfológicas, con independencia
de que sean o no especies diferentes.
1. - Del Homo sapiens sapiens.
Uno de los protagonistas de los hechos ocurridos durante el periodo de transición
corresponde a la especie conocida como Homo sapiens sapiens, que en general presenta una
anatomía muy parecida a la nuestra, aunque existan algunas pequeñas diferencias morfológicas
que parecen estar relacionadas con los procesos evolutivos que prevalecieron durante ese
periodo.
Su configuración cerebral presenta una anatomía totalmente moderna, con las
variaciones importantes de volumen que caracterizan a la especie, pues oscilan entre los 1050-
2000 cc (Florez, et al., 1999; Orts Llorca, 1977). No obstante, los valores medios comprobados
en el periodo paleolítico alcanzan valores superiores con cifras de 1457 cc en los hombres y de
1317 cc en las mujeres (Tobias 1971), mientras que la media actual se sitúa en 1375 cc en el
hombre y de 1245 cc en la mujer (Orts Llorca, 1977). En la comparación de ambos grupos
humanos, hay que tener en cuenta la gran diferencia que existe en el número de elementos que
constituyen las respectivas muestras de las poblaciones, tanto del paleolítico como de las
actuales, sobre las cuales se basan los parámetros estadísticos en los diferentes momentos
históricos.
Respecto de la talla parece que existen notables alteraciones a lo largo de la existencia
de nuestra especie, aunque en este caso parece más lógico atribuirlo a factores claramente
epigenéticos (alimentación, ejercicio, tecnología, estrés, etc.), siendo posible considerar una
relativa influencia evolutiva de carácter adaptativo. Es fácil observar medidas de talla en el
Paleolítico superior con valores medios de 178 cm, mientras que en el Neolítico bajan a 160
cm., volviendo a subir a 173 cm en nuestra época actual, con una importante variación en
función de las diferentes localizaciones geográficas (Arsuaga, 1999; Kates, 1994).
Los dos ejemplos anteriores indican una característica importante del género humano,
como es la gran variabilidad de los rasgos anatómicos dentro de las poblaciones que la
constituyen. De todas maneras, dentro del análisis paleontológico existe una serie de rasgos
morfológicos que, a pesar de su variabilidad anatómica, son claros exponentes de los avances
evolutivos hacia la modernidad o de la permanencia de rasgos primitivos heredados.
En este sentido, existen tres grandes zonas en las que han aparecido restos de seres
humanos anatómicamente modernos:
196
1.1.- África.
Es en este continente donde se han encontrado los fósiles más antiguos pertenecientes a
nuestra especie, por lo que se piensa que debió de ser la cuna del género Homo con
características modernas. Están repartidos en dos grandes zonas:
1.1.1. - África austral. En Sudáfrica tenemos uno de los principales focos de existencia
de fósiles modernos con unas cronologías antiguas. Aunque han existido problemas para su
datación, se admite que pueden tener una antigüedad superior a los 100.000 años. Destacamos
dos yacimientos por la importancia y estudios que sobre ellos se han realizado:
- La zona de la desembocadura del río Klasies conforma el complejo de cuevas de
Klasies River Mouth. Los restos humanos encontrados estaban asociados con artefactos de la
Edad de Piedra Media africana. El estudio cronológico por medio de la serie del uranio (U-S) y
resonancia de espín electrónico (REE), situaron a los elementos culturales y a los fósiles
humanos en una cronología muy alta, pudiendo oscilar entre 70.000 y 120.000 años B.P.
(Clark, 1989; Grün and Stringer, 1991; Singer and Wymer, 1982; Stringer and Gamble, 1993).
Los huesos presentan un aspecto muy moderno, correspondiendo con varios fragmentos
de cráneo, mandíbulas y tres huesos de extremidades. Las características modernas podemos
resumirlas en los siguientes puntos (Klein, 1995; Stringer and Gamble, 1993):
+ Paredes óseas delgadas.
+ Variación en el grado de desarrollo del mentón.
+ Occipital redondeado.
+ Alta curvatura frontal situada encima de la cara.
No obstante la fragmentación de los huesos, los cortes y quemaduras que presentan,
hacen dudar a algunos autores sobre la verdadera antigüedad y modernidad de los mismos
(Wolpoff, 1989).
- En Border Cave los restos de homínidos se encontraron fuera del contexto
arqueológico, al ser extraídos por medio de excavaciones que no tuvieron un proceso de
recogida de datos sistemático. No obstante, los cuatro fósiles humanos recogidos se atribuyen a
la Edad de la Piedra Media Africana. Las dataciones por radiocarbono y por REE superan los
50.000 años de antigüedad, pudiendo llegar incluso hasta los 80.000 años (Grün et al., 1990;
Stringer and Gamble, 1993).
1.1.2.- África oriental. El yacimiento de Omo Kibish (Etiopía) tiene una antigüedad que
supera con creces los 40.000 años, pudiendo llegar hasta los 130.000 años, en función de la
datación realizada por el método S-U (Clark, 1988).
Presenta un cráneo grande y de gruesas paredes, de aspecto muy moderno, con una
frente amplia y bastante plana. Los rebordes supraorbitarios son gruesos en la parte media, pero
finos en los laterales. La estructura del malar es muy moderna. El resto de los huesos corporales
se parecen mucho a la morfología humana actual del lugar (Stringer and Gamble, 1993).
197
A pesar lo fragmentario y dispar de los restos que hemos expuesto, es fácil pensar que
sobre los 100.000 B.P. aparecen por primera vez reunidos en un solo individuo los aspectos
morfológicos que forman el sello de las poblaciones modernas, pudiendo resumirse con la
aparición de un cráneo más corto y redondeado, un rostro y un reborde supraorbitario más
pequeños, un mentón prominente y una estructura esquelética más liviana (Braüer, 1991, 1992;
Rightmire, 1989; Stringer, 1989).
1.2. - Próximo Oriente.
Esta zona, debido a su estratégica posición geográfica como punto de encuentro común
de tres continentes, África, Europa y Asia, ha sido una región de gran trascendencia durante los
últimos 90.000 años. Los restos humanos que allí se han encontrado representan tanto a las
formas modernas como a las neandertales, lo que da un valor añadido a la importancia
arqueológica y paleoantropológica del lugar.
Respecto a los fósiles de tipo moderno, las últimas dataciones realizadas por métodos
más avanzados revelaron una antigüedad que no se esperaba, pues en Qafzeh por medio de la
técnica de termoluminiscencia (TL) ofreció fechas de 92.000 años (Stringer, 1988; Valladas et
al., 1988: Vandermeersch, 1981), mientras que en la cueva de Skhül, con unos fósiles humanos
parecidos a los anteriores, por el método de resonancia de espín electrónico (REE) aplicado
sobre los dientes de un mamífero contemporáneo con los fósiles humanos, se encontraron
fechas de 100.000-80.000 años (Stringer et al., 1989), aunque con el método de TL, aplicado a
pedernales quemados asociados al nivel estratigráfico, aún presentaba mayor antigüedad
(Mercier and Valladas, 1994).
En la actualidad, la conclusión general sobre estos restos humanos corresponde con la
idea de que son fundamentalmente modernos, a pesar de la antigüedad contrastada por las
técnicas modernas de datación (Klein, 1995; Stringer and Gamble, 1993; Vandermeersch,
1993b). La cultura a la que estaban asociados corresponde a la del Musteriense levantino, propio
de la zona.
Gracias a los cinco esqueletos encontrados en Qafzeh y los diez restos humanos de
Skhül, tenemos una importante muestra de sus características morfológicas, donde se pueden
valorar las formas modernas de estos seres humanos.
Podemos destacar los siguientes aspectos (Stringer and Gamble, 1993; Tillier, 1984;
Vandermeersch, 1981):
+ Importante volumen cerebral pues presenta una media de 1550 cc.
+ Los huesos de la bóveda son generalmente delgados.
+ El cráneo tiene formas altas, cortas en su diámetro longitudinal y un perfil
redondeado. Visto por detrás no es esférico, pues sus bordes son más bien paralelos.
+ La frente está bien marcada, debido a su frontal erguido.
198
+ La arcada supraorbitaria es moderada o pequeña como en los cráneos de Skhül 4 o
Qafzeh 9, aunque no siempre pues en Qafzeh 6 o Skhül 5 son más robustas y pronunciadas, pero
claramente diferentes a las formas de los neandertales, al estar siempre subdividido.
+ El rostro presenta una abertura nasal grande pero baja, no desarrollándose la
proyección mediofacial propia de los neandertales.
+ Los malares son robustos y están más bien ahuecados, en lugar de las formas de los
neandertales que presentas formas planas o hinchadas.
+ Las órbitas son anchas pero bajas, siendo amplia toda la parte superior de la cara.
+ La región inferior del macizo facial es más prominente. Destaca las formas de Qafzeh
9 por su gran prominencia facial, dientes muy voluminosos y un acentuado prognatismo total
del rostro.
+ En los especímenes en los que no hay prognatismo, la mandíbula es relativamente
más corta que en los neandertales; sus dientes en ciertos aspectos parecen más primitivos que
los de los neandertales.
+ La mandíbula presenta un mentón típico con encorvamiento mandibular y triángulo
mentoniano.
+ Los esqueletos parecen más modernos que sus cráneos, con una morfología corporal
propia de los climas tropicales, desarrollando estaturas de 1,83 m en los hombres y 1,70 en las
mujeres.
+ Su morfología pélvica era de tipo moderno, con extremidades largas.
En general podemos destacar dos aspectos fundamentales; primero su configuración de
tipo moderno que se aprecia en la mayoría de los esqueletos y segundo la importante
variabilidad de caracteres que se aprecia en una muestra poblacional tan limitada.
1.3. - Europa.
Los fósiles de humanos modernos más antiguos que se han encontrado en nuestro
continente están siempre asociados al primitivo Auriñaciense o a las industrias asimiladas como
tales, al contrario que los del Próximo Oriente, teniendo una cronología mucho más reciente en
relación con los fósiles de otras zonas geográficas ya examinadas. Es importante resaltar el
largo hiato de tiempo que existe entre los fósiles modernos, pues desde las fechas del Próximo
Oriente hasta las de Europa, pasan más de 50.000 años sin conocer nada de su propia dinámica
evolutiva y de las características de su expansión geográfica.
Podemos establecer dos grandes regiones, pues presentan algunas diferencias
morfológicas y metodológicas en su estudio:
1.3.1. - Europa central y del este. Pocos son los restos humanos encontrados en esta
zona, siendo por lo general fragmentarios y con problemas de datación o de ubicación cultural.
Destacaremos los siguientes:
199
- Bacho Kiro (Bulgaria). Tenemos un pequeño fragmento de parietal, junto con unos
pocos fragmentos mandibulares y dentarios, que presentan un aspecto algo primitivos pero
atribuibles al humano moderno. Las primeras dataciones radiocarbónicas ofrecen una
cronología de 43.000 BP. (Kozlowski, 1982), aunque recientes análisis lo sitúan en el 38.000
BP. (Hedges et al., 1994). Se asocia al Auriñaciense antiguo, pero algunos autores lo ven como
una variante local de origen autóctono denominada como Bachokiriense (Kozlowski, 1982).
- En Mladec (R. Checa) se encontraron restos de una docena de individuos de tipo
moderno con algunas particularidades: robustez ósea, relieves supraorbitarios de aspecto
moderno aunque muy sobresalientes, algunos detalles de la anatomía son interpretados como
huellas de las formas neandertales, como el hueso occipital abultado (Hublin, 1990). Sin duda
tienen un aspecto algo primitivo, pero esto no tiene porqué significar forzosamente parecido o
derivado de los neandertales (Stringer and Gamble, 1993). Están asociados al Auriñaciense con
una cronología basada en datos geológicos y arqueológicos no inferior a los 31.000 años
(Svoboda, 1986).
- Velika Pecina (Croacia). Con un fragmento de frontal de características modernas y
asociado al Auriñaciense, con una cronología radiocarbónica de 33.850 BP. (Karavanic and
Smith, 1998).
- Istállöskö (Austria). Un germen de molar inferior de probable primitivo moderno,
asociado al Auriñaciense y con una datación radiocarbónica de 30.900+/-600 BP. (Smith, et al.,
1999).
- Hahnöfersand (Alemania). Un frontal adulto sin asociación cultural y de aspecto
moderno, pero lo suficientemente robusto como para que algunos investigadores le den un
carácter transicional, aunque lo más verosímil es que sea simplemente un moderno temprano de
complexión fornida (Stringer and Gamble, 1993). Su datación por radiocarbono es de 36.000+/-
600 BP. (Smith, et al., 1999)
- Volgelherd (Alemania). Dos calvarias de adulto, una mandíbula, un húmero y varias
vértebras de aspecto moderno, asociado al Auriñaciense con una datación radiocarbónica de
31.900+/-1.100 BP. (Smith, et al., 1999).
En general los rasgos observables en los auriñacienses de Europa central, parecen ser
más arcaicos que los de la zona europea del sudoeste (Garralda, 1993).
1.3.2. - Europa del sudoeste. En esta zona tenemos una corta serie de restos humanos
que están bien identificados con el Auriñaciense, aunque sean muy pocos los relacionados con
el llamado Auriñaciense 0, Auriñaciense arcaico, Protoauriñaciense o facies Correziense.
Podemos señalar los siguientes:
- El Castillo (Puente Viesgo, Cantabria), tiene restos óseos encontrados en la base del
Paleolítico superior, correspondiendo con el nivel 18 datado entre el 40.000+/-2100 y 37.000+/-
1.800 BP (Cabrera 1984; Cabrera and Bischoff, 1989), pero que han desaparecido al ser
200
obtenidos en la excavación realizada en 1911-1914 por H. Breuil, H. Obermaier y P. Wernert y
las vicisitudes ocurridas desde entonces.
En conjunto parecen tener unas características robustas, propias del Paleolítico superior
inicial, con algunos aspectos arcaicos, pero que impiden en la actualidad tener una clara
atribución a neandertales evolucionados o humanos modernos (Garralda, 1993).
- Camargo (Peña del Mazo, Cantabria), calota fragmentaria encontrada en un nivel
genérico de Auriñaciense, actualmente desaparecida, posiblemente de un ser humano moderno
pero sin poder señalar su antigüedad (Garralda, 1993).
- Morín (Villanueva de Villaescusa, Cantabria), donde en 1969 se encontró el molde de
un individuo de elevada estatura (más de 185 cm) en niveles de un Auriñaciense arcaico o facies
Correziense (González Echegaray y Freeman, 1978), pero que hacen muy difícil un diagnostico
taxonómico con un mínimo de garantías (Garralda, 1993).
- Los demás restos humanos correspondientes a este periodo en la Península Ibérica,
presentando formas neandertales, no siendo muy abundantes.
- El incisivo superior de La Ferrassie (Dordoña, Francia) en niveles de Auriñaciense
arcaico, parece sugerir un humano moderno, pero los pocos datos no pueden confirmar tal hecho
(Gambier, 1993).
No obstante, los pocos fósiles atribuidos al Auriñaciense más evolucionado, nos dan
unas características de humanos modernos tales como vemos en las cuevas de Combe-Capelle y
sobre todo en Cro-Magnon (Dordoña, Francia). En general presentan una serie de aspectos
propios que los diferencian claramente de los neandertales del entorno (Gambier, 1989, 1993;
Vandermeersch, 1981) (Fig. 41):
+ Gran desarrollo corporal, llegando a tener de media 1,75 m de estatura.
+ Cráneo globular con frente alta.
+ Ausencia de toros supraorbitario.
+ Mentón bien definido.
+ Órbitas oculares rectangulares, alargadas en sentido horizontal.
+ Cara corta y ancha.
Pero también pueden presentan algunas características arcaicas, que no siempre existen
y que conviene reseñar (Gambier, 1993):
+ Robustez general, con grandes dimensiones corporales. Importante grosor de los
huesos e intensidad de los relieves craneales, pero menor que en los neandertales. Esta robustez
ósea es una característica en la zona Cantábrica, donde permanece hasta el Mesolítico (Aziliense
y Asturiense).
+ Maxilar del tipo con inflexión.
+ Bóveda relativamente baja en comparación con las dimensiones máximas del cráneo.
+ Desarrollo marcado de los relieves supraorbitarios.
201
+ Protuberancia occipital
+ Toro occipital atípico.
+ Mentón con una marcada robustez y relieves acentuados.
Fig. 41.- Cráneo de Cro-Magnon 1, con los aspectos propios del Homo sapiens sapiens (Stringer
and Gamble, 1993).
Menos por la presencia de la protuberancia occipital, sus rasgos son muy parecidos a los
que presentan los fósiles de Qafzeh-Skhül, tanto en el cráneo como en el resto del esqueleto, por
lo que parece existir una importante relación morfológica entre ambas poblaciones (Gambier,
1993; Vandermeersch, 1993b).
La diferente forma de explicación de la variación anatómica que presentan estos fósiles,
es un claro exponente de las dos teorías existentes en la actualidad sobre el origen de los
humanos modernos en Europa, la hipótesis de la Eva Africana o la propia teoría multirregional
que estudiaremos más adelante.
2. - Del Homo sapiens neanderthalensis.
Los restos fósiles de homínidos encontrados a partir del 120.00 BP. en Europa y en el
oeste de Asia, van a configurar de una forma anatómica determinada con una variabilidad
morfológica siempre presente, pero que no impide definir a un ser humano denominado como
Homo sapiens neanderthalensis, entre los que piensan que es de la misma especie que los
humanos anatómicamente modernos, y al Homo neanderthalensis entre los que lo sitúan dentro
de una especie diferente.
2.1.- Europa.
Podemos establecer diferencias importantes según diferentes zonas geográficas:
2.1.1.- Europa central. La complejidad y parquedad que presentan los fósiles humanos
en esta zona europea, ha generado una serie de controversias relacionadas con la forma de
202
relación, cultural y biológica, que pudieron tener las poblaciones humanas del periodo
transicional, es decir entre los neandertales y los humanos anatómicamente modernos.
Los restos de los neandertales están mayoritariamente relacionados con el Musteriense,
destacando por su cantidad los encontrados en Krapina (Croacia), los cuales métricamente se
inscriben en el promedio de los neandertales europeos occidentales, pues no existe ningún
carácter taxonómico significativo que los pueda diferenciar (Smith and Trinkaus, 1991). Su
datación se estableció por métodos estratigráficos y geológicos en el Würm antiguo entre 38-
45.000 BP. (Smith, 1982).
No obstante, existen algunos yacimientos que plantean ciertas dudas sobre su
interpretación paleoantropológica, debido a las características particulares que presentan sus
fósiles humanos.
Es el caso del yacimiento de Vindija (Croacia), el cual han mostrado restos humanos
fragmentarios en diversos niveles arqueológicos, una datación no muy precisa. En el nivel G-3
está asociado al Musteriense, datado sobre el 38-45.000 BP. Sobre la base de criterios
estratigráficos, faunísticos y arqueológicos (Smith et al., 1985; Smith and Trinkaus, 1991;
Wolpoff et al., 1981), con unos restos humanos fragmentarios que en general tienen un esquema
morfológico que puede situarse en la totalidad de las variaciones neandertales (Wolpoff et al.,
1981; Smith et al., 1985). Sin embargo, debemos resaltar algunos aspectos morfológicos de
tales restos en relación con las formas neandertales clásicas que los acerca más a los humanos
modernos de centro-sur de Europa que a los homínidos de Krapina (Smith and Trinkaus, 1991;
Vandermeersch, 1993b). Tenemos:
+ El reborde supraorbitario está considerado como más delgado y menos saliente,
aunque parece ser una forma continua de reborde, no estando dividido como en nosotros.
+ La anchura nasal sigue siendo muy débil
+ La bóveda craneana es más delgada, aunque continua con cierto grosor.
+ Los dientes anteriores son más pequeños.
+ El mentón es más saliente y el ángulo sinfisiario prácticamente recto.
El nivel G-1, datado en 33.000+/-400 BP. por método radiocarbónico (Karavanic,
1995), está asociado a una industria aparentemente auriñaciense, sobre todo en su industria ósea
(puntas de hueso de base hendida, etc.), mientras que los elementos líticos parecen tener mayor
relación con las formas encontradas en el nivel G-3. Esto, junto con los restos humanos de este
nivel que parecen tener rasgos neandertales (Smith, 1984; Wolpoff et al., 1981), hace que
algunos autores vean un fenómeno de aculturación de poblaciones neandertales, al relacionarse
culturalmente con primitivos modernos europeos, como ya se conoce con mayor certeza en
Saint Césaire y Arcy-sur-Cure (Francia), donde el neandertal se encuentra asociado a industrias
típicas del Paleolítico superior como el Chatelperronense. Con estos datos algunos autores ven,
203
en el primitivo Paleolítico superior de la zona, el resultado de algún tipo de interacción cultural
entre los neandertales y los primitivos modernos europeos (Karavanic and Smith, 1998).
2.1.2. - Europa del sudoeste. El resto de las zonas presenta una similitud morfológica
más de acuerdo el consenso establecido sobre el neandertal, por lo que nos limitaremos a seguir
las pautas los estudios generales que sobre ellos se han realizado (Arsuaga, 1999; Stringer and
Gamble, 1993; Tattersall, 1998; Trinkaus 1988, Trinkaus and Howells, 1980). En función de los
mismos podemos establecer una descripción física de los Neandertales como especie humana.
- Cráneo. Es uno de las partes anatómicas más características y mejor conocidas,
podemos destacar los siguientes rasgos (Fig. 42):
+ Presenta una forma alargada y aplanada en su parte superior, con un occipital
abultado, dando lugar a la protuberancia occipital que junto con la gran eminencia
yuxtamastoidea del temporal, dan una idea de la fuerte musculatura que tenían.
+ Sin embargo, presentaban un toro occipital poco desarrollado y hundido en su parte
central, formando una depresión llamada fosa suprainíaca.
+ Los rebordes supraorbitarios son grandes y están construidos con un doble arco.
Presentan grandes senos frontales, aunque menores que anteriores homínidos dentro de su línea
evolutiva.
+ Gran nariz con una cavidad nasal considerable. Junto con los dientes está desplazada
hacia delante (con respecto a la bóveda craneana).
+ Los pómulos son huidizos por ambos lados de la nariz e hinchados, dando un rostro
de aspecto hidrodinámico. El conjunto central del rostro era saliente respecto de los lados.
+Dientes grandes, sobre todo los incisivos. Los superiores presentan una serie de crestas
en los bordes, dándoles una aspecto de pala, mientras que los posteriores tenían a menudo
cúspides adicionales.
+ Muchos dientes tienen raíces llamadas taurodontas o de diente de toro, en los cuales
la cavidad de la pulpa dentaria es mayor, disminuyendo el espacio de las raíces que son
menores.
+ En la mandíbula se aprecia un espacio libre de dientes o diastema retromolar entre la
muela del juicio y el borde de la rama mandibular, cuando este hueso inicia su curvatura
ascendente hacia su articulación.
+ El foramen mandibular, por donde sale el nervio mandibular, presenta un reborde
óseo que recubre parte de este orificio.
+ Simple esbozo de la barbilla, notándose algo más en los especimenes algo más
tardíos.
- Cerebro. Debido a que su aspecto externo está en intima relación con el interior del
cráneo, por medio de la realización de moldes internos podemos apreciar con cierta precisión la
204
anatomía macroscópica del cerebro de los neandertales. Con estas premisas se deducen las
siguientes características:
Fig.42.- Cráneo de La Chapelle-aux-Saints con los rasgos más característicos de los
neandertales clásicos (Stringer and Gamble, 1993).
+ Presenta un gran volumen cerebral con gran variabilidad en sus valores, llegando los
hombres a tener medias de 1.600 cc y las mujeres con 1.300 cc
+ Sus endocastos reflejan un nivel sustancialmente moderno de organización y asimetría
del cerebro externo.
+ Tienen una forma alargada, baja y aplanada, en comparación con las formas
modernas, y quizás más parecidas a las formas del Homo erectus.
+ Poco podemos saber sobre el volumen de sus diferentes lóbulos, aunque si se puede
suponer un mayor peso de los lóbulos occipitales, como se aprecia en la forma de la caja
craneana, en detrimento de los frontales que parece que debían de tener menor representación en
el volumen total, al estar más constringidos y aplanados.
+ Existe una dominancia hemisférica como puede apreciarse tanto en los neandertales
como en los humanos modernos. Se aprecia al observar un lóbulo occipital izquierdo y frontal
derecho, mayores que sus contralaterales, lo que indica el reparto de algunas funciones en
diferentes hemisferios y es uso de la mano derecha en la practica habitual.
- Morfología laríngea. Esta zona anatómica tiene especial interés, por ser la
responsable de la producción de sonidos que se relacionan con los procesos lingüísticos y en
función de sus propias variaciones se han atribuido diferentes grados de desarrollo de lenguaje.
Se discute la posición baja de la laringe dentro del aparato respiratorio, pues cuanto más
baja esté, mayor son las posibilidades de pronunciar diversos sonidos, que articulados en una
secuencia determinada, pueden constituir un lenguaje bien articulado. Como los restos óseos no
pueden aportarnos ningún dato sobre tal posición, algunos autores han establecido una
205
correlación entre la posición de la laringe y la propia anatomía de la base del cráneo, de tal
manera que cuanto más curva presente una línea anatómica que une determinados puntos óseos,
más profunda estaría situada la laringe (Laitman, 1983, 1986; Lieberman, 1984, 1989)
Al estudiar la base craneal de los neandertales, en función de estos estudios anatómicos,
se ha visto que en los cráneos correspondientes a los adultos, presentan una configuración
anatómica más próxima a la condición infantil de los humanos modernos, lo que parece indicar
que su aparato fonador tenía una gama de sonidos limitada.
- Morfología corporal. Presentaban una complexión fuerte, muy musculosa, sin ser
demasiado altos. Los hombres tenían como media una talla de 169 cm, y las mujeres de 160 cm
Respecto al peso es más difícil llegan a conclusiones adecuadas, pues estarían en función de su
masa muscular, de la que no tienen datos directos, pero por medios indirectos se ha llegado a
dar unas medias de 76 Kg para los hombres y de 60 Kg para las mujeres, en conjunto y para
iguales tallas se aprecia un peso mayor que en los humanos modernos. Podemos destacar los
siguientes aspectos:
+ Robustez esquelética que refleja una gran potencia muscular, con adaptaciones
anatómicas en general encaminadas a producir una mayor resistencia necesaria para la mayor
tensión de peso y actividad que desarrollaban.
+ La estructura de los omoplatos indica una musculatura del antebrazo muy potente.
+ Antebrazos y piernas cortas al tener cúbitos y radios, por un lado, y las tibias, por el
otro, menos largos que el humano moderno.
+ Pecho muy voluminoso en forma de tonel y espalda larga.
+ Piernas relativamente cortas. Las articulaciones del codo, cadera y rodilla, son
voluminosas pero de configuración moderna, por lo que sus movimientos debían de ser iguales
en forma y precisión a los nuestros.
+ La rama superior del pubis era larga, delgada y relativamente aplanada, lo que le da
un aspecto más grácil que el de los humanos modernos, y que parece ofrecer un canal de parto
mayor. Pero en la cadera del neandertal de Kebara se ha podido observar que no existe un
aumento del canal pélvico. Esto se debe a que el borde posterior del canal tiene una
presentación más anterior, compensando el avance anatómico de la línea anterior, lo que podía
dar lugar a cierta forma de caminar diferente en los neandertales en función de una cadera
ligeramente diferente (Rak, 1990).
2.2. - Próximo Oriente.
Como en los de Europa, encontramos una amplia variación anatómica que puede ser
considerada como relativamente típica (Bar-Yosef, 1994; Mellars, 1989), aunque se aprecian
unas diferencias importantes que es preciso señalar (Querol, 1991; Stringer and Gamble, 1993).
Estas son:
+ Mayor estatura, llegando a sobresalir el hombre de Amud con 179 cm.
206
+ Extremidades más largas.
+ Reborde supraorbitario muy variable. El de Amud es muy delgado.
+ Misma variabilidad para el mentón, destacando su aspecto casi moderno del ejemplar
de Tabün 2.
+ Estrechos apéndices nasales.
+ Frentes más altas.
+ Estructuras óseas menos macizas.
En general presentan un aspecto menos robusto, más progresivo y en la línea de una
aparente atenuación de las diferencias con el aspecto anatómico moderno.
3. - Conclusión.
De todos estos datos, abundantes y variados, es difícil sacar conclusiones claras, sobre
todo de la posible relación biológicas entre los dos grupos humanos, pero sí debemos de resaltar
algunas características importantes:
- Gran variabilidad morfológica y métrica en todos los fósiles del periodo, resaltando
más los del Próximo Oriente respecto de los del oeste de Europa. Dicha variabilidad tiene un
claro paralelismo con los fósiles europeos más antiguos, como son los atribuidos al Homo
Heidelbergensis y, sobre todo, a la población de la Sima de los huesos de Atapuerca, donde
puede estudiarse con mayor exactitud la variabilidad existente entre los más de 30 individuos
localizados en la misma (Bermúdez de Castro et al., 1997).
- Posibilidad de establecer, a pesar de la variabilidad interpoblacional, una clara división
morfológica entre los grupos humanos del momento, como son el Homo sapiens sapiens y el
Homo sapiens neanderthalensis, con la duda de que si tales diferencias anatómicas justifican o
no su separación como especie independiente.
- Imposibilidad actual de asegurar si ambos grupos de población corresponden a una
sola especie, o si en realidad son dos especies distintas
- De igual manera, no tenemos suficientes datos para comprobar una posible hibridación
entre ambos grupos.
207
Capítulo 13. – PROBLEMAS PALEOANTROPOLÓGICOS DEL PERIODO
TRANSICIONAL.
En este capítulo se resumen las dudas derivadas sobre la configuración anatómica y el
posible desarrollo evolutivo que las originó, así como la relación de las formas humanas que
convivieron durante el periodo transicional, siendo especialmente polémico el debate sobre el
origen de los humanos anatómicamente modernos y el papel que pudieron tener los neandertales
sobre la definitiva formación del Homo sapiens sapiens.
1. - Origen del ser humano anatómicamente moderno.
Se llevan ya varios años discutiendo, entre paleontólogos y genitistas, los orígenes del
ser humano con las características morfológicas modernas. El problema se centra sobre la
forma evolutiva que dio lugar a la aparición de estas poblaciones, desarrollando diversos
criterios que han dado lugar a dos teorías genéricas de explicación.
Unos se inclinan en valorar más una posible evolución biológica local, la cual llegaría
a producir, en un lugar determinado y con el suficiente aislamiento geográfico, una población
considerada biológicamente como más moderna. Produciéndose posteriormente una
dispersión de esta población, que acabaría sustituyendo a los grupos humanos locales de las
demás zonas pobladas.
Mientras que otros autores creen que, de una forma paralela a las evoluciones locales,
existió un flujo o intercambio genético entre las distintas poblaciones humanas, lo suficientemente
intenso como para desarrollar un conjunto poblacional más o menos homogéneo, que con el tiempo
daría lugar a las formas humanas actuales.
Estas posturas, en general enfrentadas, dieron origen a las dos teorías que actualmente se
debaten sobre el origen del Homo sapiens sapiens.
1.1. - Teoría del Arca de Noé o de la Eva Africana.
El modelo propone que un grupo de seres humanos con caracteres anatómicos
modernos evolucionó en el continente africano, expandiéndose posteriormente por todo el Viejo
Mundo. Los antiguos linajes, tanto europeos como asiáticos, no se mezclaron o lo hicieron en
proporciones muy poco representativas con los primeros humanos anatómicamente modernos,
los cuales acabaron sustituyendo a los más primitivos en todas las zonas habitadas (Stringer et
al., 1984).
Tal teoría está fundamentada en los avances aportados por diversa ciencias, que en los
últimos años han cambiado radicalmente el concepto clásico que se tenía sobre la evolución
humana. En este sentido, se destacan los descubrimientos de restos humanos anatómicamente
similares a los nuestros y de gran antigüedad en el Próximo Oriente y en Africa subsahariana, los
estudios realizados con el ADN nuclear y mitocondrial, el análisis de proteínas y los estudios sobre
208
los grupos sanguíneos, los cuales han cambiado las bases paleontológicas y cronológicas sobre las
que elaborar nuevas teorías.
- Estudios genéticos. Particular interés presenta los estudios realizados en el campo de
la genética molecular, pues al venir de otra disciplina científica y estar desarrollados con un
gran sistema técnico, dan un punto de vista diferente al meramente planteado con los medios
paleoantropológicos. Nacen de la necesidad de encontrar métodos de datación lo más precisos
posible, para solucionar los arduos problemas cronológicos que planteaba el estudio de la
evolución, y en especial los de la especie humana.
Los primeros trabajos se centraron en el ADN del núcleo (Cavalli-Sforza et al., 1988),
al estudiar las diversas poblaciones y ver la diferencia genética que existe entre ellas. Esta
diferencia parecía que aumenta simple y regularmente en el tiempo, cuanto mayor sea el tiempo
que dos poblaciones lleven separadas, tanto mayor será su diferencia genética. Podríamos así
analizar las diferencias genéticas que presentan dos especies como un reloj biológico que
marcara los cambios y el tiempo que fue preciso para su separación evolutiva.
Estos datos se basan en una premisa, que la tasa de cambio o mutación de los genes sea
constante o, al menos, que sus variaciones puedan ser controladas. En este sentido, y dentro del
estudio del ADN nuclear, se vio un hecho que dificultaba notablemente la utilización de este ADN
como marcador temporal. Muchas mutaciones no tenían consecuencias orgánicas, pues presentaban
un carácter neutro en el sentido evolutivo (Kimura, 1968), pero sí formaban largas cadenas de
nucleótidos, por lo que la repetición y acumulación de fracciones neutras son muy frecuentes,
dificultando notablemente su estudio respecto de la regularidad de los cambios mutacionales.
De igual manera, muchas mutaciones que se producen con probabilidades constantes se
pierden aleatoriamente después de su producción, como respuesta a los mecanismos fisiológicos
propios de la transmisión genética y de los propios mecanismos de la selección natural. Así
podemos deducir que existe un reloj que marca el tiempo de los procesos evolutivos, pero que es
dependiente de sucesos que parecen producirse con probabilidades constantes (Ayala, 1995), lo que
dificulta su utilización como un tiempo cronológico preciso.
Posteriormente, se estudió el ADN que reside en las mitocondrias de las células,
presentando secuencias de nucleótidos mucho más pequeñas y fáciles de estudiar (sólo codifican 37
genes y unos 16.000 nucleótidos, mientras que el nuclear lo hace en unos 100.000). Otra ventaja
que presentan se deduce de su particular transmisión hereditaria, pues este ADN mitocondrial se
hereda sólo el de la madre, sin más cambio que sus eventuales mutaciones, mientras que del ADN
paterno se pierde pues sólo se utiliza en la fecundación sus componentes nucleares, destruyéndose
todo lo demás al quedar fuera del óvulo fecundado.
Por tanto, el ADN mitocondrial representa a un linaje materno, siendo más parecido entre
hermanos ya que sólo han tenido una generación para producir e incorporar mutaciones. La
igualdad del ADN mitocondrial va decreciendo según retrocedemos en el tiempo, por lo que las
209
poblaciones más antiguas serían las que más variaciones tengan en su ADN mitocondrial. Al ir
retrocediendo en la escala genealógica deberíamos de llegar a una última antecesora común, que se
podría llamar Eva, en directa alusión bíblica a la madre de todos los humanos, en un aspecto
puramente simbólico (Wilson and Cann, 1992).
Los cálculos que se hicieron, sobre la antigüedad de esta Eva mitocondrial, le dan una
cronología situada entre 166.000 y 249.000 BP, siendo el África subsahariana la zona señalada. Sin
embargo, estas cifras tan separadas necesitaban cierta revisión, dando una antigüedad mucho más
precisa al estudiar la secuenciación de dos segmentos hipervariables del ADN mitocondrial,
situándola entre 133.000-137.000 años (Stoneking et al., 1992).
Estudios similares se están realizando con las secuencias del cromosoma Y, el cual existe
sólo en los espermatozoides paternos, determinando la masculinidad del embrión y creando en este
caso linajes exclusivamente masculinos. A pesar de presentar un polimorfismo muy pobre, se
propuso una datación de 270.000 años desde el tiempo transcurrido desde que vivió el último
ancestro común de los humanos modernos (Dorit et al., 1995). Pero el estudio de otras zonas no
recombinantes del cromosoma Y, ofreció tiempos que oscilan entre 90.000-120.000 años
(Whitfield et al., 1995), lo que se acerca mucho a las dataciones ofrecidas por el ADN
mitocondrial.
- Estudios de proteínas y grupos sanguíneos. A veces, mejor que estudiar los propios
genes es más sencillo y rápido realizar un estudio sobre las proteínas que generan dichos genes,
o sobre elementos fisiológicos que tienen una relación sencilla y directa con el material
genético, como son los grupos sanguíneos y el factor Rh de la sangre.
Se realizaron mapas temáticos sobre la distribución de estos elementos, destacando el
relativo al factor Rh hemático. Los resultados dieron una antigüedad mayor a las poblaciones
africanas de 100.000 años (Cavalli-Sforza, 1993; Cavalli-Sforza et al., 1988), lo que reforzaría los
dos datos más importantes de los estudios anteriores, el origen africano de la humanidad
anatómicamente moderna y una antigüedad del proceso situada entre los 200.000 y 100.000 años.
- Restos de Homo sapiens. Los restos humanos que más nos hacen ver estas cuestiones,
ocurren en lugares de Euroasia y África, destacando los siguientes:
+ En África del sur, en los yacimientos de Klasies River Mouth y Border Cave, Stringer
ve restos humanos de morfología moderna (Stringer 1988, 1991), con dataciones comprendidas
entre los 70.000 y los 120.000 años (Stringer and Gamble, 1993).
+ África oriental, con el yacimiento de Omo Kibish, con dataciones que pueden llegar a
más de 100.000 años (Clark, 1988).
+ En el Oriente Próximo, las sepulturas de Skhul y Qafzeh dan restos anatómicamente
modernos, con dataciones que rondan los 90.000 años (Stringer, 1988; Mercier and Valladas,
1994).
210
La interpretación de todos estos datos, hace posible una explicación general sobre la
génesis del ser humano moderno y su expansión la resto del mundo. Esencialmente, este modelo de
sustitución tiene que aceptar como punto de inicio una forma de evolución rápida, como la ofrecida
por el modelo de los equilibrios puntuados (Eldredge and Gould, 1972; Gould, 1977), donde con
el debido aislamiento genético entre las poblaciones fósiles se produce la aparición de verdaderas
especies y la extinción de otras hasta quedar sólo una (Tattersall, 1996).
La posterior aparición, a partir los 40.000 BP, del Homo sapiens moderno en Europa y
Asia con las culturas del Paleolítico superior, hace pensar que el origen del mismo sería el
continente africano, expandiéndose a partir de él por el resto del mundo habitado por otros grupos
de homínidos. Aparentemente no se produjo una hibridación importante con ninguna de las
poblaciones que vivían en esos lugares, aunque si existió cierta convivencia, al menos geográfica,
de unos pocos miles de años, pero que acabaría con la extinción demográfica de los seres humanos
considerados como más primitivos.
Es el caso constatado de los neandertales europeos y las poblaciones modernas
aparentemente portadoras de la cultura Auriñaciense, discutiéndose el posible grado de hibridación
que pudieron tener ambas poblaciones, mientras algunos autores opinan que no se produjo
intercambio genético o fue de una cuantía poco significativa (Stringer and Gamble, 1993;
Tattersall, 1998; Vandermeersch, 1993b), otros sí conceden un importante de flujo genético entre
ambas poblaciones residentes (Bräuer, 1992; Smith, 1984; Smith and Trinkaus, 1991; Wolpoff,
1996; Wolpoff et al., 1991).
Los fósiles descubiertos en China en los últimos años, parecen representar una línea
distinta de los contemporáneos neandertales del oeste y de los predecesores locales como el
Hombre de Pekín de unos 500.000 años. Actualmente se considera posible una primitiva salida de
África de poblaciones de Homo erectus que poblarían el continente asiático, con fechas muy
antiguas como parece desprenderse de las nuevas dataciones de los yacimientos de homínidos en
Java, dando fechas muy antiguas comprendidas entre 1,81 y 1,66 m.a. (Swisher III et al., 1994).
De igual modo parece confirmarse la permanencia de estos humanos primitivos, más o
menos evolucionados pero con caracteres morfológicos diferentes a los humanos anatómicamente
modernos, hasta fechas muy recientes. Así, parece apreciarse en el yacimiento de Ngandong en
Java, donde se atribuye al Homo erectus del lugar una datación de tan sólo 40.000 años (Swisher III
et al., 1996), aunque existe un gran escepticismo sobre la posibilidad de esta contemporaneidad de
Homo erectus asiáticos con humanos modernos procedentes del oeste de Asia. En conjunto, estos
datos parecen confirmar la teoría del origen africano del ser humano moderno y su posterior
expansión, ofreciendo un caso parecido la de Europa con los neandertales, pero sin duda mucho
peor documentado y estudiado (Tattersall, 1997).
211
En Australia tenemos problemas difíciles de resolver. Parece probable que las primeras
poblaciones modernas llegaron hace unos 50.000 años, procedentes de algún lugar de sudeste
asiático (White and O´Connel, 1982).
En definitiva, la expansión desde África de las formas humanos modernas evolucionadas
en dicho continente, a Asia y Europa, donde vivían poblaciones más arcaicas y que fueron
sustituidas por estas poblaciones modernas, resume la teoría que parece ser que más aceptación
presenta dentro de la comunidad científica.
1.2. - Teoría multirregional o del candelabro.
El principal valedor de la otra alternativa teórica es M.H. Wolpoff, que junto a A.G.
Thorne y Wu Xinzhi, elaboraron un modelo multirregional de evolución humana, donde se
ponen en duda muchos de los datos anteriormente señalados (Thorne and Wolpoff, 1981;
Wolpoff, 1989; Wolpoff et al., 1984).
La teoría propone que, a partir de una primitiva expansión del Homo erectus, las
poblaciones de África, Europa y Asia continuaron con una evolución morfológica local y paralela,
pero con un continuo flujo de genes que aseguraban la rápida extensión de las novedades
adaptativas, conduciendo a todas las poblaciones humanas a una evolución general que produciría
las características modernas, con las particularidades regionales que se constatan en la población
actual.
La clave de la homogeneidad de la evolución hacia el humano anatómicamente moderno,
reside en el flujo de genes que tendrían que ser ínter e intrarregionales, incluso intercontinentales.
El origen de estas primitivas poblaciones sería una consecuencia de la expansión producida por el
Homo erectus procedente de África, hace por lo menos un millón de años aunque actualmente se
tienen datos que apuntan a emigraciones mucho más antiguas (Gabunia and Vekua, 1995). La
humanidad moderna se originó sobre la base de las poblaciones africanas emigradas, y la
modernización fue un proceso lento, continuado y generalizado.
Para estos autores, el registro fósil constituye la prueba real de la evolución humana,
pues existen las suficientes muestras en este último millón de años o más, con las características
evolutivas adecuadas como para confirmar sus premisas teóricas.
En este sentido, es fácil comprender las críticas que se realizan sobre los fósiles de datación
antigua, procedentes de los yacimientos de África y del Próximo Oriente. Los individuos
encontrados en los yacimientos de Omo (Etiopía) y de Border Cave (Sudáfrica) presentan rasgos
morfológicos parecidos a los que tienen los humanos modernos, pero todos los restos son
fragmentarios, encontrados en superficie (Omo), sin estratos datables y con técnicas de datación
que no se consideran fiables. Los restos de Border Cave fueron sacados por obreros no
especializados, por lo que es difícil precisar con exactitud su antigüedad. Otros huesos humanos
hallados en un nivel de 90.000 años son químicamente diferentes de huesos de animales de ese
nivel. Los mejores excavados son los de Klasies River Mouth (Sudáfrica), fechándose entre
212
80/100.000 años, pero son restos incompletos, pequeños y dudosos en general respecto a que sean
de humanos de tipo moderno (Thorne and Wolpoff, 1992).
Los fósiles de Skhul y Qafzeh (Próximo Oriente) son tenidos por modernos, estaban
asociados a una cultura de tipo Musteriense similar a la de los neandertales, no pareciendo que
tuvieran nuevas técnicas de origen africano que transmitir al resto de Eucrasia, como podría
pensarse en la teoría del reemplazamiento. Los datos arqueológicos también están en contra de
esta teoría, al menos en Asia, donde en el registro paleolítico no se han encontrado restos de
industrias intrusas, tanto es así que el Achelense, tecnología clásica durante el Paleolítico
inferior en África y Europa, no existe en Asia oriental. Si hubiera habido un reemplazamiento
por invasores africanos de las poblaciones asiáticas locales, habrían adoptado su cultura y su
técnica (Thorne and Wolpoff, 1992).
Los fósiles de Australasia (Indonesia, Nueva Guinea y Australia), reflejan una secuencia
anatómica continua durante el Pleistoceno sin interrupciones foráneas (Thorne and Wolpoff, 1992).
Mientras que en Asia oriental se percibe una suave transformación de las poblaciones antiguas en
los pueblos actuales. Hay algunas formas anatómicas, consideradas como modernas, que aparecen
precozmente, tal es el caso de los rasgos que van apareciendo en el cráneo de Dali datado sobre
200.000 BP., y en la amplia muestra de Xujiayao, situado entre 125.000-104.000 años (Wu, 1990,
1991), los cuales se tienen como típicos de las grupos humanos actuales en esas zonas. Los fósiles
de hace 25.000 años, unos presentan formas gráciles y otros más robustas respecto de las formas
contemporáneas, lo que puede atribuirse a un proceso de microevolución local dentro de Australia
(Thorne and Wolpoff, 1992).
Respecto a Europa opinan que los neandertales o evolucionaron a humanos modernos
más tardíos, o se hibridaron con ellos, o ambas cosas. La forma en que pudo producirse tal
fenómeno puede resumirse de la siguiente manera (Wolpoff, 1996):
- A través de un ancestro directo, con diferencias debidas a cambios selectivos.
- A través de una mezcla exterior a Europa, como resultado de la salida del continente
de algunos neandertales escapando de episodios climáticos fríos, y contribuyendo al ancestro
común fuera de Europa.
- A través de la mezcla dentro de Europa, con poblaciones llegadas al continente en un
periodo interestadial.
El grado de hibridación es igualmente polémico, aunque los más moderados apuestan
por una aportación significativa al patrimonio genético moderno (Smith and Trinkaus, 1991).
Opinan que existen rasgos que se dicen únicos en los neandertales y que se encuentran en los
europeos que les siguieron, por lo que sólo algunos rasgos de los neandertales desaparecen
(Frayer, 1984; Smith, 1984; Wolpoff, 1996).
De igual modo, se hicieron críticas sobre las fechas de la teoría de Eva mitocondrial,
poniendo en duda los cálculos sobre los índices de mutación. El punto a debatir reside en la tasa de
213
mutación del ADN mitocondrial, pues una tasa lenta o errática situaría nuestro antepasado común
con una antigüedad muy superior a los 500.000 años, en el tiempo del Homo erectus (tasa que
apoya Wolpoff); mientras que otra más rápida y más constante, situarían a nuestro antecesor dentro
de los últimos 150.000 años, cuando el moderno Homo sapiens existía ya probablemente. También
se duda sobre la suposición de la neutralidad adaptable de las variaciones del ADN mitocondrial,
sugiriendo que las pruebas de cruce con poblaciones locales arcaicas, pudieran haberse perdido en
el transcurso de una mutación posterior, por desviación fortuita o por mecanismos selectivos
específicos.
Con estas dudas, se sugirió que podían utilizarse un conjunto bastante diferente de
estimaciones, retrocediendo la fecha de la supuesta colonización de Euroasia en el 850.000 BP.,
correspondiendo a la mejor aceptada fecha de expansión del Homo erectus y/o Homo ergaster a
Europa. Lo cierto es que cada vez se encuentran restos más antiguos en Europa, como en el
yacimiento de Atapuerca (España) que puede fechar aproximadamente la primera colonización de
nuestro continente sobre el 800.000 BP, por medio del Homo antecessor (Arsuaga, et al., 1998).
En este sentido, es necesario mencionar la mandíbula de Dmanisi (Georgia), con dataciones de 1.8
m.a. (Gabunia, et al., 1995, 2000), siendo actualmente pocos los autores que no aceptan en el fósil
de este homínido una datación de al menos 1.500.000 años..
2. - Consideraciones evolutivas del periodo de transición.
El origen y la relación entre las diversas especies y/o grupos humanos que configuran
este periodo es fuente de una gran controversia sobre la forma en que pudo realizarse el
complejo camino evolutivo que dio lugar a las formas propias del Homo sapiens sapiens.
El problema, de matiz paleontológico, tiene una directa implicación arqueológica, pues
la explicación de la conducta registrada en los diferentes yacimientos, consecuencia de la
actividad de los grupos humanos, presenta unas características que no pueden explicarse con la
simple evolución anatómica, sino que lo más probable es que sea una consecuencia de la
relación biológica y cultural entre los diversos grupos humanos.
En este sentido, nos encontramos con los problemas que la propia Paleontología no ha
podido solventar definitivamente, estando continuamente en discusión cada vez que se
descubren diferentes formas morfológicas humanas, al tratar de colocarlas en nuestro árbol
genealógico y de explicar su mutua relación taxonómica, por lo que lo más lógico sería usarlo
como un criterio provisional, y abierto a los continuos vaivenes de la investigación (Aguirre,
2000). En general destacamos los siguientes problemas:
2.1. - Definición de especie.
La teoría sintética de la evolución entiende a las especies no como entidades inmutables,
sino como realidades dinámicas en continuo flujo de cambio en el tiempo y en el espacio
(Ayala, 1980). Este hecho, no valorado debidamente en su importancia, es un factor que ha
caracterizado a todo nuestro linaje durante toda su evolución, habiendo estado constatado tanto
214
en nuestras formas actuales como, en las más ancestrales que el registro paleontológico pueda
ofrecer.
Sin embargo, existe cierto debate sobre la cuestión de si el género humano evoluciona
dividiéndose en especies diferentes o manteniendo la unidad de una especie politípica, es decir
si existen casos de verdadera especiación (Aguirre, 2000).
Las definiciones taxonómicas son entidades abstractas que corresponden a un proceso
clasificatorio existente en la estructura académica vigente, siendo usadas para una mejor
exposición doctrinal de la realidad viviente y fósil (Aguirre, 2000). La definición de especie más
aceptada corresponde a un concepto biológico que especifica su contenido, como es la
incapacidad de reproducción o descendencia fértil entre elementos observables de diferente
anatomía. Tal hecho representa una gran importancia evolutiva, pues define a las especies como
unidades de evolución independientes (Ayala, 1980).
Pero en el registro fósil es imposible poder conocer esta característica biológica, por lo
que deben de establecerse criterios puramente morfológicos, considerando miembros de
especies diferentes aquellos organismos de distintas épocas que difieren morfológicamente entre
sí, al menos tanto como difieren los organismos contemporáneos clasificados como especies
distintas (Ayala, 1994). Tal distinción estaría marcada en función del azar de los
descubrimientos en el tiempo y el espacio, del número de especímenes a estudiar, del registro
paleontológico anterior y del propio criterio de sus descubridores.
2.2. - Las especies humanas en Europa.
Todavía existen importantes dudas sobre la existencia en Europa y el Próximo Oriente
de una sola especie humana o si bien los neandertales constituyen otra diferente. Pero si
seguimos los criterios académicamente establecidos al respecto, la prueba definitiva de la
existencia de una sola especie, se centra en la posibilidad de hibridación entre ambos grupos, lo
que con los datos actuales no nos es posible concretar tal hecho con total certeza.
La interpretación de los datos que tenemos sobre las poblaciones humanas en Europa
durante el periodo transicional, presenta una serie de problemas que dificultan su estudio y
explicación, debido a la incertidumbre cronológica, la parquedad en el número de fósiles
humanos de que disponemos y la mala calidad de conservación de los mismos. A pesar de ello,
algunos autores ven una clara línea de desarrollo evolutivo de los neandertales hacia las formas
anatómicas de los humanos modernos (Frayer, 1986; Malez et al., 1980; Smith, 1984; Smith et
al., 1989), al exponer que existen elementos morfológicos de los dos grupos humanos en los
fósiles, e incluso posibles formas anatómicas que sólo pueden explicarse como hibridación de
ambas poblaciones.
En Vindija (Croacia) los restos humanos neandertales encontrados en los niveles del
Paleolítico superior más antiguo, presentan elementos morfológicos con algunos rasgos de
dudosa atribución. De la misma forma en la república Checa, los fósiles de Mladec tienen
215
detalles en su estructura anatómica que pueden ser interpretados como de neandertales, por tener
formas robustas (Hublin, 1990; Smith 1984; Smith et al.,1989), aunque tal rasgo es una
característica propia de los humanos modernos del periodo de transición.
Un caso que ha suscitado una importante controversia corresponde a los restos humanos
de la cueva de Sidrón en Asturias, donde la falta de contexto arqueológico, la robustez de los
huesos y posibles aspectos anatómicos atribuibles a una u otra población, hacen difícil su
atribución precisa a un determinado grupo humano, persistiendo en la actualidad diferencia de
criterio sobre su correcta ubicación.
Estos datos dan pie a diversos autores a opinar que en Europa central existió un caso de
continuidad, es decir, que algunos de los neandertales europeos contribuyeron de manera
significativa al fondo genético de los europeos modernos. Actualmente es difícil de sostener la
idea de una evolución de los neandertales a los humanos modernos, por lo que se insiste más en
una aportación significativa al patrimonio genético moderno, por medio de cruce de ambas
poblaciones, lo que justificaría los restos humanos de características ambivalentes ya
mencionados (Smith and Trinkaus, 1991).
Mientras, otros autores ven en los fósiles centroeuropeos, los mismos tipos de
variaciones morfológicas que en la Europa occidental y defienden la idea del origen de la
expansión del humano moderno en nuestro continente, como una expansión de las poblaciones
modernas del Próximo Oriente y la posibilidad de algún mestizaje ocasional (Gambier, 1993;
Vandermeersch, 1981, 1993b). De todas maneras existen algunos pequeños rasgos que parecen
otorgar a este grupo unas características más arcaicas, como se aprecia en la serie de Mladec
(Jelinek, 1983), aunque lo consideran como muestra de una mayor antigüedad evolutiva dentro
del proceso expansivo de las poblaciones modernas hacia Europa occidental.
Recientemente se ha encontrado en el valle de Lapedo (Portugal) el esqueleto de un
niño de cuatro años, el yacimiento llamado Lagar Velho 1 es un típico enterramiento Solutrense,
estando datado sobre el 24.000 BP. El esqueleto parece tener una combinación de rasgos entre
humanos modernos y neandertales, lo que sólo sería posible si se hubiera producido un
entrecruzamiento habitual y significativo entre ambas poblaciones, para que aún se mantuvieran
rasgos neandertales en fecha tan moderna (Duarte et al., 1999). Como es lógico, el hallazgo y su
posterior interpretación desencadenó una importante controversia, entre los que no creen en la
importancia de la hibridación poblacional dentro del origen del humano moderno europeo y los
que están a su favor.
Los críticos dudan que exista tal hibridación, a pesar de las vigorosas proporciones
corporales que presentan los restos, pero que por sí sólo no puede justificar el cruce poblacional.
Además, al ser restos de un niño y presentar diversos deterioros importantes del esqueleto,
hacen aún más difícil establecer conclusiones definitivas (Tattersall and Schwartz, 1999).
216
Actualmente se ha podido estudiar el ADN mitocondrial en restos óseos del neandertal,
comprobándose por medio de dos estudios diferentes que existe una diferencia temporal importante
respecto de la separación de las dos poblaciones, las cuales con su evolución separada geográfica y
temporalmente, darían lugar a las poblaciones neandertales y humanas modernas, introduciendo la
posibilidad de que se tratase de dos especies diferentes. Ambas poblaciones pudieron separarse a
partir de un ancestro común entre 690.000- 550.000 años (Krings et al., 1997) y 853.000-365.000
años (Goodwin, et al., 2000). Estos datos nos aclaran sobre la independencia temporal que existe
entre las dos poblaciones, sobretodo en el periodo de formación de ambas, pero no pueden
indicarnos la incompatibilidad biológica entre ellas, por lo que el problema de su posible
hibridación en el periodo transicional no puede solucionarse por esta vía de estudios bioquímicos.
Pero lo que sí es cierto es la existencia de poblaciones modernas en Sudáfrica y en el
Próximo Oriente, con una antigüedad que se remonta a dataciones aproximadas a los 100.000
años. Lo que indica que las formas anatómicamente modernas ya existían fuera de Europa en
el momento de esa posible evolución autóctona.
Igualmente hay que valorar lo que sería un raro fenómeno evolutivo, como es el que
durante el breve periodo transicional, se produjera un brusco proceso evolutivo en el que el
neandertal llegara a conseguir las formas anatómicas de las otras poblaciones modernas ya
existentes en otras áreas geográficas, cuando la evolución necesitó mucho más tiempo para pasar de
las formas arcaicas a las modernas del Homo sapiens.
La aparición de hombres de tipo moderno en Europa constituye un proceso relativamente
brusco, donde los datos paleontológicos no son lo suficientemente específicos como para establecer
de una manera cierta el mecanismo íntimo de este cambio, es decir, si se debió más a una invasión
de poblaciones foráneas o a la paulatina afluencia de un flujo grande de genes (Wijsman and
Cavalli-Sforza, 1984), pero hay que tener en cuenta que nunca se ha registrado la aparición de dos
especies diferentes en diferentes puntos geográficos y de forma independiente.
3. - Perduración y extinción del Neandertal.
Uno de los diferentes problemas que ha caracterizado al periodo transicional,
corresponde a la heterogénea forma de perduración del Neandertal durante algunos milenios.
Igualmente, su aún discutida desaparición acaecida en unos pocos milenios durante el comienzo
del Paleolítico superior, junto con la paralela expansión de los humanos anatómicamente
modernos, parece indicar que la causa de tales fenómenos pueda estar relacionada con la
dispersión y configuración definitiva del Homo sapiens sapiens por toda Europa.
3.1. - Perduración del Neandertal.
Durante el tiempo de convivencia de ambas poblaciones en nuestro continente, se
observaron dos hechos de notable importancia:
- Se aprecian ciertas variaciones morfológicas en centroeuropa, ya comentadas en un
apartado anterior, que, según ciertos autores, puede observarse una tendencia evolutiva hacia las
217
formas anatómicamente modernas en el centro-sur de Europa durante el periodo transicional
(Smith and Trinkaus, 1991), en relación con los caracteres clásicos de los neandertales de la
zona sudoeste del continente, que se ajustan más al prototipo anatómico consensuado sobre el
Neandertal.
Los argumentos invocados por los partidarios de la evolución local hacia el Homo sapiens,
son argumentos de dimensión y de forma. Los últimos neandertales de Europa central serían más
robustos que sus descendientes, indicando que se harían formas de neandertales relativamente
gráciles como los predecesores de los Homo sapiens robustos, siendo está la forma o modo de
transición. Desde un punto de vista puramente paleontológico, esta visión parece ser muy difícil de
realizarse (Vandermeersch, 1993b).
La anatomía de algunos de estos últimos neandertales en estas zonas meridionales,
parece corresponder a formas más indiferenciadas y potencialmente progresivas o gráciles que
las variantes clásicas europeas (Garralda, 1993; Raposo, 1998; Raposo y Cardoso, 1998),
aunque los restos fósiles son escasos y de difícil interpretación.
- Una importante variabilidad cultural dentro de las poblaciones formadas por los
últimos neandertales, ofreciendo un aspecto de heterogeneidad técnica, geográfica y temporal
notable en los tecnocomplejos desarrollados. Así, al final del Paleolítico medio se aprecia un
Musteriense muy generalizado en toda Europa, pero en la zona central son relativamente
frecuentes las clásicas industrias de puntas foliáceas (Desbrosse et Kozlowski, 1988; Otte,
1990), lo que hace suponer que el uso de láminas como soporte de sus útiles (Boëda, 1988,
1990; Mellars, 1995), no sólo por la producción específica de la talla Levallois, sino con
preparación de núcleos diferentes a la técnica anterior como variantes elaboradas
intencionadamente para ese fin (Stringer and Gamble, 1993).
El uso de láminas corresponde a un proceso tecnológico que parece comenzar a
desarrollarse en el Paleolítico medio, no sólo en zonas europeas sino en otras partes del Viejo
Mundo, como así lo demuestra el registro arqueológico en el Próximo Oriente (Revillion et
Tuffreau, 1994) y en África (McBrearty and Brooks, 2000).
La producción laminar, además de las tradicionales lascas musterienses, constituyó un
soporte específico de diversos útiles durante el periodo de transición y el inicio del Paleolítico
superior, dando lugar al desarrollo de unas tecnologías con elementos propios del último
periodo paleolítico, tales como el Chatelperronense en Francia y norte de la Península Ibérica, el
Uluzziense en Italia, el Szeletiense en Hungría, Moravia y Eslovaquia, Jerzmanoviciense en
Polonia y Streletskayaciense al sur de Rusia. Salvo del Chatelperronense, en el que existe una
relación directa y comprobada con el neandertal en los yacimientos de Saint-Césaire (Lévèque et
Vandermeersch, 1981) y de Arcy-sur-Cure (Leroi-Gourhan, 1961), los demás tecnocomplejos son
atribuidos al neandertal, sin existir una asociación directa entre estas manifestaciones culturales y
una forma anatómica determinada.
218
Paralelamente, los neandertales que en las zonas meridionales continuaron viviendo
durante algunos milenios más, lo hicieron con técnicas musterienses que al parecer no presentan
rasgos evolucionados, como es el caso del sur de la Península Ibérica (Strauss and Otte, 1996;
Vega Toscano, 1993; Zilhâo, 1993). Sin embargo, algunos autores opinan que en el sur de la
Península Ibérica se produjeron ciertas transformaciones referentes a los patrones
tecnotipológicos y tipométricos (Barroso et al., 1991).
- Su desaparición definitiva de estas zonas puede situarse definitivamente sobre el 31-
30.000 BP. (Baffier, 1999; Pettitt, 1999; Stringer and Gamble, 1993), aunque existe cierta
discrepancia sobre tal fecha. Hay datos que indican la presencia de neandertales en zonas
meridionales de Europa, por lo que parece que pudieron continuar su existencia unos 10.000
años más, respecto de las áreas de latitud superior. Así, en el centro y sur de la Península Ibérica
las últimas dataciones pueden llegan hasta el 25.000 BP en Portugal (Raposo, 1995; Raposo y
Cardoso, 1997), aunque las fechas más aceptadas se centran sobre el 28.000 BP en el sur de
España (Vega Toscano, 1993) y en Portugal (Zilhäo, 1993), parecidos datos se han registrado en
el yacimiento de Vindija en Croacia (Hublin et al., 1995; Stringer 1996), y en Crimea (Ucrania)
donde pudieron perdurar hasta el 30.000/29.000 BP. (Pettitt, 1999; Marks and Chabai, 1997).
3.2. - Extinción del Neandertal.
En cierta medida, el propio concepto sobre el origen de los humanos anatómicamente
modernos va a facilitar diferentes explicaciones sobre la desaparición física de los neandertales.
Dentro de la teoría multirregional puede explicarse por la propia hibridación o mezcla
con los humanos modernos, diluyéndose en las nuevas generaciones los rasgos anatómicos que
los diferenciaban. Su posición más aceptada respecto de la interacción de las dos poblaciones, a
pesar de que la forma y el grado de la misma no puede conocerse con precisión, es que debió de
tener una importante repercusión demográfica (Bräuer, 1992; Smith, 1984; Smith and Trinkaus,
1991; Wolpoff, 1996; Wolpoff et al., 1991).
No obstante, el desarrollo de esta teoría no facilita la explicación de cómo se produjo
una variedad cultural tan importante en una población que tendía, sin ningún aparente problema
biológico o cultural, a la unificación morfológica. Tampoco explica satisfactoriamente la
permanencia de neandertales en zonas meridionales europeas, con una pervivencia cultural
basada en las tecnología Musteriense y con un aislamiento biológico sostenido, hasta su mal
conocida desaparición varios milenios después de que lo hicieran los que habitaban en latitudes
más altas.
Por otro lado, los seguidores de la teoría de la Eva mitocondrial o de la expansión desde
África de los humanos anatómicamente modernos a Europa, sobre la base de los datos genéticos
que parecen indicar con importante claridad la separación de las dos poblaciones, opinan que
estos últimos sustituyeron totalmente a las poblaciones europeas primitivas, dejando la
posibilidad de alguna forma de hibridación, pero con un carácter esporádico y sin significado
219
aparente en las definitivas poblaciones modernas europeas (Stringer and Gamble, 1993;
Tattersall, 1998; Vandermeersch, 1993b). No obstante, persiste el problema sobre la forma de
sustitución y sus causas que debieron de producirse entre ambas poblaciones, generando nuevos
problemas de interpretación, debido fundamentalmente a la propia escasez de datos
arqueológicos que nos puedan aclarar tales cuestiones.
Existen dos tendencias contrapuestas sobre la manera de enfocar el problema:
- La manera brusca y rápida, por medio de la cual y con formas violentas, las
poblaciones anatómicamente modernas fueron destruyendo a los neandertales, los cuales aunque
más fuertes físicamente, parece que presentaban un menor desarrollo cognitivo, que los ponía en
franca inferioridad respecto de los africanos invasores.
- Otra forma más pausada y paulatina, en donde la violencia no tuvo lugar, sino la
competencia medioambiental, excesiva especialización, costumbres culturales como la
endogamia, problemas sanitarios, mayores dificultades en la adquisición de alimentos y de
materias primas, a lo que hay que añadir la propia presión demográfica que debió de aumentar
con el paso de los años. Estos hechos desarrollaron situaciones que condujeron inexorablemente
a la desaparición de los neandertales, primero en las regiones de directa competencia, como son
las zonas europeas de latitudes medias y luego a las zonas más meridionales hasta ocupar toda la
extensión del continente.
La primera y catastrófica visión sobre la desaparición de los neandertales, se asocia a la
idea de una invasión de las áreas pobladas por el Homo sapiens neanderthalensis por parte de
los humanos anatómicamente modernos, los cuales en su progresivo avance iban destruyendo de
forma violenta las poblaciones de los grupos humanos que no eran afines a su propia identidad.
No obstante, existen una serie de hechos arqueológicamente probados que parecen indicar que
la relación entre ambas poblaciones debió de seguir otros derroteros en su antigua convivencia:
- No existe testimonio arqueológico que pueda indicar la realización de un tipo de
agresión tan violento, extendido y generalizado de una población sobre la otra. Aunque el
registro arqueológico es pobre respecto del número de yacimientos y de restos humanos, un
exterminio de tal envergadura debería de haber dejado alguna señal.
- El testimonio de la pervivencia en común durante algunos milenios de las dos
poblaciones, con cierta relación cultural más o menos probada, parece querer indicar la
existencia de una convivencia no agresiva entre ellos.
- La alternancia en el uso de diversos yacimientos, como puede verse en diversas cuevas
(La Piage, Roc de Combe y El Pendo), sin ningún resto de agresividad aparente, indicando de
igual manera una coexistencia pacífica.
- La propia pervivencia durante varios milenios de grupos de neandertales en zonas
meridionales europeas, con cierto mantenimiento de formas musterienses y aislamiento cultural
respecto de sus homólogos de latitudes más altas, tampoco parece indicar una alta agresividad
220
por parte de las poblaciones modernas, aunque a la larga fueran ocupando paulatinamente todas
las zonas de Europa.
Entre los seguidores de la teoría de una expansión pacífica y paulatina de los grupos de
humanos anatómicamente modernos por Europa, la sustitución y desaparición de los grupos
neandertales debió de producirse por causas mucho más pacíficas, lentas y con una dinámica de
producción difícil de precisar pero muy interesante de estudiar. Stringer y Gamble (1993)
indican que se debió de producir dentro de los siguientes parámetros:
- Sobre la posible relación biológica existe una gran dificultad en demostrar la
existencia de dos especies diferentes, o la presencia de una única especie con variaciones
morfológicas. Por lo que la existencia de híbridos es posible, incluso de que estos sean fértiles
entre sí, pero su desarrollo poblacional no se aprecia con claridad en el registro arqueológico.
Aún a sabiendas del desconocimiento sobre la posibilidad biológica de tal cruce, si este fue
posible debió de ser muy poco significativo, siendo los patrones culturales uno de los más
determinantes para impedir su progreso.
- Posibilidad de diferentes tipos de interacción a lo largo del continente Europeo. El
rechazo mutuo, tolerancia o incluso el cruzamiento junto con conductas que van desde la
competencia económica a la amistad y el intercambio de ideas, pudieron producirse a diferente
nivel en áreas diferentes y a la vez.
- Las causas de separación de ambas poblaciones debieron de ser principalmente
culturales y conductuales; el reconocimiento de una importante diferencia física, las posibles
diferencias respecto del lenguaje y espectro gestual, pasan por ser las causas más a tener en
cuenta.
- Competencia económica que provocaría un desplazamiento de los neandertales hacia
zonas marginales y menos favorecidas. Durante los periodos fríos y los largos inviernos, sus
condiciones de vida debieron de ser extremadamente duras. Su tasa de mortalidad infantil se
elevaría, al contrario que su longevidad, lo que en el transcurso de algunos milenios pondría en
duda su posible permanencia demográfica en el continente. Un simple aumento de la tasa de
mortalidad infantil de tan sólo un 2%, podría justificar su extinción en unos 1000 años (Zubrow,
1989).
La impresión general entre la mayoría de los autores, es que la presencia de los
humanos anatómicamente modernos con su forma compleja de conducta, es capaz de alterar la
fuerza selectiva que actúa sobre las poblaciones de los neandertales. En este sentido se discute la
primacía biológica y mejor adaptabilidad sobre el medio de los modernos respecto de los
neandertales, lo que produciría la competencia económica con clara ventaja de los primeros
sobre los segundos (Arsuaga y Martínez, 1998; Hublin, 1998; Stringer and Gamble, 1993).
221
De forma parecida, P. Mellars (1998a) realiza un estudio sobre las posibles causas de la
extinción de los neandertales. En su opinión son dos las causas principales que contribuyeron,
en estrecha relación, a la producción de tal hecho:
- El gradual y continuo aumento de la población de los humanos anatómicamente
modernos, con el consiguiente aumento de competición entre los dos grupos de población sobre
la ocupación y explotación de las zonas con intereses económicos.
La causa de la mayor capacidad competitiva de los humanos modernos, se basa en la
posesión de una tecnología más compleja, así como de la posesión de modelos más
estructurados de organización social y de comunicación (Mellars, 1989, 1995; Stringer and
Gamble, 1993), confiriendo a sus poseedores una eficacia mucho mayor. Esto produce una
inevitable situación de competición con los neandertales, cuyo resultado pudo ser una gradual
contracción de sus poblaciones a zonas más limitadas en todo el continente.
Una consecuencia directa de esta reducción de territorios ocupados por los neandertales,
pudo ser la fragmentación social de los mismos, formando grupos más pequeños y más aislados
social y geográficamente. Estos hechos conllevan a la producción de consecuencias importantes:
+ Menos viabilidad demográfica de los relativamente pequeños grupos, al disminuir su
capacidad de reproducción debida al aislamiento y aumento de las dificultades de supervivencia
(Zubrow, 1989).
+ Variaciones estocásticas de la reproducción.
+ La producción de eventuales y locales extinciones en diversas áreas del continente,
darían lugar a la ocupación de estos territorios por parte de los grupos humanos modernos.
- La importancia de los eventos climáticos ocurridos durante este periodo. Parece ser
que la extinción de los neandertales en la mayoría de las áreas europeas, coincidió con un
episodio climático de intenso frío y de aparición brusca. Probablemente coincida con la
producción del evento Heinrich nº 4, que se produjo sobre el 33-34.000 BP., ya estudiado
anteriormente. Es en estas fechas, cuando desaparece el Chatelperronense del SW. de Europa,
siendo sustituido por el Auriñaciense (Mellars, 1995).
Mellars (1998a) se basa en el núcleo de hielo GRIP, donde tal fecha corresponde
efectivamente al evento H4 u oscilación D/O nº8, mientras que con la escala temporal ofrecida
por el GISP2, correspondería a la serie de pequeñas oscilaciones D/O nº 6, 7 y 8, de menor
duración pero casi igualmente intensas en sus variaciones de temperatura que la que caracterizó
al H4 (Fig. 30 y 31). Es un claro ejemplo de cómo el uso de una u otra escala puede ofrecer
interpretaciones diferentes.
La causa de que los neandertales desaparecieran durante este episodio frío, a pesar de
haber superado a lo largo de su historia evolutiva otros periodos incluso más fríos, parece
deberse a la presencia del otro grupo humano, el cual produce un aumento en la presión
demográfica y aumento de las competencias por los recursos alimentarios. La existencia de
222
estos nuevos factores pudo disminuir su capacidad para hacer frente a los inviernos muy
severos, por tener disminuida su movilidad, la comunicación con otros grupos humanos y la
posesión de una tecnología y capacidad de adaptación menor que la que poseían los humanos
modernos.
La exposición de este modelo genérico es el más aceptado en la actualidad, por ser el
que más se adapta a las diferentes formas culturales que el registro arqueológico nos ofrece
sobre los neandertales en ese periodo, así como una forma explicativa de la diferente evolución
cultural que existen en distintas áreas europeas.
El concepto general y ampliamente consensuado de estas teorías, se basa en la
aceptación de una primacía biológica de las poblaciones modernas sobre las neandertales, es
decir, de una mayor capacidad biológica para vivir en competencia que, al conferirles mayores
capacidades de adaptación al medio, son capaces de sobrevivir mejor en condiciones adversas,
consiguiendo desplazar a las poblaciones menos dotadas biológicamente. Aunque el uso de un
lenguaje simbólico es una de las causas que más se exponen como causa de la mejor capacidad
adaptativa, no se explica como lo hace ni en que consiste esta primacía biológica.
El problema surge al intentar explicar procesos conductuales, que indiscutiblemente
son consecuencia de un desarrollo cognitivo determinado, con los medios limitados de la
arqueología, lo que complica y dificulta el complejo camino de la comprensión de tal proceso.
223
Capítulo 14. – ASPECTOS SOCIOCULTURALES DE LOS HUMANOS
ANATÓMICAMENTE MODERNOS EN LA TRANSICIÓN PALEOLÍTICA.
Fuera de los datos generalizados que ponen en manifiesto la gran diferencia existente
entre el Paleolítico medio y el superior, el periodo transicional ofrece la aparición de unos
cambios que se van a manifestar como transcendentales en el desarrollo del último periodo
paleolítico. Dichos cambios, a pesar de no estar claros ni en su origen ni en su desarrollo,
ofrecen un aspecto sociocultural que caracteriza y da una personalidad propia al periodo de
transición paleolítica.
En general presentan dos aspectos que convienen destacar, por un lado parecen estar a
caballo entre los dos periodos paleolíticos, ofreciendo estadios intermedios que indican el
desarrollo evolutivo de elementos culturales ya existentes en el Paleolítico medio, aunque tal
carácter intermedio no esté generalizado en todas las zonas geográficas en estudio; mientras que
por otro lado se recogen elementos nuevos y originales, los cuales, por sus propias
características, parecen tener mayor trascendencia en el desarrollo cultural posterior que los
propios elementos del periodo antiguo, a pesar de su continuado desarrollo evolutivo.
El registro arqueológico aporta una gran cantidad de información que hay que estudiar
con cierta precaución, pues no todas las fuentes han sido estudiadas de la misma manera, ni
presentan igual grado de exactitud y complejidad al depender de diversos factores que muchas
veces son ajenos a la propia excavación, como pueden ser los siguientes:
- De la época en la que se realizo la excavación, pues las técnicas empleadas y la
importancia que se atribuía a los diferentes tipos de restos encontrados, han variado mucho a lo
largo del siglo XX.
- Del desarrollo de la Arqueología como ciencia y de sus diversa corrientes
interpretativas, que han sido muy desiguales en diversas zonas de Europa y del Próximo Oriente
durante el siglo pasado.
- De igual forma, la situación política, social y económica de diversos lugares dificulta
la normal evolución de la disciplina. Ya sea porque en estas zonas no posean los medios
adecuados para su desarrollo o porque la situación política del momento impida su normal
desarrollo.
Sin embargo, para conocer mejor las características socioculturales del periodo que
nos interesa, debemos de profundizar en el estudio de aquellos yacimientos que mejor ofrezcan
datos sobre el mismo, tanto antropológicos como arqueológicos, de Europa y del Próximo
Oriente.
Todos estos yacimientos se sitúan dentro del intervalo cronológico correspondiente al
periodo de transición anteriormente señalado, estando cómodamente situados entre las fechas
comprendidas entre 50.000 y 30.000 BP., correspondiendo mayoritariamente al periodo
224
climático comprendido entre las oscilaciones Dansgaard-Oeschger 12/8 (Hengelo-Les Cottes),
los cuales en función de los datos cronológicos aportados por el GISP2 presentan una datación
comprendida entre 45.600 y 35.800 BP. y del GRIP con las dataciones situadas en el intervalo
de 43.200 y 32.800 BP.
No obstante, hay que tener en cuenta que cada yacimiento e incluso cada grupo de
yacimientos de características afines, no tienen que limitarse necesariamente a estas fechas o
abarcar por entero tal periodo, pues cada grupo de diferente evolución cultural presenta periodos
evolutivos propios y diferentes entre sí. Normalmente se sitúan en lugares con un clima
benigno, con mayor posibilidades de adquisición de alimentos. Destacan los yacimientos en la
costa mediterránea o cercana a ella con su notable influencia climática, de igual modo en el
interior del continente europeo se concentran en los grandes valles fluviales, cuyo clima permite
el desarrollo de una fauna y flora asequible a las necesidades de los seres humanos del
momento.
Desde un punto de vista teórico, es factible establecer una subdivisión de tales
yacimientos, en función del grupo humano que los formó y a su aportación al desarrollo de las
formas culturales relacionadas con el Auriñaciense. No obstante, debemos de tener presente la
división de criterios al respecto, pues no todos los autores atribuyen el origen del Auriñaciense a
los humanos anatómicamente modernos, ni establecen taxativamente una evolución biológica
totalmente independiente de los dos grupos humanos que encontramos en nuestro continente.
1. - Yacimientos del Próximo Oriente y Turquía.
1.1. - Relacionados con las llamadas culturas de transición o Emirense (50.000-
40.000 BP.), aunque en la actualidad se prefiere denominarlas como del Paleolítico superior
inicial (IUP).
Tales culturas parecen corresponder, en un sentido técnico, a una evolución del
Paleolítico medio al superior: Boker Tachtit (Israel), Ksar Akil (Líbano), Uçagizli y Kanal
(Turquía). A pesar de ser un área relativamente amplia sólo en unos pocos lugares se han
encontrado estas industrias de transición, por lo que además de los sitios estudiados hay que
reseñar los yacimientos de Umm El Tlell (Siria), Antelias y Abu Halka (Líbano).
Estos yacimientos se sitúan en la costa mediterránea oriental o cercana a ella, dentro de
los estados actuales de Israel, Líbano, Siria y Turquía, aunque respecto a este último país hay
que tener en cuenta lo poco estudiado que se encuentra su territorio, en especial su interior, por
lo que no hay que descartar posteriores descubrimientos que puedan alterar este conjunto de
datos referentes a estas industrias transicionales (Fig. 47). En los niveles situados entre los del
Paleolítico medio y superior, ofrecen una serie de industrias que en apariencia reflejaban la
transición técnica de las industrias del Musteriense levantino a las propias del último periodo
paleolítico. Cada uno de ellos presenta unas características específicas que necesario conocer
antes de realizar cualquier tipo de análisis.
225
1.1.1. - Boker Tachtit es un yacimiento al aire libre situado en el desierto de Negev
(Israel), siendo uno de los ejemplos más característicos de estas formas transicionales de la
zona. En sus cuatro niveles se aprecia una transformación técnica consistente en el cambio de
producción de lascas por hojas, destacando como característico la punta Emireh que permanece
constante en todos los niveles, pero la técnica usada en su fabricación variaría con el tiempo. En
el nivel más antiguo es un producto de la técnica Levallois y la producción de algunas láminas,
pasando posteriormente a una técnica de producción de láminas y cierta conservación de los
tipos de útiles (Marks, 1983).
Es un ejemplo del cambio en la forma de trabajar la piedra, que comienza con técnicas
propias del Paleolítico medio (talla bipolar Levallois), para transformarse en una talla unipolar
basada en un tratamiento volumétrico del núcleo característico del Paleolítico superior (Marks,
1983), ofreciendo útiles que son ya netamente del Paleolítico superior (raspadores, buriles u
hojas retocadas), aunque la utilización de percutor duro usado de forma directa impide la
estandarización de las láminas y útiles como se verá con el desarrollo del Ahmariense (Bar-
Yosef, 1994, 1996; Meignen, 1996).
Cronológicamente se sitúa entre el 47.000-43/41.000 BP. en un periodo de progresivo
mejoramiento climático, lo que obligaría a los pobladores del territorio a un descenso de su
estabilidad residencial, pues en necesario una mayor movilidad en los desplazamientos
estacionales dentro de los territorios anuales, que serían más amplios por las condiciones más
húmedas, para mantener el mínimo nivel de abastecimiento de materias primas y alimentos para
la supervivencia del grupo.
Dentro de la adaptación a las nuevas condiciones climatológicas se engloba el cambio
de estrategia tecnológica, con el fin de aprovechar al máximo los núcleos de sílex que deben de
situarse lejos de los lugares de asentamiento (Marks, 1989, 1990).
Se han observado en esta área geográfica dos modelos diferentes de movilidad y de
estrategias de subsistencia (Marks, 1988, 1989):
- Movilidad circulatoria basada en un cambio regular de campamentos a medida que
cada grupo se mueve por su territorio en masa, en respuesta al cambio estacional que repercute
en los recursos y al agotamiento precoz de los mismos situados en las cercanías de los
campamentos.
- Movilidad radial en donde se sitúa un campamento semipermanente en algún lugar del
centro del territorio, con campamentos periféricos más pequeños en áreas donde existan
determinados recursos, los cuales sólo se visitaban por algunos elementos del grupo en los
momentos del año adecuados, pero volviendo siempre al núcleo central de asentamiento.
1.1.2 - Ksar Akil corresponde a un yacimiento localizado en un abrigo del Líbano, el
cual ofrece una gran estratigrafía de 19 metros de grosor y 25 niveles arqueológicos. Los niveles
XXIV-XXI representan estadios específicos en la transición tecnológica al Paleolítico superior
226
que recuerdan a las formas del nivel 4 de Boker Tachtit, aunque existen diferencias
significativas como la existencia de piezas en bisel (Ohnuma and Bergman, 1990).
Su cronología se ha realizado sobre la base de la extrapolación de los datos de otros
niveles y a la posible tasa de sedimentación, situándose sobre el 50-52.000 BP. (Mellars and
Tixier, 1989).
Se caracteriza por una talla Levallois aunque también existen formas de explotación del
núcleo con una evidente gestión en volumen. Los soportes obtenidos tienen generalmente el
talón facetado, son largos y con el bulbo de percusión abultado consecuencia del uso de
percutores duros como en Boker Tachtit. Los útiles retocados forman mayoritariamente
herramientas del Paleolítico superior (raspadores y buriles), las piezas en bisel son
características de estos conjuntos (Meignen, 1996).
1.1.3. - Üçagizli y Kemal son dos yacimientos situados en el centro sur de Turquía muy
próximos entre sí y de la costa Mediterránea. Entre los niveles claramente definidos como
Paleolítico medio y superior observamos, en ambos yacimientos, una serie de capas con unas
características que los engloban dentro de las industrias de transición o del IUP, las cuales
parecen tener cierto parecido técnico con las formas ofrecidas por el Bohuniciense en Europa
central (Kuhn et al., 1999).
Se caracteriza por el uso de un sílex de alta calidad, obtenido localmente sin grandes
distancias que recorrer. Algunos artefactos presentan restos de la corteza del núcleo, mostrando
que fueron obtenidos directamente de la superficie del nódulo de sílex, de igual manera se
aprecia el uso de un percutor duro sobre núcleos con plataformas facetadas.
Ambos conjuntos presentan útiles con soportes de lascas y de láminas, estos últimos son
tipologicamente del Paleolítico superior pues contienen numerosos útiles retocados dando lugar
a raspadores, buriles, truncaduras, hojas retocadas, persistiendo elementos propios del
Musteriense como los denticulados, raederas y puntas Levallois (Kuhn et al., 1999).
Se observan en el yacimiento de Üçagizli dos elementos con cierta representación
simbólica:
- Una pocas conchas perforadas que pudieron usarse como cuentas (Kuhn et al., 1999).
- Piedra y hojita coloreadas junto a dos pequeños núcleos de ocre. La presencia de estos
objetos parecen indicar el uso del color, aunque no es posible discernir si fue con motivo
simbólico o como tratamiento de pieles (Minzoni-Déroche et al., 1995).
Tenemos dos dataciones de AMS C-14, pero que no están calibradas, dan 39.400+/-
1.200 BP. y 38.400 +/-1.100 BP., posteriores intentos de calibración basados en la intensidad
del campo magnético de la tierra lo sitúan sobre el 41.000 BP. (Van Andel, 1998).
1.2. - El Paleolítico superior de esta región se estableció, sobre la base de las
características tipológicas de los útiles encontrados en sus diferentes yacimientos y niveles, en
227
cinco fases (I –V) por R. Neuville en 1934, correspondiendo al último periodo paleolítico las
fases III y IV que denominó respectivamente como Anteliense inferior y superior.
En 1954, D. Garrod llamó a estas fases Auriñaciense levantino, por su semejanza con
los útiles del Auriñaciense europeo.
Estudios más recientes parecen indicar la existencia de dos tradiciones paralelas
(Gilead, 1991), las cuales se sitúan por encima de los niveles correspondientes a las industrias
transicionales. Serían las siguientes:
1.2.1. - El Ahmariense que corresponde a la industria comprendida entre 38.000-30.000
BP. (Marks, 1983; Meignen, 1996), aunque algunos autores le dan mayor antigüedad llegando a
los 45-40.000 BP. (Bar-Yosef et al.,1996; Gilead, 1991), así como un final más reciente
situándolo sobre el 22.000 BP. o incluso hasta el final del Paleolítico. Se localiza en diversos
lugares, destacando en Qafzeh 7 y 9, Kebara E. Parece corresponder a una evolución local del
Musteriense levantino a través de alguna industria de transición (Marks. 1990; Gilead, 1991).
Se caracteriza por una importante presencia de hojas, obtenidas del trabajo del núcleo
con una concepción volumétrica y un percutor blando usado directa o indirectamente. Entre sus
útiles tenemos de láminas, laminillas retocadas, puntas de El Wad, raspadores y buriles. Los
útiles en asta o hueso son muy raros (Meignen, 1996). Es posible una coexistencia del IUP con
las primeras fases primitivo Ahmariense (Kuhn et al., 1999).
1.2.2. - El Auriñaciense levantino también denominado Anteliense, cuya cronología se
puede centrar entre 32.000 y 22.000 BP., aunque su inicio puede retrasarse hasta el 36.000 BP.
(Bar-Yosef et al., 1996). Se caracteriza por unos conjuntos diferentes del anterior, al presentar
una producción de lascas, láminas y laminillas que forman raspadores carenados y de hocico,
láminas auriñacienses, buriles y hojitas Dufour (Gilead, 1991; Meignen, 1996). Existen útiles en
hueso y asta, sobre todo en Ksar Akil (Newcomer and Watson, 1984) y en Hayonim (Belfer-
Cohen and Bar Yosef, 1981).
Las dos formas tecnológicas del Paleolítico superior presentan diversos aspectos
importantes:
+ Difieren fundamentalmente en su propia estructura tecnológica, por lo que son
claramente diferentes, el Ahmariense se parece más a las formas locales, mientras que el
Auriñaciense levantino se asemeja a las formas europeas del Auriñaciense.
+ Tienen una cronología diferente, siendo el Auriñaciense levantino más reciente, pero
existen unos milenios de contemporaneidad entre ellos (Gilead, 1991).
1.3. - Conclusiones. Podemos observar las siguientes:
- Dentro de las industrias transicionales no tenemos ningún dato antropológico que
confirme su relación con algún tipo humano, pero tradicionalmente, y dentro de determinadas
teorías, se ha asimilado como consecuencia de la acción del Homo sapiens sapiens.
228
- A las industrias del IUP de Próximo Oriente se las ha relacionado con ciertas
tecnologías propias del Paleolítico superior en Europa, al señalar la semejanza entre los
conjuntos de Üçagizli y Kanal con el Bohuniciense europeo (Kuhn et al., 1999) y una
cronología común entre el 43.000-38.000 BP.
- El Auriñaciense levantino, aunque similar al europeo, tiene unas dataciones más
recientes, por lo que difícilmente pudo ser el origen tecnológico del mismo, al menos como
origen de los tipos propios del Auriñaciense.
- El cambio que se observa en las industrias IUP es básicamente tecnológico,
destacando la producción de láminas como soporte de útiles retocados tipo Paleolítico
superior, así como la presencia de un concepto volumétrico en la talla de los núcleos, pero con
un menor control y estandarización en la producción de los útiles.
Estos hechos ya se conocían en algunos lugares de Europa, pero sus cadenas operativas
de producción laminar están mayormente asociadas a una producción de lascas de concepción
Levallois (Révillion et Tuffreau, 1994).
- La variabilidad tecnológica es importante entre estas industrias transicionales, pues
aunque presentan útiles similares a los propios del Paleolítico superior, su origen y producción
parece ser distinta en diferentes zonas. Los conjuntos líticos de cada yacimiento presentan
particularidades propias que los diferencian unos de otros, así la punta de Emireh presente en los
yacimientos de Israel y del Líbano no lo está en los correspondientes de Turquía. De igual
forma, dicha punta es realizada en los primeros niveles de Boker Tachtit y Ksar Akil a partir de
un trabajo volumétrico de los núcleos, mientras que en Umm El Tlell se realiza por técnicas de
Levallois. Dos procesos diferentes con un mismo resultado, pero que indican los diferentes
caminos realizados dentro de las industrias IUP en diferentes lugares (Meignen, 1996).
- Existen muy pocos indicios, independientes de los procesos tecnológicos, de un
desarrollo social y simbólico, aunque hay que destacar los siguientes:
+ La presencia en Üçagizli de elementos compatibles con una función de
carácter simbólico, como son las conchas perforadas y el uso del ocre.
+ La existencia en el Negev de dos modelos de estrategias de uso del territorio,
con diferente concepción del espacio y del aprovechamiento de los recursos, ha servido
para relacionar los más complejos a los humanos anatómicamente modernos y los más
simples a los neandertales. Pero hay que tener en cuenta que tales atribuciones se basan
en datos indirectos y escasos, como son el análisis de los restos de animales y los tipos
de rotura y desgaste en las herramientas de piedra en tan sólo tres yacimientos
levantinos, dos correspondientes a neandertales y uno de los humanos modernos
(Tattersall, 1998).
229
2. - Yacimientos en Europa.
El Auriñaciense corresponde al complejo industrial que aparece en grandes áreas de
Europa durante el interestadial wurmiense (Hengelo), desarrollándose en la siguiente fase fría
Würm III por lo que se extiende desde el 40.000 al 30/28.000 BP.
Para muchos autores el Auriñaciense supone la incorporación del Homo sapiens sapiens
a Europa, aunque los primeros fósiles relacionados con esta industria presentan una cronología
avanzada, lo que ha originado cierta controversia sobre la autoría de la primera fase de esta
cultura.
Los yacimientos referentes a estas formas industriales datados entre el 40-35.000 BP. y
que estratigráficamente representan el primer tecnocomplejo del Paleolítico superior antiguo,
forman los procesos culturales denominados como Auriñaciense arcaico, Protoauriñaciense,
Auriñaciense 0 y Correziense, que sólo se ven en distantes lugares geográficos de Europa y
aparentemente se asocian a poblaciones de humanos anatómicamente modernos, aunque no
existe una clara correlación antropológica.
Estos yacimientos se distribuyen en la dirección este a oeste del continente europeo,
estando comprendidos en unas latitudes próximas al paralelo 43 (Djindjian, et al., 1999) (Fig.
47). Destacaremos los siguientes yacimientos entre los más conocidos y característicos:
- Península Ibérica: L´Arbreda, Abrí Romaní y Reclau Viver en Cataluña; El Castillo,
El Pendo y Cueva Morín en Cantabria; La Viña y El Conde en Asturias; Labeko Koba en el País
Vasco.
- Francia: Isturitz, La Rochette, Saint Césaire, Gatzarria.
- Italia: Grotta Fumane y Abri Mochi.
- Bélgica: Trou Magrite.
- Austria: Willendorf II.
- Alemania: Geissenklösterle.
- Hungría: Istallöskö.
- Bulgaria: Bacho Kiro y Temnata.
En general todos estos yacimientos presentan unas características técnicas parecidas,
donde los elementos típicos del Auriñaciense empiezan a marcarse aunque no aparecen en todo
su valor (Bernaldo de Quiros, 1982), pudiendo establecer unos patrones comunes (Djindjian, et
al., 1999):
- Industria lítica: Comprende elementos de los dos periodos paleolíticos:
+ Del Musteriense, formando lo que se llama elementos de sustrato, entre los que
se encuentran abundantes raederas, denticulados, escotaduras, etc.
+ Del Paleolítico superior tenemos una talla en laminillas en oposición al mejor
tallado laminar del posterior Auriñaciense I, los útiles son los siguientes:
230
1. Pendo, Cueva Morín y El Castillo (Cantabria). 10. Willendorf II (Austria). 2. La Viña y el Conde (Asturias) . 11. Geissenklösterle
(Alemania). 3. L´Arbreda, Abrí Romaní y Reclau Viver (Cataluña). 12. Istallöskö (Hungría). 4. Labeko Koba (País Vasco). 13. Bacho Kiro (Bulgaria). 5. Isturitz y Gatzarria (Francia). 14. Temnata (Bulgaria). 6. La Rochette y Saint Césaire (Francia). 15. Uçagizli y Kanal
(Turquía). 7. Abri Mochi (Italia). 16. Ksar Akil (Líbano). 8. Grotta Fumane (Italia). 17. Boker Tachtit (Israel). 9. Trou Magrite (Bélgica).
Fig. - 43. Se señala los yacimientos mencionados correspondientes al Auriñaciense
arcaico en Europa e industrias de transición del Próximo Oriente.
- Numerosos raspadores carenados y en hocico, los primeros están descritos como
atípicos, por lo que probablemente no sean más que la reutilización de núcleos de extracción de
laminillas.
- Los buriles son raros y de mediocre factura, frecuentemente sobre línea de fractura y
raramente sobre truncadura.
- Las láminas retocadas son raras ya que el número de láminas es escaso, siendo lo más
característico el retoque escamoso y extraplano.
- Las laminillas retocadas de Dufour y las puntas sobre laminillas son de proporción
muy variable, con un retoque marginal característico.
Auriñaciense arcaico europeo Industrias transicionales del P.O.
231
- Industria ósea: Existen restos de trabajo sobre hueso no muy abundantes pero de
mayor significado que el visto en el Paleolítico medio. Algunos autores atribuyen a este periodo
el desarrollo de azagayas de base hendida muy planas o aplastadas (Fortea Pérez, 1995; Laplace,
1966; Menéndez, 2002a), no poseyendo aún los tipos de puntas óseas auriñacienses propias del
siguiente periodo (azagayas de base hendida y losángicas).
- Materias primas. Continúan usando materias primas locales, pero se nota un aumento
significativo del uso del sílex de calidad, la mayoría de las veces importado desde distancias
importantes (Turq, 1996)
- Simbolismo. Los elementos con cierto carácter simbólico existen en varios de estos
yacimientos, destacando el uso de diversos tipos de colgantes realizados en dientes de animales
perforados, y la abundancia de minerales con colores llamativos como el amarillo y el ocre o
rojo.
- Subsistencia. Los métodos de caza y de posibles aprovisionamiento de alimentos no
parece cambiar respecto de las últimas fases del Paleolítico medio (Pike-Tay et al., 1993, 1999).
Este primer auriñaciense presenta una variedad tipológica importante aún no bien
estudiada, pero que en principio permite establecer algunas variantes regionales (Djindjian, et
al., 1999):
I. - Facies mediterránea occidental (F.M.O.) donde lo característico es la abundante
presencia de laminitas con retoque marginal de Dufour y puntas de Krems/El Wad en los
siguientes yacimientos de Dufour Venecia, Liguria, Provenza, Cataluña y Cantabria:
L´Arbreda, Abrí Romaní, Reclau Viver, Cueva Morín, La Viña, El Conde, Labeko Koba,
Isturitz, La Rochette, Gatzarria, Abri Mochi y Grotta Fumane.
II. - Facies de Europa central (F.E.C.) o medio Danubiana, caracterizada por la
abundancia de raspadores de extremo, Trou Magrite, Willendorf II, Geissenklösterle e
Istallöskö.
III. - Facies balcánica (F.B.) en Bacho Kiro y Temnata con sus características más
indeterminadas.
Los yacimientos de El Castillo y El Pendo por su situación geográfica deberían de
presentar una facies F.M.O., pero la escasez de hojitas y la ausencia de laminillas Dufour les
dan una características propias.
La propia variabilidad de sus conjuntos, el carácter aún no bien definido de su
tecnología, los problemas cronológicos que plantean sus yacimientos y su relación con el
Musteriense en función del importante número de elementos del sustrato que mantiene, hace del
Auriñaciense arcaico una industria que genera diversas controversias.
Sobre su origen y desarrollo existen dos visiones contrapuestas; la primera como una
formación de origen local originada en diversos lugares de Europa, que tras su unificación
tecnológica daría lugar al Auriñaciense propiamente dicho; la segunda atribuye al Auriñaciense
232
arcaico como la manifestación de la primera fase de una industria foránea propia del Paleolítico
superior inicial.
La atribución de un determinado grupo humano como creador de la misma, no ha
podido concretarse ante la falta de fósiles humanos adecuados para realizar tal función. Como
consecuencia de ello existen diversas atribuciones sobre cuales pudieron ser sus creadores,
desde su atribución al Homo sapiens sapiens en exclusiva, a una posible hibridación del mismo
con las poblaciones neandertales. Para su correcto análisis es preciso estudiar los yacimientos
más característicos de Europa en conjunto, con el fin de resaltar los elementos conductuales y
técnicos comunes que nos puedan ayudar a entender mejor tan complejo periodo.
2.1. - La Península Ibérica.
Presenta una serie de yacimientos en Cataluña y la cornisa Cantábrica que son muy
representativos del llamado Auriñaciense arcaico, tanto por su cronología antigua como por las
propias características de su tecnología y conducta.
2.1.1. - L´Arbreda en Serinyá (Gerona):
Características generales (Maroto et al., 1996):
- Estratigrafía con niveles Musterienses (I) y Auriñaciense arcaico (H), sin que exista
ningún estrato estéril entre ambos.
- La climatología sobre la base del estudio del polen (Burjachs, 1993; Burjachs et al.,
1996) indica un clima templado correspondiente al interpleniglacial Hengelo en el nivel H..
- Cronología basada en dataciones C-14 AMS, ofreciendo para el Musteriense una
media del 40.000 BP., mientras que para el Auriñaciense es de 38.000 BP. (Maroto et al., 1996;
Straus and Otte, 1996).
Características técnicas:
- En el Musteriense las materias primas son básicamente de origen local menos el sílex
(cuarzo 75%; cuarcita 6´1% y sílex 4´4%), mientras que en el siguiente periodo el sílex
importado de lugares de más de 65 Km. de distancia, representa el 67´4% (Maroto et al., 1996).
- Tecnología y tipología lítica. Durante el Musteriense se observa una técnica de talla
centrípeta (Böeda, 1990) y poco uso del levallois. Los útiles básicamente sobre lascas se centran
en raederas y denticulados. Se encontraron 4 puntas de Chatelperron de difícil significación.
En el nivel correspondiente al Paleolítico superior se aprecia una leptolización
importante, aunque persisten elementos musterienses (denticulados 7´1% y raederas 7%). Los
tipos corresponden a numerosas hojitas Dufour 40´4%, hojas retocadas 11%, buriles 9´6%,
hojas auriñacienses 4´4%, y otros elementos en mucho menor proporción (Maroto et al., 1996).
- Tecnología ósea. Entre los elementos realizados en hueso sobresalen ocho puntas, de
las cuales tres tienen claramente la base hendida con un aspecto plano. De marfil existe el
extremo de una punta y cucharas de pico (Maroto et al., 1996).
Características conductuales:
233
- Formas de subsistencia. Persisten los mismos modelos de hábitat y pervivencia entre
las formas utilizadas durante el final del Musteriense y el inicio del Paleolítico superior (Straus
and Otte, 1996), aunque se aprecia un aumento en la permanencia de los campamentos y ligero
aumento demográfico en los niveles correspondientes al Auriñaciense arcaico (Maroto et al.,
1996).
- Elementos simbólicos. Durante el Paleolítico medio ya se observa el uso del ocre, pues
se han encontrado 11 restos del mismo. No obstante, en el Auriñaciense el uso de elementos
colorantes es muy importante pues se encuentran numerosos restos: 45de ocre, 36 oligisto,
además de otros elementos como la limonita y magnetita, todos ellos de origen local.
Es importante señalar la presencia de dos puntas óseas con decoración ondulada, la
existencia de 8 conchas marinas de moluscos del Mediterráneo, los cuales pueden tener un fin
relacionado con conductas simbólicas.
2.1.2. - Abrí Romaní en Capellades (Barcelona):
Características generales:
- Estratigrafía formada por 27 niveles con restos paleoantropológicos con un estrato
estéril (3) que separa los niveles Musterienses (4 y siguientes) del Auriñaciense (2), el cual
puede representar unos 2-3000 años de inactividad del yacimiento como hábitat humano
(Carbonell et al., 1996; Maroto et al., 1996). El nivel Auriñaciense fue excavado en su totalidad
por Amador Romaní a principios del siglo XX, por lo que no se tiene un registro preciso de su
localización estratigráfica espacial, estando su interpretación arqueológica condicionada en el
grado de exactitud de los datos que ofrece tal nivel.
- La climatología del nivel Auriñaciense corresponde a un clima húmedo y templado,
propio de la transición del Paleolítico medio al superior dentro del interpleniglacial Hengelo
(Burjachs et al., 1996).
- La cronología está basada en dos métodos diferentes de datación: C-14 AMS que
ofrece las fechas de 43.000 BP. para el Musteriense y de 36.700 BP. para el Auriñaciense; por
medio de las series de uranio aportando fechas sobre el 43.000 BP. (Bischoff et al., 1994; Straus
and Otte, 1996).
Características técnicas:
- Materias primas de origen local sobre todo cuarcita y algo de sílex poco fino durante el
Musteriense, mientras que en el periodo siguiente se usa un tipo de sílex fino e importado (98%)
de lugares de más de 15 Km (Carbonell et al., 1996).
- Tecnología musteriense centrada en una talla bifacial en plano horizontal y discoide,
escaso levallois y ausencia de láminas; los tipos son los propios del periodo como denticulados
(71%) y raederas (26%). En el nivel Auriñaciense de aprecia claramente una tecnología de
hojas, produciendo hojas bien desarrolladas y retocadas (algunas tipo Dufour), buriles,
raspadores carenados, puntas de dorso recto y unos pocos denticulados (Carbonell et al., 1996).
234
- La tecnología ósea está presente en el nivel Auriñaciense, aunque hay que tener cierta
precaución en su interpretación.
- Características conductuales:
- Formas de subsistencia parecidas en los dos periodos, al no apreciar diferencias
notables en las formas de caza, subsistencia y hábitat.
- Elementos simbólicos. No existen en el Paleolítico medio, mientras que en superior
tenemos trazas del uso del ocre en las perforaciones que presentan conchas y vértebras de
pescado perforadas (Papi, 1989; Carbonell et al., 1996).
2.1.3. - Reclau Viver en Serinyá (Gerona).
Características generales (Maroto et al., 1996):
- La estratigrafía se limita a dos niveles Auriñacienses, uno más profundo (A) que sería
del tipo arcaico y otro superior (B) correspondiente a un Auriñaciense I. No existen niveles con
Musteriense.
- Tenemos dos dataciones radiométricas elaboradas por el método AMS, las cuales
ofrecen unas cronologías similares a las obtenidas en los otros yacimientos de la zona para los
mismos periodos: Nivel A 40.000+/-1400 BP. y nivel B 30.149+/-500 BP.
Características técnicas:
- Entre las materias primas destaca el uso del sílex importado.
- Tecnología y tipología lítica semejante a la existente en el nivel H de L´Arbreda
(Auriñaciense arcaico). Presenta muchas hojitas Dufour, hojas retocadas, varios raspadores en
extremo y buriles.
- Tecnología ósea representada por la presencia una cuchara de pico (Soler, 1982).
Características conductuales:
- No se han encontrado elementos simbólicos
2.1.4. - El Castillo en Puente Viesgo (Cantabria).
Características generales (Cabrera et al., 1990; 1993):
- Importante estratigrafía donde los niveles de la transición paleolítica corresponden a
los siguientes: Nivel 20 como el Musteriense Charentiense tipo Quina.
Nivel 19 estéril arqueológicamente.
Nivel 18 (18b1; 18b2; 18c) correspondiente al Auriñaciense arcaico (Cabrera et al.,
1990; 1993).
- La climatología sitúa el nivel 20 con un periodo frío, el 19 con el templado Hengelo
que dura hasta el inicio del nivel 18 (18c), pasando a clima frío en el resto (18b2-18b1) (Cabrera
et al., 1993).
- Tenemos una serie de dataciones radiométricas realizadas por AMS en cada uno de los
tres subniveles del estrato 18 (Cabrera et al., 1990; 1993; Cabrera and Bischoff, 1989):
18b1 38.500+/-1.800 BP.
235
18b2 Desde 37.000+/-1.800 a 40.700+/-1.600 BP.
18c Desde 39.800+/-1.400 a 41.100+/-1.700 BP.
Del nivel 21 tenemos una datación realizada por medio de U-series que ofrece
70.000+/-800 BP., la cual suponiendo una sedimentación constante en la formación de los
niveles superiores a él, llegaría a una cronología de 40.000 BP. en el subnivel 18c (Rink et al.,
1997).
Características técnicas:
- Materias primas. Durante el Musteriense usan tanto la cuarcita (48%) como el sílex
(42%), mientras que en el Auriñaciense arcaico la materia predominante es la cuarcita de
diversa calidad y de origen local (85 % en el 18c; 74 % en el 18b), seguido del sílex (12 % en el
18c; 11% en el 18b) (Cabrera et al., 1996a).
- La tecnología y tipología lítica del nivel 20 corresponde a una industria musteriense
más o menos típica con uso de levallois. Entre sus útiles destacan las raederas (56´6%),
raspadores (2´6%) y buriles (1´1%).
Las formas líticas correspondientes al nivel 18 o Auriñaciense arcaico presentan
elementos de sustrato abundantes como son las raederas tipo Quina (13%), acompañados por los
raspadores simples y carenados (16´8%), hojas auriñacienses (4,19%), pocos buriles y siempre
diedros (2´8%) (Cabrera et al., 1990; 1996).
- Tecnología ósea claramente presente en los niveles Auriñacienses. En el subnivel 18c
se encontró un extremo distal de un escoplo óseo con una serie rítmica de trazos horizontales
(marcas de caza con similitudes en otros yacimientos europeos de similar cronología), el
extremo distal de una azagaya en asta, así como diversos trozos de asta alargados que se pueden
relacionar con la fabricación de azagayas. En excavaciones anteriores se encontraron 10 puntas
de base hendida y sección losángica, pero no están debidamente situados dentro del espacio del
nivel 18 (Cabrera, 1993; Cabrera et al., 1996).
Características conductuales:
- Las formas de subsistencia no parecen que cambien mucho en este periodo de
transición. No hay evidencia de cazadores especializados, ni restos de captura de pájaros, peces
y moluscos. En el Paleolítico superior los hábitats parece que perduran por más tiempo, aunque
los yacimientos siguen siendo pequeños, en los mismos lugares y con una densidad demográfica
parecida durante el periodo de transición (Pike-Tay et al., 1999; Straus and Otte, 1996).
- No tenemos constancia de elementos simbólicos ni uso de colorantes en este
yacimiento.
2.1.5. - El Pendo en Escobedo, Camargo (Cantabria).
Características generales:
- Importante estratigrafía del Paleolítico medio y superior, los niveles referentes a la
transición son los siguientes (González Echegaray et al., 1980; Hoyos y Laville, 1982):
236
Nivel VII Auriñaciense típico
Nivel VIII Chatelperronense.
Nivel VIIIa Auriñaciense arcaico.
Nivel VIIIb Auriñaciense arcaico
Nivel VIIIc Estéril.
Nivel VIIId Musteriense.
- Climatología. Existen numerosas contradicciones respecto a la interpretación climática
de su estratigrafía. Butzer (1981) atribuye un clima frío para el nivel VIIIb y templado para los
tres superiores, mientras que Hoyos y Laville (1982) ofrecen un cuadro diferente con un clima
frío en los niveles auriñacienses.
- Cronología. No tenemos dataciones conocidas.
Características técnicas:
- Tecnología y tipología lítica. Reseñaremos lo más característico de cada nivel
(Bernaldo de Quiros, 1982):
Nivel VIII, con industria Chatelperronense caracterizada por la presencia de raspadores
(16´4%) de los que la mitad son sobre lasca, siendo muy escasos los carenados y en hocico. Los
buriles también son escasos (10´1%) y las piezas de retoque abrupto se representan por tres
puntas de Chatelperron (3´8%). No hay hojitas, y los elementos de sustrato son muy abundantes
estando compuesto por raederas (36,71%), denticulados (17´72%) y escotaduras (5´06%).
Nivel VIIIa, presenta un primer Auriñaciense arcaico representado por la presencia de
raspadores (21´6%) carenados y en hocico, buriles (11´64%) diedros sobre todo, piezas de
retoque abrupto con cuatro piezas de Chatelperron (2´12%), muy pocas hojitas y abundancia de
materiales de sustrato, compuestos por raederas (28´04%), denticulados (8´99%) y escotaduras
(2´12%).
Nivel VIIIb, también del Auriñaciense arcaico, con raspadores (22´9%) carenados y
sobre lasca, buriles (8´6%), perforadores (8´57%) y materiales de sustrato compuesto por
raederas (22´86%), denticulados (17´14%) y escotaduras (8´57%).
Nivel VIIId perteneciente al un Musteriense de denticulados (Freeman, 1980) presenta
algunas similitudes sedimentarias con el VIIIb, por lo que algunos autores piensan que en
realidad los dos niveles constituyen un mismo nivel estratigráfico (Hoyos y Laville, 1982).
No obstante, se observa un carácter contradictorio desde el punto de vista arqueológico,
pues el nivel superior es atribuido a un Auriñaciense sin identificación más precisa (González
Echegaray et al., 1980), debido a la presencia de algunos raspadores y buriles junto con una
gran pervivencia musteriense (el 40% de los útiles son de carácter musteriense) (Bernaldo de
Quirós, 1978). Sobre la base de este criterio estratigráfico algunos autores ven en el conjunto de
estos dos niveles unas características de transición, que parecen coincidir con las similitudes
líticas de sus instrumentos (raspadores 11´7%, raederas 19´6% y buriles 3´9%) (Cabrera et al.,
237
1990; 1996), pero la existencia de un estrato arqueológicamente estéril, dificulta la credibilidad
de la posible unidad transicional, aunque quizás sea preciso la proyección vertical de las
coordenadas de estos útiles para comprobar estas hipótesis (Hoyos y Laville, 1982).
Igualmente, es importante señalar la situación del Chatelperronense intercalado entre
dos niveles Auriñaciense, por lo que al menos en este yacimiento es más reciente que el
Auriñaciense arcaico.
- La tecnología ósea está ausente en los niveles arqueológicos anteriores.
Características conductuales:
- Formas de subsistencia. No se aprecian cambios sustanciales entre los diferentes
niveles arqueológicos en estudio, el incremento de depósitos existente entre el Paleolítico medio
y el superior parece tener un aumento gradual en estrategias logísticas, económicas y de nivel de
organización social seguido para su implantación (Pike-Tay et al., 1999).
- Sólo tenemos elementos simbólicos en el nivel VII del Auriñaciense típico,
consistentes en dientes perforados y piedras labradas imitando los caninos de los ciervos así
como una costilla con líneas transversales e incisiones en sus bordes (Bernaldo de Quiros,
1982).
2.1.6. - Cueva Morín en Villanueva de Villaescusa (Cantabria).
Características generales (Bernaldo de Quiros, 1982):
- Estratigrafía muy completa con 22 niveles, pero que presenta discrepancias sobre su
interpretación, los niveles de la transición son los siguientes:
Nivel 7 Auriñaciense típico.
Nivel 8a Auriñaciense arcaico, Correziense o Perigordiense II de Peyrony.
Nivel 8b Auriñaciense arcaico, Correziense o Perigordiense II de Peyrony.
Nivel 9 Auriñaciense arcaico.
Nivel 10 Chatelperronense.
Nivel 11 Musteriense de denticulados.
- Respecto de la climatología existe un profundo desacuerdo entre los diversos autores
que han estudiado el yacimiento (Bernaldo de Quiros, 1978; Butzer, 1981; González Echegaray
et al., 1973), por lo por el momento no se puede establecer ninguna secuencia climatico-
cronológica para este periodo (Bernaldo de Quiros, 1982). No obstante, según los análisis
palinológicos de Arl. Leroi-Gourhan (1994), los niveles 10 y 9 se formaron bajo condiciones
templadas, posiblemente del final del interestadial Hengelo, mientras que el 8a-b, podrían
corresponder a fases frías posteriores, aunque cada autor, en diversas ocasiones, presenta
diferentes correlaciones climáticas, haciendo muy difícil su generalización en la Cornisa
Cantábrica (Laville y Hoyos, 1994).
238
- Tenemos muy pocas dataciones y todas basadas en el C-14 convencional. Para el nivel
10 ofrece 36.960+/-650 BP. mientras que para el nivel 8a tenemos fechas muy recientes sobre el
28.000 BP. (Bernaldo de Quiros, 1982).
Características técnicas (Bernaldo de Quiros, 1982; Cabrera et al., 1990, 1996):
- Materias primas. En el nivel 9 correspondiente al primer Auriñaciense arcaico
aumenta mucho el uso del sílex (82,3%), mientras que cuarcita (11%), cuarzo (2´3%) y ofita
(4%) son mucho menos usados.
- Tecnología y tipología lítica de los niveles de transición:
Nivel 8a Auriñaciense arcaico con raspadores (25%) carenados y en hocico, buriles
(8´9%) diedros y en truncadura, hojas con retoque (18´63%), hojas auriñacienses (0´89%),
hojitas Dufour (15´17%) y elementos de sustrato compuesto por raederas (8´92%), denticulados
(8´92%) y escotaduras (7´79%).
Nivel 8b Auriñaciense arcaico caracterizado por raspadores (11´9%) carenados y en
hocico, buriles (5´1%) diedros, hojas con retoque (25´41%), hojas auriñacienses (4´23%),
hojitas Dufour (21´18%), una punta de Chatelperron (0´84%) y elementos de sustrato
compuesto por raederas (6´77%), denticulados (5´93%) y escotaduras (7´62%).
Nivel 9 Auriñaciense arcaico con raspadores (25´2%) carenados y en hocico, buriles
(9´22%) diedros y en truncadura, hojas con retoque (16%), hojas auriñacienses (1%), hojitas
Dufour (6´3%) y elementos de sustrato compuesto por raederas (12´6%), denticulados (11´7%)
y escotaduras (2´4%).
Nivel 10 Chatelperronense compuesto por raspadores (12´5%) carenados y en hocico,
buriles diedros (11´9%), hojas con retoque (14´4%), hojitas Dufour (0´2%), cuatro puntas de
Chatelperron (0´8%) y elementos de sustrato compuesto por raederas (14´4%), denticulados
(10´4%) y escotaduras (13´3%).
- Tecnología ósea, no se ha encontrado en los niveles propios de la transición.
Características conductuales:
- Formas de subsistencia. Los datos no ofrecen una evidencia convincente de un
importante cambio de la población, asentamiento o formas de caza a lo largo de la transición
paleolítica (Pike-Tay et al., 1999).
Los niveles auriñacienses presentan mejores acondicionamientos del hábitat respecto de
los musterienses, al aparecer en sus estratos restos de construcción de una posible cabaña
(Freeman, 1993).
- Elementos simbólicos. En el nivel 8 se encuentran los restos de unos enterramientos.
El más conocido ofrece el molde de un cadáver, probablemente masculino sobre el que
aparentemente se habían realizado unas ofrendas consistentes en un cervatillo que se encontró
situado sobre su cabeza, por su gran talla y aspecto general aparentemente es moderno
239
(Freeman, 1993). Los otros dos enterramientos (Morín II y III) los cadáveres ha desaparecido,
quedando sólo las fosas (Bernaldo de Quirós, 1982).
2.1.7. - La Viña en Manzaneda (Asturias).
Características generales (Fortea Pérez, 1995):
- La estratigrafía del sector occidental del yacimiento respecto del periodo de transición
es la siguiente:
Nivel XI Auriñaciense típico.
Nivel XII Auriñaciense típico.
Nivel XIII Auriñaciense arcaico.
Nivel XIII inf. Auriñaciense arcaico.
Nivel XIV con tipología auriñaciense.
- Climatología. Los niveles XIII y XIII inf, parecen interestadiales (Hengelo).
- Cronología. Tiene una datación C-14 tradicional realizada sobre madera carbonizada
del nivel XIII, que da 36.500+/-750 BP.
Características técnicas:
- Entre las materias primas la cuarcita supera al sílex, pero este último es buscado para
la realización de buenas piezas.
El nivel XIII está lleno de restos de talla de cuarcita y sílex, constituyendo más del 99%
de los restos líticos del estrato.
El nivel XIII inferior presenta muchos restos de talla de cuarcita y algo menos en sílex,
todo junto a gran cantidad de útiles.
- Tecnología y tipología lítica
Nivel XI. Los raspadores (carenados y en hocico) predominan sobre los buriles
(carenados/busque), aparece alguna lámina estrangulada auriñaciense y algunas laminitas
Dufour.
Nivel XII. Con raspadores carenados y en hocico, alguna lámina estrangulada y muchas
laminitas Dufour.
Nivel XIII. Existen pocas pero buenas hojas con retoque auriñaciense, raspadores de
hocico y carenados, menos laminitas Dufour que en el nivel superior.
Nivel XIII inf. Con muchos raspadores carenados y en hocico, buriles diedros y sobre
truncadura, 17 láminas con retoque más o menos auriñaciense, 7 láminas con muesca o
estrangulamiento, pocas laminitas Dufour y 10 raederas.
Nivel XIV. Tiene una tipología de auriñaciense, pero se señalan dos núcleos discoides y
algunas buenas raederas.
- Tecnología ósea. En el Nivel XII aparece una punta de azagaya y algo menos de la
mitad distal de otra, ambas en asta y sección aplanada, entre otros fragmentos.
240
En el nivel XIII apareció una azagaya de base hendida en asta con 9 muescas dispuestas
en series paralelas en la cara ventral, mientras que en la dorsal las muescas son menos regulares.
Recuerdan a las vistas en la plaqueta de marfil de Geissenklösterle (Hahn, 1988) o decorando
las estatuillas de Vogerheld (Hahn, 1989).
En el nivel XIII inf. se encontró un fragmento de hueso con cuatro rayas en paralelo.
Características conductuales:
- Elementos simbólicos. En el nivel XIII apareció prácticamente teñido en rojo, con
muchos fragmentos de minerales de hierro, algunos con señales de raspado para sacar polvo.
2.1.8. - El Conde en Tuñón (Asturias).
Características generales (Bernaldo de Quirós, 1982):
- Estratigrafía (Freeman, 1977):
Nivel A. Auriñaciense evolucionado.
Nivel B. Auriñaciense evolucionado. Presencia importante de denticulados.
Nivel C. Auriñaciense arcaico. Auriñaco-Musteriense (Jordá Cerdá, 1969).
Nivel D. Musteriense de denticulados.
- Cronología. El fin de la fase templada del Hengelo parece situarse en el nivel D,
aunque la falta de datos cronológicos y la importante dificultad en la atribución climática a los
diferentes niveles, similar a lo ocurrido en Cueva Morín, hace muy difícil establecer una
secuencia cronológico/climática adecuada.
Características técnicas (nivel C):
- La materia prima utilizada de forma mayoritaria en la cuarcita de grano fino a medio,
con predominio del grano más grosero. El sílex, muy escaso, sólo está presente en la capa A.
- Tecnología y tipología lítica. Tenemos pocos restos de talla por cada núcleo recogido
(50), lo que sugiere que tuvo lugar poca fabricación primaria de útiles en las proximidades de la
cata, así como de reavivado de utensilios. Se recogieron 827 útiles líticos de las que un 43,8%
son sobre lasca de tipología Musteriense. Existen pocas hojas (18) y aún menos hojitas o micro-
hojas (12).
Los tipos del Paleolítico superior son más numerosos que los del Musteriense, por lo
que los raspadores y buriles por sí solos forman el 14,6% del total, cifra muy superior a la
contrastada en el nivel D respecto a estos mismos tipos de útiles. Los denticulados dominan el
conjunto aunque solamente un poco menos que en el nivel D, en mucho menor proporción
tenemos escotaduras y raederas.
Presenta los siguientes índices característicos: Índice de raspador de un 12,9; índice de
buril con un 1,6; índice de buril diedro de 1,4; índice de hojas o láminas con un 4,60 y el índice
de raspador auriñaciense es de 6,6.
- Tecnología ósea. Tenemos constancia de la presencia de 20 huesos trabajados.
Características conductuales:
241
- Ausencia de colorantes o de elementos simbólicos.
- Los niveles superiores tapaban algunos grabados lineales profundos, asignados al
Auriñaciense arcaico del nivel C, los cuales son semejantes a los encontrados en la Viña y la
Lluera (Márquez Uría, 1980).
2.1.9. - Labeko Koba en Mondragón (Guipúzcoa).
Características generales (Arrizabalaga, 1993; Arrizabalaga y Altuna, 2000):
- Estratigrafía importante con 10 niveles, correspondiendo al periodo de transición y
Paleolítico superior los siguientes:
Nivel X Estéril. Base del depósito.
Nivel IX Chatelperronense.
Nivel VIII Arqueológicamente estéril.
Nivel VII Auriñaciense arcaico o Protoauriñaciense.
Nivel VI Casi estéril con algunas lascas.
Nivel V Auriñaciense inicial.
- Cronología. Tenemos varias dataciones (Arrizabalaga, 1995; Bocquet-Appel and
Demars, 2000):
Nivel IX Superior 29.750+/-740 BP.
Inferior 34.215+/-1.265 BP. Final del interestadio Würmiense.
Nivel VII Base 31.455+/-915 BP.
Nivel V 30.615+/-820 BP.
Características técnicas:
- Materias primas. Sobre todo sílex de un afloramiento situado entre 40-60 Km de
distancia, siendo escaso el uso de la cuarcita, cuarzo o arenisca.
- Tecnología y tipología lítica.
Nivel IX con tres puntas de Chatelperron, dos raederas y otros útiles aislados.
Nivel VII con muchas laminitas Dufour y truncadas, raspadores y buriles. Soporte
microlaminar aportando muchos útiles pequeños. Pocos elementos de sustrato pues las raederas
y los denticulados son casi anecdóticos.
- Tecnología ósea. En el nivel VII tenemos la presencia de algunos percutores y
elementos de industria ósea con poca significación cronológica. Destacan tres trozos de azagaya
de sección aplanada
Características conductuales:
- Son muy escasos los elementos con posibilidades simbólicas, pues sólo podemos
reseñar la existencia de una placa con una serie de surcos grabados posiblemente de acción
antrópica. De igual modo se indican la presencia de unas esquirlas óseas con ciertas incisiones
de muy difícil atribución y significado.
2.2. - Francia.
242
Ofrece numerosos yacimientos auriñacienses pero, en general, tienen una cronología
más reciente e imprecisa, señalada muchas veces como >34.000 BP., quizás por la falta de
cronologías radiocarbónicas efectuadas por el método AMS. La tipología es más moderna,
siendo pocos los yacimientos atribuibles a este periodo y siempre con ciertas dudas sobre su
correcta ubicación entre el Auriñaciense 0/I. En este sentido podemos nombrar a los
yacimientos Abric de Rainaude I, Grotte de Bize y Abric de La Laouza en la costa
mediterránea; Isturitz y Gatzarria en Pirineos Atlánticos; y en el interior de Francia una serie de
yacimientos de diversa interpretación como Saint Césaire, Abri de La Rochette, Abri Caminade,
La Ferrassie, Abri de Roc de Combe, el Abri Pataud y la Piage. Estudiaremos sólo algunos de
ellos como representantes del periodo transicional en esta zona europea.
2.2.1. - Isturitz en San Martín de Arberue (Pirineos atlánticos).
Características generales (Esparza, 1995):
- Estratigrafía. El yacimiento en cueva ha sufrido diversas excavaciones en diversos
lugares y fechas (E. Passemard entre 1913 y 1922; R. y S. De Saint-Périer entre 1928 y 1959; G.
Laplace en 1959), por lo que nos limitaremos a exponer la secuencia estratigráfica en la que se
visualice el periodo transicional. En la sala de San Martín la secuencia cronoestratigráfica
realizada por Saint-Périer es la siguiente:
Nivel SII Auriñaciense típico.
Nivel SIII Auriñaciense típico.
Nivel base de SIII Protoauriñaciense.
Nivel SIV Musteriense típico.
- Climatología. El diagrama polínico disponible debe tomarse con muchas precauciones.
En Gatzarria, cuyo nivel cnj1 presenta unas características próximas a la serie interior de
Isturitz, el clima parece ser templado fresco muy húmedo propio del final del interestadial
Hengelo.
- Tenemos dos dataciones C-14 AMS (Zilhâo and d´Errico, 1999).
36.510+/-610 BP. en el nivel U27, 4d
34.630+/-560 BP. en el nivel V1 26.
Características técnicas:
- Tecnología y tipología lítica. Tenemos dos series del Protoauriñaciense procedentes de
las excavaciones de Saint-Périer en 1959, la ya reseñada de la sala de San Martín y del exterior
de la cueva.
+ Serie interior con 138 piezas líticas. Abundantes piezas de sustrato formado por
raederas, escotaduras y denticulados, llegando a constituir el 35% del total y a las que hay que
añadir algunas puntas levallois retocadas.
Las piezas propias del Paleolítico superior están formadas por raspadores (27%)
auriñacienses, carenados y de hocico. Los buriles son más escasos (4´5%) pero bien realizados,
243
la mayoría son diedros. Se añaden en pequeño número, piezas compuestas, perforadores, piezas
de dorso, truncaduras y láminas retocadas alcanzando en conjunto un 17%. No hay utillaje
microlaminar.
+ Serie exterior de características muy distintas, pues tiene hojitas Dufour (30%),
raspadores (24%) sobre lámina retocada, buriles (16%) la mitad diedros. Los elementos de
sustrato son muy discretos (6%), no existiendo raederas.
En la serie interior, en el nivel relativo al Protoauriñaciense existe un predominio de las
piezas de sustrato junto con piezas que podrían pasar muy bien por ser del Auriñaciense típico
superpuesto, lo que podría plantear la duda de una contaminación de este último con el
subyacente Musteriense. Pero las descripciones que sobre esta secuencia han realizado los
diferentes excavadores y la presencia de un lecho estéril entre ellos, parece descartar tal
posibilidad.
- Tecnología ósea muy escasa con varias piezas en el interior nada concluyentes.
Características conductuales:
- No se han encontrado en los niveles iniciales del Auriñaciense elementos simbólicos.
2.2.2. - Gatzarria en Ossas-Suhare (Pirineos Atlánticos).
Características generales (Sáenz de Buruaga, 1991):
- Presenta una amplia estratigrafía que abarcan tanto a gran parte del Paleolítico medio
como del superior, sucediéndose los niveles sin solución de continuidad, desde el Musteriense al
Gravetiense, considerándose un relleno antrópico. La relativa al periodo transicional es la
siguiente:
Nivel Cbci-Cbf Auriñaciense antiguo. Oscilación fría del inicio del Würm III.
Nivel Cjn1 Protoauriñaciense. Final de la última fase del interestadio de Hengelo.
Nivel Cjn2 Protoauriñaciense. Templado fresco y húmedo del final del Hengelo.
Nivel Cjn3 Chatelperronense. Templado fresco y húmedo de los momentos
finales del interestadio Würm II-II.
Nivel Cj Musteriense.
- Tenemos dos dataciones radiocarbónicas realizadas por el método tradicional que
ofrecen para los niveles protoauriñacienses fechas muy recientes: 30.080+/-590 BP. y 27.000+/-
270 BP. (Bocquet-Appel and Demars, 2000).
Características técnicas:
- La materia prima más utilizada en todo este periodo es el sílex, con porcentajes muy
altos, viéndose sólo algunos útiles de cristal de roca (Cjn1) y de cristal de roca y cuarcita en el
nivel Chatelperronense (Cjn3).
- La tecnología presenta una industria laminar con láminas y laminillas junto con un
importante porcentaje de elementos de sustrato basado en lasca. Estudiaremos la referente a los
dos niveles protoauriñacienses:
244
+ Cjn1. Presenta un carácter dominante de los raspadores (30%) muchos carenados y
raederas (21%). Además tenemos diversas cantidades de puntas (6), perforadores (4), buriles
(14), láminas de dorso (26), puntas de dorso (1), denticulados (8), etc.
+ Cjn2. Caracterizado por la presencia de piezas de dorso marginal (95), junto con
abundantes raederas (9%), raspadores (8%), denticulados (30%), buriles (10%), laminas y
laminillas con retoque abrupto (19%).
- La tecnología ósea está presente en todos los niveles referentes al periodo transicional:
+ Nivel Cjn1 con 5 ejemplares en asta, tres son puntas óseas planas sublosángicas o
triangulares, una corresponde a un fragmento de punta sin denominación específica y la última
es un fragmento del extremo de una punta. Existen otros elementos realizados en hueso que se
asocian a la talla lítica, son retocadores-compresores (12) e instrumentos trabajados mediante
talla (19).
+ Nivel Cjn2 con 5 ejemplares igualmente hechos en asta, 2 corresponden a puntas
óseas fusiformes o cilindro-cónicas, otras 2 son fragmentos de punta sin denominación
específica y la quinta es una punta en extremo de esquirla. Otros elementos realizados en hueso
que se asocian a la talla lítica, son retocadores-compresores (4) e instrumentos trabajados
mediante talla (8).
Características conductuales:
- Los elementos simbólicos aunque no muy abundantes si son muy interesantes.
+ Nivel Cjn1. Tenemos dos dientes caninos (de zorro y de cérvido) perforados. Un
colgante cilíndrico en vías de fabricación. Fragmentos de asta con marcas incisas horizontales y
rectilíneas formando filas paralelas. Dos colgantes de piedra (esteatita) imitando dientes con
perforación bifacial-bicónica.
+ Nivel Cjn2. No se conocen elementos con carácter simbólico.
2.2.3. - Abri de La Rochette en Saint-Léon-sur-Vézère (Dordogne).
Características generales (Movius, 1995):
- Tenemos una amplia estratigrafía con 10 niveles:
Nivel 5c Auriñaciense I.
Nivel 5d Auriñaciense arcaico.
Nivel 5e Indeterminado.
Nivel 6 Chatelperronense.
Nivel 7 Musteriense de tradición achelense tipo B.
- Climatología. El nivel 5d se situaría en la fase precedente al primer episodio frío del
Würm reciente, correspondiente al interpleniglacial Hengelo-Les Cottés, con fechas superiores
al 34.000 BP. Pero aún no tenemos dataciones absolutas sobre este nivel transicional, aunque sí
del nivel 5c 28.428+/-320 BP. (Djindjian, 1993) y del nivel 7; 36.000+/-450 BP. (Vogel and
Waterbolk, 1967).
245
Características técnicas (Delporte, 1963):
- La tecnología y tipología lítica del Auriñaciense arcaico de basa en los 250 útiles
encontrados durante la excavación del yacimiento.
Los raspadores son relativamente numerosos (31,4%), estando fabricados sobre láminas
retocadas o no. Los de tipología auriñaciense son más numerosos que las formas carenadas y de
hocico. Los buriles no son muy numerosos (9,7%), destacando los de truncadura sobre los
diedros. Los perforadores son numerosos (8 %), mientras que los útiles compuestos sólo son el
4,7% del total.
Las láminas retocadas, entre las que se sitúan las auriñacienses, son bastantes
numerosas, pero sólo tenemos una laminilla Dufour. Las muescas (10,16%) y los denticulados
(10,98%) completan este conjunto.
- Tecnología ósea. No se han encontrado restos de uso del hueso en los niveles 5d-6,
mientras que en el correspondiente al nivel 5c, los útiles de hueso si están presentes, destacando
algunas puntas de base hendida características del periodo.
Características conductuales:
- Formas de subsistencia. El nivel 5d es pobre en restos de fauna, lo que resalta más la
abundancia del nivel superior correspondiente a un Auriñaciense I.
- No se han encontrado elementos simbólicos.
Existe cierta controversia sobre la correcta ubicación cultural del nivel 5d, pues ya
Delporte (1963) proponía, a título de ensayo, relacionar tal industria al Auriñaciense arcaico,
pero Djindjian (1993) sobre la base del elevado número de elementos musterienses sugiere una
mezcla de los niveles inferiores del Paleolítico medio con los superiores, lo que alteraría el
equilibrio tipológico del conjunto.
2.2.4. - Saint Césaire-La Roche a Pierrot en Saintes (Charente-Maritime).
Características generales:
- Presenta una amplia estratigrafía que abarcan tanto a gran parte del Paleolítico medio
como del superior (Lévêque, 1993):
Nivel 5 – Ejf Auriñaciense I. Máximo frío del Würm III.
Nivel 6 - Ejo sup. Auriñaciense arcaico. Refrescamiento.
Nivel 7 - Ejo inf. Estéril. Transición climática.
Nivel 8 - Ejop sup. Chatelperronense. Con importantísimos restos humanos. Finales del
interestadial Hengelo con ligero enfriamiento. Cronologías basadas en el método de TL que se
sitúan entre el 33.700+/-5.400 y 38.200+/-5.300 BP. (Mercier et al., 1991).
Nivel 9 - Ejop inf. Chatelperronense. Templado con el pleno interestadial Hengelo-Les
Cottés.
Nivel 10 – Egpf. Musteriense de denticulados.
Características conductuales:
246
- Adquiere especial relevancia el hallazgo de un esqueleto humano de tipo neandertal en
los niveles Chatelperronenses, lo que significa una relevante asociación de estos humanos con
una tecnología del Paleolítico superior, además al estar separada de los niveles Auriñacienses
por un estrato estéril, impide pensar una posible intrusión de carácter deposicional.
- El enterramiento no parece constituir un enterramiento deliberado, al no poderse
apreciar ningún tipo de estructura que indicase lo contrario ni estar acompañado de otros
elementos que indicasen algún tipo de conducta simbólica (Vandermeersch, 1993a).
2.3. - Italia.
Presenta unas características similares a las de la Península Ibérica, es decir con un
Auriñaciense arcaico temprano, aunque no tanto, datado sobre el 37.000 BP. y una aparente
persistencia del Neandertal con el Uluzziense hasta el 33.000 BP., aunque la falta de restos
óseos nos impida comprobar tal afirmación.
2.3.1. - Grotta Fumane en la región de Venecia.
Características generales (Broglio et al., 1996):
- Estratigrafía importante con 10 m de espesor y los siguientes niveles:
Niveles BR 7-1 Musterienses.
Niveles A 13-5 Musterienses.
Nivel A 4 Paleolítico superior indeterminado.
Niveles A 3-2-1 Auriñaciense arcaico. Dataciones C-14 AMS 37-35.000 BP.
Niveles D 6-5-3 Auriñaciense arcaico. Dataciones C-14 AMS 32.000 BP. (Broglio e
Improta, 1995), aunque Djindjian lo da como Auriñaciense típico (Djindjian et al., 1999).
Niveles D 1 Auriñaciense típico.
- Climatología, los niveles de un Auriñaciense arcaico corresponden a un clima
templado del final del interestadial Würmiense (Hengelo), mientras que el Auriñaciense típico
se sitúa con un clima frío en el inicio del Würm reciente (Djindjian et al., 1999).
Características técnica de los niveles Auriñacienses arcaicos:
- Las materias primas se componen principalmente de sílex (78%) de un origen local.
- Tecnología y tipología lítica. Las cadenas operatorias están sobre todo encaminadas a
la producción de utillaje laminar, tanto de láminas como de laminillas como soporte de los
útiles, alcanzando porcentajes muy altos representando el 86% en el nivel A3-2, 82% en el A1,
el 56% en el D6 y el 59% en el D3. Se realiza por medio de levantamientos bidireccionales.
La tipología de divide en raspadores (36-31%) sobre todo carenados y en hocico, buriles
(20-13%) planos o de bisel carenado, láminas retocadas, hojitas Dufour y piezas de dorso
marginal.
- La tecnología ósea, aunque no muy característica, está presente con una punta de
hueso en A1, punta de base hendida en D3, diversos fragmentos óseos, punzones y un pico.
Características conductuales:
247
- Formas de subsistencia. La aparición del Auriñaciense arcaico sobre el Musteriense
final marca una ruptura drástica, caracterizada por la elaboración de diferentes estructuras de
hábitat, talla del sílex, uso de materias duras animales y por la creación de objetos de adorno. En
los niveles A3-2-1 se encontraron elementos de hábitat constituidos por tres fuegos y varias
estructuras artificiales.
- Elementos simbólicos constituidos por varios dientes de ciervo ranurados como para
colgar.
2.3.2. - Abri Mochi en Riparo Mochi (Liguria).
Características generales (Kuhn and Stiner, 1998):
- Estratigrafía basada en unos sedimentos de 9´5 m sobre los que se han señalado 9
niveles, siendo los relativos al periodo transicional los siguientes:
Nivel F Con tecnología propia del Auriñaciense típico.
Nivel G Protoauriñaciense (Laplace, 1977).
Nivel H Posible mezcla de los niveles G-I más que un conjunto transicional (Mussi,
1990).
Nivel I Musteriense.
- El estrato G tiene varias dataciones cronológicas C-14 AMS, las cuales oscilan desde
32.280+/-580 a 35.700+/-850 BP. (Hedges et al., 1994).
Características técnicas:
- Las materias primas durante el Musteriense se centran en el uso de cuarcita y piedras
calizas, mientras que en los nivelas Auriñacienses se utiliza predominantemente el sílex, aunque
no es posible conocer el lugar de procedencia.
- Tecnología y tipología lítica del nivel G. Existe una tecnología laminar donde
predominan las hojitas retocadas y de dorso (43%), sobre todo con un fino retoque marginal casi
siempre en la cara ventral, con lo que se parecen a las hojitas Dufour (Demars et Laurent, 1989).
Tenemos varios datos que nos confirman el desarrollo técnico de producción de hojitas:
- El gran número de hojitas del nivel G que presentan un perfil recto y un importante
grado de estandarización en sus formas.
- La gran abundancia de hojitas hace suponer que no fue un subproducto del proceso de
fabricación de otros útiles como los raspadores o buriles retocados.
- La presencia de 73 núcleos de producción de tales hojitas.
Tenemos una dicotomía tecnológica entre útiles pequeños y grandes, lo que parece ser
común en los conjuntos Auriñaciense italianos que contienen muchas hojitas retocadas (Palma
di Cesnola, 1993).
Los útiles más corrientes, aparte de las laminitas, son los denticulados y las muescas,
seguidos de los buriles (de truncadura, naturales y diedros) y raspadores en extremo y de lado.
248
Los elementos propios del Auriñaciense como hojas estranguladas, raederas de hocico o
carenados y buriles carenados son muy raros.
- Tecnología ósea. Los conjuntos de hueso y asta consisten en fragmentos de hueso
cortados y/o pulidos, muchos de los cuales son demasiados incompletos como para ser
atribuidos a una clase específica formal. No obstante se reconocen punzones y trozos de punzón
o de aguja, existe una punta de base hendida pero su ubicación exacta entre los niveles G y F no
es muy precisa por lo que podría corresponder al nivel superior del Auriñaciense I.
Características conductuales:
- Formas de subsistencia. Tenemos una enorme muestra de especies de moluscos, pues
llegan a 6000 el número de elementos recogidos. Muchos sirvieron como alimento, pero un
11% pareen haber servido como elemento decorativo como puede deducirse de las
perforaciones que se aprecian en ellos.
- Se conocen 240 adornos o elementos con cierto poder simbólico, siendo muy variadas
las materias primas y las formas, destacan:
+ Conchas típicamente ornamentales, de las que se reconocen 43 especies, pues fueron
perforadas para formar cuentas o pendientes.
+ De origen animal, destacando la presencia de un diente de carnívoro perforado y roto,
así como la primera falange de un ungulado en el que se aprecia la huella de una mordedura por
parte de un gran carnívoro. Más llamativo es un hueso de ungulado modelado como un
pendiente o cuenta.
+ Piedras modeladas como cuentas.
2.4. - Bélgica.
Las dataciones son muy antiguas al llegar a los 40.000 BP. lo que parece ofrecer un
aspecto de intrusión en la región.
2.4.1. - Trou Magrite en Namur.
Características generales (Otte et Straus. Eds., 1995; Straus and Otte, 1996):
- Estratigrafía abarca una profundidad de 2´5 m
Nivel 2. Auriñaciense de clima con frecuentes episodios helados, con periodos húmedos
y condiciones realmente frías (final del OIS 3 e inicio del OIS 2). Dataciones de C-14
convencional de 30.100+/-2.200 BP.; 34.225+/-1.925 BP. y 26.600+/-1.300 BP.
Nivel 3. Auriñaciense con clima frío pero no muy seco (OIS 3). Tenemos una datación
C-14 AMS en la mitad del nivel 3 de 41.300+/-1.700 BP. Existe un segundo dato de C-14, pero
realizado por método tradicional, que ofrece una cronología de >33.800 BP. Por lo tanto dicho
nivel es probable que pudiera estar entre 38-40.000 BP., es decir, con dataciones parecidas al
Auriñaciense arcaico del sudeste de Europa u norte de la Península Ibérica.
Existe un nivel de unos 20 cm que constituye un hiatus deposicional y cultural entre
estos dos estratos arqueológicos, impidiendo posibles contaminaciones (Straus, 1995).
249
Nivel 4. Musteriense de clima frío y un último episodio local húmedo alternando con
condiciones secas (OIS 4).
Nivel 5. Musteriense con clima frío (OIS 5b).
Características técnicas:
- Materias primas. Durante el Musteriense la mayoría era caliza dura de origen local, no
usando sílex importado.
En el primer nivel Auriñaciense (3) se usa sílex de buena calidad posiblemente
importado de Spiennes, formando el 29% en el número de esquirlas y el 6% del peso, indicando
que estas piezas eran de pequeño volumen. Mientras que la caliza local alcanza el 51% en el
número de esquirlas y el 87% del peso. El número de útiles en sílex importado llega al 38%,
mientras que sólo el 34% de los útiles están realizados en piedra caliza local, lo que contraste
con el Musteriense subyacente.
En el nivel 2 los útiles realizados en sílex importado llegan hasta el 61%.
- Tecnología y tipología lítica. Durante el Musteriense encontramos muy pocos útiles
(17), junto a los típicos del periodo, raederas laterales, denticulados y muescas, tenemos tres
buriles uno de ellos realizado sobre hoja.
En los siguientes niveles encontramos una tecnología laminar de hojas y hojitas. Se
aprecia un significativo número de piezas retocadas (nivel 3 con 119; nivel 4 con 122),
incluyendo altos porcentajes de tipos característicos del Paleolítico superior. Tenemos
raspadores en los dos niveles (nivel 3 con 23% y nivel 4 con 24%) sobre todo en quilla y de
hocico, 3% de perforadores, buriles (nivel 3 con 4´1% y nivel 4 con 0´8%), hojas auriñacienses
retocadas y una o dos fragmentos de puntas de hoja.
Los elementos de sustrato abundan en ambos niveles, con un 42% de los útiles del nivel
3 y un 38% en el nivel 2, básicamente se componen de denticulados, muescas y raederas de
extremo.
- Tecnología ósea. No se ha encontrado en los niveles musterienses. Tampoco en el
primer nivel auriñaciense, mientras que en el nivel 2 se encontraron dos fragmentos óseos.
Características conductuales:
- Formas de subsistencia. La mayor evidencia de fauna corresponde a los niveles
musterienses, mientras que el nivel 3 es pobre en restos óseos de animales, pero presenta una
composición de especies diferente a la del nivel 2, el cual tiene una cantidad significativa de
ciervo rojo, cuya evidencia dental parece indicar una concentración de la caza en las estaciones
frías del año, pero no clarifica la ocupación permanente de la cueva (Stutz et al., 1995).
- Los elementos simbólicos existentes se han encontrado en el nivel 2, correspondiendo
a unos elementos de arte mueble como una figurita de marfil faliforme (Venus de Trou Magrite)
y un trozo de asta grabada, aunque existe cierta controversia sobre su correcta ubicación, pues
se encontraron en excavaciones antiguas.
250
Igualmente tenemos diversos adornos formados por caninos de zorro y colmillos de
cérvidos perforados con posible uso como pendientes y otros adornos de marfil. También se
observan diversas piezas con incisiones de hueso y marfil.
2.5. - Austria.
Tenemos varios yacimientos al aire libre en los sedimentos loéssicos, que son clásicos
en Europa central y oriental.
2.5.1. - Willendorf II en Krems.
Características generales (Djindjian et al., 1999):
- Corresponde a un conjunto de yacimientos excavados desde el s. XIX. Presenta un
espesor de 6´5 m con una larga estratigrafía que se extiende por 9 niveles.
Nivel 1-2 Paleolítico superior indeterminado. 39.500+1.500/-1.200 BP.
41.600+4.100/-2.700 BP.
Nivel 3 Auriñaciense arcaico. 34.100+1.200/-1.000 BP.
37.930+/-750 BP.
38.880+1.530/-1.280 BP.
Nivel 4 Auriñaciense II. 32.060+/-250 BP.
Nivel 5-9 Gravetiense. En el nivel 9 es donde se encontró la Venus de Willendorf.
Las dataciones del nivel 2 (Haesaerts, 1990) y del nivel 3 (Damblon et al., 1996) están
realizadas por el método C-14 tradicional.
Características técnicas:
- Tecnología y tipología lítica. El nivel 3 tiene láminas retocadas y unos raspadores de
extremo de hoja, numerosos raspadores carenados y en hocico, junto con escasos buriles
(Delporte, 1998).
- Existe una tecnología ósea manifestada por la presencia de unas puntas de base no
hendida, unos punzones y unas varitas de hueso y marfil (Delporte, 1998).
Características conductuales:
- Formas de subsistencia. En el nivel 3 se encuentra una fauna de ciervo y reno,
mientras que en el nivel 4 la fauna es más variada con reno, bisonte y cabra.
- Elementos simbólicos. En los niveles correspondientes al Auriñaciense no se han
encontrado ninguno.
2.6. – Alemania.
Con importantes yacimientos auriñacienses que destacan por su antigüedad cercana a
los 38.000 BP. y la importancia posterior de su arte mueble.
2.6.1. - Geissenklösterle en Achtal (Swabian Alb).
Características generales (Hahn, 1988; Richter, et al., 2000):
- El yacimiento tiene en sus tres metros de espesor la siguiente estratigrafía:
Nivel arqueológico I Gravetiense. Niveles geológicos 6-10.
251
Nivel arqueológico II (h, a, b, d) Auriñaciense I. Niveles geológicos 11-14.
Nivel arqueológico III (a, b) Auriñaciense 0. Niveles geológicos 15-16.
Nivel geológico 17, cuya parte superior (10-20 cm) es estéril arqueológicamente.
Nivel arqueológico IV Musteriense. Niveles geológicos 17-20.
- Cronología conocida por varios métodos, C-14 AMS, ESR y TL. Ofreciendo los
siguientes datos:
Musteriense: 43.300+/-4000 BP. (ESR).
Auriñaciense arcaico: 38.400+/-850 BP. (C-14 AMS). Clima del interestadial Hengelo.
40.200+/-1.500 BP. (TL).
Auriñaciense I: 33.500+/-350 BP. (C-14 AMS).
37.000 (TL).
Características técnicas:
- Tecnología y tipología lítica. El nivel III tiene una tecnología laminar importante, con
un 38% de láminas. Los útiles están formados por raspadores en extremo, carenados y de
hocico, hojas y piezas astilladas.
El nivel II presenta la clásica tecnología del Auriñaciense I bien definida.
- Tecnología ósea en el nivel II está presente por la aparición de simples puntas óseas,
mientras que en el nivel superior encontramos las características puntas de base hendida (Hahn,
1988).
Características conductuales:
- Las formas de subsistencia parecen diferentes entre los dos niveles Auriñacienses,
tanto en la diferente explotación de las materias primas y producción de herramientas, como en
el análisis faunístico al ver una predominancia del reno en los niveles primitivos frente a un
dominio del caballo junto con la ausencia del reno en los más modernos.
- Tenemos la presencia de ornamentos personales o cuentas en el nivel III, mientras que
en el nivel II encuentran elementos más complejos y elaborados, como tal se registra un alto
relieve antropomórfico de marfil, una flauta hecha de un hueso de cisne, figuritas de mamut,
felino, bisonte, oso y varias otras piezas de marfil.
2.7. - Hungría.
Con yacimientos tanto al aire libre como en cuevas, donde se tienen dataciones muy
antiguas.
2.7.1. - Istallöskö en las montañas de Bükk (Szilvasvarad).
Características generales (Adams, 1998):
- La estratigrafía presenta ocho niveles (Vértes, 1965):
Nivel 5 Auriñaciense arcaico (nivel superior), 31.140+/-600 BP.; 30.900+/-600 BP. y
29.120+/-312 BP.
Nivel 6 Estéril.
252
Nivel 7 Auriñaciense arcaico (nivel inferior), 44.300+/-1.900 BP. ; 39.700+/-900 BP. y
31.540+/-600 BP.
Nivel 8 Base rocosa erosionada.
La cronología está realizada por el método C-14 tradicional (Allsworth-Jones, 1986;
Bocquet-Appel and Demars, 2000; Valoch, 1996).
- La climatología del nivel inferior podría corresponder a la primera mitad del
interpleniglacial Hengelo (Desbrosse et Kozlowski, 1988).
Características técnicas:
- Materias primas. Los útiles retocados están realizados con sílex de alta calidad,
posiblemente del sur de Polonia. Se aprecia un mayor grado de selectividad en la adquisición de
las materias primas respecto de los yacimientos Musterienses de centroeuropa, con más
complejas redes de importación de los mismos lo que puede significar una adaptación
medioambiental más compleja y diferente.
- Tecnología y tipología lítica. Tenemos una tecnología laminar que muestra hojas
retocadas, hojitas, buriles y raspadores en extremo, aunque estos no son ni carenados ni de
hocico, pudiendo ser consecuencia del volumen y calidad de la materia prima. Persiste el uso de
lascas algunas bipolares. Es preciso notar la limitada cantidad de útiles que se recogieron en este
nivel, pues es de tan sólo 45 artefactos, de los que en el estudio de Brian Adams sólo se estudian
36.
En el nivel superior la muestra es mayor con 386 artefactos, de los que 100 están
retocados formando raspadores, hojitas y buriles.
- La tecnología ósea parece ser más abundante, encontrando en el nivel Auriñaciense
arcaico inferior 114 útiles óseos entre los que destacan la presencia de 31 puntas de base
hendida. En el nivel superior persisten las puntas de hueso (22), junto con una de base hendida.
Características conductuales:
- Formas de subsistencia. Los análisis de la fauna dan evidencias sobre la estación del
año en que se cazaron y se ocupó el yacimiento, pareciendo que estos cazadores recolectores
cazaban más al final del invierno y principio de la primavera. La abundancia de huesos de oso
de las cavernas en el yacimiento ha inducido a algunos autores a pensar en una caza
especializada en tal animal (Vörös, 1984), aunque otros más bien piensan en una alternancia en
la ocupación del yacimiento (Djindjian et al., 1999).
- No tenemos constancia de la presencia en estos niveles de elementos simbólicos.
2.8. - Bulgaria.
Se encuentran los yacimientos que tradicionalmente se han tenido como los más
antiguos del periodo.
2.8.1. - Bacho Kiro en Drianovo.
253
Características generales (Desbrosse et al., 1988; Djindjian et al., 1999; Kozlowski,
1982):
- Estratigrafía de tres metros de espesor, cuyos niveles transicionales son:
Nivel 6 32.700+/-300 BP. Auriñaciense I. Método C-14 tradicional (Kozlowski, 1992).
Nivel 11 38.500+/-1700 BP.; 37.650+/-1.450 BP.; 34.800+/-1.150 BP. por el método
C-14 AMS. (Valoch, 1996); >43.000 BP. datación C-14 tradicional (Kozlowski, 1988).
Auriñaciense arcaico o Bachokiriense.
Nivel 11a 33.750+/-850 BP. (C-14 AMS). Auriñaciense arcaico o Bachokiriense.
Nivel 12-14 Musteriense.
Un importante hiatus separa los niveles del Musteriense (12-14) de los niveles del
Paleolítico superior (11-4) (Djindjian et al., 1999).
- Climatología. Las fases correspondientes al Auriñaciense arcaico se sitúan en el
interestadial Wurmiense II/III (Hengelo), con un clima templado.
Características técnicas:
- Materias primas. En el nivel 11 el 53% del sílex empleado en la fabricación de hojas
provenía de puntos situados a más de 120 Km, mientras que en el Musteriense utilizaban las
rocas volcánicas locales.
- Tecnología y tipología lítica. Las formas del Paleolítico medio corresponden a las
propias del Musteriense con talla levallois. Mientras que en el nivel 11 se aprecian muchas
innovaciones:
+ Técnica laminar. Láminas retocadas en un 41%; raspadores en un 13%; lascas
retocadas 13´79%; buriles con un 4´34%; truncaduras retocadas 4´8% y piezas de esquirlas en
un 9´3%.
+ Pocos elementos de sustrato formado por algunas raederas y puntas musterienses,
pero que no pasan del 1% del total de los útiles.
Las características auriñacienses se aprecian por los siguientes fenómenos técnicos
(Desbrosse et al., 1988):
1. Retoques auriñacienses en ciertas láminas.
2. Presencia de raspadores de hocico, tanto típicos como atípicos.
3. Algunas puntas de Font-Yves.
4. Laminillas de finos retoque tipo Dufour (1´53%).
- Tecnología ósea. En el nivel 9 se han encontrado puntas de base hendida.
Características conductuales:
- Formas de subsistencia. El yacimiento parece corresponder a un campamento base,
donde se han encontrado 2.945 productos líticos y 16.889 fragmentos de menos de 1´5 cm, lo
que hace suponer que allí se realizaba una talla avanzada de útiles, con reparación de los
mismos o técnica de uso de esquirlas como ahorro de materia prima. Hay poca transformación
254
primaria de las materias primas importadas, pues el número de núcleos es de 0´61% (Desbrosse
et al., 1988).
La complejidad de sus estructuras y extensión del suelo del hábitat, va aumentando en
los sucesivos subniveles correspondientes al Auriñaciense arcaico, pues el nivel 11 presenta
cuatro divisiones. Así, desde el nivel más bajo donde sólo hay una simple concentración de
productos líticos alrededor de un fuego, hasta el nivel superior donde hay un circulo de fuegos
alrededor de un gran bloque calcáreo junto a grandes zonas de producción lítica (Kozlowski,
1984).
- Elementos simbólicos en el nivel 11 compuestos por varios dientes con perforaciones
como para colgar.
2.8.2. - Temnata en Karlukovo.
Características generales (Ginter et al., 1996):
- En el yacimiento se excavaron tres sectores cuya estratigrafía, en los niveles que
corresponden al periodo de transición paleolítica, puede analizarse en la fig. 48.
Los niveles transicionales y EUP se encuentran entre los musterienses más inferiores y
los superiores Gravetienses. Los tres sectores se excavaron independientemente, por lo que la
correlación entre ellos sólo puede hacerse después de una total cronoestratigrafía. Una
correlación somera podría ser: Nivel VI (sector TD-II)----- Nivel 3j (sector TD-V).
Características técnicas:
- Durante el Musteriense la materia prima dominante es un tipo de pedernal local que
llega a representar, en ambos sectores, el 70-90% del total usado.
En los niveles VI del sector TD-II el material usado mayoritariamente es el mismo tipo
de sílex local, de 5-7 Km de la cueva, alcanzando el 90% del total; mientras que en el sector
TD-I, nivel 4, el uso del mismo tipo de sílex local sólo llega al 70´5% del número de útiles.
- Tecnología y tipología lítica. Se conocen algunas puntas de hoja durante el periodo
Musteriense que, aunque no son muy numerosas, representan a un componente esencial de la
tradición tecnotipológica de los conjuntos musterienses de la zona, como puede comprobarse en
los niveles musterienses de la vecina cueva de Samuilitsa II durante la segunda mitad del
antiguo pleniglaciar.
Entre el 50-45.000 BP. se encuentra una industria de transición con una fuerte tradición
levallois mostrando una fuerte transformación hacia las tecnologías laminares, tanto en los
sectores TD-V como TD-II, donde algunos de los útiles del Paleolítico superior están presentes
(Djindjian et al.,1999), aunque la falta de formas diagnosticadas como auriñacienses y
diferentes estrategias de reducción de núcleos, nos impide registrar estas industrias como un
precursor del Auriñaciense que aparece en el nivel 4 del sector TD-1 y 4 ab del sector TD-V
(Ginter et al., 1996).
255
En los niveles auriñacienses del sector TD-I encontramos una industria lítica que
pertenece claramente a Primitivo Auriñaciense Balcánico o Bachokiriense (Kozlowski, 1982),
aunque existen algunas diferencias sobre los porcentajes del uso del sílex local respecto del
yacimiento de Bacho Kiro donde la materia prima es en gran parte importada.
Tenemos numerosos raspadores de extremo (típicos del Auriñaciense como los
carenados y de hocico y atípicos) y hojas retocadas. Los fragmentos y astillas son menos
numerosas que en el yacimiento de Bacho Kiro (54´8%), pero hay más hojas no modificadas
(22%) que lascas (19´7%). También existen útiles de hoja con retoques de denticulados y
muescas. Los buriles y perforadores son poco numerosos y sólo se ha encontrado una fina hojita
tipo Dufour.
Estos datos parecen indicar que estos conjuntos de Temnata están más cerca de la facies
medio Danubiana del primitivo auriñaciense, caracterizado por la abundancia de raspadores de
extremo, que de la facies mediterránea donde lo característico es la abundante presencia de
laminitas con retoque marginal de Dufour y puntas de Krems/El Wad, como puede verse en la
cueva de Fumane (Venecia, Italia).
Sector Nivel Cultura Climatología Cronología
TD-I 4 EUP interpleniglaciar. 38.200+/-1.500 BP. (AMS)
38.800 +/-1.700 BP. (AMS)
39.100+/-1.800 BP. (AMS)
5 Hiatus.
6 Musteriense Pleniglacial 67.000+/-11.000 BP. (AMS)
TD-V 3 h-g Auriñaciense I >33.100 (Convencional)
4 a EUP interpleniglaciar. 33.000+/-900 BP. (AMS)
4 b 38.300+/-1.800 BP. (AMS)
5 pg 4/3 Industria
transicional
5 Hiatus
5 pg/8 Musteriense Pleniglacial
TD-II VI Industria Más frío. >38.700 BP. (Convencional)
transicional
Fig. 44.- Muestra las estratigrafías en las diferentes excavaciones realizadas en el
yacimiento de Temnata (Ginter et al., 1996).
256
En los niveles auriñacienses del sector TD-V presentan unos artefactos con rasgos
morfológicos y composición de las materias primas muy diferente del conjunto lítico del nivel 4
del sector TD-I. Al tener una datación de sus sedimentos de 33.500 BP. pueden corresponder a
la última fase del Auriñaciense con posibles intrusiones del Gravetiense superior.
- No se han encontrado elementos de una tecnología ósea ni objetos con algún contenido
simbólico.
Aunque existan problemas de sincronización de los perfiles sectoriales, podemos
exponer que el cambio cultural se dio durante el inicio del periodo templado del
interpleniglacial Hengelo, con la presencia de una cierta evolución local a partir del primitivo
musteriense levallois que desarrolló las industrias llamadas como transicionales. De igual forma
se comprueba la aparición repentina del Primitivo Auriñaciense Balcánico durante la fase
templada sobre el 45-40.000 BP., pero con unas industrias bien definidas y diferentes de las
anteriores formas evolucionadas, lo que impide poder pensar en una posible evolución local
(Ginter et al., 1996).
3. - Conclusiones.
Aunque no estén todos los lugares conocidos referentes al Auriñaciense arcaico, el
conjunto de yacimientos anteriormente expuesto forma una muestra importante sobre las
características de la primera expansión de esta cultura, cuyo estudio puede ofrecernos datos
reveladores sobre la naturaleza del periodo transicional.
Haremos un análisis de cada una de las particularidades generales que esbozamos en
cada yacimiento, con el fin de intentar mostrar los aspectos genéricos que pudieron marcar la
creación de tales yacimientos y que reflejamos en el esquema expuesto en la fig.49.
3.1. - Ubicación cronológica y climática.
En la actualidad es aún difícil separar ambos criterios, pues la falta de seguridad en las
dataciones absolutas se compensa, en parte, con correlación climática de los sedimentos
análogos de diversos yacimientos. El uso de las escalas temporo/climáticas de los núcleos de
hielo polar y el gran número de dataciones C-14 realizadas con la tecnología AMS y de las
series de uranio, hacen posible afinar bastante en la situación de los complejos culturales
encontrados.
En este sentido, todos los yacimientos se encuentran situados en un margen temporal,
medido en dataciones radiométricas no calibradas, de 40.000-35.000 BP., si efectuamos una
calibración genérica de 1.500/2.000 años (Bard, 1999; Bard et al., 1993; Jöris and Weninger,
1998; Laj et al., 1996; Kitagawa y Van der Plicht, 1998 y Van der Andel, 1997) se situarían en
las fechas de calendario de 42.000-36.000 BP., fechas que encajan perfectamente con las
otorgadas al Hengelo dentro del GRIP y GISP2, aunque hay que tener en cuenta la importante
diferencia existente entre sus dos escalas temporales.
257
Por tanto, es factible situar su comienzo dentro del final de la fase templada del
Hengelo, mientras que su sucesivo desarrollo se produce en las siguientes fases frías y cálidas
(D/O 11, 10, 9 y 8) de muy difícil precisión.
Yacimiento Cronología Climatología Estratigrafía Materia prima. Tecnología. Simbolismo
L´Arbreda 38.000 BP. Templado. A/M Sílex imp. F.M.O. Ocre y Conchas.
T. ósea. Incisiones óseas.
Abrí Romaní 36.700 BP. Templado/húmedo. A/E/M Sílex imp. F.M.O. Ocre y Conchas.
T. ósea.
Reclau Viver 40.000 BP. Templado. A/ Sílex imp. F.M.O. Ausente.
T. ósea.
El Castillo 39.800 BP. Templado-Frío A/E/M Cuarcita local. F.E.C. Ausente.
T. ósea.
El Pendo Sin datos Frío A/CH/A/E/M Sin datos. F.E.C. Ausente.
Ausente
Cueva Morín 28.000 BP. Frío? A/CH/M Sílex. 82% F.M.O. Enterramientos.
Cuarcita.11% Ausente.
La Viña 36.500 BP. Templado. A/ Cuarcita. F.M.O. Incisiones óseas.
Sílex imp. T. ósea. Grabados parietales.
F.M.O. Incisiones óseas.
El Conde Sin datos ? A/M Cuarcita. T. Ósea. Grabados parietales.
Labeko Koba 31. 455 BP. Templado/húmedo A/E/CH Sílex. F.M.O. Ausente.
T. ósea.
Gatzarria 30.080 BP. Templado/húmedo A/CH/M Sílex. F.M.O. Colgantes óseos,
T. ósea. piedras, incisiones
Isturitz 36.510 BP. Templado/fresco A/E?/M Sin datos. F.M.O. Ausente.
T. ósea.
La Rochette >34.000 BP. Templado/Fresco. A/IND/CH/M Sin datos. F.M.O. Ausente.
Ausente.
Saint Césaire 33.700 BP. Templado/frío. A/E/CH/M Sin datos. Sin datos. Sin datos.
Grotta Fumane 37.000 BP. Templado. A/IND/M Sílex local. F.M.O. Colgantes óseos.
T. ósea.
Abri Mochi 35.700 BP. ? A/MEZ/M Sílex. F.M.O. Colgantes conchas
T. ósea. dientes y huesos.
Trou Magrite 39.000 BP. Frío/húmedo. A/E/M Caliza local. F.E.C. Ausente n.3
Sílex imp. Ausente n.3
Willendorf II 38.880 BP. ? A/ Sin datos. F.E.C. Sin datos.
T. ósea.
Geissenklösterle 38.400 BP. Templado. A/E/M Sin datos. F.E.C. Cuentas.
T. ósea.
Istallöskö 39.700 BP. Templado. A/ Sílex imp. F.E.C. Sin datos.
T. ósea.
Bacho Kiro 38.500 BP. Templado. A/E/M Sílex imp. F.B. Colgantes óseos.
T. ósea.
Temnata 39.100 BP. Templado. A/E/M Sílex local. F.B. Sin datos.
Ausente
258
Fig. 45.- Breve resumen de los principales datos aportados por los yacimientos en las
estratigrafías y periodos correspondientes al inicio del Auriñaciense.
Es importante señalar que las dataciones más antiguas coinciden con sedimentos
formados en periodos templados, mientras que las más recientes se refieren a uno de los
siguientes periodos fríos que siguen al Hengelo y que muchos autores los engloban en el
genérico periodo interestadial de Hengelo-Les Cottes.
3.2. - Relaciones arqueológicas de los yacimientos.
Se aprecia una interesante relación de las industrias referentes al Auriñaciense arcaico
en relación con el Musteriense y el Chatelperronense.
- Los yacimientos de nueva creación durante la expansión del Auriñaciense arcaico, por
lo que no tienen en su estratigrafía elementos del Musteriense ni Chatelperronense, son los
siguientes: Reclau Viver, La Viña, Willendorf II, Istallöskö.
- Yacimientos en los que el Auriñaciense arcaico se sitúa directamente sobre el
Musteriense o existe entre ellos un estrato de dudosa interpretación, como mezcla o
indiferenciado, son: L´Arbreda, El Conde, Isturitz, Grotta Fumane y Abri Mochi.
- Los yacimientos con Auriñaciense arcaico que están claramente separados por un nivel
estéril del estrato inferior correspondiente al Musteriense, son: Abrí Romaní, El Castillo, El
Pendo, Trou Magrite, Geissenklösterle, Bacho Kiro y Temnata.
- Los yacimientos del Auriñaciense arcaico que presentan en un nivel inferior, y aveces
en otro nivel superior, estratigrafías con restos del Chatelperronense, sobre el que se sitúan
directamente o presentan un nivel intermedio estéril o indeterminado, son: El Pendo, Cueva
Morín, Gatzarria, Labeko Koba, La Rochette, Saint Césaire.
Del estudio realizado en estos 21 yacimientos parece desprenderse la idea de que el
Auriñaciense arcaico en muchos casos no tiene una relación directa con el Musteriense, pues
sólo un 23,8% del total está en contacto directo con él, y aún así la mitad ese porcentaje tiene un
cariz dudoso referente a una posible conexión evolutiva o mezcla de niveles.
3.3. - Materias primas.
De igual forma se aprecia un cambio sustancial en las materias primas utilizadas en la
industria lítica, pues el aumento en el uso del sílex es muy importante en la mayoría de los
yacimientos, al constituir piedras muy duras y de mejor calidad para la fabricación de útiles
laminares. Los lugares donde se encuentran estas materias primas muchas veces están muy
lejos, con lo que la importación adquiere una importancia mucho mayor que durante el
Musteriense.
Sin embargo, no en todos los yacimientos se aprecia un importante aumento en el uso
del sílex, pues en algunos yacimientos de la Cornisa Cantábrica (El Castillo, La Viña y El
Conde) continúan usando predominantemente la piedra cuarcita de origen local, que en la
259
mayoría de los casos tiene un grano muy fino que permite obtener útiles de gran calidad
(Cabrera, 1984), dejando el sílex a un nivel menor en el uso de materias primas.
3.4. - Tecnología.
En sus dos versiones dependiendo de la materia prima empleada:
- Lítica. El desarrollo de una talla de los núcleos en volumen, con el fin de producir
láminas/laminillas como soporte de diversos útiles, es muy frecuente encontrarlo en estos
yacimientos como algo sistemático. Las herramientas que más se van a producir con esta
tecnología corresponden a los tipos propios del Paleolítico superior, como son los raspadores,
buriles y todo tipo de retoques en las láminas/laminillas.
De todas maneras la producción de lascas, levallois o no, aún está presente con unos
porcentajes variables pero aún importantes, sobre todo en la composición de útiles propios del
Musteriense, como son los raspadores, denticulados, muescas, etc.
- La tecnología ósea está presente en un total de 14 yacimientos que representan el 70 %
del total, lo que representa un uso importante y generalizado este elemento orgánico como
materia prima para la elaboración de algunos útiles específicos, entre los que destacan las
puntas, las herramientas para el retoque de la talla lítica y los adornos.
3.5. - Simbolismo.
Existen diversos elementos con un posible valor simbólico en una parte importante de
estos yacimientos, aunque su nivel interpretativo sea muy dispar.
Los adornos claramente preparados como tales se ven en siete yacimientos
constituyendo el 33.3 % del total. Hay que añadir el uso del ocre y otros colorantes, así como la
realización de incisiones intencionadas en huesos, esto junto con el enterramiento de Cueva
Morín ofrece un total de yacimientos importante (47,6%) en los que puede apreciarse elementos
arqueológicos de cierto valor simbólico, aunque a veces de difícil interpretación.
En general, es fácil de apreciar que en este estadio intermedio presenta dos importantes
desarrollos:
- Evolución cognitiva, en definitiva la clave de todo el proceso, al ser la causa primaria
de todos los cambios conductuales, que el registro arqueológico muestra en los siguientes
aspectos:
+ Aparición con bastante frecuencia y cierta estandarización de elementos simbólicos
que pueden indicar un desarrollo de la individualidad, como son los adornos de dientes
perforados o de conchas, el uso sistemático del ocre u otros colorantes, las incisiones
intencionadas en el trabajo del hueso y el único enterramiento, con un aparente ritual complejo,
del periodo de transición conocido y referente al ser humano moderno de Cueva Morín.
+ El uso de elementos orgánicos como materia prima en la elaboración de diversos
útiles que le son necesarios para mejorar su vida. Destaca el desarrollo de las puntas óseas que
260
significa una pequeña revolución en las técnicas de caza, pues sustituye a las puntas líticas con
un posible mejor rendimiento en la propia caza, mantenimiento y fabricación de las armas.
De igual manera, el uso del hueso, asta y marfil como materiales en la fabricación de
adornos, significa la constatación de un desarrollo cognitivo referente a la propia personalidad
individual y colectiva, lo que crea nuevas necesidades que deben de ser satisfechas con la
creación de diversos artefactos distintivos.
+ La necesidad o el interés de realizar los trabajos en hueso mencionados anteriormente,
pudo ser la causa de una sistematización de la tecnología laminar, existente con anterioridad
pero con poco rendimiento técnico salvo el ahorro de materia prima y la fabricación de unos
pocos útiles.
+ El inicio de ciertas formas de arte rupestre anicónico, como parecen indicar los
grabados exteriores de los yacimientos de La Viña, El Conde, la Lluera (Asturias); Chufín y
Hornos de la Peña (Cantabria) y Venta Laperra (País Vasco) (Fortea Pérez, 1994).
+ La apreciada generalización de todos estos elementos en los yacimientos europeos, lo
que significa un continuo mantenimiento de relaciones entre los grupos de humanos modernos
en el tiempo y en el espacio
- Evolución tecnológica como plasmación evidente del apreciable desarrollo cognitivo
expuesto en los párrafos anteriores, manifestándose en la talla laminar, útiles propios del
Auriñaciense, herramientas en hueso y la creación de adornos en diversos materiales.
Pero a la vez que se desarrolla todos estos procesos, los elementos musterienses que
siguen siendo útiles siguen produciéndose, pues aún no se han encontrado formas evidentes de
sustituirlos por las nuevas tecnologías, modas o influencias, como ocurrirá en las siguientes
fases tecnológicas. Incluso formas de vida, como las referentes a la adquisición de alimentos,
aún no han tenido tiempo de cambiar, manteniendo similares formas que se tenían antes de
efectuar el desarrollo cognitivo inicial.
261
Capítulo 15. - YACIMIENTOS RELACIONADOS CON EL MUSTERIENSE Y
EL HOMO SAPIENS NEANDERTHALENSIS EN EL PERIODO TRANSIOCIONAL.
1. - Culturas atribuidas al Neandertal en Europa durante el periodo transicional.
Las industrias europeas que, partiendo de un Musteriense común, evolucionan en
aparente sincronía con el Auriñaciense arcaico, hacia diferentes formas industriales con
características propias del Paleolítico superior, pero distintas entre sí. Se relacionan con los
Neandertales, aunque sólo una de ellas, el Chatelperronense, presenta una relación con ellos
confirmada.
1.1. - El Chatelperronense.
Corresponde a la industria del inicio del Paleolítico superior que se desarrolla de forma
coetánea con el Auriñaciense, cultura con la que se interestratifica en algunos yacimientos (El
Pendo, Le Piage, Roc de Combe). Se extiende por el oeste (Les Cottes, La Quina, Quincay, Roc
de Combe-Capelle, Saint Césaire), sudoeste (Gatzarria, Gargas, Isturitz) y centro este (Arcy-sur-
Cure, Châtelperron) de Francia y la cornisa Cantábrica (Cueva Morín y El Pendo). No parece
existir en las regiones donde esté presente el Auriñaciense arcaico mediterráneo, como en
Cataluña, Languedoc, Ardèche y Provence (Djindjian et al., 1999).
Su cronología tradicionalmente se sitúa entre 36-30.000 BP. aunque en la actualidad
existe cierta controversia sobre su origen, pues para algunos autores parecen tener un origen
más antiguo los tecnocomplejos europeos equivalentes al Chatelperronense que el Auriñaciense
(Zilhäo and d´Errico, 1999), con ello se oponen a las tradicionales teorías de aculturación de los
neandertales, como respuesta de su interacción con el auriñaciense que traían los humanos
anatómicamente modernos.
Fuera de estas discusiones, de base cronológica y de importante repercusión cultural, se
aprecia la existencia de una importante relación técnica con el Musteriense de tradición
Achelense B, por lo que se considera una evolución del mismo hacia patrones propios del
Paleolítico superior (Bordes, 1984; Delporte, 1963a; Demars et Hublin, 1989; Mellars, 1973,
1989). En general suele aparecer donde previamente existía un Musteriense de tradición
achelense o de denticulados (Baffier, 1999).
El descubrimiento de restos fósiles del neandertal en los yacimientos de Arcy-sur-Cure
(Leroi-Gourhan et al., 1964) y Saint Césaire (Lévèque et Vandermeersch, 1981) aportan
veracidad a la vinculación de estos humanos con la industria en la que se encontraron, con lo
que se les separa de los humanos modernos y del Auriñaciense (Demars et Hublin, 1989;
Kozlowski, 1988; Mellars, 1989, 1995).
262
Su industria lítica muestra una proporción importante de útiles musterienses clásicos
(raederas, denticulados, puntas, piezas con dorso y bifaces), que disminuye al proliferar los
propios del Paleolítico superior (raspadores, buriles, perforadores, puntas de dorso curvo o de
Chatelperrón, etc.). En esta industria se aprecia el conocimiento de reducción del núcleo
laminar, así como la elección del soporte, los retoques y el uso de percutor blando le ofrecen
características propias del Paleolítico superior.
La industria ósea y de asta es sencilla pero cuidadosamente tallada (Farizy, 1989; Leroi-
Gourhan et al., 1964), estando formada por punzones con cabeza, alisadores y alfileres.
En algunos yacimientos hay también pruebas del uso de elementos con un posible
significado simbólico. En la Grotte du Renne (Arcy-sur-Cure) se han encontrado numerosos
útiles realizados en hueso y objetos con un claro matiz simbólico, destacando varias bolas
gruesas de ocre. Una de ellas está enteramente llena de fragmentos y lascas de sílex, otra
contiene una hoja y una tercera contiene un trozo de metatarsiano de reno. Estos hechos,
aparentemente causales, aparecen con posterioridad en varias grutas en los Pirineos (Gargas,
Enlène, les Trois-Frères, Montespan, Bédeilhac, etc.) donde se introducían fragmentos de hueso
o de lascas en las fisuras de las paredes rocosas (Baffier, 1999).
También se han encontrado en estos yacimientos diversos objetos extraños y llamativos,
entre los que tenemos fragmentos de minerales, como la pirita y galena, así como diversos
fósiles de forma curiosa, como indicó Leroi-Gourhan (Poplin, 1988). Existe cierta expresión
gráfica en algunos objetos que no son obligatoriamente funcionales, pero en los que
encontramos incisiones con cierta organización voluntaria, como los encontrados en Roc de
Combe y Roche-au-Loup, aunque los más numerosos son de Arcy-sur-Cure (d´Errico et al.,
1998).
Sin duda, los elementos simbólicos más claros en su utilidad son los colgantes, creados
con dientes perforados de diversos animales y de los que tenemos ejemplos en Roc de Combe,
Quinçay, Châtelperron, Roche-au-Loup, etc. Son más abundantes son es en Arcy-sur-Cure
(Grotte du Renne), donde los dientes de carnívoros (lobo, hiena, zorro, marmota y de oso) y de
herbívoros (bóvidos, caballos, renos y ciervo) están ranurados o perforados con el aparente fin
de servir como colgantes. Para este fin también se ha utilizado pequeños fósiles con una ranura
en un extremo para poder colgarlo, como se puede apreciarse en la Rynchonelle de Arcy-sur-
Cure. Pero los elementos más llamativos corresponden a los realizados en marfil, formando los
anillos de la Grotte du Renne (Baffier, 1999; d´Errico et al., 1998).
1.2. - El Uluzziense.
Es la industria que se localiza en el noroeste (Val Beretta, Poggio Calvello, La Fabbrica,
etc.) y sur de Italia (Bernardini, Cavallo, Uluzzo, Parrabita, Castelvicita, etc.).
Su cronología se centra entre 33-31.000BP., por lo que es contemporánea con el
Auriñaciense y posterior al Musteriense. Su relación estratigráfica con estas dos culturas es
263
sencilla, pues generalmente se sitúa intercalado entre ambos, por encima de la industria del
Paleolítico medio y por debajo de la del periodo siguiente (Baffier, 1999; Gioia, 1990).
Se ha propuesto una local evolución a partir del Musteriense de denticulados (Laplace,
1966), pero es difícil encontrar una conexión tipológica y/o tecnológica entre las dos industrias,
las cuales presentan diferencias apreciables (Gioia, 1990). Del análisis de sus artefactos algunos
autores opinan que se trata de una industria muy similar al Chatelperronense (Gioia, 1988;
Laplace, 1966), lo que ha sido desestimado sobre todo por aspectos tecnológicos, pues cuenta
con microlitos y medias lunas (Palma di Cesnola, 1993). Lo único claro que podemos pensar en
la gran cantidad de útiles de sustrato que presenta, por lo que su relación con el Musteriense
parece clara, pero el origen y la forma de desarrollo aún es materia de controversia.
Los fósiles humanos relacionados con tal industria son muy escasos y de difícil
clasificación, limitándose a la Grotta del Cavallo donde se encontró un diente humano en los
niveles correspondientes a esta industria que es atribuida a los neandertales (Leroi-Gourhan,
1959; Messeri and Palma di Cesnola, 1976). No obstante, el Uluzziense es tradicionalmente, en
función con sus características técnicas y relación con el Musteriense, atribuido al neandertal.
Entre sus características tecnológicas destaca la mayor producción de lascas, aunque las
láminas representan porcentajes a considerar. Presenta numerosas raederas, escotaduras y
denticulados, como elementos del sustrato anterior musteriense asociados con escasos buriles,
raspadores y abundantes piezas de esquirlas. Destaca, como el útil más característico, puntas de
dorso curvo similares a la de Chatelperron pero más pequeñas (Baffier, 1999).
La industria en hueso u otro material de origen animal es muy escasa, los pocos restos
trabajados parecen ser punzones y fragmentos de gruesas puntas de las cuevas de La Fabbrica,
de Castelvicita y de Cavallo (Palma di Cesnola, 1993).
También se han encontrado unos pocos elementos con un importante matiz simbólico,
se trata conchas perforadas y el uso de colorantes amarillo (limonita) y rojo (ocre), presentes en
la cueva de Cavallo (Palma di Cesnola, 1993).
Su relación con el Musteriense y la contemporaneidad con el Auriñaciense, ya sea de la
misma península italiana o de áreas adyacentes, ofrece un panorama muy similar al origen del
Chatelperronense, es decir, el de verse como un fenómeno de aculturación, que refleja ciertas
continuidades con las industrias musterienses anteriores en la misma región y nuevos elementos
propios de una tecnología del Paleolítico superior (Allsworth-Jones, 1989; Kozlowski, 1988;
Mellars, 1989).
1.3. - Szeletiense.
Conjunto industrial que señala el inicio del Paleolítico superior en Hungría, Moravia y
Eslovaquia. Recibe su nombre del yacimiento situado en la cueva de Szeleta (Hungría). La
mayoría de sus yacimientos están al aire libre
264
Su datación en los niveles de Szeleta oscila entre 42-37.500 BP., situándose en general
sobre el 40.000 BP. en Hungría, mientras que en Moravia baja a los 38.000 BP. (Svoboda et al.,
1996), aunque otros prefieren cronologías aún más modernas situadas entre 39.500 y 35.000 BP.
(Valoch, 1996).
Su origen podría ser de un prolongado Micoquiense con influencias auriñacienses, al
menos en fases avanzadas (Allsworth-Jones, 1975). Su industria presenta tipos arcaicos que
soportan puntas foliáceas bifaciales, por lo que tienen una relación manifiesta con el
Micoquiense (Valoch, 1996), aunque no todos los autores estén de acuerdo (Menéndez, 2002b).
Su tecnología ofrece una talla no levallois, viéndose pocas láminas la mayoría de las
mismas son lascas alargadas. Las puntas pseudo-levallois deben de ser consideradas como si
fueran producidas por técnicas musterienses de núcleos discoides (Svoboda et al., 1996; Valoch,
1996).
Tipologicamente se caracteriza por la presencia de puntas bifaciales con retoque plano
denominadas Blattspitzen, acompañadas de escasas láminas, viéndose bifaces micoquienses en
sus inicios y raspadores altos en sus fases finales.
Existen numerosas raederas hechas principalmente de lascas, así como elementos
indiferenciados entre los que se encuentran los denticulados y muescas. Los buriles son mucho
más escasos y en general de formas simples (diedros, sobre truncadura). Existen formas que
recuerdan al auriñaciense como son los raspadores carenados y en hocico, junto con algunos
buriles carenados (Valoch, 1996).
Las características del paleosuelo no han permitido la conservación de materias de
origen orgánico, por lo que no existen restos de tecnología ósea, ni la existencia de fósiles
humanos relacionados con esta industria.
1.4. - Bohuniciense.
Industria del Paleolítico superior inicial situada en Moravia, con una densidad de
yacimientos menor que la del Szeletiense, debido a la alta movilidad y carácter episódico de sus
asentamientos (Svoboda et al., 1996). Toma su nombre del yacimiento de Bohunice (Brno,
República Checa), que junto con Stránská skála IIIa son los más representativos. Presenta una
cronología entre 43-38.000 BP. (Oliva, 1984; Svoboda, 1987; Valoch, 1996).
Se ha interpretado como una industria de transición, cuya técnica levallois tiene una
sorprendente analogía con el Próximo Oriente en sus aspectos tecnicomorfológico, tipológico y
cronológico con Boker Tachtit (Marks, 1983; Svoboda et al., 1996), Üçagizli (Kuhn et al,
1999), Ksar Akil, Antelias, etc. La tradición del Levalloiso-Musteriense de esta lejana zona en
su evolución a las formas del Paleolítico superior, puede constituir el punto de partida del
Bohuniciense, pero no se ha podido establecer una relación directa a causa de la importante
distancia que los separa (Valoch, 1996).
265
Al igual que en la cultura anterior y debido a las características del paleosuelo, no han
perdurado elementos óseos, ya sean fósiles humanos o útiles realizados por ellos.
Tecnológicamente se caracteriza por ser una industria laminar con alto índice levallois,
produciendo puntas, láminas y lascas y una forma de talla laminar a partir de núcleos uni y
bipolares. Los tipos de útiles representan tanto al Paleolítico medio como al superior (Valoch,
1996).
En los del Paleolítico superior tenemos raspadores y buriles, las formas espesas o
carenadas son raras y los útiles retocados son poco numerosos.
Los útiles de sustrato se centran en la presencia de puntas levallois típicas no retocadas,
hechas tanto en lasca como en lámina. Raederas producidas sobre lascas, aunque también
existen sobre láminas, puntas musterienses talladas en materias primas importadas y algunos
elementos de carácter más indiferenciados como los denticulados y las muescas.
Existen unas puntas foliáceas bifaciales, que en el yacimiento de Bohunice llegan a ser
un 5% del total de herramientas, hechas de materias primas no locales y teniendo una relación
tipológica con las puntas del Szeletiense muy importante, por lo que se piensa que son producto
de intercambio entre las dos culturas (Oliva, 1979).
En Stránská skála IIIa se han encontrado varios kilogramos de piedras amarillas y ocres
de un origen foráneo por lo que debieron de ser importadas desde un lugar no conocido
(Svoboda 1987, Svoboda et al., 1996). El color de tales piedras y su continua y persistente
localización de las mismas en yacimientos paleolíticos, son muestra de un interés por parte de
las poblaciones de esos periodos y pueden de tener una relación con el mundo simbólico de sus
componentes.
1.5. - Complejo Lincombien-Ranisien-Jerzmanowiciense.
Corresponde a un grupo de industrias que se extienden por la llanura noroccidental de
Europa, localizándose en amplias zonas de Inglaterra, Bélgica, Alemania y Polonia.
Su cronología se sitúa sobre fechas conocidas en el nivel inferior del yacimiento de
Nietoperzowa (Polonia meridional), el cual ofrece una datación de 38.160+/-1250 BP.
(Chmielewski, 1961).
Se caracteriza por la predominancia de una técnica laminar, diferencia esencial con el
Szeletiense. Tenemos como elemento técnico más característico la producción de puntas
foliáceas unifaciales, siendo las bifaciales muy raras, hechas sobre lámina que a veces son largas
y derechas. El retoque suele producirse parcialmente en su cara ventral o plana.
Estas puntas aparecen dentro de un complejo leptolítico formado con útiles como
láminas retocadas, truncaduras, buriles e incluso raspadores (Desbrosse et Kozlowski, 1988;
Valoch, 1996).
Tampoco en este caso tenemos restos fósiles asociados a estas formas industriales, ni
restos de industrias óseas ni elementos que podamos aplicar cierto sentido simbólico.
266
1.6. - Bachokiriense.
Industria considerada por algunos autores como una variante local de las industrias
laminares centroeuropeas en el este de Bulgaria (Desbrosse et Kozlowski, 1988; Hahn, 1993;
Rigaud, 1993), el cual tendría un carácter de transición entre el Paleolítico medio y el superior,
siendo ligeramente anterior al Auriñaciense más antiguo.
El yacimiento más característico es el de Bacho Kiro cuyo nivel 11 ofrece una datación
radiocarbónica tradicional de 43.000 BP., aunque recientemente se ha rebajado por medio de
dataciones AMS a una cronología de 38.000 BP. (Hedges et al., 1994).
No obstante, la mayoría de los autores lo interpretan como una de las primeras
manifestaciones del Auriñaciense en el continente europeo y como tal lo estudiaremos.
1.7. - Conclusiones.
Todas estas industrias son atribuidas al neandertal, a pesar de que sólo en el
Chatelperronense tenemos fósiles asociados a sus útiles. Este hecho plantea el problema de la
autoría de los mismos, así como de la relación e influencia que debió de existir en los dos
grupos de población, ya sea biológica o cultural, existentes durante este periodo de transición en
Europa.
Podemos establecer dos grupos generales de tecnocomplejos que parecen ofrecer unas
características propias y diferentes:
- Grupo de Europa central con unas dataciones antiguas comprendidas entre el 43.000 y
el 36.000 BP., son coetáneas o incluso más antiguas que las primeras formas de Auriñaciense
arcaico y/o el Bachokiriense, no pudiendo precisar las dataciones por las propias limitaciones de
los métodos cronológicos actuales. La aparente simultaneidad de estas industrias (Bohuniciense,
Szeletiense y Auriñaciense arcaico) y su imposible adscripción a un determinado grupo
humano, es la causa de que diversas teorías sobre su origen, interrelación y atribución humana
sigan vigentes y en plena controversia.
- Grupo de Europa occidental formado por el Chatelperronense y el Uluzziense, con una
mayor seguridad sobre el grupo humano causante de su creación. Presenta unas cronologías más
modernas que se sitúan entre el 36.000 y el 30.000 BP., por lo que en teoría son más recientes
que las primeras manifestaciones del Auriñaciense, tanto en el occidente como en el centro de
Europa, lo que puede obligar a tener otra orientación interpretativa. No obstante, de las
industrias que caracterizan al Auriñaciense arcaico y de las que son coetáneas, tampoco tenemos
una filiación comprobada sobre el grupo humano responsable de su origen, aunque
tradicionalmente se atribuye al ser humano anatómicamente moderno. Esto ha generado
diversas hipótesis sobre el origen de esta primera forma del Auriñaciense.
267
- El problema del Auriñaciense arcaico. Las propias características técnicas de esta
industria, con un fuerte componente musteriense de las industrias locales anteriores, han dado
pie a una interpretación alternativa sobre los grupos humanos responsables de su desarrollo.
Las posibles formas teóricas elaboradas para la explicación de tales procesos, pueden
resumirse en dos formas explicativas:
+ Aculturación o interacción cultural de los humanos anatómicamente modernos sobre
las poblaciones de neandertales, las cuales aún mantenían industrias y formas de vida propias
del Musteriense. Tal fenómeno se produciría por la expansión del primitivo Auríñaciense en
Europa, al parecer desde un desconocido origen situado en Oriente (Garrod, 1954; Mellars,
1989, 1995; Stringer and Gamble, 1993).
+ De origen local del Paleolítico superior, ya sea de las industrias llamadas de
transición europeas (Chatelperronense, Uluzziense, Szeletiense, etc.), como del auriñaciense
arcaico, hecho que se produciría de una forma paralela pero independiente de desarrollo.
Unos confieren a los tecnocomplejos transicionales, los cuales son la consecuencia de
un origen y desarrollo local, una antigüedad mayor que la del Auriñaciense. Además, niegan la
existencia del mismo con fechas anteriores al 36.000 BP., atribuyendo su autoría y evolución al
propio dinamismo de los humanos del musteriense local (d´Errico et al., 1998; Zilhäo y
d´Errico, 1999).
Otros, basándose en los importantes aspectos que parecen relacionar a este Auriñaciense
arcaico con el Musteriense, parecen dudar de la existencia real de una unidad de los primeros
estadios del Auriñaciense, proponiendo la existencia de varios procesos transicionales cuyos
rasgos característicos aparecen en numerosos lugares entre el 40-35.000 BP., comenzando a
homogeneizase a partir de la fecha anterior más reciente y desarrollando la primera cultura
paneuropea (Cabrera et al., 1996).
La falta de fósiles sobre estas primeras etapas del periodo transicional, hace imposible
realizar atribuciones antropológicas sobre que grupo humano pudo ser el causante de tales
industrias.
Con los datos actuales y la metodología que se emplea en su procesamiento, es muy
difícil poder llegar a una conclusión que pueda satisfacer a todos los autores interesados en estos
temas. De todas maneras, la idea más comúnmente aceptada corresponde con la aceptación de
que las culturas de tradición musteriense se intercalan con el Auriñaciense arcaico, siguiendo en
parte su línea de distribución este-oeste cercana al paralelo 43, pero tienen importantes
extensiones tanto al sur como al norte del continente (Fig. 50).
2. - Perduración del Musteriense en sus formas tradicionales.
Las formas culturales que presentan estas características se sitúan en lugares marginales
del continente europeo, como son el este y sur de la Península Ibérica (Cova Negra, Carigüela, y
Zafarraya en España; Gorham´s Cave en Gibraltar; Gruta Nova de Columbeira y Figueira Brava
268
en Portugal); la Península de Crimea (Kabazi II y Buran Kaya III) y en los Balcanes
(Samouilitsa II) (Fig. 50).
Este Musteriense está claramente relacionado con el neandertal, perdurando varios
milenios de una forma independiente respecto de los sucesos que en el resto del continente van a
configurar al Auriñaciense y al Homo sapiens sapiens como el único poblador de Europa.
Tenemos diversos lugares con estas características, aunque entre ellos no existe un
modelo común de evolución, por lo que es preciso analizar por separado cada una de ellas.
Musteriense tardío: Chatelperronense: 1. Carigüela. 7. Saint Césaire. 2. Zafarraya. 8. Arcy-sur-Cure. 3. Gorham´s Cave. 9. Cueva Morín. 4. Gruta Nova de Columbeira. 10. El Pendo. 5. Buran Kaya III. Szeletiense y Bohuniciense: 6. Kabazi II. 13. Szeleta. Uluzziense: 14. Stránská skála IIIa. 11. La Fabbrica. 15. Bohunice. 12. Uluzzo. Lincombien-Ranisien-
Jerzmanowicien: 16. Nietoperzowa. Fig. 46. – Localización de los yacimientos señalados en el texto correspondientes a las
industrias del Paleolítico superior y perduración del Musteriense atribuidas al Neandertal.
2.1. – En la Península Ibérica.
Es uno de estos lugares donde mejor se ha podido estudiar el fenómeno, quizás por ser
donde mayor importancia ha tenido tal hecho. Los yacimientos que pueden englobarse en este
269
concepto se sitúan sobre todo al sur de la península, aunque actualmente se van localizando en
áreas más al norte, en la meseta castellana o zonas altas de Portugal. Dentro de este contexto,
Zilhäo (1993) ha establecida la idea de la Frontera del Ebro como línea divisoria entre el
avance del Auriñaciense en el norte y la pervivencia del Musteriense en el resto de la península.
Existe el convencimiento de una perduración muy alta, más allá del 30.000 BP., llegando en
algunos lugares hasta fechas próximas al 27-28.000 BP. Estudiaremos diversas regiones:
2.1.1 España. Existen diversos yacimientos de los que analizaremos los más
representativos y resolutivos:
- Carigüela en Piñar (Granada). Presenta una impresionante secuencia estratigráfica, en
la que se aprecia una perduración del musteriense muy importante al acercarnos, por medios
indirectos basados datos geológicos y paleoambientales, a la datación del 30.000 BP. (Vega
Toscano y Carrión, 1993) con asociación de restos humanos del neandertal (Garralda, 1993).
Las industrias encontradas representan una tradición musteriense sin ninguna influencia del
Paleolítico superior, manteniendo la misma tradición tecnotipológica del Pleistoceno superior
(Vega Toscano et al., 1988).
- Boquete de Zafarraya en Alcaucin (Málaga). Con una tecnología del Musteriense
típico, aunque se observa una cierta transformación de los parámetros tecnotipológicos y
tipométricos que los relaciona con el Homo sapiens sapiens (Barroso et al., 1991). Estas
tecnologías están asociadas a restos del neandertal (Garralda, 1993) datados en el 33.400 BP.
(Barroso y Hublin, 1994), con una persistencia musteriense muy prolongada que puede llegar al
27.000-29.800 BP. (Hublin et al., 1995).
- Cova Negra en Játiva (Valencia), donde se han visto industrias musterienses muy
estables, tanto técnica como tipologicamente que perduran hasta momentos correspondientes al
Würm III (Villaverde, 1992).
2.1.2. Portugal, donde se han encontrado diversos yacimientos que parecen indicar una
larga supervivencia de las industrias musterienses (Zilhäo, 1993):
- Grota Nova de Columbeira donde existe un Musteriense de denticulados sin ninguna
interferencia del Paleolítico superior, produciéndose una acentuación de los patrones
tecnotipológicos propios del Musteriense, por lo que se habla de una musterización de sus
industrias. Los restos de neandertal vinculados al Musteriense han sido asociados a unas
cronologías de 26.400+/-750 y 28.99+/-950 BP. (Raposo y Cardoso, 1998).
- Cueva de Figueira Brava, datada sobre la base de dos muestras de conchas en
30.050+/- 550 y 30.930+/-700 BP., estando asociada a restos de neandertales (Raposo y
Cardoso, 1998).
2.1.3. Gibraltar, donde existen una serie de cuevas que ofrecen una cronología reciente
para el Paleolítico medio:
270
- Gorham´s Cave y Vanguard Caves que presentan una cronología sobre el 32-31.000
BP. dentro de un Musteriense caracterizado por el uso de núcleos discoidales de un claro origen
local (Barton et al., 1999; Stringer et al., 1999).
- Devil´s Tower con restos humanos del neandertal de dudosa cronología que podría
situarse entre 50-30.000 BP. Junto con los restos humanos encontrados en Carigüela (Granada),
Zafarraya (Málaga) y Cueva del Sidrón (Asturias), observan ciertas características anatómicas
que pueden ser consideradas como evolucionadas o modernas (Garralda, 1993).
2.2. - Península de Crimea (Ucrania).
Donde también se han registrado largas secuencias temporales de ciertas industrias
musterienses (Kozlowski, 1998; Marks and Chabai, 1997; Pettitt, 1999), las cuales presentan
algunas características propias formando el denominado Musteriense del oeste de Crimea
(WCM), que veremos a continuación:
- En Kabazi II con una cronología en su unidad II situada entre 50-30.000 BP., se
desarrolla una tecnología caracterizada por la variedad en los métodos usados para la estrategia
de reducción de núcleos. Unos, los basados en las tradicionales formas Levallois, entre los que
se distinguen los de lasca preferencial, y otros, los basados en formas recurrentes convergentes o
bi-direccionales, o las formas más avanzadas de gestión del volumen encaminadas a la
producción de lascas/láminas desbordantes, similares a las vistas en Rocourt (Boëda, 1990),
pareciendo documentar una transmisión de una reducción no volumétrica a otra volumétrica.
Tenemos una variedad tipológica que parece caracterizar al WCM, el cual está formado
por numerosas hojas, raspadores simples o convergentes y puntas (Marks and Chabai, 1997).
- Buran Kaya III ofrece dataciones en su nivel 7 de 32.000 BP., que corresponden a un
Musteriense parecido al Szeletiense centroeuropeo, el cual, a su vez, se haya situado debajo de
una de forma de Micoquiense local similar al del yacimiento de KiiK Koba, con una datación
muy reciente 28.000 BP. lo que indicaría la larga duración del Musteriense en la región y la
coexistencia de variabilidad tecnológica del Paleolítico medio (Marks and Chabai, 1997),
aunque la extraña estratigrafía y dataciones hace interpretar con cuidado tales datos.
La aparición del Auriñaciense local sobre el 30.000 BP. es básicamente igual que en
otras partes de Europa, pudiendo ser contemporáneo con las últimas formas de la variedad
tecnológica musteriense (Vadim Yu Cohen et al., 1999).
2.3. En los Balcanes (Samouilitsa II.)
Con un Musteriense típico con técnica levallois, próximo a las industrias auriñacienses
de la misma edad (Djindjian et al., 1999).
Recientemente se han detectado otros posibles refugios de los neandertales en diferentes
zonas montañosas del continente. En general, los restos humanos tardíos tienen caracteres
morfológicos clásicos.
2.4. - Otras zonas.
271
Existen diversos lugares donde la pervivencia del Musteriense parece que se extendió
hasta el 30.000 BP. como en algunos lugares de Siberia (Kuzmin, com. pers., citado en Pettitt,
1999), aunque en la llanura rusa ya existía desde hacia algunos milenios el Paleolítico superior
de Kostienki nivel XVII con la datación de 36.400+/-1400 BP. (Pettitt, 1999).
2.5. - Conclusiones.
Podemos señalar diversos aspectos:
- La pervivencia del Musteriense se sitúa en áreas marginales o extremas a las zonas
en las que el Auriñaciense, asimilado a los humanos anatómicamente modernos, se ha
expandido, por lo que el concepto de refugio de las antiguas tradiciones del Paleolítico medio
parece que se justifica.
- Existe una independencia total entre cada una de estas diversas áreas, las cuales
continúan su evolución cultural con diverso grado de influencia de las formas culturales
modernas adyacentes.
- Su definitiva desaparición se registra por el avance de las culturas del Paleolítico
superior ligadas al Homo sapiens sapiens, pero la última causa que las provoca continua siendo
materia de debate junto con la desaparición del neandertal en todo el continente.
272
Capítulo 16. - PROBLEMAS CULTURALES QUE PLANTEAN AMBOS TIPOS
DE POBLACIONES.
Paralelamente a los problemas morfológicos y de especiación anteriormente expuestos,
existen asuntos de un matiz socio/cultural que marcan este periodo, por lo que debemos de
examinarlos.
1. - Ruptura del paralelismo especie / cultura.
1.1. - Concepto tradicional.
Durante gran parte del siglo XX se tenía la concepción de la existencia de una
determinada especie humana para cada uno de los periodos culturales del Paleolítico, como
dando a entender que el proceso cultural era una consecuencia directa de la propia evolución
biológica, y su complejo desarrollo se debía a la aparición de formas anatómicas más
capacitadas. Tales idean estaban en perfecta armonía con los conceptos evolutivos del
darwinismo, donde los avances morfológicos debían de ofrecer una ventaja selectiva que
favoreciera una mayor supervivencia, que en el caso de los seres humanos se plasmarían con
mayor capacidad para desarrollar procesos culturales más complejos.
Así, se establecieron correlaciones claras y definitivas entre cada forma de elaboración
técnica con un homínido y una época determinada, hecho que podemos resumir en lo siguiente:
- Homo habilis, en el Paleolítico inferior arcaico o Modo 1.
- Homo erectus, en el Paleolítico inferior y productor del Achelense o Modo 2.
- Homo neanderthalensis, en el Paleolítico medio con el Musteriense o Modo 3.
- Homo sapiens sapiens, en el Paleolítico superior y productor de las formas complejas
de este periodo (Auriñaciense, Perigordiense, Solutrense, etc.) o Modo 4.
1.2. - Nuevos descubrimientos.
Sin embargo, el progresivo avance de la Arqueología con el descubrimiento de nuevos
yacimientos, la notable mejoría en la metodología de la propia excavación y las nuevas formas
de datación absoluta por medio de diversas técnicas (radiocarbono, termoluminiscencia, series
del uranio, etc.), dio lugar a una serie de nuevos trabajos de excavación mejor realizados y con
fechas más precisas. Incluso se revisaron y mejoraron antiguos trabajos realizados con técnicas
más primitivas, lo que a la larga aportó un registro arqueológico más amplio, mejor
documentado y más fiable.
Respecto del problema paleontológico, esta perfección metodológica y técnica llevó a
un estudio más riguroso y exacto de sus propios datos y la posibilidad de conocer mejor una
serie de nuevos fósiles del África subsahariana, el Próximo Oriente y Europa, los cuales iban a
trastocar todos estos conceptos clásicos, al atribuir culturas del Paleolítico medio a seres
273
humanos anatómicamente modernos (África y Próximo Oriente) y formas complejas del
Paleolítico superior a neandertales en Europa (Chatelperronense).
1.3. - Replanteamiento del problema.
Estos nuevos datos impidieron seguir manteniendo el concepto clásico de que el
desarrollo cultural observado en los diferentes yacimientos, debió de ser consecuencia directa de
la aparición de nuevas especies de homínidos, más dotadas y que inexorablemente crearían las
formas culturales correspondientes.
Durante el periodo transicional es fácil ver a grupos humanos anatómicamente
modernos con una tecnología propia del Paleolítico medio, que es compartida con las
poblaciones de neandertales en el Próximo Oriente. También se aprecia como, a partir de un
corto periodo que podemos englobar entre el 40.000 y el 35.000 BP., se van a desarrollar los
tecnocomplejos y las formas de vida propias de las poblaciones modernas del Paleolítico
superior.
Un proceso similar se produce en Francia, donde al descubrir restos del neandertal
asociados a una cultura propia del Paleolítico superior (Chatelperronense), en el yacimiento de
Saint-Césaire (Lévèque et Vandermeersch, 1981), con una datación de unos 33-35.000 BP.,
mientras que los restos más antiguos de los humanos anatómicamente modernos parecen
corresponder en Francia sobre el 32-34.000 BP., lo que hace suponer que al menos los dos grupos
humanos convivieron unos 2.000 años, lo que en la Península Ibérica se prolongan varios milenios
más.
La persistencia de las dos formas conductuales diferentes, primitivas y modernas, pero
en los mismos grupos morfológicos, tanto modernos como neandertales, parece querer indicar
que el desarrollo cultural no está ligado únicamente al desarrollo biológico logrado por los
mecanismos evolutivos, sino que depende, además del desarrollo anatómico que es capaz de
crear capacidades, del propio desarrollo de dichas capacidades en función de las
características sociales y medioambientales, como se ha visto en la primera parte de esta
tesis.
El origen y desarrollo de las distintas formas culturales, deben de ser explicadas por
medio de otras vías que no se limiten al mero proceso evolutivo. Por tanto, el tradicional
paralelismo de especie-cultura, debe de ser actualmente desestimado sin ningún género de
dudas (Mellars, 1989, 1995; Strauss and Otte, 1996), buscando el desarrollo cultural como
creación propia del ser humano, basada en las capacidades biológicas evolucionadas y en su
continua relación con el medio ambiente y los demás seres humanos.
El problema queda planteado al intentar comprender los mecanismos por los que las
sociedades humanas morfológicamente evolucionadas, cambian de una tecnología primitiva a
otra más compleja, desarrollando paralelamente conductas en las que el simbolismo es la base
de todo su desarrollo. Los datos aportados por los estudios evolutivos y la propia Arqueología,
274
no parecen ser suficientes como para aclarar suficientemente tal cuestión, por lo que parece
lógico intentar abordar el problema desde otras perspectivas científicas.
2. - Origen del Auriñaciense.
Durante el periodo de transición y el inicio del Paleolítico superior aparecen en Europa una
serie de complejos industriales, los cuales plantean ciertas dudas sobre su propio origen, tanto en el
sentido geográfico como en el paleontológico, al desconocer donde y quienes pudieron crearlos y
desarrollarlos.
Algunas industrias parecen estar geográficamente bien definidas respecto de su lugar de
origen y extensión, como es el caso del Chatelperronense en Francia y norte de España, del
Uluzziense en Italia, del Szaletiense en Europa central, del Jerzmanoviciense en el norte de
centroeuropa y del Streletikiense en el este europeo; mientras que el Auriñaciense con un
posible origen geográfico se nos escapa, sólo conocemos su posterior extensión territorial, la
cual de una forma aparentemente rápida llegará a todas las zonas habitables del continente.
Paralelamente, la existencia probada de dos grupos humanos morfológicamente
diferenciados, introduce la duda de cuales de ellos sería el responsable de cada una de los
citados complejos industriales. Toda la controversia existente acerca de la creación de los
humanos anatómicamente modernos en Europa, estaría íntimamente ligada al propio origen y
desarrollo de estas tecnologías. Si el problema paleoantropológico europeo presenta ciertas
dudas sobre la interacción de las dos poblaciones diferentes, la manifestación cultural que
observamos en Europa tampoco presenta una solución única, pues existen diversos criterios
sobre quienes, cómo y donde se pudieron originar.
Por tanto, la aceptación de estos problemas teóricos, nos llevan a explicar los procesos
culturales en estrecha relación con las premisas metodológicas expuestas por las dos teorías, que
sobre la definitiva creación de los humanos anatómicamente modernos en Europa existen
actualmente.
2.1. - Explicación fundamentada en la teoría multirregional.
Los seguidores de esta forma explicativa indican que debió de existir un grado de
hibridación importante y significativo entre los dos grupos humanos, dando lugar a la definitiva
población europea del momento. Consecuentemente, el origen de los diferentes complejos
industriales lo explican como formas tecnológicas de un desarrollo local, incluso en lo referente
al origen del Auriñaciense, en clara confrontación con la otra corriente explicativa como una
forma tecnológica creada fuera de Europa, y expandida por los humanos anatómicamente
modernos a todo el continente.
El origen del Auriñaciense pudo ser la creación de diversas tecnologías denominadas
genéricamente como Preauriñacienses, formadas por evolución local y generando diversos focos
a lo largo de nuestro continente, generalizándose con posteridad (Cabrera et al., 1996). Mientras
275
que las demás formas tecnológicas serían también consecuencia de evolución local por parte de
las poblaciones de neandertales.
Así, todas y cada una de las formas tecnológicas examinadas en este periodo, parecen
tener un origen en el desarrollo cultural de las poblaciones locales, los cuales recibían un
continuado e importante flujo de genes de otros grupos de humanos de anatomía más moderna.
2.2. - Explicación basada en la teoría de la Eva mitocondrial.
Los seguidores de esta forma explicativa opinan que fueron los humanos
anatómicamente modernos oriundos de África, quienes en un lugar aún no conocido crearon y
desarrollaron los avances técnicos que van a configurar al Auriñaciense, extendiéndose
posteriormente por toda Europa. Su nula o poco importante hibridación con los neandertales, les
define como los únicos autores de esta técnica propia del Paleolítico superior.
Presenta a su vez varios problemas de difícil solución:
2.2.1. - Su propio origen geográfico. Se piensa que el origen de esta cultura debió de
producirse en algún lugar concreto, desde el cual pudo iniciar su expansión por el continente
europeo. No obstante, las discrepancias sobre cual pudo ser el lugar geográfico determinado son
importantes, aunque la falta de datos precisos hace que sean más suposiciones teóricas que
hechos confirmados. Tenemos diversos lugares a los que se les atribuye la posibilidad de asentar
tal fenómeno cultural:
- En el Próximo Oriente, donde clásicamente se encontraron las llamadas tecnologías de
transición en Boker Tachtit y Ksar Akil, junto a los restos de los humanos anatómicamente
modernos de Skhul y Qafzeh, que por su situación representan un posible testimonio de la
expansión de los mismos desde África hacia Europa (Bar-Yosef, 1994, 1996; Stringer and
Gamble, 1993).
- En Anatolia, lugar poco explorado pero con un posible e importante peso específico al
ser un gran territorio con grandes posibilidades y estar, igualmente que el anterior, en una zona
intermedia que sirve como puente natural entre Europa y África, por lo que debió de ser al
menos lugar de tránsito de los humanos anatómicamente modernos (Otte, 1998).
- Los Balcanes y sudeste de Europa, lugar donde se han encontrado los primeros
indicios del Auriñaciense con fechas más antiguas en la cueva de Bacho Kiro (Kozlowski, 1982,
1988).
- Al este de Europa en zonas esteparias de Asia central, desde donde pudo extenderse al
continente europeo (Otte, 1996).
- En centroeuropa (Allsworth-Jones, 1986, 1990; Otte, 1990).
- Italia (Broglio, 1993; Gioia, 1990; Mussi, 1990).
- Oeste europeo (Bordes, 1968; Demars, 1990; Rigaud, 1993).
- Norte de España (Bischoff et al., 1989).
276
Ninguno de estos lugares, en función de sus datos cronológicos y arqueológicos, puede
explicar satisfactoriamente la rápida expansión que parece ser tuvo lugar a partir del 40.000 BP.
en Europa, ni las particularidades técnicas que hacen pensar en una atribución cultural de origen
local y base teórica de la explicación por los seguidores de la teoría multirregional.
2.2.2. - La relación de los humanos anatómicamente modernos con los neandertales y la
posible aportación a su desarrollo cultural. Dentro de esta teoría, el desarrollo de las formas
tecnológicas atribuidas a los neandertales en todo el continente europeo, se considera efecto de
la influencia cultural que las poblaciones autóctonas recibieron de los humanos modernos
durante su proceso de expansión. Esto conlleva la idea de que el Auriñaciense debió de aparecer
antes que cualquiera de estas técnicas, para poder así ejercer su influencia sobre el mundo
Musteriense en el que se encontraba, aunque hay que tener en cuenta que este mundo ya sufría
un proceso de complejidad técnica, como se aprecia del uso de laminas en diversos lugares del
continente (Otte, 1990; Revillion et Tuffreau, 1994) y de las culturas de puntas foliáceas
bifaciales centroeuropeas (Brezillon, 1977; Desbrosse et Kozlowski, 1988; Mellars, 1989,
1995).
La forma de relación cultural entre las dos poblaciones más aceptada, se entronca con el
concepto de aculturación, proceso por el cual los neandertales copiarían o imitarían las formas
técnicas del Homo sapiens sapiens (Lévêque, 1993; Otte, 1990; Stringer and Gamble, 1993),
aunque actualmente se prefiere utilizar el concepto de cambio transcultural (Strauss and Otte,
1996).
No obstante, tenemos diversos asuntos sobre los que la solución no es fácil de
establecer:
- Tenemos un tiempo, excesivamente amplio, en el que no tenemos ningún dato sobre la
existencia y movimientos de estas poblaciones modernas. Desde el 90.000 BP., cuando se
detecta su presencia en los yacimientos del Próximo Oriente, hasta los precarios datos del
mismo en Europa sobre el 40.000 BP., se produce un lapsus de tiempo de 50.000 años de
silencio absoluto.
- Existen algunas dudas razonables sobre la posibilidad de hibridación con las
poblaciones neandertales, aunque su repercusión morfológica no sea apreciable.
- Persisten las dudas sobre el origen geográfico y la forma de inicio y desarrollo del
Auriñaciense, lo que nos introduce plenamente en el terreno de la especulación sobre tales
problemas.
- Continúan los interrogantes sobre aquellos aspectos que le asemejan a una cultura
indígena evolucionada, y que sirven de base para indicar un origen local del mismo por los
seguidores de la teoría multirregional.
- Su rápida expansión a lo largo de Europa en unos pocos milenios, plantea igualmente
interrogantes sobre la posible forma de producción de diferentes focos auriñacienses tan lejanos
277
geográficamente (Balcanes y el norte de la Península Ibérica), con cronologías muy similares y
antiguas.
3. - Origen de la conducta simbólica.
Desde el inicio del Paleolítico superior se documenta una gran utilización de elementos
simbólicos de todo tipo, que van a facilitar la compleja y característica conducta humana propia
del último periodo paleolítico.
Nadie duda que existen diversos elementos arqueológicos que pueden ser valorados
como precedentes, más o menos claros, durante el Paleolítico medio e incluso en épocas más
pretéritas, los cuales debieron de servir como base para el posterior desarrollo simbólico. Sin
embargo, la interpretación de los mismos se realiza según los diversos enfoques teóricos
existentes sobre la forma de desarrollo de la cultura simbólica, dando lugar a diferentes
conclusiones.
Pero lo cierto es que, a partir del corto periodo de transición existente entre los dos
últimos periodos paleolíticos, aparecen formas conductuales humanas claramente basadas en
conceptos definitivamente simbólicos, los cuales presentan un proceso de desarrollo, expansión
geográfica y perduración social constantes, manifestándose por medio de los aspectos culturales
registrados como adornos, manifestaciones artísticas, enterramientos, religión, complejidad
social, etc. (Chase et Dibble, 1987; Klein, 1989a; Mellars, 1989, 1995; Whallon, 1989; White,
1989).
No obstante, a pesar de los numerosos testimonios que el registro nos ofrece, el estudio
sobre el origen del simbolismo siempre ha generado numerosos problemas de interpretación,
formando continuos debates de difícil solución sobre su propio origen, desarrollo y
significación.
El simbolismo nace con el desarrollo evolutivo de la capacidad humana de generar
abstracciones, es decir, de producir operaciones mentales capaces de aislar de los objetos
conocidos, cualidades que son más significativas y generales, en comparación con otros
objetos similares pero no idénticos, formando conceptos genéricos. En conjunto, este proceso
mental llega a constituir uno de los factores principales de su compleja conducta simbólica.
Estas abstracciones presentan como cualidad destacada el desplazamiento, como
propiedad característica de las ideas genéricas, las cuales existen fuera de un tiempo y lugar
determinado. La necesidad de manifestación de estas ideas abstractas, con desplazamiento y la
facultad de relacionar hechos diferentes pero con cierta similitud, hacen posible establecer
relaciones entre tales ideas y algún elemento visual o sonoro que sean perceptibles por los otros
miembros de la sociedad y como tal reconocido por todos. Esta representación es lo que
denominamos símbolo, concepto que podemos definir como la imagen, gesto o sonido que
representan a un concepto abstracto previamente elaborado, existiendo un conocimiento social
consensuado sobre su uso y significado.
278
Las correspondencias simbólicas de tales abstracciones pueden ser muy variadas,
viendo en cada uno de los hechos y útiles realizados por los seres humanos un grado de
simbolismo diferente, pero patente, según diferentes autores.
Tradicionalmente se ha atribuido al lenguaje humano una carga simbólica muy
importante y de una complejidad en constante aumento. En él se asigna a los sonidos o los
gestos producidos por los diferentes homínidos, la representación simbólica de las ideas que se
querían transmitir. Si en un principio se limitase a la simple transmisión de sentimientos,
llamadas o ideas sin desplazamiento, a la larga desembocaría con la transmisión de ideas
abstractas y socialmente conocidas.
No obstante, de una forma paralela a los primeros intentos del lenguaje, se ha atribuido
un significado simbólico a la creación y desarrollo de las herramientas líticas que tanto han
caracterizado los diferentes periodos paleolíticos, viéndose en cada avance técnico un paulatino
desarrollo cognitivo y una mayor utilización del simbolismo (Wynn, 1991).
Con posterioridad al desarrollo de un lenguaje simbólico elemental o básico, debieron
de desarrollarse otros mecanismos simbólicos mucho más complejos, basados en las imágenes y
objetos con una intención determinada socialmente (arte, adornos, figuras, etc.) y formas
sociales complejas enlazadas directamente con anteriores objetos (religión, enterramientos,
jerarquías sociales, etc.).
Sin el desarrollo previo de estos conceptos y el desarrollo del lenguaje simbólico, es
muy difícil poder explicar los fenómenos sociales que se aprecian en el Paleolítico superior,
tales como la creación del arte, los complejos funerarios, el desarrollo de la religión, las
complejidades sociales, etc.
El estudio del simbolismo dentro del desarrollo evolutivo del ser humano, presenta
diversos puntos importantes:
3.1. – Problemas de interpretación sobre su origen y desarrollo.
Sobre la forma en que pudo originarse tal proceso cognitivo, son varios los aspectos que
suscitan diversas opiniones:
3.1.1. - Sobre los primeros elementos con un posible matiz simbólico, entre los que
destacan:.
- Los útiles líticos característicos de cada periodo paleolítico son los primeros elementos
sobre los que se han atribuido cierto simbolismo por parte de su creador. Ya desde sus primeras
formas originales parecen querer representar, mediante el trabajo de la piedra, los conceptos y la
utilidad perseguida por su autor (cortar, romper, raspar, machacar, etc.). Su aceptación social
por parte del resto de la comunidad, supone la estandarización, más o menos lograda, del
producto final. Hay autores que ven en la progresiva complejidad de los mismos un aumento de
la capacidad cognitiva de los sucesivos homínidos (Wynn, 1985,1991).
279
Los útiles, al menos en un principio, son la manifestación de diversas ideas abstractas
encaminadas a uno o más fines determinados, careciendo de otro posible simbolismo más
específico. Su simbolismo se basa en la creación de sus propiedades mecánicas, por medio de
las características propias de la piedra trabajada y de su uso específico, pero una vez creado deja
de ser un elemento simbólico para ser solamente un útil funcional.
De todas maneras, el mantenimiento y desarrollo de esta elaboración plástica de ciertas
ideas preconcebidas, debió de facilitar con posterioridad la representación de otras ideas más
complejas y con un mayor matiz simbólico, pues ambos procesos debieron de utilizar las
mismas capacidades evolutivamente generadas y socialmente desarrolladas.
Aparte de las herramientas de piedra existen una serie de elementos arqueológicos
registrados en los primeros periodos paleolíticos, que aparentemente presentan un componente
simbólico claramente definido. Tal interpretación está ampliamente debatida por numerosos
autores, pues existen serias dudas ante lo incierto de que realmente representen los conceptos
abstractos que se les atribuyen.
- Los enterramientos del Paleolítico medio, con una clara intencionalidad de sepultar
el cadáver (Defleur, 1993; Striger and Gamble, 1993; Vandermeersch, 1976, 1993), pero con
una dudosa atribución de posibles ajuares formados por huesos de animales, útiles líticos,
piedras dispuestas artificialmente y elementos relacionados con el fuego, como son los restos de
carbones, hogares, cenizas, restos quemados (Binant, 1991a, b; Chase et Dibble, 1987).
- El uso de al menos dos tipos diferentes de minerales (dióxido de manganeso y el ocre
rojo) como materiales para colorear, así como su asociación a elementos funerarios (Chase et
Dibble, 1987). Mientras que para algunos autores el uso del ocre como símbolo, puede tener
cierta representación funeraria/religiosa por tener el mismo color que la sangre, elemento vital
que puede ser representado (Marshack, 1990), para otros estaría más en relación con el
tratamiento de las pieles (Binant, 1991a, b).
Lo cierto es que los grupos musterienses estuvieron aplicando el color a algo, cuya
utilidad y posible simbolismo desconocemos (Mellars, 1989).
- La acumulación de diversas piedras y fósiles con formas extrañas o curiosas según
Leroi-Gourhan (Poplin, 1988), en donde en algunos de ellos pueden verse muescas y señales de
incisiones, sin ninguna utilidad práctica aparente (Mellars, 1995), con la posibilidad de querer
representar algo. Destaca la Churinga realizada con un diente de mamut y el fósil nummulite
con una cruz grabada en el yacimiento húngaro de Tata (Marshack, 1990; Vértes, 1964).
Igualmente tenemos perforaciones deliberadas en huesos, como la vértebra de cisne y una
falange de lobo (Bosinski and Wetzel, 1969), los cuales pudieran representar adornos para
colgar con una gran carga simbólica (Marshack, 1990).
3.1.2. - Elementos con un simbolismo más claro:
280
- El desarrollo de un lenguaje simbólico, como medio imprescindible para la creación
de todos los elementos simbólicos anteriormente señalados, que algunos autores deducen de la
presencia de elementos anatómicos evolucionados que están íntimamente relacionados con la
producción del lenguaje moderno. Naturalmente, tal afirmación debe de hacerse dentro de las
normas teóricas del neodarwinismo, mientras que con los conceptos del modelo de los
equilibrios puntuados, la presencia de esas formas anatómicas relacionadas funcionalmente con
el desarrollo del lenguaje, no justifica inexorablemente su aparición en época tan temprana del
desarrollo cultural humano.
- Los adornos. Sí para el desarrollo de una vida plenamente simbólica es necesario la
existencia de un lenguaje considerado como moderno, la aparición del concepto de
individualidad debió de ser de los primeros que se generaron. Los elementos claramente
simbólicos que pueden representar tales conceptos y que aparecen con claridad en el registro
arqueológico, son los adornos (Marshack, 1990; White, 1993). Tales elementos se encuentran
dentro de la estructura social en donde se iniciaron los procesos de información, interacción y
formación de redes (Gamble, 1983; Hodder, 1982).
Los primeros adornos, con seguridad de presentar dicha función simbólica y estar
dentro del periodo transicional, corresponden a los dientes de animales perforados encontrados
en la cueva de Bacho Kiro en Bulgaria (Kozlowski, 1988) y no en el Próximo Oriente (Belfer-
Cohen, 1988), a pesar de existir allí las tradicionales culturas llamadas de transición en los
yacimientos de Border Tachtit y Ksar Akil.
La interpretación arqueológica que todos estos objetos es capaces de ofrecer, está
tradicionalmente supeditados a dos fenómenos:
+ El carácter ambiguo de las características de tales testimonios, pues los argumentos a
favor y en contra de un posible carácter simbólico en dichos datos arqueológicos, no es
plenamente convincente en ninguno de los dos casos.
+ La aceptación generalizada de no poder excluir del registro arqueológico la posible
existencia de un determinado elemento, sólo por la ausencia del mismo en dicho registro,
arguyendo la posibilidad de su destrucción por estar realizado con materiales perecederos, como
es el caso de la madera más difícil de fosilizar y, por tanto, de llegar hasta nuestros días. Con
estas premisas, es posible que existiera arte, ofrendas mortuorias y otros elementos de carácter
simbólico, que no habrían llegado a la actualidad al estar realizadas en madera u otro material
perecedero.
Estas ideas se sustentan en los estudios etnológicos comparativos, así como con la
certeza del uso importante de la madera como se desprende de las huellas de uso de los útiles
musterienses e incluso más antiguos.
Pero debemos de tener en cuenta que la madera puede ser usada con múltiples fines y
ninguno de ellos tener un significado simbólico específico. De igual manera, debemos de pensar
281
que no es posible retroceder en el tiempo indefinidamente para plantear la posibilidad de uso
simbólico de la madera. Todo debe de tener un limite, que debe marcar el inicio de la finalidad
simbólica del uso de estos materiales perecederos, y que debe de estar en consonancia con otros
procesos cognitivos relacionados con el simbolismo, los cuales si pueden rastrearse en el
registro arqueológico.
3.2. - Su relación con la evolución biológica.
El simbolismo corresponde a una manifestación cultural que se transmite a las sucesivas
generaciones por medio de diversos mecanismos de comunicación y aprendizaje, pero su
creación y desarrollo debe de tener una importante relación con los sucesivos cambios de las
capacidades cognitivas que la evolución, en el transcurso de los años, va manifestando en el
Género Homo.
La teoría sintética de la evolución propone a la selección natural como guía de los
pequeños cambios anatómicos que se producen en las sucesivas mutaciones genéticas,
produciéndose un lento pero constante cambio morfológico, el cual favorece su adaptación al
medio ambiente. Los cambios morfológicos y fisiológicos del cerebro serían los responsables
del aumento de la capacidad cognitiva humana.
Con estas premisas, se establece una relación íntima entre la propia evolución
anatómica y la producción del simbolismo, el cual podemos apreciar en la creación de un
lenguaje y en todos los artefactos y hechos que el ser humano pueda realizar. El simbolismo se
entiende como una mejora adaptativa importante, por lo que los órganos que le sustenten son
selectivamente seleccionados y potenciados para mejorar sus posibilidades adaptativas.
Sin embargo, existe otro modelo interpretativo sobre la propia forma de producción de
la teoría de Darwin, en la que los cambios anatómicos no se producen lentamente, sino que
existen procesos evolutivos de mayor magnitud y rapidez, es el modelo denominado de los
equilibrios puntuados (Eldredge and Gould, 1972; Gould, 1977). En este caso la presencia de
órganos desarrollados para el lenguaje, como ejemplo más clásico de la producción simbólica,
no implica necesariamente la producción del mismo, pues tal característica humana corresponde
a una cualidad emergente que aparece después del cambio anatómico evolutivo y como causa
de un desarrollo cultural, es lo que se conoce como exaptaciones (Gould, 1980; Tattersall,
1998; Vrba, 1985).
Con este modelo la evolución anatómica y la cultural o simbólica, no tienen porque ir
juntas en su desarrollo.
3.3. - La forma de aparición del simbolismo.
La forma de aparición en el Paleolítico superior de estructuras culturales basadas en
conceptos simbólicos, ha sido interpretada por algunos autores como una autentica explosión
simbólica (Chase et Dibble, 1987; Klein, 1985; Mellars, 1989, 1995; Pfeiffer, 1982; White,
1982), sobre todo si tenemos en cuenta el aparentemente rápido desarrollo con que se produce
282
en el inicio de este periodo paleolítico. Tal interpretación se fundamenta en dos hechos básicos,
primero por la propia confirmación del registro arqueológico de un importante aumento de
elementos simbólicos, segundo por el uso del concepto de tiempo prehistórico, donde los
cambios culturales conocidos hasta ese momento, necesitaron un periodo de tiempo muy
prolongado para generar su producción, desarrollo y expansión.
Sin embargo, otros autores ven este complejo proceso como un aumento progresivo y
lento en su complejidad (Clark, 1999; Lindly and Clark, 1990; Marshack, 1990), lo que genera
una controversia más entre todas las que configuran el periodo transicional (Fig.51).
Claramente podría relacionarse ambas formas temporales con los diferentes modelos
evolutivos ya comentados.
Fig. 47. – Muestra las diferentes formas de desarrollo simbólico. El modelo estándar (A) o de
explosión simbólica donde en el inicio del Paleolítico superior es cuando se produce un gran aumento de
elementos simbólicos (Mellars, 1989, 1996; Pfeiffer, 1982; White, 1989), mientras que el modelo de
condensación social (B) ve el cambio mucho más lento y gradual en la evidencia del simbolismo (Clark,
1999).
3.4. - La interpretación metodológica del simbolismo.
El paulatino desarrollo de la ciencia arqueológica a lo largo del siglo XX, ha ido
mostrando una serie de enfoques interpretativos diferentes, consecuencia del uso de métodos
teóricos basados en una diferente concepción del desarrollo cultural humano.
Estos diferentes métodos de estudio de los materiales que nos aportan los yacimientos,
ofrecen diferentes resultados sobre la creación y el desarrollo de los componentes simbólicos
que puedan tener los datos arqueológicos estudiados.
Para el Historicismo cultural la Arqueología debía de estar preocupada en la resolución
de problemas cronológicos y de clasificaciones etno-culturales. Los elementos de naturaleza
simbólica se engloban dentro del apartado correspondiente a los asuntos religiosos o
Paleolítico medio P. superior primitivo P. superior reciente
Edad en miles de años BP.
B
Aumento de conducta simbólica
A
283
costumbres sociales, sin entrar en una interpretación sobre su origen y desarrollo, formando
parte de los elementos definitorios de una determinada cultura arqueológica.
En general, los rasgos constitutivos de un pueblo concreto (materiales y simbólicos) se
generaron por invención en unos pocos centros, desde donde se difunden por contacto,
migración o invasión (Difusionismo). Con este paradigma difusionista se creía firmemente que
era muy difícil conocer los elementos de matiz simbólico, a no ser que existieran otros aportes
diferentes a los puramente arqueológicos, como pueden ser los testimonios escritos presentes en
otros periodos históricos.
La Nueva Arqueología presenta una visión muy diferente al punto de vista anterior,
pues da más valor a las sociedades que generan las culturas arqueológicas, que a los aspectos
puramente arqueológicos o materiales que generan. Crea una especie de ecología cultural,
entendida como el mecanismo de adaptación de los grupos humanos a los cambios ambientales
y demográficos. La cultura, y con ello el simbolismo, no cambia con el contacto de otras
culturas, sino como respuesta adaptativa a los cambios del medio ambiente con el que
interaccionan.
Cada sociedad presenta varios subsistemas (tecnológico, sociológico e ideológico) cuya
función es adaptar el organismo humano a su medio ambiente, tanto en el ámbito físico como
social. El estudio del simbolismo se realiza por el rastreo de los artefactos que funcionan dentro
de los subsistemas sociológico e ideológico, por lo que su origen se debe a las necesidades
sociales de adaptación medioambiental y equilibrio demográfico.
La arqueología postprocesual ante el fracaso de crear leyes generales que expliquen el
comportamiento humano, intenta explicar su desarrollo cultural particularizando cada una de sus
propias acciones. El simbolismo, que nos distingue de los animales, hace de los humanos unos
seres excepcionales a los que no se pueden aplicar los métodos de las ciencias naturales.
Por tanto, no puede defender un solo enfoque explicativo, ni explicar que se deba
desarrollar una metodología aceptada, por lo que su principal característica es la incertidumbre
basada en los factores de subjetividad y relativismo, generando un importante debate. Ante todo
problema arqueológico de múltiple origen, el problema es intentar conocer cual es la realidad
cognitiva, social y material del grupo humano que genera tal problema.
Sobre la base de su propia definición engloba a varias corrientes teóricas:
- La arqueología del género, que intenta explicar los papeles jugados por los hombres y
las mujeres en las sociedades del pasado, en cuanto a sus actividades y significados simbólicos
respectivos, y a las relaciones entre ellos (Gero and Conkey, 1991).
- El materialismo histórico produce una interpretación marxista de la Historia, basada
en las desigualdades producidos por los conflictos sociales y económicos, que son a su vez el
motor fundamental del cambio sociocultural, recalcando el carácter explotador de una parte de
la sociedad sobre el resto.
284
Para muchos arqueólogos marxistas la ideología viene determinada por la economía y
existe en función de ella. Son las condiciones materiales o sus contradicciones estructurales, las
que determinan al individuo y la ideología dominante la que lo mistifica (Hodder, 1986).
- El estructuralismo intenta explicar algunos aspectos de la variabilidad cultural propia
de los seres humanos, actúa sobre la base del funcionamiento universal de la mente humana y de
sus estructuras comunes internas. El grupo social tiene una serie de elementos psicofisiológicos
que combina según diversas estructuras. Así, todas las formas de la vida social y, por tanto,
simbólica representan la proyección de leyes universales que regulan las actividades
inconscientes de la mente.
Se basa en diversos trabajos dispares, pero que parecen querer tener cierto punto común,
como son la gramática generativa de Chomsky, el desarrollo de la Psicología de Piaget y el
análisis de los significados profundos de Lévi-Strauss (Hodder, 1986).
- La arqueología cognitiva, basada en la posibilidad de leer en los pensamientos sin
ceder en los elementos principales del enfoque procesual: la creencia en la objetividad científica
y la adhesión a los modelos sistémicos menos estrictos. En definitiva, trata de identificar
comportamientos simbólicos mediante el registro arqueológico, intentando comprender la forma
de pensar de nuestros ancestros (Johnson, 2000).
Como podemos apreciar existen múltiples formas de enfocar la interpretación del
simbolismo dentro de la ciencia arqueológica, lo que ha generado diversos enfrentamientos
científicos sobre cual forma interpretativa podría corresponder mejor con la realidad, sobre todo
entre los seguidores de la Nueva Arqueología y los que prefieren las formas postprocesuales.
Estos conceptos, junto con todo lo expuesto anteriormente, nos explican lo difícil que
resulta en la actualidad el estudio de los fenómenos simbólicos del pasado, con la ayuda única
de los datos que nos aporten los yacimientos y las interpretaciones que nosotros podamos
realizar.
4. - Teorías tradicionales sobre la interpretación del periodo transicional.
La gran cantidad de datos que ofrece el registro arqueológico presenta una gran
dificultad teórica sobre su interpretación, lo que impide llegar a un consenso general sobre las
formas culturales y biológicas que se desarrollaron y dieron lugar al periodo transicional.
Las propias características de estos datos y los diferentes métodos interpretativos con
los que se estudian, son la causa principal de la división actual que existe en la comprensión de
este periodo de cambio. Los aspectos más problemáticos quedan resumidos a continuación:
- A pesar del gran desarrollo del registro paleoantropológico y arqueológico actual,
existe una limitación en los datos que dificulta o impide el llegar a conclusiones definitivas
sobre problemas determinados.
285
- Existencia de diversas metodologías arqueológicas que ofrecen diferentes
interpretaciones sobre los mismos datos, en función de sus propios criterios metodológicos y
que no pueden ser contrastados ni limitados en la actualidad.
- Las limitaciones climatológicas y cronológicas actuales, que dificultan la correcta
ubicación en el tiempo y la correlación climática entre los diversos yacimientos estudiados.
- La imposibilidad biológica actual de conocer si el Homo sapiens moderno y el
Neandertal eran una misma especie o no.
- Falta de limitaciones a las posibilidades teóricas del desarrollo simbólico humano,
por no existir un conocimiento consensuado sobre la realidad psicobiológica del Homo sapiens.
La existencia y relación de todas estas premisas es la causa de la existencia de diversas
teorías explicativas, de sucesivas controversias teóricas sobre la aceptación y el uso de diversos
datos y, en definitiva, de una falta de consenso entre los autores que estudian estos procesos, lo
que ofrece un aspecto general de inseguridad teórica a la hora de explicar el desarrollo cultural y
biológico del ser humano durante este periodo.
Dentro del periodo transicional existen diversas formas explicativas sobre la forma en
que pudo desarrollarse, pero las que presentan un fundamento teórico más aceptado por la
comunidad científica pueden limitarse a dos:
4.1. - Origen múltiple y local del Paleolítico superior.
Básicamente exponen que el desarrollo del Auriñaciense corresponde a una evolución
de determinados contextos musterienses repartidos por todo el continente, dentro de un
ambiente en el que parece que la evolución cultural general se dirigía hacia el desarrollo de
formas técnicas propias del Paleolítico superior. Con posterioridad se producirá una
reunificación cultural que dará lugar al Auriñaciense típico y la paulatina desaparición de las
demás formas técnicas, que durante un tiempo fueron contemporáneas del Auriñaciense arcaico.
La relación de estos procesos culturales con el origen de los grupos humanos existentes
durante este periodo en Europa, no parece estar muy clara cual pudo ser, aunque en general
parece que la teoría Multirregional del desarrollo del ser humano moderno, sería la que más se
acercase a la realización de esta forma de desarrollo cultural.
Las bases teóricas sobre las que se asienta el origen local de esta cultura, se sustentan en
las propias características del registro arqueológico de los yacimientos que tienen en sus estratos
niveles con industrias del periodo transicional, las cuales presentan aspectos particulares que
siempre hay que tener en cuenta:
- La aceptación de que los neandertales, población netamente local y europea, tuvieran
una participación importante en la creación de los seres humanos modernos. La teoría
Multirregional se adapta con facilidad a estas ideas, pues no precisa de la llegada masiva de
otras gentes con diferente cultura sino que expone el propio desarrollo local tanto de las formas
biológicas como culturales.
286
- La propia constatación cultural de que algunas formas tecnológicas propias del
Paleolítico superior en Europa fueron consecuencia de la evolución de las tecnologías locales.
Un claro ejemplo corresponde al Chatelperronense, tecnocomplejo que parece ser consecuencia
de una evolución a partir del Musteriense de tradición Achelense tipo B (Bordes, 1984), así
como su asimilación creativa al Neandertal, al poder establecer su relación directa en el
yacimiento de Saint-Césaire (Lévèque et Vandermeersch, 1981). Similares acepciones se
establecen con otros tipos de tecnologías que fueron apareciendo por todo el continente ya
comentados, aunque actualmente no se haya podido constatar arqueológicamente su directa
relación con los neandertales.
- La presencia de un fuerte sustrato de técnicas indígenas o musterienses (raederas,
denticulados, escotaduras, puntas, etc.) en todas las formas iniciales del Paleolítico superior,
pues muchas veces sus porcentajes son muy altos, como indicando que los autores de tal
industria aún presentan una relación muy importante con el mundo del Paleolítico medio. De
igual forma, el Auriñaciense arcaico presenta esta característica, lo que parece indicar un
desarrollo evolutivo a partir de las formas técnicas más antiguas.
- La aparente similitud existente entre las formas de caza oportunista (Pike-Tay and
Knecht, 1993; Pike-Tay et al., 1999) existente entre el final del Musteriense y los inicios del
Paleolítico superior.
Falta de una clara diferencia de formas de subsistencia entre los grupos humanos del
final del Musteriense y del inicio del Paleolítico superior.
- La existencia de industrias (láminas de diversa formación), útiles (láminas, buriles,
raspadores, etc.) y materias primas (sílex, hueso) durante el Paleolítico medio que aparecen al
final del Paleolítico medio en Europa y otras zonas, siendo propios del periodo siguiente.
Aunque su presencia es muy pequeña, al menos en el uso del hueso y en la propia
elaboración de útiles del Paleolítico superior, el desarrollo y uso de las láminas parecer ser una
tendencia técnica de mayor aceptación y desarrollo.como queriendo indicar su previa aparición
(Boëda, 1988, 1990; Desbrosse et Kozlowski, 1988; Mellars, 1995; Otte, 1990).
- La aparición casi simultanea del Auriñaciense inicial a lo largo de Europa, con unas
fechas muy antiguas, similares y confirmadas en el norte de España (Cabrera and Bernaldo de
Quiros, 1996; Cabrera and Bischoff, 1989), Cataluña (Maroto et al., 1996), Europa central
(Allsworth-Jones, 1989) y los Balcanes (Kozlowski, 1982), con una gran dificultad explicativa
si seguimos las formas de expansión cultural a partir de un foco distante de origen.
Todos estos criterios parecen indicar el origen local del Auriñaciense arcaico, pero
existen diversos criterios que ponen dudas razonables sobre tal criterio:
- La relación de los grupos humanos con las técnicas del Paleolítico superior no está
muy bien definida, sobre todo en relación con el Auriñaciense y los grupos locales que lo
287
pudieron desarrollar, la falta de datos antropológicos impide explicar la actuación de la
hibridación poblacional y su relación directa con las formas culturales.
- La clara separación de los niveles Musterienses de los Auriñacienses arcaicos que se
aprecia en muchos de los yacimientos que presentan ambos tecnocomplejos en su estratigrafía,
al estar separados por un hiatus sedimentario y cultural que dificulta enormemente una posible
evolución local, al menos en los yacimientos que presenten un estrato estéril entre las dos
formas culturales, indicando claramente la presencia de un largo periodo de abandono del
yacimiento.
- No explica las similitudes tecnológicas existentes entre los yacimientos en los que
aparece el Auriñaciense inicial, pues aunque muy separados geográficamente, presentan
innovaciones y técnicas similares, lo que parece indicar la existencia real de una unidad entre
estos primitivos estadios (Cabrera et al., 1996), que no cuadra con un desarrollo independiente y
local.
- Cambio en la elección de las materias primas, al preferir en general el sílex de buena
calidad, para lo cual no duda en importarlo de lugares muy lejanos, mucho más de lo visto en el
Musteriense.
- La aparición de elementos de adorno y con carácter simbólico en muchos de los
yacimientos del Auriñaciense arcaico, lo que en función de su gran semejanza y su cercanía
cronológica es muy difícil de poder atribuir a un origen local e independiente.
- La persistencia de formas culturales (Musteriense, Chatelperronense, Uluzziense, etc.)
posiblemente asociadas al Neandertal, siendo contemporáneas con el Auriñaciense durante
varios milenios y con formas subsistenciales aparentemente independientes dentro de regiones
más o menos amplias, pero bien delimitadas para cada tipo de cultura.
- El mayor poder explicativo de la teoría de la Eva mitocondrial respecto de la aparición
de los humanos modernos en Europa, basado en los recientes estudios genéticos, biológicos e
incluso paleoantropológicos, pues no existe certeza sobre la hibridación de las dos poblaciones
y si de desaparición del Neandertal, mientras que las formas modernas, no sólo se mantienen y
expanden, sino que además se reafirman en las estructuras gráciles propias de nuestra especie,
sin aparentes residuos de elementos neandertales que pudieran justificar una posible mezcla
entre ambos grupos.
4.2. - Origen único y externo del Paleolítico superior.
La explicación sobre el origen del Auriñaciense, como forma primaria y definitiva del
Paleolítico superior en Europa, se centra en su creación y desarrollo fuera del continente en un
lugar aún desconocido y ampliamente debatido, desde donde se expandió hasta el extremo
occidental de la Península Ibérica.
En su expansión y como consecuencia de la interacción resultante con los grupos
neandertales que habitaban las diversas zonas europeas, dio lugar a la aparición de diversas
288
modificaciones culturales, consecuencia de procesos de aculturación o de influencia de la
tecnología auriñaciense sobre la musteriense.
Tal explicación tiene una correspondencia muy fácil de establecer con la teoría de la
Eva mitocondrial sobre el origen de los humanos anatómicamente modernos, formando en
conjunto la explicación que más aceptación tiene en el mundo académico y cultural en general.
Como es lógico, lo que en el anterior apartado eran causas a tener en cuenta dentro de
un posible origen local del Auriñaciense, en esta nueva orientación interpretativa representan
inconvenientes explicativos sobre los que hay que profundizar con nuestros estudios.
Además, existen diversos aspectos que dificultan la comprensión de este modelo y sobre
los que no existen en la actualidad criterios certeros que nos puedan satisfacer plenamente:
- Excesiva generalización sobre la expansión africana de los humanos anatómicamente
modernos hacia Europa, pues existen numerosas e importantes lagunas sobre la distribución en
el tiempo y en el espacio sobre tal expansión, que es suplida con una generosa interpretación
basada en otros parámetros arqueológicos sobre los que no existe un total consenso científico.
- La falta de un conocimiento preciso sobre las capacidades cognitivas de los grupos
humanos que poblaban el continente europeo, que nos pueda explicar los procesos de
desarrollo cultural y las consecuencias producidas por las interacciones que sin duda debieron
de ocurrir durante el periodo transicional.
- La existencia de un método explicativo de la conducta humana que pueda limitar, con
cierta base científica, el inicio de las formas conductuales propias del ser humano, encauzando
su desarrollo por unas líneas marcadas con un fundamento psicobiológico de mayor poder
explicativo que el libre albedrío del descubridor de tal conducta o elemento.
En definitiva, la existencia de múltiples controversias sobre el origen y desarrollo del
Paleolítico superior en sus formas iniciales, hace necesario intentar construir una nueva forma
interpretativa que, sin obviar aquellos elementos que ponen en duda o parecen ratificar tal o
cual teoría, pueda explicar con mayor base científica los datos obtenidos del registro
arqueológico, entre los que se encuentran los concernientes al complejo proceso que tuvo lugar
en Europa durante el periodo transicional.
Este marco teórico, que hemos definido anteriormente como Arqueología cognitiva,
será el modelo teórico que vamos a utilizar en el apartado siguiente en la interpretación de dicho
periodo de transición.
289
IV. – El periodo transicional bajo la perspectiva de la Arqueología cognitiva.
Capítulo 18. – POSICIONAMIENTO TEÓRICO DE LA ARQUEOLOGÍA
COGNITIVA.
En este capítulo, donde estudiaremos los datos que el registro arqueológico nos ofrece,
ya sea en Europa o en el Próximo Oriente durante el período transicional, serán dos las
herramientas básicas que utilicemos: el uso de un modelo psicobiológico sobre el
comportamiento humano y la Arqueología cognitiva como método de interpretación
prehistórica, ambos ya elaborados en los capítulos anteriores.
No obstante, el análisis del proceso cultural y simbólico desarrollado en este período
intermedio, requiere un posicionamiento claro sobre la autoría de la población que lo generó, así
como de su interrelación biológica con otros grupos humanos, si es que la tuvieron. Una vez
definido el problema antropológico, dentro de los límites que el estado actual de la ciencia nos
permita, podremos estudiar los cambios en las formas culturales que caracterizaron a las
poblaciones humanas de este período.
Además, es preciso resaltar que nuestro análisis sobre la conducta humana observada en
la transición del Paleolítico medio al superior se basa en los datos arqueológicos que sobre tal
período tenemos en la actualidad, por lo que sí en el futuro se producen nuevos descubrimientos
que aporten información diferente a la actual, es posible que sea necesario alterar o recomponer
tales conclusiones en función de la naturaleza informativa de esos posibles hallazgos.
1. - Sobre la configuración del ser humano anatómicamente moderno.
Ya analizamos anteriormente la existencia de dos teorías bien argumentadas y diferentes
sobre el origen de los humanos modernos, las cuales con su razonamiento teórico han producido
una dialéctica permanente y de difícil solución definitiva. La causa de tal dificultad se centra en
la diferente interpretación que encuentran sobre los fósiles humanos que tenemos, posiblemente
debido a la escasez de los mismos, por la mala conservación de muchos de ellos y la frecuente
dificultad que existe en su correcta ubicación dentro de una cultura arqueológica determinada,
ya sea por ser hallazgos realizados fuera de contexto o por corresponder a estudios antiguos
realizados con métodos no muy precisos.
Así, sabemos que la fecha de aparición de nuestra especie alcanza al menos los 100.000-
150.000 años, si no es anterior; siendo África el continente donde parece que tuvo lugar tal
desarrollo evolutivo. De igual modo, conocemos su expansión hacia el norte al encontrar varios
de sus restos en el Próximo Oriente, con una fecha del 90.000 BP. Sin embargo, a partir de este
último dato existe una laguna de fósiles de características modernas importante, que sólo se
rompe con la aparición en Europa de los primeros fósiles atribuibles a los humanos
anatómicamente modernos sobre el 40.000 BP. Éstos son escasos en número y presentan unas
290
características que ofrecen dudas sobre su definitiva ubicación en nuestra escala evolutiva, en
relación con su asimilación a poblaciones modernas, neandertales o incluso la posible
hibridación de ambas.
Dado que el simple estudio antropológico no parece ser suficiente para aclarar del todo
estos problemas, se ha recurrido a los datos que la Arqueología nos pueda aportar sobre el tema,
presentando esta ciencia los mismos problemas ya mencionados anteriormente, pues la
interpretación de sus datos son también ambiguos y se basan en la aceptación de una u otra
teoría paleontológica, lo que es lógico si tenemos en cuenta el importante nivel de interrelación
mutua que existe entre estas dos metodologías científicas.
Por tanto, los seguidores de la teoría de la Eva mitocondrial ofrecen a las poblaciones
modernas la autoría del Auriñaciense, por lo que los yacimientos que ofrezcan restos con las
características tecnológicas de este complejo cultural, son atribuidos automáticamente a los
humanos modernos aunque no exista una correspondencia clara entre los fósiles de estas
poblaciones modernas y los productos tecnológicos del Auriñaciense.
De igual manera, al existir una correspondencia directa entre el Chatelperronense y el
Neandertal en los yacimientos Saint Césaire (Lévèque et Vandermeersch, 1981) y Arcy-sur-
Cure (Leroi-Gourhan et al., 1964), aunque este último con menor evidencia en función de lo
precario de sus restos, se han atribuido a estas poblaciones todos los restos correspondientes a
este tecnocomplejo. Igualmente, por extensión teórica, se atribuyen a los neandertales todas las
formas culturales que, siendo contemporáneas del Auriñaciense, posean diferencias importantes
con él al presentar diversos aspectos propios del Paleolítico superior (tecnología laminar, ósea,
etc.), pero manteniendo numerosos elementos técnicos propios del Musteriense, de donde
parecen haber evolucionado (Chatelperronense, Uluzziense, Szeletiense, Bohuniciense, etc.).
Por otro lado, los seguidores de la teoría multirregional interpretan los hechos de
diferente manera, al considerar que los neandertales están relacionados directamente con la
configuración definitiva de los humanos modernos, por lo que las formas culturales que se
aprecian en este momento de interacción poblacional corresponden, en general, al conjunto de
poblaciones que, con su mezcla, van a dar lugar a las formas definitivamente modernas
(d´Errico et al., 1998; Zilhäo and d´Errico, 1999).
Es preciso destacar que en estos últimos años se han realizado importantes estudios
genéticos, paleontológicos y arqueológicos, que aportan aspectos importantes en el momento de
definirnos entre una u otra forma explicativa:
- Los estudios de ADN mitocondrial realizados sobre huesos neandertales ofrecen pocas
dudas sobre la temprana separación de las dos poblaciones, situándola en más de 500.000 años.
Esta separación tan antigua a partir de un antepasado común, que pudieran remontarse al Homo
antecessor (Arsuaga, 1998), puede justificar que la gran diferencia existente entre la estructura
291
del ADN neandertal y la nuestra actual, hubiera dado lugar a dos especies diferentes
(Goodwin, et al., 2000; Krings et al., 1997).
Con estos datos podemos comprobar la inexistencia, al menos en el inicio del período
transicional y en Europa, del flujo de genes que sustentaba a la teoría multirregional, por lo que
el problema se centra simplemente en admitir o no la posibilidad de cierta hibridación y, si la
respuesta es afirmativa, conocer el grado de intensidad de la misma que pudo existir entre las
poblaciones autóctonas de Europa y las poblaciones originadas en África, sobre las que ya
comprobamos su presencia en el Próximo Oriente en fechas antiguas.
- Los primeros fósiles humanos en Europa conocidos rondan los 40.000 años de
antigüedad. Entre sus características propias destaca una robustez ósea importante, que aunque
menor que la de los neandertales europeos es mayor que la apreciada en los fósiles de Qafzeh y
Skhül y de África en general. Este hecho ha sido atribuido a una influencia genética proveniente
del genoma Neandertal, sobre todo en Europa central donde los fósiles parecen tener más
elementos morfológicos dudosos y, según ciertos autores, existen más probabilidades de existir
cierto grado de hibridación (Hublin, 1990; Smith, 1984, Smith et al., 1989; Smith and Trinkaus,
1991).
- La estructura morfológica de los neandertales estaba perfectamente definida cuando
llegaron los humanos anatómicamente modernos, perdurando estos aspectos morfológicos
durante el período de convivencia de ambas poblaciones varios milenios hasta su total
desaparición en diversas zonas europeas ya mencionadas.
Tras su desaparición, quedan como única población europea las formas modernas que,
salvo por su importante robustez, se mantienen dentro de los patrones y variabilidad
morfológica encontrada en los restos anteriores a su expansión europea. En este sentido, poco o
nada debió de aportarles los neandertales, pues sólo encontramos variaciones de dimensión
corporal y de formas estructurales óseas (Vandermeersch, 1993b).
- Por otro lado, la forma de interacción de los humanos anatómicamente modernos y los
neandertales, adquiere, como ya se analizó en otros apartados, dos aspectos con un carácter
antagónico:
+ Aculturación, proceso por el cual el Auriñaciense ejerce una influencia, no
muy bien definida, sobre las poblaciones de neandertales, las cuales adquieren algunos
de sus elementos culturales y desarrollan los aspectos propios del Paleolítico superior.
Se aprecia en el Chatelperronense y otras formas culturales afines, aunque manteniendo
una nítida separación entre sus formas culturales propias y la de sus vecinos
auriñacienses.
+ Aislamiento o desplazamiento cultural y social de las poblaciones de
neandertales, que permanecieron en determinados lugares (sur de la Península Ibérica,
292
los Balcanes, zonas de la costa del Mar Negro, etc.) con pervivencias musterienses y
conservación de sus rasgos físicos.
La persistencia de esta forma de separación cultural durante los
aproximadamente 10.000 años de convivencia dentro del continente europeo, no parece
aportar importantes indicios sobre la posible hibridación de ambas comunidades.
- La robustez de las poblaciones modernas puede justificarse como una adaptación
evolutiva a los medios cambiantes, rigurosos y difíciles de la Europa del período transicional,
donde sin duda los más fuertes físicamente tendrían mejores oportunidades de sobrevivir. Sin
embargo, todo este tipo de explicaciones basadas en las posibles ventajas selectivas que
pudieran ofrecer tales cambios anatómicos, son muchas veces intentos de explicación de hechos
sobre los que desconocemos su origen, el cual, y en el mismo plano teórico de posibilidades,
también podría tratarse de influencias genéticas de las poblaciones de neandertales.
Todos estos datos parecen indicar que la teoría de la Eva mitocondrial, con los ajustes
cronológicos que sean necesarios, sobre la aparición de los humanos anatómicamente modernos
y la nula o muy escasa hibridación de estos con las poblaciones neandertales, son los modelos
que más poder explicativo presentan sobre el período transicional en lo referente a los
problemas paleontológicos.
Por tanto, la diferencia genética de ambas poblaciones, su aislamiento reproductivo al
tener lugar su desarrollo evolutivo en zonas geográficas distantes y separadas, la rápida
desaparición de uno de los grupos y la ausencia de restos fósiles indicativos de hibridación
clara, sobre todo durante el tiempo de convivencia de ambos grupos humanos y su importante
variabilidad anatómica interpoblacional, son datos que hacen inclinarse más hacia las
posiciones que sugieren una ausencia total de relación biológica, o la posibilidad de cierta
hibridación biológica, pero limitada por la imposibilidad de continuidad reproductora o por
las limitaciones culturales que dificultasen tal relación.
Esta limitación reproductora que impidió en gran medida el entrecruzamiento de las
poblaciones europeas del período transicional, pudo ser consecuencia de cualquiera de los
aspectos ya mencionados, vistos independientemente o con estrecha relación entre alguno de
ellos. La parquedad de los datos que tenemos nos impiden conocer la realidad exacta del
proceso, teniendo que asumir sólo cierto conocimiento genérico de éste, el cual parece querer
indicar que la aportación genética de los neandertales al definitivo Homo sapiens sapiens,
tuvo un carácter nulo o muy poco importante.
2. - Autoría poblacional de los complejos industriales.
En Arqueología la atribución de una determinada cultura a un determinado tipo de
población, se realiza por medio de la comprobación en diversos yacimientos de la existencia de
una relación directa entre los fósiles de ese tipo de humanos y los restos que configuran tal
forma cultural.
293
Respecto del Auriñaciense los restos humanos encontrados en sus niveles arqueológicos
parecen corresponder siempre a humanos anatómicamente modernos, pero su robustez y la
escasez de su número hacen difícil establecer una relación clara y definitiva, sobre todo en sus
primeros tiempos de desarrollo cultural. De igual modo, parece ser importante que no existan
correlaciones de esta cultura con el Neandertal, salvo el caso del nivel G-1 de Vindija (Croacia),
donde han aparecido fósiles humanos parecidos a los neandertales en niveles aparentemente
auriñacienses (Smith, 1984; Wolpoff et al., 1981). Este hecho ha sido interpretado por algunos
autores como una aculturación especial en el este de Europa, al tener una datación de 33.000+/-
400 BP. (Karavanic and Smith, 1998), aunque otros aprecien una posible mezcla de los niveles
arqueológicos (d´Errico et al., 1998).
Existen además una serie de hechos que hacen que se produzca un consenso bastante
generalizado sobre la asimilación directa de los humanos anatómicamente modernos a esta
forma cultural. Serían los siguientes:
- La escasa, aunque patente, relación entre la cultura Auriñaciense y los humanos
anatómicamente modernos.
- La falta casi unánime de relación entre neandertales y esta cultura.
- La perduración del Auriñaciense asociado a los humanos modernos después de la
desaparición total de los neandertales.
- La mejor aceptación, fundada sobre la base de su mayor poder explicativo, de la teoría
de la Eva mitocondrial por numerosos autores.
- El posible aumento cognitivo de los humanos modernos, lo que puede justificar mejor
el desarrollo simbólico que caracteriza al Auriñaciense.
Paralelamente, la relación del Chatelperronense en los dos yacimientos ya mencionados
con restos del Neandertal hace que, por extensión, se atribuyan a este tipo de población todos
los yacimientos relacionados con esta cultura. De igual modo, pero sin restos humanos que
relacionar, se han atribuido al Neandertal los complejos industriales que presentan una
importante relación tecnológica con el Musteriense y se separan claramente del Auriñaciense
(Uluzziense, Szeletiense, Bohuniciense, etc.).
Por tanto, es un hecho muy aceptado, entre los autores que estudian este período
paleolítico, asociar a los humanos anatómicamente modernos las formas culturales
relacionadas con el Auriñaciense, mientras que el resto de los complejos tecnológicos que se
dan en el mismo período se atribuyen al Neandertal.
3. - Antecedentes culturales.
Los datos que tenemos del Paleolítico medio en Europa y en el Próximo Oriente junto
con los del MSA de África, presentan ciertos aspectos que parecen querer indicar el futuro
desarrollo cultural, técnico y simbólico que caracterizará al siguiente período paleolítico.
294
En la exposición sobre la metodología de la Arqueología cognitiva, ya concluimos que
todo desarrollo cognitivo requiere, además de la capacidad y los estímulos necesarios, una base
cultural previa sobre la que poder realizar su propia evolución cultural. La generación
espontánea, al igual que en biología, no existe, por lo que toda nueva creación cultural necesita
un proceso anterior que ofrezca los elementos necesarios para su origen y desarrollo.
Así, la existencia de antecedentes culturales es condición necesaria para el desarrollo de
todo proceso sociocultural, pues la aparición de cambios bruscos dentro del registro
arqueológico corresponde más a las limitaciones del mismo que a la propia manifestación
cultural de la naturaleza humana.
Podemos observar como dentro del registro arqueológico sucede un fenómeno
semejante, pues lo que hasta hace pocos años parecía ser un proceso aparentemente brusco, en
la actualidad se están encontrando antecedentes que hacen necesario matizar la rapidez y
características de tal cambio.
En este período transicional tenemos tres grandes áreas con notables diferencias de
desarrollo cultural y poblacionales, siendo preciso analizar en cada uno de ellos estos
antecedentes, dado que ofrecen aspectos diferentes que es necesario matizar:
3.1. - África.
Las formas culturales que constituyen la Edad de Piedra Media (Middle Stone Age:
MSA) parecen estar relacionadas con formas humanas anatómicamente modernas, aunque tal
relación no siempre puede demostrarse, al carecer de restos humanos en muchos de estos
yacimientos. Estudiaremos por separado diversos aspectos, aunque como es lógico existe una
estrecha relación entre ellos (McBrearty and Brooks, 2000; Mellars, 1989):
3.1.1. - Aspectos tecnológicos. Existe una producción relativamente alta de láminas,
asociadas a modelos característicos de raspadores en extremo y buriles en las industrias de
Howieson´s Poort (Mellars, 1989; Singer and Wymer, 1982), donde incluso se observan formas
microlíticas cuidadosamente talladas (medialunas, triángulos y trapecios), posiblemente
elaboradas para enmangar. Estos elementos, que en su aspecto laminar y en la diversa
producción de puntas, pueden verse en otros lugares de África (McBrearty and Brooks, 2000),
son una parte integrante de la general tradición tecnológica del MSA (Clark, 1989; Deacon,
1989; Klein, 1989a).
Igualmente se documenta la fabricación significativa de artefactos óseos, como
podemos ver en el hallazgo de huesos tallados y con muescas en los niveles de MSA de Klasies
River Mouth (Singer and Wymer, 1982). Esta tecnología está claramente asociada a la
realización de proyectiles, viéndose en diversos lugares de África, como se puede observar en el
norte del continente con el Ateriense (Hajraoui, 1994), en el Congo con el yacimiento de
Katanda perteneciente al Lupembiense (Yellen et al., 1995) y en el sur como en la cueva de
295
Blombos de Sudáfrica en un nivel correspondiente con la industria de Bambata (Henshilwood
and Sealey, 1997).
3.1.2. - Existencia de elementos de matiz simbólico, encontrándose restos de objetos y
conductas que parecen indicar cierto desarrollo del simbolismo:
- Conductas relacionadas con la muerte. Mientras que en Europa y en el Próximo
Oriente existen enterramientos deliberados, en África tales conductas no están tan claramente
documentadas en este período, aunque existen diversos lugares donde es posible poder
documentarlo:
+ En el yacimiento de Border Cave (Sudáfrica) los restos humanos encontrados
son interpretados como una inhumación deliberada por algunos autores (Beaumont et
al., 1978), aunque existen dudas, más o menos razonadas, sobre su intencionalidad.
+ Tenemos constancia de un enterramiento deliberado en Taramsa (valle del
Nilo) dentro del contexto del MSA (Vermeersch et al., 1998).
Existe otro posible enterramiento en Mumbwa en Zambia (Dart and Del
Grande, 1931).
+ Igualmente se han registrado ciertas huellas en los fósiles humanos
susceptibles de un proceso de descarnamiento, que podrían corresponder a prácticas de
canibalismo o a un tratamiento ritual posterior a la muerte, como se aprecia en el
temporal de Bodo con marcas de útiles líticos (White, 1986) y en Klasies River (Deacon
and Deacon, 1999), aunque actualmente es muy difícil discernir sobre el tipo de
intencionalidad.
- Existen un número importante de cuentas y ornamentos dentro del amplio contexto
del MSA, lo que parece querer indicar un uso relativamente corriente, aunque disperso y sin
continuidad aparente. Pudiendo señalar los siguientes:
+ Concha perforada asociada al posible enterramiento infantil de Border Cave,
fechado en el 105.000 BP., existiendo la posibilidad de ser el resultado de una intrusión
de niveles superiores (Sillen and Morris, 1996).
+ Diversos adornos corporales del Ateriense, como el pendiente de hueso en la
cueva de Zouhra en Marruecos (Debénath, 1994).
+ Cuatro lascas de cuarcita deliberadamente perforadas para ser usadas como
colgantes en Seggédim en Níger (Debénath, 1994).
+ Una concha perforada de Arcularia gibbonsula en Oued Djebanna en Argelia
(Morel, 1974).
+ Cuentas encontradas en tres lugares de Sudáfrica en el contexto de MSA:
Cueva de Hearths (Mason et al., 1988), Boomplaas (Deacon, 1995) y el abrigo rocoso
de Bushman (Plug, 1982).
296
+ Cuentas que realizadas con un material que parece cáscara de huevo en el
yacimiento de Enkapune Ya Muro en Kenia (Ambrose, 1998), algunas de las cuales se
han encontrado a más de 600 Km de distancia, pudiendo implicar ciertas relaciones
comerciales. .
- El uso de pigmentos metálicos como el ocre, los cuales abundan en el África
subsahariana dentro del contexto de MSA. Tenemos una docena de yacimientos en donde
aparecen pigmentos rojizos (Knight et al., 1995), entre los que destaca la cueva de Apolo 11
(Namibia) con restos de cáscaras de huevo de avestruz, procedentes del mismo nivel
estratigráfico al que parecen estar asociados ciertas pinturas de animales. Aunque la edad
asignada de este yacimiento es moderna, 26.000-28.000 años, algunos autores les otorgan
dataciones mucho más antiguas que llegan a cerca de los 60.000 años (Miller et al., 1999).
Recientemente se ha encontrado en la cueva de Bomblos en Sudáfrica dos trozos de
ocre con un dibujo geométrico en cada uno de ellos, datados sobre el 77.000 BP. (Henshilwood,
2002).
3.1.3. - Formas conductuales específicas, como las que parecen vislumbrarse en África
meridional donde observamos formas de comportamiento más complejo o quizás más avanzado
que en sus equivalentes temporales europeos (Mellars, 1989). Así, destacamos:
- Intensificación de la economía. Existen algunos testimonios que parecen querer
implicar un concepto más amplio e intensivo en la adquisición de recursos, entre los cuales
señalamos los siguientes:
+ Tenemos constancia de la practica de la quema sistemática de vegetación
local, con el fin de estimular el crecimiento de comestibles enterrados o geofitos
(Deacon, 1989; Mellars, 1989).
+ Apreciación de una caza estacional y más planificada, como puede
desprenderse del desarrollo en la adquisición de los recursos marinos (moluscos, focas,
pingüinos), que pueden significar algún tipo da caza organizada y el desarrollo de la
pesca (Fernández, 1996; Klein, 1989a).
- Estructuras de ocupación de viviendas bien definidas en al menos dos yacimientos del
África meridional (Clark, 1989).
- Aumento del rango geográfico. Todos los hechos anteriores parecen configurar una
mayor habilidad para colonizar nuevos medioambientes, lo que requiere mayor innovación y
planificación. Existe durante el MSA cierta tendencia expansiva por parte de diversos grupos
humanos hacia nuevos hábitats, gracias al desarrollo de nuevos avances tecnológicos y a una
mayor complejidad social (Davidson and Noble, 1992; Klein, 1989b; O´Connell and Allen,
1998). Podemos citar los siguientes ejemplos:
297
+ Industrias Aterienses fechadas entre el 90.000 y el 40.000 BP., en climas que
varían de marítimo al montañoso, llegando incluso a lugares semiáridos (Debénath,
1994).
+ Ocupación del África tropical por la cultura de Sangoense, considerada como
una adaptación al medio forestal (Clark, 1981).
+ La presencia de la industria Lupembiense en África occidental con útiles
caracterizados por piezas lanceoladas con retoque bifacial. En el yacimiento de Katanda
en el Congo se encontraron restos de arpones de hueso y de espina de pescado (Yellen
et al., 1995).
- Aumento en la amplitud de las redes comerciales, como puede observarse de la
calcedonia de Border Cave, obtenida a más de 40 Km. de distancia (Ambrose and Lorenz,
1990).
En el lugar donde parece que se originó el Homo sapiens sapiens los aspectos del
cambio toman un cariz diferente al del resto del Viejo Mundo, pues cuanto más investigamos en
diversas partes del continente africano sobre este período, más rastros de un desarrollo cognitivo
y simbólico encontramos, pudiendo observarse una gradual acumulación de conductas
modernas en su registro arqueológico (Allsworth-Jones, 1993).
No obstante, tal cambio no parece tener un desarrollo unidireccional, sino que se
caracteriza por la aparición de innovaciones culturales que aparecen en diferentes tiempos y
lugares, lo que debido a problemas demográficos o de continuidad poblacional adquiere un
aspecto esporádico (McBrearty and Brooks, 2000).
3.2. - Europa.
El desarrollo del Paleolítico medio está relacionado con los neandertales y su cultura, de
la que analizaremos los mismos aspectos:
3.2.1. - Características tecnológicas. La existencia de cierta producción de láminas
es conocida en algunos lugares durante el Paleolítico medio en Europa (Boëda, 1988, 1990;
Mellars, 1989, 1995; Revillion et Tuffreau, 1994).
De igual modo, el uso de hueso u otros elementos de origen animal es muy raro,
aunque no totalmente inexistente (Kozlowski, 1990), en contraste con el importante
desarrollo de una tecnología con materia prima orgánica (hueso, marfil, asta) del período
siguiente.
3.2.2.- Conductas complejas. Observamos en Europa durante el Paleolítico medio
una serie de conductas que, en ciertos aspectos, parecen ser el preludio de lo que será
característico del Paleolítico superior, aunque en general se observa una diferencia
importante en el desarrollo cultural de los dos períodos:
298
- Apreciamos cierta organización en la caza, aunque parece ser un elemento más
esporádico que cotidiano. En general hay que pensar en el uso de cualquier técnica que
fuera efectiva (Mellars, 1989, 1995).
- La organización social en el Paleolítico medio se corresponde con la existencia de grupos
pequeños, móviles en las estrategias de forrajeo, con asentamientos sin estructura social clara o
definida en funciones sociales o económicas individuales. Los yacimientos son pequeños tanto en
el número de sus ocupantes como en el tiempo de ocupación, la estructuración de los hogares casi
no existe, apenas se aprecian la existencia de pozos, de agujeros de poste, etc. Como resultado
presentan una baja densidad. (Binford, 1983; Mellars, 1989, 1995), con pocas oportunidades de
interacción social importante (Gamble, 1980, 2001).
3.2.3. - Posibilidad de elementos simbólicos. Existen determinadas conductas que
parecen indicar cierto grado de simbolismo, aunque se sitúan dentro de una polémica importante
sobre su veracidad:
- Destacan los enterramientos deliberados en el Paleolítico medio europeo, sobre los
existieron numerosas dudas sobre su simple intencionalidad, manteniendo en la actualidad una
discrepancia importante sobre la base simbólica de su creación (Defleur, 1993; Stringer and
Gamble, 1993; Vandermeersch, 1993a).
- En el Musteriense parece que no existen muestras claras de ornamentos
personales, aunque se indica el posible uso simbólico de colorantes (ocre y dióxido de
manganeso). No obstante, tenemos una serie de elementos que podrían tener un
significado simbólico, aunque no está claro. Destacan la Churinga realizada con un diente
de mamut y el fósil nummulite con una cruz grabada de Tata (Hungría) y grabados y
perforaciones posiblemente deliberados en huesos, vértebras y falanges perforadas de lobo
(Marshack, 1990).
En general, presentan unos antecedentes sobre el desarrollo simbólico más pobres
que los observados en África.
3.3. - Próximo Oriente.
Corresponde a una zona que puede ser un espacio puente entre las dos continentes
anteriores, cuyo registro arqueológico ofrece ciertas características propias en el momento final
de su Paleolítico medio:
3.3.1. - Características tecnológicas. Se observan frecuencias variables en la
producción de hojas (Boëda, 1988, 1990; Mellars, 1989; 1995; Revillion et Tuffreau, 1994), con
ciertas cantidades de raspadores trabajados en extremo y buriles característicos (Marks, 1989).
Sus industrias musterienses presentan algunas características relativamente avanzadas en
relación con las europeas, por lo que recuerdan algo a las documentadas en el AMS (Mellars,
1989)
299
3.3.2. - Elementos conductuales. Aquí se plantea la posibilidad de una coexistencia de
los dos tipos de poblaciones de al menos 20-30.000 años, que pudo ser en él mismo o incluso en
territorios geográficos adyacentes. Las dos poblaciones presentaban las mismas formas
culturales sin que se pueda comprobar alguna ventaja competitiva determinante por parte de una
de ellas (Mellars, 1989).
En relación con esta posible coexistencia, se discute hasta qué punto podemos
comprobar la posibilidad de ciertos cambios en la distribución de las poblaciones de
neandertales y las anatómicamente modernas, como respuesta a las oscilaciones climáticas y
ambientales ocurridas en la zona durante los inicios de la última glaciación (Bar-Yosef, 1989;
Mellars, 1989)
3.3.3. - Simbolismo. Existen varios enterramientos deliberados en la zona, como el de
Qafzeh 11 (asociado a una gran cornamenta de ciervo y fragmentos de ocre) y el de Skhül
(relacionado con una quijada de jabalí), siendo ambos enterramientos atribuidos a los humanos
anatómicamente modernos (Chase et Dibble, 1987; Vandermeersch, 1981). Mientras que los
enterramientos de Amud 7 (asociado a una mandíbula de ciervo), Kebara, Tabün y Shanidar I
(unido a la posible ofrenda de flores) y Shanidar V (relacionado a una mandíbula de cérvido), se
relacionan con los neandertales (Defleur, 1993).
Sin embargo, del mismo modo que existen discrepancias sobre la base simbólica de los
enterramientos europeos, también presentan las mismas dudas los encontrados en esta zona
(Defleur, 1993; Stringer and Gamble, 1993; Vandermeersch, 1993a).
La aparición de los humanos anatómicamente modernos con dataciones de al menos
100.000 años de antigüedad, con el carácter avanzado y de múltiple localización, (que
presentan los antecedentes culturales ya analizados en África) y los datos que obtenemos de los
yacimientos de Europa y del Próximo Oriente asociados a los neandertales (que, aunque no son
tan avanzados como los anteriores, si reflejan la posibilidad de cierto desarrollo cognitivo),
parecen querer indicar que el desarrollo de las capacidades humanas con relación a las
conductas simbólicas no tiene que tener un único origen.
El origen de tales procesos es netamente social y, en su realización, es necesario señalar
la posibilidad de la existencia de diversos focos de origen entre las poblaciones con capacidad
suficiente como para poder realizarla. Sin embargo, su constatación sólo puede conocerse por
medio de los datos del registro arqueológico, donde muchas veces no se reflejan los aspectos
simbólicos de las sociedades que estudiamos o lo hacen de una forma poco elaborada,
generando dudas razonables sobre su realización.
Por tanto, es posible que en África, con independencia del proceso acaecido en Europa,
pudieron generarse procesos de desarrollo cultural con base simbólica característicos de las
culturas del Paleolítico superior europeo, configurando la LSA, pero que al estar éste peor
estudiado, aún no son muchos los datos que tenemos al respecto.
300
En nuestro estudio nos limitaremos al análisis del desarrollo cognitivo y cultural de
Europa y sus relaciones con el Próximo Oriente como el foco de desarrollo mejor estudiado y
del que más datos tenemos, pero que no excluye la posible existencia de otros desarrollos
cognitivos independientes en África u otros lugares donde los humanos anatómicamente
modernos hayan podido llegar, como puede ser Australia.
4. - Origen y motor de la aceleración cultural.
El desarrollo de la autoconciencia por medio de la adquisición de los conceptos
relacionados con la individualidad, tanto social como personal, junto con la articulación de un
lenguaje a través de las referencias temporales y espaciales, constituyen una serie de procesos
imprescindibles para el desarrollo de nuestra cultura simbólica, los cuales adquirieron niveles
elevados a lo largo del período transicional.
Dada la importancia que tienen la adquisición de estos conceptos para la creación de un
pensamiento y conducta simbólica, es por lo que pensamos que debieron ser las bases del
cambio cultural que observamos en la transición del Paleolítico medio al superior, donde con
relativa rapidez se produjo el desarrollo de estas abstracciones, así como su asimilación social
por cierta población con el suficiente grado de complejidad como para influir en la conducta de
sus componentes.
Así, es importante conocer, no sólo la realización de tal cambio, sino también poder
analizar cuales pudieron ser las causas que lo motivaron.
De entre los conceptos señalados parece que el de mayor trascendencia corresponde al
de autoconciencia, proceso que, como ya analizamos en anteriores capítulos, corresponde a una
capacidad cognitiva evolutivamente creada pero socialmente desarrollada. Sin embargo, para
su realización conductual es necesario la obtención de los conceptos espaciales y temporales,
pues en conjunto constituyen las bases sobre las que elaborar un lenguaje complejo y simbólico.
El cambio cultural corresponde por tanto a un complejo proceso en el que intervienen
varios factores, los cuales, en su mutua interrelación, van a producir los elementos culturales
del Paleolítico superior. Podemos destacar los siguientes:
4.1. - Requisitos previos.
Serían las condiciones precisas e imprescindibles para que el proceso de cambio cultural
pueda producirse. Son de dos tipos:
4.1.1. - Biológicos. Creación de capacidades cognitivas por medio de la evolución. En
nuestro modelo psicobiológico ya vimos como la evolución, con el desarrollo del córtex
cerebral, ofrecía a los seres humanos una serie de capacidades cognitivas únicas dentro de la
naturaleza. La dependencia de las influencias externas para su desarrollo práctico, hace
necesario la creación paulatina y específica de una serie de componentes externos que vayan
facilitando su realización, cuyos logros serían trasmitidos a las sucesivas generaciones por
medio del lenguaje simbólico.
301
4.1.2. - Conductuales. Antecedentes culturales, sociales y tecnológicos que sirvan de
base para lograr su desarrollo. Los antecedentes de tales conceptos están patentes en la
progresión sociocultural y tecnológica que, en conjunto, se observa en la conducta de las
poblaciones del Paleolítico medio y, sobre todo, del MSA, donde podemos apreciar un
progresivo aumento en la adquisición del yo social hasta alcanzar posibles representaciones
simbólicas de tales hechos, como podemos deducir de ciertas conductas, complejidad
tecnológica e incluso de diversos elementos con cierto matiz simbólico que, aunque de una
forma aislada y sin aparente continuación generacional, podemos ver en estos períodos
paleolíticos.
4.2. - Origen o causa de su producción.
Son los factores que, actuando sobre los antecedentes anteriores van a desencadenar las
nuevas conductas. Tenemos:
4.2.1. - Desarrollo de las capacidades cognitivas por medio de la creación de
abstracciones necesarias para desarrollar un lenguaje simbólico. La creación de tal lenguaje se
sitúa en la adquisición de los conceptos de individualidad, del tiempo y del espacio, elementos
que debieron de ir muy relacionados en su desarrollo y que pasamos a analizar:
- La creación de una individualidad con el suficiente grado de nivel social y personal
como para tener una autoconciencia que permita crear conductas simbólicas, tal y como
actualmente las concebimos, y que sólo se pudo realizar en un medio en el que las diferencias
sociales e individuales fueran lo bastantes patentes como para que la noción de diferencia
fuera fácil de adquirir (Fig. 53), pudiendo posteriormente crearse la necesidad de marcar o
señalar tales diferencias.
Esto pudo lograrse por medio de una interacción social amplia y obligada entre
poblaciones con formas morfológicas y/o conductas diferentes, logrando desarrollar los
conceptos previos del yo social con ciertos patrones simbólicos, a unos conceptos donde la
individualidad social y personal comenzarían a estar bien desarrolladas.
La creación de la autoconciencia humana pudo tener su definitivo desarrollo, cuando se
produjo una continuada y obligada relación de las comunidades modernas entre sí y/o con los
grupos de neandertales, en un medio concreto y con pocas posibilidades de aislamiento de tales
poblaciones, hecho que parece coincidir con las características sociales del período transicional.
- El concepto del espacio, aunque siempre presente en diverso grado de desarrollo, se
haría más amplio como respuesta a las necesidades demográficas en la Europa habitable del
momento, a los problemas sociales generados por la presencia de los neandertales y a las
necesidades tecnológicas derivadas de las características de los ecosistemas a los están
obligados a adaptarse en su expansión demográfica.
- El tiempo, en su desarrollo conceptual, marcará la tendencia a desarrollar conductas
que tengan en cuenta todas las épocas del año, lo que obliga a tener en consideración un mejor
302
conocimiento de la fauna y flora del medio, así como a elaborar técnicas de caza más eficaces,
de recolección y de estructuración social. El mantenimiento de relaciones comerciales lejanas y
permanentes, facilitaría el acceso a las materias primas escasas o a la obtención de recursos en
momentos de penuria, en definitiva a prevenir y planificar la conducta.
En definitiva, el desarrollo de la autoconciencia, aunque siempre limitado por las
necesidades del yo social con el que tiene una estrecha dependencia socioeconómica, es lo que
va a originar todas las formas conductuales propias de nuestra cultura moderna. Ya desde un
primer momento sería capaz de modificar y ampliar, en función de las necesidades que se
presenten, los conceptos espaciales y temporales, lo que se vería representado por el desarrollo
lingüístico de su población.
El conjunto de todos estos fenómenos, con el paso del tiempo, desarrollaría el concepto
de un yo social que englobe a todas las peculiaridades del grupo acaecidas durante ese período
temporal, en el que todos sus componentes estarían relacionados originando un yo social
histórico o pasado vivencial común.
Con el tiempo, esta nueva forma de individualidad social puede adquirir un carácter
histórico que necesitaría ser recordado, para lo cual es posible que se precise una simbolización,
es decir, una representación sonora o visual que mantenga la conciencia de la existencia del
grupo en tiempos pasados, para seguir unidos en el futuro y dentro de un área geográfica
determinada. Es posible que esta nueva necesidad, nacida dentro de las poblaciones con un
pensamiento simbólico, necesite nuevas soluciones, como podrían ser las pinturas y/o grabados
rupestres realizadas en los hábitats y en diversas épocas, por lo que en teoría tendrían alguna
relación con todo este proceso social / histórico.
Sin embargo, tal hipótesis, como todas las realizadas en el análisis de las
interpretaciones gráficas, presenta el mismo problema, como es la demostración de tales ideas
por medio de los datos arqueológicos y su descripción, pero no por nuestra lógica actual, sino
por la desconocida necesidad cognitiva del momento.
4.2.2. - El desarrollo cognitivo creado gracias a la interacción social y a las presiones
medioambientales que debieron producirse en ese lugar y en ese tiempo, serán las causas de la
aparición de nuevas necesidades, que es preciso solucionar por medio de un desarrollo
tecnológico adecuado, basado en ampliación de usos técnicos antiguos y la creación de otros
nuevos.
4.3. - Consecuencias.
Los problemas relacionados con las constantes (no suficientemente solucionados) y las
presiones medioambientales y sociales (posiblemente acentuadas por los rápidos cambios
climáticos del inicio del período transicional), motivaron nuevas necesidades que, en su intento
de resolución bajo las nuevas perspectivas que ofrecía el desarrollo cognitivo (logrado mediante
la creación de un lenguaje simbólico y la interacción social), dieron lugar a las nuevas
303
respuestas que se observan en unas formas conductuales con un nuevo estilo, muy distintas a
las ofrecidas hasta el momento por las comunidades humanas, lo que sería capaz de producir el
inicio del mundo simbólico actual (Fig. 52).
Fig. 52.- Muestra la relación existente entre los antecedentes presentes en el Paleolítico medio y
la MSA y los procesos ocurridos en el período transicional, los cuales ante las nuevas necesidades creadas
ofrecen nuevas soluciones, al crear un mundo simbólico con nuevas respuestas de adaptación.
CAMBIO CONDUCTUAL
ANTECEDENTES
(P. medio y MSA). * Biológicos: - Capacidad cognitiva. * Conductuales: - Sociales. - Culturales. - Tecnológicos.
ORIGEN O CAUSA
(Período transicional). * Interacción social: - Lenguaje simbólico. - Autoconciencia. - Desarrollo cognitivo. * Presión medioambiental: - Nuevas necesidades
CONSECUENCIAS
(Paleolítico superior).
* Nuevas respuestas: - Sociales. - Culturales. - Tecnológicas. * Mundo simbólico: - Adornos. - Religión. - Arte.
304
Capítulo 19. – REALIZACIÓN DEL PROCESO DE CAMBIO CULTURAL EN
EUROPA.
En capítulos anteriores ha quedado bien patente la existencia de un cambio cultural con
gran repercusión sobre la conducta, cuyo desarrollo principal se inicia en este período
transicional. Es el momento de analizar la naturaleza de tal cambio desde el punto de vista de la
Arqueología cognitiva, cuyos fundamentos basados en el modelo psicobiológico sobre el origen
y desarrollo de la conducta humana, pueden aclararnos algunos de los procesos culturales y
conductuales que observamos en la Prehistoria.
Sin embargo, los lugares y fechas en los que se produjeron tales procesos, estarían
limitados por los datos arqueológicos que el registro nos ofrece, los cuales en el período
transicional aún no son lo suficientemente explícitos como para poder mostrar con toda claridad
el lugar y el momento en que se produjeron tales hechos. No obstante, creemos que sí es posible
establecer un modelo de desarrollo histórico compatible con las premisas de la Arqueología
cognitiva y los datos aportados por el registro arqueológico, aunque en función de estos últimos,
pueden alterarse los aspectos cronológicos y geográficos según se vayan produciendo nuevos
hallazgos.
1. - Causas y vías de expansión a Europa.
En el comienzo del período transicional observamos dos hechos fundamentales que se
reflejan, con mayor o menor nitidez, en los datos arqueológicos de sus yacimientos
correspondientes.
Primero hay que destacar el cambiante y complejo nivel cultural que podemos encontrar
en algunos lugares del Viejo Mundo, ya analizados someramente en apartados anteriores, los
cuales nos aportan unos claros antecedentes que siempre hay que tener en cuenta en el
desarrollo cultural de este período de transición. En este sentido, conocemos como ciertas
poblaciones africanas, presumiblemente anatómicamente modernas, habían desarrollado sus
capacidades cognitivas hasta el nivel de adquirir una individualidad social con cierta
representación simbólica (Fig. 29), aunque los escasos datos con los que contamos parecen
indicar cierto carácter esporádico en su producción. Esto representa la adquisición de un
pensamiento primitivo, junto con un nivel de lenguaje descriptivo con propiedades de
desplazamiento (Fig. 29).
En segundo lugar debemos señalar una serie de desplazamientos realizados por parte de
ciertas poblaciones de humanos anatómicamente modernas, como queda patente con el hallazgo
de sus restos en diversos lugares de Europa. En este sentido analizaremos no sólo las posibles
rutas geográficas de su realización, sino las causas que pudieron producir tales movimientos
migratorios.
305
La movilidad poblacional registrada durante este período de transición y el Paleolítico
superior es constante, pues no acaba hasta alcanzar todas las áreas habitables de nuestro
continente. No obstante, los primeros movimientos migratorios son los que en este momento
más nos pueden interesar, pues se centran en el paso de los humanos anatómicamente modernos
desde África a Europa.
Dado que nuestra especie parece que se originó en África en un tiempo que puede
superar a los 150.000 años, y que en Europa sólo se registran restos de los mismos desde hace
unos 40.000 años, es por lo que pensamos que, en algún momento situado entre ambas fechas,
poblaciones de forma moderna debieron de llegar hasta nuestro continente.
Su llegada Europa no está muy bien documentada, por lo menos desde el punto de vista
paleontológico, pues desde los fósiles de Qafzeh y de Skhül, con una dataciones de unos 90.000
años de antigüedad, no tenemos ningún otro dato hasta el hallazgo de sus primeros restos en
Europa sobre el 40.000 BP., que nos aclare los pormenores sobre su forma de extensión
geográfica.
Los datos arqueológicos, aunque más precisos, tampoco nos ofrecen una certeza total
sobre la forma de su expansión a otros lugares, teniendo además que asumir la relación inicial
de estas poblaciones modernas con la cultura Auriñaciense en Europa, o con las formas
culturales complejas del Próximo Oriente, que genéricamente han sido denominadas de
transición (Boker Tachtit y Ksar Akil), debido a que a través de estos yacimientos y los
encontrados en nuestro continente es por lo que conocemos su presencia en el Próximo Oriente
y su aparente avance hacia el oeste europeo. Naturalmente, los restos humanos de épocas algo
más recientes que encontramos en diversa zonas de Europa, nos dan un testimonio claro de que
tal expansión tuvo lugar, a pesar de lo oscuro de sus primeros momentos.
1.1. - Posibles causas del desplazamiento geográfico.
Los hechos que motivaron tal migración son muy difíciles de analizar, pero
posiblemente debieron tener cierta relación causal con los mismos procesos que causaron otras
migraciones más antiguas, como podemos observar en los restos fósiles y líticos que se han
encontrado en diversos lugares de Europa pertenecientes a diversas épocas. Los modelos que
han debido de regir la permanencia o desaparición de una determinada zona geográfica de
ciertas poblaciones humanas, se basan en la respuesta que tales poblaciones ofrecen a los
cambios climáticos, problemas demográficos y, en definitiva, a la capacidad de captación de los
recursos necesarios (Menéndez, 1996).
En situaciones de cambio climático importante, sólo con una mejor adaptación al nuevo
medio es posible permanecer en tal lugar, pues si tal adaptación no es posible de realizar o se
hace en forma insuficiente, la única solución consiste en emigrar a donde puedan existir los
recursos precisos para la subsistencia, ya sea a su lugar de origen o yendo tras la fauna y flora
que, en función de las variaciones climáticas, se iría desplazando a nuevas áreas geográficas. Un
306
modelo teórico sobre las variables que influyen en los procesos migratorios puede verse en la
fig. 53.
Fig. 53. – Muestra diferentes modelos teóricos sobre las formas de colonización de Europa
(Menéndez, 1996). En él vemos que en los cambios climáticos (fríos o calurosos) se produce una
disminución de los recursos que sólo pueden paliarse por dos formas. Modelo 2: ampliando las zonas de
captación de recursos o emigrando a otras áreas (conocidas o desconocidas) que no presenten estos
problemas. Modelo 3: desarrollando estrategias con mejores capacidades adaptativas. Las características
demográficas, sociales y cognitivas son las que deciden en este período la elección de uno u otro modelo.
Por tanto, cuando las condiciones medioambientales cambiasen lo suficiente como para
suponer una adversidad no superable con los medios culturales del momento, las dos únicas
soluciones que posibilitan la supervivencia de la población se centran en dos formas de
actuación; una mejoría tecnológica que ofrezca mayores resultados en la captación de recursos,
o una emigración hacia otros lugares que mantengan las condiciones a las que están
acostumbrados.
El buscar otro lugar donde el ambiente sea similar al que tenían con anterioridad al
cambio climático, es la conducta de muchas especies animales a lo largo de las variaciones
climáticas que ocurrieron durante el Cuaternario. Sólo los seres humanos, cuando estén en
condiciones de generar nuevas tecnologías que ofrezcan conductas más adaptativas, serán
capaces de permanecer en dichos lugares. No obstante, también puede ocurrir una tercera
307
solución, cuando el desarrollo tecnológico permita la permanencia de tan sólo parte de la
población, obligando al resto a emigrar hacia nuevos ambientes. En este sentido, las
características de la presión demográfica tienen una importancia determinante.
Los datos que sobre el clima nos ofrecen los núcleos de hielo de Groenlandia
correspondientes al período transicional, señalan importantes oscilaciones de las temperaturas
medias en general, lo que sin duda alguna debió de influir sobre el clima del Próximo Oriente.
En esta zona se han rastreado diversas variaciones climáticas que han originado un proceso
alternativo de la flora y fauna del momento, con aumento de latitud de los ecosistemas
templados durante la producción de períodos cálidos y el correspondiente descenso en los
períodos fríos.
Hay estudios que presentan un cierto paralelismo por parte de las poblaciones humanas
que habitaban en la zona, las cuales emigraban a donde se mantenían las condiciones de vida a
las que estaban acostumbrados, es decir, seguían a su ecosistema como cualquier componente
biológico (Tchernov, 1988, 1998).
Estos datos nos pueden aclarar sobre cierta forma la relación que pudo existir entre las
poblaciones de neandertales y de seres humanos modernos, pues según los restos fósiles que
sobre ellos tenemos, pudieron habitar esta zona de forma alternativa, en función de las
variaciones del clima (Tchernov, 1988, 1998). Tal hipótesis implica que aunque vivieran en un
mismo lugar geográfico no lo hicieron en el mismo espacio de tiempo, por lo que no debió de
existir una interacción social importante entre ellos en las etapas más tempranas de la última
glaciación (Bar-Yosef, 1989). Sin embargo, no todos los autores están de acuerdo con ello,
opinando que se pudo producir una cierta convivencia directa entre las dos poblaciones en la
zona o, al menos, entre áreas adyacentes durante unos 20-30.000 años (Stringer, 1988).
En este sentido, hay que tener en cuenta que entre las dos poblaciones existía un similar
desarrollo tecnológico. Tratándose de poblaciones de origen geográfico diferente y distante,
alguna relación debió existir que facilitara la aceptación por parte de ambos grupos humanos de
aspectos culturales idénticos.
Con independencia de la aceptación o no de esta interrelación poblacional en el
Próximo Oriente durante el Paleolítico medio, algo debió ocurrir que rompiera definitivamente
el equilibrio observado hasta entonces. Una de las razones que más se ha tenido en cuenta
corresponde a las alteraciones climáticas y su natural repercusión en los ecosistemas de la zona.
Igualmente, hay que tener en cuenta la rapidez en el cambio climático, pues pone a prueba la
capacidad de reacción de las poblaciones humanas que lo sufren.
Posiblemente durante el inicio del período templado de Hengelo, o en D/O anteriores
como las 13 y 14 (Fig. 34 y 35), se produjo un brusco cambio climático, pues en unas pocas
decenas de años las temperaturas medias aumentaron entre 7 y 10 ºC, lo que debió de significar
una brusca alteración ecológica en todos los ecosistemas. A partir del aumento de la
308
temperatura, se debieron de producir diversas traslaciones de la fauna y flora hacia el norte en
busca de lugares con unas condiciones medioambientales más favorables para su desarrollo.
Con estas circunstancias, las temperaturas en el Próximo Oriente debieron de ser
cálidas, aunque no tanto como en la actualidad (Stringer and Gamble, 1993), pero sí con un
significativo avance del desierto en gran parte de la zona (Van Andel and Tzedakis, 1997) (Fig.
44).
Este brusco empeoramiento del clima en lugares donde existía un precario equilibrio
demográfico muy dependiente de las alteraciones medioambientales, junto con un desarrollo
tecnológico y social que aún no podía ofrecer mejoras adaptativas, pudo originar la emigración
de parte de la población hacia zonas situadas más al norte, donde las condiciones ambientales
fueran mejores y facilitaran la supervivencia, mientras que la migración hacia el sur no debía
ofrecer muchas posibilidades de adaptación, pues parece ser que empeorarían aún más las
condiciones ecológicas. Por tanto, es hacia el norte y sobre todo en el sudeste de Europa donde
las condiciones de habitabilidad parece ser que eran mejores (Van Andel and Tzedakis, 1997).
Los humanos anatómicamente modernos situados en diversas zonas del Próximo Oriente,
pudieron emigrar hacia el norte huyendo de las zonas áridas en que se habían convertido sus
territorios de caza y recolección (Fig. 55).
El mismo problema debió de presentarse a las diferentes poblaciones de neandertales,
pues acostumbrados a un clima frío y a su ecosistema correspondiente, debieron de sentir estos
cambios bruscos del clima. Ante esta situación, pudieron emigrar hacia latitudes superiores
siguiendo el medio de vida que conocían bien, lo que pudo motivar el abandono de muchos de
los yacimientos que, con un estrato estéril entre los niveles Musterienses y Auriñacienses
arcaico (Fig. 49), encontramos y que posteriormente fueron ocupados por las poblaciones
modernas (El Castillo, nivel 19; Abrí Romaní, nivel 3; El Pendo, nivel VIIIc; Trou Magrite,
nivel 3-4; Geissenklösterle, nivel 17; Bacho Kiro, nivel 11-12 y Temnata, nivel 5).
1.2. - Vías de expansión.
No conocemos datos que impliquen o justifiquen el paso desde África al continente
europeo a través del estrecho de Gibraltar o por medio de las islas mediterráneas como Sicilia,
por lo que con cierta seguridad podemos creer que tal expansión demográfica debió realizarse
por el este europeo desde el Próximo Oriente, bien sea bordeando el Mar Negro, sobre lo que no
tenemos ningún dato que lo confirme (Otte, 1998), o a través de Turquía, cruzando los estrechos
de los Dardanelos y del Bósforo (Fig. 55). La escasez de datos y de trabajos realizados en esta
zona y en este período, nos impide poder ofrecer información concluyente sobre este tema, del
que sólo podemos constatar con seguridad su realización.
El inicio de la migración de los humanos anatómicamente modernos a Europa sólo
podemos conocerlo por medio de los primeros datos que sobre su llegada nos ofrecen los
yacimientos más antiguos que sobre tal período tenemos. Estos sitúan el proceso en el período
309
templado que corresponde a la oscilación D/O 12 (Hengelo), cuya datación cambia en función
del núcleo de hielo que utilicemos, (así como ya vimos con el GRIP tenemos las fechas de
43.200-40.000 BP., mientras que con el GISP2 se sitúan sobre el 45.600-42.700 BP).
La llegada de las poblaciones modernas a los Balcanes, en la segunda mitad de este
período templado, es un hecho comprobado arqueológicamente en los yacimientos de Bacho
Kiro y Temnata, aunque con las dudas ya expuestas sobre la atribución poblacional de tales
yacimientos (Fig. 55).
2. - Concepto y origen cognitivo del Auriñaciense.
En la actualidad el Auriñaciense corresponde a la primera cultura con características
tecnológicas del Paleolítico superior inicial realizada por los humanos anatómicamente
modernos, (naturalmente entre los autores que creen en la teoría de Eva mitocondrial sobre
nuestro propio origen africano). Su inicio y desarrollo coincide con otros tecnocomplejos que
presentan ciertas características del Paleolítico superior inicial, como son el Bohuniciense,
Szeletiense, Lincombien-Ranisien-Jerzmanowiciense, Chatelperronense y Uluzziense que son
atribuidos a las poblaciones neandertales.
Esta concepción del Auriñaciense presenta dos problemas fundamentales:
- El primero corresponde al lugar geográfico de su propio origen, pues no tenemos en
el registro arqueológico un lugar determinado donde podamos ver con claridad el desarrollo de
esta determinada cultura paleolítica.
- El segundo hace referencia a los procesos cognitivos que dieron lugar al desarrollo de
una tecnología y conducta propia del Paleolítico superior, es decir, con una base simbólica
importante.
Tradicionalmente, es el primer problema el que más trabajos han suscitado, en un
intento de adquirir el mayor número posible de información. Sin embargo, la falta de una amplia
secuencia estratigráfica que, en sus sucesivos niveles, muestre la evolución tecnológica de esta
industria o, al menos, el conocimiento de una precisa zona geográfica que nos ofrezca pautas de
desarrollo tecnológico con la suficiente intensidad y complejidad como para poder asumir que
pudo corresponder al centro o a uno de sus centros de origen, es causa de que existan diversas
opiniones sobre el lugar de inicio de esta cultura.
Este desconocimiento sobre las causas que pudieron motivar tales cambios
conductuales, hace que se utilice un modelo clásico y genérico sobre la creación de cualquier
cultura consecuencia del paradigma difusionista tan utilizado con anterioridad, como es el hecho
de buscar un lugar de origen o foco de expansión a los diversos lugares en los que existan
yacimientos con restos de estas culturas.
Sobre este último aspecto, podemos opinar que la creación de toda cultura corresponde
a un proceso de desarrollo cognitivo motivado por diversas causas que hay que estudiar, el cual
se produce en un período de tiempo y en unas zonas geográficas cuya duración y amplitud es
310
necesario determinar para cada una de las diversas culturas que analicemos. Ya comentamos en
otros apartados que la generalización es consecuencia de la falta de datos, lo que nos obliga a
ofrecer explicaciones genéricas con gran falta de precisión. En el caso que tratamos, los datos
pueden ser lo suficientemente importantes como para poder ofrecer una explicación más
detallada sobre el proceso temporal y geográfico que significa la cultura del Auriñaciense.
Respecto de su localización geográfica, los lugares en los que se ha intentado ubicar, (ya
estudiados en anteriores capítulos), presentan una variedad importante pero, en general, no
logran convencer a la totalidad de la comunidad científica, siendo motivo de continua
controversia. En este sentido debemos de puntualizar algunos detalles importantes:
- Existe una tendencia, posiblemente derivada de la larga influencia ejercida durante
muchos años del Historicismo cultural, a buscar un determinado lugar de origen desde el cual se
expanden las culturas que en él se desarrollen. Naturalmente, la forma en que se realiza no tiene
por qué ser tan simple como el buscar un área de inicio donde se desarrollen los elementos
característicos básicos, para con posterioridad expandirse a otras áreas. Un detallado análisis de
los datos arqueológicos, junto con una teoría interpretativa que los explique de forma más
coherente, es imprescindible para su correcta comprensión.
- Las explicaciones que ofrece la Nueva Arqueología se centran en la capacidad
adaptativa humana a las presiones medioambientales como causa de los cambios conductuales,
hipótesis en la que siempre se tiene parte de razón, pero en muchas ocasiones no encuentra un
lugar con suficiente entidad como para ubicar allí el centro de su desarrollo, ni que puede
explicar por sí sólo los cambios conductuales.
- Existen amplias zonas geográficas (Turquía, Próximo Oriente y centro de Asia) donde
los datos que tenemos referentes a este período son muy limitados, pero por su posición
geográfica pudieran contener posibles áreas relacionadas con el desarrollo del Auriñaciense
(Menéndez, 2002c). Sin embargo, estas ideas se basan en hechos que caen dentro de lo
desconocido, donde cualquier teoría es posible mientras no existan datos que digan lo contrario,
por lo que hasta que la Arqueología no ofrezca datos concluyentes, tanto en un sentido como en
otro, sólo podrán tratarse como posibilidades teóricas.
Por tanto, la impresión general que sobre tal tema tenemos, parece corresponder con la
idea de que todo es posible hasta que se demuestre lo contrario, de donde sólo podremos salir
cuando la veracidad testimonial del registro arqueológico permita aclarar tal asunto. Mientras
tanto, la parquedad de datos concluyentes nos obliga a intentar usar metodologías teóricas que,
con mayor poder explicativo, nos puedan ofrecer interpretaciones más coherentes, aunque
siempre limitadas, a las futuras confirmaciones arqueológicas.
Para la Arqueología cognitiva, el Auriñaciense no es sólo un desarrollo tecnológico
motivado por ciertas presiones medioambientales, aunque tengan desde luego parte importante
en el desarrollo del proceso, sino la consecuencia visible de un desarrollo cognitivo impulsado
311
por las circunstancias que se dieron en el período transicional. Los factores sociales,
medioambientales y culturales que influyeron sobre las capacidades cognitivas aún no
desarrolladas con plenitud en los humanos anatómicamente modernos, debieron de ser las
causas que motivaron la creación de nuevas conductas, las cuales con su desarrollo dieron como
resultado los cambios culturales, sociales y tecnológicos que van a configurar al Paleolítico
superior.
Debemos de considerar al Auriñaciense como una manifestación cultural, consecuencia
del proceso de desarrollo cognitivo que experimentaron los humanos anatómicamente
modernos durante el período transicional.
La causa de tal desarrollo se centra en la adquisición del concepto de la
individualidad social y personal, con un nivel lo suficientemente alto como para poder
desarrollar la autoconciencia y todas las propiedades de un lenguaje simbólico, en donde los
conceptos de individualización, temporales, espaciales y emocionales pudieran manifestarse
ampliamente, ofreciendo nuevas pautas conductuales de mayor complejidad. El uso de tal
lenguaje permitiría, además, la transmisión y adquisición generacional de tales propiedades.
Por tanto, lo que más va a caracterizar al período Auriñaciense en particular y al
Paleolítico superior en general, no sería su producción tecnológica, sino sus manifestaciones
simbólicas como manifestación de un desarrollo cognitivo importante.
El problema se centra en conocer, si es posible, el lugar o lugares donde todos estos
procesos pudieron producirse, dentro de los movimientos migratorios que los humanos
anatómicamente modernos realizaron desde África hasta Europa, probablemente a través del
Próximo Oriente.
En este sentido, parece obligado seguir a estas poblaciones modernas en su posible
camino de expansión hacia Europa, por conocer las características de los avances culturales que
nos ofrecen sus yacimientos, tanto del Próximo Oriente como de nuestro continente.
2.1. - Próximo Oriente.
Ya comentamos que las culturas del Paleolítico superior inicial (IUP), anteriormente
denominadas como de transición, sin tener ningún fósil humano que nos certifique su autoría,
son atribuidas a los humanos anatómicamente modernos debido al aspecto avanzado que
presenta su tecnología y a algunos rasgos de su comportamiento, así como por la certeza de la
presencia de estos humanos en la zona aunque dentro del Musteriense levantino (Qafzeh y
Skhül). Su desarrollo se sitúa en un período de tiempo comprendido entre el 52-50.000 BP. de
Ksar Akil (Mellars and Tixier, 1989) y el 41-38.000 BP. de Üçagizli (Kuhn et al., 1999; Van
Andel, 1998). En general presentan unos aspectos importantes que es preciso resaltar:
2.1.1. - El cambio observado es básicamente tecnológico, con un concepto volumétrico
de la talla, útiles sobre hojas, cantidades variables de raspadores en extremo, aunque
generalmente anormales, y buriles característicos (Jelinek, 1990; Marks, 1989; Mellars, 1989).
312
Se aprecia el uso de percutor duro, lo que dificulta una mayor estandarización en la producción
lítica. No obstante, dentro de estos avances tecnológicos hay que tener en cuenta que existe una
importante variedad tecnológica, que ofrece aspectos de cambio pero no de forma homogénea.
2.1.2. - Las conductas simbólicas son muy escasas, destacándose el uso de conchas
perforadas y ocre en Üçagizli, así como ciertos modelos de estrategias de distribución espacial
en el Negev.
2.1.3. - El Auriñaciense levantino, que en teoría podría ser el origen geográfico de tal
cultura, tiene unas dataciones más modernas que las europeas, pues se dan a partir del 36.000
BP. (Bar-Yosef et al., 1996), por lo que parece difícil que esta zona, con los datos que tenemos,
sea el lugar de referencia originaria del Auriñaciense.
La impresión que ofrecen estas industrias, corresponde a una transformación
tecnológica que sigue los pasos, ya vistos en otros lugares, de una talla volumétrica que dará
lugar a un mejor aprovechamiento de las materias primas. Esto es posible gracias al antecedente
cultural que supone la adquisición del concepto espacial de trabajo del nódulo, manifestado con
anterioridad en la talla Levallois. El desarrollo de raspadores y buriles podría indicar un mayor
uso del trabajo sobre el hueso, pero la falta de útiles sobre el mismo y la posibilidad del uso de
estas herramientas sobre otras materias primas como la madera, nos impide comprobar si
pudieron desarrollar algún tipo de tecnología ósea.
Sólo en el yacimiento de Üçagizli tenemos representaciones tecnológicas susceptibles
de tener una función simbólica. Aunque sus dataciones sean algo más modernas que en los
yacimientos de Ksar Akil y Boker Tachtit, el hecho de ser únicas en la región dentro de este
período y de participar plenamente en las características tecnológicas del IUP, le confiere una
interpretación similar a los posibles usos de adornos encontrados en África, que podrían
significar más una concepción simbólica del yo social, que una realización individual de la
autoconciencia.
La semejanza tecnológica entre el IUP y la industria centroeuropea de Bohuniciense,
con la que comparten una cronología común entre el 43-38.000 BP., nos puede sugerir una
relación poblacional entre ambas comunidades, pero tenemos muy pocos datos como para
establecer una relación directa entre ambas tecnologías (Kuhn et al., 1999; Marks, 1983 y
Svoboda et al., 1996).
La situación de Üçagizli y Kemal al norte de la costa mediterránea del Líbano, podría
querer indicar un avance hacia el norte de las poblaciones con este tipo de tecnología, pero los
datos vuelven a ser demasiado escasos como para poder indicar una posible vía hacia Europa.
En este sentido, la exploración de Turquía podría aportar datos muy significativos (Menéndez,
2002c).
313
2.2. - Sudeste de Europa.
En esta zona europea es donde aparecen los yacimientos que pueden ser considerados
como los más antiguos atribuidos al Auriñaciense. Presentan unas dataciones antiguas que
oscilan entre el 43-38.000 BP., situándose dentro de una climatología templada correspondiente
al interestadial Hengelo. En ellos, observamos por primera vez algunos de los elementos que
van a ser los constituyentes del Auriñaciense y marcando las diferencias con otras industrias
coetáneas (Fig., 55 y 56).
Lo primero que resalta es la aparición repentina de una industria con características
nuevas, en un contexto arqueológico determinado. Los yacimientos de Bacho Kiro y Temnata se
forman sobre niveles estériles, que a su vez, se encuentran sobre restos musterienses. Esto
parece indicar una producción tecnológica con poca o ninguna relación con las tecnologías
locales. Por lo tanto, tenemos unas formas tecnológicas avanzadas, de aparición brusca y sin
aparente relación con las industrias locales (Ginter, et al., 1996).
Realmente no conocemos cuando llegaron los humanos anatómicamente modernos,
pues sólo son detectados cuando encontramos los primeros restos de sus industrias o de lo que
consideramos como suyas, (surgiendo el problema de diferenciarlas de las tecnologías
avanzadas del lugar (Szeletiense, Bohuniciense, etc.), las cuales se atribuyen tradicionalmente a
los neandertales). Suponemos que debió existir una obligada relación espacial y social con los
neandertales, poniendo de manifiesto las importantes diferencias morfológicas existentes entre
ambos grupos (Fig. 54), lo que debió de aumentar los conceptos de diferenciación poblacional,
tanto social como individual, incrementando el desarrollo cognitivo y cultural de las
poblaciones modernas.
La interacción social allí existente pudo originar, en los humanos anatómicamente
modernos, un notable desarrollo de la individualidad social y personal, gracias a un
importante desarrollo de la autoconciencia. Esto pudo realizarse gracias al concepto de
diferencia, que pudieron adquirir en la comparación de su propia realidad con las de otras
poblaciones diferentes.
Con el desarrollo de la autoconciencia se debió alcanzar un nivel de lenguaje
argumentativo junto con un pensamiento moderno, aunque con ciertas características
primitivas (Fig. 29). Con este desarrollo se motivó una conducta encaminada a intentar
solucionar los nuevos problemas que se les planteaban, dando lugar a lo que arqueológicamente
se denomina como la facies balcánica de las primeras manifestaciones auriñacienses
(Djindjian et al., 1999), logro de los humanos anatómicamente modernos, que presenta los
siguientes cambios conductuales y tecnológicos:
- Aparición del simbolismo. Creación de adornos personales, como vemos en la
perforación de varios dientes para usarse como colgantes en el nivel 11.
314
- Complejidad tecnológica. Talla volumétrica y tecnología laminar con producción de
láminas y laminillas (Dufour), algunas de ellas retocadas. Los útiles propios del Paleolítico
superior se centran en los característicos raspadores carenados de hocico (típicos o atípicos) y
buriles.
- Uso de nuevas materias primas. Las materias primas se prefieren de buena calidad, por
lo que a veces tienen que importarlas desde muy lejos, llegando a recorrer distancias superiores
a 100 Km para la adquisición del sílex.
Fig. 54. – Comparaciones entre el cráneo de La Ferrassie (izquierda) y de Cro-Magnon
(derecha), mostrando las notables diferencias existentes entre los neandertales y los humanos
anatómicamente modernos (Stringer and Gamble, 1993).
La tecnología ósea sólo la conocemos por los dientes perforados, pues hasta el más
moderno nivel 9 de Bacho Kiro no se documenta ésta de nuevo, apareciendo puntas de base
hendida.
- El sustrato musteriense está presente (raederas, puntas musterienses), aunque no es
muy abundante.
Todos estos aspectos son los que van a caracterizar las primeras manifestaciones de la
tecnología y conducta del Auriñaciense arcaico. La localización de esta facies auriñaciense en
los Balcanes podría significar la posible ubicación del inicio del proceso de desarrollo de tal
industria, sobre todo si pensamos que los elementos tecnológicos y conductuales allí
encontrados suponen una manifestación suficiente para que pueda representar plenamente al
315
concepto del Auriñaciense arcaico. En este sentido hay que tener en cuenta algunos aspectos
importantes:
- Los elementos tecnológicos y conductuales encontrados en los escasos yacimientos
que tenemos en la zona sobre este período, ofrecen un aspecto un tanto indefinido en su
desarrollo, aunque como ya vimos en los aspectos teóricos de la Arqueología cognitiva tal
indefinición es propia de las primeras manifestaciones de todo proceso cognitivo, lo que
favorece interpretaciones dispares sobre su origen. Algunos autores ven a esta industria como
una variante local (Bachokiriense) de las industrias de láminas centroeuropeas de origen
autóctono (Desbrosse and Kozlowski, 1988; Hahn, 1993; Rigaud, 1993), basándose en la
presencia de formas de talla y útiles propios del Musteriense, lo que se aprecia no sólo en los
Balcanes sino en todos los yacimientos relacionados con el Auriñaciense arcaico.
Pero hay que tener en cuenta que sus antecedentes tecnológicos (que bien podrían ser
las IUP del Próximo Oriente que a su vez proceden de poblaciones con una tecnología
Levalloiso-Musteriense), forman parte de una industria muy común en Europa como es el
Musteriense, por lo que hasta que se desarrollen plenamente los complejos industriales del
Paleolítico superior, es lógico que encontremos importantes cantidades de útiles musterienses en
los yacimientos correspondientes a las poblaciones del Paleolítico superior inicial.
- La existencia de una talla laminar que va ganando importancia en la base de
producción lítica, la producción de raspadores en extremo (aunque algunos con características
aún atípicas), buriles relativamente escasos, pocas laminillas Dufour, algunas puntas de Font-
Yves, el uso preferente del sílex como materia prima y la perforación de dientes posiblemente
usados como colgantes, ofrecen un importante aspecto avanzado y original de esta tecnología
respecto de las industrias locales, a pesar de ser consideradas a su vez como avanzadas por la
diversa utilización de láminas y algunos aspectos técnicos ya comentados. Sin embargo, aún no
contienen todos los componentes que definirán al Auriñaciense arcaico, tanto en porcentajes de
producción como en formas técnicas, por lo que esta facies parece corresponder más al inicio de
un proceso de transformación tecnológica y conductual, que a la manifestación de una
industria plenamente elaborada y establecida en los Balcanes.
- En su expansión hacia el oeste de Europa apreciamos elementos tecnológicos y
conductuales propios del Auriñaciense arcaico y que aún no se observan en el área de los
Balcanes. Esto, junto con la importante aproximación de fechas de numerosos yacimientos que
tenemos en esta primera expansión, puede hacernos pensar que el proceso generador del
Auriñaciense arcaico, es la consecuencia de cierto desarrollo cognitivo de los humanos
anatómicamente modernos iniciado en los Balcanes y madurado a lo largo de su expansión
hacia el oeste (Fig. 55).
316
Fig. 55. – Muestra la situación geográfica de las culturas relacionadas con el Neandertal, así
como la posible expansión de los humanos anatómicamente modernos desde el Próximo Oriente a
Europa, formando las diferentes facies que van a constituir el Auriñaciense arcaico.
317
- En este sentido, hay que destacar la producción de conductas complejas que parecen
indicar un avance en los conceptos de individualidad social y personal, que dieron lugar a la
adquisición de un nivel alto de autoconciencia. La creación de adornos personales de una forma
más intensiva, variada y elaborada, y la posible creación de un tipo de arte anicónico, son
manifestaciones claras de tal desarrollo cognitivo. Con la necesidad de producción de estos
objetos, hay que tener en cuenta que su fabricación requiere una mayor complejidad
tecnológica, como corresponde al trabajo del hueso con el aumento y perfeccionamiento de los
buriles y de los raspadores.
3. - Expansión y desarrollo del Auriñaciense arcaico.
Debemos de analizar diversos aspectos relacionados con este problema.
3.1. - La expansión geográfica.
La llegada de los humanos anatómicamente modernos a los Balcanes, no debió poder
solucionar, de una manera definitiva, sus problemas demográficos y subsistenciales, como
parece indicar el rápido avance hacia el oeste de Europa. Las dataciones de los yacimientos
europeos referentes a esta cultura inicial, presentan fechas próximas a las encontradas en los
Balcanes (Fig. 55 y 56), siendo sus características culturales similares en todos los lugares en
donde se han encontrado, lo que puede explicarse como una expansión rápida de una población
común con una tecnología compartida.
Una alternativa a esta teoría migratoria sería la producción de origen local de tales
procesos tecnológicos, pero, como ya comentamos en otro apartado, la semejanza cultural
encontrada los yacimientos situados en lugares muy distantes y prácticamente fechados en un
corto período de años y los aspectos biológicos o paleoantropológicos, hace difícil creer en la
posibilidad de la existencia de diversos procesos creativos similares con un origen
independiente.
Probablemente las principales causas que motivaron el continuo movimiento hacia el
oeste, pueden centrarse en los siguientes aspectos:
- La existencia en los Balcanes de poblaciones de neandertales que, como cazadores
recolectores como ellos, debieron de suponer una competencia importante.
- El estrecho margen ecológico que ofrecía Europa en ese momento a poblaciones
adaptadas a climas templados.
- El mayor espíritu emprendedor de las nuevas poblaciones, consecuencia de su mayor
desarrollo cognitivo.
- En definitiva, la imposibilidad de mantener en esa zona el desarrollo demográfico de
las dos poblaciones competidoras.
La suma de todos estos aspectos junto con el desarrollo cognitivo observado, pudieron
forzar la solución migratoria que los datos arqueológicos nos ofrecen. La situación en los
Balcanes, en esas fechas y con ese clima, debió producir situaciones de competencia
318
poblacional sobre los recursos naturales con las poblaciones neandertales de la zona, con los que
en apariencia no se quería o podía competir en ese momento, por lo que se intentaría solucionar
el conflicto por medio de las tres únicas posibilidades que les quedaban:
- Quedarse con un mejor desarrollo tecnológico que facilitara una mejor adaptación y
provecho del medio. Ciertos grupos debieron de elegir esta opción, pues la expansión del
Auriñaciense en la zona siguió un progreso importante y definitivo.
- Volver al Próximo Oriente donde las condiciones climáticas no permitían mayores
aumentos poblacionales.
- Emigrar a otras zonas desconocidas hacia el oeste de Europa, pero que tuvieran una
climatología similar a la que estaban acostumbrados. Esta elección debió de ser seguida por
importantes grupos de humanos anatómicamente modernos.
3.2. - Climatología y cronología.
Por tanto, debió de producirse una rápida emigración dentro de una climatología
templada correspondiente al interestadial Hengelo y a las siguientes oscilaciones climáticas
(D/O 11, 10 y 9) que puede datarse entre 43.500-36.000 BP. (GRIP), dataciones que se adaptan
mejor a las que tenemos de los yacimientos (40-36.000 BP.) que las obtenidas por el núcleo de
hielo GISP2 (45.600-39.800 BP.) que son más antiguas, aunque como es natural todo depende
del propio factor de corrección que se aplique.
Es preciso intentar establecer una sincronización de las fechas adquiridas por el método
C-14 AMS y el calendario de los núcleos de hielo, lo que puede lograrse teóricamente si
añadimos una serie de años que calibren las alteraciones del carbono atmosférico de cada
momento. Entre los 40-30.000 BP. se producen importantes alteraciones en este sentido,
realizándose correcciones en base a los datos aportados por los sedimentos lacustres (Kitagawa
and Van der Plicht, 1998) o marinos (Jöris and Weninger, 1996, 1998). Tales correcciones se
basan en añadir entre 500 y 2.000 años a las dataciones de los yacimientos arqueológicos
comprendidos entre los 30-40.000 BP. (Fig. 36 y 37). Con ello logramos que ambas fechas, la
de los yacimientos y la escala temporal de los núcleos de hielo polar sobre todo del GRIP,
puedan ofrecer una correlación comprensible con posibilidades de trabajar sobre ellos (Fig. 56).
3.3. - Características.
Esta expansión, de acuerdo con los datos que los yacimientos sobre este período nos
ofrecen, parece indicar que debió ser un movimiento poblacional de características pacíficas, en
contra de cierta teoría que otorga a la expansión de los humanos modernos ciertos aspectos de
violencia en su conquista de Europa a las poblaciones neandertales, hasta su definitiva
desaparición.
Tal idea nace del análisis de los yacimientos correspondientes a este período expansivo,
pues la mayoría de los mismos no indican que existiera una ocupación directa de los
319
asentamientos utilizados en ese momento por los neandertales, sino más bien una posible
evitación de las áreas habitadas por ellos.
Si excluimos aquellos yacimientos que tienen un nivel Chatelperronense inferior al
Auriñaciense arcaico y que presentan cronologías más recientes posteriores al 36.000 BP.
(Cueva Morín, Gatzarria, Isturitz, Labeko Koba, La Rochette y Saint Césaire), el resto de los
yacimientos estudiados y que se centran en unas cronologías corregidas de 43-36.000 BP.
ofrecen las siguientes características de ocupación:
- Yacimientos donde se aprecia una clara superposición directa entre los niveles
auriñacienses y musterienses, lo que tampoco indica una sustitución forzosa del hábitat. Sólo
tenemos L´Arbreda y El Conde, que representa aproximadamente un 13,3 %.
- Yacimientos en los que tenemos niveles dudosos, mezclados o de incierta atribución,
como Grotta Fumane (A/indeterminado/M) y Abri Mochi (A/mezcla/M), representando un
13,3 %.
- Yacimientos sin niveles musterienses, como Reclau Viver, La Viña, Willendorf II y
Istallöskö, que representan un 26,6 %.
- Yacimientos en donde el Auriñaciense se sitúa sobre un nivel estéril superior al
musteriense, tenemos El Castillo (nivel 19); Abrí Romaní (nivel 3); El Pendo (nivel VIIIc);
Trou Magrite (nivel 3-4); Geissenklösterle (nivel 17); Bacho Kiro (nivel 11-12) y Temnata
(nivel 5), representando en conjunto un 46,6 %.
Estos datos nos confirman que más del 70 % de los yacimientos analizados se realizaron
en lugares donde los neandertales no habitaban desde hacia tiempo, o no lo habían hecho nunca.
Lo que junto con la aparente rapidez de esta expansión, puede significar el intento de evitar un
enfrentamiento directo entre las dos poblaciones, obligando a buscar lugares donde las
poblaciones neandertales nunca estuvieron o se habían marchado hace tiempo. Sin embargo, la
intención básica que parece que intentaban lograr, corresponde a la localización de hábitats con
unas condiciones medioambientales similares a las que estaban acostumbrados y donde mejor
podían desenvolverse, como serían los ecosistemas templados.
3.4. – Distribución geográfica.
Del análisis geográfico de los yacimientos que encontramos en este período y de las
propias características tecnológicas que en ellos encontramos, se deduce con facilidad que desde
el área inicial de los Balcanes se siguieron dos vías naturales, junto con dos facies culturales
auriñacienses entre las que se distinguen ciertas preferencias tecnológicas (Djindjian, et al.,
1999) (Fig. 55):
3.4.1. - Por zonas próximas al paralelo 43, que no se separaba mucho de la costa
mediterránea. Corresponde con la facies mediterránea occidental (F.M.O.), caracterizada por la
abundante presencia de laminitas de retoque marginal (Dufour). Tenemos los siguientes
320
yacimientos: L´Arbreda, Abrí Romaní, Reclau Viver, La Viña, Cueva Morín, Isturitz, Grotta
Fumane y Abri Mochi.
3.4.2. - Siguiendo el curso del Danubio hacia centroeuropa, hasta llegar a la costa
atlántica. Sería la facies de Europa central (F.E.C.), en la que abundan los raspadores de
extremo. Podemos citar a Trou Magrite, Willendorf II, Geissenklösterle e Istallöskö.
En la cornisa Cantábrica parecen existir unos yacimientos (El Castillo, El Conde y El
Pendo) con algunos aspectos particulares que los asemejan más a la facies de Europa central, a
pesar de su anómala posición geográfica.
La presencia de estas dos facies diferentes en la cornisa Cantábrica, dio lugar a la
denominada facies Correziense (Bernaldo de Quirós, 1982) como exponente de un
Auriñaciense arcaico, siendo Cueva Morín el yacimiento más característico. Sin embargo,
parece que en la actualidad se puede situar en la facies mediterránea, quedando la otra facies
Cantábrica en difícil explicación tecnológica al parecerse más a las formas del centro de Europa.
3.5. - Ubicación cronológica y climática de los yacimientos.
Si realizamos una corrección de las fechas obtenidas en los yacimientos (Jöris and
Weninger, 1996, 1998), podemos atribuir cada uno de ellos a una precisa D/O, aunque siempre
con las debidas consideraciones sobre su precaria exactitud pero a su vez con su posible
aproximación, lo que nos daría la siguiente distribución (Fig. 56):
- Relacionados con la D/O 12 o Hengelo podrían ser los yacimientos de Reclau Viver,
Istallöskö, El Castillo, Temnata, Bacho Kiro, Willendorf II, Trou Magrite y Geissenklösterle.
- Con el D/O 11 podrían estar los yacimientos de L´Arbreda, Grotta Fumane y Abrí
Romaní.
- En la D/O 10 y 9 estarían La Viña, Isturitz y Abri Mochi.
- Mientras que en la D/O 8 (Les Cottes) y siguientes se encontrarían los yacimientos de
Labeko Koba, La Rochette y Saint Césaire.
Con posterioridad a esta inicial extensión y sin solución de continuidad con la misma, se
produjo una ampliación de las zonas de hábitat por parte de las comunidades humanas
modernas. Este hecho tuvo lugar dentro de un característico clima alternante de fases frías y
templadas del periodo transicional, produciéndose dentro de las D/O 8, 7 y 6 según el GRIP,
con las dataciones radiocarbónicas centradas entre el 36-30.000 BP. Los yacimientos de este
período están en relación con el Chatelperronense, con los que se alternan o comparten zonas de
hábitat. De los estudiados tenemos El Pendo, Cueva Morín, Labeko Koba, Gatzarria, La
Rochette y Saint Césaire, todos con fechas posteriores al 36.000 BP.
Todo este intervalo (43-33/32.000 BP.), denominado genéricamente por la arqueología
clásica como interpleniglaciar Hengelo-Les Cottes, corresponde a un período de grandes
alteraciones climáticas que no siempre pueden verse con claridad en los niveles arqueológicos,
321
lo que dificulta enormemente su correcta ubicación temporal y correlación con otros
yacimientos.
Fig. 56. – Relaciona la curva del GRIP con las dataciones corregidas (Jöris and Weninger, 1996,
1998) de los yacimientos estudiados en el período transicional. Teniendo en cuenta que cada variable
(GRIP, C-14 y las propias calibraciones) presenta un cierto error de difícil precisión, es por lo que
debemos de interpretar todos estos datos como aproximaciones de gran valor orientativo, pero nunca con
la idea de exactitud.
322
Durante todos estos años es cuando se van a concretar las formas tecnológicas y
conductuales del Auriñaciense arcaico, en todas las facies que presenta y que ya precisamos en
anteriores capítulos. El aumento de la población auriñaciense y las alteraciones climáticas que
se producen durante todo el período transicional, hacen que se produzca una concentración
humana en las áreas mejores para la subsistencia, como pueden ser amplias zonas del sudoeste
de Francia (Bocquel-Appel, 2000). De este modo, la interacción entre ambas poblaciones se
hace inevitable, justificando con ello la influencia de los humanos anatómicamente modernos
sobre los neandertales. En este momento se producen dos fenómenos muy importantes que son
reflejo de esta interacción.
- La interestratificación existente entre los niveles auriñacienses y chatelperronenses que
se presentan en varios yacimientos del norte de España (El Pendo) y de Francia (Le Piage y Roc
de Combe), pudiendo indicar cierta alternancia sobre el dominio de algunas zonas determinadas.
- El proceso de aculturación corresponde a un desarrollo por parte de los neandertales
de formas conductuales y tecnológicas propias del Paleolítico superior. Su forma de producción
también nos es desconocida, pues mientras ciertos autores ven procesos de imitación o comercio
(Mellars, 1989, 1995), otros opinan que corresponden a desarrollos conductuales realizados por
los propios neandertales, independientemente de la existencia de otros grupos humanos
(d´Errico et al., 1998).
3.6. - Resumen.
La interpretación general de todo este proceso ocurrido en unos pocos milenios desde la
perspectiva de la Arqueología cognitiva, se centra en un importante desarrollo de la
individualidad social y personal que alcanzaron los humanos anatómicamente modernos
posiblemente provenientes del Próximo Oriente, proceso que podemos resumir de la siguiente
manera (Fig. 55):
- Antecedentes. Llegada a los Balcanes en el inicio del interestadial Hengelo de las
poblaciones modernas, posiblemente por causa del cambio climático y cierta presión
demográfica surgida del empeoramiento de los ecosistemas del Próximo Oriente. Estos
humanos portaban las formas tecnológicas avanzadas de las IUP, junto con un desarrollo parcial
de la concepción sobre la individualidad social, por lo que tendrían un tipo de pensamiento
primitivo correspondiente a un nivel de lenguaje descriptivo con cierto desplazamiento (Fig.
29).
- Causa del cambio. La llegada al sudeste de Europa de estas poblaciones modernas
debió producir una importante interacción con las poblaciones neandertales del lugar, lo que
junto con la presión medioambiental, parecen ser la causa de su progreso cognitivo al
desarrollar la autoconciencia personal por medio de un lenguaje argumentativo, que ofrece un
pensamiento moderno con ciertos caracteres primitivos (Fig. 29).
- Consecuencias relacionadas en su creación y desarrollo:
323
+ Tecnológicas. Apreciamos un desarrollo de la tecnología lítica ampliamente
comentado, el uso de manera continuada del hueso como materia prima para fabricar
adornos y útiles. Como es lógico, aún perduran, con mayor o menor intensidad, la
tecnología musteriense de la que proceden, formando los elementos de sustrato
característicos de la primera fase del Auriñaciense.
+ Conductas complejas. Mantenimiento de la identidad común de la población
anatómicamente moderna, con la producción de continuos contactos, como puede
deducirse del comercio de materias primas en grandes distancias y, lo que parece más
trascendente, el mantenimiento de contactos poblacionales muy amplios, pues existe
una unidad cultural en todas las zonas por las que Auriñaciense avanza, la cual perdura
durante todo su desarrollo hasta su desaparición. La emigración hacia el oeste buscando
áreas templadas y sin confrontación con los neandertales, parece ser una conducta
deliberada y realizada con ciertos criterios de organización, pues nunca se debió de
perder la comunicación entre los diversos grupos.
4. - Producción del cambio cultural.
Tradicionalmente se ha considerado al Paleolítico superior como el período en el que la
tecnología y los aspectos simbólicos alcanzaron un importante desarrollo, consiguiendo con ello
dirigir la conducta de los seres humanos hacia formas más modernas.
Es difícil rastrear, en los datos arqueológicos que tenemos en la actualidad, el inicio y
desarrollo de las características tecnológicas y simbólicas que van a caracterizar al último
período Paleolítico. En los procesos donde se produce un cambio cultural complejo, es probable
que estén implicados diferentes formas de interacción y reacción entre los progresos paralelos
ocurridos en los avances tecnológicos, sociales, demográficos, etc., lo que dificulta la distinción
entre causas y efectos (Mellars, 1989).
Durante el final del MSA y del Musteriense se produce una situación social,
demográfica, tecnológica, medioambiental y cognitiva especial que, en conjunto, no se había
presentado nunca con anterioridad durante el largo camino evolutivo de nuestro género. Todos
estos factores, en su mutuo desarrollo e interacción, van a producir situaciones nuevas que
requieren soluciones diferentes a las que tradicionalmente se utilizaban en ese preciso
momento.
Como ya vimos, fue el desarrollo de la autoconciencia social e individual lo que facilitó
la posibilidad de originar nuevas respuestas a los antiguos y nuevos problemas que existieron al
final del Paleolítico medio. En este sentido, las soluciones ofertadas y realizadas durante el
período transicional se pueden agrupar en tres grandes grupos:
4.1. - Desarrollo de la tecnología.
La transformación tecnológica, con las características que configuran al Auriñaciense,
es la manifestación de un complejo proceso cognitivo/social que se dio en Europa durante este
324
período de tiempo, lo que no impide admitir que puedan producirse procesos similares en otros
lugares y períodos, si las circunstancias que se dieron en diversas áreas europeas se repiten en
ellos.
Los cambios referentes a la evolución tecnológica son múltiples durante este período,
siendo realizados de una forma aparentemente rápida y sincrónica, cosa que dificulta mucho el
análisis de su desarrollo temporal. Este aspecto de aparición brusca es lo que confiere una
sensación de forma cultural plenamente formada y proveniente de otro lugar, pero al ir
analizando detalladamente los yacimientos del período transicional con una visión general de
los mismos, es posible apreciar cierto desarrollo temporal en los avances técnicos que
observamos.
Los avances en el uso de diversas materias primas y la creación de nuevos útiles, parece
corresponder a un progreso técnico único, sobre todo si observamos su aparición sincrónica
durante este período de tiempo que significa la transición paleolítica.
Por tanto, podemos decir que existe una estrecha relación entre el desarrollo tecnológico
de los útiles líticos y la utilización de diferentes materias orgánicas, existiendo cierto
paralelismo en la evolución técnica del uso de ambas materias primas (Beaure, 1999; Camps,
1979). Tal evolución tecnológica también estaría relacionada con las soluciones ofrecidas a
diversos problemas conductuales, como los surgidos del propio desarrollo cognitivo
(manifestación de la diferencia social o individual) y de la evolución de la complejidad social
(jerarquías sociales, religión, manifestaciones artísticas, etc.).
En este sentido, es difícil precisar cual puede ser la dinámica en la producción de tales
fenómenos técnicos, aunque podamos argumentar algunos aspectos fundamentales:
- Existen una serie de herramientas líticas que están muy relacionadas con el trabajo del
hueso, como son los buriles y raspadores (Eiroa, et al., 1989, 1999; Semenov, 1957).
- Conocemos los claros antecedentes del Paleolítico medio y del MSA, en los que
existen ya tipos líticos que después serán muy usados en el Paleolítico superior. Nos referimos a
los buriles y raspadores que pudieron usarse para diversos trabajos en estos períodos antiguos,
como el trabajo de madera y pieles, pudiendo incluso ser usados en una incipiente y poco
manifiesta industria ósea, de características técnicas limitadas y poco elaboradas.
- Lo que es característico del período transicional y del Paleolítico superior, no es la
aparición de estos tipos de útiles sino el aumento de densidad de los mismos y su aplicación más
frecuente a hojas (Leroi-Gourhan, 1978). Es decir, se produce una intensificación importante de
estos tipos de útiles, conocidos con anterioridad pero con un uso muy limitado, lo que parece
indicar que no serían muy necesarios para las necesidades del momento.
Ante estos hechos surge una pregunta clave: ¿Qué factores intervinieron en la
realización de tal desarrollo?
325
Si seguimos las pautas de la figura 52, la causa principal se centra en el desarrollo
cognitivo que tuvo lugar en los Balcanes durante el período transicional, lo que junto a las
nuevas necesidades que se crearon por las presiones medioambientales presentes en ese
momento y en ese lugar (clima, demografía, presiones sociales, conductuales, etc.), impulsó el
desarrollo de nuevas soluciones.
Las nuevas necesidades que se generaron y las nuevas respuestas que se ofrecieron,
como es lógico, estarían íntimamente relacionadas entre ellas y con toda experiencia anterior
que pudieran aportar en la solución a estos nuevos problemas. Analizaremos las más evidentes:
4.1.1. - Materias primas. El uso del sílex de calidad es el preferido por estas
poblaciones modernas para la producción de sus herramientas, pero su distribución aleatoria y la
competencia que sobre el mismo podrían ofrecer los neandertales, obligaba a utilizar otras
materias primas de más fácil acceso, sobre todo en territorios desconocidos y en procesos de
expansión geográfica. En este sentido la industria ósea ofrece ventajas notables, como:
- Materia prima abundante y de fácil acceso, con escasa competencia por parte de las
poblaciones neandertales.
- Es un material maleable y flexible que ofrece una características muy útiles para
determinadas funciones, pero a la vez es duro, resistente y fácil de trabajar, ofreciendo en
general cualidades que superan a la piedra en la producción de algunos tipos (Eiroa, et al., 1999;
Menéndez, 2001). Todo estas cualidades, junto a su reducido peso, le hacen ser muy apropiado
para la realización de puntas (Moure et al., 1992).
- Sus cualidades físicas permiten poder realizar en él con facilidad rasgos visibles que
representan cierta individualización personal, como pueden ser las marcas grabadas en sus
superficies (Menéndez, 2001b).
4.1.2. - Nuevos tipos de útiles o variación en la intensidad de producción. El trabajo de
esta nueva materia prima con mucha mayor intensidad, obligaba a una reestructuración del
conjunto de herramientas líticas habituales, tanto en su número como en forma y tamaño.
- La variación de buriles y raspadores puede ser un índice importante del aumento del
uso de las materias orgánicas, como soporte de diversos útiles o herramientas. Como podemos
apreciar en los yacimientos del período transicional, se produce un aumento significativo en la
producción de estos útiles líticos, que rápidamente adquieren unas características determinadas
y estandarizadas en todo el continente.
- Utilización para la fabricación de puntas, elemento muy importante en poblaciones
cazadoras. Sus aspectos de ligereza, resistencia, dureza y fácil trabajo, hacen que sea una
materia prima que responde a las necesidades creadas por una población en expansión territorial
permanente, en busca de ciertos ecosistemas que no se aparten mucho de las características a los
que está habituado. Son armas ligeras, fáciles de fabricar, duraderas, de materia prima cercana y
sin competencia, por lo que pudo ser imprescindible en su expansión hacia el oeste.
326
Su uso supone una mejora importante de los instrumentos de caza, pues las puntas de
hueso, más flexibles y duraderas, con diferentes métodos de enmangar, hacen suponer un
desarrollo de lanzas arrojadizas (Mellars, 1989; Strauss, 1982). La presencia de puntas óseas es
frecuente en los yacimientos de este período (L´Arbreda, El Castillo, La Viña, Gatzarria, Grotta
Fumane, Abri Mochi, Willendorf II, Geissenklösterle e Istallöskö).
4.2. - Creación de conductas sociales y económicas más complejas.
La nueva situación social, demográfica y cognitiva iniciada en los Balcanes y
desarrollada en su expansión europea, va a dar lugar a la creación de nuevas conductas
encaminadas sobre todo a la mejora subsistencial y social de las poblaciones modernas.
4.2.1. - Conductas complejas encaminadas a mejorar los elementos de supervivencia.
Entre ellas, vistas desde un primer momento, destacamos las siguientes:
- La existencia de una red de intercambio elaborada, como se desprende de la
obtención de las materias primas desde lugares muy lejanos.
- Cambio en las estrategias de caza. Se han visto en algunos yacimientos cambios en la
dieta que tendrían estas poblaciones modernas en la cuenca mediterránea, al cambiar la caza de
pájaros, conejos y otros animales pequeños, en vez de las tortugas y moluscos que se podían
obtener en épocas anteriores. Se supone que puede ser la manifestación de la existencia de una
presión demográfica importante, que produciría una mayor limitación sobre los recursos del
medio (Stiner, et al., 1999).
4.2.2. - Aumento y manifestación de la cohesión social. Entre los diversos grupos de
humanos anatómicamente modernos se observa una intercomunicación social y tecnológica
muy importante, pues el Auriñaciense es la manifestación cultural más homogénea, duradera y
extensa que se ha producido durante el Paleolítico superior (Kozlowski and Otte, 1984;
Mellars, 1989).
4.3. - Creación de formas simbólicas.
Con el desarrollo de la socialización colectiva e individual surge la necesidad de resaltar
tal diferenciación, ya sea entre diferentes grupos o entre los elementos de una población
determinada. La creación o utilización de diversos materiales, restos orgánicos o sustancias
colorantes, son formas utilizadas en la identificación social e individual, constituyendo el grupo
de los adornos. Éstos, aunque aparentemente usados en el período anterior sobre todo en África,
serán las que en este momento cuando van a tener un importante desarrollo que no parará hasta
nuestros días. Existen diversos formas que se van produciendo a lo largo del período
transicional:
4.3.1. - Pigmentos o materiales colorantes. Son el elemento con propiedades simbólicas
que más se han visto en los yacimientos de este período transicional y del anterior. La causa
puede ser múltiple y dispar, pudiendo distinguir las siguientes:
327
- En el sentido simbólico es quizás el más fácil de usar, al ofrecer formas de uso
sencillas como es la de colorear otros objetos o personas, o el propio color de la piedra en sí
misma.
- En el aspecto práctico se puede utilizar con diversos fines, destacando en el
tratamiento de las pieles y como abrasivo en el pulimento de piedras (White, 1993).
Lo cierto que en los yacimientos más antiguos de este período ya de observa su uso
(Üçagizli, La Viña, Abrí Romaní, L´Arbreda), el cual se generalizará en el posterior desarrollo
del Auriñaciense.
4.3.2. - Materiales orgánicos perforados. Son los primeros elementos simbólicos que
encontramos en este período intermedio, basándose en la manipulación de restos duros de
diversos animales (dientes, huesos y conchas) con el fin de poder ser sujetos al cuerpo del
portador, que con su presencia se distinguiría, de alguna manera, del resto de la población o
grupo que no los llevara. Tenemos los siguientes yacimientos:
- Dientes perforados (Abri Mochi, Trou Magrite, Bacho Kiro y Gatzarria), dientes
ranurados (Fumane) y vértebras de pescado perforadas (Abrí Romaní).
- Conchas perforadas (Abrí Romaní, Abrí Mochi) y no perforadas (L´Arbreda).
4.3.3. - Producción lítica de adornos. Corresponden a la creación de las llamadas
esteatitas, las cuales son piedras trabajadas para imitar ciertos elementos óseos u otras forma
determinadas (Gatzarria, Abri Mochi y Geissenklösterle).
4.3.4. - Creación de un mundo simbólico. Por medio de las llamadas manifestaciones
artísticas, como son los grabados y pinturas. Aunque de una forma relativamente esporádica,
existen representaciones gráficas que pueden tener cierto matiz social, señalización y/o
representación. Corresponden a las primeras manifestaciones del arte rupestre anicónico, que
podemos ver en épocas muy tempranas del Auriñaciense en los santuarios exteriores, entre
otros, de La Viña y El Conde (Asturias). Estos grabados pueden ser una manifestación de
señalización realizada por los humanos anatómicamente modernos en su progresiva expansión
hacia el oeste (Fortea Pérez, 1994).
Igual función identificativa, social o individual, pueden tener la presencia de grabados
en huesos y puntas (Menéndez, 2001b) que ya se observan en este período (Trou Magrite, La
Viña, L´Arbreda y El Castillo).
Casi todos estos cambios se iniciaron con relativa rapidez durante el período
transicional, teniendo un posterior desarrollo con el Paleolítico superior. En general, son
soluciones nuevas que el desarrollo cognitivo, mediado fundamentalmente por la creación de la
autoconciencia individual, fue capaz de crear ante los problemas que se planteaban al final del
Paleolítico medio.
La forma en que todos estos cambios se produjeron sólo podemos comprenderla por
medio de los datos que el registro arqueológico nos ofrece, por lo que, en función de la
328
precariedad de los mismos, el análisis de los procesos que ocurrieron en este período estará
limitado a la cantidad y calidad de tales datos arqueológicos. Así, las conclusiones que
alcancemos tendrán cierto carácter eventual, al estar limitadas por la posibilidad de nuevos datos
arqueológicos que ofrezcan situaciones geográficas, cronológicas o tecnológicas diferentes a las
que tenemos en la actualidad.
5. - Formas de relación entre los humanos modernos y los neandertales.
Las relaciones existentes entre estas dos diferentes comunidades humanas debieron
tener unas características y trascendencia que aún no se han podido comprender en su totalidad.
La causa principal puede corresponder a las dificultades inherentes que se desprenden del
estudio de sus respectivas capacidades cognitivas y de su conducta, pues las formas
tradicionales de análisis (que engloban numerosos perjuicios heredados) no pueden valorar la
realidad mental de los autores de los objetos y conductas que observamos.
Realmente sería muy interesante poder conocer la capacidad cognitiva de los
neandertales en relación con la nuestra propia, para poder explicar, si es posible, los
acontecimientos que afectaron a las dos poblaciones durante el período transicional. En este
sentido, diversos autores no conceden a esta población la capacidad de crear y manejar
símbolos, ni de realizar conductas que no se realicen en un futuro inmediato, es decir, sin
capacidad de tener un pensamiento con desplazamiento (Davidson and Noble, 1998; Stringer
and Gamble, 1993 y Tattersall, 1998).
Mientras que otros les otorgan las mismas capacidades cognitivas que los humanos
anatómicamente modernos, siendo ellos los creadores de las culturas iniciales del Paleolítico
superior, con un carácter independiente, como son el Chatelperronense y el Uluzziense (d´Errico
et al., 1998; Zilhäo and d´Errico, 1999).
El problema se centra en realizar un análisis, si es posible, sobre las capacidades
cognitivas que pudieron tener los neandertales, lo cual parece que puede esbozarse por medio de
los parámetros interpretativos de la Arqueología cognitiva.
Ya analizamos la gran diferencia genética que presentaban estas dos poblaciones
humanas, al existir entre ellas una separación evolutiva superior a los 500.000 años, conclusión
a la que se llegó tras el estudio del ADN mitocondrial obtenido de ciertos fósiles de
neandertales (Goodwin, et al., 2000; Krings et al., 1997). Esta diferencia de ADN y el
conocimiento de que ambas poblaciones se originaron en lugares lejanos (Europa y África),
diferentes en su medioambiente y con un aparente aislamiento geográfico, parecen querer
indicar la coexistencia de dos formas evolutivas diferentes, originadas a partir de un ancestro
común que podría ser el Homo antecessor (Arsuaga et al., 1998).
Es fácil suponer que un distinto camino evolutivo mantenido durante tanto tiempo,
ofreció diferentes capacidades físicas y cognitivas, las primeras más acordes con las
características medioambientales de Europa y de África, mientras que las segundas fueron, en
329
un principio, semejantes y suficientes como para poder adaptarse a los ecosistemas en los que
les tocó vivir, aunque con posterioridad siguieron desarrollos diferentes.
La aceptación de los datos que indican una diferencia real e importante, podría llegar a
ofrecernos la existencia de dos especies diferentes, aunque la imposibilidad de conocer la
existencia de una mezcla biológica con descendientes fértiles, hace que sólo podamos emitir
juicios en función de estos datos genéticos, geográficos y morfológicos.
Durante el período de transición debemos de tener en cuenta una serie de factores a la
hora de valorar su propia adaptabilidad y capacidad de supervivencia, que deben de estar en
relación con su propia capacidad cognitiva y su nivel de desarrollo:
- En general, se acepta una mejor adaptación biológica de los neandertales a climas
fríos, mientras que los modernos, provenientes de climas templados y cálidos, estarían en peores
condiciones de adaptabilidad fuera de sus habituales medios cálidos o templados.
- Existe una mayor fortaleza física en los neandertales, lo que marcaría la relación de
éstos con los humanos modernos respecto de imposiciones conductuales y de explotación del
territorio.
- Mejor conocimiento y formas de vida ya desarrolladas por parte de los neandertales,
frente a la incertidumbre que debieron tener las poblaciones modernas, al menos en el inicio de
su expansión a Europa.
A pesar de todas estas ventajas selectivas que, en apariencia, daban mayor poder
adaptativo y de supervivencia a los neandertales en su convivencia de unos 10.000 años con los
humanos anatómicamente modernos, estos últimos lograron imponerse hasta la total
desaparición de las poblaciones autóctonas de Europa. La causa del mejor nivel adaptativo no
puede basarse en aspectos simplemente anatómicos ni medioambientales, sino que debe de
centrarse en aspectos cognitivos, los cuales debieron ser diferentes entre ambas poblaciones.
Naturalmente, con estas ideas surge rápidamente la pregunta del por qué los
neandertales presentaban diferente capacidad cognitiva (que presumimos en un aspecto general
menor, en vistas de los resultados demográficos), si en valores medios tenían un volumen
cerebral mayor que las poblaciones modernas. Debemos de recordar varios aspectos ya
analizados en nuestro modelo psicobiológico:
- La evolución del SNC se produce, como ya vimos, por un aumento de la superficie del
córtex. Tras una separación de al menos 500.000 años de evolución diferente a partir de un
ancestro común, que como ya comentábamos podría ser el Homo antecessor, los procesos de
evolución referentes al cerebro de los neandertales y de los humanos anatómicamente
modernos, debieron de seguir caminos semejantes pero no idénticos, pues nunca evoluciones
separadas han dado resultados iguales.
- La existencia de una menor superficie del área de asociación terciaria del lóbulo
prefrontal, que presenta el neandertal en relación con nuestro propio cerebro, al tener que
330
dedicar una mayor superficie cortical a funciones de control de los movimientos de su
importante musculatura. Esto implica la existencia de áreas motoras y premotoras (áreas
primarias y asociativas secundarias) con mayor superficie en los neandertales.
De una forma paralela, también pueden presentar una menor área de asociación terciaria
parieto-temporal, por aumento de las áreas primarias sensoriales en función de su mayor
volumen corporal.
- Es posible que tuvieran una menor superficie general del lóbulo frontal, sobre todo si
tenemos en cuenta a las características óseas de sus cráneos, al presentar una frente mucho más
baja, hecho que en la actualidad sólo puede estudiarse por medio de la realización de TAC. a
cráneos neandertales.
- Menor capacidad de articulación de sonidos, lo que dificulta, hasta cierto grado, la
facilidad de producción de sonidos articulados a los que atribuir un determinado simbolismo, es
decir, una menor capacidad de producción lingüística.
La diferencia de corteza cerebral dedicada a funciones asociativas superiores, pudo ser
la causa de que el Neandertal presentase menores capacidades cognitivas, al menos en las
funciones creativas, lo que, junto con esa menor capacidad en la producción de sonidos
articulados, debió dificultar el desarrollo de los procesos de creación y adquisición poblacional
de la autoconciencia y por tanto de un lenguaje simbólico.
Sin embargo, esta mayor dificultad creativa no impidió que, con otras condiciones más
favorables que se produjeron en algunas zonas europeas con posterioridad a los primeros
encuentros, pudieran desarrollar y/o aprender conductas nuevas, por medio de la elaboración de
ciertas formas de pensamiento simbólico, con lo que aparecieron culturas propias del Paleolítico
superior como el Chatelperronense y el Uluzziense. Con esto queremos indicar que los
neandertales presentaban cierta capacidad de elaboración de un pensamiento simbólico, sólo que
su realización le costaría más tiempo y esfuerzo para conseguirlo. Esto parece indicar la
existencia de un nivel de respuesta menor, respecto de los humanos modernos, a los cambios
sociales y medioambientales que se presentaron durante el período transicional.
Por lo tanto, a lo largo de este período existieron una serie de cambios culturales
relacionados con el mundo de los neandertales, que parecen indicar un cierto desarrollo
cognitivo de carácter simbólico que hay que analizar. En Europa tales cambios no son
sincrónicos, pues existe una importante diferencia entre la zona oriental y la occidental.
5.1. - Distribución territorial de las diferentes culturas.
5.1.1. - Europa oriental. Conocemos diversas producciones culturales atribuidas a los
neandertales que presentan unos aspectos tecnológicos que destacan por su aspecto más
moderno entre las formas propias del Paleolítico medio. En general tienen unas dataciones
antiguas situadas entre el 43.000 y el 36.000 BP., siendo coetáneas o incluso más antiguas que
las primeras dataciones del Auriñaciense arcaico. Podemos destacar fundamentalmente a tres:
331
- Szeletiense. Se caracteriza por la presencia de unas puntas bifaciales de retoque plano
(Blattspitzen) y una industria escasamente laminar. La presencia de raspadores altos en sus fases
finales se ha interpretado como una influencia Auriñaciense (Allsworth-Jones, 1975), pero que
parece ser muy poco significativa y con una trascendencia muy poco valorable, lo que parece
indicar pocos procesos de interrelación cultural. Desaparece sobre el 38.000 BP. (Svoboda et
al., 1996) o el 35.000 BP. (Valoch, 1996). La naturaleza del suelo impide la conservación de los
materiales orgánicos, por lo que no tenemos constancia del uso del hueso como materia prima,
ni de objetos susceptibles de alguna atribución simbólica.
- Bohuniciense. Caracterizado por tener una industria laminar con un alto índice
Levallois y puntas foliáceas bifaciales, pudiendo relacionarlo con el Szeletiense, con el que
comparten espacio geográfico en Moravia. Entre sus útiles se encuentran raspadores y buriles,
siendo las formas espesas o carenadas escasas y los retoques poco numerosos.
Su alta cronología entre 43-38.000 BP. y su técnica Levallois, lo relacionan con las
tecnologías transicionales del Próximo Oriente (Boker Tachtit, Üçagizli, Ksar Akil, Antelias,
etc.), pero la distancia y la falta de relación directa entre las dos zonas impide concretar tal
relación (Valoch, 1996).
Realmente es muy tentador pensar en que esta industria corresponde a una migración
poblacional moderna de grupos que habitaban en el Próximo Oriente, pero la falta de restos
humanos y la dificultad técnica de correlacionar ambas tecnologías, hace más posible el
desarrollo de una cultura musteriense local que, al igual que la anterior, recibió cierta influencia
Auriñaciense de poca trascendencia en sus momentos finales.
- Lincombien-Ranisien-Jerzmanowiciense. Presentan una talla laminar en donde destaca
la producción puntas foliáceas unifaciales. Su cronología se sitúa sobre el 38.000 BP.
En esta extensa zona europea no parece que se produjeran importantes interacciones
culturales entre las dos poblaciones humanas, pues los datos de los yacimientos del momento
parecen indicar el mantenimiento de formas de vida tradicionales entre los neandertales durante
cierto tiempo, con pocas influencias culturales, hasta su desaparición definitiva de la zona,
aunque perduraron en algunas áreas de Crimea y de los Balcanes, pero como elementos
musterienses y formas anatómicas propias de los neandertales.
No obstante, en nivel G-1 de Vindija datado en el 33.000+/-400 BP. (Karavanic, 1995),
se han encontrado restos humanos con rasgos neandertales asociados a una forma cultural
próxima al Auriñaciense, lo que es visto por algunos autores como ejemplo de la interacción
cultural de las dos poblaciones en la zona (Karavanic and Smith, 1998), mientras que otros lo
ven como el producto de alteraciones posteriores a la formación de sus niveles (d´Errico et al.,
1998).
Realmente tenemos pocos datos sobre la sustitución poblacional en el este europeo, por
lo que, en espera de nuevas aportaciones que aclaren este aspecto, parece que la sustitución
332
cultural en esta zona fue más rápida que en occidente, con una aparentemente escasa influencia
sobre las formas culturales de los neandertales y con una generalización Auriñaciense
importante.
5.1.2. - Europa occidental. El proceso de relación entre estas dos poblaciones presenta
unos aspectos diferentes, tanto en el tiempo como en la forma de realizarse. Primero porque la
relación puede situarse entre el 36-30.000 BP., siendo más modernas que las primeras
manifestaciones del Auriñaciense (aunque como ya vimos no todos los autores estén de
acuerdo) y segundo porque las formas de interacción cultural ofrecen aspectos que hay que
analizar con detenimiento. Distinguimos dos formas culturales diferentes:
- Chatelperronense. Se caracteriza por una clara relación con el Musteriense de tradición
achelense B, de la que parece derivar (Bordes, 1984; Mellars, 1989). Su relación con los
neandertales se ha establecido tras el encuentro en Saint Césaire de fósiles humanos asociados a
sus niveles arqueológicos, pero la propia escasez de los datos hace que deban evitarse
afirmaciones categóricas en este sentido, lo que sin duda es fuente de cierta controversia.
La existencia de útiles realizados sobre láminas (raspadores, buriles, perforadores,
puntas de dorso curvo, etc.), el uso de otras materias primas en la fabricación de herramientas
(hueso, asta y marfil), la producción de adornos y la utilización de diversos materiales con un
fin aparentemente simbólico, expresan sin lugar a dudas una clara relación con las formas
culturales del Paleolítico superior.
- Uluzziense. Industria igualmente atribuida al Neandertal, sin que exista una relación
directa entre los restos anatómicos de esta especie y tal forma cultural, aunque en la Grotta del
Cavallo se encontró un diente humano en los niveles correspondientes a esta industria que es
atribuida a los neandertales (Leroi-Gourhan, 1959; Messeri and Palma di Cesnola, 1976). Se
caracteriza por cierta producción de láminas, presencia de algunos elementos del Paleolítico
superior, abundante útiles de sustrato y un uso pobre, pero existente, del hueso como materia
prima. Tiene algunos elementos de adorno como conchas perforadas y el uso de colorantes
(Palma di Cesnola, 1993).
Actualmente se sigue debatiendo la forma de intervención del Neandertal sobre la
producción de tales industrias, pues mientras que unos opinan que se debe la propia capacidad
cognitiva de estos humanos, que desarrollaron de forma independiente y espontánea (d´Errico et
al., 1998; Zilhäo and d´Errico, 1999), otros opinan que se debe más a la influencia que
ejercieron sobre ellos las poblaciones modernas, que a su propia iniciativa (Mellars, 1989,
1995).
Conociendo todos estos datos podemos analizar con mayor profundidad dos hechos que
son elementos básicos de la transición paleolítica en el oeste europeo, como son la forma de
relación que pudieron tener los dos tipos de poblaciones y la desaparición de uno de ellos.
333
5.2. - Características de la relación.
Estudiaremos las características de la interacción que pudieron establecer ambas
poblaciones, destacando la idea de aculturación o de cambio transcultural, término más usado
en la actualidad (Strauss and Otte, 1996).
La cuestión principal consiste en conocer la naturaleza de tal cambio cultural, pues lo
que se discute es la propia capacidad de los neandertales para elaborar un pensamiento
simbólico, es decir, de elaborar por sí mismos los adornos y la tecnología que encontramos en
sus yacimientos como respuesta a la adquisición de los conceptos de individualidad social y/o
individual.
Ya vimos en los antecedentes culturales de África atribuidos a los humanos
anatómicamente modernos, como sus manifestaciones parecen ser más avanzadas que las que
pudieron desarrollar los neandertales en Europa, lo que se magnificó cuando surgió la
competencia entre ambos grupos humanos al convivir en el mismo entorno geográfico. Esto
puede indicar un desarrollo cognitivo distinto, reflejo de unas capacidades diferentes.
Entre las dos poblaciones debió existir cierta relación en el Próximo Oriente durante un
período anterior al transicional, pues los fósiles humanos allí encontrados atestiguan la
superposición geográfica, aunque la temporal no parece confirmarse. En este sentido, ya
comentamos la opinión de ciertos autores sobre la existencia de una alternancia geográfica entre
las dos formas de población, en función de los continuos cambios climáticos que ocurrieron en
la zona, sin que se produjese una interacción apreciable entre esas dos comunidades (Tchernov,
1988, 1998).
Teniendo en cuenta que el nivel de desarrollo cognitivo en ese tiempo y lugar, podría
ser similar en los dos grupos (pues en general, no se distinguen formas culturales diferentes en
la zona que destaquen con claridad en una u otra población), podremos atribuirles sin distinción
un pensamiento primitivo con un nivel de lenguaje descriptivo con cierta capacidad de
desplazamiento (Fig. 29), aunque esta última propiedad sí podría tener un mayor desarrollo en
las comunidades con mayor capacidad cognitiva que parece corresponder a los humanos
anatómicamente modernos.
Con estas condiciones y dentro del Paleolítico medio, es lógico pensar que la posible
causa de los movimientos poblacionales en esta zona, estarían ocasionados por los cambios de
clima y los intentos de continuar dentro de los ecosistemas a los que mejor estén adaptados. Por
tanto, creemos que no debieron de producirse relaciones importantes entre estos dos grupos en
fechas anteriores al período transicional, pues ambos intentarían mantenerse dentro de sus
respectivos ecosistemas conocidos, donde su supervivencia estaría más garantizada.
Con independencia de que si eran o no dos especies distintas, lo cierto es que en el
momento de su encuentro en Europa (al llegar a los Balcanes los humanos modernos), es
cuando pudo producirse entre ambos grupos una interrelación importante durante todo el
334
período transicional. En ese momento presentaban una diferencia morfológica apreciable (Fig.
54), junto con una posible diferente capacidad cognitiva, sólo patente por las formas
conductuales y tecnológicas, lo que es muy difícil de valorar, pues el nivel de desarrollo
cognitivo sería similar en ambas poblaciones en ese momento.
La llegada de los humanos modernos a Europa crearía una situación sin precedentes, por
lo que sus consecuencias deberían de ser distintas a las manifestaciones culturales vistas hasta
ese momento en el continente. Sin duda, la producción de encuentros constantes y perdurables
entre dos poblaciones con apreciables diferencias morfológicas (Fig. 54), en lugares donde la
evitación de una mínima relación social tendría cierta dificultad, debió de tener importancia para
el desarrollo cognitivo de ambas poblaciones, sobre todo en lo referente a la adquisición y
desarrollo de los conceptos de la individualidad social y personal.
Si en el Próximo Oriente, como ya dijimos, ambas poblaciones debían tener un
desarrollo cognitivo similar (pensamiento primitivo con un nivel de lenguaje descriptivo con
cierto desplazamiento. Fig. 29), en el este europeo se aprecia un desarrollo importante hacia el
pensamiento moderno por parte de las poblaciones modernas, desapareciendo con una aparente
rapidez las poblaciones de neandertales de gran parte de este territorio. Mientras que en el oeste
de Europa, ambas poblaciones tendrían un diferente desarrollo cognitivo desde un principio,
siendo moderno el correspondiente a los humanos anatómicamente modernos y primitivo el de
los neandertales (Fig. 29).
Con este distinto nivel de desarrollo mental y la evidente diferenciación morfológica, lo
más factible que pudo pasar es que ambas poblaciones se mantuvieran distantes, aunque
siempre debió existir el conocimiento de la existencia y de formas raras de vivir por parte de
cada una de las dos poblaciones.
Sin embargo, al igual que los humanos modernos desarrollaron sus concepciones de
individualidad al apreciar la diferencia existente de ellos y los neandertales, éstos también
pudieron iniciar un proceso parecido y lograr algún avance cognitivo, aunque de forma más
limitada y lenta (por lo menos las poblaciones que tuvieran una relación con los humanos
modernos más cercana y duradera, pues grupos más distantes se mantuvieron en sus formas
culturales tradicionales).
Lo cierto es que algunas de las capacidades cognitivas de los neandertales se
desarrollaron, pues el uso relativamente extendido de adornos personales sólo puede entenderse
como la necesidad de satisfacer una necesidad nueva, como es la diferenciación social y/o
individual. Hay que tener en cuenta que los neandertales eran tan humanos como los
anatómicamente modernos, pues participaban con ellos de la misma estructura neurológica que
facilitaba el desarrollo de la autoconciencia, sólo que, por los motivos ya comentados, tenían
cierta limitación creativa, no obstante, su capacidad de aprendizaje sí debía de tener un nivel
alto.
335
Tal limitación podría haberse solventado con más tiempo para el desarrollo de estos
conceptos de la individualización, hecho que no tuvieron por la llegada de los humanos
anatómicamente modernos, pero a su vez, gracias a su capacidad de aprendizaje y de su relación
con las poblaciones modernas, si pudieron iniciarse en los procesos de adquisición de la
autoconciencia social y/o individual, como lo demuestra el uso de estos adornos.
Para conocer la forma de interacción existente entre ambas poblaciones, interesa ver las
características tecnológicas usadas en la producción de los adornos (sobre todo del
Chatelperronense por ser la industria que más datos aporta y que mejor conocemos), para
compararlos con los del Auriñaciense y poder valorar el grado de diferencia, similitud y/o
dependencia que podría existir entre ellos. Así, según sea su diferencia tecnológica, podemos
establecer diferentes tipos de relación:
5.2.1. - Intercambio. Los adornos están formados por los mismos elementos o materias
primas y son iguales en forma de fabricación y aspecto externo, lo que indicaría que pudieron
ser realizados por auriñacienses y cambiados, robados o recogidos por los neandertales. Esta
afirmación se basa en la imposibilidad de que dos grupos humanos con diferencias culturales y
cognitivas observables, puedan generar independientemente productos simbólicos exactamente
iguales, aunque el fin para el cual se realizan sea el mismo.
5.2.2. - Imitación. Se usarían las mismas materias primas o muy similares, pero en su
producción algunas de sus fases se realizarían con diferente técnica, mientras que el resto se
realizaría de forma similar, dando lugar a formas externas parecidas. Sería la manifestación de
una relación directa, mayor que en el caso anterior, en la que intenta imitar los adornos de los
humanos modernos.
5.2.3. - Desarrollo propio. En este caso las materias primas, la forma y la técnica usadas
podrían ser diferentes, pues se trata de dos procesos independientes. Sería la manifestación
tecnológica de un desarrollo cognitivo por parte de los neandertales, realizados con un carácter
independiente y un origen local, sin aparente o muy escasa influencia.
Existen indicios dentro del registro arqueológico que indican una producción propia de
tales elementos decorativos, incluso de que no son mezcla de niveles superiores auriñacienses ni
imitación o recogida de las formas culturales de los humanos anatómicamente modernos. Tales
afirmaciones se basan en lo siguiente:
- Existencia de restos de la talla de su tecnología lítica y ósea en los niveles
chatelperronenses de la Grotta de Renne (d´Errico et al, 1998; Zilhäo and d´Errico, 1999).
- Diferente tecnología en algunas fases de la producción de los adornos, pues aunque
ambos grupos utilizaban los mismos tipos de elementos como adorno y las mismas técnicas para
colgar (perforación de la raíz del diente o la ranuración alrededor de la misma), cuando los
neandertales agujereaban un diente lo hacían golpeando con una punta dicha raíz, mientras que
336
los humanos modernos lo hacían de forma diferente al preferir raspados repetidos del diente
hasta perforarlo (Baffier, 1999; Zilhäo and d´Errico, 1999).
- En el yacimiento de Quinçay no existen niveles auriñacienses superiores que puedan
contaminar los estratos chatelperronenses, por lo que su industria no puede considerarse como
el resultado de una mezcla de los estratos superiores (White, 1993).
Por tanto, estos adornos fabricados por los neandertales constituyen una serie de
elementos con un claro simbolismo sobre la manifestación de la individualidad social y/o
personal, que tiene los mismos elementos y formas que los usados por los humanos
anatómicamente modernos, aunque hay suficientes indicios como para pensar que su fabricación
se realizó de manera independiente con ciertos criterios técnicos distintos, aunque sobre los
mismos materiales y los mismos fines.
Con tales premisas podemos descartar el intercambio o recogida de estos elementos
abandonados por los humanos modernos, como forma básica y única de la adquisición de
elementos simbólicos en los niveles chatelperronenses, apreciándose la existencia de una
imitación pero realizada con formas tecnológicas propias, es decir, realizados por los
neandertales.
El termino de aculturación se define como la relación entre dos sociedades entre las
que existe una asimetría cultural importante, produciéndose una importante influencia o
transferencia de elementos conductuales y tecnológicos de una cultura sobre la otra, que acaba
pareciéndose a la primera. La variedad de relaciones que pueden existir entre ambas sociedades
varía desde una marginación completa, hasta una asimilación con la casi total pérdida de
elementos de identificación cultural (Perlès, 1990).
En este sentido, la relación de las dos poblaciones de humanos en el oeste de Europa
parece seguir ambos extremos, pues observamos una mutua evitación o marginación total entre
los dos grupos en el sur de la Península Ibérica, formando territorios separados por medio de la
llamada frontera del Ebro, como línea divisoria entre ambas culturas (d´Errico et al., 1998;
Zilhäo and d´Errico, 1999), mientras que al norte de tal frontera es donde se producen los
fenómenos de cambios transculturales ya estudiados.
Los primeros avances de los humanos modernos en el oeste de Europa, dentro del
período templado del Hengelo sobre el 40.000-36.000 BP., no buscaban una interacción ni un
dominio sobre las poblaciones neandertales, pero con el aumento demográfico de las
poblaciones modernas y los cambios bruscos de clima propios de este período, la relación más o
menos directa debería de ser inevitable, por lo que los neandertales pudieron presentar un
proceso de desarrollo cognitivo similar al que tuvieron con anterioridad los humanos modernos,
aunque limitado por las características de sus propias capacidades.
Las poblaciones neandertales, portadoras de la cultura Musteriense, tendrían
desarrollado un cierto grado de individualidad social, que pudo aumentar e incluso generar
337
criterios de individualidad personal al relacionarse y apreciar su diferencia morfológica con los
humanos modernos. Este desarrollo cognitivo, matizado por sus propias características y
capacidades cognitivas, sólo aparece cuando las poblaciones modernas tienen una presencia
importante en esta zona del continente, es decir, cuando se aprecian en el registro arqueológico
las primeras manifestaciones del Chatelperronense y Uluzziense a partir del 36.000 BP.
Su posible menor capacidad creativa y la existencia de formas de adornos corporales
entre el Auriñaciense, podrían ser la causa de creación de formas similares usando los mismos
elementos animales, pero con algunas técnicas de fabricación diferentes al ser elaborados por
sus propios artesanos de forma independiente de las técnicas del Auriñaciense.
En resumidas cuentas, estos desarrollos culturales dentro de los parámetros del
Paleolítico superior por parte de los neandertales a partir del Musteriense, constituyeron una
forma de interacción social de características poco conocidas. Esta interacción fue capaz de
crear entre estas poblaciones una autoconciencia similar a la nuestra, surgiendo la necesidad
representarla por medio de elementos simbólicos, para lo cual se imitaron los elaborados por los
humanos modernos. Por tanto, ambas poblaciones presentan las características plenas de seres
humanos con pensamiento moderno (Fig. 29), aunque puede establecerse cierta diferencia de
nivel entre ambas.
6. - Desaparición de los neandertales.
Descartada la hibridación masiva de los neandertales con los humanos anatómicamente
modernos, y conocidas las diferencias de matiz cognitivo que separa a los dos grupos humanos,
debemos de analizar el problema desde el punto de vista de la Arqueología cognitiva, valorando
una serie de hechos que pueden ayudarnos:
- La desaparición del Neandertal es un proceso lento y de larga duración, pues se
prolonga por más de 10 milenios en aquellos lugares donde ambas poblaciones convivieron
juntas, próximas o totalmente separadas, dependiendo de las zonas europeas a estudiar.
- Existe una menor concepción espacial y social, pues las diferentes culturas que los
neandertales desarrollaron durante el período transicional ocuparon áreas geográficas mucho
más limitadas que la gran extensión que configuró al Auriñaciense, con todas las consecuencias
demográficas, sociales, comerciales y de supervivencia en general que tal hecho puede
significar. Así, las redes comerciales serían menores junto con grupos más pequeños y aislados,
obligando a un posible uso de la endogamia en situaciones determinadas de precariedad
poblacional.
- El carácter invasor y agresivo parece descartado, salvo la posibilidad de pequeños y
esporádicos episodios no constatados en el registro arqueológico.
- Las causas de epidemias, variaciones estocásticas de la reproducción, endogamia,
excesiva especialización en la subsistencia, etc., aunque posibles en cierto grado, tampoco
tenemos suficientes testimonios arqueológicos que indiquen grandes actuaciones de tales
338
hechos, por lo que debemos de admitirlos siempre como causas coadyuvantes y no como causas
determinantes.
- La causa última que ocasiona la desaparición de una población se basa en la existencia
de un desfase demográfico a favor de uno de los grupos, el cual poco a poco va ganando terreno
y población. Los motivos de este déficit en el reemplazamiento poblacional son los que hay que
encontrar, siendo un ejemplo fácil de comprender el ya expuesto con la hipótesis de que un
simple aumento de la tasa de la mortalidad infantil en un 2%, puede en tan sólo 1000 años ser la
causa de la desaparición de los neandertales (Zubrow, 1989), constituyendo una forma teórica
que se acerca, en su producción, a formas dilatadas en el tiempo de convivencia que observamos
en el registro arqueológico.
Sin embargo, no debemos generalizar excesivamente el problema, pues en nuestro
continente conocemos tres formas de interacción y, por tanto, de desaparición de estas
poblaciones. Recordemos que en Europa del este el proceso parece ser más rápido, pues a partir
del 36.000 BP. sólo perduran algunos pequeños núcleos de supervivencia neandertal con formas
culturales musterienses. Salvo las industrias de transición, antiguas y de una clara evolución del
musteriense como son el Szeletiense y el Bohuniciense, no se encuentran elementos de
aculturación, salvo el caso aislado de Vindija de dudosa atribución (d´Errico et al., 1998).
Mientras que en el oeste de Europa la situación es diferente al producirse lo que ya se ha
comentado como fenómenos de aculturación o de cambio transcultural, empezando y
desapareciendo varios milenios más tarde que los cambios observados en el este. Paralelamente
tenemos los casos de prolongación de la existencia de grupos neandertales con formas de vida
musterienses, más claros y mejor estudiados del continente.
La causa que más se ha destacado últimamente, corresponde a la posible existencia de
una diferente y posiblemente menor capacidad cognitiva (referente a la creatividad,
sociabilidad y planificación temporal y espacial) que dificultase la rapidez y eficacia de
adaptación a las nuevas necesidades de supervivencia, las cuales se presentan, con una
competencia cada vez mayor, con la presencia de los humanos modernos, posiblemente
derivados del aumento demográfico de éstos y de los importantes y bruscos cambios de
climatología que se produjeron durante este período de convivencia.
339
Capítulo 20. - El PALEOLÍTICO SUPERIOR, CONSECUENCIA DE UN
PENSAMIENTO SIMBÓLICO.
El Paleolítico superior queda perfectamente caracterizado por la presencia de un
pensamiento moderno, basado en la adquisición de la autoconciencia y en la elaboración de
una serie de conceptos abstractos básicos para el desarrollo cognitivo humano. La realización de
tales procesos mentales va a producir formas de conductas complejas y simbólicas que, en
conjunto, son capaces de producir una mayor capacidad de adaptación medioambiental que las
formas conductuales propias del Paleolítico medio.
El lenguaje, con un nivel plenamente argumentativo, es el medio idóneo para adquirir
tales características cognitivas y transmitir todo el avance cultural a las futuras generaciones, las
cuales tendrán, desde etapas muy tempranas de su vida y gracias a la adquisición de la
autoconciencia, conductas complejas con un importante componente abstracto.
No obstante, al igual que los conceptos de individualidad fueron desarrollándose con
cierto paralelismo a la complejidad social del entorno, los avances culturales de carácter
simbólico tienen que irse elaborando, de una forma más o menos escalonada, en función de las
nuevas necesidades sociales y medioambientales que se vayan presentando.
Los procesos de matiz simbólico, como la individualidad social, que durante el
Paleolítico medio y el MSA presentaban un carácter esporádico y poco desarrollado, serán en el
Paleolítico superior cuando se van a transformar en elementos sociales constantes y definitivos,
logrando dirigir la vida de los seres humanos a partir del período transicional.
Es precisamente este desarrollo de la individualidad social, que durante el período
transicional llega a iniciar los procesos de adquisición de la individualidad personal y la
creación de la autoconciencia humana, lo que va a facilitar una serie de conductas simbólicas
características de una forma de vivir y de actuar notablemente diferente de los cauces típicos del
Musteriense.
Los ejes culturales sobre los que se va a desarrollar este mundo simbólico son los
mismos que rigen nuestra actual sociedad y que, desde el período transicional, iniciarán un
desarrollo exponencial hasta nuestros días. En este capítulo analizaremos brevemente los
aspectos iniciales de tales procesos culturales, pues su pormenorización teórica con
detenimiento debe corresponder a futuros estudios de los mismos.
1. - Complejidad en la estructuración social.
Todos los grupos humanos, con independencia de su especie, debieron tener cierta
distribución jerárquica en su estructura social, pues tal estructuración corresponde a una
constante social transmitida culturalmente desde las comunidades de primates de las que
descendemos. Por tanto, al ser un hecho habitual la comprobación de la existencia de tal
340
complejidad entre los grupos de primates actuales, es lógico pensar que nuestros ancestros
comunes también deberían de tener algún tipo de ordenamiento social.
En el desarrollo cultural de los diferentes homínidos del Paleolítico inferior y medio, la
complejidad social debió ser una de las primeras facetas humanas que más características
simbólicas adquirió. Aunque en un principio dentro de grupos pequeños y con un desarrollo
cognitivo acorde con su limitada autoconciencia social, no sería necesario simbolizar y señalar
tal jerarquía, llegaría un momento en que los avances de la individualidad social debieron
presentar la necesidad de señalarse por medio de elementos simbólicos representativos. Estos
símbolos quieren indicar la pertenencia del portador a un grupo humano determinado, primero
en sus aspectos sociales y con posteridad en sus connotaciones individuales, tras alcanzar un
nivel socioeconómico apropiado.
Con el desarrollo de la autoconciencia social, consecuencia de la adquisición del
conocimiento de una identidad del grupo diferente de la que pudieran tener otros grupos, nace la
necesidad de elaboración de un simbolismo diferencial por medio de la elección, socialmente
compartida, de unos elementos normalmente no utilitarios que van a representar tal diferencia.
Estos elementos deben de estar relacionados con su cuerpo y llevados en lugares bien visibles,
pues su fin principal es el de manifestar a los demás su propia diferencia social y/o individual.
Con estos antecedentes llegamos al final del Paleolítico medio y del MSA, con una
representación simbólica propia de una estructuración social elemental, poco elaborada. En este
aspecto y momento histórico, es posible que existieran diversos elementos simbólicos realizados
con productos perecederos con el tiempo, como pueden ser los realizados con madera, plumas,
pieles, pinturas, etc., de los que no tenemos ningún indicio. Sin embargo, el conocimiento que
sobre su estado cognitivo podemos tener, no se basa sólo en la presencia de elementos
simbólicos, sino que se deduce de la conducta que realizaron y de la que sí tenemos mayores
constancias a tener en cuenta. En este sentido, la conducta observada en el final de estos
períodos, presenta características que reflejan cierto simbolismo de carácter básico y esporádico
propio de un pensamiento primitivo con un nivel de lenguaje descriptivo con cierto
desplazamiento (Fig. 29).
Ligada al desarrollo de esta individualidad social, estaría la individualidad personal pero
siempre con un desarrollo posterior y condicionado a la estabilidad socioeconómica y cultural
de la sociedad, pues sólo en grupos con cierto nivel de estructuración social y nivel económico
estable pueden permitirse acciones individuales o independientes de la actividad general de la
población, ya que la acción de todos sus componentes en estos períodos iniciales debe ser
prioritaria con el fin de la supervivencia del grupo.
El desarrollo de la individualidad personal pudo haber nacido con la necesidad de cubrir
nuevas necesidades sociales, como pueden ser diversos aspectos que tengan lugar dentro del
341
grupo: políticos (jerarquía de poder), organizativas (reparto y/o especialización del trabajo) o
cognitivas (religión, ritos de enterramiento, arte, simbolización social, etc.).
Lo que en un principio sería, en su mayor parte, una representación social por medio de
diversos símbolos, con los avances socioeconómicos y la estabilidad social, se producirían
diversas matizaciones individuales dentro de la actividad general del grupo, lo que originaría la
creación de formas de representación intragrupales que simbolicen estas diferencias sociales
dentro del mismo y que en etapas posteriores pueden verse en los ajuares de los enterramientos.
Así, tenemos un desarrollo de la individualidad social y personal, cuyas
simbolizaciones son muy difíciles de diferenciar, pero que de una forma general debieron de
seguir la siguiente escala evolutiva (Fig.29):
- Inicio de la individualidad social (Paleolítico medio, MSA).
- Desarrollo de la individualidad social, inicio de la personal (Período transicional).
- Desarrollo paulatino de la personalidad individual (Paleolítico superior).
Es el desarrollo de la individualidad personal la que generará todas las matizaciones y
diferencias sociales intragrupales propias del Paleolítico superior y de nuestra moderna
sociedad.
2. - Religiosidad.
Los conceptos religiosos son manifestaciones que surgen gracias al desarrollo de la
individualidad social y personal, pues sólo con la creación y el desarrollo de estas
abstracciones pueden surgir una nueva serie de ideas denominadas como religiosas. En este
sentido, tenemos dos grupos de conceptos, interrelacionados en su desarrollo y manifestación
social, capaces por sí solos de generar todo este tipo de nuevas necesidades:
- Derivadas de la autoconciencia, sobre todo de la individual, encaminadas a plantearse
la propia realidad personal en el mundo en el que vive (origen, control, fin).
- Consecuentes de los hechos más trascendentes de la naturaleza con los que convive
(muerte, vida, fuerzas de la naturaleza) y de los que carece de ningún tipo de control.
Los conocimientos sobre el inicio de la vida, de su fin con la muerte y de todos los
fenómenos que se producen en la naturaleza y que no puede comprender, debieron de ser hechos
que llenarían de preguntas a los seres humanos que fueran capaces de comprenderlos, y para
ello es necesario el desarrollo de los conceptos sobre nuestra propia existencia y la de los
demás. La autoconciencia, base principal del simbolismo humano, es imprescindible para el
desarrollo de toda idea religiosa.
Las ideas religiosas se irían estructurando en función de las respuestas que socialmente
se vayan elaborando sobre la toma de conciencia de los hechos anteriores. En su desarrollo se
formarían una serie de elementos simbólicos encaminados a representar, organizar y enseñar a
los diversos elementos de la sociedad que los originó.
342
En este sentido, la creación se justifica con la existencia de un ser o seres superiores
(dios / dioses) que nos han creado, tanto a nosotros como a toda la naturaleza, y que al
desconocer su propia naturaleza, se le atribuyen formas y cualidades humanas o de otros
elementos conocidos del medioambiente.
Por tanto, sólo a partir del desarrollo de la individualidad personal es cuando
podemos pensar que pudo comenzar el largo proceso de creación de las ideas religiosas, hecho
que pudo tener mayor realidad a partir del periodo transicional.
2.1. - Creencias religiosas.
Como respuestas a las preguntas sobre la vida, la muerte y las fuerzas incontrolables de
la naturaleza. Serían el desarrollo de una religión social encaminada a controlar
conceptualmente estos fenómenos naturales, para lo cual es imprescindible la adquisición de
la autoconciencia humana, fenómeno que se efectuaría a lo largo del Paleolítico superior y que
debería ser materia de futuras investigaciones.
2.2. - Enterramientos.
A lo largo del Paleolítico medio vimos que existen diversas inhumaciones con un
carácter claramente intencionado, pero que no podemos conocer cual fue la intencionalidad final
de tales hechos. Realmente, en todo enterramiento debemos de ver siempre dos procesos de
distinta significación y que no tienen porqué ir siempre juntos. Tenemos:
2.2.1. - Fin sanitario y práctico. La muerte de todo ser vivo produce una serie de
reacciones biológicas y psicológicas, que dificultan la convivencia en el mismo lugar en donde
se ha producido. Las causas son varias:
- Por los mecanismos de descomposición biológica, al producirse una serie de productos
secundarios que resultan difíciles de soportar (olores, materiales en descomposición).
- Sanitarios, pues favorece las infecciones, invasión de insectos, etc. Aunque, como es
lógico, la percepción de tal hecho sólo puede ser asumida en su totalidad en sociedades con
avances culturales importantes.
- Supervivencia, ya que sería una fuente de atracción de los animales carnívoros o
carroñeros, lo que pondría en peligro la propia integridad del grupo.
- Cognitivos (emocionales, sociales, etc.), pues incluso entre los primates modernos la
presencia de un cadáver, más aún el de un infante, produce un desasosiego social entre los
familiares del mismo (madre o miembros del grupo más cercanos), que se soluciona con el
abandono del mismo fuera de la zona de acampada (Goodall, 1986).
Con estos antecedentes, toda muerte que ocurra en el lugar del hábitat, produce dos
tipos de conductas:
+ Desplazamiento, ya sea del difunto a lugares lejanos y abandonarlo en el lugar y/o
desplazarse el grupo a otras zonas dejando el cadáver en el lugar donde ocurrió el óbito.
343
+ Ocultación, que puede ser realizarse en un lugar cercano, pero con ciertas
características que permitan evitar todos los inconvenientes anteriores. El enterramiento cerca
del lugar de habitación puede ser una solución, pues al estar tapado por tierra y/o piedras se
evitan todos los problemas ya señalados. En las cuevas la existencia de simas facilita mucho tal
labor, pues el simple arrojo del cadáver en las mismas ofrece una rápida solución.
Las conductas que más se asemejan a formas simbólicas intencionadas corresponden a
los enterramientos que tienen lugar en las cercanías o en el mismo lugar del hábitat, pues para
ello es necesario la construcción de una estructura que lo posibilite. La excavación de un
agujero donde colocar el cadáver, la mayoría de las veces encogido pues necesita menos
espacio, y el posterior taponamiento con tierra, losas de piedra o simplemente piedras,
constituye la forma más habitual entre las tumbas realizadas en el mismo lugar de hábitat con
anterioridad al Paleolítico superior. La colocación de losas de piedra en los bordes de la fosa,
permitiría una mejor colocación del cadáver y, desde luego, indica una capacidad estructural
desarrollada que tiene su inicio al final del Paleolítico medio.
Estas dos modalidades debieron de ser utilizadas por los humanos en diversos
momentos de nuestra historia evolutiva, sin que por ello haya existido un componente simbólico
determinado. Sin duda, algún componente emocional pudo producirse por parte de los
elementos del grupo más unidos al difunto, aumentando según las capacidades cognitivas fueran
evolucionando en nuestro árbol genealógico.
Con el paulatino desarrollo de la autoconciencia social, no cabe duda que la muerte de
los elementos más significativos del grupo tendría un impacto social más trascendente,
pudiendo con ellos intentar evitar, con mayores precauciones, la acción de los carroñeros,
realizando estructuras sepulcrales más compactas o estructuradas. Por tanto, es factible que las
tumbas encontradas en los lugares de habitación o sus proximidades correspondieran a un
enterramiento selectivo de los niños muertos en el hábitat, los cuales llagan a ser un 40% del
total (Defleur, 1993), y de los adultos con mayor significado social.
En general, la presencia de las tumbas se produce en mayor número y están mejor
estructuradas en los lugares más poblados, es decir, donde más yacimientos se han encontrado y
donde la conducta social estaría más desarrollada.
2.2.2. - Fin religioso o simbólico. Los factores simbólicos se producen cuando el óbito
tiene lugar dentro de ciertas sociedades, en las que las facultades cognitivas han tenido un
mínimo de desarrollo.
Destacamos la necesidad previa de la adquisición de los conceptos de individualidad
social y personal, pues no podemos aplicar a otros humanos conceptos simbólicos de carácter
religioso (otra vida, espiritualidad incorpórea, etc.) si antes no somos conscientes de nuestra
propia existencia.
344
La muerte, proceso biológico de difícil asimilación y comprensión por parte de
sociedades poco desarrolladas culturalmente, suele explicarse por medio de conclusiones de
matiz religioso socialmente aceptadas. En ellas se recoge la intencionalidad de no morir nunca,
con el desarrollo del concepto de alma, o la creación de la propia divinidad. Naturalmente, la
existencia de numerosas poblaciones que tienen independencia en la elaboración de sus propias
ideas, hace que existan múltiples concepciones diferentes a cerca de la forma en que pudo
producirse el origen de nuestra vida y el futuro que podemos esperar.
En los enterramientos, el matiz simbólico que se les puede atribuir nace con la
aceptación primaria de las concepciones religiosas y/o sus repercusiones sociales. Por tanto en
toda inhumación voluntaria y simbólica, hay que tener en cuenta diversos factores:
- Afectividad al difunto conceptuado como otro yo. Interviene sobre todo el factor
emocional, correspondiendo al entierro de niños presente ya en el Musteriense.
- Aspectos de jerarquización social. Con un factor añadido de respeto social al difunto
que podemos ver igualmente al final del Paleolítico medio.
- Rituales religiosos, encaminados a satisfacer las necesidades derivadas de la creación
de los conceptos sobre la muerte y la espiritualidad que se hayan establecido socialmente, es
decir, la existencia de creencias religiosas que sólo encontramos con un mínimo de seguridad a
lo largo del Paleolítico superior.
Por tanto, para poder atribuir un simbolismo a un enterramiento, es imprescindible la
existencia de conceptos sobre la individualidad personal, lo suficientemente elaborados como
para tener conciencia de nuestra propia existencia y la de los demás. Así mismo, es preciso un
tiempo de desarrollo de las ideas religiosas o sociales que aplicar a la propia inhumación, pues
mientras se desarrollan suelen presentar, si existen, las características elaboradas en el apartado
anterior.
Con estas ideas pensamos que en el Paleolítico medio y MSA no debieron producirse
enterramientos simbólicos, sino inhumaciones intencionadas con un fin sanitario a las que hay
que añadir cierta presencia de emotividad, originada por la muerte de un miembro del grupo,
que es mayor si corresponde a un niño o un elemento de cierta relevancia social. Por tanto, no
hay por qué dudar de la intencionalidad de algunas inhumaciones producidas durante este
período.
No debemos inferir otras formas simbólicas de enterramiento en esta época, pues estamos
en el inicio de la comprensión objetiva de la muerte y por lo tanto sus manifestaciones deben de ser
lo más simples posibles, para irse complicando según se vaya desarrollando la conducta simbólica,
como los datos arqueológicos así lo confirman.
Tampoco podemos hablar de ritos religiosos ni antes ni durante el período transicional,
pues un rito es por esencia repetitivo y debe seguir un modelo (Perlès, 1982), fenómeno que aún no
ha podido darse en este período. El concepto de religión es demasiado complejo para seres
345
humanos que aún no han desarrollado plenamente la objetivación de su propia existencia y la de los
demás, o aún no han tenido respuestas adecuadas a las nuevas necesidades surgidas con la creación
de la autoconciencia individual humana.
3. - Manifestaciones gráficas.
Debemos de considerar a estas manifestaciones no sólo como formas culturales en las
que destaquen su estética y habilidad, sino como elementos sociales capaces de concentrar y
transmitir símbolos de significado múltiple compartidos por todo el grupo social (Boas, 1947).
La utilización de pinturas y grabados para solucionar diversos problemas sociales,
puede ser la causa inicial del uso de los mismos durante el período transicional y todo el
Paleolítico superior. En su análisis debemos tener en cuenta que el fin para el que se crearon
usando diversos soportes (plaquetas de piedras, paredes en las entradas y dentro de las cuevas y
abrigos rocosos, utensilios, etc.), puede ser múltiple y diferente, por lo que toda generalización
encaminada a interpretar su finalidad, debe de matizarse y demostrarse.
Su creación y desarrollo debe de seguir las pautas que indican una gradual complejidad
en su producción y uso, lo que podemos resumir en los siguientes apartados:
- Descubrimiento de los elementos susceptibles de poder usar en un futuro como
medios tecnológicos de un simbolismo gráfico. Corresponden al descubrimiento del color por
medio del uso de diversas materias colorantes encontrados en numerosos yacimientos, y de la
línea de la que sólo tenemos constancia por medio de los diversos grabados o marcas
encontrados en varios útiles de hueso y piedra, ya mencionados anteriormente en otros
apartados referentes a las posibles manifestaciones artísticas del Paleolítico medio y MSA.
- La simbolización o uso de tales facetas visibles (color y línea) como elementos que
pueden representar conceptos o hechos determinados, que en un primer momento podrían ser
manifestaciones de individualidad social y/o individual.
La creación de tales abstracciones sería, en un principio, independiente del
descubrimiento y diverso uso de los elementos materiales (colores, grabados de líneas)
susceptibles de una simbolización posterior, lo que puede explicar el carácter ambiguo y de
difícil atribución, que presentan todos los procesos simbólicos en el primer momento de su
aparición dentro del registro arqueológico, pues la presencia de uno de estos elementos (ocre,
por ejemplo) por sí sólo no puede indicarnos si su utilización corresponde a un proceso
tecnológico o simbólico.
- Desarrollo técnico y conceptual de tales representaciones visuales. La complejidad y
evolución de los conceptos mentales junto con la paulatina complicación de los elementos
materiales elegidos como soporte de los mismos, hace que el camino de su desarrollo común
tenga aspectos muy complejos y variados, pero que hay que intentar matizar en todo momento.
El uso del color y la línea se presta más a representaciones en dos dimensiones
(pintura), mientras que el grabado presenta una manifestación más amplia al poder tener una
346
representación en dos y el inicio de representación corpórea. Con el tiempo ambas formas de
manipulación gráfica evolucionaron ofreciendo representaciones más naturalistas.
Dependiendo de la naturaleza de lo representado tenemos dos grupos diferentes:
3.1. - Representaciones anicónicas.
Usan el color o la línea sin forma determinada, pues con su simple presencia o con
formas no naturalistas, pueden ofrecer ofrece una importante capacidad de simbolización. En
general, corresponden con símbolos socialmente aceptados para unos fines sociales
determinados, aunque pueden tener una utilidad o ser el resultado de acciones fortuitas. Así, el
color puede ser simplemente una consecuencia del uso de piedras coloreadas para el tratamiento
de pieles, y la muesca, en una piedra o hueso, un simple accidente en el trabajo de ciertos
huesos o una consecuencia tecnológica realizada sin un fin determinado.
Las primeras manifestaciones de las que tenemos noticias, pueden corresponder al uso
de colorantes y marcas (anicónicas) como medidas de señalización espacial y temporal de un
determinado lugar, e individualización social o personal.
Por eso, durante la expansión territorial, que se observa en el período transicional, la
idea de una señalización externa a la cavidad con marcas visibles y socialmente
consensuadas, adquiere cierto valor de realidad al satisfacer la necesidad de información de
ocupación previa de ese hábitat, incluso de cierto área geográfica, por un determinado grupo
humano. Conocemos que entre las poblaciones cazadoras recolectoras existen épocas en las que,
por necesidades logísticas, es necesario el abandono periódicos de ciertos lugares de
asentamiento, lo que puede hacer necesario, en períodos de inestabilidad migratoria, el marcar la
ocupación de tal hábitat.
Unas de las primeras manifestaciones del arte rupestre anicónico que podemos ver en
épocas muy tempranas del Auriñaciense, son las obtenidas en los santuarios exteriores, entre
otros, de La Viña y El Conde (Asturias), donde forman incisiones profundas, en general
verticales y en paralelo, que se espacian regularmente con cierta noción del ritmo. Presenta una
datación antigua, 36.500+/-750 BP. Estos signos parecen indicar el uso de un grafismo con
carácter anicónico, con una posible intención señalizadora, como de toma de posesión de la
cueva por las nuevas poblaciones auriñacienses en expansión (Fortea Pérez, 1994). Parece ser
que en Alemania también hay signos parecidos (Hahn, 1991).
Igual función identificativa, social o individual, pudieran tener la presencia de grabados
en huesos y puntas (Menéndez, 2001b) que ya se observan en este período transicional (Trou
Magrite, La Viña, L´Arbreda y El Castillo).
3.2. - Representaciones icónicas.
El color, junto con la línea, constituye una forma de representación naturalista, es decir,
de poder representar elementos que existen en la naturaleza (animales) para otorgarle un
simbolismo, que desde un primer momento no comprendemos aún.
347
El arte icónico es la manifestación simbólica de los procesos culturales paleolíticos que
más ha trascendido en nuestra sociedad actual. Como elemento cultural complejo en el que se
aprecia la toma de conciencia del mundo, animal y humano, que rodea a la sociedad que las
produce, es igualmente necesario el desarrollo de la autoconciencia social e individual para
poder realizarlas.
El descubrimiento de la curva cervico-dorsal, aporta un mayor grado de representación
gráfica, por facilitar una mejor plasmación anatómica de los animales que intentamos
representar, en ello vemos un avance evolutivo de las manifestaciones gráficas.
Sus primeras manifestaciones, aunque ya posteriores al período de transición,
corresponden a las representaciones artísticas de animales en relieve o como figuras de bulto
redondo, junto con el inicio de las primeras pinturas rupestres auriñacienses, donde se aprecia
un uso conjunto de la línea y del color.
La teoría explicativa de toma de posesión de ciertas cavidades, ha sido asociada a las
pinturas de manos, que tienen igualmente dataciones muy antiguas (Auriñaciense-
Gravetiense) y a los trazos digitales con una misma intencionalidad (Freeman, 1992).
Al ser manifestaciones que nacen dentro de determinadas sociedades, parecen querer
indicar que su simbolismo o representación, estaría encaminado a satisfacer nuevas necesidades
nacidas en el desarrollo cultural de la sociedad que las produce. Por tanto, su análisis
interpretativo debe surgir del estudio de las necesidades sociales que el grupo humano es capaz
de generar.
Sin embargo, las explicaciones sobre la posible finalidad de las representaciones
simbólicas que pueden ofrecer la utilización de las líneas junto con los colores, son temas que se
escapan de nuestro período de análisis, correspondiendo a futuros estudios que sobre tal asunto
puedan efectuarse.
4. - Desarrollo tecnológico.
Durante el Paleolítico superior la complejidad en el uso de las materias primas y en la
producción y estandarización de los nuevos útiles, es una de sus principales características. Ya
en el período de transición vimos como la tecnología no se limitaba sólo a la producción de
herramientas tradicionales, sino que cambió para poder facilitar las herramientas necesarias para
la producción de elementos simbólicos, los cuales estarían siempre presentes entre las
manifestaciones humanas.
Las herramientas y los adornos de uso cotidiano que facilitan el manejo de las diversas
materias primas (hueso, asta, marfil, pieles, tendones, madera, piedras, etc.), necesitan un
importante desarrollo de su complejidad tecnológica, que para su logro, requiere la adquisición
de la autoconciencia humana, pues en definitiva todos ellos están muy relacionados en su
creación y desarrollo.
348
En el análisis de toda conducta simbólica debemos tener en cuenta un hecho importante,
y es que su producción siempre requiere una serie de requisitos imprescindibles, por lo que
hasta que éstos se hayan creado y desarrollado no es posible deducir tales procesos simbólicos
del registro arqueológico, aunque parezca lo contrario.
En este sentido, cuando en ocasiones interpretamos como un inicio brusco y
aparentemente espectacular de un determinado proceso cultural nuevo, no es más que déficit de
datos debido a la imperfección del propio registro arqueológico, que obliga a realizar
conclusiones generalizadoras de difícil mantenimiento tras nuevos hallazgos arqueológicos.
La falta o escasez de datos sobre la transformación de la conducta humana obliga a
realizar un análisis exhaustivo del mismo, bajo la forma explicativa que mejor se adapte a la
realidad de nuestro desarrollo cognitivo y manifestaciones conductuales.
Por tanto, en el origen de la conducta simbólica humana tenemos que conocer y situar,
dentro de nuestra historia evolutiva biológica y cultural, los avances cognitivos esenciales para
el desarrollo de nuestra compleja conducta, los cuales, siguiendo los parámetros de la
Arqueología cognitiva que hemos expuesto, presentan los siguientes aspectos generales (Fig.
29):
- Desarrollo evolutivo de las facultades cognitivas humanas, lo que se alcanza con el
suficiente nivel con la aparición del Homo sapiens sapiens hace más de 100.000 años.
- Inicio de cierta conducta simbólica con el desarrollo de la individualización social
durante el MSA y el Paleolítico medio.
- Desarrollo pleno de la individualidad social e inicio de la autoconciencia individual
durante el período transicional.
- Desarrollo de la autoconciencia con formas conductuales plenamente simbólicas
durante el Paleolítico superior.
349
Capítulo 21. - CONCLUSIONES.
Una de las apreciaciones que con mayor claridad tenemos presente en el seno de nuestra
sociedad, corresponde a la noción de complejidad que presenta el ser humano, lo que justifica la
realización de un gran número de ensayos, estudios y análisis desde todos los puntos de vista
posibles, con el fin de lograr entender a la naturaleza de nuestra especie. Sin embargo, a pesar
del gran esfuerzo realizado durante el desarrollo de nuestra historia como seres dotados de
autoconciencia y raciocinio, la controversia y el debate han sido las características más
sobresalientes de todo este periodo de investigación.
Los enfoques interpretativos utilizados en el estudio de la conducta humana en el
pasado, presentan los mismos problemas de complejidad, pues en el fondo corresponde al
mismo proceso de análisis, pero agravado por la escasez de datos y la dificultad de su correcta
interpretación, lo que permite un amplio debate en los medios académicos dedicados al estudio
de la conducta de nuestros antepasados.
Aunque aceptemos plenamente la existencia de tal complejidad en nuestra constitución
biológica y en sus manifestaciones conductuales, parece que estamos inducidos a estudiar unos
hechos acaecidos hace miles de años con métodos que, al menos hasta ahora y a pesar de su
continuo progreso y desarrollo, siguen siendo insuficientes en su intento de encauzar el
conocimiento sobre el ser humano por caminos de mayor poder explicativo.
En Prehistoria, como en todas las demás ciencias humanísticas, la utilización de sus
propios métodos teóricos de análisis constituye el camino normalmente utilizado, a pesar de sus
propias limitaciones consecuencia de la excesiva parcelación e independencia doctrinal que los
diferentes planes de estudios universitarios defienden como muestra de su propia identidad y
diferenciación, forzando, casi doctrinalmente, el olvido de ciertas facetas o aspectos de la
naturaleza humana, que como componentes básicos de su conducta deben ser tenidos en cuenta,
a pesar de no corresponder plenamente en tales planes académicos.
Este fenómeno, excesivamente corriente en nuestro medio científico y académico, hace
que aún tratando los mismos problemas científicos, cada disciplina los enfoque desde puntos de
vista particulares y casi nunca confluentes, lo que conduce a exposiciones teóricas muchas veces
antagónicas sobre temas de interés común.
En este sentido, cuando tratamos de estudiar algún proceso tecnológico correspondiente
a cualquier periodo prehistórico, intentamos realizar con los medios que nuestra ciencia
histórica nos ofrece, un análisis que abarque estudios tipológicos, tecnológicos, estadísticos,
sobre las materias primas usadas, relaciones medioambientales, espaciales y temporales, y sobre
todo aquello que pueda ofrecernos información de los seres humanos que lo realizaron, es decir,
intentamos obtener a partir de los elementos tecnológicos que tengamos y de las conductas
350
deducibles de los mismos, datos sobre los seres humanos que los crearon, con la esperanza de
lograr un mejor conocimiento de ellos.
En este procedimiento olvidamos un factor tan importante como el anterior, como es la
propia forma de actuar del autor de este proceso tecnológico y de la sociedad a la que pertenece
y de la que es reflejo o pieza constituyente. En el análisis de todo hecho tecnológico o
conductual, muchas veces vemos que su utilidad o uso puede ser múltiple, cuyo significado sólo
puede estar en la mente de su autor o en el ambiente de la sociedad en la que vive, lo que obliga
a realizar intentos de aproximación cognitivos o sociales, si queremos comprender mejor las
causas y el fin de tal proceso.
Un ejemplo aclara perfectamente esta disquisición; el hallazgo en muchos yacimientos
de diversos minerales susceptibles de producir coloración en donde se apliquen, puede
interpretarse de dos maneras, en función de la existencia y utilización de cierto simbolismo, o
no. En el primer caso es usado como un signo de diferenciación social, pues al colorear partes
del cuerpo o las pieles que puedan portar, lo que es claramente visible por los demás miembros
de la comunidad, se intenta indicar una diferencia social y/o individual que sólo la comunidad a
la que pertenece es capaz de valorar, mientras que su uso como un elemento tecnológico para el
tratamiento de pieles carece de todo valor simbólico. El mineral es el mismo en ambos casos
pero su utilización es claramente diferente, y sólo podemos entrever su correcta utilización si
analizamos con cierta profundidad algunos aspectos de los humanos que lo usaron, pues el
mineral con su mera presencia sólo puede indicarnos las posibles utilidades que con nuestra
mentalidad podamos achacarle.
Por tanto, tan importante es conocer las características cognitivas y sociales de los
seres humanos creadores de los útiles y conductas que estudiamos, como a los propios útiles
creados por ellos, pues el análisis de ambos procesos es necesario en nuestro intento de ampliar
el conocimiento de nuestros ancestros.
En este sentido, el resultado de los estudios realizados con las formas tradicionales de
los objetos y conductas prehistóricas, presentan muchas veces la impresión de imposibilidad
teórica de conocer aspectos cognoscitivos sobre su creador, como puede ser el origen y
desarrollo de sus capacidades sociales e individuales y los mecanismos que utilizó para poder
conseguir una mejor adaptación medioambiental. En definitiva, nos interesa conocer el
desarrollo cognitivo que dio lugar a esos objetos, tanto o más, que el análisis de la producción
sucesiva de tales útiles.
Para conseguirlo es necesario ahondar más en la complejidad metodológica del estudio de los
seres humanos, lo que se escapa de las tradicionales formas explicativas y de formación académica de las
disciplinas históricas, al menos en lo concerniente a los primeros pasos de nuestra larga historia.
En la actualidad se está viendo la necesidad de realizar estudios multidisciplinares, si
queremos entrar con ciertas garantías en la comprensión de nuestra propia especie. El
351
conocimiento teórico previo de ciencias de diversa índole (Arqueología, Paleontología,
Biología, Psicología, Sociología, Lingüística, etc.), cada vez se hace más necesario, aunque
como es lógico suponga una mayor dificultad de lograr, por la gran complejidad doctrinal que
conllevan.
Tal necesidad surge de la gran cantidad de estudios realizados por los métodos
tradicionales, los cuales carecen de criterios globalizadores, es decir, que abarquen con la
suficiente competencia teórica a los distintos aspectos doctrinales referentes a nuestras formas
de conducta. El mejor conocimiento de la realidad no trasciende muchas veces por la propia
inercia de la ciencia actual, en la que diferentes metodologías científicas caminan por sendas
diferentes con pocos puntos de encuentro, aunque el tema a estudiar sea común, sino que hay
que buscar activamente todos los lazos de unión que permitan interrelacionar a las diversas
ciencias con el fin de buscar nuevos métodos de análisis que ofrezcan nuevos caminos
interpretativos. En el caso de nuestro tema de estudio, la complejidad y la dificultad de su
análisis son de tal envergadura, que es fácil comprender la necesidad de realizar una síntesis
metodológica sobre los temas que más nos puedan interesar, como son el origen y desarrollo de
nuestras formas conductuales.
En este sentido, hemos recorrido un largo y complejo camino en el intento de establecer
una nueva forma de interpretación sobre nuestra conducta, que presente un importante poder
explicativo gracias a su carácter multidisciplinar y a su síntesis metodológica efectuada.
En la primera parte teórica hemos intentado, hasta donde la ciencia actual nos permite,
crear un modelo explicativo de la conducta de los seres humanos, que represente los dos
aspectos más notables de nuestra realidad, como son sus particularidades biológicas y
psicológicas, que en su unificación académica actual se denominan como psicobiológicos.
Para lograr este fin hemos tenido que usar aspectos teóricos de diversas ciencias
relativas a de la Biología evolutiva, Neurología, Sociología, Psicología, Arqueología y
Paleontología, que a pesar de su aparente diferenciación metodológica presentan todas ciertos
aspectos comunes, lo que hace posible la creación de una síntesis que esté de acuerdo con
algunos parámetros teóricos de todas las ciencias antes mencionadas. Lo único que hace falta es
aceptar la complejidad de su creación, estudiar y comprender tales hipótesis y sacar
conclusiones.
Con una teoría sobre el comportamiento humano, basada en un carácter multidisciplinar
y con un gran interés sintetizador, no cabe duda que podemos realizar una forma interpretativa
con un gran poder explicativo en su aplicación a los datos relativos a la Prehistoria. Tal
aplicación, con el fin de conocer nuestra propia realidad cognitiva y conductual, sería la base de
la creación de lo que hemos denominado como Arqueología cognitiva.
Naturalmente, la escasez de datos es el principal problema de nuestro intento, pero la
lógica de nuestro desarrollo cognitivo encauzado por los parámetros de esta Arqueología
352
cognitiva, creemos que es suficiente como para poder superar tal problema, al menos para
ofrecer un aspecto general con un mínimo de garantías metodológicas y técnicas, capaz de
realizar un estudio eficaz sobre el desarrollo de nuestra especie como entidad creadora de
símbolos, es decir, de poder guiar su conducta por medio del desarrollo de sus capacidades
cognitivas en todos sus actos.
Su aplicación al periodo transicional, donde en nuestra opinión es cuándo se producen
los cambios cognitivos de mayor trascendencia, nos ofrece una visión con ciertos aspectos que
recuerdan más a las formas históricas modernas, que a los parámetros tradicionalmente usados
por la Prehistoria.
La principal conclusión que aparece con la utilización de la Arqueología cognitiva, se
centra en la aceptación de que los hechos humanos constituyen siempre un continuo histórico, al
que podemos aplicar unas características generales que pueden facilitarnos su estudio. La
aparente brusquedad de los cambios conductuales apreciados dentro del registro arqueológico,
se deben más a la falta de datos que a una realidad constatable.
Todo proceso cultural presenta unos antecedentes que lo hacen posible, así como unas
causas y motivos que van a dar lugar a su origen o a su desarrollo en el momento en que puedan
realizarse, pero no antes, aunque existan algunos criterios que parezcan indicar lo contrario,
pues la falta de alguno de sus elementos básicos impediría su aparición.
Cada proceso tiene un tiempo en que es posible su aparición, pero este no se produce
siempre sistemáticamente, pues no todos los grupos humanos llegan a la vez a desarrollar las
condiciones necesarias, y aún teniéndolas, unos tardan más que otros en crearlas o usarlas, cada
población presenta un ritmo de producción propio e independiente de los demás.
El principal ejemplo surge con el desarrollo del simbolismo, como manifestación del
desarrollo cognitivo de la autoconciencia por parte de las poblaciones humanas. Tal logro,
puede realizarse en diversos lugares geográficos diferentes, de forma similar, aunque no tienen
por qué ser idéntico en sus aspectos creadores, tanto en tiempo, lugar o forma. Todo esto nos
lleva a evitar la generalización sobre la formación de estos procesos cognitivos, siendo preciso
analizar cada uno de ellos por separado y de forma independiente.
Este trabajo sólo pretende crear un punto de vista diferente al establecido
tradicionalmente en los medios arqueológicos, con el fin de desarrollar nuevas vías de
interpretación prehistórica que puedan favorecer su mejor comprensión. No es más que un punto
de arranque, una estructura inicial de un camino del que queda casi todo por desarrollar, pero
que sólo puede ser recorrido por aquellos que asumiendo la dificultad de la complejidad
humana, rompan los moldes establecidos e intenten asumir la nueva, difícil y necesaria vía
explicativa que hemos realizado sobre la realidad del ser humano.
353
BIBLIOGRAFÍA.
• Adams, B. (1998): “The Middle to Upper Paleolithic Transition in Central Europe”. BAR
International Series 639.
• Aguirre, E. (2000): “Evolución humana, debates actuales y vías abiertas”. Discurso leído en
el acto de recepción a la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Madrid.
• Agustí, J. (1994): “La evolución y sus metáforas”. Tusquets Editores S.A. Barcelona.
• Aiello, L. and Dunbar, R.I.M. (1993): “Neocortex size, group size, and the evolution of
language”. Current anthropology 34: 184-193.
• Alberch, P. (1980): “Ontogénesis and morphological diversification”. Amer. Zool. , 20: 653-
67.
• Alberch, P. (1982): “Developmental constraints in evolutionary processes”. In: “Evolution and
Development”. Ed. J.T. Bonner, pp. 313-32. New York.
• Alonso, C. J. (1999): “Tras la evolución. Panorama Histórico de las Teorías Evolucionistas”.
Ediciones Universidad de Navarra, S.A. Pamplona.
• Alonso González, A. (1992): “La teoría de la evolución y el estudio del hombre”.
Universidad de Granada. Granada.
• Allen et al., (1999): “Rapid environmental changes in southern Europe during the last
glacial period”. Nature 400: 740-743.
• Alley R. B. y Bender M. L. (1998): “Testigos de hielo de Groenlandia”. Investigación y
Ciencia, Abril de 1998.
• Allman, J. (1990): “Evolution of neocortex”. In Cerebral cortex (ed. A. Peters and E.G.
Jones), Vol. 8. Academic Press, New York.
• Allsworth-Jones, P. (1975): “The palaeolithic leafpoint assemblages in central and southeastern
Europe”. Cambridge.
• Allsworth-Jones, P. (1986): “The Szeletian and transition from Middle to Upper Palaeolithic in
Central Europe”. Oxford: Oxford University Press.
• Allsworth-Jones, P. (1989): “The Szeletian and the stratigraphic succesion in Central Europe
and adjacent areas: Main trens, recent results, and problems for solution”. In Mellars, P. (Edit):
“The Human Revolution: Behavioural and Biological Perspectives in the Origines of Modern
Humans”. Vol.2 Edinburgh Univ. Press.
• Allsworth-Jones, P. (1990): “Las industrias de puntas foliáceas de Europa central. Cuestiones
de definición y relaciones con otros tecno-complejos”. Mem. Museo du Preistoria d´Ile de
Francia, C. Farizy (comp.), Paleolítico medio reciente y Paleolítico superior antiguo en Europa,
Nemours, 79-96.
354
• Allsworth-Jones, P. (1993): “The archaeology of archaic and early modern Homo sapiens: an
African perspective”. Cambridge Archaeol. J. 3. 21-39.
• Ambrose, S. H. (1998): “Chronology of the Later Stone Age and food production in East
Africa”. J. Archaeol. Sci. 25, 377-392.
• Ambrose, S. H. and Lorenz, K.G. (1990): “Social and ecological models for the Middle Stone
Age in Southen Africa”. In Mellars, P (ed.): “The emergence of Modern Humans. An
Achaeological Perspective”. Edinburgh U.P., Edinburgh.
• Anderson, J.R. (1983): “The Architecture of Cognition”. Cambridge, M. A. Harvard University
Press.
• Andrew, L. and Charles R. P. Edit. (1996): Editorial introduction to Part III: “Ontogeny:
symbolic development and symbolic evolution”. In: “Handbook of Human Symbolic
Evolution”. Clarendon Press. Oxford.
• Angela P. y Angela A. (1989): “La straordinaria storia dell´uomo”. Arnoldo Mondadori
Editore, S.p.A. Milán. Traducción al castellano: “La extraordinaria historia del hombre”.
Mondadori, 1992. Madrid.
• Annet, M. (1973): “Handedness in families”. Annals of Human Genetics, 37.
• Arensburg, B. et al., (1990): “A reappraisal of the anatomical basis for speech in Middle
Palaeolithic hominids”. American Journal of Physical Anthropology 83:137-46.
• Arrizabalaga, A. (1993): “El yacimiento arqueológico de Labeko Koba (Arrasate,
Mondragón, Guipuzcoa). Aportación al Paleolítico Inicial Vasca”. En Cabrera, V. (Edit)
(1993): "El origen del hombre moderno en el suroeste de Europa". UNED Madrid.
• Arrizabalaga, A. (1995): “La industria lítica del Paleolítico Superior Inicial en el oriente
cantábrico”. Tesis doctoral. Universidad del Pais Vasco.
• Arrizabalaga, A. y Altuna, J. (2000): “Labeko Koba (País Vasco): Hienas y Humanos en los
albores del Paleolítico superior”. Munibe, 52. San Sebastian.
• Arsuaga, J.L. y Martínez, I, (1998): “La especie elegida”. Ediciones Temas de Hoy, S.A.
Madrid.
• Arsuaga, J.L. (1999): “El collar del Neandertal”. Ediciones Temas de Hoy. S.A. Madrid.
• Arsuaga, J.L. (2001): “El enigma de la esfinge”. Plaza Janes.
• Avedaño, C. (1988): “Plasticidad del sistema nervioso”. En Psicología del desarrollo. Eds.
Segovia, S. y Guillamón, A. Ariel Psicología. Barcelona.
• Ayala, F.J. (1980): “Origen y evolución del hombre”. Ed. Alianza Universidad, nº278.
Madrid.
• Ayala, F.J. (1994): “La teoría de la evolución”. Ed. Temas de Hoy. Madrid.
• Ayala, F.J. (1995): “The myth of Eve: molecular biology and human origins”. Science, 279:
1930-1936.
355
• Azoury, I. (1986). “Ksar Akil, Lebanon: A technological and typological analysis of the
transitional and early Upper”. Palaeolithic levels of Ksar Akil and Abu Halka. 2 vols.
British Archaeological Reports International Series S289.
• Baffier, D. (1999): “Les deniers Néandertaliens. Le Châtelperronien”. Ed. La maison des
Roches. Paris.
• Barbe, M. F. and Levitt, P. (1991): “Early commitment of fetal neurons to the limbic
cortex”. J. Neurosci. 11, 519-37.
• Bard, E. (1999): “ La datación por carbono 14 se renueva”. Mundo Científico, 206:37-41.
• Bard, E. et al., (1990): “U-Th ages obtained by mass spectrometry in corals fron Barbados:
sea level during the past 130.000 years”. Nature, 346:456458.
• Bard, E. et al., (1993): “230 Th and 14C ages obtained by mass spectrometry on corals”.
Radiocarbon 35: 191-199.
• Bard, E. et al., (1998): “Radiocarbon calibration by means of mass spectrometric
230Th/234U and 14C ages of corals: an updated database including samples from
Barbados, Mururoa and Tahiti”. Radiocarbon 40/3, 1085-1092.
• Barroso, C. et al., (1991): “Actuación: Excavación arqueológica sistemática”. En Barroso,
C. y Hublin, J.J: “Proyecto: Zafarraya y el reemplazamiento de los neandertales por el
hombre anatómicamente moderno en Europa Meridional”. Resúmenes de Comunicaciones
de IV Jornadas de Arqueología Andaluza, pp. 23-33. Jaen.
• Barroso, C. and Hublin, J.J. (1994): “The Late Neanderthal site of Zafarraya (Andalucia,
Spain)”. En Rodriguez, F.; Diaz del Olmo, F.; Finlayson, C. and Giles, F. (eds): “Gibraltar
during the Quaternary”. AEQUA. Monografías. 2, pp.61-70. Sevilla.
• Barton, R.N.E. et al., (1999): “Gibraltar Neanderthals and results of recent excavations in
Gorham´s, Vanguard and Ibex Caves”. Antiquity 73: 13-23.
• Bar-Yosef, O. (1989): “Geochronology of the Levantine Middle”. In The Human
Revolution. Behavioural and Biological Perpectives on the Origens of Modern Humans. Edited
by P. Mellars and C.B. Stringer. Edinburgh. Edinburgh University Press.
• Bar-Yosef, O. (1994): “The Contributions of Southwest Asia to the Study of the Origin of
Modern Humans”. In: “Origins of Anatomically Modern Humans”. Ed. Nitecki and Nitecki.
Plenum Press. New York.
• Bar-Yosef, O. (1996): “The Middle/Upper Paleolithic transition: a view from the Eastern
Mediterranean”. In: E. Carbonel and M. Vaquero (eds.) “The Last Neandertals, The First
Anatomically Modern Humans”. 51-76. URV, Tarragona.
• Bar-Yosef, O. y Vandermeersch, B. (1993): “El hombre moderno de oriente medio”.
Investigación y Ciencia. Septiembre de 1993. Barcelona.
356
• Bar-Yosef, O.; Arnold, M.; Belfer-Cohen, A.; Goldberg, P.; Houseley, R.; Laville, H.;
Meignen, L.; Mercer, N.; Vogel, J.C. and Vandermeersch, B. (1996): “The dating of the Upper
Paleolithic layers in Kebara Cave, Mt. Carmel”. Journal of Achaeological Science 23: 297-307.
• Beaumont, P. B. et al., (1978): “Modern man in sub-Saharan Africa prior to 49.000 years B.P.:
a revierw and reevaluation with particular reference to Border Cave”. South African Journal of
Science, 74: 409-419.
• Beaure, S. (1999): “De la pierre à l´os: ou comment reconstituer des chaînes techniques
opératoires impliquant l´os et la pierre”. En Camps-Fabrer, H. ”Préhistoire D´os: recueil
d´études sur l´industrie osseuse préhistorique”. Université de Provence.
• Belfer-Cohen, A. (1988): “The evolution of symbolic expression through the Upper
Pleistocene in the Levant as compared to Western Europe”. In Otte (ed.): “L´Homme de
Néandertal”. Vol. 5, La Pensée. ERAUL, 32, Liége.
• Belfer-Cohen, A. and Bar-Yosef, O. (1981): "The Aurignacian at Hayonim Cave". Paleorient
7:19-42.
• Belinchón, M.; Igoa, J.M. y Rivière, A. (1992): “Psicología del lenguaje. Investigación y
teoría”. Ed. Trotta S.A. Madrid.
• Bender, M. L.; Sowers, T.; Dickson, M.; Ochardo. J.; Grootes, P.; Mayewski, P. and Meese,
D. (1994): “Climate correlations between Greenland and Antarctica during the past 100.000
years”. Nature. Vol. 372: 663-666.
• Benedet, M. J. (1986): “Evaluación neuropsicológica”. Desclèe de Brouwer. Bilbao.
• Bermúdez de Castro, J. M. and Dominguez-Rodrigo, M. (1992): “Heterochrony and the
paleoanthropological record: the origins of the genus Homo reconsidered”. Trabajos de
Prehistoria, 49: 51-68.
• Bermúdez de Castro, J. M. et al., (1997): “A hominid from the Lower Pleistocene of
Atapuerca, Spain: Possible Ancestor to Neandertals and Modern Humans”. Science, 276:
1392-1395.
• Bernaldo de Quirós, F. (1978): “El Paleolítico superior inicial en la región Cantábrica
Española”. Tesis doctoral. Universidad Complutense. Madrid.
• Bernaldo de Quirós, F. (1982): “Los inicios del Paleolítico Superior Cantábrico”. Centro de
Investigaciones y Museo de Altamira. Monografias nº 8. Santander.
• Bickerton, D. (1990): “Language and species”. Chicago: University of Chicago, Press.
Traducción en castellano: “Lenguaje y especie”. Alianza Universal, nº 780. 1994. Alianza
Editorial S.A. Madrid.
• Binant, P. (1991a): “Le prehistoire de la mort”. Ed. Errance. Colección dé Hespérides. Paris.
• Binant, P. (1991b): “Les sepultures du Paleolithique”. Archeologie aujurd´hui. Ed. Errance.
357
• Binford, L.R. (1965): “Archaeological systematies and the study of culture process”. American
Antiquity 31, 2:203-210.
• Binford, L.R. (1983): “In pursuit of the past. Decoding the archaeological record”. Thames and
Hudson, Londres. Traducción en castellano: “En busca del pasado”. 1988. Ed. Crítica.
Barcelona
• Binford, L.R. (1985): “Human ancestors: changing views of their behavior”. Journal of
Anthropological Archaeology 4.
• Bischoff, J.L.; Soler, N.; Maroto, J. and Julia, R. (1989): “Abrupt Mousterian/Aurignacian
boundary at c. 40 ka bp: accelerator 14C dates from L´Arbreda cave (Catalunya, Spain)”.
Journal of Archaeological science, 16: 563-576.
• Bischoff, J. L.; Ludwig, K.; Garcia, J. F.; Carbonell, E.; Vaquero, M.; Stafford, T. W. and Jull,
A. J. T. (1994): “Dating of the Basal Aurignacian Sandwich at Abric Romani (Cataluya, Spain)
by Radiocarbon and Uranium-Series”. Journal of Archaeological Science, 21: 541-551.
• Boas, F. (1947): “El arte primitivo”. Fondo de Cultura Económica. Méjico-Buenos Aires.
• Bocquet-Appel, J-P. (2000): “Population Kinetics in the Upper Palaeolithic in Western
Europe”. Journal of Archaeological Science. 27: 551-570.
• Bocquet-Appel, J-P and Demars, P. Y. (2000): “Tabla of Data relating to Neanderthal
contraction and modern human colonization of Europe “. Antiquity vol. 74, nº 285.
• Boëda, E. (1988): “Le concept laminaire. Rupture et filiation, avec le concept Levallois”.
L¨Homme Neandertal. Vol. 8, La Mutation. Edited by M. Otte. ERAUL. Liège.
• Boëda, E. (1990): “De la surface au volume, analyse des conceptions, des débitages
Levallois et laminaire”. Paléolithique moyen et Paléolithique supérieur ancian en Europe.
Memóires du Musée de Prehistoire d´lle de Fance. 3.
• Boltz, J., Novak, N., Götz, M. and Bonhoffer, T. (1990): “Formation of target-specific
organotypic slice cultures from rat visual cortex”. Nature, 346: 359-62.
• Bond, C. and Lotti, R. (1995): “Iceberg Discharges into the North Atlantic on Millennial
Time Scales During the Last Glaciation”. Science. Vol. 267: 1005-1009.
• Bonner, J.T. (1980): “The Evolutión of Culture in Animals”. Princeton University Press.
Traducción en castellano: "La evolución de la cultura en los animales". Alianza
Universidad, nº345. 1982. Madrid.
• Bordes, F. (1968): “The Old Stone Age”. Weidenfeld and Nicholson, Londres.
• Bordes, F. (1984): “Leçons sur le Paléolithique. Vol.I. Le Paléolithique en Europa”. Cahiers
du Quaternaire 7. Paris: Centre National de la Recherche Scientifique.
• Bosinski, G and Wetzel, R. (1969): “Die Bocksteinschmiede im Lonetal”.
Veröffentlichungen des Staatlichen Amtes für Denkmalpflege Stuttgart A.
358
• Botella Llusiá, J. y Clavero Núñez, J.A. (1974): “Tratado de Ginecología. Fisiología
femenina”. Tomo I. Ed. Científico Médica. Barcelona.
• Bradshaw, J. (1989): “Hemispherie specialization and psychological function”. John Willey
and sons. Chichester.
• Bradshaw, J. and Rogers, L. (1993): “The evolution of lateral asymmetries, language, tool
use and intellect”. Sydney: Academic Press. Inc.
• Braüer, G. (1991): “La hipótesis africana del origen de los hombres modernos”. En Hublin
J.J. et Tillier A.M. (Coord.) : “Aux origines d´Homo sapiens”. Presses Universitaires de
France. París. Traducción en castellano (1999): “Homo sapiens. En busca de sus orígenes”.
Fondo de Cultura Económico. México.
• Braüer, G. (1992): “Africa´s place in the evolution of Homo sapiens”. In G. Braüer y F. H.
Smith, eds., Continuity or replacement: Controversies in Homo sapiens Evolution,
Balkema, Rotterdam, pp. 83-98.
• Brezillon, M. (1977): “La dénomination des objets de pierre taillée”. IV supplément à
Gallia Préhistoire, CNRS Paris.
• Brodal, A. (1981): “Neurological Anatomy”, 3ª ed., Nueva York/Oxford, Oxford University
Press.
• Brodmann, K. (1909): “Vergleichende Lokalisationslehre der Grosshirnrinde in der
Prinzipien dargestellt auf Grund des Zellenbaues”. Leipzig, J.A. Barth.
• Broecker, W. (1994): “Massive iceberg discharges as triggers for global climate change”.
Nature. Vol. 372: 421-424.
• Broecker, W. (1996): “Clima caótico”. Investigación y Ciencia. Enero 1996.
• Broecker, W. y Denton, G. (1990): “¿Qué mecanismo gobierna a los ciclos glaciares?”.
Investigación y Ciencia, vol. 162, pp 48-57; Marzo 1990. Barcelona.
• Broglio, A. (1993): “L´Aurignacien au sud des Alpes”. In “Aurignacien en Europe et au
Proche Orient”. Ed. Banesz, L. and Kozlowski, J. K. Bratislava: Acts of 12th International
Congress of Prehistoric and Protohistoric Sciences.
• Broglio, A. e Improta, S. (1995): “Nuovi dati di cronologia assoluta del Paleolitico
superiore e del Mesolitico del Veneto, del Trentino e del Friuli”. Atti Ist. Veneto SS. LL.
AA., 103: 1-45.
• Broglio, A.; Angelucci, D. E.; Peresani, M.; Lemorini, C. e Rosseti, P. (1996): “L´industrie
protoaurignacienne de la Grotta di Fumane: donnees preliminaires”. XIII U.I.S.P.P.
Congress Proceedings. Forlì, 8- 14 September 1996.
• Brown, T.S. and Wallace, P.M. (1985): “Physiological psychology”. Academia Pres, Inc.
Traducción en castellano: “Psicología fisiológica”. McGraw-Hill. Madrid. 1990.
359
• Bruner, J. (1982): “The organization of action and the nature of the adult-infant transaction”. In
E.Z. Tronick (Ed.). Social interchange in infance. Baltimore: University Park Press.
• Bruner, J. (1984): “Acción, pensamiento y lenguaje”. Alianza Psicológica, nº2. Alianza
Editorial S.A. Madrid.
• Bruner, J. (1988): “Desarrollo cognitivo y educación”. Ed. Morata. Madrid.
• Bud, D. and Whitaker, M. (1980): “Language and verbal procceses”. In Wittrock, M. (ed.). The
Brain and psychology. New York: Academic Press.
• Burjachs, F. (1993): “Paleopalinología del paleolítico superior de la Cova de l´Arbreda
(Serinyà, Catalunya)”. En Fumaral, M.P. y Bernabeu, J. (eds.): Estudios sobre el Cuaternario.
Medios sedimentarios. Cambios ambientales. Hábitat humano. Universitat de València y
Asociación Española para el Estudio del Cuaternario, València: 149-157.
• Burjachs, F. and Julià, R. (1996): “Palaeoenvironmental evolution during the Middle-Upper
Palaeolithic transition in the NE of the Iberian Peninsula”.In E. Carbonel and M. Vaquero
(eds.) “The Last Neandertals, The First Anatomically Modern Humans”. 251-266. URV,
Tarragona.
• Butzer, K. W. (1981): “Cave sediments upper Pleistocene Stratigraphy and Mousterian facies
in Cantabrian Spain”. Journal of Archeological Science, 8: 133-183.
• Cabrera, V. (1984): “El yacimiento de la cueva de El Castillo (Puente Viesgo Santander)”.
Bibliotheca Praehistorica Hispana, 22. C.S.I.C.
• Cabrera, V. (Edit) (1993): “El origen del hombre moderno en el suroeste de Europa”. UNED
Madrid.
• Cabrera, V. and Bischoff, J.L. (1989): “Accelerator 14C ages for basal Aurignacian at El
Castillo (Spain)”. Journal of Archaeological Science, 16, 577-584.
• Cabrera, V. et Bernaldo de Quiros, F. (1990): “Donnes sur la transition entre le Paleolithique
Moyen et le Superieur a la region Cantabrique: revision critique”. En Paleolithique Moyen
Recent et Paleolithique Superieur Ancien en Europe, Memoires du Musee de Prehistoire d´Ille
de France 3, pp. 185-188.
• Cabrera, V.; Hoyos, M. y Bernaldo de Quirós, F. (1993): “La transición del Paleolítico Medio
al Paleolítico Superior en la Cueva del Castillo: Características paleoclimáticas y situación
cronológica”. En Cabrera (Edit) (1993): “El origen del hombre moderno en el suroeste de
Europa”, UNED pp. 81-101. Madrid.
• Cabrera, V. and Bernaldo de Quirós, F. (1996): “The Origins of the Upper Palaeolithic: A
Cantabrian perspective”. In: E. Carbonel and M. Vaquero (eds.): “The Last Neandertals, The
First Anatomically Modern Humans”. 251-266. URV, Tarragona.
360
• Cabrera, V., Lloret, M. y Bernaldo de Quirós, F. (1996a): “Materias primas y formas líticas del
Auriñaciense Arcaico de la Cueva del Castillo, Puente Viesgo, Cantabria)”. Espacio, Tiempo y
Forma. Serie I, Prehistoria y Arqueología, t. 9: 141-158.UNED. Madrid.
• Calvin, W. (1983): “A stone´s throw and its launch window: timing precision and its
implications for language and hominid brains”. Journal of Theoretical Biology, 104, 121-35.
• Camps, G. (1979): “Manuel de Recherche Préhistorique”. Doin, París.
• Carbonell, E. et al., (1996): “Behavioural and organizational complexity in the Middle
Palaeolithic from the Abric Romani”. In E. Carbonel and M. Vaquero (eds.) “The Last
Neandertals, The First Anatomically Modern Humans”. 251-266. URV, Tarragona.
• Carrión, J.S. et al., (2000): “Paleoclimas e historia de la vegetación cuaternaria en España a
través del análisis polínico. Viejas falacias y nuevos paradigmas”. Complutum, 11:115-142.
• Casares F. y Sánchez-Herrero, E. (1995): “El complejo bithorax de la Drosophila
melanogaster”. Investigación y Ciencia. Marzo 1995. Prensa Científica S.A. Barcelona.
• Cavalli-Sforza, L. F. (1993): “Chi Siamo. La Storia della diversità umana”. Arnoldo
Mondadori, Editore S.p.A., Milan. Traducción en castellano: “¿Quiénes somos?. Historia de
la diversidad humana”. Romanyà/Valls, S.A. Capellades. 1999. Barcelona.
• Cavalli-Sforza, L.L., Piazza, A., Menozzi, P. and Mountain, J. (1988): “Reconstruction of
human evolution: Bringing together genetic, archaeological, and linguistic data”.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 85.
• Clark, J. D. (1981): “New men, strange faces, other minds: an archacologist´s perspective
on recent discoveries relating to the origins and spread of modern man”. Proc. Brit. Acad.
67, 163-192.
• Clark, J. D. (1988): “The Middle Stone Age of East Africa and the beginnings of regional
identity”. Journal of World Prehistory, 2. 235-305.
• Clark, J. D. (1989): “The origin and spread of modern humans: a broad perspectives on the
African evidence”. En Mellars, P.A. and Stringer, C.(Edit.) (1989): “The Human Revolution:
Behavioural and Biological Perspectives on the Origines of Modern Humans”. Edinburgh.
U.P., Edinburgh.
• Clark, J.D. (1992): “African and Asian perspectives on the origins of modern humans”. In
The Origin of Modern Humans and the Impac of Chonometric Dating, eds. M. Aitken, C.B.
Stringer y P.A. Mellars. (Philosophical Transactions of the Royal Society, series B, 337,
nº1280). London.
• Clark, J. D. (1993): “African and Asian perspectives on the origins of modern humans”. In
(M. J. Aitken, C. B. Stringer and P. A. Mellars, Eds): “The Origin of Modern Humans and
the Impact of Chronometric Dating”, pp. 148-178. Princeton: Princeton University Press.
• Clark, J. D. (1999): “Highly Visible, Curiously Intangible”. Science, vol. 283: 2029-2032.
361
• Clark, G.A. and Lindly, J.M. (1989): “The case for continuity: observations on the
biocultural transition in Europe and western Asia”. In “The Human Revolution. Behavioural
and Biological Perpectives on the Origens of Modern Humans”. Edited by P. Mellars and
C.B. Stringer. Edinburgh. Edinburgh University Press.
• Clottes, J. et Lewis-Willians, D. (1996): “Les chamanes de la Préhistoire”. Ed. Seuil.
• Coon, C. (1984): “Adaptaciones raciales”. Ed. Labor. Barcelona.
• Copelan, L. (1975): “The Middle and Upper Palaeolithic of Lebanon and Syria in the light
of recent research”. In Problems in Prehistory: North Africa and the Levant, Wendorf F. and
Marks A. (Eds.), pp. 317-350. Dallas: SMU Press.
• Cortijo, E.; Labeyrie, L.; Elliot, M.; Balbon, E. and Tisnerat, N. (2000): “Rapid climatic
variability of the North Atlantic Ocean and global climate: a focus of the IMAGES
program”. Quaternary Science Reviews, 19.
• Croizat, L. (1958): “Panbiogeography”. Vols 1, 2a, 2b. Published by the author. Caracas.
• Curtiss, S. (1977): “Genie: A Psycholinguistic Study of a Modern-day Wild child”. New
York. Academic Press.
• Chaline, J. (1984): “Le concept d´évolution polyphasée et ses implications”. Géobios,
17(6): 783-795.
• Chaline, J. (1994): “Une famille peu ordinaire. Du Singe a l´Homme”. Editions du Seuil,
París. Traducción en castellano: “Del simio al hombre”. Ed. Akal Universitaria, n º 180.
1997. Madrid.
• Chaline, J. y Marchand, D. (1999): “Cuando la evolución cambia el tiempo de los seres”.
Mundo Científico, nº199. Marzo 1999. Barcelona.
• Changeux, J-P. (1983): “L´homme neuronal”. Librairie Arthème Fayard. Traducción en
castellano: “El hombre neuronal”. Espasa Calpe.1985. Madrid.
• Chapman, M.; Shackleton, N. and Duplessy, J-C. (2000): “Sea surface temperature variability
during the last glacial-interglacial cycle: assessing the magnitude and pattern of climate change
in the North Atlantic”. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 157.
• Chappellaz, J. et al., (1993): “Synchronous changes in atmospheric CH4 and Greenland
climate between 40 and 8 kyr BP.”. Nature. Vol. 366: 443-445.
• Chase, P. G. (1989): “How different was Middle Palaeolithic subsistence? A zooarchaeological
perspective on the Middle to Upper Palaeolithic transition”. In Mellars, P.(Edit): “The Human
Revolution: Behavioural and Biological Perspectives in the Origines of Modern Humans”.
Vol.2 Edinburgh Univ. Press.
• Chase, P. G. and Dibble, H. L. (1987): “Middle Palaeolithic symbolism: a review of current
evidence and interpretations”. Journal of Anthropological Archaeology 6: 263-93.
362
• Chmielewski, W. (1961): “Civilisation de Jerzmanovice”. Wroclaw-Warzawa-Krakow: Institut
Historicae Kultury Materialnej Polskiej Akademii Nauka.
• Chomsky, N. (1980): “Rules and Representations”. New York: Columbia University Press.
Traducción en castellano: “Reglas y representaciones”. México: F.C.E., 1983.
• Damblon, F.; Haesaerts, P. and van der Plicht, J. (1996): “New datings and considerations on
the chronology of upper palaeolithic site in the Great Eurasiatic Plain”. Préhitoire Européenne
9: 177-231.
• Dambricourt-Malassé, A. (1996): “Nuevas perspectivas sobre el origen del hombre”. Mundo
Científico, nº 169, Junio 1996. Barcelona.
• Dansgaard, W.; Johnsen, S. J.; Clausen, H. B. et al., (1993): “Evidence for general
instability of past climate from a 250-kyr Ice-core record”. Nature. Vol. 364: 218-220.
• Dart, R. A. and Del Grande, N. (1931): “The ancient iron smelting cavern at Mumbwa”.
Trans. R. Soc. S. Afr. 19, 379-427.
• Darwin, Ch. (1859): “On the Origin of Species”. Londres, Murray. Traducción en
castellano: “El origen de las especies por la selección natural”. 2 vols. , Ediciones Ibéricas,
1963. Madrid.
• Davidson, I. and Noble, W. (1992): “Why the first colonisation of the Australian region is
the earliest evidence of modern human behaviour”. Archaecology in Oceania 27.
• Davidson, I. and Noble, W. (1998): “Two Views on Language Origins”. Cambridge.
Archaeological Journal 8:1.
• Davis, O. K. (1990): “Caves as sources of biotic remains in arid western North America”.
Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 76: 331-348.
• Davis, W. (1986): “ The origins of Image Making”. Current Antropology, 27, 3: 193-215.
• Deacon, H. (1989): “Late Pleistocene palaeoecology and archaeology in the southern Cape,
South Africa”. En Mellars, P.A. and Stringer, C.(Edit.) (1989): “The Human Revolution:
Behavioural and Biological Perspectives on the Origines of Modern Humans”. Edinburgh.
U.P., Edinburgh.
• Deacon, H. (1995): “Two late Pleistocene-Holocene archaeological depositories from the
Southern Cape, South Africa”. S. Afr. Archaeol. Bull. 50, 121-131.
• Deacon, H. and Deacon, J. (1999): “Human Beginnings in South Africa: Uncovering the
Secrets of the Stone Age”. Capetown: David Philip.
• De Beer, G. R. (1958): “Embryos and ancestors”. Clarendon Press, Oxford
• De Beer, G.R. (1964): “Archaeopteryx and evolution”. The Advancement of Science, 42:1-
11.
• Debénath, A. (1994): “L´Atérien du nord de l´Afrique du Sahara”. Sahara 6, 21-30.
• Del Abril, A.; Ambrosio, E.; de Blas, M.R.; Caminero, A.; de Pablo, J. y Sandoval, E.
363
(1998): “Fundamentos biológicos de la conducta”. Ed. Sanz y Torres. Madrid.
• Del Cerro, M.C.R. (1988): “Hormonas tiroideas. Desarrollo del sistema nervioso y
conducta”. En Psicología del desarrollo. Eds. Segovia, S. y Guillamón, A. Ariel Psicológica.
• Defleur, A. (1993): ”Les sèpultures Moustériennes”. C.R.N.S. Paris.
• Delgado, J.R.M. (1994): “Mi cerebro y yo”. Ed. Temas de hoy. Madrid.
• Delporte, H. (1963): “Les Niveaux aurignaciens de la Rochette (Dordogne)”. Bull. de la
SERP, nº13: 52-75. Les Eyzies.
• Delporte, H. (1963a): “Le passage du Moustérien au Paléolithique supérieur”. In: Aurignac
et l´Aurignacien. Centenaire des fouilles d´Edouard Lariet. Bull. Soc. Mérid. Spéléo. 6 á 9:
40.
• Delporte, H. (1998): “Les Aurignaciens, premiers hommes modernes”. Ed. La Maison des
Roches. Paris.
• Demars, P. Y. (1990): “Les interstratifications entre Aurignacien et Châtelperronien a Roc-de-
Combe et au Piage (Lot)”. Mémoires du Musée de Préhist. d´Ile de France, 3.
• Demars, P.Y. et Hublin, J.J. (1989): "La transition Neandertaliens/Hommes de type modern en
Europe occidental: aspects paleontologiques et culturels". L´Homme de Neandertal, La
extintion, pp.23-39.
• Demars, P.Y. et Laurent, P. (1989): "Types d´outils lithiques du Paléolithique supérieur en
Europe”. Cahiers du Quaternaire 14.
• Dennis, M. and Whitaker, H. (1976): “Language acquisition following hemidecortication.
Linguistic superiority of the left over the right hemisphere”. Brain and Language, 3, 404-
433.
• De Robertis, E. M., Oliver, G. y Wright, Ch. (1996): “Genes con homeobox y el plan
corporal de los vertebrados”. Investigación y Ciencia. Temas, nº3: Construcción de un ser
vivo. Barcelona.
• d´Errico, F.; Zilhâo, J.; Julien, M.; Baffíer, D. and Pelegrin, J. (1998): “Neanderthal
Acculturation in Westwrn Europe?”. Current Anthropology, 39, supplement.
• Desbrosse, R. et Kozlowski, J. (1988): “Hommes et climats a l´âge du mammouth,
Paléolithique Supérieur d´Eurasie Centrale”. Masson. Paris.
• Devillers, M. et Chaline, J. (1989): “La Théorie de l´Evolution”. Bordas, París. Traducción
en castellano: “La teoría de la evolución”. Ed. Akal, S.A. Torrejón de Ardoz, 1993. Madrid.
• Devillers, M., Chaline, J. y Laurin, B. (1989): “En defensa de una embriología evolutiva”.
Mundo Científico. 105. RBA S.A. Barcelona.
• De Vries, H. (1906): “Species and Varieties: Their Origin by Mutation”. Ed. D.T.
MacDougal; rev. ed.: Open Court, Chicago.
• Djindjian, F. (1993): “L´Aurignacien du Périgord”. Prehistoire Européenne 3: 29-53.
364
• Djindjian, F.; Kozlowski, J. et Otte, M. (1999): “Le Paléolithique supérieur en Europe”.
Armand Colin. Paris.
• Dobzhansky, Th., Ayala, F.J., Sebbins, G.L. and Valentine, J.W. (1977): “Evolution”.
Freeman, San Francisco. Traducción en castellano: “Evolución”. Ed. Omega. 1980.
Barcelona.
• Domínguez-Rodrigo, M. (1994): “El origen del comportamiento humano”. Librería Tipo.
Madrid.
• Domjan, M. and Burkhard, B. (1986): “The Principles of Learning and Behavior”. Brooks-
Cole Publishing Company. Traducción en castellano: “Principios de aprendizaje y de
conducta”. 1990. Editorial Debate. Madrid.
• Dorit, R.L.; Akashi, H. and Gilbert, W. (1995): “Absence of polymorphism at the ZFY locus
on the human chromosome”. Science, 268: 1183-1185.
• Duarte, C. et al., (1999): “The early Upper Paleolithic human skeleton from the Abrigo do
Lagar Velho (Portugal) and modern human emergence in Iberia”. Proceedings of the National
Academy of Sciences 96: 7604-7609.
• Dunbar, R.I.M. (1993): “Coevolution of neocortical size, group size and language in humans”.
Behavioral and brain sciences, 16: 681-735.
• Dunbar, R.I.M. (1996): “Grooming, Gossip and the evolution of language”. Faber and faber.
London.
• Eccles, J.C. (1989): “Evolution of the brain: Creation of the self”. Routledge, Londres
Traducción en castellano: “La evolución del cerebro: creación de la conciencia”. Ed. Labor.
1992. Barcelona.
• Eiroa, J.J. et al., (1989): “Apuntes de tecnología prehistórica”. Universidad de Murcia.
• Eiroa, J.J. et al., (1999): “Nociones de tecnología y tipología en Prehistoria”. Ariel Historia.
Barcelona.
• Eldredge, N. (1985): “Unfinished Synthesis”. Oxford University Press, Inc. Traducción en
castellano: “Síntesis inacabada”. Fondo de Cultura Económica. 1997, Madrid.
• Eldredge, N. and Gould, S.J. (1972): “Punctuated equilibria; an alternative to phyletic
gradualism”, en T.J.M. Schopf (ed), Models of Paleobiology, San Francisco; Freeman,
Cooper, pp 82-115.
• Elías, N. (1990): “La sociedad de los individuos”. Ensayos. Península/Ideas. Barcelona.
• Elías, N. (1992): “Time: An Essay”. Basil Blackwell. London.
• Elías, N. (2000): “Teoría del símbolo: un ensayo de antropología cultural”. Ed. Península.
Serie: Historia, Ciencia y Sociedad: 298.
• Emiliani, C. (1955): “Pleistocene temperatures”. Journal of Geology, 63.
365
• Esparza, J. (1995): “La cueva de Isturiz, su yacimiento y sus relaciones con la Cornisa
Cantábrica durante el Paleolítico superior”. UNED. Madrid.
• Falk, D. (1980): “Language, handedness and primate brains: Did the Australopithecines
sign?”. American Anthropologist, 82, 72-78.
• Falk, D. (1983): “Cerebral cortices of East African early hominids”. Science, 221: 1.072-
1.074.
• Falk, D. (1992): “Braindance”. New York (NY): Henry Holt.
• Falk, D. et al., (2000): “Early hominid brain evolution: a new look at olt endocasts”. J.
Hum. Evol. 38: 695-717.
• Farizy, C. (1989): “The transition from Middle to Upper Palaeolithic at Arcy-sur-Cure
(Yonne, France): Techonological economic, and social aspects”. In Mellars, P.A. and
Stringer, C. (Edit.) (1989): “The Human Revolution: Behavioural and Biological Perspectives
on the Origines of Modern Humans”. Edinburgh. U.P., Edinburgh.
• Fenart, R. (1981): “Recherche de stigmates de l´hominisation, par la mêthode vestibulare”.
Colloques internationaux du C.N.R.S. nº 599. París.
• Fernández, V. M. (1996): “Arqueología prehistórica de África”. Edit. Síntesis.
• Fienberg, A. A. et al., (1987): “Homeo Box genes in murine development”. Curr. Top.
Dev. Biol. 23, 233-56.
• Fillmore, Ch. (1968): “The Case for Case”. In E. Bach and R. T. Harms (comps.):
“Universals in Linguistic Theory”. Holt, Rinehart and Ewinston, New York.
• Flórez, J. (1996): “El cerebro: el mundo de las emociones y de la motivación”. En “El
cerebro íntimo” (1996). Ed. Mora, F. Ariel neurociencia. Barcelona.
• Flórez, J. et al., (1999): “Genes, cultura y mente: una reflexión multidisciplinar sobre la
naturaleza humana en la década del cerebro”. Servicio de publicaciones de la Universidad
de Cantabria. Santander.
• Foley, R. (1995): “Humans before humanity: an evolutionary perspective”. Blackwell
Publishers, Ltd. UK. Traducción en castellano: “Humanos antes de la humanidad”.
Ediciones Bellaterra. 1997. Barcelona.
• Fortea Pérez, J. (1994): “Los santuarios exteriores en el Paleolítico Cantábrico”. En Chapa, T.
y Menéndez, M. (Edit) (1994). Arte Paleolítico. Cumplutun 5, pp 203-220.
• Fortea Pérez, J. (1995): “Abrigo de La Viña. Informe y primera valoración de las campañas
1991 a 1994”. Excavaciones Arqueológicas en Asturias, 1991-1994: 19-32. Junta del
Principado de Asturias.
• Frayer, D.W. (1984): “Biological and cultural change in the european late Pleistocene and early
Holocene”. In: Smith, F. and Spence, F. (Edit): “The origins of Modern Humans”. Alan R.
Liss, Inc., p. 211.
366
• Frayer, D.W. (1986): “Cranial variation at Mladec and the relationships between Mousterian
and Upper Paleolothic hominids”. Anthropos (Brno), 23, pp. 243-256.
• Freeman, L. G. (1977): “Contribución al estudio de los niveles paleolíticos de la Cueva del
Conde (Oviedo)”. Boletín del Instituto de Estudios Asturianos, 90-91. 447-488.
• Freeman, L. G. (1980): “Ocupaciones Musterienses”. En Gonzalez Echegaray, J.
(Excavaciones 1953-57). Biblioteca Prehistórica Hispana. XVII.
• Freeman, L.G. (1992): “Seres, signos y sueños: la interpretación del arte paleolítico”. E.T.F.
Serie I. Prehistoria y Arqueología, 5, UNED, pág., 87-106. Madrid.
• Freeman, L. G. (1993): “La Transición en Cantabria. La importancia de Cueva Morín y sus
vecinos en el debate actual”. En Cabrera, V. (Edit) (1993): “El origen del hombre moderno en
el suroeste de Europa”. UNED. Madrid.
• Gabunia, L. and Vekua, A. (1995): “A Plio-Pleistocene hominid from Dmanisi. East Georgia,
Caucasus”. Nature 373: 509-512.
• Gabunia, l. et al., (2000): “Earliest Pleistocene Homonid Craneal Remains from Dmanisi,
Republic of Georgia: Taxonomy, Geological Setting, and Age”. Science, 288. 1019-1025.
• Gambier, D. (1989): “Fossils Hominids from the Upper paleolithic (Aurignacien) of
France”. In Mellars, P.A. and Stringer, C. (Edit.) (1989): “The Human Revolution:
Behavioural and Biological Perspectives on the Origines of Modern Humans”. Edinburgh.
U.P., Edinburgh.
• Gambier, D. (1993): “Les hommes modernes du début du Paléolithique supérieur en France.
Bilan des donnés anthropologiques et perspectives”. En Cabrera Valdés, V. Editora: “El
origen del hombre moderno en el suroeste de Europa”. UNED. Madrid.
• Gamble, C. (1980): “Information exchange in the Palaeolithic”. Nature, 283: 522-523.
• Gamble, C. (1983): “Culture and society in the Upper Palaeolithic of Europe”. In G. Bailey
(ed.) “Hunter Gatherer Economy in Prehistory: a European Perspective”. Cambridge:
Cambridge University Press.
• Gamble, C. (1986): “The palaeolithic settlement of Europe”. Cambridge University Press,
Cambridge. Traducción en castellano: “El poblamiento paleolítico de Europa”. 1990. Ed.
Crítica. Barcelona.
• Gamble, C. (1993): “Timewalkers: The Prehistory of Global Colonization”. Alan Sutton,
Stroud.
• Gamble, C. (1999): “The Palaeolithic Societies of Europe”. Cambridge University Press.
Traducción en castellano (2001): “Las sociedades paleolíticas de Europa”. Ariel Prehistoria.
Barcelona.
367
• García-Albea, J.E. (1991): “La capacidad humana para el lenguaje. Un ejemplo de
discontinuidad evolutiva”. Conferencia pronunciada en el C.S.I. Editada en García-Albea,
J.E. (1993): “Mente y conducta”. Ed. Trotta. Madrid.
• Garralda, M.D. (1993): “La transición del Paleolítico Medio al Superior en la Península
Ibérica: perspectivas antropológicas”. En Cabrera Valdés, V. Editora: “El origen del hombre
moderno en el suroeste de Europa”. UNED. Madrid.
• Garrod, D. (1954): “Excavations at the Mugharet-el-Kebara, Mount Carmel, 1931, the
Aurignacian industries”. Proceedings of the Prehistoric Society 20: 155-192.
• Garstang, W. (1922): “The theory of recapitulation: a critical re-statement of the Biogenetic
Law”. J. Linn. Soc. Zool. , 35:81-101.
• Gazzaniga, M. S. (1970): “The bisected brain”. New York, Appleton.
• Gazzaniga, M. S. (1998): “Dos cerebros en uno”. Investigación y Ciencia. Septiembre 1998.
Barcelona.
• Gero, J. M. and Conkey, M. W. (1991): “Engendering Archaeology: Women and
Prehistory”. Blackwell. Oxford.
• Geschwind, N. (1965): “Disconnection syndroms in animal and man”. Brain, 88.
• Geschwind, N. (1972): Scientific American 1972.
• Geschwind, N. (1996): “Especializaciones del cerebro humano”. En el “Lenguaje humano”.
Temas nº5. Investigación y Ciencia. Barcelona.
• Geschwind, N. and Galaburda, A. M. (1984): “Cerebral dominance: The biological
foundations”. Harvard University Press. Cambridge.
• Gibson, K.R. (1990): “New perspectives on instincts and intelligence: Brain size and the
emergence of hierarchical mental constructional skills”. In “Language and intelligence in
monkeys and apes”. Parker, S.T. and Gibson K.R. (Eds.). Cambridge University Press.
• Gibson, K.R. (1993): “Tool use, Language and social behavior in relationship to informatva
processing capacities”. In “Tools, Language and Cognition in Human Evolution”.
Cambridge University Press. Gibson K. R. and Ingold T. (Edit.).
• Gilbert, S. (1985): “Developmental Biology”. Sinauer Associates, Inc., Sunderland,
Massachusetts. Traducción en castellano: “Biología del desarrollo”. Ed. Omega. 1989.
Barcelona.
• Gilead, I. (1991): “The Upper Paleolithic in the Levant”. Journal of World Prehistory, 5 (2):
105-154.
• Ginter, B. et al., (1996): “Transition in the Balkans: news from the Temnata Cave, Bulgaria”.
In E. Carbonel and M. Vaquero (eds.) “The Last Neandertals, The First Anatomically Modern
Humans”. 251-266. URV, Tarragona.
368
• Gioia, P. (1988): “Problems related to the origins of Italian upper palaeolothic: Uluzzian and
Aurignacian”. L´Homme de Néandertal, vol. 8, La Mutation. Liège.
• Gioia, P. (1990): “An aspect of the transition between Middle and Upper Palaeolithic in Italy:
the Uluzzian”. Mémoires du Musée de Préhist. d´Ile de France, 3.
• Goldschmidt, R. (1933): “Some aspects of evolution”. Science 78: 539-547.
• Goldschmidt, R. (1940): “La base material de la evolución”. Buenos Aires. Espasa-Calpe.
• González Echegaray, J. y Freeman, L. G. (1973): “Cueva Morín. Excavaciones 1968”.
Patronato de las Cuevas Prehistóricas, Santander.
• González Echegaray, J. y Freeman, L. (1978): “Los restos humanos Auriñacienses de Cueva
Morín”. En Garralda, M.D. y Grande, R.M. I Simposio de Antropología Biológica de
España, Madrid, pp. 145-148.
• González Echegaray, J. et al., (1980): “El yacimiento de la Cueva del Pendo. Excavaciones
1953-1957”. Biblioteca Hiapana, XVII. C.S.I.C. Madrid.
• González Labra, M.J. (1998): “Introducción a la psicología del pensamiento”. Ed. Trotta.
Valladolid.
• González Merlo, J. y Del Sol, J.R. (1982): “Obstetricia”. Ed. Salvat. Madrid.
• Goñi, et al., (2000): “European Climatic Response to Millennial-Scale Changes in the
Atmosphere-Ocean System during the Last Glacial Period”. Quaternary Research 54, 394-
403.
• Goodall, J. (1964): “Tool-using and aimed throwing in a community of free-livimg
chimpanzees”. Nature, 201: 1264-1266.
• Goodall, J. (1986): “En la senda del hombre”. Biblioteca científica Salvat. Barcelona.
• Goodenough, W.H. (1990): “Evolution of the human capacity for beliefs”. American
Anthropologist 92:597-612.
• Goodwin, W; Ovchinnikov, I.V.; Götherström, A.; Romanova, G.P.; Kharltonov, V.M. and
Lidén, K. (2000): “Molecular analysis of Neanderthal DNA from the northern Caucasus”.
Nature. 404: 490-493.
• Gould, S.J. (1977): “Ontogeny and phylogeny”. Harvard University Press, Cambridge,
mass.
• Gould, S. J. (1980): “Is a new and general theory of evolution emerging?”. Paleobiology,
6:119-130.
• Gould, S.J. (1981): “The Mismeasure of Man”. W.W. Norton, New York. Traducción en
castellano: “La falsa medida del hombre”. Ed. Antoni Bosch. 1984. Barcelona.
• Gould, S.J. (1982): “El equilibrio puntuado y el enfoque jerárquico de la macroevolución”.
Revista de Occidente, Noviembre-Diciembre, 1982. Ed. Fundación José Ortega y Gasset.
Madrid.
369
• Gould, S.J. (1983): “Dix huit points au sujet des équilibres ponctués”. En Modalités,
rythmes et mécanismes de l´évolution biologique. Chaline, J. Ed. Colloque International
CNRS Dijon, París, 330;39-41.
• Gould, S.J. (1987): Citado en Ayala, F.L.: “La naturaleza inacabada. Ensayos en torno a la
evolución”. Ed. Salvat, 1987. Madrid.
• Gould, S. J. (1989): “Wonderful Life. The Burgess Shale and the Nature of History”.
Norton W.W. and Company, New York. Traducción en castellano: “La vida maravillosa”.
Crítica. Barcelona.
• Gould, S. J. (1996): “Full House, The Spread of Excellence from Plato to Darwin”. Crown
Publishers, Inc. New York. Traducción en castellano: “La grandeza de la vida”. Crítica. 1997.
Barcelona.
• Gould, S.J. and Lewontin, R.C. (1979): “The spandrels of San Marco and the panglossian
paradigm: a critic of the adaptationist program”. Proc. R. Soc., London, B, 205:581-598.
• Gould, S.J. and Vrba, E.S. (1982): “Exaptation: a missing term in the science of form”.
Paleobiology 8.
• Gowlett, J.A.J. (1986): “Culture and conceptualisation: the Oldowan-Acheulian gradient”.
In Stone Age Prehistory, eds. , G.N.Bailey and P. Callow. Cambridge: Cambridge
University Press.
• Grimm, E. et al., (1993): “A 50.000-Year Record of Climate Oscillations from Florida and
Its. Temporal Correlation with the Heinrich Events”. Science. Vol. 261: 199.
• Grootes, et al., (1993): “Comparison of oxygen isotope records from the GISP2 and GRIP
Greenland ice cores”. Nature. Vol. 366, 552-554.
• Grün, R; Beaumont, P.B. and Stringer, C.B. (1990): “ESR dating evidence for early modern
humans at Border Cave in South Africa”. Nature, vol. 344, 537-539.
• Grün, R, and Stringer, C.B. (1991): “Electron spin resonance dating and the evolution of
modern humans”. Archeometry, vol. 33 153-199.
• Grunstein, M. (1996): “Las histonas, proteínas reguladoras de genes”. Investigación y
Ciencia. Temas nº3: Construcción de un ser vivo. Barcelona.
• Guiot, J. et al., (1993): “The climate in western Europe during the glacial interglaciar cycle
derived from pollen and insect remains”. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology
103:73-94.
• Haeckel, E. (1866): “Generelle Morphologie der Organismen”. 2 vols., Berlín, Reimer.
• Haesaerts, P. (1990): “Evolution de l´environment et du clima au cours de l´interpleniglaciare
en Basse Austriche et en Moravie”. Etudes et Recherches aechéologiques de l´Université de
Liège 42: 523-538.
• Hahn, J. (1988): “2. Fiche sagaie à base fendue”. Fiches typologiques de l´industrie osseuse
370
préhistorique. Cahier I. Sagaies. Université de Provence, Aix-en-Provence.
• Hahn, J. (1989): “Las primeras figuras: las representaciones auriñacienses. Los comienzos
del arte en Europa Central”. Museo Arqueológico Nacional. Madrid.
• Hahn, J. (1991): “Höhlenkunst aus dem Hohlen Fels bei Schelklingen Alb-Donau-Kreis”.
Archäologische Ausgrabungen in Baden-Würtemberg 1990. Stuttgart. 19-22.
• Hahn, J. (1993): “L´origine du Paléolithique supérieur en Europe Centrale: les datations C-
14”. En Cabrera (Edit) (1993): “El origen del hombre moderno en el suroeste de Europa”.
UNED, pp. 263-286. Madrid.
• Hajraoui, M. A. (1994): “L´Industrie osseuse atérienne de la Grotte d´el Mnasra”. Préhist.
Anthrop. Méd. 3, 91-94.
• Hedges, R. E. M.; Housley, R. A.; Bronk Ramsey, C. and Van Klinken, G. J. (1994):
“Radiocarbon Dates from the Oxford AMS System: Archaeometry Datelist 18”. Archaeometry
36: 337-374.
• Heinrich, H. (1988): “Origin and consequences of cycle rafting in the northeast Atlantic Ocean
during the past 130.000 years”. Quat. Res., 29: 142-152.
• Henshilwood, C. S. et al., (2002): “Emergence of modern human behavior: Middle Stone Age
engravings from South Africa”. Science 295: 1278-1280.
• Henshilwood, C. and Sealey, J. C. (1997): “Bone artefacts from the Middle Stone Age at
Blombos Cave, Southern Cape, South Africa”. Curr. Anthrop. 38, 890-895.
• Hernando, A. (1999): “Percepción de la realidad y Prehistoria, relación entre la construcción de
la identidad y la complejidad socio-económica en los grupos humanos”. Trabajos de
Prehistória. 56, 2:19-35.
• Hodder, I. (1982): “Symbols in Action”. Cambridge: Cambridge University Press.
• Hodder, I. (1986): “Reading the past. Current approaches to interpretation in Archaeology”.
Cambridge University Press, Cambridge. Traducción en castellano: “Interpretación en
arqueología. Corrientes actuales”. Editorial Crítica. 1988. Barcelona.
• Hodder, I. (1991): “Archaeological Theory in Europe: The Last Tree Decades”. London,
Routledge.
• Hofter, J. (1959): “Orthogenesen von Foraminiferen”. Neues Jahb. Geol. Pal. Abh.,
108:239-259.
• Holloway, R.L. (1969): “Cultura: a human domain”. Current Anthropology 10:395-413.
• Holloway, R.L. (1972): “New australopithecine endocast, SK 1585, from Swartkrans, South
Africa”. American Journal of Physical Anthropology, 37:173-86.
• Holloway, R. L. (1974): “The casts of fossil hominid brains”. Scientific American, 231.
371
• Holloway, R. L. (1980): “Within-species brain-body weight variability: a re-examination of the
Danish data and other primate species”. American Journal of Physical Anthropology, 53, 109-
21.
• Holloway, R.L. (1983): “Human paleontological evidence relevant to language behavior”.
Human Neurobiology 2, 105-114.
• Holloway, R. L. (1985): “The poor brain of Homo sapiens neanderthalensis: See what you
please”. Ed. E. Delson; Ancestors: The hard evidence, Alan R. Liss, New York.319-324.
• Holloway, R.L. (1995): “Toward a synthetic theory of human brain evolution”. In: “Origins of
the human brain. Changeux. J.P. and Chavaillon, J. Clarendon Press. Oxford.
• Holloway, R. L. (1996): “Evolutionary of the human brain”. In Locke and Peters (eds.). 74-108
• Holloway, R.L. and de Lacoste, M.C. (1982): “Brain endocast asymetry in pongids and
hominids: some preliminary findings on the paleontology of cerebral dominance”. American
Journal of Physical Anthropology, 58, 101-10.
• Holt, A.B., Cheek, D.B., Mellits, E.D. and Hill, D.E. (1975): “Brain size and the relation of
primate to the non primate”. In: “Fetal and Postnatal Cellular Growth: Hormones and
Nutrition”. Ed. Cheek, pp 23-44. New York.
• Hoyos Gómez, M. (1995): “Cuaternario”. En: Echegaray, J. G. (1995): “10 palablas clave
en Prehistoria”. Ed. Verbo Divino. Estella, Navarra.
• Hoyos Gómez , M. y Laville, H. (1982): “Nuevas aportaciones sobre la estratigrafía y
sedimentología de los depósitos del Paleolítico Superior de la Cueva de El Pendo
(Santander): sus implicaciones”. Zephyrus XXIV-XXV: 285-293.
• Hubel, D. and Wiesel, T. (1977): “Functional architecture of macaque monkey visual cortex”.
En Ferrier Lecture. Proc. Roy. Soc. Lond. B, 198, 1-59.
• Hublin, J. J. (1990): “Les peuplements paléolithiques de l´Europe: A point de vue
paléobiogéographique”. M.M.P.I.F., 3. P.29-37.
• Hublin, J.J. (1998): “A Mediterranean Prespective on Human Evolution in Europe during the
Middle Late Pleistocene”. Gibraltar and the Neanderthals. Abstracts. 28th-30th. August 1998.
Gibraltar.
• Hublin, J.J. et al., (1995): “The Musterian site of Zafarraya (Andalucía, Spain). Dating and
implications on the Paleolithic peopling of Western Europe”. Comptes Rendus de l´Académie
des Sciences de Paris. 321, série II a, 931-937.
• Isaac, G. L. (1978): “The archaeological evidence for the activities of early African hominids”.
In Early Hominids of Africa, ed. C.J. Jolly. London. 219-254.
• Isaac, G. L. (1984): “The archaeology of human origins: studies of Lower Pleistocenein East
Africa 1971-1981”. Advances in world Archaeology, 3: 1-87.
372
• Isaac, G. L. (1986): “Foundation stones: early artifacts as indicators of activities and
abilities”. In G. N. Bailey y P. Callow, eds., Stone Age Prehistory, Cambridge University
Press, Cambridge, pp. 221-241.
• Jacob, F. (1971): “Evolution and tinkering”. Science 196: 1161-1166.
• Jacob, F. (1997): “La souris, la mouche et l´homme”. Éditions Odile Jacob, París. Traducción
en castellano: “El ratón, la mosca y el hombre”. Crítica. Barcelona 1998.
• Jacobson, M. (1975). “Desarrollo del cerebro en relación con el lenguaje”. En “Foundations of
Language Development. A Multudisciplinary Approach”. Unesco. Traducción en
castellano: “Fundamentos del desarrollo del lenguaje”. Lenneberg, E.H. Alianza Editorial.
1982. Madrid.
• Jelinek, J. (1983): “The Mladec finds and their evolutionary importance”. Anthropologie, 21/1,
pp 57-64.
• Jelinek, J. (1990): “The Amdian in the context of the Mugharan tradition at the Tabún Cave
(Mount Carmel), Israel”. In Mellars, P. (Edit.) (1990): “Emergence of modern humans”.
Edinburgh Univ. Press.
• Johnson, M. (2000): “Archaeological Theory. An Introduction”. Traducción en castellano:
“Teoría arqueológica. Una introducción”. Editorial Ariel. 2000. Barcelona.
• Jordá Cerdá, F. (1969): “Los comienzos del Paleolítico Superior en Asturias”. Simposio
Internacional del Hombre de Cro-Magnon, Islas Canarias. Anuario de Estudios Atlánticos 15,
pp. 281-321.
• Jöris, O. and Weninger, B. (1996): “Calendric Age-Conversion of Glacial Radiocarbon Data at
the Transition from the Middle to Upper Palaeolothic in Europe”. Bull. Soc. Préhist.
Luxembourgeoise 18: 43-55.
• Jöris, O. and Weninger, B. (1998): “Extension of the 14C calibration curve to ca. 40.000 cal
BC by synchonizing greeland 18O/16O ice core records and north Atlantic foraminifera
profiles: a comparasion with U/Th coral data”. Radiocarbon, 40/1: 495-504.
• Jouzel et al., (1987): “Vostok ice core: A continuous isotope temperature record over the last
climatic cycle (160.000 years)”. Nature, 329: 403-408.
• Jouzel, J.; Lorius, C. y Stievenard, M. (1994): “Los archivos glaciares de Groenlandia”. Mundo
Científico, 144.
• Kandel, E.E., Schwartz, J.H. and Jessell, T.M. (1995): “Essentials of neural science and
behavior”. Appleton and Lange. A Viacom Company. Traducción en castellano:
“Neurociencia y conducta”. Prentice Hall. Madrid. 1997.
• Karavanic, I. (1995): “Upper Paleolithic occupation levels and late-occurring Neandertal at
Vindija Cave (Croatia) in the Context of Central Europe and the Balkans”. Journal
Anthropol. Res. 51(1), 9-35.
373
• Karavanic, I. and Smith, F.H. (1998): “The Middle/Upper Paleolithic interface and the
relationship of Neanderthals and early modern humans in the Hrvatsko Zagorje, Croatia”.
Journal of Human Evolution, 34, 223-248.
• Kates, R.W. (1994): “El mantenimiento de la vida sobre la Tierra”. Investigación y Ciencia,
Diciembre, 1994.
• Kauffman, S. (1989): “Cambrian Explosion and Permian Quiescence: Implications of
Rugged Fitness Landscapes”. Evolutionary Ecology, vol. 3 274-81.
• Kawamura, S. (1959): “The process of subcultural propagation among Japanese macaques”.
Primates, 2, 43-60.
• Kay, R. (1998): “La habilidad humana para hablar surgió entre dos millones y 200.000 años”.
Diario El Pais, 8 de Julio de 1998.
• Kerr, R. (1993): “The Whole Had a Case of the Ice Age Shivers”. Science. Vol. 262, 1972-
1973.
• Kimura, D. (1968): “Evolutionary rate at the molecular level”. Nature, 217:624-626.
• Kimura, D. (1983): “Sex differences in cerebral organization for speech and functions”.
Canadian Journal of Psychology, 37, 19-35.
• King, M. C. and Wilson, A.C. (1975): “Evolution at two levels in humans and chimpanzees”.
Science, 188, 107-116.
• Kitagawa, H. and Van der Plicht, J. (1998): “Atmospheric radiocarbon calibration to 45.000 yr
BP.: Late glacial fluctuations and cosmogenic isotope production “. Science 279: 1187-1190.
• Klein, R. G. (1985): “Breaking away”. Nature History, 94 (I): 4-7.
• Klein, R. G. (1989a): “Biological and behavioural perspectives on modern human origins in
Southem Africa”. In “The human revolution: Behavioural and biological perspectives on the
origins of modern humans”. Vol. 1. Edited by P. Mellars and C. B. Stringer. Edinburgh.
Edinburgh University Press.
• Klein, R. G. (1989b): “The Human Career”. Chicago: University of Chicago Press.
• Klein, R. G. (1995): “Anatomy, Behavior, and Modern Human Origins”. Journal of World
Prehistory, vol. 9, nº2.
• Knight, C. et al., (1995): “The Human Symbolic Revolution: a Darwinian Account”. Cambridg
Archaeological Journal, 5.
• Kozlowski, J.K. (1979): “La Bachokirien, la plus ancianne industrie du Paléolithique supérieur
en Europe (Quelques remarques à propos de la position stratigraphique et taxonomique de la
couche 11 de la grotte Bacho Kiro)”. Middle and Early Upper Palaeolithic in Balkans. Kraków.
• Kozlowski, J.K. (ed.) (1982): “Excavation in the Bacho Kiro cave, Bulgaria (Final Report)”.
Paristwowe Wydarunictwo, Naukowe, Varsovia.
374
• Kozlowski, J.K. (1984): “Earliest Upper Palaeolithic habitation from Bacho Kiro Cave (Layer
11)”. Jungpaläolitische Siedlungstrukturen in Europa (Berke, Hahn et Kind Ed.),
Archaeologica Venatoria, nº 6, Tübingen, p.109-129.
• Kozlowski, J.K. (1988): “L´Aparition du Paleolithic Superieur”. En L´Homme de Neandertal,
vol.8, La Mutation. Otte, M. (Edit) ERAUL. 35, pp. 11-21. Liège.
• Kozlowski, J.K. (1989): “A multi-aspectual approach to the origins of the Upper Paleolithic in
Europe”. Mellars, P. (Edit): “The Human Revolution:Behavioural and Biological Perspectives
in the Origines of Modern Humans”, vol.2 Edinburgh Univ. Press.
• Kozlowski, J.K. (1990): “A Multiaspectual approach to the originsof the Upper Palaeolithic in
Europe”. In Mellars, P. (Edit) (1990): “The emengence of Modern Humans. Un Archaeological
perspectives”. Edingurg Iniv. press.
• Kozlowski, J.K. (1992): “The Balkans in the Middle and Upper Palaeolithic: the gateway to
Europe or a cul de sac?”. Proceedings of the Prehistory Society 58: 1-20.
• Kozlowski, J.K. (1998): “The Middle and the Early Upper Paleolithic around the Black Sea”.
In “Neanderthals and Modern Humans in Western Asia”. Akazwa et al. Plenun Press, New
York.
• Kozlowski, J.K. and Otte, M. (1984): “L´Aurignacien en Europe centrale, orientale et
Balkanique (travaux récents 1976-1981)”. In Aurignacien et Gravettien en Europe, vol. 3. Ed.
By J. K. Kozlowski and R. Desbroses, 53-60. Etudes et Recherches Archéologiques de
l´Universit´3 de Liège 13.
• Krings, M.A.; Stone, A.;Schmitz, R.W.; Krainitzki, H.; Stoneking, M. and Pääbo, S. (1997):
“Neandertal DNA sequences and the Origin of Modern Humans”. Cell 90 (1). 9-30.
• Kuhn S. L. and Stiner, M. (1998): “The Earliest Aurignacian of Riparo Mochi (Liguria, Italy)”.
Current Anthropology 39, supplement 3: 175-188.
• Kuhn S. L.; Stiner, M. and Güleç, E. (1999): “Initial Upper Palaeolithic in south-central Turkey
and its regional context: a preliminary report”. Antiquity 73: 505-517.
• Kuhn, T.S. (1962). “The Structure of Scientific Revolutions”. University of Chicago Press”.
Traducción en castellano: “La estructura de las revoluciones científicas”. Fondo de Cultura
Económica. 1975. Madrid.
• Kukla, G. and Biskin, M. (1983): “The Age of the 4/5 isotopic stage boundary on land and
in the oceans”. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 42: 35-45.
• Labeyrie, L. y Jouzel, J. (1999): “Los sobresaltos milenarios del clima”. Mundo Científico,
204.
• Laitman, J. (1983): “The evolution of the hominid upper respiratory system and implications
for the origins of speech”. Ed. Grolier. Glossogntics. The origins and evolution of language.
Paris. Harwood Academic Publishers.
375
• Laitman, J. (1986): “El origen de lenguaje articulado”. Mundo Científico, nº 64. Barcelona.
• Laitman, J. T., Heimbuch, R.C. and Crelin, E.S. (1979): “The basicranium of fossil hominids
as an indicator of their upper respiratory systems”. American Journal of Physical Anthropology
51.
• Laitman, J. and Heimbuch, R.C. (1982): “The basicranium of Plio-Pleistocene hominids as an
indicator of their upper respiratory systems”. American Journal of Physical Antropology, 59,
323-43.
• Laj, C.; Mazaud, A. and Duplessy, J-C. (1996): “Geomagnetic intensity and 14C abundance in
the atmosphere and ocean during the past 50 kyr”. Geophysical Research Letters 23: 2045-48.
• Laplace, G. (1966): “Les niveaux Chatelperronien, Protoaurignaciens et Aurignaciens de la
grutte Gatzaria á Suhare en Pays Vasque”. Quartär, 17: 117-140.
• Laplace, G. (1977): “Il Riparo Mochi ai Blazi Rossi di Grimaldi (Fouilles 1938-1949): Les
industries leptolithiques”. Rivista di Scienze Preistoriche 32: 3-131.
• Laville, H. (1988): “Recent developements on the Chronostratigraphy of the Paleolithic in the
Périgord”. En: Dibble, H. L. and Montet-White, A. (Eds.): Upper Pleistocene Prehistory of
Western Eurasia. University Monograph 54, 147-160.
• Laville, H. y Hoyos, M. (1994): “Algunas precisiones sobre la estratigrafía y sedimentología de
la Cueva Morín (Santander)”. En Bernaldo de Quiros (Coord.): “El cuadro geocronológico del
Paleolítico Superior Inicial”. Museo y centro de Investigaciones de Altamira. Monografías nº
13. Santander.
• Leahey, T. (1980): “A History of Psychology”. Prentice-Hall. Traducción en castellano:
“Historia de la Psicología”. Ed. Debate. 1982. Madrid.
• Leakey, R.E. and Walker, A. (1989): “Early Homo erectus from West Lake Turkana, Kenya”.
En Giacobini G. Ed., Hominidae, Proceedings of the 2nd International Congress of Human
Paleontology, Jaca Book, Milán, pp. 209-215.
• Lecours, A.R. (1975): “Correlatos mielogenéticos del desarrollo del habla y del lenguaje”.
En “Foundations of Language Development. A Multudisciplinary Approach”. Unesco.
Traducción en castellano: “Fundamentos del desarrollo del lenguaje”. Lenneberg, E.H.
Alianza Editorial. 1982. Madrid.
• Lecours, A.R. et al., (1970): “Recherches sur le language des aphasiques: 1. Terminologie
neurolinguistique”. L´Encéphale, 59, 520-546.
• Le Gros Clark, W. E. (1967): “Man Apes or Ape-Men?”. Holt Rinehart and Winston, New
York.
• Lenneberg, E.H. (1967): “Biological Foundations of Language”. New York, Wiley.
Traducción en castellano: “Fundamentos biológicos del lenguaje”. Ed. Alianza Editorial, AU
114. 1976. Madrid.
376
• Lepori, N.G. (1966): Cited in Nottebohm, “Asymmetrias in Neural Control of Vocalization in
the canary”. Lateralization in the Nervous System.
• Leroi-Gourhan, A. (1959): “Étude des restes humains fossiles provenat des Grottes d´Arcy-sur
Cure”. Annales de paléontologie 44:87-148.
• Leroi-Gourhan, A. (1961): “Las excavaciones de Arcy-sur-Cure (Yonne)”. Gallia Préhistoire,
4: 3-16.
• Leroi-Gourhan, A. (1965): “Préhistoire de l´art occidental”. París, Mazenod.
• Leroi-Gourhan, A. (1978): “Prehistorie”. Labor. Barcelona.
• Leroi-Gourhan, A. (1980): “Les interestades du Würm Superiores”. En J. Chaline (ed.):
“Problemes de Stratigraphie Quaternaire en France et les Pays limitrophes: 192-194”.
Association Française pour l´Etude du Quaternaire, Dijon.
• Leroi-Gourhan, A. (1983): “Símbolos, artes y creencias”. Ediciones Istmo. Madrid.
• Leroi-Gourhan, Arl. (1994): “Essai de correlation des industries Castelperroniennes et
Aurignaciennes par la palynologie”. En Bernaldo de Quiros (Coord.): “El cuadro
geocronológico del Paleolítico Superior Inicial”. Museo y Centro de Investigaciones de
Altamira. Monografías nº 13. Santander.
• Leroi-Gourhan, A., et Leroi-Gourhan, Arl. (1964): “Chronologie des grottes d´Arcy-sur-Cure
(Yonne, France)”. Gallia Préhistoire 7:1-64.
• Leroyer, C. et Leroi-Gourhan, A. (1983): “Problèmes de la chronologie: Le Castelperronien et
l´Aurignacien”. Bull. Soc. Préhist. Fr.,80,2, p.41.
• Lévèque, F. (1987): “Les gisements castelperroniens de Quinçay et de Saint-Césaire:
Comparaisons préliminaires, stratigraphie et industries”. In Préhistoire de Poitou-Charentes:
Problémes actuels. Ed. by B. Vandermeersch. Paris: Editions du Comité des Travaux
Historiques et Scientifiques.
• Lévèque, F. (1993): “Les données du gisement de Saint Césaire et la transition Paléolithique
moyen/supérieur en Poitou-Charentes”. En Cabrera (Edit) (1993): “El origen del hombre
moderno en el suroeste de Europa”, UNED pp.263-286. Madrid.
• Lévèque, F. et Vandermeersch, B. (1981): “Le neandertalien de Saint-Césaire”. Recherche, vol.
12, pp. 242-244.
• Levine, S. (1960): “Stimulation in infancy”. Scientific American, 202: 80-86.
• Lévi-Strauss, C. (1964): “El pensamiento salvaje”. Fonde de Cultura Económica. Mexico.
• Lewin, R. (1984): “Human Evolution”. Blackwell Scientific Publications de Oxford.
Traducción en castellano (1994): “Evolución humana”. Ed. Salvat.Barcelona.
• Lewin, R. (1992): “Complexity. Life at the Edge Chaos”. Traducción en castellano.
“Complejidad. El caos como generador del orden”. Tusquets Editores. Barcelona. 1995.
377
• Lewontin, R.C., Rose, S. and Kamin, L.J. (1984): “Not in our genes. Biology, ideology and
human nature. Pantheon Books, New York. Trducción en castellano, (1996): “No está en los
genes. Crítica del racismo biológico”. Ed. Grijalbo Mondadori. Barcelona.
• Lieberman, P. (1975): “On the origins of language: An introduction to the evolution of human
apeech”. New York: Macmillan.
• Lieberman, P. (1984): “The Biology and Evolution of Language”. Cambridge (Mass): Harvard
University Press.
• Lieberman, P. (1989): “The origins of some aspects of human language and cognicion”, in The
human revolution: Behavioural and biological perspectives on the origins of modern humans,
vol. 1. Edited by P. Mellars and C. B. Stringer. Edinburgh. Edinburgh University Press.
• Lieberman, P. (1991): “Uniquely Human. The Evolution of speech, thought, and selfless
behavior”. Cambridge, M. A. Harvard University Press.
• Lieberman, P. et al., (1992): “The anatomy, physiology, acoustis and perception of speech:
essential elements in analysis of the evolution of human speech”. Journal of Human Evolution,
23 (447-467).
• Lieberman, P. et al., (2000): “Basicraneal influence on overall cranial shape”. Journal of
Human Evolution 38: 291-315.
• Lima-De-Faria, A. (1986): “Molecular Evolution and Organitation of the Chomosome”. 2ª
ed., Amsterdam.
• Linden, E. (1973): “Monos, hombres y lenguaje”. Alianza editorial. AU 430. Madrid.
• Lindly, J. and Clark, G. (1990): “Symbolism and modern human origins”. Current
Anthropology, 31(3), pp 233-261.
• Lorius, C. (2000): “Casquetes glaciares: testigos del medio”. Mundo Científico, 214.
• Luria, A.R. (1974): “El cerebro en acción”. Ed. Fontanella. Barcelona.
• Luria A.R. (1979): “Conciencia y lenguaje”. Ed. Pablo del Rio, colección Aprendizaje. Madrid
• Luria A.R. and Yudovich, F.Y. (1956): “Speech and the development of mental processes in
the child”. Moscú. Traducción en castellano: “Lenguaje y desarrollo intelectual del niño”. Ed.
siglo XXI, 1983. Madrid.
• Malez, M.; Smith, F.H.; Radovcic, J. and Rukavina, D. (1980): “Upper Pleistocene Hominids
from Vindija, Croatia, Yugoslavia”. Current Anthropology, vol-21, nº3, 365-367.
• Manning, L. (1991): “Neurolingüística”. Cuadernos de la UNED nº 047. Madrid.
• Marañón, G. (1952): Prólogo del libro de E. Muñoz y A. Mundo: “El bazo y sus funciones”.
Universidad de Granada.
• Marchesi, A. (1987): “Desarrollo cognitivo y lingüístico de los niños sordos”. Alianza
Psicológica, nº17. Alianza Editorial. Madrid.
378
• Marina, J. A. (1998): “La selva del lenguaje. Introducción a un diccionario de los
sentimientos”. Anagrama. Barcelona.
• Marks, A.E. (1983): “The Middle and Upper Palaeolithic transition in the Levante”. In
Advances in World archaeology 2, vol.2. Edited by F. Wendorf and A.E. Close. Orlando:
Academia Press.
• Marks, A.E. (1988): “The Middle to Upper Palaeolithic transition in the southern Levant:
technological change as an adaptation to increasing mobility”. In Otte, M. (Edit.): “L´Homme
de Néandertal”. Vol.8, La Mutation, ERAUL, Lièje.
• Marks, A.E. (1989): “The Middle and Upper Palaeolithic of the Near East and the Nile Vallery:
The problem of cultural transformations”. In Mellars, P. and Stringer, C. (Edit.) (1989): “The
Human Revolution: Behavioural and Biological Perspectives in the Origines of Modern
Humans”, vol.2 Edinburgh Univ. Press.
• Marks, A.E. (1990): “The Middle and Upper Paleolithic of the Near East and the Nile Vallery:
the problem of cultural transformations”. In Mellars, P. (ed.) (1990): “The emergence of
Modern Humans. An Achaeological Perspective”. Edinburgh U.P., Edimburgo.
• Marks, A.E. and Chabai, V.P. (1997): “The Middle Palaeolithic of Western Crimea”. Vol. 1.
ERAUL 84. Université de Liège.
• Maroto, J.; Soler, N. and Fullola, J.M. (1996): “Cultural change between Middle and Upper
Palaeolithic in Catalonia”. In: E. Carbonel and M. Vaquero (eds.) “The Last Neandertals, The
First Anatomically Modern Humans”. 51-76. URV, Tarragona.
• Márquez Uría, M. C. (1980): “Grabados rupestres de la Cueva del Conde (Tuñón, Asturias):
Nota preliminar”. Altamira Symposium, 311-317. Madrid.
• Marshack, A. (1990): “Early Hominid Symbol and Evolution of the Human Capacity”. The
emergence of modern humans. Edinburgh University Press 1990.
• Martín, R.D. (1994): “Capacidad cerebral y evolución humana”. Investigación y Ciencia.
Diciembre 1994. Barcelona.
• Martín Ramírez, J. (1996): “Fundamentos biológicos de la educación: La vida”. Ed. Playor,
Madrid.
• Martinson, D. et al., (1987): “Age Dating and the Orbital Theory of the Ice Ages:
Development of a High-Resolution 0 to 300.000 Year Chronostratigraphy”. Quaternary
Research, 27.
• Mason, R. J. et al., (1988): “Cave of Hearths, Makapansgat, Transvaal”. Johannesburg:
University of the Witswatersrand Archaeological Research Unit, Occasional Papers 21.
• Mauss, M. (1991): “Sobre una categoría del espíritu humano: la nación de persona y la
noción del yo”. Sociología y Antropología. Ed. Tecnos. Madrid: 153-263.
379
• Maxwell Cowan, W. (1979): “Desarrollo del cerebro”. Investigación y Ciencia. El cerebro.
Barcelona.
• Mayr, E. (1982): “Processes of Speciation”. Mechanisms of speciation. Allan Liss, New York:
1-9.
• McBrearty, S. and Brooks, A. (2000): “The revolution that wasn´t: a new interpretation of the
origin of modern human behavior”. Journal of Human Evolution, 39: 453-563.
• McGinnis, W., Garber, R.L., Wirz, J., Kuroiwa, A., and Gehring, W.J. (1984): “A
homologous protein-coding sequence in Drosophila homeotic genes and its conservation in
other metazoans”. Cell 37, 403-8.
• McGinnis, W. y Kuziora, M. (1994): “Arquitectos moleculares del diseño corporal”.
Investigación y Ciencia. Abril. 1994. Prensa Científica. Barcelona.
• McNamara, J.K. (1986): “A guide to the nomenclature of heterochrony”. Journal of
Paleontology, 60: 4-13.
• Mead, G. H. (1934): “Mind, Self and Society from the Standpoint of a Social Behaviorist”.
Chicago: University of Chicago Press.
• Meese, D. et al., (1994): “Preliminary depth-age scale of the GISP2 ice core”. CRREL Special
Report 94-1.
• Meignen, L. (1996): “Les prémices du Paléolithique supérieur au Proche-Orient”. In E.
Carbonel and M. Vaquero (eds.): “The Last Neandertals, The First Anatomically Modern
Humans”. 51-76. URV, Tarragona.
• Mellars, P. A. (1973): “The character of the Middle-Upper Palaeolithic transition in south-west
France”. In Renfrew, C. (Edit.): “The Explanation of Culture Change: Models in Prehistory”,
Duckworth, Londres.
• Mellars, P.A. (1989): “Major issues in the emegence of modern humans”. Current
Anthropology nº 30.
• Mellars, P.A. (1991): “Cognitive changes and the emergence the modern humans in Europe”.
Cambridge Archaeology Journal, 1(1), 63-76.
• Mellars, P.A. (1995): “The Neanderthal Legacy. An Archaeological Perspective fron Western
Europe”. Princeton University Press, Princeton, New Jersey.
• Mellars, P.A. (1998): “Modern Humans, Language, and the Symbolic Explosion”. Cambridge
Archaeological Journal, 8.
• Mellars, P.A. (1998a): “The impact of climatic changes on the demography of late Neandertal
and early anatomically modern populations in Europe”. In: Akazawa et al., (1998):
“Neandertals and Modern Humans in Western Asia”. Plenum Press. New York.
• Mellars, P. A. and Stringer, C. (Edit.) (1989): “The Human Revolution: Behavioural and
Biological Perspectives on the Origines of Modern Humans”. Edinburgh. U.P., Edinburgh.
380
• Mellars, P.A and Tixier, J. (1989): “Radiocarbon acelerator dating of Ksar´Aquil (Lebanon)
and the chronology of the Upper Paleolothic sequence in the Middle East”. Antiquity 63: 761-
768.
• Menéndez, M. (1996): “Los primeros europeos”. Ed. Arco libros. Cuadernos de Historia, nº11.
Madrid.
• Menéndez, M. (2001a): “El Paleolítico inferior en Europa”. En Muñoz, A. M. (Coord.):
“Prehistoria”. Unidad Didáctica de la UNED.
• Menéndez, M. (2001b): “Instrumental prehistórico lítico y óseo: morfología, técnicas de
fabricación y uso”. En Muñoz, A. M. (Coord.): “Prehistoria”. Unidad Didáctica de la UNED.
• Menéndez, M. (2002a): “Azagayas de base hendida en el Auriñaciense arcaico”.
Comunicación personal.
• Menéndez, M. (2002b): “El origen del Szeletiense”. Comunicación personal.
• Menéndez, M. (2002c): “Trascendencia de los yacimientos de Turquía en el estudio del
periodo transicional”. Comunicación personal.
• Menéndez, M; Jimeno, A. y Fernández, V.M. (1997): “Diccionario de Prehistoria”. Alianza
Editorial. Madrid.
• Mercier, N.; Valladas, H.; Joron, J.-L.; Reyss, J.L.; Lévêque, F. and Vandermeersch. (1991):
“Thermoluminescence Dating of the Late Neanderthal Remains from Saint-Césaire”. Nature,
351: 737-739.
• Mercier, N. and Valladas, H. (1994): “Thermoluminescence dates for the Paleolithic Levant”.
En Bar-yosef, O, and Kra, R. S. (eds.): “Late Quaternary Chronology and Paleoclimates of the
Eastern Mediterranean”. Radiocarbon, Tucson, pp. 13-20.
• Messeri, P. and Palma di Cesnola, A. (1976): “Contemporaneità di paleantropi e fanerantropi
sulle coste dell´Italia meridionale”. Zephyrus, 26-27: 7-30.
• Mezquita Pla, J. (1996): “El gen de la histona H1”. Investigación y Ciencia. Temas nº3:
Construcción de un ser vivo. Barcelona.
• Miller, G.A. (1981): “Language and Speech”. Ed. W.H. Freeman and Company. New York
and Oxford. Traducción en castellano: “Lenguaje y Habla”. Alianza Psicológica, nº4. 1985.
Madrid.
• Miller, G.A., Galanter, E. and Pribram, K.H. (1960): “Plans and the Structure of Behavior”.
New York: Holt, Rinehart and Winston. Traducción en castellano: “Planes y estructura de la
conducta”. Ed. Debate. 1983. Madrid.
• Miller, G. H. et al., (1991): “Dating lacustrine episodes in the eastern Sahara by epimerization
of isoleucine in ostrich eggshells”. Palaeogeogr., Palaeoclimatol., Palaeoecol., 84: 175-189.
• Miller, G. H. et al., (1999): “Earliest modern humans in South Africa deted by isoleucine
epimerizacion in ostrich eggshell”. Quatern. Sci. Rev. 18:1537:1548.
381
• Milo, R.G. and Quiatt, D. (1994): "Language in the Middle and late stone ages: Gloyogenesis
in anatomically modern homo sapiens". In Quiatt, D. and Itani, J. (Edit): “Hominid Culture in
Primate Perspective”. University Press of Colorado, Niwot.
• Minzoni-Déroche, A.; Menu, M. and Walter, P. (1995): “The working of pigment during the
Aurignacian period: evidence from Üçagili cave (Turkey)”. Antiquity 69: 153-158.
• Mithen, S. (1996): “The Prehistory of the Mind”. Thames and Hudson Ltd, Londres.
Traducción en castellano: “Arqueología de la mente”. Ed. Crítica, 1998. Barcelona.
• Monod, J. (1970): “Le hasard et la nécessité. Essai sur la philosophie naturelle de la
biologie moderne”. Editions du Seuil, París. Traducción en castellano: “El azar y la
necesidad”. Tusquets Editores, S.A. 1981. Barcelona.
• Mora, F. (1996): “Neurociencias: Una nueva perspectiva de la naturaleza humana”. En “El
cerebro íntimo”. Ed. Mora, F. Ariel neurociencia. Barcelona.
• Morel, J. (1974): “La station éponyme de l´Oued Djebbana á Bir-el-Ater (Est algérien),
contribution á la connaissance de son industrie et de sa faune”. L´Anthropologie 78, 53-80.
• Moreno, E. and Morata, G. (1999): “Caudal is the Hox gene thet specifies the most
posterior Drosophile segment”. Nature. Agosto 1999. 400: 873-877.
• Mountcastle, V. B. (1997): “The columnar organization of the neocortex”. Brain. 120: 701-
722.
• Moure, A. y González, M. R. (1992): “La expansión de los cazadores. Paleolítico superior y
Mesolítico en el Viejo Mundo”. Ed. Síntesis.
• Movius Jr., H. L. (1995): “Abri de la Rochette”. En Bricker, H. M. (dir.) (1995): “Le
Paléolithique supérieur de l´abri Pataud. Inventaire analytique des sites aurignaciens et
périgordiens de Dordogne”. Documents D´Arquéologie Française, nº50. Paris.
• Müller, J. (1848): “The Physiology of the Senses, Voice and Muscular Motion with the Mental
Faculties”. London: Walton and Maberly.
• Muñoz, A. (1997): “Escáner del craneo nº 5 de Atapuerca”. Diario El Pais, 27 de abril de 1997.
Comunicación peresonal.
• Mussi, M. (1990): “Continuity and change in Italy at the last glacial maximum”. En O. Soffer y
C. Gamble, eds., “The World at 18.000 BP.”. Unwin Hyman, Londres.
• Neuville, R. (1934): “Le préhistorique de Palestine”. Revue Biblique XLIII: 237-259.
• Newcomer, M. H. and Watson, J. (1984): “Bone artifacts fron Ksar Akil (lebanon)”. Paléorient
10: 143-147.
• Noble, W. and Davidson, I. (1991): “The evolutionary emergence of modern human behaviour:
language and its archaeology”. Man 26: 223-53.
• Noble, W. and Davidson, I. (1996): “Human Evolution, Language and Mind”. Cambridge:
Cambridge University Press.
382
• O´Connell, J. S. and Allen, J. (1998): “When did modern humans first arrive in greater
Australia and why is it important to know?”. Evol. Anthrop. 6, 132-146.
• Ochaita, E. (1990): “El desarrollo cognitivo de los niños sordos”. En García Madruga, director
(1990): “Psicología evolutiva”. Tomo II. Ed. UNED. Madrid.
• Ohnuma, K. and Bergman, C. (1990): “A technological analysis of the Upper Paleolithic
Levels (XXV-VI) of Ksar Akil, Lebanon”. In Mellars, P. (ed.) (1990): “The emergence of
Modern Humans. An Achaeological Perspective”. Edinburgh U.P., Edimburgo.
• Oliva, M. (1979): “Die Herkunft des szeletian im Lichte neuer funde von Jezefany”. Casopis
Moravského Musea, 64: 45-78.
• Oliva, M. (1984): “Aurignacká stanice u Divák (okr. Breclav). Príspevek k problematice
stability osídlení v aurignacienu”. Sborník prací FFBU E29, 7-26.
• Orts Llorca, F. (1977): “Anatomía humana”. Ed. Científico Médica. Barcelona.
• Otte, M. (1990): “From the Middle to the Upper Palaeolithic: the Nature of the Transition”.
The emergence of modern humans. Edinburgh University Press 1990.
• Otte, M. (1996): “Le bouleversement de l´Humanité en Eurasie vers 40.000 ans”. In E.
Carbonel and M. Vaquero (eds.): “The Last Neandertals, The First Anatomically Modern
Humans”. 51-76. URV, Tarragona.
• Otte, M. (1998): “Turkey as a Key“. In: “Neandertals and Modern Humans in Western Asia”.
Ed. Akazawa et al. Plenum Press. New York.
• Otte, M. and Straus, L. G. (Dirs.) (1995): “Le Trou Magritte: Fouilles 1991-1992”. ERAUL.
Liège.
• Paillard, D. and Labeyrie, L. (1994): “Role of the thermohaline circulation in the abrupt
warming after Heinrich events”. Nature. Vol. 373. 162-164.
• Palacios, J. (1984): “Desarrollo cognitivo y social del niño”. Psicología evolutiva, vol.2.
Alianza Psicológica. Alianza Editorial, Madrid.
• Palma di Cesnola, A. (1993): “Il Paleolitico superiore in Italia”. Garlatti e Razzai, Firenze.
• Papi, C. (1989): “Los elementos de adorno-colgantes del Paleolítico Superior y Epipaleolítico
en los fondos del Museo Arqueológico Nacional”. Boletín del Museo Arqueológico Nacional,
VII: 29-46.
• Parker, S.T. and Gibson, K.R. (1979): “A model of the evolution of language and intelligence
in early hominids”. Behavioral and Brain Sciences, 2, 367-407.
• Penck, A, and Brückner, E. (1909): “Die Alpen in Eiszeitalter”. Leipzig.
• Perlès, C. (1982): “Les rites funéraires du Paleolithique: mythe ou realité?”. Les Dossiers,
septiembre 1982.
383
• Perlès, C. (1990): Compte-rendu de “Paléolithique moyen récent et Paléolithique supérieur
ancien en Europe”. Colloque de Nemours. Bulletin de la Société Préhistorique Française 87:
198-200.
• Pettitt, P. B. (1999): “Disappearing from the world: an archaeological perspective on
Neanderthal extinction”. Oxford Journal of Archaeology 18(3) 217-240.
• Pfeiffer, J. E. (1982): “The creative explosion: An enquiry into the origins of art and religion”.
New York: Harper and Row.
• Piaget, J. (1952): “The origins of intelligence in children”. New York: Norton.
• Pike-Tay, A. y Knecht, H. (1993): “La caza y la transición del Paleolítico Superior”. En
Cabrera (Edit) (1993): “El origen del hombre moderno en el suroeste de Europa”. UNED.
Madrid.
• Pike-Tay, A.; Cabrera, V. and Bernaldo de Quiros, F. (1999): “Seasonal variations of the
Middle-Upper Paleolithic transition at El Castillo, Cueva Morin and El Pendo (Cantabria,
Spain)”. Journal of Human Evolution, 36: 283-317.
• Pinillos, J.L. (1991): “La mente humana”. Ed. Temas de hoy. Madrid.
• Plug, I. (1982): “Bone tools and shell, bone and ostrich eggshell beads from Bushman Rock
Shelter (BRS), Eastern Transvaal”. S. Afr. Archaeol. Bull. 37, 57-62.
• Pons, A. and Reille, M. (1988): “The Holocene and upper Pleistocene pollen record from Padul
(Granada, Spain). A new study”. Palaeogregraphy, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 35:
145-214.
• Poplin, F. (1988): “Aux origines neandertaliennes de l´art. Matiere, forme, symetries.
Contribution d´une galene et d´un oursin fossile taille de Merry-sur-Yonne (France)”.
L´Homme de Néandertal, vol. 5. La Pensée, Lièje. Pp.109-116.
• Popper, K. and Eccles, J. (1977): “The Self and its Brain”. Springer-Verlag, New York.
Traducción en castellano: “El yo y su cerebro”. Ed. Labor. 1993. Barcelona.
• Portellano Pérez, J.A. (1992): “Introducción al estudio de las asimetrias cerebrales”. Colección
neurociencia, nº3. Ed. CEPE S.L. Madrid.
• Premack, D. (1971): “Language in chimpanzee?”. Science, 172, 808-822.
• Prochiantz, A. (1999): “Instinto e inteligencia”. Investigación y Ciencia. Temas nº17:
Inteligencia viva. Barcelona.
• Puelles, L. (1996): “El desarrollo de la mente como fenómeno material”. En Mora F.(editor)
(1996): “El cerebro íntimo: Ensayo sobre neurociencia”. Ed. Ariel Neurociencia. Barcelona.
• Querol, M.A. (1991): “De los primeros seres humanos”. Editorial Síntesis S.A. Madrid.
• Quesada López, J. M. (1995): “Estrategias de caza durante el Paleolítico superior cantábrico. El
caso del oriente asturiano”. Complutum, 6: 79-103.
384
• Rak, Y. (1986): “The Neanderthal: a new look to an old face”. Journal of Human Evolution,
15, 151-164.
• Rak, Y. (1990): “On the differences between two pelvises of Mousterian context from the
Qafzeh and Kevara caves, Israel”. American Journal of Physical Anthropology, vol. 81, pp323-
332.
• Rakic, P. (1988): “Specification of cerebral cortical areas”. Science, 241: 170-6.
• Rakic, P. (1990): “Principles of neural migration”. Experientia 46: 882-891.
• Rakic, P. (1995): “Evolution of neocortical parcellation: the perspective from experimental
neuroembryology”. En Origins of the human brain. Changeux, J. P. and Chavaillon J. (Eds.).
Clarendon Press. Oxford.
• Raposo, L. (1995): “Ambientes, territorios y subsistencias en el Paleolítico medio de Portugal”.
Complutum, 6, pp. 57-67.
• Raposo, L. (1998): “The Middle-Upper Palaeolithic transition in Portugal”. Gibraltar and the
Neanderthals. Abstracts. 28th-30th. August 1998. Gibraltar.
• Raposo, L. y Cardoso, J.L. (1997): “Nota acerca de las industrias musterienses de Gruta Nova
Columbeira”. En Balbín, R., Bueno, P. ed: II Congreso de Arqueología Penínsular. Paleolítico
y Epipaleolítico. I. Zamora, del 24 al 27 de Septiembre de 1996. Fundación Rei Alfonso
Henriques, pp. 27-34. Zamora.
• Raposo, L. y Cardoso, J.L. (1998): “Las industrias líticas de la Gruta Nova de Columbeira
(Bombarral, Portugal) en el contexto del musteriense final en la Península Ibérica”. Trabajos
de Prehistoria, 55, nº1, pp.39-62. Madrid.
• Renfrew, C. (1993): “Cognitive Achaeology: some thoughts on the Archaeology of Thought”.
What is Cognitive Archaeology?. Cambridge Archaeological Journal 3: 248-250.
• Renfrew, C. and Zubrow, E. (eds.) (1994): “The ancient mind. Elements of Cognitive
Archaeology. Cambridge.
• Rensch, B. (1983): “Homo sapiens. De animal a semidios”. Alianza editorial, AU nº279.
Alianza Editorial. Madrid.
• Révillion, S. et Tuffreau, A. (1994): “Les industries laminares au Paléolithique moyen”.
Dossier de documentation arqueologique nº 18. CNRS Éditions. Paris.
• Richards, R. J. (1992): “The Meaning of Evolution. The Morphological Construction and
Ideological Reconstruction of Darwin´s Theory”. University of Chicago. Traducción en
castellano: “El significado de la evolución. La reconstrucción morfológica y la reconstrucción
ideológica de la teoría de Darwin”. 1998. Editorial Alianza. Madrid.
• Richter, D.; Waiblinger, J.; Rink, W. J. and Wagner, G. A. (2000): “Thermoluminescence,
Electron Spin Resanance and 14C-dating of the Late Middle and Early Upper Palaeolithic Site
of Geissenklösterla Cave in Southern Germany”. Journal of Archaeological Science 27: 71-89.
385
• Rigaud, J. P. (1993): “Passages et transitions du Paleolithique moyen au Paleolithique
supérieur”. En Cabrera (Edit) (1993): “El origen del hombre moderno en el suroeste de
Europa”. UNED, pp. 117-126. Madrid.
• Rightmire, G. P. (1989): “Middle Stone Age humans fron eastern and southern Africa”. In
P.A.Mellars and C.B. Stringer, eds., TheHuman Revolution, Edinburgh University Press,
Edinburgo.
• Rilling, J. K. and Insel, T. R. (1999): “The primate neocortex in comparative perspective using
magnetic resonance imaging”. J. Hum. Evol. 37: 191-223.
• Rink, W. J.; Schwarcz, H. P.; Lee, H. K.; Cabrera, V.; Bernaldo de Quiros, F. and Hoyos, M.
(1997): “ESR dating of Mousterian levels at El Castillo Cave, Cantabria, Spain”. Journal of
Archaeological Science 24: 593-600.
• Rivera, A. (1998): “Arqueología del lenguaje en el proceso evolutivo del Género Homo”.
Espacio, Tiempo y Forma. Serie I, Prehistoria y Arqueología, t. 11, pp. 13-43. UNED. Madrid.
• Ruddle, F.H. (1989): “Genomics and evolution of murine homeobox genes”. The physiology
of growth (ed. J.M. Tanner and M.A. Priest), pp. 47-66. Cambridge University Press.
• Ruddle, F.H. and Kappen, C. (1995): “Mammalian homeo box genes: evolutionary and
regulatory aspects of a network gene system”. En Origins of the human brain. Changeux, J.P.
and Chavaillon J. (Eds). Clarendon Press. Oxford.
• Ruff, C.; Trinkaus, E. and Holliday, T. (1997): “Body mass and encephalization in Pleistocene
Homo”. Nature, 387: 173-176.
• Sabater Pi, J. (1978): “El chimpamcé y los orígenes de la cultura”. Anthropos. Ed. del Hombre.
Barcelona.
• Sabater Pi, J. (1983): “Etología”. Anthropos. Boletin de información y documentación, 26-27.
Barcelona.
• Sáenz de Buruaga, A. (1991): “El Paleolítico Superior en la Cueva de Gatzarria. Zuberoa, Pais
Vasco”. Anejos de Veleia. Series major, 6. Vitoria.
• Schlesinger, I. M. (1971): “On Linguistic Competence”. In Y. Bar-Hillel (ed.): “Pragmatics of
Natural Languages”. Dordrecht.
• Schneirla, T.C. (1953): “Modifiability in insect behavior”. En Insect Physiology, ed. K.D.
Roeder, 723-747. New York: John Wiley and Sons.
• Semendeferi, K. et al., (1997): “The evolution of the frontal lobes: a volunetric analysis based
on three-dimensional reconstructions of magnetic resonance scans of human and apes brains”.
Journal of Human Evolution, 32, 375-388.
• Semendeferi, K. and Damasio, H. (2000): “The brain and its main anatomical subdivisions in
living hominoids using magnetic resonance imaging”. Journal of Human Evolution 38, 317-
332.
386
• Semenov, S.A. (1957): “Tecnología Prehistórica. Estudio de las herramientas y objetos
antiguos a través de las huellas de huso”. Ed. Akal, 1981. Madrid.
• Shea, B. T. (1983): “Allometry and heterochrony in the African apes”. Am. Journ, of Phys.
Anthrop., 62: 275-89.
• Shea, J. J. (1989): “A functional study of the lithic industries associated with hominid fossils in
the Kebara and Qafzeh caves, Israel”. In Mellars, P. and Stringer, C. (Edit.) (1989): “The
Human Revolution: Behavioural and Biological Perspectives in the Origines of Modern
Humans”. Vol.1 Edinburgh Univ. Press.
• Sibley, C.G. and Alhquist, J.E. (1984): “The phylogeny of hominoid primates, as indicated by
DNA – DNA hybridization”. Journal of molecular evolution, 20: 2-15.
• Sillen, A. and Morris, A. (1996): “Diagenesis of bone from Border Cave: implications for the
age of the Border Cave hominids”. J. Hum. Evol. 31, 499-506.
• Simpson, G.G. (1944): “Tempo and Mode in Evolution”. Columbia University Press, New
York.
• Singer, R.J. and Wymer, J. (1982): “The Middle Stone Age at Klasies River Mouth in South
Africa”. University of Chicago Press, Chicago.
• Smith, F.H. (1982): “Upper Pleistocene homonid evolution in south-central Europe: A
review of the evidence and analysis of trends”. Current Anthropology, 23, pp. 667-703.
• Smith, F.H. (1984): “ Fossil Hominids From the Upper Pleistocene of Central Europe and
the Origin of Modern Europeans”. En Smith, F.H. and Spencer, F. (Eds) (1984): “The
Origins of Modern Humans: A World Survery of the fossil Evidence”. Alans Liss, New
York.
• Smith, F.H.; Boyd, D.C. and Malez, M. (1985): “Additional Upper Pleistocene human
remains fron Vindija Cave, Croatia, Yugoslavia”. American Journal of Physical
Anthropology, 68, pp375-383.
• Smith, F.H.; Simek, J.F. and Harrill, M.S. (1989): “Geographic Variation in Supraorbital
Torus Reduction during the Later pleistocene (c. 80.000-15.000 BP)”. In Mellars, P.A. and
Stringer, C. (Edit.) (1989): “The Human Revolution: Behavioural and Biological Perspectives
on the Origines of Modern Humans”. Edinburgh. U.P., Edinburgh.
• Smith, F.H. y Trinkaus, E. (1991): “Los orígenes del hombre moderno en Europa central: un
caso de continuidad”. En Hublin J.J. et Tillier A.M. (Coord.): “Aux origines d´Homo
sapiens”. Presses Universitaires de France. París. Traducción en castellano (1999): “Homo
sapiens. En busca de sus orígenes”. Fondo de Cultura Económico. México.
• Smith, F.H., et al., (1999): “Diret radiocarbon dates for Vindija G1 and Velika Pecina Late
Pleistocene hominid remains”. PNAS. vol. 86, nº22, 12281-12286.
387
• Soler, N. (1982): “Els jacimens aurinyacians de Catalunya. Estat actual de la recerca
arqueològica a l´Itsme Pirinenc”. Colloqui Internacional d´Aequeologia de Puigcerdà
(1980), IV, Institut d´Estudis Ceretans, Puigcerdà: 57-83.
• Springer, S.P. and Deutsch, G. (1981): “Left Brain, Right Brain”. Ed. W.H. Freeman and
Company, San Francisco and London. Traducción en castellano: “Cerebro izquierdo, cerebro
derecho”. Editorial Gedisa, Vol. 2. 1994. Barcelona.
• Stanley, S. M. (1981): “The new evolutionary timetable. Fossils, genes, and the origin of
Species”. Basies Books. Inc., Nueva York. Traducción en castellano: “El nuevo cómputo de la
evolución”. Ed. Siglo XXI. 1986. Madrid.
• Stebbins, G.L. y Ayala, F.J. (1985): “La evolución del darwinismo”. Investigación y
Ciencia. Septiembre de 1985. Prensa Científica, S.A. Barcelona.
• Steele, J.: Quinlan, A. and Wenban-Smith, F. (1995): “Stone Tools and the Linguistic
Capabilities of Earlier Hominids”. Cambridg Archaeological Journal 5:2, pp.245-56.
• Stiner, M. C. et al., (1999): “Paleolithic Population Growth Pulses Evidenced by Small Animal
Exploitation”. Science, Jan 8, 1999: 190-194.
• Stoneking, M. et al., (1992): “New approaches to dating suggest a recent age for the human
mtADN ancestor”. Philosophical Transactions of the Royal Society , London Serie B, 337:
167-175.
• Straus, L. G. (1982): “Comment on: Rethinking the Middle/Upper Paleolithic transition, by R.
White”. Current Anthropology 23: 185-86.”
• Straus, L. G. (1995): “Archeological Description of the Sequence”. En Otte, M. et Straus, L. G.
(Dirs.) (1995): “Le Trou Magritte: Fouilles 1991-1992”. ERAUL. Liège.
• Straus, L.G. and Otte, M. (1996): “Contunuity or rupture: convergence or invasion: adaptation
or catastrophe: mosaic or monolith: viewa on the Middle to Upper Paleolithic transition in
Iberia”. In E. Carbonel and M. Vaquero (eds.): “The Last Neandertals, The First Anatomically
Modern Humans”. 51-76. URV, Tarragona.
• Stringer, C. (1988): “Palaeoanthropology: The dates of Eden”. Nature, 331:565-66.
• Stringer, C. (1989): “The origin of early modern humans: A comparison of the European and
non-European evidence”. Mellars, P. and Stringer, C. (Edit.) (1989): “The Human Revolution:
Behavioural and Biological Perspectives in the Origines of Modern Humans”, vol.1 Edinburgh
Univ. Press.
• Stringer, C. (1989a): “Documenting the origin of modern humans”. En E. Trinkaus, ed., The
emergence of Modern Humans, Cambridge University Press, Cambridge.
• Stringer, C. (1991): “¿Está en África nuestro origen?”. Libros de Investigación y Ciencia:
“Origenes del Hombre moderno”. Edit. Prensa Cientifica, S.A. Barcelona.
388
• Stringer, C. (1996): “African Exodus. The Origins of Modern Humanity”. London: Jonathan
Cape.
• Stringer, C., Hublin, J.J. and Vandermeersch, B. (1984): “The origin of anatomically modern
humans in western Europe”. In: Smith, F. and Spence, F.(Edit), “The origins of Modern
Humans”. Alan R. Liss, Inc., p.51
• Stringer, C. et al., (1989): “ESR dates for the hominid burial site of Es Skhül in Israel”. Nature,
vol. 338, pp 756-758.
• Stringer, C. and Gamble, C. (1993): “In search of the Neanderthals”. Thames and Hudson,
Londres. Traducción en castellano: “En busca de los Neandertales”. Ed. Crítica, Barcelona.
1996.
• Stringer, C. et al., (1999): “Gibraltar Palaeolithic revisited: excavations at Gorhams and
Vanguard Caves 1995-97”. In Davis, W. and Charles, R.(eds.): “Dorothy Garrod and the
Progress of the Palaeolithic”. O, 88-96.xford
• Stutz, A.; Lieberman, D. and Spiess, A. (1995): “Toward a reconstruction of subsistence
economy in the Upper Pleistocene Mosan Basin: cementun increment evidence”. En “Le Trou
Magrite”. (M. Otte and L. Straus, eds.). ERAUL. Liège.
• Svoboda, J. (1986): “The Homo sapiens neanderthalensis/Homo sapiens sapiens transition in
Moravia. Chronological and archaeological background”. Anthropos (Brno), 23, pp.237-242.
• Svoboda, J. (1987): “Stránská skála. Bohunicky typ v brnenské kotline”. Studie Arch. úst.
CSAV Brno XIV/1. Praha.
• Svoboda, J.; Lozek, V. and Vlcek, E. (1996): “Hunters between East and West. The Paleolithic
of Moravia”. Plenum Press. New York and London.
• Swisher III, G. H. et al., (1994): “Age of the Earliest Known Hominids in Java, Indonesia”.
Science, 263: 1118-1121.
• Swisher III, G. H, et al.,(1996): “Latest Homo erectus of Java: Potential Contemporaneity with
Homo sapiens in Southeast Asia”. Science, 274: 1870-1874.
• Tattersall, I. (1996): “Paleoanthropology and Preconception”. In: W.E. Meikle, F.C. Howell
and N.G. Jablonski (eds.). Contemporary Issues in Human Evolution: 47-54, California
Academy of Sciences. San Francisco.
• Tattersall, I. (1997): “De África ¿una y otra vez?”. Investigación y Ciencia, nº177(6), 46-53.
• Tattersall, I. (1998): “Becoming human: Evolution and human uniqueness. Published by
arrangement with Harcourt Brace and Company. Traducción en castellano: “Hacia el ser
humano”. Ediciones Península. 1998. Barcelona.
• Tattersall, I. (2000): “Homínidos contemporáneos”. Investigación y Ciencia, nº 282. Barcelona.
• Tattersall, I. and Schwartz, J.H. (1999): “Hominids and Hybrids: The place of Neanderthals in
human evolution”. Proc. Natl. Acad. Sci. USA. Vol. 96, pp.7117-7119, June 1999.
389
• Tchernov, E. (1988): “Biochronology of the middle palaeolothic and dispersal events of
hominids in the Levant”. In L´Homme de Neandertal. Actes du colloque international de Liège.
Vol. 2. Liège.
• Tchernov, E. (1998): “The Faunal Sequence of the Southwest Asian Moddle Paleolithic in
Relation to Hominid Dispersal Events”. In Akszawa, T.; Aoki, K. and Bar-Yosef, O. (edit.):
“Neandertls and Modern Humans in Western Asia”. Plenum Press. New York and London.
• Thorne, A.G. and Wolpoff, M.H. (1981): “Regional continuity in Australasian Pleistocene
Hominid Evolution”. American Journal of Physical Anthropology, 55:337-349.
• Thorne, A.G. and Wolpoff, M.H. (1992): “Evolución multirregional de los humanos”.
Investigación y Ciencia. Junio 1992.
• Tillier, A. M. (1984): “El niño Homo 11 de Qafzeh y su aportación a la comprensión de las
modalidades del crecimiento de los esqueletos musterienses”. Paléorient, vol. 10/1, 7-48.
• Tobias, P. V. (1971): “The distribution of craneal capacity values among living hominoids”.
Proceedings of the Third International Congress of Primatology, Zurich. Vol. 1, pp 18-35.
• Tobias, P. V. (1983): “Recent advances in the evolution of the hominids with especial
reference to brain and speech”. Pontifical Academy of Sciences, Scripta Varia 50:85-140.
• Tobias, P. V. (1987): “The brain of Homo habilis: a new level of organization in cerebral
evolution”. Journal of Human Evolution, 16:741-761.
• Tobias, P. V. (1991): “Olduvai Gorge”. Volume 4. Cambridge University Ptress, Cambridge.
• Tobias, P.V. (1998): “Evidence for the Early Beginnings of Spoken Language”. Cambridge
Archaeological Journal 8:1.
• Tomasello, M. (1990): “Cultural trasmission in the tool use and communicatory signaling of
chimpanzees?”. En Language and intelligence in monkeys and apes. Parker, S. T. and Gibson,
K. T. (Eds.).Cambridge, University Press.
• Toth, N. (1985): “Archaeological evidence for preferential right-handedness”. In the Lower
and Middle Pleistocene”. Journal of Human Evolution 14:607-614.
• Trinkaus, E. (1988): “The evolutionary origins of The neandertals or, why were there
neandertals?”. L´Homme de Néandertal, vol. 3, L´Anatomie. Liège, 1988.
• Trinkaus, E. y Howells, W. (1980): “Neandertales”. Investigación y Ciencia, nº 41. Febrero
1980. Barcelona.
• Turq, A. (1996): “L´approvisionnement en matière lithique au Mousterien et au début du
Paléolithique supérieur dans le Nord est du bassin aquitain: continuité ou discontinuité?”. In E.
Carbonel and M. Vaquero (eds.): “The Last Neandertals, The First Anatomically Modern
Humans”. 355-362 URV, Tarragona.
390
• Tzedakis, P.C. (1994): “Vegetation change through glacial-interglacial cycles: A long pollen
sequence perspective “. Philosophical Transactions of the Royal Society of London B 245: 403-
432.
• Ursua, N. (1993): “Cerebro y conocimiento: un enfoque evolucionista”. Ed. Anthropos. Col.
Nueva ciencia, nº10. Barcelona
• Usandizaga Beguiristain, J.A. y de la Fuente Pérez, P. (1997): “Tratado de obstetricia y
ginecología”. Tomo 1. McGraw-Hill Internacional. Madrid.
• Vadim Yu. Cohen and Vadim N. Stepanchuk (1999): “Late Middle and Early Upper
Paleolithic Evidence from the European Plain and Caucasus: A New Look at Variability,
Interactions, and Transitions”. Journal of World Prehistory. Vol. 13, nº3.
• Valladas, H. et al., (1988): “Thermoluminescence dating of Mousterian Proto-CroMagnon
remains from Israel and the origin of modren man”. Nature, vol. 331: 614-616.
• Vallejo-Nágera, J.A. (1974): “Introducción a la Psiquiatría”. Ed. Científico-Médica. Barcelona.
• Valoch, K. (1996): “Le Paléolithique en Tchéquie et en Slovaquie”. Prehistoire d´Europe 3.
Grenoble: Millon.1-68.
• Van Andel, T. H. (1998): “Middle and Upper Paleolithic environments and 14C dates beyond
10.000 BP”. Antiquity, 72: 26-33.
• Van Andel, T. H. and Tzedakis, P. C. (1997): “Priority and opportunity; Reconstructing the
European Middle Palaeolithic climate and landscape”. In “Science in Archaeology: An Agenda
for the Future”. Ed. J. Bailey. London: English Heritage.
• Van der Hammen, T. et al., (1971): “The Late Cenozoic Glacial Ages”. 391-424. Yale Univ.
Press. New Haven.
• Vandermeersch, B. (1976): “Les sépultures néandertaliennes”. In “La préhistoire française”.
Vol. I. Edited by H. de Lumley. Paris.
• Vandermeersch, B. (1981): “Les hommes fossiles de Qafzeh (Israël)”. Cahiers de
Paleoantropllogie CNRS (ed.). París.
• Vandermeersch, B. (1993a): “Was the Saint-Césaire discobery a burial?”. En Leveque, Backer
and Guilbaud. Context of a Late Neandertal, pp. 129-131.
• Vandermeersch, B. (1993b): “Le Proche Orient et l´Europe: continuité ou discontinuité”. En
Cabrera Valdés, V. Editora: “El origen del hombre moderno en el suroeste de Europa”. UNED.
Madrid.
• Vandermeersch, B. (1995): “The first modern human”. En Origins of the human brain.
Changeux, J. P. and Chavaillon J. (Eds.). Clarendon Press Oxford.
• Vega Toscano, L.G. (1988): “El Paleolítico Medio del Sureste Español y Andalucia Oriental”.
Universidad Complutense. Colección Tesis Doctorales, nº 466/88. Madrid.
391
• Vega Toscano, L.G. (1993): “La transición del Paleolítico medio al Paleolítico superior en el
sur de la Península Ibérica”. En Cabrera (Edit) (1993): “El origen del hombre moderno en el
suroeste de Europa”. UNED. Madrid.
• Vega Toscano, L.G. et al., (1988): “La séquence de la grotte de la Carihuela (Piñar, Granada):
Chronostratigraphie et paléoécologie du Pléistocène Supérieur du Sud de la Péninsule
Ibérique”. En Otte, M. (ed): “L´Homme de Neandertal”. Coll. Int. Univ. De Liège, vol. 2, pp
169-180.
• Vega Toscano, L.G. y Carrión, J. S. (1993): “Secuencia paleoclímática y respuesta vejetal
durante el Pleistoceno superior de la cueva de la Carigüela (Piñar, Granada, SE de Eapaña)”.
En Estudios sobre Cuaternario. Ed. por Fumanal M. P. y Bernabeu, J. pp.131-38. Valencia:
Universidad de Valencia.
• Vermeersch, P. M. et al., (1998): “Middle Palaeolithic burial of a modern human at
Taramsa Hill, Egypt.”. Antiquity 72, 475-484.
• Vértes, L. (1964): “Tata: Eine mittelpaläolithische Travertin-Siedlung in Ungarn”. Budapest:
Akadémial Kiadó.
• Vértes, L. (1965): “A Magyar Régészet Kézikönyve I”. Akadémiai Kiadó, Budapest.
• Vidard Aragón, J.A. y Jimeno García, J.M. (1988): “Obstetricia y ginecología”. Tomo 1.
Luzón SA. de ediciones. Madrid.
• Villaverde, V. (1992): “El Paleolítico en el País Valenciano”. Actas del Congreso
Aragón/Litoral Mediterráneo. Intercambios culturales durante la Prehistoria. Institución
Fernando el Católico. Fundación Pública de la Diputación de Zaragoza, pp. 55-87.
• Vogel, J. C. and Waterbolk, H. T. (1967): “Groninger Radiocarbon Dates VII”. Radiocarbon
9:107-155.
• Vörös, I. (1984): “Hunted mammals from the Aurignacian cave bear hunter´s site in the
Istállóskö cave”. Folia Archaeologica 35: 7-31.
• Vrba, E. S. (1985): “Environment and evolution: alterntive causes of the temporal distribution
of evolutionary events”. South African Journal of Science, 81:229-36.
• Vygotsky, L. S. (1920): “El desarrollo de los procesos psicológicos superiores”. Ed. Crítica.
1979. Barcelona.
• Walker, A. and Leakey, R. (Eds.) (1993): “The Nariokotome Homo erectus Skeleton”.
Springer-Verlag, Berlín.
• Washburn, S. L. and Moore Ruth (1980): “Ape into Human. A Study of Human Evolution”.
Little, Brown and Company, Inc., de Boston. Traducción en castellano (1986): “Del mono al
hombre”. Ed. Alianza. Barcelona.
392
• Watts, W.A.; Allen, J.R.M. and Huntley, B. (2000): “Palaeoecology of three interstadial evens
during oxygen-isotope Stages 3 and 4: a lacustrine record from Lago Grande di Monticchio,
southern Italy”. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 155:83-93.
• Weissmüller, W. (1997): “Eine Korrelation der d18O-Ereignisse des grönländischen
Festlandeises mit den Interstadialen des atlantischen und des kontinentalen Europa im Zeitraum
45 bis 14 ka“. Quartär, 47/48, 89-111.
• Wertsch J. V. (1985): “Vygotsky y la formación social de la mente”. Biblioteca de la cognición
y desarrollo humano, nº17. Ed. Paidos Ibérica.
• Wetzel, R. And Bosinski, G (1969): “Die Bocksteinschmiede im Lonetal”. Veröffentlichungen
der Staatlichen Amtes für Denkmalpglege Stuttgart, Reihe A.
• Whallon, R. (1989): “Elemens of cultural change in the Later Palaeolithic”. In Mellars, P. and
Stringer, C.(Edit.) (1989): “The Human Revolution: Behavioural and Biological Perspectives
in the Origines of Modern Humans”. Vol.2. Edinburgh Univ. Press.
• White, R. (1982): “Rethinking the Middle/Upper Paleolithic transition”. Current Anthropology
23: 169-192.
• White, R. (1989): “Production complexity and standardization in Early Aurignacian. Bead and
pendant manufacture: Evolutionary implications”. In Mellars, P. and Stringer, C.(Edit.) (1989):
“The Human Revolution: Behavioural and Biological Perspectives in the Origines of Modern
Humans”, vol.2 Edinburgh Univ. Press.
• White, R. (1993): “A technological View of Castelperronian and Aurignacian Body
Ornamensts in France”. En Cabrera (Edit) (1993): “El origen del hombre moderno en el
suroeste de Europa”. UNED. Madrid.
• White, T. D. (1986): “Cutmarks on the Bodo cranium: a case of prehistoric defleshing”. Am. J.
phys. Anthrop. 69, 503-509.
• White, J.P. and O´Connel, J.F. (1982): “A Prehistory of Australia, New Guinea and Sabul”.
Academic Press. New York.
• Whitfield, L.S. et al., (1995): “Sequence variation of the human Y chromosome”. Nature,
378:379-380.
• Wiesel, T.N. and Hubel, D.H. (1963): “Effects of visual deprivation on morphology and
physiology of cells in the cat´s lateral geniculate body”. Journal of Neurophysiology, 26, 978-
993.
• Wijsman, E.M. and Cavalli-Sforza, L.L. (1984): “Migration and genrtic population structure,
with special reference to humans”. Annual Review of Ecology and systematics, 15: 279.
• Wilkins, W. and Dumford, J. (1990): “In defense of exaptation”. The Behavioral and Brain
Sciences, 13, 763-764.
393
• Willier, G.H.; Weiss, P.A. and Hamburger, V. (1955): “Analysis of development”. W.B.
Saunders Co. Philadelphia.
• Wilson, A.C. y Cann, R.L. (1992): “Origen africano reciente de los humanos”. Investigación y
Ciencia. "Orígenes del Hombre moderno". Edit. Prensa Científica, S.A. Barcelona.
• Wind, J. (1988): “Les neandertaliens ont-ils parle?”. L´Homme de Néandertal, vol. 5,. La
Pensée, Liège.
• Woillard, G. and Mook, W. (1982): “Carbon-14 Dates at Grande Pile: Correlation of Land and
Sea Chronologies”. Science, 215:159-161.
• Wolpoff, M. H. (1989): “Multirregional evolution: The fosil alternative to Eden”. In Mellars, P.
and Stringer, C. (Edit.) (1989): “The Human Revolution: Behavioural and Biological
Perspectives in the Origines of Modern Humans”. Edinburgh Univ. Press.
• Wolpoff, M. H. (1996): “Neandertals of the Upper Paleolithic”. In E. Carbonel and M.
Vaquero (eds.): “The Last Neandertals, The First Anatomically Modern Humans”. 51-76.
URV, Tarragona.
• Wolpoff, M. H., et al., (1981): “Upper Pleistocene human remains fron Vindija Cave, Croatia,
Yugoslavia”. American Journal of Physical Anthropology, 54, pp. 499-545.
• Wolpoff, M.H., Wu, X. and Thorne, A.G. (1984): “Modern Homo sapiens origins: A general
theory of Hominid evolution involving the fossil evidence fron East Asia”. In: F.H.Smith and
F. Spencer (eds.): “The Origins of Modern Humans: A World Suvery of the Fossil Evidence”.
Alan Liss. New York.
• Wolpoff, M.H. and Thorne, A. (1991): “The case against Eva”. New Scientist, 130 (nº 1774,
June 22): 37-41.
• Wu, X. (1990): “The evolution of human kind in China”. Acta Anthropologica Sinica, 9(4):
312-321.
• Wu, X. (1991): “Continuidad evolutiva de los hombres fósiles chinos”. En Hublin J.J. et
Tillier A.M. (Coord.): “Aux origines d´Homo sapiens”. Presses Universitaires de France.
París. Traducción en castellano (1999): “Homo sapiens. En busca de sus orígenes”. Fondo
de Cultura Económico. México.
• Wunn, T. (1986): “Archaeological evidence for the evolution of modern human intelligence”.
In The Pleistocene perspective: Precirculated papers of the World archaeological Congress,
Southampton, 1986. Edited by M. Day, R. Foley and Wu Rukang. London: Allen and Unwin.
• Wynn, T. (1985): “Piaget, stone tools, and the evolution of human intelligence”. World
Archaeology 17:32-43.
• Wynn, T. (1991): “Tools, grammar, and the archaeology of cognition”. Cambridge
Archaeological Journal 1(2), 191-206.
394
• Wynn, T. (1993): “Two developments in the mind of early Homo”. Journal of
Anthropological Archaeology, 12 pp. 299-322.
• Wynn, T. (1998): “Did Homo Erectus Speak?”. Cambridge Archaeological Journal, 8:1.
• Yellen, J. E. et al., (1995): “A Middle Stone Age Worked Bone Industry from Katanda, Upper
Semliki Vallery, Zaire”. Science, 268:553-556.
• Yuste, R. (1994): “Desarrollo de la corteza cerebral”. Investigación y Ciencia, julio 1994.
Prensa científica. Barcelona.
• Zagwijn, W. (1989): “Vegetation and climate during warmer intervals in the late
Pleistocene of western and central Europe”. Quternary International, Vol 3/4.
• Zangwill, O. (1960): “Cerebral dominance and its relation to psychological functions”.
Springfield, III. Thomas.
• Zilhäo, J. (1993): “Le passage du Paléolithique moyen au Paléolithique supérieur dans le
Portugal”. En Cabrera (Edit) (1993): “El origen del hombre moderno en el suroeste de
Europa”. UNED. Madrid.
• Zilhäo, J. and d´Errico, F. (1999): “The Chronology and Taphonomy of the Earlierst
Aurignacian and Its Implications for the Understanding of Neandertal Extinction”. Journal
of World Prehistory, vol. 13, nº 1: 1-68.
• Zubrow, E. (1989): “The demographic modelling of Neanderthal extincion”. In Mellars, P.
and Stringer, C. (Edit.) (1989): “The Human Revolution Behavioural and Biological
Perspectives in the Origines of Modern Humans”. Edinburgh Univ. Press.