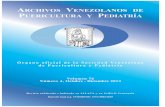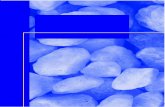Archivos de la ciencia 2012
-
Upload
guadalajara -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Archivos de la ciencia 2012
EditorJuan Armendáriz Borunda
Associate EditorsEstuardo Aguilar Córdova (Boston, USA)Jaime Berumen Campos (Mexico City)Adrián Daneri Navarro (Guadalajara, México)Bruno Escalante (Mexico City)Nelson Fausto (Seattle, USA)Javier Eduardo García de Alba (Guadalajara, México)Belinda Claudia Gómez Meda (Guadalajara, México)Guillermo Julián González Pérez (Guadalajara, México)Rogelio Hernández Pando (Mexico City)Fabio Marra (Florence, Italy)Esperanza Martínez Abundis (Guadalajara, Mexico)José Francisco Muñoz Valle (Guadalajara, México)Massimo Pinzani (Florence, Italy)Rodrigo Ramos Zúñiga (Guadalajara, Mexico)Adriana María Salazar Montes (Guadalajara, Mexico)Ana Soledad Sandoval Rodríguez (Guadalajara, México)Edgar Vázquez Garibay (Guadalajara, México)
Editorial StaffMoisés Romero VargasGustavo López PérezMarco Antonio Castillo MoránDenise Ganivet Barba
Consulting BiostatisticianRogelio Troyo Sanromán
Editorial BoardBlanca Estela Bastidas Ramírez (Guadalajara, México)Carlos Beas Zárate (Guadalajara, México)Ernesto Germán Cardona Muñoz (Guadalajara, México)Alexandra Carnevale (Guadalajara, México)Alfredo Celis de la Rosa (Guadalajara, México)Claudia Chan Gamboa (Guadalajara, México)Alfredo Corona Rivera (Guadalajara, México)Alejandro García Carranca (Mexico City)Jesús Javier García Bañuelos (Guadalajara, México)Roberto Javier Gómez Amaro (San Luis Potosí, México)Baudelio Lara García (Guadalajara, México)Silvia Lucano Landeros (Guadalajara, México)Iván Lyra González (Guadalajara, México)Vicente Madrid Marina (Cuernavaca, México)Rocío Mariaud Schmidt (Guadalajara, Mexico)Armando Martínez Ramírez (Guadalajara, México)José Navarro Partida (Guadalajara, México)Daniel Ortuño Sahagún (Guadalajara, México)Ana Rosa Rincón Sánchez (Guadalajara, Mexico)María del Refugio Torres Vitela (Guadalajara, México)Susana del Toro Arreola (Guadalajara, México)Mónica Vázquez del Mercado (Guadalajara, México)Bárbara Vizmanos Lamotte (Guadalajara, México)
Archivos de CIENCIA Revista en Ciencias de la Salud, Volumen 4, Número 1 enero-marzo 2012, es una publicación trimestral editada por la Universidad de Guadalajara a través del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, Avenida Juárez No. 975, Col. Centro, Guadalajara, Jalisco, 44100, Tel. 31344661. http://www.cucs.udg.mx/archivosdeciencia/ correo:[email protected]. Editor Responsable: Dr. en C. Juan S. Armendáriz Borunda, Sierra Mojada 950, Puerta 7, Edificio Q, Tercer Nivel, Col. Independencia C.P. 44340, Guadalajara, Jalisco, México. Tel. (0133)10585200 ext. 34128, 33882, fax: 33884. Número de reserva de Derechos al uso exclu-sivo: 04-2009-071611040400-102, ISSN: 2007-2139, otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Licitud de título y licitud de contenido en trámite ante la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación. Editada por DifuScience e impresa por Editorial Pandora, Caña 3657, Col. La Nogalera, Guadalajara, Jalisco, México. Tel. (0133)3810 6624, 3810 6626 fax: 3812 2865. Este número se terminó de imprimir en mayo de 2012 con un tiraje de 1000 ejemplares. Los contenidos de los artículos son responsabilidad exclusiva de los autores. Se autoriza la reproducción del contenido, siempre que se cite la fuente y con autorización del editor.Esta obra contó con apoyo financiero del Programa de Difusión y Divulgación de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco (2011, folio 615).
volumen 4 número 1 enero-marzo 2012
DIRECTORY / DIRECTORIO
Universidad de Guadalajara
Rector GeneralDr. Marco Antonio Cortés GuardadoVicerrectorDr. Miguel Ángel Navarro NavarroSecretario GeneralLic. José Alfredo Peña Ramos
Centro Universitario de Ciencias de la Salud
RectorHéctor Raúl Pérez GómezSecretario AcadémicoDr. Salvador Chávez RamírezSecretario AdministrativoMtro. Alvaro Cruz GonzálezCoordinador de InvestigaciónDr. Adrián Daneri NavarroCoordinación de ExtensiónDr. Marco Antonio Castillo Morán
OPD Hospitales Civiles de Guadalajara
DirectorDr. Jaime Agustín González ÁlvarezDirector Hospital Fray Antonio AlcaldeDr. Rigoberto Navarro IbarraDirector Hospital Juan I. MenchacaDr. Benjamín Gálvez GálvezSubdirector General de Enseñanza e InvestigaciónMtro. Víctor Manuel Ramírez Anguiano
Consejo Editorial del Centro Universitariode Ciencias de la Salud
Consejo Estatal de Ciencia y Tecnologíadel Estado de Jalisco
CONTENTS / CONTENIDO
EDITORIAL | EDITORIAL
4 Message from the editor / Mensaje del editor Juan Armendáriz Borunda
CASE REPORTS | REPORTES DE CASO
5 Vasculitis cerebral asociada al uso crónico de cocaína
S Núñez-Velasco, K Carrillo-Loza, AC Ruiz-Serrano, G Escudero-Monteverde, I Espejo-Plascencia,LE Aguirre-Portillo, C Zúñiga-Ramírez,JL Ruiz-Sandoval
CONCISE REVIEWS | ARTÍCULOS DE REVISIÓN
10 Oral health and DNA damage VO Moreno-Martinez, CG Cueva-Navarro, AL Zamora-Perez
14 Gestión de riesgos sanitarios. Análisis de un evento centinela pediátrico
A Martínez-Ramírez, S Chávez-Ramírez,EG Cambero-González, A Plascencia-Hernández,CC Rivera-Mendoza, A González-Mares
21 Actitudes de género en jóvenes universitarios de Jalisco
EC Chan-Gamboa, C Estrada-Pineda,R García-Reynaga, JA Hernández-Padilla
27 Las cuestiones ambientales a nivel global y la salud: una perspectiva bioética
MC Islas-Carbajal
INSTRUCTIONS TO THE AUTHORS | INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES
COVER FIGURE | EN PORTADA
Tinción con hematoxilina y eosina de lóbulo temporal izquierdo:D y E: Edema parenquimatoso y perivascular con lisis neuronal.F: Cuerpos de Russell, depleción y picnosis neuronal.G: Hemorragia parenquimatosa.H: Ectasia y congestión vascular, gliosis, linfocitos perivasculares.I: Hiperplasia asimétrica de túnica media con lumen circinado.Hallazgos todos compatibles con vasculitis.
volumen 4 número 1 enero-marzo 2012
Message from editor / Mensaje del editor
NOT EVERYTHING THAT SHINES ITS GOLD.On the use and misuse of stem cells
People have increasingly come to the belief that the use of the so-called “células madre” which is a colloquial term to describe stem cells, regardless of their origin (adipose tissue,
umbilical cord, bone marrow, etc) may represent the panacea or magical potion for the treatment of a number of chronic degenerative diseases, including cancer, immunologically-originated diseases, diabetes, and believe or not, autism. The problem resides in part, not only in the absence of information by the non professional individuals whom are not involved in a daily basis of the continuously growing body of scientific evidence. The cardinal point is that the medical personnel practicing in this sort of non-regulated activities (in Mexico) do not always ethically disclose the pros and cons of such endeavors with the potential patients target of this therapeutical strategy. As long as there are quacks which mislead and deceive people suffering from illnesses which are approached with so-called “células madre”, there will be a need to establish sanitary regulations to enforce the rightful medical practice.
In the past ten years there has been an explosion of generated knowledge, not always accurate, concerning the purification and application of stem cells. Certainly, international scientific literature (None published in Mexico) has taken note of impressive hallmarks of how a cardiac dysfunction can be overrided by the appropriate collection and application of the stem cells, derived from the same patient and reinfused to alleviate a cardiac muscle ailment. Furthermore, there is a number of events (although mostly anecdotical) reported to be useful in different hematological diseases, orthopedical illnesses, just to mention a few. Nonetheless, these methods of cellular therapies are required to be subjected to the stringency of strictly controlled clinical trials. The moment these cellular methodologies are tested and verified for clinical efficacy and reproducibility, they will be safe for use. Not before.
In other words, every single protocol that makes use of the so-called “células madre” must be carefully evaluated by the different expert Internal review boards included in every hospital before to even attempt to treat a determined patient. The Ministry of Health should issue and enforce, as soon as possible, sanitary policies concerning these topics.
There is no doubt that in the future, be in the near, middle or long run, stem cells will represent a useful alternative for the treatment of a number of ailments.
In México, as well as most countries around the world, that time is not yet here.
Not everything that shines is gold…
Juan Armendáriz-BorundaEditor
archivos de ciencia vol. 4, no. 1, 2012EDITORIAL / EDITORIAL
archivos de ciencia vol. 4, no. 1, 2012
5
CASE REPORTS / REPORTES DE CASO
Vasculitis cerebral asociada al uso crónico de cocaína.Reporte de caso
S Núñez-Velasco1, K Carrillo-Loza1, AC Ruiz-Serrano2, G Escudero-Monteverde2, I Espejo-Plascencia3,LE Aguirre-Portillo4, C Zúñiga-Ramírez1, JL Ruiz-Sandoval1,4
Introducción: Las complicaciones neurológicas asociadas al consumo agudo de cocaína reportan frecuentemente un proceso inflamatorio y vaso-reactivo intenso, existiendo poca información respecto a las complicaciones por consumo crónico. Objetivo: Reporte de paciente con vasculitis cerebral asociada al consumo crónico de cocaína. Reporte de caso: Masculino de 41 años de edad con consumo de cocaína desde los 20 años. A los 38 años presen-tó alteraciones psiquiátricas y posteriormente crisis convulsivas, hemiparesia faciocorporal derecha y deterioro cognitivo. Los estudios de imagen evidenciaron lesiones subcorticales, bi-hemisféricas con realce a la aplicación de material de contraste. Por lo anterior, fue sometido a biopsia leptomeníngea y cerebral reportándose cambios inflamatorios compatibles con vasculitis crónica. El paciente fue tratado con esteroides a dosis altas al inicio y posteriormente con azatioprina, manteniéndose estable aunque con secuelas severas. Conclusión: La vasculitis cerebral asociada al consumo crónico de cocaína es una condición escasamente descrita en la literatura a pesar del creciente consumo de esta droga. Los mecanismos fisiopatológicos que la explican son heterogéneos, siendo incierto el tratamiento y pronóstico a corto y largo plazo.
Introducción
L a cocaína es un potente estimulante del sistema nervioso cen-tral (snc), mediante la liberación de dopamina desde las ve-
sículas pre-sinápticas, así como por el bloqueo de su recaptura, sinergizando los efectos y explicando su potencial adictivo [1]. Además de las complicaciones sistémicas relacionadas al consu-mo agudo o crónico de cocaína, a nivel del snc han sido repor-tadas diversas manifestaciones neuropsiquiátricas, así como una variedad de hallazgos en los estudios de imagen [2].
Affiliations1 Servicio de Neurología y Neurocirugía. Hospital Civil de Guadalajara “Fray Antonio Alcalde”. Guadalajara, Jalisco, México. 2 Escuela de Medicina Ignacio A. Santos,Tecnológico de Monterrey(ITESM). Monterrey, Nuevo León, México.3 Servicio de Patología. Hospital Civil de Guadalajara “Fray Antonio Alcalde”. Guadalajara, Jalisco, México. 4 Departamento de Neurociencias. Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Universidad de Guadalajara; Guadalajara, Jalisco, México.
Address reprint request to: Dr. José L. Ruiz-Sandoval.Servicio de Neurología y Neurocirugía, Hospital Civil de Guadalajara“Fray Antonio Alcalde”, Hospital 278, Guadalajara Jalisco México. C.P. 44280.Teléfono: 52(33)3613-4016, Fax: 52(33)3614-1121e-mail: [email protected]
Potential conflict of interest: Nothing to report.
Palabras clave: Abuso de drogas, cocaína, encefalopatía, vasculitis cerebral,vasculopatía cerebral.Key words: Cerebral vasculitis, cerebral vasculopathy, cocaine, drug abuse,encephalopathy.
De todas las complicaciones relacionadas al consumo agudo de cocaína, los eventos cerebrovasculares son los más frecuentemen-te reportados, correspondiendo aproximadamente el 80% al tipo hemorrágico [3]. Los hallazgos y mecanismos propuestos para esta condición incluyen un proceso inflamatorio vascular, altera-ciones en la vaso-reactividad cerebral y elevación de la presión arterial [1].Respecto a las complicaciones cerebrovasculares del consumo crónico de cocaína, la escasa información documentada al res-pecto postula el desarrollo de una vasculopatía por mecanismos inmunológicos o toxicidad directa, disminución del flujo sanguí-neo cerebral y por el efecto deletéreo de la exposición aguda recu-rrente en los usuarios crónicos [4].Nosotros reportamos un paciente con consumo crónico de cocaí-na y hallazgos de vasculitis cerebral documentada por biopsia. Al mismo tiempo, revisamos la literatura relevante, de esta cada vez más frecuente complicación.
Reporte de caso
Hombre de 41 años de edad, diestro, con seis años de escolaridad y radicado en Estados Unidos en donde se desempeñaba como músico hasta el inicio del padecimiento actual. Como anteceden-te relevante se mencionó consumo de cocaína desde los 20 años de edad, así como ingesta de alcohol desde los 19 años. Inició su cuadro a los 38 años de edad al presentar alteraciones en la me-moria, apatía, errores de juicio y agresividad; regresando a Mé-
archivos de ciencia vol. 4, no. 1, 2012s núñez-velasco et al
6
xico, donde es tratado por psiquiatra sin especificar manejo. Sin mejoría, siete meses después fue internado en nuestro hospital al añadirse deterioro cognitivo, datos de cráneo hipertensivo, déficit motor derecho, inestabilidad en la marcha, incontinencia urina-ria y crisis convulsivas. Durante su estancia se realizaron estudios de imagen (tac e irm) que mostraron lesiones subcorticales bi-hemisféricas, destacándose en el lóbulo temporal izquierdo da-tos de tumefacción con discreto realce a la aplicación de material contraste (Figura 1). El hemograma, química sanguínea, perfil reumatológico y pruebas de función hepática fueron normales; en tanto que la serología para vih (virus de inmunodeficiencia humana), hepatitis B y C fueron negativas. El paciente fue tratado con manitol, esteroides a dosis bajas, analgésicos y anticonvulsi-vantes, mostrando mejoría clínica, egresándose sin diagnóstico etiológico. Tres meses después, el paciente fue hospitalizado por recrudecimiento de síntomas, asociado a nueva ingesta de cocaí-na. Los estudios de imagen de control no mostraron diferencias con respecto a los basales. Junto con el equipo neuroquirúrgico se decidió realizar biopsia leptomeningea e incisional temporal izquierda, la cual reportó infiltrado vascular linfocitico, hialiniza-ción de la túnica media y fagocitosis, hallazgos todos compatibles con vasculitis crónica (Figura 2).Durante su internamiento se manejó con metilprednisolona IV por 5 días, presentando mejoría, siendo egresado con esteroides orales. Dos meses después, el paciente acude por presentar esta-tus epiléptico parcial simple de hemicuerpo derecho, precedido dos días por vómito, diarrea y reincidencia en la ingesta de cocaí-na. Una vez resuelto el estado epiléptico se decide su egreso con tratamiento a base de prednisona, azatioprina, difenilhidantoína y olanzapina. En los últimos dos años el paciente se mantiene es-table, con afasia global, hemiparesia faciocorporal derecha, confi-namiento a silla de ruedas y dependencia total.Actualmente la dosis de prednisona se ha reducido en esquema de días alternos, continuando con azatioprina, en tanto que el consumo de cocaína se ha evitado en lo absoluto.
Figura 2. Tinción con hematoxilina y eosina de lóbulo temporal izqui-erdo: D y E: Edema parenquimatoso y perivascular con lisis neuronal F: Cuerpos de Russell, depleción y picnosis neuronal. G: Hemorragia parenqui-matosa. H: Ectasia y congestión vascular, gliosis, linfocitos perivasculares. I: Hiperplasia asimétrica de túnica media con lumen circinado. Hallazgos todos compatibles con vasculitis.
Discusión
La vasculitis cerebral secundaria al consumo crónico de cocaína ha sido descrita raramente en la literatura, la mayoría de las veces ha-
Figura 1. Resonancia magnética de encéfalo en secuencias T2 y FLAIR (Fluid Attenuated Inversion Recovery) en cortes axial (A,C) y coronal (B) mostrando lesiones difusas corticales y subcorticales, bi-hemisféricas. En A, se observa tumefacción temporal izquierda.
archivos de ciencia vol. 4, no. 1, 2012 s núñez-velasco et al
7
ciendo énfasis en aspectos clínicos o de imagen y menos frecuente en los hallazgos de biopsia o autopsia [4-7].La historia o antecedente de consumo de cocaína (años o meses previos), se ha considerado como un factor de riesgo independiente para enfermedad cerebrovascular de tipo isquémico (infarto cerebral y ataque isquémico transitorio), más que para hemorragia intracra-neal [1,4]. Los estudios de imagen en consumidores crónicos de cocaína en abstinencia de tres días hasta seis meses reportan alguna anormalidad hasta en 75% de los casos, siendo los más frecuentes la atrofia cerebral, disminución del flujo sanguíneo y áreas de isque-mia cerebral [2,5,8]. La presencia de estos hallazgos es más probable cuando existen signos neurológicos patológicos a la exploración. Así mismo, el spect (Single Photon Emission Computed Tomography) sugiere que la isquemia es un evento más común entre los consumi-dores crónicos de cocaína, en comparación a aquéllos con sobredo-sis agudas [2,5]. La angiografía por resonancia magnética (a-rm) ha sido sugerida para el diagnostico temprano de vasculitis en sujetos con consumo crónico de cocaína, pudiendo detectar un calibre irre-gular difuso de las arterias cerebrales y disminución del calibre de la arteria basilar [4].Debido a que en múltiples ocasiones la angiografía es normal, la biopsia cerebral o leptomeníngea es necesaria como método diag-nóstico definitivo [1]. Los hallazgos histopatológicos incluyen ne-crosis fibrinoide de las paredes arteriolares o venulares asociada a la presencia de células polimorfonucleares desintegradas e inmunog-lobulinas y complemento (esto último mediante inmuno-histoquí-mica). Eventualmente, las lesiones evolucionan a granulomas laxos que consisten en una empalizada de linfocitos, entremezclada con eosinófilos y macrófagos y rara vez de células gigantes. Igualmente se ha reportado la presencia de arteritis necrotizante en los puntos de bifurcación de vasos arteriales de mediano y pequeño calibre; las áreas afectadas presentan lesiones necróticas con infiltrado neutrofí-lico en diferentes etapas de recuperación. Generalmente la adventi-cia vascular se encuentra sin daños y no se observan células gigantes o granulomas. Se propone un mecanismo de tipo “inmunológico” o “toxicidad directa” en la vasculitis necrotizante [9-10].De los casos reportados en la literatura con estudio histopatológi-co, la mayoría coinciden en lo siguiente: presencia de vasculitis de pequeños vasos con infiltración linfocítica transmural sin necrosis o granulomas, inflamación endotelial con aumento del espacio perivascular y depósito de material proteico, así como infiltrado de macrófagos espumosos, polimorfonucleares y linfocitos [9]. Es de destacar que en múltiples casos la correlación radiológica e histopa-tológica es inconstante, mostrando estudios de angiografía normal o anormal, por lo que los estudios histológicos son relevantes [10-12].Aunque los mecanismos patológicos por medio de los cuales se pro-duce la isquemia cerebral no son comprendidos en su totalidad, los siguientes han sido postulados: vasculitis, vasoespasmo cerebral, fe-nómenos trombóticos, aterosclerosis, cardioembolismo y emergen-cia hipertensiva asociada a alteración en la autorregulación del flujo sanguíneo cerebral (Cuadro 1) [1,5]. Estos mecanismos se descri-ben de forma más detallada a continuación.
Cuadro 1. Mecanismos de lesión vascular asociados al consumo crónico de cocaína
Vasoespasmo Aumento de la contracción del musculo liso vascularEfecto directo en los canales de calcio.Acción simpática.Aumento de endotelina-1.
Trombosis Vías de producción de trombosis- Incremento en la respuesta de las plaquetas al acido ara-quidónico.- Aumento en la producción de tromboxano.- Incremento en la agregación plaquetaria.- Depleción de antitrombina III y proteína C.Daño endotelial- Vasoespasmo.- Incremento del factor de crecimiento del musculo liso.- Hiperplasia obstructiva luminal.
Ateroesclerosis Predisposición a trombosis e isquemia- Activación de plaquetas.- Aumento en la cantidad de factores de crecimiento de cé-lulas endoteliales.
Vasculitis Inmunológico- Autoanticuerpos citoplásmicos antineutrófilos: ANCA´s- PR3-ANCA y HLE-ANCA: (esterasa leucocitaria humana)HipersensibilidadAngioespasmo
Vasoespasmo cerebralEste mecanismo de isquemia ha sido mejor estudiado en arterias coronarias; sin embargo, también han sido descritos algunos de los efectos a nivel cerebrovascular en gatos [13]. La cocaína aumenta la contracción del musculo liso vascular a través de los siguientes me-canismos (1,5,14):1. Efecto directo en los canales de calcio de las arterias cerebrales
al promover su salida desde el retículo sarcoplásmico en las cé-lulas de musculo liso, lo cual se ha demostrado en estudios in vitro.
2. Efecto simpático al ocupar los receptores alfa- adrenérgicos, in-hibiendo la recaptura de noradrenalina, serotonina y dopamina en las terminales nerviosas pre-sinápticas.
3. Aumento de endotelina- 1. 4. A través de sus efectos sobre conexiones dopaminérgicas, ya
que se ha establecido que el vasoespasmo cerebral inducido por cocaína es relativamente específico de los circuitos dopa-minérgicos.
Trombosis y aterosclerosisAunque la información no es concluyente, la trombosis y/o ateroes-clerosis en el contexto de ingesta crónica de cocaína se puede expli-car por lo siguiente (1,5,15-18): 1.- Depleción de antitrombina III y proteína C. 2.- Incremento en la respuesta plaquetaria al ácido ara-quidónico. Este mecanismo produce un aumento en la producción de tromboxano A2 y agregación plaquetaria. A su vez, el incremento en la agregación plaquetaria aumenta la expresión del factor de creci-miento del músculo liso, lo cual provoca una hiperplasia obstructiva luminal. 3.- La “toxicidad aterosclerótica” de la cocaína se ha demos-
archivos de ciencia vol. 4, no. 1, 2012s núñez-velasco et al
8
trado en estudios con ratas. Este proceso fisiopatológico relacionado a la aterosclerosis puede ocurrir también en vasos intracerebrales en humanos (infartos lacunares), arterias renales y aorta.
VasculitisAunque la asociación entre el consumo de cocaína y el desarrollo de vasculitis cerebral es controversial, varios mecanismos han sido im-plicados en su patogénesis incluyendo: el vasoespasmo previamente descrito [2], aspectos inmunológicos [10,19-20], así como reaccio-nes de hipersensibilidad [3,9,20]. La presencia de anticuerpos anti-citoplasma del neutrófilo (anca), son un hallazgo frecuente en las vasculitis de vasos de mediano y pequeño calibre, por lo que su iden-tificación en la vasculitis cerebral confirma un proceso etiopatogéni-co común (el daño al endotelio vascular por neutrófilos y monocitos produce una liberación de autoantígenos) [20,21]. Los anca rela-cionados al consumo de sustancias son los siguientes: Proteinasa-3 (pr3-anca): se trata de un anticuerpo inducido por el consumo de cocaína, el cual origina una vasculitis con mecanismo fisiopatológico similar al inducido por algunos procesos infecciosos o la vasculitis primaria del SNC asociada a anca [20,21]. Esterasa leucocitaria humana (hle-anca): se ha descrito su presencia en procesos de vasculitis y lupus inducidos por diversas sustancias y raramente en vasculitis idiopáticas, por lo que su presencia es altamente sugestiva de vasculitis por drogas [19,20].Respecto a las reacciones de hipersensibilidad, existe poca informa-ción en la literatura. Entre los escasos reportes realizados se encuen-tran dos casos citados por Merckel y cols., los cuales proponen una asociación entre el síndrome de “vasculitis asociado a cocaína” y la “vasculitis por hipersensibilidad”, al no encontrar evidencia clínica y paraclínica de vasculitis sistémica ni de algún otro agente etiológico [21]. Otros casos reportados de vasculitis por hipersensibilidad han sido documentados en modelos animales, en los que se desarrolla una reacción de tipo “Arthus” [9]. En nuestro caso, este mecanismo parece ser altamente probable debido a que el paciente presentó exa-cerbación de la sintomatología neurológica al reincidir en el consu-mo de cocaína.En relación al paciente que reportamos, algunos aspectos deben ser considerados: el alcoholismo crónico como factor de riesgo para en-fermedad vascular cerebral y la eventual ingesta de cocaína adultera-da o con impurezas y su efecto en el snc.El alcohol puede producir enfermedad vascular cerebral de tipo is-quémico o hemorrágico por varios mecanismos: 1). Cardioembolis-mo secundario a cardiomiopatía dilatada y/o arritmias. 2). Trastor-nos en los factores de la coagulación (incremento en la actividad del factor VIII y decremento de la actividad fibrinolítica). 3). Anormali-dades plaquetarias y mayor afinidad al adp (adenosin difosfato), así como formación de tromboxano B2 [22]. Las hemorragias intracra-neales suelen ocurrir por coagulopatía o insuficiencia hepática con prolongación de tiempos de coagulación. En cualquier caso, nuestro paciente no tenía historia de cuadros agudos compatibles con infar-tos o hemorragias cerebrales previas y la topografía de las lesiones no apoya los mecanismos de infarto o hemorragia tradicionalmente descritos.
Por otra parte, la combinación de la ingesta de alcohol y cocaína forma un metabolito activo llamado coca-etileno, el cual ha mos-trado tener menor o igual potencia a la cocaína pura como droga estimulante; sin embargo en relación a la letalidad, este metabolito ha mostrado ser más potente que la cocaína, al menos en modelos experimentales [23].Los efectos vasculares secundarios a las impurezas y adulterantes que se encuentran en la cocaína son probablemente subestimados, pese a que ocasionalmente son más peligrosos que la sustancia psi-coactiva [24]. Por esta razón, la mayoría de los casos reportados en la literatura discuten la dificultad para adjudicar completamente a la cocaína sus efectos en el snc [25]. Nosotros compartimos esta mis-ma dificultad, sin embargo, los estudios experimentales con cocaína “pura” en modelos animales, apoyan los mecanismos de daño cere-bral descritos previamente (13-15).El levamisol ha sido identificado como adulterante de la cocaína en Estados Unidos de América desde 2003. La dea (Drug Enforce-ment Administration) estimó en el año 2009 que el 69% de la cocaí-na estaba contaminada con levamisol [26]. En 1978 fue reportada por primera vez la vasculitis secundaria al tratamiento con levamisol (usado como antihelmíntico y antineoplásico) el cual en su mayoría se manifestaba como vasculitis leucocitoclástica, vasculitis cutánea necrotizante y vasculopatía trombótica sin vasculitis [26]. Varios efectos secundarios neurológicos fueron descritos con la terapia con levamisol, siendo la complicación más preocupante la leucoen-cefalopatía inflamatoria multifocal. En una revisión de la literatura se identificaron 203 casos de complicaciones en consumidores de cocaína que se pueden atribuir a la adulteración con levamisol, reportándose como las dos principales las de tipo hematológicas (140 casos de neutropenia) y dermatológicas (84 casos) [26]. En esta misma revisión sin embargo, no se reportó ningún caso con leucoencefalopatía inflamatoria multifocal. Con estos antecedentes, creemos no poder sustentar que los hallazgos histopatológicos en nuestro paciente correspondan a complicaciones del uso de cocaína adulterada con levamisol.
Conclusión
La vasculitis cerebral asociada al consumo crónico de cocaína ha sido escasamente descrita en la literatura, siendo menos frecuentes aún los casos confirmados por histopatología. Las manifestaciones clínicas son variables y los mecanismos fisiopatológicos involucra-dos heterogéneos. El tratamiento y pronóstico es incierto. Los es-teroides en períodos de exacerbación y la inmunosupresión como tratamiento de sostén han demostrado estabilizar algunos casos como el nuestro.
References
1. Treadwell SD, Robinson TG. Cocaine use and stroke. Postgrad Med J 2007;83:389-94.
archivos de ciencia vol. 4, no. 1, 2012 s núñez-velasco et al
9
Cerebral vasculitis associated to chronic use of cocaine. Case reportS Núñez-Velasco, K Carrillo-Loza, AC Ruiz-Serrano, G Escudero-Monteverde, I Espejo-Plascencia,
LE Aguirre-Portillo, C Zúñiga-Ramírez, JL Ruiz-Sandoval
Introduction: Neurological complications associated with acute cocaine intake frequently report a severe inflammatory and vasoreactiveprocess, with few evidence regarding chronic use complications. Objective: To present a patient with cerebral vasculitis associated tochronic cocaine use. Case report: A 41 year-old male with 20 years-history of cocaine abuse arrived to receive medical care at our hospital. At 38 years-old he developed psychiatric manifestations, then, progressively presented seizures, right sided weakness, and cognitive impair-ment. Cranial CT and MRI showed bi-hemisferic subcortical changes suggestive of leucoencephalopathy. Cerebral biopsy was performed, showing inflammatory changes consistent with chronic vasculitis. The patient was treated with high dose steroid regimen followed by azathioprine. Currently, he is stable although he presents severe sequels. Conclusion: Cerebral vasculitis associated with chronic cocaine use is poorly described in literature,eventhough the intake of this drug has increased. The pathophysiological mechanisms involved are not fully understood, being its treatment and prognosis uncertain in the short and long-term follow up.
2. Nnadi CU, Mimiko OA, McCurtis HL, Cadet JL. Neuropsychiatric effects of cocaine use disorders. J Natl Med Assoc 2005;97:1504-15.
3. Fredericks RK, Lefkowitz DS, Challa VR, Troost BT. Cerebral vasculitis associated with cocaine abuse. Stroke 1991;22:1437-39.
4. Gradon JD, Wityk R. Diagnosis of probable cocaine- induced cerebral vas-culitis by magnetic resonance angiography. South Med J 1995;88:1264-66.
5. Brown E, Prager J, Lee HY, Ramsey RG. CNS complications of cocaine abu-se: prevalence, pathophysiology and neuroradiology. AJR Am J Roentgenol 1992;159:137-47.
6. Levine SR, Brust JC, Futrell N, Ho KL, Blake D, Millikan CH, et al. Cere-brovascular complications of the use of the crack form of alkaloidal cocaine . N Engl J Med 1990;323:669-704.
7. Brust JC. Vasculitis owing to substance abuse. Neurol Clin 1997;15:945-57.8. Neiman J, Haapaniemi H, Hillbom M. Neurological complications of drug
abuse: pathophysiological mechanisms. Eur J Neurol 2000;7:595-606.9. Virmani R, Narula J, Burke AP, Kolodgie FD, Mullick FG. Vascular effects
of substance abuse. In: Pathology, toxicogenetics and criminalistics of drug abuse. Edited by Steven BK. CRC Press, 2007; pages: 97-113.
10. Lester J, Leyva A, Hoyos L, Ruano-Calderón LA, Vega R, Felix IA. Brain vasculitis associated with drugs. Rev Neurol 2005;40:736-38.
11. Storen E, Wijdicks E, Crum B, Schultz G. Moyamoya-like vasculopathy from cocaine dependency. AJNR AM J Neuroradiol 2000;21:1008-10.
12. Krendel DA, Ditter SM, Frankel MR, Ross WK. Biopsy-proven cerebral vasculitis associated with cocaine abuse. Neurology 1990;40:1092-94.
13. Madden JA, Powers RH. Effect of cocaine and cocaine metabolites on cere-bral arteries in vitro. Life Sci. 1990;47:1109-14.
14. Lange RA, Cigarroa RG, Yancy CW Jr, Willard JE, Popma JJ, et al. Cocaine-induced coronary artery vasoconstriction. N EngI J Med 1989;321:1557-62.
15. Togna G, Tempesta E, Togna AR, Dolci N, Cebo B, Caprino L. Platelet res-
ponsiveness and biosynthesis of thromboxane and prostacyclin in response to in vitro cocaine treatment. Haemostasis 1985;15:100-07.
16. Isner JM, Chokshi K. Cocaine and vasospasm. N EngI J Med 1989; 321:1604-06.
17. Simpson RW, Edwards WD. Pathogenesis of cocaine-induced ischemic heart disease. Autopsy finding in a 21-year old man. Arch Pathol Lab Med 1986;110: 479–84.
18. Fogo A, Superdock KR, Atkinson JB. Severe arteriosclerosis in the kidney of a cocaine addict. Am J Kidney Dis 1992; 20:514-15.
19. Neynaber S, Mistry-Burchardi N, Rust C, Samtleben W, Burgdorf WH, Seitz MA, et al. PR3-ANCA-positive necrotizing multi-organ vasculitis fo-llowing cocaine abuse. Acta Derm Venereol 2008;88:594-96.
20. Ntatsaki E, Watts RA, Scott DG. Epidemiology of ANCA-associated vascu-litis. Rheum Dis Clin N Am 2010;36:447-61.
21. Merkel PA, Koroshetz WJ, Irizarry MC, Cudkowicz ME. Cocaine-associa-ted cerebral vasculitis. Semin Arthritis Rheum 1995;25:172-83.
22. Gorelick PB, Reese M. Alcohol and stroke. Stroke 1987, 18:268-71.23. Landry MJ. An overview of cocaethylene, an alcohol-derived, psychoactive,
cocaine metabolite. J Psychoactive Drugs 1992;24: 273-6.24. Bernard NL. Vascular complications of cocaine use. Stroke 2002;33:1747-
48.25. Brahm NC, Yeager LL, Fox MD, Farmer KC, Palmer TA. 2010. Commonly
prescribed medications and potential false-positive urine drug screens. Am J Health Syst Pharm 2010;67:1344–50.
26. Larocque A, Hoffman R. Levamisole in cocaine: unexpected news from an old acquaintance. Clinical Toxicology 2012;50:231–41.
archivos de ciencia vol. 4, no. 1, 2012
10
CONCISE REVIEWS / ARTÍCULOS DE REVISIÓN
Introduction
The World Health Organization defines the health, as the state of complete physical, mental and social well-being and not
merely the absence of disease or infirmity. Currently the oral health is considered as an important part of the craniofacial com-plex that participates in vital functions as alimentation, commu-nication, the affection and the sexuality1; from this affirmation to give the adequate importance to the oral health, first as a part of the craniofacial complex and then, the relation with all the other systems of the body. Moreover, the oral cavity it’s very important for the self-confidence and for the relationships, insomuch as speak is our principal way to communicate and interaction with others individuals, and in the presence of a disease in the oral cavity and their consequences, such as missing teeth, halitosis, malformations and more, they cause low self-esteem in the indi-vidual, and inhibiting their ability to socialize and this have also can affect the mental health of the person.Oral diseases restrict activities in school, at work and at home causing millions of school and work hours to be lost each year the world over. Moreover, the psychosocial impact of these diseases often significantly diminishes quality of life2.
Affiliations1 Instituto de Investigación en Odontología, Centro Universitario de Ciencias de la Salud, Universidad de Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, México.
Address reprint request to: Víctor Omark Moreno MartínezJosé María Echauri y Juan Díaz Covarrubias s/n, Col. Independencia, Centro Uni-versitario de Ciencias de la Salud, Universidad de Guadalajara. Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44340.Tels: 31621106, 38126007E-mail: [email protected]
Potential conflict of interest: Nothing to report.
Palabras clave: Ortodoncia, Inflamación, Especies reactivas de oxígeno.Key words: Orthodontics, Inflammation, Reactive oxygen species.
Oral health means much more than healthy teeth. It means be-ing free of chronic oral-facial pain conditions, oral and pharyngeal (throat) cancers, oral soft tissue lesions, birth defects such as cleft lip and palate, and scores of other diseases and disorders that af-fect the oral, dental, and craniofacial tissues, collectively known as the craniofacial complex. These are tissues whose functions we often take for granted, yet they represent the very essence of our humanity. They allow us to speak and smile; sigh and kiss; smell, taste, touch, chew, and swallow; cry out in pain; and convey a world of feelings and emotions through facial expressions. They also provide protection against microbial infections and environ-mental insults1.It is also known, that the presence of oral diseases can trigger fac-tors that favor the development of other types of systemic diseas-es. New research is pointing to associations between chronic oral infections and heart and lung diseases, stroke, low-birth-weight and premature births. Associations between periodontal disease and diabetes have long been noted. This report assesses these associations and explores mechanisms that might explain these oral-systemic disease connections3.Early detection of diseases is, in most cases, crucial to saving lives. A thorough oral examination can detect signs of nutritional defi-ciencies as well as a number of general diseases including micro-bial infections, immune disorders, injuries, and oral cancer. The craniofacial tissues also provide an understanding of the organs and systems in less accessible parts of the body. For example, the salivary glands are a model of the exocrine glands, and an analysis of saliva can provide important clues to general health or disease2.Unfortunately, there are still many issues to be overcome so to be able to reach the goal of integrating oral health care and general health care. One of the issues is the mistaken perception regard-ing oral health among health care providers, policymakers and especially the public4.
Oral health and DNA damageVO Moreno-Martinez1, CG Cueva-Navarro1, AL Zamora-Perez1
Nowadays, health is defined in a comprehensive way as the optimal functioning of a human being both menta-lly and physically. The human body is a conjunction of systems that interact to maintain a balance, and in these systems, each one of the pieces is crucial to maintain the body working the best way possible. When one system is failing, for our purposes we refer in specific to the stomatological system, the body is certainly not healthy. The aforementioned system is very important, because it has an intimate interaction with the other systems (digestive, respiratory). The main illnesses that affect the oral cavity are: caries, periodontal diseases and ma-locclusions. The first two diseases have their origin in a lack of dental hygiene and genetic predispositions; malocclusions have several etiologies. It has been investigated whether the presence of chronic inflammation is a factor that can cause DNA damage. In the oral cavity, an example of this process is periodontal disease, but other factors such as mouthwashes with high concentrations of alcohol, dental materials for orthodontic treatment, which also can produce DNA damage. We must take into account all these factors mentioned abo-ve, to maintain good oral health, and training to avoid agents that can cause DNA damage.
archivos de ciencia vol. 4, no. 1, 2012 vo moreno-martinez et al
11
DNA damage
All living organisms are constantly exposed to elements that can affect their proper functioning. Any chemical and/or biologi-cal agents, when ingested, inhaled, injected or applied topically, can cause functional alterations or even death. Exposure to such agents could happen inadvertently, occur in an accidental man-ner or it could even be intentional or happen inevitably. It is also known that these agents could be harmless, but some of them could end up causing biological reactions when coming in con-tact with a pharmacological or toxic entity. Often these reactions depend on the conversion of the absorbed substances into an active metabolite, which can cause mutation, carcinogenicity or teratogenecity5.Each of the ~1013 cells in the human body receives tens of thou-sands of dna lesions per day 1. These lesions can block genome replication and transcription, and if they are not repaired or are repaired incorrectly, they lead to mutations or wider-scale ge-nome aberrations that threaten cell or organism viability. Some dna aberrations arise via physiological processes, such as dna mismatches occasionally introduced during dna replication and dna strand breaks caused by abortive topoisomerase I and topoi-somerase II activity.Perhaps the most prevalent environmental cancer-causing chem-icals in present days are those produced by tobacco products, which trigger various cancers, most notably those of the lungs, oral cavity and adjacent tissues6.To counter such threats, cells have evolved a variety of dna-dam-age detection and repair systems that, fortunately, are able to ac-curately and efficiently repair the vast majority of the damage that our cells experience. Nevertheless, some lesions escape accurate repair, thus leading to corruption of the genetic information7.A variety of genotoxicity assays are available to assess the dna damage, such as metaphase chromosomal aberrations, sister chromatid exchange, the single cell (comet) assay and the micro-nucleus (mn) test.In this sense, dental materials have been classified since 1995 as medical products, therefore, is necessary in accordance with the international medical regulations that have been proven biocom-patibility and toxicological profile8. In the course of the history of dentistry dental materials used to restore oral health have been tested for their application and clinical effectiveness, but not the cellular effect at the molecular level.New trends in dentistry research lead to the understanding of these processes. New studies have emerged side of the same materials. It has made the analysis of different dental materials, where most of the agents tested were positive in at least one test genotoxic8,9. Meanwhile in 2004, Kleinsasser et al., evaluated the genotoxicity and cytotoxicity of some dental materials (includ-ing dental composites and adhesives) in human lymphocytes us-ing the Comet test, they observed a slight increase of genotoxic effects suggest not to be hazardous however, in which the levels of dna damage were higher if they were combined with elevated
cytotoxic effects10. In addition in vivo analysis has shown that the presence of composite fillings can cause genotoxic effects greater than those with amalgam fillings. Also subgingival plaque might be of genotoxic relevance11.
Relationship between oral health and dna damage
The context of oral health leads not only to dental rehabilitation but to prevent chronic degenerative diseases, which when not ac-companied by pain, people seek professional help long term.In the degenerative pathologic process, within the oral cavity, are different types: periodontal diseases, caries, periodontal abscess, etc. This degenerative process involves different types of inflam-matory mechanisms that could be chronic and acute.The International Agency for Research on Cancer (iarc) has estimated that approximately 18% of cancer cases worldwide are attributable to infectious diseases (iarc, 2003)12. Viruses, bacte-ria and parasites can cause chronic inflammation and contribute to 1.6 million cases of infection- related malignancies per year. Inflammation can be induced not only by chronic infection, but also by many other physical, chemical and immunological fac-tors. It has been hypothesized that many malignancies arise from areas of infection and inflammation13.Reactive oxygen species (ros) and reactive nitrogen species (rns) are capable of causing damage to various cellular constitu-ents, such as nucleic acids, proteins and lipids. ROS and RNS are considered to play an important role in carcinogenesis through oxidative and nitrative dna damage12. ROS can induce the for-mation of oxidative dna lesion products, including 8-oxo-7, 8-di-hydro-29-deoxyguanosine (8-oxodG), which is considered to be mutagenic. It has been reported that misincorporation of adenine occurs opposite 8-oxodG during dna synthesis, leading to gtmt transversions. ros are generated from multiple sources, including inflammatory cells, as well as carcinogenic chemicals and their metabolites and the electron transport chain in mitochondria13.Periodontal diseases are among the most widespread inflamma-tory conditions affecting 10-15% of the population worldwide. Gingivitis is characterized by inflammation of the gums due to the accumulation of plaque around the gingival margin. Periodonti-tis is more destructive and associated with gum recession, loss of gingival tissue, and underlying alveolar bone. It is initiated by the colonization of the gingival area by bacterial pathogens. The predominant inflammatory cells within healthy connective tis-sues and the epithelium of the gingival area are the polymorpho-nuclear leukocytes (pmnl). In aggressive forms of periodontitis, pmnl appears to be functionally activated and exhibit increased production of ros that could destroy pathogens and also damage host tissues in the vicinity. Specifically, these ros promote peri-odontal tissue destruction and osteoclastic bone resorption. The degree to which ros influences the progression of periodontal diseases is not yet clear, but may be significant given the panoply
archivos de ciencia vol. 4, no. 1, 2012vo moreno-martinez et al
12
of enzymatic and nonezymatic antioxidant defenses deployed to counteract pmnl derived ros in mammalian tissues14.Increasing evidence indicates that 8–OhdG, 8-isoprostane (8-epi-PGF2alfa), and protein carbonyl levels are augmented in a wide range of human conditions including cancer, neurodegen-erative disorders, diabetes, atherosclerotic cardiovascular disease, chronic inflammatory diseases, and even the normal aging pro-cess. 8-hidroxy–2-deoxyguanosine (8-OHdG) is a principal sta-ble marker of hydroxyl radical damage to dna following specific enzymatic excision and repair of 8-hydroxylated guanine bases. It has been noted that 8-OHdG, concentrations are significantly higher in whole saliva of subjects with periodontitis that in those with healthy periodontium14.
Oral health in orthodontics patients
Orthodontic treatment involves the use of devices attached to the teeth, such as brackets, bands and arch wires, to perform the movement at its base bone. These devices are made of alloys con-taining nickel, cobalt and chromium in different percentages. It has been observed that these metals may have carcinogenic ef-fects in animals or humans15, its mechanisms are not well known, but a process may be the interaction with dna, either directly or indirectly.In the manufacture of orthodontic appliances includes applying a layer of antioxidant, to prevent corrosion and release of ions of these metals, but the properties of the oral environment (ther-mal, microbiological and enzymatic) can provide an environ-ment for biodegradation of braces, which facilitates the release of metal ions16,17. These metal ions are found in low concentrations in saliva of patients with orthodontic treatment18.To carry out orthodontic tooth movement stress is applied to the tooth, and thereby to the periodontal ligaments (pdl) and the bone as well, the extracellular fluids of the pdl shift and the cells and matrix are distorted. Changes in blood flow with migration of leucocytes into the extra vascular space can be observed in ar-eas of tension as well, indicating that there is a mild inflammatory reaction.19 It is assumed that when an orthodontic force displaces the periodontal ligament, such a movement may result in cell perturbation, altering the influx of Ca2+ and other ions, which in turn has been believed to alter the synthesis of cAMP, the physi-cal deformation of cell membranes results in prostaglandin syn-thesis. Mechanical stress would alter the level and distribution of neurotransmitter substances en the pdl. Neuropeptides: sub-stance P (sp), vasoactive intestinal polypeptide (vip), calcitonin gene related peptide (cgrp) and others act as neurotransmitter from sensory nerve fibers in the pdl. Also immune systems play a regulatory part in orthodontic tissue reactions. Pronounced vasodilation has been reported in areas of tension that leads to migration of macrophages, lymphocytes, proteins and fluid into the extracellular space. These inflammatory cells as well as fibro-blasts and osteoblasts, produce signal molecules, cytokines: in-
terleukins 1α and 1β that attract leucocytes, stimulate fibroblast proliferation and enhance bone resorption and a so-called tumor necrosis factor-α which induces IL-1 production by monocytes, enhances PGE2 and collagenase production, and increases the number of osteoclast19.Added to this, the use of fixed appliances in orthodontic treat-ment may contribute to a localized gingivitis or irritation of sur-rounding tissues, often attributed to increased plaque retention, causing constant inflammation during treatment, if the patient does not maintain proper oral hygiene.
Figure 1. Oral mucosa cells staining with acridine orange (100X):a) Normal cells; b) Micronucleated cell(Instituto de Investigación en Odontología/CUCS/UdeG).
Therefore, orthodontic treatment, that beyond dental benefits, functional, aesthetic and psychological offered to patients is a complex system that includes the presence of metals in the oral environment, inflammation caused by tooth movement and as a possible plaque gingival inflammation and irritation of surround-
archivos de ciencia vol. 4, no. 1, 2012 vo moreno-martinez et al
13
ing tissues, which together can produce adverse biological ef-fects, such as dna damage observed as increased in micronuclei frequency in exfoliated cells of the oral mucosa (Figure 1).
Conclusion
The absence of adequate oral health involves not only the pres-ence of active diseases that can lead to decreased function of proper but also in affecting the overall health of the individual, from organs and systems to DNA damage. The current role of the dentist is to understand and prevent the effects beyond just the oral cavity.
Referencias
1. Luengas MI, Sáenz LP, Sánchez TL. Salud bucal, un indicador sensible de las condiciones de salud. Área de Ciencias Clínicas Departamento de Aten-ción a la Salud UAM-X. http://cbs.xoc.uam.mx/posgrados/documentos/cvsp/hsm/a03.pdf. 2004.
2. Petersen PE. The World Oral Health Report 2003: continuous improve-ment of oral health in the 21st century - the approach of the WHO Global Oral Health Programme. Community Dent Oral Epidemiol 2003;31(1):3–24.
3. U.S. Department of Health and Human Services. Oral Health in America: A Report of the Surgeon General. Rockville, MD: U.S. Department of Health and Human Services, National Institute of Dental and Craniofacial Re-search, National Institutes of Health, 2000.
4. Alan BC, Timothy JB, Jenkins SM. An Assessment of Oral Health Impor-tance: Results of a Statewide Survey. J Am Dent Assoc 2009;140:580–586.
5. Kimura H, Suzuki A. New research on DNA damage. New York: Nova Bio-medical 2008.
6. Jackson SP, Bartek J. The DNA-damage response in human biology and dis-ease. Nature 2009;461:1071–1078.
7. Stephen P. Jackson. The DNA-damage response: new molecular insights
and new approaches to cancer therapy. Biochem Soc Trans 2009; 37: 483-494.
8. Heil J, Reifferscheid G, Waldmann P, Leyhaussen G, Geirtsen W. Genotox-icity of dental materials. Mutat Res 1996;368:181–194.
9. Nomura Y, Teshima W, Kawahara T, Tanaka N, Ishibashi H et al. Genotox-icity of dental resin polymerization initiators in vitro. Journal of materials science: Materials in medicine 2006;17:29-32.
10. Kleinssaser NH, Wallner BC, Harréus UA, Kleinjung T, Folwaczny M, Hickel R et al. Genotoxicity and citotoxicity of dental materials in human lymphocytes as assessed by the single cell microgel electrophoresis (comet) assay. J Dent 2004;32:229–234.
11. Bloching M, Reich W, Schubert J, Grummt T, Sandner A. Micronucleus rate of buccal mucosal epithelial cells in relation to oral hygiene and dental factors. Oral Oncol 2008;44:220–226.
12. Kawanishi S, Hiraku Y, Pinlaor S, Ma N. Oxidative and nitrative DNA dam-age in animals and patients with inflammatory diseases in relation to inflam-mation- related carcinogenesis. Biol Chem 2006;387(4):365–372.
13. Coussens L, Werb Z. Inflammation and cancer. Nature 2002;420:860–867.14. Su H, Gornitsky M, Velly AM, Yu H, Benarroch M, Schipper HM. Salivary
DNA, lipid, and protein oxidation in nonsmokers with periodontal disease. Free Radical Bio Med 2009;46:914–921.
15. Hartwig A, Asmuss M, Ehleben I, Herzer U, Kostelac D, Pelzer A, et al. In-terference by Toxic Metal Ions with DNA Repair Processes and Cell Cycle Control: Molecular Mechanisms. Environ Health Perspect 2002;110:797–799.
16. Schiff N Dalard F, Lissac M, Morgon L, Grosgogeat B. Corrosion resis-tance on three orthodontic brackets: a comparative study of three fluoride mouthwashes. Eur J Orthod 2005;27.
17. House K, Sernetz F, Dymock D, Sandy J, Ireland A. Corrosion of orth-odontic appliances, should we care?. Am J Ortho Dentofacial Orthop 2008;133:485–492.
18. Faccioni F Franceschetti P, Cerpelloni M, Fracasso M. In vivo study on metal release from fixed orthodontic appliances and DNA damage in oral mucosa cell. AM J Orthod Dentofacial Orthop 2003;124:687–694.
19. Reitan K, Rygh P. Biomechanical Principles and Reactions. En:Graber T, Vanarsdall R. Orthodontics, currents principles and techniques. St. Louis, Missouri: Mosby, 1994:96–192.
Salud oral y daño al ADNVO Moreno-Martinez, CG Cueva-Navarro, AL Zamora-Perez
Hoy en día, la salud se define de manera amplia como el óptimo funcionamiento de un ser humano, tanto mental como físicamente. El cuerpo humano es un conjunto de sistemas que interactúan para mantener un equilibrio, y en estos sistemas cada una de las piezas es fun-damental para mantener el cuerpo o el trabajo de la mejor manera posible. Cuando un sistema está fallando, para nuestros propósitos nos referimos en concreto al sistema estomatológico, el cuerpo no es ciertamente saludable. El sistema anterior es muy importante, porque tiene íntima interacción con los demás sistemas (digestivo, respiratorio). Las principales enfermedades que afectan a la cavidad oral son: caries, enfermedad periodontal y maloclusiones. Las dos primeras enfermedades tienen su origen en la falta de higiene dental y predisposición genética, las maloclusiones tienen diversas etiologías. Se ha investigado si la presencia crónica del proceso inflamatorio es un factor que puede causar daño en el ADN. En la cavidad oral un ejemplo de este proceso es la enfermedad periodontal, pero existen otros factores como enjuagues bucales con altas concentraciones de alcohol, materiales dentales o tratamientos de ortodoncia, que también pueden llegar a pro-ducir daño en el ADN. Debemos tener en cuenta todos estos factores antes mencionados, para mantener buena salud oral, y la información para evitar los agentes que pueden provocar daños en el ADN.
archivos de ciencia vol. 4, no. 1, 2012a martínez-ramírez et al
14
Introducción
En años recientes se ha puesto mayor atención en la calidad con que se otorgan los Servicios de Salud, desde el punto de vis-
ta profesional y técnico, con identificación de los problemas que obstaculizan la prestación, así como en lo referente al respeto de los derechos humanos, de los principios de las práctica Médica y más recientemente a los riesgos que tienen que enfrentar los pa-cientes durante su estancia Hospitalaria, mismos que pueden dar
Affiliations1 Departamento de Salud Pública del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Guadalajara, México.2 Infectología Pediátrica del Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Guadalajara, México
Address reprint request to: Armando Martínez RamírezDepartamento de Salud Pública. Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Univer-sidad de Guadalajara. Asunción 1875, Colonia Aldrete, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44660.Tel: (33) 38170171, Fax (33) 38175199e-mail: [email protected]
Potential conflict of interest: Nothing to report.
Palabras clave: Gestión de riesgos sanitarios, seguridad del paciente, evento centinela pediátrico.Key words: Health risk management, patient safety, pediatric sentinel event.
lugar a errores, eventos adversos y daño temporal, permanente o muerte del paciente (Evento Centinela)¹.Sin embargo, a pesar del creciente interés por la seguridad del pa-ciente todavía es general la falta de sensibilidad respecto al proble-ma de los efectos adversos.En este sentido la Organización Mundial de la Salud menciona que la capacidad de notificar, analizar y aprender de la experien-cia sigue siendo gravemente mermada porque falta uniformidad en los métodos de identificación y medida, los planes de notifica-ción de los eventos son inadecuados, preocupa innecesariamente la violación del carácter confidencial de los datos, se tiene la exi-gencia de responsabilidades profesionales y los sistemas de infor-mación son precarios. Siguen siendo limitados la comprensión y el conocimiento de la frecuencia con que ocurren, de las causas, los determinantes y las repercusiones en la evolución de los pa-cientes y de los métodos efectivos para prevenirlos².Es importante señalar que los incidentes que resultan de una ac-ción sanitaria se asocian a fallas estructurales, organizacionales o de la toma de decisiones clínicas y se pueden manifestar como incremento del riesgo de presentarse Cuasi-fallas, Eventos Adver-sos o Eventos Centinela3.Diferentes métodos se han propuesto para el abordaje científico tanto del riesgo como del daño generado en y por el proceso de
C O N C I S E R E V I E W S
Gestión de riesgos sanitarios.Análisis de un evento centinela pediátrico
A Martínez-Ramírez1, S Chávez-Ramírez1, EG Cambero-González1, A Plascencia-Hernández2,CC Rivera-Mendoza2, A González-Mares2
Introducción. En años recientes se ha puesto mayor atención en la calidad con que se otorgan los servicios de sa-lud, con identificación de los problemas que obstaculizan su prestación, particularmente, los riesgos que enfrentan los pacientes durante su estancia hospitalaria, mismos que pueden dar lugar a errores, eventos adversos y daño temporal, permanente o muerte (evento centinela). Sin embargo, siguen siendo limitados el conocimiento y la comprensión de la frecuencia con que ocurren los eventos adversos, de las causas, los determinantes y las repercu-siones en la evolución de los pacientes y los métodos efectivos para prevenirlos. Objetivo. Proponer la implemen-tación de una metodología para el análisis de estos eventos, que permita la valoración prospectiva a través de la identificación y mejora de los pasos de los procesos de atención, para garantizar razonablemente unos resultados seguros y clínicamente deseables. Metodología. Las fases de la propuesta metodológica son: 1) Definir el evento a analizar; 2) Conformar el grupo de análisis; 3) Describir el proceso de atención y detectar posibles fallas; 4) Deter-minar la probabilidad de ocurrencia y severidad del efecto; 5) Identificar posibles causas; 6) Establecer estrategias, indicadores y responsables de su implantación y cumplimiento. Resultados. Fallos latentes del sistema: Insuficien-te suministro de material y equipo, terapia intermedia sin funcionar, dotación y cobertura insuficiente de personal; incumplimiento de los protocolos de atención, deficientes registros médicos y de enfermería e insuficiente super-visión; y del entorno, falta de cultura médica de los padres y la idiosincrasia del paciente. Fallos activos del perso-nal: Actitud negativa hacia la seguridad, insuficiente capacitación/actualización, excesiva carga de trabajo y fatiga. Conclusión. El desafío planteado por la seguridad del paciente, implica indagar sobre la cultura organizacional e identificar los determinantes y contribuyentes a la generación y reproducción de prácticas médicas seguras.
archivos de ciencia vol. 4, no. 1, 2012 a martínez-ramírez et al
15
atención, los cuales se integran en la estrategia global denomina-da Gestión de Riesgos Sanitarios4.Así, la necesidad de la Gestión Activa de los Riesgos Sanitarios proviene de la creciente demanda de calidad por los usuarios de los servicios médicos5, y de los resultados de los estudios realiza-dos en el campo de los eventos adversos evitables, que demues-tran la importancia social y económica de dichos problemas6.La Gestión de Riesgos Sanitarios es el proceso que pretende esta-blecer pautas de actuación para la toma de decisiones, de manera que elimine o minimice las pérdidas a que da lugar la transforma-ción en daños de los riesgos que conlleva la prestación de Asistencia Sanitaria7 e incluye la valoración de los Riesgos y la incertidumbre asociada a los mismos; el desarrollo de estrategias para confrontar-los; y la Gestión correspondiente para su implementación8.En México, se ha propuesto el registro sistemático de los eventos adversos, sin embargo, debemos transitar de la notificación9,10 a la investigación proactiva de los eventos, particularmente los Even-tos Centinela, entendidos estos como: “Hecho inesperado no re-lacionado con la historia natural de la enfermedad, que produce la muerte del paciente, pone en riesgo la vida, le deja secuelas, produce una lesión física o psicológica grave o el riesgo de sufrir-las en el futuro”11.El objetivo de la presente comunicación es proponer la imple-mentación de una metodología para el análisis de estos eventos que permita la valoración prospectiva de los Eventos Centinela a través de la identificación y mejora de los pasos de los procesos de atención para garantizar razonablemente unos resultados seguros y clínicamente deseables.
Metodología
Definir el proceso o evento a analizarEn este caso se seleccionó, por interés del personal involucrado en su atención, la defunción de una niña de 1 año 5 meses, hos-pitalizada en el servicio de infectología pediátrica de un hospital público de la Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco, México.
Conformar el Grupo de AnálisisEl grupo de análisis fue integrado por el Jefe, un Adscrito y un Médico Residente del servicio y dos asesores expertos en Meto-dología de Gestión de Riesgos Sanitarios. El grupo realizó cinco sesiones de dos horas y media de duración, durante los meses de Febrero y Marzo del 2011, más una reunión de presentación de resultados ante el Cuerpo de Gobierno del Hospital.Durante las sesiones de análisis el grupo realizó las siguientes ac-tividades:• Describir el proceso de atención y detectar posibles fallas. Esta fase
inicia con la identificación de las diferentes fases del proceso de atención durante la hospitalización del paciente y la detec-ción de las posibles fallas en cada una de las etapas del proceso.
• Determinar la probabilidad de ocurrencia y severidad del efecto. Para este fin se utilizó una Matriz para el Análisis de Modos
de Falla y Efecto que incluye: la fase del proceso; el modo de falla; la Probabilidad de Ocurrencia (po); La Severidad del efecto (s); y La Calificación de Prioridad de Riesgo (cpr). La po se calificó de 1-10, donde 10=muy probable que ocu-rra. De igual manera la S se calificó de 1-10, donde 10=al efecto más severo. Finalmente la cpr resultó de la multipli-cación de po por S.
• Identificar Posibles Causas. Para este efecto se utilizó el Dia-grama de Causa-Efecto o Espina de Pescado y como cate-gorías de análisis: las Políticas, los Procesos, el Personal y el Paciente (4p).
• Establecer Estrategias Indicadores y Responsables de su Implan-tación y Cumplimiento. Para este fin se utilizó un formato que incluye: el Fallo identificado; la Causa potencial; Acción o Estrategia; Indicadores de Resultados; Responsable; y Fe-cha de cumplimiento.
Resultados
En la parte superior del Cuadro 1 se describe de manera porme-norizada el proceso de atención que, de acuerdo al grupo de aná-lisis, se dividió en 7 fases: Valoración inicial por Residente Pedia-tra, valoración por el Infectólogo Pediatra y la atención de cada uno de los cinco días que la paciente permaneció hospitalizada. Mientras que en la parte inferior del mismo Cuadro se enuncian las posibles fallas detectadas.En el Cuadro 2 se presenta la probabilidad de ocurrencia y severi-dad del efecto, así como la clasificación de riesgo: po multiplica-do por s=cpr. Es importante mencionar que en este cuadro solo se presentan 8 de las fallas detectadas ya que estas obtuvieron una calificación igual o mayor a 40 puntos, cifra fijada (arbitrariamen-te) para que estos modos de falla sean analizados en la siguiente etapa metodológica a través del Diagrama de Causa-Efecto con el propósito de identificar sus posibles causas.En este Cuadro destacan la falta de vacunación de los padres de la niña con Bordetella pertussis (bp), la falta de material y equipo, y el traslado tardío a la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica (utip).En la figura 1, se muestra, sólo para fines prácticos, el concentrado de los 8 análisis de Causa-Efecto que se realizaron, uno por cada modo de falla descrito en el Cuadro 2.Con estos resultados y por categoría de análisis podemos desta-car: En Procesos, la falta de aplicación de los protocolos de aten-ción, fallas en la supervisión y el deficiente registro por parte del personal de salud; en relación a las Políticas institucionales: insu-ficiente dotación de material y equipo, y deficiente cobertura de personal; en cuanto a las Políticas Nacionales de Salud, ausencia de esquema de vacunación antipertusis en adulto y desabasto de este tipo de Biológico.En el rubro de Personal, sobresale la excesiva carga de trabajo con la consecuente fatiga, actitud negativa ante situaciones críticas y deficiente capacitación y/o actualización en el proceso de aten-ción del paciente en estado crítico.
archivos de ciencia vol. 4, no. 1, 2012a martínez-ramírez et al
16
Discusión
En los últimos 10 años se vienen realizando estudios en diferen-tes países, en medio de grandes resistencias y dificultades impues-tas por los sistemas de salud y la propia profesión médica, para estudiar y profundizar, con espíritu científico y criterio epidemio-lógico, la raíz de los eventos adversos que conducen al error, y, so-bre todo, Buscando fórmulas que permitan reducirlo y evitarlo12.El British Medical Journal, del 18 de marzo del 2000, dedicó un número completo a esta cuestión bajo el título “Reduciendo el error, aumentando la seguridad”. Ilustraba un avión siniestrado, siendo investigado por los expertos que recogían evidencias de por qué se había producido el accidente. Mostrando cifras por
En relación al Paciente la propia idiosincrasia de la paciente (pro-bablemente cursaba con una patología genética) y la falta de cul-tura médica en general de los padres de la niña lo que provocó, entre otras cosas, la presentación inoportuna de la paciente para su atención.A manera de cuadro resumen, en el Cuadro 3 se presentan no sólo el fallo identificado, y la causa potencial del mismo, sino también las decisiones o estrategias consideradas por el grupo, así como los indicadores de resultados que permitan medir la eficacia de las acciones, los responsables de ejecutarlas y la fecha de cumpli-miento de las mismas.Es importante señalar que las medidas planteadas fueron valida-das por el Jefe de servicio.
Cuadro 1. Describir el proceso de atención y detectar posibles fallas.
Valoración inicial por Residente Pediatra
Valoración por Infectólogo Pediatra
Atención Día 1 Atención Día 2 Atención Día 3 Atención Día 4 Atención Día 5
20/01/2011 20/01/2011 21/01/201116:10 hrs.
22/01/201118:50 hrs.
23/01/201123:50 hrs.
24/01/201106:30 hrs.
25/01/2011
Fase del proceso
- Cuadro compatible con síndrome de coqueluchoide de 4 días de evolución.- Se prescribe tratamiento sintomático y de sostén respiratorio.- Se envía a infectología pediatría a las 21:00 hrs.
- Se avala diagnóstico y tratamiento.
- Detecta soplo cardíaco y probable genopatía. Se solicita valoración a genética y cultivo de BP.- Se inicia claritromicina.
- Aparecen signos de deterioro respiratorio.- Tos en accesos cianozantes.- Estrategia ventilatoria 1 (O2 en fosas nasales)
-Presenta acidosis mixta descompensada, cianosis.- Se cambia estrategia ventilatoria a fase II (CPAP).- Se agrega ceftriaxona.
- Persiste acidosis.- Se cambia estrategia ventilatoria a fase III (VMA).- Se solicita RX de tórax, colocación de catéter VC y cama en UTIP.
- Deterior hemodinámico.- Inicia con signos de falla orgánica múltiple- Se traslada a UTIP a las 14:00 horas- Fallece a las 18:50 horas.
Posibles fallas
La exploración física del paciente.Llenado deficiente e inoportuno del expediente clínico.
- No hay nota de valoración inicial.- No se inicia manejo con antibióticos.- Padres no vacunados contra Bordetella pertussis (BP).
- Genética no realizó la valoración.- No se solicitó valoración cardiológica
- No hay monitorización con oxímetro de pulso.- No hay notas d eenfermería de paciente crítico.
- No hay material para CPAP.- No se inició ventilación mecánica desde el ingreso.
- No hay ventilador mecánico.- Inoportunidad en la toma de RX de tórax y en la colocación del catéter VC.
- El traslado a UTIP se hace 30 horas después.- La autopsia fue denegada.
Cuadro 2. Determinar la probabilidad de ocurrencias y severidad del efecto.
Fase del proceso Modo de falla Probabilidad deocurrencia (PO)
Severidad (S) Calificación de prioridadde riesgos: (PO)(S)=CPR
Valoración inicial(Urgencias Pediatría)
1. Llenado deficiente e inoportuno del expediente clínico. 8 5 40
Valoración porInfectólogo Pediatra
1. No se inició manejo con antibióticos.2. Padres no vacunados contra BP
610
810
48100
Atención día 3 1. No hay material para CPAP. 10 6 60
Atención día 4 1. No hay ventilador mecánico.2. El catéter se colocó 16 horas después.
78
108
7064
Atención día 5 1. El traslado a UTIP se hace 30 horas después.2. La autopsia es denegada.
710
102
7020
archivos de ciencia vol. 4, no. 1, 2012 a martínez-ramírez et al
17
demás elocuentes del impacto del problema de la Seguridad en los servicios de salud:• Muerte en vuelos domésticos: 1 en 8’000,000 vuelos.• Eventos adversos en hospitales 1 de cada 27 a 34 ingresos
(publicaciones recientes nos hablan de 1 por cada 10).• Muerte en Hospitales por errores asistenciales 1 de 343 a
764 ingresos.• 44,000–98,000 muertes anuales (Instituto de Medicina de
los EUA).
Hablando específicamente de los Eventos Centinela, en 2003, la Joint Commission on The Accreditation of Health Care Organization (jcahco), identificó 114 eventos centinela en hospitales de Es-tados Unidos que habían solicitado su acreditación. La Comisión considera que existen de 10 a 20 eventos centinela por hospital11. Además, se estima que por cada evento centinela se producen 29 eventos adversos (menores) y 300 Incidentes sin lesión13.Tomando el ejemplo de la industria aeronáutica, que investi-ga hasta el mínimo detalle en cada evento o siniestro, se ha ido abriendo camino en muchos países, la práctica de la denuncia sis-temática de los Eventos Adversos para que puedan ser analizados, prevenidos y controlados12.En este sentido, las Unidades de Atención Médica deben respon-der a todos los eventos adversos, particularmente ante los eventos centinela. La respuesta adecuada incluye una investigación opor-tuna de las fallas, sus posibles causas, implementar soluciones y monitorizar su efectividad14.La identificación de factores asociados a los servicios de salud en
los eventos centinela, permitirá generar acciones que reorienten la prestación de estos servicios y mejorar la calidad y seguridad de los pacientes. Sin embargo, existe poca claridad, escasas refe-rencias bibliográficas e insuficiente información en cuanto a la identificación de los eventos centinela, sobre qué hacer ante su ocurrencia, qué hacer con los hallazgos, cómo sistematizar la in-formación y Cómo generar planes de acción y de mejoramiento al interior de las instituciones sanitarias15.El presente estudio aborda el análisis de un Evento Centinela Pe-diátrico desde la perspectiva del enfoque de Riesgos Sanitarios, aplicando una metodología simplificada que permita establecer pautas de atención sanitaria segura16.La metodología utilizada en nuestro estudio concuerda en lo ge-neral con la propuesta por Rodríguez y Ortiz15 y la Sugerida por Saturno8 y la Veteran Administration (va)17.Sin embargo, difiere particularmente en:• La integración en el diagrama de flujo, que describe el proce-
so de atención, las posibles fallas fase del proceso.• La utilización de la Matriz para el Análisis de Modos de Fa-
llas y Efecto.• La simplificación del instrumento de análisis Causa-Efecto,
sobre todo en las categorías de análisis, ya que nosotros uti-lizamos, para simplificar el formato (no así el análisis), solo cuatro: procesos, políticas, personal y paciente que incluyen las 10 sugeridas por otros autores: paciente, individuo, ta-reas, comunicación, equipo, formación, equipamiento y re-cursos, condiciones de trabajo y organización8,16,17.
• Finalmente, para el establecimiento de estrategias, indicado-
Cuadro 3. Establecer estrategias, indicadores y responsables de implementación y cumplimiento.
Fallo identificado Causa potencial Acción o estrategia Indicador de resultados Responsable Fecha cumplimiento
1. Llenado deficiente e inoportuno del expediente clínico.
1.1 Deficiente capacitación.1.2 Deficiente supervisión.
1.1.1 Capacitar continuamente al personal.1.1.2 Aplicar programa de supervisión.
- Evaluación trimestral.- Auditoría mensual.
Médico adscrito.Jefa de enfermeras.
2. No se inició manejo con antibióticos.
2.1 Falta de aplicación del protocolo de manejo del paciente crítico.
2.1.1 Capacitar al personal becario sobre manejo del paciente crítico.
- Realización de curso de inducción
Médico adscrito.Jefe de servicio.
3. Padres no vacunados contra BP.
3.1 Desabasto de vacuna pentavalente (TBP) e inexistencia de esquema de vacunación para adultos.
3.1.1 Recomendar modificación de la Política nacional de vacunación para adultos
- Abasto oportuno de vacuna pentavalente.- Política nacional de vacunación para adultos.
Epidemiólogo.Secretaría de salud.
4. No hay material para CPAP, ni ventilador.
4.1 Insuficiente suministro de material y equipo para atención de pacientes en estado crítico.
4.1.1 Solicitar material de acuerdo a los consumos promedio mensuales
- Establecimiento de fondo fijo para la operación adecuada del servicio.
Jefa de enfermeras.Subdirector de recursos materiales.
5. El catéter se colocó 16 horas después de solicitado.
5.1 Excesiva carga de trabajo de cirujano pediatra.
5.1.1 Solicitar personal de acuerdo a la demanda de atención.
- Dotación de personal con base en indicadores hospitalarios.
Jefe del servicio de pediatría.Subdirector de recursos humanos.
6. Traslado tardío a UTIP.
6.1 Insuficiente espacio físico. 6.1.1 Gestionar ampliación de la UTIP y de personal suficiente para la operación.
- Ampliación de la UTIP- Dotación de personal suficiente.
Jefe del servicio de pediatría.
archivos de ciencia vol. 4, no. 1, 2012a martínez-ramírez et al
18
res y responsables de su implantación y cumplimiento utili-zamos un formato que difiere sustancialmente con la “Hoja resumen de los pasos 4 y 5 de un hfmea” propuesto por la va National Center For Patient Safety17 y adaptado por Saturno8.
En relación a los resultados del análisis del Evento Centine-la pediátrico que nos ocupa y de acuerdo al modelo del Queso Suizo utilizado por Reason18, que mejor explica las causas de los eventos adversos, podemos destacar que los fallos latentes (“Agujeros”). Que subyacen en los sistemas relacionados con la organización (insuficiencia de políticas orientadas a fortalecer el suministro suficiente y oportuno de material y equipo, cobertura y capacitación del personal y dotación de áreas físicas necesarias para atención de pacientes en estado crítico); procesos de trabajo (incumplimiento de los protocolos de atención, deficientes re-gistros médicos y de enfermería, insuficiente supervisión); y del entorno (falta de cultura médica de los padres y la propia idiosin-crasia del paciente); que obstaculizan que la institución establez-ca las defensas, barreras y puntos de seguridad que prevengan la ocurrencia de los errores19.Por otra parte, están los errores activos o fallos humanos del per-sonal de salud (actitud negativa hacia la seguridad, insuficiente
capacitación y actualización, excesiva carga de trabajo y fatiga), que al alinearse con los fallos latentes vulneran las barreras de de-fensa del sistema.En este orden de ideas, Aguirre-Gas20 menciona que los Eventos Adversos pueden ser prevenibles y evitables, o bien, inevitables; cuando sus causas no son conocidas, no pueden ser modificadas y pueden estar relacionadas o no con un error. Así, las causas de los eventos adversos pueden ubicarse en numerosas situaciones, desde la posibilidad de fallas en la estructura, fallas en el proceso que incluyen: la cultura de la organización, el proceso mismo de la atención médica, la competencia profesional y los factores in-herentes al paciente.A manera de conclusión podemos mencionar que el enfoque principal en la prevención de los eventos adversos se ubica en la identificación, prevención y control de riesgos capaces de ocasio-narlos20.Por ejemplo, algunas medidas para la prevención de Eventos Ad-versos sin error médico:• Resolver los problemas estructurales y del proceso.• En la planeación y organización de los servicios de salud y en
los proyectos de las instalaciones hospitalarias, debe privile-giarse las medidas de seguridad para el paciente.
Figura 1. Análisis de Causa-Efecto por cada modo de falla
archivos de ciencia vol. 4, no. 1, 2012 a martínez-ramírez et al
19
• El equipo, el material de consumo y los medicamentos de-ben ser suficientes y de calidad.
• El mantenimiento de los equipos debe ser suficiente y opor-tuno.
• La selección, capacitación y actualización del personal debe garantizar la competencia profesional congruente con las ne-cesidades del paciente20.
• Medidas específicas como: disminuir la altura de las camas, verificar la operación de los equipos, revisar a los pacientes, controlar los accesos al hospital, etcétera21.
• En caso de defunción (Evento Centinela) la respuesta debe ser inmediata.
Para la prevención de Eventos Adversos por error médico:• Estandarización de los procesos a través de guías de práctica
clínica.• Aplicar los preceptos de la Medicina Basada en Evidencias.• Actualización del personal en los conocimientos médicos
vigentes que permitan el desarrollo de un razonamiento clí-nico escrupuloso.
• Llenado completo y oportuno del expediente clínico.• La práctica de la clínica como un recurso que aumenta el co-
nocimiento, el interés y la curiosidad científica.• Utilización de los estudios epidemiológicos locales que
orienten a la opción más probable.• Experiencia. La mayor experiencia del médico derivada de
una práctica clínica desarrollada con calidad, le permite una mejor percepción anticipatoria de los riesgos de que ocurra un evento adverso, e identificar la presencia de signos o sín-tomas que orientan hacia determinada posibilidad, que con frecuencia resulta ser la correcta20.
Finalmente, el desafío planteado por el error en medicina y se-guridad del paciente, implica indagar sobre los conocimientos, saberes y prácticas del equipo de salud que permita interpretar el universo simbólico sobre esta problemática e identificar los de-terminantes que contribuyen a la generación y reproducción de prácticas médicas seguras12.El interés está en el concepto de cultura organizacional y dentro de éste, conocer la cultura de la seguridad. Esta última está dada cuando las organizaciones favorecen la dedicación continua y prioritaria para el mejoramiento de la calidad.Más concretamente, estas organizaciones: reconocen en la na-turaleza de la actividad que desarrollan la propensión a la ocu-rrencia de errores u accidentes; estimulan un ámbito de análisis del error no centrado en el individuo y en el que el reporte no se acompañe automáticamente de una penalidad o castigo; promue-ven la colaboración a distintos niveles jerárquicos para corregir los aspectos vulnerables; y destinan recursos a mejorar la seguri-dad en forma sostenida12.
Referencias
1. Aguirre-Gas HG. Aspectos Éticos de la Seguridad del Paciente. En: Arman-do Martínez Ramírez (Coordinador), Gestión de la Calidad y Seguridad Clínica. Guadalajara, Jalisco: Editorial Investigación, Difusión, Educación y Asesoría, S. de R.L. de C.V. IDEA, 2010.
2. Calidad de Atención: Seguridad del Paciente. Informe de la Secretaría. In-forme de la OMS-Consejo Europeo sobre Seguridad del Paciente (Diciem-bre, 2001). Organización Mundial de la Salud. Consejo Consultivo. 109ª Reunión. EB109/9,5 de Diciembre de 2001.
3. Aguirre-Gas HG. Conferencia sobre “Seguridad del Paciente”. 2da. Reu-nión sobre Calidad en la Atención, IMSS, Ixtapa Zihuatanejo, Gro. México. 6 de Abril de 2006.
4. Martínez-Ramírez A. Análisis de Eventos Centinela: Una Propuesta Meto-dológica. Rev CONAMED, 2011;16(1):34-38.
5. Aranaz JM, Albar C, Galán A, Limón R, Requena S, Álvarez EE, et al. La Asistencia Sanitaria como Factor de Riesgo: los Eventos Adversos ligados a la Práctica Clínica. Gac Sanit. 2006;20 Suppl 1:41-47
6. Aranaz JM, Albar C, Vitaller J, Ruiz-López P. Estudio Nacional sobre Even-tos Adversos ligados a la Hospitalización. Eneas 2005. Ministerio de Salud y Consumo; 2006: http://www.msc.es/organizacion/sms/plancalidadSNS/docs/eneas2005baja.pdf.
7. Martínez-López FJ, Ruiz Ortega JM. Concepto y Metodología de la Ges-tión de Riesgos Sanitarios. En: Martínez-López FJ, Ruiz Ortega JM (Edi-tores). Manual de Gestión de Riesgos Sanitarios. Madrid: Díaz de Santos; 2001.
8. Saturno PJ. Seguridad del Paciente. Marco Conceptual. Enfoques y Acti-vidades. Manual del Master en Gestión de la Calidad en los Servicios de Salud. Módulo II: Seguridad del Paciente. Unidad Temática 33. Murcia: Universidad de Murcia; 2008. ISBN: 978-87-8371-750-9.
9. Sarabia GO, Poblano-Verástegui O, Tovar VW, Garrido LF. Análisis Com-parativo Hospitalario del Evento Adverso en México: Utilidad del Reporte Voluntario en Línea. Rev Calidad Asist. 2007;22(6):342-348.
10. Juárez PH, Durán MC. Eventos Centinela y la Notificación por Enfermería. Rev. Enferm IMSS. 2009;17(1):39-44.
11. http://www.jcaho.org.thejointcommission.12. Hernán Michelangelo y Amalia Scharfner. Error en Medicina y Seguridad
del Paciente. CIN 2009. Disponible en: http://cim2009.unimet.edo/13. Sistema de monitoreo e intervención de indicadores centinela. Disponible
en: www.supersalud.cl/observatorio/575/article.5651.htm14. Velarde-Mora HJ. Seguridad del Paciente. Epidemiología de los Eventos
Adversos. En: Armando Martínez Ramírez Coordinador. Gestión de la Ca-lidad y Seguridad Clínica, Guadalajara, México: IDEA, 2010.
15. Rodríguez JM, Ortiz Y. Propuesta Metodológica para el Análisis de los Eventos Centinela. Rev Fac Med. 2007;55:105-114.
16. Martínez-Ramírez A. Análisis de Eventos Centinela: Una Propuesta Meto-dológica. Rev CONAMED 2011;16(1):34-38.
17. VA. National Center for Patient Safety: http://www.va.gov/safetytopics/HFMEA/FMEAZpdf
18. Reason J. Human Error: Models and Management. Br. Med J. 2000;320:768-770.
19. Telles-Tamez ME. Evento Centinela en la Atención Obstétrica. Rev Enferm IMSS 2008;16(1):27-30.
20. Aguirre-Gas HG, Vázquez-Estupiñán F. El Error médico. Eventos adversos. Cir Ciruj 2006;74:495-503.
21. Gallardo-Rincón H. Prevención y Control de los Eventos Adversos en Hos-pitales. Congreso Médico de los Altos. Hospital del Centro Médico Alteño, Tepatitlán, Jalisco, México, 2006.
archivos de ciencia vol. 4, no. 1, 2012a martínez-ramírez et al
20
Health risk management. Analysis of pediatric sentinel eventA Martínez-Ramírez, S Chávez-Ramírez, EG Cambero-González, A Plascencia-Hernández, CC Rivera-Mendoza, A González-Mares
Background. In recent years more attention has been put on the quality of health services, identifying the problems that hinder their performance, particularly the risks faced by patients during their hospital stay, that include errors, adverse events, temporary or permanent damage, or death (sentinel event). However, is still limited the knowledge and understanding to determine the frequency of occurrence of this adverse events, causes, determinants and impact on patient outcomes and effective methods to prevent them. Objective. To propose the implementation of a methodology for the analysis of these events, which will allow an effective assessment through the identification and improvement of the steps in the processes of care attention, to ensure effectiveness results. Methodology. The phases of the proposed meth-odology are: 1) Define the event to analyze, 2) Form the group analysis, 3) Describe the process of care and identify potential flaws, 4) De-termine the probability of occurrence and severity of the effect, 5) identify possible causes, 6) Establish strategies, indicators and responsible for its implementation and compliance. Results. Latent failures of the system: Insufficient supply of material and equipment, intermediate care does not work, staffing and insufficient coverage of personal failure in following treatment protocols, inadequate medical and nursing records and inadequate supervision including environment, lack of medical culture of the parents and relatives and the idiosyncrasies of the patient. Staff active faults: Negative attitude towards security, inadequate training, overwork and fatigue. Conclusion. The challenge of patient safety involves inquiring about the organizational culture and identifies the determinants that contribute to the generation and reproduction of safe medical practices.
archivos de ciencia vol. 4, no. 1, 2012 ec chan-gamboa et al
21
Introducción
E l tema de la violencia contra las mujeres en los últimos años ha sido de gran interés por su trascendencia en el cumplimiento
de los derechos humanos y por su implicación en el desarrollo de los países. Entre las diversas áreas de investigación en esta línea se encuentran los estudios que dirigen su atención a las construccio-nes culturales del género, en algunos se sugiere que la violencia contra la mujer es más común en lugares donde los roles basa-dos en el género están rígidamente definidos e impuestos [1-5] y donde el concepto de masculinidad está ligado a la dureza, el honor masculino o la autoridad [6,7]. Por otra parte, se argumen-ta que existen otras normas culturales relacionadas con el abuso como son la tolerancia del castigo físico de las mujeres y los niños, la aceptación de la violencia como medio de resolver las disputas personales y la percepción de que las mujeres son parte del capital de los hombres [4,8-15].Existen pues diferentes constructos que forman parte de la vio-lencia dirigida hacia el género femenino, en la actualidad aún se puede observar que bajo la ideología de la armonía en la relación de pareja, pulsan también ideas que más que un equilibrio en la pareja propician la desvalorización de las mujeres [16,17], que van unidas al reparto rígido de roles por género delimitando las
Affiliations1 Departamento de Psicología Básica, Centro Universitario de Ciencias de la Salud, Universidad de Guadalajara2 Departamento de Trabajo Social, Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad de Guadalajara.
Address reprint request to: Dra. Claudia Chan GamboaDepartamento de Psicología Básica, Centro Universitario de Ciencias de la Salud, Sierra Nevada 950, Colonia Independencia, Puerta 16, Guadalajara, Jalisco, México.Teléfono (33)10585200, extensión 33945, 33946.E-mail. [email protected]
Potential conflict of interest: Nothing to report.
responsabilidades domésticas, productivas y reproductivas entre el hombre y la mujer [18,19]. Es precisamente en esta área don-de inicia el maltrato implícitamente dirigido a la mujer al hacerla responsable del cuidado directo de los hijos, de la casa y de su actividad laboral, la doble o triple jornada de la mujer, que es una muestra fehaciente de la desigualdad que aún prevalece entre am-bos géneros. Agravando la situación el hecho de que el trabajo que la mujer realiza en el ámbito doméstico es devaluado, no es considerado productivo, dejando a la mujer que sólo se dedica al hogar y a los hijos sin el reconocimiento a la actividad no remu-nerada, y contribuyendo al mismo tiempo al mantenimiento del estatus mayor del hombre que “sostiene el hogar”.La remuneración al trabajo que la mujer realiza podría mejorar la posición de las mujeres en la familia, en tanto éste posibilitaría el que sea menos dependiente social y económicamente y reducir su situación de vulnerabilidad ante la violencia. El trabajo remu-nerado de las mujeres puede tener varias aristas, por una parte, podría ayudar a plantear los conflictos de la pareja en términos de mayor igualdad y, en este sentido, contribuiría a contrarres-tar la violencia; aunque por otro lado se ha sugerido que aún en altos perfiles de trabajo como el académico no han disminuido los conflictos a los que se expone la mujer en el ámbito familiar [16]. El trabajo fuera del hogar proporciona a las mujeres un in-greso económico que les aporta independencia con respecto a su pareja; también puede ser una herramienta para la vinculación; la integración de las redes de apoyo, y el rescate del exterior de contactos socialmente valiosos.Sin embargo, debemos hacer un paréntesis en esta reflexión, pues si bien es cierto que el trabajo contribuye a mejorar las con-diciones de las mujeres, y hace falta ampliar las investigaciones en nuestro contexto sobre la violencia; pese a ello, el hecho de emplear la postura de Gergen [20,21], llamada Construccionis-mo Social, nos lleva al terreno donde la realidad está construida y
Actitudes de género en jóvenes universitarios de JaliscoEC Chan-Gamboa1, C Estrada-Pineda2, R García-Reynaga2, JA Hernández-Padilla1
Las construcciones sociales acerca de los roles de género y las actitudes que se desprenden de ello, como la saturación de actividades en las que se encuentran inmersas hoy en día las mujeres, la desvalorización del trabajo en casa y la violencia de la cual muchas mujeres son víctimas, nos ha llevado a indagar en este estudio las construcciones hacia los roles de género de las y los jóvenes estudiantes universitarios, tanto de aquellos que no han tenido una relación violenta, como de los que han aceptado haber tenido una relación en la que han sido sujetos a la violencia por su pareja. Para ello se aplicó The Social Roles Questionnaire a estudiantes hombres y mujeres de bachillerato y licenciatura de la Universidad de Guadalajara (N=1796). En los resultados podemos diferenciar cuatro grupos en la población estudiantil entrevistada: mujeres con maltrato, mujeres sin maltrato, hombres con maltrato y hombres sin maltrato. En los hallazgos encontrados tenemos que en los cuatro grupos prevalecen similares construcciones de los roles de género, la diferencia se encuentra marcada en la actitud hacia el trabajo remunerado femenino y los aspectos que privilegian la crianza, mostrando los hombres actitudes más conservadoras, que pueden apuntalar la desigualdad de género.
C O N C I S E R E V I E W S
archivos de ciencia vol. 4, no. 1, 2012ec chan-gamboa et al
22
aceptada a partir de las interacciones sociales. El vehículo princi-pal que se utiliza para estos intercambios, es el uso que hacemos del lenguaje, este hecho nos da como resultado que los conceptos como el género y la percepción de género, sea más el resultado de la forma en que las mujeres y los hombres hemos ido creando estos conceptos, y a partir de ello, de las prácticas que hemos ge-nerado al respecto [22], que de una diferencia basada únicamen-te en lo biológico. Esto también está acorde a lo que planteaba Anderson [23] que critica el hecho de suponer que el género está solamente entendido desde la perspectiva individual, y no como la construcción donde todos participamos y que facilita una vi-sión maniquea del género.En ese sentido, las actitudes hacia el trabajo pueden ser un in-dicador de las construcciones prevalecientes en las actuales ge-neraciones, respecto a la definición de roles entre los géneros, y además, de la desigualdad que aún predomina entre hombres y mujeres, por tanto, el objetivo de este estudio es indagar las construcciones hacia los roles de género de las y los jóvenes es-tudiantes universitarios, tanto de aquellos que no han tenido una relación violenta y como de los que han aceptado haber tenido una relación en la que han sido sujetos a la violencia por su pareja.
Método y participantes
La muestra se encuentra integrada por 1796 estudiantes de la Universidad de Guadalajara de diferentes licenciaturas (67.3%) y bachilleratos (32.7%) de la red universitaria (Cuadro 1).
Cuadro 1. Departamentos y preparatorias participantes en la investigación
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido
Porcentaje acumulado
Válidos Psicología 82 4.6 4.6 4.6
Medicina 84 4.7 4.7 9.2
Enfermería 42 2.3 2.3 11.6
Nutrición 45 2.5 2.5 14.1
Preparatoria 14 324 18.0 18.0 32.1
Preparatoria 7 264 14.7 14.7 46.8
Derecho 451 25.1 25.1 71.9
Ingenierías 190 10.6 10.6 82.5
Sociología 14 0.8 0.8 83.3
Trabajo Social 300 16.7 16.7 100.0
Total 1796 100.0 100.0
Se trata de una población de clase media mayoritariamente (88.6%), tanto la clase alta (4.2%) como la baja (7.2%) tienen menor presencia en el alumnado. Se trata también de una pobla-ción urbana que se concentra en Guadalajara como lugar de ori-
gen (90.9%) y en algunas ciudades del estado (8.9%), y las y los entrevistados cuyo origen es el rural es menor (0.2%) (Cuadro 1).
Instrumentos
The Social Roles Questionnaire es una escala de tipo Likert con-formado por 27 ítems que indagan los roles de género en pobla-ción adulta [22], diseñado para superar los cuestionarios dicotó-micos que no permiten ver la diversidad de respuestas y evitando dejar de lado la creencia de que hombres y mujeres están en polos opuestos, desde una perspectiva del Construccionismo Social. Este cuestionario por tanto investiga las actitudes sobre género y al mismo tiempo permite evaluar la trascendencia de las con-ductas por encima solamente del género individualmente narra-do. Para su aplicación en México fue traducido y adaptado por el equipo de investigación, realizando de manera inmediata el análi-sis de fiabilidad Alpha de Cronbach en la población mexicana, se obtuvo un resultado de 0.751 para la mayoría de los ítems.El trabajo de campo inició con la solicitud a las autoridades de los distintos centros universitarios para el ingreso a las aulas del equipo de investigación integrado por dos investigadoras y cin-co auxiliares, con el propósito de cubrir los departamentos y ba-chilleratos de la red universitaria. Por circunstancias de distinta índole derivadas del funcionamiento y estructura de cada depar-tamento se procedió a realizar un muestreo intencional, sin em-bargo, se trató de establecer conglomerados por ciclo educativo y por turno, se incluyó así, a alumnos de ambos turnos y cada uno de los ciclos, en el caso del bachillerato desde el 1º hasta 6º y en las licenciaturas desde 1º hasta 8º, sobre todo en las licenciaturas que más apoyo otorgaron para el ingreso a aulas.Una vez obtenido el permiso de las autoridades, se solicitó el apoyo de los maestros para tener acceso a las aulas, si el maestro apoyaba la aplicación, se ingresaba al aula; si el docente negaba el acceso, se seleccionaba otra aula de similar nivel. Al ingresar a las aulas las responsables del equipo de investigación explicaron a los alumnos el objetivo y los criterios de inclusión, por tanto los alumnos casados se excluyeron del estudio así como los alumnos que no desearon participar.El procesamiento de datos se realizó en el paquete estadístico SPSS v.15.0 para Windows, se eliminaron 15 cuestionarios por no tener todos los ítems contestados.
Resultados
Se procedió a indagar la participación en la actividad remunera-da por género de los estudiantes universitarios como parte de su desarrollo o integración en la vida productiva, observándose que los hombres tienen mayor participación en el mercado laboral: 37.8% de los entrevistados han confirmado estar activos, en tanto que sólo el 25.2% de las mujeres trabajan (Cuadro 2).
archivos de ciencia vol. 4, no. 1, 2012 ec chan-gamboa et al
23
Cuadro 2. Incorporación al mercado laboral de las y los entrevistados.
Trabajo remunerado Frecuencia Porcentaje
Mujer
No 803 74.8
Si 270 25.2
Hombre
No 450 62.2
Si 273 37.8
Se ha indagado también la incorporación al mercado laboral de los novios o parejas de los entrevistados, se observa que en el caso de las parejas de las mujeres (n=1073), el 66.7% sí trabaja, siendo solamente la tercera parte(n=357), formada por el 33.3%, los que no tienen una actividad laboral (Figura 1).
0
20
40
60
80
No
Porcentaje
Si
Figura 1. Trabajo remunerado de pareja de las mujeres.
Por otra parte, en el caso de los hombres (n=723), las cifras se invierten, las parejas o novias de los hombres de manera mayori-taria no trabaja (n=472), es decir, el 65.3% no tiene una relación laboral, solamente el 34.7% sí la tienen, porcentaje que abarca una población de n=251 (Figura 2).
0
20
40
60
80
No
Porcentaje
Si
Figuae 2. Trabajo remunerado de pareja de las hombres.
Aún cuando el trabajo contribuye a mejorar las condiciones de la mujer -tanto en su emancipación como en sus necesidades mate-riales-, favorece en sí el fortalecimiento de la red de apoyo social y contrarresta la condición de violencia en que se encuentran las mujeres [16], observamos que existe poca actividad laboral de las mujeres (alumnas y parejas de estudiantes varones), lo que nos lleva a reflexionar que éste es un aspecto que contribuye a las construcciones tradicionales sobre el género.Se analizaron a través de un cuestionario tipo escala de Likert -que integra opciones, siendo la 1 para muy de acuerdo y 5 para las respuestas negativas que se definen en muy en desacuerdo-, las diferencias en las actitudes en los roles de género reflejados en la vida cotidiana, que van desde las actitudes de género con los hi-jos, las relaciones y roles de género en la pareja, en la inserción en el trabajo y hacia la sociedad. Divididas para su estudio en cuatro grupos: estudiantes mujeres que no han tenido relaciones donde se sintieran maltratadas (n=902), estudiantes hombres que no han tenido relaciones donde se sintieran maltratados (n=644), estudiantes mujeres que han tenido relaciones donde se han sen-tido maltratadas (n=171) y estudiantes hombres que han tenido relaciones donde se han sentido maltratados (n=79), para tratar de establecer la existencia de diferencias entre estos cuatro gru-pos. Un primer aspecto a resaltar de la Cuadro 3 es que las medias en general reflejan la permanencia de estereotipos tradicionales de género, por ejemplo, la media más alta que hace referencia al desacuerdo con el constructo `el marido es el responsable de la familia, por lo que la mujer debe de obedecer´ (Ẋ=4.69 y 4.72 en las respuesta de la mujer y Ẋ=4.08 y 3.99 en el caso de los hom-bres) reflejan que no existe rechazo generalizado en la población estudiantil. O por el contrario las que tienen las medias más bajas (sin ser el ítem negativo) que reflejan un acuerdo o concordancia con el constructo, por ejemplo `el que mi pareja considere que soy la responsable de las tareas domésticas me crearía tensión´ (Ẋ=2.47 y 2.26 en los dos grupos de mujeres, y Ẋ=2.82 y 2.62 en el caso de los hombres), se siguen observando construcciones conservadoras.Por otra parte, no se encontró diferencia significativa en los gru-pos con maltrato o sin maltrato en la mayoría de los diferentes ítems –solamente en el ítem que hace referencia a la preemi-nencia del trabajo en el hogar sobre el profesional-, la diferen-cia se encuentra en aquellos ítems en donde se observa mayor desacuerdo a actitudes de género tradicionales, en los grupos de mujeres vs hombres, independientemente de pertenecer a los grupos que han tenido maltrato o sin él, y específicamente más marcadas en los ítems que hacen referencia al trabajo, entre ellos el ítem `una mujer no debe trabajar si el marido gana bastante dinero para mantener a la familia´ (mujeres sin maltrato Ẋ=4.12, DE=0.989 vs hombres sin maltrato Ẋ=3.49, DE=1.152, por otra parte, mujeres con maltrato Ẋ=4.18, DE=1.010 vs hombres con maltrato Ẋ=3.67, DE=1.174). Medias similares se encuentran en los ítems: `Es preferible que los puestos de responsabilidad los ocupen los hombres´, `Algunos trabajos no son apropiados para las mujeres´, `Acepto que en mi círculo de amistades el tra-
archivos de ciencia vol. 4, no. 1, 2012ec chan-gamboa et al
24
bajo futuro de mi pareja se valore más que el mío´ `Solo algunos tipos de trabajo son apropiados tanto para hombres como para mujeres´ `En muchos trabajos importantes es mejor contratar a hombres que a mujeres´ (Cuadro 3). Estos resultados nos confir-man que nuestros jóvenes están construyendo sus percepciones de género de forma tradicional y por consiguiente sus conduc-tas y prácticas tienden a estar en el mismo sentido [22]. Estos
hallazgos constatan que aun cuando en el discurso se habla de igualdad entre hombres y mujeres, las generaciones de jóvenes siguen construyendo sus pautas relacionales en función de aspec-tos tradicionales. Por ello, es menester que se implementen de forma permanente campañas educativas que contribuyan a mo-dificar estas construcciones de género en las futuras generaciones de mexicanos.
Cuadro 3. Actitudes de género de los estudiantes de la Universidad de Guadalajara.
ACTITUDES DE GÉNERO MUJERES SiNMALTRATO n=902
HOMBRES SINMALTRATO n=644
MUJERES CONMALTRATO n=171
HOMBRES CONMALTRATO n=79
ITEM X DE X DE X DE X DE
Las personas pueden ser agresivas y comprensivas, independientemente de su sexo 1.94 1.234 1.93 1.152 1.91 1.207 1.80 1.091
El marido es el responsable de la familia, por lo que la mujer le debe obedecer 4.69 0.637 4.08 0.945 4.72 0.616 3.99 1.171
Se debería tratar a las personas igual, independientemente del sexo a que pertenezcan 1.28 0.792 1.50 0.978 1.43 0.964 1.51 1.036
Una mujer no debe llevar la contraria a su pareja 4.43 0.866 3.64 1.152 4.50 0.843 3.82 1.196
Una mujer no debe trabajar si el marido gana bastante dinero para mantenera la familia
4.12 0.989 3.49 1.134 4.18 1.010 3.67 1.174
A los niños se les debería dar libertad en función de su edad y nivel de madurez,y no por el sexo de pertenencia
1.69 1.038 1.84 1.041 1.70 1.057 1.51 0.677
Los chicos tienen las mismas obligaciones de ayudar en las tareas del hogarque las chicas
1.40 0.863 1.83 0.992 1.47 0.972 1.67 0.873
Me parece que es más lamentable ver a un hombre llorar que a una mujer 4.14 1.025 3.64 1.205 4.29 0.923 3.42 1.473
Una chica debe ser más limpia y ordenada que un chico 3.97 1.160 3.42 1.332 4.10 1.055 3.34 1.449
Las tareas domésticas no deberían asignarse por sexos 1.79 1.274 2.19 1.252 1.85 1.340 2.22 1.365
Nuestra sociedad margina a la mujer e impide que puedan desarrollarsus aptitudes completamente
2.58 1.367 2.71 1.260 2.61 1.432 2.42 1.392
Es preferible que los puestos de responsabilidad los ocupen los hombres 4.62 0.750 3.70 1.115 4.54 1.432 3.61 1.285
Creo que se debe educar de modo distinto a los niños que a las niñas 4.31 1.061 3.73 1.258 4.37 0.945 3.33 1.347
Deberíamos dejar de pensar si las personas son hombre o mujer y centrarnosen otras características
1.79 1.117 2.04 1.077 1.84 1.087 1.86 0.916
Considero correcto que en mis círculos de amistades se valore más mi actividad familiar futura que la profesional
3.39 1.149 2.78 1.066 1.84 1.087 3.05 1.085
No aceptaría que mi pareja invirtiera menos tiempo que yo en las tareas domésticas 2.98 1.171 3.00 1.115 2.85 1.213 3.15 1.220
La principal responsabilidad de un padre es ayudar económicamente a sus hijos 3.44 1.202 3.02 1.252 3.51 1.103 3.24 1.361
Los hombres son mas sexuales que las mujeres 3.40 1.360 3.21 1.210 3.41 1.327 3.32 1.326
El que mi pareja considere que yo soy la responsable de las tareas domésticas me crearía tensión
2.47 1.341 2.82 1.208 2.26 1.249 2.62 1.243
Algunos trabajos no son apropiados para las mujeres 3.25 1.275 2.48 1.204 3.29 1.195 2.53 1.309
Acepto que en mi círculo de amistades el trabajo futuro de mi pareja se valore más que el mío
4.25 0.935 3.19 1.148 4.30 0.855 3.32 1.138
Las madres deberían tomar la mayor parte de las decisiones sobre cómo educara los hijos
3.76 1.064 3.49 1.089 3.91 1.013 3.65 1.209
Las madres sólo deberían trabajar si es necesario 3.86 1.108 3.08 1.199 3.98 1.011 3.27 1.308
Se debería proteger y vigilar a las chicas más que a los chicos 3.83 1.127 3.02 1.201 3.84 1.092 3.04 1.363
Solo algunos tipos de trabajo son apropiados tanto para hombres como para mujeres 3.20 1.222 2.51 1.192 3.19 1.185 2.46 1.196
En muchos trabajos importantes es mejor contratar a hombres que a mujeres. 4.18 1.006 3.30 1.235 4.27 1.034 3.22 1.1374
Me agrada que en las reuniones con mis amigos, al hablar de temas domésticos,se considere a la mujer como la responsable
4.04 1.133 3.47 1.129 4.14 1.086 3.44 1.196
1= muy de acuerdo 5= muy en desacuerdo
archivos de ciencia vol. 4, no. 1, 2012 ec chan-gamboa et al
25
Discusión
La participación de la mujer en el mercado laboral se conside-ra como parte de lo cotidiano, en el discurso social se reconoce como un derecho y una necesidad ante la situación social y eco-nómica mundial, sin embargo, en la realidad, se observa que el hombre registra mayor porcentaje en su inicio temprano al tra-bajo (25.2% de las mujeres trabajan y 37.8% de los hombres tam-bién lo hacen, ver Cuadro 2). En concordancia con lo anterior, se observó que las parejas de las y los entrevistados siguen un patrón similar, es decir, el hombre se encuentra incorporado en mayor medida al mercado laboral (Figuras 1 y 2). Estos datos cobran relevancia al analizar las construcciones hacia los roles de género recuperadas en esta investigación.En primer lugar se procedió a hacer la distinción entre cuatro grupos presentes en esta población, que son: mujeres que no han sido receptoras de maltrato por su pareja o novio, hombres que tampoco han sido maltratados por sus parejas, mujeres que han aceptado haber sido maltratadas por sus novios o parejas y hom-bres que también ha sido receptores de violencia en el noviazgo, todo ello, con el objetivo de identificar las diferencias entre los cuatro grupos.Se advirtió que no existen diferencias marcadas o notorias entre los grupos con maltrato y sin maltrato, las diferencias se perci-ben en los grupos de mujeres y hombres en aquellos ítems que se refieren el trabajo en mayor medida, sólo los ítems que hacer referencia a privilegiar el cuidado de los hijos sobre el trabajo femenino y el de otorgar mayor protección a las mujeres que a los hombres en su desarrollo han tenido similares respuestas que las referidas al trabajo, revelando diferencia entre las respuestas de mujeres y hombres. Es de hacer notar que los hombres tie-nen respuestas que tienden más que las mujeres a las actitudes conservadoras que pueden apuntalar la desigualdad de género, y además, que en las respuestas en la totalidad –hombres y muje-res- no existe condena generalizada a éstas relaciones rígidas de género. El anterior, es un aspecto importante, que requiere un análisis profundo si consideramos, por una parte, que algunos autores han reportado que la inflexibilidad en los roles de género son un contexto en donde se puede favorecer la violencia [1-5]. Por otra parte, estas construcciones parecen estar generalizadas y no focalizadas en los grupos que presentan maltrato por parte de su pareja, son lugar común en la población de jóvenes.Una de las estrategias para superar los atavismos que han mante-nido a la mujer en las desigualdades en distintas áreas de su vida, entre ellas, en las relaciones de pareja, es el cambio de actitudes de género tradicionales o ligadas a la estratificación rígida de roles de género a través de programas institucionales. Sin embargo, estos programas no se han caracterizado en México por su abundancia, por el contrario, se hacen por periodos de tiempo determinados y dirigidos a diferentes tipos de población. Los jóvenes en este caso, son el grupo que ha quedado descubierto del tímido trabajo comunitario realizado hasta ahora. Por ello, consideramos que al igual que se hace en otras naciones, estas campañas y programas
deberán de ser permanentes y por supuesto dirigirse a todos los grupos poblacionales.Los jóvenes representan la esperanza de cambio, sin embargo, a pesar de la modernización en la tecnología y los medios de co-municación, la modificación actitudinal no se ha consolidado en el tema de la violencia dirigida a la mujer por su pareja y las des-igualdades aún prevalecen en la gente joven universitaria.
Referencias
1. Abbott J, Johnson R, Koziol-Mclain J, Lowenstein SR. Domestic violence against women. Incidence and prevalence in an emergency department po-pulation. JAMA, 1995;273(22):1763-1767.
2. Afkhami M, Nemiroff GH, Vaziri H. Safe and secure: Eliminating violence against women and girls in Muslim societies. Bethesda: Sisterhood Global Institute, 1998
3. Datta B, Motihar R. Breaking down the walls: Violence against women as a health and human rights issue. New Delhi: Ford Foundation, 1999.
4. Koenig MA, Stephenson R, et al. Individual and contextual determi-nants of domestic violence in North India. J Interpersonal Violence, 2008;23(5):652-669.
5. Xi X, Zhu F, et al. Prevalence of and risk factors for intimate partner violen-ce in China. Am J Public Health, 2005;95(1):78-85.
6. American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders: IV. Washington: APA, 1994.
7. Boyer D, Fine D. Sexual abuse as a factor in adolescent pregnancy. Fam Planning Perspectives, 1992;24(4):4-11.
8. Browne A, Salomon A, Bassuk SS. The impact of recent partner violence on poor women’s capacity to maintain work. Violence Against Women, 1999;5(4):393-426.
9. Carrillo R. Battered dreams: Violence against women as an obstacle to deve-lopment. New York: United Nations Development Fund for Women, 1992.
10. Chiarotti, S. Una puesta al día. En: Vidas sin Violencia: Nuevas Voces, Nue-vos Desafíos. Santiago, Chile: Isis Internacional, 1998:21-28
11. Delvaux M, Denis P, Allemand H. Sexual abuse is more frequently repor-ted by IBS patients than by patients with organic digestive diseases or controls. Results of a multicentre inquiry. Eur J Gastroenterol Hepatol, 1997;9(4):345-352.
12. Ellsberg M, Caldera T, Herrera A, Winkvist A, Kullgren G. Domestic vio-lence and emotional distress among Nicaraguan women. American Psycho-logist, 1999;54(1):30-36.
13. Fagan J. Cessation of family violence: Deterrence and dissuasion. En: L Ohlin, M Tonry Family Violence, Crime and Justice: An Annual Review of Research. Chicago, University of Chicago Press, 1989:377-425.
14. Hadeed LF, El-Bassel N. Social support among afro-trinidadian wo-men experiencing intimate partner violence. Violence against women, 2006;12(8):740-760.
15. Yoshihama M, Horrocks J, Kamano S. Experiences of intimate partner vio-lence and related injuries among women in Yokohama, Japan. Am J of Pu-blic Health, 2007;97(2):232-234.
16. Lester J. Performing gender in the workplace gender socialization, power, and identity among women faculty members. Community College Review, 2008;35(4):277-305.
17. Rodríguez FJ, Herrero J, Rodríguez L, Estrada C, Torres AV, Bringas C, et al. Violencia y redes de apoyo social en el noviazgo. Realidad en universitarias iberoamericanas (España, Argentina y México). Oviedo: Universidad de Oviedo, AECID, 2009.
18. Hochschild AR, Machung A. The second shift: Working parents and the evolution at home. New York: Avon, 1989.
19. Hochschild AR. The time bind: When work becomes home and Home be-comes work. New York: Metropolitan Books, 1997.
20. Gergen K. The social constructionist movement in modern psychology American Psychologist, 1985;40(3):266-275.
archivos de ciencia vol. 4, no. 1, 2012ec chan-gamboa et al
26
23. Anderson K. Theorizing gender in intimate partner violence research. Sex Roles, 2005;52(11/12):853-865.
Gender attitudes in university students in JaliscoEC Chan-Gamboa, C Estrada-Pineda, R García-Reynaga, JA Hernández-Padilla
Social constructions of gender and gender roles and attitudes that emerge from it, as activity-overload in women, devaluation of home labors and violence against women, has led us to investigate, the social constructions of gender roles in female and male college student. Population of study includes students that had non-violent relationships, and those who had been subject to violence by their couple. Social Roles Questionnaire was applied to female and male students of High School and Undergraduate degree from the University of Guadalajara (N=1796). As results, we can distinguish four groups in student population: mistreating women, non-mistreating women, mistreating men and non-mistreating men. Our findings showed that the four groups have similar social constructions of gender roles; the difference relays on attitude to female paid-work and god-will for breeding aspects, indicating that men showed more conservative attitudes that could generate gender inequality.
21. Gergen K. El yo saturado. Dilemas de identidad en el mundo contemporá-neo. Barcelona: Paidós, 1992.
22. Baber KM, Tucker CJ. The social roles questionnaire: A new approach to measure attitudes toward gender. Sex Roles, 2006;54:459-467.
archivos de ciencia vol. 4, no. 1, 2012 mc islas-carbajal
27
Introducción
Los problemas éticos relacionados con aspectos ambientales globales, suscitados por los rápidos adelantos de la ciencia y sus
aplicaciones tecnológicas, en especial la innovación industrial, el avance biotecnológico y la biomedicina aunados al incremento poblacional, en los dos últimos siglos, han ocasionado que el pla-neta y la biosfera en general sean sometidos ante el poder trans-formador del hombre. La irresponsabilidad del hombre puede significar la destrucción de la especie misma, del planeta, la bios-fera y del ecosistema. Nuestro planeta es el hogar de millones de especies, incluyendo los seres humanos y actualmente es el único cuerpo astronómico donde se conoce la existencia de vida. Fí-sicamente, la biosfera se define como una delgada capa de aire, agua y suelo en la que habitan todos los seres vivos. Abarca desde aproximadamente 10 Km de la atmósfera, hasta el suelo del océa-no más profundo [1].
Affiliations:1 Unidad de Investigación Cardiovascular, Departamento de Fisiología, Centro Uni-versitario de Ciencias de la Salud, Universidad de Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, México.
Address reprint request to: Dra. en C. María Cristina Islas CarbajalResponsable de la Unidad de Investigación Cardiovascular, Departamento de Fisi-ología del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, Universidad de Guadalajara. Sierra Mojada 950, Edificio P, 1er. Piso, Colonia Independencia, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44340.Tel: 33-10585200 ext. 33659 y 33660, Fax: 33-36173499.E-mail: [email protected]
Potential conflict of interest: Nothing to report
Palabras clave: Bioética ambiental, cuidado de la salud, bioética global.Key words: Environmental bioethics, health care, global bioethics..
Al mejorar las condiciones de salud en la sociedad humana, se reduce la mortalidad lo que induce al incremento en el núme-ro de habitantes en nuestro planeta, lo cual de forma indirecta, puede ocasionar daño ambiental, ocasionado por el mayor uso de combustibles fósiles y biomasa no renovable. De la misma for-ma en que las condiciones ambientales pueden afectar la salud en los humanos, el cuidado de la salud también puede afectar al ambiente, debido, entre otras cosas, a que la atención a la salud se realiza en grandes complejos hospitalarios que contaminan con sus desechos biológicos y además utilizan fuentes de energía no renovables [2]. La reflexión sobre la bioética ambiental y la importancia del cui-dado de la tierra se atribuye a Van Rensselaer Potter, doctor en bioquímica dedicado a la investigación oncológica en la Universi-dad de Wisconsin en Estados Unidos de América. Potter es con-siderado como creador del concepto original de bioética [3-5]. Potter dio a conocer el término de bioética en el artículo “Bioé-tica, la ciencia de la supervivencia” [3-5], y en un libro publica-do un año más tarde: “Bioética, Puente al Futuro” [5,6]. El gran mérito de Potter fue haber acuñado éste término, que resume la unión entre bios y ethos, lo que dio un mensaje claro sobre la gran responsabilidad de nuestra generación con el futuro de las nuevas generaciones. Su visión fue la integración global de la biología y la ética, cuyos conceptos fueron diseñados para guiar la supervi-vencia humana [5]. Su atención a la incorporación de conceptos ecológicos y valores dentro de la medicina y salud fue una de sus más importantes contribuciones. Si consideramos que la ecología estudia las interacciones entre los organismos y su ambiente po-demos entender la forma en que Potter, intuyó la influencia que podían tener las variaciones ambientales en la salud del hombre.
Las cuestiones ambientales a nivel global y la salud: Una perspectiva bioética
MC Islas-Carbajal1
El incremento poblacional, además del rápido desarrollo de la capacidad tecnológica de la humanidad, cuya ac-tividad influye en el progreso médico, social y económico, ha ocasionado que el planeta y la biósfera en general se vean afectados. Este es un problema generado por el consumismo desenfrenado de la sociedad actual, quién no vi-sualiza la necesidad de hacer un uso adecuado y sustentable del medio ambiente. La irresponsabilidad del hombre puede significar la destrucción de la especie misma, del planeta, la biósfera y del ecosistema. Una visión global de este problema con un enfoque bioético, será útil para el desarrollo sustentable de nuestros recursos. Esta reflexión fue iniciada por Van Rensselaer Potter, quien acuñó la palabra bioética, al integrar de forma global la biología y la ética, como un diálogo entre científicos y humanistas con el fin de prevenir al hombre de su propia destrucción. Las condiciones ambientales, de igual forma que la prevención y atención sanitaria, mejoran las condiciones de salud de una sociedad, las cuales junto con el aumento en la esperanza de vida, impactan en el incremento poblacional en nuestro planeta y pueden afectar de manera indirecta el cuidado de la salud. El cambio climático es un reto para nuestra generación y las generaciones futuras, de ahí que el objetivo del presente trabajo es plantearnos una perspectiva en relación a la bioética global, los aspectos ambientales y su relación con la salud.
C O N C I S E R E V I E W S
archivos de ciencia vol. 4, no. 1, 2012mc islas-carbajal
28
De esta forma buscó unir mediante esta nueva disciplina el mun-do de los hechos de la ciencia, y el mundo de los valores éticos. Potter entendía la bioética como una bioética global, una ética de la vida entendida en un sentido amplio, que comprendiera no sólo los actos del hombre sobre la vida humana, sino también so-bre la vida animal y el medio ambiente [3-6].El desarrollo y uso de la tecnología, le ayudan al hombre a defen-derse de las inclemencias del clima y acondicionar su hábitat con el fin de vivir mejor y de evitar el deterioro de los alimentos, al utilizar la electricidad, aunque estos aspectos que mejoran su vida contribuyen al cambio climático [7].El cambio climático es un reto para nuestra generación y las ge-neraciones futuras, debido a sus consecuencias potenciales, tanto en lo económico, el bienestar social y la salud pública. Los pro-blemas ambientales siempre son la expresión del impacto a gran escala producido por el efecto acumulativo de las decisiones in-dividuales [8].Estas implicaciones bioéticas en relación con la contaminación ambiental y la salud, se intensifican en la actualidad con el surgi-miento de la nanotecnología, las plantas genéticamente modifica-das, el uso de los biocombustibles y otras tecnologías que pueden provocar riesgos y beneficios a la humanidad.El objetivo de la presente revisión es analizar la relación entre los aspectos ambientales a nivel global y la salud, desde una perspec-tiva bioética.
Ética ambiental y medicina
Los asombrosos avances médicos y farmacológicos, como el descubrimiento de los antibióticos, además del uso de fárma-cos inmunosupresores que permiten el trasplante de órganos, le han permitido al hombre vencer la enfermedad [9]. El desarro-llo tecnológico, le ha permitido al hombre modificar su entorno mediante el uso de recursos no renovables, los cuales afectan de forma indirecta a la salud humana [7].La actividad económica y las mejores condiciones de vida de una sociedad, ha permitido disminuir las tasas de morbilidad y morta-lidad, logrando aumentar la esperanza de vida, con la consecuen-te sobrepoblación, lo que afecta las tasas de consumo de energía y recursos (alimentos, madera, fibras, entre otros), que en conjunto pueden afectar de forma indirecta al ambiente [10].Las instalaciones para el cuidado de la salud también tienen im-pactos ambientales adversos. Muchos hospitales tienen un im-pacto ecológico negativo sobre el ambiente ya que usan de forma excesiva la electricidad por sus grandes dimensiones y producen gran cantidad de desechos biológicos tóxicos [11]. La sobrepo-blación presiona aun más al ambiente, ya que se incrementa el uso de combustibles fósiles, la devastación de la tierra y la gene-ración de contaminación. De esta forma, la práctica médica debe tomar en consideración los efectos dañinos que ocasione su acti-vidad sobre el medio ambiente, buscando proteger el ambiente y minimizar los riesgos al realizar dicha actividad.
Las interacciones entre el ambiente y el cuidado de la salud en la medicina, generan complejas cuestiones éticas, con frecuencia globales, que influencian las regulaciones, en relación a los pro-blemas ambientales y que deberían ser analizadas de forma mul-tidisciplinaria por científicos ambientalistas, profesionales de los medios de comunicación, médicos, especialistas en salud pública, bioeticistas, abogados y quienes toman decisiones o proponen las leyes y políticas de gobierno [4,5].
Estrategias sobre actividades sanitarias
El manejo y tratamiento de depósitos de desechos sólidos y la forma de colocarlos y ubicarlos, implican una decisión entre le-gisladores, autoridades y especialistas en ecología, urbanizadores e ingenieros, para evitar la contaminación del subsuelo y que se vea afectada la salud de la población en general. Tal vez algún día ante la creciente población que padece sobrepeso y obesidad, una patología muy relacionada a la influencia ambiental, llegaremos a proponer nuevos desarrollos habitacionales, que tengan aceras adecuadas y caminos para bicicletas con el fin de prevenir enfer-medades ocasionadas por la obesidad.De igual manera, son las autoridades sanitarias quienes imple-mentan campañas poblacionales de vacunación ante brotes de sarampión por ejemplo, o de cualquier otra enfermedad transmi-sible, los que ante tal situación, deciden primero aplicar dichas va-cunas en los trabajadores de emergencias y de salud con el fin de que puedan permanecer sin contagiarse y atiendan a la población.
Los peligros para la salud ambiental
Todos los organismos, incluidos los humanos, dependen de sus ambientes para obtener la energía y los materiales necesarios para sostener la vida: aire limpio, agua potable, alimentos nutritivos y lugares seguros para vivir. En la historia de la humanidad el au-mento en la longevidad se atribuye al mejor acceso a estas necesi-dades alimenticias y de hábitat adecuados.Los avances en la agricultura, los asuntos sanitarios, el tratamien-to de las aguas y la higiene en relación con la bioética ambiental han tenido mayor impacto sobre la salud humana que la tecnolo-gía médica. Cerca del 50% de la superficie terrestre está transfor-mada para la producción de alimentos en la agricultura y ganade-ría y más de la mitad del agua dulce superficial es utilizada por la humanidad [10].La falta de acceso a las necesidades más básicas es una causa sig-nificativa de mortalidad en los humanos. El acceso seguro a agua potable, es importante para evitar graves problemas gastrointesti-nales. En la actualidad aproximadamente 1.1 billones de personas no tienen acceso al agua potable y segura y 2.6 billones de seres humanos no tienen condiciones sanitarias apropiadas, es necesa-rio mejorar sus aportes de agua. Tomando en consideración que este es un recurso en peligro de extinción, se debe apoyar a estos
archivos de ciencia vol. 4, no. 1, 2012 mc islas-carbajal
29
países en extrema pobreza para cuidar y mejorar sus recursos de agua, también se debería de fomentar la educación y el cuidado de los recursos no renovables concientizando a la población so-bre el uso adecuado del agua sin interferir en esos países con su propia cultura e idiosincrasia [2].El agua constituye un bien esencial para todas las personas y con el crecimiento poblacional se incrementa la demanda. La defo-restación, los cambios de uso del suelo, la contaminación tanto bacteriana, física y química, muchas veces no permiten su apro-vechamiento aunque se posea físicamente.La prevención de algunas enfermedades puede dañar el ambien-te, como por ejemplo, en el caso de la malaria, que fue erradicada en los Estados Unidos y otras naciones desarrolladas en los años 1940s y 1950s, al drenar los terrenos húmedos y rociarlos con ddt (Dicloro Difenil Tricloroetano), para matar los mosquitos y controlar la malaria. Además, el ddt fue también utilizado para controlar las plagas en la agricultura, obteniéndose con esto la contaminación del subsuelo. Su uso sobre todo en la agricultura permitió su acumulación en el sustrato, el cual dependiendo de su concentración puede acumularse y afectar los cultivos e incluso a los seres humanos, cuando dichos terrenos contaminados tienen corrientes de agua o pozos.México y Centro América dispusieron de forma segura más de 200 toneladas de ddt, como parte del plan de eliminación de substancias dañinas y tiraderos peligrosos, proyecto que inició desde 2003. Se realizó en Belice, Costa Rica, El Salvador, Gua-temala, Honduras, México, Nicaragua y Panamá. Este proyecto tuvo un enfoque multidisciplinario que incluyó el trabajo de mé-dicos, epidemiólogos, enfermeras, educadores, políticos y comu-nidades locales para dar la batalla a la malaria [12].La producción de alimentos causa daño al ambiente por el uso de pesticidas y fertilizantes, así como la salinización del suelo, los desechos producidos por el ganado, las emisiones de carbón del transporte y manufactura de los alimentos y el exceso de pesca alteran el equilibrio marítimo [10].La investigación para obtener productos transgénicos que impi-dan plagas y enfermedades en las plantas todavía está en desa-rrollo, aun así, tenemos casi 2 décadas consumiendo productos agrícolas transgénicos como el maíz y la soya sin que podamos demostrar problemas de salud atribuibles a ellos. Las compañías biotecnológicas productoras de organismos genéticamente mo-dificados, afirman que los alimentos transgénicos son seguros y hay pocos datos precisos, objetivos y confiables acerca de los po-tenciales riesgos asociados al consumo de alimentos transgénicos y es imprescindible que la comunidad científica asuma el reto de realizar los estudios pertinentes [2].Los peligros ambientales incrementan el riesgo de cáncer, de enfermedad cardiaca, asma y muchas otras enfermedades. Es-tos riesgos pueden ser físicos o químicos, tal como la contami-nación del aire, agua y los contaminantes de alimentos o pueden ser sociales, incluyendo condiciones peligrosas en el trabajo y la pobreza extrema. Las causas humanas del cambio ambiental glo-bal están invariablemente ligadas a la ecología industrial, debido
a inconsistencias en la relación entre las actividades industriales y los sistemas ecológicos [13].La elección de materiales combustibles utilizados en la industria de energía es directamente responsable por los incrementos en la concentración atmosférica de dióxido de carbono, dando como resultado la tendencia actual hacia el calentamiento global [14]. Una de las estrategias propuestas para mitigar el cambio climático es disminuir la dependencia sobre combustibles fósiles al susti-tuirlos por biomasa renovable, con varios beneficios colaterales para la salud humana y el ambiente, ya que soporta la inversión en biotecnología agrícola mientras reduce los impactos adversos para la salud, provocados por la combustión de productos deriva-dos de combustibles fósiles [14].El término biomasa se refiere a toda la materia orgánica que pro-viene de árboles, plantas y desechos de animales que pueden ser convertidos en energía; o las provenientes de la agricultura (re-siduos de maíz, café, arroz, entre otros), del aserradero (podas, ramas, aserrín, cortezas) y de los residuos urbanos (aguas negras, basura orgánica y otros). Es la fuente de energía renovable más antigua conocida por el ser humano, pues ha sido utilizada des-de que nuestros ancestros descubrieron el secreto del fuego. Se considera que la biomasa es una fuente renovable de energía pues ésta se obtiene del Sol. A través del proceso de fotosíntesis, la clo-rofila de las plantas captura su energía, y convierte el dióxido de carbono (CO2) del aire y el agua del suelo en carbohidratos, para formar la materia orgánica. Los protocolos biotecnológicos nece-sarios están disponibles, pero las técnicas de escalamiento limitan el avance, particularmente el cultivo y procesamiento de materias primas alternativas [15].Ningún asunto demanda mayor cuidado en el balance entre los riesgos y beneficios que el calentamiento global. Un porcentaje muy importante de los cambios climáticos globales se debe a la producción humana de gases invernadero [16].
Consideraciones bioéticas, legales y sociales
Las relaciones entre la salud humana y el ambiente hacen surgir muchos dilemas éticos, sociales y legales al forzar a la gente a elegir entre valores en competencia. Muchos asuntos en la intersección de la salud y el ambiente tienen que ver con el manejo de los ries-gos y beneficios. Así tenemos que los pesticidas son importantes en incrementar la producción de cultivos, pero ellos también ofre-cen riesgos para la salud humana y el ambiente. La acción extrema de detener el uso de pesticidas pudiera significativamente reducir la productividad agrícola, produciendo recortes en el cultivo de alimentos y aumento en el precio de los alimentos, que podría, en cambio, incrementar la hambruna en algunas partes del mundo. Las autoridades de salud pública han optado por regular el uso de pesticidas para acelerar la producción de alimentos, aunque tratando de minimizar el daño al ambiente y a la salud humana.El cambio climático probablemente causa terrible daño al am-biente y a la salud humana en general, pero el tomar decisiones
archivos de ciencia vol. 4, no. 1, 2012mc islas-carbajal
30
con el fin de reducir los gases invernadero podría tener conse-cuencias adversas en la economía, ya sea local, nacional o global [17]. Por ejemplo, el incremento en los impuestos de los carbu-rantes, estimularía mayor eficiencia en su uso y menor emisión de dióxido de carbono (CO2), por otro lado, incrementaría el precio del transporte y la inflación en general e induciría la reducción en el poder adquisitivo de los consumidores.La bioética global debe buscar un lugar dentro de las agendas locales, estatales, nacionales e internacionales para coordinar un trabajo dirigido a mejorar el acceso a la salud, alimento, agua, tra-bajo digno, para que las ventajas y riquezas sociales que permane-cen en un pequeño grupo de privilegiados, lleguen a las mayorías poblacionales que carecen de los recursos mínimos necesarios y siguen privadas de los beneficios del desarrollo, mientras la de-predación del medio ambiente continua.De ahí que es conveniente tomar en consideración los aspectos bioéticos de justicia social en la distribución de los recursos, to-mando en cuenta los derechos humanos afectados durante la insta-lación de cualquier tipo de decisión relacionada al ambiente [18].
Justicia social
El manejo de los riesgos y beneficios hace surgir cuestiones en torno a la justicia. En general, la gente de estratos socioeconómi-cos más bajos, tienen mayor exposición a condiciones ambienta-les deprimentes en sus hogares o en el trabajo, como sería la expo-sición al plomo (Pb), mercurio (Hg) o a los gases producidos por combustión. Las comunidades y las naciones deberían minimizar tales condiciones injustas, cuando toman decisiones importan-tes, tales como elegir un sitio adecuado para instalar una fábrica, una planta de poder, un vertedero para desechos o cuando tratan de regular la seguridad en el sitio de trabajo [19].Cuando se plantean e implementan regulaciones de salud am-biental, es importante el considerar a subpoblaciones vulnera-bles, que son grupos con susceptibilidad incrementada a los efec-tos adversos de factores de riesgo ambientales debido a la edad, la genética, el estado de salud o algunas otras condiciones particu-lares. Por ejemplo, los niños son más susceptibles a los efectos del plomo, el mercurio y algunos pesticidas que los adultos. Además, algunas personas portan mutaciones génicas que aumentan la susceptibilidad al cáncer provocado por el tabaquismo pasivo. Si una regulación ambiental es diseñada para proteger a miembros promedio de la población, puede fallar para proteger adecuada-mente a poblaciones vulnerables. El principio bioético de justicia demanda que seamos cautelosos con la gente que es vulnerable o susceptible. Aunque casi cada uno de los habitantes en nuestro planeta, tiene susceptibilidad al menos a uno de los factores de riesgo ambientales.La justicia social puede ser un factor en la asignación de recursos para el cuidado de la salud. Los gobiernos gastan billones de pe-sos en tratar de mejorar y preservar la salud de los ciudadanos y en la prevención de enfermedades [19].
Otra gran inversión comprende el relacionado a los fondos que se otorgan para la investigación biomédica, la supervisión de ali-mentos y drogas, en hacer cumplir las regulaciones ambientales o de salud ocupacional, realizando programas y entrenamiento en desastres naturales, salud pública, educación en salud, cuestiones sanitarias, tratamiento de aguas y otros asuntos útiles para la jus-ticia social. La toma de decisiones es un proceso que debe de ser justo, abierto y democrático, para que la gente que pudiera ser afectada por riesgos ambientales tenga voz en estas deliberacio-nes y pueda hacer que sus propuestas, dudas y preocupaciones sean escuchadas.
Derechos humanos
Varias estrategias de salud pública afectan y socavan los derechos de los individuos a favor del bienestar de la sociedad. Estas se refieren al tratamiento obligatorio, como por ejemplo, cuando incluyen a miembros del ejército, personal paramédico, médi-cos, enfermeras o personal hospitalario e incluso a estudiantes de medicina, quienes son tratados o vacunados en primer lugar para que continúen atendiendo al resto de la población, en el caso de epidemia o pandemias [20], para la vacunación, o las pruebas diagnósticas, el aislamiento, la cuarentena y la vigilancia de en-fermedades.El principal argumento para realizar estas estrategias de salud pú-blica, es que los derechos humanos individuales pueden ser limi-tados para prevenir la transmisión de enfermedades infecciosas, tales como tuberculosis, síndrome de enfermedad respiratoria aguda (sars), síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida), inducida por el virus de inmunodeficiencia humana (hiv) y la neumonía.Las acciones que puedan incidir sobre los derechos humanos de-ben ser cuidadosamente revisadas para evitar que las autoridades de salud pública sobrepasen sus límites.Algunas protecciones ambientales y de salud también limitan los derechos de propiedad. El propietario de una planta de poder que utiliza carbón debe hacerlo respetando muchas legislaciones en lo que concierne a la operación de la planta, seguridad en el sitio de trabajo y emisiones de carbón.Un empresario de desarrollos constructivos, si planea construir 150 casas nuevas con el terreno que ha adquirido, debe tener en cuenta que su plan de desarrollo también esté de acuerdo con los reglamentos de construcción en relación a las instalaciones de drenajes para tormentas, líneas para el agua y desechos residuales, ductos para el gas, aceras, entre otros aspectos.Los asuntos de derechos humanos también son importantes en la investigación sobre salud ambiental que incluya a sujetos huma-nos. Para que tal investigación sea ética, los sujetos deben dar su consentimiento y se debe tener mucho cuidado para asegurar que conocen sus derechos y entienden el propósito del estudio, para que puedan optar por retirarse del proyecto en investigación, sin sufrir ninguna represalia, si así lo desean.
archivos de ciencia vol. 4, no. 1, 2012 mc islas-carbajal
31
Asuntos actuales
Existe gran variedad de nuevos desarrollos en la ciencia, tecnolo-gía y la industria que tienen riesgos y beneficios tanto para el am-biente, como para la salud humana. Entre sus beneficios se inclu-yen los avances en biotecnología, nanotecnología, modificación genética en plantas y animales, y el creciente mercado de los bio-combustibles [21]; y entre sus riesgos la resistencia a antibióti-cos por su uso indiscriminado, y los efectos sobre la salud debido al uso de celulares, aunque cabe mencionar en relación con este asunto, que hay datos insuficientes acerca de dichos efectos [22].Los retos ambientales existentes desde hace mucho tiempo per-sisten a la fecha, incluyendo la preservación de los ecosistemas y especies en peligro de extinción, además de asuntos relacionados con la experimentación animal y la investigación en seres huma-nos. Son de suma importancia los avances en la biomedicina y genómica; como el estudio y uso de células madre, también co-nocidas como troncales o estaminales, o el tratamiento de en-fermedades con ácidos nucleicos por medio de terapia génica, ambas terapias son una promisoria propuesta para enfermedades que no tienen tratamiento en la actualidad. El desarrollo de estos tratamientos requiere de investigación básica, utilizando sistemas animales, virales o manipulación de células u organismos in vivo e in vitro, los cuales deben ser manejados con mucho cuidado, ya que su inadecuado depósito o desecho pudiera producir serios cambios ambientales, e incluso desconocemos su efecto sobre la vida silvestre de nuestro planeta.Pero muchos retos más están surgiendo y con el fin de lidiar con ellos de forma responsable, debemos continuar investigando so-bre la relación entre la salud en los humanos y el medio ambien-te, además de mantener deliberaciones públicas y democráticas, como serían foros comunitarios, conferencias académicas y deba-tes legislativos, en el cual participe el senado y otros sectores de la sociedad con diversas perspectivas culturales, socioeconómicas, científicas y filosóficas.
Perspectiva bioética
Una perspectiva bioética permitiría reflexionar en las cuestiones ambientales a nivel global y como afectan estos cambios la salud en los humanos. Esto implica visión interdisciplinaria con pensa-miento crítico y planteamiento epistemológico, donde se evalúen y reafirmen los valores existenciales de la vida en general.La bioética ambiental reivindica los valores éticos y humanísti-cos, que permiten generar y tomar decisiones con base en el de-sarrollo sustentable, tomando en consideración la globalización y conceptualización que incida en el desarrollo socioeconómico, cultural y ambiental de la humanidad. Recordando que el desa-rrollo sustentable es el desarrollo que satisface las necesidades del presente, sin comprometer la capacidad de las generaciones futu-ras para satisfacer sus propias necesidades.
Es necesario asumir completa responsabilidad con la vida, el pla-neta, el universo y cualquier otra forma de vida, para lograr con-ciencia individual y colectiva responsable, que de respuesta a las diversas acciones realizadas que lesionen o mejoren el mundo, de acuerdo a las necesidades de otros seres y formas de vida, bus-cando plantear estrategias desde la bioética global encaminadas a lograr la evolución social y humana que fluya hacia la sustentabili-dad, al mismo tiempo que se protegen, preservan y conservan los sistemas ambientales que dan soporte vital al planeta y a los seres vivos que lo habitan.Jeremy Shiffman hizo una reflexión sobre la mejor manera de ex-plicar el auge, la persistencia y el declive de un problema sanitario mundial, menciona que al observar la actitud de la comunidad de responsables de las políticas relacionadas (la red de personas y or-ganizaciones que se ocupan del tema), determinan si interpretan el problema, o qué imagen presentan del mismo. Esta explicación destaca el poder de las ideas y atribuyen especial importancia a factores objetivos y materiales como las cifras de mortalidad y morbilidad y la existencia de intervenciones costo-eficaces [23]. Además, tiene implicaciones para una comunicación de salud pú-blica estratégica. Si en efecto, las ideas conectadas al problema tie-nen una importancia decisiva, cabe deducir que la comunicación estratégica no sólo dista mucho de ser una función de salud pú-blica secundaria, sino que constituye el núcleo de la labor de las comunidades responsables de las políticas de salud mundial [23].Los principios del desarrollo sustentable parten de una percep-ción del mundo como una sola tierra con un futuro común para la humanidad; orientan una nueva geopolítica fundamentada en pensar globalmente y actuar localmente; establecen el principio precautorio para conservar la vida; promueven la responsabilidad colectiva, la equidad social, la justicia ambiental y la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras. Una ética para la sus-tentabilidad se plantea la necesaria reconciliación entre la razón y la moral; que los seres humanos alcancen un nuevo estado de conciencia, autonomía y control, haciéndose responsables de sus actos hacia sí mismos, hacia los demás y hacia la naturaleza [24].La investigación en salud ambiental incluye un amplio rango de tópicos en investigación, diseño de estudios y metodologías empíricas. Cómo la rama de la investigación en salud pública, en relación con el entendimiento de los efectos sobre la salud de muchos ambientes en los cuales los humanos viven y trabajan, el campo está íntimamente conectado con las asuntos sociales acerca de la calidad del ambiente y las disparidades del poder y privilegios que colocan cargas diferenciales sobre los miembros de comunidades de estratos bajos. Los investigadores en salud ambiental así se comprometen en muchos asuntos éticos y socia-les, mediante el trabajo que ellos realizan. Estos asuntos se rela-cionan con la comunicación de los hallazgos de la investigación al público y la inclusión de expertos científicos para dar forma a las regulaciones gubernamentales y la política ambiental a que se refieren.En este sentido, la Declaración Universal sobre Bioética y Dere-chos Humanos, aprobada en octubre de 2005, por la Conferencia
archivos de ciencia vol. 4, no. 1, 2012mc islas-carbajal
32
General de la unesco, recoge las inquietudes del ser humano en cuanto a la conciencia de su responsabilidad hacia su entorno (el medio ambiente y la biósfera) y hacia los mismos seres hu-manos que llegarán después de él en las generaciones futuras. La Declaración es sensible a las diversidades culturales, ideológicas y políticas, al igual que a las desigualdades económicas y socia-les en todo el planeta. En ella se logran universalizar un conjun-to mínimo de principios, enriquecido por un discurso bioético, con raíces en los derechos humanos, formando un conjunto mí-nimo pero suficiente de valores que comparte la humanidad. La Declaración aplicable al presente, está abierta al futuro, pues la humanidad está en proceso constante de desarrollo, marcado por el progreso científico, político y social [24].El enfoque social de la bioética y la atención a la salud, a los ser-vicios médicos, medicamentos, alimentación y agua, la situación de los niños, mujeres y población vulnerable, sus condiciones de vida, medio ambiente, marginación, pobreza y analfabetismo, son algunos de los asuntos actuales de la bioética ambiental tocados por la Declaración de bioética y derechos humanos.En cuanto a la aplicación de los principios, se destaca lo relativo a la autonomía, la responsabilidad individual, el consentimiento y el respeto que merecen las personas con incapacidad de dar su consentimiento, destacando que estos se limitan a lo enunciado dentro del concepto democrático del Estado de Derecho y del Derecho Internacional. En cuanto a la promoción de la Declara-ción es muy importante destacar la atención que se presta a la solidaridad y cooperación, a la responsabilidad social y la salud y a la cooperación internacional [24].La Declaración Universal sobre la Bioética y los Derechos Hu-manos continúa y culmina el proceso iniciado por la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos (1997), y por la Declaración Internacional sobre los Datos Ge-néticos Humanos, adoptada por unanimidad por la Conferencia General de la Unesco el 16 de octubre de 2003, y tiene interés y significancia que no son desconocidos [24].Estas dos últimas declaraciones tenían la pretensión de universa-lidad pero trataban sólo de aspectos específicos y concretos de la bioética: el genoma humano y los derechos humanos, en relación a los datos genéticos humanos, pero la Declaración Universal sobre la Bioética y los Derechos Humanos recoge la experiencia de los esfuerzos por aplicar estos instrumentos anteriores, y aten-diendo a los progresos científicos, quiso englobar el tema bioé-tico en su entera generalidad, desarrollando la regulación nor-mativa de los principios pertinentes, enfrentando algunas de las cuestiones más importantes de la bioética en nuestros días [24].El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente pnuma (del inglés United Nations Environment Programme o v) es de gran importancia para la situación ambiental y global, en el cual se busca minimizar las amenazas ambientales al bienes-tar de los humanos, tanto desde las causas ambientales, así como también de aquellas que son consecuencias de conflictos y desas-tres. Desde el inicio del nuevo milenio, el mundo ha atestiguado más de 35 conflictos mayores y más de 2,500 desastres. Más de 2
billones de personas han sido afectados y millones han perdido su vida [25].Estos trágicos eventos no destruyen únicamente la infraestructu-ra, además causan desplazamiento de la población y fundamen-talmente socavan la seguridad humana, ellos también ocasionan dolor, pobreza y lágrimas lejos de proponer y propiciar el desa-rrollo sustentable. Además, al menos 18 conflictos violentos han sido provocados por la explotación de recursos naturales desde 1990. En tanto que la población global continúe en aumento y la demanda por recursos continúe creciendo, existe potencial im-portante de conflictos sobre estos recursos naturales, que se in-tensificarán en las décadas venideras [25]. Las consecuencias del cambio climático sobre la disponibilidad de agua, la seguridad de los alimentos, la prevalencia de enfermedades, los límites de las costas y la distribución de la población podría agravar posterior-mente las tensiones existentes y generar nuevos conflictos.La mayoría de las discusiones entre la bioética y políticas de salud en relación a la responsabilidad para la salud, se han enfocado so-bre las obligaciones de los gobiernos para proporcionar acceso al cuidado de la salud en la sociedad.Se puede promover la salud en muchas otras formas, tales como la sanidad, el control de la contaminación, la seguridad en drogas y alimentos, fomentar la educación en salud, la vigilancia de en-fermedades, la planeación urbana y la salud ocupacional.
Conclusiones
La bioética ambiental deberá reflexionar sobre la magnitud de los impactos ambientales que nuestra actividad ha generado en nues-tro planeta, haciendo énfasis en la conducta humana, orientada hacia el respeto por la vida, la naturaleza y la sustentabilidad, sin perder de vista la perspectiva bioética relacionada con las cuestio-nes sociales, ambientales y de la salud.Es evidente que debemos asignar los recursos y esfuerzos necesa-rios, con la finalidad de buscar la prevención y adaptación al cam-bio climático global, pues estamos poniendo en riesgo no sólo la salud de la población, sino la propia vida en general en nuestro planeta. La bioética global debe trabajar arduamente en tratar de resolver los peligros de la salud ambiental buscando el acceso de toda la población, en especial de los menos afortunados, a la sa-lud, vivienda y trabajo digno, sin depender de las razones políti-cas que muchas veces influyen en la mejor o peor calidad de vida para las personas y comunidades.Estos aspectos ambientales que afectan la salud a nivel mundial, llegarán a ser un reto muy importante para la bioética global, mientras la depredación ambiental debido a las actividades hu-manas continúe en ascenso.
archivos de ciencia vol. 4, no. 1, 2012 mc islas-carbajal
33
Referencias
1. CICEANA. Centro de Información y Comunicación Ambiental de Nor-te América. Ética y Medioambiente.www.ciceana.org.mx. Acceso el 25 de julio de 2012. http://www.ciceana.org.mx/recursos/Etica%20y%20medio%20ambiente.pdf.
2. Resnik D.B. and Portier C.J. Environment and Health, in From Birth to Death and Bench to Clinic: The Hastings Center Bioethics Briefing Book for Journalists, Policymakers, and Campaigns, Ed. Mary Crowley. Garrison, NY: The Hastings Center, 2008, 59-62.
3. Potter V.R. 1970. Bioethics: The science of survival. Perspectives in Biology and Medicine 1970;14:127-153.
4. Islas-Carbajal M.C. Capítulo 26. Biología Molecular y Sociedad. En: Bio-logía Molecular en Medicina, México: Editorial Mac Graw Hill, 2000, 309-317.
5. Fabre A.I. Bioética -Orígenes, presente y futuro. Editorial MAPFRE. 2001.6. Potter V.R. Bioethics, A bridge to the future. Madrid, Englewood Cliffs,
Prentice-Hall, 1971.7. Aliciardi M.B. ¿Existe una eco-bioética o bioética ambiental Edición 16.
Rev Latinoamericana de Bioética 2009;9(1):8-27.8. Villarroel R. Ética y medioambiente. Ensayo de hermenéutica referida al
entorno. Revista de Filosofía 2007;63:55-72.9. Islas Carbajal M.C. Capítulo 11. Desarrollo de Fármacos y Bioética. En:
Farmacología General. Jaramillo Juárez F., Cardona Muñoz E.G., Rincón Sánchez A.R. Textos Universitarios. Ciencias Básicas. 2da Edición, Impreso en México, 2008, 205-223.
10. Sarukhán J. Una visión ecológica sobre la ética ambiental. Diálogos de bioé-tica, 12 de junio, 2007. www.dialogos.unam.mx. Acceso el 24 de julio de 2012: http://www.dialogos.unam.mx/una%20vision%20ecologica%20de%20la%20etica%20ambiental.pdf.
11. Whitehouse P.J. The Rebirth of Bioethics: Extending the Original Formula-tions of Van Rensselaer Potter. Am J Bioethics, 2003;3(4):W26-W31.
12. UNEP, Annual Report 2011. Published: February 2012. United Nations Environment Programme. www.unep.org/annualreport.
13. Ogunseitan O.A. Biotechnology and industrial ecology: new challenges for a changing global environment. African J Biotechnol 2003;2(12):596-601.
14. UNEP and Partners United to combat Climate Change. A. Steiner, 2010. Acceso. el 28 de mayo de 2012. http://www.unep.org/pdf/081127_POZ-NANBKL_web.pdf.
15. Moomaw W., Yamba F., Kamimoto M., Maurice L., Nyboer J., Urama K., Weir T. Introduction. In IPCC Special Report on Renewable Energy Sou-rces and Climate Change Mitigation [O. Edenhofer, R. Pichs-Madruga, Y. Sokona, K. Seyboth, P. Matschoss, S. Kadner, T. Zwickel, P. Eickemeier, G. Hansen, S. Schlomer, C.von Stechow (eds)], United Kingdom and New York, NY, USA, Cambridge University Press, Cambridge, 2011.
16. Trumper K., Bertzky M., Dickson B., van der Heijden G., Jenkins M., Man-ning P. The Natural Fix? The role of ecosystems in climate mitigation. A UNEP rapid response assessment. United Nations Environment Program-me, UNEPWCMC, Cambridge, UK. June 2009.
17. Resnik D.B. Responsibility for health: personal, social, and environmental. Clinical Ethics. J Med Ethics 2007;33:444-445.
18. Sharp R.R. Ethical Issues in Environmental Health Research. Environmen-tal Health Perspectives 2003;111(14):1786-1788.
19. Maddaleno M., Morello P. and Infante-Espinola F. Salud y desarrollo de adolescentes y jóvenes en Latinoamérica y El Caribe: desafíos para la próxi-ma década. Salud pública Méx [online]. 2003;45,suppl.1:S132-S139. ISSN 0036-3634.
20. Sales Heredia F.J. Virus de la gripe humana A H1N1. En: Reporte CESOP, No. 22, mayo de 2009. Publicación mensual del Centro de Estudios So-ciales y de Opinión Publica de la Cámara de Diputados, LX Legislatura. [email protected]. Acceso el 30 de julio de 2012. http%3a//www3.diputados.gob.mx/camara/content/download/216955/546580/file/Re-porte_CESOP_No_22_Influenza_en_Mexico.pdf
21. Hernán Chiriboga J., et al. Preguntas y respuestas más frecuentes sobre biocombustibles/ IICA. – San José, Costa Rica: IICA, 2007. Instituto In-teramericano de Cooperación para la Agricultura (IICA). (2007) http://www.iica.int/Esp/organizacion/LTGC/agroenergia/Documentos%20Agroenerga%20y%20Biocombustibles/Preguntas%20y%20respues-tas%20m%C3%A1s%20frecuentes%20sobre%20biocombustibles.pdf.
22. Röösli M., Frei P., Mohlera E. and Huga K. Systematic review on the health effects of exposure to radiofrequency electromagnetic fields from mobile phone base stations. Bull World Health Organ 2010;88:887–896G.
23. Shiffman J. A social explanation for the rise and fall of global health issues. Bull World Health Organ 2009; 87:608–613.
24. Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos. UNESCO 2006. Acceso el 28 de mayo de 2011. http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001461/146180s.pdf
25. Slotte HA. Disasters and conflicts. United Nations Environment Program-me (UNEP). Acceso. el 28 de mayo de 2012. http://www.unep.org/pdf/brochures/DisastersAndConflicts.pdf
Environmental issues at global and health: a bioethics perspective
MC Islas-Carbajal
Increasing in world human population, in addition to the quick development of the technological capacity, influence social and economic progress, these activities have caused that the planet and the biosphere in general have been affected. This problem is due to enhanced con-sumerism of actual societies, which not perform any adjustment for an environmental sustainability. The irresponsibility of humankind can mean the destruction of human race, planet, the biosphere and entire ecosystems. A global vision of this problem from a bioethical point of view will be useful for sustainable development of our resources. This reflection was initiated by Van Rensselaer Potter, who coined the word bioethics; denotation for a global integration of biology and ethics, as a dialogue between scientists and humanists in order to prevent hu-manity self-destruction. Environmental conditions as well as diseases prevention and availability of health care, have increased life expectan-cy which have impact population growing in our planet. The climatic change is a challenge for our and future generations, therefore, the aim of the present work is to raise a global perspective of bioethics in relation to environmental aspects and its relationship with human health.
archivos de ciencia vol. 4, no. 1, 2012
34
INSTRUCTIONS TO THE AUTHORS / INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES
INFORMACIÓN GENERALarchivos de CIENCIA es un órgano oficial del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara y del OPD de los Hospitales Civiles de Guadalajara (ISSN 2007-2139), la cual publica investigaciones originales sobre las diferentes ciencias de la sa-lud. Las contribuciones de estas pueden ser representadas como artículos originales perió-dicos. La revista también publica de manera concisa tanto artículos básicos como clínicos.Reportes de casos clínicos serán considerados cuando proporcionen información impor-tante y de novedad sobre alguna enfermedad específica. Cartas al editor podrán ser so-metidas a revisión por pares, siendo las principales características de estas la claridad y brevedad en su contenido. Los artículos de revisión serán aceptados solamente sobre las bases de invitación expresa.La revista se publicará de manera bilingüe. Los artículos que se envíen en español deberán ser acompañados por un resumen en inglés y viceversa. Los autores que carezcan de una apropiada sintaxis gramatical deberán buscar la adecuada asistencia editorial antes de la presentación y envío del manuscrito. Material que requiera de gran trabajo en la corrección al momento de la revisión editorial será devuelto a los autores hasta haber realizado los cambios recomendados para su pronta consideración.Los autores podrán presentar dos copias impresas completas del manuscrito, preparado tal como se especifica más adelante. También se requiere de un CD de computadora con-teniendo el archivo final idéntico al manuscrito presentado en las copias impresas. Para la publicación de cuadros, figuras y cifras estas deberán ser de gran calidad en cuanto a imagen y diseño. Los documentos deben ser enviados por correo electrónico o postal con una carta de los autores correspondientes dirigida a:
Dr. en C. Juan S. Armendáriz BorundaEditor archivos de CIENCIASierra Mojada 950, puerta 5, Edificio Q, tercer nivelCol. Independencia, CP. 44340, Guadalajara, Jalisco, MéxicoTel: (0133) 10585200, ext. 3876, 3882, 3884,Fax: (0133) 10585318Correo electrónico: [email protected]
De manera alterna, los autores podrán enviar sus archivos completos a la dirección electró-nica de la revista, para su evaluación.La revisión inter-pares en la evaluación de los manuscritos será realizada por editores ex-pertos en cada área, los que a su vez designarán revisores apropiados para cada área de las ciencias respectivas. Manuscritos que los editores asociados cataloguen como incompletos o que sea poco probable su aceptación será devuelto de manera temprana a los autores y podrán ser rechazados sin una completa revisión por pares.Los editores autorizarán que en los casos anteriores después de la primera disposición vuelva a recibirse el artículo dentro de los cuatro meses a partir del momento de recepción de la carta inicial. Un manuscrito que requiera más de una revisión o sea devuelto más allá del cuarto mes será considerado como una nueva presentación del mismo y será necesario enviar de nueva cuenta toda la documentación actualizada. Todos los materiales presenta-dos permanecerán en la oficina de redacción de “archivos de CIENCIA”, con excepción de las impresiones. En caso de que las figuras sean devueltas por los editores, serán recibidas en la oficina editorial ya con las modificaciones realizadas. La oficina de redacción dejará una de las copias de los manuscritos para su archivo.Los derechos de autor de todo el material publicado en “archivos de CIENCIA” recaen en la misma revista de Ciencias de la Salud. La forma de cesión de derechos de autor (que se ajusta a estas directrices) debe presentarse firmada por todos los autores y acompa-ñar a todos los manuscritos. Las declaraciones y opiniones expresadas en los artículos, así como comunicaciones rápidas sobre artículos en “archivos de CIENCIA” son los del autor(s) y no reflejan necesariamente las del editor o editor(es) asociado(s) y tanto el editor como los editores asociados declinamos cualquier responsabilidad u obligación legal para este tipo de material. Ni el editor ni los editores asociados apoyan a ningún producto o servicio anunciado en la revista, ni tampoco sirve como garantía o reclamación presentada por el autor de dicho artículo o servicio.
CartaLa carta que se envía con el manuscrito debe de ser firmada por el autor principal o “corres-ponding author” y se estima que él o ella escribe el nombre de sus co-autores y certifica que todos los autores mencionados participaron de manera significativa en el estudio, que han visto y aprobado el manuscrito final y que no se encuentra a consideración para su publicación en ninguna otra revista. La carta debe describir cualquier afiliación comercial o de consultoría por parte del autor, ya que podría interpretarse como conflicto de interés, en lo que respecta a los datos presentados. Si el editor considera que estas actividades plantean la apariencia de un conflicto, se puede recomendar la divulgación de una nota a pie de página. De lo contrario, la información será confidencial.
Organización del manuscrito• Los manuscritos que se envíen a “archivos de CIENCIA” deben ser presentados escritos en
procesador de textos, con letra Times New Roman o Arial tamaño 11, a doble espacio en todo el texto, margen justificado de 2.5 cm por lado, con cada sección separada por un sal-to de página y numerada cada página en el margen superior derecho, desde la portada (la descripción de la presentación que deberá cumplir cada sección se describe más adelante).
• Los manuscritos originales que describen la investigación deben contener (en este or-den y en hojas separadas) una página de portada, un resumen breve del trabajo (en español e inglés), una introducción, una descripción de los procedimientos tanto expe-rimentales como metodológico-teóricos, los resultados, discusión (que puede culminar con una conclusión general), agradecimientos y una lista de referencias (numeradas y en el formato solicitado), figuras, leyendas o cuadros. Los autores tienen la opción de combinar los resultados y discusión en una sola sección y de esta manera se les alienta a realizar manuscritos cortos.
• La versión del manuscrito presentada en disco compacto o la enviada por correo elec-trónico debe contener la información idéntica a la que se somete a revisión. Manuscri-tos originales no pueden tener más de 4000 palabras, excluyendo referencias y de estas no incluir más de 50 referencias. Los manuscritos que sean redundantes y excesivos se-rán devueltos para acortar su contenido. Las revisiones deben ser concisas y no exceder más de 3500 palabras y la lista de referencia no tiene que ser exhaustiva.
• Se espera que respecto a la presentación de casos clínicos se incluya una relación detallada sobre el análisis del caso y una revisión de la literatura disponible. Sólo los reportes de casos que sean realmente inéditos y a su vez sean susceptibles de influir significativamente en la práctica médica serán apropiados para ser considerados para su publicación. Otros casos pueden ser considerados para su publicación en una forma abreviada como carta al editor.
• Comentarios sobre artículos publicados recientemente en la revista archivos de CIEN-CIA también son considerados como cartas al editor. Breves informes de casos nuevos o hallazgos pueden también ser presentados. Las cartas al editor deben ser a doble espacio y en menos de 2 páginas de contenido.
Portada• Debe proporcionar un título corto (en negritas y en español e inglés), seguido de los
nombres del autor o autores del trabajo, indicando la(s) inicial(es) del(os) nombre(s) y los apellidos completos unidos por un guión. Los nombres de los autores serán separa-dos por comas entre ellos (ejemplo: JL Pérez-González1, JM Rosas-López2). Asimismo, se incluirá la afiliación o adscripción Institucional de cada autor (Unidad, Servicio, Depar-tamento, Institución o Empresa, Ciudad) y a cada autor relacionado con su adscripción mediante números en superíndices, de manera consecutiva al orden de los autores.
• Se deberá incluir al final de la página la dirección de contacto del autor principal, que incluya la dirección completa (calle, número exterior e interior, colonia, código postal, Ciudad, Estado, País), teléfono de oficina y/o celular, fax, correo electrónico, donde se podrá recibir correspondencia y cualquier comunicado necesario.
• Anexar la lista de abreviaturas utilizadas en el texto, con su respectiva definición, pre-sentadas como lista en orden alfabético.
ResumenLos resúmenes deberán ser presentados en español e inglés, en forma continua o por apartados (Antecedentes/Background, Objetivos/Objectives, Metodología/Methodology, Resultados/Results, Conclusión/Conclusion), que contengan la información principal del trabajo conforme al texto, de manera organizada. La longitud total no debe exceder de 250 palabras. La última sección del resumen debe comenzar con “En conclusión”. El resumen no debe contener referencias y en la medida de lo posible el mínimo de abreviaturas posibles.Proporcionar al final del resumen, en español e inglés y en hoja separada y contigua, una lista de 5 palabras clave que no aparezcan en el título.
IntroducciónDebe proporcionar la información mínima básica que oriente al lector sobre el contenido en general. Esta a su vez debe estar sustentada en referencias actuales y no deberá consti-tuirse en una revisión exhaustiva de la literatura.
Abordaje metodológico (material y métodos)Material humano. Para reportes de investigación en caso de que se empleen sujetos hu-manos, presentar una garantía por escrito de que: a) se obtuvo el consentimiento infor-mado en cada paciente y b) el protocolo de estudios se ajusta a las directrices éticas en las líneas de la declaración de Helsinki de 1975, como se refleja en la aprobación correspon-diente del comité de revisión institucional correspondiente. Se recomienda hacer referen-cia de los pacientes de manera individual por números, no por siglas.Experimentación con animales. En caso de trabajar con animales de experimentación, indicar el nombre científico de las especies utilizadas. En estudios con animales de expe-rimentación, ofrecer garantía de que se cumplen consideraciones éticas y que todos los animales recibieron atención humanitaria de acuerdo a los criterios internacionales.Secuencia genética de datos. En los documentos de un artículo y presentación de infor-mes de ADN o secuencia de aminoácidos, verificar que los datos han sido o serán presen-tados ya sea a Genbank o EMBL, y proporcionar el número del mismo, esta información no es necesario que acompañe el artículo inicialmente, pero debe estar disponible para su inclusión en caso necesario en la publicación final.Incluir los nombres y lugares de origen (Ciudad, Estado o País) cuando se utilicen medica-mentos/drogas patentadas, herramientas, instrumentos, software, etc.Estadísticas. Identificar y proporcionar referencias de los métodos estadísticos utilizados.
archivos de ciencia vol.4, no. 1, 2012
35
Resultados y Discusión.• Presentar las principales conclusiones del estudio en forma gráfica, siempre que sea
posible, sin ser repetitivo en el texto respecto a la información dada en los Cuadros y Figuras. No ilustrar pequeños detalles, así su mensaje es transmitido de manera ade-cuada de lo simple del texto a lo descriptivo.
• Las Figuras, Cuadros y/o Gráficas deberán numerarse con arábigos, presentarse en ho-jas individuales, contener un título breve y una leyenda explicativa al pie, además de definir cada abreviatura presentada, al final de la leyenda. Las leyendas de Figuras y Cuadros deben especificar el número de las observaciones y si existen las estimaciones de la varianza de desviación estándar. Haga mención de todas las Figuras, Gráficas y/o Cuadros dentro del texto a partir de esta sección, en orden consecutivo.
• En la sección de Discusión, la interpretación de los resultados y las conclusiones se pre-sentarán de manera concisa, se reducirá al mínimo la reiteración de los resultados, se evitará la repetición del material de la introducción y se mantendrá estrecha atención al tema específico del documento.
AgradecimientosSe deberá reconocer la asistencia personal y de proveedores de reactivos especiales, así como las fuentes de financiamiento para llevar a cabo el trabajo.
Referencias• Las referencias se numerarán, en un listado en orden consecutivo, con arábigos, cada
una en una sola ocasión, de acuerdo a su mención en el texto. Deberán incluir, en ge-neral, el nombre del(os) autor(es), nombre del artículo, nombre de la revista (en forma abreviada), año, volumen, número, página inicial y página final. En caso de volver a citar la misma referencia en párrafos posteriores, se deberá indicar el número asignado que le corresponda y no numerarla de nuevo, incluso si se refiere a diferentes páginas de la misma fuente (en esta situación, por ejemplo en el caso de libros, todas las páginas consultadas deberán ser indicadas en el listado de referencias, al final de la mención de la cita). Ver más abajo los estilos aceptados de acuerdo a la fuente bibliográfica con-sultada.
• Dentro del texto, el orden en los números de referencias debe ponerse en la misma línea del texto donde fueron citados. Las referencias se citarán en números arábigos entre corchetes, en orden consecutivo, separados por coma cuando sean más de una (ejemplo: [1,3,8]) y por un guión cuando se refieran a un rango continuo (ejemplo: [1-4], que indica que se incluyen las referencias 1,2,3,4). Sólo se citará en el listado de referencias la literatura que esté publicada o que esté en prensa; resúmenes y cartas al editor pueden ser citadas, pero estas deben ser de menos de 3 años e identificarla como tal. Incluya en el texto, si es el caso, otros materiales citados entre paréntesis (ma-nuscritos presentados, datos no publicados, comunicaciones personales y similares), como en el ejemplo siguiente: (Fountau Y, datos no publicados). Si el propietario de los datos no publicados o comunicaciones personales no es autor del manuscrito que se examina, será necesario contar con una declaración firmada para verificar la exactitud de la información, atribuyéndolo como un apoyo para su publicación.
• Utilice el Index Medicus como guía de estilo para las referencias de revistas y otras abreviaciones, cuidando de respetar las puntuaciones, espacios y orden descritos, así como de no incluir hipervínculos. En cada referencia se indicarán hasta seis autores y cuando el número sea superior a seis poner, “et al”.
Artículos de revistas1. Crawley AC, Brook DA, Muller VJ, Petersen BA, Isaas EL, BiekickiJ, et al. Therapy of enzy-matic substitution in a feline model. J Clin Invest 1996; 97:1864-1873.Libros.2. Watson JD. La doble hélice. Nueva York: Atheneum, 1968:1-6.Capítulos de libros3. Hofmann AF. La circulación enterohepática de los ácidos biliares en la enfermedad sanitaria. En: Sleisinger MH, Fordtran JS, eds. Volumen 1 enfermedad gastrointestinal. 5ª edición. Philadelphia: Saunders, 1993:127-150.Resumen o artículo en un suplemento.4. Klin M, N. Kaplowitz diferencial en la susceptibilidad de los hepatocitos de TNF-inducto-res de apoptosis vs necrosis [Resumen]. Hepatología 1998; 28 (Suppl): 310A.Páginas de internetPortuguese Language Page. U. of Chicago. 1 Mayo 1997. <http://humanities.uchicago.edu/romance/port/>.
En el caso de artículos del área de Ciencias Sociales, el formato de las referencias deberá ajustarse a las indicaciones de la APA.
PermisosLa referencia directa de tablas o ilustraciones tomadas de otras fuentes que tengan dere-cho de autor, deben de ir acompañados de un permiso por escrito de la autor original para su uso. El permiso se presenta como una nota de pie de página o además de la leyenda y debe proporcionar la información completa en cuanto a su origen. Las fotografías de identificación de las personas deben ir acompañada por una firma en un espacio el cual indica el consentimiento informado.
AbreviaturasLa norma de abreviaturas no requiere de definición, se puede encontrar en el manual de estilo de la Asociación Americana de Medicina.• No abreviar otro término a menos que un término se utilice más de cinco veces en
el artículo. En este caso, la abreviatura debe indicarse entre paréntesis, en la primera utilización dentro del texto, posteriormente sólo deberá utilizarse la abreviatura sin volver a definirla.
• Abreviaturas utilizadas en los gráficos o cuadros deben definirse en la parte inferior con una leyenda.
• La expresión de las temperaturas en grados Celsius y otras mediciones deberán ser basadas según el Sistema Internacional de medidas.
Nombres de medicamentosUtilice nombres genéricos. La denominación común puede mencionarse entre paréntesis con el nombre y la ubicación (ciudad, estado o país) del fabricante.
CuadrosPreparar los cuadros individuales en hojas separadas al final del escrito electrónico, nu-merados consecutivamente con números arábigos en el orden de su aparición a lo largo del texto.No duplicar el material presentado en una cifra y no duplicar la información presen-tada en el texto.Los cuadros deben explicarse por sí mismos, deberán ser llamados en el texto, donde co-rresponda su mención, ya sea entre paréntesis o como parte del párrafoejemplo 1: Como se observa en el Cuadro 1…ejemplo 2: Los resultados no muestran diferencia respecto al control (Cuadro 1)].Los Cuadros no deberán referirse en el texto como Tablas, a menos que el texto esté pre-sentado en idioma inglés (en cuyo caso el término correcto será Tables).Los cuadros deben presentarse como datos (hoja de cálculo) y no como imagen.
Figuras• Las figuras deben presentarse en hojas separadas al final del escrito electrónico, nume-
rados consecutivamente con números arábigos en el orden de su aparición a lo largo del texto.
• Se recomiendan los formatos jpeg y tiff, para mejor adaptación e impresión, con una resolución de 300 dpi
• Proporcionar a las figuras el contraste adecuado, que sean claramente visibles contra el fondo letras y símbolos.
• Las figuras deberán ser llamadas en el texto, donde corresponda su mención, ya sea entre paréntesis o como parte del párrafoejemplo 1: Como se observa en la Figura 1ejemplo 2: Los resultados no muestran diferencia respecto al control (Figura 1)].
Marcas y símbolos. deben ser de tamaño tal que tras la reducción (si es necesario) las letras más pequeñas sean visibles y legibles.• En caso de gráficas, estas deberán contar con los datos que las generan
Requisitos generales• La información contenida en el disco debe coincidir exactamente con la copia impresa
del manuscrito, a excepción de las figuras que se presentarán por separado, como se ha descrito anteriormente.
• La mayoría de procesadores de textos son aceptados, Microsoft Word es preferido.• Dar formato y Organización del archivo: • Formato tipográfico (columna de anchos, tipo de estilos, etc.) está a cargo de la edito-
rial. No utilice este tipo de formato.
archivos de ciencia vol. 4, no. 1, 2012
36
DOCUMENTACIÓN A ANEXARCada autor debe firmar y fechar esta declaración. En el caso de una obra realizada para contratar, el empresario también debe firmar.
Responsabilidad de autoría
Título original:
Autor(es):
Yo, abajo el autor firmante, certifico que he participado suficientemente en el contenido intelectual, el análisis de datos, en su caso y la redacción del artículo, a fin de tener la responsabili-dad pública para ello, asimismo he revisado la versión final del artículo, considero que representa un trabajo válido, y lo apruebo para su publicación.Como autor de este artículo certifico que ninguno de los materiales en el manuscrito ha sido publicado con anterioridad, ni está incluido en otro manuscrito o está siendo en la actualidad considerado para su publicación en otros lugares. Además, certifico que el artículo no ha sido aceptado para su publicación en otro lugar, ni he asignado ningún derecho o interés en el artículo a un tercero.
La divulgación de información financieraYo, abajo el autor firmante, certifico que no hay conflicto de interés en relación con el artículo presentado ni asociaciones no comerciales (por ejemplo: consultorías, propiedad de acciones, la equidad de intereses, las patentes de acuerdos de licencia) que puedan suponer, con excepción de lo divulgado en un archivo adjunto. Todas las fuentes de financiamiento de apoyo al trabajo y todas las instituciones o empresas de afiliaciones de las mismas son reconocidas en una nota a pie de página.
Junta de Revisión Institucional / aprobación del Comité de cuidado de los animalesYo, el autor que suscribe, certifica que mi institución ha aprobado el protocolo para cualquier investigación con seres humanos o animales y que toda la experimentación se llevó a cabo en conformidad con ética y humanidad con principios de la investigación.
____________________________________________________________________ ____________________________________Firma Autor Fecha
____________________________________________________________________ ____________________________________Firma Autor Fecha
____________________________________________________________________ ____________________________________Firma Autor Fecha
____________________________________________________________________ ____________________________________Firma Autor Fecha
____________________________________________________________________ ____________________________________Firma Autor Fecha
Firma del empleador (necesarios para las obras realizadas para alquiler):
____________________________________________________________________ ____________________________________
Firma Autor Fecha
archivos de ciencia vol.4, no. 1, 2012
37
LISTA DEL AUTORUna lista de comprobación completa como esta deberá acompañar al manuscrito (En caso de incumplimiento con las direcciones puede resultar en retraso en la revisión de su manuscrito):
Eliminar las abreviaturas no estándar en los títulos.
Proporcionar todos los nombres de los autores.
Indique claramente la afiliación institucional, si existiera.
Identificar el autor correspondiente y la dirección, teléfono, número de fax, y correo electrónico, si está disponible.
Incluir permiso por escrito para cualquier prestación o modificación de las figuras o cuadros del autor así como derechos de autor.
Asegúrese de que el resumen no exceda de 250 palabras.
No citar referencias, tablas o figuras en el resumen.
Si los animales son utilizados en experimentos, indicar uso en los Institutos Nacionales de Salud, EE.UU y México.
Asegúrese de que el texto sea claro, fácil de seguir, y legible.
Asegúrese de que el inglés sea gramaticalmente correcto.
Complete los nombres de fabricantes y direcciones (ciudad, estado o país) para todos los productos de marca utilizados en los experimentos.
Compruebe que las referencias son exactas y citadas en el texto en orden numérico.
Cuadros en páginas separadas, citados en el texto en orden numérico.
Figuras en páginas separadas, citados en el texto en orden numérico.
No citar los materiales presentados si aún no son aceptados para su publicación como referencias. En lugar de ello, citar en el texto.
Asegúrese de que las figuras son de buena calidad.
Incluir pies de figuras y cuadros
Incluir la lista de control de los nombres de Autores y el formulario de Cesión de Derechos de Autor firmado con la presentación del manuscrito.
Por favor, adjuntar el CD junto con la información impresa de los datos del autor.
archivos de ciencia vol. 4, no. 1, 2012
38
FORMATO GUÍA
TítuloFuente: Times New Roman o Arial, negrita (bold), tamaño: 11 puntos, alineación: centrado, sin punto final
(dejar un espacio)[Autor(es)] [Ejemplo] J Armendáriz-Borunda1,2, AM Salazar-Montes1
Fuente: Times New Roman o Arial, normal, tamaño: 11 puntos, alineación: centrado. Se indicará la inicial del autor (sin punto) seguido del apellido, en caso de indicarse dos apellidos irán unidos por un guión. Al final del apellido se indicará con número superíndice la adscripción del autor seguido, sin espacios. Entre autores se separarán los nombres con coma.
(dejar un espacio)[Resumen] (en el idioma en que se presente el artículo)Fuente: Times New Roman o Arial, normal, tamaño: 11 puntos, alineación: justificado. Será de no más de 250 palabras, que refleje la idea general del artículo. Podrá presentarse por apartados o en forma continua.
(dejar un espacio)Incluir palabras clave en el idioma correspondiente.(dejar un espacio)[Affiliations](numerados con superíndice, de acuerdo al orden de los autores).
(dejar un espacio)[Address reprint request to:] Indicar el nombre complete del autor de contacto, que recibirá la correspondencia.Indicar la adscripción del autor, la dirección postal y electrónica, teléfono y fax(dejar un espacio)[Potential conflicto of interest:] indicar si existe o no algún conflicto de interés.(dejar un espacio)[Abreviaturas:] Enlistar las abreviaturas utilizadas en el texto en orden alfabético, con su respectiva definición.(dejar un espacio)[Palabras clave:] Enlistar de 3 a 5 palabras clave al final del resumen (en español e inglés)(dejar un espacio)[Texto del manuscrito]Fuente: Times New Roman o Arial, normal, tamaño: 11 puntos, alineación: justificado; todo el manuscrito deberá presentarse con espaciado doble.
El manuscrito deberá proporcionar una introducción con la información mínima básica que oriente al lector sobre el contenido en general. Esta a su vez debe estar sustentada en referencias actuales y no deberá constituirse en una revisión exhaustiva de la literatura.Se incluirá, de ser el caso, la descripción del abordaje metodológico [Material y métodos], Resultados y Discusión (junto o por apartados separados), Agradecimientos y Referencias, de acuerdo a lo descrito detalladamente en las Instrucciones a los autores. (dejar un espacio)[Incluir al final:]
TÍtulo en inglésSi el manuscrito se presenta en español o viceversa. Mismo formato que al inicio.
(dejar un espacio)Autores. Mismo formato que al inicio.
(dejar un espacio)Fuente: Times New Roman o Arial, normal, tamaño: 11 puntos, alineación: justificado. Será de no más de 250 palabras, que refleje la idea general del artículo. Podrá presentarse por apartados o en forma continua.
[Resumen] en inglés si el manuscrito se presenta en español o viceversa). Mismo formato que al inicio.(dejar un espacio)Incluir palabras clave en el idioma correspondiente.