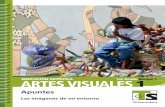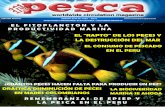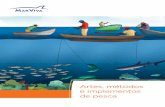APROXIMACIÓN A LOS ARTES DE LA PESCA EN EL SIGLO XVIII
Transcript of APROXIMACIÓN A LOS ARTES DE LA PESCA EN EL SIGLO XVIII
UNIVERSIDAD DE ALICANTE
APROXIMACIÓN A LOS ARTES DE LA PESCA EN EL SIGLO XVIII
Héctor Lillo García
Trabajo para la obtención del DEA Dirigido por Cayetano Mas Galvañ
Diciembre 2012
APROXIMACIÓN A LOS ARTES DE PESCA EN EL SIGLO XVIII
1
INDICE AGRADECIMIENTOS 2 1. PRESENTACIÓN 4
2. APUNTES PARA UNA SOCIOLOGÍA DE LA PESCA 11
2.1. El pobre mar Mediterráneo 11
2.2. De los orígenes: de la pesca y la caza 18
2.3. El común en el mar 20
2.4. El control del recurso 21 2.5. De los gremios a las cofradías 26
3. LOS ARTES DE PESCA Y LA CULTURA MATERIAL 35
3.1. El nombre de las cosas 36
3.2. Los nombre de los artes 39
3.3. Las nasas y sus artes como ejemplo 42
3.3.1. La Andana de nasas 48
3.3.2. La Andaneta 51
3.3.3. El Andanón 52
4. LAS ALMADRABAS 59 4.1. Estado de la cuestión 60
4.2. El origen, la antigüedad y el nombre 64
4.3. La denominación y su etimología 79
4.4. Los tipos y su evolución 80
4.5. La almadraba capitalista 88
5. LA PESCA DEL BOU EN EL SIGLO XVIII 94
5.1. Los orígenes de la pesca de arrastre 95
5.2. Los conflictos por un arte nuevo 100
5.3. Los gremios y el Bou 101
6. CONCLUSIONES 109 7. BIBLIOGRAFÍA 112
APROXIMACIÓN A LOS ARTES DE PESCA EN EL SIGLO XVIII
2
AGRADECIMIENTOS
En primer lugar tengo que agradecer a Cayetano Mas el interés que se ha tomado por
este trabajo y por los consejos para mejorarlo, tuvo más confianza en mí que yo mismo. A
Victoria Amorós por su ayuda en los artes finales, que se ha traducido en una presentación del
trabajo que poco tiene que ver con la inicialmente planteada por mí, y a Miguel Gutiérrez por
los materiales que me proporcionó. También tengo que agradecer a Antonio Ruso y a su mujer
Maruja Chacopino que me hicieran ver la pesca y aún el mismo mar de la forma en que hoy la
veo A Berta y Germán por ser un constante estimulo. A Sonia por su paciencia, que es más
grande que la mía. Y a los tres por consolarme de la vida.
APROXIMACIÓN A LOS ARTES DE PESCA EN EL SIGLO XVIII
4
1. PRESENTACIÓN
La redacción de este trabajo sobre la caracterización histórica de algunos de los artesP0F
1P de pesca
es consecuencia de un cúmulo de circunstancias entre las cuales un proceso formativo poco reglado no
es una cuestión menor, como tampoco lo es la diversidad, (o dispersión podría ser un adjetivo más
preciso) de preocupaciones e intereses, así como las actividades laborales desempeñadasP1F
2P En
consecuencia, y partiendo de estas premisas a modo de justificación, no debe extrañar su
planteamiento escasamente ortodoxo, en el que se ha pretendido el máximo rigor a mi alcance.
Pretensión ésta que no me impide, en modo alguno, reconocer que el resultado final está muy por
debajo de las expectativas de partida: determinar los orígenes y evolución de los distintos tipos de
Almadrabas y de la pesca de Parejas o del Bou. Tal vez hubiera sido más conveniente la elección de un
tema de menor complejidad, pero en un principio no lo percibí así, y solo fui consciente de este
hándicap una vez comenzado el trabajo, por tanto también esta cuestión es de mi entera
responsabilidad.
No fue necesario avanzar mucho para ser consciente de varias cuestiones que al principio de
forma leve y más tarde con intensidad, fueron socavando mi ánimo. La recurrente reflexión, que a modo
de queja, formulan todos los autores que han tratado la materia sobre el escaso interés dedicado a la
pesca, no presagiaba nada bueno; Romeu de Armas lo hace en 1975 a propósito de “los escasos rastros
históricos que ha dejado la pesca”, achacándolo a la “indiferencia con que era vista por los cronistas de
cada momento” así como a “la perdida simultánea de la documentación de remotos tiempos” (Romeu
de Armas. 1975, 295-319). Por su parte Oliver Narbona encuentra dos dificultades en su conocido
estudio sobre las almadrabas: la primera es “la ausencia de documentación, por inexistencia, difícil
localización o falta de tratamiento adecuado, en largos periodos de nuestra historia” y la segunda “tener
que abarcar toda la historia” (Oliver Narbona, 1982, 48) dado el carácter milenario de la pesquería, pues
1 Por norma ortográfica la palabra arte utiliza en español el artículo el en singular pese a ser femenina (E. Alarcos, Gramática de la lengua Española, 1996, 67). En rigor, al utilizar la expresión en plural “artes de pesca” deberíamos utilizar el articulo las. No obstante, hemos preferido el uso arcaico “los artes de pesca” por ser éste el utilizado tradicionalmente en el medio pesquero, como lo atestigua el título de la obra de referencia de Antonio Sáñez Reguart, Diccionario histórico de los artes de la pesca Nacional publicado en Madrid en 1779 (Sáñez, 1988). 2 En la base de este trabajo se encuentran los realizados para la creación del Ecomuseo de La Isla de Tabarca y en especial su proyecto museográfico inicial. En este planteamiento museográfico seguí, en parte, los criterios y planteamientos de H. Rivière en el sentido de interpretar el espacio, hacer reconocibles las interacciones del hombre con su medio. Y para hacer esto posible los de González Bernáldez a propósito del estudio del paisaje; esto es, partiendo del fenopaisaje (el paisaje visto; el espacio), intentar descifrar el criptopaisaje (el paisaje oculto; las interacciones). En el caso del de Tabarca se pretendía, además, utilizar la Isla como paradigma de estas interacciones que con carácter general hemos establecido con el medio marino. No pudo ser y el museo devino en anécdota.
APROXIMACIÓN A LOS ARTES DE PESCA EN EL SIGLO XVIII
5
“Descripciones de almadrabas se ha realizado desde épocas remotas” (Oliver Narbona, 1982, 24). Por su
parte, Fernández Díaz y Martínez Shaw refiriéndose a un periodo en el que la documentación ya no es
tan escasa, afirman que “la pesca es, sin duda, un sector olvidado por la investigación sobre la historia
económica de la España moderna” (1984, 183). Parece claro el escaso recorrido del tema, pues de lo
contrario no se habría “olvidado”. Tantos años de lamentos y con orígenes tan distintos solo podía ser
indicativo del poco partido que se le podía sacar al tema. Ante esto solo quedaba el consuelo de pensar,
sin duda pecando de hybris, que no solo no tiene poco recorrido, sino que por el contrario era un campo
abierto, lleno de información, que a modo de bien nullius solo requería ser apropiada. Pero también
pudiera ser ésta una ilusión consecuencia del deseo, o de una percepción distorsionada por la distancia,
pues el lamento antes mencionado casi siempre, como hemos visto, va acompañado por otro relativo a
la escasa documentación disponible.
Por otro lado, la insistencia en el tratamiento de las mismas pesquerías; del bacalao, las
ballenas, las almadrabas y la pesca de arrastre, y desde los mismos enfoques el económico y el social,
reforzaban la idea de un conocimiento ya completado, lo que desde luego no era un acicateP2F
3P. Los
estudios sobre las pesquerías del bacalao (Gadus morhua)se centran en aspectos como la organización
de las pesquerías españolas en Terranova, la pérdida de estas pesquerías en favor de Gran Bretaña, la
dependencia económica de este producto y la búsqueda de pesqueras sustitutivas. Los relativos a la
caza de la ballena partiendo de la desaparición del Cantábrico de la ballena franca glacial (Eubalaena
glacialis) repiten de alguna manera el mismo esquema: la organización de la pesquería, los conflictos
por el recurso y la búsqueda de alternativa. Los trabajos sobre almadrabas son probablemente los más
abundantes. Los relativos a la antigüedad clásica gozan de una larga tradición y todos,
independientemente del periodo cronológico del que traten, se ocupan con mayor o menor detalle del
arte con el que se practica la pesca, estando sólidamente establecidos los tres tipos de artes utilizados:
de vista o tiro, de buche y de monteleva, quedando solo en discusión el momento de aparición del tipo
de bucheP3F
4P. La pesca de arrastre, o de Parejas, o del Bou, es de entre la cuatro posiblemente más
conocida. Su aparición en el siglo XVIII, los conflictos que esto generò y su consideración de técnica
pesquera plenamente capitalista, están ampliamente documentados y en consecuencia tratados.
El cuadro de las dificultades no puede estar completo sin mencionar la relativa a la
identificación de los instrumentos con que se practican las diferentes pesquerías. En los trabajos
consultados, un mismo arte de pesca transita por diferentes periodos de la historia sin dificultad ni
contradicción aparente, mostrando al mismo tiempo una capacidad polisémica no suficientemente 3 Para la pesca del bacalao véase Menard (2006), García Fajardo y Fernández Pérez, (1993); para la caza de la ballena Azcarate, Hernández y Núñez (1992), Valdéz Hansen (2010); para las almadrabas Oliver Narbona (1982) y para la pesca de arrastre López Linaje y Arbex, (1991). 4 Esta pesquería y la del Bou se trata con más extensamente en el capítulo IV de este trabajo.
APROXIMACIÓN A LOS ARTES DE PESCA EN EL SIGLO XVIII
6
explicada. Sin duda una larga pervivencia ha conferido a los artes de pesca la condición de conocimiento
sólidamente asentado, por reiterada y extensamente citados. Y en consecuencia su identificación no
debía suponer ningún problema; muy al contrario, parecía una ventaja. Pero ésta no fue tal.
Por un lado, la cuestión de la polisemia náutico-pesquera nos mostró la necesidad de un
especial cuidado en la utilización de los términos, para no confundirnos y -lo que es más importante- no
confundir al lector, pues un mismo nombre puede tener significados distintos en épocas distantes pero
también en distintos lugares en el mismo momento. Por otro lado, partiendo solo del conocimiento
adquirido de la dimensión material de los artes de pesca difícilmente se podía llegar a conocer la
participación de estos elementos de la cultura material, en los modos reales con que una sociedad
determinada actúa para reproducirse a sí misma. La caracterización de una almadraba del siglo I no
parece guardar diferencias con otra del XVIII, y esto sorprendentemente no parece haber supuesto
ningún problema historiográfico; su aparente uniformidad y su fácil identificación en diferentes épocas
parece desposeerla de cualquier poder explicativo. Parece que esa larga pervivencia de la tecnología
pesquera la hace invisible a efectos historiográficos, más allá de la anecdótica curiosidad que supone esa
misma pervivencia.
Era necesario recurrir a tipologías-catalogo que contemplaran además de otras variables, la
cronológica. Pero no las encontré. Encontré, o creí encontrar, un aspecto potencialmente interesante:
que el estudio y caracterización de los artes de pesca partiendo de su doble dimensión material y
procedimental, no agota su potencial explicativo. Es necesario incluir la dimensión institucional de la
practica para su comprensión, esto es, el estudio de la tecnología, los aspectos materiales de los
instrumentos y de las técnicas para su utilización que tienen como finalidad la extracción pesquera,
puede llevarnos a conclusiones históricamente incorrectas, como es el caso de la supuesta tradición
milenaria de las almadrabas. Se hacía necesario incluir aspectos como el modo institucional de
apropiación del recurso, la forma en que un arte se adapta o no, a un determinado modo de producción
como formas de ampliar su potencial explicativo.
El punto de partida de este trabajo, necesariamente diacrónico, tenía que ser el siglo XVIII, aun
siendo cierta la afirmación de López Linaje y Arbex de que “las indagaciones sobre las actividades
pesqueras en España realizadas en pasadas épocas, suelen tropezar siempre con un desesperante
pobreza de datos en cuanto nos alejamos más allá de la segunda mitad del siglo XIX” (1991, 11). En este
siglo se produce un cambio cualitativo y cuantitativo en relación a la información de carácter
documental sobre la pesca, que nos permite de alguna manera caracterizar la actividad pesquera en ese
momento. Esto es posible, en primer lugar, por la promulgación en 1751 de las Ordenanzas de Marina
por las que se implanta la Matrícula de Mar, por la cual se obligaba a la inscripción en dicha matrícula a
todo individuo que ejerciera una actividad relacionada con la náutica y la extracción pesquera, ya fuera
APROXIMACIÓN A LOS ARTES DE PESCA EN EL SIGLO XVIII
7
directamente, o indirectamente como es el caso de los productores de bastimentos y otros suministros
navales. Los objetivos de esta Matrícula, como acertadamente han señalado todos sus estudiosos,
(Jovet, 1980; Delgado, 1983; López Losa, 1997; Mateo, 2004), era asegurar las dotaciones de marinería y
de suministros a la Armada. La necesidad controlar y aumentar las matriculaciones generó un volumen
de documentación en relación con la náutica y la pesca desconocido hasta el momento.
En segundo lugar, la publicación entre los años 1791 y 1795 de la obra de Antonio Sáñez
ReguartP4F
5P, Diccionario Histórico de los artes de la Pesca Nacional P5F
6P. Esta obra sigue, y en parte reproduce
el esquema y los planteamientos fisiocráticos del tratado de Duhamel du Monceau, que con el largo
título de “Traité general des pêches et historie des poissons qu´elles fournissent, tant pour la subsístanse
des homes, que pour plusieurs autres usages qui ont rapport aux arts et au commerce” se publica unos
años antes en Francia (1769-1782)P6F
7P. Y aunque aquel no es tan ambicioso como este, al circunscribirse al
Estado Español, se puede decir que lo aventaja en claridad dada su estructura de diccionario que le
otorga el carácter de “verdadero libro de texto” (Arbex, 1988, 24).
Es interesante la vinculación entre estos dos hechos: la Matrícula de Mar y el Diccionario, en la
figura de Antonio Sáñez Reguart, pues el diccionario es consecuencia directa de su trabajo como
inspector de dicha Matrícula, lo que le permitió recorrer toda la costa peninsular y recoger información
de primera mano para su confección. A su vez la intención última de esta obra es el fomento de la pesca
y en consecuencia el aumento de las matriculaciones. En esto también hay coincidencia con Duhamel du
Monceau, que también tuvo las mismas intenciones y desempeñó labores similares en el reino de
Francia.
Si la promulgación el 1º de enero de 1751 de las Reales Ordenanzas de Marina por las que se
crea la Matrícula de Mar, generó buena parte de la base documental sobre la que se asienta la
información disponible para el periodo, el Diccionario de Sáñez Reguart supone la relación de los artes y
aparejos de pesca conocidos en ese momento, tanto los usados como los que están en desuso, y tanto
la una como el otro están muy lejos de ser fuentes agotadas. Pero aun siendo estas las más citadas no
son las únicas; junto a ellas hay que mencionar la obra que fray Martín Sarmiento escribe para la casa de
Medina Sidonia a propósito De los atunes y sus transmigraciones y conjeturas sobre la decadencia de las
almadrabas, y sobre los medios de restituirlas; las de Cornide de Saavedra Memoria sobre la pesca de la
sardina en la costa de Galicia de 1774 e Historia natural de los peces y otras especies marinas de Galicia
de 1788; el Reglamento de pesca y navegación de la matricula de Mataró de 1769; el Reglamento de
5 Una sucinta biografía de Antonio Sáñez Reguart puede verse en García Fajardo y Fernández Pérez, 1993. 6 Antonio Sáñez Reguart, (1791-1795): Diccionario histórico de los artes de la pesca nacional (edición facsímil, M.A.P.A., 1988, Madrid). 7 Arbex cuantifica que el 20 por ciento del diccionario es una traducción del francés (Arbex, 1988, 24).
APROXIMACIÓN A LOS ARTES DE PESCA EN EL SIGLO XVIII
8
navegación, pesca, carga, y descarga y gobierno político y económico de 1773 de Manuel de Zaldive,
entre los más citados.
Por último, completando el marco documental, se publica en 1923 el Diccionario de artes de
pesca de España y sus posesiones de Benigno Rodríguez Santamaría,P7F
8P que siendo de alguna forma una
actualización del de Sáñez permite una visión diacrónica de artes y técnicas, posibilitando de esta
manera una mejor aproximación, tanto desde la etnología como desde los cambios de los instrumentos
institucionales de apropiación del recurso.
Por otro lado la historia ecológica o ecología histórica de la pesca puede estar poco tratada, pero
hoy está lejos de ser una cuestión menor, como denunciaba Rodríguez Santamaría en 1923. Muy al
contrario, es motivo de un vivo debate en relación con el agotamiento de los recursos, siendo de hecho
un tema recurrente y hasta cierto punto paradigmático de este debate, en el que los artes de pesca y las
formas institucionales de gestión constituyen la cuestión nuclear, y en este contexto son cada vez más
frecuentes los trabajos historiográficos sobre la pesca: este trabajo no es ajeno a esa tendencia. Sin
embargo la incorporación a la historiografía de la interpretación del entorno ambiental en épocas
pasadas es sin duda sugerente y actual, pero en ningún caso una novedad. Entre otras razones porque la
preocupación por los recursos no es nueva, y así nos lo advierten nuestros mayores (Fontana 1992, 65).
Lo que hoy denominamos impacto negativo sobre el medio siempre ha sido percibido por el hombre, ya
fueran los indios Siux, estableciendo reglas para la caza (Grande del Brío 1982, 71) o los fisiócratas
franceses denunciando las roturaciones abusivas (Fontana 1992, 67), que por cierto distinguían
perfectamente lo que hoy la ecología define como stocks y flujos; ellos los denominaban bienes fondo y
riquezas renacientes (Naredo 1987, 510). Lo que sí se pretende como novedad son los intentos de
incorporar al hacer del historiador paradigmas de otros ámbitos del conocimiento, como es el caso de la
ecología. Esta pretensión no es en modo alguno objetable cuando se plantea desde la transversalidad.
Cuestión diferente puede ser postular la interpretaciones globales tan solo con “lugares comunes”
olvidando lo “complejos que son los sistemas naturales sobre los que operamos -y opinamos- con tan
alegre inconsciencia” (Fontana 1992, 66). Tratar el entorno ambiental “como un agente histórico mas”
(McEvoy, 1993, 189), puede llevarnos a olvidar que las interacciones ecológicas no tienen carácter
volitivo, lo que sin duda marca una diferencia sustancial con las de carácter social y económico, que sí lo
tienen.
Así pues, constatar que los diferentes grupos sociales, siempre se han preocupado del impacto
que su actividad tiene sobre los recursos que los sustentan, es algo conocido como también son
conocidos los conflictos sociales que puede generar su apropiación. La historia se ha ocupado
8 Benigno Rodríguez Santamaría (1923) el Diccionario de artes de pesca de España y sus posesiones (edición facsímil, Xunta de Galicia, 2000).
APROXIMACIÓN A LOS ARTES DE PESCA EN EL SIGLO XVIII
9
tradicionalmente de estas cuestiones. La única cuestión novedosa puede ser la evidencia incuestionable
de que ya no es una cuestión local sino general (hoy se suele decir global). Esto ha suscitado un
renovado interés por conocer el modo en que históricamente se han gestionado este tipo de recursos.
El modo en que se obtienen y la forma en que se asignan, buscando en estas relaciones institucionales
del pasado modelos para la gestión de problemas actuales; este es el caso de una parte de la economía,
la que se ocupa de la gestión de los recursos naturales (Ostrom 2011).
Con esto no estamos cuestionando ningún enfoque historiográfico, ni ninguna disciplina
científica, más bien todo lo contrario. Los problemas más complejos requieren respuestas igualmente
complejas. Solo planteamos la conveniencia de evitar caer en confusos presentismos en los que
conocimientos, conflictos y reivindicaciones actuales se proyectan al pasado pretendiendo un poder
explicativo del que frecuentemente carecen.
Ahora bien, en estos procesos de apropiación y gestión de recursos se mantienen algunas
constantes: la primera, junto a los instrumentos materiales utilizados en la pesca, encontramos siempre
los de carácter institucional, las normas que la regulan. La segunda, una vez trascendido el estadio
comunitarista (Grande del Brío 1982, 92), los perjuicios, y los beneficios derivados de los diferentes
modos de apropiación y gestión no se reparten por igual entre los diferentes miembros o grupo que
intervienen y los artes forman parte de esa diferenciación; los condicionantes históricos de carácter
social y económico confieren a los artes características singulares, propias de cada momento. Y de eso
se trata, de reconocer como esos instrumentos materiales y normativos se han utilizado en los
diferentes momentos de la historia.
Dicho todo esto, y reconociendo la naturaleza muy difusa que tiene el material que manejo, así
como del muy escaso trabajo archivístico realizadoP8F
9P, pretendo con este trabajo una primera
aproximación a dos instrumentos de pesca que permiten una extracción intensiva del recurso: la
Almadraba y la Pesca de Parejas o del Bou. Para ello se contempla su evolución, el modo en que se
obtiene la pesca, su relación o lógica ecológica con el entorno, así como su relación o lógica
institucional con la comunidad que los utiliza, y por fin los cambios que los introducen y los que ellos
producen.
9 Únicamente el Archivo Municipal de Alicante (AMA) que reconozco absolutamente necesario para trabajos futuros.
APROXIMACIÓN A LOS ARTES DE PESCA EN EL SIGLO XVIII
11
2. APUNTES PARA UNA SOCIOLOGÍA DE LA PESCA
“Unos prefirieron el mayor lucro con grandes capitales,
luchando con las olas de un mar embravecido, y otros
limitaron su existencia á las pesqueras tranquilas del
pacífico lago de la Albufera”
Observaciones… (1866,6)
A pesar del título soy consciente de que este escrito no constituye, ni mucho menos, una
exégesis de la actividad pesquera; tampoco se pretende un análisis crítico sobre estas prácticas y su
incidencia en el creciente agotamiento de estos recursos. Solo es una reflexión muy general sobre una
actividad económica basada en un recurso renovable y agotable; sobre la necesidad de explicar algunos
procesos relativos a la actividad pesquera, como el caso de la relación de los artes empleados con las
instituciones que los gestionan, su evolución histórica y la dificultad de documentarla.
Al tratar la pesca en el Mediterráneo llaman la atención algunas ideas que transitan por toda la
literatura consultada. En concreto la poca fertilidad pesquera de este mar (Braudel, 1987,180; Narbona,
1982, 45) y la pobreza y escasa relevancia social de sus pescadores (Giménez, 1981,193; Arbex, 1988,
12; Viruela, 1993, 155). Unos pescadores que en ocasiones practican con unos “artes de escasa eficacia”
(López y Arbex, 1988, 17) y en otras lo hacen con otros de “excesiva eficacia” (García Fajardo y
Fernández Pérez, 1993, 11). Unos artes que además en algunos casos tienen una larguísima pervivencia,
incluso milenaria (Narbona, 1982; Frías y Moya, 2005).
Pudiera ser así, incluso que lo primero fuera la causa de lo segundo, que la pobreza del mar
fuera la causa de la pobreza de los pescadores. Y dando por buena esta explicación podríamos
ahorrarnos muchas molestias. Pero también pudiera no serlo, pues en el Mediterráneo los pescadores
siguen pescando y no poco si tenemos en cuenta la considerable degradación que ha sufrido este mar. Y
lo han hecho, aunque de formas diferentes, en formaciones sociales muy distintas.
2.1. EL POBRE MAR MEDITERRÁNEO
Buena parte de los autores que se han ocupado de la historia de la pesca en el mar
Mediterráneo coinciden en definirlo como un mar pobre. Este es el caso F. Braudel cuando dice que “el
APROXIMACIÓN A LOS ARTES DE PESCA EN EL SIGLO XVIII
12
agua del Mediterráneo, geológicamente demasiado antigua, está biológicamente agotada” P0F
10P en
consecuencia “la pesca da un rendimiento mediocre, salvo en raros lugares, como la laguna de
Comacchio, las costas de Túnez o las de Andalucía (donde se pesca el atún)” (1987, 181). Y aunque
sabemos que no es por su “antigüedad geológica” esta apreciación sobre la escasa productividad
pesqueraP1F
11P, coincide con el conocimiento que hoy tenemos a través de los trabajos de biólogos y
ecólogos que se han ocupado de estudiarlo, como es el caso de Joandomenèc Ros.P2F
12
Ahora bien, en primer lugar los cambios ecológicos acontecidos en el Mediterráneo en los
últimos doscientos años no pueden ser obviados en un análisis histórico, y en segundo cuando desde
ese mismo análisis histórico se habla de pobreza en el Mediterráneo se hace desde la comparación de la
importancia económica de sus pesquerías con las desarrolladas en otros lugares que, como es lógico,
tienen lugar en espacios oceánicos más productivos en términos de biomasa. Este es el caso de las
denominadas zonas de surgencia de aguas, que están determinadas por la acción combinada de las
corrientes superficiales, originadas por la acción del viento, y la circulación termohalina (Margalef 1980,
185). Estas surgencias o afloramientos no son otra cosa que el desplazamiento en su vertical de aguas
marinas profundas, siendo este mecanismo un importante agente fertilizador que está en el origen de
las más importantes pesquerías, como son las localizadas en las costas de California, Perú, Sahara o
Sudáfrica, mostrándonos la muy desigual distribución de la riqueza del mar. Es en estos ecosistemas de
alta productividad donde la pesca industrial alcanza su máxima expresión, “pero estos importantes
afloramientos oceánicos no son los únicos, es frecuente que los vientos que soplan junto a una costa
determinen un afloramiento local menos importante. El viento aparta el agua de la costa, de forma que
dicha agua ha de ser reemplazada por agua que asciende o que viene de alta mar a cierta profundidad,
siendo los vientos más efectivos no los que soplan perpendicularmente a la costa desde tierra, sino los
que soplan paralela u oblicuamente” (Margalef, 1980, 191).
Son estos afloramientos, de menor importancia cuantitativa y cualitativa, los que nos interesan
en el contexto mediterráneo, pues están vinculados a las prácticas pesqueras que se ejecutan más
próximas a la costa, (Fig. 1) y que en el siglo XVIII son todas, pero en especial a las denominadas
10 Braudel hace esta afirmación citando la obra E. Le Danois “Látlantique, histoire et víe dún océan” de 1938. Por otra parte Oliver Narbona en “Almadrabas de la costa Alicantina” de 1982, recurre a la autoridad de Braudel. 11 Aunque hay que hacer notar que no es un acuerdo unánime, Moya Cobos califica al Mediterráneo de “fuente de riqueza incalculable que la sociedad fenicia supo aprovechar y explotar en su beneficio, lo cual provocaría el desarrollo de una tecnología pesquera que posteriormente desembocó en la floreciente industria de salazón de pescado” en “La tradición pesquera entre Fenicios y Cartagineses” (2012, 2) 12 www.tinet.cat/mediterranea/html/castella/ecologia/ecolprof.htm.
APROXIMACIÓN A LOS ARTES DE PESCA EN EL SIGLO XVIII
13
Fig. 1 La pesca de la sardina. Alfredo bulto, 1942.
artes barrederas desde tierra (Sáñez, 1988, 391). Es este mismo autor quien, al caracterizar el
Mediterráneo, da algunas claves sobre la desigual distribución de su riqueza: “por muchos aspectos, se
asemeja a un océano mundial en miniatura, y en él tiene mucha importancia la formación de agua fría,
cosa que acontece en invierno en las costas de la Rivera y al norte del mar Balear. Los años muy fríos
son también más fértiles en las costas españolas, en parte porque el deslizamiento profundo de agua
fría hace remontar unas aguas relativamente nutritivas hasta el nivel donde quedan al alcance de los
vientos productores de los afloramientos costeros” (Margalef, 1980, 191).
Otro elemento a tener en cuenta en la localización de algunas pesquerías son los aportes
continentales de nutrientes (Terradas, 1991, 83-84). Las desembocaduras de los ríos, especialmente en
deltas, albuferas y marjales costeros, constituyen ecosistemas “explotadores” (1991, 89) de otros
situados en el cauce alto de esos ríos y que le aportan tanto caudal como nutrientesP3F
13P. En consecuencia
estos ecosistemas situados en la interface tierra-mar tienen una muy alta productividad, ya que con los
13 Es el caso de la laguna de Comacchio, citada por Braudel, que está situada en la desembocadura del río Po.
APROXIMACIÓN A LOS ARTES DE PESCA EN EL SIGLO XVIII
14
flujos y reflujos marinos dispersan fertilizantes en este medioP4F
14P. En este mismo sentido los estrechos
marinos, especialmente aquellos que comunican masas de agua de distintas características, son
localizaciones con abundancia de nutrientes como consecuencia de las corrientes generadas por el
intercambio de masas oceánicas de distinta densidad y temperatura. Los estrechos de Gibraltar y del
Bósforo tienen estas características y en consecuencia históricamente han sido lugares de concentración
de pesquerías, no solo por esa disponibilidad de nutrientes sino también por el obligado paso de
especies nectónicas;P5F
15P es el efecto embudo que propicia la concentración de presas y predadores,
(Maganto, 1992, 241, citando a Morales y Roselló, 1978, 449)
Así pues, la idea que recurrentemente trasmite la historiografía sobre el Mediterráneo a
propósito de su pobreza debería ser matizada. En primer lugar, la idea de un mar pobre en relación con
la práctica histórica de la pesca, solo con algunas excepciones, no encuentra fácil encaje, si ponemos en
relación la capacidad de demanda de las poblaciones costeras con la capacidad extractiva de esas
mismas poblaciones; pudiera ser incluso que la segunda supere a la primera. La desigual distribución de
los afloramientos que viene determinada por relaciones multivariables entre las que cabe destacar la
orografía costera y el régimen de vientos, la batimetría costera y la composición de los fondos así como
los aportes continentales de nutrientes, debería hacernos pensar más en reglas que en excepciones. Lo
que puede ayudar a explicar no solo asentamientos costeros y estrategias de ocupación de la costa, sino
también la adecuación ecológica y la pertinencia práctica y normativa de los artes empleados.
En segundo lugar, el determinar la pobreza de este mar por la comparación con otras zonas,
como es el caso de las costas atlánticas peninsulares y ya no digamos con las de Terranova, puede
entrañar el riesgo de hacer invisibles las prácticas pesqueras generadoras de menor, o de ningún, rastro
documental: la que podemos definir como pesca de subsistencia, esa que puede permitir durante el
resto del año el sustento de los pescadores de las renombradas almadrabas del duque de Medina
Sidonia. Similares consecuencias para el conocimiento de la pesca puede tener centrar las
investigaciones en localizaciones singulares como pueden ser las zonas lagunares y los estrechos.
14 Este es un aspecto muy importante a tener en cuenta en el estudio de la actividad pesquera en el golfo del río Segura. 15 Necton: conjunto de organismos acuáticos que, como los peces, son capaces de desplazarse, a diferencia de los planctónicos.
APROXIMACIÓN A LOS ARTES DE PESCA EN EL SIGLO XVIII
15
Fig. 2 Almadraba del istmo de Cádiz. Georgius Houfnaglius en Civitas Orbis Terrarum, de Braun-Hogember 1572.
En tercer lugar, y en relación con los dos puntos anteriores es conveniente, al hablar de pesca,
incluir en la discusión sus instrumentos de apropiación; tanto los artes utilizados y la forma en que lo
hacen, como las instituciones que lo gestionan. No dejan el mismo rastro la gestión señorial de las
almadrabas de vista y tiro (Fig. 2) del duque de Medina Sidonia, que el Art Gros del Port de la Selva, que
fue de gestión comunal. La forma en que se organiza la extracción del recurso y el carácter de
acumulación de renta del primer caso, no es percibido por los historiadores ni por los contemporáneosP6F
16P
de la misma forma que la pesca de subsistencia del segundo caso, lo que le confiere invisibilidad
historiográfica.
Por último, en cuarto lugar, porque la objetividad científica actual sobre la biota mediterránea
no es argumento suficiente para explicar la del pasado; las condiciones del Mediterráneo actual son
sustancialmente diferentes a las de otras épocas como consecuencia tanto de procesos antrópicos como
naturales. Y esos procesos, no hay que olvidarlo, son también históricos y como tales hay que tratarlos,
a pesar de las evidentes dificultades que entraña su necesaria interdisciplinariedad.
16 Como veremos en el capítulo de los artes lo normal es que se denomine de forma diferente.
APROXIMACIÓN A LOS ARTES DE PESCA EN EL SIGLO XVIII
16
Pero aun careciendo de este tipo de estudios para los diferentes momentos del pasado, y
echando mano de una transversalidad menos ambiciosa, no es aventurado reconocer algunos de esos
cambios. Sobre los de carácter natural hay que mencionar los cambios climáticos y su incidencia en de la
temperatura del agua (Fagan, 2008), que este autor relaciona con las fluctuaciones en las pesquerías del
bacalao en siglo XVII, y Aldo Solari (2008) con la disminución de capturas en las almadrabas de Medina
Sidonia para el mismo siglo. Por otro lado, también tenemos algunos indicios de los impactos
antrópicos; sabemos que en 1728 el obispo de Marsella manda celebra en una procesión rogatoria por
la “stérilite de la mer”, y que en 1769 se presenta en la Academia de Marsella un estudio de R.P. Menc
titulado Quelles sont les causes de la diminution de la pêche, atribuyendo esta disminución a varios
factores. La modificación de las corrientes costeras sería uno, las modificaciones en el curso del Rodano,
y en especial en su delta, sería otro, y la degradación de la rada de Marsella sería el tercero; este último
como consecuencia, según el informe, de la colmatación por escombros y áridos procedentes de obras
públicas y transformaciones urbanísticas, así como por la polución marina causada por las fabricas de
jabónP7F
17P (Buti. 2010, 104-122). Se trata precisamente en una de esas zonas mencionadas por Margalef
como de alta productividad en el Mediterráneo, y que Jacques Cousteau consideraba en 1960 la zona
más contaminada de este mar.
Como podemos ver la preocupación por el agotamiento del recurso pesquero no es nueva,
cuestión diferente es determinar qué elementos son comunes y cuáles diferentes con el debate actual
sobre el agotamiento de este recurso. Y sobre todo establecer los procesos que los originan; porque el
conocimiento de la explotación y gestión de estos recursos es una cuestión que sobrepasa a las
denominadas ciencias de la tierra. Cuando interviene el hombre, la asignación y regulación de los flujos
de energía y materiales no obedece a una la lógica ecológica; como ya nos alertó, entre otros Martínez
Alier (1993, 22), tiene otras lógicas. Se requiere de las ciencias sociales para aquilatar su comprensión,
esto es, caracterizar los procesos y las transformaciones de esta actividad extractiva y la forma en que se
asignan los recursos obtenidos. Y esto no es posible desde análisis y proyecciones particularistas.
Es cierto que la pesca se ejerce sobre un recurso biológico, y que no es posible su comprensión
sin tener en cuenta esta dimensión. Pero no es menos cierto que la apropiación de ese recurso es una
práctica histórica, por lo que su comprensión no es posible sin el concurso de esta disciplina; la
sobreexplotación pesquera puede explicar el agotamiento del recurso pero no se explica a sí misma.
Para eso es necesario conocer los cambios sociales, económicos, intelectuales e ideológicos, pero 17 Vázquez Lijo refiere el cometido de los Cabos Celadores de Puerto Real sobre la vigilancia para evitar los vertidos al mar de las cenizas de la almonas (fabricas de jabón negro) y otros escombros incontrolados de calizas y demás materiales de obras particulares que colmataban las bahías en detrimento de la pesca. http://www.usc.es/estaticos/congresos/histec05/b6_vazquez-_lijo
APROXIMACIÓN A LOS ARTES DE PESCA EN EL SIGLO XVIII
17
también los materiales y técnicos, tanto como los de procedimiento. La relación entre todos ellos es la
que puede explicar el hecho pesquero, y por tanto la dimensión histórica del agotamiento de estos
recursos; lo que en muchas ocasiones requiere un análisis diacrónico y trasversal. Sin embargo los
estudios sobre la pesca, relacionados con las técnicas, materiales y sus procedimientos no gozan de gran
predicamento, pareciendo que los artes hayan sido siempre los mismos, y por tanto carezcan de
relevancia.
Si aceptamos esa idea de una larga permanencia de los artes y de las técnicas pesqueras (Mas y
Gil. 1979, 15) o del carácter milenario de algunas de ellas (Oliver Narbona, 1982; Frías y Moya, 2005),
tenemos que concluir que estas prácticas y técnicas no son propias ni características de ninguna
formación social, o lo que es lo mismo su conocimiento no aporta información significativa al
reconocimiento y caracterización de éstas. Y pudiera ser así, pues con la excepción de la pesca del Bou o
de Parejas, de la que unánimemente se acepta que está asociada a la aparición del capitalismo en la
pesca, (López y Arbex, 1991, 41; Giráldez, 1993, 240). Los demás artes parecen haber transitado por los
diferentes modos de producción sin contradicción alguna, adaptándose de forma natural a cada uno de
ellos. Sin embargo desde la ciencia “histórica” esta posibilidad no resulta fácil de aceptar, pues de ser
cierta, sería un caso singular de permanencia que requeriría una explicación más consistente que la
mera referencia a la “eficacia” pesquera de los artes (Arbex, 1988, 17). En términos históricos la eficacia
pesquera de un arte es algo más que el volumen de pesca capturada por unidad de tiempo y hombres
empleados; también y fundamentalmente está en relación con la sociedad que los utiliza.
Es necesario contextualizar el arte, esto es, ponerlo en relación con la sociedad que lo usa. Por
ejemplo, la eficacia de un ButrónP8F
18P en el siglo XV es la misma que en el siglo XIX pero está prohibido, que
sepamos, por lo menos desde el siglo XVIII (Sáñez 1988, 108-406) y el motivo, precisamente, no es otro
que esa misma eficacia y su consecuente impacto negativo sobre el recurso. Este no es un caso aislado
en el que la eficacia del arte determina su prohibición, la Pesca del Bou también llegó a prohibirse por
las mismas razones (Sáñez 1988, 104ss). Pero también pudiera ser que estas no fueran las únicas
razones y también intervinieran otras relacionadas con el control de los precios, esto es con los
instrumentos de asignación. Que los precios estén bajos o altos está en relación directa con una
producción que se puede ver alterada por la “excesiva eficacia” de algunos artes de los que nos hablan
García Fajardo y Fernández Pérez (1993, 11). Así pues encontramos que los artes de pesca no son ajenos
a los marcos institucionales, pues son estos los que determinan las formas de extracción y asignación del
recurso, privilegiando unos y prohibiendo otros. La pervivencia de los artes no solo es cuestión de
eficacia pesquera, también obedece a otras lógicas que es necesario explicar.
18 Este arte se tratará en el capítulo dedicado a los artes de pesca.
APROXIMACIÓN A LOS ARTES DE PESCA EN EL SIGLO XVIII
18
2.2. DE LOS ORÍGENES: DE LA PESCA Y LA CAZA
La pesca siempre ha tenido una relación ancilar con la caza. Desde la Cinegética y la Haliéutica
de Opiano a los programas temáticos de La 2 recurrentemente estas actividades han tenido
tratamientos conjuntos, pero si en origen tuvieron elementos comunes hoy desde luego ya no los
tienen. Ahora bien, en estas prácticas, sustancialmente distintas y desarrolladas en ecosistemas
absolutamente diferentes, concurren circunstancias que en su origen fueron similares; cuanto menos en
los instrumentos empleados y en las instituciones que regían su práctica.
La utilización de los mismos instrumentos es de sobra conocida y no solo en el caso de las redes,
que son insustituibles en las faenas de pesca y de excelentes resultados en la caza “de grandes animales
especialmente en parajes abruptos, con abundantes angosturas” (Grande del Brío, 1982, 100); otro
tanto se podría decir de los corrales y trampas en embudo, (Fig. 3) utilizados tanto en una como en otra
actividad o de los anzuelos.
Como prácticas económicas también tuvieron características similares, si por tales se entiende la
existencia de comportamientos institucionales en la apropiación y asignación del recurso. Hasta la
denominada “Revolución Neolítica”, la caza y la pesca fueron las dos formas más eficientes de aportes
proteínicos. Y esta eficiencia deriva no solo de la eficacia de los instrumentos y las técnicas empleadas,
sino también, y fundamentalmente de su dimensión institucional, esto es, la generación de
instrumentos sociales que gestionen el recurso de forma que garanticen su conservación. En este
sentido hay que señalar que en los dos casos esas instituciones normativas tienen originalmente un
carácter comunitario.
En las sociedades cazadoras primitivas la idea que prevalece en el acto de la caza y de la pescaP9F
19P
es la de la intervención de todo el grupo. Esto conlleva la observación de unas reglas y prácticas que van
desde la organización y el reparto de la caza hasta una serie de ritos de desagravio y agradecimiento a la
naturaleza; la práctica venatoria no se plantea en términos de individuo (Grande del Brío, 1982, 55) sino
en términos de comunidad de forma que “el denominador común, pues, de las acciones de caza llevadas
a cabo por elementos primitivos viene determinado por la colectivización de las mismas. La riqueza
cinegética es considerada como un bien comúnP10F
20P no sujeto a monopolio por parte de sector privilegiado
alguno” (Grande del Brío, 1982, 158). La comunidad institucionaliza unos usos y costumbres que
obedecen a dos lógicas complementarias: la lógica del uso o apropiación, que tiene como fin la
19 Cuando nos referimos a la pesca excluimos la recolección, aunque tradicionalmente el concepto de pesca la ha incluido, inclusive en los tratados y manuales pesqueros actuales. 20 El subrayado es mío.
APROXIMACIÓN A LOS ARTES DE PESCA EN EL SIGLO XVIII
19
permanencia del recurso y la lógica de la distribución o asignación, que evita los conflictos por ese
mismo recurso. Con ellas se pretende la autorreproducción del grupo, pues asignar equitativamente el
recurso garantiza tanto la conservación de éste como la del grupo (Ostrom, 2011, 12-13). Así pues, en
este sentido la caza comunitaria no debe confundirse con otras cuyo carácter es, en palabras de este
mismo autor, cooperativa o multitudinaria (Grande del Brío, 1982, 156); la practicada por grupos
eventualmente organizados por intereses comunes, pero sin estructuras comunitarias. Este es el caso de
las monterías o las batidas de alimañas, en las que “la cohesión que parece informar la actividad
conjunta es únicamente fruto de las circunstancias” (Grande del Brío, 1982, 156) o de las almadrabas y
jábegas.
Ya hemos hecho mención a que lo que hoy entendemos por caza es un conjunto de prácticas
sustancialmente diferentes a la denominada primitiva por Grande del Brío. No solo por la pérdida de su
primigenia condición comunitaria, sino sobre todo por su temprano carácter deportivo (1982, 137 ss),
condición que la desposee de su carácter económico y proteínico; proceso que en la pesca solo
encuentra su correlato, aunque más tardío, en la pesca fluvial. La pesca marítima y la practicada en las
grandes masas de aguas continentales han mantenido esa condición de recurso proteínico y en
consecuencia su carácter de economía extractiva, lo que no quiere decir que mantenga, en modo
alguno, esa relación prístina de comunión con la naturalezaP11F
21P de la que este autor habla en relación con
la caza primitiva (1982, 157). No obstante sí ha mantenido durante más tiempo de ese carácter
comunitario en su gestión. El carácter extractivo de animales salvajes hasta fechas muy recientesP12F
22P le
confiere el carácter de recurso renovable y a la vez agotable; renovable porque su tasa de reposición así
lo permite, siempre que los stocks no caigan por debajo de un determinado umbral, y agotable porque
una vez alcanzado ese umbral la recuperación es imposible. Esta doble y alternativamente excluyente
condición del recurso es una de las causas, sino la principal, que explica que encontremos hasta fechas
muy tardías esos sistemas institucionales de aprovechamiento que ya no son comunitario-igualitaristas,
sino comunales, y aun así con reparos, pues, como veremos, el concepto y caracterización de bien
común y su gestión sigue siendo una cuestión discutida.
Estas afirmaciones de Grande del Brío las consideramos perfectamente válidas para la pesca,
especialmente en lo relativo al origen comunitario y a la distinción que hace con la cooperativa o
21 Se ha llegado a buscar esa relación armónica con la naturaleza hasta en el siglo XVIII, cuando se perciben las páginas del diccionario de Antonio Sáñez Reguart “bañadas en un perfume que nos habla de armonía con la Naturaleza, de sabia y moderada explotación de la misma, de unas relaciones entre el hombre y el medio natural que nada tienen que ver con el pensamiento antropocéntrico de algunos ilustrados como Jovellanos o Manuel de Aguirre” (Arbex, 1988, 26). 22 El desarrollo de la biología marina ha posibilitado una piscicultura factible y competitiva, en el sentido de controlar en su totalidad el ciclo biológico de las distintas especies. Se ha introducido así un cambio radical en una actividad económica que históricamente ha basado su crecimiento en un aumento progresivo de la extracción; es lo que se conoce como incremento del esfuerzo pesquero.
APROXIMACIÓN A LOS ARTES DE PESCA EN EL SIGLO XVIII
20
multitudinaria. En el caso de la pesca podemos encontrar este tipo de prácticas multitudinarias en artes
como la jábega o las almadrabas de vista y tiro, artes que requieren la participación de un gran número
de participantes y que como veremos en el capítulo de las almadrabas, pueden ser practicadas de forma
comunitaria o no.
Pero nuestro trabajo no tiene como objeto la pesca primitiva comunitaria, sino la practicada en
el siglo XVIII. De la pesca primitiva, con toda su importancia, solo nos interesan ahora los aspectos
relacionados con la propiedad comunal, más bien los vestigios que ha dejado y que se pueden rastrear
en otros momento de la historia (Kropotkin, 1978, 223).
2.3. EL COMÚN EN EL MAR
En este punto, y lejos de pretender entrar en polémica alguna, creo necesario clarificar o
puntualizar algunos conceptos que vengo utilizando, como el término comunal, de significado un tanto
equívoco, y su diferenciación con el concepto de cooperativo o multitudinario, que también pudiera
serlo por los mismos motivos.
En primer lugar, no hace falta aclarar que cuando hablamos de comunal, lo hacemos de una
forma de propiedad (Altamira, 1898), y sí señalar que no se pretende resolver una cuestión de tan largo
recorrido historiográfico. Hechas estas salvedades, creemos acertada la apreciación de Bernabé Gil
sobre las dificultades derivadas de: “la imprecisión inherente al concepto de propiedad cuando se aplica
a los derechos ejercidos sobre los recursos naturales durante el Antiguo Régimen, [porque] plantea no
pocas dificultades a la hora de definir y caracterizar la de tipo comunitario, de abrumadora presencia en
los espacios rurales ajenos al cultivo” (Bernabé Gil, 1997, 130). En el caso de otros tipos de recursos
naturales, como es el caso de los marinos, encontramos dificultades no menores, López Losa apunta la
dificultad de “definir los límites o restringir el acceso a potenciales usuarios; [pues] las particularidades
del medio marino hacen que el establecimiento de derechos exclusivos sea difícil (2003, 19). Y sin
embargo a pesar de ello los trabajos sobre los bienes comunales marítimos son cada vez más
abundantes.
El estudio de la apropiación de este tipo de recursos marinos tiene ya una larga tradición en
disciplinas como la economía (Gordon, 1954; Scott, 1955), y más larga aún en la dedicada al estudio de
la gestión de los recursos naturales en un sentido general, en la que la caracterización de concepto de
propiedad común es una cuestión angular (Kapp, 1970, 112; Aguilera, 1990, 138; McEvoy, 1993, 192;
Ostrom, 2011; Giráldez 1993, 234). No parece generar discusión el sentido unívoco de los conceptos
propiedad común, propiedad comunal y propiedad comunitaria, y tampoco la afirmación de que se trata
de “un sistema de aprovechamiento o gestión que se ha aplicado tanto a los recursos naturales, como el
APROXIMACIÓN A LOS ARTES DE PESCA EN EL SIGLO XVIII
21
agua, la tierra de cultivo, los bosques, los prados, la pesca, la caza, etc., como a ecosistemas” (Aguilera,
1991, 157); o dicho de otra forma, sobre el conjunto de un territorio determinado (el ecosistema) o
sobre una o varias utilidades de ese territorio (el recurso natural especifico). Cuestión diferente es la
búsqueda de una definición que comprenda, sin ningún género de dudas, la multitud de ejemplos que la
historia ha proporcionado de esos sistemas de aprovechamiento y gestión de los recursos naturales. Eso
requeriría el estudio de cada caso particular, y aun así no agotaría el debate.
No obstante creo que es mucho y sólido lo avanzado; considero importantes las aportaciones de
Kapp en el sentido de ser la propiedad comunal un tipo de aprovechamiento “celosamente regulado por
hábitos y restricciones institucionales impuestos por la costumbre” (1970,112); de Ciriacy-Wantrup y
Bishop al señalar, en palabras de Aguilera Klink, “sus dos características fundamentales, 1. que todos los
propietarios poseen el mismo derecho a usar el recurso, derecho que no pierden si no se usa, 2. los
propietarios, no pertenecientes a la comunidad, son excluidos del uso”. Por su parte este último autor
propone una tercera característica que también tiene gran poder explicativo: a saber “que el acceso a la
propiedad ni exige, ni depende de la compra del recurso” (1991, 138). Pero entre todas, el carácter
institucional que otorga Kapp a los bienes comunales es sin duda el aspecto más estudiado, al punto de
haber generado una línea de investigación especifica, conocida como Nueva Economía Institucional
(NEI) P13F
23P, que transciende los estudios de esa disciplina. Para algún autor, la importancia que esta
corriente de estudios económicos “otorga a la trayectoria histórica de las instituciones, coloca a la
historia económica en un primer plano. En cierto modo, se podría hablar de una nueva historia
económica institucional (NHEI)” (López Losa, 2003, 13), lo que sin duda alguna aportará conocimientos
de calidad a la historia institucional de la pesca, porque es lógico pensar que pronto incorporará al
estudio de esas instituciones el análisis de los instrumentos que les permiten la apropiación y asignación
comunal del recurso y que tienen una importancia capital en la práctica gremial. Nos referimos
obviamente a los artes de pesca.
2.4. EL CONTROL DEL RECURSO
Ya se ha hecho mención a la dificultad que entraña el estudio de lo que se denomina régimen de
propiedad comunal tanto en el medio terrestre como en el marino, pues para algunos no llega a aclarar
completamente la cuestión de los derechos de propiedad (López Losa 2003, 19)P14F
24P. En un medio terrestre
23 Son varios los “Premio Nobel” que han trabajado en estos aspectos de la economía; Ronald Coase en 1991, Douglass Northdos en 1993 y Elinor Ostrom en 2009. 24 La denominación de derechos informales de propiedad que utilizan este y otros autores puede conducir a cierto grado de confusión, pues si la propiedad tiene carácter institucional, aunque este sea de carácter consuetudinario, este le otorga formalidad jurídica.
APROXIMACIÓN A LOS ARTES DE PESCA EN EL SIGLO XVIII
22
la forma más efectiva de controlar un recurso es la apropiación del territorio que lo contiene, pero no
siempre es posible, ni siempre fue así. A propósito de la caza, Sánchez Gascón señala que hasta el siglo
VI en el derecho romano “la caza era prácticamente libre […] pero no totalmente libre”. Siguiendo a
Ulpiano (Digesto: 47.10.13) este autor nos habla de que entre los siglos III a.C. y III d.C. en las tierras de
propiedad privada, su titular no podía prohibir la caza pero sí tenía la facultad de impedir la entrada del
cazador, y llegado el caso expulsarlo, pero en ningún caso retenerle las capturas que hubiera realizado
(1988, 25). La caza, la pieza cazada, todavía conserva, de alguna manera, esa condición de bien común
necesario para la subsistencia; es el recuerdo, o al menos un vestigio, de la idea de la caza comunitaria
de la que habla Grande del Brío. Nos encontramos ante un primer estadio de privatización del recurso,
pero no de una forma directa y explícita, sino mediante la privatización del territorio que lo sustenta, la
pieza cazada sigue siendo propiedad de quien la captura. Posteriormente, en época justinianea (siglo
VI), aparecen acciones disuasorias, como la prohibición de entrar en las propiedades privadas que ya se
establecía mediante carteles, señales o cercados; “aunque la caza seguía, con carácter general, siendo
libre” (Sánchez Gascón, 1988, 26), la imposibilidad de acceder a ella la hacía de hecho un bien privado.
En la pesca marítima el proceso no debió ser diferente. En época de Marcianus (circa 390-457)
el mar, como el aire y el agua corriente, tenía la consideración de “cosa común, y por tanto también
tenía esta consideración la zona litoral”, por eso se podía pescar incluso en los puertos (Jordá, 2008, 22),
estableciéndose que “esa zona costera litoral estaba sujeta a servidumbre del común [ y ] abarcaba
hasta donde las mayores olas alcanzaban en invierno. Además, se concretaba el uso público de las
costas y del mismo mar, con la salvedad de permitir situar en el litoral una cabaña para el abrigo y para
la conservación de las redes, sin que ello significase la adquisición de propiedad” (2008, 26). Este autor
sitúa el cambio hacia la privatización en el siglo X, cuando el emperador bizantino León IV dispone que
“el propietario legítimo de una tierra ribereña tiene el derecho de prohibir pescar sin permiso”
(2008,29). Creemos entender que se hace referencia a la servidumbre de paso de esa zona costera
litoral “sujeta a servidumbre común”, pues esta servidumbre de uso común, ya no con carácter de bien
común sino como bien de dominio público, se ha mantenido hasta la actualidad, siendo todavía el
mayor alcance de las olas el criterio para determinar su límiteP15F
25P.
25 Así en las Partidas III, Título XXVIII, Ley IV, se recoge que “Et todo aquel logar es llamado ribera de la mar quantose cubre de agua della quando mas crese en todo el año, quier en tiempo de invierno ó en verano”. Por su parte La Ley 22/1988 de Costas establece que, entre otros, son bienes de dominio público marítimo-terrestre estatal: la ribera del mar y de las rías, que incluye, la zona marítimo-terrestre o espacio comprendido entre la línea de bajamar escorada o máxima viva equinoccial, y el límite hasta donde alcanzan las olas en los mayores temporales conocidos o, cuando lo supere, el de la línea de pleamar máxima viva equinoccial. Esta zona se extiende también por las márgenes de los ríos hasta el sitio donde se haga sensible el efecto de las mareas.
APROXIMACIÓN A LOS ARTES DE PESCA EN EL SIGLO XVIII
23
Por otro lado, la misma consideración jurídica de estos bienes la encontramos en las Partidas,
cuando legislan que “las cosas que comunalmente pertenecen á todas las criaturas que viven en este
mundo son estas: el ayre, et las aguas de la lluvia, el mar et su ribera; ca qualquier criatura que viva
puede usar de cada una de estas cosas sugunt quel fuere menester: el por ende todo home se puede
aprovechar del mar, et de su ribera pescando, et navegando, et faciendo hi todas las cosas que
entendiere que a su pro seran.” P16F
26
En este punto conviene detenerse un momento a propósito de la caracterización del concepto
de bien común en las Partidas. La consideración del aire, el agua de lluvia y el mar y sus riberas como
común, pudiera llevar a equiparar y confundir éste con el bien que hoy denominamos libreP17F
27P. Pero si
atendemos a lo legislado en la ley anterior de esa misma Partida, la confusión puede no ser tal, pues en
ella parece que se diferencia claramente los dos tipos de propiedad: “Departimiento ha muy grande
entre las cosas deste mundo: ca atales hí ha dellas que pertenecen a las aves, et a las bestias, et á todas
las otras criaturas que viven para poder usar dellas tambien como á los homes: [los libres] et otras son
que pertenecen apartadamente al común de alguna cibdat, ó villa, ó castillo, ó de otro logar qualquier
do homes moren”P18F
28P [los comunales]. Parece claro que a los primeros, -los que hoy calificaríamos de
libres- el carácter comunal que le otorga las partidas lo es en el sentido genérico de pertenencia a todos
los seres vivos.
Esta apreciación no despeja todas las dudas sobre el régimen de propiedad, no tanto del mar
como de su ribera, pues “si en la ribera de la mar fallare casa ó otro edificio cualquiera que sea de
alguno, nol debe derribar ni usar del de ninguna manera sin el otorgamiento del que lo hizo o cuyo
fuere, como quier que lo derribase la mar, ó otri, o se cayese èl, que podrie quien quier facer de nuevo
otro edificio en aquil mesmo lugar”,P19F
29P con lo que nos da a entender la posibilidad de un uso privado de
la rivera aunque este uso no genere ningún tipo derechos privativo.
Esta aparente imprecisión no es una cuestión menor pues la forma de apropiación de los
recurso marinos mediante títulos de propiedad del territorio, solo es factible en aquellos lugares donde
las pesquerías se practican desde la misma rompiente del mar, su ribera, que precisamente son las más
eficaces en términos de rentabilidad económica; nos referimos a las ya mencionadas redes o artes
barrederas. Por lo regular son localizaciones donde se producen altas concentraciones de biomasa, bien
por afloramientos marinos o por aportes continentales. La ocupación de estos enclaves para la
explotación de diferentes pesquerías es una constante bien conocida; Moreno y Abad señalan que
26 Partida III, Título XXVIII, Ley III. 27 Apropósito del debate sobre la confusión entre el concepto de bien común y bien libre véase “El fin de la tragedia de los comunes” (Aguilera Klink 1990, 137-144). 28 Partida III, Título XXVIII, Ley II. 29 Partida III, Título XXVIII, Ley III.
APROXIMACIÓN A LOS ARTES DE PESCA EN EL SIGLO XVIII
24
“todas las industrias de salazón que conocemos de época romana se asientan sobre territorios
dominados por los cartagineses y precisamente donde habían existido un establecimiento púnico”
(1971, 210). Un buen ejemplo lo encontramos en la desembocadura del río Segura, en el que el cabo de
Santa Pola y su prolongación en la Isla de Tabarca permiten interceptar con eficacia a los túnidos y
escómbridos en sus desplazamientos en dirección norte; el asentamiento fenicio de La Fonteta y la
Rabita islámica de Guardamar, que ocupa su mismo emplazamiento más de un milenio después, no
pueden entenderse sin la disponibilidad de este recurso.
Pero los artes de pesca desde tierra son muchos y no todos son redes barrederas, y de entre
ellas solo algunas de éstas nos interesan en este momento: aquellas que permiten una práctica
pesquera que podemos denominar masiva de carácter industrial. Pues la denominación redes
barrederas también incluye artes que por sus dimensiones, procedimiento, régimen normativo y nula
capacidad de generar excedentes podemos, en rigor, calificar de artes de subsistencia, que por otro lado
son las practicadas mayoritariamente por los gremios. A las que nos referimos son aquellas que
permiten, con una tecnología preindustrial, realizar una extracción de carácter masivo, al punto de
generar una actividad de carácter industrial en cuanto a la organización y régimen normativo de la
actividad, la preparación y conservación del producto y su distribución y venta, y que por tanto son
capaces de producir excedentes y acumulación de renta. Nos referimos básicamente a las almadrabas y
a las jábegas, que como veremos en el capitulo pertinente, tienen claras similitudes formales. Son los
artes de pesca que sin ningún género de dudas han dejado más documentación y también las que más
pronto pierden el carácter comunitario.
Estos artes dependen de la concentración estacional de especies pelágicas que se acercan de la
costa en sus desplazamientos migratorios. El carácter masivo de estas migraciones en época de freza
proporciona la oportunidad de acceder a un recurso vedado el resto del año. Parece lógico pensar que,
como en la caza primitiva de la que nos habla Grande del Brío, en los primeros momentos esta
pesquería también fuera “considerada como un bien común no sujeto a monopolio por parte de sector
privilegiado alguno.” (1982, 158) y por tanto de gestión comunitaria como garantía de conservación del
recurso; máxime si tenemos en cuenta que los lances para capturar grandes cardúmenes y el posterior
tratamiento de la pesca obtenida, demanda un número considerable de brazos para que la pesquería
sea eficaz. Pero también pudiera tener tempranamente carácter cooperativo-multitudinario; por tanto,
sin estructura comunitaria y determinada solo por las circunstancias (Grande del Brío, 1982,156).
La cuestión que se plantea en este en este punto es cómo y porqué se separan las dos lógicas
que conforman las relaciones comunitarias, y en qué forma evolucionan a otras lógicas. Cabe
preguntarse en qué momento las pesquerías masivas de pelágicos (almadrabas y jábegas) pierden esa
APROXIMACIÓN A LOS ARTES DE PESCA EN EL SIGLO XVIII
25
lógica de uso, mientras que las dedicadas a otras especies como las demersalesP20F
30P o a las mismas con
otros artes, la conservan durante más tiempo aunque solo sea de forma vestigial del modo originario.
Parece lógico pensar que el carácter masivo y recurrente de estos pelágicos pronto debió percibirse
como una forma eficaz de acumulación de renta. Por otro la periodicidad y la abundancia de las capturas
difícilmente se relacionarían en el imaginario pesquero de la época con la posibilidad de un agotamiento
del recurso; cuando menos se apreciaría como perdurable, y en cualquier caso como apropiable de
forma individual. No obstante, sobre el origen de este proceso no podamos aventurar conocimiento
alguno más allá de la referencia que encontramos en las Partidas sobre su pertenencia a la corona, “….Et
las rendas de las salinas, et de las pesqueras, et de las ferrerias, et de los otros metales, et los pechos et
tributos que dan los homes son de los emperadores et de los reyes.” A pesar de que la referencia es a
las rentas y la utilización del término genérico de “pesquera”, parece evidente que se refiere por un lado
a esas que con carácter masivo se ejercen sobre especies pelágicas, y por otro a la practicada en
ecosistemas lagunares costeros.
El conocimiento de estas pesquerías de carácter masivo parece estar sólidamente asentado para
la antigüedad clásica (Martínez Maganto, 1992, 221; García y Bernal, 2009,148) pero lo desconocemos
prácticamente todo para la Alta Edad Media. Habrá que esperar a la conquista cristiana para volver a
tener noticias de ellos planteando de forma más o menos explícita una continuidad de estas pesquerías
entre la antigüedad clásica y el medievo cristiano, y dejando en el aire su caracterización para Al Andalus
(Martínez Maganto, 1992, 239; Frías Moya, 2005, 171), cuando tanto los nombre de los artes como
parte de la terminología usada en la práctica tienen origen andalusí. La paradoja está servida.
La cuestión que se plantea no es otra que la de la transmisión del conocimiento de los artes, que
como veremos en el capítulo correspondiente a estos, son algo más que un mero instrumento. Lo que
aquí queremos plantear es la transmisión o no de formas comunales de gestión de los recursos
pesqueros. Sabemos que los gremios de pescadores son considerados como instituciones comunales y
por tanto eficaces para la gestión del recurso. Hablamos de eficacia en el sentido de practicar la
racionalidad del uso, evitando de este modo que el recurso renovable devenga en agotable, pero los
gremios también fueron eficaces en evitar el acceso al mismo a los no agremiados y por tanto en
controlar los precios del producto; la asignación última del recurso ya no es igualitaria y se ha roto la
lógica de la distribución comunitaria.
Es el mercado, aunque sea con precios tasados por la municipalidad, el que ahora asigna el
recurso que se consume; poco tiene que ver esta práctica con el “comunitarismo” del que hablaba
Grande del Brío. Esta es una cuestión bien conocida, no así tanto los mecanismos por los que se
30 Que viven constantemente sobre el fondo marino o nadan por encima de él.
APROXIMACIÓN A LOS ARTES DE PESCA EN EL SIGLO XVIII
26
mantiene la racionalidad del uso, y dentro de ella la participación de los artes de pesca que son en
última instancia los que definen y caracterizan la pesquería. ¿En qué medida la pérdida de esa
racionalidad está detrás de la desaparición de muchos de esos artes? De ser así, no sería la escasa
eficacia el origen de su desaparición, sino la aparición de una nueva lógica económica, con su propia
lógica de uso, la causa de esa desaparición. Lo que es evidente es que la pesca que hoy se práctica en
una sociedad industrial capitalista poco tiene que ver con la practicada en otras formaciones sociales; ni
los gremios del pasado con las cofradías de hoy. Pero los cambios se toman su tiempo y en ocasiones
esas transiciones pueden ayudar a comprender tanto el punto de partida como el de llegada.
2.5. DE LOS GREMIOS A LAS COFRADIAS
La aparición de los gremios de pescadores es una cuestión poco conocida. Para el País Vasco y
probablemente también para el resto de la costa cantábrica, se propone un origen europeo en un
contexto de expansión del gremialismo, que con una influencia especialmente francesa llegaría a través
del Camino de Santiago. Las primeras referencias de estos gremios son del siglo XIV (López Losa; 2003,
15). En el caso de las costas mediterráneas, no conocemos, de momento, ninguna propuesta concreta
sobre su origen como instituciones comunales de gestión, pero partiendo de la aceptación del carácter
comunal de los gremios de pescadores no parece un despropósito relacionar su origen con ese mismo
carácter que parece siempre ha tenido el mar.
Independientemente del criterio sobre la imposibilidad de transmisión de estas formas
institucionales de gestión comunitaria a través de distintas formaciones sociales (Cordero, 1998,388), y
de la evidencia de que tras la conquista cristiana el régimen de propiedad de la pesca no parece que sea
estrictamente comunalP21F
31P, parece claro que a partir de este momento las formas de gestión de este
recurso son mayoritariamente comunales. También sabemos que éstas, como todas las instituciones
comunales, sufren una progresiva deslegitimización en un proceso que lleva a la implantación de un
nuevo modo de producción, el capitalismo en el cual estas instituciones no tienen cabida. Sabemos por
qué desaparecen, pero en lo referente a la pesca no sabemos bien cómo; desconocemos el proceso, los
cambios que en la actividad pesquera tienen lugar en esa transición.
En este punto conviene detenerse un momento en una cuestión aparentemente menor, la
diferencia entre pesca y pesquería. Es conveniente conocer el sentido que tienen los términos en las
Partidas, en especial el significado del término pesquería para la Baja Edad Media. Si entendemos por
31 Si bien las Partidas declaran que la pesca es comunal, también legislan que “las rendas de las salinas, et de las pesqueras […] son de los emperadores et de los reyes” (Partida III, Título XVIII, Ley III).
APROXIMACIÓN A LOS ARTES DE PESCA EN EL SIGLO XVIII
27
pesca algo de lo que “todo home se puede aprovechar” como una más de “las cosas que comunalmente
pertenecen á todas las criaturas que viven en este mundo son estas: el ayre, et las aguas de lluvia, et el
mar et su ribera” nos encontramos con una declaración genérica que no otorga ningún derecho de
propiedad, (más allá del derecho a la subsistencia) próxima a lo que hoy consideraríamos bienes libres.
Por su parte, el termino pesquería creemos que tiene otro significado; en un sentido amplio “se puede
aplicar a cualquier tipo de pesca en ríos, lagos interiores, albuferas, litorales o en el mar” (Oliver, 1982,
104) y así se puede entender de la lectura del diccionario de Rodríguez Santamaría (1923), lo que no nos
aclara en nada la cuestión. Pero si acudimos al diccionario de Antonio Sáñez Reguart el concepto parece
algo más claro; en él encontramos que el término pesquería hace referencia tanto a la especie objeto de
pesca, como el arte con que se realiza, porque lo uno está en función de lo otro. Así, pesquería hace
referencia a una práctica pesquera concreta y en este sentido a una práctica económica. La siguiente
discusión es precisar cuáles son y cómo se gestionan esas prácticas.
Ya hemos hecho mención a que las primeras pesquerías se realizan en espacios de
características diferentes con un elemento común; se trata siempre de espacios de alta productividad o
concentración de biomasa, como zonas lagunares, estrechos, desembocaduras de ríos etc. Las
diferentes condiciones de estos enclaves, tanto en aspectos del entorno físico como en relación a las
poblaciones sobre las que se ejerce la pesca, determinan diversas estrategias organizativas así como la
utilización de distintos tipos de artes.
La primera y más evidente diferencia en la organización de la pesca, es la existente entre la
practicada en los marjales, costeros o no, y la que se realiza desde la línea de costa con artes de arrastre,
en especial las dedicadas a especies pelágicas que por otro lado son las más rentables y documentadas.
En las lagunares, con independencia de la propiedad formal del recurso, encontramos que las prácticas
comunales de gestión han sido la regla. En estos ecosistemas la alta productividad tiene carácter
fluctuante, pero estas fluctuaciones no suponen la presencia masiva y concentrada de la pesca, ya que
su presencia no forma grandes cardúmenes y sus fluctuaciones son consecuencia de un proceso cuya
lógica el pescador comprende perfectamente. La relación entre los cambios de nivel, condiciones del
agua y abundancia de pesca, les proporciona un conocimiento empírico de la dinámica ecológica del
recurso, que condiciona la estrategia de explotación; este conocimiento es más difícil de adquirir en
otras pesquerías. Estas condiciones determinan la utilización de unos artes de menor esfuerzo
pesquero, o con más precisión para esta época, de menor productividad por pescador, como son las
nasas tipo Mornell (Fig. 3) y las encañizadas; artes que en ecosistemas en estado de equilibrio
proporcionan un nivel alto y sostenido de capturas.
No obstante, como ya hemos señalado, estas pesquerías lagunares nunca tienen carácter
masivo. Por otro lado, no todos los lugares de una albufera o de un marjal tienen las mismas
APROXIMACIÓN A LOS ARTES DE PESCA EN EL SIGLO XVIII
28
condiciones para el calado de los artes; unos parajes son más productivos que otros, al extremo que una
sobreexplotación en uno o algunos de ellos, puede afectar al resto de la pesquería; los lugares donde se
producen corrientes de agua o de paso obligado para la pesca son lógicamente los más productivos. Y
esto, que saben todos los pescadores, puede ser una potencial fuente de conflictos si no existen normas
que lo eviten. La consecuencia de este conjunto de conocimientos está en la base de las estrategias de
racionalizar el uso del recurso y su asignación entre los pescadores.
Fig. 3 Mornell, nasa de red. Dicc. A. Sáñez Reguart, Tom. IV. Lam. LIII.
El otro elemento que hay que tener en cuenta es que las especies objeto de captura no son
susceptibles de conservación mediante su salado, el consumo ha de ser necesariamente en fresco. En
consecuencia un aumento en la extracción de capturas se traduce de inmediato en el descenso de los
precios de venta, lo que hace necesario racionalizar la segunda asignación del recurso; esto es, su venta
en el mercado. Ahora bien, aunque los precios tasados que se imponen en las ciudades pretenden en
APROXIMACIÓN A LOS ARTES DE PESCA EN EL SIGLO XVIII
29
apariencia una asignación racional, esta ya no tiene criterios estrictamente igualitaristas; la lógica de
esta segunda asignación, o de mercado, pretende el equilibrio entre el abasto de la ciudad y la
pervivencia del gremio que como institución que gestiona el recurso.
Las segundas, las dedicadas a especies pelágicas desde la misma línea de costa como túnidos y
escómbridos, tienen características muy diferentes. En este caso la alta productividad podría ser
matizada; en rigor se debe a la presencia estacional y recurrente de grandes cardúmenes de estas y
otras especies en sus desplazamientos migratorios reproductivos. Este carácter recurrente y masivo,
unido al considerable desconocimiento de su ecologíaP22F
32P, le ha otorgado hasta tiempos recientes la
percepción de recurso prácticamente inagotable (Sáñez, 1988, 99; Rodríguez Santamaría, 1923, 45). Por
otro lado, a pesar de que la pesca se realiza con un tipo arte que requiere de muchos brazos como en el
caso de la jábega y almadraba de vista y tiro,P23F
33P el carácter masivo de estos y la poca especialización de la
mayoría de aquellos, confiere a esta pesquería una alta productividad por pescador. Si a todo esto
añadimos que sus capturas tienen fácil conservación como salazón, nos encontramos con las
condiciones que determinan su temprano carácter industrial y su consecuente control por parte de los
estamentos privilegiados. La nobleza las adquiere como privilegio de la Corona y las gestiona como un
negocio feudal. En consecuencia pierden tanto la lógica de uso, que pudiera haber tenido con otro
régimen de propiedad, como la de asignación, que obedece ya a otra lógica. Pero este tipo de pesquería
masiva desde la rompiente del mar no se realiza solo con la almadraba, ni siempre esos artes están en
manos del estamento privilegiado; la presencia de jábegas en el ámbito jurisdiccional de las ciudades es
la norma, y la de almadrabas de gestión comunal, como la del Port de la Selva, la excepción.
Las ciudades ejercen un control comunitario sobre aquellos espacios de su territorio que tienen
esa consideración y la ribera del mar y aun el mismo mar es uno de ellos. Un ejemplo de ese ejercicio de
propiedad lo encontramos en los gastos que en 1402 realiza el Consejo de Orihuela en la Cala Cornuda
“limpiándola muchas veces de la alga que se recogía en ella con los levantes”, con objeto de mantener la
provisión de pescado en la ciudad (Bellot, 1956, 316).
32 A diferencia de ese conocimiento empírico que suponemos en los pescadores de los marjales, el desconocimiento sobre el atún se manifiesta en el ensayo que el benedictino fray Martín Sarmiento redactó en 1757 para la casa ducal de Medina Sidonia (Sarmiento apud López Linaje, 1991, 97). 33 En el capítulo dedicado a las almadrabas veremos este arte con más detenimiento.
APROXIMACIÓN A LOS ARTES DE PESCA EN EL SIGLO XVIII
30
En este caso las pesquerías obedecen a una lógica autorreproductiva carácter feudal; la forma
comunal de gestión del recurso, incluso en las dedicadas a los pelágicos con carácter masivo, tiene como
finalidad primera el abasto de la ciudad. En este sentido el derecho jurídico de propiedad no es exclusivo
de los pescadores, sino de la comunidad en un sentido más amplio. La propiedad en términos de
formalidad jurídica es de la ciudad; los pescadores, el gremio, son el instrumento que tiene ésta para la
gestión del recurso. Mediante la institución gremial lo que se consigue es la implantación tanto de la
lógica del uso como de la de
asignación y, con ambos la
conservación del recurso. Por
otro lado, el abasto de la ciudad
en el ejercicio de ese derecho
compartido impone la segunda
lógica de asignación ya
mencionada.
Pero también en este
caso podemos encontrar
diferencias en los modos de
explotar el recurso. Esos espacios
comunales pertenecientes a la
ciudad pueden albergar diversos
ecosistemas, que con los artes de
pesca adecuados son aptos para
la actividad pesquera. Pero ahora
solo nos detendremos en las
realizadas en el medio marino,
con la intención comprender
cómo pierde vigencia la
institución comunal. En este caso
y siempre dentro de la gestión
comunal, encontramos artes que formalmente son como las dedicadas a la pesca masiva de pelágicos.
Las jábegas son artes de tiro o barrederas desde tierra que se emplean para pelágicos como la sardina,
pero también se utilizan para especies neríticas P24F
34P, incluso convenientemente lastradas sobre
34 Aquellos que viven en zonas próximas al litoral.
Fig. 4 Red de “a pie”. Dicc. A. Sáñez Reguart, Tom. V. Lam XXXII.
APROXIMACIÓN A LOS ARTES DE PESCA EN EL SIGLO XVIII
31
demersales. Al igual que ocurre en las albuferas y marjales, aquí también se utilizan diversos tipos de
artes además las nasas: redes de deriva, trasmallos, aparejos de anzuelos etc., en función de la ecología
de las especies a que se destinan. En este caso la institución comunal también es sumamente eficaz.
En el caso de las redes barrederas encontramos distintos tipos que básicamente solo se
diferencian en el tamaño y en la forma de calarlos. De entre los que describe Sáñez Reguart, la jábegaP25F
35P
es el de mayor esfuerzo pesquero, pero hay otros de menor porte como el boliche, bolichó, red “a pie”
(Fig. 4). Todos estos artes son utilizados en el marco institucional comunitario del gremio de pescadores
y en ellos se puede apreciar elementos que marcan la forma en que estas instituciones van perdiendo
las lógicas que le dotan de contenido.
Las jábegas tienen grandes dimensiones y necesitan de una embarcación a remo (Fig. 5) de
porte considerable; si bien es cierto que la jábega no tiene gastos de carnada, sí tiene otros igualmente
significativos: además de la reparación y conservación del arte y la embarcación, están los destinados
tanto al varado de la embarcación como al cobro el arte (las yuntas de bueyes, los paraleros y parales, y
el sebo para engrasarlos). Son artes caros que requieren de una inversión inicial de cierta consideración
(Sáñez, 1988, 391). La ruptura de la lógica de asignación comienza a visualizarse con la privatización de
este tipo de arte y tiene lugar cuando el común acepta la práctica pesquera con un arte que ya no es del
gremio, sino que es propiedad de un único comunero o de una parte de ellos. Las reglas que rigen la
asignación entre los pescadores se rompen, pues al arte como tal también le corresponde una o más
partes de las capturas obtenidas. De esta forma se institucionaliza el modelo conocido como a la parte,
en el que el mayor numero de quiñones es para el propietario de arte en concepto de gastos. Este hecho
marca una desigualdad que permite la acumulación de renta, aunque no sea tan acusada como la que se
produce en las almadrabas en manos de la nobleza. La privatización del arte marca el proceso de
apropiación desigual de la pesca, desigualdad que se verá aumentada conforme se vayan introduciendo
artes con mayor esfuerzo pesquero, que comportan más gastos de capital.
Este proceso se aprecia con claridad en el resto de los artes de la pesca marítima. A diferencia
de la pesca practicada en espacios lagunares, en el que los límites físicos son claramente percibidos y
determinan el máximo nivel de explotación, los límites del mar son más psicológicos que físicos,
explícitamente señala Sáñez: “por el temor a las olas, y por lo tenue e imperfecto de la navegación”
(1988, 101). La distancia a la costa y el riesgo que esa distancia implica, determina los límites de la
pesquería. Mientras que en el primer caso todos los biotopos posibles están explotados, en el segundo
no; existen otros por explotar, a más distancia de la costa y a más profundidad. La forma de hacerlo es
35 Este arte también se denomina según zonas; Art, Arte Real, bol (Sáñez, 1988, 391).
APROXIMACIÓN A LOS ARTES DE PESCA EN EL SIGLO XVIII
32
mediante el aumento del porte de las embarcaciones, que permite no solo explotar otros espacios y
aumentar el esfuerzo pesquero sino también superar los límites psicológicos. Como en el caso de las
Jábegas, la propiedad privada de estas embarcaciones marca la desigual distribución del recurso en el
seno del gremio.
Fig. 5 Barca de Jabega “Luna”. Aveiro, Portugal. Jean Dieuzaide, 1954.
Si con la inversión de capital en artes de mayor esfuerzo pesquero se generaliza la desigualdad
entre los agremiados, la implantación de la Matrícula de Mar supuso el primer atentado directo contra
los privilegios y el espíritu corporativista que hasta ese momento habían tenido los gremios (Alegret,
1996, 176). El proceso deslegitimador continúa cuando en 1813 las Cortes de Cádiz decretaron la
abolición de los gremios profesionales, aunque no afectó directamente a los marítimos, como tampoco
lo hizo la confirmación de esa prohibición por Real Orden en 1836 (López Losa, 2003, 31). Este proceso
culmina con la abolición de los gremios de mareantes en el año 1864 y la de la Matricula de Mar en el de
1873 (Ansola, 2005, 3). La cobertura social y comunitaria, últimos vestigios gremiales, también se
desmoronaron, generalizándose la denominación de cofradía, al tiempo que los gremios mutan en
APROXIMACIÓN A LOS ARTES DE PESCA EN EL SIGLO XVIII
33
sociedades de pescadores con un carácter corporativo y mutualista, en el que si bien la protección social
y el socorro mutuo tenían un papel fundamental (Ansola, 2005, 4), la función primordial era el control
del precio del pescado en las subastas de la lonja.
Lo que planteamos es que la pérdida del carácter comunal de los recursos pesqueros fue un
proceso de muy larga gestación, en el que los gremios perdieron progresivamente la lógica de la
asignación, creando las condiciones para la pérdida paralela de la lógica del uso, y que este proceso no
se puede comprender sin el conocimiento de los artes y su utilización.
APROXIMACIÓN A LOS ARTES DE PESCA EN EL SIGLO XVIII
35
3. LOS ARTES DE PESCA Y LA CULTURA MATERIAL
“La Pesca, pues, es un arte que en sus operaciones necesita un sin número de reglas calificadas por la experiencia de siglos”.
A. Sáñez Reguart
Bajo la denominación de artes de pesca encontramos todo un conjunto de elementos materiales
de muy diversas características formales; desde los anzuelos, fitoras (Fig. 6) y arpones (Fig. 7) a los
cadufos, nasas y redes, sin olvidar rastras, dragas y otros utensilios que pueden incluir hasta el veneno y
los explosivos. Con la excepción de los explosivos que no pueden ser anteriores a la generalización de la
pólvora, y la más reciente pesca eléctrica, con fines científicos, el resto responde a una larga tradición
formal que se puede seguir sin dificultad; en el caso de los anzuelos desde el Epipaleolítico (Morales
2008,55) y en otros más elaborados como las barrederas de tiro, del tipo de la jábega, desde la
antigüedad clásica (Martínez Maganto, 1992, 229; Morales, 2008, 59). Esta larga perdurabilidad formal
de los instrumentos ha hecho ver una
inmutabilidad que obvia la necesidad de
explicarlos en los diferentes contextos
históricos: “salvo ciertas modificaciones de
adaptación [los artes] continúan siendo los
mismos de antaño” (Gil y Mas, 1979, 15;
Viruela, 1995, 182), o lo que es lo mismo, dar
por buena la descripción de un arte del siglo
XVIII al hablar del siglo I, obteniéndose en los
dos casos el mismo resultado; una invisibilidad
historiográfica que los desposee de su
potencial poder explicativo, esto es, los modos
en que esas sociedades los han utilizado para
reproducirse.
Fig. 6 El cazador de tiburones.
De Robert Flaerty, 1934.
APROXIMACIÓN A LOS ARTES DE PESCA EN EL SIGLO XVIII
36
Una consecuencia de esa larga pervivencia es la idea de que los artes de pesca “han ido
desapareciendo paulatinamente por su escasa eficacia o por el daño que causaba en los fondos marinos,
los más han ido adecuándose al ritmo de los tiempos” (Arbex, 1988, 17). Así, se puede llegar a pensar,
salvando las distancias, que mediante un proceso de adaptación que podríamos calificar casi de
darwiniano, los más eficaces se adaptan y generalizan a costa de los menos eficaces y más dañinos.
Pero esta imagen, que es un bello recurso literario y se ajusta muy bien a esa idea de la larga
pervivencia, no evita en cualquier caso la necesaria explicación en particular de cada uno de esos casos,
porque uno de los artes más dañinos –con permiso de la dinamita- que hemos ideado: el Bou o pesca de
arrastre, aquí sigue, con más presencia y más críticas que nunca.
Y esto sin olvidar que la cuestión de la “escasa
eficacia” no es argumento en sí mismo, pues la
constatación de su existencia es prueba suficiente de
su carácter eficaz y en consecuencia, la pérdida de esa
condición solo se puede deber a cambios ambientales o
sociales, y en los dos casos es conveniente, y no está de
más, explicarlos. Dicha explicación pasa,
necesariamente, por una correcta identificación. Tener
una idea consensuada de lo que se entiende por arte
de pesca es un primer paso ineludible, para en segundo
lugar poderlos identificar específicamente. Este es
precisamente uno de los objetivos de nuestro trabajo,
el significar históricamente los artes de pesca,
otorgándoles cronología.
.
Fig. 7 Lanciere ospadaro. Islas Lipari, de Giorgia Fiorio, 1999
3.1. EL NOMBRE DE LAS COSAS.
En cuestiones de pesca y náutica la denominación de las cosas no es una cuestión menor y sin
embargo no parece haber sido tratada con el rigor que en mi opinión merece, pues una misma
denominación puede significar cosas distintas en lugares no muy distantes, en una misma época o en
épocas diferentes. Si consultamos la palabra Gánguil en el Diccionario de Sáñez Reguart, por ejemplo,
APROXIMACIÓN A LOS ARTES DE PESCA EN EL SIGLO XVIII
37
encontraremos la descripción de un arte de pesca utilizado en la albufera de Valencia para la pesca de
anguilas (Fig. 8) que se relaciona con otro, la Tartana: “esta red, que es análoga bastante a la Tartana.
Fig. 8 Arte de la pesca de la Anguila o Ganguil. Dicc. A. Sáñez Reguart, Tomo.I. Lam. XXX. (1791-1795)
La diferencia está, además de ser esta más ancha, en que aquel rastrea a la vela, dando la popa al
viento, y lleva en ella la red con dos cabos en sus botalones. Y la Tartana presenta el costado al viento,
atravesando o extendiendo sus velas; pero lleva la red al otro costado opuesto sostenida por otros dos
cabos con dos botalones uno a proa y otro a popa” (Sáñez, 1988, 244) (Fig. 9).
Como vemos la diferencia sustancial entre ambos está en la embarcación y en la forma de calar
el arte, no en la forma de la red P0F
36P que es en esencia una red de arrastre. Pero no es esta la única
cuestión que llama la atención; según Timoteo O´Scanlan en su Diccionario Marítimo Español la tartana
es una “embarcación menor de vela latina y con un solo palo perpendicular a la quilla en su centro, y
muy usada en Sevilla para la navegación de cabotaje” y añade este autor que el Diccionario de la Lengua
del Padre Terreros dice que sirve para “el tráfico y la pesca” (1831, 513). En cualquier caso parece
evidente que Sáñez identifica un tipo de red y la forma de calarla con un tipo concreto de embarcación,
de la que el arte toma el nombre. Y para evitar confusiones, aunque en nuestra opinión no hace sino
36 Para la “formación, dimensiones y uso de la red” remite a la lámina XXX del Tomo I.
APROXIMACIÓN A LOS ARTES DE PESCA EN EL SIGLO XVIII
38
aumentarlas, en nota a pie de página este último autor advierte que “en Alicante dan el nombre de
gánguil a un pedazo de red de malla estrecha, que acomodan o guarnecen en forma de Manga o
Esquilero para pescar el camarón” (Fig. 10), (Sáñez, 1988, 244).
Fig. 9 Tartana. Dicc. A. Sáñez Reguart, Tomo. V. Lam. LXI. (1791-1795)
Es evidente que en este caso sí que nos encontramos ante un arte sustancialmente diferente al
Gánguil de la Albufera, siendo el único elemento en común el que también sea arrastrado por una
embarcación, en este caso de pequeño porte. Por otro lado, si miramos la vigésimo segunda edición del
DRAEP1F
37P, encontramos que Gánguil, además de “un arte de arrastre de malla muy estrecha”, también
puede ser “un barco de pesca con dos proas y una vela latina” (la Tartana de Sáñez), y un “barco
destinado a recibir, conducir y verter en alta mar el fango, la arena, la piedra etc., que extrae la draga”,
definiciones que siguen las del diccionario de Timoteo O´Scanlan.
37 http://www.rae.es/RAE/Noticias.nsf/Home?ReadForm
APROXIMACIÓN A LOS ARTES DE PESCA EN EL SIGLO XVIII
39
Nos encontramos ante un claro ejemplo de polisemia que como veremos está muy generalizada
en estas cuestiones; lo que aumenta considerablemente la dificultad de una correcta identificación de
los artes. Así pues, el primer paso es insistir en conocer el significado de los nombres y las causas de esa
polisemia, porque nos puede aportar información que va más allá del propio arte. En ocasiones esta
ambigüedad obedece a una estrategia colectiva para conculcar disposiciones normativas que prohíben
ciertos artes. Estas estrategias eran conocidas en el siglo XVIII como pone de manifiesto el Reglamento
de navegación y pesca de la provincia marítima de Mataró del año 1773, cuyo artículo 41 recoge que “El
Arton, Artet, ò Bover, que para confundirle, es en algunas partes denominado Tarañina Boliche, está
prohibido absolutamente” (1982). Como se
puede ver en este gráfico ejemplo el nombre
de un arte de pesca puede significar algo más
que una mera forma de denominarlo.
3.2. LOS NOMBRES DE LOS ARTES
No resulta fácil definir lo qué es un arte
de pesca. Cuando nos referimos a ellos de
forma genérica todos entendemos de qué
estamos hablando; aparentemente de los
instrumentos con los que se pesca. En
consecuencia su identificación no parece
cuestión complicada ni de gran interés, pues
no lo es ni para los practicantes de la actividad.
Los pescadores de hoy se manejan
perfectamente y sin ningún tipo de remilgo
sobre la cuestión nominativa de sus
instrumentos de trabajo; todo lo más aquellos
que han estudiado Formación Profesional, han
aprendido, también de forma genérica, que los instrumentos de pesca se dividen en artes, (los
compuestos por redes), los aparejos, (por anzuelos o nasas) y los útiles, los que no pertenecen a una ni a
otra categoría (De La Cueva 1990, 21). De este modo se reduce el concepto de arte de pesca a la mera
materialidad formal, lo que no contradice sino que refuerza la idea de la larga pervivencia, al tiempo
que dificulta la caracterización que pretendemos. Nos falta saber el grado de precisión e información
Fig. 10 Manga, esquileo o cambrera. Dicc. A. Sáñez Reguart,
Tomo. II. Lam. VII. (1791-1795)
APROXIMACIÓN A LOS ARTES DE PESCA EN EL SIGLO XVIII
40
que otorgaban los pescadores del pasado al nombre con que designaban de cada uno de los artes y
artefactos, que hacían servir.
Por otro lado, una aproximación a las fuentes poco exigente puede reforzar esa idea que asimila
arte y artefacto, pues goza de larga tradición. Así, si buscamos el vocablo “Arte” en el Diccionario
Marítimo Español de Timoteo O´Scanlan leemos que es “El aparato de cada uno de los modos de pescar
conocidos; pero se aplica especialmente a la redes” (1831, 58). Y si por el contrario lo hacemos en el
Diccionario de Antonio Sáñez Reguart encontramos que “los instrumentos, que son los artes de pescar,
se reducen en lo general a los anzuelos, redes, nasas, fisgas, arpones, &c. procediendo de estos
esenciales inventos un sin número de combinaciones” (1988, 34). Parece pues que no puede haber
discusión sobre la asimilación conceptual entre arte y artefacto. Por tanto si los instrumentos de hoy son
iguales a los de antaño, los artes también deberían serlo, a lo sumo con pequeños cambios en relación
con los materiales y el aumento del esfuerzo pesquero, consecuencia del desarrollo tecnológico. La
lógica de la larga pervivencia es contumaz, pero sigue sin explicar la relación de los artes con las
sociedades que los utilizan. En consecuencia, a través solo de los nombres al uso no podemos buscar la
respuesta a la pregunta planteada, que no es otra que la identificación histórica de los artes de pesca.
Pero también pudiera ser que la invisibilidad planteada no sea tal y que fuera cierto que los
mismos artes, en un singular proceso evolutivo-adaptativo, han ido adecuando su eficacia pesquera en
función de los avances tecnológicos, por un lado, y de la demanda y conservación del recurso, por otro.
En este caso la supuesta invisibilidad sería más bien la evidencia de un continuo histórico en la forma de
explotación de ese recurso, lo que bien mirado tampoco nos evita la necesaria explicación.
Si aceptamos esa idea que asimila instrumento y arte, la dificultad que supone la polisemia
podría ser fácilmente superada. La confección de una tipología que partiendo de las variables, forma,
materiales y modo de empleo, permitiera una interesante identificación de los artes con sus diferentes
denominaciones, no parece tarea imposible; Emerencià Roig lo hizo ya en 1927 (1996, 63). No obstante
si esa identificación se pretende histórica, los diversos artes deberían tener adscripción cronológica,
cosa que no sucede en la propuesta de Roig. Esta adscripción no resulta nada fácil por varias razones,
además de las de carácter polisémico ya mencionadas. La primera razón tiene que ver con la
materialidad misma de los artes (la forma y los materiales que lo conforman) mientras que la segunda se
relaciona con el procedimiento, pues la forma de usarlos puede sufrir variaciones según la sociedad que
los haga servir.
Estos aspectos de los artes de pesca son poco tratados en la historiografía pesquera. Salvo
algunos trabajos muy interesantes como los de Morales Muñiz sobre la eficacia de los instrumentos de
pesca (2005) y los de López Linaje y Arbex sobre las pesquerías tradicionales del bacalao, la ballena, las
Almadrabas y el Bou (1991), la forma y los materiales con que se confeccionan los diversos artes no ha
APROXIMACIÓN A LOS ARTES DE PESCA EN EL SIGLO XVIII
41
sido una preocupación destacada en la investigación histórica de la pesca. El porqué parece obvio: la
perdurabilidad de esos materiales es muy escasa. Si exceptuamos los materiales metálicos y algunos
cerámicos, hasta la aparición de productos sintéticos, casi la práctica totalidad de los instrumentos
pesqueros fueron esencialmente biodegradables al estar constituidos por materiales orgánicos, razón
por la cual los restos conservados son escasos. Además de los anzuelos, arpones y fisgas, que en sus
primeras formas se elaboraron con materiales orgánicos como el hueso y la concha (Morales, 2005, 52 y
posteriormente metálicos, solo unos pocos restos de red, piezas de piedra o cerámica para lastrarlas,
algunas potadas y poco más han perdurado en su contexto para dar testimonio de la actividad pesquera.
Otros instrumentos que por su materialidad pudieron perdurar pueden pasar igualmente inadvertidos al
no reconocerlos en sus contextos habituales. Este puede ser el caso de los cadufos, (Fig. 11) que no son
otra cosa que arcaduces o pequeñas orzas utilizados para la pesca del pulpo.
Fig. 11 Cadufos. M.R .Cabrera.
Por otro lado, hasta el siglo XVIII no contamos con la suficiente documentación grafica y
documental que permita, con el concurso de la comparación etnográfica, una aproximación precisa a
esos aspectos de los artes de pesca, lo que no ha sido óbice para otorgarles, en algunos casos, un
carácter milenario. Resulta por tanto conveniente explorar las posibilidades que nos ofrece la
documentación y la etnografía, y un ejemplo tan válido como cualquier otro pueden ser las Nasas.
APROXIMACIÓN A LOS ARTES DE PESCA EN EL SIGLO XVIII
42
3.3. LAS NASAS Y SUS ARTES COMO EJEMPLO
Al hablar de nasas la inmensa mayoría sabe que nos referimos a un instrumento de pesca que
consiste en un cilindro de juncos entretejidos, con una única entrada a modo de embudo dirigida hacia
el interior del armadillo; además de juncos pueden estar fabricadas de red, mimbre u otros muchos
materiales y pueden ser cebadas con carnada o no. Pero si hablamos de ButrónP2F
38P o de Garlito
posiblemente no tengamos una idea tan clara, pese a que los diccionarios consultados se refieren a ellos
como nasas.
En el caso del Butrón, un pescador cántabro o cualquier conocedor de los artes practicados de
antiguo en esos mares, sabe que “en la costa de Cantabria dan generalmente este nombre a las nasas
que en los ríos pescan las anguilas, y a la que ponen en los cauces de los molinos, y en los cañales y
cañaletes para coger las crías de los salmones” (Sáñez, 1988, 108) y que están prohibidos. Pero si el
interlocutor es un cazador, lo que se le representa mentalmente son artificios para cazar; de red si son
para perdices y de setos formados por estacas entretejidas con ramas si son destinados para otros tipos
de caza, (Fig. 12).
Fig. 12 Tonnelle (Botron o Garlito) en L´Encyclopédie, Diderot y D´Alembert.
38 “Butrón” es el término utilizado por Sáñez Reguart y que en el DRAE encontramos en su forma “Buitrón”.
APROXIMACIÓN A LOS ARTES DE PESCA EN EL SIGLO XVIII
43
En ambos casos encontramos dos bandas o alas que van aproximándose y estrechándose a
modo de embudo, hasta rematar en un copo u hoyo de dimensiones apropiadas a las capturas que se
pretenden realizar. Son artilugios que desde luego hoy no definiríamos como nasa. De inmediato surge
la pregunta: ¿a qué responde la polisemia?.
Una aproximación a la respuesta la proporciona el mismo autor cuando describe y dibuja las
nasas largas mareales (Fig. 13) (1988, 315)P3F
39P que son formalmente el mismo artilugio antes denominado
butrón. Además de la evidencia de que en el siglo XVIII el concepto nasa era más amplio que en la
actualidad, se deduce que los butrones interceptan la pesca que se desplaza en los flujos de corrientes
de agua, esto es, que su utilización requiere
de corrientes.P4F
40P Por último, y sin extraer
todavía ninguna conclusión, llama
poderosamente la atención la similitud con
los artes de arrastre, no solo formalmente
sino también por la necesidad de un flujo de
agua para garantizar su eficacia.
Pero si hablamos de Garlito lo más
probable es que tengamos que recurrir
directamente al DRAE para hacernos una
primera idea de lo que es. Y lo que
encontramos es una “especie de nasa, a
modo de buitrón, que tiene en lo más
estrecho una red dispuesta de tal forma que,
entrando el pez por la malla, no puede salir”
(1992); así, la idea que nos formamos es la de
una nasa que está confeccionada con red en
lugar de juncos y que al ser “a modo de
buitrón” puede hacernos pensar que también
canaliza la pesca mediante alas o bandas. Para aquilatar esta inicial impresión resulta imprescindible
recurrir a Sáñez Reguart, que nos dice que Garlito es una “especie de nasa pequeña que con el nombre
de Mornell (Fig. 3) usan los pescadores de valencia para coger anguilas” (1988, 244). Y resulta que un
Mornell sí que sabemos lo que es, no solo por documentación etnográfica sino también porque lo
hemos visto muchas veces. Como el butrón, el Mornell también se cala en lugares de paso, donde se
39 En este caso Sáñez transcribe a Duhamel. 40 En los terrestres ya hemos visto que es necesario acosar las presas.
Fig. 13 Nasas largas mareales. Dicc. A. Sáñez Reguart,
Tomo. IV. Lam. LXIII. (1791-1795)
APROXIMACIÓN A LOS ARTES DE PESCA EN EL SIGLO XVIII
44
producen flujos de agua por leves que sean y como ellos en su armado intervienen alas o bandas de red
que canalizan la pesca al receptáculo del que no pueden salir. La asimilación que hace este autor entre
Garlito y Mornell nos podría despejar muchas dudas, si no fuera porque Garlito en el Diccionario
Marítimo Español de O´Scanlan es “lo mismo [que] Mornell o Morenell igual que carriegoP5F
41P, cesta de
mimbre casi de la figura de una tinaja, dentro de la cual hay otra más pequeña sin fondo; sirve para
pescar particularmente morenas, en valencia se llaman Mornell o Morenell” (1831, 293). No nos disipa
las dudas, porque lo que hoy se conoce por Morenell en nuestras costas es una típica nasa en forma de
cilindro acampanado con la que se pesca la morena (Muraena helena), (Fig. 14) y desde luego no es lo
mismo que el Mornell con que en la albufera de Valencia pescan anguilas. La figura del Morenell para las
morenas nos remite al principioP6F
42P; a la idea que generalmente todos tenemos de una nasa, tanto en su
forma acampanada como en su forma de calar, pues este tipo de nasas puede ir cebadas o no, pero no
necesitan de elementos que dirijan la pesca.
El adelanto, pues, no es mucho. Los tres términos hacen referencia a nasas. Y si incluimos los de
carriego, mornell y morenell, nos encontramos ante instrumentos de pesca que son conceptualmente
iguales (trampas de las que la pesca no se puede salir) pero diferentes en su forma y materiales.
Cuestión sobre la que, por otra parte, ya nos tenía sobre aviso Sáñez Reguart; “Las nasas se construyen
de materiales diferentes: unas con varas delgadas de mimbre: otras se forman de sacos de red,
ahuecados o sostenidos en figura piramidal por círculos formados de varas de árbol flexible: y otras
finalmente se hacen de junco, que son las más comunes. En las figuras y tamaños se observa igualmente
mucha diversidad, ya sea por la escasez o abundancia de material: por el arbitrio o ingenio de los
pescadores; o por los sitios en que intentan emplearlas conforme a las estaciones o pesqueras, que con
ellas pretenden verificar” (Sáñez 1988, 302). No obstante, incluso dentro de esta aparente confusión
terminológica es posible encontrar indicios que alumbren alguna posibilidad se comprensión. La clave
creemos encontrarla en la apreciación sobre “las pesqueras que con ellas pretenden verificar”, esto es,
las especies que pretenden capturar pero también los procedimientos que rigen esas capturas y las
normas que las regulan.
Con los butrones en Cantabria pescan anguilas y salmones pequeños y los calan en ríos,
torrentes estrechos, arroyos, y en los “cauces de los molinos, y en los cañales y cañaletes”. Es decir se
utilizan en unos ecosistemas concretos (corrientes de agua dulce) y sobre unas especies determinadas
(anguilas y alevines de salmón) encauzadas en esas corrientes. Esto sí es común al Mornell albuferenco y
a las nasas largas mareales, pues además del elemento en el que queda atrapada la pesca, el arte
41 Para el DRAE “carriego” es lo mismo que buitrón. 42 Emerencià Roig describe un tipo de nasa para pescar morenas que tiene forma de manzana y denomina Morranell. La pesca a catalunya. 1996, 84.
APROXIMACIÓN A LOS ARTES DE PESCA EN EL SIGLO XVIII
45
requiere de otros que dirijan la pesca a ese receptáculo del que no pueden salir: las bandas que la
canalizan. Así nos encontramos que un elemento común, como es la existencia en todos los casos de un
receptáculo del que la pesca no puede salir, es lo que les otorga unidad conceptual. Esta es
precisamente la idea genérica que todos compartimos de nasa como trampa, aquella que hace comunes
artes que son formal y materialmente diferentes. Tienen nombres distintos y se practican en
ecosistemas también distintos y sobre especies también diferentes. La consecuencia es evidente: su
conocimiento no es el mismo; tanto su forma y materiales como en el proceder de su calado, hacen
diferentes a estos artes. Parece evidente
que nuestra pretensión de caracterizar los
artes de pesca requiere que su
denominación vaya acompañada
necesariamente de la descripción de su
formalidad material, es decir, de la
descripción de su forma y de los materiales
que lo conforman.
Nadie debe pensar que la
propuesta de incluir en la descripción de los
artes de pesca el conocimiento de su
práctica (cómo se cala y se vira, a qué
especies se destina, qué conocimientos
requiere, etc.), es un hallazgo
exclusivamente nuestro. Rodríguez
Santamaría ya lo dejó meridianamente
claro al incluir en la definición de arte “los
procedimientos empleados para la captura
de los peces” (1923, 5); para él un arte es el
instrumento y el procedimiento y no sin
razón, pues un mismo instrumento se
puede emplear de distinto modo con fines
distintos; esto es, para especies diferentes y en biotopos distintos, en diversas pesquerías.
No es este el caso de las nasas en el que como hemos visto un elemento común, el receptáculo
del que la pesca no puede salir, dota de unidad conceptual a artes formalmente diferentes, con
diferentes denominaciones, y que se utilizan en pesquerías distintas. Lo que planteamos ahora es otra
dificultad, cómo clasificar unos instrumentos de pesca que material y formalmente son iguales, pero que
Fig. 14 Armazón general de una nasa o cesta. Dicc. A. Sáñez
Reguart, Tomo. IV. Lam. XXIX. (1791-1795)
APROXIMACIÓN A LOS ARTES DE PESCA EN EL SIGLO XVIII
46
se pueden usar de diferentes formas. La respuesta de un pescador de hoy, y de ayer, puede parecer
sencilla: cuando la cala para pescar corvinas la llama corvinera y cuando la cala para pescar cazones
cazonal. Sin embargo para nuestro propósito la solución no es tan fácil ni tampoco baladí, pues las
diferentes formas de practicar un arte formalmente igual pueden explicar distintas estrategias
(productivo-extractivas) dentro de un mismo contexto socioeconómico y en consecuencia pueden tener
significados distintos, como ocurre en el caso de una almadraba señorial con respecto a otra comunal.
En definitiva se trata de conocer el significado que le otorgaba ese pescador a la corvinera y al cazonal. Y
siguiendo con esta lógica, un mismo o similar instrumento puede ser utilizado en contextos diferentes
con similares estrategias y por tanto, también con diferentes significados. Pongamos un ejemplo: una
jábega para la pesca de la sardina en un marco urbano del siglo XVII, no significa lo mismo que otra del
siglo XIX controlada por la industria conservera. Estas discrepancias ponen en evidencia la necesidad de
incluir en esas significaciones, que podemos definir como formalidad práctica: también la forma de
usarlo, los medios con que se hace, quién participa. En sentido amplio debe incluir los conocimientos
adquiridos y reproducidos dentro de la comunidad que los usa (al tiempo, esta segunda dimensión de
los artes pone de manifiesto otra de las causas de la mencionada polisemia).
No obstante, en rigor la explicita afirmación de Rodríguez Santamaría tampoco es un hallazgo
exclusivamente suyo. La caracterización de los artes mediante su formalidad material y práctica, es
usada profusamente por Sáñez Reguart en su repetidamente citado Diccionario. Pero no son estas las
únicas claves de interpretación que nos proporciona esta obra del funcionario de correos. Hay otra, a mi
entender, de más calidad. Tiene razón Viruela Martínez al hacer notar que Sáñez Reguart “en quasi tots
els sistemes i arts de pesca descrits, s´hi fa referències a les lleis i normes que les regulaven” (1995, 189),
y creo que no lo hace con ánimo de erudición. Los describe porque el diccionario tiene la intención de
divulgar los conocimientos que en ese momento se tiene de los artes de pesca, y entiende que las
normas que los rigen forman parte de ellos. Por eso incluye en lo que me atrevo de definir como
formalidad práctica (los conocimientos prácticos para su calado y virado) la caracterización los aspectos
jurídicos que regulan la práctica de cada arte en cuestión. Esta caracterización de los aspectos jurídicos
es el conjunto de normas de derecho consuetudinario que se siguen, no solo en el proceso de asignación
del recurso entre los artes practicados por el gremio, sino también la asignación de lo obtenido entre los
pescadores que trabajan el arte. De ese modo aporta una nueva dimensión para su conocimiento: lo
que yo llamaría la formalidad normativa o institucional, de tal forma que el contexto sociojurídico
también condiciona la identificación del arte. Así pues, creemos que la relación de un arte con sus
contextos socioeconómico y normativo es la clave que puede otorgarle significación histórica. Con la
identificación en un arte de estas tres formalidades que he acuñado (material, práctica y normativa)
podemos estar en condiciones de proponer una aproximación histórica-cronológica de los mismos.
APROXIMACIÓN A LOS ARTES DE PESCA EN EL SIGLO XVIII
47
Es posible que este reconocimiento no sea factible en todos los artes mencionados en las
fuentes, pero sí en muchos otros y en este sentido el concurso de los diccionarios de Sáñez Reguart y
Rodríguez Santamaría resultan inestimable. Mientras el primero describe un momento de transición y
en buena parte de sus descripciones aporta claras referencias de una formalidad normativa en proceso
de desaparición, Rodríguez Santamaría ilustra lo que podríamos denominar el final de esa transición, es
decir los artes de pesca en un contexto capitalista. Entre la publicación de ambas obras los cambios en la
actividad pesquera son tan radicales como en cualquier otra actividad económica del mismo periodo. La
implantación de un nuevo
paradigma, como el del mar libre
frente al mar comunal, encuentra su
plasmación jurídica en los cambios
legislativos que introduce la
Matricula de Mar en 1751. La
consecuencia más inmediata es que
la formalidad normativa de los artes,
fue perdiendo el carácter local, pero
sobre todo comunal, para iniciar un
proceso de transformación a una
nueva formalidad normativa de
carácter nacional y sobre todo
capitalista, lo que no quiere decir
que se dé una uniformidad
inmediata y absoluta. Las
resistencias de las comunidades de
pescadores son muchas y también
son muchas las pervivencias de
relaciones comunitarias en la
actividad pesquera y en numerosas
ocasiones son esas pervivencias las
que permiten aventurar aspectos de
la pesca en el pasado.
Por tanto creemos que una buena forma de caracterizar históricamente un arte de pesca, ha de
ser contemplar esta triple dimensión; la formalidad material, la práctica y la normativa. Cuando lo
hacemos descubrimos que un arte de pesca es algo más que un instrumento; comienza a adquirir
Fig. 15 Andana de nasas. Dicc. A. Sáñez Reguart, Tomo. I. Lam. X. (1791-1795)
APROXIMACIÓN A LOS ARTES DE PESCA EN EL SIGLO XVIII
48
visibilidad y con ella se materializa la posibilidad de aportar conocimiento histórico. Los ejemplos son
numerosos pero por intentar dar coherencia al discurso seguiré con el de las nasas, que permite una
fácil aproximación a esta triple dimensión.
3.3.1. LAS ANDANAS DE NASAS
Sabemos por Sáñez Reguart que este arte de nasas es particular de la costa valenciana y que
pertenece a lo que podríamos denominar grupo o familia, pues con nombres similares comparten
“circunstancias y formalidades que preceden a sus calamentos” (1988, 52), y que además de la Andana
comprende la Andaneta y el Andanón. La Andana de Nasas (Fig. 15) está compuesta por nasas que
formalmente no son distintas a los morenell utilizados en la pesca de la morena, pero que tienen otro
armazón y calamento.
En sus palabras, “para formar una Pana se emplean varios pedazos de corcho, que reunidos y ligados
con cuerdas de esparto crudo de a tres cordones, proporcionan la Boya, a la cual se amarran cuatro o
cinco sogas [calamentos] de la misma clase de a 25 brazas de largo, que se anudan una a otra por sus
extremos[…] se coloca en esta larga cuerda de 100 a 125 brazas la Nasa de juncos, de 6 palmos de largo
y tres de ancho, afianzándola bien por medio de una cabestrera o cuerda del propio género de las
anteriores, a siete brazas de distancia de la misma BoyaP7F
43P. Que se halla asegurada a la cabeza o principio
de la soga para que su resistencia flotante mantenga la misma soga y nasa casi perpendicular dentro del
cuerpo de el agua. Y al remate de la propia soga, se ata una gruesa piedra del peso de 8 o 9 arrobas [ ..]
o en su defecto dos cofas, capazos o espuertas cargadas o llenas de arena o piedras menudas para que
bajen hasta el mismo fondo, y quedando la pana a flor de agua, la nasa ocupe en 7 brazas el lugar
proporcionado para verificar la pesca, sin ceboP8F
44P alguno” (Sáñez, 1988, 52). A este armamento completo
se le da el nombre de Pana, esto es el conjunto de boya, nasa y fondeo toma como nombre el de la
primera. Y cada andana está compuesta por 65 Panas, teniendo cada una un coste de “más o menos el
de una libra moneda corriente valenciana”. Podemos decir que con esta descripción conocemos
suficientemente la formalidad material de la Andana de Nasas, que incluye además del coste y los
materiales, el proceso de construcción (Fig. 16).
Sobre su formalidad práctica también nos informa ampliamente Sáñez Reguart. Ya sabemos que
no se ceban, por lo tanto no se utiliza ningún tipo de carnada para que los peces entren en la nasaP9F
45P,
siendo esta otra de las características de dichos artes; igualmente sabemos que estas tienen que quedar
43 Los mornells destinados a pescar morenas se calan en el fondo. 44 Los mornells van cebados. 45 Más adelante veremos cómo y por qué entran los peces en las nasas.
APROXIMACIÓN A LOS ARTES DE PESCA EN EL SIGLO XVIII
49
a 7 brazas de la superficie, y “a la distancia de una Pana de otra linealmente, como de 40 o 50 brazas”,
por tanto no existe ningún tipo de ligazón entre una pana y la siguiente. También nos habla de “los
sitios señalados donde se establecen estas andanas” y que estos calan por lo regular a una profundidad
de 70 brazas y se distancian de la costa 5 leguas; del orden en que se calan (de levante a poniente) y
como se recogen de poniente a levante, de cómo viran el arte hasta extraer el pescado. Pero también
nos informa de la formalidad normativa, pues un arte que se práctica “en sitios y puestos donde
concurren los peces a cierta distancia de tierra en conocida profundidad y por señalado tiempo”
requiere de un conjunto de normas que eviten esquilmar el caladero (una lógica de uso), y que al mismo
tiempo impida los conflictos, porque no todos los pescadores, ni siempre, pueden pescar con este arte.
Por fin, ilustra la lógica de la distribución que desde luego ya no es comunitarista, pero si comunal en el
contexto del Antiguo Régimen.
Fig. 16 Confección de nasas de junco levantina. Dicc. A. Sáñez Reguart, Tomo. IV. Lam. XXXVI-XXXVII. (1791-1795)
La mención a “sitios señalados” nos indica que los caladeros, en este caso los emplazamientos
de las Andanas, son en número determinado y de sobra conocidos por todos, y que su gestión es a
todos los efectos gremial-comunal, del mismo modo que se gestiona la pesca en la albufera de Valencia.
A este efecto el gremio de pescadores de la misma ciudad con “arreglo a sus antiguas costumbres y
privilegios se juntan de comunidad, y con las debidas solemnidades echan suertes para decidir sin
APROXIMACIÓN A LOS ARTES DE PESCA EN EL SIGLO XVIII
50
controversias los puestos o parajes en que, según resulte del orden de la suerte, deberá cada uno calar
su Andana,” (1988, 55) que en algunas partes de la misma costa suelen también llamar TenaP10F
46P.
Las suertes o puestos son solamente catorce y como veremos abarcan todo el golfo de Valencia.
El sorteo “se reduce a echar o poner en cántaro los nombres de los patronos de “Xabeque grande de
palangre” y el primero que sale elige el que considera más productivo, sucesivamente van saliendo y
eligiendo los demás. No sabemos si el número de “Xabeques grandes de palangre” pertenecientes al
gremio de la ciudad de Valencia a finales del siglo XVIII se corresponde con el número de puestos, pero
pudiera ser que no, pues esta pesca no tiene como único objetivo la obtención de pescado para
comercializarlo directamente, sino también la obtención de carnada para la pesca del atún con los
palangres (Sáñez, 1988, 55). Podemos hablar de pesca asociada, en este caso con los palangres
destinados a los atunes.
Los “calamentos, puestos o sitios” que a cada patrón le han correspondido están determinados
“en razón de las vistas, figuras o marcas, que desde el mar, mirando a tierra firme, señaladamente
presentan los montes, pueblos, casas, castillos, peñascos o rocas & [sic] tomando estos puntos como los
más singulares y visibles, uno por otro, esto es, por conjunción o interposición según convenga a formar
uno determinadamente único y constante para fijar en todo tiempo y conocer siempre por él con
certidumbre las aguas o fondos que una vez ocupó el barco”; esto es, por dos enfilaciones simultáneas.
Los calamentos se extienden por todo el golfo de Valencia, calando el primero enfrente de Benicàssim y
el último frente a Xávia, y como es lógico tienen nombre y enfilaciones conocidas, lo que nos permite
además de poder comparar la toponimia antigua con la actual, conocer las características actuales de
cada una de estas localizaciones y ponerla en relación con la pesquería. Pero estas son cuestiones para
ser tratadas en futuros trabajos de carácter más especifico, lo que ahora nos interesa destacar es que
todo el golfo de Valencia es gestionado, en lo que a este arte respecta, de forma gremial-comunal.P11F
47P
Esto significa el control de una extensión de mar muy importante, para lo cual se eligen “cinco celadores
para Culléra, Moncofar, el Cabañal, Cañamelar, Elmardá”; parece que la gestión de este arte reproduce
los usos y comportamientos practicados en la Albufera de Valencia donde este tipo de gestión comunal
está sobradamente atestiguada. El último elemento de su formalidad normativa lo encontramos en el
reparto del producto obtenido entre los pescadores participantes, que también está reglamentado por
el gremio.
46 Otro caso de polisemia. 47 Pero no es el único arte que se gestiona comunalmente en ese golfo, ni esos otros artes guardan la misma formalidad territorial.
APROXIMACIÓN A LOS ARTES DE PESCA EN EL SIGLO XVIII
51
3.3.2. LA ANDANETA
Otro de los artes que integran lo que hemos denominada grupo o familia de la Andana de Nasa,
practicado en la costa de Valencia es la Andaneta, de la que Sáñez nos dice que es “como la Andana de
Nasa descrita […] dirigida a coger los mismos peces. Suele también significarse con el nombre de
Masclot” (Sáñez, 1988, 58). Hasta aquí la cuestión no parece tener mucha dificultad, pues “en su
tamaño y figura son lo mismo que las de la Andana”. A lo sumo ésta podría apreciarse en la doble
denominación de Andaneta y Masclot, pues si parece evidente que la primera denominación nos remite
a un arte más pequeño (al ser menor el número de nasas que lo conforman 40, mientras la Andana
consta de 65), la segunda -Masclot (“machote”)- hace referencia a una mayor envergadura connotada
lingüísticamente de una marcada “masculinidad”. Pero la similitud que manifiesta Sáñez es solo en lo
referente a la formalidad material, pues él mismo nos refiere claras diferencias en la formalidad
práctica: las embarcaciones que participan son laúdes en lugar de jabeques, las panas se calan a 50
brazas de agua y a tres leguas de tierra, mientras que la Andana lo hace a 70 de agua y a cinco de tierra;
los calamentos o sogas, lógicamente son más cortos y el lastre de la pana tiene menos peso.
También se dan diferencias normativas. Como en la Andana se echan también suertes, lo que
nos indica la existencia de “sitios o puestos” diferentes a las de la Andana, de los que no conocemos el
número ni las enfilaciones, pero sí sabemos que los jabeques están excluidos de estas suertes, pues esta
pesca está restringida a los laúdes tripulados por cinco hombres y un muchacho. Esta disposición
normativa la justifica Sáñez en que el mayor porte de los jabeques les permite el “aprovechamiento” de
unos caladeros a los que los laúdes no pueden acceder: las mayores dimensiones de estas
embarcaciones les permiten alejarse más de la seguridad de la costa y por tanto buscar los atunes en
aguas en las que los laúdes podrían encontrar más dificultades. Entendemos que al ser esta pesquería la
misma que la del jabeque, la del jurel (Trachurus trachurus) como pesca asociada a la del atún con
palangres, el porte de las embarcaciones es un criterio para la asignación comunal del recurso pesquero
entre los artes. En este arte, como en el anterior, el reparto de la pesca entre los pescadores de cada
arte está regulado por el gremio, y la única diferencia con aquel es que la gratificación de patrón
sustituto (el que no es dueño de la embarcación) es menor y la marinería no tiene la “regalía de la
garfa”; esto es, el beneficio de la pesca obtenida en la primera y última tena. Por último, los periodos de
pesca también son diferentes; la Andaneta comienza en agosto y “dura hasta que un temporal
trastorna, y se lleva todas las panas”, mientras que la Andana es del 8 de septiembre hasta al 1 de
noviembre (Sáñez, 1988, 58).
APROXIMACIÓN A LOS ARTES DE PESCA EN EL SIGLO XVIII
52
3.3.3. EL ANDANÓN
El Andanón es el tercer arte de la familia de las Andanas de Nasas, pero a diferencia de las otras
dos, en que las nasas son exactamente iguales, las destinadas al Andanón presentan diferencias. Las
dimensiones son las mismas en los tres artesP12F
48P, “esto es, de 6 palmos de largo y 3 de campana o
diámetro”, pero no así su confección puesto que mientras para las nasas de la Andana y la Andaneta “se
escogen para la construcción de cada una cuatrocientos juncos de los más gruesos, y el claro o espacio
de la malla o enrejado que forman los mismos juncos, es más grande […] para esta se aplican hasta el
número de mil juncos delgados, y la malla es mucho más pequeña” (Sáñez, 1988, 59).
Esta diferencia en la formalidad material tiene una motivación muy clara en relación con la
etología del jurel; este pez es presa habitual de diversos predadores y en especial de los atunes. Para
evitarlos es frecuente que el jurel busque refugio en elementos flotantes o que derivan a media agua.
De esto se aprovechan los pescadores, utilizando las nasas de estos artes que proporcionan ese refugio
a los jureles. En los casos de la Andana y la Andaneta, el “enrejado” es más claro y en consecuencia es
más fácil que “por querencia” o por el ataque de predadores, los jureles entren en la nasa en busca de
mayor seguridad. En el Andanón (Fig. 17) la pretensión no es tanto que entren en la nasa, que también
entran, como que se mantengan a su resguardo, al extremo que “algunos [pescadores] en lugar de nasa
echan un haz de paja bien liada con soguilla, para que los jurelos puedan criarse al abrigo y sombra de
semejantes bultos”. El procedimiento y objetivo es el mismo que en la pesca denominada Ramo de
PinoP13F
49P practicada en Alicante; disponer de una molaP14F
50P de jureles para la pesca del atún. Y de su
importancia nos dice Sáñez que “sin el jurelo que se coge en ellos, [los Andanones] se perdería la
cosecha de los atunes en su paso por aquellos mares”.
En relación con la formalidad práctica también se aprecian diferencias entre la Andana y
Andaneta y los tres modos del Andanón. Estos últimos se calan a una distancia de tierra que varía entre
una y tres leguas, por tanto en “sitios o puestos” diferentes, más próximos a la costa, por lo que
nuevamente nos encontramos con una norma que evita la colisión con la Andana y la Andanéta. Sin
embargo, en rigor, si atendemos a nuestra propuesta, el Andanón es en realidad tres artes diferentes,
pues “su uso es aplicable en tres diferentes modos”.
Un primer uso es el destinado para “coger la casta de jurelos largo y redondo de lomo azul”
(pudiera tratarse de Trachurus picturatus) no para su venta directa, sino como primer paso para la
48 Esto no es exactamente así, pues como se verá más adelante el “Andanón” tiene tres modalidades y en una de ellas las nasas tienen dimensiones diferentes. 49 La similitud procedimental resulta evidente independientemente de las formalidades materiales y normativas que puedan caracterizar la pesca del Ramo de Pino de Alicante. 50 Denominación que en estas costas se da al cardumen.
APROXIMACIÓN A LOS ARTES DE PESCA EN EL SIGLO XVIII
53
práctica de otra pesca, y no solo como aporte de carnada como hemos visto en las anteriores pescas
asociadas. En este caso, los jureles también tienen la función de señuelos para los atunes, no para
pescarlos con palangre que no tendría sentido, sino con volantín (Fig. 18).
Fig. 17 Andanón. Dicc. A. Sáñez Reguart, Tomo. I. Lam. XVI. (1791-1795)
APROXIMACIÓN A LOS ARTES DE PESCA EN EL SIGLO XVIII
54
Sin duda, lo más característico de esta pesquería de jureles es su utilización como señuelosP15F
51P.
Con esta maniobra se logra el primer objetivo de esta pesquería, que por otro lado es doble: de un lado,
disponer de carnada viva debajo del barco y de otro, que esta misma carnada sirva de señuelo para
atraer a los atunes al formar una pequeña mola que nada justo debajo de la embarcación. Según la
descripción de Sáñez esta práctica requiere de gran habilidad por parte del patrón cuando se navega a
la vela, ya que es necesario templarla de forma que los jureles no se cansenP16F
52P. En caso contrario los
jureles compactan la mola y se van al fondo, perdiéndose de este modo todo el trabajo. En la normativa
gremial de este arte también se contempla el reparto de la pesca, que en este caso solo se efectúa
sobre el atún, por lo que en el caso de Andanón se podría hablar de pesca dependiente más que pesca
asociada.
Fig. 18 Pesca del atún al volantín. Dicc. A. Sáñez Reguart, Tomo. I. Lam. XX. (1791-1795)
51 Porque “cuando la Pana se saca del agua, sale del propio modo vacía como entró; pero aquel júrelo que se había criado a la sombra o abrigo de ella, luego que se ve sin el […] se refugia alrededor del barco, al cual sigue aunque ande leguas, sea al remo o a la vela cuanto sus fuerzas alcanzan” (Sáñez, 1988,59). 52 La velocidad de la navegación la indica la posición de los jureles a proa o a popa de la embarcación.
APROXIMACIÓN A LOS ARTES DE PESCA EN EL SIGLO XVIII
55
El segundo uso del Andanón está destinado a “coger la casta de jurelos que se ha dicho llaman
blanquillo, y por otro término agostizo”; Sáñez dice que “la diferencia [con los otros usos] está
únicamente en el paraje en que se sitúa en el mar”, en las Islas Columbretes “huyendo de las bordadas y
rastreo de las Parejas del Bou”. No obstante, aun a riesgo de contradecir la autoridad de D. Antonio
Sáñez, debo insistir en la observación de otras diferencias, como son en primer lugar la especie de jurel
a que se destina este Andanón (puede tratarse de Trachurus mediterraneus, conocido hoy como jurel
blanco) y en segundo, el uso que se le da, pues “jurelo que se coge en semejante Andanón es a
propósito para encarnar los palangres, que se ceban con destino a la pesca de la merluza y el pagel”, por
tanto palangre de características diferentes a los destinados a los atunes de las Andanas y al de Bordera,
que veremos en el siguiente uso del Andanón. En consecuencia, parecen claras las diferencia tanto en la
formalidad material como en la formalidad práctica de este arte. Al igual que en el uso anterior, la
normativa gremial no estipula el reparto de la pesca obtenida por el Andanón, pues en ningún caso se
reparte, ya que éste se realiza sobre la pesca obtenida con el palangre.
El tercer uso del Andanón sí tiene indudables diferencias con los otros dos. Como en los otros
casos se destina específicamente a una variedad de jurel, el que “se conoce como jurelo grande”, y tiene
nombre propio: Andanón el Berri. No es esta la única diferencia; además las nasas son más grandes pues
tienen “7 palmos o algo más de largo, y de 4 de ancho en su diámetro”. Se confeccionan con juncos “que
llaman medianos” y se calan a una profundidad de 22 a 24 brazas, quedando las nasas a 5 brazas de la
superficie. Las embarcaciones que se utilizan son más pequeñas que en los otros andanones “y se tripula
con cuatro marineros regularmente de los más ancianos, y un muchacho”. Además de estas diferencias
en la formalidad práctica, este Andanón no está asociado a otra pesquería, aunque “llevan a prevención
Palangre de bordéraP17F
53P para si encuentran poco pescado calarlos a los meros y cazones”.
En relación con la formalidad normativa también existe una diferencia importante; como todos
los artes de esta familia su calado se realiza en sitios o puestos preestablecidos “en semejante pesquera
hay también sus marcas” (Sáñez, 1988, 59), pero no están sujetas a un orden de ocupación establecido
por sorteo, sino que el que “cala primero gana la mar, según uso y costumbre de pescadores”. El límite
en este “ganar la mar” queda establecido en no perjudicar a otro que ya esté calado. Y como es esta una
regla de difícil objetividad y de más complicada observancia, Sáñez recoge algunas de las obligaciones y
competencias que los celadores del gremio deben aplicar en evitación de conflictos, así como las faltas
más frecuentes y las multas que conllevan.
53 Se conoce también como palangre gros por ser sus anzuelos de cierto tamaño; suelen ser de los que en la actualidad se los denomina como del número catorce o quince. (Llorca Ibi. 2000,79.)
APROXIMACIÓN A LOS ARTES DE PESCA EN EL SIGLO XVIII
56
Seguramente sea precipitado aventurar propuesta alguna, pero las características de los
pescadores, “regularmente los más ancianos”P18F
54P, la situación de los “puestos” más próximos a la costa y
en consecuencia menos expuestos, y el estar destinados a una comercialización directa de la pesca,
permiten sospechar que este arte pudiera ser un instrumento que el gremio reserva para una pesca de
subsistencia claramente destinada a los más desfavorecidos, pero como advertimos antes resulta
prematuro hacer alguna afirmación.
Parece claro que cuando un pescador del gremio de Valencia se refería a cualquiera de estos
artes de nasas, en el contexto semiótico tanto él como su interlocutor entendían ante todo que se
trataba de una práctica con una reglamentación específica. Unas normas que incluían otras dos: las
características materiales del instrumento y el conocimiento de su práctica, pero sobre todo una forma
de gestión y asignación de la pesca de carácter comunitario al modo de la practicada en la Albufera de
Valencia, pues al fin y al cabo el gremio era el mismo: la Comunidad de pescadores del Mar y Albufera de
Valencia (López y Arbex, 1991,55). Son unas normas que van perdiendo vigencia pero que todavía nos
alumbran sobre el pasado; son únicamente vestigios de unas relaciones comunitarias que están en
proceso de desaparición por la pujanza de una nueva lógica en la apropiación del recurso pesquero,
representada por la pesca del Bou.
No tenemos noticias del proceso de transformación de las Andanas de Nasas en el golfo de
Valencia. Solo Rodríguez Santamaría en la voz “Boya” (1923, 186) describe un arte que guarda una
indudable relación con estos. Se practicaba en las costas de Cartagena y lo denomina Boya para el jurel,
que sirve para la melva (Fig. 19). En esencia el objetivo es similar al del Andanón (Fig. 17) en su primer
uso, pues se pretende la obtención del jurel como reclamo y como carnada, no para el atún sino para la
melva (Auxis rochei), que como en el Andanón pescan con volantín. En este arte los puestos también se
sortean, pero no lo hace un gremio de pescadores sino la Ayudantía de Marina de La Garrucha. Es el
ayudante militar de marina de ese puerto el que dicta anualmente el reglamento de la pesquería y
también el responsable de su cumplimiento. En el sorteo pueden participar todas aquellas
embarcaciones que lo deseen, por lo que el número de estás puede llegar a superar el de las suertes. En
ese caso los interesados o el Ayudante de Marina deciden la participación de dos ellas para una única
suerte. No se usan nasas, en su lugar se utilizan unas boyas formadas por varios trozos de corcho
metidos en un saco formado con trozos de red, a “diez metros bajo la superficie del agua, un ramo de
pino P19F
55P con otro cabo de seis metros”P20F
56P. Se calan con una piedra de 20 kilogramos, a 30 brazas de agua y
a una distancia de la costa de una a tres millas.
54 La pobre situación en que quedan los pescadores en la vejez es una referencia constante. 55 Por lo que parece la pesca del Ramo de Pino de Alicante no es tan exclusivo de Alicante.
APROXIMACIÓN A LOS ARTES DE PESCA EN EL SIGLO XVIII
57
Fig. 19 Boya para el jurel que sirve para la melva. Dicc. B. Rodríguez Santamaría 1923.
Como vemos, las diferencias no solo comprenden las formalidades material y práctica, sino
también la normativa. El hecho fundamental de que tanto el reglamento como el sorteo y el control de
su cumplimiento emanen de la administración central, le otorga un carácter de acto administrativo, que
nada tiene que ver con la lógica comunitaria de conservación del recurso y su asignación entre la
comunidad pesquera; sin embargo mantiene la formalidad de la suerte como criterio de equidad. El mar
sigue sin ser libre pero, desde luego, ya no es comunitario.
La pertinencia y validez o no, de la caracterización de los artes mediante esta triple formalidad
puede ser un atrevimiento que en su caso requerirá ser demostrada en otros casos, o bien ser refutada.
Ahora bien, lo que sí parece claro es que un arte de pesca es algo más que el instrumento material con
el que se captura la pesca. El concepto incluye también la forma en que se utiliza y las normas que rigen
su uso.
56 Llama la atención en el diccionario de Rodríguez Santamaría la indiscriminada utilización tanto del sistema náutico de medida como del métrico decimal.
APROXIMACIÓN A LOS ARTES DE PESCA EN EL SIGLO XVIII
59
4. LAS ALMADRABAS
“No dar ni un palo al agua”
Dicho popularP0F
57
Una primera aproximación a la pesca del atún, Thunnus thynnus, en el Mediterráneo nos remite
inevitablemente a las artes de pesca englobadas en la genérica denominación de almadraba, hoy casi
tan desaparecidas como mitificadas. Las pocas que se mantienen aún hoy han adquirido, en parte, un
componente de atracción turística, (Fig. 20) como es el caso de la almadraba de Barbate en Cádiz o la
tonnara d´Favignana en las
islas Égadas en Sicilia
(Delgado 2011, 103), y se
hallan envueltas en esa
aureola benéfica, que con
frecuencia se otorga a
primitivas o simplemente
antiguas relaciones con la
naturaleza, lo que las hace
ser vistas con una actitud
positiva; es ese “perfume
que nos habla de armonía
con la Naturaleza”, en
palabras de J.C. Arbex,
(1988, 26). En algún caso se ha llegado a plantear declararlas y protegerlas como patrimonio inmaterial
con el argumento de que “las almadrabas no son únicamente un arte pesquero, sino una forma de vida
que ha generado un contexto socioeconómico concreto, cuyas características principales vienen dadas
por el inmovilismo de la técnica, la complejidad y especialización de las tareas que implican una fuerte
jerarquía interna, la temporalidad y la aparición de un lenguaje propio”, en palabras de Frías y Moya
(2005, 179) siguiendo a Florido del Corral (2003, 10). Cuando menos no tienen la mala prensa de otros
artes pesqueros como son los de arrastres. Una segunda aproximación algo más interesada, nos puede
llevar a la convicción de que el conocimiento de las almadrabas está prácticamente concluido. La
57 En rigor, como veremos, dicho almadrabero.
Fig. 20 Tonnara de Trapani, Sicilia. Sebastiao Salgado, 1991.
APROXIMACIÓN A LOS ARTES DE PESCA EN EL SIGLO XVIII
60
reiteración de los mismos conceptos, ideas y propuestas nos conduce a un lugar común que puede
colmar el interés y mitigar el deseo de seguir indagando.
Pero el hecho almadrabero es complejo; su prolongada pervivencia a través de formaciones
sociales muy distintas, la diversidad tipológica de las artes empleadas y un mayor conocimiento de la
biología marina, tienen que permitir, necesariamente, enfoques y planteamientos nuevos que vayan
llenando las muchas lagunas que hoy tenemos. Y desde la modestia de un primer trabajo, esa es mi
intención: aventurarme por un enfoque diferente que me permita avanzar en ese conocimiento. En este
caso caracterizar el origen y evolución de una pesquería que, aparentemente, se ha mantenido desde la
antigüedad hasta la industrialización capitalista.
Las preguntas relativas a los orígenes, antigüedad y denominación pertenecen al tipo de las que
sería mejor no hacerse para evitar las “construcciones puramente conjeturales”, en las que se puede
incurrir cuando se recurre a “procedimientos no rigurosamente históricos”. (Oliver 1982,48). Y las
referentes a sus tipos y su evolución para no caer en esa reiteración que supone la visita constante a un
lugar común, al que no se aporta, ni del que se extrae, nada. Siendo conscientes del riesgo, y más
después de estas afirmaciones, no es posible obviar estas cuestiones por la simple razón de no
considerar el conocimiento histórico agotado en sí mismo.
Ya nos hemos referido al parcial tratamiento que la historiografía ha dispensado al hecho
pesquero. Los esfuerzos más constantes y productivos se han dirigido a la historia económica por un
lado y a la historia social por otro, los relativos a las prácticas pesqueras y su relación con esas
realidades económicas y sociales no han merecido la misma preocupación y el caso de las almadrabas
creemos que es un paradigma de esa realidad.
4.1. ESTADO DE LA CUESTIÓN
Benigno Rodríguez Santamaría en su Diccionario de Artes de Pesca se lamentaba en 1923 del
escaso interés existente sobre la pesca, al ser considerada esta actividad una cuestión menor. Como
hemos visto en la actualidad esto no es así; su condición de recurso renovable y a la vez escaso, le ha
otorgado una presencia en la investigación que hace unos años no podía imaginarse. Hoy, los trabajos
relativos a la pesca son algo más que abundantes y los de carácter histórico también, a pesar de los
“escasos rastros históricos” que ha dejado (Romeu de Armas, 1975, 296). Las almadrabas no son una
excepción en lo referente a la “pobreza de datos en cuanto nos alejamos más allá de la segunda mitad
del siglo XIX” de la que se lamenta López Linaje (1988, 11), mientras que para Oliver Narbona su
investigación tropieza con la “ausencia de documentación, por inexistencia, difícil localización o falta de
tratamiento adecuado, en largos periodos de nuestra historia”. (1982, 48). Siendo esto cierto, sorprende
APROXIMACIÓN A LOS ARTES DE PESCA EN EL SIGLO XVIII
61
la abundante literatura científica disponible para periodos anteriores a la segunda mitad del XIX, no
guardando proporción con la existente para momentos posteriores a esa fecha, donde la información es
más abundante. La explicación a esta aparente paradoja creemos que puede estar en la implícita en
reflexión de López Linaje y Oliver Narbona; esto es, que la pobreza de datos y la ausencia de
documentación acrecientan el interés por la poca disponible y en consecuencia incrementa el volumen
de publicaciones. Siguiendo esta lógica, la abundante documentación para momentos posteriores a esa
segunda mitad del XIX, inhibe la investigación, más allá de los ámbitos ya mencionados de la historia
económica y la social. Reconozco que en mi caso, esa aparente contradicción es muy sugerente.
En la construcción del conocimiento histórico que hoy tenemos sobre las almadrabas, el
concurso de la etnografía, como señala Oliver Narbona, ha tenido una importancia capital (Oliver
Narbona 1982, 49); recurso más frecuentemente utilizado cuando la información disponible es menor.
Ahora bien, aun reconociendo la incuestionable importancia de la etnografía para la construcción
histórica de periodos pobremente documentados, no se puede olvidar el riesgo de caer en el principio
del actualismo, siempre posible cuando de una realidad actual se infieren otras del pasado. Y para el
caso que nos ocupa, a este riesgo se añade la dificultad de la polisemia en las artes de pesca ya señalada
en el capítulo dedicado a la sociología de la pesca.
En el estado de la investigación almadrabera, destacan los trabajos referentes a la antigüedad
clásica, y esto por dos motivos; por un lado, las evidencias arqueológicas relacionadas con la producción
de salazones no son escasas, y por otro las fuentes clásicas proporcionan descripciones que en
ocasiones son muy precisas. Los restos materiales de factorías romanas dedicadas a la producción de
garum permiten localizar geográficamente las pesquerías y proponer producciones y el interés por los
artes de pesca está en función de su adecuación a la actividad industrial objeto de estudio (Martínez
Maganto, 1992). Pero los datos arqueológicos poco o nada nos dicen de las maniobras de esas artes, de
las prácticas pesqueras y su organización. La materialidad de los artes hace muy difícil su conservación y
el conocimiento de su práctica pertenece al ámbito de la inmaterialidad.
Las segundas, las fuentes, son pocas y bien conocidas; de especial interés resultan la Historia de
los Animales de Aristóteles escrita hacia 340-330 a.C. aproximadamente, la Historia Natural de Cayo
Plinio Segundo del siglo I d.C., la Haliéutica de Opiano de fines del gobierno de Marco Aurelio y la
Historia de los Animales de Claudio Eliano del siglo III d.C. Su lectura e interpretación está bien
asentada; este es el caso de la identificación de la modalidad de almadraba que se practicaba en la
antigüedad: la de vista o tiro (Fig. 21) (Oliver Narbona, 1982; López Linaje, 1991; Martínez Maganto,
1992; Delgado Domínguez, 2011). La identificación de este arte por parte de Martín Sarmiento (López y
APROXIMACIÓN A LOS ARTES DE PESCA EN EL SIGLO XVIII
62
Arbex 1991, 90)P1F
58P y Antonio Sáñez Reguart (1988, 41)P2F
59P ha sido posible a partir de las descripciones que
tanto Eliano (Historia de los animales, XV, 5)P3F
60P como Opiano (Haliéutica, III, 620)P4F
61P hacen sobre la pesca
del atún, y a la comparación de éstas con pesquerías que en el siglo XVIII se practicaban sobre esta
misma especie, pesquerías que perduran hasta el siglo XX (Rodríguez 1923, 97), fijando de este modo la
idea de las almadrabas como un arte de pesca milenario, inmutable, que se ha practicado de igual
forma, a lo sumo con leves retoques, tanto en una sociedad esclavista como en una capitalista.
Fig. 21 Almadraba de Conil, del tipo de “vista o tiro”. Dicc. A. Sáñez Reguart, Tomo. I. Lam. VI. (1791-1795)
La cuestión que se está discutiendo hoy no es la larga perdurabilidad de sus tres tipos (de vista o
tiro, de buche y de monteleva)P5F
62P sino sus cronologías; en concreto la relativa a la de buche cuya
aparición Oliver Narbona sitúa antes del siglo III a.C., al considerar que ya es descrita por Opiano (Oliver,
58 M. Sarmiento, 1757, “De los atúnes y sus transmigraciones y conjeturas sobre la decadencia de las almadrabas; y sobre los medios para restituirlas”, Manuscrito de la biblioteca de la R. Academia de la Historia [sig.9/5918].Este texto se transcribe en la recopilación de textos realizada por J. López linaje y J.C. Arbex (1991, 61-98) , a través del cual será citado en adelante. 59 A. Sáñez Reguart, (1791-1795): Diccionario histórico de los artes de la pesca nacional. Citamos la edición facsimil editada por el M.A.P.A. 1988. Madrid. 60 Eliano, Historia de los animales A/C., Edición de J. Vera Donado. 1989. 61 Opiano, De la caza y De la pesca. B.C.G. Traducción, introducción y notas C. Calvo Delclán. 1990. 62 Las características de los tipos se analizan en el epígrafe de las tipologías.
APROXIMACIÓN A LOS ARTES DE PESCA EN EL SIGLO XVIII
63
1882, 83), mientras que García Vargas y Florido del Corral, citando a Dragon, lo hacen en el siglo X, al
considerar que los cambios legislativos del emperador bizantino León VI, que tienen como objeto la
privatización de la pesca, están relacionados con la aparición de este tipo de almadraba (García Vargas y
Florido, 2011, 246)P6F
63P. Como veremos al hablar de las tipologías, los dos planteamientos se basan en
lecturas de carácter etnográfico, llegando a conclusiones muy diferentes.
Para la Edad Media la información disponible es aún más escasa, por no decir casi inexistente.
Pero para el ámbito peninsular esta modalidad de pesca plantea una interesante paradoja; es frecuente
achacar la pobreza de datos sobre la pesca en Al-Andalus al “escaso interés que suscita esta explotación
para la economía musulmana” (Martínez Maganto, 1992, 239), considerando este el motivo de la
“decadencia de estas pesquerías” en el Medievo, (Frías y Moya, 2005, 171). Sin embargo –y esta es la
paradoja-- el acuerdo es unánime en cuanto al origen andalusí de una parte de la nomenclatura
almadrabera, como es la denominación misma del arte o ciertos nombres de oficio como el de arráezP7F
64P.
No parece lógico que un periodo de “escaso interés” y “supuesta decadencia” fije tan sólidamente esta
terminología, al extremo de no solo hacerla perdurar en el tiempo, sino también de unificar
nominalmente artes formalmente diferentes. Como tantas otras aparentes paradojas, esta no es tal, ni
tampoco es consecuencia de un prejuicio etnicista. La explicación hay que buscarla en un menor
conocimiento de Al-Andalus con relación al mundo feudal, que produce la aparente percepción de que
“las almadrabas resurgen con fuerza en época bajo medieval, de dominación castellana” (Martínez
Maganto, 1992, 239), planteando inconscientemente un continuo de la pesquería desde la antigüedad
clásica a la modernidad, en el que Al- Andalus no sería más que un paréntesis sin relevancia histórica.
Esa información, que comienza a aparecer en el Bajo Medievo, en relación con los privilegios y la
propiedad nobiliaria, se hace relativamente abundante en la Edad Moderna. Para el fin del Antiguo
Régimen y la aparición del capitalismo parece que Sáñez Reguart lo dijo todo. En su DiccionarioP8F
65P fija,
como veremos, no solo la tipología sino también el concepto general de la pesquería. Su división del arte
de almadraba en tres tipos --de vista, de buche y de monteleva-- es seguida de forma unánime, a
excepción de E. García y D. Florido que las reducen a dos, unificando la de buche y la de monteleva por
ser artes fijadas al fondo y similares arquitectónicamente (García y Florido 2011, 231). Además,
debemos a la concepción fisiócrata sobre la pesca de Sáñez Reguart la actual percepción “eco-mística”
de las almadrabas que subsisten. En este periodo en el que se produce el paso del negocio feudal al
capitalismo tienen lugar mejoras técnicas en embarcaciones y materiales, cuya influencia desconocemos
63 E. García Vargas y D. Florido del Corral, 2011. “Pescar con arte: Fenicios y romanos en el origen de los aparejos andaluces”, Catálogo de la Exposición Baelo Claudia, pp. 231-254. 64 En el DRAE en su tercera acepción, jefe de todas las faenas que se ejecutan en la almadraba. Sobre su etimología árabe puede verse F. Corriente, Diccionario de arabismos y voces afines en iberorromance, 2003, s.v. arráez. 65 Sáñez Reguart, A. Diccionario Histórico de los Artes de la Pesca Nacional. op. cit
APROXIMACIÓN A LOS ARTES DE PESCA EN EL SIGLO XVIII
64
todavía; es necesario estudiar los cambios que acontecen y sus consecuencias no solo en términos
económicos sino también en lo relativo al esfuerzo pesqueroP9F
66P.
Con la desamortización, el negocio feudal practicado por los arrendadores de las concesiones
nobiliarias adquiere carácter plenamente capitalista; las nuevas técnicas de conserveras intensifican la
actividad extractiva como nunca hasta ese momento, convirtiendo al atún en una fuente de proteínas
para el consumo masivo, pero no conocemos el impacto de ese consumo en las poblaciones de atún
rojo hoy en peligro. Hoy las almadrabas son poco más que una curiosidad etnoturística que enlaza en el
imaginario colectivo con una tradición milenaria, que historiográficamente resulta difícil comprender y
sin embargo es evidente que se ha practicado a lo largo de todos los periodos de la historia. No
obstante, su adaptación a los distintos modos de producción por los que transita es algo más que una
anécdota. Se hace necesario explicar esa pervivencia.
4.2. EL ORIGEN, LA ANTIGÜEDAD Y EL NOMBRE
Al tratar hoy de las formas en que diferentes formaciones sociales se han apropiado de los
recursos naturales, se hace evidente que no se puede hacer desde los parámetros de una única
disciplina. Se impone la transversalidad disciplinar como estrategia de investigación, sin que por ello
sufra menoscabo el “procedimiento rigurosamente histórico” en palabras de Oliver Narbona. Partiendo
de este presupuesto, creo que es posible que esta cauta aproximación a estas pesquerías pueda
clarificar algunas cuestiones, que sin ser transcendentales para su conocimiento, pueden tener cierto
interés histórico.
Ya hemos hecho referencia a que el acuerdo es unánime en considerar a las almadrabas de vista
o tiro como la modalidad más antigua. Ya hemos visto que las referencias son muchasP10F
67P y todas, de una
u otra forma, son tributarias de las consideraciones de Martín Sarmiento y sobre todo de Sáñez Reguart.
La denominación de vista procede del hecho de que la acción de pesca se inicia con el avistamiento del
cardumen de atunes desde una atalaya construida a tal efecto, y desde la cual el vigía dirigía la maniobra
del lance, que en esencia consistía en cortar el paso de los atunes y rodearlos mediante lienzos de redes
para dirigirlos a la playa. El apelativo de tiro se debe a que el arte era extraído a tierra mediante su
arrastre por parte de hombres y bestias. Esta descripción, que incluye la mención expresa a la capacidad
de los vigías para determinar exactamente el número de atunes, es uno de los topos más frecuentes en
la literatura almadrabera.
66 Se entiende por esfuerzo pesquero la capacidad de pesca ejercida durante un tiempo determinado en una zona determinada. Por tanto podríamos decir que el esfuerzo pesquero es el producto de la capacidad de pesca por el tiempo de pesca. 67 Ver en la pp. 5
APROXIMACIÓN A LOS ARTES DE PESCA EN EL SIGLO XVIII
65
Fig. 22 Maniobra de calamento de la Jábega.
Dicc. A. Sáñez Reguart, Tomo. V. Lam. LXXI. (1791-1795)
Fig. 23 La pesca de la sardina. Alfredo Boulton, 1942
Sin embargo la captura masiva de una especie pelágica en la misma línea de costa no parece
tarea fácil (Fig. 22 y 23). Esta es una pesca compleja que requiere del concurso de conocimientos y
prácticas muy elaboradas, que solo se pudieron adquirir mediante un proceso de larga duración en el
tiempo. Sabemos desde cuando se practican pero no cómo se pudieron originar y en consecuencia su
proceso evolutivo.
APROXIMACIÓN A LOS ARTES DE PESCA EN EL SIGLO XVIII
66
Este escaso conocimiento sobre su origen nos permite el atrevimiento de buscar otras
informaciones que posibiliten ese “pensamiento nuevo” que propone Naredo. Con la información hoy
disponible podemos aventurar una hipótesis sobre su origen, pues esta no es la única pesquería que
requiere de la visualización de la pesca para su ejecución, ni tampoco la única en la que la captura se
realiza en la misma rompiente. La visión de la mancha o el espumear de la superficie del mar es un
indicativo claro de la presencia de un cardumen, la “mola” en palabras de los pescadores de estas
costasP11F
68P. La posición de la “mola” es delatada en muchas ocasiones por las aves; su concentración y
picados proporcionan la certeza de que está siendo atacada por predadores, lo que determina el inicio
de la acción de pesca, pues en ese momento el cardumen es más compacto y las garantías de tener una
buena pesca mayores (Morales Muñiz, 2008, 43). Este es el caso, además de la almadraba de vista, de
otras pesquerías como la pesca de la manjúa “que es la reunión de muchos peces pequeños, sobre todo
de sardinas y anchoas, cuando son acosados por los delfines y otros cetáceos grandes, que al
acorralarlos dan lugar a que las gaviotas revoloteen sobre ellos, sirviendo de guía al pescador para
cercarlos”, (R. Santamaría, 1923,168). Era esta una práctica pesquera muy extendida en todo el norte
peninsular entre mediados del siglo XIX y el primer tercio del XX, en un momento en que el gran
desarrollo de la industria conservera hace aumentar el esfuerzo pesquero o, lo que es lo mismo la
capacidad extractiva, utilizando todos los recursos disponibles aunque puedan parecer obsoletos “hasta
el punto de existir lugares específicos para descubrir las manadas de delfines (…) hubo antaño un gran
árbol llamado “de la paciencia”, por encaramarse allí un vigía para divisar las manadas de delfines”
(Valdés Hansen 2009, 636). En nada es diferente este punto de observación de las “torres de madera”
de las que nos habla Opiano al describir la pesca en las almadrabas de vista (Heliéutica, III, 620), pero en
este caso, la pesca se llega a practicar con embarcaciones a motor y en artes de evolución moderna
como el cerco de jarreta. No es necesario señalar la diferencia en términos de esfuerzo pesquero, como
tampoco su convivencia con prácticas que podemos denominar arcaicas.
En este caso los pescadores se aprovechan de la acción predadora de los delfines, sin que
aparentemente se establezca ningún tipo de relación cooperativa; Valdés Hansen (2009, 639) la califica
como una “interacción con los cetáceos meramente oportunista por parte del pescador” y ciertamente
lo parece ¿pero por qué los delfines persisten y siguen entrando en “la ría persiguiendo y empujando los
bancos de peces”, como apunta este autor? Esta persistencia evidencia que la interacción no afecta
negativamente a los cetáceos; de hacerlo, lo lógico es pensar que dejarían de frecuentar esos lugares.
Por lo tanto tenemos que pensar que bien se trata de una forma de “comensalismo” en la que la
población comensal --los pescadores-- se beneficia, mientras la población huésped --los delfines--
68Mas y Gil, L. “La pesca en Alicante”.1979, 38.
APROXIMACIÓN A LOS ARTES DE PESCA EN EL SIGLO XVIII
67
permanece sin afectar; o bien nos encontramos ante una forma de “protocooperación”, interacción en
la que se benefician tanto los delfines como los pescadores pero que no les es necesaria a ninguno de
los dos (Pianka, 1982,165). En rigor creo que tendríamos que hablar de protocooperación, aunque vista
la acción desde una embarcación, que es la habitual, pueda no parecerlo.
Hoy conocemos con cierto grado de exactitud algunas de las estrategias utilizadas por ciertos
delfines, como el común (Delphinus delphis), el listado (Stenella coeruleoalba) o el mular (Tursiops
truncatus) entre otros, para predar sobre peces pelágicos gregarios como las sardinas (Sardina
pilchardus), las alachas (Sardinella aurica) o los jureles (Trachurus trachurus); estrategias entre las que
se incluye la protocooperación con otras especies animales. Este conocimiento es extenso y está muy
divulgado, al extremo de incluir la visión directa del proceso, lo que ocurre bajo la superficie del agua.
Tomemos como ejemplo el caso de la sardina. Esta es una especie que se desarrolla en la
plataforma continental más próxima a su talud, que es una de las zonas marinas más productivas en
términos de biomasa, pues se beneficia “de los nutrientes que ascienden a la zona eufótica llevados por
corrientes, un proceso denominado surgencia” y es, en consecuencia, donde se producen “las
pesquerías más grandes” (Odum 1995, 200), pero no antes de que la tecnología náutica y pesquera
alcance el grado de desarrollo necesario para acceder y explotar eficazmente el recurso en esas
localizaciones, proceso que se inicia a lo largo del siglo XVI con los caladeros de Terranova (aunque la
acción pesquera se realice en la plataforma continental más próxima a la costa). Por fortuna, para los
pescadores preindustriales la sardina además de gregaria es migradora: en primavera, para llevar a cabo
el proceso reproductivo, se desplaza desde las zonas de invernada situadas en las proximidades de ese
talud continental a zonas más costeras y superficiales, volviendo a aguas profundas con la bajada de las
temperaturas. Estos desplazamientos se realizan formando grandes cardúmenes que están
determinados, además de por el imperativo reproductor, por la disponibilidad de alimentos. En su
aproximación a la costa en busca de aguas más cálidas para efectuar la freza, los aportes continentales
de nutrientes les son fundamentales (Terradas 1991, 83-84).
Por su parte los delfines también son una especie pelágica que tiene a la sardina entre sus
presas. Como es sabido, estos cetáceos forman grupos familiares con una estructura organizativa
ciertamente compleja, que incluye tanto la adaptación y especialización en nuevas técnicas de caza,
como la trasmisión de estos aprendizajes a los miembros jóvenes del grupo. En la búsqueda de estas
grandes molas o manjúas se agrupan formando bancos más numerosos, observándose avistamientos de
cientos de individuos (García Tiscar, 2009, 21), lo que aumenta sensiblemente las posibilidades de
encontrarlas. En esta labor, el sentido de ecolocalización de los delfines es de una gran ayuda, al
proporcionarles un plus de ventaja sobre otros predadores, pues no son los únicos que predan sobre las
APROXIMACIÓN A LOS ARTES DE PESCA EN EL SIGLO XVIII
68
sardinas. La lista abarcaría a la práctica la totalidad de los predadores pelágicos, pero para nuestro
análisis tendremos en cuenta al tiburón.
Los tiburones que podemos encontrar en el Mediterráneo, como el marrajo (Isurus oxyrinchus) y
la mielga (Scualus acanthias) no son gregarios, aunque algunos como la tintorera (Prionace glauca)
pueda tener algún comportamiento en este sentido, no mantienen ninguna estructura de carácter
social. Sus agrupaciones están en función de la reproducción y en ocasiones puntuales de la
alimentación, como en el caso del aprovechamiento de estos grandes bancos de sardinas. Estos
tiburones pueden predar tanto sobre los delfines como sobre las sardinas; los primeros, en apariencia,
les reportarían más beneficio en términos calóricos, ya que son más grandes, pero también son más
rápidos y sobre todo se defienden mejor; las segundas son más pequeñas pero también son una captura
más segura, sobre todo si son agrupadas y compactadas por los delfines. Así las cosas, los cetáceos,
acosando y compactando el cardumen, lo dirigen a la superficie del agua, a una situación límite para las
sardinas, que se encuentran con una frontera natural por la que no pueden escapar, y en ocasiones “las
manadas [de delfines] acorralan y embisten los peces contra los cantiles y playas” (Valdés. 2009, 638),
otra frontera natural. Estas técnicas de caza de los delfines son conocidas de antiguo: Opiano, entre
fines del II d. de C. y comienzos de III, ya dice que “Cuando los delfines salen en busca de comida,
amontonan delante de ellos a todos los infinitos rebaños del mar, provocando su desordenada fuga; y
llenan de terror todo sendero del mar; los sombríos golfos bajas hondonadas, y los puertos y bahías de
la costa se colman de peces reunidos de todas partes” (Haliéutica, II, 550). Situar la manjúa cerca de la
superficie permite a los delfines un mejor control de ésta, ya que sus necesarias salidas a la superficie y
las inmersiones son más cortas. Los tiburones, que no tienen las necesidades neumáticas de los delfines,
cooperan con estos evitando que las presas huyan a aguas profundas y en que la fragmentación y
dispersión de la mola no se produzca antes de tiempo, es conveniente que en una primera fase se
mantenga compacta para maximizar las capturas. Esto es, se aprovechan de “dos aspectos importantes
del comportamiento social de defensa [de peces gregarios], el agrupamiento y la secuencia de
conductas que desembocan en el denominado escape explosivo” (Morales Muñiz, 2008, 40),
comportamiento del que, como este autor señala, “se ha servido tradicionalmente el pescador para
capturar peces gregarios. Provocar el agrupamiento facilita la tarea de atrapar un banco o cardumen
con una red en tanto que dentro de la secuencia de conductas defensivas, los de escape pueden ser
adecuadamente dirigidos hacia una red o trampa”. Se establece de este modo una protocooperación
entre los delfines y tiburones en el sentido de una interacción en que a los dos les es favorable pero a
ninguno le es obligatoria (Pianka. 1982, 166). Las aves, gaviotas, charranes, alcatraces, etc. también
participan aumentando el acoso y el desconcierto en la mola, y se benefician de la concentración de
peces en la superficie del agua.
APROXIMACIÓN A LOS ARTES DE PESCA EN EL SIGLO XVIII
69
Esta capacidad de los delfines para colaborar con otras especies en la captura de las presas no se
puede pasar por alto al explicar la pesca de la manjúa, ni como veremos en otros tipos de pesca, pues
los delfines no se pueden comer toda la manjúa y la intervención de los pescadores produce una
desorientación y escape explosivo del cardumen que les facilita la captura. Pero no es este el único caso
que conocemos de colaboración, entre delfines y pescadores; las fuentes clásicas y la etnografía siguen
proporcionándonos una información que si bien no es muy abundante si tiene un incuestionable interés.
Cayo Plinio Segundo (siglo I d.C.) en su Historia Natural (libro IX, cap. VIII) describe una
pesquería de carácter protocooperativo en la que hombres y delfines colaboran en la captura de
mújoles. “Hay en el campo nemansiense de la provincia de Narbona un estanque llamado Latera donde
pescan los delphines en compañía con los hombres, porque a cintos sale con ímpetu de él una
innumerable muchedumbre de múgiles al mar por unos estrechos al tiempo del reflujo del agua……todos
desde la costa llaman a las mayores voces que pueden los delphines diciendo: “simón, simón, simón”,
para el efecto de aquella fiesta. Oyen ellos luego lo que tanto desean llevando el norte la voz, y no tanto
si corre ábrego porque la lleva al contrario (aunque también acuden entonces) y, oída, vienen bolando.
Juntase brevemente el escuadrón y pónese de presto en orden en el lugar que se ha de hacer el lance,
opuniéndose la batalla por la parte del mar, y hácenlos volver, temerosos, a los baxos; cércanlos
entonces los pescadores con sus redes, levantándolas con unas horcas. Pásalas la ligereza de los múgiles
pero recíbenlos los delphines y contentos con el presente con sólo matarlos, no comen dellos hasta haver
dado fin a la victoria. Hierve la guerra con su ayuda y huelga de estar encerrados en las redes,
aquexando valerosamente los enemigos por no incitarlos a huida, se deslizan sin ser sentidos entre los
navios, redes y hombres que andan nadando sin poder juzgar por donde salieron. Ninguno procura
escapar con salto, aunque lo tienen muy blando y sin ningún ruido, sino les abaxan las redes.” (SIC)P12F
69P.
69 Cayo Plinio Segundo, Historia Natural, IX, VIII. Se cita la edición facsímil trasladada y anotada por Francisco Hernández en 1624, editada en 1998 por Visor Libros /Universidad Nacional de México, que consecuentemente mantiene la ortografía original del siglo XVII, Vol. 2, p. 17
APROXIMACIÓN A LOS ARTES DE PESCA EN EL SIGLO XVIII
70
Fig. 24 Maniobra de calamento de la Jábega.
Dicc. A. Sáñez Reguart, Tomo. V. Lam. LXXI. (1791-1795)
La pesquería que describe Plinio en este texto nos podría parecer fruto de la fantasía si no fuera
porque esta descrita y filmada por Jacques Cousteau en otro lugar muy distante geográficamente y en
un entorno ecológico muy distinto formalmente, aunque no funcionalmente en términos de
productividad. En el Banco de ArguínP13F
70P los Imraguen practicaban la misma pesquería con algunas
diferencias; también pescan mújoles, pero no utilizaban embarcaciones ni gritaban “simón” sino que
llamaban la atención de los cetáceos de una forma más tradicional y pesquera, que ya conocía
Aristóteles ( Historia de los Animales, IV, 533b), Opiano (Haliéutica, IV, 569-570), Eliano (Historia de los
Animales, XIII, 17) como es el embalo, (Sáñez, 1790-1988, 189), (Santamaría, 1923, 324) esto es golpear
la superficie del agua con cualquier utensilio, como remos, paletas de madera o piedras, para asustar y
70 El Banco de Arguín o Bahía de Arguín queda limitado por cabo Blanco al norte y cabo Timiris al sur, en la costa septentrional de Mauritania. Hoy es el Parque Nacional del Banco de Arguín.
APROXIMACIÓN A LOS ARTES DE PESCA EN EL SIGLO XVIII
71
dirigir la pesca; a la manera que se hacía en la pesca de la manjúa para que la pesca no saliera del cerco
mientras se cerraba este (Valdés Hansen 2009,638). Si bien hoy los Imraguen ya no practican esta forma
de pesca con los delfines, sí lo siguen haciendo unos pocos pescadores del estado brasileño de Santa
Caterina, en la laguna Mar Grosso; en este caso también practican el embalo y tampoco utilizan
embarcaciones, pero a diferencia de los Imraguen y de los narbonenses de Plinio no utilizan redes
sustentadas con estacas como hacían aquellos, sino que se sirven del Esparavel, (Fig. 24) arte de larga
tradición (Opiano, Haliéutica III, 84). Pero los tres casos tienen un elemento en común, son practicados
en lugares con similitudes de carácter funcional; son ecosistemas explotadores sometidos a
fluctuaciones y en consecuencia de muy alta
productividad fluctuante en términos de
biomasa, (Terradas, 1991, 91) lo que se traduce
en una mayor disponibilidad de recursos de
carácter estacional. Esta condición de
abundante disponibilidad de alimento creemos
que es una condición necesaria para la
aparición de estas formas de relación, pues sin
duda debe facilitar la interacción sin que
deriven en otras formas de carácter
competitivo entre cetáceos y pescadores
(García Tiscar 2009).
Pero no es ésta la única referencia. El
mismo Plinio, señala que “Muciano escrive
deste mismo género de pesca en el golfo de
Iasso…aunque sea de noche y con lumbre”
(Plinio. Historia Natural, IX, VIII) P14F
71P. Esta
referencia a la pesca nocturna con delfines y
luz, tampoco es única. Eliano en su Historia de
los Animales hace una descripción más
detallada que se realizaba en la isla griega de Eubea (Historia de los Animales, II, 8). Con independencia
de la posible copia de uno a otro hay que recordar que la pesca nocturna con luz (sin delfines) tiene una
muy larga tradición y es descrita por Aristóteles (Historia de los Animales, IV, 537ª), Opiano (Haliéutica,
IV, 640), Sáñez Reguart (1988, 209) y Rodríguez Santamaría (Rodríguez, 1923, 426) entre otros, siendo
71 Cayo Plinio Segundo, Historia Natural, IX, VIII, Op. cit, Vol. 2.
Fig. 25 Bolicho a la “Encesa”. Dicc. A. Sáñez Reguart,
Tomo. I. Lam. XLIII. (1791-1795)
APROXIMACIÓN A LOS ARTES DE PESCA EN EL SIGLO XVIII
72
una práctica que continua vigente hoy día manteniendo los mismos principios, pero con una
transformación absoluta en termino tecnológicos (Figs. 25, 26. 27).
Así debemos considerar que las relaciones protocooperativas entre pescadores y delfines están
claramente establecidas desde la antigüedad. Valdés (2009, 638 y 639) sugiere la posibilidad de que los
pescadores aprendieran la técnica de golpear la superficie del mar, (esto es, el embalo) “tras observar e
imitar la técnica de caza de los delfines”, que también lo hacen con sus aletas caudales y reiterados
saltos fuera del agua, situando este aprendizaje en el neolítico. La eficacia del embalo como técnica de
pesca no solo queda atestiguada por su práctica histórica, al punto de llevar a Sarmiento a reflexionar
sobre la vertiente económica del interés geopolítico en el control castellano de la costa africana del
Estrecho de Gibraltar: “se cruzaría la entrada del Golfo por el estrecho; se procuraría espantar los
Atunes de aquel lado y se cargarían al lado de las Almadrabas”(Sarmiento apud López Linaje, 1991, 97),
sino también por las disposiciones legales prohibiendo su práctica, pues su eficacia puede llegar a
perjudicar a otros artes (Sáñez Reguart, 1988, 190).
La explicación de esta eficacia del embalo la encontramos en la fisiología de los peces, además
de los cinco sentidos más comunes (vista, oído, gusto,
tacto y olfato) los peces tienen dos más,
específicamente diseñados para aprovechar dos
propiedades físicas del agua como son la transmisión
de la electricidad y las ondas de presión. Estos dos
sentidos específicos se localizan en la llamada línea
lateral donde se sitúan tanto el electro receptor como
el baro receptor, que les sirven para orientarse,
detectar objetos que no se ven, ni huelen ni se oyen,
y en los peces óseos una mayor sensibilidad de estos
sentidos ha generado conductas sociales bien
conocidas como la formación de bancos (Morales
Muñiz, 2008,41). La técnica del embalo es un ejemplo
claro de cómo los pescadores, desconocedores de los
pormenores fisiológicos del hecho, han sabido
aprovechar estos comportamientos, sin duda tras un
largo periodo de experimentación. Fig. 26 Pesca con Hachones. Dicc. A. Sáñez
Reguart, Tomo. II. Lam. XV. (1791-1795)
APROXIMACIÓN A LOS ARTES DE PESCA EN EL SIGLO XVIII
73
Así pues, podríamos suponer que tras una larga relación con los delfines de carácter
oportunista, por parte de los pescadores, se evolucionó hacia una de carácter protocooperativo en la
que los pescadores fueron incorporando otros conocimientos y habilidades en estas prácticas, como es
el caso de la pesca con luz de la que nos dan noticia los clásicos. Ahora bien, este último caso nos obliga
a plantearnos la cuestión de quién de los dos toma la iniciativa. Esta cuestión, la de la forma en que se
inicia esta pesca cooperativa no la consideramos baladí, pues tiene el interés de permitir una
aproximación a las formas originarias en que se articuló la pesca masiva de túnidos (y otras especies)
desde la misma rompiente del mar.
La primera propuesta sería suponer que tras esa larga relación con los delfines de carácter
oportunista, aprovechando poco más que los varamientos como el citado por Rodríguez Santamaría
(1923, 45) por parte de los pescadores, estos aprendieron la técnica del embalo, que en un primer
momento tendría una doble finalidad (embalar la pesca hacia la costa y “comunicar” a los cetáceos la
disposición para la pesca); posteriormente aparecerían las grandes redes para cercar y arrastrar, y con
ellas la protocooperación apuntada.
Fig. 27 Laut preparado para la pesca a la “Encesa”. M. R. Cabrera. 1997.
APROXIMACIÓN A LOS ARTES DE PESCA EN EL SIGLO XVIII
74
La segunda sería que los oportunistas fueran los delfines; esto es, que con unas técnicas
pesqueras con cierto grado de desarrollo, como las jábegas o la pesca nocturna con luz mediante arpón
o fitoras, los cetáceos aprendieran a aproximar la pesca hacia los pescadores, como forma de provocar,
y aprovechar, el “escape explosivo”.
No obstante, en este caso la interacción se percibiría como negativa por parte de los pescadores
y difícilmente tendría continuidad; en consecuencia esta modalidad de pesca no sería más que una
anécdota, una curiosidad histórica sin ningún poder explicativo. Por el contrario, en el primero de los
supuestos, la pesca protocooperativa estaría en el inicio –remoto- de estas pesquerías a vista. Así, no
parece descabellado pensar que en un primer momento la observación de cómo los delfines acosan y
acorralan contra la costa bancos de mújoles y de sardinas propiciara un primer aprovechamiento de
unos recursos abundantes estacionalmente por parte de los pescadores y éstos pronto debieron
comprender que retener la pesca cerca de la orilla, mediante la técnica del embalo y las redes, evitando
la huida en masa y una rápida dispersión de la mola, les beneficiaba tanto a ellos como a los delfines
“Pásalas [las redes] la ligereza de los múgiles pero recíbenlos los delphines y contentos con el presente
con sólo matarlos, no comen dellos hasta haver dado fin a la victoria”P15F
72P. La protocooperación estaría
establecida.
Un tercer estadio sería aprender a cercar la pesca mediante el embalo sin la ayuda de los
cetáceos, lo que impondría la necesidad, además de disponer de atalayas para observar la aproximación
a la costa de los cardúmenes, de situar estratégicamente embarcaciones desde las que embalar la
pesca, así como de diseñar y confeccionar redes que permitieran cercar y aproximar las capturas a la
orilla de la playa, donde se terminaba de ejecutar el lance; en este diseño participaría el copo como
medio de evitar los escapes (Morales, 2008, 41). Parece que este es el caso de la pesca de las pelámides,
atunes pequeños de entre uno y dos años, que describe Opiano; “[los pescadores] capturan a las tribus
de las débiles pelámides… los pescadores colocan muy ligeras redes de livianos linos y giran en círculo,
mientras baten violentamente la espalda del mar con sus remos, y hacen estrépito con los barredores
golpes de los palos… Entonces, los pescadores, desde cada uno de los lados, se apresuran a arrastrar la
red a tierra con las cuerdas” (Haliéutica. IV 562-575). Con independencia de las dimensiones de las
pelámides de las fuentes, lo que nos describe Opiano es una almadraba de vista y tiro de características
proporcionadas a la pesca a que está destinada.
No dice Opiano que los delfines, ni ningún otro cetáceo, intervenga en esta pesca, pero sí
describe de forma incuestionable el fundamento del embalo en la pesca de túnidos desde tierra, lo que
está en la base de nuestra propuesta. Sabemos igualmente que los túnidos son presa habitual y
72 Cayo Plinio Secundo, Historia Natural. Op. Cit.
APROXIMACIÓN A LOS ARTES DE PESCA EN EL SIGLO XVIII
75
apetecida por varias especies de delfínidos, como son el caso del mular y desde luego de la Orca,
Orcinus orca (García Tiscar 2009). Esta última especie sí tiene una larga y probada relación almadrabera:
“El Espadarte o Orca, hace con los Atunes y acaso con los Delfines lo que con las Ballenas;P16F
73P y no les pesa
a los Almadrabistas que azia (sic) el camino que llevan los Atunes se aparezca algun Espadarte, pues
como son tan timidos, huyen a la orilla en donde estan las Almadrabas, y aun se recogen en ellas, y alli
los cogen.” (Sarmiento apud López y Arbex, 1991 81).
Las orcas son unos predadores de un amplio espectro alimenticio, que abarca desde arenques,
sardinas, jureles y atunes hasta focas e incluso ballenas (García Tiscar, 2009), (Esteban Pavo, 2008).
También Rodríguez Santamaría es conocedor de las relaciones tróficas de las orcas con los atunes, “son
atacados los atunes por el delfín, y a veces por el pez espada; pero nunca tanto como por el espadarte,
al que teme muchísimo.[…]El espadarte, llamado también por los pescadores arruas, es el peor enemigo
del atún, porque al que se separa del bando lo hace pedazos en seguida y se lo come.” (Rodríguez, 1923,
44). Esta dieta tan variada no es ajena a esa capacidad de los delfínidos para la especialización y el
aprendizaje (Esteban Pavo, 2008; García Tiscar 2009). La presencia de estos cetáceos en ingenios
almadraberos no es una anécdota contada por Sarmiento, forma parte de una larga interacción con los
pescadores dedicados a la pesca del atún incluidos otros artes como el palangre (García, Tiscar 2009).
Hoy este grupo de delfínidos es de los más estudiados y al igual que otras especies de esta
familia, su estructura social se conforma en torno a grupos de carácter matriarcal y también les es
común su especialización en ciertas técnicas de caza desarrolladas por diferentes grupos parentales en
determinadas áreas geográficas, así como su capacidad para aprender y transmitir ese aprendizaje
dentro de esa estructura social, aspectos que no escapan al conocimiento almadrabero: “Parece que hay
dos clases de espadartes: uno llamado negro, que no sale del estrecho, y en partidas o bandas muy
grandes persiguen al atún, a la caballa, y a la sardina, y otros que solo atacan al atún, principalmente al
de derecho, haciéndolo meter en las almadrabas” (Santamaría, 1923, 45). Hoy existen cinco grupos
sociales de Orcas en el Estrecho y en todos los grupos se ha observado la técnica de captura por
persecución y agotamiento y en solo tres de estos grupos se ha observado también interacción con las
pesquerías de palangre; esto es, comen atunes capturados por estos artes (Esteban Pavo, 2008, 19).
73 Sarmiento hace referencia a otra posible forma de pesca protocooperativa, en este caso para la pesca de la ballena “la Orca o Espadarte también acomete y vence a las Ballenas. Esto desean los pescadores, pues aterradas, y espantadas de las Orcas, se arriman a las orillas, y allí las pescan.” Por esta descripción se podría pensar en un comportamiento oportunista de los pescadores pero el caso documentado de una clara protocooperación en la Bahía de Eden en el sureste de Australia entre 1840 y 1930 plantea el interés en investigar lo que podría ser la forma más arcaica de esta pesca. Ver “ Killers in Eden” 2002, de Danielle Clode
APROXIMACIÓN A LOS ARTES DE PESCA EN EL SIGLO XVIII
76
La estacional abundancia de presas en determinadas zonas está en la base de los movimientos
migratorios y concentraciones de estos cetáceos, y también de algunas de estas especializaciones. De
sobra conocidos son los casos de aproximación de las orcas a las costas de la Columbia Británica
buscando los salmones que se concentran en las desembocaduras de los ríos para iniciar su remonte, o
a la costa de la Patagonia Argentina en el periodo de reproducción de los leones marinos; la imagen de
estos grandes cetáceos persiguiendo a los leones hasta literalmente quedar varados en la playa, ya
forma parte de nuestro imaginario televisivo de sobremesa.
Los estrechos marinos, especialmente aquellos que comunican masas de agua de distintas
características, también son lugares propicios para de concentración de presas y predadores. Al efecto
embudo (Maganto, 1992, 241, citando a Morales y Roselló, 1978, 449) por el obligado paso de especies
nectónicasP17F
74P, se suma la abundancia de nutrientes como consecuencia de las corrientes generadas por
el intercambio de masas oceánicas de distinta densidad y temperatura. Los estrechos de Gibraltar y del
Bósforo tienen estas características y en consecuencia históricamente han sido lugares de concentración
de pesquerías. En el Estrecho de Gibraltar la técnica de caza más frecuentemente utilizada por las orcas
sobre los atunes es la persecución (Esteban Pavo, 2008, 18) y no es infrecuente que sea en dirección a la
costa como hace notar SarmientoP18F
75P. Santamaría nos da noticia de este tipo de persecución con la
consecuencia de un doble varamiento en la playa de Conil, los de un atún y una orca, perseguido aquel
por esta (Santamaría, 1923, 45).
Como se constata, en este lugar las interacciones entre los espadartes y los pescadores son algo
más que casuales o anecdóticas, pues tienen una larga tradición. Hoy la alarmante disminución de las
poblaciones de túnidos hace que este tipo de interacciones sean de carácter competitivo y negativo, por
lo menos desde el punto de vista del pescador, como es el caso de los palangreros en el Estrecho de
Gibraltar; las quejas y denuncias por daños causados por estos cetáceos es recurrente y el impacto
negativo que los pescadores ejercen sobre los cetáceos también (García Tiscar, 2009). Pero en unas
condiciones de menos presión sobre las especies presa -si se quiere de más abundancia- las
interacciones tienen otro carácter: “Me dijeron que uno de estos animales estuvo varios años en la
almadraba de Zahara, cobijado en la rabera de afuera, en el bichero, y allí atacaba a los atunes cuando
pasaban sueltos, pero no hacía daño alguno al arte, así que todos le respetaban y hasta hablaban de él,
porque a veces perseguía a los atunes haciéndolos meterse en el arte, en donde penetraba algunas
veces” (Rodríguez Santamaría, 1923, 45). Hay que tener en cuenta que la información que nos trasmite
Santamaría es para un momento en el que el esfuerzo pesquero ejercido sobre los túnidos en este lugar
74 Necton: conjunto de organismos acuáticos que, como los peces, son capaces de desplazarse, a diferencia de los planctónicos. 75 Vid. Supra, nota 13.
APROXIMACIÓN A LOS ARTES DE PESCA EN EL SIGLO XVIII
77
tiene carácter plenamente industrial y en consecuencia la disponibilidad del recurso sería
considerablemente inferior a momentos preindustriales. Si consideramos la variable del esfuerzo
pesquero como la única determinante en la disminución de las capturas, tenemos que suponer que en el
Medievo y en igual medida en la antigüedad, no debieron existir grandes diferencias en términos de
capacidad extractiva, con lo que serían infrecuentes las interacciones de carácter negativo entre
cetáceos y pescadores almadraberos.
Del mismo modo tenemos que contemplar la abundancia estacional de presas como factor
limitante de conflictos. Aunque hoy sabemos que en la disminución de capturas intervienen otras
variables como el cambio de temperatura del agua, cuya incidencia, ya apuntada por SarmientoP19F
76P,P
Pha
sido estudiada por Aldo Solari en relación a las almadrabas del XIV Duque de Medina Sidonia (Solari,
2008), creemos que dicha evidencia no invalida el razonamiento anterior, que parte del presupuesto de
una estabilidad sostenida en el tiempo entre predadores y presas.
Todo ello nos reafirma en la opinión de que el origen remoto de lo que hoy llamamos
almadrabas se encuentra vinculado a estas pesquerías de carácter protocooperativo. Pero de no ser así,
lo que creemos incuestionable es su originaria relación con la técnica del embalo. Técnica que permite,
con una tecnología preindustrial, realizar una extracción de carácter masivo (industrial), al posibilitar
dirigir y acorralar la pesca cerca de la orilla. Habrá que esperar hasta la aparición de los artes de cerco
denominados de jarreta, y sobre todo las embarcaciones motorizadas, para tener una alternativa a este
modelo de pesquería.
Antes de pasar a otras cuestiones conviene un último apunte en relación con los orígenes. La
regularidad estacional de grandes cardúmenes de pelágicos próximos a la costa, debió suponer una
fuente proteínica considerable, y es difícil que pasara desapercibida, no ya en el neolítico sino
probablemente antes, pues “casi todos los conocimientos sobre peces y artes que han hecho tan
mortífero al hombre hunden sus raíces en épocas muy anteriores a la revolución neolítica” (Morales
2008, 40); Opiano la compara con la cosecha de trigo (Heliéutica, IV, 465-500). Pero una apropiación
eficaz de este recurso no es posible con prácticas pesqueras de carácter individual o familiar. Su
disponibilidad cerca de la orilla es previsible y abundante pero también es corta, por lo que requiere la
participación de gran número de individuos, especialmente en la última parte del lance, sobre todo
teniendo en cuenta la fundamental cuestión del tratamiento, la conservación y el consumo de un
producto tan perecedero como es el pescado, lo que lleva a plantearnos el origen comunal de esta
pesquería.
76 Sarmiento contempla los cambios de temperatura como una posible explicación en la disminución de las capturas “Echase la culpa al tiempo y a la no constante transmigración de algunos vivientes;” en López Linaje 1991,94.
APROXIMACIÓN A LOS ARTES DE PESCA EN EL SIGLO XVIII
78
Las relaciones comunales en la actividad pesquera han sido práctica habitual, se podría decir
constante, hasta la aparición de las relaciones de producción de carácter capitalista. En este punto es
necesario recordar que el carácter renovable del recurso no le exime de su condición de escaso en
determinadas circunstancias, como la tasa de renovación, la tecnología para su apropiación, y el control
del precio de venta (Ostrom, 2011, 252-308), y es en ese contexto donde las cofradías de pescadores,
que desaparecen con la implantación de este modo de producción, son vistas como la forma
institucional de gestión de un bien común (López Losa, 1997). Así, proponer un origen comunitario para
estas prácticas pesqueras, está dentro de la lógica de la gestión de los bienes carácter comunales y en
concreto de los pesqueros.
A este respecto conviene señalar dos casos de pervivencia de estos modos de apropiación; en
1923 todavía existía en el Port de La Selva el denominado “Art gros”, arte destinado a la pesca del atún,
que Santamaría describe como “una gran jábega, que arrastraba por el fondo y formaba en la mar una
especie de almadrabilla de vista y tiro” (Santamaría, 1923, 97). A pesar de estar depositada en el Pósito
de Pescadores su propiedad era de todo el pueblo, por tanto tenía carácter comunal, de tal forma que
en el reparto de la pesca participaban, incluso, las viudas y los que estaban en el servicio militar,
miembros de la comunidad que no participaban directamente en la actividad pesquera, pero que tenían
derecho a ella por el hecho de ser comuneros del arte. Pudiéramos encontrarnos ante un ejemplo de
cambio de denominación para escapar al control administrativo.
Este mismo carácter comunal tiene la pesca de calderones (Globicephala melas) que se practica
en las Islas Feroe, (Fig. 28) durante los pasos migratorios de estos delfinidos. En esta región autónoma
de Dinamarca se practica una pesca ciertamente “primitiva”, o poco evolucionada si se quiere, en la que
la participación de toda la comunicad es esencial, o debió serlo en un pasado reciente. No se emplean
redes ni ningún otro tipo de arte o aparejo pesquero, solo embarcaciones y la técnica del embalo para
vararlos en la orilla. Allí es sacrificada a cuchillo la mayor cantidad posible, la celeridad en la operación
es importante por el hecho ya mencionado de no utilizar ningún sistema de barrera. También en este
caso todos los miembros de la comunidad tienen derecho a una parte de la carne obtenida, hayan o no
participado en la pesca.
APROXIMACIÓN A LOS ARTES DE PESCA EN EL SIGLO XVIII
79
Fig. 28 Pesca de calderones en las Islas Feroe. El País 19-09-2009
Así pues, si aceptamos que el origen de la pesquería de la almadraba se encuentra en la pesca a
vista desde tierra y que la técnica del embalo forma parte consustancial de la misma, nos encontramos
con que la cuestión nominalista no tiene difícil respuesta.
4.3. LA DENOMINACIÓN Y SU ETIMOLOGIA.
El término almadraba ha suscitado el interés de todos los autores que se han ocupado de esta
pesquería (Oliver Narbona, 1982, 22; Martínez Maganto, 1992, 235; Frías y Moya, 2005, 169). Con la
disertación de Sarmiento se inicia una discusión sobre el origen latino o árabe que trasciende lo
APROXIMACIÓN A LOS ARTES DE PESCA EN EL SIGLO XVIII
80
meramente lingüístico y persigue argumentos cronológicos. De ella se hace eco Sáñez Reguart en su
diccionario sobre la pesca y partiendo de él todos los que han tratado el tema.
Hoy la cuestión parece estar superada: es unánime el acuerdo sobre el origen árabe del término
y su procedencia de la raíz “DBR”P20F
77P (golpear) está fuera de toda duda. Cosa distinta es la vinculación
tradicional de esta etimología con el hecho de golpear directamente en la cabeza del atún para aturdirlo
y facilitar su manejo en el momento de la extracción del agua, (Oliver Narbona, 1982, 22; Martínez
Maganto, 1992, 235; Frías y Moya, 2005, 169), acción que por otra parte se ejerce sobre cualquier pez
de cierto tamaño o peligrosidad.
Como hemos visto, la técnica del embalo forma parte de muchas modalidades pesqueras
practicadas especialmente sobre especies gregarias. Ahora bien, si como creemos el embalo es
consustancial a la práctica pesquera desde tierra sobre estas especies, parece más lógico pensar que la
acertada adscripción del término almadraba al árabe, a través de su raíz “drb”, se debe a la necesidad
que tienen las almadrabas de vista y tiro de dirigir la pesca, golpeando el agua, hacia la costa donde se
calan los artes con los que se efectúa la extracción, más que al hecho de matar los atunes a golpes. Es la
técnica del emballoP21F
78P, embalo, o batreP22F
79P, en el sentido de batir o golpear el agua, la que en mi opinión da
el nombre de almadraba.
En cualquier caso se trataría de una pesca de vista, como la descrita por Opiano a pesar de la
confusión que su descripción puede crearP23F
80P. Ciertamente la mención para el mismo arte de la práctica
del avistamiento y la existencia en éste de “puertas” y “recónditos recintos” no casa con el
conocimiento construido a partir de las fuentes modernas y de la etnografía, lo que nos lleva a la
recurrente e imprecisa cuestión de la tipología.
4.4. LOS TIPOS Y SU EVOLUCIÓN
Con la aceptación general de que la almadraba de vista y tiro es el arte almadrabero más
antiguo, se supera la idea de que los tres tipos de almadraba comparten origen en la antigüedad clásica
(Rodríguez, 1923, 35; Oliver Narbona, 1982, 83). Queda otorgar cronología a la de buche (Fig. 29) y de
monteleva (Fig. 30) y explicar porque la de vista perdura hasta prácticamente hasta el siglo XX. Desde
que Antonio Sáñez Reguart publicara su Diccionario Histórico de los Artes de la Pesca Nacional, estos
tres tipos se reconocen como sólidamente establecidos y claramente diferenciados, al extremo de no
77 Federico Corriente. 2003: Diccionario de arabismos y voces afines en iberorromance. S.v. almadraba. 78 Antonio Sáñez Reguart, 1988. “Diccionario…. P. 189. 79 B. Rodríguez Santamaría en la voz “batre” de su Diccionario dice “…red de batir, o mejor aun, trasmallo de batir, porque en varios puertos catalanes llaman al trasmallo tir, y batre al batir el agua con los remos y con piedras, ..”. 80 “inmediatamente se despliegan todas las redes a modo de ciudad, entre las olas, pues la red tiene sus porteros y en su interior puertas y más recónditos recintos” (Opiano, Heliéutica III, 620).
APROXIMACIÓN A LOS ARTES DE PESCA EN EL SIGLO XVIII
81
haber merecido gran interés por parte de los investigadores posteriores, excepción hecha de García
Vargas, que propone la reducción a solo dos tipos, agrupando las dos últimas en una única categoría, al
hacer una diferenciación entre artes activas y pasivasP24F
81P (García Vargas, 2011, 246), y la mayor
antigüedad a la de buche sobre la de monteleva, que este autor sitúa en el siglo X pero sin menoscabo
de la unidad conceptual de almadraba que enuncia Sáñez Reguart.
Fig. 29 Almadraba del Terrón, del tipo de Buche. Dicc. A. Sáñez Reguart, Tomo. I. Lam. VII. (1791-1795)
Sin embargo la cuestión de una misma denominación para artes tan diferentes sí llamó la atención
del mismo Sáñez Reguart, al extremo de parecerle conveniente “distinguir este grande arte de pesca en
quatro géneros, que deben llamarse diversos absolutamente”, a pesar de lo cual resolvió la cuestión con
una definición que hizo fortuna, pero que las reducía a las tres citadas “la palabra Almadraba, entendida
por cierto número de barcos y redes de hechuras determinadas, apostadas, apostados en parages
señalados para rodear y acorralar los atunes: (las de vista y tiro) y asimismo por una armazón de redes
de determinada figura, colocada oportunamente al paso de los atunes por calamento de firme o
sedentario en el mar á corta distancia de la costa por medio de anclas, piedras, cabos y corchos que
81 La diferenciación entre artes activas y pasivas está en la participación o no del pescador en el momento de la captura.
APROXIMACIÓN A LOS ARTES DE PESCA EN EL SIGLO XVIII
82
aseguran el todo del arte, con barcos proporcionados para todas estas maniobras, y su resguardo de día
y de noche; (las de buche y monteleva) solo es aplicable á tres géneros, y a su diminutivo almadrabilla.”
(Sáñez Reguart, 1988, 41). Al dejar fuera su “quarto género: si se quiere, de Sedal” por “parecerle en
rigor una mera Xábega”, Sáñez Reguart, sin proponérselo, resolvió cualquier duda futura sobre lo que en
rigor era una almadraba. La fijación en el siglo XVIII de la tipología almadrabera, además de un gran
ahorro de esfuerzos para muchos investigadores, tuvo como consecuencia la aceptación del arte de la
almadraba como la de una realidad permanente en el tiempo; factor que, como es evidente, no ha sido
de gran ayuda a la hora de utilizar esta pesquería en la caracterización de las diferentes sociedades en
que se ha practicado.
Fig. 30 Almadraba del Benidorm, del tipo de Monteleva. Dicc. A. Sáñez Reguart, Tomo. I. Lam. V. (1791-1795)
Pero a pesar del reduccionismo terminológico, la lógica socioeconómica que rige una almadraba
de tiro o vista de una factoría romana del s. I d. C., productora de garun en el Círculo del Estrecho
(Bernal, 2009, 148), no es la misma que rige el mencionado “Art Gros” del Port de la Selva, arte
comunal, (Lleonart, J. Camarasa, J. M. 1987, 49), que no es más que una forma primigenia de la
almadraba de vista y tiro (Rodríguez Santamaría 1923, 97), o la mera Xábega de la que habla Sáñez
Reguart; y, desde luego, muy diferentes a las de la almadraba de monteleva que en el s XVIII se calaba
en la Isla de Tabarca (Sáñez Reguart, 1988, 46). Se hace inevitable entrar en la recurrente cuestión de la
tipología almadrabera y su evolución, porque aun aceptando la existencia de una similitud formal en su
APROXIMACIÓN A LOS ARTES DE PESCA EN EL SIGLO XVIII
83
materialidad y maniobra entre dos almadrabas de cronologías distintas y lugares distantes, aspectos
como la forma institucional de apropiación del recurso y su consecuente asignación entre los agentes
que participan (Ostrom, 2011), o la determinación comparativa del esfuerzo pesquero que se pueda
ejercer con estos artes de distinta cronología, hacen necesario un análisis histórico y ambiental más
preciso, pues sus impactos pueden ser muy diferentes. Análisis que se pretende con una doble
intención: proponer una secuencia evolutiva de los diferentes artes de un lado y la relación de esta con
los cambios sociales, económicos y ambientales que los determinan por otro.
Al excluir al sedal de la categoría “almadraba”, Sáñez Reguart propició que no se viera en esa
mera xábega, la forma más simple y sencilla de esta pesqueríaP25F
82P. Si nuestra propuesta es correcta y
tanto el origen como el nombre están en relación con la práctica del embalo, para dirigir y aproximar los
cardúmenes de atunes a la línea de rompiente, una mera xábega, con las adecuadas proporciones, sería
el primer arte almadrabero. El mencionado Art Gros de la Selva “tiene de largo unos 800metros por 30
de alto y una malla de 11 centímetros el lado del cuadrado en las bandas y tres o cuatro en el copo, y es
de un cordel muy fuerte” (Rodríguez, 1923, 97); como se puede intuir, su manejo no sería fácil y de
hecho este autor no la pudo dibujar por falta de hombres para sacarla y extenderla. La propuesta más
plausible es que las primeras redes utilizadas fueran lienzos de malla y proporciones adecuadas para
atajar, encallejonar y acorralar la pesca; esto es, de proporciones y funcionalidad similares a las del sedal
que describe Sáñez Reguart en la segunda acepción de esta voz de su diccionario (1988, 379), porque en
la tercera dice que sedal es una red semejante a la jábega con el mismo material, pero el doble de larga.
La aparición de este segundo sedal con copo sería una innovación posterior.
Nos encontramos ante un claro caso de diferentes denominaciones para un mismo arte, en su
formalidad material y práctica, pero no normativa y posiblemente para la práctica conjunta de los dos,
pues este mismo autor nos dice que en Vera (Almería) y Carbonero (Huelva) se denominan almadrabas a
los sedales. La polisemia en los artes de pesca se tiene que tener muy presente a la hora de hablar de
sus tipologías, pues como hemos visto los conceptos distan mucho de ser unívocos, lo mismo ocurre con
sus diferentes tipos, que tampoco lo son. Habría que buscar en esas variaciones dentro del tipo y en sus
maniobras los indicios cronológicos y las adaptaciones al entorno en que se practican. Pues la similitud
formal no es suficiente para la comprensión de un arte de pesca; su utilización, su maniobra puede
cambiar no solo su nombre sino también su significado, su régimen normativo. Se hace necesario
conocer la forma, la práctica y la norma. Tomemos como ejemplo dos artes de arrastre desde tierra la
almadraba de vista y tiro de Sáñez Reguart y la mera jábega que describe Rodríguez Santamaría. Si nos
82 Exclusión a bien seguro propiciada por causa de la comparación etnográfica. Una almadraba de vista y tiro no podía ser sino similar a las del Duque de Medina Sidonia, pues son el modelo tomado como ejemplo, un arte comparativamente menor como una jábega o un sedal no podía considerarse como tal.
APROXIMACIÓN A LOS ARTES DE PESCA EN EL SIGLO XVIII
84
detenemos en la maniobra que hace este último del ArgrosP26F
83P, y la comparamos con la que Sáñez hace
de la almadraba de vista veremos que la maniobra también es similar. Del arte de la Selva dice
Rodríguez de Santamaría que “fue construido para cuando se presentaba una gran manada de atunes,
pues a esa pesca se destinaba, porque entonces les salían al paso, y luego con los demás artes
pequeños, los iban trayendo hacia tierra hasta tenerlos en sitio a propósito para poder calar el grande,
es decir que encallejonaban los atunes para que no pudieran salir a fuera y entonces largaban el argros,
que era de todos los pescadores” (Rodríguez, 1923, 97).
Fig. 31 Virado de la Jábega. Dicc. A. Sáñez Reguart, Tomo. V. Lam. XXII. (1791-1795)
Por su parte Sáñez dice que “no tiene calamento o armazón alguna o puesta de firme o posada
en el mar, solo que los barcos, con sus correspondientes redes, se hallan esquifados y prontos para
cercar con ellas (……) y parten a fuerza de remos a calar las redes que tienen en sus bordos cada uno
para cercarlos y traerlos ácia tierra (sic)” (Sáñez, 1988, 160). Son, en la forma y en la práctica, el mismo
arte. Creemos que lo que conocemos como Almadraba de vista y tiro tiene un proceso evolutivo que se
inicia en esos lienzos de red con los que se ataja, encallejona y dirige la pesca, los sedales y la aparición
de la red con copo, la cinta de Sáñez, es una incorporación posterior que tiene como objeto evitar los
escapes. La aparición del copo es un avance tecnológico que tiene como objeto evitar que los peces
83 Es la forma en que Rodríguez Santamaría denomina en su Diccionario al “Art Gros” del Port de la Selva.
APROXIMACIÓN A LOS ARTES DE PESCA EN EL SIGLO XVIII
85
salten con ligereza la red al apelotonarse en el fondo del copo (Morales, 2008, 44). En la utilización
conjunta de los dos tipos de redes puede ser la clave para interpretar los porteros, las puertas y los
recónditos recintos de los que habla Opiano, y que ha hecho pensar a algunos autores en almadrabas de
cuadro o lo que es lo mismo de buche o de monteleva.
Fig. 32 Forma de armar un Boliche o Jábega.
Dicc. A. Sáñez Reguart, Tomo. I. Lam. XXIII. (1791-1795)
Una vez establecido, creemos, el origen y proceso evolutivo de los primeros ingenios
almadraberos es necesario plantear la relación conceptual y toponímica con los otros tipos de
almadrabas. Se trata de establecer, o no, la vinculación evolutiva entre los distintos tipos más allá de su
vinculación toponímica. Hoy la cuestión que se discute es la cronología de la almadraba de buche. Ya se
APROXIMACIÓN A LOS ARTES DE PESCA EN EL SIGLO XVIII
86
ha hecho mención a la división de los artes de pesca en activos (cuando requieren la intervención
directa del pescador en el acto de la captura) y pasivos (cuando los ingenios pesqueros no requieren de
tal intervención). Siguiendo esta clasificación funcional, García Vargas y Florido del Corral incluyen las
almadrabas de vista y tiro en la categoría de artes de pesca activos, mientras sitúan las de buche y
monteleva en la de pasivos (García y Florido, 2011, 231), proponiendo de esta forma la reducción a solo
dos tipos. En el caso de los dos que componen el grupo de los pasivos, el primero en aparecer, proponen
el de buche, poniendo en relación su origen con las encañizadas y corrales (Fig. 30), ingenios pesqueros
cuya aparición sitúa Morales Muñiz en el Paleolítico Superior (2008, 48); propuesta que encuentra
apoyo en Sáñez Reguart al definirla éste como una “especie de parada o corrales” (1988. 43). En este
caso su aparición no estaría vinculada al tipo ya conocido de vista y tiro, quedando abierta la cuestión de
su relación con la de monteleva.
También proponen estos autores su aparición en el siglo X d.C., momento en que el emperador
bizantino León VI estableció la regulación legal de su uso, determinando la distancia mínima entre dos
almadrabas como forma evitar conflictos entre pescadores. Conflictos que el mismo León VI supone
inexistentes con anterioridad por el hecho de no existir la necesaria legislación que regule los inevitables
conflictos derivados de esta práctica pesquera (García y Florido, 2011, 249), pero la descripción que
hace Martín Sarmiento plantea dudas sobre esta propuesta. Según el benedictino: “La Almadraba de
Buche se reduce a un cerco, toril o amphiteatro de redes, colocada a la orilla del mar y con su entrada. El
artificio consiste en que los pescadores guíen los atunes a aquel Buche o que ellos por sí, se vayan a él.
Después, con Barcos y redes se cierra la entrada y se pescan con facilidad los Atunes al modo que el de
Almadraba de tiro”P27F
84P. El que los pescadores guíen a los atunes le confiere, si se quiere en parte, la
condición de arte activo, lo que no encuentra acomodo en la propuesta de García y Florido. Por el
contrario, el comentario de Sarmiento induce a pensar en la existencia de una vinculación evolutiva con
las almadrabas de vista y tiro, evolución consistente, a mi modo de ver, en el calamento fijo de los
sedales, las redes de intercepción que Morales denomina boliches ( Morales Muñiz, 2008, 58) para
dirigir los atunes al “buche”, situado cerca de la orilla para pescar “con facilidad los Atunes al modo que
el de Almadraba de Tiro”, y sobre todo en la práctica del embalo, esto es, mantener el carácter activo
del arte. Esta modalidad de buche es citada por Sarmiento como uno de los dos géneros de almadraba
con los que se pesca en Andalucía (el otro es el de tiro), y que a diferencia de ésta, la “Almadraba de
Buche es muy fácil, no muy costosa y no pide mucha gente, ni mucho aparato como la Almadraba de
Tiro”P28F
85P. Si como creo la almadraba de buche tiene su origen en la de vista y tiro, su objeto es reducir
costos en inversión y en mano de obra, además, como apunta Sáñez Reguart, tener la posibilidad de
84 Martín Sarmiento. 1757. “De los atunes y sus transmigraciones….” op. cit. pp. 91 85 Ibidem.
APROXIMACIÓN A LOS ARTES DE PESCA EN EL SIGLO XVIII
87
espaciar la extracción de la captura, para mejorar las condiciones de venta o tratamiento. Características
más interesantes para un arrendador que las muy exigentes en mano de obra y materiales almadraba de
vista y tiro.
Pero como ya se ha apuntado el conocimiento de los artes de pesca es más complejo que lo que
su apariencia pudiera indicar. Rodríguez Santamaría ve en la de buche “la almadraba más perfecta y más
corriente en España, y es el arte que pesca más atunes” mencionando solo una de monteleva en el norte
África (Rodríguez, 1923, 35), lo que conduce a plantearse la relación de la almadraba de monteleva con
los otros dos tipos. De hecho, Sáñez Reguart al hablar de la almadraba del Terrón, (Fig. 29) dice que la
almadraba de buche es “en realidad un mixto o compuesto de las de monteleva, y de Vista o de Tiro” de
lo que se podría entender, aunque no necesariamente, que es la consecuencia de combinar las dos
anteriores. Porque si la de buche tiene su origen en una evolución de la de vista y tiro, que es la más
antigua, y en el siglo XX este mismo tipo es el más perfeccionado (Rodríguez, 1923, 35) es necesario
explicar la de monteleva.
Fig. 33 Sedal. Red semejante a la Jábega. Dicc. A. Sáñez Reguart, Tomo. V. Lam. LX. (1791-1795)
De la almadraba de monteleva la única caracterización que hace Sáñez Reguart es que se “arma
de posado o de firme de una vez al aproximarse el tiempo del paso de atunes, y se levantan o recogen,
almacenando las redes y demás utensilios de la armazón cuando se ve concluida la temporada en que ya
nada se coge, porque cesan de pasar aquellos peces”P
P(1988, 42), descripción en nada diferente a la de
APROXIMACIÓN A LOS ARTES DE PESCA EN EL SIGLO XVIII
88
Rodríguez Santamaría (1923, 35). Como se ve, la característica que la define es no poseer ningún
elemento móvil, esto es, tener todos sus elementos fijos como las encañizadas; la cuestión es dilucidar si
esa apariencia formal de estructuras de intercepción obedece a una relación de carácter evolutivo. Las
descripciones graficas del diccionario de Sáñez Reguart son de mucho mas interés para la cuestión
evolutiva, pues evidencian las similitudes formales entre la almadraba de vista y tiro (Fig. 21) con la
jabega (Fig. 31), el boliche (Fig. 32) y el sedal (Fig. 33), así como la mayor complejidad de la almadraba
de monteleva (Fig. 30) con respecto a la de buche (Fig. 29).
Una posible explicación pudiera ser una adaptación tecnológica para la adecuarse a parajes de
interés pesquero, por el frecuente paso de atunes, pero carentes de lugares próximos a la costa a
propósito para el calamento de la almadraba de buche descrita por Sarmiento. El calamento fijo, propio
de las almadrabas de buche, en lugares alejados de la rompiente del mar y aprovechando pasos
próximos a islas costeras, permitiría en un primer momento el aprovechamiento de un recurso antes no
accesible, y en un segundo alejar las de buche de la costa, perdiendo de esta forma su maniobra toda
relación formal con las de vista y tiro. En cualquier caso esta es una cuestión que queda abierta a futuras
investigaciones.
4.5. LA ALMADRABA CAPITALISTA.
Con la abolición de los privilegios, las almadrabas dejan de ser un negocio feudal para
convertirse en plenamente capitalistas. La formal concesión de las almadrabas a los matriculados del
mar esconde de hecho una privatización legal; las condiciones económicas necesarias para poner en
explotación el arte impiden a las agrupaciones gremiales de los matriculados, hacer uso de esa
concesión; serán pues sociedades particulares las concesionarias de la explotación almadrabera (Oliver
Narbona, 1982, 171). Pero esta forma de gestión del recurso, en puridad extracción, tropieza con uno de
los elementos que caracterizan este modo de producción, el necesario aumento de la producción se
encuentra con dos factores limitantes: por un lado, los acelerados cambios tecnológicos en la actividad
náutico pesqueraP29F
86P susceptibles de ser aplicados en esta pesquería para aumentar el esfuerzo pesquero,
son muy limitados (que en el mejor de los casos puede ser la motorización de alguna embarcación y la
utilización de cables de acero para algunas relingas). En consecuencia un posible aumento en la
capacidad extractiva solo puede venir mediante el incremento del número de artes calados así como el
86 Esta actividad no es no es una excepción en la general mecanización de la industria, Richard Henry Dana en su conocida obra Dos años al pie del mástil cuenta cómo “un antiguo capitán mercante que se había casado con una californiana y llevaba más de quince años sin embarcarse, quien se mostraba extrañadísimo de los progreso que desde su tiempo se habían hecho en la navegación, e incluso parecía asustarse un poco, pese al contento que decía sentir viendo las maniobras que hacíamos y los nuevos medios con que contábamos.” (1944, 108).
APROXIMACIÓN A LOS ARTES DE PESCA EN EL SIGLO XVIII
89
aumento de las dimensiones de estos, lo que en cualquier caso supone una mayor inversión que en
modo alguno garantiza más beneficios, que solo podrían venir como consecuencia de una mayor
demanda.
Por otro lado, no se puede inducir un aumento de la demanda, como fuente de proteínas
baratas, por la fuerte competencia de otros salazones, ya sean de importación como el bacalao o de
producción nacional, como la sardina salpresada, en los dos casos productos con condiciones
organolépticas y sobre todo de conservación superiores al atún salado. Además hay que tener en cuenta
que estos cambios tecnológicos de carácter náutico pesquero sí tienen gran trascendencia en otras artes
de pesca, como es el caso de la pesca de Parejas o del Bou. Esta modalidad de pesca que tiene su
aparición y desarrollo en el siglo XVIII, experimenta en el XIX una eficaz adecuación a las necesidades de
este nuevo modo de producción. La relativamente importante inversión de capital limita el número de
pescadores que pueden acceder al arte, lo que incide en el declive de las formas institucionales de
gestión del recurso como las cofradías; por otro lado el acceso a caladeros no explotados hasta ese
momentoP30F
87P se traduce en un aumento de la oferta de pescado fresco de más calidad, produciéndose en
este caso un aumento de la demanda; al mismo tiempo la mejora en las comunicaciones, en especial el
ferrocarril, abre nuevos mercados para este producto fresco.
Es significativo que las almadrabas entren en un periodo de estancamiento que hace decir a
Rodríguez Santamaría que, “la pesca del atún producía muy poco, porque, aparte de que estaba
vinculada en varias personas y corporaciones, que calaban o no los artes según su capricho, no se
conocía más que una preparación, que era el atún salado, y por eso tenía poca vidas las almadrabas”. El
cambio en la producción almadrabera lo detecta y explica el mismo autor; “pero más tarde se aplicaron
al atún el escabechado y cocido en aceite, llamado conserva, aprovechándose además todos los
desperdicios para abonos, y de esta manera se encuentran hoy las almadrabas españolas en su mayor
desarrollo desde la época antigua” (Rodríguez 1923, 41). Parece evidente que Santamaría vincula este
desarrollo con la implantación de la industria conservera. Nos encontramos ante un fenómeno de sumo
interés como es el hecho de que una técnica pesquera “ancestral” alcance en el capitalismo su máximo
desarrollo gracias a la técnica conservera inventada por Nicolás AppertP31F
88P y que en el caso de la conserva
del atún, además de una evidente mejora en la conserva tradicional del escabeche, la exitosa
incorporación de una nueva conserva, como es el atún en aceite, determina un aumento de la
extracción. Al igual que la pecas de la manjúa (para las sardinas) las almadrabas para el atún, son formas
87 Este arte de pesca permite pescar a mayor distancia de la costa y a más profundidad que con los artes de arrastre desde la costa (Sáñez Reguart 1988, 96). 88 En 1810, Nicolás Appert ganó el premio establecido por la República Francesa para quien encontrara un procedimiento para la de conservación de alimentos destinados al ejercito. El método consistía en calentar en agua hirviendo los alimentos contenidos en botellas de vidrio tapadas y selladas con corcho sujeto con alambre y lacre.
APROXIMACIÓN A LOS ARTES DE PESCA EN EL SIGLO XVIII
90
tradicionales de pesca que se adecuan perfectamente a la producción industrial de conservas, (Fig. 34)
pero solo hasta que el desarrollo técnico de las pescas de cerco permita aumentar la extracción, al
tiempo que se reducen costos. Ahora bien, no sería correcto atribuir a la competencia con los artes de
cerco toda la responsabilidad en la decadencia de las almadrabas en el siglo XX, se podría decir,
salvando las distancias, que “la lógica interna del arte” tiene una gran responsabilidad en esa
decadencia.
Fig. 34 Fábrica de conservas. Enriqueta Sarabia. 1915.
La cuestión de lo que hoy llamamos impacto negativo de este arte de pesca, es una cuestión ya
planteada en el siglo XVIII: Sarmiento ya hablaba de “la extinción de la especie [el atún] en algunos
parajes”, apoyándose en lo que dice Feijoó a propósito de impacto que la demanda de púrpura tuvo
sobre la Múrice (Murex brandaris)P32F
89P; en Sáñez Reguart encontramos una interesante contradicción:
como buen fisiócrata plantea el problema del agotamiento del recurso en relación con la pesca de
89 Sarmiento acepta el carácter antrópico del agotamiento de algunas pesquerías: “El tiempo más es testigo que causa de algunas decadencias. No el tiempo sino la vanidad de los hombres, apuró el Múrice”. En López linaje 1991, 94.
APROXIMACIÓN A LOS ARTES DE PESCA EN EL SIGLO XVIII
91
arrastreP33F
90P pero, aun siendo consciente del impacto, no lo ve en relación con las almadrabasP34F
91P; en el siglo
XX Rodríguez Santamaría -con mucha más información- es consciente del impacto negativo de la
almadrabas, y aunque no ve en ello un peligro inmediato, sí lo ve posible P35F
92P. No cabe duda del alto grado
de impacto negativo que sobre las poblaciones de atún rojo tuvieron las almadrabas en la primera mitad
del siglo XX; es un proceso que se inicia en el XVIII y se desarrolla en el XIX, sin que el hecho del elevado
número de capturas se deba a que los artes de cerco eximan a las almadrabas de su responsabilidad en
esta disminución.
Pero una aproximación más precisa sobre el proceso no puede venir de la visión,
necesariamente parcial, de las almadrabas españolas, sino del necesario estudio de este proceso en el
conjunto del Mediterráneo para los siglos XVIII y XIX. Determinar su impacto pesquero en el momento
en que las almadrabas alcanzan su máximo desarrollo, y en consecuencia el mayor efecto negativo
sobre la reposición del stock, es un reto para el futuro.
Podemos decir que el establecimiento en el siglo XVIII de tres tipos de almadrabas por parte de
Sáñez Reguart ha condicionado de forma sólida la investigación de estas pesquerías, al punto de hacer
invisibles otras artes y formas de apropiación del recurso, que por su menor dimensión y posible
carácter comunal no se han considerado almadrabas, dificultando indirectamente la caracterización del
origen de la pesquería.
Origen que proponemos, en sus estadios más remotos, en formas protocooperativas con
cetáceos y en el posterior desarrollo de la técnica del embalo, siendo esta técnica, a través de su
etimología árabe, la que proporciona el nombre genérico a la pesquería en castellano. Su condición de
pesca masiva, estacional y ocasional determinan un original carácter comunal, que irá perdiendo con
formaciones sociales que entren en contradicción con esta forma de apropiación de los recursos.
En consecuencia, la evolución propuesta parte de suponer que las formas de apropiación de
carácter protocooperativo y la técnica del embalo, dieron paso a tecnologías más complejas, como artes
90 “En una palabra, varios gritan contra la pesca de la Pareja, porque sobre interrumpir y destrozar muchas veces los demás artes y redes, aniquilan las crías, que coge sin provecho molidas y aplastadas envueltas frecuentemente en cieno, que en enormes cantidades se vuelven á echar á el agua, y en conclusión descastan los mares” (Sáñez Reguart, 1988, 94). 91 “…á pesar de la inmensa cantidad que apresan nuestras Almadrabas, y las de las Costas é Islas de todos los países de Levante hasta las murallas de Constantinopla en su paso, que justamente es cuando las hembras están cargadas con las huevas; de manera, que á no ser estos animales tan fecundos, y que lo anchuroso del Mediterráneo da campo á que transmigren muchísimos á procrear, parece llegaría el termino de escasearse semejantes peces por la muchedumbre de ellos que cogen, sin contar otros artes, las Almadrabas de las Costas de Portugal, España, Francia, Italia, etc. Anualmente en paso y retorno” (Sáñez Reguart, 1988, 44). 92 “Yo creo que estos peces seguirán siempre visitando nuestras costas, no solo por la necesidad de efectuar el desove, sino por su instinto, que le obliga a buscar el alimento que necesita en las aguas más apropiadas para ello, y me parece que desde San Vicente hasta Constantinopla se pescaran siempre [….] Ahora bien, la preferencia que se ha dado en todas las naciones lindantes con el Mediterráneo a las almadrabas de paso, matando a los atunes precisamente en la época en que van a desovar a dicho mar, hace perder por cada hembra muchos miles de crías, y esto a mi juicio, tiene que ser malo para las almadrabas, porque ataca directamente a la reproducción, y por eso, aunque esto parezca exagerado, debiera prohibirse la pesca del atún en la venida, que es cuando están las hembras con las huevas llenas, porque esto puede mermar mucho estos peces.” (Rodríguez Santamaría, 1923, 45).
APROXIMACIÓN A LOS ARTES DE PESCA EN EL SIGLO XVIII
92
de arrastre con copo, como el Sedal o la mera Jábega de Sáñez. La almadraba de vista y tiro evoluciona a
la de buche como estrategia de reducción de costos en su adecuación a una economía capitalista, siendo
la de monteleva una consecuencia de este mismo proceso en una estrategia de aumentar los beneficios.
Este último tipo de almadraba, de calamento exclusivamente fijo, se puede entender como una
adaptación a parajes potencialmente muy productivos, por la frecuencia de paso de la pesca, que
mediante el aumento de las dimensiones de las redes de intercepción permiten una mayor reducción en
mano de obra sin gran incidencia en las capturas.
Su carácter de pesca masiva, las mejoras en las técnicas de conservación, transporte y el
incremento de la demanda de proteínas, hacen que con la aparición y desarrollo del primer capitalismo
estas pesquerías incrementen su esfuerzo pesquero al punto de ser evidente su incidencia en el declive
de la población del atún rojo mediterráneo. Aspecto este no estudiado suficientemente y que requiere
serlo.
APROXIMACIÓN A LOS ARTES DE PESCA EN EL SIGLO XVIII
94
5. LA PESCA DEL BOU EN EL SIGLO XVIII
“Este fue el fundamento con que vieron y decretaron nuestros antiguos en el
hecho de determinar mayor maya a la redes de los ríos, que a las del mar: pues
en este por su extensión de aguas, por temor a las olas, y por lo tenue e
imperfecto de la navegación, debían ser incomparablemente menos nocivas,
hasta que el discurso humano, estimulado por el excesivo lucro, sin reparar en los
medios, extendió la invención del Ganguíl, la Tartana, y colmó sus anelos con la
Pareja”.
Antonio Sáñez Reguart
Sobre la pesca del Bou y su aparición en el siglo XVIII no es poco lo que se ha escrito: su posible
origen francés, la procedencia del nombre, su impacto ambiental y los conflictos ecológicos que
produjo, la alternativa frente a las importaciones de bacalao inglés. La transformación que su
implantación supuso en la pesca, se resume en la aparición de la pesca capitalista (Fernández Díaz y
Martínez Shaw, 1984, 183; López Linaje y Arbex, 1991, 41). No obstante, a pesar del amplio y completo
conocimiento histórico construido sobre la pesca del Bou, el interés por ella sigue vigente. Posiblemente
sea debido al correlato que con frecuencia se plantea con la crítica actual a esta modalidad de pesca: el
nunca acabado debate sobre los efectos perniciosos de la pesca de arrastre, que tiene su inicio en el
mismo momento de su aparición.
Ahora bien, si resulta cierto que la discusión sobre el impacto de esta pesquería sobre el recurso
es una cuestión antigua, -Sáñez Reguart afirmaba que un arte que lo pesca todo no es un verdadero arte
(Sáñez 1988, 98)- no debemos olvidar que la formulación empleada y los conocimientos que hoy se
utilizan en los argumentarios enfrentados son muy distintos a los empleados en el pasado.
Por eso mismo, proceder en esta discusión proyectando percepciones y certezas actuales al
pasado, entraña riesgos como ya hemos señalado. Si la intención es obtener una mejor comprensión del
hecho histórico, se corre el riesgo de caer en un presentismo ingrávido de poder explicativo; si por el
contrario lo que se pretende es “enriquecer” los argumentos de un debate actual se termina por reducir
la historia a un papel ancilar que confunde más que alumbra. Con la intención de no confundir, ni
confundirme, y sin la certeza de aportar luz alguna, pretendo una aproximación desde un aspecto no
excesivamente tratado, como es la caracterización en su origen de este arte de pesca, así como su
relación con otros artes y las instituciones que gestionan el recurso pesquero.
APROXIMACIÓN A LOS ARTES DE PESCA EN EL SIGLO XVIII
95
5.1. LOS ORÍGENES DE LA PESCA DE ARRASTRE
La primera cuestión a plantear es la del nombre, pues ha suscitado alguna controversia. En un
principio la cuestión nominativa no parece ser sustancial en el conocimiento histórico del arte, no solo
porque la discusión se refiera únicamente a una de las dos formas tradicionales de nombrarlo, la de Bou,
pues la denominación de Parella o Pareja (Fig. 35) es evidente en su significado, sino porque parece ser
una de esas cuestiones que empiezan y terminan en el propio nominalismo, sin que la discusión termine
de producir otros conocimientos. De cualquier forma, a pesar de esta apariencia de escasa relevancia
resulta interesante plantearla porque sí puede contribuir de alguna manera a alumbrar el origen de la
pesquería.
Fig. 35 Pareja de laudes arrastrando el arte del Bou. Dicc. A. Sáñez Reguart, Tomo. I. Lam. XLIX. (1791-1795)
A la idea más generalizada que postula que tanto Bou como Parella aluden “a un par de bueyes
uncidos al arado” (Sáñez, 1988,91), se contrapone otra que busca su origen en el termino latino bolus,
que se puede traducir por el acto de tirar redes (Boira, 2000, 31). Como apoyo a su hipótesis este autor
refiere que “de vegades, en la nostra llengua, apareix també la forma bol per tal d´anomenar una xarxa
APROXIMACIÓN A LOS ARTES DE PESCA EN EL SIGLO XVIII
96
determinada i, per extensió, les barques que les porten o les fan servir”; se refiere al “nombre [que] en
Alicante [se da] a la Xavega, y en Valencia el de Boliche ó Arte Real” (Sáñez, 1988,83), por lo que Mas y
Gil dice “que [bol] es apocope de boliche (Gil y Mas, 1979, 48). Sin duda el origen latino del nombre es
sugerente pues indicaría una diferencia con la denominación francesa, boeuf, país del que se supone
que procede el arte (Sáñez, 1988, 91; Arbex, 1988, 18).
No obstante y con independencia de que lo posible sea lo más probable, conviene investigar el
origen del arte para conocer el significado de su nombre. Tampoco en este caso se puede obviar la
frecuente polisemia que se da en los artes de pesca, como se aprecia en la resolución de la Audiencia de
Valencia de 1 de agosto de 1736 por la que se prohíbe su práctica en el Golfo de Valencia: “que la
pesquera del Gánguil, por otro nombre Bou, no se use en adelante, pena de cien libras moneda del pais”
(Sáñez, 1988, 91). Esta doble denominación del arte se mantenía a mediados del siglo XIX, pues se
consideraba al Gánguil un arte de Bou pequeño (Observaciones, 1866, 5). Parece evidente que la
cuestión va más allá de si su nombre procede de buey o de lanzar.
En la voz Bou de su diccionario Sáñez Reguart nos dice que prescinde del origen de la invención
de este arte “por no tener datos ciertos”, pero no abandona la cuestión sin antes dejarnos dos apuntes
de interés: uno se refiere a su posible introducción “a últimos del siglo anterior en Barcelona; pero sin
más fundamento que haberlo oído decir a algún pescador anciano de aquel gremio” (Sáñez, 1988, 91); a
este respecto y apoyando el dato aportado por Sáñez, López Linaje y Arbex apuntan como antecedente
histórico de esta pesquería una sentencia dictada en 1594 por la Real Audiencia de Cataluña contra dos
gánguiles que faenaban en los “Mares de Barcelona”, (1991, 212). El otro apunte sugiere su evolución a
partir de la Tartana y especialmente del “Gánguil [que] es muy antiguo, o acaso primitivo en esta clase
de arte” (Sáñez, 1988, 91). La evolución que propone es tan simple como pasar de arrastrar el arte con
una embarcación a hacerlo con dos, obteniendo como resultado un aumento del esfuerzo pesquero.
Sáñez refuerza esta propuesta evolutiva al afirmar que las tartanas “en el día ya no subsisten, porque las
Parejas introducidas por los valencianos en las costas de Andalucía, desterraron aquella manera de
pescar” (Sáñez, 1988, 382) y que el Gánguil “está suprimido en lo que he notado por nuestras costas,
pues en ninguna de todas las de la península lo he visto” (Sáñez, 1988, 224)P0F
93P.
Parece evidente que los dos artes más antiguos, el Gánguil y la Tartana, son sustituidos a lo
largo del siglo XVIII por el más eficiente Bou. De ser así, y atendiendo a la ya mencionada resolución de
la Audiencia de Valencia de 1 de agosto de 1736 en la que queda de manifiesto la polisemia en los
primeros momentos del arte, podríamos encontrarnos ante un nuevo caso de cambio de nombre para
conculcar disposiciones normativas, como hemos visto en el capítulo de los artes.
93 En la misma voz “Gánguil” Sáñez hace referencia a otros artes diferentes denominados de la misma forma.
APROXIMACIÓN A LOS ARTES DE PESCA EN EL SIGLO XVIII
97
Creemos que este cambio cualitativo en un arte conocido, destinado a obtener mayor eficiencia
mediante el incremento del esfuerzo pesquero, hace que se perciba como un arte nuevo, pues tiene un
significado sustancialmente distinto al que tienen la tartana y el gánguil de los que evoluciona, pero sin
perder la conciencia de la relación entre ellos, como prueba que en el siglo XVIII se considere al Gánguil
un arte de Bou pequeño. Nos encontraríamos ante la adaptación de unos artes conocidos (el Gánguil y
la Tartana) que tienen como consecuencia la aparición de un arte nuevo, que rompe la formalidad de los
artes originarios.
La idea que queremos enfatizar es que la pesca de Parejas o del Bou no es un arte ex nouo, sino
que es la consecuencia de la facilidad de adaptación de una tecnología conocida a una nueva lógica
extractiva, mediante el aumento del esfuerzo pesquero. Un incremento que no solo es consecuencia de
aumentar de la fuerza de tracción sobre el arte, sino también del tiempo dedicado a la pesca, pues a
diferencia de los artes de arrastre desde tierra como la jábega y el boliche que son practicados en parte
de la primavera y el verano, el Bou pesca todo el año, incluso pesca más y mejor con los vientos frescos
del invierno (Observaciones…, 1866, 4)P1F
94P. Nos encontramos así ante un arte nuevo que no solo rompe la
lógica del uso, sino que ante todo rompe la lógica de asignación, porque la difusión de los arrastres
tendrá como consecuencia un progresivo aumento de la oferta de especies finas, una mayor
competencia y un acusado descenso de los precios (Giráldez, 1997, 37)P2F
95P.
Por otro lado no se deja de incrementar la fuerza tractora. Si el primer paso fue pasar de una a
dos embarcaciones, el siguiente consistió en incrementar el tonelaje de estas embarcaciones: “la nueva
construcción de embarcaciones veleras, de 15 a 25 toneladas; tan útil para esta pesca, como para el
comercio y navegación; tan a propósito para cruceros armadas (sic) en corsoP3F
96P, como útiles en los
puertos para cañoneras” (Observaciones…, 1866, 8)). Además este incremento en el tonelaje de las
embarcaciones hace perder el “temor a las olas,[..] por lo tenue e imperfecto de la navegación” (Sáñez;
1988, 101). De momento no tenemos constancia de casos en que barcas del Bou se dedicaran al corso o
de que fueran armadas con cañones, pero sí al comercio. De hecho este tipo de embarcación (Fig. 36)
participa en las primeras exportaciones de naranjas a Francia en momentos de escasa actividad
pesquera o por un exceso de tonelaje construido (Huertas, 2008, 29). En relación con su potencial
94 Observaciones sobre la pesca llamada de Parejas de Bou; Utilidad y necesidad de su uso en el Golfo de Valencia. 1866. Biblioteca del Diario Mercantil. Citamos la edición facsímil de Ed. Paris-Valencia. 1991. Valencia. 95 “El sustancioso lenguado, el delicado salmonete, el rico sollo, que en este mar únicamente se logran con el arte del Bou, hicieron desmerecer en el mercado a la grasienta anguila, a la tenca insípida y al cenagoso pescado de la Albufera. De aquí los pleitos, rencillas y desazones; y de aquí el primer formes [sic] de oposición a la pesca del Bou” (Observaciones... 1866, 6). 96 Vázquez Lijó nos dice que “los catalanes que operaban en Galicia compaginaban sus actividades en torno a la pesca, salazón y exportación de sardina, además de con inversiones en el corso, con el trafico de bebidas alcohólicas” “ Supervisión y control de los gremios de mar por las autoridades de Marina: los cabos celadores y otras disposiciones de las ordenanzas de matrícula de 1751”( http://www.usc.es/estaticos/congresos/histec05/b6_vazquez-_lijo)
APROXIMACIÓN A LOS ARTES DE PESCA EN EL SIGLO XVIII
98
extractivo, una cuestión aparte aunque no menor es la capacidad del arte de pescar en fondos marinos
sobre los que nunca antes se había actuado, argumento que reforzaremos más adelante.
Fig. 36 Puerto del Grao, Valencia. En primer término las barcas de Parejas. José Martínez Sánchez, 1867.
Sobre el esfuerzo pesquero hay que hacer referencia a los dos elementos que componen el arte:
las embarcaciones que se utilizan y la red que arrastran. La primera cuestión hace referencia al aparejo
vélico utilizado; las embarcaciones empleadas son de aparejo latino pero ¿por qué se usa este aparejo y
no otro? En los grabados del Diccionario de Sáñez Reguart, todas las representaciones de esta pesquería
muestran a embarcaciones latinas navegando de “empopada” o a lo sumo “recibiendo por la aleta”P4F
97P, y
así se recoge también en la descripción gráfica de López y Arbex (1991). Pero recibiendo el viento de esa
manera el aparejo cuadrado o redondo es más eficaz, porque con las mismas dimensiones de vergas
tienen una superficie vélica mayor y por tanto más fuerza tractora. Indudablemente una cuestión a
tener en cuenta es la tradición. El conocimiento y la práctica de este aparejo en el Mediterráneo es un
elemento que se tiene que tener presente; otro es precisamente su capacidad para tomar vientos
contrarios porque las circunstancias en esta pesca no son siempre y en todo momento las mismas.
Una de las ventajas de este arte, sino la mayor, es redar en biotopos donde no se pesca con
artes similares, pero que pueden estar alejados de la costa. En estas circunstancias, la versatilidad del
aparejo latino para tomar vientos contrarios es muy superior a la de los aparejos redondos. Este supone
una gran ventaja en el caso de un cambio repentino del tiempo y también permite una reducción del
tiempo invertido en alcanzar el caladero, y en volver a la playa con una pesca que se tiene que vender
en fresco, aunque para eso se emplea una embarcación menor denominada enviada (Sáñez, 1988, 93).
Por otra parte los caladeros (los placeres, playas, bol, bancal o cantil, como se denominaban el siglo
97 Los aparejos latinos o de vela latina (triangular) básicamente pueden posicionar sus velas de siete formas distintas, en función de la dirección del viento y del rumbo que se quiere seguir. Se denomina navegar de “empopada” cuando el viento se recibe por la popa y tiene el mismo rumbo que la embarcación y se dice recibir “por la aleta” cuando ese viento, aun recibiéndose por la parte posterior de la embarcación, se aparta del rumbo de esta hasta treinta grados.
APROXIMACIÓN A LOS ARTES DE PESCA EN EL SIGLO XVIII
99
XVIII) no siempre son fondos arenosos libres de obstáculos; en este caso también la maniobrabilidad de
un aparejo latino es muy superior a uno redondo.
La segunda cuestión es la red utilizada un tipo de instrumento de sobra conocido en su
formalidad material (Sáñez, 1988, 94); la red de arrastre con bandas y copo, (Fig. 37) es similar a la
jábega y como está muy eficaz, pues como ha descrito Morales Muñiz, se aprovecha de la fisiología de
los peces para evitar escapes (2008, 41). Pero a pesar de su similitud formal con las redes barrederas
desde tierra conocemos poco de su proceso de adaptación a los arrastres con embarcación.
Fig. 37 Partes del arte de Bou. Dicc. A. Sáñez Reguart, Tomo. I. Lam. XXIV. (1791-1795)
Ahora bien, en el siglo XVIII existen artes de arrastre con embarcación que muestran diferencias
con lo que hemos descrito en los párrafos anteriores. En el diccionario de Sáñez no todas las
representaciones de este tipo de arrastre muestran embarcaciones latinas; esto solo es cierto para la
pesquería del Bou. Ni tampoco todos los copos son iguales; en la lamina XXX del Tomo I que lleva como
título “Arte para pescar anguilas” (Fig. 8) se muestra un arte usado en la Albufera de Valencia que
formalmente es similar al del Bou, aunque de menores dimensiones. Las embarcaciones pueden ser una
o dos, pero redondas y no latinas como en el Bou, y el copo muestra en su interior un cono truncado de
APROXIMACIÓN A LOS ARTES DE PESCA EN EL SIGLO XVIII
100
red para impedir los escapes, como en
las nasas denominadas Garlito y
Mornell, elemento que no tiene la red
del arte de Parejas. En su descripción,
Sáñez también lo denomina Gánguil
(1988, 78), lo que nos conduce
nuevamente al problema de la
polisemia, y lo que es aún más
interesante, nos informa que “en la
misma Albufera para la misma pesca
de anguilas, róbalos, lisas y doradas
ponen sedentariamente ó de firme la
propia red, con el nombre de Parada
de Gánguil, (Fig. 38) formando dos
filas de estacas y redes”, (Sáñez, 1988,
244) con lo que nos encontramos con
un arte formalmente similar al Garlito,
que es una nasa, pero que se utiliza
tanto como arte sedentario como de
arrastre. No deja de ser interesante la
similitud formal de estas nasas con alas o bandas, como son las Mareales y los Garlitos, (Figs. 12 y 13)
con los primeros artes de arrastres con embarcación; la tracción que ejercen éstas sobre el arte produce
ese flujo de agua necesario para la eficacia de la red. En este sentido en las Observaciones se transcribe
una descripción de Duhamel sobre la acción de pesca del Bou que resulta muy reveladora: “Los barcos
corren á velas llenas de viento en popa, y tiran con tal rapidez [el arte] que equivale á una fuerte
corriente que entra en la red” (Observaciones…, 1866,13). Con este cambio en la formalidad práctica se
ha conseguido un nuevo arte que permite explotar biotopos antes vedados.
5.2. LOS CONFLICTOS POR UN ARTE NUEVO
Nuestra propuesta de que el Gánguil tenga su origen en las nasas de alas o bandas, no establece
cuándo pudo tener lugar ese cambio de uso, pero sí que implica un cambio sustancial en la explotación
del ecosistema. Sin duda, este nuevo uso del instrumento debió comportar un aumento del esfuerzo
pesquero sobre las especies objeto de pesca. Sin embargo desconocemos si tuvo como consecuencia
conflictos entre los usuarios del recurso, y de ser así cómo los resolvieron; es de suponer que lo harían
Fig. 38 Parada de Gánguil. Dicc. A. Sáñez Reguart, Tomo. III. Lam.
XLIX. (1791-1795)
APROXIMACIÓN A LOS ARTES DE PESCA EN EL SIGLO XVIII
101
incorporando el nuevo arte a la lógica de uso propia de un sistema de explotación gremial-comunal. Por
el contrario, sabemos que esto no se produjo con el Bou, más bien parece que la aparición de este arte
nuevo generó rechazo por parte de los gremios (López Linaje y Arbex, 1991,35; López Losa, 2003, 39).
La implantación de esta nueva técnica pesquera generó conflictos que algunos autores han
calificado de ecológicos, considerándolos un conflicto por los recursos, en este caso la pesca. Aceptando
aun con reparos que los conflictos por un recurso puedan ser todos calificados de ecológicos, se hace
necesario determinar qué parte del conflicto se produce por el recurso y qué parte no; o lo que es lo
mismo, qué parte del conflicto se debe a la ruptura de la lógica del uso, y por tanto a la conservación de
ese recurso, y qué parte se debe a la lógica de la asignación, es decir a la competencia por el mercado.
En Valencia la oposición de los pescadores de la Albufera a que los pescadores del mar pesquen con el
Bou (Observaciones…, 1866, 7) no puede deberse a una competencia por el recurso, pues los ámbitos
físicos de actuación están claramente delimitados siendo de hecho ecosistemas diferentes. Tampoco
puede deberse a la tecnología pesquera empleada, pues como ya hemos comentado, una modalidad de
Gánguil usado en la albufera es un arrastre a vela. Así pues, el motivo no puede tener carácter ecológico
puesto que no compiten por el mismo recurso, debiendo ser en este caso un conflicto de competencia
por la asignación segundaría, la del precio del pescado en el mercado. Con esta afirmación no
pretendemos negar el posible carácter ecológico de otros conflictos motivados por la generalización del
Bou, únicamente señalamos la necesidad de seguir profundizando en su conocimiento.
5.3. LOS GREMIOS Y EL BOU
Tradicionalmente se ha visto la pesca en la España del XVIII como el momento de su resurgir
después de un periodo de decadencia. Tras el siglo XVI en el que se desarrollaron unas pesquerías
“ejemplares y modernas” (García Fajardo y Fernández Pérez, 1993, 10) acordes con las glorias
imperiales, el siglo XVII supuso una decadencia de la que no se sale hasta el siglo XVIII, cuando en
palabras de Martínez Shaw y Fernández Díaz (1984, 183), se produce una verdadera reconversión del
sector pesquero. Como causas de esa decadencia se han propuesto las continuas guerras con otros
estados, la alta carga impositiva sobre los productos que rinden beneficios más altos (como la sal), la
presión ejercida sobre los pescadores españoles en los mares del norte por parte de otros países, y la
escasa protección prestada a estos por el estado español (García Fajardo y Fernández Pérez, 1993, 43).
Por otro lado, con independencia de las causas y del carácter ejemplar o decadente de las pesquerías
españolas, las referencias son casi exclusivamente a las del bacalao y a la caza de la ballena, que tienen
un claro carácter industrial y precapitalista. En cualquier caso, la firma del Tratado de Utrecht por el que
Terranova pasaba a posesión de Gran Bretaña supuso el fin de estas pesquerías.
APROXIMACIÓN A LOS ARTES DE PESCA EN EL SIGLO XVIII
102
Por lo que respecta a las pesquerías peninsulares, las únicas que han ocupado la atención de los
estudiosos han sido las del atún en el Mediterráneo y las sardinas en el Cantábrico. Pesquerías, que con
independencia de las causas de su estado decadente en el siglo XVII (que necesariamente debieron ser
otras), también responden a ese carácter industrial precapitalista de pesquería masiva. Y es esto, su
carácter masivo, lo que tienen en común con el Bou (López Linaje y Arbex, 1991,112). Sin embargo esta
pesca de arrastre tiene un carácter distinto, su implantación implica ahondar en la fractura de la
institución que hasta ese momento gestiona el recurso en las aguas peninsulares -los gremios de
pescadores- porque la consolidación de la pesca de carácter capitalista no es compatible con la
existencia de esa estructura gremial.
Así pues, el problema con que se enfrentan los gremios de pescadores no es la aparición de una
nueva técnica pesquera -pues como hemos visto el Bou no es en rigor una nueva técnica- sino un
cambio mucho más profundo: la transformación del marco institucional que rige la actividad pesquera.
Un nuevo marco, en el que la pesca de arrastre desde embarcaciones propulsadas a vela encuentra las
condiciones favorables para su desarrollo; en un primer momento mediante el incremento del esfuerzo
pesquero por el aumento de tonelaje de las embarcaciones y posteriormente, como consecuencia de
ese incremento, con el acceso a caladeros no explotados hasta ese momento. En los dos casos con un
incremento considerable de las capturas.
Y como en todo cambio institucional este no está exento de conflictos, que han dejado rastros
documentales. Uno de ellos es el recogido en la Representación que la Real Audiencia de Cataluña dirige
en 1681 al Rey Carlos II, a propósito de un contencioso entre la cofradía de pescadores de Barcelona y
los dueños de dos gánguiles. Este texto estudiado, y reproducido en parte, por J. López Linaje y J.C.
ArbexP5F
98P (1991, 109ss) tiene un indudable interés por retrotraer los antecedentes históricos de esta
pesquería a 1594, y especialmente, por la información relativa a la percepción de la propiedad de los
recursos pesqueros en ese momento. Estos autores enmarcan la Representación en un conflicto
jurisdiccional entre la Real Audiencia de Cataluña y la Baylia General, en el que la primera defiende los
intereses de la cofradía de pescadores, y la segunda los de los propietarios de los gánguiles,
representando a “dos grupos sociales que por esas fechas, no hacían sino comenzar un enfrentamiento
multisecular: los gremios tradicionales, con toda su rigidez ordenancista y afán de control social, aunque
también fuente de socorro mutuo y estabilidad laboral, frente a los emergentes novatores técnicos-
económicos o individuos disidentes que, en lo referente a la pesca, acabarían conformando en la
centuria siguiente, el resonante grupo de los fomentadores catalanes, esos adelantados del capitalismo
pesquero español” (1991, 210).
98 Tengo que hacer notar que no conozco el documento en su integridad y que cito a través de estos autores.
APROXIMACIÓN A LOS ARTES DE PESCA EN EL SIGLO XVIII
103
En palabras de López y Arbex se trata de un “conflicto de indudable interés ecológico y
económico”, pues lo que está en juego no es otra cosa que la apropiación y asignación de un recurso
limitado: el caladero. El caladero en cuestión, definido como el área en que es efectiva la actividad
pesquera, tiene unas dimensiones conocidas, que estos autores, atendiendo a las “indicaciones de los
pescadores barceloneses sobre la amplitud de su escenario productivo”, estiman en torno a los 200 Km2
únicamente (1991, 210)P6F
99P. Entiendo que con el subrayado de “su”, en alusión al escenario productivo,
los autores están enfatizando el sentimiento de posesión de este caladero por parte del gremio de
pescadores de Barcelona y, en consecuencia, el carácter de caladero común de la cofradía. En la postura
contraria encontramos otra reivindicación de posesión por parte de Ioseph Miguel, dueño de uno de los
gánguiles, en el sentido de actuar sobre un mar libre, del que con su arte toma posesión. La cuestión
crucial es dilucidar si la cofradía y Ioseph Miguel reivindican la misma posesión, entrando de este modo
en la cuestión sustancial del conflicto la “propiedad, uso y jurisdicción” del mar (López Linaje y Arbex,
1991, 209).
La afirmación de estos autores no puede ser más acertada, porque lo que se está operando, más
bien culminando, es un profundo cambio ideológico que también tiene su plasmación jurídico
institucional sobre la propiedad del mar, que poco a poco va dejando ser común para ser libre. No hace
falta recordar que en 1609 Hugo Grocio publicó Mare liberum, tratado con el que postula que el mar no
es propiedad de nadie y en consecuencia es libre. Y aunque el trasfondo de esta tesis es el interés
económico del comercio internacional, la pesca en la medida en que forma parte de ese bien libre, se
debía considerar también libre (Juste y Castillo, 1983, 45).
En este contexto, la implantación de la Matricula de Mar en España se ha querido ver como una
reafirmación de los gremios de mareantes, pues la obligación de matricularse, y por tanto de servir en la
Armada, era a cambio de conceptuar la pesca como “una actividad exclusiva de los inscritos en las listas
de la armada”, lo que es interpretado como “un intercambio entre el Estado y estos” (López Losa,
2011,17-18), reforzando de esta forma la actividad gremial mediante “els privelegis, les exepcions
otorgades als matriculats, el fet que àdhuc tinguessin jurisdicció pròpia per a la administració de justícia,
convertien a la gent de mar en un estament totalment a part a cada població del litoral, subjecte només
al ministre de Marina a la capital de cada provincia, o als subdelegats a les altres poblacións,” (Jovet,
1980, 10-11).
Pero esta idea no es unánimemente compartida por todos los que han tratado la cuestión. Si se
mira con distancia desde la óptica de la pesca comunal practicada por los gremios, el privilegio de la
pesca en exclusiva no es tal, pues ya lo tenían con anterioridad. Solo ellos, los pescadores agremiados,
podían pescar en sus caladeros comunales con independencia de la propiedad formal de ese bien
APROXIMACIÓN A LOS ARTES DE PESCA EN EL SIGLO XVIII
104
comunal: la ciudad o la corona. Con las ordenanzas lo que se está produciendo es un cambio
jurisdiccional en la propiedad del mar, pues al permitir que cualquier matriculado pueda practicar la
pesca, la Corona lo que está haciendo es arrogarse la propiedad de toda la pesca para otorgarla a los
matriculados. La consecuencia no es otra que la ruptura de la gestión comunal del recurso, y así es visto
por Pascual Fernández (1991, 181): “La posesión del mar ya no era de todos, los comunes habían
desaparecido, y solo se podía llegar a ellos a través de un alto precio” , y por Alegret: “La creación de la
Matrícula de Mar fue el primer atentado directo que los Gremios sufrieron contra su espíritu
corporativista y contra los privilegios que hasta esa fecha habían gozado” (1996, 176). Por otro lado,
como hemos visto, estos gremios ya venían sufriendo un incipiente proceso de privatización de la pesca
mediante la privatización de los artes.
Junto a esa idea de un mar libre nos encontramos a lo largo del siglo XVIII con la
deslegitimización de los gremios. Frente al rigor ordenancista de estos, la palabra “libertad”, deviene
habitual en el discurso de la Ilustración y es ampliamente repetida en las Ordenanzas de Marina en que
se enmarca la Matrícula. En este contexto los recursos naturales adquieren una dimensión nueva, no
solo porque se intensifica la explotación de estos, sino también porque se teoriza sobre ellos,
posiblemente por esa causa, en términos económicos. La Fisiocracia con su economía natural diferencia
claramente entre lo que hoy llamamos recursos disponibles o stocks de un lado y recursos renovables de
otro, que los fisiócratas denominaban respectivamente, bienes fondo y riquezas renacientes (Naredo,
1987, 510). En consecuencia la conservación de los bienes fondo es fundamental para la economía pues
posibilita mediante el trabajo las riquezas renacientes, y el ejemplo más evidente de este postulado es la
agricultura, que conceptuaron como la actividad productiva por excelencia, pues puede producir
perpetuamente bienes consumibles, sin menoscabo de las fuentes de su producción. En su opinión, es la
agricultura la que proporciona un producto neto; una cantidad de bienes superior a los utilizados como
materia prima, como reposición del capital productivo y como pago de los salarios. Y junto a ésta, dieron
la consideración de actividad productiva y generadora de riqueza a todas las actividades encaminadas a
obtener aquellas producciones de la tierra consideradas de utilidad para el hombre. Por ello la pesca y la
minería encabezan, junto a la agricultura, el famoso Tableau Économique de Quesnay, en el que
explícitamente se afirma que además de los agricultores, los hombres ocupados en la pesca deben ser
incluidos en la clase de aquellos que producen (Naredo, 1987, 84). Para los fisiócratas la pesca no era
una cuestión menor. De hecho para Sáñez es una “evidencia que nuestras pesquerías es una cosecha
mayor que lo que hasta ahora se había creído, y que compite con las de primer orden en la agricultura”
(Sáñez, 1988, 94).
Maximizar estas producciones es el objetivo de la pesca en ese momento y el Bou cumple este
objetivo a la perfección. Hasta entonces ningún arte permite un incremento de las capturas mediante el
aumento del esfuerzo pesquero, al tiempo que reduce la mano de obra, y todo ello solo con inversión de
APROXIMACIÓN A LOS ARTES DE PESCA EN EL SIGLO XVIII
105
capital: “De la corrida de un lance, supongamos de seis horas, sacará a lo menos la misma porción de
pescado que diez Palangreros, ocupando el propio tiempo en iguales circunstancias de mar proporción
guardada” (Sáñez, 1988,97). Sin embargo, el Bou tiene un problema: hipoteca los denominados bienes
fondos y es visto como un arte que descasta los mares (Sáñez, 1988,94). Por eso, ese nuevo arte de
pesca supone un dilema para los fisiócratas, apologetas del laissez faire, en cuya órbita, se encuentran
sin duda, Duhamel de Monceau y Sáñez Reguart. Para este último: “las seguridades del lucro hace
preferible la Pareja á los demás artes; pero al mismo tiempo sus dimensiones, figura y aplicación: todo
lo que en el momento coopera á la mayor ganancia del que usa de ella, perjudica sucesivamente á la
prosperidad y fomento general de la pesca y las demás clases de pescadores [….] esta contraposición
exige un medio ó recurso, que corrigiendo los notorios perjuicios del uso de la Parejas, evite la
decadencia de los demás artes de pescar: surtan los puertos según piden: y no queden expuestos á
perecer ó desamparar sus domicilios los muchos marineros que en el día subsisten de la pesquería de
ellas”. Y aun siendo consciente que “la conciliación es muy difícil […] se ha procurado estudiar la
dificultad lo posible, y según sus circunstancias y efectos, corrigiendo aquel arte de suerte que cada
parte útil subsista, y el mal se desvanezca” (Sáñez, 1988, 94). Con esto Sáñez propone la aplicación con
carácter general de unas modificaciones correctoras que garanticen la compatibilidad del arte con el
recurso.
Pero se olvida de los gremios, pues al arte no es el problema, solo es su manifestación. El
verdadero problema es la institución que gestiona el recurso; más bien su incipiente desaparición. El
paso de la gestión de la pesca mediante una institución de carácter gremial a una estatal, supone un
cambio radical, no solo en la estructura social, sino también en los impactos sobre el recurso. El estado
tiene que imponer una nueva legitimidad mediante medidas coercitivas, para las que, por otro lado, no
tiene los instrumentos necesarios: “el medio de hacer turnar a la gente para evitar este daño, de modo
que todos se aprovechen de la mies del Bou influye poco, porque es menester que con el abandono de
los mares todos los artes se conviertan en Parejas: y en este caso no hay necesidad de turno, o por
mejor decir, quanto más numeroso sea el Gremio, deberá hallar más efectiva su miseria, porque a más
hombres, menor será la parte que corresponda” (Sáñez; 1988, 97). Con la imagen del “abandono de los
mares” Sáñez muestra la ausencia de normas en un mar que está dejando de ser común.
Pero el Bou implica un cambio aún más profundo: su capacidad para transformar el biotopo en
el que actúa. Hasta la generalización de este arte, su incidencia en aquel era inapreciable, y en caso de
serlo, éste tenía carácter anecdótico. Es el caso del Consejo de Orihuela, que en 1408 hizo grandes
gastos en sus intentos de adecuar el lecho marino de cala Cornuda a la pesquería de la jábega,
eliminando “una peña o cantal bajo del agua, que hacia gran daña a la jarcia que se rompía si se hacía en
ella” (Bellot, 1956, 317); no lo consiguieron. En el caso del Bou, nos encontramos con un fenómeno
nuevo, que ya se plantea en el siglo XIX a propósito del perjuicio que esta pesca produce en “la
APROXIMACIÓN A LOS ARTES DE PESCA EN EL SIGLO XVIII
106
multiplicación de los peces” que plantea Sáñez, (1988, 98); su capacidad para transformar el medio sin
que esto le suponga un perjuicio. El autor de las Observaciones (1866, 14) se plantea, por supuesto sin
ningún criterio científico, que: “si el Bou es [el arte] que mas pescado coge, el más útil de cuantos la
activa industria ha podido inventar, pues que ofrece más abundancia y más medios de subsistir al
hombre. Si trastorna los fondos, y arranca las yerbas, ¿por qué a imitación de la agricultura con los
vegetales, no ha de ser esta operación útil para los peces?”, basando esta reflexión en la evidencia de
que siguen pescando después de muchos años de práctica.
Fig. 39 Bou de puertas o Trole ingles. Dicc. B. Rodríguez Santamaría, 1923. pp. 179
APROXIMACIÓN A LOS ARTES DE PESCA EN EL SIGLO XVIII
107
Recientemente en el número 489 de la revista Nature se ha publicado un artículoP7F
100P sobre los
efectos de la pesca de arrastre sobre el lecho marino que responde, en parte, esa pregunta (Puig et alli,
2012). Y hacemos esta salvedad porque el arrastre que se práctica hoy es sustancialmente diferente del
practicado en los siglos XVIII y XIX. El Bou de Puertas o Trole (Fig.39) es un arte mecanizado capaz de
ejercer un esfuerzo pesquero incomparablemente superior al vélico, pero en cualquier caso la
apreciación de las Observaciones se hace después de más de cien años del inicio de estas prácticas
pesqueras, por lo que hemos de suponer que se basan en la apreciación empírica de la no disminución
de capturas. El estudio se ha realizado en el noreste de la costa catalana, en el cañón submarino de La
Fonera, también denominado de Palamós, y tiene como objeto la transformación morfológica de los
taludes continentales por el impacto de la pesca de arrastre, comparando este proceso con los
producidos por la agricultura en tierra firme. El trabajo resalta las importantes consecuencias ecológicas
y los efectos sobre la biodiversidad marina de este tipo de pesca, no obstante también destaca que en
estas costas, y fondos sedimentarios, algunas especies de interés comercial no parecen verse afectadas
de forma crítica, como prueba el hecho de que se sigan pescando en los mismos caladeros. Esta
evidencia de la capacidad del Bou de transformar el biotopo sobre el que actúa, no resuelve del todo la
cuestión planteada en las Observaciones; esto es, conocer si estos cambios en la morfología del lecho
marino, como consecuencia de la remoción de los sedimentos, tienen entre sus consecuencias favorecer
a unas especies en detrimento de otras, en cuyo caso nos encontraríamos ante el hecho singular de que
el arte se favorece así mismo, eso sí, con el perjuicio de otras muchas especies. Pero esa es otra
cuestión, es el debate actual; en el siglo XVIII el debate era otro.
Hoy determinar el esfuerzo pesquero que se puede ejercer en caladero es uno de los objetos de
trabajo de la biología pesquera y en ellos, la relación entre la tecnología pesquera utilizada y su impacto
en el recurso es una cuestión profusamente estudiada. Conocer los parámetros con los que una práctica
pesquera es compatible o no con la autorreproducción de los stocks sobre los que se ejerce, es
determinante para establecer los artes a utilizar y las normas que regulen la actividad. No obstante,
determinar la cantidad máxima de capturas no es una tara fácil; las variables que intervienen en la
determinación del esfuerzo pesquero sobre un caladero son complejas, no solo en su dimensión
biológica, sino también social, pero la variable que nos interesa en este momento es la que tiene que
ver con el procedimiento (la tecnología pesquera), porque antes del conocimiento científico de la
biología marina, la elección y normativa de los artes de pesca ha sido el criterio a seguir en la gestión del
recurso. En este sentido el arte de pesca adquiere una dimensión histórica nueva.
100 P. Puig, M. Canals, J.B. Company, J. Martín, D. Amblas, G. Lastras, A. Palanques, A. M. Calafat. Ploughing the deep seafloor. Nature. DOI: 10.1038/nature11410. (http://www.csic.es/web/guest/buscar?p_p_state=maximized&p_p_lifecycle=1&_contentviewerservice_WAR_al..-77k)
APROXIMACIÓN A LOS ARTES DE PESCA EN EL SIGLO XVIII
109
6. CONCLUSIONES
El punto de partida de esta discusión es el hecho de que la historiografía solo ha visualizado la
pesca masiva de carácter industrial. De esta manera se hacen invisibles otras actividades pesqueras que
posiblemente tuvieron menor impacto económico, pero que sin duda permitieron la subsistencia y
reproducción de los grupos de pescadores, proyectando al tiempo una imagen del pasado del mar
Mediterráneo en el que la pobreza del entorno ambiental se extiende a la actividad pesquera.
Por otro lado, la idea de una larga, larguísima, pervivencia de los artes de pesca ha contribuido a
aceptar una aparente inmovilidad en la pesca, que ha dificultado el avance en el conocimiento histórico
de esta actividad económica. Investigación que por otra parte, se ha centrado mayoritariamente en
determinar formas de apropiación y asignación de este recurso y por tanto en las instituciones que los
gestionan. Ahora bien, este conocimiento no solo pasa por caracterizar la propiedad del recurso, sino
también la forma cómo se realiza esa apropiación mediante lo que conocemos como artes de pesca: los
instrumentos que se intervienen, la forma en que se utilizan, y las normas que los rigen. Estas tres
cuestiones constituyen una parte consustancial de la institución gremial porque antes de que el
desarrollo de la biología permitiera determinar el esfuerzo pesquero en un caladero, el criterio seguido
para la conservación del recurso fue la elección de los artes a utilizar y las normas a seguir, dentro de
una lógica de uso que permite la autoreproducción gremial. En este sentido el conocimiento de los artes
de pesca adquiere una dimensión histórica nueva.
No obstante, creo que la participación de esos artes de pesca en los procesos de apropiación y
asignación del recuso pesquero no está suficientemente establecida. No se conocen bien pese a ser
esenciales para la comprensión histórica del hecho pesquero. Es en consecuencia necesario asignar
cronología a los artes de pesca para dotarlos de significación histórica. Con este propósito propongo la
identificación de dichos artes mediante la caracterización de tres formalidades:
1. La formalidad material, es decir la descripción de su forma y de los materiales que lo
conforman.
2. La formalidad práctica, entendida como la forma y los medios con que se usan (en sentido
amplio debe incluir los conocimientos adquiridos y reproducidos dentro de la comunidad
que los hace servir).
3. La formalidad normativa o institucional, en tanto que conjunto de normas de derecho
consuetudinario que siguen los pescadores, no solo en el proceso de asignación del recurso
entre los artes practicados por el gremio, sino también para determinar quiénes participan
con cada arte y cómo se asigna lo obtenido entre los pescadores que los trabajan.
APROXIMACIÓN A LOS ARTES DE PESCA EN EL SIGLO XVIII
110
Por este medio creo posible otorgarles dimensión histórica, evitando así que “transiten” por las
diferentes formaciones sociales sin aportar ningún conocimiento sobre ellas.
Esta propuesta pensamos que es válida para algunos artes de nasas practicados en la Edad
Moderna en el Golfo de Valencia, como son la Andana de nasas, la Andaneta y el Andanón, pues parece
claro en los tres que cuando un pescador del gremio de valencia se refería a cualquiera de ellos, tanto él
como su interlocutor entendían que se trataba de una práctica con una reglamentación especifica, que
incluía tanto las características materiales del instrumento como el conocimiento de su práctica, pero
sobre todo tenían plena conciencia que eran formas de gestión y asignación de la pesca de carácter
comunitario.
También en el caso de la almadraba esta propuesta de caracterización permite superar la idea
establecida en el siglo XVIII por Sáñez Reguart de la existencia de tres tipos de almadrabas (de vista y
tiro, de buche y de monteleva), que perviven desde la Antigüedad clásica. Por el contrario, propongo un
origen y evolución de la almadraba que en sus estadios más remotos pudiera haber tenido formas
protocooperativas con cetáceos, para más adelante desarrollar de la técnica del embalo (golpear la
superficie del mar para dirigir la pesca), que a través de su etimología árabe, proporciona el nombre
genérico a la pesquería en castellano. Su condición de pesca masiva, estacional y ocasional determina un
original carácter comunal, que se irá perdiendo en formaciones sociales que entren en contradicción
con esta forma de apropiación de los recursos.
En consecuencia la evolución propuesta parte de suponer que las formas de apropiación de
carácter protocooperativo y la técnica del embalo, dieron paso a tecnologías más complejas que
engloban lo que comúnmente se conoce como la almadraba de vista y tiro como son los artes de
arrastre con copo, el sedal o la mera jábega de Sáñez. Las almadrabas de calamento combinado móvil-
fijo, las de buche, son consecuencia de una estrategia de reducción de costos en su adecuación a una
economía precapitalista. El último tipo de almadraba, de calamento exclusivamente fijo, las de
monteleva, se pueden entender como una adaptación a parajes potencialmente muy productivos, por la
frecuencia de paso de la pesca, que mediante el aumento del esfuerzo pesquero -las dimensiones de las
redes de intercepción- permiten una reducción en mano obra aún mayor, sin gran incidencia en las
capturas.
El caso de la pesca del Bou nos permite identificar el origen y seguir el proceso evolutivo de un
arte que ejemplifica la relación, o más bien su ruptura, entre el arte y la institución gremial que gestiona
el recurso. El incremento del esfuerzo pesquero mediante aumento de las dimensiones de redes rompe
tanto la lógica de uso como la de asignación de carácter gremial, en favor de otra lógica de carácter
capitalista. La deslegitimización de los gremios en el proceso de transición a ese modo de producción,
posibilita la utilización de instrumentos de pesca conocidos sin atenerse a las normas que los rigen,
dando origen a un arte nuevo, el Bou, porque nueva es la lógica que lo rige.
APROXIMACIÓN A LOS ARTES DE PESCA EN EL SIGLO XVIII
112
BIBLIOGRAFÍA
AGUILERA KLINK, F. (ed), 1995: Economía de los recursos naturales: un enfoque
institucional, Ed. Fundación Argentaria, Madrid.
AGUILERA KLINK, F. 1990: El fin de la tragedia de los comunes. Ed, FUHEM/CIP, Madrid.
ALEGRET I TEJERO, J.L. 1990: “Del corporativismo dirigista al pluralismo democrático: las
cofradías de pescadores en Cataluña” ERES, Serie de Antropología, Vol. 2 nº1.
ALTAMIRA Y CREVEA, R. 1890: Historia de la propiedad comunal, Imp. J. López Camacho,
Madrid.
ANSOLA FERNÁNDEZ, A. 2005: “Una pesca feliz: A propósito de Alfredo Saralegui y sus
Pósitos de pescadores (1913- 1936)”, VIII Congreso de la Asociación Española de
Historia Económica, Galicia.
ARBEX, J.C. 1988: “Introducción” al Diccionario histórico de los artes de la pesca nacional de
A. Sáñez Reguart (1791-1795), M.A.P.A., Madrid, pp. 11-27.
AZKARATE, A. HERNÁDEZ, J. A. NÚÑEZ, J. 1992: Balleneros vascos del siglo XVI.
(Chateau Bay, Labrador, Canada) Estudio arqueológico y contexto histórico.Servicio
Central de Publicaciones del Gobierno Vasco. Vitoria-Gastei.
BELLOT, P. 1956: Anales de Orihuela (siglos XIV-XVI); Torres Fontes (Ed.) 2vol., Orihuela.
BERNAL CASASOLA, D. (ed), 2009: Arqueología de la pesca en el Estrecho de Gibraltar: De
la prehistoria al fin del mundo antiguo, Universidad de Cádiz.
BLASCO IBAÑEZ, V. 1920: “Flor de Mayo” Obras completas, Ed Aguilar, Madrid.
BOIRA I MAIQUES, J. V. (ed), 2000: “Introducción” a, València Marítima I. la pesca del bou,
tempestes i naufragis. De J. Huertas Morión Diputació de València, pp. 17-68.
BRAUDEL, F. 1987: El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en época de Felipe II. F.C.E,
México, D.F.
BUTI, G. 2007, 2010: “Techniques de pêche et protection des ressources halieutiques en France
méditerranéenne”, en Pesci,barche, pescatori nell´aera mediterránea dal Medievo all´atà
contemporánea, Milán
CABRERA GONZÁLEZ, M.R. 1997: El món mariner a Dénia, Estudi etnolingüístic, Ed. “Juan
Gil-Albert”, Alicante.
CALVO DELCÁN, C. 1990: OPIANO, De la caza y De la pesca, Traducción, introducción y
notas, Biblioteca Clásicos Grecos, Madrid.
APROXIMACIÓN A LOS ARTES DE PESCA EN EL SIGLO XVIII
113
COLL, M. y PALOMERA, I. 2007: “Hacia el estudio y la gestión pesquera basada en el
ecosistema” Ecología Política, nº 32, 87-89
CROSBY, A.W. 1988: Imperialismo ecológico, Ed. Critica, Barcelona.
DANA, R.H. 1944: Dos años al pie del mástil, Buenos Aires, Espasa-Calpe.
DE LA CUEVA SANZ, M.S. 1990: Artes y aparejos, Tecnología pesquera, Madrid, M.A.P.A.
DELGADO, A. 2011: Pesca y conservas de pescado en la costa de Huelva (España) (s.VI a.C.-
s. IV d. C.), Editorial Académica Española.
DUVIGNEAUD, P. 1978: La síntesis ecológica, Ed. Alambra, Madrid.
ESTEBAN PAVO, R. 2008: Abundancia, estructura social y parámetros de historia natural de
la orca (Orcinus orca) en el Estrecho de Gibraltar,
0Thttp://www.circe.biz/files/esteban2008.pdf.0T
FAGAN, B. 2008: La pequeña edad de hielo, Ed. Gedisa, Barcelona.
FERNÁNDEZ DE PAZ, E. 1991: Carpintería de Rivera, Ed. Junta de Andalucía, Sevilla.
FERNANDEZ NAVARRETE, M. 1846: Disertación sobre la Historia de la Náutica y de las
Ciencias Matemáticas, Imp de la Viuda de Calero. Madrid.
FLORIDO DEL CORRAL, D. 2003: “Las almadrabas como sistema cultural de pesca”, Boletín
del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. 0TUhttp://www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/1566#.VAi0evl_sosU0T
FONTANA, J. 1992: La historia después del fin la historia, Critica, Barcelona.
FRIAS CASTILLEJO, C., MOYA MONTOYA, J. A. 2005: “La almadraba: una pesquería
milenaria a través del documental” III Congreso Internacional de Estudios Históricos
del Mediterráneo: Cultura de mar y de la sal, pp 167-182, Santa Pola.
GARCIA FAJARDO, I. y FERNÁNDEZ PÉREZ, J. (ed), 1993: Colección de producciones de
los mares de España. De Antonio Sáñez Reguart, M.A.P.A, Madrid.
GARCÍA TISCAR, S. 2009: Interacciones entre Delfines Mulares (Tursiops truncatus), Orcas
(Orcinus orca), y pesquerías en el Mar de Alborán y Estrecho de Gibraltar. Directores:
Ángel Baltanás, Graham Price & María Begoña Santos. Enero 2010 0TUhttps://www.uam.es/departamentos/ciencias/ecologia/Web%20Investigacion/Tesis/tesistesinas.htmU0T
GARCÍA VARGAS, E. Y FLORIDO DEL CORRAL, D. 2011:“Tipos, origen y desarrollo
histórico de las almadrabas antiguas. Desde época romana al imperio bizantino” en
Pescar con arte : Fenicios y Romanos en el origen de los aparejos andaluces. Catalogo
de la exposición Baelo Claudia, Ed. Universidad de Cádiz, pp. 231-254.
APROXIMACIÓN A LOS ARTES DE PESCA EN EL SIGLO XVIII
114
GIMÉNEZ LÓPEZ, E. 1981: Alicante en el siglo XVIII: economía de una ciudad portuaria en el
Antiguo Régimen, Ed. I. Alfonso el Magnánimo, Valencia.
GIRÁLDEZ RIVERO, J. 1993: “El conflicto por los nuevos artes: conservacionismo o
conservadurismo en la pesca gallega de comienzos del siglo XX”, Ayer nº 11 Marcial
Pons, Madrid.
GIRÁLDEZ RIVERO, J. 1997: “Las bases históricas de la actividad pesquera en España”,
Papeles de Economías Española, nº 71, Madrid, pp 33-47.
GONZALEZ BERNALDEZ, F. 1981: Ecología y paisaje, Ed. Blume, Madrid.
GONZÁLEZ DE MOLINA, M. 1993; Historia y medio ambiente, EUDEMA, Madrid.
GONZALEZ DE MOLINA, M. y MARTÍNEZ ALIER, J. (ed) 1993: Historia y Ecología,
Revista Ayer nº 11, Marcial Pons, Madrid.
GONZÁLEZ DE MOLINA, M. y MARTÍNEZ ALIER, J. (ed), 2001: Naturaleza transformada,
Icaria, Barcelona.
GRANDE DEL BRIO, R. 1982: Sociología de la caza, Madrid, Istmo.
HERNÁNDEZ, F. (ed) 1998: Historia Natural de Cayo Plinio Segundo, Vol. 2, México.
HUERTAS MORION, J. 1981: Los últimos veleros del Mediterráneo. Torrevieja marinera,
Tomos I y II, Ed C.E.C.A, Alicante.
HUERTAS MORIÓN, J. 2000: València Marítima I. la pesca del bou, tempestes i naufragis,
Boira i Maiques, J.V. (ed), Diputació de València.
HUERTAS MORIÓN, J. 2006: València Marítima II. Els altres protagonistes de la navegació
valenciana: dels constructors a les embarcación. Boira i Maiques, J.V. (ed), Diputació de
València.
HUERTAS MORIÓN, J. 2008: València maritima III. Vida i mort a la Vaència marítima.
Guerra, contraban i construcció portuaria. Boira i Maiques, J.V. (ed), Diputació de
Vaència.
JORDÀ FERNÁNDEZ, A. 2008: El derecho portuario en la historia (De los orígenes a la
codificación). Ed. Autoridad Portuaria de Tarragona, Tarragona.
JUSTE RUIZ, J. y CASTILLO DAUDI, M.V. 1983: La pesca alicantina: ante el actual proceso
de revisión del derecho del mar, Instituto de Estudios Alicantinos, Alicante.
KAPP, K.W.1970: Los costes sociales de la empresa privada, Ed, Oikos-tau, Barcelona.
KROPOTKIN, P. 1978: El apoyo mutuo. Un factor de la evolución, Ed. Zero ZYX, Bilbao.
APROXIMACIÓN A LOS ARTES DE PESCA EN EL SIGLO XVIII
115
LÓPEZ LINAJE, J. ARBEX, J.C. 1991: Pesquerías tradicionales y conflictos ecológicos: 1681-
1794. M.A.P.A., Madrid.
LÓPEZ LOSA, E. 1997: “La propiedad en el mar: acceso a los recursos y territorios de pesca.
Las cofradías de mareantes de la costa vasca (XIV - XIX/XX)”, 0TUwww.euskomedia.org/PDFAnlt/zainak/15/15199217.pdfU0T.
LÓPEZ LOSA, E. 2003: “Derechos de propiedad informales y gestión comunal de las pesquerías
en el Pais Vasco. Un enfoque ecológico-institucional”, Revista de Historia Económica,
Año 21, nº 1, pp. 11-48.
LÓPEZ LOSA, E. 2003: “Derechos de propiedad informales y gestión comunal de las
pesquerías en el País Vasco. Un enfoque ecológico-institucional”, Revista de Historia
Económica, Año nº 21, nº 1, pp.11-50.
LLEONART, J. CAMARASA, J. M. 1987: La Pesca a Catalunya, el 1722. Segons un manuscrit
de Joan Salvador i Riera, Museu Marítim, Diputació de Barcelona.
LLORCA IBI, F.X. 2000: El llenguatge mariner de la Marina, Ed Universidad de Alicante,
2000.
LLOVET, J. 1980: La matrícula de Mar i la Província de Marina de Mataró al segle XVIII, Ed.
Dalmau, Barcelona.
MARGALEF, R. 1980: Ecología, Ed. Omega, Barcelona.
MARGALEF, R. 1981: Ecología, Ed. Planeta, Barcelona.
MARTÍNEZ MAGANTO, J. 1992: “Las técnicas de pesca en la antigüedad y su implicación
económica en el abastecimiento de las industrias de salazón” CuPAUAM, 19-1992, 219-
244.
MARTÍNEZ SHAW, C y FERNÁNDEZ DIÁZ, R. 1984: “La pesca en la España del siglo
XVIII. Una aproximación cuantitativa (1758-1765)”, Revista de Historia Económica, Nº
3, pp183-201.
MAS Y GIL, L. 1979: La pesca en Alicante, C.A.P.A, Alicante.
MATEO, J. 2004: “las Reales Ordenanzas de Marina y la regulación de la pesca en el Ampurdán
durante el siglo XVIII”, AIEF, Figueres 37 pp 111-150.
McEVOY, A.F. 1993: “Historia y Ecología de las pesquerías del Nordeste del Océano Pacífico”,
Ayer nº 11 Marcial Pons, Madrid.
MENARD, C. 2006: La pesca gallega en Terranova, siglos XVI-XVIII, Santiago de Compostela 0TUhttps://dspace.usc.es/bitstream/10347/2263/1/9788497508162_content.pdfU0T
APROXIMACIÓN A LOS ARTES DE PESCA EN EL SIGLO XVIII
116
MOERNO PÁRAMO, A. y ABAD CASAL, L. 1971: “Aportaciones al estudio de la pesca en la
antigüedad”, Habis nº 2, Sevilla, pp. 209-221.
MORALES MUÑIZ, A. 2008: “De los peces a las redes: las artes de pesca desde una
perspectiva arquoictiológica”, ARQUAEOBIOS Revista de Bioarqueología, Sep 2008.
MORALES, A. y ROSELLÓ, E. 1987: “La riqueza del Estrecho de Gibraltar como inductor del
proceso colonizador en la Península Ibérica”, Congreso Internacional del Estrecho de
Gibraltar, Ceuta, pp. 447-457.
MOYA COBOS, L. 2012: “La tradición pesquera entre Fenicios y Cartagineses” Universidad
de Almería.
NAREDO, J. M. 1987: La economía en evolución. Historia y perspectiva de las categorías
básicas del pensamiento económico, Madrid, Siglo XXI.
NAREDO, J.M. y PARRA, F. (ed), 1993: Hacia una ciencia de los recursos naturales, Siglo
XXI, Madrid.
O`SCALAM, T. 1831: Diccionario marítimo español, Imprenta Real, Madrid.
ODUM, E. 1995: Ecología: Peligra la vida, México, Editorial Interamericana.
OLIVER NARBONA, M. 1982: Almadrabas de la costa Alicantina, Universidad de Alicante,
Alicante.
OLIVER NARBONA, M. 1995: Faenando la mar. Pesca en las costas alicantinas, Ed.
Universidad de Alicante, Alicante.
OLLER, F. 1995: Bots i Barques, Ed. Noray, Barcelona.
OSTROM, E. 2011: El gobierno de los bienes comunes, F.C.E, México.
PELLICER PALACÍN, M. 2005: Don Quijote y el mar, Ed, VIS-A-VIS, Barcelona.
PIANKA, E.R. 1982: Ecología Evolutiva, Barcelona, Omega.
REGLAMENTO DE PESCA Y NAVEGACIÓN de La Matricula de Mataró, 1763: Edición
facsímil de 1982, M.A.P.A, Madrid.
RIVIÈRE, G. H. 1993: La museología, AKAL, Madrid.
RODRÍGEZ SANTAMARÍA, B. 1923: Diccionario de artes de pesca de España y sus
posesiones, Santiago de Compostela 2000.
ROIG, E. 1992: La marina del vuit-cents, Ed. Noray, Barcelona.
ROIG, E. 1996: La pesca a Catalunya, Ed. Noray, Barcelona.
ROMEU DE ARMAS, A. 1975: “Las pesquerías españolas en las costas de África.” Hispania,
nº 130, pp 295-319.
APROXIMACIÓN A LOS ARTES DE PESCA EN EL SIGLO XVIII
117
SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, J. O. 1992: Ecología y estrategias sociales de los pescadores de
Cudillero, Ed. Siglo XXI, Madrid.
SÁNCHEZ GASCÓN, A. 1988: El derecho de la caza en España, Ed Tecnos, Madrid.
SÁNCHEZ GASCÓN, A. 1990: El cazador furtivo, Ed. IMA, Madrid.
SÁÑEZ REGUART, A. 1791-1795: Diccionario histórico de los artes de la pesca nacional,
M.A.P.A, 1991, Madrid.
SARMIENTO, M. 1991: “De los atunes y de sus transmigraciones y conjeturas sobre la
decadencia de las almadrabas; y sobre los medios para restaurarlas”, en Pesquerías
tradicionales y conflictos ecológicos 1681-1794, M.A.P.A, Madrid 1991, pp. 61-99.
SOLARI, A. 2008: New non-linear model for the study and the explotation of fishery resources, 0TUwww.acceda.ulpgc.es/bistream/10553/2239/1/3197.pdfU0T
SUBIRÁ JORDANA, G. 1987: Evolución histórica del puerto de Alicante, Ed. C.A.P.A,
Alicante.
TERRADAS, J. 1991: Ecología hoy, Barcelona, Teide.
TORRES RIBELLES, F. J. 1998: Diccionario Marítimo, Universidad de Alicante, Alicante.
VALDÉS HANSEN, F. 2009: “Pescadores y delfines en el norte de España. Historia de su
Interacción desde la Edad Media hasta el siglo XX”, Itsa memoria, Revista de estudios
Marítimos del País Vasco, nº 6, Donostia-San Sebastian, pp 629-641.
VALDÉS HANSEN, F. 2010: Los balleneros en Galicia (siglos XIII-XX).Fundación Pedro
Barrié de la Maza, Santiago de Compostela.
VALVERDE, J.A. 2006: Pesca, ballenas, barcas; Reflexiones y cuaderno de dibujo, V&V/SIA,
Madrid.
VARA DONADO, J. 1989: CLAUDIO ELIANO: Historia de los animales, Ed, Akal/Clásicos,
Madrid.
VARA DONADO, J. 1990: ARISTÓTELES: Historia de los animales, Ed, Akal/Clásicos,
Madrid.
VIRUELA MARTÍNEZ, R. 1993: “Difusió de la pesca del bou en el litoral valencià (Segles
XVIII-XIX)”, Cuadernos de Geografía, Nº 53, pp145-161, Valencia.
VIRUELA MARTÍNEZ, R. 1995: “Aproximació a l´activitat pesquera valenciana del segle
XVIII”, Estudis, nº 21, pp179-200, Valencia.