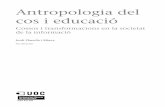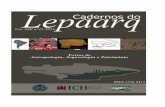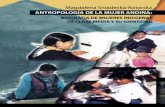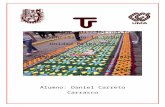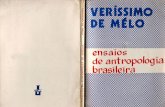ANTROPOLOGIA SOCIAL
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of ANTROPOLOGIA SOCIAL
Revista trimestral publicada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura con la colaboración de la Comisión Española de Cooperación con la Unesco, del Centre Unesco de Catalunya y Hogar del Libro, S.A. Vol. X L , n u m . 2, 1988 Condiciones de abono en contraportada interior.
Redactor jefe: Ali Kazancigil Maquetista: Jacques Carrasco Ilustraciones: Florence Bonjean Realización: Mónica Vergés
Corresponsales Bangkok: Yogesh Atal Beijing: Li X u e k u n Belgrado: Balsa Spadijer Berlin: Oscar Vogel Budapest: György Enyedi Buenos Aires: Norberto Rodríguez
Bustamante Canberra: Geoffroy Caldwell Caracas: Gonzalo Abad-Ortiz Colonia: Alphons Silbermann Dakar: T . Ngakoutou Delhi: André Béteille Estados Unidos de América: G e n e M .
Lyons Florencia: Francesco Margiotta Broglio Harare: Chen Chimutengwende H o n g Kong: Peter Chen Londres: Alan Marsh México: Pablo González Casanova M o s c ú : Marien Gapotchka Nigeria: Akinsola Ak iwowo Ottawa: Paul L a m y Singapur: S. H . Alatas Tokyo: Hiroshi Ohta Túnez: A . Bouhdiba Viena: Christiane Villain-Gandossi
Temas de los próximos números Las relaciones locales-mundiales Modernidad, cultura y desarrollo
Ilustraciones: Portada: Detalle de una acuarela de Paul Gauguin (1848-1903), de un manuscrito titulado Antiguo culto maori, escrito e ilustrado por el propio artista, en Tahiti, en 1892. Ahora en el Museo del Louvre, París. Derechos reservados.
A la derecha: Hacha de ceremonias de nefrita, Nueva Caledonia. D e La pierre et l'homme. Musco Nacional de Historia Natural, París. 1987.
REVISTA INTERNACIONAL DE CIENCIAS SOCIALES
Junio 1988
Tendencias de la antropología 116
PERSPECTIVAS FUTURAS
Cyril Belshaw
José Matos M a r
C . W . Brown
Ikenna Nzimiro
Radoslav Katicic
Retos de la antropología social y cultural en el futuro 201
La antropología del siglo X X I 213
La renovación de la investigación interdisciplinaria
y la antropología de la década de los noventa 221
La antropología de la liberación para el año 2.000 231
Algunas cuestiones fundamentales en lingüística 241
L. Luca Cavalli-Sforza
Paul T . Baker
W u Rukang
CULTURA Y BIOLOGIA
Transmisión cultural y adaptación 249
Biología de la población humana: elaboración de un paradigma para la antropología biológica 267
Paleoantropología y Neoantropología 277
Jan-Erik Lane y Svante Ersson
Feng Langrui
Debate abierto
Conceptos correlativos del desarrollo
Desempleo entre la juventud china
283
299
El ámbito de las Ciencias Sociales
Vito S. Minaudo Proyectos de desarrollo y las ciencias sociales: un ejemplo boliviano 311
E . G . Khintibidze, A . N . Surguladze y V . A . Minashvili
Tribuna libre
El pensamiento social, filosófico y literario en Georgia y el papel de Ilya Chavchavadze 319
Servicios profesionales y documentales
Calendario de reuniones internacionales 327
Libros recibidos 331
Publicaciones recientes de la Unesco 333
Números aparecidos 334
Retos de la antropología social y cultural en el futuro
Cyril Beishaw
Situación y problemas de la antropología
Ante la situación y los problemas imperantes en la actualidad, mi labor podría compendiarse en este interrogante: ¿cuáles son las deficiencias del sistem a científico constituido por la antropología social y cultural? ¿ C ó m o podrían abordarse para superarlas? M e parece que éstas son las dificultades con que se enfrenta esta disciplina en las postrimerías del presente siglo.
La antropología sociocul-tural depende de su interdis-ciplinariedad. Esto es la consecuencia lógica de una característica que contribuye a distinguir la antropología so-ciocultural de otras disciplinas, a saber, nuestra preocupación teórica y metodológica por situar a los fenómenos humanos en un contexto explicativo extensivo a todas las dimensiones y variables del m u n d o natural, biológico y, sobre todo, social. Aunque no individual, pero sí colectivamente, utilizamos a un m i s m o tiempo y de m o d o paralelo, técnicas de pensamiento que al incorporar nuestros paradigmas únicos reflejan ciertas líneas de pensamiento de las diversas disciplinas, con lo que se nos ofrece la oportunidad de comprobarlas c o m parativamente y nos permite una aportación, aunque sea teórica, a otras disciplinas, aspecto éste que traté hace poco en relación con la economía. El continuo estímulo de esa interacción ha sido vital para el auge y la madurez intelectual de nuestra disciplina.
Cyril Belshaw ha sido catedrático de Antropología de la Universidad de British Columbia. Vancouver. Canadá, director de durent Anthropology y presidente de la Unión Internacional de Ciencias Antropológicas > Etnológicas. Sus publicaciones incluyen: The Sor-cerera Apprentice An Anthropology ot Public Poliev. The Conditions of Social Performance An Exploratory Theory, tntler the Ivi Tree. Society and Economic Growth m Rural Ei/i > TheUreal Village Social and Economic Welfare in Hanuabada. an L'rhan Community of Papua
N o obstante, al mismo tiempo y, en particular, desde que la antropología cultural se estudia c o m o una de las disciplinas de licenciatura, nos hemos convertido en especialistas cerrados al exterior, sin tiempo a veces, ni tampoco la inclinación de aprender los fundamentos de otras disciplinas. M e preocupa la tendencia de la nueva generación de estudiantes que contempla la antropología c o m o un sistema delimitado y auto-suficiente, sin examinar, o haciéndolo m u y some
ramente, las raices de nuestras ideas en otros sistemas de pensamiento y sin confrontar directamente nuestras perspectivas con las de otros investigadores.
Es obvio que ningún antropólogo puede controlar debidamente todas las posibles interrelaciones con otras disciplinas y el intentarlo entraña por nuestra parte la necesidad de ser diferentes unos de otros. Es h u m a n o plasmar de manera polémica esa diferencia, aseverando
que hay una determinada forma de abordar los problemas que es la «correcta», mientras que las otras serían erróneas, pese a disponer de m u y pocos criterios claros para formular juicios de superioridad. Cuánta tinta gastan los autores defendiendo la superioridad de las explicaciones biológicas, con respecto a las culturales y viceversa: que es preferible el método cultural ecológico al neo-marxismo o a la teoría tradicional del cambio social o viceversa; que el análisis transaccional es más profundo que el estructuralismo o viceversa: que el sustantivismo debería sustituir al formalis-
RICS 116/Jun. 1988
202 Cyril Beishaw
m o en antropología económica o viceversa. ¿Cuántos doctores se esfuerzan por incorporar nuevos paradigmas sin antes haber experimentado los antiguos? N o obstante, en términos generales, lo cierto es que la mayor parte de las alternativas que se exponen de m o d o polémico no son tales, sino más bien medios complementarios de contemplar las cosas.
Tres retos inmediatos
Estas breves observaciones sugieren tres problemas inmediatos: 1) elaborar y aplicar perspectivas de formación y de investigación que mantengan y consoliden una relación interdisciplinaria; 2) construir unos criterios m á s rigurosos para poder elegir entre las distintas posibilidades, cuando puede demostrarse que son incompatibles unas con otras; y 3) buscar la forma de armonizar posiciones paralelas, aunque parezcan contradictorias. Esto puede lograrse, por ejemplo, si se demuestra que, mediante ajustes terminológicos o conceptuales, los dos sistemas pueden articularse o incluso, en algunos casos, fundirse hasta convertirse en uno solo.
N o tengo, por supuesto, la intención de defender el punto de vista según el cual, la antropología deba perder su identidad con la mejora de tales vínculos socioculturales. Además , ya es hora de defender lo esencial de mi razonamiento, es decir, que dadas las metas y las responsabilidades específicas de la antropología sociocultural, ésta se halla en el umbral de un futuro m u y importante, posibilidad dimanante de características ya existentes, que hay que fomentar y, en todo caso, no echar a perder. La antropología abarca, en sí mism a , la materia de que son objeto todas las demás ciencias humanas. Sólo la antropología está, sin incurrir en intrusismo con respecto a otras espe-cializaciones, llamada a incorporar y elaborar ideas tomadas de todas las demás. N o obstante, cabe la tentación de perder de vista esta perspectiva y dejar de lado nuestros métodos específicos a medida que los antropólogos abordan nuevos y más importantes problemas con los que se enfrentan. Hay que tener unas perspectivas sociológicas, no sólo al estudiar una sociedad compleja, sino de muchas otras formas, aunque al hacerlo no debamos adentrarnos m á s allá de los límites específicos de la sociología (o de la economía, la biología o incluso la filosofía), y confinarnos en ellos.
T a m p o c o quiero decir que la antropología sea, en cierto m o d o , «superior» a otras disciplinas, aunque a veces, mi lenguaje pueda darlo a entender. La visión del especialista, canalizada c o m o a través de un túnel, arroja al final una luz que no puede corresponder a una visión más general, al menos mientras no se excave en el túnel y se distribuyan sus preciosos recursos. En algunos aspectos estamos mucho menos dotados de metodología que nuestros rivales, si bien esto podría ser, a la larga, una ventaja, ya que así tenemos tiempo de evaluar críticamente si las distintas posibilidades son eficaces. (La economía es un buen ejemplo. Tenemos mucho que aprender de los métodos del economista, a condición de no aceptar la falsa idea de que se logra exactitud siempre que se aplica la lógica abstracta y la cuantificación estadística.) Cuando escribo para economistas destaco el valor de la etnografía concreta, pero cuando lo hago para antropólogos, he de insistir en otros aspectos: no hemos utilizado suficientemente la elaboración de modelos abstractos ni el juego con la lógica de posibilidades y modificaciones de los sistemas incorporados en nuestras monografías.
T a m p o c o hemos hecho todo lo debido por crear teorías más sencillas y provechosas. U n o de nuestros modos operativos consiste en incorporar un grado cada vez mayor de complejidad con objeto de modificar enfoques demasiado simplistas. U n a etnografía «sólida» no consiste tan sólo en exponer detalles con profusión, sino también en oponerse a modelos simplistas. Esta tendencia es correcta y se ha de proseguir. N o obstante, es contraria a una de las reglas cardinales de la ciencia tradicional: cuando hay que escoger entre teorías opuestas, igualmente explicativas, se debe preferir la m á s sencilla, y siempre hay que buscar las afirmaciones más simples. Este principio debe ser observado al menos en parte de la antropología. Además , son preferibles las teorías que abarcan una gama m á s amplia de fenómenos. Desde esta perspectiva, c o m o he repetido incansablemente en distintas oportunidades, los modelos explicativos que en un principio se aplicaron a fenómenos regionales tales c o m o la divinización de los buques de carga en Melanesia, para simplificarse luego y aplicarlos a todos los movimientos mesiá-nicos, milenaristas y revivalistas, podrían modificarse una vez m á s para incorporar otras variantes tales como los movimientos seglares de protesta política, así c o m o adaptaciones dimanantes de circunstancias análogas, aunque no tengan un contenido de protesta política.
Reíos de la antropologia social y cultural en el futuro 203
*Ár* 'uentww'^
Etnografia urbana: comunidad italiana en Nueva York in Cimcr-Bmscm/Magnuni
Existen otras m u c h a s posibilidades. Se m e ocurre la teoría de la economía del ceremonial, en la que se seleccionan y analizan las variables del ceremonial de m o d o que puedan determinarse las consecuencias que tienen en los ajustes de todo el sistema económico. Otra sería una teoría de la estratificación en la que la noción de clase, casta y diferenciación vertical (linaje, barreras étnicas, límites federales políticos) pueden analizarse c o m parativamente en términos de variaciones, con un conjunto m u y limitado de variables. Estoy seguro que el lector podrá encontrar ejemplos en cualquier sector de la antropología sociocultural.
Tres retos m á s
A partir de aquí surgen los siguientes retos: 4) hacer que los estudiantes de la investigación tengan la oportunidad de formular hipótesis m á s allá de los límites circunscritos al sector que investigan; 5) proceder a síntesis disciplinarias; 6) experimentar una serie de modelos teóricos m á s amplios y que sinteticen y se adapten mejor que los actuales.
Ciertas disposiciones teóricas de carácter general son m u y eficaces en antropología sociocultural. a condición de que existan posibilidades complementarias. El c a m p o está dominado por profundas monografías etnográficas y estudios comparados generales. Al examinar los artículos y comentarios de Current Anthropology quedará demostrado que, aun aceptando sin mayor cuestio-namiento el material etnográfico factual de los autores, no todos los lectores aceptan las conclusiones analíticas. N o existe en esta disciplina una generalización universalmente aceptada. Desde hace unos años, un procedimiento m á s formal de comprobación de hipótesis trata de superar esa debilidad. Pero los métodos de comprobación y, entre ellos, la utilización de una sola muestra etnográfica c o m o caso de estudio, datos numéricos con manipulación estadística y una comparación limitada y controlada de los tipos representativos, aunque con frecuencia adecuados en sí m i s m o s , no pueden ir lo suficientemente lejos y tampoco, en este caso, logran, las m á s de las veces, un consenso general.
Si bien n o quisiera menospreciar esos esfuer-
204 Cyril Beishaw
zos, que llevan a un sano debate y a un examen continuo, una antropología madura deberá buscar otras posibilidades. U n a de las claves podría encontrarse en la renuencia de la antropología a penetrar en el campo de la predicción, actividad esta que implica el peligro profesional de hacernos caer con frecuencia en el error. A mi entender, hay dos modos de predicción relacionados, pero distiguibles: la predicción temporal, en la que. sobre la base de hechos conocidos, se establece que sucederá un acontecimiento, y la predicción teórica, en la que se establece que. sobre la base de una teoría conocida y fundamentada, se demostrará que es empíricamente cierta otra disposición teórica.
Aunque la predicción teórica puede basarse en estudios comparados, ambas son esencialmente dinámicas. El modelo fundamental se basa en que. si A (sola o combinada) cambia, entonces B cambiará de cierta manera o C desaparecerá o aparecerá (lo que enuncia diciendo que C estará correlacionada o no con A ) . Aunque no puedo probarlo, sostengo que desde un comienzo, y pese a los elogios insinceros tributados al estudio del cambio y la evolución, la antropología es fundamentalmente frágil en cuanto a modelos dinámicos. Además , pueden dimanar proposiciones dinámicas tanto de análisis abstractos de sociedades imaginarias como de estudios ni MUI (aunque no sin el estímulo de estos últimos).
Aunque considero que la antropología socio-cultural debería dedicar un mavor porcentaje de sus recursos a esos asuntos, el hecho de indagarlos de forma autónoma se enfrentara con un problem a difícil de estudiar, lo que parece inevitable. Esto puede describirse c o m o un problema de in-certidumbre. Las razones aducidas por Pitirim Sorokin hace medio siglo para demostrar la impotencia de las ciencias sociales para llegar a un eo-nocimento cierto, son ho> tan válidas c o m o lo eran aver, va que atañen al fundamento m i s m o de la relación del observador con los datos observados. N o puedo tratar ahora este asunto con detenimiento, pero si sugerirlo arbitrariamente. Incluso en las ciencias físicas es falso suponer que las generalizaciones son ciertas; a lo sumo parecen serlo en determinado momen to . Así. pues, la crítica según la cual las ciencias sociales serían inseguras v aproximativ as. no conllev a ningún descrédito.
En este caso, el problema es psicológico, aunque sus ramificaciones son inmensas. Si un especialista descubre que las proposiciones pueden
sustentarse debidamente, afirmará desde luego que son verdaderas, y llevado por su exaltación y arrebato, proclamará su verdad. Esto es h u m a n o , natural, y de ningún m o d o censurable. N o obstante, el escepticismo de la profesión en su conjunto debería llevar no sólo a buscar una refutación en el sentido de Popper, sino a inducir una actitud psicológica que nos permita vivir de manera positiva la certeza de la incertidumbre. a sabiendas de que buscamos aproximaciones más adecuadas y de que nuestra visión del m u n d o será siempre aproximativa.
Teorías, estudios dinámicos e incertidumbre
H e aquí algunos problemas más : n) elaborar teorías susceptibles de formar predicciones: 8) atribuir mayor peso a la teoría abstracta en una disciplina: 9) prestar mayor atención a estudios dinámicos \ rigurosos: y 10) trabajar conscientemente partiendo de que el conocimiento está formado por afirmaciones inciertas.
C o n el fin de alcanzar m á s fácilmente esos objetivos, creo que hay cuestiones metodológicas v lécnicas que merecen una mavor elaboración. Existe, por ejemplo, esta doble dificultad: hacer que las teorías basadas en el microanálisis de la conducta sean compatibles con los datos sociocul-turales generales v v incular las teorías construidas a partir de observaciones limitadas a la plena complejidad de los recuentos históricos o etnográficos.
El antropólogo se debate continuamente entre estos problemas, pero existe por lo general una enorme laguna entre la observación empírica y las extrapolaciones. Este es el tipo de problemas, por ejemplo, que deteriora la teoría de la dependencia. En mi propia tesis doctoral, escrita hace va muchos años, los datos empíricos no podían probar absolutamente nada: podían, a lo sumo, coincidir con ciertas generalizaciones que se consideraban hipótesis, pese a que no las expuse de esa manera. Este es un problema endiablado en economía, tanto m á s cuanto que algunas aseveraciones generales acerca del comportamiento del mercado se basan en afirmaciones relamas a la psicología de la persona que no tiene sentido verificar caso por caso: el mercado parece comportarse com o si las premisas fueran verdaderas por cuanto pueden basarse sobre ellas predicciones exactas. Con ello se llega a que unas verificaciones empíri-
Reíos di' la antropologia social y cultural en el futuro 205
cas que pueden ser ciertas acaben por convertirse en secundarias y hasta perjudiciales. Esta perspectiva no podría aceptarse en antropología, porque aquí los problemas son reales al formular unas interpretaciones coherentes de los fenómenos en los distintos niveles de la escala social.
Con razón se ha encomiado a Levy-Strauss por centrar nuestra atención en la posibilidad de gramáticas de cultura, y lo que tenemos que hacer es redescubrir cuál podría haber sido el valor de la labor consistente en descifrar los lazos dinámicos y distributivos que se dan entre los rasgos culturales, labor ésta de poca actualidad. A mi juicio, ninguno de estos enfoques nos proporcionará en definitiva las mejores herramientas para responder a estas cuestiones cruciales. Lo que m e parece importante es entender los nexos competitivos, intensificantes y de toda índole, entre los elementos de una cultura c o m o base de la elucidación de la formación de los valores y preferencias morales y el m o d o c ó m o pueden considerarse sistémicos los diversos sistemas culturales (habida cuenta de las incompatibilidades). Esto sería análogo a la forma en que puede utilizarse la teoría del cambio social para explicar la formación de la estructura y la organización social. Pese a la enorme atención que se presta a la antropología cognoscitiva, simbólica > de índole similar, las técnicas son apenas incipientes: muchos antropólogos se muestran satisfechos con los actuales enfoques experienciales, subjetivos y arbitrariamente impuestos e interpretativos, y no parecen atender a la necesidad de aplicar metodologías objetivas m á s rigurosas. Nos amparamos en la importante idea de que la cultura es cualitativa, sin tener en cuenta el hecho de que un enunciado cualitativo puede reformu-larse c o m o cuantitativo y que ese ejercicio es necesario (aunque sólo sea aproximativamente), si se quiere que las explicaciones sean más convincentes.
Esto no es excusa para precipitarnos en recuentos no críticos o manipulaciones estadísticas. En las ciencias sociales un recuento «preciso» es por lo general engañoso si se cree a pies juntillas, además de no ser siempre necesario. Pueden bastar enunciados de mayor o menor ordenación jerárquica > escalas ordinales y las correlaciones estadísticas, por explícitas y controladas que sean, son inútiles en sí mismas si no existe un modelo explicati\o y verificado empíricamente que sea compatible con ellas. Dicho esto, es preciso que la antropología elabore un nuevo enfoque del nexo que existe entre lo cualitativo y lo cuantitativo, lo
que habrá de basarse en las técnicas nuevas o aplicadas desde hace poco y consistentes en determinar los valores cuantitativos, definir los rasgos o elementos culturales y estudiar la dinámica de los nexos.
Problemas c o m o éstos plantean serios interrogantes sobre el m o d o en que tratamos la investigación y sobre la persona que ha de obtener los datos.
Por ejemplo, nos hemos habituado a formar ocasionalmente grupos de investigación. Su concepción es diferente en las distintas partes del m u n d o , pero, en términos generales, los equipos están integrados por profesionales asistidos con frecuencia por estudiantes de alto nivel que quieren convertirse en profesionales en el pleno sentido de la palabra. Independientemente de su inter-disciplinariedad, el carácter de la profesión exige que todo profesional sea plenamente responsable de su campo de indagación, o al menos independiente, ya que el estudio global viene formado por las partes que actúan separadamente. Es necesario recurrir a candidatos de alto nivel, o bien limitar el trabajo de tal m o d o que quede a salvo su licenciatura (lo que excluye en la práctica el trabajo //) situ a nivel internacional), o bien respetar la independencia del candidato que se prepara para mostrar su originalidad. Se trata de métodos sencillamente ineficaces y que acarrean una gran pérdida de talento. Para el acopio de datos no se precisa una persona con título de doctor, y la antropología cultural requiere en todas sus ramas un laborioso sistema capaz de recabar una gran cantidad de datos sobre los que se basen los enunciados etnográficos.
Quisiera dejar sentado que si alguna vez se m e pide reseñar estudios basados en la etnografía, seré m u y severo con los autores que sean vagos o reservados acerca de la base cuantitativa de sus observaciones. N o obstante, repito una vez m á s que no exijo estadísticas convencionales. Preciso, empero, saber si el análisis elaborado, por ejemplo, sobre un ritual, se basa en un solo hecho o en una serie de hechos, y no m e bastará la afirmación de que el análisis en cuestión se refiere a una «cultura» si no va acompañado de las pruebas correspondientes.
Del m i s m o m o d o , es preciso analizar soluciones rápidas tales c o m o elaboración de índices útiles y razonablemente fiables. Desde luego, esto no deberá monopolizar y ni siquiera dominar la actividad antropológica, ya que la fuerza de esta disciplina es servirse de la etnografía para facilitar
206 Cyril ¡iclshaw
una visión de la realidad que tal vez ninguna solución rápida podría suministrar. Por esta misma razón rechazo los cuestionarios sobre estudios sociales en la antropología sociocultural siempre que se pretenda basar en ellos los estudios antropológicos en lugar de utilizarlos c o m o nuevos auxiliares de la investigación.
Sin embargo, hay que ser realistas sobre la economía de la investigación. Si se acepta que es preciso utilizar aún más la posibilidad de efectuar un trabajo intenso y tener un mayor sentido de las cantidades, podría ser varias veces superior la demanda de personal que realizará investigaciones más o menos equivalentes a las de hoy en día. Es preciso ser más ingenioso para economizar esfuerzos, empleando sensatamente índices que representan de manera realista fenómenos más amplios, por ejemplo, reacción a las presiones culturales. índice de innovación, anomia, grado de eficacia de la articulación entre instituciones, efectos del ceremonial en el sistema económico, volumen de intercambio social a través de las barreras culturales. Si esto se convierte en un esfuerzo concertado, podría modificar la forma en que los antropólogos examinan los sistemas socioculturales.
Cabe aquí señalar otro grupo de problemas: /1) concentrar la atención en los vínculos entre enunciados micro y macroteóricos; 12) intensificar el interés teórico y metodológico por los nexos entre los distintos elementos culturales; 13) desarrollar convenios para informar sobre las implicaciones cuantitativas de todas las observaciones y los datos cualitativos; 14) elaborar índices c o m o procedimiento rápido para un examen aproximado y el control de importantes fenómenos analíticos.
División profesional del trabajo
En las páginas precedentes he formulado de paso algunas observaciones sobre las repercusiones profesionales. Al examinar el estado profesional y la organización de la antropología sociocultural, m e parece que habrán de estudiarse dos tendencias: asuntos profesionales considerados c o m o instrumentos técnicos para el logro del tipo de metas científicas y metodológicas a que m e he referido, y problemas profesionales que dimanan de la propia evolución de la antropología dentro de un m u n d o que plantea nuevas exigencias. Veam o s , en primer lugar, las cuestiones técnicas.
Lo que entiendo por exigencia justificable de cuantificación, indización y conceptos similares
implica un cambio en la concepción de lo que habrá de hacer cada persona en materia de investigación antropológica. N o diré que se haya de abandonar la idea del investigador in situ, único y autónomo. Por el contrario, se trata de una labor demasiado valiosa para ser rechazada. Sin embargo, no cabe duda de que un equipo integrado por un hombre y una mujer para observar un fenómeno aportará desde la perspectiva actual un juicio mucho más objetivo que un solo investigador, independientemente de que sea hombre o mujer. U n solo investigador in situ no podrá siquiera lograr que los datos cuantitativos necesarios tengan la debida coherencia. En mi opinión, hay que partir del presupuesto fundamental de que la investigación en equipo es hoy m á s esencial que nunca. Si en las ciencias naturales se da por sentada, ¿por qué no en nuestra disciplina?
A d e m á s , la idea de que toda investigación tenga que estar en manos de doctores o doctorandos es absurda y hace que se desperdicie mucho personal capacitado, especialmente en una difícil situación de desempleo académico como es la que se vive en la actualidad en muchas partes del m u n do. Hay una arraigada filosofía igualitarista entre los antropólogos, filosofía que está bien c o m o instrumento de un campo cerrado, pero que se convierte en marca de privilegios represivos cuando con ella se niega la posibilidad de carrera a personas que desean trabajar en el campo de la antropología, pero que no tienen ni tendrán el título de doctor. También hay que tener en cuenta el hecho de que, si bien la concepción de la investigación se beneficia considerablemente del carácter de cada persona y del diálogo entre profesionales, la investigación que más se precisa hoy es la que involucra a muchas personas que siguen las mismas instrucciones, dispuestas a trabajar c o m o técnicos en labores relativamente mecánicas, estimulándolas a que formulen sus propias ideas. Tal c o m o sucede en un laboratorio científico, precisamos de un grupo de personas que quieran hacer carrera acopiando datos sencillos, realizando el trabajo de selección y de cotejo, parte integrante del proyecto, y sometidas a la dirección de profesionales experimentados; en otras palabras, una división del trabajo y una jerarquización de las tareas. D e manera general cabe decir que en nuestra disciplina no hay oportunidades para lo que sería equivalente a las técnicas de laboratorio.
Ante esta situación sugiero algunos cambios fundamentales en una parte de nuestros sistemas
Retos Je la antropologia social y cultural en cl futuro 207
educativos y en la organización de las instituciones de investigación. Son numerosos los países en los que la aspiración máxima de muchos estudiantes que desean llegar a antropólogos y empiezan su carrera utilizando este término consiste simplemente en obtener el titulo de Licenciatura o Maestría. Sin embargo, no por ello estarán preparados para la técnica del tratamiento de datos tan necesaria en mi opinión. D e todos modos, en América del Norte, ningún título inferior a Licenciatura es considerado de índole profesional. Propongo que debería crearse un título inferior al de Licenciado, para los estudiantes que no aspiran a títulos superiores o que no tienen la capacidad de formular teorías, aunque serían capaces de tratar los datos en forma excelente y sistemática.
Algunos países socialistas y Francia podrían estar en mejores condiciones de efectuar los ajustes institucionales necesarios, lo que también es válido para los institutos autónomos de investigación de América latina. En primer lugar, los institutos de esos sistemas educativos tienen un presupuesto independiente del de la Universidad y, en consecuencia, no están sometidos a la estructura anquilosada del sistema universitario. En segundo lugar, dependen de fuentes de financiación que patrocinan las ciencias naturales y las ciencias sociales, por lo que resulta más fácil hacerles aceptar un nuevo modelo de investigación más próxim o a la norma de disciplinas diferentes de las ciencias sociales. Se trata en último término de crear equipos de investigación orientados hacia un fin específico y capaces de realizar un trabajo intenso y. en muchos casos, durante largos períodos.
U n a de las causas del conservadurismo inherente a esta disciplina es el m o d o de formar a los estudiantes que se preparan para la investigación. En todos los casos que conozco son ellos quienes realizan todas las operaciones, lo que tiene la ventaja, que debería preservarse, de familiarizarlos con cada uno de los pasos del proceso de investigación. A veces, los estudiantes reciben fondos para «recompensar» a las personas que los inform a n o ayudan, pertenecientes a la población mism a o m u y cercanas a ella, técnica ésta que yo mism o he utilizado con buenos resultados. Esto es lo m á x i m o a que se puede aspirar.
Si se sigue financiando a los organismos y a los supervisores de la investigación, los estudiantes se graduarán sin tener ninguna experiencia para organizar investigaciones complejas. (Por otra parte, este sistema estimula con frecuencia un falso
sentido del aislamiento individual y una teorización aparatosa que no se puede comprobar.) En los planes de investigación debería preverse una ayuda financiera para que los estudiantes e m pleen sistemáticamente personal que se ocupe del tratamiento de datos, sin separar, empero, al estudiante del manejo directo de los datos, ya que es algo esencial para la disciplina y para su carrera profesional.
Hay otra concepción de la antropología que m e parece m u y importante. Es la creación de un corpus que podría denominarse «parantropólo-gos». En efecto, todo antropólogo in situ es m u y consciente de que depende de una amplia gama de observadores que participan de diversos m o dos en la sociedad que se estudia. Entre ellos se cuentan los auxiliares m u y comprometidos en el trabajo de manera sistemática, que de hecho se convierten en asistentes, c o m o es el caso de Franz Boas y Sol Tax. En el trabajo que realicé en Papua conté con la ayuda de funcionarios que m e asignaron diversos servicios estatales, los cuales leían obras de antropología y acopiaban datos. Casi siempre hay profesores, veterinarios, enfermeras rurales, personal de servicios agropecuarios y otros muchos que ya disponen de observaciones que nosotros precisamos, debidamente seleccionadas e interpretadas. Al enterarse de lo que hacen los antropólogos, muchas de esas personas se interesan por participar aún m á s y se convierten en un recurso inapreciable.
Estoy convencido de que los departamentos de antropología de los países en los que se llevan a cabo investigaciones sobre el terreno deberían incorporar a ese personal a las investigaciones a largo término. N o cabe duda de que algunas de esas personas se convertirían con el tiempo en verdaderos antropólogos de gran creatividad. Muchos se contentarían con acopiar datos sistemáticos, actividad ésta que se vería limitada por su actividad profesional m á s importante. En la mayoría de los casos no acopiarían los datos simplemente de manera mecánica, sino c o m o personas con la debida información y preparación, capaces de formular sus propias opiniones y críticas. Si las instituciones de formación pudieran brindar cursos breves para ese tipo de paraprofesiona-les, contribuirían a crear una ayuda inteligente y perspicaz, es decir, un personal necesario en los proyectos de investigación. M á s aún, dicho personal constituiría, a mi juicio, la única posibilidad de observar los fenómenos sociales a lo largo de los años.
208 Cyril Beishaw
Difusión de las investigaciones Hay otro problema técnico que m e preocupa. La investigación es algo inútil cuando no se difunde, lo que significa en este contexto su publicación c o m o documento científico. En la mayoría de los casos el autor deja que esto se decida por el método del ensayo y del error, con algunas críticas que se formulan mientras se escribe una tesis. Si bien se presta cierta atención al aspecto de la presentación, se insiste, desde luego, mucho m á s en el contenido. N o obstante, no basta con el simple contenido cuando el mensaje se oscurece u oculta envuelto en un discurso trivial e irrelevante. N o es nada fácil el arte de escribir con precisión y claridad, utilizando una estructura o un razonamiento elegante fundamentado en pruebas fehacientes. M e consta, sin embargo, por esfuerzos realizados en este sentido con estudiantes receptivos y, además, por un taller de escritura organizado hace poco para especialistas del África Oriental y Meridional, que escribir es un arte que puede aprenderse con resultados m u y benéficos para la claridad de la investigación y de la c o m u nicación.
A d e m á s , al examinar este asunto en seminarios sobre las técnicas de la explicación, m e consta que, prácticamente todos los artículos de las principales revistas, dejan m u c h o que desear en cuanto a los criterios de una comunicación eficaz y explicativa. Por falta de espacio no m e referiré al empleo y control efectivos de los nuevos aparatos electrónicos. En conclusión puede decirse que existe la urgente necesidad de incluir en la formación de los futuros investigadores y en la actualización de los especialistas ciertos aspectos de la comunicación profesional.
Otros problemas: 15) se precisan programas de formación y titularización del personal que se ocupa del tratamiento de datos sin poseer el título de doctor; 16) hay que consolidar aún m á s los equipos de investigación y dividir el trabajo de m o d o que refleje la mejor utilización de las distintas técnicas que domina el personal; / 7) se necesita educar a los futuros investigadores, para que puedan dirigir las investigaciones, incluido el e m pleo de equipos de especialistas del tratamiento de datos; 18) es menester crear y emplear grupos de parantropólogos; 19) se precisan talleres y programas de formación, organizados sistemáticamente para mejorar la capacidad de comunicación profesional.
Nuevas realidades de la antropología
Por último, quisiera abordar ciertas cuestiones inevitables que son. probablemente, las m á s serias que he planteado. Es m u y probable que haya que definir de nuevo la naturaleza y las prácticas de la profesión de antropólogo. Son numerosas las fuerzas sociales que se combinan para establecer unas nuevas realidades; entre ellas, las que mejor se conocen y, a mi juicio, las que menos calan en profundidad, son las consistentes en ataques ideológicos y llamamientos reformistas, tan extendidos en todos los países. Los cambios que producen, en la mayoría de los casos, son mínimos, ya que las ideologías operan a priori con presupuestos abstractos, no siempre probados empíricamente, y los ideólogos, por su honradez, están obligados a la larga a tener en cuenta la existencia de la observación y conceptualización antropológica, sobre todo la que se refiere a la cultura. Las posiciones ideológicas extremas están condenadas a adaptarse hasta que. tal vez utilizando un vocabulario nuevo, se acerquen considerablemente al discurso de las tendencias principales.
M á s definitivas son las presiones laborales > políticas. En 1986. al escribir este artículo, la Asociación Antropológica Estadounidense, que había sido la institución académica más pura, volvía a considerar una vez más su constitución > organización, debido entonces a que la mavoria de sus miembros habían entrado va o iban a hacerlo en un m u n d o pragmático exterior a la Academia. En países c o m o España, donde hizo explosión la antropología sociocultural. o bien en Noruega v Suiza, el trabajo científico se había reflejado en proyectos de investigación v las tesis abordaban en la mayoría de los casos problemas de interés público con contenido académico > no temas académicos sin esa dimensión. El renacimiento de la antropología en gran parte de África es más un reflejo de las políticas oficiales que empezaban a reconocer que esa disciplina no sólo podía ser útil, sino que era indispensable c o m o contribución a la c o m prensión de la política social en los países en desarrollo y por razones prácticas en Estados multiculturales que el resultado de disquisiciones universitarias sobre su mérito académico. En América latina, los antropólogos enseñan en centros profesionales y los graduados encuentran empleo en una amplia gama de ocupaciones. Para hablar una vez más de Occidente, los antropólogos trabajan en compañías de asesoramiento o en puestos de in\es-
Retos de la antropología social y cultural en el futuro 209
i
^ W ^ J Í
\ %
Aborigen australiano preparándose para lanzar la jabalina, IB Cmpp/í'amera Press )
210 Cyril BfhlniH
tigación aplicada, independientes de la universidad. y utilizan sus conocimientos a diferentes niveles de la administración pública y privada.
C o n m u y pocas excepciones, los medios académicos no han reaccionado consciente y deliberadamente ante las nuevas realidades ni a un nivel de licenciatura ni a un nivel de postgrado. ( C o m o consecuencia de las presiones de finales de los años 60 y comienzos de los 70. se redefinió el plan de estudios de la maestría y el doctorado, convirtiéndose en títulos orientados únicamente hacia la investigación, en preparación para la docencia universitaria, aunque m u y raras veces en una actividad profesional aplicada.) Por falta de espacio sólo m e es posible presentar lo que, a mi juicio, debería hacerse, dejando de lado las razones que sustentan mi punto de vista.
En primer lugar, a nivel de licenciatura, existe la urgente necesidad de completar la enseñanza antropológica con la de la antropología misma, m e diante cursos destinados a preparar a los estudiantes para que apliquen la antropología a profesiones tales c o m o el derecho, la enfermería, la medicina y el comercio, facultando al mi smo tiempo a los antropólogos para que aspiren a títulos más elevados en tanto que practicantes de la antropología. En los programas de maestría y doctorado debería existir la posibilidad de obtener un título profesional de antropólogo práctico, distinto del simplemente académico. La antropología debe ser hoy reconocida profesionalmente c o m o un campo de actividad tan importante c o m o la educación de adultos, el trabajo social, la nutrición, el comercio y la administración de negocios.
Para defender la causa de la respetabilidad académica, si se quiere que estas ideas sean convincentes, estoy obligado a poner término a una patraña perjudicial y desafortunada que sigue vigente entre los antropólogos pisaverdes, la de que !a antropología aplicada (o bien, en mi denominación, la antropología profesionalizada) sea intelectualmente inferior y no se vincule a los fundamentos de la disciplina.
Desafortunadamente ha habido cierta base e m pírica para ese juicio. Muchos «antropólogos aplicados» han actuado como simples asesores y expertos competentes (lo que se debe parcialmente a las deficiencias de formación que he podido colegir). M u chas personas que escriben tesis académicas no tienen la suficiente capacidad para determinar la importancia práctica de su trabajo. H a habido m u y poca retroalimentación del trabajo aplicado a los aspectos fundamentales de la disciplina.
Esto constituye, a mi juicio, una traición tanto a la antropología c o m o a la antropología profesionalizada. M e aterra ver c ó m o los antropólogos sobre el terreno son incapaces de comunicar sus experiencias a las revistas especializadas; con frecuencia sería preciso brindarles una formación sobre el m o d o de vincular su trabajo al adelanto del conocimiento. Al m i s m o tiempo m e impresiona la incapacidad de los editores de lograr que ese importante acervo de experiencias se refleje en las corrientes científicas.
La antropología académica y profesionalizada son en la actualidad dos maneras separadas \ distintas de trabajar \ requieren metodologías diferentes. N o obstante, son parte integrante de una misma tradición intelectual > de un mismo cuerpo de conocimientos. Para tomar un caso extrem o , las observaciones de la antropología académica dieron c o m o resultado una preocupación práctica por el etnocidio y el racismo. M á s concretamente, la antropología académica necesita de la antropología profesionalizada. >a que la aplicación es uno de los campos más importantes donde experimentar la teoría \ suscita problemas intelectuales y prácticos. Afirmaría que. en la actualidad, el c a m p o de la educación de adultos sabe más sobre los fundamentos de los cambios de la sociedad y sobre la comunicación c o m o fenómeno sociocultural que la antropología, en otro tiempo única disciplina que se ocupaba de estos temas. ,',Cuál es la razón de todo esto? El nuevo educador de adultos ha formulado hipótesis partiendo de la práctica in situ y las ha utilizado para controlar la investigación fundamental. Es m u y probable que la educación de adultos cuente con un cuerpo m á s coherente de teorías relativas a los cambios de la sociedad y a la comunicación que la antropología (aunque haya razones para poner esta afirmación en tela de juicio). La psicología y la economía deben su posición en el pensamiento y en la práctica social, así c o m o su poder intelectual, al hecho de que muchos de sus pensadores creativos se interesan por la práctica y las tendencias del m u n d o que estudian. Es preciso que aprendamos de sus errores y de sus éxitos.
Para terminar m e referiré a los siguientes problemas: 20) hay que impulsar y fomentar la antropología práctica; 21) se precisan programas profesionalizados de licenciatura y especialización; 22) hay que suprimir la barrera artificial que separa el conocimiento fundamental del aplicado.
Al mencionar mis ideas a un colega, éste formuló el siguiente comentario: «¿Y a qué viene to-
Retos cie la antropologia social y cultural en cl liiluro 211
do eso? U n a y otra vez se oye decir a nuestros colegas que la antropología está en vías de desaparición».
Ciertamente, lo está. Espero que desaparezca la vieja antropología, la antropología de mi generación y de la generación siguiente. Pero confío en que renazca transformada por la generación actual. Lo que he descrito no es la vieja antropolo
gía, sino una antropología genuina -ni economía, ni sociología, ni psicología-, y. tal c o m o la he concebido (y descrito en otros artículos), no sólo ocupa un lugar en el espectro del conocimento y de los asuntos humanos, sino que el lugar que ocupa es esencial y central.
Traducido del inglés
La antropología del siglo XXI
fosé Matos Mar
Toda exploración de las tendencias que comienzan a manifestarse para la antropología del siglo que se acerca debe considerar, antes que nada, las nuevas condiciones contextúales en que se desarrolla la actividad científica en el período de tránsito entre la época clásica de nuestra disciplina durante la primera mitad del siglo xx y este acelerado fin de siglo.
La consideración de tales condiciones reclam a , antes que nada, el reconocimiento de que en el curso de los años transcurridos, desde la última postguerra, el ámbito en el que la vida del hombre se desenvuelve ha sufrido transformaciones radicales, algunas de las cuales implican rupturas de tal profundidad con el pasado histórico que no podemos encontrar antecedente siquiera aproximado en el curso del medio millar de años anteriores. A u n así. debemos tener presente, adicionalmente, una cuestión de escala. La peculiar combinación entre la magnitud, extensión \ ritmo de los cambios no encuentra fácilmente precedente histórico. Es un truismo en este punto afirmar que la ciencia social, y dentro de ella la antropología, no trabaja en el vacío > no sólo debe reconocerse com o hija de una época, de un estado de espíritu \ de una problemática característica de la Europa de los siglos win \ \i\: sino que su misma naturaleza y vocación la establecen en dependencia permanente del estado y cambios del ámbito en que el pensar humano se ejercita > de la imagen de lo humano , de lo natural y de lo real que el antropó-
José Matos Mar es profesor honorario de la
Universidad M a \ o r de San Marcos > director
del Instituto de Estudios Peruanos, lima.
Peru Ha realizado investigaciones antro
pológicas sobre la región andina \ sobre
problemas rurales \ urbanos Fntre sus publi
caciones están Rc\'lii'lni pn¡)u¡at l lil ÍIIM\ Í/Í'I
E\¡iul¡> (1980) > IAI iL'lonna apiana en l'cru
(1980).
logo y su época reconocen c o m o válidos. Inevitablemente, c o m o la antropología -en su nacimiento europeo- fue hija de su época, la antropología de los años venideros tenderá cada vez más a m o delarse c o m o hija de los nuevos tiempos.
Es oportuno, por eso. a este respecto, hacer recuento introductorio de algunas de las condiciones contextúales que establecen la matriz del quehacer antropológico para las nuevas generaciones de nuestros colegas y que comienzan ya a influir
determinantemente en su manera de pensar y hacer la ciencia.
En primer lugar, el desenlace económico y político para muchos inesperado, de la gran catástrofe de 1939-1945 aniquilando mitos hasta entonces dominantes, en la mente europea. El mito de la raza y de la sangre, el de la superioridad innata y prota-gónica de unas naciones sobre otras, el mito del destino y del imperio, que no fueron patrimonio solamente del
vencido, sino que fueron ampliamente compartidos por unos y otros combatientes.
Queda mucho por hacer hasta la total extirpación de la raíz irracional de estos prejuicios y. sin embargo, podemos percibir un amplio espacio abierto al desafío de un m u n d o diferente. En este espacio languidecen las místicas del nacionalismo > los conflictos a que éstas dieron paso, al mismo tiempo que se establece una nueva economía de aspiración global \ una estructura política de alcance regional e interregional. El florecimiento de los nacionalismos tercermundistas reactivos, no
RICS 1 16/Jun. 1988
214 José Malos Mar
modifica la tendencia general a los reagrupamien-tos regionales. La descolonización y el desmesurado crecimiento demográfico; la urbanización acelerada y la asimilación también acelerada, de lo primitivo y de lo exótico; la emergencia del Tercer M u n d o con sus problemas angustiantes de subdesarrollo y de miseria, son también elementos de la nueva situación. Generan nuevos alineamientos y conflictos que sustituyen los antiguos y enfrentan al norte contra el sur. C o n ellos se crean también las condiciones para la reformulación de los problemas a una escala planetaria y totalizante.
La densidad extrema alcanzada por los contactos y la comunicación, la potencia tremenda liberada por la tecnología y las consecuencias previsibles de su mala aplicación, dan lugar a la difusión universal de una nueva conciencia. Las multitudes juveniles de hoy, entre las que se encuentran nuestros recién graduados y nuestros estudiantes, piensan y actúan cada vez más en términos de una ecumene planetaria. Las desigualdades, irracionalidades e injusticias, a que se encuentra sometido el Tercer M u n d o , la cuestión del hambre, el equilibrio de la ecología, la paz mundial, la unidad del hombre, son asuntos que ahora movilizan a nuestra juventud con el m i s m o apasionamiento que hace cincuenta años las banderas nacionales y las ideologías del totalitarismo.
La magnitud de los problemas nos ha llevado, ciertamente, a un estado de crisis prolongada sin precedente histórico, pero al mismo tiempo genera activamente las ideas, valores y medios necesarios para su superación. En la generación e impulso de las nuevas ideologías juveniles de solidaridad universal, ha cumplido un papel importante el crecimiento y difusión del conocimiento antropológico. Es un crédito que debemos reclamar para nuestra disciplina.
N o menor importancia y la misma tendencia hacia la unidad y la síntesis se advierte en el proceso científico.
En el mismo período, y al paso de la perdida gradual de credibilidad de los sistemas positivista y marxista, en su pretcnsión de orientar y articular al conjunto de las ciencias, hemos visto crecer un sentimiento cada vez mayor de descontento frente al exceso de especialización y subespeciali-zación, a la incomunicación y a la ausencia de una instancia integradora que articule la inmensa producción de los últimos cien años. Se advierte, con tendencias a ir adquiriendo mayor peso en el futuro, la aspiración de un nuevo paradigma de vigen
cia universal en el c a m p o de las ciencias y con capacidad renovada de articulación y comunicación entre las diversas disciplinas. La difusión cada vez más generalizada de los nuevos paradigm a s específicos de la ciencia física y las matemáticas da aliento a esta aspiración. Los avances logrados por la lógica y el desarrollo de las ciencias empíricas del conocimiento contribuyen a este esfuerzo, poniendo sobre sólidas bases no especulativas el examen de los mecanismos psicológicos e inclusive neurológicos que se encuentran en la base del quehacer científico.
Es en este terreno, tal vez, en el que deberemos esperar un esfuerzo m á s consistente y sostenido en los años del futuro. Las tendencias a la superes-pecialización han crecido, indudablemente, en lo que va de este siglo hasta llegar al punto en que los lenguajes del antropólogo físico, el lingüista, el arqueólogo y el culturalista se hacen prácticamente solipsistas. Al mismo tiempo, el avance de la in-terdisciplinariedad se manifiesta no sólo en la multiplicación de reuniones y simposios que favorecen y estimulan nuestra fecundación cruzada con los avances de otras ciencias, sino que también se multiplican nuevas subespecialidades que hacen puente sobre abismos que antes hubieran parecido infranqueables. C o m o ejemplo, la et-noastronomía y la arqueoastronomía. Algunos colegas han expresado a este respecto, su temor a un eventual estallido de la antropología, cuya consecuencia llegaría a ser que cada una de estas interdisciplinas fuera a reunirse definitivamente con una ciencia diferente. Este temor es infundado. La antropología tiende, efectivamente, puentes hacia muchas otras ciencias, pero esto no hace sino responder a la creciente aspiración a una ciencia unificada en la que la necesaria división del trabajo no constituya obstáculo a la cooperación y la circulación del saber.
A este mismo impulso obedecen, sin lugar a dudas, los movimientos convergentes que apuntan hacia una unificación teórica y metodológica. Polémica como la que enfrentó, en las primeras décadas del siglo a Kroeber y a Rivers a propósito de la cuestión del lenguaje y la cultura y la posibilidad de una ciencia antropológica, carecen hoy día de sentido. Tendencias aparentemente inconciliables, como la que dividió a la antropología británica de la norteamericana, han ido poco a poco abandonando los lastres de la filosofía doctrinaria del siglo xix que le sirviera de sustento, se han abierto al diálogo y a la conciliación y encuentran cada vez más terrenos en c o m ú n . La noción
L a iinlro/'oliifiiti del siglo X XI 215
&o VÍA « A
Monje dominico obligando a una mujer india a tejer. Crónica de G u a m o n . P o m a de Ayala, siglo xvi. (Edimedia.)
216 Jose Matos Mar
de estructura se universaliza y sale al encuentro de su creciente empleo en las ciencias naturales y de los desarrollos de la floreciente cibernética. La distinción tan tajante entre naturaleza y cultura, que heredamos de la Ilustración y que despertaba emociones metafísicas y casi religiosas en muchos académicos no hace más de cincuenta años, aparece hoy, a la luz de una nueva metafísica iluminada por la ciencia, c o m o menos apremiante.
Debemos esperar también avances importantes en las metodologías intermedias y las técnicas de campo. Entre las primeras beneficiarias de estos adelantos, se ha contado ya -en décadas pasadas- la arqueología con la aparición de instrumentos cada vez más precisos para la datación. Para las otras ramas de la antropología, el desarrollo de la tecnología audiovisual con la fotografía y la grabadora y el vidéocassette, ha representado ya un refuerzo que se seguirá consolidando en el futuro. La introducción de la microcomputa-dora, particularmente en su versión portátil, pone al alcance del trabajador de campo, herramientas cada vez más poderosas para el registro y análisis inmediato de su información. Estos desarrollos favorecen también el acceso del antropólogo a instrumentos de análisis matemáticos cada vez más sofisticados. M á s allá de las tradicionales comparaciones estadísticas, veremos seguramente, en los próximos treinta años, una significativa matematización de nuestros estilos de trabajo.
La descolonización, la destribalización, la urbanización, el incremento de los movimientos migratorios de trabajadores del Tercer M u n d o , en busca de ocupación hacia los países m á s industrializados, son factores que están contribuyendo ya a un cambio de énfasis en los intereses tradicionales de la antropología. Junto con ellos, el cambio acelerado que sufre la vida social y cultural de los países en fase postindustrial, así c o m o la inmensa pluralización y diversificación de los estilos cognoscitivos y las normas. Al interés dominante por las sociedades primitivas y las estructuras simples que señaló a la antropología del pasado, le sucede ahora un interés creciente por la estructura, la dinámica y la problemática de la sociedad compleja y contemporánea.
La antropología del futuro marcará todavía más esta tendencia a ocuparse de la sociedad urbana, industrial y postindustrial. Aplicará el inmenso conocimiento acumulado sobre lo arcaico y lo primitivo a la mejor comprensión de nuestra propia civilización y nuestra propia cotidianidad. La emergencia crítica de la sociedad tercermun-
dista, que se impone amenazadoramente c o m o foco de conflicto, trae a primer plano la problemática del desarrollo, de la ruralidad, del campesino y de las masas miserables de las ciudades asiáticas y americanas. Y c o m o contraparte estimula, en los países más desarrollados, el interés por toda clase de minorías étnicas y sociales, grupos marginados y subprivilegiados o contestatarios. Surgen inusitadas subespecializaciones de las subespe-cialidades. N o sólo una antropología de la mujer sino otra de la enfermedad y los enfermos, y otra de la tercera edad, y los ancianos. N o debemos, obviamente, esperar que esta multiplicación temática conduzca a la explosión temida. M á s probable es que antes de iniciarse el siglo próximo veamos la articulación más sólida de una rama antropológica que hasta hace poco tiempo se mantuvo todavía en posición de retaguardia: la antropología de la sociedad y la cultura moderna e industrial
También la antropología aplicada resulta beneficiada en su crecimiento por el incremento de la complejidad de relaciones en la sociedad postindustrial y por los conflictos del m u n d o subdes-arrollado. U n a mayor conciencia de la relevancia de los factores culturales y sociales en el ámbito de los problemas económicos, políticos e internacionales, reclama la intervención del antropólogo desde los gobiernos nacionales y los organismos internacionales. Su presencia en todo lo que atañe a la planificación del desarrollo, al bienestar social y a la problemática interétnica se ha hecho indispensable. Al m i s m o tiempo, la aparición y desarrollo de los nuevos instrumentos de observación, registro, análisis y gestión, llevan a la antropología aplicada desde su vieja condición de arte casi inspirado, pero siempre sospechoso de improvisación y subjetividad ideológica, hacia una nueva imagen de rigor y seriedad científica. El hombre contemporáneo aspira más que nunca a recuperar el control de la máquina económica, social y cultural, que a muchos les parece que se haya desbocado. La antropología.aplicada cumplirá un rol importante en este campo sirviendo, entre otras cosas, de vehículo para la comunicación de los ideales humanistas de nuestra disciplina a las nuevas tecnocracias.
D e la cada vez más estrecha interacción entre las ciencias y de la tendencia general a todas ellas de centrar cada vez más su atención en el hombre y el ámbito h u m a n o , debemos esperar el impulso y el refuerzo a nuevas formas de encarar viejos problemas.
La antropología del siglo XXI 217
En primer lugar la cuestión del ámbito natural. Las filosofías de la Edad Moderna percibieron al hombre y su cultura c o m o enfrentados a la naturaleza. Las antropologías del período clásico prefirieron aislar lo h u m a n o de lo puramente natural. La preocupación generalizada por la depredación y el deterioro del medio ambiente en que vivimos, nos inclina ahora a prestar una atención mayor a la ecología. Los cambios producidos en nuestra conciencia de la escala de lo h u m a n o nos hacen otorgar más importancia a las relaciones de totalidad entre la cultura y la tecnología humanas y la naturaleza del planeta. La experiencia de las otras sociedades y culturas resulta revalorizada en el nuevo contexto. La investigación de las etnocien-cias reviste ahora algo más que un valor teórico. Se descubren en ellas perspectivas y conocimiento, alternativos pero verdaderos, que pueden ser puestos a contribución en la elaboración de nuestras propias estrategias en relación con el medio ambiente.
El mismo interés por las relaciones entre la naturaleza y la cultura, se nutre también de los cambios ocurridos en el campo de la geología, la biología y la paleoantropología. Aquí, las nociones del siglo xix y de la primera mitad del siglo \ \ sobre la evolución del hombre, han sufrido conmociones sucesivas sobre la antigüedad de nuestra especie y los mecanismos de la hominización. La m á s reciente polémica del Creacionismo, solamente ha conseguido demostrar el arraigo definitivo del evolucionismo en el más sólido rigor científico. La manifestación de algunas debilidades en el darwinismo clásico se muestra c o m o impulso de consolidación. En el campo de la paleoantropología queda todavía por delante una labor de síntesis de la nueva información que ocupará probablemente a los especialistas hasta fin de siglo.
U n a perspectiva más dinámica y totalista de las relaciones entre la naturaleza y la cultura renueva también nuestros puntos de vista respecto a esta última. Y a no solamente es el medio ecológico el que aparece c o m o objeto de transformación operada por el hombre, sino que la misma naturaleza humana se percibe, más qJe nunca, com o maleable ante la acción de la cultura. El mayor conocimiento de las medicinas tradicionales y alternativas de las técnicas psicofisiológicas e m pleadas por innumerables sociedades primitivas y arcaicas, nos hace prestar una atención creciente a la elasticidad de los límites biológicos de lo h u m a no y a la inmensa capacidad de la cultura para modificarlos. La importancia de la ciencia de la
cultura aumenta y alcanza una posición de mayor centralidad entre las demás ciencias humanas. C o m o en el caso de las otras etnociencias, nuestro conocimiento sobre medicinas tradicionales y técnicas psicofisiológicas, pasa de su vieja ubicación en el museo de curiosidades, exotismo y excentricidades, a ocupar una nueva posición. Contribuye al desarrollo de una nueva psicología comparada, de la neurología y de la biología humana en general. Y también a constituir un nuevo recurso de la antropología aplicada.
En retorno, la antropología recibe los aportes de la biología, la psicología experimental, la neurología, la anatomía y la fisiología humana . Así c o m o también los de otras disciplinas más abstractas como la cibernética. Gracias a esto se favorece la tendencia hacia reformulaciones cada vez m á s empíricas y menos especulativas, de las bases ideológicas y psicológicas de la sociedad y la cultura. Los avances importantes ya ocurridos en los campos de la antropología física v antropología psicológica, esperan todavía por una síntesis adecuada y por una también adecuada integración al conjunto de la teoría antropológica. Este es un terreno que se favorece de la dinamieidad alcanzada en este medio siglo por las ciencias de la vida y del que deberemos esperar aportaciones aun más importantes que las va logradas.
N o menos prometedores para el futuro parecen las aportaciones de otras disciplinas al desarrollo de la lingüística. Entre ellos, en primer lugar, el de las ciencias de la comunicación, la cibernética y la información. U n a corriente largo tiempo sostenida tenderá, probablemente, a m o dificarse: la de mantener el análisis, limitado a los aspectos formales de la estructura interna del lenguaje. A ésta sucederá. m u \ probablemente, un énfasis mayor en sus aspectos interactivos, así com o en las cualidades v los contenidos de la comunicación. Debemos esperar, por eso. no solamente nuevos desarrollos en el campo de una semántica comparada, sino también el crecimiento de los actuales intereses en la psicolingüística y la sociolinguística. En estos terrenos los avances m á s recientes de la psicología resultarán seguramente de valor. Y también es razonable esperar más atención a las variaciones del lenguaje gestual -> con ello la proxémica-, así c o m o a los contextos culturales y sociales en el uso del lenguaje.
Por otra parte, el incremento consistente de nuestros conocimientos sobre el proceso mismo del conocer, y las operaciones del cerebro \ del sistema nervioso h u m a n o , abren el camino para
218 José Malos Mar
una aproximación m á s experimental hacia un campo de problemas que, hasta hoy, ha sido objeto sobre todo de un examen no solamente formal sino casi especulativo: el de los modos cognoscitivos de la cultura. Finalmente, la antropología espera aún una adecuada incorporación a la lingüística, de los logros alcanzados por la etologia, no solamente en lo que se refiere a los lenguajes animales en su acepción m á s general, sino de m o d o más particular en lo que atañe a la capacidad de ciertos animales c o m o el delfín, el chimpancé o el gorila para la asimilación significativa del lenguaje h u m a n o . También en este ámbito, una redefinición no maniquea de las fronteras y continuidades entre la naturaleza y la cultura, podrá resultar de una inmensa utilidad para mejorar nuestra comprensión de lo que es propiamente h u m a n o .
Cambios trascendentes se han venido produciendo también en el área de los estudios sobre religión, mito, magia y ritual. En estos ámbitos, nos hemos desplazado desde las preocupaciones iniciales sobre los «orígenes históricos de la religión» y el desentrañamiento de los supuestos ingredientes de «verdad» y «superstición» en las creencias, hacia formulaciones más concretas del problema, en las que éste se traducía en términos de estructuras institucionales, símbolos sociales y conductas. M á s allá de todo eso, nuestro conocimiento más reciente sobre las drogas y las técnicas alteradoras de conciencia, los avances de la psicología de la conciencia en general, y la m á s reciente investigación sobre el chamanismo, nos llama ahora la atención sobre la experiencia religiosa misma, actualizando las brillantes instituciones de Durkheim sobre la relación entre los estados extáticos de entusiasmo colectivo y las fuentes de la solidaridad social. El estudio del ritual, por otra parte, comienza a destacar una nueva dimensión. M á s allá de la actuación de conductas estereotípicas expresivas, se atiende a la función psicológica individual y colectiva que la repetición de la experiencia asociada a estas conductas, cumple en la generación, refuerzo y renovación de cogniciones, valores y normas culturales.
1.a multiplicación contemporánea de pequeñas y grandes sectas y grupos religiosos, sincréticos e innovadores, y la dinamización actual del universo mítico, abren para la antropología del futuro una ventana privilegiada sobre los procesos creativos de la cultura, que no dejará de ser aprovechada. De otra parte, la mayor objetividad y distancia que la declinación de las ideologías del siglo \i\ pone entre nosotros y los grandes movi
mientos a que éstas dieron origen, nos permite asimilarlas con más comodidad a una m i s m a categoría de fenómenos con lo que hasta ahora hem o s llamado Religión. Esto facilita la creación de terrenos comunes con la antropología política. Las ideologías de masa con pretensiones de Weltanschauung total, los movimientos a que dan lugar y sus rituales y símbolos, los grandes partidos totalitarios, aparecen ahora c o m o los mitos, rituales e iglesias de una religiosidad cívica y laica cuyos orígenes entroncan con los orígenes mismos del Estado. La antropología política no tendrá, en el futuro, que limitarse necesariamente a una descripción externa de las estructuras y estrategias de la transacción y de la coacción, sino que podemos esperar el comienzo de una exploración profunda sobre la naturaleza misma y las fuentes del poder.
También en lo que a la antropología política respecta, las lecciones aprendidas en el pasado com o resultado del examen de las sociedades sin Estado y de los Estados primitivos e intermedios, deberán ser aplicadas a nuevas situaciones y escalas. N o es solamente la desaparición del m u n d o colonial lo que condiciona esta necesidad, sino también la desaparición acelerada de las últimas sociedades y culturas aisladas y de pequeña escala. A niveles y escalas diferentes, tanto las sociedades m á s desarrolladas c o m o las nuevas naciones tercermundistas se presentan con características acentuadas de pluralismo, multietnicidad e intercomunicación. En materia cultural nos encontram o s cada vez más distanciados de los sistemas «puros» y del cambio autónomo, mientras que ocupan ya el primer plano los fenómenos de difusión, préstamo, mimesis y aculturación. cuyo estudio ha permanecido detenido por demasiado tiempo.
Por otra parte, la naturaleza y la escala de problemas de organización y administración política, de orden jurídico y de reordenamiento de Poder, que surgen de las nuevas situaciones, plantean un importante desafío a la teoría y al método de la antropología y a su capacidad para la formulación de los modelos adecuados. El ascenso masivo de grandes poblaciones, hasta ayer analfabetas y aisladas, a un m u n d o que pretende modelar sus instituciones políticas en los ideales de la democracia occidental del siglo \i\ propone, sin embargo, desafíos que superan largamente las consideraciones teóricas y metodológicas. Introducen en nuestra vida cotidiana, un ingrediente temible de inesta-biliad e inseguridad y amenazan -en la escala glo-
La antropologia del siglo XXI 219
Antropología de la medicina: el jefe de una tribu de curanderos, en Ecuador, explicando las propiedades curativas de SUS hierbas. (Camera Press)
22(1 Jose Malos Mar
bal en la que hoy se nos presenta todo- con convertirse en ocasión de nuevas guerras. Cuestiones c o m o la del Medio Oriente. Afganistán. Nicaragua o las guerrillas del Perú no podrán ya ser ajenas al antropólogo político del siglo v\i. c o m o no lo fue la gran cuestión racial al antropólogo físico del siglo \ \ .
U n a palabra sobre la antropología del Tercer M u n d o . Es una antropología prometedora, que cuenta ya con aportes significativos al cuerpo general de la disciplina. Cuenta con una gran ventaja: su inmediatez y convivencia diaria con las sociedades > culturas a las que se aplica. Pero esta ventaja es también su gran debilidad. El exceso de proximidad con una sociedad particular, tiende a provocar ceguera frente a otras sociedades y culturas \ . muchas veces, frente a la problemática general del hombre. Para América latina, y el Perú en particular, la década de 1960 resultó especialmente afortunada al compensar estas limitaciones con un inmenso incremento de contactos e intercambios: becas, fondos de viaje \ reciclaje, encuentros > conferencias, intercambios de profesores y estudiantes, financiaciones de investigación, participaciones en proyectos conjuntos, rompieron el provincianismo de la antropología latinoamericana y dieron un impulso enorme a su apertura, puesta al día y participación en las preocupaciones comunes de la comunidad científica m u n dial. Por una desafortunada combinación de factores dependientes tanto de nuestra crisis económica continental, c o m o de las nuevas políticas culturales, académicas y económicas de los gobiernos > fundaciones de los países más desarrollados, la antropología de países c o m o el Perú regresa ahora aceleradamente a su tradicional condición de aislamiento. Nuestros centros de for
mación sufren no solamente la escasez de recursos para la investigación y la docencia, sino que la pobreza de los salarios profesionales promueve la fuga de nuestros talentos o los desalienta de! quehacer científico. Al desaliento contribuye también la penuria de recursos bibliográficos al día y el cribado negativo de los mejores estudiantes, distanciados por la estrechez del mercado laboral.
C o m o síntesis, la tendencia momentánea es un regreso a las distorsiones del pasado: las facultades se empobrecen y decaen, las perspectivas se estrechan y provincializan, los mejores graduados emigran, mientras que la mayoría se deja absorber por la burocracia pública y limita su producción científica a artículos intrascendentes o termina sirviendo de informantes locales a colegas ex-trajeros m á s afortunados. Unos pocos logran sobrevivir. Pero las m á s de las veces, a costa de pagar tributo a la burocracia de los organismos internacionales, sacrificando su creatividad a la necesidad política.
Para América latina y el Tercer M u n d o , en estas condiciones, la antropología del siglo xxi no ofrece grandes perspectivas. En esto, c o m o en ámbitos más amplios de las relaciones internacionales, no tendrá más remedio que acogerse a la responsabilidad de la comunidad científica internacional. El empobrecimiento de la ciencia en los países más pobres, no es un problema que nos ataña a nosotros solamente, sino que compromete e\ sentido mismo del quehacer científico a escala mundial. Para el siglo xxi, se requiere de parte de quienes mantienen el liderazgo de nuestra disciplina en los países ricos y más desarrollados una enérgica toma de conciencia de los problemas implicados y de las consecuencias de esta situación en detrimento del avance de la ciencia misma .
La renovación de la investigación interdisciplinaria y la antropología de la década de los noventa
C. W . Brown
Introducción
Garrett Hardin nos cuenta cuánto le impresionó la audacia de un economista que abogaba por el «desarrollo» de las «junglas vacías». Si un biólogo invirtiera esa forma de razonamiento, bromea Hardin, podría decir que «con excepción de Central Park, Manhattan es una isla prácticamente vacía» ( 1968. p. 2).
Esa paradoja nos hace ver hasta que punto consideramos el m u n d o com o un depósito en espera de ser despojado de sus tesoros. La ciencia1 ha reclamado la paternidad del descubrimiento de sus secretos y la tecnología se ha encargado de «desarrollar» lo que estaba en estado salvaje.
Actualmente descubrim o s que ese desarrollo ha ocasionado un número creciente de graves problemas, incluso en los países más «desarrollados». Los beneficios de la tecnociencia tampoco han llegado a la mayoría de la población mundial, que vive un proceso de progresiva depauperización en un m u n d o cada vez más contaminado y desvitalizado. El tema suscita numerosas preocupaciones2 y, a poco que pensemos, nos daremos cuenta no sólo de que la culpa recae en esa misma tecnociencia que dice habernos liberado, sino de que hemos de ahondar aún más en el problema y cuestionar el tipo mismo de pensamiento en el que tiene origen.
La creencia propagada por la ciencia occidental de que el m u n d o es una reserva se funda en la
(' W . Brown. Doctor en sociología > antropo
logía social por la Universidad de Lund. Sué
cia. 1 s>84 En la actualidad trabaja en un pro
vecto de investigación sobre un material aco
piado en la India, entre 1480-1485. Su
dirección es Grasparvsv agen 142. S-222 31
Lund
idea de que su funcionamiento puede reducirse a unas pocas ecuaciones fundamentales y en el supuesto de que éstas expresan la mecánica o el sistema en el que se basa el universo, según siempre ha defendido la ciencia desde sus inicios. Se cree que las leyes propias de dicho sistema han dado origen a todas las cosas, desde las partículas elementales hasta las obras del espíritu humano. La esperanza de poder reducir en último término a las leyes del sistema algo tan inmaterial como la
justicia, la moral y la cultura fue. en realidad, la vara sobre la que la ciencia y la tecnociencia determinaron su meta final: la comprensión, el control, el «progreso».
Pero aunque intuitivamente sepamos que hay algo errado en esta forma de pensar, ¿hemos de concluir que debemos abandonar la ciencia? Estamos obligados a responder «no» y a argüir, por el contrario, que nuestra investigación sobre las causas del problema debe fundarse
en los conocimientos ya obtenidos por la ciencia. D e una parte, no podemos abandonar el mundo en el que aquélla desempeña un papel activo, puesto que la ciencia es elemento integrante de nuestra visión del m u n d o , de nuestro m o d o de actuar en él. D e otra, al abordar este problema hemos de asumir la doble responsabilidad que nos incumbe como ciudadanos del nuevo orden mundial, donde la tecnociencia es activamente creativa, y como especialistas en ciencias sociales deseosos de evaluar las consecuencias de ese nuevo orden tanto en la teoría como en la práctica.
RICS 116/Jun. 1988
-)"!•> C. H Brown
En el presente artículo se examinará ante todo el problema de la excesiva reducción de la realidad a principios deterministas. Consideramos después varias soluciones ofrecidas por las propias ciencias naturales para evaluar la importancia que pueden tener para las ciencias sociales y para su participación en la investigación interdisciplinaria. Trataremos de demostrar sobre todo, que la nueva reorientación del esfuerzo interdisciplinario precondiciona el desarrollo de la antropología en el próximo decenio.
El problema del reduccionismo
La in vestigación interdisciplinaria tiene c o m o base la colaboración de diferentes disciplinas en el entendimiento de un problema mediante la elucidación de sus diversos aspectos. N o obstante, esa colaboración implica con demasiada frecuencia una jerarquización de las disciplinas correspondientes a favor de las ciencias naturales. Ejemplo extremo de ello es la forma estricta de reduccionismo que pretende poder explicar la materia de una disciplina mediante modelos aplicables en otra de «rango inferior». Las ciencias naturales se han caracterizado particularmente por este tipo de investigación. Piaget ( 1970) lo llama reducción «lineal» en la que, por ejemplo, el objetivo del discurso científico sería expresar las leyes de la biología primero en función de las de la química, luego de las de la física y por último de las de la matemática.
Las ciencias sociales y humanas, por otra parte, se han caracterizado por un discurso no lineal. Así pues, si suponemos que la línea divisoria entre éstas y las ciencias naturales pasa entre la biología y la antropología, el éxito del paradigma lineal consistiría en mostrar c ó m o cabe reducir la materia de la antropología a las leyes de la biología. El mejor ejemplo reciente de esta posición se encuentra en la sociobiología que pretende finalmente haber podido incorporar las ciencias sociales en el ámbito de las naturales. Otra línea de investigación relativamente afín a ésta ha intentado vincular la cultura al funcionamiento del cerebro h u m a n o . Los elementos de la cultura, por ejemplo, pueden ser considerados c o m o «hechos mentales» (con lo que se distinguirían de los hechos materiales) originados, en último término, por «la red de impulsos del sistema nervioso central» (de Winter, 1984, p. 68). En cualquier caso, el objetivo final es expresar fenómenos difíciles
de definir, c o m o «cultura» o «idea», en términos de posible incorporación al discurso lineal de las ciencias naturales.
Sin embargo, no se ha llegado a un total acuerdo ni entre los antropólogos y los biólogos ni entre estos mismos en lo que respecta al reduccionismo estricto de disciplinas c o m o la sociobiología. Geertz critica la actitud excluyente de la sociobiología. a la que describe c o m o un «programa degenerativo de investigación destinado a fenecer en su propia confusión» ( 1984, pp. 268 y 270). y Sah-lins (1977) no encuentra palabras lo suficientemente duras para condenarla. Lewontin critica la sociobiología por numerosas razones que incluyen su flagrante distorsión de conceptos normalmente asociados con el estudio de las sociedades humanas (1979).
Incluso Wilson se preocupa por distinguir entre el tipo de cognición que resulta de las fuerzas de selección natural - u n «potencial de aprendizaje» de acuerdo con el cual «cada animal está "preparado" para aprender respondiendo a ciertos estímulos» ( 1977. p. 135)- y un «aprendizaje cultural» m á s estrechamente relacionado con el desarrollo histórico del pensamiento h u m a n o , al que de otro m o d o llamamos «cultura». Las reglas del aprendizaje, fundamentales para la supervivencia física, pueden engranarse en el genoma mediante el proceso de selección natural, mientras que la cultura, el contenido de las ideas y los conocimientos, se transmite en forma diferente y está sujeta a otros factores. Por ejemplo. Rindos distingue entre el contenido del aprendizaje (com o en la cultura) y la capacidad de aprender, y también entre la disciplina (antropología socio-cultural) que estudia la «herencia cultural de características específicas» ( 1986, p. 31 5) y la socio-biología que se ocupa de la herencia natural o genética.
Resulta que. c o m o no podemos reducir la cultura a la biología, el logro de los objetivos de un determinismo lineal queda gravemente comprometido (incluso los propios biólogos son conscientes de ello, véase Mayr , 1985). Pero hay también otros aspectos críticos del reduccionismo que nos llevan a situar el problema en la perspectiva m á s amplia de todas las ciencias; y lo que es aún m á s interesante, el concepto de adaptación resulta de capital importancia.
Los reduccionistas han sostenido que la adaptación puede cumplir una promesa «transdiscipli-naria» reduciendo tanto la biología c o m o la antropología a una expresión c o m ú n al subordinarlas al
La renovación de la investigación inlerdisciplinaria y la antropologia de la década de los nóvenla 223
l'na llama cu \ u c \ a ^ ork aprendiendo las reglas básicas de s u p e m \ encía física, protundamente arraigadas en el genoma de la selección natural, para distinguirlas del aprendí/aje natural, in^ \i >i.:in \I.I¿I,„IV
224 C. II Brown
mismo mecanismo. Dado que la adaptación y la selección son fundamentales para la reducción de la cultura a modelos biológicos, desde los «genes culturales» a la «selección cultural», y debido a su capital importancia para explicar la biología en general, el-concepto de adaptación ha sido un elemento importante del discurso lineal.
Empero, el concepto de adaptación ha sido objeto de severas críticas1. Las alternativas propuestas por biólogos c o m o Gould y Lewontin han atendido más al papel desempeñado en la evolución por la autonomía, según un criterio no lineal y más totalizante. La fisiología, al igual que el m e dio ambiente de una especie, por ejemplo, podría actuar c o m o elemento intensamente inhibidor de lo que tradicionalmente se ha concebido c o m o un proceso continuo de adaptación y selección en el paradigma de la selección natural. Nos referirem o s también a la propensión de la fisiología a «mantenerse a sí misma» o a una estabilidad de las formas que «canalizan» las vías de evolución. En ese caso, el papel desempeñado por la adaptación y la selección natural queda subordinado a la influencia de los factores de la «autoorganización»4.
Resumiendo, la cuestión que se vuelve a plantear es la del papel que desempeña la autonomía de los distintos niveles en la frustración de las m e tas determinísticas del reduccionismo lineal. Pero al poner de manifiesto la importancia de un diálogo transdisciplinar para determinar una base que permita construir en común, el concepto de adaptación ha abierto la vía a mayores \ más radicales cambios de la modelación interdisciplinar que están cambiando los fundamentos de toda la ciencia.
De la adaptación a la autoorganización
Volviendo a Piaget (1970). vemos que también él insiste en la importancia de una alternativa respecto del reduccionismo lineal cuando recomienda que tratemos las relaciones entre las ciencias en términos de «mecanismos comunes». Piaget formuló este aspecto transdisciplinar en términos de «estructura» y en función de los problemas de la elaboración de modelos de la transformación estructural.
Pero esto resulta igualmente pertinente para la modelación de mecanismos de control, tales com o la cibernética y, por medio de ésta, para la
presentación de los problemas de adaptación. Surgieron dudas cuando se descubrió que la cibernética tropezaba con dificultades en la elaboración de modelos para los sistemas vivientes, a pesar de los intentos de construir nuevas «máquinas cibernéticas»" que explicaran tanto la estabilidad c o m o el cambio aleatorio característico de dichos sistemas.
D e hecho, esas dificultades forzaron a los investigadores a alterar un poco su enfoque y a comenzar a preguntarse, en cambio, qué elementos entraban en la definición de los sistemas vivientes; el concepto de adaptación desempeñó un papel importante para aclarar el problema. La m á quina cibernética estaba programada para corregir desarreglos y luego fue modificada para adaptarse a su medio ambiente. Cuando se trataron las variantes ambientales en términos conceptuales c o m o «insumos». la máquina cibernética se convirtió en un mecanismo adaptativo.
Entre otros autores (incluido Piaget). Sabal ( 1979. 1982) expone un cambio va en perspectiva, que consistiría en abandonar la máquina cibernética adaptativa por un modelo que describa el papel de la estructura misma en su propio mantenimiento. El uso del concepto de estructura pone de manifiesto la armonía interior del sistema v orienta el análisis hacia la autooigani/ación de la «identidad». Por estar orientada hacia su interior, esta «máquina» autoorganizante podría describirse c o m o adaptable en vez de adaptativa (Haw-ton 1974. pp. 90-93). con lo cual el problema de la adaptación queda relegado a un lugar subalterno.
Esclarece también los cambios de la importancia atribuida al concepto de «autoorganización» el uso del concepto de «autopoiesis» por Matura-na > Varela ( 1980). Al acentuar la autoorganización. argumentan dichos autores, no podemos asignar ninguna finalidad al funcionamiento de la propia máquina «autopoiética». La finalidad pertenece, en cambio, a nuestro discurso sobre el sistema y tanto la finalidad como la conceptualiza-ción correspondiente del papel desempeñado por el medio ambiente pertenecen a la «historia de la máquina en el contexto de la observación > no al funcionamiento de su organización autopoiética» (Maturanav Varela 1980. p. 87).
El factor histórico es aquí de suma importancia. Pero su uso no nos obliga a centrarnos en el mecanismo que determina el sentido de la evolución del sistema, c o m o sería el caso de la adaptación. Por el contrario, nos obliga a centrarnos en la no determinación, que es el resultado de la in-
La renovación de la investigación interdisciplinaria y la antropología de la década de los noventa 225
fluencia de acontecimientos aleatorios en la m o r fogénesis del sistema. Descrita c o m o la intersección de cadenas de causalidades independientes6, la historia se convierte en «determinante» en el sentido de que las intersecciones de sistemas autón o m o s en un universo complejo canalizan la evolución del sistema a través del tiempo. Pero no se trata de un determinismo, puesto que no tratamos ya de reducir sistemas autónomos a un sistema y una ley superiores.
La consecuencia inmediata de las ciencias sociales es la importancia del papel desempeñado por niveles comparativamente autónomos. Se fortalecen así las afirmaciones intuitivas de la antropología respecto de la autonomía de la cultura viviente que se impulsa a sí m i s m a con su propia variedad de energía dentro de los límites (que incluye también los biológicos) impuestos por una diversidad de factores en un m u n d o complejo. Pero al explorar los temas más amplios que entran en juego podemos comprobar el papel desempeñado por la «cultura» o la cognición en la funda-mentación de la ciencia del determinismo.
Crisis en el paradigma newtoniano
Las tendencias generales a las que nos hemos referido son parte de una modificación mayor de la cosmovisión m i s m a que ha servido de base a las ciencias naturales, cambios que revelan cuestiones problemáticas sobre el fundamento de la física.
El discurso científico ha tenido por base la confianza en las nociones características de la cosmovisión newtoniana, según la cual el universo puede reducirse a la aplicación de una serie de principios. Dichos principios fueron formulados c o m o una mecánica en la que los parámetros de espacio y tiempo se consideraron teóricamente reversibles. Por consiguiente, en el m u n d o newtoniano, el tiempo tiene una reversibilidad análoga a la de los parámetros espaciales en el espacio euclidiano. N o obstante, el resultado se ha descrito c o m o una imagen idealista que distorsiona la realidad, casi c o m o ocurriría si pasáramos una película hacia atrás1. Pero, el tiempo reversible no existe en el universo que conocemos.
Cuando , por el contrario, se trata el tiempo c o m o una dimensión irreversible, la dinámica de un universo en flujo continuo trasciende el determinismo de los principios newtonianos. D e b e m o s concentrarnos, en cambio, en ideas c o m o las de
orden y desorden, y en el papel central de la c o m plejidad en este nuevo universo en el que el «devenir» reemplaza a la noción estática de «ser». Si el universo estuviera sujeto a la predictibilidad del determinismo, explica Morin, nunca podría existir nada nuevo ( 1980, pp. 111 y 11 3), y la ciencia, por lo tanto, sería incapaz de explicar la m a yoría de los fenómenos que considera c o m o propios.
E n esta nueva perspectiva, el concepto de au-toorganización ocupa un lugar central. Puede describir en términos m á s realistas los sistemas que participan en un universo de complejidad evolutiva. Ciertamente, según señalan Prigogine y Sten-gers (1984, p. 175), los sistemas vivientes son la «expresión suprema de los procesos de autoorga-nización», y dado que también participan en un universo susceptible de reducirse a modelos físicos, la física debe prestar especial atención a la evolución de estos sistemas vivientes, autónomos y autoorganizados. La cuestión importante que plantean Prigogine y sus colaboradores es que no son sólo los sistemas vivientes los que pueden describirse en términos de autoorganización en condiciones que están m u y lejos de constituir un equilibrio. El concepto de «estructuras disipadoras», que se organizan sobre principios conexos, tiene por finalidad describir cualquier cosa que forme parte de este universo.
Al tratar de restar importancia a un universo autoorganizado, ¿no estamos cayendo también en la trampa de una nueva tendencia científica «neo-mecanicista» (Thullier. 1980. 1 983) que pretende una vez m á s exorcizar el espíritu para eliminarlo del discurso?1*
Denbigh observa, que además de poner de m a nifiesto la importancia de un universo no determinado, una de las principales contribuciones de Prigogine es no observar el universo físico « c o m o si se lo estuviera viendo desde fuera» (1982. p. 325). En cuanto observadores, también formamos parte de la irreversibilidad temporal y esta participación c o m o elementos de la naturaleza trae consigo la importante consecuencia de que «se necesita un universo m u y lejano del equilibrio para que el m u n d o macroscópico sea un m u n d o habitado por "observadores", es decir, un m u n d o viviente» (Prigogine y Stengers 1984. p. 300)1'. En términos más simples, la tierra de «Cea» 1 " es una «identidad orgánica que se convierte en algo de lo que es cada vez m á s difícil evadirse» (Schroyer 1983, p. 161 ), y la creencia de que p o d e m o s escaparnos de ella y observarla desde algún lugar ele-
226 C. W. Brown
vado, observa Prigogine, es una «fantasía de absoluto narcisismo» (1977, p. 262).
Por lo tanto, no proponemos una nueva teoría científica en función de la importancia de estos cambios de nuestra cosmovisión, sino que destacamos la necesidad, c o m o ciudadanos de Gea, de hacer frente a las consecuencias tanto de nuestra participación c o m o de nuestra construcción de los modelos en los que dicha participación se basa. Las consecuencias de vivir en un m u n d o construido por la ciencia deben aguzar también nuestra vigilancia para evaluar en qué medida son correctos los razonamientos fundamentales de aquélla.
Para las ciencias sociales, el concepto de Gea plantea cuestiones de envergadura cuando se tom a plenamente en cuenta la función del elemento humano . El componente humano en la física ya era una cuestión importante tanto en la teoría de la relatividad c o m o en la mecánica cuántica y es una de las principales razones por las que Prigogine (1977) reclama una renovación de la «metafísica».
En una perspectiva ligeramente diferente, el vínculo entre la percepción y el universo depende de nuestra visión general del m u n d o , que Prigogine y Stengers ( 1984) se refieren a ella en términos «culturales», entendiendo por cultura una cosmología que estructura nuestra percepción del universo. Si una cosmología se basa en un determinismo newtoniano que ya no representa los aspectos m á s fundamentales de nuestro universo viviente (véase también Castoriadis 1984, pp. 207-208), ¿cómo podría explicarse la sociedad y qué podría surgir de un orden sociocultural basado en ella?
¿Es ésta una de las principales fuerzas que explican el «desarrollo contraproductivo»? ¿Es también, por lo tanto, un factor de la crisis que, en nuestra opinión, está penetrando tan profundamente en nuestra fábrica social? El Estado-nación y su tecnociencia concomitante, que hasta ahora se han atribuido el mérito de nuestro bienestar, están pasando de m o d a y al intentar trascender ese viejo orden las personas reflexionan sobre nuevos valores, c o m o la soberanía local y la autodeterminación. C o m o resultado de ello, las ciencias sociales del viejo orden, que se ocupaban de los problemas relacionados con el Estado-nación, han entrado en crisis (Touraine 1985, pp. 16-22). Hay un ansia general de claridad y una busca de algo substancial que sirva de asidero. Geertz habla de un «zumbido de inquietud filosófica» en la
teoría política y moral, el desconstruccionismo, el no fundamentalismo, el antimetodismo, etc. (1984, p. 267); las tendencias de la antropología del presente decenio se han orientado hacia las cuestiones afines de praxis, proceso y la cultura local (Ortner, 1984; Vincent, 1986; Yengoyan, 1986). ¿Qué consecuencias cabe, pues, esperar respecto de la antropología del decenio de 1990, habida cuenta de estos cambios de orden general?
Hacia la antropología del próximo decenio
El reconocimiento de las cuestiones planteadas en el esfuerzo interdisciplinario no debería hacer que nos retiráramos a un relativismo cultural. D e hecho, tendría que alentarnos a reinstaurar el «sistem a » -esta vez con una apreciación de las más profundas cuestiones epistemológicas involucradas, que liberan al sistema del determinismo. El hecho de que existen en realidad sistemas es algo que Col-son (1985) nos recuerda vivamente en su exposición de la estructura cambiante de las sociedades en desarrollo en el nuevo orden mundial. El primer paso es, pues, hacer que converja la nueva orientación de la teoría con la antropología aplicada para abordar las cuestiones que han de eliminar el re-duccionismo del discurso interdisciplinario.
En lo referente a la práctica, las cuestiones de un universo no determinado nos hacen apreciar la importancia de un análisis de niveles múltiples de 'la actividad sociocultural. Para Spitz, por ejemplo, esto significa conceder mayor importancia a la «ecología científica» en las ciencias aplicadas (1985. p. 379) y para Sachs y sus colaboradores ( 1981 ) un nuevo «ecodesarrollo».
Tal vez haya llegado el momento de considerar también la recomendación de Hardin de «alteración» más que de «desarrollo» (1986). En consecuencia, en el contexto de la planificación, quizás tuviéramos que seguir el consejo de Allen y limitarnos a señalar trayectorias posibles de «alteración» más que una vía específica de «desarrollo» (1985, pp. 273, 278: Allen et al., 1986, pp. 200-201, 210-211, 220). Allen nos recuerda también c ó m o nuestra responsabilidad, en calidad de destinatarios del futuro, aumenta en proporción a la imposibilidad de creer en una evolución programada. Al mismo tiempo, nuestra responsabilidad respecto del nuevo orden social no significa necesariamente el resurgimiento del totalitarismo a causa de nuestro temor al caos.
La renovación de la investigación tnterdisciplinaria y la antropologia de la década de los noventa 227
Cultura > naturaleza, un anciano con su pájaro en un parque de Beijing. 11 iiopu-r/Magnim
Desde el punto de vista teórico, pueden plantearse otras cuestiones. Primero, el lugar de la antropología en la investigación interdisciplinaria debería reforzarse dada la importancia primordial del tactor «cultural» en todos los niveles del pensamiento y de la acción. Por una parte, desde el punto de vista teórico, se puede conceder m a -yor importancia al nuevo respeto por la cultura local y. por otra, la idea de «cultura» c o m o cognición tendría que convertirse en el elemento central de los nuevos «sistemas» y de nuestra participación en Gea.
Segundo, al reconsiderar nuestra participación c o m o seres cognoscitivos habrá que tener mu> presente que esta cognición tiene su propia historia. Al igual que otros fenómenos autónomos , depende también de las cuestiones planteadas por la idea de un «tiempo interno» (Prigogine, 1984) \ de la contingencia histórica de un orden
no determinado. Y a no podemos creer en el desdoblamiento de un principio interno ni en las ciencias aplicadas del «desarrollo» ni en la evolución de los contenidos de nuestra propia cognición. Tercero, y c o m o resultado de lo que antecede, debemos enfrentarnos con las consecuencias de la Gea humana y natural, en la que el m u n d o ya no puede seguir siendo tratado c o m o un depósito fungible.
En la educación necesitamos asumir, tanto en la teoría como en la práctica, la responsabilidad de preparar un nuevo grupo de científicos capaces de desempeñar un papel activo en el nuevo orden. Necesitará ese grupo el consejo de T h o m (1981, p. 93) de que es hora de dejar de pensar - y con seguridad descubrirán que las junglas y las ciudades no pueden nunca estar «vacías».
Traducido del inglés
228 C. W. Brown
Notas
1. Utilizaremos con bastante flexibilidad términos tales como ciencia y tecnociencia para referirnos a la ciencia y a la tecnología tradicionales según se aplican en la sociedad moderna. También combinaremos con flexibilidad la antropología con la sociología y las ciencias sociales en general y utilizaremos sólo una selección de referencias que den una orientación general sobre las cuestiones planteadas.
2. Véase Abdel-Malek ( 1981). Conyers(l986). Russell ( 1985) y Sarpellon(l987).
3. Véase especialmente la discusión de Gould y Lewontin sobre la adaptación de un caso del «paradigma panglosiano» según el cual todo se crea con un fin específico (1979).
4. Véase Gould (1982). Gould y Lewontin (1979). Lewontin ( 1969. 1979).
5. Por ejemplo, c o m o en Maruyama ( 1963) > Taschdjian (1976).
6. Podemos hablar también de una «desviación natural» en el sistema evolutivo autoorganizado.
Bibliografía
ABDl l -M vi i K. A . . 1981. «The problématique: philosophical foundations, positions, orientations». En A . Abdel-Malek v A . N . Pandeyak'ds.). Intellectual Creativity in lindovcnous Culture Tokio. United Nations Universitv Press, pp. 25-31.
• \ D V M S . R . N . . 1981. «Natural Selection. Energetics, and "Cultural Materialism"». Current Inthropology. vol. 22. n ú m . 6,
pp. 603-624.
En cualquier caso, el insumo ambiental será considerado como «ruido» (Varela 1984, pp. 26, 28-29).
7. Prigogine y Stengers (1984, p. 61 ). Se encontrará en este libro una información más detallada sobre los temas en cuestión.
8. El concepto de «entropía» aparece con frecuencia en la investigación que trata de relacionar los procesos sociales con los principios científicos naturales. Se considera un factor importante en la elaboración de modelos de la evolución biológica (como en Eigen, 1977) y ha sido enfocado de forma análoga por especialistas en ciencias sociales, c o m o A d a m s ( 1981 ) y Georgescu-Roegen (1977). N o obstante, su aplicación a las ciencias sociales ha sido «informal» (Alien, citado en Brent 1978. p. 385) y autores c o m o Bnll ( 1979, pp. 52-54), Castoriadis ( 1984. pp. 1 82-1 85) y Thullier ( 1980, pp. 13-17) han manifestado reservas acerca de su empleo.
9. Independientemente de que aceptemos o no el «principio antrópico», según el cual los rasgos observados en el universo son consecuencia de nuestra propia
Ali.tv P . M . . 1985. «Towards a new science of complex systems». En United Nations. University (ed.). The Science unci Praxis of Complexity. Contributions to the Symposium
1 Held at Montpelier, France, 9-11 May, 1984
Tokio, United Nations University Press, pp. 268-297.
1 Al 1.1V P . M . , ENGLLfcN, G . . S A N G L I E R , M . , 1986. «Towards a general dynamic model of the spatial evolution of urban
existencia (Gale, 1981), existe no obstante la percepción del universo (Morin, 1980, p. 1 13).
10. La «hipótesis de Gea» se construye sobre un modelo de la biosfera en el cual la perpetuación de la vida, al igual que los cambios físicos y químicos generales, son una unidad interrelacionada, una homeostasis global de la vida y de las condiciones planetarias. Esta hipótesis encierra una crítica de la
n visión tradicional de la vida c o m o una adaptación a circunstancias exteriores, pues insiste en el aspecto autoorganizante de la combinación de la vida y el medio
; ambiente. Véase, por ejemplo. Lovelock ( 1986) y Lovelock y Margulis ( 1974). La deuda
). contraída con Myrdene Anderson, que ha puesto de relieve la
1» importancia de «Gea», y con Anders N e u m a n quien ha señalado el papel que el equilibrio desempeña con frecuencia en la elaboración de modelos que pueden, no obstante, revelar un factor crítico en la homeostasis. En el presente caso «Gea» destaca la interrelación total de la Humanidad
s y de la Naturaleza en un m u n d o que ya no puede reducirse a un mecanismo.
systems». En B . Hutchinson and M . Batty (eds.) Advances in Urban Systems Modelling. Noord Holland. Elsevier Science Publishers B / V . , pp. 199-200.
B R E N T , S.B., 1978. «Prigogine's
Model for Self-Organization in Nonequilibrium Systems. Its Relevance for Developmental Psychology», Human Development, vol. 21, pp. 374-387.
B R I L L , J., 1979 «¿Cultura,
conocimiento, responsabilidad: y
La renovación de lu investigación intcrdi.sciplmaria y la antropologia de la década de los noventa 229
una nueva antropología del conocimiento?». Culturas, vol. 6. n u m . 2, pp. 41-65.
C \ s i O R U D I S , C . 1984. Crossroads in the Labyrinth. Cambridge, Massachusetts. M . I . T . Press (traducido de Les Carre/ours du Labyrinthe. Ed. du Seuil, Paris, 1978. traducido por K . Soper y M . H . Ryle).
C O L S O V E . . 1985. «Using
Anthropology in a World on lhe Move». Human Organization.
sol. 44. n u m . 3, pp. 191-196.
C O M L R S . D . . 1986 «Future
Directions in Development
Studies: The Case of
Decentralization». World
Development, vol. 14. n ú m 5.
pp. 593-603.
Di NBKiii. K . G . . 1982. «Review of
Prigogine's Front Being to Becoming». British Journal lor the Philosophy ol Science vol. 33, pp. 325-329.
Di W I M iK. K . W . . 1984.
«Biological and Cultural Evolution: Different Manifestations of the S a m e Principle: A S> stems-theoretical Approach». Join nal
ol Human ¡{volution, vol. 1 3. pp. 6 1 - m
EIGI v M . . 1971. «Selforganizalion
of Matterand lhe Evolution of Biological Macromolecules». Die \alun\issensilialien. vol 58. pp. 465-523
G V I I . G . . 1981 «The Anthropic Principle». Scientitic ¡menean. vol. 245. n u m . 6.
Gl I R I / . C . 1984. «Distinguished Lecture: Anti-Relativ ism». imencan imliropolist. vol. 86.
n u m . 2 . pp. 263-278.
Gl oR(.i se i -Roi Cil v V . 1977. «The Steady State and Ecological Salvation: A The rmodynamic Analysis». BioScience. vol. 27 . n u m . 4 . pp. 266-27Ü.
Got i o. S. . 1982. «Punctuated equilibrium - a differentvvay of
seeing», .Yen Scientist, vol. 94 . pp. 137-141.
G O U L D . S.J. y L L W O M I N . R .C. .
1979. «The Spandrels of San Marco and the Panglossian paradigm: a critique of the adaptation ist programme». Proceedings ol the Royal Society ol London. Series B . vol. 205. pp. 581-598.
H V R D I V G . , 1986 «Running on
empty». BioScience. vol. 36.
n u m . 1 p. 2.
H W V I O N . M . B . . 1974. «Essentials
of a Self-Organising System».
Cybernetics, vol. 17. n u m . 2.
pp. 85-123.
LtvvoMiv R . C . . 1969. «The Bases
of Conflict in Biological
Explanation». Journal ol the
History ol Biology, vol. 2. n u m . 1. primavera 1969. pp. 35-45.
L F V V O M I V R . C . 1979.
«Sociobiologv asan Adaptationist
Program». Behavioral Scieiu e. vol. 24. pp. 5-14.
L o v i u x k . J . . 1986 «Gaia: T h e world as hv ing organism». \ e u Scientist, vol. 1 12. pp. 25-28
l.ov i i ix K . J.E. v M \RCii i is L . . 1974 «Atmospheric homeostasis by and for the biosph-re: the gaia hvpothesis». I'ellus. vol. 26. pp. 2-9.
M vRi v VM \ M . . 1 963: «The Second Cybernetics: Dev lalion-Amplify ing Mutual Causal Processes». American Siientist.\o\. 51. n u m . 2 . pp. 164-179.
M M i R v\ v. H . R . v \ ' vRi ï \. F.J.. 1980. Aulopoiesis ami cognition The Realization ol the Living Dordrecht'Boston/Londres. D . Reidel Publishing C o . . Boston Studies in the Philosophy of Science, vol. 42
M U R . E . . 1985. « H o w Biology Differs from the Physical Sciences». En D.J Depew and B . H . Weber (eds.). Evolution ai a Crossroads The sew Biotog\ and the .Ven1 Philosophy ol Science.
Cambridge. Massachusetts. M . I . T . Press, pp. 43-63.
M O R I N . E . . 1980. «Au-delà du
déterminisme: le dialogue de l'ordre et du désordre». Le Débat. 1980. n u m . 6. pp. 105-122.
O R I NbR. S B . . 1984. «Theory in Anthropology since the Sixties». Comparative Studies in Society and History, vol. 26. pp. 126-166.
P U G F T . J.. 1970. Mam Trends in
Interdisciplinary Research. Londres. George Allen and U n w i n . Ltd.. M a i n Trends in the Social Sciences 5.
P R I G O G I M . I.. 1977. «Physics and
Metaphysics». Advances in Biological und Medical Physics, vol. 16. pp. 241-265.
P R I G O G I M . I.. 1984. «The
rediscovery of time», /.ygon. vol. 19. n u m . 4 (diciembre 1984). pp. 433-447.
P R I G O G I M , I. y SitNGtRS. I.. 1984
Order out ol Chaos Man s Sen Dialogue » nil Suture. Toronto/Nueva York/Londres/Sidney. Bantam Books, (edición revisada en inglés de La nouvelle alliance. Paris. Gallimard. 1979).
R I N D O S . D . . 1986. «The Evolution of the Capacity for Culture: Sociobiologv. Structuralism and Cultural Selectionism». Current . inlhropoloi;). vol 27. n u m . 4 . agosto-octubre 1986. pp. 315-332.
Ri ssii i . D . . 1985. «Counterproductive Development». Hitman Organization, vol. 44. n u m . 1. pp 82-83.
Sv< IIS. I.. Bl RGI R( I. A . . SCHIRVi . M . . S I G V I S. . T H E T R I . D . . y
V I N M 1-R. K . . 1981. Initiation à TEcodéveloppemenl. Toulouse. Privat Editeur.
S \ H M . . D . . 1979. « A unified theory of self-organization». Journal ol Cybernetics, vol. 9. pp. 127-142.
230 C. H'. Brown
S A H A L , D . , 1982. «Structure and
Self-organization», Behavioral Science, vol. 27, pp. 249-258.
S A H L I N S , M . , 1977. The Use and
Abuse of Biology. An Anthropological Critique of Sociobiology, Londres, Tavistock.
S A R P E I X O N , G . , 1987. «Los "nuevos pobres" de Occidente», El Correo. Unesco, enero 1987, pp. 22-24.
S C H R O Y E R . T . . 1983. «Critique of
the Instrumental Interest in Nature», Social Research, vol. 50, n u m . 1, pp. 158-164.
SPITZ, P., 1985. «Food systems and society in India: the origins of and interdisciplinary research». International Social Science Journal, vol. 37. n u m . 3. pp. 371-388.
T A S C H D J I A N , E. , 1976. «The Third Cybernetics», Cybernelica. vol. 10. n u m . 2. pp. 91-104.
T H O M . R.. 1981.
«Interdisciplinary: what it could be, what it could offer». En Unesco (ed.) New Horizons of Human Knowledge. Paris, pp. 89-96.
T H U L L I E R . P.. 1980. Le petit savant illustré. Pan's, Editions du Seuil.
T H U L L I E R , P.. 1983. «Olívale "néo-mécanicisme"». La Recherche. vol. 14, num. 146, pp. 1.013-1.015.
T C W R A I N E . A . , 1985. «Les
transformations de l'analyse sociologique». Cahiers internationaux de Sociologie. vol. 78. pp. 15-25.
V A R E L A . F.. 1984. « T w o Principles for Self-Organization». En H . Ulrich y G.J .B. Probst (eds.). Sell-Organizution and Management of Social Systems. Insights. Promises. Doubts and Questions. Berlin, Springer Verlag, pp. 25-32.
V I N C E N T . J.. 1986. «System and
Process. 1974-1 985». Annual Review ol Anthropology, vol. 15. pp. 99-119.
W u s o v E . O . . 1977 «Biology and the Social Sciences». Daedalus. \ol 106. n u m . 4. otoño 1 977. pp. 127-140.
Y I - M ; O Ï W A . A . . 1986. «Theory in
Anthropology: O n the Demise of the Concept of Culture». Comparative Studies in Society and History, vol. 28. num. 2. pp. 368-374.
La antropología de la liberación para el año 2000
Ikenna Nzimiro
Orígenes
La antropología es el estudio del hombre: esta definición influye en la forma en que la disciplina ha evolucionado a lo largo de un siglo. El hombre considerado c o m o creador de cultura es objeto de estudio de la antropología, especialmente de la antropología cultural y la etnología; c o m o ser corporal de la antropología física; c o m o ser social y creador de instituciones de la antropología social y c o m o criatura sapiente de la antropología psicológica1
(Radcliffe Brown, 1958). En otras palabras, todas
las ramas de la antropología fundadas por pensadores sociales europeos, estudian al hombre. Los orígenes de la disciplina se remontan a la época en que viajeros, exploradores, colonos y misioneros del viejo continente llegaron al nuevo m u n d o y entraron en contacto con los nativos, «extraños seres humanos» que despertaron su curiosidad. Lo que querían esos pensadores sociales era determinar la forma «extraña» en que esos pueblos podían sobrevivir en sus medios distintos. Tuvieron que recurrir a todo tipo de terminologías para distinguir a esos pueblos. Acuñaron así conceptos c o m o los de pueblos «primitivos», «bárbaros», «salvajes», «tribales», etc. A u n antes ciertos antropólogos habían comenzado a reconstruir la historia de la cultura de esos «salvajes», «bárbaros», «primitivos» o miembros de tribus2
(Nzimiro, 1977), sin tener siquiera relación con aquellos cuya cultura estaban analizando. Se ba-
lkenna Nzimiro es profesor de antropologia y sociología en la Universidad de Port Har-couri. East-West Road. Choba. P . M . B . 5823. Port Harcourt. Nigeria. Miembro honorario de la Unión Internacional de Ciencias Antropológicas y Etnológicas. Entre sus libros destacan Studies in Ibo Political System (1972) y Being an Anthropologist ( 1987).
saron en las nociones evolucionistas, tan en boga en el siglo xvm y que después desarrollara Charles Darwin3 (1858): el ser h u m a n o procede de organismos unicelulares que han evolucionado a lo largo de millones de años hasta transformarse en la especie superior del reino animal.
Esos pensadores estimaban que las sociedades humanas habían seguido el m i s m o modelo evolutivo que el h o m b r e 4 (Spencer, 1852, Morgan, 1877). Si la raza blanca había alcanzado el máxi
m o nivel de evolución, la cultura y la civilización de los blancos tenían que hallarse en el estadio superior de evolución del ser h u m a n o . Guiándose por esa lógica, los antropólogos comenzaron a buscar los orígenes de la cultura h u m a n a que, a su juicio, debían encontrarse entre esos pueblos «primitivos» puesto que su cultura y civilización no habían evolucionado. Del m i s m o m o d o e m -pezaron las indagaciones sobre los orígenes de la
religión, el incesto, el tótem, la familia, el matrimonio y, en definitiva, de todo cuanto existe. Esa búsqueda, inspirada en las ciencias naturales, hizo suya la metodología de las ciencias biológicas. Paralelamente a la investigación sobre los orígenes del ser h u m a n o había que estudiar los orígenes de la cultura y de las instituciones sociales, puesto que el hombre es la única especie que crea cultura. Surgieron diferentes escuelas5 (Marvin Harris, 1968). U n a de ellas fue la escuela evolucionista, junto con la de los Kulturkreise o círculos culturales, para los cuales la cultura h u m a n a radi-
RICS 116/Jun. 1988
232 Ikcnna S'zuniro
caba en determinadas zonas, para extenderse seguidamente a otras. Por esa razón hubo quienes creyeron que la cultura y la civilización egipcias habían sido el punto de partida de todas las civilizaciones que ulteriormente se proyectaron a otras regiones. Otra fue el difusionismo6 (Marvin Harris, 1968: 373-392).
Hacia finales del siglo pasado acabó rechazándose esa búsqueda de los orígenes. Y a no era necesario confiar en los datos recopilados por los misioneros, exploradores y oficiales coloniales: había que investigar sobre el terreno, de m o d o que pudieran analizarse las culturas mediante la observación directa. Las universidades británicas7
organizaron expediciones (Fortes, 1958) a Australia y otras regiones de las que regresarían con información de primera m a n o sobre la verdadera cultura de los «primitivos». En Estados Unidos de América, los indígenas se resistieron a la invasión blanca y despertaron la curiosidad de los primeros antropólogos estadounidenses que se afincaron en sus territorios para estudiar la historia, cultura y civilización8 (Morgan, 1851. 1868, 1881). Tanto en el nuevo c o m o en el viejo m u n d o , aparecieron antropólogos con nuevas convicciones, aunque todos tuvieron en poca estima a los «primitivos».
En Africa, los antropólogos sociales británicos instalados en los territorios de las colonias estaban al servicio de sus administradores1* (Talad Asad, 1973). Entre ellos se encontraban grandes figuras c o m o S. F. Nadel en Sudán y Nigeria, C . K . M e e k en Uganda y Nigeria, Evans-Prit-chard en Sudán, Meyer Fortes en Ghana, Audrey Richards en Uganda, Lucy Mair en Zimbabwe, Chapera, Gluckman y otros en Sudáfrica y también en Zimbabwe.
La multiplicidad de las situaciones estudiadas por esos antropólogos dio lugar a diferentes enfoques. Los especialistas de la antropología social se interesaron por el estudio de la estructura de las sociedades que visitaban y, m u y especialmente, por los lazos de parentesco, el matrimonio y la familia, los sistemas políticos, jurídicos, económicos y militares, así c o m o por sus ritos y cosmología. En cambio, dejaron de lado el aspecto histórico por creer que, c o m o la mayoría de esos pueblos no tenían textos escritos, no tendrían historia10 (Radcliffe-Brown, 1958). L o único que permitía entender a esos pueblos era el carácter intrínseco de sus instituciones sociales. El fundamento teórico se basaba en que esas sociedades tenían m u y poca necesidad de cambiar,
ya que sus instituciones se configuraban de tal manera que perpetuaban una situación permanente de equilibrio social. La sociedad mantenía un orden y ponía los mecanismos inherentes al m i s m o en virtud de los cuales se garantizaba su cohesión.
Los antropólogos estadounidenses se interesaron por la cultura; las investigaciones de cada uno de ellos se fundaban en teorías personales. Francia. Bélgica y los Países Bajos también se valieron de sus antropólogos c o m o auxiliares de sus administraciones coloniales.
Los prejuicios de muchos africanos contra la antropología se explican por el hecho de que esta disciplina ha estado al servicio del colonialismo, sirviendo de soporte a la intolerancia racial y al paternalismo. Al monopolizar la disciplina, los gobiernos coloniales financiaron las investigaciones y utilizaron sus conclusiones para mantener su dominación efectiva sobre los pueblos africanos" (Radcliffe-Brown, 1958: 94).
La antropologia conservadora: etnología, antropología cultural y funcionalismo
Aunque los antropólogos europeos no se hacían ninguna ilusión sobre el objeto de sus estudios, las «comunidades primitivas», procuraron delimitar los sectores particulares que cada especialista consideraba más apropiados. Los etnólogos trataron de determinar las analogías y diferencias, con la mayor precisión posible, para clasificar a la población en función de su raza, idioma y cultura12 (Radcliffe-Brown, 1958: 48).
Según este autor, la antropología primitiva, la metodología funcionalista estudiada por Mali-novsky, prestó sobre todo atención a la formulación de hipótesis sobre los orígenes de las instituciones, aunque según afirma, mediante el estudio comparado de las instituciones, la antropología social posibilitó el desarrollo de la sociología comparada13 (Ibid: 1958: 56-57), expresión con la que designaba a la nueva antropología y sobre la cual decía:
«Con este término deseo denominar la ciencia que aplica los métodos de generalización de las ciencias naturales a los fenómenos de la vida social del ser h u m a n o y todo lo que abarcan vocablos tales c o m o cultura y civilización»™ (Ibid: 55).
La antropologia de la liberación para el año 2000 233
Esta sociología comparada es el funcionalismo estructural. Rechaza «y debe rechazar cualquier intento de hacer conjeturas sobre el origen de las instituciones cuando no se dispone de información fundada en datos históricos fidedignos sobre ese origen»15 (Ibid: 50).
Durante varios decenios, el funcionalismo fue algo floreciente en la antropología y la sociología, y sirvió de herramienta teórica para los análisis de los especialistas. Bottomore resume así sus fundamentos:
«La idea esencial en la que se basa es que hay que considerar a la sociedad c o m o un sistema equilibrado en el que cualquier perturbación que pueda producirse va seguida del ajuste correspondiente, de m o d o que ese equilibrio quede restablecido y la sociedad conserve su forma original o la modifique m u y levemente»1" (Bottomore, 1975:20).
La antropología del futuro: la antropología de la liberación
El viraje hacia la nueva antropología se produjo en el Noveno Congreso de la Unión Internacional de Ciencias Antropológicas y Etnológicas celebrado en Chicago en 1973 al anunciar el nacimiento de lo que denominaré «antropología de la liberación». En el prefacio al volumen de la serie The World oí Anthropology, titulado The Politics oí Anthropology, el director de la publicación escribió:
«El Congreso que hizo posible este libro congregó a todos los antropólogos, jóvenes y viejos, hombres y mujeres, procedentes de países capitalistas y socialistas, industrializados y del Tercer M u n d o . Se habló de las materias científicas que nos habían reunido, aunque nunca hasta entonces habíamos sido tan conscientes de cuanto teníamos en c o m ú n y que nuestras diferencias ponían de manifiesto»" (Sol Tax. 1979).
La nueva antropología fue claramente definida c o m o sigue:
«La antropología necesita liberarse de ciertas influencias occidentales. Si hasta hoy esa había sido su orientación, ello se debía a que actuaba primordialmente en terrenos (neo) coloniales. El creciente conocimiento de sí mismos
que tienen los pueblos antes dominados ha llam a d o la atención sobre este hecho»18. (Gerrit Hulzer y Bruce M a n n h e i m , 1979).
El abandono de las tendencias conservadoras del pasado se confirmó con la fundación de Journal of Dialectical Anthropology por Stanley Diam o n d , organizador de la sección del Congreso de Chicago que inició un nuevo capítulo en la antropología de la liberación al introducir las perspectivas marxistas. El grupo que examinó las relaciones entre el marxismo y la antropología publicó un volumen titulado Towards a Marxist Anthropology que atrajo a un vasto público de marxistas y no marxistas de todas las tendencias, aportando elementos nuevos a las perspectivas marxistas. El grupo comprendía algunos especialistas procedentes del Tercer M u n d o cuyas sociedades habían sido objeto de investigaciones realizadas por antropólogos europeos de todo credo. El volumen resultante, editado por Stanley D i a m o n d 1 9 (Diam o n d , 1979), llevaba un capítulo introductorio sobre el marxismo: crítica e ideología, y constaba de seis partes: 1 ) antropología existencialista, 2) obstáculos estructuralistas. 3) teoría original del comunismo c o m o teoría y práctica, 4) perspectivas africanas. 5) reflexiones ideológicas y 6) ciertas ilusiones universitarias y burguesas. En cada uno de los autores se hace patente el origen de la tendencia a liberar a la antropología de sus primeras connotaciones. En un ensayo titulado l'rhan Ethnology in Africa: Some Theoretical Issues, dos autores exponen c o m o sigue su orientación radicalmente nueva:
«La penetración y ruptura violentas de las sociedades precapitalistas y la subordinación de la vida económica de la mayor parte del m u n do al afán de lucro del burgués occidental constituyen la realidad fundamental de \a polis colonial africana»20 (Magubane & Marcottii, 1979: 274). «La urbanización... se produjo simultáneamente con un proceso complejo de dislocación y de contradicciones que no era una reedición de las primeras experiencias del desarrollo del capitalismo europeo, sino la articulación de sus contradicciones últimas. El significado social e histórico de la dinámica urbana en Africa sólo puede comprenderse y evaluarse estudiando las ciudades africanas c o m o aspectos del sistema político y económico de los países colonizadores. La estructura de la polis africana refleja una situación en la
234 ¡kennet Nzimiro
Una serie de figuras del relicario de los pueblos Kola y Mbédé. en Gabón y el Congo. Del catálogo de la exhibición La YOW des ancêtres. Cil hommage Ù Claude Lévi-SlruitSS- Musco Dapper. Pans. ls>S6 Ci Bcrjonncau
que la constitución de las economías de las sociedades africanas es el resultado del desarrollo y de las realidades de las economías europeas a las que estaban sometidas c o m o productoras y elaboradoras de materia prima»21 (Ibid: 275).
Estas opiniones representan el abandono de las teorías conservadoras de la antropología fun-cionalista en virtud de la cual se establecía una relación de equilibrio interdependiente entre los sectores urbano y rural y no una relación dialéctica-(N/imiro. 1985:63).
En el mi smo volumen. Talad Asad, criticando la antropología británica, calificó de superchería el argumento de la especialización. Según su punto de vista, las disciplinas afines, la política y la economía, existían ya m u c h o antes de la fase clásica (funcionalista) de la antropología social. Lo que había que preguntarse era por qué los antropólogos sólo las descubrían entonces y no antes: por qué. por ejemplo, todavía en 1940, había antropólogos que podían escribir lo siguiente: «no creemos que las teorías de los filósofos políticos nos hayan ayudado a entender las sociedades que estudiamos y consideramos que su valor científico es m u y escaso»2' (Fortes y Evans Pritchard, 1940: 4) o en 1966 « H a llegado en nuestra opinión el m o m e n t o del diálogo, si no de la alianza, entre la antropología y otras disciplinas que versan sobre la política comparada» (Swartz et al. 1966: 9)24. Asad se preguntaba, además, «¿Por qué ha llegado ese momento? ¿ C ó m o podía ser que las
distintas disciplinas (economía, política, jurisprudencia, etc.) que reflejaban la conciencia fragmentaria de la sociedad burguesa con sus propias contradicciones históricas pudieran ser ahora fuentes de inspiración para la antropología?... M e atrevería a afirmar que la respuesta estriba en que, a partir de la Segunda Guerra Mundial, los cambios que se han producido en el m u n d o en que estaba inserta la antropología social son tan fundamentales que han repercutido en el objeto, el sustento ideológico y la base orgánica de la propia antropología social y. al observar tales cambios, no podem o s por menos que recordar que lo que hace la antropología no es meramente aprehender el m u n d o en el que se sitúa sino que es también este m u n d o el que determina la forma en que la antropología lo aprehende»25 (Ibid: 369-370).
Los antropólogos «que no emiten juicios de valor», «juicios neutrales», hacen caso omiso de estas relaciones dialécticas. Asad revela las contradicciones internas de la antropología social al afirmar que, «para comprender correctamente esas contradicciones, es esencial volverse a la relación de poder existente entre el m u n d o occidental y el Tercer M u n d o y examinar de qué manera se han vinculado dialécticamente a la práctica las hipótesis de trabajo y el producto intelectual de todas las disciplinas que representan la comprensión europea de la comunidad no europea»26
(Ibid: 375: 17).
Esta tendencia prosperó entre los antropólogos del Tercer M u n d o y se ha manifestado aún m á s debido a los interrogantes planteados a partir
La antropologia ele la liberación para cl ario 2000 235
del Noveno Congreso antes citado. La Journal o) Dialectical Anthropology ha pasado a ser el órgano de expresión de estos apóstoles de la antropología de la liberación. Contemplan la necesidad de estudiar sus sociedades en profundidad, y esto exige estudiar su desarrollo a lo largo de las diversas épocas. Siguen a Engels cuando éste afirma que:
«Es preciso plantearse de nuevo toda la historia; hay que examinar individualmente las condiciones de existencia de las distintas formaciones sociales antes de sacar de ellas los conceptos políticos, civiles, jurídicos, estéticos, filosóficos y religiosos que les son propios. Esto es algo que sólo se ha intentado en escasa medida hasta la fecha porque son pocos los que lo han abordado seriamente»27 (Engels, 1890).
En los diversos números de esta Revista se ha ido forjando un nuevo enfoque interdisciplinario para estudiar las sociedades del Tercer M u n d o . El eclecticismo de la escuela funcionalista conservadora, que singularizaba determinadas instituciones sociales pertenecientes a «grupos pequeños» sin relacionarlas con las sociedades m á s amplias en las que domina el m u n d o occidental, ya no serviría. Los nuevos teóricos tomaron en cuenta la dialéctica histórica y, m u y particularmente:
«el reparto del m u n d o no europeo, la explotación de los recursos de los pueblos conquistados, la dominación política de esas sociedades
y su incorporación a la órbita del m u n d o capitalista, y el control de los procesos ideológicos de los nuevos países ejercido por el imperialism o cultural»28 (Nzimiro. 1977, 1985:6-7).
Los antropólogos de la liberación se niegan a apoyar las políticas neocoloniales occidentales. En un capítulo sobre la pertinencia política de la antropología. Magubane y Faris escriben que:
«en los veinte últimos años, los antropólogos han procedido a un notable examen de conciencia sobre este legado. Se ha reconocido, de m o d o más o menos generalizado, que la antropología ha sido generada por el imperialismo occidental para llevar a Occidente informaciones y objetos, c o m o consecuencia (y, a veces, en apoyo) de la explotación imperialista de los pueblos de Asia, Africa y América»29 (Magubane y Faris, 1985:91).
El volumen especial de Dialectical Anthropology (vol. 9, 1985) que lleva por subtítulo «State of Art, State of Society», contiene otros muchos artículos, todos ellos dedicados a las nuevas tendencias de la antropología de la liberación10. Esas tendencias siguen la tradición marxista cuya posición intelectual es la antítesis del funcionalismo. Bottomore lo ha resumido claramente:
« U n a razón importante del actual interés reside en el hecho de que la actual teoría marxista se opone directamente al punto central de la
236 Ikenna Szimirii
teoría funcionalista que tanto ha influido en la sociología y la antropología en los veinte o treinta últimos años, aunque cada vez haya sido menos satisfactoria. Mientras que el funcionalismo hace hincapié en la armonía social, el marxismo pone de relieve el conflicto social: el funcionalismo centra su atención en la estabilidad y persistencia de las formas sociales, el marxismo tiene una perspectiva radicalmente histórica y se centra en la estructura cambiante de la sociedad; allí donde el funcionalismo acentúa la regulación de la vida social mediante valores y normas generales, el marxismo subraya la divergencia de intereses y valores dentro de cada sociedad y la función que desempeña la fuerza en el mantenimiento a lo largo de períodos de tiempo más o menos largos, de un orden social determinado. El contraste entre modelos de "equilibrio" y de "conflicto" de la sociedad, expuesto enérgicamente por D a h -rendorf en 1958, ya ha pasado a ser un lugar c o m ú n , y las teorías marxistas se citan normalmente por oposición a las de Durkheim, Pare-to y Malinowski, principales arquitectos de la teoría funcionalista» (Bottomore, 1978: 73)-".
La dialéctica marxista revela las contradicciones internas de cualquier tipo de sociedad. Los antropólogos conservadores que pensaron que el orden y el equilibrio reinarían en un futuro en los países del Tercer M u n d o se equivocaron, pues esas sociedades serían transformadas por grandes revoluciones.
El éxito de la Revolución Rusa (1917) desencadenó una reacción en todo el sistema construido por el antiguo imperio colonial.
Después de la Segunda Guerra Mundia l (1939-1945) se produjeron revoluciones que dieron lugar a sociedades socialistas en Europa Oriental. Las nuevas ciencias sociales de orientación marxista se transformaron en los principios rectores de los intelectuales de esos países. Pero su difusión no se limitó a Europa. El pueblo chino puso en tela de juicio las ciencias sociales liberales y adoptó el marxismo c o m o modelo teórico, adaptándolo a su experiencia histórica y a su estructura social. La liberación de China, el mayor país del m u n d o , fomentó la credibilidad del marxismo-leninismo y fue un acicate para la revolución de Vietnam. Las ciencias sociales marxistas se transformaron en la herramienta analítica de la acción. Intelectuales de Cuba, Argelia, M o z a m b i que, Angola y Guinea Bissau las han aplicado pa
ra transformar sus sociedades11 (Nzimiro. 1985: 10).
Esa revolución ha proseguido y sigue extendiéndose por América, Asia y Africa, antiguos feudos intelectuales de los antropólogos funciona-listas conservadores donde estudiaban las sociedades «estáticas» y propensas al «equilibrio» que suponían ser las menos desarrolladas.
Claude Meillassoux ha aducido que:
«La pertinencia del materialismo histórico para el futuro de la antropología debería cumplir con tres imperativos: brindar una descripción adecuada del capitalismo (sociedades excapitalistas): proporcionar una explicación teórica adecuada de las repercusiones del capitalismo en esas sociedades, bajo los efectos históricos del comercio, la conquista, la colonización, el trabajo forzado y el neocolonialismo y. por último, conducir a una teoría del desarrollo»11
(Ibid: 1987: 249).
A d e m á s , el materialismo histórico es una teoría de la práctica social y no la filosofía de una teoría.
La prueba de su validez reside en su capacidad de instruir a la gente acerca de su propia condición y proporcionar los medios de actuar correctamente c o m o seres políticos conscientes. Este es precisamente el aspecto más pertinente del materialismo histórico para el estudio de los países del Tercer M u n d o y el que lleva al compromiso político del investigador14 (Ibid: 356).
¿Cuáles son, entonces, las cuestiones capitales que tiene que abordar la antropología de la liberación?
Según Stanley Diamond:
«Si el antropólogo no controla su propia alienación, que no es más que un indicio particular de una condición general, si no trata de entender cuáles son sus raíces y no evoluciona ulteriormente c o m o crítico implacable de su propia civilización, la civilización que objeti-viza al hombre, no podrá comprender al otro ni reconocerse en él ni tampoco en esa conciencia del otro»15 (Diamond, 1972: 402).
Preguntas pendientes
La nueva antropología de la liberación acepta los conflictos sociales radicales y dialécticos. H e m o s
La antropologia île la liberación para el año 2000 237
antropología > colonialismo: \iajeros occidentales \isitando un santuario en N u e \ a Guinea, hacia 1857. ( oiianun \ lolk-i
238 Ikenna Nzimiro
demostrado c ó m o las ciencias sociales marxistas llevaron a las rebeliones intelectuales que transformaron una sociedad, supuestamente estática y en estado de equilibrio, en sociedades dinámicas en las que el pueblo había decidido ser el dueño de su propio destino.
Ello exige plantear aún ciertas preguntas cruciales sobre las sociedades del Tercer M u n d o : en los próximos años la tarea de la antropología será darles respuesta.
¿Cuáles son las experiencias históricas que originaron la lucha revolucionaria en las sociedades campesinas? ¿Cuáles son las principales instituciones que acusaron el golpe de los cambios internos y las que no, afectando de tal forma las m o d a lidades de vida que llegaron hasta el punto en que la revolución era el único camino? ¿Qué personas o grupos dentro de una sociedad dada utilizaron c o m o contrapeso de su propio pueblo a los gobiernos coloniales convirtiéndose, en consecuencia, en partícipes del colonialismo? ¿Cuál es la situación económica de esa clase de colaboradores y cuál es su relación con la posición política que ocupa en la estructura social? ¿Cuáles son las fuerzas que han contribuido a neutralizar a esos colaboradores en la transición del colonialismo al neocolonialismo y a la auténtica independencia y autonomía?
La cuestión exige examinar de nuevo los m o dos de producción, las formaciones sociales y las instituciones dimanantes de los distintos modos de producción en las sociedades precoloniales. coloniales y postcoloniales.
¿Cuál es la naturaleza del estado en cada época? ¿Qué características tenían los dirigentes en una sociedad precolonial determinada y c ó m o se ponían en relación con las demás clases en los procesos de producción? ¿ C ó m o utilizaban las potencias coloniales a esa clase explotadora en la nueva superestructura política colonial? ¿Se forjó el estado a partir de una carta mítica, tal c o m o la definen los antropólogos, o m á s bien a lo largo de los procesos productivos? ¿Qué tipo de falsa conciencia generó la clase dirigente en apoyo a su poder político? ¿ C ó m o utilizó el régimen colonial esos mitos para reforzar la posición de la clase dirigente de que se valió c o m o colaboradora? ¿Qué cambios provocaron los dirigentes coloniales en la institución de la monarquía? ¿Cuál es la situación de la clase dirigente precolonial en la época postcolonial? ¿ C ó m o la manipula la burguesía, nueva clase dirigente, en el ejercicio del poder en el estado postcolonial? ¿Cuáles son las contradicciones in
ternas que trae consigo la transición del estado colonial al postcolonial en la medida que afectan a la relación de la clase dirigente tradicional y a la nueva clase originada por el m o d o de producción capitalista? ¿ C ó m o repercute la abolición de las instituciones arcaicas en la situación social y cultural de los campesinos en las sociedades que se liberaron de esas estructuras arcaicas?
Estas cuestiones generan un profundo conocimiento histórico de formas de vida que según los antropólogos de la escuela funcionalista tenían m u y poca importancia, dada su postura antihistórica.
¿En qué medida contribuyó esta perspectiva a ocultar las realidades sociales de los colonizados? ¿Cuáles fueron sus repercusiones en la enseñanza de la antropología para los antropólogos del Tercer M u n d o ? ¿Cuál es. en realidad, la relación entre la historia y la estructura social? ¿Nos permite el conocimiento antropológico reconstruir la historia de los pueblos? ¿ C ó m o puede utilizarse ese conocimiento para determinar su función en la transición de la época precolonial a las fases colonial y postcolonial?
¿Nos permite el conocimiento histórico c o m prender las técnicas de producción o. en otras palabras, c ó m o producían los pueblos sus alimentos y sus herramientas y c ó m o dominaban su medio para reproducirse?
¿Qué innovaciones tecnológicas introdujeron (forjado del hierro, cerámica, cestería, tejido \ teñido de géneros, tallado, trabajo del cuero, instrumentos musicales, etc.)? ¿Han persistido esas innovaciones? D e no ser así. ¿cuáles son los factores que hicieron que desaparecieran?
¿ C ó m o se inició la organización de la producción de esas actividades para hacer frente a las necesidades materiales de la sociedad? ¿Qué espe-cializaciones existían0 ¿Se encontraban concentradas en determinados grupos de parentesco o castas o grupos religiosos, o estaban, en cambio, dispersas en la estructura social'?
¿Qué formas de tenencia de la tierra existían'? ¿Se aplican actualmente los mismos principios? D e no ser así. ¿en qué circunstancia histórica fueron modificados total o parcialmente por los factores internos y externos de cambio?
¿Se movilizó a la m a n o de obra en la producción comunal o colectiva según categorías de edades, conscripción, esclavitud o servidumbre'? ¿Asumió una clase determinada la función de m o vilizar a la m a n o de obra para la producción? D e ser así, ¿qué lugar ocupaba esa clase en el proceso
La antropologia de la liberación para el año 2000 239
de producción? ¿ Q u é formas de tributación exis
tían en algunas de esas sociedades? D e ser así, ¿có
m o , quiénes, para quiénes y con qué fines las orga
nizaban? ¿ Q u é cambios produjeron las nuevas for
m a s de tributación en la época colonial?
¿Cuáles fueron realmente los efectos del capita
lismo en la estructura económica de las sociedades
precoloniales y c ó m o han provocado una adapta
ción dentro del nuevo m o d o de producción capita
lista? ¿Cuál es la relación entre la religión y las ins
tituciones políticas contemporáneas? ¿ C ó m o utili
za la nueva clase las creencias religiosas para
reforzar su posición en el campesinado, en las so
ciedades respectivas? ¿Cuál es el grado de con
ciencia ideológica del campesinado? ¿ C ó m o se ar
ticula en el proceso político?
La respuesta a cuestiones tan cruciales debe ser
la preocupación de la antropología de la liberación
con objeto de que se vaya a la raíz m i s m a de la
experiencia histórica a lo largo de las diversas épo
cas. Al tratar de dar respuesta a tales cuestiones nos
v e m o s impelidos a poner a prueba las viejas ideas
y probar que ya no sirven, haciendo que emerjan
otras nuevas, basadas en las realidades existentes e
inscritas en el proceso histórico que los propios
pueblos ponen en marcha.
Traducido del inglés
Notas
1. Radcliffe Brown, 1958: Methods in Social Anthropology. University of Chicago Press.
2. IkennaNzimiro. 1977. 1985: «Anthropologists and their Terminologies: Critical View Point». En Gerrit Hulzer & Bruce Mannheim. The Politics <>l Anthropology From Colonialism and Sexism Towards a Mew Below Mouton, La Haya. 1979:61-84.
3. Charles Darwin, 1858: The Origin of Species, 1957.
4. H.Spencer, 1852a: A Theory of Population, Deducted from General Laws of Animal Fertility: Westminster Review 67 445-85 Henri Morgan, 1877: Ancient Society ,\'ew York, World Publishing. A m b o s fueron evolucionistas y expusieron sus ideas en estos libros.
5. Marvin Harris, 1968: The Rise of Anthropological Theory: Thomas Y . Crowell, N . Y .
6. Ibid. 373-392.
7. Meyer Fortes, 1953d: Social Anthropology at Cambridge Since 1900. Cambridge University Press.
8. Henry Morgan, 1851: The League of the Hoe - de - no - sau -nee o ¡raquis, Rochester: Sage and Broa. Henry Morgan, 1868: The American Beaver and His Works. Philadelphia J.B. Lippincott. Henry Morgan, I 881 : Horses and Horselite of the American Abongins, Washington U S Geological Survey: Contributions to Ethmology. Estos son los estudios fundamentales de Morgan sobre las sociedades indias.
9. Talad Asad. 1973: Introduction: Anthropology and Colonial Encounter: Ithaca Press London. La introducción está dedicada a este fenómeno.
10. Radcliffe Brown, 1958: op. at.
11. Ibid, 1958:94.
12. Ibid: 1958: 48.
13. Ibid: 1958: 56-57.
14. Ibid: 155.
15. Ibid: 50.
16. T . B . Bottomore, 1975:20 Sociology as Social Criticism, George Allen & Unwin, Londres.
17. Sol Tax. 1979 v. General Editors Remark: The Politics ol Anthropology: World of Anthropology Series, Mouton. Press: La Haya.
18. Ibid Gerrit Hulzer, Bruce Mannheim. 1979.
19. Stanley Diamond. 1979: Towards A Marxist Anthropology Mouton. La Haya. N . Y .
20. Amelia Marcotti y Bernard Magubane. 1979: 274 Urban Ethnology in Africa: Some Theoretical Issues. En Stanley Diamond. Towards A Marxist Anthropology 1979: 274 Mouton. La Haya.
21. Ibid: 275.
22. IkennaNzimiro, 1963, 1985 The Crisis in the Social Sciences: The Nigerian Situation. Tercer Fórum Mundial, México y Zima Pan. African Publishers, Oguta.
23. Fortes > Evans Pritchard, 1940:4 African Political Systems: Londres, Oxford University Press.
24. Swartz M . J . V.W.Turner . A Tudenfed.). 1966-9 Political Anthropology. Chicago Aldine.
240 Ikcnnci Xzimirn
25. [ alai Asad, /Srilisli
lnlhn>i>olo»v Ibid (19). 369-370.
26 Ibid: 375-17
27. I nedrich 1 n g e k 1X90: «1 oiler
tu kuge lmann» . Londres.
2S. Ikcnna N/imiro. O p . eit.
19X5:6-7
29. Bernard M a g u b a n e > Fans
19X5:91. «¡he I'nlitual Relevance
n/ tnllimpoloxv" 19X5 Ibid: 9 1
Hlsev icr.
30. Stanley D i a m o n d (ed.). 19X5 Ibid artículos por Wanly (null
•< I'hc Stale al \nlhniiuiloKV". 65-70;
M a g u b a n e y Fans. « I'lie
Relevance ol. Inllirnpolaiiy»
(citado m á s arriba); Bernard
Baloslo, I he I icissiliti/ei
ni íiilhrujioliiin,
I 47-1 64 ; John Moliaule. Problems
ni Search lor Humanistic
\nlhri'pnliii;v. 165-170, Marlin
N i |ln,lï Publishers.
31. I B . Bollomore. O p . eil.
I95X: 73.
32. Ikenna N/ imiro . Ibid 1985: 10.
33. Claude Meillassous. 19X5:249 .
II lull i\ llw tulun' Relevance al
\lar\ and I'.mieh II arks In
\nlhiopnlniiv Fn Stanley D i a m o n d
(éd.) op. cil
34. Ibid: 356.
35. D i a m o n d Stanley (ed.). 1972:
402. . Inthropalnav in Que\lion
In T h e Hagues ed
Reinventing Anthropology
Vintage Books N . Y .
Algunas cuestiones fundamentales en lingüística
Radoslav Katicic
N o es fácil responder con certeza a la pregunta de si el hombre creó el lenguaje o de si fue el lenguaje el que creó al ser humano ; en todo caso, lo cierto es que el hombre, en su condición de ser social, no puede sobrevivir sin el lenguaje: sencillamente, es impensable sin aquél.
Así, pues, la lingüística es una rama indispensable de las ciencias humanas, sin la que éstas quedarían incompletas. Al estudiar el lenguaje, nos ocupamos de un aspecto esencial de la naturaleza humana , una parte insoslayable de la integración del hombre en el conjunto de la vida, aunque, tradicionalmente, en nuestras culturas el estudio de la lengua no se basa en esta concepción, pues hasta hace poco no se ha tenido conciencia de ello. D e ahí que, aunque desde sus inicios la lingüística formase parte de la antropología, en un sentido amplio pero sustancial, sólo recientemente se ha orientado hacia la antropología y ha e m pezado a compararse con ésta. El diálogo entre lingüistas y antropólogos, en especial entre los que se interesan primordialmente por la sociedad y la cultura, se halla aún en su comienzo.
El lenguaje como gramática
Los primeros intentos de estudiar el lenguaje no se localizaron en un lugar concreto, sino que -inducidos por la situación reinante- surgieron en diversas culturas que se caracterizaban por un
Radoslav katicié os profesor en el instiluto
de I ilologia I.slava. I ¡mversidad de V icna.
1 lebiggassc 5. A - I O I O Viena. Austria
grado m u y notable de continuidad en materia de alfabetización y asentamiento espacial, en las que los textos fundamentales, en los que se basaba la instrucción básica, no estaban al alcance - o al m e nos no fácilmente- del dominio lingüístico desarrollado espontáneamente en los miembros de esas culturas. Para leer y escribir, además del alfabeto tenían que aprender la lengua, aunque puede que ésta no fuese totalmente ajena a su habla natural. D e este m o d o , surgió la gramática, materia
escolar que transmitía los conocimientos de esa índole que debían adquirirse en determinadas culturas. Durante muchos siglos, la gramática fue el único elemento constituyente de la lingüística.
La gramática, ya fuese la india, la griega o la latina, la árabe o la hebrea, enseñaba la lengua a partir de textos con autoridad indiscutible en un círculo cultural dado. Fijaba la lengua correcta para escribir y hablar con distinción.
Sólo los idiomas poseen gramática, por lo que la gramática se convirtió en el elemento determinante de la lengua. Por lo general, se identificó a la gramática con el idioma y así se convirtió en un rasgo esencial y requisito previo del idioma, aunque desde este punto de vista, se aceptaba naturalmente que el idioma real constituía una norma explícita.
Ahora bien, sucede que el idioma no es exactamente idéntico en todos los textos con autoridad y, por consiguiente, que la gramática no sólo prescribe la norma sino que además precisa las diver-
RICS I I6/Jun. 14oX
242 Radoslav Kaíicic
gencias a que dan lugar contextos estrictamente seleccionados. Así la gramática india, por ejemplo, trata de formas específicas que aparecen en los himnos védicos; la gramática árabe, de los rasgos específicos y diferencias idiomáticas del C o rán y, concretamente, de la poesía preislámica clásica; la gramática hebrea, de la lengua aramea bíblica. La gramática griega avanzó aún más en esta dirección, pues en la literatura griega clásica las modalidades lingüísticas de los distintos géneros difieren considerablemente entre sí. La gramática griega ideó un nombre para esas diferencias, que fueron denominadas dialecto. Así pues, dialecto es originalmente un término gramatical que designa las diferencias existentes en el lenguaje literario, no las distintas formas del idioma vernáculo utilizado, significado que adquirió posteriormente.
Bajo este entendimiento del lenguaje c o m o gramática subyace la experiencia de su racionalidad. Si cabe expresar el lenguaje mediante reglas objetivas y obligatorias, ¿no será, pues, su naturaleza no sólo objetiva sino además racional? ¿ N o procederá acaso la objetividad e índole obligatoria del lenguaje correcto de su homología con el pensamiento correcto? ¿ N o habrá una conexión profunda entre el lenguaje correcto y el raciocinio? A estos interrogantes sobre y en torno a la gramática no siempre se les dio una respuesta definitiva o concreta, pero fueron planteados cada vez que se concibió el lenguaje c o m o normativo gramaticalmente. Al principio, estuvieron íntimamente entreverados con la filosofía estoica, surgieron en los debates de la lingüística helenista sobre el significado de la analogía y de la anomalía en el lenguaje, se apoyaron en los preceptos lógicos de Aristóteles y de los aristotélicos, tanto en la Antigüedad como en la Edad Media, y acabaron por entremezclarse con la aparición y propagación del racionalismo cartesiano. Al establecer las reglas del lenguaje, los gramáticos consideraban que perseguían leyes más profundas del pensamiento, aunque sólo fuese en términos generales.
Hacia la lingüística genética
Ya a comienzos del siglo xvm apuntó una forma nueva de concebir el lenguaje. Al principio, parecía sencillamente un planteamiento inverso a los anteriores. Se recogieron datos sobre el mayor número posible de idiomas. N o sólo se prescribió el
idioma correcto para textos autorizados, sino que además se expusieron otras áreas lingüísticas y se adujeron numerosos ejemplos que mostraban determinadas características de esas lenguas. Los lingüistas no se limitaron a formular reglas, sino que se dedicaron a recoger información. N o se consagraron sólo a conservar y cultivar los valores tradicionales, sino que además hicieron una aportación propia al conocimiento de la fascinadora diversidad del m u n d o . N o sólo dictaron normas, sino que además percibieron e incorporaron elementos hasta entonces pasados por alto. Todo ello reflejaba, sin duda alguna, una notable ampliación de perspectivas a todos los países y pueblos, de una u otra forma: no había nada de lo que no se pudiera aprender. Pero nadie reflexionó acerca de la gramática, ni menos aún, se pusieron en tela de juicio sus fundamentos. Antes bien, se convino en que sería provechoso dotar de una gramática a todas las lenguas estudiadas. C o n todo, y aunque el fenómeno pasó totalmente desapercibido, la gramática dejó gradualmente el terreno de la normativa y abordó el de la descripción, lo cual modificó la concepción de en qué consiste realmente el lenguaje.
Llegó a ser patente que el lenguaje existe con independencia de la gramática y, para un lingüista, dejó de ser imprescindible para estudiar una lengua el conocerla realmente. Las investigaciones acerca de idiomas desconocidos se convirtieron en un punto de partida característico y en ocasiones no estaba claro si las informaciones que se acopiaban y registraban correspondían a lo que se denominaba lengua o a lo que se llamaba dialecto. D e ese m o d o , el segundo término acabó por ser utilizado con un nuevo significado para denotar algo idéntico a la lengua, pero menos invididuali-zado e independiente.
La gran diversidad ante la que se vieron los lingüistas planteó interrogantes en materia de tipología y clasificación, transformando a la lingüística, que pasó de consistir en técnicas y conocimientos gramaticales a ser una ciencia.
Ahora bien, el verdadero punto de inflexión tuvo lugar cuando las ordenaciones y clasificaciones tipológicas pusieron de manifiesto una regularidad dinámica en medio de esa diversidad: la alteración de las lenguas a lo largo del tiempo. Se descubrió que algunos idiomas eran formas anteriores o m á s evolucionadas de una misma base. El cambio detectado en los idiomas no sólo los apartaba de la gramática en un sentido práctico sino que, además, mediante la alteración observada.
Algunas cuestiones fundamentales en lingüistica 243
destruía sus reglas. Resultaba evidente, pues, que las reglas gramaticales no representan la verdadera naturaleza del lenguaje y, por tanto, fácil de comprender que los cambios lingüísticos revelan la vida del lenguaje, con independencia de sus estructuras gramaticales. En lugar de tratar de descubrir las reglas gramaticales, se empezó a investigar las reglas que rigen la evolución de las lenguas.
U n a vez que se llegó a considerar al lenguaje c o m o un organismo vivo, era natural confiar en que cabría determinar, al igual que con respecto a otros organismos, su juventud, madurez y vejez. Las marcas tipológicas indicarían la edad de un idioma, su evolución y decadencia, permitiendo, además, formular juicios de valor. Pero resultó que la analogía entre el lenguaje y los organismos vivos, en que se basaban esas esperanzas, era excesiva. La lingüística no pudo descubrir las leyes generales de evolución del lenguaje, aunque en muchos casos característicos se determinaron con seguridad las relaciones entre distintos idiomas fundándose en sus orígenes. Se fijaron con claridad diferentes grados de relación, trazándose las conexiones entre distintas vías de evolución a partir de una raíz ancestral c o m ú n . Todos los idiomas siguen una vía propia de evolución a partir de su raíz ancestral. Dicha evolución, que se distingue por cambios fonéticos, morfológicos y sintácticos específicos, fue considerada la verdadera naturaleza del lenguaje, que, por lo tanto, únicamente podía consistir en una genealogía. A esta modalidad de la lingüística podríamos llamarla correctamente genética.
Mientras esto sucedía, la gramática no perdió desde luego toda su importancia, pero cambiaron el lugar que ocupaba y su significado. Y a no abarcaba ni todo el lenguaje ni su parte más fundamental, sino que se consideraba una descripción de un estado dado del proceso permanente de cambio, que sólo tenía significado relacionándolo con otros estados procedentes de una misma fuente pero que habían seguido una evolución distinta. Esta gramática también presuponía la genealogía; sólo dentro de ésta, y conforme a ésta, adquiría su verdadero valor. La propia genealogía se basaba en el supuesto del hallazgo de las leyes fonéticas. Fundándose en las huellas dejadas por éstas en las lenguas, podía descubrirse con certeza la orientación de la corriente temporal de la lengua, determinando de ese m o d o las formas más nuevas y las anteriores, así c o m o las que sostenían una relación lateral. La esencia de un idioma dado se
determina, según esta escuela de pensamiento, mediante esas relaciones derivadas de unos orígenes comunes.
También se atribuyó un nuevo significado a los dialectos, nombre dado, según esto, al habla popular orgánica en su forma más pura, sin referencia alguna al lenguaje literario y, en lo posible, exenta de cualquier influencia de contactos lingüísticos y comunicaciones interdialectales. Los dialectos pasaron a adquirir especial importancia, por aparecer en ellos, en sus formas m á s evidentes, las repercusiones de las leyes fonéticas; representan la lengua y su relación con su origen y genealogía de la manera m á s rigurosa y directa. Sin duda alguna, la lingüística genética estudia abundantemente los lenguajes literarios, pero lo hace impulsada por la necesidad, pues los datos sobre lenguajes literarios, que se aprenden y acumulan, son siempre los más accesibles. El verdadero fundamento de su reflexión es el mosaico que, gracias a una labor sostenida y a investigaciones minuciosas, proporciona la dialectología.
Ahora bien, la comprensión más ajustada de los dialectos y de su distribución espacial, las relaciones de origen y parentesco descubiertas a partir de las leyes fonéticas, en realidad se demostraban con mayor claridad de lo que se concebían. La estructura del tiempo lingüístico no se armonizaba fácilmente con la estructura del espacio lingüístico, o al menos no sin excepciones. D e ahí que, además de los lingüistas dedicados a elaborar clasificaciones genéticas de un idioma y sus dialectos, hubiera otros que, fundándose en las excepciones, pusieran en tela de juicio las bases de tales clasificaciones.
Las innovaciones del siglo X X
La lingüística llegó al siglo xx preguntándose si las leyes fonéticas sufrían excepciones o no, controversia que empeoró por el hecho de que el gran edificio de la lingüística genética descansara en unas bases teóricas m u y rudimentarias, que excluían una comprensión real de la índole e implicaciones teóricas de sus hipótesis. Los lingüistas, pues, permanecieron desamparados durante largo tiempo cuando se planteaban cuestiones de verificación. La lógica y validez de la clasificación genética, sin hacer referencia a determinadas cuestiones abiertas, a la incertidumbre y la indecisión, eran evidentes, y los problemas con los que tropezaba la armonización de las relaciones temporales
244 Radoslav Katicic
Dos cuestiones fundamentales sobre lingüistica interpretadas por René Magritte (1898-1967).
Xrrdni III une de conversar ( 1 950) I hi derecha La canción de amor ( 1948). sruivc DIIXU.MK-S pnujas
con los datos espaciales no permitían aceptar las hipótesis en que se basaban c o m o puramente e m píricas, realidad incuestionable. Los lingüistas resolvieron a menudo el dilema disociándose en mayor o menor medida de las hipótesis teóricas obligadas de la clasificación genética, aunque, por su evidente conveniencia, seguían aplicándolas. Naturalmente, los interrogantes teóricos quedaron sin resolver y en torno a la lingüística genética se produjo un sentimiento permanente de incomodidad e insatisfacción.
A ú n no está claro si las leyes fonéticas son un postulado en el que se basan los criterios del parentesco lingüístico genético o simplemente la descripción de la realidad estadísticamente verifi-cable de todas las innovaciones fonéticas que. en el decurso del tiempo, cabe determinar en una lengua. Sostienen con éstas la misma relación que. por ejemplo, en la física, un péndulo ideal con respecto a las oscilaciones que se producen en la rea
lidad. Pero no se llegó a entender que así estaban las cosas, por haber evitado plantear importantes preguntas y formular respuestas aplicando esquemas rígidos de lingüística comparada en nombre de la flexible vitalidad de los materiales y del terreno lingüísticos. Perjudicó a la lingüística el que los notables resultados de las investigaciones de genética comparada no fueran seguidos de una mayor conciencia teórica de sus hipótesis.
N o cabe duda de que la búsqueda de una salida a este terreno estéril ha abierto grandes perspectivas a la teoría lingüística que, a mi juicio, habrán de caracterizar m u y positivamente a la lingüística del siglo xx. Está demostrado que a D e Saussure le animaba fundamentalmente su interés por los aspectos históricos y culturales del lenguaje. Su obra teórica pretendía fundar esas investigaciones en una base y en unos cimientos seguros y firmes, pero los resultados de su labor no coincidieron con sus intenciones personales. Se
. ilgiinas cuestiones fundamentales en lingüistica 245
convirtió en el padre fundador de la lingüística
descriptiva \ sincrónica que. en el m o m e n t o de su
aparición, mostró una notable despreocupación
por los aspectos históricos v culturales del lengua
je. Alzó el estandarte de la contemporaneidad > el
uso práctico, dejando completamente de lado la
concepción v orientación de su fundador, quien
murió joven v fue considerado una autoridad en
materia de lingüistica, pero no pudo participar en
los debates ni en la evolución que estimulo su la
bor teórica precursora.
La lingüistica histórica no aprovechó los ci
mientos teóricos que D e Saussure pretendía darle.
N o pudo responder a sus propios interrogantes
esenciales, v la lingüística descriptiva > sincrónica
combatió por su propia identidad v lugar, sabedo
ra de que era arrastrada por una ola de la corriente
principal de la época. L o hizo con naturalidad >
franqueza en Estados Unidos de América, mien
tras que en Europa consistía en una mezcla de íco-
noclastia v malicia. Entonces, se hizo patente que
la oposición entre la sincronía v la diacronia en la
lingüística procedía únicamente de la siguiente
pregunta: ¿cabría que un lingüista que no conocie
ra el latín, el griego, el sánscrito, el gótico o el anti
guo eslavo alcanzase los m á x i m o s honores univer
sitarios? C u a n d o se demostró claramente que sí
podía, la controversia se despejó v desapareció la
div isión entre la sincronia v la diacronia en la lin
güística. Esta podía ocuparse de nuevo de las
cuestiones fundamentales.
El estructuralismo y m á s allá de sus limites
La lingüistica descriptiva había demostrado sin
lugar a dudas no sólo que los orígenes v antece
dentes de los idiomas son problemas científicos
serios, sino además que la propia descripción m e -
246 Rucloslav Küluic
rece por lo menos igual atención. N o resultaba fácil asentarla en unos cimientos teóricos sólidos. Los intentos por lograrlo fueron denominados es-tructuralismo, pues, al igual que en todas las escuelas de pensamiento, se concibió y describió el lenguaje como una estructura. El funcionalismo de la escuela de Praga y el distribucionismo de la escuela norteamericana están, pese a todas sus contradicciones, emparentados por su pragmatism o . El intento glosemático de elaborar un álgebra lingüística descriptiva difiere de aquél y se aparta aún más de lo que la lingüística consideraba su principal finalidad, pero ahonda incomparablemente más en la comprensión de sus cuestiones esenciales. D e ese m o d o , empezó a entenderse el lenguaje c o m o el conjunto de relaciones que determinan el sistema que atiende a la comunicación por conducto del habla. Se denomina dialecto a cada variable de ese sistema e ¡dialecto a los dialectos personales de los distintos hablantes.
La descripción requería rigor, pero cuanta más coherencia e intransigencia alcanzaba, más se le escapaba el rigor, lo que ponía asimismo en tela de juicio la posible validez de la labor lingüística. La lingüística descriptiva, pese a sus logros y al reconocimiento obtenido, seguía sin responder a las cuestiones de mayor importancia que plantea su método de trabajo.
Aparecieron respuestas inéditas en Estados Unidos de América, donde únicamente podían adoptar la forma de una crítica del distribucionism o , cuyas pretensiones teóricas y expectativas pragmáticas eran elevadas. D e ahí que toda crítica fuese forzosamente radical. La transformación surgió, así pues, c o m o una negación violenta de la distribución: se demostró que. registrando la distribución de segmentos textuales, no era posible llegar a una descripción que tuviese sentido y fuese satisfactoria. C o n ello se resolvía una de las cuestiones fundamentales de la lingüística teórica.
Pero la lingüística transformacional apuntaba m á s lejos. Pretendía ser expresión de un conocimiento sobre la naturaleza del lenguaje, su núcleo creador y fundamentos psíquicos en la sustancia hereditaria de los genes humanos. El lenguaje aparecía de ese m o d o c o m o una facultad heredada por los humanos, un rasgo esencial que dota de posibilidades de expresión infinita a un organism o finito.
Puede que en el futuro los historiadores de la cultura y los sociólogos de la ciencia puedan explicar los juicios excluyentes y la intransigencia en
los debates de los partidarios de la gramática generativa. A nosotros nos falta distancia y perspectiva histórica para hacerlo. Las teorías acerca de la realidad psicológica de la descripción generativa y su determinación genética no han hallado aún un soporte válido ni resultan más convincentes por mucho que se repitan, en tanto que un sistema que establece sólidamente un número infinito de posibilidades no resulta menos cerrado que otro que establezca, de m o d o similar, un número finito de posibilidades y, por lo tanto, no pueda ser considerado un sistema de dinámica creadora. Pero esto no debe ocultar el hecho de que la escuela generativa ha alcanzado un nuevo nivel de la lingüística descriptiva y de que ofrece perspectivas para superar considerablemente a sus primeros grandes teóricos y dominar una descripción lingüística integrada en un plano más concreto de lo que pensaban sus fundadores.
Tuvo una importancia capital el que la lingüística generativa se ocupara firmemente, e incluso en ocasiones con temeridad, de aspectos de las relaciones entre la gramática y el léxico que ponían inmediatamente de manifiesto que las cosas no son tan sencillas c o m o parecen en modelos teóricos de más amplio alcance. A este respecto, la escuela generativa incluyó también la semántica en su descripción integrada del lenguaje, con lo que al cabo de poco resultó evidente que no podía ocupar un lugar secundario en esta descripción.
La lingüística generativa ha producido algunos resultados de importancia, aunque no es de menos importancia el impulso que ha dado a investigaciones ulteriores, al plantear cuestiones de teoría descriptiva con mayor adecuación > rigor que cualquiera otra metodología teórica anterior, por lo que representa un estímulo positivo para aquellos lingüistas que -a nuestrojuicio. sin justificación alguna- aún la siguen rechazando \ se empeñan en prescindir de ella, adoptando planteamientos más conservadores de la descripción lingüística.
Aunque los teóricos generati\ os se siguen considerando en lo fundamental críticos de sus antecesores estructuralistas. es e\ idente que la lingüística descriptiva, al introducir el modelo generativo, no ha modificado su paradigma fundamental. Observando sus resultados. ad\ertimos que la gramática generativa es sencillamente un estruc-turalismo mejor y. en lo que respecta a los análisis concretos, más global, pero que no constitu>e. en m o d o alguno, un postestructuralismo.
El postestructuralismo ha sido últimamente
Algunas cuestiones fundamentales en lingüística 247
objeto de debates en distintos contextos. D e ser cierta su existencia, es m á s patente en la insatisfacción que suscita la percepción del fenómeno lingüístico inaugurada por el estructuralismo que en cualquier elaboración teórica pensada para sustituir al estructuralismo. Es c o m o si estuviésem o s asistiendo a una repetición de lo sucedido en torno al descubrimiento de las leyes fonéticas, si bien actualmente las cuestiones e hipótesis de orden teórico están incomparablemente m á s claras.
Se ha considerado fundadamente que la teoría descriptiva estructuralista es demasiado selectiva al elegir los datos que considera satisfactorios de la panoplia de la realidad lingüística. Sus fundadores eran conscientes de esta situación, pero buscaban únicamente una base firme que permitiera incluir conjuntos cada vez más amplios de datos en el debate. Ahora bien, las cuestiones fundamentales resultaron tan difíciles y enmarañadas que, a lo largo de decenios, absorbieron totalmente la atención y energías de los investigadores. En un período que tendía justamente a este tipo de planteamiento reduccionista, la lingüística no se apartó apenas de su punto de partida. La insatisfacción e impaciencia ante este estado de cosas pueden constituir un útil impulso para superarlo, a condición de no prescindir de la jerarquía de criterios y de no extenderse desmesuradamente a costa de un rigor metódico ya establecido. Pues semejante retorno a la mera aplicación del sentido c o m ú n es un paso atrás explícito en el camino de la ciencia.
La creatividad, el entreveramiento dinámico del habla y de su sistema lingüístico, la aprehensión y la apropiación de la realidad, y las actividades sociales, la enfermedad y el proceso de cura son los aspectos que interesan fundamentalmente a una lingüística que no se limita a los marcos restringidos de los interrogantes iniciales de la teoría descriptiva estructuralista, a las leyes fonéticas o a las isoglosas trazadas en los mapas lingüísticos. La lingüística se orienta sin duda alguna hacia esas direcciones, en la medida en que la búsqueda de innovaciones habrá de fertilizar los resultados alcanzados hasta la fecha.
El lenguaje c o m o estilización
La idea de que el fenómeno lingüístico posee un aspecto que no debería olvidarse simplemente porque la gramática tradicional se centraba en él va abriéndose paso lentamente. Ya no cabe igno
rar que el lenguaje es un valor cultural y no el m e nos importante. La lingüística debe admitir que su ámbito de estudio son las esferas subjetiva, emocional y estética. H o y en día, empero, no puede hacerse mediante instrumentos normativos, y menos aún agotarse en ellos. Comprende la historia, no en el sentido de detectar el tiempo lingüístico a partir de los cambios acaecidos, sino en el sentido de plantear la expresión lingüística en el marco de la historia social y cultural c o m o elemento esencial. La lengua no es sólo una realidad cambiante; no es sólo un medio de información y comunicación; no es sólo acción en las esferas inseparables y dinámicamente contradictorias de la comprensión, el dominio y las modificaciones de la realidad, sino que además es siempre una estilización. D e ahí que sea inseparable de la literatura y que el lenguaje literario no sea un discurso distinto que, por su empleo específico, se convierte en tema de la lingüística (como durante m u c h o tiempo se pensó), sino que ocupe un lugar central.
Si el lenguaje es una estilización, debemos partir del principio de la indecisión acerca del problem a de qué expresa con mayor adecuación el lenguaje. La lingüística procede, en tal caso, de la espontaneidad lingüística y de la confianza en sí m i s m o del hablante nativo. Pero se trata de un planteamiento unilateral que pasa por alto un aspecto igualmente importante de la realidad: la inseguridad lingüística del hablante nativo, sus esfuerzos decididos por expresar lo que desea decir, que también forma parte de su experiencia cotidiana.
Todos padecemos angustia al emplear una lengua, así c o m o en otras ocasiones podemos sentirnos m u y a gusto, y no hay idioma, por familiar que sea. en el que no haya que combatir por la expresión. En ese combate se forma y se fija reiteradamente la lengua. El hablante no sólo elige entre las posibilidades a su disposición sino que, en cierta medida, conforma y redefine siempre su propio lenguaje. En ese esfuerzo creador descubrim o s la creatividad lingüística en una forma que la lingüística descriptiva, por partir únicamente del lenguaje considerado c o m o una base estrictamente determinada, no puede aprehender.
El acto creativo mediante el cual se supera el desasosiego al inicio de una conversación, cuando es preciso aliviar la rigidez de la expresión; en la tribuna, cuando se produce un silencio y todas las miradas están pendientes de quién va a hablar; la angustia ante la hoja de papel en blanco en la que
248 RadosluY KuliCic
hay que escribir letras, palabras y frases, todos esos actos de creación no pueden permanecer para siempre más allá de los fundamentos empíricos de una teoría lingüística sólida.
Este tipo de razonamiento subraya la importancia de los modelos para el lenguaje. N o se pueden superar creativamente las barreras que se oponen a la expresión sin orientarse a ejemplo de quienes, según el consenso de la comunidad de un idioma concreto a la que pertenecen, establecieron con éxito modelos para distintas situaciones: conversaciones, enseñanza y conferencias, emisiones de radio y televisión, cartas, diarios, libros especializados, debates y obras literarias. Las fronteras no están perfectamente delimitadas y se pueden aplicar ampliamente modelos extraídos de la conversación o la literatura. La lingüística fracasa si la literatura, y especialmente los textos fundamentales de la vida cultural de una comunidad y de la formación de sus miembros, son mar
ginados en un proceso de descripción lingüística simplemente por hallarse algo alejados de la espontaneidad lingüística de los hablantes nativos. En realidad, es justamente porque difieren en alguna medida por lo que esos textos tienen especial importancia para orientarse cuando se impone estilizar una expresión para la que no basta la espontaneidad lingüística.
La lengua, entendida c o m o estilización, en su núcleo mismo y no sólo en un aspecto concreto, es indivisible de la literatura: su historia es parte inseparable de ella. N o se puede romper esa conexión citando leyes fonéticas y genealogías, ni relaciones y correlaciones en el seno de un sistema que funciona c o m o medio de comunicación. La conexión es por sí misma un fenómeno que, en la realidad lingüística, no está menos presente ni es menos fundamental que los fenómenos formalizados.
Traducido del inglés
Transmisión cultural y adaptación
L . Luca Cavalli-Sforza
La facultad de acumular conocimientos gracias a los medios culturales, esto es, mediante el intercambio de información entre las personas de una misma generación y a lo largo de las generaciones, es un poderoso mecanismo de adaptación a las nuevas situaciones. A ese fenómeno se le puede denominar adaptación cultural y sus propiedades están entre las de la adaptación fisiológica, en la que participa el individuo, y las de la adaptación genética, en la que participa toda la población. Esta puede ser prácticamente tan rápida como la primera y se presenta de manera simultánea, en respuesta a estímulos externos, en todos los individuos que forman una población o dan prueba de una inercia casi tan grande c o m o la de la evolución genética. Esta flexibilidad satisface la necesidad de no alterar las adaptaciones específicas que sean favorables y de que haya otras que pueden cambiar de ser necesario o útil. Requiere claramente unos mecanismos oportunos de transferencia de la información entre las personas de la misma generación o de generaciones diferentes (transmisión cultural). El análisis de estos mecanismos debe ofrecer indicaciones sobre las propiedades dinámicas de adaptación cultural y, en particular, ayudar a entender por qué se producen o no se producen cambios rápidos en algunos rasgos o sistemas culturales de determinadas sociedades y en ciertos momentos.
Resumiré cuatro mecanismos de transmisión cultural: vertical (de padre a hijo), presión de los
L. Luca Cavalli-Sforza comienza su carrera científica en Italia ( 1944). En la actualidad es profesor v presidente del departamento de Genética de la Escuela de Medicina de la Universidad de Stanford. California. E E . U U . Está interesado en la investigación sobre genética humana y la evolución cultural. Entre sus numerosas publicaciones están: Cultural Transmission and Evolution. A Quantitative Approach (con M . W . Feldman, 1981) y The Seolühic Transition und the Geneins ot Populations in Europe (eon A . A m m e r m a n . 1984).
grupos sociales (de muchos transmisores a un solo receptor), horizontal (como una «infección», basada en el contacto entre un «infectado» y una persona que puede serlo), y de maestro o líder social a estudiantes o seguidores (un transmisor a muchos receptores), incluyendo, c o m o forma extrema, a los grandes medios de comunicación. Los dos primeros mecanismos son sumamente conservadores; los dos últimos permiten o empujan hacia un rápido cambio cultural. El mecanismo
que haya de prevalecer dependerá en gran medida del tipo de sociedades y rasgos que se examinen. En las sociedades tradicionales, la transmisión vertical tiende a desempeñar, y con mucho, el papel principal, perdiendo relativa importancia con la transición a la sociedad m o derna, en la que tienden a dominar los mecanismos capaces de impulsar un cambio más rápido. Por consiguien-
te cabe esperar, además de observar, un aumento conti
nuo del cambio cultural medio. La evolución cultural es cada vez más rápida, aunque catástrofes ocasionales pueden detener la tendencia y dar marcha atrás, como sucedió en Europa al comienzo de la Edad Media.
La cultura puede ser considerada c o m o una adaptación favorecida por la selección natural, en el sentido de que las ventajas de la cultura han favorecido el desarrollo de estructuras neurológicas que hacen posible nuevos cambios culturales. La cultura permite la extensión de las soluciones previstas a problemas que afectan a una pobla-
RICS 116/Jun. 1988
250 L. Laca Cavalli-Sforza
ción, sin tener que aguardar la posibilidad de m u taciones espontáneas favorables y la subsiguiente selección natural. La adaptación cultural incluye la herencia de características adquiridas; sin e m bargo, los mecanismos de adaptación, ya sean culturales o biológicos, no son perfectos. Además , de m o d o análogo a lo que sucede en biología, es con frecuencia m u y difícil entender cuándo el cambio cultural es realmente adaptable, pese a suponer que lo es. A m e n u d o es difícil percibir c ó m o y para quién es ventajoso el cambio. Conflictos entre las ventajas culturales y biológicas son también posibles, debido a que no hay identidad perfecta entre los objetivos de la selección natural y cultural.
C o n el presente artículo se pretende poner al día con ejemplos v consideraciones recientes el texto titulado Cultural Tmnsmnsii»i and IWolu-lion (1981). escrito por el autor en colaboración con Marc Feldman en el que muchos de los conceptos que se resumen han sido estudiados de m a nera más completa v cuantitativa.
Adaptación fisiológica, genética y cultural
Los organismos \ iv ientes se adaptan de diferentes maneras, aunque es importante distinguir entre la adaptación de un individuo > la adaptación de una población. Los individuos pueden adaptarse a los cambios ambientales gracias a mecanismos de reacción contenidos en sus células que suministran determinadas funciones cuando asi procede, con lo que se crea generalmente el organismo necesario a las mismas bajo la dirección del A D N . Cuando deja de manifestarse dicha necesidad, el organismo se destru>e. Las adaptaciones mas comunes implican la producción de las enzimas necesarias para metabolizar algunos substratos, generalmente nutrililos. Lsas en/imas solo se producen cuando ha> un substrato especifico. Otras adaptaciones implican la producción de en/imas capaces de fabricar unas substancias que solo son necesarias para la célula cuando no pueden obtenerse de fuentes externas. D e este m o d o , dichos mecanismos hacen que la célula o el organismo indiv idual se adapten rapidamente a un sinnúmero de circunstancias v ambientes diferentes, aunque conservan el contenido de la célula normal simple limitado a las necesidades presentes. Algunos de estos mecanismos fundamentales han sido
m u y bien definidos por la investigación biológica moderna.
Otras adaptaciones individuales, y por lo general de mayor complejidad, implican la reacción a los estímulos de determinados tejidos, órganos u organismos completos. Entre esas adaptaciones cabe mencionar el bronceado de la piel, estimulado por la radiación ultravioleta, cuya misión es proteger las capas más profundas de la piel de unas dosis mayores de radiación cuya longitud de onda es similar: la reacción «choque al calor» a m á s altas temperaturas que producen una serie de proteínas, por lo general no fabricadas; y otros muchos ejemplos de mecanismos reguladores, entre los que citaremos los neuroendocrinos. responsables de la termorregulación. el hambre, la saciedad, etc. Las adaptaciones fisiológicas son componentes del sistema homeostático \ garanti-, /an el funcionamiento normal del individuo en una serie de parámetros ambientales, sistema sumamente variado > complejo de cada organismo. Cuando se alcanzan los extremos del c a m p o a m biental de uno o m á s de estos parámetros, hay in-dividuos que dejan de funcionar, mientras que hav otros más resistentes a las condiciones de tensión extrema > que pueden seguir viviendo > reproduciéndose. Si la resistencia a la presión fuera heredada, v cuando esa presión se prosigue, sera la población v no ya el individuo quien mejor se adapte, lo que significa que será mavor la proporción de individuos del tipo resistente. Estos cambios de población se observan a m e n u d o a nivel genético cuando pueden identificarse los genes que interv icnen en la reacción, c o m o es el caso de los genes que determinan la resistencia a la malaria en los seres humanos. La adaptación que inter-viene a nivel de la población mediante la selección natural en favor de los tipos mejor preparados físicamente es genética, para distinguirla de la adaptación fisiológica a nivel individual.
El tercer tipo de adaptación es la cultural, distinta de la adaptación genética v la fisiológica, v que puede ser tanto individual c o m o social. Taparse la cabe/a cuando el sol es intenso es un ejemplo. N o molestar a las v íboras. es otro. Mirar a la izquierda para ver si vienen autos antes de bajarse en la curv a es también cuestión de adaptación. Pero mientras que un habitante del desierto no necesita conocer las normas del tráfico para los peatones urbanos, un habitante de la ciudad no necesita tener conocimientos sobre las víboras o el calor intenso: v los habitantes de Gran Bretaña deben seguir reglas distintas para cruzar las calles.
Transmisión cultural y adaptación 251
Otras normas de comportamiento tienen una validez m á s universal; algunas son m á s sutiles. La mayoría de esas reglas se aprenden, por lo general, en la infancia y todas juntas aumentan enormemente nuestras posibilidades de poder cumplir nuestras esperanzas biológicas de alcanzar la edad adulta y reproducirnos. Algunas de estas normas han de ser inventadas, ya sea por una necesidad particular que no se había producido nunca anteriormente, o reinventadas, si no hay nadie en torno nuestro para enseñarlas a algunos individuos. Los ejemplos de normas de comportamientos que acabamos de mencionar no son necesariamente interesantes para los antropólogos: sin embargo, tienen gran importancia para la vida de cada día. Ese m i s m o tipo de pensamiento puede extenderse a gran número de aptitudes humanas y no h u m a nas, en general, a toda clase de actividades, c o m o , por ejemplo, la fabricación de herramientas, la comunicación intra e interespecífica, el comportamiento social y sexual, por no mencionar m á s que unos pocos de los m á s importantes, que son de gran interés para los antropólogos. L'n individuo puede poseer aptitudes inherentes (innatas o «instintivas») para una particular actividad: pero, en general, incluso si una importante habilidad innata para determinadas aptitudes nos permite potencialmente sobrevivir sin necesidad de aprender de la experiencia de otros, sigue siendo importante, aunque no esencial, recibir la enseñanza adecuada a la debida edad. Los gatos tienen instintos útiles que les hacen comprender fácilmente c ó m o acercarse cautelosamente, abalanzarse sobre su presa v matarla, por no mencionar otras muchas habilidades de la vida animal, aunque es posible que una amplia instrucción maternal aumente considerablemente la posibilidad de super-v iv encía de los gatos domésticos si se vieran forzados a convertirse en sálvales.
Si aprender de los padres o de otros miembros del grupo es beneficioso, la adaptación resultante podrá denominarse cultural. Es evidente que tanto nosotros c o m o otros muchos animales h e m o s sido dotados de la capacidad de aprender. Aquí, nosotros estamos interesados en particular en el aprendizaje de otros. Esta capacidad se ve ampliamente desarrollada por la posibilidad de una comunicación eficiente, aunque m u c h a instrucción llega también a los humanos por la simple observación. Aprender de otros individuos, relacionados o no biológicamente con nosotros, es la esencia de la transmisión cultural. Por consiguiente, existe una estrecha relación entre la adaptación y
U n dibujo de Darwin, en I lie liorna, 1871. nx-rechos re-SlTV Jilos |
la transmisión culturales, y sería superficial examinar una sin considerar la otra. D e los tres tipos de adaptación mencionados, la adaptación fisiológica es la m á s rápida y puede operar en minutos, horas, días. En todo caso, no puede ser m á s larga que la vida del individuo, dado que es un atributo de la persona. El estado adaptado no se transmite c o m o tal a ¡a progenie, sino que sólo se transmite la capacidad de adaptarse a través de las generaciones.
N o se conoce hasta hoy ningún rasgo biológico de transmisión lamarekiana, incluso si el descubrimiento de transcripciones inversas lo hace posible en principio y si se conocen retrovirus que intervienen en los cromosomas. Por contraste, la adaptación genética interviene a lo largo de gene-
252 L. Luca Cavalli-Sforza
raciones. Podríamos calcular la duración de una adaptación genética si conociéramos la presión de selección sobre los genotipos que intervienen en ella. Tan sólo podemos medir satisfactoriamente coeficientes de selección que dependen de la relativa capacidad darwiniana de los diferentes genotipos cuando son amplios y, por consiguiente, determinan un cambio evolutivo rápido. Pero esto es relativamente raro. En realidad, es justo decir que la mayoría de los coeficientes de selección son demasiado pequeños para poder ser medidos y que la mayoría de los procesos de sustitución evolutiva son extremadamente lentos. Por término medio, para que intervenga un cambio sustancial en las frecuencias de genes, son necesarios más de diez mil años y quizás hasta cien mil. U n defecto grave de la sociobiología es la afirmación expuesta por E . O . Wilson de que la evolución sustancial de las frecuencias de genes humanos puede producirse típicamente en un período de mil años. Esto puede ser verdad en lo que respecta a rasgos típicos de la selección natural en las hormigas; en los humanos, sólo se logra con una selección m u y fuerte y es raro. Naturalmente, el tiempo necesario dependerá del grado de cambio en la frecuencia de genes.
U n a definición m u y conservadora de la substitución de genes es la transición del 10 al 90 por ciento de la frecuencia de genes en un alelo favorable, lo que necesitará unos diez mil años con un coeficiente de selección del 1 %; Bodmer y Cavalli-Sforza (1976) dan a este problema un trato elemental.
Nosotros no disponemos de m u c h a información sobre la distribución de la frecuencia de los coeficientes de selección, pero estimamos que es probable que el 1% sea bastante elevado. El tiempo de evolución será casi el doble cuando se trate del procesamiento del 1 al 99 % de frecuencia de genes. Cuando se quieren seleccionar rasgos neutrales, los tiempos de evolución son de cientos a miles de veces m á s largos.
Comparada la adaptación fisiológica y genética, la adaptación cultural es de proporción intermedia; puede tener lugar durante la vida de un individuo, aunque por lo general sea más larga antes de la mitad o, cuando menos, en buena parte del conjunto de cambios de la población adulta. A d e m á s , la adaptación cultural puede compartir algunas de las propiedades de las adaptaciones fisiológica y genética, ya que puede ser m u y rápida en lo tocante a algunos rasgos y ciertas condiciones, aunque sumamente conservadora en otros.
Fenómenos culturales bien preservados
Los ejemplos de fenómenos culturales s u m a m e n te preservados son m u y diversos y fascinantes. En el Oriente Próximo, las casas contemporáneas construidas de arcilla ayudan a los arqueólogos a comprender c ó m o los primeros agricultores de la Media Luna Feraz construían sus casas hace nueve mil años. Naturalmente, ha habido cambios a lo largo de los milenios, pero la concepción básica sigue siendo similar. Probablemente, algunas de las ceremonias y de los ritos son extremadamente antiguos. La conservación de las costumbres y los valores religiosos es m u y elevada. La mayor parte de las religiones existentes en la actualidad tienen miles de años y muchos de sus cambios sólo son superficiales. Los idiomas evolucionan, algunas veces de manera tan rápida que en el transcurso de unas pocas generaciones pueden llegar a verse parcial o completamente sustituidos, aunque por lo general m u c h o m á s lentamente, convirtiéndose en lo suficientemente diferentes c o m o para dejar de ser comprendidos al cabo de varios miles de años (orden de magnitud). Este es un buen espacio de tiempo si se compara con la vida de las especies o con los caracteres biológicos, aunque sea aún m u y largo comparado con las modas y otros fenómenos culturales transcendentes.
Muchas instituciones y costumbres se han conservado enormemente, en particular las relativas a la estructura familiar y a las reglas de parentesco. Esto se investigó en un estudio sobre el Africa subsahariana, sirviéndose del Atlas de Murdock. Casi todos los rasgos culturales examinados estaban geográficamente agrupados (Gu-glielmino-Matessi et al., 1983) y reflejaban probablemente la adaptación a un medio ambiente determinado, o la difusión de una innovación de los vecinos, o la diseminación de un rasgo o sistema de rasgos culturales unido a las personas que emigraban atravesando el continente (fig. 1).
Estas tres hipótesis podrían distinguirse si la historia de esos pueblos fuera suficientemente bien conocida, pero esto ocurre raramente en Africa. Sin embargo, existe la posibilidad de efectuar un ensayo indirecto poniendo en relación los rasgos culturales con las características ambientales y con marcadores de la historia de las migraciones de población, que fueron, c o m o es sabido, m u y considerables, en los últimos dos mil o tres mil años especialmente en Africa Central y Meridional. Para llevar a cabo este segundo objetivo
Transmisión cultural y adaptación 253
hemos utilizado la similitud lingüística; incluso si, por término medio, en el transcurso de un m i lenio el lenguaje se cambia en otro mutuamente incomprensible, la similitud de ambos lenguajes puede trazarse a lo largo de extensos periodos. Aunque no perfecto -dado que, por las presiones políticas, los lenguajes pueden cambiar y ser substituidos- es éste un buen marcador para seguir los movimientos de la población. En algunos casos, los genes pueden ser el mejor marcador, aunque la información genética disponible en Africa no sea realmente suficiente para este objetivo.
En casi todos los rasgos culturales que guardan relación con la familia y el parentesco observamos una alta correlación con el lenguaje, aunque no
con el medio ambiente, lo que nos muestra que esos rasgos son altamente preservados durante las migraciones de los pueblos considerados.
Existen también otros rasgos estrechamente relacionados con el lenguaje, y otros relacionados con el lenguaje y con el medio ambiente. Los rasgos relacionados con el medio ambiente, solos o combinados con el lenguaje, tienen por lo general una clara importancia adaptativa. Son pocos los rasgos que no tienen correlación con el lenguaje o con el medio. Las innovaciones que parecen hallarse ampliamente agrupadas desde el punto de vista geográfico son las innovaciones que se extienden de vecino a vecino c o m o si se tratara de una epidemia.
Historia del asentamiento
Subáreas 5 1 4 ; 2 Rasgos culturales x x Y Y X
Medio ambiente
Discriminación cultural de la innovación
FionKA, 1. El número de líneas representa la descendencia genética de poblaciones individuales a partir de poblaciones ancestrales comunes.
254 L. Luca Cavalli-Sforza
En el cuadro I se resumen estas observaciones. A mi parecer es m u y interesante que los rasgos relativos a la familia y al parentesco estén m u c h o m á s relacionados con el lenguaje y que, por consiguiente, se hallen m u c h o m á s preservados; m á s tarde examinaremos la posible explicación de este fenómeno.
El cuadro 1 representa el número de rasgos cuya correlación es significativa (en p=.001) con el idioma (tercera columna) o con la ecología (cuarta columna), entre el total de rasgos examinados (segunda columna), o donde los porcentajes correspondientes aparecen entre paréntesis. Se analiza la correlación mediante la contingencia de x2. Por ejemplo, de 13 rasgos relativos a la familia y a las relaciones de parentesco, 10 se han correlacionado con el grupo de idiomas y ninguno con la ecología.
La flexibilidad de la transmisión cultural
Está claro que la transmisión cultural es capaz de ambas cosas, la conservación y el cambio rápido, lo que la distingue de los otros dos tipos de adaptación. El cambio rápido de algunos rasgos es tan c o m ú n que no intentaré citar ejemplos; cualquiera que haya observado el proceso de aculturación de las sociedades tradicionales podrá comprobar a la vez la conservación y el cambio rápido. R o gando que se m e excuse la simplificación, añadiré que cabe dar por supuesta esa flexibilidad. Sólo así la cultura servirá el objetivo de permitir una rápida adaptación a las diversas condiciones de vida, sin crear una inestabilidad caótica en todos los fenómenos culturales. La inestabilidad c o m pleta puede comprometer las adaptaciones culturales en vez de ayudar a mantenerlas. Superficialmente puede parecer que esta flexibilidad es una simple consecuencia de la cultura heredada de manera lamarekiana mediante la transmisión de los caracteres adquiridos, aunque esto no sea suficiente para explicar la dinámica de la adaptación cultural y, en particular, la flexibilidad que permite toda la g a m a existente entre el conservadurism o extremo y el cambio tan rápido.
La cuestión fundamental consiste en saber por qué la transmisión cultural de una generación a otra parece ser en algunos casos perfectamente conservadora, mientras que en otros permite un cambio rápido.
Evidentemente debemos buscar m á s a fondo
C U A D R O I. Correlaciones entre los rasgos culturales y el idioma o la ecología
N u m . de Correlaciones con
Rasgos rasgos grupo idiomas ecología
De familia y parentesco 13 10(77%) 0 (0%)
Socioeconómicos 16 7(44%) 6(37%)
Construcción de
viviendas 5 4(80%) 3(60%)
Varios 6 0 (0%) 0 (0 %)
en los mecanismos de la transmisión cultural que pueden ser la clave de estos tipos de cambio.
Quizá valga la pena tener presente que ni la adaptación biológica ni la adaptación cultural son perfectas. La adaptación cultural es posible en los organismos vivientes delegando muchas de las decisiones en un sistema analítico que considere el pro y el contra de todas las opciones culturales con arreglo a criterios que son análogos, pero no idénticos, a los criterios darwinianos de supervivencia y de reproducción. Entre los seres h u m a nos, casi todas las decisiones se hacen de manera analítica, incluso cuando no son necesariamente conscientes. Ese dispositivo analítico se encuentra en algún lugar del cerebro; indudablemente su evolución se vio favorecida por la selección natural a través del mecanismo de ensayo y error y, c o m o todos los mecanismos biológicos, no es perfecto. François Jacob explicó de manera elegante la torpeza de los mecanismos biológicos al hablai de la naturaleza c o m o de algo «chapucero». Naturalmente, después de billones de años de constantes experimentos, los mecanismos actuales tienen una tasa de error m u y baja, gracias a los numerosos controles y contracontroles y a la multiplicidad de mecanismos reguladores orientados hacia fines similares. La cumbre de la complejidad y sintonización exacta quizá sea la lograda por el sistema de inmunidad, que presenta también graves errores (por ejemplo, las enfermedades au-toinmunes).
D e manera análoga, no es sorprendente que un mecanismo cultural bien sintonizado pueda fallar. Por ejemplo, el rápido descenso de la mortalidad en este siglo no va acompañado de una rápida disminución de la fertilidad y, por consiguiente, nuestra especie h u m a n a está expuesta a una grave crisis de superpoblación.
Transmisión cultural y adaptación 255
U n poblado pigmeo, en el Zaire, u. NiKson/Rapho >
La transmisión cultural y sus consecuencias evolutivas
Al analizar los mecanismos de transmisión cultural y sus consecuencias evolutivas (L. Cavalli-Sforza y Feldman, 1981) h e m o s considerado útil distinguir cuatro m e c a n i s m o s principales de transmisión, a saber:
1) de padres a hijos (vertical); 2) entre personas no relacionadas entre sí (ho
rizontal); u oblicua si hay una diferencia generacional entre el transmisor y el receptor. (Horizon
tal y oblicua se examinan aquí con el n o m b r e de la primera);
3) de una persona (educador, líder social, etc.) a muchas , y a m e n u d o simultáneamente (uni-multipersonal);
4) de m u c h a s personas pertenecientes a un grupo social a otro individuo, por lo general aunque no forzosamente, de la generación siguiente y de manera convergente (multi-unipersonal, o presión del grupo social).
Quisiera resumir brevemente las propiedades de cada uno de estos mecanismos desde el punto de vista de la dinámica evolutiva.
256 L. Luca Cavalli-Sforza
La transmisión vertical es m u y similar a la transmisión genética; opera aisladamente, es altamente insensitiva a la evolución. El paralelo con la dinámica de la evolución genética es aquí especialmente útil: en una amplia población biológica no hay cambios, ya sea en el valor medio de un rasgo heredado o en su variabilidad individual, a menos que haya una presión de mutación (el equivalente de innovación) y/o selección natural (el equivalente de la aceptabilidad de las innovaciones). U n a elevada presión de innovaciones espontáneas y aceptables es, por lo general, improbable. D e este m o d o , la transmisión vertical es especialmente conservadora y la población tiende a permanecer ampliamente invariable con este mecanismo.
La transmisión horizontal se parece más a la transmisión de las enfermedades infecciosas: el rasgo se difunde mediante el contacto entre un individuo infeccioso y otro que no tiene infección. La frecuencia del rasgo puede aumentar entre la población a través de un proceso autocatalí-tico, según una curva de forma sigmoidea, perteneciente a la familia logística. El índice de expansión dentro de una población dependerá de la frecuencia de los contactos entre individuos y la probabilidad de que el contacto entre infecciosos e individuos susceptibles vaya seguido de una infección. En el paralelo cultural, la innovación sustituye a la enfermedad infecciosa y la transmisión de la innovación a la de la infección. Evidentemente, no basta entrar en contacto con la innovación; es necesario aceptarla. En la práctica, puede hablarse de dos fases: comunicación y adopción. En cultura, c o m o en el paradigma epidemiológico, sólo podrá establecerse la existencia de una epidemia cuando la proporción de contactos y éxitos de la infección rebase cierto umbral. U n solo acto sexual con una persona contagiada del S I D A se traducirá tan sólo en pocas probabilidades de infección. La epidemia del S IDA comenzó debido a que hay bastantes personas que mantienen una elevada proporción de contactos sexuales, con lo que aumenta la probabilidad acumulativa de infección.
La extensión de las innovaciones de m o d o parecido al de las epidemias es, por lo general, m u cho más rápida que la extensión vertical, pero ello no quiere decir que tenga necesariamente que producirse, es decir, que no llevará a una adopción estable -total o parcial-. Las curvas teóricas de las epidemias, ya sean debidas a enfermedades contagiosas o a la innovación, están también, por
lo general, hechas para una población que no ocupa un espacio definido. Pero las poblaciones viven en un m u n d o real, por lo general de dos dimensiones. La teoría es útil para evaluar el índice de difusión en esas condiciones: existe un índice radial constante de difusión que depende de la rapidez del movimiento humano individual en el espacio y también de la probabilidad de aceptación.
La transmisión uni-multipersonal por un maestro, político, líder religioso u otra persona socialmente influyente, es un mecanismo cultural típico que no tiene paralelo con los fenómenos biológicos. El crecimiento de los grupos sociales se inició en los últimos diez mil años con la introducción de las plantas y la domesticación animal, que llevan también a la organización y a las jerarquías políticas. La transmisión de uno a muchos tiene el mayor potencial para el cambio más rápido. Puede también producirse, a lo menos potencialmente, la uniformidad, de manera mucho más rápida y eficaz que la transmisión en forma de epidemia (horizontal). Es evidente que ha sido cada vez más importante debido al incremento de las telecomunicaciones y de los grandes medios de información. Pero no basta que el pueblo se comunique; c o m o sucede siempre, es necesaria también la aceptación de los que están expuestos a la innovación, lo que significa que, cuanto más poderosos e influyentes son los jefes políticos, los educadores o los líderes sociales, tanto más probabilidades tendrán de llevar a cabo cambios importantes y de lograr que sean aceptados por una a m plia mayoría.
El tipo de transmisión que hemos llamado de muchos a uno tiene justamente el efecto contrario. Es fácil visualizar su poder si consideramos que el individuo educado por un gran número de mentores, todos los cuales estuvieron de acuerdo en la esencia de su enseñanza, es más que probable que por término medio siga esa enseñanza. D e no ser así se le reprochará su negligencia. Los esfuerzos combinados de muchos mentores sólo serán más eficaces que los de un solo mentor cuando todos ellos están de acuerdo en su enseñanza, y si todos los individuos de la generación joven reciben el mismo tratamiento múltiple de todos los miembros de las viejas generaciones, es m u y probable que se conviertan en una nueva generación m u y uniforme, m u y semejante a la antigua. Si había alguna variación entre los individuos, tenderá a desaparecer con el tiempo. El resultado será una alta uniformidad, una alta conservación.
Transmisión cultural y adaptación 257
Disponemos así de dos mecanismos que favorecen la conservación: la transmisión vertical y la transmisión de muchos a uno. La primera permite la conservación de la variación individual, la segunda tiende a destruirla y a engendrar una uniformidad total. T e n e m o s dos mecanismos que permiten un cambio rápido; la transmisión horizontal (infecciosa), en la que los contactos entre parejas de individuos pueden originar un cambio rápido, unas veces homogeneizando una población, otras dividiéndola, en parte sin transformar y en parte transformada; y la transmisión de uno a muchos , que permite el cambio m á s rápido y a la vez la uniformidad del grupo o, al m e n o s , de esa parte del grupo a la que llega la enseñanza y que es susceptible de recibirla. Este último mecanismo es también el m á s reciente en la evolución de la transmisión cultural, ya que sólo ha sido posible una vez que se desarrollaron las grandes poblaciones. La civilización dio lugar a un incremento del índice de transmisión cultural, otorgando automáticamente una mayor importancia al mecanism o m á s rápido de todos, y puede ser considerada c o m o un proceso autocatalítico.
Naturalmente, ningún rasgo cultural entra en un solo mecanismo de transmisión cultural. Estam o s influidos (al menos potencialmente) por m u chas personas y cada uno de nosotros tiene m u chos mentores potenciales, aunque no siempre sean los mismos para cada uno de los aspectos de nuestro comportamiento y desarrollo. Para cada rasgo hay probablemente, un modelo único o una combinación de influencias de transmisión. Sin embargo, es inevitable que haya transmisores m á s eficaces que otros, unos rasgos que se verán afectados m á s profundamente por un tipo restringido de transmisión y otros mecanismos que sean m á s importantes que otros. Habrá también diferencias entre culturas, tiempos, individuos y estratos sociales. A pesar de esta complejidad, ¿pueden deducirse algunas generalizaciones?
Observaciones empíricas de la transmisión cultural entre los pigmeos africanos
Pueden utilizarse varias técnicas para el estudio de la transmisión cultural. La m á s simple y directa consiste en preguntar al individuo de quién recibió el conocimiento, la habilidad o la enseñanza. Para cierto número de rasgos, en particular las habilidades que se aprenden a una edad no m u y
temprana, este tipo de cuestiones es directo y puede producir resultados aceptables. Pueden hacerse controles por observación directa o formulando preguntas a los educadores para evaluar las posibles deformaciones debidas a percepciones erróneas u otras razones.
Esta técnica se aplicó sobre el terreno a una investigación llevada a cabo entre los pigmeos africanos (Hewlett y Cavalli-Sforza. 1986). Se examinaron 50 habilidades que pueden agruparse de la manera siguiente: caza con red; otros tipos de caza; recolección de alimentos: preparación de alimentos; mantenimiento: puericultura; apareamiento: habilidades especiales: y danza o canto. La prueba se efectuó con 40 adultos. 16 adolescentes y 16 niños, siendo igual el número de varones y el de hembras. A continuación d a m o s algunos ejemplos de los resultados:
1) había cuatro rasgos específicamente relacionados con el sexo, todos limitados a los varones. Para la caza con lanza, por ejemplo, de 20 adultos varones hubo 18 que la habían aprendido de sus padres. 1 de un varón no perteneciente a la familia y otro lo aprendió independientemente:
2) m á s de la mitad de los rasgos no tenían relación con el sexo, o solamente de manera m u y ligera; sin embargo, la enseñanza estaba predominantemente relacionada con el sexo, así por ejemplo 12 adultos varones habían aprendido a buscar agua de su padre, ninguno de ellos de su madre. 6 de a m b o s padres y 2 de los abuelos. Para el m i s m o rasgo. 3 mujeres adultas lo aprendieron de su padre. 4 de su madre. 12 de a m b o s padres > una de una persona ajena a la familia:
3) la abrumadora mayoría de la enseñanza (81 %) era impartida por los padres: solamente el 4 % por los abuelos, el 1.4 % por otros miembros de la familia, el 0 .7% por amigos, el 10% por otros pigmeos, el 1.6% por aldeanos y el 0.9% mediante un aprendizaje independiente:
4) la categoría «otros, no pertenecientes a la familia», es importante en la educación en lo que respecta a los rasgos relativos a los aspectos c o m u nales de la caza con red. las habilidades relativamente especializadas, tales-como fabricar ballestas (que puede considerarse todavía c o m o una innovación reciente entre los pigmeos) o las actividades comunales, tales c o m o cantar o bailar, así c o m o la categoría «habilidades especiales», que reúne una información sobre las habilidades específicas de la sociedad pigmea que sólo poseen en la actualidad unos pocos individuos:
258 L. Luca Cavalli-Sforza
5) la categoría de «aldeanos», es decir, africanos no pigmeos, es de cierta importancia para la educación por dos rasgos solamente: construir una choza del tipo de la de los aldeanos, sin relación con la cabana típica de los pigmeos, y plantar mandioca, el alimento básico de los aldeanos, cultivo que se está extendiendo ahora entre los pigmeos. Ninguna de estas actividades era universal en nuestra muestra de los pigmeos.
C o n mucho la transmisión m á s importante es la vertical, con todo el grupo participando sólo en la enseñanza de la información general sobre la vida de los pigmeos y en actividades sociales importantes tales c o m o la danza y el canto. Los pigmeos africanos, a diferencia de los aldeanos, casi nunca van a la escuela. H e m o s visto que la transmisión vertical garantiza tanto la conservación de los rasgos c o m o la variación individual. Sin embargo, cuando se trata de costumbres sociales más específicas, la transmisión de muchos a uno también es activa y sirve para aumentar la uniformidad. H e m o s observado específicamente a los principales educadores, aunque también se observó la participación de los educadores secundarios, pero eran pocos. Unos y otros contribuirán a su vez a incrementar la uniformidad, siempre que todos los educadores estén de acuerdo en la sustancia de su enseñanza, y lo m i s m o ocurrirá con la transmisión biparental (cuando ambos padres contribuyen a la educación), lo que no es raro, y que tiende también a engendrar una mayor uniformidad que la transmisión uniparental. Los datos relativos a los adultos de nuestro muestreo indican que el 69 % de la transmisión parental se debe al padre y que sólo el 12 % proviene del padre y de la madre. Con arreglo a este análisis de la transmisión cultural, cabe deducir que los pigmeos conservan lo esencial de sus antecedentes culturales. Cabe también cierta tendencia a la uniformidad, mayor de lo que podría esperarse si hubieran recibido solamente una educación uniparental.
Existen importantes similitudes entre los diversos grupos de pigmeos africanos, separados unos de otros geográficamente y también genéticamente, que indican que esas sociedades tienen costumbres m u y conservadas, lo que concuerda plenamente con su tendencia a disponer tan sólo de mecanismos de transmisión sumamente conservadores. También es interesante observar que la transmisión vertical permite las innovaciones más fácilmente que la transmisión de muchos a uno; sin embargo, es posible que la manera en
que se llevó a cabo nuestro análisis subestime la contribución de la presión social resultante de lo que el grupo social espera del comportamiento de los pigmeos, por lo que no se estudia en su totalidad la presión de la transmisión de muchos a uno sobre la uniformidad. Por otra parte, la falta de escuelas, de grandes grupos, de jefes, de estratificación y de jerarquías impide esencialmente la existencia de mecanismos rápidos de transmisión.
Este es, por lo que sé, el único análisis cuantitativo existente sobre las sociedades tradicionales; sería, por supuesto, m u y interesante llevar a cabo análisis cuantitativos similares sobre otros pueblos. Se plantea la cuestión de saber hasta dónde puede extenderse este método, en el sentido de que resulta difícil a muchos cuando no se ha trazado la vía consistente en interrogar a los sujetos, a partir de rasgos del comportamiento para que la sigan unos educadores dignos de confianza. Quizá sólo una introspección considerable y la libertad de cometer errores de percepción pueden ayudar a comprender cuáles son las influencias externas más importantes en lo que se refiere al comportamiento político o moral. Los rasgos aquí examinados son de tal índole que sólo caben errores m u y pequeños en la percepción, el error de aviso o el de dirección; en todo caso, pueden efectuarse comprobaciones planteando la misma pregunta a aquellos educadores que estaban en la muestra y, en cierta medida, esto es lo que se ha hecho. Las diferencias entre culturas pueden hacer que sea difícil reunir unos rasgos estrictamente comparables de otras culturas, aunque habrá categorías generales de rasgos que sean las mismas. Hay, por supuesto, pocas sociedades que sean tan incultas c o m o la sociedad pigm e a y con una escolaridad tan escasa.
Observación de la transmisión cultural entre estudiantes de California y Taiwan
Para estudiar los alumnos de Stanford (L. Caval-li-Sforza, M . W . Feldman, K . H . Chen y S . M . Dornsbusch, 1981) y de Taichung, Taiwan ( K . H . Chen, L . Cavalli-Sforza y M . W . Feldman, 1982) se recurrió a una metodología distinta. La semejanza entre estudiantes y progenitores o amigos fue medida sirviéndose de características tales c o m o la religión, las convicciones políticas, el deporte, el tipo de diversión preferida, las costum-
Transmisión cultural y adaptación 259
bres y los credos. Los psicólogos suelen estudiar este tipo de rasgos característicos, aunque son pocas las veces en que ello se plasma en la índole de análisis que nos interesa. Ensayamos sobre tres modelos de transmisión de padres a hijos y evaluamos los coeficientes de influencia paterna y materna de cada rasgo, partiendo del supuesto (nunca falseado en esta muestra) de que estos efectos eran acumulativos.
Se observó que tanto el padre c o m o la madre influían en algunos rasgos, aunque sólo de m o d o decisivo en dos categorías: religión y política. Es por supuesto lógico que la religión de los hijos sea prácticamente idéntica a la de los padres, aunque la influencia paterna y materna no sean las mismas cuando los credos profesados por los progenitores son distintos en cuyo caso el de la madre pesa mucho más . Es asimismo mucho m á s significativo el peso materno en un importante rasgo religioso: la frecuencia con que se reza. Sin embargo, la asistencia a la iglesia es algo en lo que influyen por igual el padre y la madre. En cuestiones políticas los padres también son bastante influyentes, algunas veces de manera asimétrica (el peso del padre acentúa mucho más la característica «conservadora»). Entre las otras categorías de rasgos cuya influencia se debe a los padres está la diversión, aunque también con notables asimetrías, algunas de ellas harto naturales (el padre es m á s importante no sólo para ir a ver partidos de fútbol y de béisbol, sino también para visitar museos de arte y celebrar grandes fiestas). E n cuanto a las costumbres, parece que el uso pronunciado de la sal se debe a la influencia materna; y en lo tocante a las creencias, las percepciones extrasensoriales pueden provenir fundamentalmente del padre. En el caso de la religión y de algunas formas de diversión la correlación con amigos es importante, aunque casi siempre menos significativa que la de padres e hijos.
La semejanza entre los padres y las madres es m u c h o mayor que la que se da entre padres e hijos o entre amigos.
Es cierto que el análisis de la correlación entre padres e hijos puede interpretarse de diversas formas: c o m o producto de una clase social o de una variación étnica en lo tocante a los rasgos que se estudian o c o m o resultado de la transmisión genética o cultural. A falta de un análisis pormenorizado de las correlaciones biológicas y adquiridas resulta imposible distinguir satisfactoriamente entre las dos últimas. E n los textos so
bre la genética del comportamiento h u m a n o no figuraba ningún análisis aceptable de esa índole hasta que se realizó correctamente en lo tocante al cociente intelectual. El resultado de los análisis actuales sobre el cociente intelectual indica que la transmisión cultural y la transmisión genética tienen aproximadamente el mi smo peso, y que cada una explica cerca de un tercio de la variación total (Rice et al, 1979; Rao et al.. 1982). La metodología del análisis del cociente intelectual se basa en un modelo sumamente sencillo y en datos heterogéneos, aunque en general las conclusiones sean aceptables. Ninguno de los rasgos examinados han sido objeto de un análisis tan pormenorizado. Prácticamente los únicos datos conocidos son las correlaciones entre gemelos monocigóticos y bicigóticos (Loehlin y Nichols. 1976).
En cuanto a los rasgos sobre los cuales hemos encontrado específicamente que los progenitores ejercen una mayor influencia, las correlaciones de gemelos monocigóticos son casi idénticas, por término medio, a las de los gemelos bicigóticos, y es probable que corresponda m á s a una herencia cultural que genética. Ahora bien, esta conclusión resulta obscura dadas las fuertes correlaciones del padre y la madre.
En estudios recientes (inéditos) se indica que este hecho hace que la comparación entre gemelos monocigóticos y bicigóticos sea prácticamente inútil para distinguir la transmisión cultural de la genética.
U n a prueba importante en favor de la transmisión cultural es la gran asimetría de influencias paterna y materna. Es posible que en principio la transmisión genética sea la causante de la asimetría, debido a la unión de X o Y . o a la influencia del A D N del mitocondrio. aunque siempre se observará una pauta de herencia de un tipo m u y específico, cuyo origen es posible encontrar fácilmente mediante los análisis adecuados.
El hecho de que dichas asimetrías se encuentren con tanta frecuencia apunta indefectiblemente a la transmisión cultural. D e existir los dos tipos de transmisión, la genética y la cultural, resulta difícil separarlas, debiendo recurnrse al análisis conjunto de un sinnúmero de datos sobre las relaciones biológicas y las adquiridas. Además , los métodos actuales de análisis conjunto se basan totalmente en modelos de determinación cultural y genética m u y simplificados y probablemente nada realistas.
260 L. Luca Cavalli-Sforza
Importancia del condicionamiento en la infancia
Y a hemos señalado que algunos rasgos culturales se conservan casi intactos en el Africa subsaha-riana, en particular los relativos a la familia y a las relaciones de parentesco. Aunque no existen datos de fuentes directas sobre c ó m o se transmiten culturalmente estas costumbres, cabe suponer que se aprendan en la familia, por lo que estarán sometidas a las fuerzas m á s poderosas de la conservación cultural: transmisión vertical y presión ejercida por ese grupo social estrechamente vinculado a la familia. Este grupo es pequeño cuando cada familia es estrictamente nuclear, pero no lo es tanto cuando se trata de familias a m pliadas. Es, por consiguiente, lógico que estos rasgos se conserven tan bien.
La eficiencia de la transmisión dentro de la familia aumenta con una consideración independiente: casi siempre los niños pasan los primeros años de su vida en familia y con frecuencia permanecen en ella hasta pasada la adolescencia. Probablemente estos años sean los m á s receptivos. C o m o analizaremos con m á s detalle en el próximo capítulo, es probable que en el caso de muchos rasgos el condicionamiento temprano sea m á s profundo.
En las obras de Hervé Le Bras y Todd (1981) y de Todd (1985), se sustenta que la estructura familiar repercute en las pautas demográficas y en la conducta política e ideológica. A juicio de estos autores -especialmente en el primero de los dos libros citados hay estadísticas sobre las que se basa esta aseveración- existe una estrecha correlación entre la estructura familiar (ampliada en contraposición a la nuclear; autoritaria en contraposición a la liberal) y algunos otros fenómenos que van desde las propiedades demográficas de la población hasta las ideologías políticas. U n a forma sencilla de comprender c ó m o es posible que la estructura familiar tenga consecuencias tan trascendentales es considerarla c o m o el microcosmos donde el niño conforma su experiencia social y moldea los criterios y las pautas de su conducta que luego se extrapolarán al m a crocosmos formado por el m u n d o exterior. Le Bras y Todd afirman también que la distribución geográfica de los grupos étnicos de la Francia de finales del Imperio R o m a n o ejerce un considerable poder predictivo de los fenómenos actuales determinados por la estructura familiar. N a d a de esto sería posible de no haberse conservado es
crupulosamente la estructura familiar. U n a vez más , esto se deriva de la transmisión de la estructura familiar dentro de la familia.
El control de la natalidad es también un rasgo que se ha conservado casi intacto. En las sociedades tradicionales los principios que rigen el m a trimonio y la fecundidad se aprenden a todas luces, en la familia. En lo que respecta a casi todos los animales, incluidos los seres humanos , estos principios hasta hace m u y poco se ajustaban a unas condiciones de elevada mortalidad. Es probable que la necesidad de un rápido descenso de la fecundidad no surgiera en ningún caso hasta el siglo pasado, excepto en algunas capas sociales acaudaladas. Puede que el hecho de que esas costumbres no se pudieran modificar en las sociedades m á s tradicionales, salvo con la imposición de unas reglas m u y estrictas, tenga su origen en lo poco que se ha investigado acerca de las motivaciones y de su transmisión cultural. Los m i e m bros más viejos de la familia deben ser los preceptores de estas costumbres. Es probable que muchos de los miembros m á s jóvenes estén condicionados de m o d o irreversible, y si hay que abogar por algo, para que sea eficaz, es tarea que incumbe a las generaciones m á s viejas, por ser las que verdaderamente controlan las costumbres. A u n cuando probablemente sea difícil tratar de influir en ellas y sepamos que tal vez no cambiarán de parecer, también sería preciso dirigirse a las personas mayores para que influyan indirectamente sobre las parejas jóvenes. Podrían obtenerse algunos resultados satisfactorios en la m e dida en que los jóvenes se trasladan a las ciudades para trabajar y disminuya el contacto con la generación de los mayores, pero en las sociedades tradicionales los vínculos familiares suelen permanecer arraigados.
Períodos de mayor receptividad
Si se pudiera generalizar a partir de los pocos resultados disponibles, cabría decir que la transmisión de padres a hijos era de suma importancia en las sociedades del paleolítico y del neolítico primitivo, en que los grupos sociales eran m u y pequeños y no había jefes ni jerarquías. Desde entonces los cambios sociales posibilitaron otros tipos de transmisión y éstos generaron el potencial necesario para unos cambios culturales acelerados. Ahora bien, queda sitio para la conservación cultural, teniendo en cuenta posibles
Transmisión cultural y adaptación 261
diferencias de edad en cuanto a la receptividad ante la instrucción y otras influencias. A todas luces los niños aprenden muchas cosas m á s rápidamente que los adultos y por lo general son m á s receptivos; también podría haber períodos de edad m á s idóneos para el aprendizaje, y en el campo de la biología existen realmente muchos ejemplos de los denominados «períodos de m a yor receptividad» o «períodos críticos». Se conocen muchos casos de animales que controlan unos comportamientos de importancia considerable. La idea clásica de «dejar huellas» surge de experimentos que definen los períodos de mayor receptividad para reconocer sus propias especies en el caso de las aves. N o parece existir ningún fenómeno conocido en los seres humanos que pueda definirse c o m o caso clásico de «dejar huellas», lo que se debe sobre todo a la falta de un período corto y definido de mayor receptividad. Sin embargo, se han hecho observaciones que revelan la existencia de períodos de mayor receptividad para conductas específicas, aun cuando su duración no pueda definirse con exactitud. Estos períodos coinciden, por lo general, con la época en que los niños viven con sus padres, c o m o sucede también en la sociedad moderna. Este hecho por sí solo puede incrementar el papel relativo de la transmisión de padres a hijos.
Las limitaciones generales con que se tropieza al estudiar a los seres humanos pueden hacei m u y difícil definir y medir con precisión un período de mayor receptividad. Tal vez el ejemplo más impresionante, que se acerca más a la medida del período pertinente, es el del «tabú del incesto». Wolf (1970) demostró, partiendo de las observaciones de matrimonios entre menores en China, c o m o hizo Shepher (1971) sobre la base de matrimonios en Kibutz, que era difícil sentir un interés sexual por una persona con la cual se ha tenido una gran familiaridad antes de la pubertad. Hay otro ejemplo de comportamiento sexual h u m a n o que ha llevado al postulado de que existe un período de mayor receptividad aunque no hay información sobre el período en sí, salvo que es probable que corresponda a la época en que se ha vivido con los padres. La hipótesis de Draper y Harpending es que el efecto de la ausencia del padre en el niño podría depender del aprendizaje correspondiente al período de mayor receptividad, que influye en la expresión de su estrategia reproductiva en la adultez, canalizándola en una estrategia de «sinvergüenza» o «papá».
La pubertad es la edad crítica para otro fenóm e n o . Es sabido (Lenneberg, 1967) que un idiom a extranjero únicamente puede aprenderse sin acento antes de la pubertad. Casi todas las personas que aprenden una lengua extranjera después de la pubertad conservan un acento m á s o menos fuerte y que varía según los individuos, pero que es casi siempre perceptible. El comienzo de la pubertad parece ser el límite de edad después del cual comienzan a declinar ya sea la capacidad de producir determinados sonidos o la de percibir diferencias especiales, o ambas.
D e existir los períodos de mayor receptividad es m u y probable que tengan un importante significado biológico. Huelga explicar la conveniencia de un mecanismo que pueda ayudar a establecer el tabú del incesto. N o está claro qué ventaja podría sacarse, si es que la hay, de no poder aprender otros idiomas después de la pubertad sin que se note que se es extranjero, aunque sea tentador especular acerca de ello. La atrofia precoz de determinadas facultades fonéticas podría ser ventajosa para los grupos sociales, ya que con ello pueden reconocer a los extranjeros casi inmediatamente en cuanto comienzan a hablar. Para el extranjero podría ser un inconveniente ser inmediatamente reconocido, aunque podría tener, no obstante, sus ventajas si con ello saca algún beneficio al grupo visitado. Este fenómeno podría pertenecer a la categoría de «rasgos altruistas» en su sentido más amplio. En el próximo capítu lo analizaremos brevemente de qué m o d o esos rasgos determinados genéticamente pueden difundirse entre una población, aun cuando reduzcan la capacidad de adaptación darwiniana del individuo. Por el m o m e n t o no se sabe si hay una determinación genética del rasgo, aunque parece que la haya.
Otros comportamientos de interés son los que responden al medio externo: paisaje, clima, etc. Muchas personas tienen preferencias concretas y se identifican verdaderamente con un origen particular que se define más en términos de ámbito físico que social, si bien puede haber de uno y de otro. El hecho de hallar alguna semejanza entre un lugar nuevo y el primer hogar parece definir en muchos casos un sentimiento de bienestar, factor que suele determinar la elección que hacen los emigrantes de la zona en que van a asentarse. H e m o s intentado analizar este fenómeno con colegas psicólogos y probar la posible existencia de un período de la infancia en que el á m bito físico deja unas huellas indelebles en el indi-
262 L. Luca Cavalli-Sforza
viduo. Nuestra investigación, aún inédita, se realizó con alumnos de Stanford, a quienes se les pidió que respondieran a un cuestionario sobre los lugares con los que se habían identificado, si los había, los sitios en que habían vivido y a qué edades. H u b o claras diferencias individuales en cuanto a la movilidad en los años previos a la enseñanza superior, los lazos afectivos y la identificación con los lugares, así c o m o una correlación marcadamente inversa entre las dos variables. La identificación de un período de mayor receptividad no era clara; los estudiantes cuyas familias cambiaban frecuentemente de residencia continuaron haciéndolo durante el resto de su niñez. Por ende, era difícil encontrar individuos suficientes que se mudaran varias veces, pero sólo en un corto intervalo de edad, y que hubiesen permanecido en el m i s m o lugar el resto del tiempo. Unas muestras especiales o de mayor entidad podrían permitir determinar con mayor precisión la situación de un período de mayor receptividad, pero la correlación entre identificarse con un lugar y haber vivido allí bastante tiempo durante la niñez o la juventud es inequívoca. Así, a todas luces, nuestras preferencias dependen de experiencias previas a la hora de seleccionar un lugar donde vivir, lo cual está influido por la historia del ciclo vital. Es algo que puede ser m u y arraigado y que afecta muchas decisiones de importancia en la vida, especialmente de los emigrantes.
La falta de una firme identificación con un determinado lugar puede incidir en la selección de las alternativas de sedentarismo o de n o m a dismo. En los hijos de los nómadas que están expuestos a continuos cambios de lugar pueden quedar trazas de esta situación, c o m o también por la mutiplicidad de lugares.
Es notorio lo difícil que resulta convencer a los gitanos de que se conviertan en personas sedentarias. H a n sobrevivido e incluso prosperado durante varios siglos en muchos países europeos, donde por lo general se les ha tolerado, en algunas ocasiones perseguido, pero nunca se les ha alentado, y parecen llevar una vida satisfactoria puesto que evidentemente hay m u y pocas deserciones. Continúa habiendo nómadas en muchos lugares casi desérticos. El Gobierno iraquí ha intentado infructuosamente convencer a los beduinos de que adopten un m o d o de vida sedentario. Lo m i s m o ha ocurrido con los pigmeos, pese a los esfuerzos de muchos países africanos, a m e nos que se destruya totalmente su habitat. La destrucción de los bosques africanos avanza rápi
damente, con lo que es cada vez mayor la posibilidad de aculturación de los pigmeos.
La tendencia a elegir lugares parecidos a aquellos en que se ha vivido en épocas anteriores de la vida tiene una posible ventaja y puede explicar por qué esa tendencia fue probablemente favorecida por la selección natural. La adapta ción al clima es particularmente importante siendo ventajoso permanecer en el medio climático en que el individuo se adaptó por selección. Elegir un habitat similar al vivido en años anteriores aumenta la probabilidad de encontrar condiciones ambientales parecidas a aquellas en las que es más probable la adaptación.
Adaptabilidad de la cultura
Durante un tiempo la biología consideró que cualquier diferencia entre individuos y especies era adaptativa, o sea, el resultado de la selección natural. Cada vez confiamos menos en que los componentes menores de nuestro fenotipo tengan ese carácter. Sabemos que una fracción de la variación de la frecuencia del gen debe ser ocasionada por un cambio genético aleatorio, y que alguna variación del A D N y de la proteína debe ser neutral. Puede que la mayoría de los biólogos estén hoy dispuestos a aceptar que no toda la evolución biológica responde a un factor de adaptación, sino que una parte importante, aunque desconocida, de la variación individual y del cambio producido por la evolución es neutral desde el punto de vista de la selección, y, en ocasiones, incluso desventajosa. Ahora bien, resulta m u y difícil distinguir con precisión cuándo el cambio responde a una adaptación y cuándo no. Existen criterios en este sentido, pero para verificarlos se necesitarían inmensas muestras de individuos, ya que habría que evaluar los coeficientes de selección que, por término medio, son m u y pequeños y no se pueden detectar con las cantidades de individuos que por lo general se estudian. A mi juicio en lo tocante a muchos casos de variación cultural sería incluso m á s difícil decidir si se trata de un caso de adaptación o no.
Para empezar, en la evolución biológica, la adaptación tiene solamente un significado: aumentar la capacidad de adaptación darwiniana del individuo. En el contexto cultural, el número de posibles significados es mayor. Al comienzo de este artículo utilicé ese significado en el sentido de un aumento de la capacidad de adaptación
Transmisión cultural y aaaptación 263
darwiniana, aunque la adaptación cultural no se proponga forzosamente ese objetivo. En realidad las decisiones que tomamos al elegir, y que determinan nuestro comportamiento y, por consiguiente, el control de la adaptación cultural, no están conectadas directamente con ello. La conveniencia, la comodidad, el placer, la satisfacción, el logro de los objetivos deseados, son descripciones posibles -ninguna suficiente en sí m i s m a - de los fines que persiguen los mecanism o s de la adaptación cultural. Además , no todos los individuos tienen necesariamente las mismas motivaciones. La jerarquía y la importancia relativa de los valores varían considerablemente según la cultura, la capa social y los individuos. Lo peor de todo es que el individuo tal vez no pueda percibir si una decisión determinada es verdaderamente adaptable, y lo que parece m u y aceptable tal vez se convierta en algo decepcionante o produzca tan sólo placer a corto plazo, aunque posteriormente resulte perjudicial o pernicioso (por ejemplo, los estupefacientes).
También es preciso distinguir si un rasgo cultural se adapta al individuo que se supone acepta una innovación o a cualquier otro, o incluso a todo un grupo social.
Este análisis incluye en parte el relativo al altruismo. En el caso de los genes, la regla de Hal-dane y Hamilton ayuda a comprender c ó m o un gen que determina el altruismo a nivel darwinia-no (es decir, supervivencia y reproducción) no tiene por qué ser eliminado por selección natural pese a que el altruista muera o no se reproduzca. Es suficiente con que el beneficio del gen incrementado con una mayor capacidad de adaptación darwiniana de los parientes que llevan el m i s m o gen sea superior al coste directo de la adaptabilidad debida al sacrificio del altruista. Huelga mencionar el concepto de «capacidad de adaptación inherente», tan popular en la socio-biología, pero que no parece tener una definición rigurosa y digna de confianza; el altruismo puede definirse en términos de capacidad de adaptación darwiniana (Cavalli-Sforza y Feldman. 1978). Cabría hacer el mismo análisis en lo tocante a la cultura, independientemente de si se trata del altruismo con respecto a un individuo o a un grupo social. Ciertamente la capacidad de adaptación del grupo tiene pleno significado en el contexto cultural. Muchos de los modelos creados para el altruismo o para la disposición servicial y el sino de los hipotéticos genes que los determinan utilizan unos modelos de transmisión
sumamente simplificados, siendo numerosos los que valen directamente para la transmisión cultural vertical. Este es particularmente el caso del modelo creado por Eshel (1982), para la evolución del egoísmo en contraposición con el altruism o , en el que hay poblaciones antagonistas cuya probabilidad de extinción aumenta con la proporción de individuos egoístas, mientras que en lo tocante al antagonismo entre poblaciones, los individuos egoístas llevan ventaja a los altruistas. Aquí la supervivencia del altruismo dependerá de m o d o complejo de la migración de los individuos entre poblaciones, de la ventaja del egoísmo en el seno de las poblaciones y del altruismo entre las poblaciones. Habría que realizar otras investigaciones para poder extrapolar teorías análogas a otros mecanismos de transmisión cultura] no vertical, que pueda ser m á s eficaz e interesante para el m u n d o moderno que la transmisión vertical.
Es importante observar que a un individuo se le puede imponer una innovación «adaptativa» generadora de un cambio cultural que no se adapte en absoluto a dicho individuo. Los gobernantes quizás tengan poder para imponer c o m portamientos que sólo se aceptan bajo una enérgica coerción, medida que sólo beneficiaría a los propios gobernantes y a un grupo de acólitos. Incluso en una democracia, la regla de la mayoría sobreentiende que siempre habrá una minoría que tendrá que aceptar lo que habría rehusado de haber podido. En muchos casos es m u y difícil decidir qué es lo adaptable y para quién. A m o d o de ilustración, en el Africa subsahariana musulmana , la circuncisión femenina es una práctica corriente, que entraña por lo general la clitori-dectomía. La operación suele ir acompañada de infecciones quirúrgicas que incluso pueden ser letales en países donde, por ejemplo, el tétanos está generalizado, y por complicaciones ginecológicas c o m o la esterilidad y la pérdida del orgasmo. D e este m o d o , parecería que no hay ninguna ventaja darwiniana para las circuncisas; pero tal vez queden relativamente compensadas de la pérdida de la capacidad de adaptación darwiniana (en comparación con otra mujer), en el sentido de que, para una joven circuncisa, puede ser más fácil encontrar esposo. Así, es posible, que las madres insistan en la circuncisión de sus hijas mientras la sociedad masculina lo exija. Parece que el esposo se beneficia más culturalmente: por ejemplo, corre menos riesgo de que la esposa le sea infiel. U n a vez más surgen las ventajas y desven-
264 L. Luca Cavalli-Sforza
tajas culturales y darwinianas. Parece difícil ponderarlas con precisión, pero es la mujer quien m á s pierde. E n realidad, esta práctica encuentra apoyo en sociedades de gran arraigo patriarcal. Los movimientos de liberación de la mujer han comenzado a operar también en el Africa septentrional, aunque podría ser que esta práctica cultural no tenga, sin embargo, un futuro luminoso. H e citado este ejemplo para indicar lo complicado de la facultad de adaptación cultural y darwi-niana cuando se trata de una costumbre social. La circuncisión masculina parece ser también compleja, al igual que otras prácticas religiosas c o m o la autorización a ingerir determinados alimentos. El conocimiento convencional indica que tienen un valor adaptativo darwiniano y cultural, aunque también se discrepe al respecto.
Las dificultades para evaluar la adaptabilidad aumentan debido a que existen factores que tienden a confundir. Algunas costumbres que pueden parecer totalmente triviales, arbitrarias o perni
ciosas resultan en la práctica m u y útiles para mantener la cohesión de un grupo social. Este sería el caso de m u c h o s rituales. E n resumen, parecería que en m u c h o s casos la adaptabilidad cultural apenas puede medirse y ni siquiera evaluarse cualitativamente. Consuela recordar que en la biología se encuentran dificultades semejantes, c o m o ya mencioné, y, sin embargo, nadie duda del poder de la selección natural. Es posible que, c o m o sucede con m u c h a s variantes biológicas, haya costumbres sociales que no sean realmente adaptables o que, de haberlo sido inicialmente, hayan perdido su utilidad original al haber c a m biado las condiciones. Incluso así, tal vez estas costumbres conserven algún valor de adaptación, aunque sólo sea para ayudar a dar una identidad a los individuos que pertenecen a un grupo, lo que podría serles de gran ayuda en un m u n d o altamente competitivo.
Traducido del inglés
Bibliografía
B O O M E R . W . F . y C u \[.u SFORZA. .
L.L. . 1976. Genetics. Evolution and Man. San Francisco. W . H . Freeman & Co.
C A N A L L I - S F O R Z A . L.L N F E L D M A N .
M . 1978. «Darwinian selection and altruism». I heoreucal Population Biology. 14(2): 268-280.
C H I N K . -H . . C w ALLI-SFORZA. L.L.
> Ft L O M A N . M . W . . 1982. «A siud\
of cultural transmission in Taiwan». Human Ecology. 10(3): 365-382.
D R A P E R . P. > HARPFNDINH. H .
«Father absence and reproducme strategy: an e\olutionar> perspective». Journal of inthropolo«ical Research. 38(3)"
255-273.
E S H E L . I \ C A N A L U - S F O R Z A . . L.L..
1982. «Assortment of encounters and e\olution of cooperam eness». PSAS 79: 1.331-1.335.
F E L D M A N . M . W . . C A \ ALLI -SFORZA.
L.L. > C H E N K . - H . . diciembre 1980. «Empirical approaches to the siud> of cultural transmission and evolution». Fresentado en la Reunión Anual de la American Anthropological Association. Washington. D C (resumen 1.
F E L D M A N , M . W . >
C A \ NLLI-SFORZA. L.L.. 1981.
Cultural Transmission and Evolution. Princeton. N e w Jerse>. Princeton University Press.
H A L D A N E . J.B.S.. 1932. The Causes of Evolution. Longmans Green. Londres/NY.
H A M I L T O N . W . D . . 1964. «The
genelical evolution of social beha\iouD>. Journal ol Theoretical Biology 7. I. 1-16; II. 17-52.
H E N N L F T T . B.S. \ C A N A L L I - S F O R Z A .
L.L. . 1986. «Cultural transmission among Aka pygmies». American inthropologist 88: 922-934.
J AI O B . F.. 1981. Le Jeu des Possibles. París. Fayard. Capitulo 2. pp. 57-94.
LE BRAS. H . \ T O D O . E.. 1981.
L'invention de la France. Paris. Le Livre de Poche.
L E N N E B E R C I . E . H . . 1967. Biological Foundations of Language. Nueva York/Londres/Sydney. John Wiley & Sons.
L O E H L I N . J.C. y Nie H O L S . R . C . .
1976. Heredity. Environment and Personality. Austin. Texas. University of Texas Press.
M A T E S S I . C R . Gl (¡LIELMINO;
V I O A N O T T I . C . y C A N ALLI-SFORZA.
L.L.: 1983. «Spatial distributions and correlation of cultural trails in Africa». Istitulo di Analisi Numérica del Consiglio Nazionalc delle Richerche. Pavía. Italia.
R A O . D .C . . M O R T O N . N .E . .
-\LOIEL. J.M. > L E U . R.. 1982.
«Path analysis under generalized assortati\e mating. II. American I.Q.» Genetic Research. Cambridge. C A ' 3 9 : pp. 187-198.
Rii't. J.. C L O N I N O E R . C R . \
Transmisión cultural y adaptación 265
R E I C H , T . , 1979. «Analysis of behavioral traits in the presence of cultural transmission and assortative mating: Applications to IQ and SES», Behavior Genetics, vol. 10, n u m . 1, pp. 73-92,
S H E P H E R . J., 1971. «Mate selection among second-generation kibbutz
adolescents and adults: incest avoidance and negative imprinting». Archives of Sexual Behavior. 1, (4): 293-307.
T O D D E. , 1985. The Explanation of Ideology. Nueva York, Nueva York. Basil Blackwell, Inc.
W I L S O N , E . O . , 1975. Sociobiology, the New Synthesis. Cambridge, Mass; Balknap Press.
W O L F , A . P . , 1970. «Childhood association and sexual attraction: a further test of the Westermarck hypothesis», American Anthropologist. 72(3): 503-515.
Biología de la población humana: elaboración de un paradigma para la antropología biológica
Paul T. Baker
Entre 1950 y finales de los ochenta, se produjo un cambio radical en la rama biológica de la antropología: una transformación fundamental de los objetivos de la investigación, la metodología y los modelos analíticos. Empezaron a proliferar, además, los estudios especializados en el seno de cada disciplina, desarrollándose en particular tres grandes especialidades: el estudio de los primates, la paleontología y el estudio del esqueleto, y el estudio de poblaciones contemporáneas. Aun cuando las transformaciones de todas estas ramas hayan tenido una orientación y unas causas comunes, en este artículo trataremos únicamente de los motivos de la transformación experimentada por el estudio de las poblaciones humanas, al que se suele dar el nombre de biología humana. La tradición intelectual a la que pertenece la biología humana ha venido desarrollándose con relativa independencia de la antropología propiamente dicha. Y hasta hoy en día, sólo del 40 % al 50 % de los artículos enviados a Human Biology y The Annals of Human Biology proceden de antropólogos.
El amplio campo que abarcan ambas revistas no constituyen un «territorio» científico particular en la mayor parte de las Universidades y son contados los establecimientos de enseñanza superior en que hay planes de estudios que enseñan a los alumnos los diversos aspectos de la biología humana.
Asistimos sin embargo a la transformación de
Paul T . Baker es profesor honorario Evan Pugh de antropología de la Pennsylvania Stale Univcrsin v Presidente de la Asociación Internacional de Biología H u m a n a . Fue Presidente del Comité Americano H o m b r e y Biosfera ( M A B | . en el Programa Internacional de la Unesco M A B . Entre sus publicacio-ners destacan llaman Biology (con G . A . Tanner > J H . Pilbcam. 1987). y The Biology <it Human hlaplahiluy (con J.S. Weiner, 1966). Su dirección particular es: 47-50. Lulani Street. Kaneohe. Hawaii 96744. U S A .
estas materias en una auténtica ciencia transdisci-plinaria, a la que puede darse con propiedad el nombre de biología de la población humana.
El paradigma que nos brinda esta nueva ciencia transdisciplinaria no sólo fue creado en parte por los propios especialistas en antropología biológica, sino que, además, probablemente a él ajustarán su labor en el próximo decenio. Examinaremos, pues, primero, el porqué de esta orientación del estudio de la antro
pología biológica; en segundo lugar, c ó m o se fue elaborando el paradigma y, por último, las consecuencias, para el futuro de la investigación y de las necesidades educativas, de la aceptación cada vez mayor de este m o delo.
Para ello, prestamos especial atención al desarrollo histórico de la teoría, la m e todología científica y la formación en antropología biológica.
Inicios de la antropología biológica
Por lo general, se considera que los inicios de la antropología biológica se remontan a una fase determinada de la evolución de la profesión médica, más concretamente al estudio de la anatomía. Al convertirse este tema en una disciplina científica autónoma, se consideró absolutamente necesario conocer a fondo la anatomía humana e incluso actualmente, en la mayoría de los programas de estudio de medicina se exige a los alumnos adqui-
RICS 1 16/Jun. 1988
268 Paul T. Baker
rir por lo menos un conocimiento práctico de la anatomía del esqueleto.
Estos orígenes en las profesiones médicas y su atención exclusiva en una sola especie contrastan abruptamente con la formación m á s amplia impartida en la mayoría de las restantes ciencias biológicas. Disciplinas c o m o la botánica y la zoología, así c o m o sus homologas m á s prácticas -la agricultura, la horticultura y la cría de animales-se ocupaban no sólo de los complejos aspectos de los múltiples géneros y especies, sino también de los veloces cambios que con frecuencia se observaban en especies en las que transcurría un lapso breve de una generación a la siguiente. Esta diferencia de origen e intereses puede ayudar a explicar parcialmente por qué los especialistas en antropología biológica tardaron tanto en aceptar todas las implicaciones de la teoría darwiniana para la evolución y la variabilidad biológica de los seres humanos . Naturalmente, a ello se sumaba el problema de que las investigaciones se referían a nuestra propia especie y que el concepto de selección chocaba en múltiples aspectos con las opiniones tradicionales acerca de por qué nos mostram o s , funcionamos y actuamos c o m o lo hacemos.
Sean cuales fueren las causas, durante la primera mitad del siglo xx la antropología biológica siguió siendo prácticamente en su totalidad una ciencia descriptiva y taxonómica. Se aceptaba que el Homo sapiens es morfológica y fisiológicamente un producto de la evolución, pero no se consideraba tema de investigaciones averiguar por qué evolucionan las especies. La posición teórica que gozaba de aceptación general en la disciplina se refleja en la actitud de Arthur Keith, quien aceptaba la evolución h u m a n a y admiraba a Darwin, pero seguía dudando de que la selección darwiniana hubiese explicado el cambio (Keith, 1955). Broca (1870) también aceptaba la evolución hum a n a , pero sostenía que no se había explicado satisfactoriamente. La variabilidad individual y de los grupos en lo que se refiere a la anatomía estaba ampliamente documentada y también se describían esporádicamente variaciones de las funciones fisiológicas y de la conducta. Pero, aparte de atribuir esas diferencias a las características de las unidades taxonómicas estudiadas, no se formulaba por lo general explicación alguna de dicha variabilidad. En lugar de investigar a qué podrían deberse las diferencias, se presumía implícitamente que cabía explicar las características de una población dada limitándose sencillamente a localizar sus orígenes «raciales». Se discutía cuán
tas razas existían y se proponían lugares y épocas para sus orígenes, aunque, aparte de la desafortunada sugerencia formulada por algunos de que ciertas razas estaban m á s evolucionadas que otras, no se proponía motivo alguno que justificase el estudio de los orígenes raciales. A ú n en los años cincuenta, se aseguraba en artículos y libros de antropología física que las «principales razas» habían evolucionado en torno a la periferia de la India o que eran consecuencia de una evolución ulterior a partir de un Homo erectus racialmente diferenciado, sin sustentar en el menor asomo de explicación a ambas afirmaciones.
Pese a que ahora nos parece un esfuerzo orientado en una dirección errónea y estéril de la antropología biológica inicial, ésta proporcionó una base para avances ulteriores. Los métodos de medición y el instrumental estadístico para estudiar la variabilidad h u m a n a concebidos durante ese período constituyeron un fundamento útil para estudios posteriores. Los datos descriptivos acopiados siguen siendo asimismo aprovechables, aunque con frecuencia nos asalta el deseo de que las mediciones efectuadas a seres vivos no hubiesen sido pensadas de forma tan excluyeme sólo para evaluar el esqueleto y lo que a m e n u d o se denominaban rasgos morfológicos selectivamente neutros. Por último, y ésta es su característica m á s importante, la atención constante y excluyeme por la evolución de nuestra especie y su diversidad biológica, acabó por desembocar en los centros de interés actuales, consistentes en por qué evolucionamos y qué implicaciones tiene el pasado en nuestra salud y bienestar actuales.
La revolución lenta
En los últimos años se ha escrito abundantemente acerca de las causas de los cambios de orientación de la antropología biológica en el decenio de 1950, haciendo remontar el interés despertado por la selección a las demostraciones de que las mediciones esqueléticas básicas, c o m o el índice cefálico, podían cambiar en una sola generación (Boas, 1940). Se ha sugerido asimismo que la sum a de los estudios de los rasgos fenotípicos con los de la herencia mendeliana simple impulsó una ruptura de las perspectivas tradicionales (Brace, 1982). La mayoría de los autores atribuyen este nuevo interés por las causas de la evolución y la variación h u m a n a a los estudios matemáticos y experimentales de Fisher, Dobzhansky y Wright,
Biología de la población humana 269
«La paz conduce a la abundancia», grabado británico, siglo xvin. Bibhoicque Nationale, París (Edimedia).
quienes demostraron c ó m o sucedía la selección (Harrison, 1982).
Es cierto que, a finales de los años cuarenta y comienzos del decenio de 1950, los antropólogos formularon multitud de explicaciones de la evolución h u m a n a general y de las causas ambientales de las variaciones raciales. E n el Reino Unido y en Estados Unidos de América, estas explicaciones renovaron el interés por la genética de la población h u m a n a y a que se pusiera el acento en c ó m o influye el entorno natural y cultural en los grupos h u m a n o s . E n tanto que los centros de interés de la disciplina habían comenzado a cambiar de forma bastante radical, el sistema educativo seguía constituyendo una barrera a modificaciones rápidas. E n Estados Unidos, la tradición según la cual los antropólogos debían ser competentes en antropología cultural, arqueología, lingüística y antropología física apenas dejaba lugar para adquirir competencia en cuestiones de biología h u m a n a , salvo de antropología física tradicional.
que proporcionaba algunos conocimientos acerca del entorno cultural, pero los relativos a la genética, la fisiología y la nutrición debían adquirirlos los antropólogos por sí m i s m o s o a través de actividades relacionadas con el ejercicio de la profesión.
El sistema escolar británico, m á s flexible en lo tocante a la obtención de títulos de postgraduado, permitía concentrar m á s los estudios de diversos aspectos de la biología h u m a n a , pero ello dependía en buena parte de los miembros de los tribunales examinadores. Así, por ejemplo, por haber ejercido en numerosas ocasiones esas funciones, J.S. Weiner, especialista en fisiología, y N . Barni-cot, en zoología, ampliaron los horizontes de algunos alumnos. E n la mayoría de los d e m á s países, las posibilidades de que los estudiantes de antropología ampliasen sus perspectivas estudiando la biología h u m a n a eran aún m á s limitadas. C o m o han señalado Bielicki et al. (1985) a propósito de Polonia, el conocimiento de nuevas orientaciones
270 Paul T. Baker
y métodos mediante el estudio en otros países o la participación frecuente en reuniones y seminarios internacionales eran habitualmente pasos previos indispensables para modificar las actitudes personales.
A causa del desequilibrio existente entre la orientación teórica y la competencia adquirida en las universidades, la mayoría de los avances logrados hasta mediados de los años 60 hacia una c o m prensión de las relaciones entre la selección y la evolución humana se fundaban en investigaciones de profesionales de ámbitos distintos a la antropología. La mayor parte de las investigaciones efectuadas en todo el m u n d o por especialistas en antropología biológica seguían las pautas tradicionales. H u b o , claro está, algunos que aportaron contribuciones notables, aplicando sus conocimientos de la conducta y de la variabilidad biológica a poblaciones no occidentales y análisis estadístico a la información existente. El desarrollo paralelo de nuevos métodos para medir la composición de los cuerpos facilitó también las técnicas necesarias para los estudios realizados poterior-mente.
Desarrollo en las décadas de los sesenta y los setenta
En el decenio de 1960 la ciencia en general se desarrolló a un ritmo acelerado, desarrollo que también arribó a la antropología biológica. Aumentaron los conocimientos pormenorizados de los primates no humanos y el interés por las causas de la evolución humana produjo nuevos métodos de análisis de un número cada vez mayor de muestras de fósiles humanos tempranos. Decayó la tradicional curiosidad por los orígenes raciales, aunque prosiguieron los esfuerzos por medir la distancia genética entre las distintas poblaciones. Prosiguieron los debates acerca de la utilidad del concepto de raza c o m o instrumento taxonómico (Mead et al.. 1968), pero conforme aumentaron los conocimientos fue cada vez m á s evidente que para saber c ó m o influye el entorno en las poblaciones humanas era preciso estudiar unidades demográficas más reducidas y que compartiesen un patrimonio genético más común que el de las razas, basadas en un sistema clasificatorio laxo, fundado en el análisis de la morfología externa (Weiner, 1966)
D e la máxima importancia, quizá, para la futura orientación de las investigaciones sobre las
poblaciones humanas fue el Programa Biológico Internacional (PBI), patrocinado por el Consejo Internacional de Uniones Científicas, una de cuyas secciones fue dedicada al estudio de la adaptabilidad humana. El PBI duró oficialmente sólo de 1964 a 1974 (Worthington, 1975), pero la publicación de sus resultados se prolongó durante el decenio de 1980. El programa carecía de un presupuesto central importante y sus repercusiones en las ciencias biológicas, en ayuda de las cuales fue concebido, variaron considerablemente según los distintos proyectos y países. U n factor importante del éxito de su sección dedicada al estudio de la adaptabilidad humana fue la energía y c o m petencia de sus coordinadores. Joseph Weiner coordinó e impulsó la sección desde su fase de planeamiento hasta que se finalizaron los volúmenes de síntesis. Ideó un proyecto que habría de resolver alguno de los interrogantes acerca de cóm o se han adaptado las poblaciones humanas (en el sentido amplio de este término) a los distintos entornos del m u n d o (Weiner, 1966). Para elaborar las bases y estructuras necesarias a las investigaciones planeadas organizó, en ocasiones con ayuda de otras personas, una serie de reuniones internacionales reducidas, en las que participaron especialistas en antropología biológica, en genética de la población humana, fisiólogos y científicos sociales y de la conducta humana . A d e m á s , apoyó reuniones y proyectos consagrados a elaborar m é todos y técnicas necesarios para efectuar investigaciones sobre el terreno.
Prácticamente desde todos los puntos de vista, el esfuerzo obtuvo un gran éxito. Se elaboraron miles de publicaciones (Collins y Weiner, 1977), se mejoró el conocimiento de c ó m o responden las poblaciones a diversas situaciones ambientales extremas (Baker, 1978; Eveleth y Tanner, 1976; Milan, 1980) y se obtuvieron nuevos datos sobre la dinámica de la genética de la población h u m a na (Harrison, 1977). D e hecho, aumentó enormemente nuestro conocimiento de la biología de la población humana y se elaboraron métodos para estudiar multitud de características de la genética humana , su morfología, fisiología y comportamiento en situaciones reales (Weiner y Lourie, 1981). Pese a ello, hay que reconocer que las conclusiones a que se llegó plantearon más interrogantes que respuestas y que los conocimientos ciertos acerca de la selección genética en el seno de las poblaciones humanas apenas eran mayores en 1980 que en los años sesenta.
La disciplina que sin duda m á s modificó la
Biología de la población humana 271
sección de adaptabilidad humana fue la antropología biológica. El proyecto estimuló y facilitó la formación de alumnos en esta nueva materia, gracias a lo cual quienes se han doctorado recientemente en la disciplina, por lo general poseen conocimientos profundos de genética de las poblaciones y noción de al menos uno de los aspectos de la biología humana, además de los temas que tradicionalmente ha abarcado la antropología física. Actualmente, casi todos los manuales universitarios generales de antropología biológica comprenden una sección sobre la adaptabilidad humana y habitualmente hacen hincapié en las explicaciones de la variabilidad humana. A d e m á s de estas repercusiones en los libros de texto de países c o m o la U R S S (Alekseeva, 1977), Gran Bretaña (Harrison et al., 1977) y Estados Unidos (Lasker y Tyzzer, 1982; Weiss y M a n n , 1985), las frecuentes reuniones internacionales e investigaciones internacionales conjuntas ayudaron sin duda alguna a acelerar los cambios acaecidos en la antropología biológica en otros países. Ello no quiere decir, empero, que el grado de participación de un país dado en el proyecto sobre la adaptabilidad humana estuviese relacionado directamente con la evolución posterior del estudio de la biología de las poblaciones humanas en dicho país. Si el país no contaba con un núcleo consistente de especialistas en antropología biológica antes del PBI, apenas evolucionó en él el tema de la adaptabilidad humana una vez finalizado el programa.
Evidentemente, no se debieron sólo al PBI los cambios que hubo en la teoría, métodos y formación de especialistas en los años 60 y 70. En ese periodo, los ámbitos de estudio de la genética m é dica y de la genética de la población humana crecieron rápidamente, adquiriendo técnicas nuevas que permitieron comprender mejor los cromosomas, el A D N , el A R N y el descubrimiento de multitud de polimorfismos genéticos hasta entonces desconocidos. D e la aplicación de estas técnicas se derivó un mejor conocimiento del papel que desempeñan los genes en la formación del fenotipo. Gracias a las nuevas generaciones de ordenadores, los especialistas en genética de la población pudieron elaborar mediciones más precisas de la distancia genética y crear complejos modelos m a temáticos y de simulación de la evolución.
La aparición y difusión de lo que se ha convenido en denominar el «movimiento ecológico» también influyó hondamente en la estructura de la antropología biológica. Conforme se idearon
estudios para comprender qué lugar ocupan las poblaciones humanas en un entorno dado, aumentaron las baterías de mediciones efectuadas en la población, de forma tal que, a finales del decenio de 1970, se habían estudiado en profundidad varios grupos humanos, como los inuit (Jamison et al., 1978), los isleños tokelau (Pryor et al., 1977), los san de Kalahari (Lee y Devore, 1976), los cazadores algonquinos (Steegman, 1983). los quechua de Nunoa (Baker y Little, 1976) y los amerindios yanomano (Neel et al., 1977). Estimuló en parte la realización de esos estudios la conciencia de que había que estudiar los estilos de vida, sistemas sociales y relativo aislamiento genético de esos grupos antes de que las poblaciones se modificasen biológicamente. H a cia mediados del decenio de 1970, resultaba evidente que todos esos grupos estaban atravesando cambios acelerados y que los estudios que en adelante se realizasen habrían de tener en cuenta las repercusiones de entornos en proceso de modificación y los ritmos crecientes de mezclas genéticas. Por ello, algunos estudios recientes se han centrado en las consecuencias de la migración y en los cambios ambientales in situ (Baker et al., 1986: WolanskiySzemik, 1984).
Así. pues, los especialistas en antropología biológica que estudian las poblaciones contemporáneas finalizaron los años 70 con perspectivas m u y distintas a las anteriores, al no haberse materializado la esperanza de que se lograría describir, mediante ejemplos abundantes, cómo funciona la selección natural en las poblaciones. Se descubrió, en cambio, que el fenotipo, tanto si se medía morfológica c o m o fisiológica o bioquímicamente, procedía de una plasticidad genética mayor de lo que se había previsto. Dicho de otro m o d o : sucede que características c o m o las dimensiones corporales de los adultos, la capacidad de soportar tensiones climáticas, la resistencia a las enfermedades e incluso las necesidades de nutrición dependen en medida considerable del entorno durante el desarrollo. Además , los estudios a fondo de poblaciones en entornos extremados, demostraron que la selección debe de haber actuado de modos que nos son desconocidos, puede que c o m binando cambios genéticos con capacidades geno-típicas ya existentes de adaptación y aclimatación.
Aunque de los dos decenios de esfuerzos sólo se ha desprendido una panorámica borrosa de cóm o pudiera haberse producido la selección genética en nuestra especie, han aumentado considera-
272 Paul T. Baker
blemente nuestros conocimientos sobre la variabilidad de la estructura genética de las poblaciones humanas, acrecido nuestro saber acerca de c ó m o influye el entorno físico y cultural en la salud y capacidades fisiológicas de las poblaciones y allegado más pruebas de que el entorno en que transcurre el período de crecimiento y m a duración tiene una influencia permanente en las características de los adultos. Algo de suma importancia es que los cambios acaecidos en los sistemas de enseñanza han producido un número considerable de profesionales especialistas en antropología biológica capaces de comprender la orientación de las nuevas investigaciones y que poseen un conocimiento práctico de la biología humana general.
La aparición de la biologia de la población humana
En 1982 (Baker. 1982), señalé que había surgido una nueva ciencia transdisciplinaria, que cabía denominar biología de la población humana (denominación sugerida anteriormente por Joseph Weiner en 1966). M e basaba en el contenido de los artículos que aparecían en Human Biology, Annals of Human Biology y otras revistas c o m o Social Biology, Journal of Biobehavioral Science y American Journal of Physical Anthropology. Las características de esa nueva ciencia estaban también determinadas por los temas de la serie de libros editados en todo el m u n d o a raíz del proyecto PBI y de su sección sobre la adaptabilidad hum a n a , así c o m o por otros proyectos de investigaciones sobre las características biológicas y sociales de poblaciones humanas relativamente reducidas.
Las personas dedicadas a esta rama de las ciencias humanas procedían de distintas disciplinas, pero la existencia de una ciencia transdisciplinaria se fundaba en que todas ellas se centraban en la biología de subunidades definibles del Homo sapiens, compartían una metodología común , una base teórica congruente y un conjunto similar de fuentes de información. Esta nueva ciencia refleja claramente las perspectivas tempranas de la didáctica de la medicina que ponían el acento en una consideración totalizante de la persona y sigue en parte la orientación de la obra de J.S. Voung, An Introduction to the Study of Man (1971). También se basa parcialmente en las perspectivas acerca de la antropología biológica que
aparecieron en la edición de 1964 de Human Biology, obra de Harrison, Weiner, Barnicot y Tanner, o en el texto de 1963 de Hülse, The Human Species: An Introduction to Physical Anthropology.
Ahora bien, las investigaciones cuyos resultados se han publicado en el decenio de 1980, indi-Can que se han producido varias modificaciones de orientación desde que se fijaron dichas perspectivas iniciales.
En primer lugar, ha disminuido el interés por determinados aspectos de la investigación a los que antes se prestaba gran atención. Entre otros, se trata de los intentos de demostrar la selección genética en poblaciones vivas, de demostrar que existe una base genética para las diferencias de las funciones cerebrales en distintas poblaciones y de condensar la variabilidad biológica de las poblaciones en categorías taxonómicas.
En segundo lugar, los métodos que se consideran necesarios para obtener conocimientos seguros son actualmente más rigurosos, por lo que los planes de investigación y las técnicas analíticas resultan cada vez m á s complejos.
En tercer y último lugar, los problemas estudiados presentan con frecuencia objetivos prácticos inmediatos y, consiguientemente, la teoría -cuando se hace mención de ella- tiende a ser de un nivel medio, poniéndose menos el acento actualmente en las teorías generales de la evolución genética.
Son varias las razones que explican estos cambios: la demostración de los procesos de evolución mediante el estudio de las poblaciones contemporáneas ha resultado enormemente difícil. Se ha descubierto que buena parte de las investigaciones descriptivas tradicionales ya no servían para extraer informaciones nuevas y, algo que quizá tenga suma importancia, las fuentes de financiación exigen cada vez con más insistencia que los estudios sobre los temas tradicionales de la biología de la población humana tengan una utilidad práctica inmediata. Al haber un excedente de doctores en antropología biológica de titulación reciente, muchos de ellos han hallado trabajo fuera de los límites tradicionales del m u n d o académico. Lo han conseguido gracias a las mejoras introducidas en los decenios de 1960 y 1970 en la enseñanza de la biología humana y de la metodología.
A su vez, estas nuevas ocupaciones probablemente modifiquen en breve plazo la teoría, métodos y contenido de la disciplina.
274 Paul T. Baker
Perspectivas futuras
Entre las especialidades científicas conexas que los estudiosos de la biología h u m a n a aplican actualmente a sus investigaciones, las más frecuentes son la genética humana , la fisiología ambiental y laboral, la nutrición, la demografía, la cardiología y la epidemiología. Recientemente, el interés por las investigaciones relativas a los seres h u m a nos sometidos a tensión nerviosa han dado lugar también a la adopción de la ciencia del comportamiento y a métodos sobre fisiología de la tensión nerviosa.
Para la antropología biológica, haber adoptado técnicas y teorías de otras ciencias humanas ha significado aumentar considerablemente sus conocimientos sobre las causas y consecuencias de la variabilidad biológica h u m a n a . Para las otras disciplinas, la amplitud de su saber sobre la biología h u m a n a , la perspectiva evolucionista y la complejidad estadística que manejan los especialistas en antropología biológica con una formación sólida hace que, con frecuencia, se considere m u y favorablemente su candidatura a miembros profesores de una Universidad o a investigadores. Cabría, pues, esperar que la rama de la antropología biológica centrada en la biología de la población h u m a n a dé lugar a un rápido aumento de nuestros conocimientos y que los titulados encuentren con facilidad puestos de trabajo adecuados.
Ahora bien, puede que este futuro halagüeño no constituya, por varios motivos, una perspectiva inmediata: el problema de mayor importancia podría ser la implantación de programas de estudios universitarios adecuados en materia de antropología para la formación de profesionales. En la mayoría de los programas impartidos en el m u n d o siguen figurando asignaturas irrelevantes
y se pone excesivamente el acento en perspectivas obsoletas. Se plantea asimismo la grave cuestión de c ó m o estructurar programas que faciliten a los alumnos una información suficientemente a m plia, al tiempo que los necesarios conocimientos especializados. Estos problemas de los planes de estudio siguen sin resolverse incluso en las Uni versidades de mayor importancia y puede que, una vez m á s , haya llegado el m o m e n t o de debatir internacionalmente en qué debería consistir el plan de estudios básico de los estudiantes adelantados de antropología biológica.
U n problema igualmente importante para el desarrollo de un paradigma de la biología de la población es la comunicación internacional eficaz entre los estudiosos. La orientación actual de la disciplina se basa en gran parte en los programas internacionales de los últimos dos decenios. La prosecución de los avances requerirá asimismo el tipo de intercambio de ideas e información que aquéllos facilitaron. Desafortunadamente, ni las principales uniones científicas ni la Unesco cuentan hoy en día con programas comparables a aquéllos. Aunque algunas organizaciones internacionales, c o m o la U I C A E (Unión Internacional de Ciencias Antropológicas y Etnológicas) y la International Association of H u m a n Biologists, han seguido constituyendo un foro para reuniones breves, es esencial celebrar m á s reuniones en las que se analicen en profundidad temas escogidos acerca de la población h u m a n a . La Escuela de A n tropología H u m a n a de Zagreb ha proporcionado esa oportunidad en los años 80. y otro tanto ocurrió con la celebración de las Bodas de Oro del Indian Statistical Institute. Cabe confiar en que el International Institute for Advanced Studies in Anthropology, en curso de planificación, ayude aún más en esta apremiante tarea.
Traducido del inglés
Bibliografía
A L E K S E E V A , T.I., 1977. Human Biology and Geographical Environment MOSCÚ, «Mislii».
B A K E R , P .T . y LITTLE, M . A . (eds.), 1976. Man in The Andes: A Muhidisciplinary Study of
High-Altitude Quechua. Stroudsburg, P A , Dowden. Hutchinson & Ross.
B A K E R , P .T. (ed.). 1978. The Biology of High-altitude Peoples. Cambridge, Cambridge Univ. Press.
B A K E R . P.T.. 1982. «Human Population Biology: A viable Transdisciplinary Science». Human Biology. 54:2. pp. 203-220.
B A K E R . P.T.. H A N N A . J .M. y B A K E R , T.S.. 1986. The Changing Samoans: Behavior and Health in
Biologia de la población humana 275
Transition. Nueva York, Oxford University Press.
BlELICKI, T. , K.RUPINSKI, T. y
S T R Z A L K O , J., 1985. History of Physical Anthropology in Poland. Newcastle upon tyne, Int. Assoc. H u m a n . Biol. Occasional Papers, 1:6, p. 45.
B O A S , F., 1940. «Changes in
Bodily Form of Descendants of Immigrants». En Race. Languages and Culture, Nueva York, Macmillan.
B R A C E , C . L . , 1982. «The Roots of the Race Concept in American Physical Anthropology», pp. 1 1-29. En Spencer, F. (éd.) A Historv of Physical Anthropology. ¡930-1980. Nueva York, Academic Press.
B R O C A , P. 1870. Sur le
transformisme. Bulletin de la Société d'Anthropologie de Paris, Serie 25:168-242.
C O L L I N S , K.J. y W E I N E R , J.S.,
1977. Human Adaptibility. A History and Compendium of Research in the International Biological Programme. Londres, Taylor y Francis.
E V E L E T H , P .B . y T A N N E R , J . M . ,
1976. Worldwide Variation in Human Growth. Cambridge, Cambridge Univ. Press.
H A R R I S O N , G.A.,(ed.), 1977.
Population Structure and Human Variation. Cambridge, Cambridge Univ. Press.
H A R R I S O N , G . A . , 1982. «The Last Fifty Years of H u m a n Population Biology in North America: An Outsider's View», pp. 467-473. En
Spencer, F. (ed.), A History of American Physical Anthropology 1930-1980. Nueva York, Academic Press.
H A R R I S O N , G . A . , W E I N E R , J.S.
B A R N I C O T , N . A . y T A N N E R , J . M . ,
1977. Human Biology. 2a. ed., Oxford, Oxford Univ. Press.
J A M I S O N , P .L . , Z E G U R A , S.L., y
M I L A N , F .A . (eds.), 1978. Eskimos of Northwestern Alaska: A Biological Perspective. Stroudsburg, P A , Dowden, Hutchinson & Ross.
K E I T H , A . , 1955. Darwing revalued. Londres, Watts.
LASKER, G . y TYZZER, R., 1982.
Physical Anthropology, 3a. ed., Nueva York, Holt, Rinehart & Winston.
L E E , R . B . y D E V O R E , I. (eds.),
1976. Kalahari Hunter-Batherers: Studies of the Kung San and their Neighbors. Cambridge, Harvard Univ. Press.
LITTLE, M . A . , 1982. «The
Development of Ideas about H u m a n Ecology and Adaptation», pp. 405-433. En Spencer, F. (ed.) A History of American Physical Anthropology 1930-1980. Nueva York, Academic Press.
M E A D , M . , DOBZHANSKY, T.,
T O B A C H , E. y L I G H T , R . E . (eds.),
1968. Science and the Concept of Race. Nueva York, Columbia Univ. Press (ed. española: Ciencia v concepto de raza, Barcelona, Fontanella, 1972).
M I L A N , F .A. (ed.), 1980. The
Human Biology of Circumpolar Populations. Cambridge,
Cambridge Univ. Press.
N E E L , J.V., LAYRISSE, M . y
S A L Z A N O , F . M . , 1977. « M a n in the
Tropics: the Y a n o m a m a Indians», pp. 109-142. En Harrison, G . A . (ed.). Population Structure and Human Variation. Cambridge, Cambridge Univ. Press.
PRIOR, I.A.M., H O O P E R , A.,
H U N T S M A N , J .W., STANHOPE, H . M .
y S A L M O N D , C E . , 1977 «The
Tokelau Island Migrant Study». En Harrison, G . A . (eu.) Population Structure and Human Variation. Cambridge, Cambridge Univ. Press.
S T E E G M A N Jr., A . T . (ed.), 1983.
Boreal Forest Adaptations: The Northern Algonkians. Nueva York, Plenum Press.
W E I N E R , J.S., 1966. «Major
Problems in H u m a n Population Biology», pp. 1-24, En Baker, P . T . y Weiner, J.S. (eds.). The Biology of Human Adaptability. Oxford, Clarendon Press.
W E I N E R , J.S. y L O U R I E , J.A. (eds.),
1981. Practical Human Biology. Londres, Academic Press.
WEISS M . y M A N N , A., 1985.
Human Biology and Behavior: An Anthropological Perspective, 4a. ed. Boston, Little, Brown.
W O L A N S K I , N . y SzEMiK, M . (eds.). 1984. Industrialization Impact on Man. Varsóvia, Polish Scientific Publishers.
W O R T H I N G T O N , E .B . (ed.), 1975.
The Evolution of IBP. Cambridge, Cambridge Univ. Press.
Paleoantropología y neoantropología
W u Rukang
C o m o su nombre indica, la antropologia es la ciencia del hombre. Pero el objeto de su estudio varía según los países. En algunos se ocupa fundamentalmente de las características físicas del ser h u m a n o e incluso de los primates; ésta sería la antropología en su sentido más estricto. En otros países, la antropología engloba también los aspectos físicos y socioculturales, la etnología, la arqueología e incluso la lingüística, y sería una antropología en el sentido amplio del término.
El presente artículo versa sobre la antropología física o biológica, que estudia el origen y la evolución de la humanidad y tiene también numerosas aplicaciones prácticas. Está surgiendo una nueva rama de la antropología biológica que estudia los aspectos físicos de los seres humanos modernos, a la que el autor ha bautizado con el nombre de neoantropología ( W u , 1986a). A continuación se tratan independientemente las tres ramas principales de la antropología biológica: la paleoan tropología, la antropología aplicada y la neo antropología.
Orígenes de las razas humanas modernas
Consideremos en primer término los orígenes y la evolución del hombre moderno. Según datos de las Naciones Unidas, a mediados de 1987, la población mundial superaba la cifra de 5.000 millo-
W u Rukang es profesor investigador del Instituto de Paleontología Vertebrada y Paleoantropología. Academia Sínica. P . O . Box 643. Beijing. Presidente de la Asociación Anatómica China y miembro de la Academia China de Ciencias. H a realizado n u m e rosas investigaciones y publicado extensamente en el campo de la paleoantropología.
nes de habitantes; por su parte, la Oficina de Estadística de Estados Unidos de América prevé que a fin de siglo la cifra será de 6.200 millones.
Los seres humanos constituyen una especie animal de gran plasticidad. Con la posible excepción de los perros y los gatos y, por desgracia, también de las ratas que viven en simbiosis con los humanos, ningún otro mamífero presenta un grado tal de adaptación a los más diversos medios. En su mayoría, los seres humanos viven actual
mente en llanuras con un clim a y una humedad moderados. U n a pequeña proporción vive en regiones montañosas, elevadas, cálidas o húmedas.
Unos 25 millones de personas viven en territorios montañosos a m á s de 3.000 metros sobre el nivel del mar, con una atmósfera enrarecida. Prácticamente todos los rincones de la tierra están habitados por el h o m bre. Si los demás mamíferos sólo pueden vivir en zonas
bien delimitadas, ¿cuál es la razón de que los seres humanos estén diseminados por todo el planeta? La explicación habitual es que esto se debe a la adquisición de la cultura. El ser h u m a n o utiliza el fuego, se refugia en cavernas y se cubre con ropas para protegerse del frío, pero debe haber también adaptaciones biológicas, por ejemplo, modificaciones de la morfología, la talla, la pigmentación, las pautas de crecimiento, etc.
Se observan grandes variaciones respecto a las características genéticas y a la adaptación al m e dio ambiente, que afectan tanto a los individuos
RICS 116/Jun. 1988
278 H'u Riikang
como a las poblaciones. Así, éstas presentan rasgos físicos que se interpretan como diferencias «raciales». En muchos estudios sobre las razas se distinguen diversas tipologías, cada una de ellas caracterizada por varios rasgos físicos particulares, por ejemplo, el color de la piel, el color y las peculiaridades del cabello, la forma de los ojos, la nariz y los labios, etc. (Coon, 1962, 1965). U n a raza constituye una subdivisión de la especie o subespécie, en términos taxonómicos, el Homo sapiens sapiens, integrada por una población con una combinación de frecuencias de genes distinta de otras poblaciones de esa misma especie. Ahora bien, nunca han existido razas puras de Homo sapiens, pues ya las poblaciones más primitivas debían presentar un polimorfismo genético. En la mayoría de los cálculos se estima que las diferencias «raciales» representan menos del 10 % de todas las variaciones que se dan en las poblaciones modernas. Con todo, los seres humanos se pueden dividir en varias razas geográficas, por lo general, en cuatro principales: la mongolóide o amarilla, la caucásica o blanca, la negroide o negra y la austra-loide o cobriza.
Por sus rasgos físicos externos, la raza blanca se aproxima más a la amarilla, y la negra a la cobriza. Sin embargo, la comparación de muchos factores genéticos permite llegar a la conclusión general de que la raza blanca se aproxima a la negroide y la amarilla a la australoide. Confirman esta relación los estudios de las mitosis celulares. Así, pues, los rasgos externos dependen en mayor medida de la influencia de los factores ambientales que de los componentes genéticos.
¿Cuándo y dónde surgieron estas razas? Generalmente se estima que las razas actuales aparecieron hace 35.000-50.000 años, que es desde cuando es posible diferenciar las características raciales del cráneo, difíciles de determinar en tiempos más remotos. En cuanto al lugar de origen, existen dos teorías. La primera es la teoría filogenética o de la evolución directa, que parte de la base de que las razas principales aparecieron en las mismas regiones en las que actualmente viven y son el resultado de una evolución gradual a partir del primitivo Homo sapiens local. La segunda teoría se basa en los fenómenos de migración, substitución e invasión y da por supuesto que todas las razas principales surgieron de poblaciones extranjeras que migraron, invadieron los territorios y substituyeron a las poblaciones locales. Habida cuenta de que algunos fósiles humanos m u y antiguos presentan rasgos raciales modernos, se pien
sa que fue de Asia Occidental o, m á s recientemente, del Africa Austral, de donde partieron las poblaciones para ocupar las regiones en las que hoy en día viven las principales razas actuales. Hay argumentos en favor y en contra de una y otra teoría (Smith y Spencer, 1984). Es m u y probable que las razas hayan preservado su continuidad regional desde los orígenes del Homo erectus, c o m o se ha puesto de manifiesto en China ( W u . 1986 b) y que, además, se hayan producido intercambios de genes entre las diferentes regiones a lo largo del proceso de evolución de la humanidad.
En estos últimos años se están descubriendo en todo el m u n d o cada vez m á s restos fósiles del Homo sapiens, y se realizan más estudios biomo-leculares de las características fisiológicas y bioquímicas de las distintas razas. Gracias a esos estudios, se espera que el problema del origen de las razas modernas quede explicado hacia finales de este siglo, si no en su totalidad, al menos en sus aspectos esenciales.
Origen del hombre o de los homínidos: El Homo sapiens actual procede del Homo sapiens arcaico o primitivo, que poblaba amplias regiones de Asia, Africa y Europa en épocas que se remontan de 35.000-50.000 años a 200.000 a 250.000 años atrás. Anteriormente existía el Homo erectus, que vivía también en Asia, Africa y Europa. Anterior a él es el Australopithecus, que vivía entre 1 y 4 millones de años atrás únicamente en Africa, ya que no hay, hoy por hoy, pruebas concluyentes de que haya existido también en Asia. Se considera que el Homo habilis de Africa es un tipo de transición entre el Australopithecus y el Homo erectus.
La mayoría de los antropólogos cifra en 4 millones de años la evolución de la humanidad desde el Australopithecus hasta el hombre actual (Delson, 1985). Algunos expertos, sin embargo, no están m u y seguros de que el Australopithecus o el Homo erectus formen parte de la línea principal de la evolución del ser humano y creen que se trata más bien de ramificaciones laterales.
D e cuatro a ocho millones de años es m u c h o tiempo en la evolución del hombre. N o se han descubierto hasta ahora fósiles que lo prueben. Algunos biólogos marinos han propuesto una hipótesis acuática, según la cual nuestros antepasados vivían originalmente en el mar (Hardy, 1960; La Lumière, 1981 ; Morgan, 1984), pero son pocos los antropólogos que la aceptan seriamente. Es necesario estudiar más el Mioceno superior y el Plioceno inferior, que fue cuando probablemente se produjo la separación del hombre y del m o n o ,
l'ulcoaulropoloifia y nctmntropologia 279
aunque los restos fósiles deben ser m u y escasos. La mayoría de los antropólogos pensaba que el
Ramapiílwcus era el homínido fósil más antiguo, de 8 a 14 millones de años, pero recientemente tienden a considerar que el Ramapithccus y el Si-vapillwcus no son más que diferentes sexos del mismo tipo de m o n o y que los ejemplares de Siva-pilhiTiis descubiertos en diversos países no pertenecen a un mismo tipo, como se creía antes. Los ejemplares de Turquía y Pakistán presentan m u chos rasgos similares al orangután y son probablemente su tipo ancestral, en tanto que los de Lufeng (China) tienen características comunes con los grandes simios y los homínidos de Africa y seguramente representan su tipo ancestral común (Wuetal. 1986).
La determinación de la época es de gran importancia en el estudio de la secuencia evolutiva de los fósiles humanos. En los últimos decenios se han efectuado grandes progresos sobre el particular, habiéndose perfeccionado sobremanera los métodos de determinación relativa y absoluta, gracias a lo cual se obtienen resultados más precisos. Entre otros, se ha adoptado el método de resonancia de los electrones (ESR). La determinación más exacta de la época a la que pertenecen los fósiles de monos y homínidos, ha contribuido mucho a establecer la secuencia de la evolución del hombre.
También se ha obtenido abundante información de la cronología de los estratos geológicos. Se han fijado nuevas fechas para los diferentes períodos de la Era Cenozoica, por ejemplo, la duración de las distintas épocas del Período Terciario (sobre todo el Plioceno, que de 12 millones de años se ha aproximado a 5 millones, y el Pleistocene adelantado de 2-3 millones de años a 1,8 millones). Correlativamente se han ajustado las diferentes divisiones de Pleistoceno. Es de esperar que en el próximo decenio se organice un congreso internacional que permita llegar a un consenso en la materia.
Los nuevos métodos y las nuevas técnicas tienen una aplicación cada vez mayor en antropología. El análisis de múltiples variables y otros se aplican en gran medida al estudio de la evolución del hombre. Se han obtenido interesantes resultados analizando la estructura del esmalte dentario al microscopio. El análisis químico de los fósiles permite llegar a conclusiones sobre el régimen alimentario. Estos estudios plantean algunos problemas , que requieren nuevas investigaciones.
C o n toda seguridad se descubrirán en el próxi-
Hanuman. dios de los monos, Rajastán, India, siglo XVII]. (Derechos reservados)
m o decenio m á s fósiles de homínidos y m o n o s en los estratos del Pleistoceno y del Plioceno tardío que serán de la mayor importancia para poder comprender mejor las épocas del Plioceno inicial y del Mioceno tardío. Habrá que mejorar y perfeccionar considerablemente los métodos de determinación de fechas y elaborar otros que permitan establecer con mayor precisión las de algunos períodos cruciales, con objeto de comprender mejor los problemas que plantea la evolución del h o m bre. También se realizarán nuevos estudios teóricos sobre el ritmo que ha seguido la evolución hum a n a y las formas que ha adoptado. Según la teoría del gradualismo filético, las modificaciones estructurales del organismo constituyen un proceso lento y constante, y las especies nuevas son el resultado de la transformación de las especies existentes; según la teoría del equilibrio interrumpido, las especies nuevas surgen de la ruptura de las líneas en un punto de rápidos cambios estructurales, al que sigue un período de estasis (Eldred-
280 Un Rukung
Reconstrucción del homínido Australopitecus Ajaren-sis, que vivió en el este de Africa, hace de 2.7 a 6 millones de años. Dibujado por M . García siguiendo las indicaciones de Yves Coppens. D e su último libro: Le signe, l'Afrique et l'homme. Pans. Favard. i98.v
ge y Gould. 1972). A mi juicio, los diversos orga-N
nismos evoucionan según modelos diferentes en momentos distintos. A m b a s teorías son objeto de constantes revisiones. Probablemente transcurrirá bastante tiempo antes de que quede resuelto el problema básico de cuándo y dónde apareció el hombre.
Es probable que se creen centros internacionales de investigación sobre los orígenes del hombre en Asia y Africa, donde el número de fósiles de homínidos y de monos es m u y elevado.
La antropologia aplicada
La antropología aplicada presenta cada vez m a yor utilidad para la sanidad > la economía de un país. Reviste particular interés para la puericultura, así c o m o en las zonas industriales y agrícolas, donde contribuse a mantener y mejorar la sanidad pública y a mejorar el rendimiento del trabajo.
Las características antropométricas dependen de la nutrición, la configuración genética, la actividad física, el clima y otros factores ambientales, y se modifican en función del desarrollo económico. Así. pues, en todos los países \ poblaciones se deberían llevar curvas de crecimiento a inters aios de varios años. Las medidas del cuerpo h u m a n o guardan una relación directa con la concepción de los equipos y los espacios que los seres h u m a n o s utilizan para el trabajo, el reposo o la protección, así c o m o con el diseño de instrumentos, vestido > elementos protectores (cascos, máscaras, anteojos, paracaídas).
El estudio del hombre moderno
En los últimos decenios ha a\anzado extraordinariamente el estudio del cuerpo del ser h u m a n o moderno , pero los resultados están dispersos en diferentes disciplinas. A mi juicio, ha llegado el m o m e n t o de recopilar e integrar todas esas informaciones en una unidad compleja mediante la creación de una nueva rama científica a la que he bautizado con el n o m b r e de neoantropologia.
La neoaniropología es el estudio de los procesos y las modificaciones de las características físicas del conjunto de la humanidad. > comprende la relación y las diferencias con los animales, en especial con nuestros parientes próximos, los primates, sobre todo los primates superiores c o m o
Paleoantropologia y neoantropología 281
los monos y los simios; la constitución del cuerpo h u m a n o y sus modificaciones, comprendidos los niveles estructurales, las variaciones y correlaciones, la estructura del cuerpo h u m a n o y sus enfermedades, la maduración, los cambios sexuales, la menopausia, el envejecimiento y la longevidad, el reloj biológico, las adaptaciones fisiológicas del organismo a los diferentes medios y climas; esto es, los cambios cuantitativos y cualitativos del cuerpo h u m a n o a lo largo de toda la vida; la clasificación, las características y las causas de la aparición de las razas humanas, la crítica del racismo, etc.
Algunos de estos temas coinciden con los de la paleoantropologia, pero el enfoque es diferente. Por ejemplo, en el estudio de los primates, la paleoantropologia se centra en los primates fósiles, en tanto que la neoantropología se interesa por los primates vivos. Por lo que respecta a las razas humanas, la paleoantropologia se ocupa de sus orígenes y la neoantropología de sus características, de su clasificación y de su causa.
Además , en el ámbito de la neoantropología debe incluirse el estudio de las diversas formas de las artes marciales chinas o kungfu ( J# £ ), entre ellas el qigong ( ^ j/j ), un misterioso sistema de ejercicios de respiración profunda, el jingluc (H ïtr) o sistema meridiano (red de pasadizos por los que fluye el qi o «energía vital» y a lo largo de los cuales se distribuyen los puntos de acupuntura), funciones especiales del cuerpo h u m a n o , etc. El kungfu tradicional chino tiene una historia de más de 2.000 años.
Es frecuente que un maestro de qigong con un dominio adecuado del qi pueda romper ladrillos con la m a n o o losas de piedra con la frente. Las partes del cuerpo pueden funcionar de forma casi
mágica. El cuello adquiere una dureza tal que no es posible atravesarlo con una lanza y los maestros son capaces de danzar descalzos sobre vidrios rotos o tumbarse sobre clavos de punta, así c o m o otros pueden dejarse destruir a mazazos una losa de 250 kg colocada encima de su cuerpo.
Según algunos comunicados, gracias a los m é todos biofísicos se ha comprobado la existencia de redes de pasadizos del qi en m á s del 90 % de los sujetos estudiados (Qian, 1986; Z h u , 1986).
En los últimos años se ha demostrado que el qi puede funcionar no sólo dentro del cuerpo, sino también fuera de él. Así, el qigong puede actuar sobre el organismo de otro individuo mediante la intervención de un agente, capaz de tratar enfermedades c o m o la hipertensión, la úlcera gástrica, etc. La utilización de diferentes técnicas modernas ha puesto de manifiesto que la irradiación de qi puede modificar la estructura molecular de los objetos.
Esto parece increíble y durante m u c h o tiempo se ha considerado el qigong c o m o algo misterioso e incluso sobrenatural, pero resulta que es verdad. Hay algunas funciones de nuestro cuerpo que aún no se comprenden completamente.
El cuerpo h u m a n o puede analizarse en distintos niveles de su estructura (sistemas, órganos, tejidos, células, estructuras submicroscópicas y ul-tramicroscópicas), pero de todos m o d o s constituye un todo único. Desde el punto de vista funcional, es una unidad compleja. El organismo guarda también relación con su medio ambiente.
La estructura del cuerpo humano está envuelta todavía en el misterio y habrán de transcurrir décadas antes de que ese misterio sea desentrañado.
Traducido del inglés
Bibliografía
C O O N . C . S . , 1962. The Origin of Races. Nueva York, Knopf.
C O O N . C . S . . 1965. The Living Race of Man. Nueva York, Knopf.
D E L S O N . E.. (ed.), 1985. Ancestors: lhe Hard Evidences. Nueva York, Alan R. Liss, Inc.
E L D R E D S E , N . y G O U L D . S.J.. «Punctuated equilibria: an alternative to phyletic gradualism».
1972
En Models in Paleobiology, compilado por T . J . M . Schopf, pp. 82-115. San Francisco. Freeman, Cooper and Co.
H A R D Y . A . C . , 1960. «Was man more aquatic in the past?». New Scientist 7: 642-645.
L A L U M I È R E . L.P., 1981. «Evolution of human bipedalism: a hypothesis about where it happend». Phil. Trans. R. Soc. Londres, B 292: 103-107.
M O R G A N . E.. 1984. «The aquatic hypothesis». New Scientist. 102: 11-13.
Q I A N X U E S E N . 1986. «On
phenomenological theory of qigons». (TM). Nature Journal, 9(5): 323-326
S M I T H , F .H . , y SPENCER, F. (eds).,
1984, The Origins of Modern Humans: A World Survey of the Tossil Evidence. Nueva York. Alan R. Liss.
282 H'u Rukang
W u R U K A N G , 1985.
«Anthropology and physical anthropology». Science Bulletin, 23 de junio (en chino).
W u R U K A N G , 1986a.
«Paleoanthropology and neoanthropology». Science Bulletin, 27 de septiembre (en chino).
W u R U K A N G , 1986b. «Chinese human fossils and the origin of the Mongoloid racial group». En Fossil Man: New Fads-New Ideas, edición preparada por V . V . Novolny y A . Mizarová, pp. 151-156. Anthropos, Brno.
W u R U K A N G , X U QINSHUA y Lu
QiNSwu, 1986b. «Relationship
between Lufeng Six'apithecus and Ramaptlhccits and their phylogenelic position». Acta Anthropologic Sínica, 5:1-30.
Z H U Z O N G X I A N G . 1986. «The
advances and prospect in the physiological and biophysical approaches of the acupuncture meridian system». Nature Journal, 9(5): 327-332.
Conceptos correlativos del desarrollo*
Jan-Erik Lane y Svante Ersson
La primera contribución de J. E. Lane y S. Erson establece una triple relación con números anteriores de la RICS. Primero, hace referencia al desarrollo, tema que ha sido abordado desde diferentes perspectivas en muchos números de esta Revista; segundo, del mismo modo que se discute sobre problemas de dalos, conciernen a nuestro trabajo las interrelaciones entre la producción y difusión de datos socioeconómicos primarios y la intercepción y análisis de procesos sociales (ver, entre otros muchos números y artículos, «La información socioeconómica: sistemas, usos y necesidades», vol. XXXIII, núm. 1, ¡981); y por último, relaciona cuestiones conceptuales y terminológicas de las ciencias sociales sobre las cuales la Unesco ha promovido la cooperación internacional y la investigación durante muchos años (ver Fred W. Riggs, «A Conceptual Encyclopedia for the Social Sciences», núm. III, lebrero 1987).
El segundo articulo, de Teng Langrui, da continuación a alguno de los números anteriores: «El trabajo» (vol. XXXII, núm. 3, 1980), «La democracia en el trabajo» (vol. XXXVI, núm. 100, 1984) y «Youth» (vol. XXXVII, núm. 106, 1985).
Jan-Erik Lane es profesor del Departamento de Ciencias Políticas, Universidad de U m e a , S-90187, U m e a , Suécia. Es Presidente del Comité sobre Análisis Conceptual y Terminológico ( C O C T A ) del Consejo Internacional de Ciencias Sociales.
Svante Ersson es miembro del mismo departamento.
A.K.
Aspectos del desarrollo
Se suele decir que la brecha que existe entre los países ricos y los pobres es cada vez mayor. D e ser
cierto, disminuiría así el impulso de la modernización, y se malograrían la planificación en la m a yoría de los países del Tercer M u n d o y los objetivos de los Decenios de las Naciones Unidas consagrados al desarrollo. Para explicar el problema es necesario considerar de qué manera cabe medir el concepto de desarrollo, ya que no existe una sola definición aceptada unánimemente. Si se menciona una estadística sobre la renta nacional, se sobrentiende que se trata de uno de los diversos
indicadores posibles. Myrdal enfoca el desarrollo c o m o un fenómeno multidimensional que abarca los siguientes aspectos: producción e ingresos, condiciones de producción, niveles de vida, actitudes frente a la vida y el trabajo, instituciones y políticas (Myrdal, 1968: 1.860). Si bien trata estos aspectos por separado, también sostiene que tienden a covariar, pues cada uno de ellos fortalece a los demás en un proceso causativo circular
(Myrdal, 1968: 1.859-1.866). Sin embargo, las mediciones de los ingresos ocupan un lugar preponderante en la literatura pertinente y, particularmente, el PIB per capita.
Esta última estadística puede utilizarse para medir el nivel de prosperidad. A pesar de presentar dificultades en cuanto a la validez y la Habilidad, puede reflejar el cuadro general de las diferencias económicas entre los países. En el cuadro I se presentan los promedios para ciertos grupos de países, ya que el muestreo se basa parcialmente en los datos disponibles (apéndice).
RICS I I6/Jun. 1988
284 Jane - Erik Lane y Svante Ersson
C U A D R O 1. PIB/per capita. 1980 (dólar estadounidense al precio internacional de 1975)
Países de la O C D E (N=24) 5.689 Países socialistas (N=8) 3.909 Países de América latina y Central (N= 1 5) 2.113 Países de Asia (N=l 3) 1.532 Países de Africa (N= 15) 866 Países del Tercer M u n d o (N=43) 1.502 Muestra (N=75) 3.099
Tomado de: Summers y Heston (1984).
¿Hasta qué punto es estable este esquema de diferencias entre países? ¿Cuan grande es la variación dentro de la O C D E , en los países socialistas y en los países del Tercer M u n d o ?
La variación del grado de prosperidad es considerable entre los llamados países ricos. El país m á s rico de la O C D E es Estados Unidos con un PIB por habitante de 8.000 dólares, que puede compararse con Turquía, cuyo PIB es de 2.000 dólares. Los países de la O C D E no son los únicos a los que se puede calificar de ricos; el PIB por habitante de algunas naciones petroleras es asombroso: Arabia Saudita, 8.000 dólares; Kuwait, 17.000 dólares; los Emiratos Arabes Unidos, 24.000 dólares; también está Israel con 4.000 dólares. Las diferencias no son tan notables entre los países socialistas a pesar de que p o d e m o s observar que la cifra de 5.000 dólares correspondiente a Checoslovaquia es m u c h o m á s elevada que la de 1.100 dólares de la China.
El Tercer M u n d o comprende tantos países que es lógico esperar grandes variaciones entre ellos. En general, el nivel de prosperidad tiende a ser superior en América latina que en Africa y Asia. Los ingresos por habitante en Brasil (2.100 dólares) y particularmente en Argentina (3.200 dólares) son m u y superiores al promedio de Africa. En Asia observamos la diferencia que existe entre la India con 500 dólares y Malasia con 2.200 dólares. C o n objeto de determinar si estas diferencias son m á s o menos estables y establecer las tendencias principales en el período de postguerra, podem o s compararlas con los datos correspondientes a 1960. que figuran en el cuadro 2.
En general, el nivel de prosperidad aumentó durante los últimos 20 años cuando el interés por el desarrollo fue m u y intenso tanto entre los países c o m o entre los órganos internacionales, y cuando el PIB había pasado a ser el objetivo principal y el medio m á s importante de aumentar el bienestar social. Sin embargo, el aumento de por-
C U A D R O 2. PIB/per capita, 1960 (dólar estadounidense al precio internacional de 1975)
Países de la O C D E (N=24) 3.034 Países socialistas (N=8) 2.083 Países de América latina y Central (N=16) 1.331 Países de Asia (N= 13) 723 Países de Africa (N= 15) 620 Países del Tercer M u n d o (N=44) 899 Muestra (N=76) 1.708
Tomado de: Summers y Heston ( 1984).
centaje revela que el crecimiento no fue uniforme entre los diferentes grupos.
Mientras que en los países de la O C D E el aumento fue de aproximadamente el 90 %, el incremento general de los países del Tercer M u n d o no fue suficiente para colmar la brecha entre países ricos y pobres. En América latina el aumento fue del 65 %, en Asia del 110 % y en Africa tan sólo del 40 %. D e todas maneras, no ha aumentado la separación entre los países desarrollados y la m a yoría de los países en desarrollo, pues las variaciones son demasiado amplias en las categorías principales. Al m i s m o tiempo, el bloque socialista no ha sido capaz de reducir la brecha en relación con las economías de mercado, ya que el aumento no asciende a m á s del 80 %.
El fuerte aumento de los países asiáticos no está de ninguna manera distribuido por igual. H a y una pequeña serie de economías de rápido crecimiento y otra en que el nivel de prosperidad sigue siendo m u y bajo. Debe mencionarse en pri-merísimo lugar al Japón, a pesar de figurar entre los países de la O C D E . Su ritmo de desarrollo es sencillamente asombroso, con un PIB por habitante que oscila entre 1.674 y 5.996 dólares. Luego están Singapur (1.054-3.948 dólares), Malasia (888-2.204 dólares), la República de Corea, que pasa de una cifra baja (631 dólares) a otra aceptable (2.007 dólares), y Taiwan con su aumento sensacional al pasar de 733 a 2.522 dólares. Por desiguales que sean esos procesos de desarrollo, todos resultan sorprendentes si se los compara con la India, Pakistán y Filipinas. A pesar de 20 años de esfuerzos dirigidos hacia el desarrollo, el nivel de prosperidad varió sólo marginalmente; en la India pasó de 428 a 498 dólares, en Pakistán de 404 a 663 y en Filipinas de 644 a 1.092 dólares.
E n América Central y en América latina en general, así c o m o en Asia, hay países que se desarrollaron m u c h o o poco entre 1960 y 1980. E n países c o m o Liberia (689-828 dólares), Zaire (284-296
Conceptos condal ¡vos del desarrollo 285
dólares). Kenya (378-460 dólares) y Z a m b i a (657-672 dólares), los progresos han sido eseasos, por no decir nulos. Por otra parte, algunos países africanos han experimentado un crecimiento notable: Túnez (770-1.857 dólares), Argelia (1.209-2.043 dólares) y Egipto (54 1-1.1 77 dólares). En América latina observamos procesos de desarrollo diferenciales en Argentina (2.1 24-3.209 dólares) y Venezuela (2.839-3.310 dólares), en comparación con Brasil (912-2.152 dólares) y Ecuador (758-1.556 dólares). Las diferencias entre los países en materia de desarrollo y de ritmo de desarrollo son, en realidad, tan importantes que la noción general de un grupo de países ricos en contraposición a otro de países pobres resulta m á s confusa que esclarecedora.
Indicadores del desarrollo
CII\ [ )RO 3. Análisis de factores
Indicadores
Expectativas de vida Alfabetización
bienestar
Tasa de inscripción escolar Mortalidad infantil Número de médicos Calorías per cápita P N B real 1980 Televisión Consumo de energía Teléfonos Radio N = 75 Varianza explicada:
de los indicadores de
Factor 1
0,884 0,875 0,860
-0,850 0,775 0,728 0,610 0,542 0,396 0,387 0,208
75,8 %
Factor 2
0.357 0,338 0,308
-0.359 0,450 0,521 0,740 0,817 0,802 0,817 0,841
9,4 %
T o m a d o de: World Handbook of Political and Social Indicators, 3.a ed., 1984.
¿En qué medida las diferencias en materia de prosperidad siguen siendo coherentes cuando se utilizan indicadores alternativos? Las diferencias de ingresos por habitante, medidas en función del PIB ¿covarían con las correspondientes diferencias entre los países en materia de nivel de vida? El bienestar o la asistencia social son nociones difíciles de fijar en índices de medición con los indicadores sociales pertinentes. E n nuestro estudio, también deberíamos poder acceder a datos que contengan los indicadores siguientes: mortalidad infantil, número de médicos, consumo de energía, expectativas de vida, alfabetización, matrícula escolar, teléfono, radio, receptores de televisión, PIB real para 1980 y calorías per cápita.
L a afirmación de que el subdesarrollo es un problema general implica que esos indicadores sociales covarían m u c h o . Según los criterios de la econometria, deberían tener la m i s m a dimensión. A d e m á s , la teoría del desarrollo implica también que el indicador de la renta por habitante covaríe con cada uno de los indicadores sociales. El análisis según los factores del cuadro 3 puede probar la corrección de esas afirmaciones.
El análisis de los factores demuestra que, debido a la fuerte covariación entre los indicadores, se plantea un problema general de subdesarrollo. E n los países que tienen un PIB bajo por habitante, también suelen ser bajos los otros índices de bienestar. Sin embargo, ello no implica que existan dos grupos definidos de países: los desarrollados y los subdesarrollados.
Ritmos del cambio
El desarrollo tiene una connotación dinámica. Los países en desarrollo son aquéllos que, a distinto ritmo, pasan o esperan pasar de un nivel bajo a un nivel alto de bienestar social. A veces ambicionan emular a los países ricos, aunque otras veces el objetivo es m á s realista y consiste solamente en salir de la pobreza.
El ritmo de los procesos de desarrollo puede medirse por diversos indicadores; por ejemplo, por medio del aumento del PIB por habitante (cuadro 4).
C U A D R O 4. Tasas medias de crecimiento en P N B / per capita, 1960-1980
Países de la O C D E (N=22) 3,5 Países socialistas (N=8) 5,3 Países de América latina y Central (N=15) 2.7 Países de Asia (N=12) 4.3 Países de Africa (N=15) 1,7 Países del Tercer M u n d o (N=43) 2,8 Muestra (N=72) 3,3
T o m a d o de: Banco Mundial (1982).
El crecimiento de una economía varía de año en año y refleja una serie de factores no relacionados con el desarrollo. L o que nos interesa en este estudio es la tasa media de crecimiento de los diferentes países, es decir, la rapidez del proceso de desarrollo cuando se toman en cuenta las fluctuaciones económicas de un año a otro.
286 Jane - Erik i^ane y Svanle Ersson
En general, las tasas de crecimiento han sido más bajas en los países del Tercer M u n d o que en los países ricos, con excepción de los países asiáticos cuya tasa media de crecimiento, de aproximadamente el 4 %, supera la de los países de la O C D E , que es del 3,5%. El crecimiento de las economías de Africa ha sido particularmente escaso -menos del 2 % por término medio-, mientras que la tasa media de crecimiento de América Central y de América latina es de, aproximadamente, 3 %. La tasa media de crecimiento de los países socialistas que figuraron en el muestreo es también m u y alta, manifiestamente del 5 %, lo que parece algo exagerado. Si se hubieran incluido datos de la década de los ochenta, el cuadro no habría sido tan brillante.
Hay dos factores que tal vez expliquen esta situación: la producción y la población. O bien la tasa de crecimiento de la producción del Tercer M u n d o fue baja o bien la tasa de crecimiento de la población fue m u y alta. El cuadro 5 informa sobre el crecimiento del PIB total para los años 60 y 70.
En este cuadro puede verse que el dinamismo de las economías del Tercer M u n d o era igual al de los países ricos, siendo incluso mayor en Asia. El rápido crecimiento de la población explica el escaso aumento de los ingresos por habitante (Bairoch, 1977). El cuadro 6 revela que la expansión de la población fue casi tan grande c o m o el aumento de la producción, lo que significa que el cambio general en el nivel de prosperidad por habitante no pudo colmar la brecha que existía entre países ricos y pobres, excepto en algunos países en rápido desarrollo.
El proceso de desarrollo
L o s países m u y industrializados h a n pasado por el proceso de c a m b i o social q u e los ha llevado de
C U A D R O 5. Tasas medias de crecim
1. Países de la O C D E (N=22) 2. Países socialistas (N=2) 3. Países de América latina y Central (N=14) 4. Países de Asia (N= 12) 5. Países de Africa (N=l 5) 3-5. Países del Tercer M u n d o (N=41) 1-5. Muestra (N=65)
la pobreza a la abundancia y al estado de bienestar; para los países pobres este e s q u e m a de c a m bio social resulta el objetivo principal según la teoría y la práctica de la modernización. El prob l e m a político básico consiste en identificar la estrategia de modernización: ¿planificación o c a m b i o provocado por el m e r c a d o ? Las experiencias históricas de las economías de m e r c a d o y las del experimento soviético sugieren dos tipos ideales que en la práctica pueden combinarse de distintas maneras : el desarrollo japonés, calificad o a m e n u d o de capitalismo dirigido por el Estad o , y el socialismo competitivo, hacia el q u e parece dirigirse C h i n a .
Es , n o obstante, considerable el desacuerdo sobre los medios y objetivos del desarrollo q u e el impulso de modernización p u e d e lograr con éxito. L o s países en desarrollo n o son todos iguales. Algunos han progresado rápidamente, logrando u n gran c a m b i o social, mientras q u e otros apenas se han modern izado . E n el cuadro 7 p u e d e n verse dos grupos de países con arreglo al a u m e n t o del porcentaje del nivel de prosperidad m e d i d o por habitante. El primer grupo incluye a los países con un fuerte a u m e n t o del P I B por habitante, mientras que el segundo grupo c o m p r e n d e aquellos que registraron u n a u m e n t o poco importante.
A pesar de q u e sea cierto de m a n e r a general q u e la brecha entre países ricos y países pobres n o se ha reducido, t a m p o c o es imposible q u e los países del Tercer M u n d o resuelvan el problema. E n realidad, la correlación entre el nivel de a b u n dancia de 1960 y el de 1980 n o es perfecta puesto q u e algunos países han mejorado su situación. Por ejemplo, J a p ó n (7 %). la República de Corea (7%). Taiwan (6%), Singapur (7,5%), Malasia (4,3 %), Iraq (5,3 %) y Argelia (3,2 %). Las cifras del PIB por habitante en esos países son comparables a las de algunos países de la O C D E . El ni-
iento en PIB 1960-1970 y 1970-1980
1960-1970
5.3 7.2 5.2 6,5 4.2 5,2 5,3
(N=22) (N=7) (N=15) (N=12) (N=15) (N=42) (N=71)
1970-1980
3.3 6.5 5.2 6.8 3.8 5.2 4.7
T o m a d o de: Banco Mundial (1982).
Conceptos correlativos del desarrollo 287
C U A D R O 6. Tasas medias de crecimiento demográfico 1960-1970 y 1970-1980
1960-1970 1970-1980
1. Países de la O C D E (N=22) 2. Países socialistas (N=9) 3. Países de América latina y Central (N=15) 4. Países de Asia (N=l 3) 5. Países de Africa ( N = 15) 3-5. Países del Tercer M u n d o (N=43) 1-5. Muestra (N=74)
0,99 0,87 2.53 2,65 2,65 2,60 1,91
(N=22) (N=9) (N=15) (N=13) (N=15) (N=43) (N=74)
0,77 0,72 2,34 2,45 2,81 2,57 1,81
Tomado de: Banco Mundial (1982).
vel de prosperidad del Japón es tan elevado com o el de los Países Bajos o Finlandia, el de Singapur e Iraq es comparable al de Portugal y Grecia, y el de la República de Corea, Taiwan, Malasia y Argelia, puede compararse con el de Turquía. Kuznets declaró, hace 20 años:
Por ello, la actual diferencia internacional en la producción por habitante, que es aproximadamente de 1 5-20 a 1 (con arreglo al promedio de los países desarrollados y de los populosos países asiáticos que a comienzos de los años 60 tenían un PIB por habitante inferior a 100 dólares), resulta en parte de las diferencias en las tasas de crecimiento durante los siglos \i\ y \ \ y. en parte, de las disparidades en la producción inicial por habitante. Además , dado que la mayoría de los países que lograron el crecimiento económico moderno tenían inicialmente una producción elevada por habitante, las diferencias internacionales se hicieron más profundas y continuaron agravándose en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial (Kuznets. 1966: 304-305).
Esto hoy ya no es cierto. Desde 1960. la distinción tradicional entre países pobres y países ricos ha perdido sus contornos y cierto nivel de prosperidad no va necesariamente acompañado por una tasa específica de crecimiento.
N o existe una asociación lineal entre el PIB por habitante en 1960 y el crecimiento del P N B por habitante entre 1960 y 1980. Algunas naciones que tenían un nivel bajo en 1960 se han desarrollado a ritmo lento y otros países con ingresos medios desplegaron un rápido crecimiento económico, mientras que la mayoría de los países que ya eran ricos en 1960 muestran una tasa de crecimiento mediana o baja. Las conclusiones de las investigaciones no pueden apo\ar las afirma
ciones generales de que los países ricos pasan a ser aún m á s ricos y que las naciones pobres se hunden aún más en la pobreza. Al contrario, parecería que el crecimiento económico se produce en los países que no eran ni ricos ni pobres en 1960, mientras que los m u y pobres siguen pobres y que los m u y ricos viven un cambio lento a m e dida que sus economías llegan a sazón.
O A D R O 7. Incremento porcentual del P N B per capita 1960-1980
Crecimiento rápido: de 7.5% a 2,8%
Crecimiento lento de 2.7% a -1 %
Singapur República Jordania Iraq Brasil Túnez Tailandia Ecuador Malasia Nigeria Indonesia Egipto República Panamá Argelia Paragua\ Costa Rica Colombia Malawi Filipinas Pakistán
Tomado d
de Corea
Dominicana
i
Kenya Camerún Venezuela México Marruecos Sri Lanka Argentina Bolivia Tanzania Chile El Salvador Liberia India Etiopía Uruguav Perú Zambia Zaire Senegal Madagascar Ghana
e: Banco Mundial (19X2)
Determinantes del desarrollo
El resultado de la búsqueda de las causas del sub-desarrollo se ha traducido en un gran n ú m e r o de
288 Jane - Erik Lane y Svante Ersson
10000-
: ooo -
X X
X X X *
* *
1 1 I I I I
0 600 1 200 1 800 2 400 3 000 .? 600
PIB real per capita 196(1
D I A G R A M A 1. Nivel económico, 1960 y crecimiento, 1960-1980
4 ROO 5 400 6000
hipótesis relativas a las condiciones de un nivel de vida elevado y del camino que lleva al mismo. Hay factores que son transversales y otros que son longitudinales. Entre los factores que llevan a un estado de subdesarrollo o a un proceso lento de desarrollo podemos observar los siguientes:
/. Agricultura: una elevada proporción de la población empleada en la agricultura es un síntoma de subdesarrollo (Lewis, 1955; Reynolds, 1975).
2. Población: cuanto más numerosa sea la población menor será el ingreso por habitante o el crecimiento del PIB por habitante, puesto que será mayor el número de individuos
que tienen que compartir los recursos totales (Bairoch, 1977).
3. Producción industrial: la industrialización es considerada el sello distintivo de la modernización; por ende, cuanto m á s vasto sea el sector industrial, más elevado será el nivel de vida o la tasa de crecimiento (Rostow, 1960).
4. Sector servicios: es característica de los países desarrollados la proporción considerable de personas económicamente activas que trabajan en el sector terciario. Esta es la hipótesis básica de la teoría postindustrial (Bell, 1974; K a h n , 1970).
Conceptos correlativos del desarrollo 289
5. Esquema comercial: se describe la modernización c o m o un proceso por medio del cual el aislamiento y la tradición se enfrentan con nuevas formas de vida que son una consecuencia de la interacción internacional. Cuanto m á s amplio sea el sector comercial y m á s internacionalizada la economía, m á s rápido será el desarrollo (Katzenstein, 1984). Sin embargo, la teoría de la dependencia sostiene lo contrario, es decir, que la internacio-nalización reduce la prosperidad (Cockcroft, Frank y Johnson, 1972).
6. Orientación del mercado: el gran debate entre los planificadores y los ideólogos del mercado demuestra que hay dos teorías contrarias sobre las exigencias institucionales del desarrollo: la asignación de mercados contra la economía planificada. Se solía creer, tanto en la teoría c o m o en la práctica, que la planificación era una condición necesaria del desarrollo. Sin embargo, la ideología de la planificación ha sido recientemente cuestionada y rechazada (Caiden y Wildavsky, 1974).
7. Democracia contra autoritarismo: una de las controversias principales de la teoría del desarrollo se refiere a la función del estado. ¿Podrá lograr la India el m i s m o ritmo de desarrollo que China? ¿La existencia de un estado fuerte y unificado es una condición necesaria para el desarrollo? Se ha sostenido que no puede lograrse un desarrollo rápido con un «Estado débil» (Myrdal. 1968).
8. El coeficiente capital/producción: según una teoría predominante, el problema del subde-sarrollo es el resultado del bajo nivel del ahorro y de las inversiones (el modelo de Har-rod-Domar) . Sin embargo, la hipótesis principal sobre el crecimiento económico tuvo un apoyo relativo (Yotopoulos y Nugent. 1976).
9. Dimensión del Estado: en contraposición con la hipótesis del «estado débil», se ha sostenido que el crecimiento económico exige mercados amplios. Por ende, una gran distribución de recursos públicos no conduce al desarrollo. Cuanto m á s grandes sean el sector público y la redistribución, m á s baja será la tasa de crecimiento económico (Wildavsky. 1986).
10. Esclerosis institucional: el desarrollo crea necesariamente actitudes innovadoras y positivas frente al cambio. Por consiguiente, cuanto m á s reglamentada y organizada esté una
sociedad, m á s bajo será el desarrollo económico. Es así que el crecimiento institucional no conduce necesariamente al crecimiento económico (Olson, 1982, 1983).
/ / . Sazón económica: según una teoría popular, el crecimiento económico se relaciona con el estado de la economía. Es posible que haya economías en rápido desarrollo en países con un modesto grado de prosperidad. Las economías desarrolladas han sazonado, lo que significa que su tasa de cambio disminuye (Horvat, 1973).
12. Educación: el crecimiento económico parece vincularse estrechamente a los conocimientos y a su aplicación a la producción (Kuz-nets, 1966; Becker, 1964). Cuanto m á s alto sea el nivel de los conocimientos científicos avanzados y m á s rápida su difusión por m e dio del sistema educativo, m á s elevada será la tasa de desarrollo.
¡3. Política industrial: el desarrollo puede estimularse mediante la utilización, por el estado, de una sene de políticas específicas en materia de crecimiento. Los ejemplos m á s notables son Japón y Taiwan, dos casos de expansión económica dirigida por el Estado (Zysman, 1983). ¿Pero cuáles son las resonancias generales de las políticas industriales0 (Johnson, 1984).
¿ C ó m o elegir entre estas explicaciones alternativas? Es posible llegar a ciertas previsiones contradictorias a partir de factores alternativos que dependen de la comprensión del desarrollo. La hipótesis agrícola según la cual el pasaje de la población económica activa del sector primario al sector secundario o terciario permite llegar al desarrollo, no es suficientemente precisa. T o d o depende de si la m a n o de obra que deja la agricultura podrá emplearse en un trabajo productivo en la industria o en el sector de los servicios. Es posible que el desarrollo de un país determinado requiera una mayor producción en el sector agrícola por esa parte de la m a n o de obra que ya está en actividad en ese sector. Por ende, la teoría agrícola puede significar que el sector agrícola debería reducirse o que habría que resolver de antemano el problema de la productividad.
La industrialización solía identificarse c o m o el arquetipo del desarrollo, pero las hipótesis postindustriales indican que un nivel elevado de empleo en el sector industrial puede no conducir al crecimiento económico. Las mismas contradicciones se aplican a la expansión del sector ter-
290 Jane - Erik Lane y Svante Ersson
ciario. En general se considera.que una gran cantidad de servicios constituyen un indicador de desarrollo, aunque sabemos que los problemas de la productividad son tan importantes en el sector público c o m o en algunos sectores privados. La expansión del comercio puede considerarse un signo de' desarrollo -observemos las llamadas economías abiertas y las economías «milagrosas» de Asia Sudoriental-, pero al m i s m o tiempo un comercio m u y activo puede ser negativo para la industrialización de un país pobre. El desarrollo de naciones tan grandes c o m o Estados Unidos y la U R S S se realizó sin un comercio intenso. La importancia de las inversiones del capital físico para el crecimiento, según la tradición neoclásica, fue aceptada hasta que se sostuvo que no era el propio capital el que estimulaba el crecimiento sino el uso de la inversión con fines productivos que también exigen capital h u m a n o , clima innovador y espíritu de empresa.
Las teorías del desarrollo siempre discutieron la función del gobierno o del estado. Por otra parte, se ha sostenido que un estado fuerte es necesario para el desarrollo, pero, ¿hasta qué punto es fuerte un estado que no es «débil»? La planificación generalizada, c o m o ocurre en una economía totalmente planificada, ¿es la única opción factible? ¿ O bien es la planificación indicativa la opción correcta de una economía de mercado? U n estado fuerte puede implicar un elevado cons u m o gubernamental y una redistribución de los ingresos que interfieren en el funcionamiento de los mercados, pero, ¿es que el hecho de asignar muchos recursos públicos conduce realmente a la eficacia y a la productividad? Los partidarios de la alternativa del mercado sostienen que un funcionamiento eficaz de los mercados conduce al crecimiento económico. La posición del estado parece particularmente vaga en las teorias del desarrollo, algunas de las cuales afirman que promueve el desarrollo mientras que, según otras, lo obstaculiza ya que tiende a promover sus propios intereses mezquinos o a verse apresado en redes institucionales que disminuyen la eficacia social. La teoría acerca de las políticas industriales reconoce las funciones alternativas del estado. Algunos gobiernos adoptan complejas políticas orientadas hacia el crecimiento mientras que otros actúan c o m o opresores y se apoyan en la tradición política y en la cultura política.
Cuando la teoría presenta tan pocas orientaciones sobre dónde hallar la clave de la lógica del desarrollo (Chenery, 1983), el único enfoque que
puede adoptarse para avanzar un poco es ei enfoque inductivo. V a m o s a ensayar un par de m o d e los relativos a las condiciones del desarrollo. T o maremos dos variantes dependientes, el PIB por habitante en 1980 y las tasas de crecimiento m e dio entre 1960 y 1980. Las consideraciones teóricas, aunque indeterminadas, nos llevan a buscar determinantes en una larga lista de indicadores ya identificados (apéndice).
Estimación de modelos
En nuestra búsqueda de una teoría coherente del desarrollo, empezamos por el análisis de los factores que en cierto m o d o están relacionados con el nivel de opulencia o con la rapidez de cambio de la misma. El procedimiento consiste en investigar una serie de correlaciones correspondientes a grupos diversos de países con el fin de establecer los factores teóricamente pertinentes que presentan una relación con las variables dependientes. E m p e z a m o s por el nivel de opulencia (cuadro 8).
La variación transversal de la opulencia tiene un carácter esencial y se observan en cada país correlatos sociales, económicos y políticos. U n alto nivel de opulencia está asociado a una estructura demográfica particular: una numerosa población adulta que trabaja en la industria, y no en la agricultura, y que crece lentamente. T a m bién corresponde a cierta estructura educativa: la institucionalización de la educación primaria, un porcentaje elevado de matrícula en la enseñanza secundaria y un número importante de alumnos en las instituciones de educación superior. Estas observaciones coinciden con las expectativas teóricas. Resulta m á s difícil establecer las variables económicas específicas que aparecen c o m o fuente de riqueza, por ejemplo, las pautas comerciales o las inversiones. Parece que hay cierta relación entre la riqueza y una determinada estructura política: regímenes estables con una inclinación democrática, respeto a los derechos humanos, y un gasto público elevado. Cabría pensar que se trata de observaciones banales, tan evidentes c o m o el hecho de que haya un nivel elevado de riqueza en países de población protestante o católica caracterizada por su homogeneidad étnica, es decir, los llamados estados occidentales prósperos y acomodados.
Es interesante comparar el reducido grupo de países de la O C D E con el numeroso grupo de
Conceptos correlativos del desarrollo 291
C U A D R O 8. Correlaciones con el nivel de riqueza: nivel PIB/ per capita 1980
Indicadores Muestra
total (NW75)
-0,22 0,07 0,80
-0,88 0,80 0,72 0,70 0,03
-0,52 -0,82
0,49 0,58 0,40 0,54 0,85
-0,05 -0,81 -0,12
0,53 -0,43 -0,30
Economías de mercado
(N=68)
-0,24 0,07 0,85
-0,88 0,83 0,73 0,71 0,06
-0,57 -0,83
0,63 0,71 0,41 0,61 0,89
-0,07 -0,83 -0,16
0,54 -0,44 -0,32
Tercer M u n d o (N=43)
0,35 0,35 0,46
-0,88 0,72 0,64 0,61 0,30
-0,05 -0,40
0,26 0,11 0,14 0,07 0,44
-0,18 -0,37 -0,43
0,31 -0,52 -0,52
OCDE
(N=24)
-0,52 -0,28
0,64 -0,80
0,41 0,19 0,51 0,10
-0,31 -0,44
0,49 0,68 0,20 0,40 0,59 0,04
-0,57 0,30 0,30 0,26 0,38
Inversión nacional bruta, 1960:1980: cambio Inversión nacional bruta, 1980: nivel Porcentaje de población en edad de trabajar Porcentaje de población agraria Porcentaje de población en la industria Inscripciones en la escuela Inscripciones en educación superior índice I M P E X índice Gini Modernización (año) Democracia 1965 Derechos humanos aprox. en 1980 Gobierno socialista Gasto estatal general, en % de PIB Porcentaje de población adulta Volumen de población (log) Crecimiento de población 1970-1980 Fragmentación religiosa Porcentaje de población protestante y católica Fragmentación étnica Fragmentación religiosoétnica
países del Tercer M u n d o . La correlación social, económica y política que se da en el grupo de los países ricos del Tercer M u n d o es algo distinta a la de las naciones ricas de la O C D E . Las inversiones a gran escala y la producción industrial están m á s íntimamente asociadas a la opulencia en el Tercer M u n d o que en el grupo de países de la O C D E . Por otra parte, el alto nivel de opulencia de los países ricos coincide con una situación política caracterizada por la democracia y un vasto sector público, lo que no se aplica a los países ricos del Tercer M u n d o . Asimismo, la fragmentación étnica y religiosa se manifiesta asociada m á s íntimamente a la pobreza en los países del Tercer M u n d o que en las naciones de la O C D E .
Estas correlaciones distan m u c h o de ser perfectas; en m u y pocos casos son superiores al 0,8 y en muchos son inferiores al 0,5. Por lo demás, no puede decirse cuál es la causa ni cuál es el efecto. Las observaciones permiten definir una pauta de características típicas de los países ricos y de los países pobres, sin que se puedan aislar las causas determinantes. A d e m á s existe una inevitable interacción entre las variables independientes. E n nuestra estimación de modelos, pasem o s ahora a examinar la interacción del nivel de
opulencia con los factores demográfico, educativo, económico y político (cuadro 9).
El nivel elevado de opulencia se da en los países que se han modernizado hace tiempo y que han hecho la transición de una economía basada en la agricultura a una economía industrial. N o hay datos para sustentar la idea de que un estado fuerte equivalga forzosamente a una situación de opulencia. Resulta interesante señalar que el rasgo que caracteriza un largo proceso de modernización en los países ricos no se descubre cuando se examinan sólo las naciones de la O C D E o sólo los países del Tercer M u n d o . ¿Qué es lo que caracteriza, pues, el desarrollo rápido de los países ricos y pobres? U n a cosa es el nivel de opulencia y otra el ritmo de cambio de la opulencia. El ritm o de crecimiento medio está asociado a varios factores (cuadro 10).
En primer término, puede decirse que no existe un conjunto específico de factores d e m o gráficos que lleven a la expansión económica. Cabe sorprenderse de que el crecimiento d e m o gráfico no corresponda ni a las tasas de bajo crecimiento ni al volumen de la población agraria. Pese a la importancia que tiene la existencia de una amplia población industrial, no es ésta la que
292 Jane - Erik Lane y Svaníe Ersson
C U A D R O 9.
Factores de predicción
Inversión nacional bruta
Porcentaje de población en
de trabajar
Análisis de
edad
Porcentaje de población agraria
Inscripciones en la escuela
índice 1 M P E X
índice Gini
Modernización (año)
Gasto estatal general, en % de P1B
Fragmentación religiosoétnica
R 2
R : A
regresión del nivel de
Muestra
total
(N=75)
Beta
0,03
0,33
-0,54
-0.02
-0,03
0,12
-0,27
0,01
0,08
0,88
0,86
t-stat
0 , 5 7
3,78
- 6 , 0 2
- 0 , 2 2
- 0 , 6 4
1,73
-3,43
0.22
1.42
riqueza (PIB/ per capita 1980)
Economías
de mercado
(N=67)
Beta
0,02
0,35
-0,49
0,01
-0,06
0,06
-0.20
0,08
0,08
0,89
0,87
t-stal
0 , 4 0
4 ,13
- 4 , 8 1
0 ,16
- 1 , 1 1
0 ,98
- 2 , 1 7
1,31
1,42
Tercer
M u n d o
(N=43)
Beta
0,09
0,16
-0.81
-0.03
0,10
0,20
-0,05 -
-0,13 -
-0.03 -
0,84
0,80
t-stat
0 ,92
1.71
- 6 . 5 4
- 0 , 3 2
0,96
2,51
-0 ,55
-1,49
-0,33
O C D E
(N=24)
Beta
0,08
0,29
-0.56
-0,00
-0.36
0,17
0.08
0,48
0,27
0,80
0,66
t-stat
0,35
1,48
-1,99
-0,02
-1.46
0,91
0,28
1,91
1,57
determina el crecimiento económico. Lo m i s m o ocurre con la educación: repercute positivamente en la expansión económica, pero su importancia no es decisiva. Verdaderamente importante es el nivel de las inversiones y el ritmo con que c a m bian, tal c o m o había previsto la teoría neoclásica del crecimiento (Hahn y Matthews, 1964). Las estructuras políticas que se observan en los países de rápido crecimiento son diferentes de las que se asocian a un nivel elevado de riqueza: en los países de crecimiento rápido brillan caracte
rísticamente por su ausencia los rasgos (democracia, derechos h u m a n o s y gastos en bienestar) que caracterizan a los países que se han modernizado desde hace tiempo. U n aspecto interesante es que el crecimiento económico se observa en los países que presentan una homogeneidad étnica y religiosa. Al parecer, dicho crecimiento guarda relación con la unidad social que se refleja en una importante acumulación de capitai.
V e a m o s ahora algunos modelos m á s complejos (cuadro 11 ).
C U A D K O 10. Correlaciones con el crecimiento de riqueza: PNB/crecimiento per cápita 1960-1980
Indicadores Muestra
total
(N=75)
0.67
0,63
0,38
-0,27
0,40
0,41
0,17
0,21
-0,34
-0,11
-0,22
-0,06
0,16
0,32
0,30
0,12
-0,28
-0,12
0,01
-0,36
-0,38
Economías
de mercado
(N=68)
0,65
0,68
0,25
-0.31
0,36
0,36
0,16
0,29
-0,16
-0,06
-0,07
0,14
-0,11
0,16
0,18
0,10
-0,18
-0,30
-0,10
-0,38
-0,37
Tercer
M u n d o
(N=43)
0,85
0,69
0,14
-0,40
0,49
0,33
0,21
0,42
-0,03
-0,03
-0,16
0,06
-0,08
0,24
0,00
0,04
-0,12
-0,31
-0,18
-0,33
-0,32
O C D E
(N=24)
0,65
0.48
0,24
0,42
-0,19
0,24
-0,21
-0,18
0,20
0,47
-0,36
-0,23
-0,49
-0,50
0,06
0,22
0,20
-0,55
-0,36
-0,35
-0,45
Inversión nacional bruta, 1960-1980: cambio Inversión nacional bruta, 1980: nivel Porcentaje de población en edad de trabajar Porcentaje de población agraria Porcentaje de población en la industria Inscripciones en la escuela Inscripciones en educación superior índice I M P E X índice Gini Modernización (año) Democracia 1965 Derechos humanos aprox. en 1980 Gobierno socialista Gasto estatal general, en % de PIB Porcentaje de población adulta Volumen de población (log) Crecimiento de población 1970-1980 Fragmentación religiosa Porcentaje de población protestante y católica Fragmentación étnica Fragmentación religiosoétnica
Conceptos correlativos del desarrollo 293
C U A D R O I I. Análisis de regresión del crecimiento de la riqueza (PIB/ per capita 1960-1980)
Factores de predicción
Inversión nacional bruta
Crecimiento demográfico
1970-1980
Porcentaje de población agraria
Inscripciones en la escuela
índice I M P E X
índice Gim
Modernización (año)
Gasto estatal general, en % de PIB
Fragmentación rcligiosoétnica
R1
R 2 A
Muestra
total
(N=75) Beta
0,69
-0,31
0,13
0,25
0,10
-0,10 -
0,04
0,04
0,08 -0,71
0,67
i
l-stat
8,46
-1,97
0,87
2.06
1,34
-0,96
0,26
0.38
-0,96
Economías
de mercado
(N=67)
Beta
0,74
-0.31 -0,09
0,15
0,12
-0.02
0.05
-0,02
-0,06
0,72
0,67
l-stat
8,70
-1.99
-0.55
1.15
1.39
-0,18
0,35
-0,19
-0,65
0,8
Tercer
M u n d o
(N=43)
Beta
0,78
-0,06 -
-0.1 8 -0,02 •
0,18
-0.01
0.00
-0,01 -
-0.01 -
1 0,75
t-stat
8,91
-0 ,68
-1,28
-0,20
1,78
-0.10
0,00
-0,06 -0.07
OCDE
(N=24)
Beta
0,34
-0,31 0,13
0,36
0,12
-0,01 0.04
-0.61
-0.31
0.74
0.53
t-stat
1,23
-1,02
0,42
1,94
0,46
0,06
0,16
-1,94
-1,31
El crecimiento se asocia a diferentes factores económicos y políticos tanto en las naciones ricas c o m o en las naciones pobres. Las observaciones evocan una situación de variabilidad estructural, en el sentido de que en un grupo de países hay una serie de condiciones que conducen a un ritmo rápido de desarrollo, mientras que en otro grupo de países el crecimiento económico se ve favorecido por una serie distinta de condiciones. En los países del Tercer M u n d o la tasa media de crecimiento de las inversiones nacionales es un hecho d o m i nante, aunque no pueda decirse lo mismo en lo tocante a los países ricos. U n estado fuerte (juzgado por el porcentaje del PIB que se destina a gastos estatales generales) no conduce en los países ricos a una tasa elevada de crecimiento económico. Sin embargo, no cabe considerar c o m o de aplicación general la relación negativa entre el crecimiento económico y el estado fuerte en las naciones de la O C D E . E n términos generales, el crecimiento demográfico es con m u c h o m á s importante, ya que de ser rápido, disminuye el ritmo de desarrollo.
Conclusión
Se considera, por lo general, que cada vez es m a yor la distancia que separa a las naciones ricas de la O C D E de los países pobres del Tercer M u n d o : a pesar de los esfuerzos realizados a lo largo de varios decenios para lograr el desarrollo de estos últimos, la distancia no disminuye. Es cierto que
ya en I960 el ingreso per capita de los diferentes países hacía que fuera evidente la oposición entre un Occidente rico y un Sur pobre, pero no es cierto que esa diferencia se haya mantenido o incluso acentuado. N o hay ninguna relación entre el nivel de riqueza y el ritmo de cambio de la riqueza juzgados en las estimaciones per capita. Ello significa que existen genuinas diferencias de desarrollo. Algunos países han salido de la pobreza entre 1960 y 1980. La variedad del proceso de desarrollo en los diferentes países hace que ya no tenga validez la separación tradicional entre países ricos y países pobres, equiparada a la distinción entre naciones industrializadas de la O C D E y países no industrializados del Tercer M u n d o . En la actualidad, el desarrollo tiene diferentes acepciones. Por desarrollo se entiende crecimiento económico y bienestar social, aunque no deba olvidarse que el proceso de desarrollo provoca importantes modificaciones en la distribución de la riqueza entre los países.
El desarrollo es el objetivo primordial de la mayoría de los países del Tercer M u n d o . Se considera que es la clave de la solución de los problem a s sociales y una condición indispensable para evitar dificultades aún mayores. Para promoverlo, se han ensayado diversas políticas que van desde la planificación y la coordinación centralizadas hasta la introducción de la economía de mercado. Se considera de manera general que el desarrollo es un objetivo económico, aunque cabe recordar que no es lo m i s m o que un simple crecimiento del PIB. E n el desarrollo de los países del Tercer
294 Jane - Erik Lane y Svante Ersson
M u n d o , la inversión nacional tiene una importancia decisiva. U n rápido crecimiento demográfico puede obstaculizar el proceso de desarrollo; la transferencia de poblaciones económicamente activas de la agricultura a la industria constituye una condición del desarrollo. N o resulta fácil verificar si un estado fuerte o una economía planificada conducen al desarrollo; en los países ricos, el elevado gasto público obstaculiza el crecimiento
económico. La homogeneidad social parece constituir un medio favorable al crecimiento económico. Los factores que promueven un ritmo rápido de desarrollo no son los mismos que mantienen un nivel elevado de riqueza, por lo que cabe esperar que desaparezca la separación tradicional entre países ricos y países pobres.
Traducido del inglés
* Este artículo fue presentado en la Conferencia del C O C T A (Comité de análisis conceptual y terminológico), en Jaipur, India, Agosto de 1986.
Bibliografía
AHLUWALIA. M . S . , C A R T E R , G . y
C H E N E R Y , H.B.( 1978) «Growth
and Poverty in Developing Countries», Journal of Development Economics, vol. 6: 299-341.
B A I R O C H . P. ( 1977) The Economic Development of the Third World Since 1900. Berkeley, University of California Press.
B A N K S , A.S.( 1974)
«Industrialization and Development: A longitudinal Analysis», Economic Development and Cultural Change, vol. 22: 320-337.
B A S H , D . K . y SISSON, R . (eds.)
( 1986) Social and Economic Development in India. Nueva Delhi, Sage.
BEI.I , D . ( 1974) The Coming of Post-Industrial Society. Nueva York, Basic Books.
B O L L E N . K . A . ( 1979) «Political Democracy and the Timing of Development», American Sociological Review 1979, vol. 44: 572-587.
B O L L E N , K . A . (1980) «Issues in the Comparative Measurement of Political Democracy». American Sociological Review 1980, vol. 45: 370-390.
C\IDI v N . y W I L D A V S K Y , A . ( 1974)
Planning and Budgeting in Poor Coi'-"-ies. Nueva Yo'-i-, John V Sons.
C O C K C R O F T , J.D., F R A N K , A G . y
JOHNSON, D.L. (eds.) (1972) Dependence and Vnder-Development. Nueva York. Anchor Books.
C H E N E R Y , H . B . (1983) «Interaction between Theory and Observation in Development», World Development, vol. II.
C H I L C O T E , R . H . y J O H N S O N . D . L .
(eds.) (1983) Theories of Development. Beverly Hills, Sage.
D E L U R Y , G . E . (ed.)(1983) World Encyclopaedia of Political Systems Harlow. Longman.
G L R S O W I I z el al. ( 1982) The Theory und Expcriencie of Development. Londres, Allen & Unwin.
H ^ H N , F . H . y M A T T H E W S , R . C . O .
( 1964) «The Theory of Economic Growth: A Survey», The Economic Journal.
H A M B E R G , D . ( 1971 ) Models of Economic Growth. Nueva York.
H O R V A T , B. (1973) «The Relation between Rate of Growth and Level of Development», Journal of Development Studies, vol. 10: 382-394.
H U M A N A , C . (1983) World Hitman Rights Guide. Londres, Hutchinson.
I M E (1982) Government Finance Statistics Yearbook. Washington, DC, IMF.
J O H N S O N . C . (1984)(ed.) The
Industrial Policy Debate. San Francisco. Jossey-Bass.
K A H N . H . y W I E N E R , A . ( 1967) Tin-
Year 2000. Londres, Macmillan.
K A T Z E N S T E I N , P. ( 1984) Small Stales in World Markets. Ithaca, Cornell University Press.
K U Z N E T S , S. (1966) Economic Growth of Nations. Cambridge, Harvard University Press.
L E W I S , W . A . (1955) The Theory of Economic Growth. Londres.
M E I E R , G . M . (ed.) ( 1976) Leading Issues in Economic Development, 3a ed. Nueva York.
M O R R I S , C.T. y A D E L M A N , 1.(1980)
«The Religious Factor in Economic Development», World Development, vol. 8: 491-501.
M Y R D A L , G . ( 1968) Asian Drama 111!. Nueva York, Pantheon Books.
O L S O N , M.(1982) The Rise and Fall of Nations. Economic Growth, Stagflation and Social Rigidities. N e w Haven y Londres, Yale University Press.
O L S O N , M . (1983) «The Political Economy of Comparative Growth Rates». En D . Mueller (ed.) Political Economy of Growth. N e w Haven y Londres, Yale University Press.
Conceptos correlativos del desarrollo 295
R L I N O L D S , L . G . (1975)
«Agriculture in Development Theory: An Overview». En L . G . Reynolds (ed). Agriculture in Development Theory. New Haven y Londres, Yale University Press.
RICIC.S. F. ( 1984) «Development».
En Sartori. G . Social Science Concepts. Beverly Hills. Sage.
Ros i ov.. W . N . ( 1960) The Stages of Economic Growth A Non-Communist Maniles to Cambridge.
Si M M L R S . R . y H L S T O N . A . (1984) «Improved International
Comparisons of Real Product and its Composition, 1950-1980», The Review o/ Income and Health, vol. 30: 207-262.
T>> L O R , C . L . ( I 98 I ) Codebook to H 'orld Handbook of Political and Social Indicators, vol. I: Aggregate Data (3a ed.) Berlin Occidental, IIVG.
T A M . O R . C L . y M . H U D S O N (1972)
H 'orld Handbook of Political and Social Indicators (2a ed.). N e w Haven. Yale U P .
W t i D L , E. ( 1983) «The Impact of Democracv on Economic Growth:
S o m e Evidence from Cross-National Analysis», Kyklos, vol. 36:21-39.
W I L D A V S K Y , A . (1986) Budgeting (2a ed. revisada). Boston, Transaction Books.
B A N C O M U N D I A L (1982) World Development Report 1982. Washington, D C , Banco Mundial.
Y O T O P O U L O S , P.A. y N U G E N T , J.B.
( 1976) Economics of Development Empirical Investigations. Nueva York.
Z V S M A N , J. (1983) Governments, Markets and Finance. Ithaca, Cornell University Press.
296 Jane - Erik Lane y Svante Ersson
A P É N D I C E : Variables, indicadores, fuentes y países
Variables e indicadores Fuentes
PIB real/per capita dólares U S A , 1980 (precios 1975) PIB real/ per capita, dólares U S A , 1960 (precios 1975) PNB/crecimiento per capita, 1960-1980 Crecimiento PIB 1960-1970 Crecimiento PIB 1970-1980 Crecimiento demográfico, 1960-1970 Crecimiento demográfico, 1970-1980 Expectativa de vida: hombres, 1975 Tasas de alfabetización, 1975 Inscripciones escolares: primaria y secundaria, 1975 Tasas de mortalidad infantil, 1975 Número de médicos por millón de habitantes, 1975 Calorías/ per capita por día, 1974 Receptores T V por mil habitantes, 1975 Consumo energía per capita, 1975 Teléfonos por mil habitantes, 1975 Radios por mil habitantes, 1975 Inversión nacional bruta, 1960-1980: cambio Inversión nacional bruta, 1980: nivel (% de PIB) Porcentaje de población en edad de trabajar 1975 Porcentaje de población agraria 1977 Porcentaje de población en la industria 1977 Inscripciones en educación superior 1975 índice I M P E X : importaciones/PNB +
exportaciones/PNB 1975 índice Gini Modernización (año) Democracia 1975 Derechos humanos aprox. en 1980 Gobierno socialista Gasto estatal general, en % de PIB, aprox. en 1977 Porcentaje de población adulta Volumen de población Fragmentación religiosa Fragmentación étnica Población protestante y católica
Summers & Heston, 1984 Summers & Heston, 1984 Banco Mundial, 1982 Banco Mundial, 1982 Banco Mundial, 1982 Banco Mundial, 1982 Banco Mundial, 1982 Taylor, 1981 Taylor, 1981 Taylor, 1981 Taylor, 1981 Taylor, 1981 Taylor, 1981 Taylor, 1981 Taylor, 1981 Taylor, 1981 Taylor, 1981 Banco Mundial, 1982 Banco Mundial, 1982 Taylor, 1981 Taylor, 1981 Taylor, 1981 Taylor, 1981
Taylor, 1981 Taylor, 1981 Taylor & Lewis, 1972 Bollen, 1980 Humana , 1983 Delury, 1983 F M I , 1982 Taylor, 1981 Taylor, 1981 Taylor, 1981 Taylor, 1981 Taylor & Lewis, 1972
Conceptos correlativos del desarrollo
País
002 020 040 042 070 092 094 095 100 101 130 135 140 145 150 155 160 165 200 205 210 211 212 220 225 230 235 260 265 290 305 310 315 325 345 350 355 360
Estados Unidos de América*
Canada* Cuba** República Dominicana México El Savador Costa Rica
Panamá Colombia Venezuela Ecuador Perú Brasil Bolivia Paraguay Chile Argentina Uruguay Reino Unido*
Irlanda* Países Bajos*
Bélgica* Luxemburgo* Francia* Suiza*
España* Portugal* República Federal de Alemania* República Democrática Alemana**
Polonia** Austria* Hungría** Checoslovaquia**
Italia* Yugoslavia**
Grecia* Bulgaria** Rumania**
365 375 380 385 390 395 433 450 452 471 475 490 501 510 530 551 553 580 600 615 616 630 640 645 651 663 732 740 750 770 780 800 820 830 840 850 900 920
Unión Soviética** Finlandia* Suécia* Noruega*
Dinamarca* Islândia* Senegal Liberia Ghana Camerún Nigeria Zaire Kenya Tanzania Etiopía Zambia Malawi
Madagascar Marruecos Argelia Túnez Irán Turquía* Iraq Egipto Jordania República de Corea Japón* India Pakistán
Sri Lanka Tailandia Malasia Singapur Filipinas
Indonesia Australia* Nueva Zelanda*
* Indica un país de la O C D E ** Indica un país socialista
Desempleo entre la juventud china
Feng Langrui
Introducción
El problema del desempleo entre la juventud china afecta principalmente a los graduados de nivel medio ya que el estado asigna y, en consecuencia, garantiza puestos de trabajo a los graduados universitarios y de institutos de enseñanza superior, y c o m o en este último caso la demanda ha sido siempre superior a la oferta, para ellos no existe el problema del desempleo.
En la República Popular China el desempleo surgió en la segunda mitad del decenio de 1970. Según una fuente digna de confianza, el número de desempleados ascendió a 15,38 millones1. Esta situación fue motivo de preocupación general, y m u y particularmente en los círculos de las ciencias sociales. En la segunda reunión del Quinto Congreso Nacional Popular de China, celebrado en 1979, se planteó la situación del empleo, ya que se había convertido en un serio problema y ese año había que planificar la creación de unos siete millones de puestos de trabajo en empresas estatales y colectivas a fin de incorporar al trabajo como mínimo a parte del grupo. D e este m o d o China rompió con un concepto tradicional aceptado durante más de 30 años y se enfrentó a la realidad de que el desempleo también existía en este país socialista.
Según ciertas interpretaciones dogmáticas del marxismo, la sociedad socialista, fundada sobre la base de la propiedad social de los medios de pro
ducción, proporciona empleo para todos; parte del principio según el cual el pueblo es dueño de la sociedad y tiene derecho a trabajar. Así, pues, se pensaba que el desempleo no podía existir, aunque la realidad impugnaba este concepto tradicional. Era y es responsabilidad de los expertos chinos encontrar una solución. A partir de entonces el problema laboral de la juventud se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los medios económicos y sociológicos de China.
Feng Langrui es el miembro investigador más antiguo de la Academia China de Ciencias Sociales, 5, Jian G u o M e n Dajie. Beijing, y Secretaria General del Consejo Chino de Asociaciones Económicas. Economista interesada particularmente en problemas de desempleo, ha publicado Remuneración y Empleo (en chino, 19821.
Retrospectiva histórica del problema
Entre el año 1949, fecha de la fundación de la República Popular China, y 1985 se produjeron grandes cambios en lo tocante a la situación laboral de la juventud, lo que para su análisis puede dividirse en cuatro etapas.
Primera etapa (años 1949-1957). Este fue el pe
ríodo de recuperación económica y del primer Plan Quinquenal (1953-1957). Entonces el número de desempleados ascendía en China a más de cuatro millones, situación heredada principalmente del período previo a la liberación, además de un pequeño número de personas que quedó sin trabajo tras los reajustes de la estructura económica. Ahora bien, todos encontraban trabajo en este período de rápido crecimiento económico. La situación era sumamente favorable para los jóvenes, quienes, sin excepción, encontraban trabajo una vez llegados a la edad laboral.
RICS 116/Jun. 1988
300 Feng Langrui
Segunda etapa (1958-1966). Durante los tres primeros años (1958-1960) no hubo desempleo gracias al «Gran Salto hacia Delante». Había exceso de producción y escasez aguda de m a n o de obra. Durante los cuatro años siguientes de reajuste de la economía nacional se redujeron m u chos proyectos importantes de construcción y se cerraron o interrumpieron su producción algunas centrales y fábricas. Veinte millones de trabajadores y cuadros de las zonas rurales, reclutados durante el «Gran Salto hacia Delante», tuvieron que volver a trabajar en la agricultura. Especialmente en Shanghai y otras grandes ciudades de Jiangsu, Zejiang y otras provincias no había trabajo para algunos jóvenes que habían llegado a la edad laboral. Para resolver el problema se envió a un grupo a trabajar en las provincias fronterizas y del nordeste, a la vez que se establecieron intercambios laborales para ayudarlos a encontrar empleo.
Tercera etapa ( 1 966-1 978). Este fue el período de la «Revolución Cultural» que debilitó la economía nacional. Entretanto, los niños de la primera «explosión de natalidad» después de la fundación de la República Popular China se encontraban ya en edad laboral y buscaban trabajo. En esta coyuntura M a o Zedong hizo un llamamiento a la juventud instruida para que fuese al campo a aprender del campesinado pobre, de clase media e inferior. El problema del desempleo de la juventud en las zonas urbanas se ocultó tras la fachada del traslado de cerca de 17 millones de jóvenes a las zonas rurales durante 10 años. A d e m á s , cuando las empresas urbanas necesitaban trabajadores, se veían obligadas a buscar m a n o de obra en el campo, dado que la política imperante les prohibía contratar personal de la ciudad. En consecuencia, durante estos 10 años fueron destinados a los aldeanos unos 13 millones de empleos que podían haber sido ocupados por la juventud urbana. Sin duda esta situación incrementó el número de desempleados cuando el problema comenzó a aflorar en 1973-1974. a la vuelta de grandes contingentes de jóvenes instruidos a las zonas urbanas. Durante este período se creó un sistema de regulación general de la fuerza de trabajo que centralizaba en los órganos estatales y oficinas laborales de diferentes niveles administrativos la asignación de empleo a todo el que lo solicitase, entre los que se encontraban graduados de universidades, de escuelas de enseñanza profesional y de nivel medio, jóvenes instruidos que volvían del campo, oficiales y tropa licenciados de las fuerzas armadas, etc. N o se permitía que las personas bus
caran trabajo por sí mismas y se abolió la institución de probada eficacia que se encargaba de hacer los intercambios laborales. Por todo ello, fueron millones los jóvenes que quedaron desamparados, a la espera de que se les asignara un empleo, lo que explica la génesis del término «esperando empleo» (daiye).
Cuarta etapa (1979-1985). A lo largo de este período, el desempleo alcanzó su punto álgido en 1979. sobre todo entre la juventud «instruida» (graduados de nivel medio). Este fenómeno fue motivo de preocupación nacional e internacional. El gobierno chino tomó a la sazón muchas medidas para generar puestos de trabajo. El resultado fue inmediato. A finales de 1979. encontraron empleo 9.026 millones de personas, cifra superior en el 28 °/o a la prevista por el plan oficial, cuyo objetivo se había calculado en los siete millones.
En agosto de 1980. tras una preparación adecuada, el Comité General del Partido Comunista Chino celebró una conferencia nacional sobre m a no de obra y empleo. En la reunión se resumió la experiencia acumulada durante más de treinta años v se formuló un nuevo principio rector para el empleo mediante el cual, en virtud de una planificación estatal general, la colocación en un puesto de trabajo se coordinaba a través de departamentos laborales, organizaciones voluntarias de desempleados y trabajadores por cuenta propia. Así, la conferencia y la nueva política abrieron nuevas posibilidades de empleo en las zonas urbanas. A finales de 1980 eran nueve millones los desempleados que habían encontrado trabajo.
Se siguió insistiendo sobre el problema, mejorando considerablemente la situación del empleo en las zonas urbanas. Al disminuir el número anual de personas que esperaban colocación entre 1981 y 1984 (cuadro 1 ). los jóvenes instruidos que habían ido al campo y regresado a la ciudad tenían empleo, excepto una pequeña minoría. Los que quedaban por atender o colocar formaban parte de la cohorte anual de los egresados de enseñanza media.
Situación laboral de la juventud en los ochenta: nuevos enfoques
La política de responsabilizarse de toda la fuerza laboral y de proporcionar a cada persona un trabajo asalariado, persistente hasta principios del
Desempleo entre la juventud china 301
C U A D R O 1. Desempleo y colocación, 1980-1985. Unidad: 10.000 personas
Año Número de Número de Número de Total de desempleados colocaciones desempleados colocaciones
laborales al año* a finales de año** laborales
1980 1.309 900 409 900 1981 1.125 820 305 1.720 1982 969 665 304 2.385 1983 899,3 628,3 271 3.013,3 1984 957,5 721,5 235,7 3.734,8 1985 1.068,9 813,2 230,1
Notas: * Incluye 1) colocación de desempleados de pueblos y ciudades, 2) trabajo asignado a graduados de diferentes escuelas y a los oficiales y hombres de tropa licenciados, y 3) trabajadores y cuadros rurales recientemente contratados. ** Incluye solamente los que quedan todavía por colocar en pueblos y ciudades.
Fuente: China Statistical Yearbook, 1985 (Beijing, China Statistical Press. 1986). China Statistical Digest, 1986 (Beijing. China Statistical Press, 1986).
decenio de 1980 . ha puesto al gobierno en u n a posición embarazosa . D a d a la inmensa población de China, el número de jóvenes que llegan a la edad laboral es de varios millones al año. y el país carece sencillamente de suficientes recursos financieros para crear los puestos de trabajo que son necesarios para satisfacer tal demanda .
A d e m á s , la política consistente en facilitar a cada persona un empleo ha tenido efectos negativos tanto para los jóvenes c o m o para las empresas.
Las personas tienen que aguardar a que se les asigne un empleo, en lugar de buscarlo o crearlo por su cuenta, lo que ha fomentado entre la juventud la idea de que no sólo se depende totalmente del gobierno para encontrar trabajo, sino de que esa es una responsabilidad gubernamental que. por añadidura, debe colmar todas las aspiraciones. Otros jóvenes, con mayor iniciativa, se quejaban de las prácticas que les impedían dar rienda suelta a su talento y energía, cualidades que se iban perdiendo por ese estado de obligada pasividad.
E n el caso de las empresas, las consecuencias de dicha política eran aún peores. Para cumplir la cuota anual de colocación laboral, tan inflexible que llegó a describirse tan «dura c o m o el acero», el gobierno, mediante departamentos laborales en distintos niveles administrativos, asignaba trabajadores a empresas e instituciones independientemente de que fueran necesarios o de que cumplieran o no los requisitos exigidos. El resultado fue desastroso. En primer lugar, al disponer de m á s fuerza laboral que de trabajo, el empleo que requeriría a tres personas había que repartirlo entre cinco, y a veces hasta entre diez. Esto, sumado a las irregularidades del sistema salarial, creó una
situación en la que se pagaba un salario fijo a cualquiera, independientemente de la cantidad o calidad de su labor, lo que a su vez engendró malos hábitos de trabajo: relajamiento del sentido de la responsabilidad y la disciplina, indolencia total y degradación de la calidad de la propia fuerza de trabajo. En segundo lugar, al haber m á s m a n o de obra que trabajo, la productividad disminuyó, obstaculizando las cuatro etapas de modernización.
C o n la nueva política de fuerza de trabajo y empleo, formulada en la conferencia de 1980. se relajó paulatinamente el control sobre la situación laboral de la juventud en la ciudad. N o obstante. la aplicación de la nueva política era lenta, dada la inflexibilidad de todo el sistema de gestión laboral conformado durante un período bastante largo y la consiguiente mentalidad inflexible cultivada entre los propios jóvenes. Sólo después de transcurridos tres años de ardua labor la juventud china llegaría a adoptar definitivamente una nueva actitud.
En lugar de esperar la colocación del departamento laboral, algunos jóvenes tomaron iniciativas propias. Formaron cooperativas voluntarias y grupos cooperativos basados en el principio de trabajo por cuenta propia. Estas primeras cooperativas surgieron en 1982 en Chongqing, capital de la provincia sudoccidental de Sichuan, ascendiendo a 1.953 con un total de m á s de 22.000 miembros.
Estas empresas demostraron la iniciativa e independencia de la juventud, por lo que recibieron una cálida acogida y apoyo. Se denominaban «colectivos privados» (minban qiyc). para distinguirlos de las empresas colectivas2 dirigidas por el distrito (unidad administrativa dependiente del con-
302 Feng Langnii
dado o municipalidad) o de los comités de vecinos que habían surgido con anterioridad. Estas empresas colectivas privadas se caracterizaban por algunos rasgos: estaban organizadas sobre la base del voluntariado, eran financiadas por los propios miembros y su m o d o de dirección era la autogestión. Estas empresas asumían totalmente la responsabilidad de las ganancias y las pérdidas, tenían una administración democrática y retribuían a sus miembros según el trabajo realizado. Además , los salarios no eran fijos, sino que fluctuaban en armonía con los ingresos económicos de cada empresa. Las investigaciones revelan que en 1982, el salario medio más alto pagado por las más exitosas de estas empresas colectivas privadas ascendía a 300 yuanes mensuales, cantidad m u y superior al salario medio del empleado de las empresas estatales.
Desde luego, la prosperidad de estas jóvenes empresas se debía fundamentalmente a su iniciativa y vitalidad. Otro factor importante de su éxito fue el gran apoyo brindado por toda la sociedad. Del gobierno recibían préstamos y se les eximía del pago de impuestos durante tres años. D e las compañías de servicios laborales obtenían préstamos con cargo a fondos estatales o la colocación laboral para los jóvenes. D e las minas, centrales y fábricas estatales adquirían equipos y m a teriales de construcción obsoletos o viejos. En otros casos se les brindaba diferentes tipos de ayuda, como , por ejemplo, locales, etc. El resultado de todo ello fue alentador.
U n a segunda forma de iniciativa de la juventud para conseguir empleo fue la gestión privada. La economía privada, según se estipula en la política estatal de agosto de 1980. es un complemento necesario y favorable para la economía estatal, por lo que se ha permitido que exista y se desarrolle. Ahora bien, bajo la influencia del pensamiento «izquierdista», m u y pocas personas mostraban interés. Esta situación persistió durante bastante tiempo, hasta 1984, año en que se aprobó la reform a de la estructura económica en la Tercera Reunión Plenária del Duodécimo Congreso del C o m i té Central. Esta decisión puso una vez más de m a nifiesto que en el caso de la economía china contemporánea el sector privado asociado a la forma socialista de la propiedad social, difería del caso de las empresas asociadas a la propiedad privada capitalista, y que para poder desarrollar la producción social era indispensable satisfacer las necesidades cotidianas del pueblo y aumentar la capacidad de empleo, por lo que se imponía dar
un respaldo jurídico a su desarrollo. A partir de entonces se fomentó la economía privada con la participación en 1985 de 16 millones de personas, en su mayoría jóvenes.
El cambio de mentalidad de la juventud respecto al empleo
Por su complejidad y significado, el problema de la mentalidad de la juventud china respecto al empleo merece un extenso tratamiento, pero aquí m e limitaré a hacer un breve examen de algunos puntos que considero importantes.
Las posibilidades de empleo de los jóvenes de China en los años 50 y 60 aparecen, cuando miram o s atrás, c o m o casi legendarias. Para los jóvenes que abandonaban la escuela y hacían su entrada en la sociedad, significaba entonces una dedicación entusiasta a la causa sagrada de la construcción socialista, ante la que nunca retrocedían y por la que nunca esperaban remuneración especial alguna. El gobierno se ocupaba de todo lo necesario. Puede decirse, sin exageración, que los jóvenes no experimentaban entonces ni la amargura del desempleo ni la dificultad de buscar un trabajo. En ello se incluye a los jóvenes que abandonaban sus hogares en las grandes ciudades para participar en la construcción socialista en las regiones fronterizas y la China del Noroeste: estaban imbuidos de ideales y bajo la providencia del gobierno: más tarde, durante los años en que estuvo vigente la política de dar trabajo a todos, la colocación o la búsqueda de un trabajo fue aún menos preocupación de los jóvenes. N o hacían sino esperar, sin que hubiera otra alternativa. Dada esta situación histórica, se desarrolló, naturalmente, entre los jóvenes una mentalidad de absoluta confianza en el gobierno. Nacidos en la nueva China y criados bajo la bandera roja, eran los favoritos del Cielo y los hijos queridos de China. ¿Cabría, pues, extrañar que tanto el estado c o m o la familia hicieran todo lo posible para facilitarles trabajos satisfactorios y procurarles un brillante futuro? Pensándolo bien, puede que algunas de las disposiciones reales no fueran tan satisfactorias, aunque cuando menos se garantizaba el empleo con el sistema del «bol de arroz de hierro».
Sin embargo, las cosas cambiaron a finales de los años 70 y a comienzos de los 80. El número de personas que esperaban un empleo rebasaba las posibilidades de los departamentos de trabajo y fue preciso abrir nuevos canales para complemen-
Desempleo entre la juventud china 303
tar sus continuos esfuerzos. Los jóvenes vieron entonces c ó m o se les alentaba a buscar y crear e m pleos por sí mismos. Entretanto, en algunas e m presas y regiones se experimentaban disposiciones de trabajo contractual en preparación de una reforma del sistema de contratación laboral.
Este cambio drástico hizo posible que algunos jóvenes emprendieran el camino independiente del autoabastecimiento. pese a que la mayoría se adaptara difícilmente a este nuevo reto. Durante la fase inicial, fueron muchos los que esperaron que el estado siguiera ocupándose de todo. D u rante este período un gran número de padres se acogió al retiro anticipado, para dejar puestos vacantes que pudieran ser ocupados por sus hijos o hijas.
En julio de 1986. después de más de dos años de experimentación, el Consejo de Estado promulgó cuatro cláusulas provisionales para reformar el sistema laboral del empleo, proclamando que el nuevo sistema de contratación laboral, que rige el reclutamiento laboral en todas las empresas estatales, entraría en vigor el 1° de Octubre de dicho año. El nuevo sistema disponía que las e m presas del estado deberían anunciar las vacantes para los obreros y la contratación de aquellos que demuestren poseer calificaciones mediante exámenes en \ez del antiguo sistema de tomar a los hijos de los trabajadores y los cuadros en su lugar cuando se retiraban. U n a vez efectuadas las selecciones, la empresa v el aspirante a trabajador debían firmar un contrato fijando la duración del empleo, así como las obligaciones, responsabilidades, derechos e intereses de ambas partes. Indudablemente, esta reforma ayudará grandemente a adaptar las calificaciones a las necesidades de las empresas, rompiendo con el sistema del «bol de arroz de hierro» > ele\ando la calidad profesional del trabajador e incrementando los beneficios económicos de las empresas. La idea se aceptó con gran entusiasmo por quienes tenían una orientación independiente. Los que tenían habilidades, capacidades empresariales, espíritu de inicia t i \ a. inspiración y una disposición favorable a confiar en sí mismos para construir sus propias \ idas mediante un trabajo duro, en vez de depender de otros, esos jóvenes hacía tiempo que estaban disgustados con la práctica seguida y según la cual a la persona que se le asignaba un trabajo debía permanecer en el mi smo puesto toda su vida \ no hacer sino abandonarse a sus funciones. Sin embargo, aunque ha aumentado el número de esos jóvenes de mentalidad independiente, toda
vía éste sigue siendo una minoría. Para la mayoría de los jóvenes no ha llegado el m o m e n t o del proceso de adaptación a la nueva política. Sin embargo, la mentalidad de empleo de los jóvenes ha experimentado algunos cambios básicos a lo largo de los últimos años y el concepto tradicional de la vida ha perdido fuerza.
Cambios en las actitudes profesionales de los jóvenes
Al comienzo de los años 80, cuando comenzó a relajarse el control de la antigua política de e m pleo, los jóvenes mostraron las siguientes tendencias, diametralmente opuestas a las actitudes idealistas de los años anteriores, cuando emprendían entusiastas el camino hacia las regiones fronterizas:
/ Preferencia por las empresas propiedad del pueblo o de colectivos importantes (es decir, las dirigidas por las autoridades del distrito o los comités de vecinos) a expensas de cooperativas privadas y de las empresas particulares.
2 Preferencia por profesiones de alto prestigio social frente a aquellas de condición social más baja.
3. Preferencia por empleos que requieren conocimientos o aptitudes intensivos, frente a e m pleos que sólo exigen un trabajo físico.
4. Preferencia por empleos en zonas urbanas, especialmente en las grandes ciudades, frente a empleos en el campo o en provincias lejanas.
La lista podría ser más extensa. Pero, en resum e n , las preferencias hacen hincapié en los intereses personales, aunque socavan el altruismo erigido en nombre de toda la sociedad.
El origen de esto hay que buscarlo en razones a la vez complejas y fluctuantes. Dejado de lado el aspecto tradicional del empleo, podemos mencionar lo siguiente: la condición social de los oficios o profesiones; la remuneración; la estabilidad y la seguridad del empleo; las posibilidades de utilizar plenamente las especialidades personales y la prosecución de los intereses privados; la dificultad de las labores y el grado de ejercicio físico necesario para llevarlas a cabo; las condiciones para el m a trimonio, el alojamiento y las utilidades y servicios, en particular en las localidades en lo que se refiere a la vida cultural, la comunicación y el transporte, etc.. y las consideraciones personales relacionadas con todo esto.
304 Feng Langnii
A comienzos de los años 80. los jóvenes empezaron a sentirse m á s preocupados por la situación social del empico. Esto fue objeto de particular preocupación para los jóvenes de Beijing. Shan-gai. Leshan (provincia de Sichuan) y Sanhe (pro-\incia de Hebei). según se desprende del análisis realizado en esas cuatro localidades. Esta preocupación iba unida a la significación social v a la posibilidad de dar pleno juego a las capacidades personales, a la remuneración, etc.
«La situación social» alude aquí a la categoria de propiedad en que se ejerce una profesión y a su prestigio social, asociada estrechamente al pensamiento v a la práctica «izquierdista» de los últim o s 30 años en China. La propiedad de todo el pueblo era considerada entonces c o m o la forma más ele\ada del sistema de propiedad pública socialista v. de este m o d o , un empleo en una empresa propiedad de todo el pueblo significaba la seguridad de un «bol de arroz de hierro» v una mejor retribución. La propiedad colectiva era una forma inferior de propiedad pública. N o sólo se pagaba menos, sino que se vinculaba a un «bol de arroz de porcelana» que podía romperse. En la parte inferior de la escalera estaba la economía privada, sujeta a reforma > proscripción («amputación de la cola capitalista», c o m o se la llamaba entonces). Ln los años 80. esa practica lue sustituida por una nueva política de «alentar v apoyar el desarrollo de la empresa privada urbana». Sin embargo, en la mentalidad dei hombre de la calle la economía privada seguía siendo «un bol de arroz de papel», humillante y fragil. Por otra parte, en algunas localidades se abandonaba la nueva política y no se hacían muchos esfuerzos por llevar a cabo su aplicación. 1 as operaciones individuales eran repetidamente discriminadas e incluso jugadas al alza. Tales sucesos no podían sino ejercer una influencia negativa sobre la elección de carrera de los jo-venes, algunos de los cuales hubieran preferido mas bien una colocación en empresas estatales.
Al mismo tiempo, había comenzado en China la reestructuración económica iniciada en el campo > mas larde en las zonas urbanas. Los negocios pnv ados experimentaron un auge. Se supo que los empresarios figuraban entie los que ganaban mas dinero. Dentro del contexto creado por las reformas , las actitudes de los jóvenes hacia la elección de carrera siguieron cambiando. Los graduados de las escuelas medias se sentían ahora generalmente ansiosos por obtener un empleo por cuenta propia en operaciones privadas con alta remuneración: incluso los jóvenes serios con diplomas de
enseñanza superior seguían poniendo la condición social por encima de las consideraciones económicas. Creció así el número de jóvenes que trabajan en la economía privada, pues ésta ya no era objeto de desprecio. Al contrario, junto con la economía colectiva privada, se convirtió en uno de los dos principales canales de colocación o e m pleo. Entre 1981 y 1984. en el número total de colocaciones, el porcentaje de los que trabajan en empresas de propiedad estatal bajó de 63.5 al 57.6 "'o. mientras que el porcentaje de empleos en empresas colectivas o de propiedad privada pasó del 36.4 al 42.3 0/o. En el último caso, el porcentaje de colocaciones en la economía privada aumentó aún más rápidamente, pasando del 3.8 % en 198 I al I 5 % en 1984. Entre los que habrían conseguido un empleo reciente, el número de los participantes en empresas privadas se elevó a 1.086.000. frente a los 319.000 en 1981. Después, esa cifra pasó a ser 1.107.000 en 1985. U n a proporción considerable de estos nuevos hombres de negocios eran jóvenes recientemente graduados en escuelas medias.
Durante la primera mitad de 1986. tanto las economías privadas colectivas c o m o las individuales disminuyeron a consecuencia de: 1. falta de fondos, debido a la política estatal de restricción de créditos: 2. menor suministro de mercancías: v 3. exceso de gravámenes, tanto absoluta c o m o comparativamente. Aunque no propiamente relacionados con ello, estos problemas restringieron ciertamente el desarrollo de las empresas colectivas e individuales, lo que repercutió en las actitudes de los jóvenes al elegir sus carreras.
Cambios recientes en la estructura del empleo
\unque la racionalidad de la estructura del e m pico de un país se rige por la racionalidad de la estructura industrial de dicho país, ésta determina al mismo tiempo el nivel del empleo.
Al comienzo del segundo Plan Quinquenal tu-v íeron lugar en China algunos cambios en la estructura industrial en detrimento del empleo. El primero de ellos consistió en las irracionalidades de la estructura industrial. Durante el primer Plan Quinquenal, la industria pesada representaba el 40.NS "n del valor del rendimiento de la industria total, mientras que la industria ligera representaba el 59.1 2 "n. Siguiendo el principio directivo de dar la prioridad a la industria pesada en el desa-
Desempleo entre la juventud china 305
rrollo de la economía nacional, las inversiones en China se concentraron en este sector, lo que dio por resultado el aumento del porcentaje de la contribución de la industria pesada al valor del rendimiento de la industria total, mientras que el de la industria ligera disminuía. En 1960, el valor del rendimiento de la industria ligera disminuyó hasta el m á s bajo récord histórico, situado en el 33.4 % del valor total del rendimento de la producción industrial, lo que indicaba un grave desequilibrio entre ambos sectores. M á s tarde se prestó atención al desarrollo de la industria ligera, aunque seguía dándose prioridad a la industria pesada y su crecimiento seguía siendo superior al de la industria ligera. Con la excepción del tercer Plan Quinquenal, en el que el valor del rendimiento de la industria ligera alcanzó el 50.44 % del valor total del rendimiento de la producción industrial, rebasando ligeramente el de la industria pesada, la industria ligera fue siempre un poco a la zaga de la industria pesada en todos los otros períodos quinquenales.
La segunda irracionalidad consiste en la proporción existente entre las industrias primaria y secundaria, por una parte, y el sector terciario, por otra, este último contribuyendo muy poco, siendo inferior a los otros, al valor del rendimiento de la producción total de los tres. Ello se debe al subdesarrollo histórico del comercio, el transporte, la construcción, etc., y al retraso cultural, especialmente en materia de ciencia y tecnología. Poca fue la inversión del sector terciario, y éste, en consecuencia, se desarrolló m u y lentamente a partir de la fundación de la República Popular China. Por otra parte, se liquidaron los establecimientos comerciales a lo largo de la transformación socialista de los años 50. En consecuencia. los sectores encargados de la producción inmaterial sólo pudieron aportar una constribución m u y pequeña a la economía nacional.
E n tanto que expresión directa de la estructura industrial, la estructura del empleo se caracterizó en China, primeramente, por el hecho de que entre la fuerza de trabajo urbana, empleada de m a nera lucrativa figura un número m u c h o mayor en la industria pesada que en la industria ligera, com o también en la producción de bienes materiales sobre la producción de bienes no materiales: en segundo lugar, ello se debe a que existe una limitación en cuanto al número de personas e m pleadas. C o m o es bien sabido, existe una amplia discrepancia entre el número de empleos que pueden crear determinados fondos cuando se invier
ten en diferentes sectores industriales. Las estadísticas revelan que en China de cada millón de yuanes sólo se crean 94 empleos cuando se invierten en una empresa industrial pesada de propiedad estatal. Invertidos en una planta de industria ligera, también de propiedad estatal, esa misma inversión creará 257 empleos. Ahora bien, invertidos en el comercio, en los servicios o en empresas de ser\ icios públicos en las zonas urbanas, podrán crearse hasta 800 o 1.000 empleos.
En los últimos años, y gracias a los resultados obtenidos con la reestructuración económica > la satisfacción de las demandas crecientes de producción y consumo social, la industria ligera aumentó bastante rápidamente para hacer frente a las demandas de la población; se prestó mayor atención a los transportes > las comunicaciones (servicios de correos y de telégrafos); el comercio y otras industrias del sector terciario (restaurantes, cafeterías, establecimientos de corte \ confección, etc.) empezaron a recuperarse > a ganar el terreno perdido. > los negocios > las empresas relacionados con las ciencias, la educación, la cultura \ la salud pública, además de otras industrias de bienestar social. D e acuerdo con esta evolución, se han producido cambios estructurales en la economía nacional con resultados diversos en lo que se refiere a la estructura del empleo, llevando a un incremento del mismo .
Cambios en la estructura del empleo industrial
En 1978. el coeficiente total de empleo entre las industrias pesada > ligera era del 26.6 "o v del 73.4 "o. Desde 1981. el porcentaje de la industria pesada disminuyó algo v el de la industria ligera aumentó.
En el cuadro 2 puede verse que. en comparación con 1981. el empleo en la industria ligera indica un aumento de 4.053.000 en 1985. mientras el porcentaje aumentó también ligeramente en el total del empleo industrial. Con respecto a la industria pesada, el número total de personas e m pleadas en el m i s m o período a u m e n t ó en 2.700.000. mientras que el porcentaje disminuui ligeramente.
El aumento en el número de los trabajadores v los cuadros en la industria ligera en 1981-1985 se debe a la drástica expansión de los trabajadores que trabajan en empresas colectivas dedicadas a la industria ligera.
306 Feng Langnii
C U A D R O 2. Empleo en la industria. 1981-1985, con las diferencias entre las industrias ligera y pesada. Unidad: 10.000 personas
Año Empleo
industrial
total
Empleo de la industria ligera
N ú m e r o %
Empleo en la industria pesada
Número %
1981 1982 1983 1984 1985
4.901,7 5.035,3 5.126,1 5.233,2 5.556,0
2.006,7 2.079,0 2.108.5 2.147,5 2.412,0
40,93 41,29 41,13 41,03 43,38
2.895,0 2.956,3 3.017,6 3.085,7 3.145,0
59,07 58,71 58,87 58,69 56,60
Fuente: China Statistical Yearbook, 1981-1985 (Beijing, China Slatistical Press. 1982-1986).
Las estadísticas muestran que, a lo largo de cinco años, pocos son los cambios que han tenido lugar en los coeficientes entre el número total de personas empleadas en las industrias ligera y pesada de propiedad estatal, mientras que hubo un pequeño aumento en la industria ligera y el correspondiente descenso en la industria pesada, ambos de índole m u y pequeña. Sin embargo, en la parte industrial del sector colectivo, la situación era completamente distinta (cuadro 3)
El número de los trabajadores y los cuadros en las industrias ligeras de propiedad colectiva pasó de 9.487.000 en 1981 a 11.800.000 en 1985. El porcentaje total del empleo en la industria ligera del sector colectivo pasó del 57,5 al 67,8 %.
Esta expansión contribuyó a modificar el coeficiente de empleo entre la industria ligera (incluyendo las industrias ligeras de propiedad colectiva y las que pertenecen al estado) e industria pesada (incluyendo también los dos diferentes tipos de propiedad), de m o d o que el empleo en la industria ligera cuenta con más del 40 % del empleo industrial total. Así, pues, ha comenzado un proceso mediante el cual se racionaliza la estructura del empleo en China, con lo que a su vez se racionaliza la estructura de la propia industria.
Cambios en el número de empleados del sector terciario
El segundo cambio importante en la estructura del empleo es la proporción creciente de empleados del sector terciario en relación con el número total de trabajadores y personal directivo de China. Este sector no se había desarrollado suficientemente desde 1950. En 1949. de todos los trabajadores y personal directivo de las empresas de propiedad social, sólo el 15,7 % estaba empleado en las ramas de comercio, abastecimiento de alimentos y servicios. Incluso si se agrega a ese personal el de transportes y comunicaciones, servicios públicos, ciencia y cultura, educación, organizaciones de masas, etc., el porcentaje total ascendía únicamente a 38 %. M á s tarde, debido a diferentes razones, disminuyó paulatinamente el número de empleados en las ramas de comercio, abastecimiento de alimentos y servicios y su proporción dentro del número total de empleados pasó a ser del 14 % en los años 60 y al 12,5 % en 1975. C o m o luego se prestó mayor atención a su desarrollo, la proporción del empleo en esas ram a s aumentó al 13,6 % en 1981 y al 13,8 % en 1982, índices éstos que seguían siendo inferiores a
C U A D R O 3. Empleo industrial, 1981-1986, comparación de las industrias ligera y pesada y de los sectores de propiedad estatal y colectiva. Unidad: 10.000 personas
Año
1981 1982 1983 1984 1985
Empleo industrial total
Estatal
3.406,7 3.502,7 3.552,6 3.592,0 3.815,0
Colectivo
1.495,0 1.532,6 1.573,5 1.641,2 1.741,0
Estatal
1.058,0 1.117,6 1.140,4 1.137,7 1.232,0
Industria ligera
% 31,0 31,9 32,9 31,7 32,2
Colectivo
948,7 961,4 968,1
1.009,8 1.180,0
% 57,5 62,7 62,0 61,5 67,8
Estatal
2.348,7 2.335,1 2.412,2 2.454,3 2.583,0
Industria pesada
% 69,0 68,0 67,8 68,3 67,7
Colectivo
566,3 571,2 605,4 631,4 562,0
%
36,6 37,3 38,0 38,4 32,3
Fuente: La misma que para el cuadro 2. Las cifras correspondientes a 1985 están calculadas basándose en datos publicados por la Oficina de Estadística.
Desempleo entre la juventud china 307
C U A D R O 4. Aumen to del índice de empleo en el scetor terciario. Uridad: 10.000 personas
Empleo en el sector terciario
A ñ o Total de Total de Incremento anual Total de empleados empleados en relación con empleados
el año anterior "•<> %
1980 10.444 4.094.9 - 39.2 1.981 10.940 4.353,2 6.31 39.7 1982 11.287 4.555.5 4.65 40.36 1983 11.515 4.731.3 3.86 41.0 1984 11.890 5.199.3 9.89 43.73 1_985 I 1.296 5.293.9 K82 43.05
Fuentes: Citrus calculadas según los dalos del China Sniiisüial ) carhot'k. /"AS'.V
los de los años 5 0 . Para atender a las necesidades del e m p l e ó s e procuró luego impulsarei comercio, el abastecimiento y los servicios. Se abrieron sobre todo canales para la iniciativa colectiva e individual; a u m e n t ó con bastante rapidez el n ú m e r o de personas que estableció sus propios negocios colectiva o indiv idualmente. con lo q u e siguió aumentando cada año la proporción del empleo en el sector terciario. Lo anterior se refiere únicamente a las personas empleadas en el comercio, el abastecimiento de alimentos v los servicios. Si adoptamos una visión m á s general e incluimos ram a s c o m o transportes y comunicaciones, servicios públicos, ciencia y cultura, educación, bienestar social, organizaciones de masa v banca, para nombrar únicamente los principales campos de nuestra investigación, se ve claramente que el porcentaje de empleo en el sector terciario ha venido aumentando constantemente así: 39.2 % en 1980; 39.7 %en 1982; 43.73 %en 1984; v 43.05 % en 1985 (cuadro 4).
La Compañía de trabajo-servicios Una nueva forma de organización social para el empleo de los jóvenes
Creada a comienzos de los años 80. la Compañía de trabajo-servicios ha desempeñado un importante papel en la formación profesional y el e m pleo de los jóvenes.
T o d o empezó en 1 978 en el municipio de J i lin situado en el noreste del país, año en el que. bajo los auspicios de las autoridades de la ciudad, se creó una Compañía municipal de trabajo-servicios con tres compañías de la circunscripción y unos 30 centros vecinales de servicios. Fueron inmediatas las repercusiones en el empleo: de los 42.000 jóvenes que encontraron trabajo en 1979
en esa ciudad, cerca del 30 "o lo obtuv o a trav és deesa compañía.
Otras provincias v ciudades siguieron ese ejemplo. En 1979 se habían creado 831 compañías de trabajo-serv icios, cifra que en 1 980 pasó a 1.200. LT Ministerio de Trabajo estudió la modalidad y decidió extender esa nuev a forma de organizar el empleo de los jóvenes. Hasta I 985 se habían creado en el país m a s de 38.000 compañías de diferente nivel v diversa indole, lo que constituía una red más o menos generalizada para la canalización v el ajuste del trabajo de utilidad social. Jerarquizándolas por orden descendente desde compañías de trabajo-servicios de provincia, región, municipio, condado e incluso barrio, v analizándolas en un plano horizontal c o m o compañías, centros de servicios v grupos de vanas e m presas e instituciones, se han convenido en una red. Según las estadísticas de 1985. el número de personas que recibió formación profesional o consiguió trabajo a través de esa red supero los ocho millones.
Empleo de los jóvenes
La función principal de las compañías es facilitar empleo a los jóvenes. En sus archivos se acopian datos sobre las personas que buscan empleo (edad. sevo. nivel de educación, especialidad, expectativas, etc.): se hacen previsiones sobre la oferta de trabajo social en el futuro inmediato. Por otra parte, se investigan, evalúan v predicen las diferentes solicitudes de trabajo. 1 ornando com o base esa información, se formulan recomendaciones a las empresas c instituciones que buscan trabajadores v personal directivo, que contratarán mediante un proceso de selección dirigido por los mismos patronos.
308 Feng Langnii
C U A D R O 5. Número y porcentaje de empleos obtenidos a través de las compañías de trabajo-servicios en 1981-1984. Unidad: 10.000 personas
Número de Año empleos
Al m i s m o tiempo, las compañías de trabajo-servicios, crean sus propias empresas que e m plean a jóvenes en las ramas de producción y servicios. Las empresas creadas en esa forma, de diferente clase \ tamaño, han creado millares de puestos para jóvenes y les han dado la posibilidad de dejar de ser consumidores para convertirse en productores, con lo que se ha generado una gran cantidad de riqueza social. Según las estadísticas, hasta finales de 1984 esas compañías habían fundado m á s de 210.000 empresas de producción, suministros, comercialización v servicios, que empleaban a 5.570.000 personas > tenían un movimiento total de transacciones de 25.700 millones de vuanes. El estado se benefició igualmente de una contribución de más de 1.070 millones de vuanes de impuestos.
En el período 1981-19X4 puede discernirse una tendencia ascendente tanto en el numero de empleos obtenidos por conducto de las compañías, c o m o en el porcentaje total de personas que encontraron puesto en este m i s m o período (cuadro 5).
Formación profesional
Esta es otra labor importante. En términos generales se ha encontrado entre los jóvenes desempleados una falta de formación profesional, lo que constituye un nuevo aspecto del problema del desempleo en China. C o m o los ¡óv enes han recibido una educación general en la escuela media, pero muv poca formación profesional, les es difícil encontrar empleo, o de lograrlo adaptarse a sus exigencias. A fin de facilitarles un puesto en el m u n do del trabajo, el Estado obligo a las empresas a contratarlos, independientemente de su idoneidad. Se llegó incluso a asignar una cuota a cada fábrica. Con ello se creo una situación embara/o-sa va que durante cierto tiempo «trabajaban los trabajadores avezados, mientras que los jóvenes
Empleos obtenidos Porcentaje en relación a través de las compañías con el número total
de empleos
U L" J" simplemente observaban», lo que se tradujo en e e m -
una disminución de la productividad. Para resol-v ser-' ,. ver el problema, se multiplicaron los cursos de
de di- . K, K . formación en las empresas: «primero empleo, luc
res de . .,. , , go formación». Si bien en esa forma se logró m u -íhdad , , , , .
cho. surgieron otros problemas va que empleo sig-rse en . _ . '
niticaba «bol de arroz de hierro». 1 g r a n n i l . i
Paralelamente, eran pocos los jóvenes que sucas. , , J
querían organizarse v establecer sus propias e m -n f u n - , . • ' . • • . ,
presas, colectiva o individualmente, aunque se ccion. . , ,- , ,
sentían frustrados por falta de conocimientos teo-. . q u e . , , _ > • • , - •
ricos v prácticos de los distintos oficios A muchos in un , , , ,
solo les quedaba c o m o alternativa esperar, de m o ld mi- , .
do pasivo, a ser contratados. I m e n - . . . . . . . .
Eue asi ev idente c o m o las instituciones educa-I Iones , , , j ,
uvas de enseñanza media se desconectaban de la sociedad, sin conseguir satisfacer sus necesidades,
rnirse , . . , , va que no brindaban suficiente formación prote-
:ro de ' . . _. , , , , sional. Dada esta situación, desde comienzos de
) m P a " i - on i u- i- l los anos 80. el gobierno empezó a relormar la es-
ís que . . . , . _ tructura del sistema nacional de educación. Se
(cua-crearon nuevas escuelas profesionales, mientras que otras de nivel medio general se transformaron en profesionales con el fin de lograr una proporción equilibrada entre esas dos ciases de instituciones de enseñanza secundaria. Parece que Suz-hou. una ciudad de la provincia de Jiangsu. ha
gene- tenido un éxito relativo en este c a m p o , esem- Sin embargo, la reforma es una medida a largo loque plazo. L'na solución m á s rápida a los problemas leí de- de los jóvenes es una formación breve. El princi-:ibido pío aplicado a los egresados de la escuela media
pero os: «primero, formación: luego, empleo». La ;il en- Compañía de Trabajo-Serv icios se conv irtió en la is exi- base mas importante del programa. A finales del m u n - primer semestre de 1985 se habían creado 778 esas a centros de formación profesional. La mavoria de ionei- 'os millones de alumnos que siguieron los distin-i cada tos cursos - m a s de 43 .400- encontraron un e m -ira/o- pico que correspondía a su preparación. La C o m an los pañía coloco a la minoría que no había eneontra-venes do empleo en una de las muchas empresas de
1981 820 127 15.4% 1982 665 274 41.2% 1983 628.3 394 62.7% 1_984 721.5 557 77.2 %
Fuenie. I Slum Introduction lo lhe Luhow-Scnuc Company, distribuido por la Compañía en su lena de Beijing. 1985
Desempleo entre la juventud china 309
producción o servicios, o bien recomendaba a los jóvenes para empleos temporales en otras unidades hasta que encontraran el puesto que les convenía. La Compañía, al contar con sus propias e m presas, está en condiciones de manejar la situación en esa forma.
Puede decirse que la formación impartida por la Compañía abarca todos los aspectos, por lo que a contenido se refiere: todos los conocimientos teóricos y prácticos relacionados con la producción social y la vida cotidiana. Desde luego, las primeras series de cursos organizados se referían a industrias de servicios, reparaciones y artesanías. Al partir de la realidad, el contenido de cada uno de esos cursos se diseñó para atender las exigencias de la comunidad local, lo que explica su rápida expansión. Asimismo, dejando de lado consideraciones de tipo puramente formal, la duración de los cursos podía ser de tres o seis meses, o bien de un año. según los conocimientos teóricos v prácticos que era preciso impartir.
En un principio, los cursos de formación de la Compañía se organizaron parcialmente c o m o trabajo > parcialmente c o m o estudio propiamente dicho, lográndose así unos buenos resultados, sin demasiado gasto público. La práctica adoptada era la siguiente: la matrícula estaba abierta a todos: los cursillistas pagaban los derechos, pero recibían el sueldo correspondiente a su trabajo: no se daba ninguna garantía de empleo o de grado, aunque la Compañía formulaba las recomendaciones del caso > el patrono hacía la selección según las calificaciones del candidato: los cursillistas estaban facultados para hacer su propia elección. Al mantener el principio de la «doble elección» (es decir: el patrono elegía a los trabajadores v el cursillista seleccionaba el trabajo), se facilitó a los jóvenes no sólo la oportunidad de poner en juego sus capacidades de la mejor manera posible, sino que se contribuyó también a la reforma del sistema de gestión de la m a n o de obra.
Además de los nuev os graduados de la escuela media, la Compañía se ocupó también de los trabajadores > del personal directivo que había perdido su trabajo como consecuencia de la modernización de las empresas. La Compañía los recom e n d a b a o les encontraba empleo en otra empresa o en una de las industrias propiedad de la Compañía. \ otros se les asignaba un trabajo temporal o recibían una nueva formación, y se recomendaban o colocaban cuando se presentaba la ocasión. La Compañía desempeñaba el papel de
una bolsa de trabajo. Se puede prever que, al continuarse el proceso de modernización del país y adoptarse nuevas tecnologías sofisticadas, la Compañía de Trabajo-Servicios desempeñará, com o bolsa de trabajo, una función cada vez más importante para encontrar un trabajo a personas en su mayoría jóvenes, o bien adaptarlo a su capacidad.
Perspectivas para la segunda mitad de la década de los ochenta
Durante el sexto quinquenio ( 198 1-1985), China logró un avance considerable al encontrar empleo a 36.48 millones de personas. (jCuáles son las perspectivas para el lustro. I 986-1 990?
Según las previsiones del Ministerio de Trabajo, el panorama general de la oferta de m a n o de obra será el siguiente: en primer lugar, buscarán trabajo unos 30 millones de personas, es decir, un promedio de seis millones por año, en su mayoría jóvenes de la ciudad. En segundo lugar, para responder a las presiones creadas por el desarrollo de la economía socialista, las empresas urbanas deberán modernizar su funcionamiento, con lo que se prevé que antes de 1990 deberán redistribuirse de I 0 a 12 millones de personas, c o m o consecuencia de la disminución de los puestos de trabajo. Por otra parte, debido al crecimiento constante de la productividad agrícola, en las zonas rurales se presentará un exceso de m a n o de obra de más"de 100 millones de personas. Muchos de esos jóvenes se verán entonces obligados a abandonar el campo y buscar empleo en aldeas y ciudades. C o m o consecuencia, entre 1986-1990 seguirá existiendo el desempleo de jóvenes en las ciudades.
Por otra parte, se crearán otras buenas oportunidades de resolver ese problema durante el séptim o quinquenio. A d e m á s de la experiencia y de determinadas facilidades con que ya cuenta el país, cabe mencionar los dos puntos siguientes. En primer lugar, al avanzar el proceso de reestructuración económica, en muchas instituciones se producirán cambios que influirán necesariamente en el empleo. Esto afectará a las empresas de transporte y de distribución, finanzas y banca, crédito, impuestos, sistema de precios, etc.; la estructura de los distintos sectores de la economía nacional será más racional: los reajustes de política permitirán la ampliación del sector terciario. En su plan, el gobierno ha decidido incrementar la inversión en campos importantes y en infraes-
310 Feng Langrui
tructuras básicas del sector terciario. Todo esto mejorará sin duda alguna la situación del empleo. En segundo lugar, durante el séptimo quinquenio, seguirá siendo elevado el índice de crecimiento de la economía nacional. Si se alcanzan los índices de crecimiento medio anual previstos en el plan, a saber, valor total de la producción de la agricultura y la industria: 6,7 %; de la industria: 7,5 %: de la producción nacional: 7.5 %, se habrá sentado una base sólida para el empleo en este período.
Conclusión
El desempleo de los jóvenes ha sido una realidad en China. El problema se agudizó debido a las políticas inadecuadas adoptadas durante la «Revolución cultural», es decir, la movilización de una gran cantidad de jóvenes hacia el campo y. al mism o tiempo, la contratación de una vasta población de aldeanos para trabajar en zonas urbanas.
Ulteriormente, gracias al avance paulatino de la reestructuración y la modernización económica, se ha logrado equilibrar mejor el desarrollo de la economía nacional, así como la estructura de la industria. Tanto la industria ligera c o m o el sector terciario se están ampliando m á s rápidamente, con lo que ha disminuido en gran medida el desempleo de los jóvenes. N o obstante, sería utópico creer que este problema puede resolverse en China en un período de diez o quince años.
Hoy por hoy. se puede prever una tendencia paulatina al mejoramiento del empleo de los jóvenes, paralelamente a un crecimiento continuo y constante de la economía nacional, el éxito de la política de reestructuración económica, la apertura del país, la reforma del sistema de gestión de la m a n o de obra, la continua labor del Ministerio de Trabajo y. sobre todo, la iniciativa de los jóvenes.
Traducido del inglés
Notas
I. LI número de desempleados en las zonas urbanas de China \ anabá en 1979 entre 1 1 > 20 millones, según los diversos cálculos. En esle artículo figura la cifra de 1 5.38 millones, tomada de una conferencia dictada por Hua
^ ingchung. Director de la Oficina de formación v Empico. Ministerio de Trabaio v Personal, en un curso de formación para el personal directivo de distintas unidades económicas de la Compañía de Trabajo-Sen icios.
2. En lo sucesivo, el término de «empresa colectiva» se refiere a los dos tipos de colectivos definidos en los párrafos 6 v 7 del capitulo: «Situación laboral de la juventud en los ochenta. Nuev os enfoques».
Proyectos de desarrollo y las ciencias sociales: un ejemplo boliviano
Vito S. Minaudo
Introducción
Entre 1978 y 1980 se realizó en Bolivia un proyecto de desarrollo internacional a pequeña escala1, cuyo objeto era crear una situación experimental, con la esperanza de extraer de ella un conjunto de conceptos, enunciados teóricos y datos concretos que permitieran orientar pragmáticamente2 el desarrollo.
Esta neta finalidad científica y la organización de una «investigación orientada»' confieren a este proyecto un carácter ejemplar. Tal es la razón de que se lo analice aquí, con el fin de formular indicaciones concretas que sitúen en su debido lugar los adelantos de las ciencias sociales, y m á s precisamente la teoría de la «intervención en función de las necesidades»4. Ello significa que este proyecto se considera c o m o un ejemplo cuye «forma» se encuentra también en otros proyectos de desarrollo.
El carácter experimental se justificaba por la voluntad de las autoridades políticas y administrativas de extender ulteriormente a toda Bolivia las operaciones de desarrollo, gracias a la intervención de agentes capacitados y conocedores del medio rural andino.
Así, este «proyecto piloto» se convirtió en un prototipo de la «investigación orientada», en la medida en que existe «una relación intencional entre las necesidades y la investigación, ya que ésta debe emprenderse con el fin de aportar una
respuesta relativamente apropiada al problema planteado»5.
El proyecto piloto consistía en capacitar a cinco asesores rurales encargados de trabajar en el terreno, en estrecha colaboración con los pequeños productores campesinos. Estos campesinos eran indios quechuas del altiplano andino, cuyas comunidades se agrupan en la provincia de Chu-quisaca, en pequeñas aldeas donde la producción se limita casi exclusivamente a la patata. Los pri
meros organizadores del proyecto piloto consideraron que estas características eran interesantes en la medida en que el medio experimental guardaba escasa relación con otros contextos, com o el de una gran ciudad, por ejemplo. Aunque aisladas, las comunidades quechuas de Bolivia no carecen de relaciones sociales con otros grupos. El m á s importante de éstos es, al parecer, el de los camionews, mestizos conductores de camiones
que operan c o m o intermediarios y transportistas entre los indios y los comerciantes mayoristas de patatas. En el plan de la operación6, se estimaba que el grupo de camioneros mestizos constituía una de las numerosas causas de la dependencia económica del indio y de la extrema precariedad de su condición material. Así, conceder al indio productor de patatas el control de la venta de su cosecha suponía hacerle tomar conciencia de su situación de explotación y enseñarle los principios elementales de gestión en su calidad de campesino productor. Fueron éstos los argumentos
Vito S. Minaudo, antes profesor de la Universidad de Quebec, y en la actualidad profesor visitante de la Universidad René Descartes, Sorbona. 12, rue Cujas. 75230 Paris Cedex 05. Francia.
RICS 116/Jun. 1988
312 I Ho S. .Minando
que determinaron la decisión de las distintas entidades institucionales de participar en un proyecto de «investigación orientada».
En este provecto piloto era imprescindible recurrirá una actividad mult ¡disciplinaria de carácter pragmático. Se pidió explicitamente a los expertos investigadores que. al término del proyecto, los responsables del Organismo Canadiense de Desarrollo Internacional ( C I D A ) . de la Universidad Laval de Quebec ( P E C A N A ) y del Ministerio de Agricultura de Bolivia ( IBTA) pudieran basarse en recomendaciones que respondieran a «una solución y una política que no sólo correspondieran a necesidades determinadas (presentes y futuras), sino también que tuvieran las mayores posibilidades de ser puestas en práctica»". E n otras palabras, el proyecto piloto debía sentar las bases para integrara los indios en los circuitos económicos previstos por las instituciones políticas y, de esta manera , mejorar sus condiciones de vida. Estas ideas figuran en los estudios de viabilidad efectuados en el terreno por un economista y por administradores del I B T A .
La estructura teórica
E n la elaboración del proyecto piloto se tuvieron en cuenta tres conceptos operacionales: la c o m u nicación, que es un proceso de intercambio; la capacitación, que es un proceso creador de cambio, y la transferencia de tecnologías, que es un proceso global en que se establecen relaciones entre la comunicación v la capacitación mediatizadas por objetos en sentido lato.
La transferencia de tecnologías. L a expresión «transferencia de tecnologías», en sentido a m plio, abarca cuatro niveles totalmente indisocia-bles. a) la instrumentación técnica, que es un objeto
concreto o un conjunto de objetos, simples y complejos, tales c o m o una reja metálica de arado , un centro de cálculo o un m é t o d o de contabilidad para pequeñas cooperativas;
b) los conocimientos prácticos relativos a la explotación racional, integral y económica de la instrumentación técnica;
c) los conocimientos teóricos que sustentan la instrumentación y los conocimientos prácticos, es decir, el sentido que adquiere el objeto en cuestión respecto del m u n d o técnico actual. U n a reja de arado de tal o cual tipo se inserta en un conjunto material y técnico determinado, diná
mico, técnicamente preciso y con una ubicación específica en el tiempo;
d)la dimensión cultural que la instrumentación, los conocimientos prácticos y el saber teórico ponen en tela de juicio. U n objeto no se s u m a a un conjunto de objetos constituyendo el entorno material de un grupo h u m a n o sin que ese objeto adquiera un sentido particular en el contexto de la cultura receptora. Estos niveles no constituyen categorías c o m
parables entre sí. pero tienen una v inculación dialéctica. Ello significa que la acción resultante tom a en cuenta, expresa y realiza dicha dialéctica. Este tipo de proceso puede, en consecuencia, dar lugar a un auténtico desarrollo endógeno*.
La estructura pedagógica
La planificación de la investigación se ha efectuado en tres etapas. Se inició en Montreal, donde se definieron las finalidades y los principios de la «investigación orientada». Después, en el terreno, los contenidos y la organización de las actividades de capacitación fueron objeto de prolongadas discusiones. Por último, se elaboró un «perfil ideal» de asesor en materia de capacitación.
Las finalidades y los principios de la «investigación orientada»
El método adoptado debía conducir a una situación en la cual el futuro asesor rural interviniese libremente y asumiera los obstáculos concretos, psicológicos, intelectuales v afectivos que suscita toda transformación social. Se desechó el proceso lineal habitual propio de las prácticas pedagógicas -el programa de tipo «bancai ¡o»- en beneficio de un proceso que se ilustra mediante el siguiente esquema:
Conocimientos / \ Implicación / \ personal
Actividades (praxis)
Medio en que se realiza la acción social
Provéelos de desarrollo y las ciencias sociales: un ejemplo boliviano 313
El elemento «conocimientos» se refiere a la adquisición de los conocimientos prácticos y del saber teórico.
Por «implicación personal» se entienden todas las actividades centradas en el individuo receptor de la capacitación, que lo colocan en situación de crítica, de conciencia, de reflexión sobre su acción, de distanciamiento respecto de sí mism o , su función, su situación, su medio y su saber. Esta faceta de la capacitación no existe en los proyectos que aspiran a ser neutros y ajenos a las viviendas emocionales del sujeto y a su lucidez respecto de las incoherencias de su medio. Abarca el cuarto nivel, la dimensión cultural, en la medida en que se articula y se inserta en todo acto h u m a no, es decir, dotado de un sentido explícito o implícito.
C o n la expresión «medio en que se realiza la acción social» se designan todas las actividades encaminadas a establecer un contacto con el m e dio de trabajo (lugar donde se produce el cambio), a fin de extraer de él informaciones, sentimientos, ideas, de abordarlo en términos de análisis y de reflexión y de detectar sus causas profundas, los vínculos reales de causalidad, las estructuras de la organización social y las dimensiones simbólicas, imaginarias \ materiales del subdesarrollo.
La noción de «perfil ideal» Ea definición de un «perfil ideal» plantea ciertas dificultades. En efecto, uno de los problemas esenciales de los proyectos de desarrollo reside en la relación entre la acción y la conciencia crítica que el equipo de expertos proyecta sobre su función y que se transmite a las personas que reciben la capacitación. Se trata de un proceso técnico, mediante el cual se elabora una conciencia crítica que induce a una praxis que se anticipa al futuro. En este contexto, el comportamiento innovador, la acción de transformación, es un acto de gestión controlado, en el que la incertidumbre se convierte en un riesgo identificado''. El «perfil ideal» sigue siendo una proyección dinámica que sirve de soporte a la conciencia crítica y a la acción. Este concepto se inspira en el de «tipo ideal» de M a x Weber1". El perfil ideal adoptado es el siguiente: al Aptitudes técnicas. El asesor rural capacitado
deberá poseer conocimientos prácticos relativos a:
-las herramientas específicas del medio rural andino (tracción animal para las labranzas, vehículo apto para todo terreno, etc.); -los instrumentos de gestión rural (administra
ción de pequeñas unidades de producción, contabilidad por partida doble, etc.); -los medios de comunicación (medios audiovisuales simples, etc.).
h) Conocimientos tecnológicos. El asesor rural capacitado deberá conocer las líneas de fuerza y las problemáticas referentes a: -los conocimientos relativos a las herramientas rurales de que dispone el m u n d o moderno y el ámbito denominado de las «tecnologías apropiadas»;
-los aspectos elementales de la economía política y de la comercialización.
cj Conciencia critica. El asesor rural capacitado deberá entregarse a un proceso de toma de conciencia y de elucidación de la posición del agente de cambio frente a: -sí m i s m o , sus motivaciones, su propia alienación; -su propio proceso de capacitación, en su m e dio inmediato de trabajo, y de inserción social morfodinámica; -su papel de ciudadano en calidad de agente de cambio ante las instituciones, discursos, mitos y proyectos sociales para el futuro.
La estrategia de formación En relación con las tres facetas, todas las actividades de capacitación convergen hacia «temas». U n tema es un fragmento de la realidad que comprende un núcleo teórico (por ejemplo, la ley de la oferta y la demanda) , la elaboración de un instrumento de acopio (por ejemplo, una encuesta para captar las manifestaciones de esa ley) y un período de discusión en grupo sobre la resonancia personal del tema en cuestión.
Abordar un tema concreto y examinarlo desde todos sus puntos de vista no constituye una idea nueva en pedagogía. Numerosos autores han aportado testimonios que ilustran la riqueza de la capacitación en espiral en torno a un tema (la imprenta de Freinct. el lenguaje total de F. Gutiérrez, etc.). La fuente de inspiración del proyecto piloto se encuentra en las prácticas de alfabetización de Paulo Freire1 '.
La aplicación concreta
La implicación personal del sujeto en curso de capacitación
Los elementos de un proceso de capacitación deben introducirse de m o d o que cada uno remita
314 Vito S. Minaudo
constantemente a otro, en una recíproca relación de dinamismo e integración. El sujeto en curso de capacitación debe situarse, integrarse, reajustarse en una posición de equilibrio morfodinámico perpetuo respecto de sí mismo, de los demás y del m u n d o . Con este fin, se ha utilizado un método que se había experimentado en el marco de dos proyectos de la Unesco y en la Universidad de California, en Berkeley12. Según ese método, se comienza por una actividad soldada a las otras dos facetas del esquema precitado. Es dicha actividad la que proporciona los temas de reflexión.
Concretamente, este método combina la utilización de un sistema de vídeo ligero y el análisis de grupo. El procedimiento es sencillo. El futuro agente del cambio se graba a sí m i s m o solo y en privado, durante un breve período (cinco minutos c o m o máximo), luego se mira y, por último, borra su grabación, sea mediante un pequeño dispositivo electromagnético, sea volviendo a colocar la cinta en el punto de partida para la grabación del colega siguiente. U n a vez que los cinco asesores han realizado este ejercicio, siempre en privado, se reúnen durante unas dos horas con el asesor técnico principal para proceder a un análisis. La reunión se celebra según los principios de la no directividad. Los participantes pueden tomar notas personales > estrictamente privadas en una ficha de visualización elaborada previamente por el propio grupo. El conjunto de esas fichas constituye para cada uno de ellos una reseña privada de lo que sucede día a día.
La mayoría de las reuniones se celebraron en la sede del proyecto, en Sucre. Pero esta diferencia de lugar de grabación y de reunión no tiene importancia: el espacio de sombra bajo un árbol desempeña el mismo papel que el espacio de una oficina. En total, se realizaron unas sesenta reuniones, antes de que el grupo decidiera poner término a esta actividad v solicitara un encuentro
para comparar textos no identificados en que se expresaban las opiniones de cada uno de los participantes. Esta encuesta anónima les hizo tomar conciencia de una trayectoria personal, ilustrada por el anterior esquema, que debe leerse en el sentido de las agujas de un reloj.
Todos los futuros asesores recalcaron la aparición, para cada uno de ellos, de relaciones y vínculos entre los siete puntos definidos en el esquema. Surgió una nueva percepción, no de los contenidos de cada elemento, sino m á s bien del aspecto sintético global. En realidad, la integración sintética de los distintos fenómenos percibidos o elaborados en temas durante las reuniones se establece a partir de un elemento, que trasciende al fenómeno en sí. Este elemento es la toma de conciencia del carácter ideológico que tiñe la percepción de los fenómenos y su comprensión.
Esta adquisición de conciencia es incomunicable, pues es subjetiva, pero resulta de un retorno sobre sí mismo, necesario para la percepción del m u n d o .
La adquisición de conocimientos. Estas actividades consisten en cursos tradicionales reunidos en dos grandes grupos de actividades.
a) La microeconomia rural. En este primer grupo, las nociones se estructuran en torno a la mi croeconomia rural, tal c o m o queda ilustrado en el siguiente esquema:
Contabilidad Economía política
El poder M i persona
Sesiones de implicación personal
El campesino
M i familia Mis amigos
Mis colegas
Las instituciones Mi función profesional
Administración Comercialización
Estos cursos tuvieron un carácter de «herramientas de trabajo para el terreno», más que una configuración formal y teórica.
b) La comunicación humana se entiende c o m o lugar de expresión de la cultura y de sus relaciones íntimas con el medio rural andino. El siguiente esquema ilustra este grupo:
Provéelos tic desarrolle y las ciencias sacíales- un ejemplo boliviano 315
Metodología de Medios la investigación audiovisuales
Comunicación humana
Antropología
La observación del medio.
Hste lipo de actividades no se abordó c o m o un conjunto de cursillos destinados a aplicar en el terreno los conocimientos teóricos adquiridos. Las actividades de observación debían permitir a los asesores tomar notas, extraer y colegir temas a partir del medio. Estos temas, y sólo ellos, constituyeron la materia viva que debía tratarse en las actividades vinculadas a los «conocimientos» y la «implicación personal». La serie de hechos observados en las aldeas, los mercados y los campos debía facilitar el descubrimiento de datos más conceptuales. Estos últimos fueron a su vez reinterpretados en función de la experiencia, clarificada conceptualmente o vivida subjetivamente.
El análisis crítico
Este pequeño proyecto presenta sus aporias, sus paradojas y sus ambigüedades.
Su valor ejemplar reside en poner de manifiesto una contradicción que gira en torno a dos hechos a m e n u d o presentes en numerosos proyectos:
a) el hecho de expresar un discurso de alcance económico a partir de la comprobación de necesidades detectadas por especialistas exógenos;
h) el hecho de concebir la capacitación con una finalidad de desarrollo endógeno.
En el proyecto piloto, los especialistas en ciencias sociales se encerraron en el espacio restringido de la capacitación de cinco pequeños funcionarios, sabiendo perfectamente que la sociedad quechua no iba a pasar de un día para otro del intercambio simbólico entre camioneros y campesinos al intercambio comercial al que aspiraban una universidad canadiense y el Ministerio de Agricultura. En cuanto a los cinco asesores, en caso de que su capacitación fuera realmente un éxito, era evidente que iban a buscar otra ocupación
que la de «asesores» de campesinos quechuas, o sea convertirse en funcionarios del Instituto Boliviano de Tecnología Agropecuaria (IBTA), c o m o deseaba el Ministerio de Agricultura de Bolivia.
La reducción de una concepción social en psicologismo
En el plan de operaciones se considera que el trueque de la cosecha de patatas a cambio de algunos productos que trae el camionero (hojas de coca, harina, alcohol, azúcar, etc.) no favorece al campesino indio. Esta posición se presenta c o m o una evidencia, y en el proyecto piloto se sustenta la ilusión de que la transformación de esta situación es posible si se aumenta la producción de patatas y se enseñan al indio los rudimentos de la gestión económica1 '. Se observa aquí una confusión desde el punto de v ista de la ciencia económica en la medida en que el trueque forma parte de un sistem a de intercambio simbólico y no de un estadio primitivo, anterior al intercambio comercial capitalista, así c o m o un reduccionismo sociológico en el plano de las relaciones reales y de los vínculos sociales. En efecto, el camionero sólo es reconocido en su función económica y en su situación de mestizo, es decir, c o m o sujeto ajeno al grupo quechua. La atribución de este estatus de extranjero deslegitimiza tanto la función c o m o la intervención del camionero en la familia nuclear india, en la que éste bautiza a los niños y desempeña el papel altamente simbólico de padrino. La relación entre el indio y el camionero pierde su carácter subjetivo, ya que se considera estrictamente en el plano funcional, en el que intervienen parámetros maleables, reproducibles.
D e este m o d o surge una inferencia sospechosa: una mejor producción y un mayor conocimiento administrativo por parte del indio darían lugar a que las relaciones con el camionero fueran menos opresoras y mejorarían la vida material del oprimido. A este primer vínculo de causalidad artificial se añade la ilusión de que la capacitación de algunos individuos contaminaría al conjunto social y lo conduciría rápidamente hacia cambios que sólo pueden ser las etapas de un progreso indiscutible.
Esta versión superficial y psicologista del historicismo explica la modificación de las reglas y las costumbres sociales, las leyes y las instituciones mediante la educación de algunos individuos y, específicamente, gracias al conocimiento administrativo de los circuitos económicos practicados en los países ricos.
316 Vito S. Minando
El sociologismo propio de los agentes exógenos
La transformación de la estructura social quechua
no se vislumbra a priori. Ahora bien, este proyec
to piloto se fundaba en la convicción de que era
posible prever el cambio con una precisión cientí
fica. Ello implica una actitud moral, reforzada por
la certeza de que la previsión del cambio social
permite también administrarlo. Así, los expertos
exógenos se apropian la función de decidir lo que
es bueno y lo que no lo es. Es una forma del histo
ricismo moral14, variante pobre del positivismo,
según el cual la moralidad incumbe, a fin de cuen
tas, a quienes detentan el saber y el poder. Los
expertos, debido a sus conocimientos autentifica
dos por los estudios universitarios, son percibi
dos, y se perciben a si mismos, como seres que
trascienden los factores sociales e ideológicos. Es
te sociologismo, heredero de la sociología del co
nocimiento, converge con el psicologismo. En
consecuencia, tal enfoque se aleja de la historia,
queda fuera del tiempo, y los asesores en materia
de capacitación pueden encargarse de dirigir el
cambio social.
Ahora bien, esos asesores sólo harán la historia
si se despojan de su función de hombres en la so
ciedad quechua. Se insertaran en esa sociedad en
calidad de fieles embajadores de una finalidad
económica. Su acción contribuirá a trastornar el
orden social «subdcsarrollado».
Del encuentro del psicologismo con el sociolo
gismo surge un mundo quechua Moqueado, des
provisto de historia y de estructuras de futuro.
Pedagogia bancaria y multidisciplinariedad
la ordenación teórica de la conuinnación. la <</-
pacitación v la Iranslcrcncia de tecnología ha tro-
pc/ado con lo que se denomina comúnmente, en
pedagogía, un modo de pensamiento «bancário»,
en el sentido que le atribuye P. Lreire, Es posible
identificar dos puntos teóricos en que se produce
una interferencia de los conceptos y de su ordena
ción:
al id contenido de los cursos sigue percibiéndose
como un todo racionalmente coherente. Los ex
pertos quedan fijados en la convicción de que
cada contenido posee en sí mismo una ramifi
cación, una progresión lógica que no se puede
abandonar. Según esta concepción, tan difun
dida, el aprendizaje es la acumulación de cono
cimientos, elemento por elemento, del más sen
cillo al más complejo, y esta noción se opone a
la del aprendizaje basado en el proyecto del su
jeto frente a lo social.
b) La distribución de los cursos se funda en la
ecuación siguiente: un curso implica un docen
te. La comunicación interpersonal en la multi
disciplinariedad se reduce a un intercambio de
datos continuamente sometidos a la busca de
una progresión que va de lo más sencillo a lo
más complejo. La constante presión que ejerce
cada experto para definir un territorio especifi
co bloquea la apertura hacia un contexto teóri
co más amplio.
El obstáculo de la visión bancaria interrumpe
la comunicación interpersonal entre el experto y
el asesor en curso de capacitación, en tanto que el
de la territorialidad de las especialidades se erige
entre los propios expertos.
Propuestas para un método general
El método habitual para realizar un proyecto de
desarrollo consiste en elaborar una descripción
global, realizar un estudio de viabilidad, encon-
tiai llnanciamiento y planificar el calendario > la
contratación de los expertos. A continuación de
este proceso. v sólo entonces, los expertos definen
con mayor precisión los métodos teóricos y prag
máticos, y luego emprenden la acción en el terre
no, fsa ha sido la trayectoria del provecto piloto
que se analiza en el presente artículo.
Ahora bien, este tipo de proceso parece hacer
peligrar gravemente las estrategias de transforma
ción social endógena y. además, no se ajusta a los
objetivos mínimos de una investigación cientí
fica.
El método general que se propone aquí se fun
da en el siguiente postulado: lodo proyecto de de
sarrollo o de intervención social debe sustentarse
en un provecto piloto de investigación minuciosa
mente estructurado, con una elaboración teórica v
un análisis de sus consecuencias, cuyas etapas se
rán las que a continuación se exponen.
El método de la implicación personal
En la primera etapa se procurará explicar los obje
tivos generales del proyecto de desarrollo que de
sean promover las instancias políticas. Para ello,
resulta sumamente útil el método que conduce a
la toma de conciencia. Al tiempo que prosigue el
Proyectos de desarrollo y las ciencias sociales: un ejemplo boliviano 317
trabajo destinado a organizar la investigación previa, el equipo encuentra en la aplicación de este método la oportunidad de ir afianzando la dinámica interna del grupo de expertos investigadores y de dilucidar la implicación personal de cada uno de ellos. Este método, utilizado en el proyecto piloto para la capacitación de los asesores, sería m á s necesario para constituir un equipo multidiscipli-nario y definir tareas, en relación con las percepciones c intenciones individuales. La contradicción entre los administradores saturados de economía liberal y los expertos obnubilados por las ciencias «liberadoras» habría estallado en forma evidente si este método se hubiera aplicado en una etapa inicial.
El estudio de las complejidades sociológicas
En la segunda etapa se efectuará en el terreno un estudio de las comunidades destinatárias de los futuros proyectos de desarrollo15. En dicho estudio se establece una distinción entre dos complejidades sociales que han de abordarse inicialmente por separado y, después, cada una de ellas en función de la otra. Se trata en primer lugar de considerar la realidad en su complejidad horizontal. Esta última abarca los medios de comunicación, las técnicas agrícolas, la producción en relación con dichas técnicas y estas últimas respecto de la estructura social (por ejemplo, el «compadrazgo» con el camionero entre los quechuas"1). A lo anterior se añaden descripciones precisas del aspecto demográfico, de las estructuras familiares en que interviene el camionero, el habitat, la religión... y, a continuación, las relaciones con las instituciones centrales, los descendientes de blancos, etc.
M á s adelante, se aborda el estudio de la complejidad vertical o histórica, pues esos grupos rurales han sido condicionados por procesos propios de la colonización, el mestizaje, las evangelizacio-nes católicas y protestantes, el alcoholismo, los grupos de edad, el analfabetismo y los grupos lingüísticos de los que hablan solamente español o de los que son bilingües.
Entre estas dos complejidades se establece una correlación, mediante la cual se clarifican mutuamente. La tarea de los expertos investigadores en el estudio de las comunidades es delicada y re
quiere un conocimiento preciso de las metodologías de las ciencias sociales.
Una ingeniería social mediante intervenciones aisladas
En la tercera etapa, el objetivo es formular una hipótesis relativa al punto preciso de la estructura social en que debe insertarse una acción limitada de transformación, a fin de quebrantar el equilibrio actual e inducir a la comunidad a hacerse cargo de sí misma de m o d o autónomo, en busca de un nuevo equilibrio. El estudio de las dos complejidades, efectuado durante la segunda etapa, permite prever mejor cuál es la intervención óptima para que el grupo comience a hacerse cargo de sí m i s m o colectivamente, con miras a un desarrollo endógeno, y verificar científicamente el alcance de dichas intervenciones limitadas y sucesivas17.
La verificación de la primera hipótesis da lugar a la elaboración de otra intervención, fundada en los resultados de la primera. Esta segunda hipótesis constituye una intensificación de la primera o un desplazamiento hacia otro segmento de la estructura social o ambas cosas. La edificación social mediante intervenciones aisladas se diferencia de la «edificación utópica» (utopian social engineering)'* que prevalece en las acciones de lucha contra el subdesarrollo. Según la «edificación utópica», las ciencias sociales son, en el mejor de los casos, una ayuda y un soporte: «los especialistas en ciencias sociales pueden contribuir no solamente a la transferencia de la tecnología y a su evaluación a posteriori, sino también a la concepción de nuevas técnicas»19. ¡Esta concepción responde a un utilitarismo tecnicista!
Las ciencias sociales, mediante aproximaciones limitadas y sucesivas, permiten descubrir y explicar «los resortes, m á s o menos ocultos, de la sociedad, determinar en cierta medida la resistencia, el peso o la fragilidad de la estructura social»20. E n términos m á s precisos, pueden invertir la actual orientación tecnicista para lograr abordar los problemas de desarrollo y de transformación social de un m o d o auténticamente endógeno, humanizado y liberador.
Traducido del francés
318 Vito S. Minaudo
Notas
1. El Proyecto deformación de asesores en materia de administración rural -IBTA- Laval fue financiado y administrado por el Organismo Canadiense de Desarrollo Internacional (CIDA) , por el Instituto Boliviano de Tecnología Agropecuaria (IBTA), dependiente del Ministerio de Agricultura de Bolivia, y por la Universidad Laval de Quebec. Este proyecto se llevó a cabo en Bolivia, en la provincia de Chuquisaca, entre 1978 y 1980. Véase A C D I / P E C A N A , Projet de formation de conseillers ruraux en Région Andine. Sucre. Bolivia. Informe de proyecto. Facultad de Ciencias Administrativas. Universidad Laval, Quebec, 150 pp. mimeografiadas, 1980.
2. Este término debe entenderse en el sentido que le dan, por ejemplo, Habermas, Watzlawick y, antes que ellos, Peirce, Charles S., «What pragmatism is», Monist, abril de 1905.
3. D e Bie. Pierre. «La recherche orientée». Tendances principales de la recherche dans les sciences sociales et humaines. M o u t o n / U N E S C O , Paris, 1970, p. 691 yss.
4. Popper, Karl. «La société ouverte et ses ennemis», L'ascendant de Platon, t omo I, Ed. du Seuil. Paris, 1979, p . 9.
5. D e Bie. Pierre, op. cit.
6. Pecana. Sous projet ¡H, projet de formation de gestionnaires ruraux, Facultad de Ciencias
Administrativas. Universidad de Laval. 40 páginas mimeografiadas, Quebec, enero de 1979.
7. Iatradis, D . «Le rôle des sciences sociales dans l'aménagement du territoire: point de vue d'un practicien». Revue international des sciences sociales. 18 (4), 1966, p. 519.
8. Aunque utilizado en contextos diferentes, el término «endógeno» tiene aquí el sentido que se le atribuye en la obra de Abdel-Malek, Anouar, H ù y n h C a o Tri, Bernard Rosier y Lê Than Khoi: Clés pour une stratégie nouvelle du développement. Les Editions Ouvr iè res /UNESCO, Paris, 1984.
9. Schon. Donald, A . Technology and Change, The New Heraclitus, A . Seymour Laurence Book, Delacorte Press, Nueva York, 1967. pp. 20-25.
10. Weber . M a x . L'éthique prolestante et l'esprit du capitalisme. Pion. Paris, 1964. p. 68 (nota).
11. Freire, Paulo. Pédagogie des opprimés, P C M Maspero, Paris. 1974.
12. Minaudo, Vito. An Effective Training Method for Agentes Involved in Social Change, Educational Media Laboratories, School of Education, University of California, Berkeley, 100 páginas mimeografiadas. 1977.
13. McGoldrick. Robert. Rapport
du Projet de formation de conseillers en administration rurale, IBTA/Laval, Universidad Laval, Quebec, mimeografiado, sin fecha, p. 24.
14. El historicismo es una doctrina social que tiene por objeto extraer de la historia leyes precisas a fin de poder predecir científicamente la evolución social. En nuestra opinión, el historicismo es la peor sofística en la reflexión y la acción contra el subdesarrollo. Véase Popper, Karl, Misère de l'hisloncisme. Pion, Paris, 1956.
15. Cf. Lefebvre, Henri. «Perspectives de la Sociologie Rurale», Cahiers Internationaux de Sociologie, vol. X I V , 1953, pp. 122-140.
16. Cf. Nutini, H u g o y Betty Bell. Ritual Kinship: the Structure and Historical Development of the Compadrazgo System in Rural Tlaxca/a, Princeton University Press, Princeton, 1980.
17. Popper, Karl. La Société ouverte..., op. cit., p. 9.
18. Ibid, p. 135.
19. Horton, Douglas, E . Spécialistes des sciences sociales et recherche agricole. Enseignement du projet de la Vallée de Mataro. Pérou. Centre de recherche pour le développement international, Ottawa. 1984, p. 10.
20. Popper, Karl. La société ouverte et ses ennemis. Hegel et Marx, tomo II, Ed. du Seuil, Paris. 1979, p. 67.
El pensamiento social, filosófico y literario en Georgia y el papel de Ilia Chavchavadze
E . G . Khintibidze, A . N . Surguladze y V . A . Minashvili
Las raíces de la historia del pensamiento filosófico, social y literario de Georgia se pierden en la noche de los tiempos. Se advierten influencias mitológicas georgianas y griegas. E n la alta Edad Media comenzó a constituirse una literatura original, que floreció en el siglo xn.
El pensamiento filosófico, social y literario en la antiguia Georgia, durante todo el período de la alta Edad Media, se desarrolló en estrecha relación con el pensamiento bizantino.
Por su situación geográfica, Georgia tuvo siempre la posibilidad de mantener vínculos culturales y politicoeconómicos tanto con Oriente c o m o con Occidente. Pero, por propio interés, la sociedad georgiana se acercó principalmente a la cultura e ideología grecobi-zantinas.
E n todo caso, la Georgia medieval se mantuvo fiel a la ideología religiosa roma-nobizantina, es decir, al cristianismo, que a partir del extremo oriental del Imperio R o m a n o , penetró en la antigua Georgia desde el siglo i hasta m e diados del siglo iv.
Las fuentes de la literatura georgiana cristiana se remontan precisamente a los centros espirituales y literarios de Siria y Palestina. Desde Siria, Palestina y Capadócia penetraron en Georgia Oriental -Iveria- tanto la idea del cristianismo c o m o las primeras obras literarias, en particular los escritos bíblicos.
A comienzos del siglo vi, lá iglesia cristiana georgiana, junto con la armenia, se opuso a la de-
E . G . Khintibidze, A . N . Surguladze y V . A . Minashvili son profesores de la Tbilisi State University, 1, Chavchavadze Avenue . 380028 Tbilisi, Georgia, U R S S .
cisión del Concilio de Calcedonia (451), que consagró el diafisismo, y se declaró a favor del m o n o -fisismo. Esta evolución fue preparada cuidadosamente por los círculos dirigentes de Persia, ya que en la lucha contra Bizâncio y Persia por el dominio de la Transcaucasia, la polémica entre Georgia y Armenia contra el diafisismo de Bizâncio redundaba en favor de Persia. Por cierto que esta orientación del Estado y de la Iglesia hizo que la vida literaria y cultural de Georgia Oriental se ale
jara de la órbita de Bizâncio y que se fortalecieran sus vínculos con Armenia. A comienzos del siglo vu, bajo Kirión, Católicos de la región de Kartli, la Georgia Oriental optó por una nueva vía religiosocultural: la iglesia kartlista se apartó del monofisismo y comenzó a profesar el diafisismo.
A causa de ello, Georgia siguió una orientación precisa en el Bizâncio diafisista, que le permitió evolucionar a la manera bizantina y unir
se a la corriente del pensamiento cristiano m u n dial. Este acercamiento a la cultura bizantina no privó a la cultura georgiana de su originalidad: desde el comienzo se produjeron rivalidades eclesiásticas y culturales entre Georgia y Bizâncio, que dieron una importancia primordial a la vida literaria y cultural en Georgia. Fue esa rivalidad la que determinó el carácter particular del desarrollo de la cultura georgiana. En los siglos vn-x comenzó a desarrollarse intensamente una literatura georgiana original, al m i s m o tiempo que florecían otros aspectos de la cultura.
RICS 116/Jun. 1988
320 E.G. Khintibidze, A.N. Surguladze, V.A. Minashvili
A finales del siglo x los georgianos fundaron un importante centro literario en la misma Grecia, en el Monte Atos. La escuela literaria georgiana del monte Atos influyó profundamente en el desarrollo de la literatura georgiana y, en términos generales, en la cultura en su conjunto; tomó una nueva orientación y sentó una sólida base para la evolución de la vida literaria y cultural. Los eruditos georgianos se convencieron paulatinamente de que la literatura bizantina era inagotable y de que la liturgia georgiana estaba m u y atrasada con respecto a la bizantina. El deseo de crear obras literarias originales se manifestó en una enorme actividad de traducción, que adquirió una importancia nacional. Gracias a la labor de Eufemio de Atos, Jorge de Atos, Efrén de Mzir, Arsénio Ikaltoeli y otros, a mediados del siglo xn se habían traducido a la lengua georgiana casi todas las obras más importantes y originales de la literatura bizantina.
Hacia el siglo xi, en la literatura y en la filosofía georgianas se plantean los mismos problemas que en la literatura y la filosofía bizantinas. En la primera mitad del siglo xi los georgianos pudieron observar directamente en la Academia de Constantinopla el desarrollo de la filosofía bizantina por vías nuevas y progresistas. Allí se recibieron justamente las obras de dos insignes representantes del pensamiento filosófico georgiano de los siglos xi y xn: Johan de Petrits y Arsénio Ikaltoeli, el primero de los cuales desarrolló en sus originales estudios filosóficos las ideas progresistas de la Academia de Constantinopla.
En el siglo xn, el progreso del pensamiento literario, así c o m o la influencia de la literatura bizantina, estuvieron condicionados en Georgia por un segundo factor, la literatura de Oriente.
El auge generalizado de la cultura árabe, que se conoce c o m o el «renacimiento musulmán», influyó sin lugar a dudas en el desarrollo del pensamiento social de Georgia. A mediados del siglo vu se establecieron los primeros contactos entre Georgia oriental y el Califato árabe. Durante varios siglos, hasta la segunda década del siglo xn, el poder en Tiflis estaba en manos del emir árabe. A pesar de que el pueblo georgiano consideraba a los árabes ante todo c o m o agresores, las estrechas relaciones políticas y económicas con el m u n d o árabe permitieron a Georgia familiarizarse con el «renacimiento musulmán».
Las culturas y la literatura georgianas también estuvieron m u y relacionadas con la literatura y la lengua persas. Los georgianos conocían bien esta
literatura, leían las obras en el idioma original y las traducían a su propio idioma.
Es evidente que influyeron también muchas otras circunstancias en el desarrollo del pensamiento literario georgiano en la baja Edad Media: los círculos georgianos progresistas que hablaban griego conocían la literatura de la Antigüedad. E n los siglos xi xn, los georgianos conocían bien los poemas de H o m e r o y las obras de Hesíodo, Hipócrates, Empédocles, Sófocles, Sócrates, Platón, Aristóteles y otros autores.
En el siglo x m alcanzó su apogeo el carácter nacional de la literatura georgiana, cuyas bases había sentado en el siglo vu la obra de Johan Saba-nisdze «El martirio de A b o Tbileli», y que m á s tarde se consolidó y desarrolló en el himno «Loa de la lengua georgiana», de Johan Zosime. Resultado inmediato de esta tendencia fue la aparición, a fines del siglo xn, de la ilamada concepción m e -siánica, según la cual Georgia era el centro del m u n d o cristiano y T a m a emperatriz de la nación georgiana, mesías y salvadora de toda la h u m a nidad.
En la frontera del siglo xi y el siglo xn surgió en Georgia una literatura cualitativamente nueva en relación con la eclesiástica, una literatura laica.
Al igual que en el pensamiento europeo de comienzos del Renacimiento, en la literatura georgiana del siglo xn se afirmaron las ideas humanistas, los valores de la vida terrenal y del m u n d o material. En primer plano se destaca al hombre con sus ideales terrenales y humanos .
Factores importantes del desarrollo de las ideas filosóficosociales europeas de la baja Edad Media fueron el racionalismo y el intelectualism o , que también se manifiestan claramente en el pensamiento georgiano del siglo xn. por ejemplo, en las obras de Johan Petritsi y Shota Rustaveli.
El racionalismo hizo interesarse a los pensadores de la baja Edad Media por la filosofía antigua, en particular por Aristóteles. Para el pensamiento filosoficoliterario georgiano del siglo xn Aristóteles era la autoridad suprema.
Así, el desarrollo del pensamiento filosóficoso-cial y literario georgiano del siglo xn sigue el mism o camino que el pensamiento cristiano de los siglos xn y xm en Europa. En Georgia, esta tendencia culmina en el poema «El caballero de la piel de tigre», resultado natural de la evolución de la literatura, la filosofía y el pensamiento social georgianos. Pero la evolución de esta línea intelectual de Georgia quedó interrumpida en el siglo xn con las
El pensamiento social, filosófico y literio en Georgia 321
invasiones de los mongoles y la decadencia política del Estado. En Occidente, en cambio, prosigue > cobra fuerza ese m i s m o proceso, que llevará E u ropa al Renacimiento.
E n la segunda mitad del siglo x m se inicia la paulatina decadencia de la literatura y el pensamiento filosóñcosocial georgianos, a causa, sobre todo, del agravamiento de la situación política de Georgia. E n la tercera década del siglo xni el país sufrió las invasiones de los khorezmios. y m á s tarde fue conquistado por los mongoles, bajo cuya dominación permaneció dos siglos. A las constantes invasiones de los enemigos externos se s u m a ron las querellas y los derramamientos de sangre en el propio país. La situación empeoró debido a otros desastres: la población quedó diezmada y la región, antaño floreciente, q u e d ó desierta. A partir del siglo xv el dominio de los mongoles se extendió a Turquía y Persia. E n 1453 se desmoronó el imperio bizantino y sobre sus ruinas se creó el imperio m u s u l m á n de los otomanos, que arrebataron definitivamente a Georgia la antigua cuna de su cultura: la Georgia meridional. T a o -Klardzheti. Los turcos cerraron la ruta comercial que cruzaba Asia M e n o r y unía Europa con Asia, interrumpiéndose así los contactos entre Georgia y Europa.
A pesar de su decadencia, la literatura georgiana conservó su importancia social del siglo x m al xv. Tras las limitaciones impuestas en el siglo x m a la soberanía política y estatal de Georgia, un objetivo importante -la conservación de la identidad nacional- cifró sus esperanzas en el idioma, la cultura y la religión. E n la consecución de ese objetivo la literatura desempeñó un papel decisivo. La poesía georgiana y las seculares tradiciones nacionales se transmitieron de generación en generación y contribuyeron a la búsqueda de nuevos c a m i n o s hacia el renacimiento y el progreso.
Junto con los aspectos positivos de la conservación de la cultura nacional, es necesario m e n cionar también una causa externa que reanimó la vida literaria de Georgia y que fue la literatura persa. Pese a los cien años de contiendas políticas con Persia, la literatura georgiana supo asimilar sus obras literarias. Teimuraz I, rey de Georgia en la primera mitad del siglo xvn y poeta insigne, pese a ser enemigo político de Persia, se inspiró conscientemente para su actividad literaria en los temas y recursos del arte persa.
C o n el tiempo, sin embargo, la sociedad progresista georgiana de los siglos xvn y xvm, con el
rey Archil al frente, reaccionó contra la excesiva influencia persa. En las ideas sociales y literarias georgianas de esa época surgieron y comenzaron a cobrar fuerzas las tendencias nacionales. El pensamiento social georgiano buscó un camino hacia la cultura europea cuya influencia se advierte con claridad en la obra de los escritores georgianos Archil Bagrationi, Sulkhan-Saba Orbeliani y David Guramishvili. La consolidación de los vínculos con la literatura rusa contribuyó al acercamiento a la literatura y la ciencia europeas. Entre los si:
glos xv y xvn. cuando cobraron forma las relaciones políticas rusogeorgianas, apareció en la literatura rusa una imagen de la realidad georgiana. Desde comienzos del siglo x v m , la literatura rusa ejerció una influencia constante y fructífera en la literatura georgiana, a lo que también contribuye la fundación de colonias georgianas en M o s c ú San Petersburgo, Astrakan y en Ucrania.
Las relaciones culturales y literarias entre R u sia y Georgia desempeñaron un papel primordial en la superación de los atrasos y en la liberación del yugo varias veces secular impuesto por los conquistadores extranjeros. A través de la literatura rusa se conocieron también el estilo y las tendencias de la literatura europea.
A finales del siglo x v m y comienzos del xix, en la vida política de Georgia se produjo un giro radical: en 1781 se firmó el llamado Tratado Georgiano, en virtud del cual Georgia oriental quedaba sometida a la protección política de Rusia. E n 1801 Rusia se anexionó esa región, perdiendo así su independencia el reino de Kartli-Kakhetinski. D o s décadas m á s tarde se anexionó también Georgia occidental. L a vida económicosocial y políticocultural de Georgia se desarrolló, por consiguiente, en un contexto nuevo.
Debilitada por la destrucción física y tratando de evadirse de un medio hostil, Georgia se aventuró por la vía del renacimiento y del progreso. Pero la Rusia imperial había instaurado un régim e n colonialista cruel e inaceptable para el pueblo. El poder autocrático no sólo consolidó la dominación de los grandes terratenientes feudales, sino que llevó a cabo acciones destinadas a destruir la soberanía nacional. Por eso, a partir de 1801 surgió en Georgia u n movimiento contra esas tentativas zaristas. Existía el problema del restablecimiento de los principios del Tratado Georgiano, anulado en la práctica al privar de independencia al reino de Kartli-Kakhetinski.
E n la segunda y tercera décadas del siglo xix, la vida de los pueblos de Rusia y de Europa Occi-
322 E G. Khiiiiibulzc. AS Surgukuke. I'.A. Minas/nili
dental se caracterizó por el auge de los movimientos de liberación nacional. El eco de la heroica intervención de los decembristas en San Peters-burgo llegó hasta los últimos confines del imperio. Georgia, adonde fue enviado un grupo de decembristas, se encontraba en la órbita de los acontecimientos de San Petersburgo. Precisamente en ese período, en todas las actividades políticosociales y culturales, surgió una pléyade de creadores instruidos y de talento. La creación literaria y las actividades prácticas de los representantes más ilustres de esa generación (A. Chavchavadze. G . Or-beliani, S. Dodashvili. G . Eristavi. S. Razmadze. etc.) contribuyeron a despertar la conciencia nacional del pueblo georgiano y a materializar en la vida la idea del renacimiento de la soberanía nacional de Georgia.
El más importante de estos esfuerzos fue la conspiración de 1832. cuyo principal objetivo era poner fin al régimen colonial del zar y restablecer el sistema estatal nacional de Georgia según lo estipulado en el Tratado Georgiano.
La consolidación de las relaciones sociocultu-rales y literarias rusogeorgianas contribuyó a la penetración de las corrientes literarias europeas en la literatura georgiana, entre ellas el romanticismo, que arraigó firmemente en la tierra de Georgia, hl romanticismo georgiano se apoyó en la ideología nacional y respondía al sentir de la sociedad de la primera mitad del siglo xix. La cumbre del romanticismo georgiano fue la obra de Nikoloz Baratashvili (1817-1845), que influyó en la actitud socioliteraria de Ilia Chavchavadze.
La segunda etapa del movimiento de liberación nacional en Georgia se inició en los años 60 del siglo xix y estuvo m u y relacionada con los m o vimientos revolucionarios democráticos de R u sia, con ese estado revolucionario que vivió el Imperio a fines de los años 50 y comienzos de los años 60 del pasado siglo. En esta etapa encabezaba el movimiento de liberación nacional de Georgia una «intelligentzia» democrática georgiana que había estudiado en la Universidad de San Petersburgo y que, de regreso a su país natal, se dedicó a unir el pueblo en la lucha por la liberación social y nacional. Al frente de este brillante grupo de progresistas de los años sesenta, conocido con el nombre de «Tergdaleulebi» (los que se abrevaron en el río Terek), se encontraba Ilia Chavchavadze, y sus colaboradores más próximos eran los famosos escritores y pensadores A . Tsereteli, N . Nikoladze, G . Tsereteli, Y . Goguebashvili, D . Ki-piani y S. Meskhi. Esta generación, que se dio a
conocer en los años 60 y se mantuvo hasta fines de siglo, fue la vanguardia del pensamiento social de Georgia y del desarrollo de su cultura, y preparó el terreno para los nuevos acontecimientos que. a principios del siglo xx. conmocionaron a todo el país.
C o m o punto principal de su programa, los «Tergdaleulebi» proponían la resurrección de la conciencia nacional y la afirmación de elevados sentimientos patrióticos. «El dolor de este pueblo -escribió Ilia Chavchavadze- al que despojaron de todas las fuerzas, el dolor de este país, donde se agotó la sangre de la reserva c o m ú n , donde en cada uno no hay nada de los demás y en los demás no hay nada de cada uno. donde el "yo" es tan frecuente y el "nosotros" tan raro». A su juicio, el despertar de la nación, la formación del sentimiento patriótico, debían contribuir a la consolidación de todo el pueblo en unión y armonía. Estos pensadores soñaban con que los representantes de todos los rincones del país, de todas las clases sociales, se movieran por una sola idea, por una sola ambición: sacudirse el yugo colonial y obtener la transformación social según unos principios democráticos.
Ilia Chavchavadze y sus partidarios pensaban que la ejecución de este programa seguiría siendo un sueño irrealizable si Georgia no se curaba de esa grave enfermedad social que era la servidumbre. Creían con razón que éste era el obstáculo principal que bloqueaba el camino del progreso de la ciencia, que la cerrazón feudal frenaba el desarrollo económico y espiritual del pueblo. Ilia Chavchavadze y sus compañeros declararon una guerra sin cuartel al derecho de servidumbre.
El programa de los «Tergdaleulebi» no era dogmático y dejaba libertad a los militantes de la nueva generación. Se fue completando y corrigiendo en función de los nuevos problemas urgentes que se le iban planteando a la realidad georgiana de entonces. Los propios «Tergdaleulebi» no eran en absoluto dogmáticos, no pertenecían a gabinetes ni elaboraban tratados filosóficos; eran, ante todo, militantes sociales, artistas y pensadores sensibles que buscaban la vía del renacimiento social y nacional de su país.
En la realización de todos los programas de liberación nacional o social o de instrucción cultural de los progresistas georgianos. Ilia Chavchavadze, su líder espiritual, ejerció una influencia decisiva.
Ilia Grigorevich Chavchavadze nació el 27 de octubre de 1837 en Kakheti, uno de los más bellos
El pensamiento social, filosófico y lilerio en Georgia 323
rincones de Georgia, en una familia principesca venida a m e n o s .
E n 1848 Ilia fue conducido a Tbilisi a una pensión privada y, m á s tarde, a un colegio, donde concluyó su educación en 1857. Ese año Ilia viajó a San Petersburgo, donde se matriculó en la Facultad de Derecho de la Universidad.
En San Petersburgo el joven Chavchavadze vivió con unos ideales bien definidos. Sus deberes para con su país natal, el futuro y el destino de éste, eran el objeto de sus inquietudes y de sus cavilaciones. E n esa ciudad empezó a desarrollarse su actividad literaria.
En 1861 regresó a Georgia y elaboró un amplio programa de actividades, durante cuya realización declaró la guerra a la indiferencia social que tanto cundía en Georgia.
E n 1863 Ilia Chavchavadze fundó en Tbilisi la revista Sakartvelos moambé (El Boletín de Georgia), que constituyó un acontecimiento notable en la vida intelectual georgiana. Gracias a ella los lectores georgianos se familiarizaron con la ideología democrática y conocieron la vida literaria rusa y europea. Desde las páginas de la revista, Ilia Chavchavadze y sus colaboradores criticaban todo lo que paralizaba la energía vital del pueblo. En la redacción de la revista se examinaban los problemas y se proponían soluciones para reconstruir el teatro profesional georgiano, elaborar m a nuales escolares en la lengua nacional, crear una tipografía propia y otros m u c h o s asuntos de máxim a importancia.
Tras haber sido clausurada la revista Sakartvelos moambé. Ilia Chavchavadze encabezó el renacimiento de la prensa democrática georgiana. B a jo su dirección se publicaron el periódico «Droe-ba» (Los tiempos) en 1866 y la revista «Krebuli» (La colección) en 1871. Junto con él, participaron activamente en la preparación de las nuevas ediciones G . Tsereteli, N . Nikoladze y S. Meskhi, que en distintos m o m e n t o s fueron redactores de esas publicaciones.
E n los años 80 Ilia Chavchavadze, con el apoyo de Akaki Tsereteli, inició la restauración de la actividad regular del teatro georgiano. Por esos mismos años se constituyó la «Sociedad para la difusión de la alfabetización entre los georgianos». E n esa época, cuando la Rusia zarista perseguía cruelmente en Georgia cualquier manifestación del espíritu nacional, cuando se negaba a la juventud georgiana el derecho a educarse en su propia lengua, esa asociación desempeñó un papel decisivo en la organización de las escuelas na
cionales georgianas, así c o m o en la salvaguardia y defensa de la cultura nacional. Bajo la dirección de Ilia Chavchavadze, esa sociedad se convirtió en «el refugio nacional del pueblo georgiano».
E n 1877 Chavchavadze fundó el periódico «Iveria», que en los años 80 y 90 rigió toda la vida social de Georgia. «Iveria» y el grupo que se form ó en torno a él dirigieron los movimientos de liberación nacional, fueron los iniciadores de todas las empresas en pro de la libertad y el progreso. Al grupo se sumaron otras destacadas personalidades, por ejemplo, Vazha-Pshavela, V a n o M a -chabeli, Aleksandr Kazbeli y otros. La redacción de «Iveria» parecía un club político al que también acudían invitados de honor; militantes de Rusia y del extranjero que, en su visita a Tbilisi, consideraban un deber conocer al líder reconocido de los intelectuales progresistas georgianos. Por ejemplo, fue huésped de Chavchavadze el eslavista inglés Morphil quien, de regreso a Inglaterra, publicó una serie de artículos sobre la lengua y la literatura georgianas. C o n la traducción del p o e m a de Chavchavadze «El ermitaño» se inició la colaboración literaria con el círculo georgiano de dos escritores ingleses: Marjory y Oliver W a r -drop, que llevaron a cabo una gran labor en Gran Bretaña para difundir la cultura georgiana. El encuentro con Chavchavadze despertó en los eruditos extranjeros Karl L e m a n n - H a u p t y Arthur Leist un gran interés por el estudio de esa lengua.
La posición ideológica de «Iveria» y de su redactor no pasó desapercibida a los dirigentes reaccionarios del Cáucaso. E n 1896, la publicación de «Iveria» fue suspendida durante 8 meses por «tendencias peligrosas» y Chavchavadze fue sometido a vigilancia policial.
Desde que a fines del siglo xix comenzó en Georgia una nueva etapa del movimiento de liberación nacional, Ilia Chavchavadze y sus c o m p a ñeros participaron en ella c o m o un torrente democrático, desempeñando un papel bien definido en la preparación de la revolución de 1905-1907. El democratismo revolucionario y las tradiciones m á s vanguardistas y radicales de los «Tergdaleu-lebi» abonaron el terreno para la difusión del marxismo en Georgia.
Durante la revolución de 1905 el escritor c o m batió las condenas por motivos políticos. En ese m i s m o año exigió la autonomía política de Georgia.
En 1906 Ilia Chavchavadze fue elegido m i e m bro del Consejo Estatal del Imperio Ruso , por lo que tuvo que trasladarse a San Petersburgo. Se
324
sabe que en el Consejo intervino contra la pena de muerte.
El zarismo y sus servidores en el Cáucaso vieron en Chavchavadze un enemigo irreconciliable del régimen zarista y siempre le tuvieron miedo. Y , cuando tras la derrota de la revolución, llegó el momento de ajustar cuentas con las fuerzas progresistas. Ilia Chavchavadze fue una de las primeras víctimas.
Chavchavadze fue asesinado el 30 de agosto de 1907; dispararon contra él quienes «si hubieran podido, habrían matado también a Georgia» (Vazha-Pshavela).
El pueblo georgiano manifestó su ira y su indignación contra el asesino y lloró con profundo dolor a su líder ideológico. Akaky Tsereteli pronunció estas palabras junto al ataúd del gran poeta: «Tanto tu muerte como tu vida provocaron la sublevación del pueblo y. quién sabe, tal vez con tu muerte reafirmes aquello por lo que sacrificaste tu vida».
La muerte de Ilia Chavchavadze no destruyó los ideales por los que el poeta derramó su sangre; antes bien, se iluminaron con una luz nueva, con una bella aureola en memoria del combatiente por la causa del pueblo, por la fidelidad a sus ideales.
La actitud literaria y cívica de Ilia Chavchavadze se formó temprano. Apareció ante el público c o m o un literato dotado en la vanguardia del pensamiento ruso y europeo, y desde esa posición examinó los problemas que se planteaban a su pueblo.
La actividad de Ilia Chavchavadze se basaba en la convicción de que todo debía subordinarse a los intereses de la nación, de la sociedad. El h o m bre debe servir a su pueblo, esforzarse por enriquecerlo espiritual y materialmente, y sólo de ese m o d o podrá contribuir al progreso de toda la humanidad.
Predicando incansablemente la igualdad y el respeto a los demás pueblos, Ilia Chavchavadze defendió con valentía el honor y la dignidad de su nación. Georgia y Rusia debían permanecer juntas, codo a codo, gozando de iguales derechos, de libertad y de posibilidades. La potencia nacional debía forjarse con las fuerzas conjuntas de los representantes progresistas de todas las capas de la población, gracias a la unión de todos los intereses nacionales.
Ilia Chavchavadze inició su actividad de gran reformador con una ofensiva contra lo viejo y lo caduco. En la década de 1860 participó en una
K(¡ Khiniihictc. IA' Surgulailze, l'.l Minashvili
polémica con los literatos de la vieja generación, siendo apoyado en breve por otros «Tergdaleule-bi». Ese debate recibió la denominación de «querellas entre padres e hijos». U n tema importante de discusión eran las cuestiones relacionadas con la lengua literaria. Por aquel entonces se acumulaban en la lengua georgiana problemas confusos y sin resolver relativos a la ortografía, pero también en gran medida a la sintaxis y, en general, a las formas epistolares. Ilia Chavchavadze elaboró el fundamento teórico de las nuevas tendencias de la evolución del idioma y, gracias a su talento singular, fue el auténtico fundador de la nueva lengua georgiana literaria.
Ilia Chavchavadze condenó enérgicamente la contemplación romántica del pasado y la pasividad que predominaban en la vida georgiana. Propuso ante todo la idea de movimiento, de acción (el poema «A la madre georgiana», y el cuento «Apuntes de un viajero»), Chavchavadze consideraba que el sentido de la vida del patriota contemporáneo era la acción iluminada por un gran objetivo. Precisamente en las obras citadas fue donde el escritor expresó con más claridad los ansiados ideales del pueblo georgiano -la libertad del individuo y de la nación- y donde definió un programa general de actividades personales creativas y prácticas.
Ilia Chavchavadze sistematizó las concepciones estéticoliterarias sobre determinadas cuestiones. Siguiendo el camino de los pensadores de vanguardia rusos y europeos y apoyándose en ellos, planteó y reinterpreto, en función de los imperativos de la realidad georgiana, e incluso a m -pliándolas y profundizando en ellas, las cuestiones relacionadas con la esencia del arte, su función social, las relaciones entre el arte y la vida, los procesos creativos, la traducción artística, etc. Chavchavadze prestó mucha atención al tema de la crítica y a su cometido. Se ocupó de los problemas de la dramaturgia, del teatro y de la música, en especial de la música folklórica georgiana.
Para Ilia Chavchavadze, el arte, al igual que la ciencia, surge de una exigencia de la vida y existe para ella, pero a menudo nos enfrentamos con un falso concepto de las exigencias del hombre o de la vida. Es frecuente que el resultado de los actos humanos y, en particular, la obra de arte, no respondan a necesidades y exigencias socialmente importantes. El arte sólo merece una particular atención social cuando está al servicio de intereses vitales de la sociedad y de su futuro. El arte y la literatura son progresistas únicamente cuando
El pensamiento social, filosófico y literio en Georgia 325
se alimentan de la realidad y están determinados por la vida social y deben tener la capacidad de influir en el proceso de transformación de la sociedad.
C o m o investigador y crítico. Ilia Chavchavad-ze propuso nuevas vías de desarrollo para el pensamiento y la crítica literarios georgianos. Fue la personificación del periodista militante, y sus artículos tenían un carácter polémico. La prosa de Chavchavadze se caracteriza por una fuerza y una intransigencia extraordinarias cuando defiende la dignidad de su pueblo, cuando desmiente a los falsarios de la historia y la cultura georgianas y defiende el tesoro nacional de su país: la lengua georgiana (ver sus artículos y estudios: «Respuesta a Katkov», « C o n motivo de la carta del Sr. Y a -novski», «Aquí está la historia», «Las piedras clam a n » , etc.).
La temática de la obra artística de Ilia C h a v chavadze es uniforme. El escritor se plantea determinados problemas que no varían, y que investiga y amplía a lo largo de toda su actividad creadora. Entre ellos, el m á s importante es la cuestión nacional, que el escritor plantea desde el punto de vista de la actualidad: ¿Quiénes somos? ¿Cuáles son las fuerzas vitales de nuestro pueblo? La respuesta a estas preguntas viene dada en función del pasado: ¿Quiénes fuimos? ¿Por qué caminos hem o s transitado? ¿En qué consiste la inmortalidad de nuestro pueblo? Y todo ello se orienta hacia el futuro: ¿ Q u é nos aguarda?
Esta pregunta general lleva en sí toda una serie de cuestiones de carácter social, que cobran especial importancia tanto desde el punto de vista de la realidad concreta georgiana c o m o desde el de la humanidad entera: el sentido de la vida del h o m bre, la libertad, las relaciones entre las clases sociales y su igualdad de derechos y valores, las relaciones entre la sociedad y algunos de sus m i e m bros, sus derechos y obligaciones, el crimen y el castigo, la esencia del trabajo y su significado, etc.
Ilia Chavchavadze, al definir y razonar la idiosincrasia del pueblo georgiano, examinó cuidadosamente los agudos problemas políticosociales de particular importancia para el futuro del pueblo georgiano. E n su época, Chavchavadze sintió claramente el riesgo de degeneración que corría el pueblo en esas condiciones de opresión nacional e injusticia social. Para Ilia Chavchavadze la tarea por excelencia que era preciso llevar a cabo en el siglo xix era la liberación de los siervos. A su juicio, el fundamento de la vida futura era el trabajo
libre en condiciones de libertad política de la nación; el trabajo no debía ser sólo una obligación pesada y humillante, sino la respuesta a una necesidad interna del hombre; y, por consiguiente, la base de su felicidad.
El escritor estimaba que la medida del verdadero patriotismo era el a m o r y la lealtad a la patria, la capacidad de sacrificar por ella lo m á s querido, incluso la vida. C o m o poeta, buscaba en el pasado las figuras de héroes ideales, dignos de imitación, y los trasladaba al futuro, describiéndolos infatigablemente en sus obras (por ejemplo, en los poemas « M a d r e e hijo» y «El autosacrificio del Zar Dimitri»).
El objeto de las observaciones y realizaciones artísticas de Chavchavadze es un problema eterno y de palpitante actualidad, el del destino del h o m bre. Chavchavadze, moralista en sus primeras obras, insiste en que el hombre no fue creado para una existencia biológica o la contemplación ociosa, sino para la actividad social, para la acción. M á s tarde se ocupó del tema del ascetismo, tan atractivo para los artistas de todo tiempo y lugar (el p o e m a «El ermitaño»). Partiendo de una leyenda georgiana, artísticamente reelaborada. Chavchavadze muestra que el h o m b r e no sólo no debe sino que no puede renegar de la sociedad ni de la vida, que el hombre , por su propia esencia, es un fenómeno social y la humanidad se le revela fundamentalmente en su sociabilidad.
En la concepción nacional de Ilia Chavchavadze cobran una importancia primordial los problemas puramente sociales.
En el período en que c o m e n z ó su actividad literaria y social, predominaban en todo el imperio ruso las relaciones de servidumbre, incluso en sus formas m á s monstruosas. E n Georgia, la crítica destructiva del sistema de servidumbre y la aceleración de la supresión de ese sistema está relacionada ante todo con el n o m b r e de llia Chavchavadze. Tal es el enorme mérito histórico de su labor creativa y social.
E n sus primeras obras, rechaza con gran maestría artística todo el horror de ese sistema y m u e s tra que las relaciones de servidumbre, que el poder ilimitado de un hombre sobre otros engendran la crueldad, la impiedad y la dureza, matan todos los sentimientos h u m a n o s y propician el desarrollo de los bajos instintos. Ilia Chavchavadze creó figuras de héroes nacionales, que luchaban contra la iniquidad del régimen de servidumbre (el p o e m a «algunos cuadros o episodios de la vida de un bandolero», y «Relato de un mendigo»).
326 E.G. Khintibidze, A.N. Surguladze, V.A. Minashvili
En su crítica del sistema social de la época, puso de manifiesto que las personas espiritualmente vacías, cuyos intereses se centran en lo transitorio e insignificante, apenas se distinguen de los animales («¿Es un ser humano?») .
Ilia Chavchavadze estimaba que la servidumbre era una calamidad no sólo social, sino nacional.
El escritor hace una reivindicación s u m a m e n te clara y desarrolla su pensamiento revolucionario: la servidumbre debe ser abolida, y sustituida por unas relaciones sociales en las que los desposeídos recuperen el coraje y el talento que se les había arrebatado.
En 1864 en Georgia se abolió la servidumbre y los campesinos fueron jurídicamente liberados. Transcurrido algún tiempo, Ilia Chavchavadze se interesa por las condiciones que permiten establecer unas nuevas relaciones económicas, por los cambios sociales que se producen en el país, por los vínculos que se crean entre los representantes de las distintas clases sociales, entre los antiguos partidarios de la servidumbre y los campesinos que habían sido siervos, para demostrar que la igualdad jurídica de derechos entre todos los hombres no significaba todavía la igualdad en el ejercicio de esos derechos, c o m o atestiguaban las barreras psicológicas, intelectuales y de otro tipo que existían entre las clases sociales, tanto en lo referente a las ideas c o m o a los sentimientos. E n «La viuda de Otar», la hija del Príncipe no sólo no comparte el profundo a m o r del joven campesino.
locamente enamorado de ella, sino que ni siquiera comprende sus sentimientos.
Chavchavadze formuló el concepto de filantropía también en otro sentido: el de la relación entre la sociedad y sus diversos representantes y la cuestión del crimen y el castigo. El escritor demuestra que la sociedad es indiferente al destino de sus miembros y, de hecho, su frialdad empuja al hombre por la senda del crimen. E n realidad, la sociedad crea el criminal para castigarlo después («Junto al patíbulo»).
C o n su amplia y variada producción, Ilia Chavchavadze ejerció una inmensa influencia en la evolución ulterior de la literatura y del pensamiento social georgianos. E n la segunda mitad del siglo xix trazó la línea maestra del desarrollo ulterior de la literatura georgiana.
La influencia de Chavchavadze se manifestó ante todo en la creación de una escuela literaria. El poder de su creatividad fue tal que la siguiente generación de escritores comprendió y asimiló su posición literaria. Ilia Chavchavadze creó un ideal patriótico que sigue siendo válido hoy en día para los escritores georgianos.
Los ideales del gran escritor en relación con la dignidad de la persona h u m a n a , el respeto que merece, la actividad social del hombre , el mov i miento, la acción y la libertad del individuo, son los ideales comunes de la literatura y el arte de! siglo xx.
I'iculiicíilu del ru.so
Servicios profesionales y documentales ÚD Calendario de reuniones internacionales La redacción de la Revista no dispone de información adicional sobre estas reuniones.
1988
I 5-20 m a \ o
26-28 m a v o
La Haya
Estrasburgo (Francia)
Federación internacional para la \i\ienda. el urbanismo > la ordenación territorial: 39.° Congreso mundial F11IUAT. IVassenaarscweg 43. 2596 C(¡ La ¡lava (Países Ba/os)
Société française des sciences de l'informatique et de la communication: 6." Congreso nacional «Babel-Communication'.'» Práctica > estrategias de la comunicación en el campo europeo SESIC. 54 Bid Raspail. ~52~0 Paiis Cedes 06 (Francia)
12-1 5 junio Londres
16-17 junio
22-25 junio
25 junio 2 julio
27 junio 1 julio
Leiden (Países Bajos)
Vancouver (Canadá)
Bolonia (Italia
Amsterdam (Países Bajos)
Fundación europea para la dirección: Conferencia anual (Tema: C o rrientes recientes en el desarrollo de la dirección en Europa -el estado de las cosas) Fondation europ. pour le management, rue Washington 40. B-10Ï0 Bruselas (Bélgica)
International Association for Impact Assessment: Conferencia (Tema: Impact Forecasting - Methods. Results. Experiences! Prof. Frans \'an Vught. State University. Leiden. Dcpl of Publ. Adm.. Rapenburg 59. 2311 G J Leiden (Países Bajos)
United States Nat. Council for the Social Studies; The University of British Columbia: International Conference on Social Studies Education The Pacific Rim Conference, c/o Faculty of Education. University of British Columbia. Vancouver. Canadá \'6T 1Z5
Asociación internacional de sociología rural: 7.° Congreso mundial (Tem a : Seguridad alimentaria y desarrollo rural) 7." Congreso mundial de sociología rural. Depart, de sociología, CEP-C1T. via Belle Arti 42. 40126 Bolonia (Italia)
Grupo A d hoc ISA sobre la vivienda y el ambiente: Conferencia internacional de investigación sobre política de la vivienda y la innovación urbana 1988 Int. Res. Conf. on Housing Policy and Urban Innovation. OTBI TL'D. Postbus 503Ó. 2600 CA Dell (Países Bajos)
328 Servicios profesionales y documentales
24-31 julio Zagreb Unión internacional de ciencias antropológicas y etnológicas: 12.° C o n -(Yugoslavia) greso internacional
Air. Roy D . httzi-Mitchell, Dept. of Anthropology, 232 Kroeber Hall, University ofCalifornia, Berkeley, CA 94720 (Estados Unidos de America)
Agosto
28 agosto I septiembre
28 agosto 3 septiembre
Sydney (Australia)
Agosto Washington. DC
22-27 agosto Budapest
Jerusalem (Israel)
Sydney (Australia)
Unión geográfica internacional: Congreso internacional IGU, Dept. of Geography. University of Alberta, Edmonton, Alberta T6G 2H4 (Canadá)
Asociación internacional de ciencias políticas: Congreso internacional AISP. c/o University of Ottawa. Ottawa KIN 6N5 (Canadá)
International Committee on Computational Linguistics: 1.a Conferencia Internacional COLING 88. Secretariat, c/o MTESZ Congress Bureau. Kossuth ter 6-8, H-1055 Budapest (Hungría)
Sociedad mundial de victimología: 6.° Coloquio internacional 6th Int. Symposium on Victimology, P.O. Box 50006. Tel Aviv 61500 (Israel)
Unión internacional de psicología científica: Congreso internacional IUPS c/o Hogg Foundation for Mental Health, University of Texas. Austin. Texas 78712 (Estados Unidos de América)
4-9 septiembre Hamburgo (Rep. Fed. de Alemania)
Sociedad internacional de criminología: 10° Congreso internacional 10." Congreso internac. de criminologia. Hamburg, Messe und Kongress GmbH. P.O. Box 302480. D-2000 Hamburg 36 (Rep. Fed. de Alemania)
6-8 octubre
21-23 octubre
University of Nebraska: 13th Anual European Studies Conference Louise Morgan. Conference Secretary. College of Continuing Studies, PKCC University of Nebraska at Omaha (Estados Unidos de América)
Omaha (Estados Unidos)
East Lansing (Estados Unidos)
7-12 noviembre Dakar
20-25 noviembre Kingston (Jamaica)
1988 - Conferencia internacional sobre la mujer, el desarrollo y la salud: Examen de la relación entre el cambio socioeconómico y la salud de la mujer en el Tercer M u n d o Rita S. Gallin, Women in Internat. Development Office. 202 Center for international Programs. East Lansing. Michigan 48824-1035 (Estados Unidos de América)
Unión internacional para el estudio científico de la población Congreso regional africano sobre población U1ESP. rue des Augustins 34. 4000 Lieja (Bélgica)
Assoc, for the Advancement of Policy, Research and Development in the Third World: 8a Conferencia anual (Tema: Hacia la década m u n dial de cooperación científica y tecnológica para el desarrollo internacional) AAPRD, P.O. Box 70257. Washington. DC 20024 (Estados Unidos de América)
Servicios profesionales y documentales 329
1989
Barcelona (España) Asociación internacional de semiótica: 4 ° Congreso (Tema: El hombre v Perpignan (Francia) y sus signos)
Asociación internacional de semiótica, 4." Congreso, cío IRSCE, Université de Perpignan, Chemin de la Passió Vella, 66025 Perpignan Cedex (Francia)
30 marzo Baltimore Population Association of America: Reunión 1 abril (Estados Unidos) PAA, P.O. Box 14182, Benjamin Franklin Station, Washington, DC
20044 (Estados Unidos de América)
7-10 agosto Santiago Asociación científica del Pacífico: 6.° Intercongreso (Tema: El Pacífico, (Chile) puente o barrera?)
Prof. F. Orrego, Institute of Internat. Studies, University of Chile, P.O. Box 14182 Sue. 21, Santiago (Chile)
21-25 agosto Auckland Mental Health Foundation of N e w Zealand: Congreso mundial (Nueva Zelanda) W F M H , Dr. Max Abbott, P.O. Box 37-438, Parnell, Auckland (Nueva
Zelanda)
30 marzo 6 abril
Libros recibidos
Generalidades y documentación
Andersen, Kirsti Hagen; Bleken, Sidsel; Tvedt, Terje (eds.). Norwegian Development Research Catalogue, 1987. Oslo, Dept. of Social Science and Development. Royal Norwegian Ministry of Development Cooperation, 1987. 491 pp.
Hantrais, Linda; Kamphorst, Teus J. (eds.). Trends in the Arts: A Multinational Perspective. Voorth'uizen, Giordano Bruno Amersfoort, 1987. 246 pp., cuadro.
Marks, Arnaud; Schmeikal-Frey, Bettina; Hogeweg-de Haart, Buber-ta (eds). Impact of Technology on Society: A Documentation of Current Research. Amsterdam; Oxford; Nueva York, North-Holland Publishing Company , 1987. 272 pp., índice.
Pinto de Oliveira, C.-J. Ethique de la communication sociale: Vers un ordre humain de l'information dans le monde. Fnburgo, Editions universitaires. 1987. 122 pp.. bibliogr. 24 F.S.
Université des sciences sociales. Annales: Anciennes annales de la Faculté de droit de Toulouse. Tolosa. Université des sciences sociales, 1986. 368 pp.
Religión
Scarvaglieri, Giuseppe. Pellegrinag-gio ed esperienza religiosa - Ricera socio-religiosa sul santuario «Santa Mana délie Grazie» m San Giovanni Rotondo. San Giovanni Roton-do, Edizioni Padre Pio da Pietrelci-na, 1987. 435 pp.. gráfic. cuadro, bibliogr.
Ciencias sociales
Fundación de Aragón. Bibliografía argentina de ciencias sociales: 1986 / Argentine Bibliography of the So
cial Sciences. Buenos Aires, Fundación Aragón, 1987. 156 pp.
Social Science Research Council. Annual Report, 1986-1987. Nueva York. Social Science Research Council. 1987. 262 pp., cuadro.
Sociología
Académie suisse des sciences humaines. Schweizerische Akademie der Geisteswissenschaften. Identité et mutation dans un pays en transit / Identität und Wandel im Transitland I Identità c mulemenli in ¡in paese di transito Académie suisse des sciences humaines, 1987. 54 pp.
Briffaud, Joël. De Turbam au rural: L'ulopique retour. /Paris/, Editions universitaires U N M F R E O , 1987. 277 pp.. cuadro, bibliogr. (Coll. Mesonance / Alternance).
Cobbs, James C ; Wilson, Charles R . (eds.). Perspectives on the American South: An Annual Review of Society, Politics and Culture, vol. 4. Nueva York; Londres; Paris; M o n treux, Gordon and Breach Science Publishers, 1987. 218 pp., mapa / cuadro. $58.
Jelin, Elizabeth (comp.). Ciudadanía e identidad: Las mujeres en los movimientos sociales latino-americanos. Ginebra, Instituto de Investigaciones de las Naciones Unidas para el Desarrollo social, 1987. 354 pp., bibliogr.
Qatar. Ministère de l'Information. Images du Qatar. Qatar, Dept. de Presse et de publication. Ministère de l'Information, 1987. 184 pp., ilustr.
Rose, Dan. Black American Street Life: South Philadelphia. 1969-1971. Filadélfia, University of Pennsylvania Press, 1987. 278 pp.. índice. Tela £ 35.65., Rústica £ 14.20.
United Nations. Economic and Social Commission for Asia and the Pacific. W o m e n ' s Information Network for Asia and the Pacific. N u e va York. United Nations, 1987. 139 pp.
Población
United Nations Fund for Population Activities. 1986 Report. Nueva York, U N F P A , 1987. 179 pp.. fig., ilustr., cuadro.
Ciencias políticas
Satineau, Maurice. Le miroir de Numéa: La classe politique française face à la crise calédonienne. Paris, L'Harmattan, 1987. 77 pp., bibliogr.
Ciencias económicas
Costa Rica. Ministerio de Planificación nacional y Política económica. Evolución económica y social de Costa Rica, 1986. San José, Ministerio de Planificación nacional y Política económica, 1987. 157 pp., fig., cuadro.
Forsund, R . Finn; Hjalmarsson, Lennart. Analyses of Industrial Structure: A Putty-Clay Approach. Estocolmo, The Industrial Institute for Economic and Social Research, 1987. 321 pp.. fig., cuadro, bibliogr., índice.
Svendsen, Knud Erik. The Failure of the International Debt Strategy. Copenague, Centre for development Research. 1987. 123 pp.. cuadro, bibliogr. ( C D R Research Report, 13).
United Nations. Economic and Social Commission for Asia and the Pacific. II 'omen's Economic Participation in Asia and the Pacific. Bangkok. 1987. 367 pp.. fig., cuadro, bibliogr.
332 Servicios profesionales y documentales
Derecho
Harrop, Martin; Miller, William L . Elections and Voters: A Comparative Introduction. Londres. Macmil-lan Education Ltd., 1987 287 pp.. fig., índice.
Kulcsar, Kaiman. Modernization and Law: Theses and Thoughts. Budapest, Institute of Sociology, H u n garian Academy of Sciences, 1987. 198 pp. bibliogr.
Administración pública
Monnier, Eric. Evaluations de l'action des pouvoirs publics: Du projet au bilan. Paris, Editions Económica, 1987. 170 pp. 144 F.
Acción y previsión social
Geyer, Martin H . Die Reichs-knuppschaft • \ 'enscherungsreformen und Sozialpolitik im Bergbau, 1900-1945. Munie, Verlag C . H . Beck, 1987. 520 pp., cuadro, bibliogr., índice.
Hurreimann, Klaus; Kaufmann, Franz-Xavier; Lösel, Friedrich (eds.). Social Intervention: Potential
and Constraints. Berlin; Nueva York, Wallerde Fruyter, 1987. 120 D . M . , $49.95. 399 pp., figs., índice, bibliogr.
World Health Organization. Regional Office for Europe. The Work of W H O in the European Region. 1986. Copenague, World Health Organization, 1987. 150 pp., ilustr., fig., cuadro, índice, 12 F.S.
Medicina
World Health Organization. Regional Office for Europe. Drugs for Children. Copenague, World Health Organization, 1987. 185 pp., fig., índice. 30 F.S .
Industria de la construcción
Abdelmalki, Lahsen. Le logement au Maroc: Changements techniques, stratégies industrielles et enjeux sociaux. Lión, Presses universitaires, 1987. 198 pp., cuadro, bibliogr. 98 F.
Planificación del territorio
Godin, Lucien. Préparation des projets urbains d'aménagement. W a s h
ington, D C , The World Bank 1987. 217 pp., fig., ilustr., cuadro (Document technique de la Banque m o n diale, 66).
Geografía, historia, biografía
Di Flumeri, Padre Gerardo. Le stigmate di Padre Pio da Pietrclcma: Testimonianze-relazioni. San Giovanni Rotonda, Edizioni Padre da Pietrelcina, 1985. 316 pp., ilustr.
Hoensch, Jörg K . Geschichte Böhmens: l'on der slavischen Landnahme bis ms 20. Jahrhundert. M u nie. Verlag C . H . Beck, 1987. 567 pp., índice. 38 D . M .
Sweden. University of Stockholm. Department of Physical and H u m a n Geography. Geographical Studies in Highland Kenya, 1986: Report from a Geographical Field Course in En-darasha and Othaya, Nyen District, April - May 1986, publicado por Chrisliansson, P. Kinlund, M . Lars-son (y otros). Estocolmo. University of Stockholm, 1987. 162 pp., mapa/fig., cuadro.
Toyoda, Eiji. Toyota: Fifty Years in Motion - An Autobiography by the Chairman. Tokyo; Nueva York, Kodansha International, 1987. 170 pp., ilustr. $17.95.
Publicaciones recientes de la Unesco (incluidas las auspiciadas por la Unesco*)
Anuario de estudios sobre paz y conflictos, vol. 1 y 2. París, Unesco; Barcelona, Editorial Fontamara, S.A., 1986. 316 pp.; 398 pp. 65F.
Bibliographie internationale des sciences sociales: Anthropologie / International Bibliography of lhe Social Sciences: Anthropology, vol. 30, 1984. Londres; Nueva York, Tavistock Publications / for / The Internat. Committee for Social Science Inform, and D o c , 1987. 677 pp. (Diffusion: Offilib, Paris). 650 F.
Bibliographie internationale des sciences sociales: Science économique / International Bibliography of the Social Sciences: Economics, vol. 34, 1985. Londres; Nueva York, Tavistock Publications /for/ The Internat. Committee for Social Science Inform, and D o c , 1987. 618 pp. (Diffusion: Offilib, Pans) 650 F.
Bibliographie internationale des sciences sociales: Science politique / International Bibliography of the Social Sciences: Political Science, vol. 33, 1984. Londres., Nueva York, Tavistock Publications /for/ The Internat. Committee for Social Science Inform, and D o c , 1987. 598 pp. (Diffusion: Offilib, Paris) 650 F.
Bibliographie internationale des sciences sociales: Sociologie / International Bibliography of the Social Sciences: Sociology, vol. 34, 1984. Londres; Nueva York, Tavistock Publications /for/ The Internat. Committee for Social Science Inform, and D o c , 1987. 427 pp. (Diffusion: Offilib, Paris). 650 F.
Concentración politico-social y democratización, por Mario R . dos Santos (comp.). Buenos Aires, Consejo Latinoamericano de Ciencias
Sociales; Unesco; P N U D , /l 987/. 378 pp.
Didáctica sobre cuestiones universales de hov. París, Unesco; Barcelona, Editorial Teide, S.A., 1987. 248 pp. 100 F.
Integración: Nuevos desafíos y alternativas, por Germánico Salgado. Caracas, U R S H S L A C ; Unesco, 1987. 239 pp.
La mujer en los sistemas de producción rural: Problemas y politicas, por Deniz Kandiyoti. París, Unesco; Barcelona Serbal, S.A., 1987. 142 pp., cuadro 65 F.
Latinoamérica: Lo politico y lo social en la crisis, por F. Calderón Gutiérrez y M R . dos Santos (comp). Buenos Aires. Consejo La-tioamericano de Ciencias Sociales, /1987/. 637 pp.
Selective Inventory of Information Services, 1985, 2nd cd. /Inventaire sélectif des services d'information / Inventario selectivo de servicios de información. París, Unesco, 1985. 247 pp. (World Social Science Information Services, III / Services mondiaux d'information en sciences sociales, III / Servicios mundiales de información sobre ciencias sociales. III). 60 F.
Sociedad y derechos humanos, ed. por Luis Barriga Ayala. Caracas, Unidad Regional de Ciencias H u manas y Sociales para América La-lina y el Caribe; París, Unesco, 1987. 320 pp., mapa, cuadro, bi-bliogr.
Sociólogos y sociología en I 'enezue-la, por G . A . Castro. Caracas, Fondo Editorial Tropikos; París, Unesco, 1988. 455 pp., cuadro.
Statistical Yearbook, 1987 I Annuaire statistique /Anuario Estadístico. París, Unesco, 1987. v.p 350 F.
Study Abroad, XXV 1987-1988 / Etudes à l'étranger / Estudios en el extranjero. París, Unesco, 1986. 1.348 pp. 68 F.
Unesco Yearbook on Peace and Conflict Studies, 1984. Paris, Unesco; Nueva York, Greenwood Press, 1986. 229 pp., bibliogr., índice. 175 F.
World Directory of Peace Research and Training Institutions, 1988, 6th ed. / Repertoire mondial des institutions de recherche et de formation sur la paix I Repertorio mundial de instituciones de investigación y de formación sobre la paz. París, Unesco; Londres, Berg, 1988. 271 pp. (World Social Science Information Directories Series). 150 F.
World Directory of Social Science Institutions, 1985, 4th ed. rev./ Repertoire mondial des institutions de sciences sociales / Repertorio mundial de instituciones de ciencias sociales. Paris, Unesco, 1985. 920 pp. (World social Science Information Services, II / Services mondiaux d'information en sciences sociales, II / Servicios mundiales de información sobre ciencias sociales. II) 100 F.
World List of Social Science Periodicals, 1986, 7th cd. I Liste mondiale des périodiques spécialisés dans tes sciences sociales / Lista mundial de revistas especializadas en ciencias sociales. París. Unesco, 1986. 818 pp., indice. (World Social Science Information Services, I / Services mondiaux d'information en sciences sociales, I / Servicios mundiales de información sobre ciencias sociales I). 100 F.
* Cómo obtener estas publicaciones, a) Las publicaciones de la Unesco que lleven precio pueden obtenerse en la Oficina de Prensa de la Unesco, Servicio Comercial ( P U B / C ) . 7. place de Fontenoy. 75700 París, o en los distribuidores nacionales: h) Las publicaciones de la Unesco que no lleven precio pueden obtenerse gratuitamente en la Unesco, División de Documentos ( C O L / D ) ; c) las co-publicaciones de la Unesco pueden obtenerse en todas las librerías de cierta importancia.
Números aparecidos
Desde 1949 hasta 1958, esta Revista se publicó con el título de International Social Science Bulletin i'Bullletin international des sciences sociales. Desde 1978 hasta 1984, la RICS se ha publicado regularmente en español y. en 1987, ha reiniciado su edición española con el número 114. Todos los números de la Revista están publicados en francés y en inglés. Los ejemplares anteriores pueden comprarse en la Unesco. División de publicaciones periódicas. 7. Place de Fontenoy. 75700 París (Francia). Los microfilms y microfichas pueden adquirirse a través de la University Microfilms Inc., 300 N Zeeb Road, Ann Arbor. MI 48106 (Estados Unidos de América), y las reimpresiones en Kraus Reprint Corporation. 16 Esast 46th street. Nueva York. N Y 100I7 (Estados Unidos de América). Las microfichas también están disponibles en la Unesco. División de publicaciones periódicas.
Vol. XI. 1959
N u m . 1 Social aspects of mental health* N u m . 2 Teaching of the social sciences in the
U S S R * N u m . 3 The study and practice of planning* N u m . 4 Nomads and nomadism in the arid zone*
Vol. XII. I960
N u m . 1 Citizen participation in political life* N u m . 2 T h e social sciences and peaceful co-opera
tion* N u m . 3 Technical change and political decision* N u m . 4 Sociological aspects of leisure*
Vol. XIII. 1961.
N u m . 1 Post-war democratization in Japan* N u m . 2 Recent research on racial relations* N u m . 3 The Yugoslav commune* N u m . 4 The parliamentary profession*
Vol. XIV 1962
N u m . 1 Images of w o m e n in society* N u m . 2 Communication and information* N u m . 3 Changes in the family* N u m . 4 Economics of education*
Vol. XV. 1963
N u m . 1 Opinion surveys in developing countries* N u m . 2 Compromise and conflict resolution* N u m . 3 Old age* N u m . 4 Sociology of development in Latin Ameri
ca*
Vol. XVI. 1964
N u m . 1 Data in comparative research* N u m . 2 Leadership and economic growth* N u m . 3 Social aspects of African resoure develop
ment* N u m . 4 Problems of surveying the social science and
humanities*
Vol. XVII. 1965
N u m . 1 M a x Weber today/Biological aspects of race*
N u m . 2 Population studies* N u m . 3 Peace research* N u m . 4 History and social science*
Vol. XVIII. 1966
N u m . 1 H u m a n rights in perspective* N u m . 2 M ode rn methods in criminology* N u m . 3 Science and technology as development fac
tors* N u m . 4 Social science in physical planning*
Vol. XIX. 1967
N u m . 1 Linguistics and communication* N u m . 2 The social science press* N u m . 3 Social functions of education* N u m . 4 Sociology of literary creativity*
Vol. XX. 1968
N u m . 1 Theory, trainning and practice in management*
N u m . 2 Multi-disciplinary problem-focused research*
N u m . 3 Motivational patterns for modernization* N u m . 4 The arts in society*
Vol. XXI. 1969
N u m . 1 Innovation in public administration N u m . 2 Approaches to rural problems* N u m . 3 Social science in the Third World* N u m . 4 Futurology*
Vol. XXII. 1970
N u m . 1 Sociology of science* N u m . 2 Towards a policy for social research* Num. 3 Trends in legal learning* N u m . 4 Controlling the human environment*
Vol. XXIII, 1971
N u m . 1 Understanding aggresion N u m . 2 Computers and documentation in the socia
sciences* N u m . 3 Regional variations in nation-building* N u m . 4 Dimensions of the racial situation*
,\'ú»wros aparecidos 335
Vol. XXIV, 1972
N ú m . 1 Development studies* N u m . 2 Youth: a social force?* N u m . 3 The protection of privacy* N u m . 4 Ethics and institutionalization in social
science*
Vol. XXV. 1973
N u m . 1/2 Autobiographical portraits* N u m . 3 The social assessment of technology* N u m . 4 Psychology and psychiatry at the cross
roads*
Vol. XXVI. 1974
N u m . 1 Challenged paradigms in international relations*
N u m . 2 Contributions to population policy* N u m . 3 Communicating and diffusing social scien
ce* N u m . 4 The sciences of life and of society*
Vol. XXVII. 1975
N u m . 1 Socio-economic indicators: theories and applications*
N u m . 2 The uses of geography N u m . 3 Quantified analyses of social phenomena N u m . 4 Professionalism in flux
Vol. XXVI¡I. 1976
N u m . I Science in policy and policy for science* N u m . 2 The infernal cycle of armament* N u m . 3 Economics of information and information
for economists* N u m . 4 Towards a new international economic and
social order*
Vol. XXIX. 1977
N u m . 1 Approaches to the study of international organizations
N u m . 2 Social dimensions of religion N u m . 3 The health of nations N u m . 4 Facets of inlerdisciplinarity
Vol. XXX. 1978
N u m . 1 La territorialidad: parámetro político N u m . 2 Percepciones de la interdependencia m u n
dial N ú m . 3 Viviendas humanas: de la tradición al m o
dernismo N u m . 4 La violencia
Vol. XXXI. 1979
N u m . 1 La pedagogía de las ciencias sociales: algunas experiencias.
N ú m . 2 Articulaciones entre zonas urbanas y rurales
N ú m . 3 Modos de socialización del niño N ú m . 4 En busca de una organización racional
Vol. XXXII. 1980
N ú m . 1 Anatomía del turismo N ú m . 2 Dilemas de la comunicación: ¿tecnología
contra comunidades? N u m . 3 El trabajo
' N ú m . 4 Acerca del Estado
Vol. XXXIII. 1981
N ú m . 1 La información socioeconómica: sistemas, usos y necesidades
N ú m . 2 En las fronteras de la sociología N ú m . 3 La tecnología y los valores culturales N ú m . 4 La historiografía moderna
Vol. XXXIV. 1982
N ú m . 91 Imágenes de la sociedad mundial N ú m . 92 El deporte N u m . 93 El hombre en los ecosistemas N ú m . 94 Los componentes de la música
Vol. XXXV. 1983
N ú m . 95 El peso de la militarización Num. 96 Dimensiones políticas de la psicología N ú m . 97 La economía mundial: teoría y realidad N ú m . 98 La mujer y las esferas de poder
Vol. XXXVI. 1984
N ú m . 99 La interacción por medio del lenguaje N ú m . 100 La democracia en el trabajo N ú m . 101 Las migraciones N ú m . 102 Epistemología de las ciencias sociales
Vol. XXXVII. 1985
N ú m . 103 International comparisons N ú m . 104 Social sciences of education N ú m . 105 Food systems N ú m . 106 Youth
Vol. XXX VIII. 1986
N ú m . 107 Time and society N u m . 108 The study of public policy N u m . 109 Environmental awareness N u m . 110 Collective violence and security
Vol. XXXIX. 1987
N u m . 111 Ethnic phenomena N u m . 112 Regional science N u m . 113 Economic analysis and interdisciplina-
rity N u m . 114 Los procesos de transición
Vol. XL. 1988
N u m . 115 Las ciencias cognoscitivas
*Números agotados
REVISTA MENSUAL DE EDUCACIÓN Cada m e s ofrecemos una amplia información sobre el mundo de la enseñanza. El profesor encontrará además elementos de reflexión teórica e instrumentos prácticos para el trabajo en el aula
BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN DOMICILIACION BANCARIA • > %
DBO"1« B f mi "» If i^B^B i
>ia C U A D E R N O S D E P E D A G O G I A d e p e n e
:a C U A O E R H O S DE P E D A 0 O 3 I *
CUADERNOS DE ECONOMIA O / ^ O I /\ | Editado por el Instituto Argentino de investigaciones
de Economia Social
EN ESTE NUMERO
Se recogen las exposiciones del curso sobre Cooperativismo y Economia Social, organizado por la Cooperativa El Hogar Obrero, en el marco de actos conmemorativos de su 81.° aniversario, realizado entre el 19 de agosto y el 30 de septiembre de 1986.
Temas: 1. Actualidad del cooperativismo: Cooperativismo y desarrollo: El cooperativismo ante el desafío del siglo XXI; Sociología de la cooperación; El sector cooperativo en el desarrollo argentino. 2. El problema agrario argentino: El problema agrario y el progreso social; la cooperación agraria; el Impuesto a la tierra; Política agraria. 3. La participación democrática en la política económica; La planificación económica democrática; Incorporación de los principios cooperativos a la empresa pública; Participación y cogestion de los trabajadores; Los consejos económicosociales.
Disertantes: (Héctor Polino, Osear Díaz Pérez; Presentación), Ricardo Valverde, Arturo Vainstok, René Balestra, Héctor Bonaparte, Orlando Carracedo, Orlando Gilardoni, Jorge Oliden Alberro, Dante Craco-gna, Eduardo Yaglián, Valentín Levismam, Miguel Salegh, Eduardo Lazzatti, Bernardo Grinspun, Gustavo Orgaz, Adrián Goldín, Luis Carello, Horacio González y José L. Castillo. (Coordinador: Arturo O . Ravina)
Redacción y Administración: Moreno 1729, (1093) Buenos Aires República Argentina Teléfonos: 45-9377 y 45-6733
Suscripción Anual A 30
En el Exterior U . S . $ 15
EDICIÓN CUATRIMESTRAL Año IX - N.° 26
Mayo-Agosto 1987 BUENOS AIRES
REPUBLICA ARGENTINA
SUPERIOR DE INVESTIGACIONES C
/flrbòr SEPTIEMBRE 1987
Javier Muguerza: ¿Que hay
de la situación de la filosofía
en el mundo hispánico?
Juan Ñuño: La situación de
la filosofi'a en el m u n d o
hispánico La recepción de
la filosofía analítica.
Adolfo Sánchez Vázquez: La
situación de la filosofía en el
mundo hispánico1 El
marxismo en América Latina
Fernando Salmerón: La
situación de la filosofía en el
mundo hispánico Cultura y
Lenguaje
Miguel A. Quintanilla: Temas
y problemas de la Filosofía
de la Ciencia (I)
C. Ulises Moulines:
¿Axiomatizó Newton la
mecánica?
AboA.
OCTUBRE 19B7
Javier López Falca/: Manuel
Bautista Ceballos
(1928 1987) m memoriam.
Emilio Muñoz: La
Biodirección, un reto de la
política científica y
tecnológica
Andrés Rivadulla Rodríguez:
Ludwik Fleck La irrupción
de la orientación histórico-
sociológica en Epistemología.
José L. Rutilo Delgado y
Juan J. Herrero-Borgoñón:
La desertjficación del litoral
mediterráneo,
José Ma Riaza Morales: En el
centenario del experimento
de Michelson-Morley
antecedentes de la
relatividad especial.
Miguel A. Qumtanitla: Temas
y problemas de la Filosofía
de la Ciencia (II)
C1ÜÍCM
NOVIEMBRE-DICIEMBRE 1987
Número monográfico sobre.
FILOSOFIA POLITICA
Fernando Quesada
José Ma González García
Mariano Aguirre
Félix Ovejero Lucas
Celia Amords
José A. Estévez Araújo
Germán Gómez Orfanel
Carlos Thiebaut
José Ma Mardones
DIRECTOR
Miguel Angel Quintanilla
REDACCIÓN
Vitruvio, 8 - 28006 M A D R I D
Telf (91) 261 66 51
SUSCRIPCIONES
Servicio de Publicaciones del
C S I.C.
Vitruvio, 8 - 28006 M A D R I D
Telf. (91) 261 28 33
ven/amiento j cxdtum
Para conocer mejor los problemas de política social y de administración laboral en el m u n d o entero, suscríbase a la
Revista Internacional del Trabajo
La m á s antigua publicación periódica internacional que difunde artículos, estudios comparados y resultados de investigaciones originales sobre empleo, desempleo, inflación y niveles de vida, salarios y otras condiciones de trabajo, relaciones profesionales, participación de los trabajadores en la gestión de la empresa y negociaciones colectivas, seguridad e higiene del trabajo, etc., preparados por destacados estudiosos y personas con experiencia práctica y por el personal internacional de la O I T .
- Poblaciones indígenas y tribuales: Vuelta al primer plano L . Swepston
- La protección de los créditos laborales en caso de insolvencia del em- A S . Bronstein pleador: Del. derecho civil a la seguridad social _
- La Asociación Internacional de la "Segundad Social cumple sesenta anos J. Dejardin de existencia
- Federalismo y convenios internacionales del trabajo: Reflexiones a raix r. Maupain - El desarrollo rural y los programas de alto coeficiente de m a n o de obra. J. Gaude,
Evaluación de los efectos de varios programas piloto A . Guichaoua, B . Martens y S. Miller
- ¿La participación en los beneficios de la empresa permite luchar con- G . Standing tra el desempleo?
Suscripción anual (1988): 60 francos suizos; 42 dólares.
Las publicaciones de la OIT pueden obtenerse en las librerías importantes o dirigiéndose a Publicaciones de la OIT, Oficina Internacional del Trabajo. CH-1211 Ginebra 22. Suiza.
Are you interested in Mexican and Latin American issues?
Read about them from Mexican points of view
- S c v
leo« A&*
eoce tf\à
Quarterly magazine of the Mexican National Autonomous University
All publicity or subscriptions should be sent to:
Hispanic Books Distributors, INC.
1665 west Grant Road
Tuczon, Arizona 85745
Phone (602) 882-9484
Filosofía y Letras N o . 88
Col. Copilco-Universidad
C P . 04360 México, D.F.
Tel. (905) 6-58-58-53
6-58-72-79
REVISTA INTERNACIONAL DE SOCIOLOGIA
Publicación trimestral
Redación: Administración: INSTITUTO D E SOCIOLOGÍA "JAIME B A L M E S " LIBRERÍA CIENTÍFICA DEL C.S.I.C. Duque de Medmacelí, 6-28014 M A D R I D Duque de Medinaceli, 6 - 28014 M A D R I D
Directora: Valentina F E R N Á N D E Z V A R G A S Secretario: José VERICAT Redactor-Jefe: Joaquín A R A N G O
V o l u m e n 4 4 — Fascículo 4 - Octubre /Diciembre 1 9 8 6
S U M A R I O
I. ESTUDIOS Pàgs.
ATIENZA H E R N A N D E Z , A . , y FERNÁNDEZ V A R G A S , V.: Organización estamental y estructuras "supra)'amiliares"
en Madrid a finales del siglo XVI: un modelo demopolítico 407
BATTISTELLI, F.: Guerra e pace nelle origine de lie scienze sociali: ¡a filosofia politica di Condorcet e di Constanit 435
C A S I L D A B É J A R , R . : La deuda externa latinoamericana: un enfoque político 455 E N R I Q U E Z D E S A L A M A N C A , R . , y C O N Q U E R O G A G O , A . : Evaluaciones recientes de la mortalidad en los pensio
nistas derivadas de accidentes de trabajo 483
G A R C Í A B L A N C O , J. M . : Poder y legitimación en la teoría sociológica de Niklas Luhmann 503
G A R C Í A I B A N E Z , S.: Algunas facetas del fenómeno información 527
R O V A L E T T I , M . a L.: Conciencia y autoridad en el pensamiento de Erich fromm 547
M A R T I N R U I Z , J. F.: El modelo de nupcialidad en Andalucía. El ejemplo de la Provincia de Cádiz . . . 563
R O B L E S M U Ñ O Z , C : Algunos aspectos del sistema moral de la sociedad española después de la Revolución de 1868 579
R U B I O P E R E Z , L.: Estructura social y mentalidad religiosa colectiva en la ciudad de León durante los siglos XVI y XVII 609
S A I N Z , E . : La simulación de juicios con jurados 644
II. BIBLIOGRAFIA
A) Recensiones 669
B) Libros ingresados en la Biblioteca del Instituto Jaime Balmes 679
. * : • / • .
JE**1* w.-:t tt HOMINES
Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales - Puerto Rico -
(Directora: Aline Frambes-Buxeda)
SECCIONES A . Investigación B . Divulgación C . Diálogo entre America, Europa y África D . Hechos e Ideas de Actualidad
E. Sobre la Mujer F. Vida Cultural G . Reseñas - Libros
AUTORES Y TEMAS
Jaime Camuñas La Danza Puertorriqueña: Punto de Partida Sociológico
Agustín Cueva El Marxismo Latinoamericano: Historia y Problemas Actuales
Sylvia Arocho Velázquez En búsqueda de una socio-historia económica de la música puertorriqueña
Leopoldo Mármora El movimiento Verde Alemán
Pedro J. Saadé Lloréns El Problema del Militarismo en Puerto Rico
Aline Frambes-Buxeda El Caribe, transformación de la ciudad de San Juan
Lydia Vélez M á s Allá de las Máscaras: Una estrategia radical feminista
Jorge Rodríguez Beruff Emerger del Reformismo Ideológico de Militares Peruanos, 1948-68
TARIFA DE SUSCRIPCIÓN ANUAL (Dos Números) Puerto Rico: $ 15.00- Estados Unidos, Caribe y Centro América: $ 22.00- Europa y Sur América: $ 25.00
Envíe su cheque a "Directora - Revista Homines. Depto. de Ciencias Sociales. Universidad Interamericana. Apartado 1293, Hato Rey Puerto Rico 00919
Revista de la C E P A L
Santiago de Chile Número 34
S U M A R I O
U n a política económica para el desarrollo. Norberto González
Balance y renovación en el paradigma estructuralista del desarrollo latinoamericano. Osvaldo Rosales
Esbozo de un planteamiento neoestructuralista. Ricardo Ffrench-Davis
Neoliberalismo versus neoestructuralismo en América Latina. Sergio Bitar
Los desafíos de América Latina en el m u n d o de hoy. Guillermo Maldonado
La comercialización internacional de productos básicos y América Latina. Mikio Kuwayama
Empleo urbano: investigación y políticas en América Latina. Víctor E . T o k m a n
La pequeña y mediana industria en el desarrollo de América Latina. Mario Castillo y Claudio Cortellesse
Las ideas de Prebisch sobre la economía mundial. Armando Di Filippo
Prebisch pensador clásico y heterodoxo. Benjamín Hopenhayn
Raúl Prebisch, banquero central. Felipe Pazos
Dependencia, interdependencia y desarrollo. Raúl Prebisch
La Revista de la C E P A L es una publicación cuatrimestral en español que aparece en los meses de abril, agosto y diciembre; se publica también en inglés, aproximadamente tres meses después de la versión en español. Los precios de los ejemplares individuales son los siguientes:
Precio por ejemplar Precio de la suscripción U S $ 6 . 0 0 U S $ 16.00 (español)
18.00 (inglés)
Los interesados pueden solicitar su suscripción en la Unidad de Distribución de la C E P A L , Casilla, 179-D, Santiago de Chile, enviando un cheque en dólares, personal o bancário. Asimismo, pueden obtenerse ejemplares individuales en la Sección de Ventas del Servicio de Publicaciones de Naciones Unidas en Nueva York.
PASOS 6
¿Mend*** <** REVISTA
PUJßßß Una publicación del
Departamento Ecuménico de Investigaciones (DEI)
SAN JOSE - COSTA RICA
SUSCRIPCIÓN* (6 números al afio)
América Latina . .USS 12 Otros países USS 18
' Estos precios incluyen d env lo por v ia aérea.
Cheques a nombre de:
EDITORIAL Departamento Ecuménico
de Invest ipe iones
Apartado Postal 390-2070 Sabanilla
San José - Costa Rica
Telefono SJ02-29
O
A N A L E S DE LA
REAL ACADEMIA DE CIENCIAS MORALES
Y POLITICAS Real Academia de Ciencias Morales y Políticas Plaza de La Villa, 2 28005 M A D R I D
M C M L X X X V I I Nl'MlRO 64
S U M A R I O Página
I. POLÍTICA Y D E R E C H O
Lins D u / 1111 C O R R A I : Variaciones en la fama de Tocqueville 7
G O N / A I O F I R N A N D I / ni LA M O R A : El îronisiTio de d'Ors 13
Li is S A M m / A G I S T A : La reciente orientación parlamentaria de los regímenes iberoamericanos . . . 39
Jisis G O N / A L I / PIRI:/: Justicia y política 55
II. C I E N C I A S S O C I A L E S
LAI RI A N O LOPI / R O D O : Relaciones con la Santa Sede del Gobierno del almirante Carrero 71
M A M n Ai O N so O u A: El trabajo por cuenta ajena. Su consideración jurídica, social y económica en la encíclica «Laborem exercens» 95
PRIMITIVO m I.A Q I INTANA LOPI/: Consideraciones sobre la violencia 107
FIRNAXIX) G A R R I D O F.AII.A: La libertad de cátedra 141
III. ECONOMÍA
Josi M A R Í A ni ARIII/A: Después de la cumbre de Islândia 153
Ji AN Vu.ARDi Fi iRiis: Informe sobre Chile 163
IV. F ILOSOFÍA S O C I A L
A N C O . G O N / A I I / Ai VARI/: El arte y el humanismo 189
M A R C H O G O N / A I I / MARTIN: La violencia en el Antiguo Testamento 205
V K T O R GARI IA H O / : Condiciones de la educación en una sociedad confusa 221
Josi: Li is PiNiiios: Q u é es psicohistona 243
AiioNso L O P I / Qi iNTv.: La manipulación del hombre a través del lenguaje 257
OLÍ-GARIO G O N / A I I / H L R N A N D I / DI C A R D I N A L : La'jerarquía eclesiástica ante U n a m u n o . Reflexiones a
los cincuenta años de su muerte 277
V . V I D A A C A D É M I C A
JOSH MARÍA DI ARLIL/A: Necrología (Manuel Diez Alegría) 291
Recepciones Académicas 295 Noticiario Académico 297 Disertaciones 299
EL TRIMESTRE E C O N Ó M I C O
P u b l i c a d o po r
FONDO DE CULTURA ECONÓMICA,
A V . UNIVERSIDAD 975 03100 MEXICO. D. F.
S. A. DE C. V. A P A R T A D O POSTAL 44975 TEL. 660-09-53
Director: Carlos Bazdresch P. Director Interino: Nisso Bucay Secretario de Redacción: Guillermo Escalante
Vol. LV (2) México, abril-junio de 1988 Núm. 218
S U M A R I O
Artículos:
Sherwin Rosen
José Alberto Delfino
Los contratos implícitos: Una reseña
Cambios de la productividad y estrategia de crecimiento. El caso argentino d irante el período de 1953-1973.
Renato Aguilar, Eduardo Giorgi, Rubén Tansini y Mario Zejan
Alejandra Cox Edwards
Rodrigo Parot y Martha Rodríguez
La capacidad de pago de la deuda externa. Un estudio empírico sobre la Argentina y el Uruguay.
Las diferencias salariales no compensadas: Implicaciones y medición en el caso chileno, 1974-1980.
El proceso inflacionario en el período de Belaúnde: 1980-1984
Santiago Levy
D O C U M E N T O S :
Los subsidios a la exportación y la balanza c o m e r cial.
C E P A L , la evolución reciente d e las relaciones comerciales internacionales.
El trabajo en el mundo
Volumen 3
El volumen 3 de El trabajo en el mundo -obra en varios volúmenes,
de análisis de problemas laborales esenciales- versa sobre "los ingre
sos del trabajo: entre la equidad y la eficacia". Se detalla en él que
los ingresos reales -tanto los derivados de un trabajo por cuenta pro
pia como de un empleo asalariado- han menguado en muchas partes
del m u n d o desde principios del decenio de 1980.,Se documenta asi
mismo la vulnerabilidad creciente de muchos trabajadores en su e m
pleo. Se ilustran esas tendencias en un gran número de cuadros y
análisis, basados en investigaciones realizadas por y para la O I T . El
trabajo en el mundo es una obra de indispensable lectura para todos
los que quieren estar al día de lo que ocurre en el m u n d o del trabajo.
ISBN 92-2-305951-8 40 francos suizos
Volumen 1, trata del empleo, los ingresos y los salarios en el m u n d o ,
la seguridad social, las nuevas técnicas de información, etcétera.
ISBN 92-2-303604-6 45 francos suizos
Volumen 2, trata de las relaciones de trabajo, las normas internacio
nales del trabajo, la formación y el trabajo femenino.
ISBN 92-2-303848-0 45 francos suizos
OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO
Publicaciones de la O I T Oficina Internacional del Trabajo CH-1211 Ginebra 22 Suiza
Oficina de Madrid Calle Don R a m ó n de la Cruz, 113-4 Izda. 28006 Madrid
HOJA DE SUBSCRIPCIÓN
Enviar la subscripción y el pago a:
CENTRE UNESCO DE CATALUNYA Mallorca, 285 Tel. (93) 207 58 05 08037 B A R C E L O N A (Spain)
D Sírvase subscribirme a la R E V I S T A I N T E R N A C I O N A L D E CIENCIAS SOCIALES
Precios para 1988 Países industrializados Países en desarrollo
D Sírvase enviarme
Precio de cada ejemplar
Nombre y apellidos
Dirección
Ciudad
Fecha
D 5.000 ptas.
D 45$
D 3.000 ptas.
D 27$
ejemplar(es) del/los número(s)
D 1.500 ptas.
D 15$
Adjunto D cheque
D giro internacional
. País
Firma
La Revista internacional de ciencias sociales se publica en marzo, junio, septiembre y diciembre.
Precio y condiciones de subscripción en 1988 Países industrializados: 5.000 ptas. o 45 $. Países en desarrollo: 3.000 ptas. o 27 $. Precio del número: 1.500 ptas. o 15 $.
Se ruega dirigir los pedidos de subscripción, compra de un número, así como los pagos y reclamaciones al Centre Unesco de Catalunya: Mallorca 285, principal. 08037 Barcelona
Toda la correspondencia relativa a la presente debe dirigirse al Redactor jefe de la Revue internationale des seiendes sociales Unesco, 7 place de Fontenoy, 75700 Paris.
Los autores son responsables de la elección y presentación de los hechos que figuran en esta revista, del mismo m o d o las opiniones que expresan no son necesariamente las de la Unesco y no comprometen a la Organización.
Edición inglesa: International Social Science Journal (ISSN 0020-8701) Basil Blackwell Ltd. 108 Cowley Road, Oxford O X 4 1JF (R .U . )
Edición francesa: Revue internationale des sciences sociales (ISSN 0304-3037) Editions Eres 19, rue Gustave-Courbet 31400 Toulouse (Francia)
Edición china: Guoji shehui kexue zazhi Gulouxidajie Jia 158, Beijing (China)
Edición árabe: Al-Majalla al-Dawliyya lil-'Ulúm al-Ijtimà'iyya Unesco Publications Centre 1, Talant Harb Street, El Cairo (Egipto)
Hogar del Libro, S.A. Bcrgara, 3. 08002 Barcelona Imprime, Edigraf, S.A. Tamarit, 130. 08015 Barcelona Depósito legal, B . 37.323-1987 Printed in Catalonia
® Unesco 1988