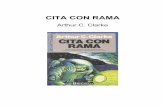Montoya 1993 Antropologia ambiental Una rama verde
Transcript of Montoya 1993 Antropologia ambiental Una rama verde
Esboza 10que puede ser el marcote6rico de una nueva rama de las cienciassociales: la antropologfa ambiental.La acelerada degradaci6n ambientalque se presencia mundialmente, juntocon el creciente interes por detenereste deterioro, requiere del antilisisen espacios sociales particulares. Las luchasde las comunidades rurales por protegeruna forma de vida tradiciona~gira no solo alrededorde amenazas socio culturalesy polfticas econ6micas, sino tambienambientales. Se examinan algunos estudiosde caso para discutir sus aportesa esta ciencia social emergente.
Decir que la antropologfa ambfental esel estudio de la relaci6n entre la sociedad y 11naturaleza, es no distinguirla del enfoquetradicional de la antropologia en general. Larelaci6n entre las actividades de producci6n,la sociedad y la naturaleza ha sido una de laspreocupaciones principales y mas persistentesde la antropologia (Heider, 1972:207).Lo queIe da a la antropologfa ambiental propia-mente su raz6n de ser, 10 que la puede haceruna especialidad valida con sus propiostemas de investigaci6n, es la condici6nparticular de degradaci6n ambiental que hoyaquejaal mundo, junto con el surgimiento de
This article outlines a possibletheoretic frame of a new branchon social sciences:Environmental Anthropology.The worldwide accelerated environmentaldegradation, together with a growinginterest to hold back this damage,requires an analysisof particular social spaces.Struggles of rural communitiestoprotect a traditional way of lifeturns around, not only socio-culturaland political-economical threatsbut also environmental threats.Thispaper also examinessome case studies in order to discussits contributionsto this emerging social science.
ideologias y practicas espedficas cuyasintenciones se dirigen hacia la soluci6n de losproblemas de la degradaci6n ambiental. Larelaci6n entre el deterioro de la naturaleza ylas reacciones sociales a esta degradaci6n,esta eondicionada por los faetores eeon6-micos, tecnologias, la estructura social, losfaetores ideol6gicos, la poHtica y las rela-ciones de poder. La ubicuidad del deterioroambiental, situaei6n ante e1 cual hombres ymujeres estan respondiendo con nuevasformas de organizaci6n social, nuevaspracticas productivas, y nuevas ideologias, Ieofreee a la antropologfa ambiental unsinnumero de tematieas para su enfoque,desde el estudio de los eazadores-recolec-
tores en las Amazonas Qohnson, 1989), elestudio de los campesinos en los Alpes Suizos(Netting, 1976), la investigaci6n de losganaderos en Centroamerica (DeWalt, 1985),hasta el analisis de los "abrazadores dearboles" en los HimalayasQain, 1984).
A pesar de tener un amplio espectro detematicas por analizar, el enfoque central dela antropologfa ambiental podria concebirsecomo el espacio donde se yuxtaponen lanaturaleza en proceso de deterioro, lasociedad y las actividades de producci6nmaterial e ideo16gica. A partir de estaconjunci6n, su interes gira alrededor, aunqueno se circunscribe, a aquellas gentes queextraen su sustento directamente de la tierra,o para quienes los recursos naturales son elmedio principal de producci6n. Es de interesel estudio de las estrategias de los cazadores-recolectores, pescadores, agricultores, pas-tores y artesanos, as! como el analisis de lasorganizaciones ambientalistas y los movi-mientos sociales que reivindican el derecho aun ambiente sano. La pregunta central queimpulsaria el estudio de estos grupos, seria:iC6mo responden tanto materialmente, comoideo16gicamente al deterioro ambiental? Ypara poder medir de alguna forma los logrosde la lucha contra el deterioro ambiental, uncriterio apropiado podria ser la susten-tabilidad eco16gica,entendiendose por esto eluso de los recursos "sin comprometer lacapacidad de las futuras generaciones en sulucha por satisjacer sus propias necesidades"(World Commission on Environment andDevelopment, 1987: 8).
Por su interes en la sustentabilidadeco16gica,·la antrcpologfa ambiental podria darenfasis especial al analisis de 108sectores quedirectamenteutilizan 108recursos del ambientecomo el principal medio de producci6n. Estoimplicauna mayor concentraci6nanaliticaen elafnbito domestico y en el ambito de la comu-nidad, y en particular, sobre los medios
materiales de adaptaci6n a un ambiente queeste sufriendoun proceso de deterioro.
Estas respuestas, distribuidas en Irescategoriasprincipales,seg(InShipton (990), serefieren a practicas de diversificaci6n, deintensificaci6ny de abdicaci6n. Estas praaicasabarcan la diversificaci6n de cultivos 0productos en general, as! como la diversi-ficaci6n de labores, es decir, la participacilJDtanto en el trabajo de campo, como en 1aartesarua,en trabajos de construcci6n, 0 en dsector informal.Estas practicas abarcan indusola diversificaci6nde 105patrones de residencD.o de parentesco que amplian el drculo deparientes 0 vecinos a 108que se pueda ream:iren tiempos dinciles.
En segunda instancia, estan las deintensificaci6n que se manifiestan en un U3Dmas intensivo de la tierra, como 10 es Iareducci6n del tiempo de barbecho. TarnlJie.se manifiestan en la intensificaci6n deltrabajo, empleando mas horas en actividadesproductivas, 0 requiriendo que mas mieIJ:1bnJ5de la familia 0 comunidad ~ incorporen a ••labores productivas (Chayanov, 1986).
Finalmente, las practicas de abdicaciOaaparecen generalmente cuando ya ni fadiversificaci6nni la intensificaci6ngeneran IDsuficiente para sobrevivir. Las practicas deabdicaci6n pueden ser la venta de los medicade producci6n, la migraci6n permanente. dabandono de los hijos 0 de ancianos, 0 hasIael suicidio.
El segundo interes principal de un:aposible antropologfa ambiental tiene que ~con los medios ideo16gicos de adaptaci60 alas condiciones de degradaci6n ambiental, ala pobreza, y a la falta de poder. Estas res-puestas incluyen expresiones de discursocontrahegem6nico (Hendricks, 1991), y es-fuerzos de auto-legitimaci6n como la "inveR-ci6n de tradiciones" (Hobsbawm and Ranga;,1983).
La producci6n ideo16gica;al igual que Iaproducci6n material, esta condicionada pac ••relaciones de poder. Esta producci6n respondea los intereses hegem6nicos, sin embaIgO"detras del te16n, los intereses subalternos
encuentran su expresi6n tanto en discursoscontrahegem6nicos, como encontraideolog'ias.Las respuestas subalternas aideologias dominantes deben ser des-cubiertas por el analisis, pues forman unaparte importante de 10 que debiera ser eldialogo de un desarrollo nacional. lQuienmejor que el productor rural puede ofreceruna perspectiva basada en la realidadcotidiana delos problemas ambientales yofrecer, inclusive, soluciones apropiadas paralograr una sustentabilidad ecol6gica?
Las respuestas ideol6gicas ante eldeterioro ambiental, al igual que lasrespuestas materiales, tambien abarcan unaamplia gama de expresiones. La diver-sificaci6n ideol6gica se manifiesta, por ejem-plo, en la adopci6n de discursos ex6genospero apropiados, en el rescate de costumbresolvidadas pero que recobran validez frente ala realidad contemporanea, 0 en la "invenci6nde tradiciones" que sirven para legitimarnuevas perspectivas. Las practicas deintensificaci6n ideo16gica se hacen ver, porejemplo, en las expresiones que tienden al·fortalecimiento de sistemas cognoscitivospropios, 0 en los esfuerzos de auto-legitimaci6n. En ultima instancia estan laspracticas de abdicaci6n ideol6gica, que sedan al aceptar el discurso hegem6nico pormotivos de excesiva debilidad, 0 al promoverla ideologia dominante en detrimento propio.
A pesar de que el espacio dondecoinciden la naturaleza en deterioro, lasociedad y las actividades de producci6n, seael punto de partida y de llegada de la antro-pologfa ambiental, una premisa fundamental -que de ninguna manera es original 0 unica aesta especialidad- es que no existen eventoso condiciones aislados en eltiempo y en elespacio. Ni las causas, ni las consecuenciasdel deterioro ambiental son estrictamentelocales. Muy al contrario, las respuestaslocales a la degradaci6n ambiental no s610son parcialmente condicionadas por sectoressociales alejados de la realidad local, sino quea menu do son determinadas por estos. Esmas, a veces las respuestas locales estan
dirigidas hada sectores externos. Por estasrazones, el espacio de analisis en laantropologfa ambiental, deberia incluir elambito eco16gico, el domestico, el de lacomunidad, la regi6n, la naci6n y el de laeconomia mundial, aunque unos reciban masenfasis que otros.
En el campo eco16gico el enfoquenecesitaria centrarse en indicadores dedegradaci6n 0 inestabilidad ambiental, talescomo los cambios en la fertilidad del suelo,en el rendimiento de las cosechas, cambiosen la biodiversidad, y en la provisi6n deagua. En el ambito domestico y el de lacomunidad, es decir donde ocurre un usodirecto de los recursos naturales, el enfoqueanalitico deberia centrarse en los procesos dela toma de decisiones, en la organizaci6n y lamovilizaci6n de la fuerza de trabajo, en lasdiferencias de poder y en la distribuci6n debienes. En el ambito regional, serian ana-lizadas las fuerzas poHticas y econ6micaslocales. Y en el nacional el enfoque se cen-traria en la hegemonia del Estado y en lasdecisiones de politica nacional.
Por otro lado, en el internacional, elinteres de la antropologfa ambiental seposaria en las decisiones de organizacionesde prestamos multilaterales como el BancoMundial 0 el Fondo Monetario Internacional.Se podrian analizar tambien los programasambientales de la AID, asi como losproyectos de organizaciones conser-vacionistas influyentes como el WorldWildlifeFund y el Nature Conservancy. Asimismo, enel ambito internacional la antropologfaambiental deberia tomar en cuenta elmercado mundial de ciertos articulos deconsumo como el banano 0 el aceite depalma africana cuya producci6n involucraimpactos ambientales de gran envergadura.
La antropologfa ambiental, no es aununa rama consolidada de las ciencias sociales,ni tiene una comunidad de colegas profe-sionales que compartan un paradigmahomogeneo 0 que hablen entre si con unajerga profesional uniforme -criterios quedefinen una ciencia establecida 0 madura-
(Kuhn, 1970). La antropologia ambiental es unacuna de investigaCi6n inmadura, aun verde.Diversas denominaCiones han surgido paradescribirramas de investigaci6nque compartencriterios 0 que han contribuido en puntaste6ricos 0 metodo16gicos a la antropologfaambiental. Entre estas esta la ecologia cultural(Netting, 1986), la antropologia de recursosnaturales (Burton et al., 1986), la soCiologiaambiental (Buttel, 1987), la ecologia polHica(Lowe y Riidig, 1986), Y la antropologiaeco16gica(Orlove,1900).
Para investigar las respuestas ideo16gicasy materiales de las causas y los efectos de ladegradaCi6n ambiental, varias perspectivashan resultado utiles para el desarrollo de unmarco te6rico. A continuaci6n presentoalgunas de estas perspectivas.
En 1968, Hardin escribi6 un artkulogerminal titulado "Tragedy oj the Commons"(La tragedia de los recursos comunes) quegener6 mucho debate y foment6 laelaboraci6n de conceptos te6ricos referentesa la degradaCi6n ambiental y su relaCi6nconlas distintas formas de organizaCi6n soCial.Los recursos comunes son aquellos recursoscuyo usufructo es colectivo. A partir de lapremisa darwiniana de que la selecci6nnatural ha favorecido a individuos quebuscan, ante todo, benefiCiarse a S1 mismos,aunque esto sea a costa de la soCiedad engeneral, Hardin sugiere que el destino ine-vitable de todo recurso tenido en comun es elde la sobrexplotaci6n y la degradaci6n.Algunos ejemplos que Hardin ofrece de estatragedia son el sobrepastoreo causado porrancheros que alquilan tierras publicas, laextinCi6nde diversas especies en los oceanosdel planeta por la pesca incontrolada, y ladegradaCi6n de parques nadonales por unexceso de visitas. Hardin sugiere que s610mediante la privatizaci6n de los recursoscomunes, pueden ser prevenidas estastragedias. Sin embargo, hay algunos recursoscomunes que no pueden ser tan fiCilmentecercados. El concepto de los recursoscomunes se extiende hasta fen6menos comola contaminaCi6ny la sobrepoblaci6n. SegUn
Hardin, ya que la templanza no. puede serlegislada, la soluci6n para prevenir la "trage-dia de los recursos comunes" es no tener talesrecursos comunes, sino convertirlos enpropiedad privada. Para Hardin, la injusticiade un sistema legal basado en la propiedadprivada es preferible a la alternativa de "ruinatotal" ofreCida por el mantenimiento de losrecursos comunes (Hardin, 1968: 1247).
La formulaCi6nte6rica de Hardin nos esutiI para comprender algunas de las causasdetris de la degradaci6n ambiental. ParaHardin, los recursos comunes sufren de unacceso irrestricto· e incontrolado. Por otrolado, su explotaCi6n implica "restabilidad",esdecir, que cada usuario puede restar algo 0una parte del bienestar de los demasusuarios. Estos elementos no s610 aclaran lasrazones detras de algunos procesos dedegradaci6n ambiental, sino que tambieniluminan el "por que" de algunas de lasrespuestas materiales e ideo16gicas. a estadegradaCi6n, como por ejemplo, la "imagendel bien limitado" (Foster, 1988) comun entrealgunas comunidades campesinas. Sin embar-go, es problem::itica la via que nos ofreceHardin para solucionar la tragedia de 105
recursos comunes, inclusive su mismaconceptualizaci6n de 10 que son los reCUIS05comunes.
Berkes y Farvar (1989) discrepan con duso que Ie da Hardin a la frase "recursascomunes." Ellos estiman que este uso esdprejuiciado por una visi6n netamenteocCidental de 10 que es la propiedad, en Ia"cual esta s6lo puede ser privada 0 dellEstado. En este sentido, la propiedad comiill .~no es un recurso perteneciente a un grupocolectivo, sino que es un recurso que no Iepertenece a nadie. Segun la definicion deHardin de la propiedad comun. e~recursos son esencialmente de ac~abierto y libremente disponibles a cualquiiclrusuario. Berkesy Farvar apuntan a ••necesidad de distinguir entre difere_regimenes de tenenCia de propiedadse caracterizan 10s recursos comuDeS..diferencia de la propiedad privada"propiedad comun puede ser una p -sin dueno, como en el caso -digamos- I
aire. La propiedad comun Ie puedenecer al Estado, como 16 son las .
publicas. Fina1mente, la propiedad comun Iepuede pertenecer a una comunidad, comopodr1an ser 1as tierras obtenidas en coo-perativa. E1destino de 10s recursos comunesbajo cada uno de estos regJ:menesde tenendavada considerab1emente.
Otro aspecto importante a considerarcuando se contemp1a e1 destino de 10srecursos comunes, es e1 acceso a estos. E1acceso puede variar desde un acceso abiertoy sin limites, como en e1 caso del aire, a unacceso restringido y limitado, donde 10sdue nos permiten e1 uso del recurso demanera contro1ada a 10s otros usuarios 0tienen 1a exclusividad en 1a utilizaci6n delrecurso. La interseccion de 10s regJ:menesdetenencia y 10s regimenes de acceso nosofrece un marco utH para caracterizar laspnkticas sociales en el manejo de 10s recur-sos comunes, y e1 posible destino de estosrecursos (Reiger et al., 1989),
Estas consideraciones traen a 1uzmuchos factores significativos, los cua1esHardin no lleg6 a tratar. De gran importandason las formas en que 1aorganizaci6n social y1as presiones socia1es influyen sobre elmanejo de 10s recursos compartidos. E1hechode que algunos regimenes de propiedadcomun son de tenencia comunitaria hace queestas propiedades esten sujetas a presionescomuna1es sobre el uso sostenible de 10srecursos comunitarios. Bajo estas condiciones,el destino de 10s recursos comunes tiende aser de mayor protecdon, en comparadon conrecursos en manos privadas, donde 1aspresiones a favor de un uso sostenib1e noestan presentes. E1recurso privado,desligadode un interes comuna1,entonces presenta unamayor probabilidad de degradacion.
Gadgil e Iyer (989) enumeran algunosfactores en 1a organizacion social quefavorecen un uso sostenib1e de 10s recursosde propiedad comun. Estos son: 1) que e1numero de usuarios que comparten el accesoat recurso sea pequeno; 2) que estos usuariosinteracruen entre S1a 10 largo de un tiempoextendido; 3) que estos usuarios compartande forma equitativa e1 usufructo de losrecursos comunes y; 4) que estos usuariosesten ligados 10s unos a los otros par lazos deparentesco 0 1azos de reciprocidad en otroscontextos, ademas de 108del uso del recurso
comunal. Estos factores pueden ser utilizadosen comparaciones entre comunidades queesten invo1ucradas en esfuerzos por revi-talizar, 0 inclusive, "inventar" tradicionesparaenfrentar la degradacion ambiental.
Segiin Feeny et al. (990), se tiene quedesarrollar una teoda mas comprensiva sobrelos recursos de propiedad comun, para 10grarun mejor entendimiento del manejosostenible de estos recursos bajo diferentesregimenes de propiedad comun. Esta teodadebeda tomar en cuenta 1a capacidad deauto-organizacion de los usufructuarios paraexplicar bajo tcua1escondiciones dan 0 no unmanejo sostenib1e de recursos? No obstante,podemos decir que la relevancia de 1aliteratura sobre propiedad comun para 1aantropologfa ambiental es doble. En primerlugar, ofrece un marco para entender como ladegradaci6n ambienta1 es en parte e1 resu1-tado de 1a organizacion social,es decir, elresultado de regimenes de tenencia y deregimenes de acceso a 10s recursos. Ensegundo lugar, es una base de referenda parapoder comparar e1 manejo de recursos, entrecomunidades y entre movimientos socia1esque esten respondiendo a los problemas dela degradaci6n ambiental.
Algunos movimientos sodales entre 10sque se encuentran movimientos campesinos,cooperativas familiares, asociaciones devednos, grupos de mujeres y organizadonesindigenas, dirigen sus esfuerzos hacia 1aprotecci6n y recuperacionde1 ambiente.Frente a esta realidad social, ha surgido uncuerpo teorico referente a estos movimientossocia1es, cuya literatura proporciona baseste6rico-empiricas a la indpiente antropologfaambiental que se interesa par las respuestasde sectores rurales, y en general de 1asodedad dvil organizada, alas causas y losefectos de la degradad6n ambiental.
E1 enfoque de la literatura de losmovimientos socia1es re1ativo alas arti-culaciones que tienen 1as organizaciones debase, con los sectores que se extienden masalIa del ambito local, para incluir esferasregionales, nacionales e internaciona1es,
proporciona a la antropologfa ambiental laoportunidad de considerar aspectos sobre laeconomfa nacionaI- y mundial, polfticas deEstado, cuestiones de poder y la falta de este.Los estudios sobre los movimientos socialestambien indagan sobre la composici6n socialinterna a estos movimientos. Asf, no s610amplfa la perspectiva macro, sino que ademasagudiza la micro-perspectiva par dentro deestos movimientos que lidian con ladegradaci6n ambiental, para considerar sucomposici6n de clase, su fuerza de trabajo, ladistribuci6n de labores y su mutabilidad.
Fuentes y Frank (989) ofrecen un retratodescriptivo y potencial de los movimientossociales. Aunque no contribuyan directamentea un marco te6rico utilizable por laantropologfa ambiental, apuntan a factoresespedficos que deberfan ser considerados alanalizar las respuestas de sectores organizadosante las amenazas del deterioro ambiental. Enprimer lugar, Fuentes y Frank aftrman que lamovilizaci6n social esta motivada por unsentimiento de moralidad y de indignaci6nante la injusticia, 10 cual implica que lasrespuestas de los movimientos sociales frente ala degradaci6n ambiental no son simplesreacciones ante un mundo natural,inconsciente y amoral. Son, claramente,respuestas a todas las injusticias sociales queson causa de la degradaci6n ambiental. DiceLeff (1988: 33) acerca de los movimientossociales organizados alrededor de laproblematica ambiental, que estos representan"en vez de una resistencia ciega, unaconciencia vibrante y creativa. "Asf pues, lamovilizaci6n social responde a las mas ampliasfuerzas econ6micas, polfticas, e ideo16gicas;fuerzas que deben ser claramente dilucidadaspara poder comprender la naturaleza de lasreacciones de estos grupos incorparados.
En segundo lugar, Fuentes y Frank(989),dicen que los movimientos sociales semovilizan contra la privaci6n y a favor de unabusqueda: por la supervivencia y por unaidentidad propia. Esta caracterizaci6n trae aluz la necesidad de analizar las articulacionesque existen entre las amenazas a lasupervivencia tanto material como cultural delos sectores sociales, y las estrategiasdesarrolladas por estos para enfrentar dichasamenazas.
Finalmente, segun Fuentes y Frank(989), los movimientos sociales buscan laautonomfa, mas que el poder del Estado. Estadescripci6n nos permite vislumbrar unaposible alternativa a 10 que es el capitalismocontemporaneo 0 la transici6n al socialismo.De hecho, replantea que 10 esencial de lademocracia es una sociedad civil participativa.Al presentar esta alternativa, los nuevosmovimientos sociales son agentes importantesde transformaci6n social. La lucha ambiental-que incorpora las luchas hist6ricas de 105campesinos y de otros sectores populares parcuestiones de tierra y trabajo, y condicionesde vida en general (Leff, 1988)- se perfilacomo el factor fundamental en esta trans-formaci6n social. Este hecho Ie da a laantropologia ambiental un puesto destacadodentro de las ciencias sociales de hoy.
Otro cuerpo te6rico de relevancia parala antropologfa ambiental es la ecologiapolftica. Esta rama combina la tendencia de laeconomfa polftica de "enfocar el sitio queocu pa una sociedad en la regi6n, en lanaci6n, 0 en el sistema mundial," con latendencia de la ecologfa cultural de examinarlas "adaptaciones a factores localesambientales y demograjicos" (Sheridan, 1988:xvi). Para la ecologfa polftica, la explotaci6n,distribuci6n, y el control de los recursosnaturales siempre estan mediados porrelaciones de poder diferencial dentro y entrelas sociedades. En este sentido, la ecologfa deuna comunidad humana es un espaciopolftico. Al mismo tiempo, la transformacioodel ambiente natural por la explotaci6n desus recursos, impone restricciones nuevas ycambiantes que, a su vez, modifican estasrelaciones politicas. Las sociedadescampesinas, al igual que otros grupos que seganan la vida directamente del medio natural,constantemente estan involucradas en unadialectica creativa entre fuerzas locales yexternas.
Una de las expresiones de esl2creatividad en la lucha contra las restriccionespolfticas y ambientales es la aparici6n deorganizaciones de base, 0 de "comunidades
corporativas" que enfrentan estos problemas. Sibien, desde la perspectiva de la economiapol1tica se considera que la formaci6n decomunidades corporativas es una respuestadefensiva a conquistas externas, 0 a ladominaci6n por elites internas (Wolf, 1957),desde el punto de vista de la ecologla cultural,estos rasgos de gropo corporativo esran "masrelacionados a condiciones ambientales yrequerimientosde subsistencia"(Netting, 1976:137). Independientemente de cual sea el caso,10 derto es que la formaci6n de comunidadescorporativas es una respuesta de coyuntura, yasea que esten respondiendo a restriccionespollticas 0 ambientales, 0 a una combinaci6nde las dos.
Por esta raz6n, Sheridan (988)considera necesario profundizar mas alla dela comunidad corporativa para encontrar launidad basica en torno al control derecursos. Estima que s610 asi se puede lograrun entendimientosobre la competencia porrecursos, no s610 entre sectores comocampesinos y elites, sino dentro de losmismos sectores. Segl1n Chayanov, la unidaddomestica u hogar "household" representa,ademas de la unidad basica de producci6n,la unidad basica de consumo (Thorner etal., 1986). Tomando esto en cuenta, Sheri-dan (1988) plantea una estrategia de inves-tigaci6n que parte de la unidad domestica,en vez de otras unidades mayores como 10es el gropo corporativo, para dar espacio auna mayor flexibilidad y refinamiento alanalisis del control de los recursos por partedel campesinado. Es mas, el enfoque sobrela unidad domestica hace necesario darrazones ecol6gicas, econ6micas, y. politicasque expliquen por que los campesinosbuscan organizarse en gropos corporativos.Tambien permite revelar las desigualdadesecon6micas y los conflictos pol1ticos quepuedan estar ocultos detras de las estroc-turas corporativas y sus ideologias. Final-mente, permite distinguir si es mas impor-tante la efectividad del control corporativode los recursos escasos, 0 si son las expre-siones ideol6gicas de cohesi6n social, 10 quellevana la incorporaci6n de gruposorganizados.
En un estudio que recoge la experienciade gropos de base alrededor del mundo, en
cuanto a sus reivindicaciones ambientalistas,Durning (1989) encuentra que los gropos seorganizan mas facilmente cuando se trata dedefender su base de recursos, 0 medios deproducci6n, contra la incursi6n de genteforinea. No obstante, bajo ciertas circuns-tancias tambien se organizan para poner enreverse el deterioro impulsado por fuerzasinternas a la comunidad (Durning, 1989: 38).Es necesario profundizar en el analisis de lascausas sociales e ideol6gicas de la movi-lizaci6n social. De igual manera, es impor-tante conocer cuales son los diversos mediosutilizados por los gropos de base para liberarlos recursos creativos y materiales desde elseno de su conjunto. Durning (1989) dis-tingue entre los medios dirigidos a la acci6n,y los esfuerzos por crear conciencia. Losmetodos de acci6n enfatizan el logro deefectos 0 la creaci6n de productos tangiblesal mas corto plazo. Los mHodos de crearconciencia, en cambio, tiran l1neas a maslargo plazo y se concentran en fomentar"una comprensi6n crftica de la situaci6ndificil de la pobreza ", y promover unsentimiento de identidad propia y de auto-estima (Durning, 1989: 20). Como ejemplo delas modalidades utilizadas para crearconciencia esta el teatro callejero, el baile y lamiisica tradicional, el cuento y la historia oral,entre otras.
Shipton (1990) ofrece otra manera dever las respuestas locales frente a ladegradaci6n ambiental. Estas respuestas son:1) estrategias de precauci6n, como ladiversificaci6n de cultivos, 0 la inversi6n enla educaci6n de los hijos; 2) medidasreversibles, como pueden ser la migraci6n, 0la intensificaci6n de la producci6n; 3)respuestas semi-reversibles, como la venta delas herramientas de producci6n, 0 elconsumo de alimentos mas voluminososaunque menos nutritivos y; 4) estrategiasirreversibles, como el recurso al infanticidio,o el consumo de semillas.
Tornando al ambito macro, sobre el cualla ecologia poHtica pone su atenci6n,Durning (989) reconoce que en ultimainstancia, los gropos locales se enfrentan afuerzas que· difkilmente pueden controlar,por ejemplo, 10 que son las politicas fiscalesde distribuci6n, los programas de desarrollo
nacional, 0 las propuestas de agenciasinternacionales de desarrollo.
El mayor reto de retroceder el deterioraglobal, es el de jotjar una altanza entregmpos locales y gobiernos nacionales.Sola mente los gobiernos tienen losrecursos y la autoridad necesaria paracrear las condiciones que permitan unamovilizaci6n de base complet~ y a granescala (Durning, 1989: 51).
Este dilema exige profundizar en elanaIisis de los puntos de vista y de lasreacciones del Estado ante los esfuerzos debase en torno al desarrollo sostenible. Exigetambien indagar sobre la naturaleza de loslazos institucionales entre grupos cam"pesinosy el Estado, y las maneras en que los gruposrurales corporativos tratan de influenciar estasfuerzas mayores.
Esto nos trae al ultimo campo te6ricoimportante con implicaciones para laantropologfa ambiental. Burton et al. (986)han propuesto que la "antropologia de losrecursos naturales" integre las perspectivaste6ricas de tres especialidades: la ecologiacultural, la antropologia econ6mica, y laantropologia cognoscitiva. Es esta ultimaespedalidad, junto con algunas perspectivasreladonadas, las que Ie dan forma definitivaal marco te6rico y metodol6gico de laantropologfa ambiental. El enfasis que Iepone la antropologia cognoscitiva a losambitos mentales 0 conceptuales, prop or-dona las herramientasnecesarias para darlerespuesta a muchas de las preguntas quepueda plantear la antropologfa ambiental.
Preguntas sobre la toma de dedsiones(Barlett, 1979), sobre el asumir de riesgos(Moscardi y De ]anvry, 1977) y sobre si loscampesinos "son 0 no radonales", tienen unalarga y voluminosa historia repleta de datosempiricos. Sin embargo, los aportes enterminos de teoria son escasos. Una areamucho mas fructifera ha side el estudio delefecto que tienen las "economias morales"
(Scott, 1976), la cosmologia (Whitten, 1978), ylos sistemas de conocimiento (Hendricks,1991) sobre las respuestas que fabrican losgrupos curales al enfrentarse a amenazascontra sus tierras y sus culturas. La tesis dela "economia moral" de Scott (1976) sostieneque los campesinos se revelaran abier-tamente s610 cuando las injusticias van masalIa de derto nivel crHico. Sin embargo, auncuando no se llegue a este nivel critico, elcampesinado esta continuamente sujeto aniveles sub-criticos de opresi6n, ante loscuales actua de forma subversiva. A estasexpresiones semi-ocultas de rebeldia Scott(1985) las denomina "armas subalternas"(weapons oj the weak). En el ambitomaterial, estas se manifiestan en el tortu-guismo, la ignorancia fingida, el cumpli-miento falso, el robo, el sabotaje, etc. En elambito ideol6gico, esta rebeldia puedeencontrarse en el discurso como "textosocultos" (Scott, 1990) que se manifiestan enexpresiones sarcasticas, en silencios car-gados, en chistes privados, etc. Los "textosocultos" y las "armas subalternas" sonmedios de enfrentar amenazas e injustidas.Que estos medios sean capaces de efeetuarcambios significativos y positivos, aunqueda por determinarse. Lo que no esta enduda, sin embargo, es la necesidad deconsiderar estas estrategias como unaimportante artilleria en los arsenalesmateriales e ideol6gicos de gentes sometidasa amenazas en contra de sus culturas y desu ambiente natural.
La cosmologia, la ideologia, y lossistemas propios de conodmiento son formasde organizar la realidad no-material. Lacapaddad de mantener la integridad de estossistemas cognosdtivos a menudo se refleja enlos esfuerzos por mantener la integridad de larealidad material. Whitten (1978: 854) haencontrado que existe una "comple-mentariedad inherente" entre la continuidadcultural, el simbolismo, y el ambiente. A suvez, Hendricks (1991: 51) muestra c6mo 100val ores propios de sistemas tradidonales deconocimiento Ie proporcionan al pueblointerpretaciones que permiten crear"contraideologias" dirigidas a resistir lasamenazas en contra de su ambiente y de sucultura.
Finalmente, existen otros camposte6ricos -de los cuales s610 mencionare uno-que Ie ofrecen a la antropologfa ambiental, sino bases para erigir un marco te6rico, por 10menos el material necesario para rellenaralgunos de los vados en este marco. Elcampo del desarrollo y la mujer es departicular importancia (Dankelman yDavidson, 1988). Aunque escasamente 10mencione aqui, este campo tiene un traslapesignificativo con la propuesta antropologfaambiental. Las mujeres son las mas pobresentre los pobres y son el grupomas afectadopor el deterioro ambiental, ya que por 10general son las que administran los recursosenergericos, administran el agua y seencargan de la crianza de los ninos. La mujeres ademas, el participante mayoritario de lasorganizaciones de base que luchan en contrade las amenazas al ambiente y a la cultura. Lacontribuci6n sobresaliente que el estudio deldesarrollo y la mujer Ie ofrece a laantropologfa ambiental, es la necesidad deincluir el papel de las mujeres en cualquieranalisis.
Es importante examinar las maneras enque se entrelazan la ideologia y la practica, yver sus relaciones dialecticas con la sociedady con el medio ambiente. Para esto sirvecomparar varios estudios de caso queanalizan esfuerzos de base, en el nivel macroy micro, por enfrentar las amenazas que semanifiestan en contra de su ambiente y sucultura.
Jain (984) ofrece un estudio de casoejemplar del movimiento Chipko, unmovimiento social dedicado a la preservaci6nde los bosques y al mantenimiento de unbalanceecol6gicoen la regi6n baja de losHimalayas. Es especialmente interesante elpapel predominante que tiene la mujer eneste movimiento. Jain (1984: 1788) caracterizaal movimiento Chipko como un "movimiento
eco16gico ... que lucha por recobrar larelaci6n tradicional entre la gente y el medioambiente. II Describe el sistema nacional dedesarrollo como aquel que sigue el modelooccidental de industrializaci6n y mer-cantilismo capitalista. Este programa, quedesarraig6 a las comunidades nativas queprotegian los bosques de los cualesdependian para su subsistencia, marc6 laspautas de la politica forestal de! gobierno dela India, una politica cuyos efectos han sidoincidir de forma negativa en el balanceecol6gico del area.
El movimiento Chipko (10 cual significa"abrazar") naci6 no s610 como una respuestaa una amenaza externa en contra de losbosques de los vecinos del area, sino comouna reacci6n moral ante la injusticia. Despuesde haberle solicitado infructuosamente algobierno el uso de varios arboles parafabricar herramientas, al conocer la concesi6ndel derecho sobre estos arboles a unacompania de raquetas de tenis, unacooperativa local de desarrollo organiz6 unaprotesta. Un dirigente de estacooperativaorganizada en torno a los principios de no-violencia de Ghandi, propuso la idea deabrazar los arboles cuando llegara lacompania con sus motosierras. Las mujeresde la regi6n asumieron la protesta, por ser lasencargadas de la producci6n agricola, y a lavez, las que sufren los danos ocasionados porlas inundaciones recurrentes y los des-lizamientos de tierra, a raiz de la defores-tad6n. En cambio, los hombres, cuyo pape!tradicional era el de gobernar y cuyaactividad productiva se inclinaba cada vezmas hacia el trabajo asalariado, rechazaronestas medidas de protesta.
Esta nueva forma de protesta, esta"tradid6n inventada" de abrazar los arboles, sepropag6 desde un extremo de los Himalayas enKashmir hasta e! otro extremo en ArunachalPradesh. En el surgimiento del movimientoChipko, contribuy6, en primer lugar, losesfuerz08 de la cooperativa por crear condenciade la politica forestal equivocada del gobierno,del derecho de 108 vecinos al usufructo de losbosques locales y de su responsabilidad por lapreservad6n de estos bosques. La cooperativaacompan6 sus esfuerzos por crear conciencia,con programas de acci6n para la reforestaci6n.
Las razones hist6ricas de la degradaci6ndel medio ambiente recaen sobre el procesode cambio de los regimenes de tenencia y deacceso a los bosques, dirigidos por elgobierno a partir de 1821. Un segundo factorque contribuy6 al nacimiento del movimientoChipko fue la amenaza material a la sub-sistencia, en particular a la de las mujeres, araiz de una mayor deforestaci6n. Y final-mente, la sensibilidad hacia la injusticiamotiv6 alas mujeres a asurnir este riesgo paraproteger sus bosques.
Jain describe la divisi6n de trabajo local,las diferencias de poder basadas en el genero,y c6mo estas diferencias influyen en laparticipaci6n dentro del movimiento Chipko,cuya membresia de mujeres es de un 90 porciento. Jain logra mostrar c6mo este movi-rniento social tiene repercusiones no s6lo enel medio ambiente, sino tambien en laestructura social local y en las ideologiaspatriarcales. Jain anota la naturalezacontradictoria del movimiento Chipko que,por un lado, busca preservar el estadotradicional del acceso y el control del bosquepor parte de los vecinos, y por otro lado,fomenta un cambio radical en el papeltradicional de las mujeres, que, al haberseenfrentado al Estado, han entrado en la esferade la politica, ambito tradicionalmenterestringido a los hombres. Es mas, elmovimiento Chipko ha comenzado adespertar en las mujeres la conciencia de suderecho a participar en los consejoscomunales, hasta ahora compuestos s610 porhombres, especialmente para ser consultadasen las decisiones sobre temas forestales.
El estudio de caso de Jain dirige laatenci6n alas amenazas externas hacia elmedio ambiente que se presentan en formade cambios en los regimenes de tenencia detierra, en las ideologias predominantes dedesarrollo, y en las polHicas forestalesnacionales. Las respuestas a estas amenazashan surgido como "contraideologias" dedesarrollo, "tradiciones inventadas" y "armassubalternas" no-violentas. La participaci6n enel movimiento social ha sido estimuladamediante esfuerzos por crear conciencia ymediante acciones concretas. Los factores quecontribuyeron al nacimiento del movimientoChipko se dan a la luz de una perspectiva de
la "economia moral" asi como de unaperspectiva de la economia polltica y de laecologia cultural. Al formar parte de laliteratura del desarrollo y la mujer, el estudiode caso de Jain logra mucho de 10 que seobtendria a partir de la antropologfaambtental.
Chapin (1985) presenta un estudio decaso de los indios Kuna de Panama quienesse esfuerzan por asegurar una franja de tierraforestada para que esta sirva de area deamortiguamiento contra la incursi6n del"desarrollo"y de la cultura nacional. LosKunason reconocidos mundialmente por sutenacidad y su capacidad de sobrevivir en elsiglo veinte con su tierra y cultura intactas.Por esto, Chapin analiza una de las respuestasde los Kuna alas amenazas externas de sumedio ambiente y su cultura.
Las fuerzas nacionales polltico-econ6-micas han promovido la colonizaci6n detierras "baldias" por pequefios agricultoresmestiZOS. El peligro de incursiones porforaneos se vio agravado con la construcciOnde una carretera que une el territorio Kuna alresto de Panama. Los Kuna ternian no s6lo elavance de pequefios agricultores desprovistosde tierra con sus practicas de corta y quema..sino tambien la entrada de ricas propietarioscon influencias poHticas en el gobiernonacional. Entonces los Kuna desarrollaron unplan para proteger la tierra boscosa quesepara su territorio de los efectos deletereosde la nueva carretera.
Con la participaci6n de organizacionesambientalistas internacionales y con unacomunidad de cientlficos interesados, losKuna propusieron hacer de esta tierraboscosa una "reserva botanica" para fomentarel "turismo cientific0" . El uso de esta ter-minologia, que a primera vista parederaindicar la perdida de una forma aut6ctona dever el mundo, es simplemente la manipu-laci6n de simbolos nativos y nacionales. LosKuna consideran estos bosques como losdominios de espiritus potencialmentemalevolos, que suelen agitarse y atacar acomunidades enteras si sus moradas soe
perturbadas. Para los Kuna, entonces, elbosque representa un "santuario de espiritus"(Chapin, 1985: 49). Sin embargo, este "textoescondido" se ocult6 en la terminologiaadecuada a la ideologia dominante. Otroejemplo de este encubrimiento ideol6gicotiene que ver con el concepto del uso de latierra. Para el gobierno nadonal toda la tierradebe estar bajo un "uso sodal". Esto significadesprovisto de montana y cultivado. Para losKuna, el uso del bosque se encuentra en lasmedidnas y en los benefidos espirituales quealli se obtienen. De nuevo, este uso se ocultaen la frase "turismo dentifico", palabras queel gobierno nadonal emplea libremente, peroque los Kuna han sabido utilizar de maneraestrategica.
En cuanto alas estrategias empleadaspor los Kuna, Chapin hace menci6n delvinculo entre los intereses de los Kuna y losde las organizaciones ambientales interna-cionales. Chapin tambien da cuenta de losmedios ideol6gicos que han utilizado losKuna para combatir las amenazas a su medioambiente. Sin embargo, este estudio de casopresenta algunos vados. Primero, no analizalas divisiones internas que existen, porejemplo, entre las diferentes generadones.Tampoco analiza c6mo se mantiene uninteres sostenido sobre este proyecto deproteger el bosque, 0 las repercusiones queesto tiene sobre el orden sodal de los Kuna.El pueblo Kuna es extremadamente homo-geneo, y es posible que la instituci6n del"congreso" que tienen los Kuna -en dondecada noche la aldea se reune para .discutirasuntos de importancia- ayude a impedir quesurjan facdones antag6nicas. Pero siendo asi,es un elemento que hay que tomar en cuenta.
Por otro lado, los Kuna son uno de lospueblos indigenas mas estudiados deAmerica.No es de sorprender, entonces, queuna comunidad de dentificos se asocie conellos en un proyecto como este. No obstante,falta mucho por dedr sobre la naturaleza delos vinculos entre los Kuna y los gruposambientalistasinternacionales. ,-Cualesson losaspectos materiales e ideol6gicos deestaarticulad6n? lPor que los Kuna, en contrastecon otros pueblos indigenas, han tenido tanbuenos resultados de sus esfuerzosdiplomaticos? lQue puede significar la
articulaci6n entre el pueblo Kuna y lasorganizaciones internacionales, en lapercepci6n y el comportamiento de lospanamenos hacia 10s Kuna? Estas sonpreguntas que podria abordar un estudiofundamentado en la antropologfa ambiental.
En otro estudio de caso (Hendricks,'1991), trata el fen6meno de los movimientosindigenas como expresi6n de resistenda antela expansi6n de la hegemonia nadonaly sesugiere que la aparici6n de estosmovimientos perfila el mecanismo massignificativo para encauzar las relacionesnacionales-indigenas en Sudamerica.Hendricks (991) estudia el caso de laFederaci6n Shuar en la Amazonia delEcuador, que surge como respuesta a lahegemonia nacional. Ella descubre que esteencuentro entre la sociedad indigena y lapenetraci6n capitalista no s610 esreinterpretada en terminos de teoria ypractica nativa, sino que los Shuar, ademas,"establecen una contraideologia dirigida aresistir la introducci6n de ideas y practicasnadonalistas" (Hendricks, 1991:54).
La hegemonia nacional se manifiestaen las escuelas, las misiones religiosas, enla colonizaci6n, y en proyectos dedesarrollo. Entre las ideologias nacionalesque amenazana los Shuar, esta el conceptode que las tierras boscosas son "tierrasbaldias" que deberian ser cultivadas. Laideologia dominante de que el mestizaje esun medio de integraci6n nacional, estambien un atentado contra la identidadShuar. Hendricks se pregunta, entonces,lPor que el gobierno ecuatotiano haaceptado la formaci6n de la Federaci6nShuar, una federaci6n netamente indigenaque exige que se Ie entregue el titulo de unarea considerable de tierra boscosa?Algunos elementos que han contribuido aesta respuesta nacional son las amenazasterritoriales por parte del Peru, y la espe-ranza de que una federaci6n como esta seael mejor agente de cambio.
La Federaci6n Shuar ha recreado yreforzado un fuerte sentido de identidad
bas ado en un sistema de creencias quepromueve la igualdad entre miembros de lacomunidad, y la hostilidad hacia foraneos,aunque nO hacia la importacion de nuevasideas utHes. A pesar de la adopcion de unaforma occidental de organizacion politica, laFederacion se opone a la dominacionideologica externa, mediante un discursobasado en los valores de un sistema deconocimiento tradicional. La Federacion Shuarha adoptado el concepto de educacionpublica, pero a traves de su propio programaradiof6nico, Radio Federacion Shuar, hainstituido la educacion bilingiie y haintroducido materias relevantes a la realidadShuar, ademas de ensenarle a los ninos "10que significa ser Shuar"(Hendricks, 1991:68).
Mientras que reconoce el impactoinmenso que ha tenido la penetracioncapitalista en las sociedades tradicionales,Hendricks tambien reconoce como esta esreinterpretadapor las comunidades locales en!:erminosde sus propias creencias y practicas.En este sentido, ella dice:
Ia articulaci6n entre el est~naci6n y /associedades indfgenas crea un espacio enque las respuestas indfgenas no sonmeramente reacciones a eventosexternos,sino que son expresiones moldeadas porlas dinamicas internas de la culturaindfgena, as! como por las realidadespolfticas y econ6micas de Ia situaci6n decontacto (Hendricks,1991:53).
Lo mas importante, sin embargo, es quelos Shuar no solo interpretan la expansion delos valores nacionales ecuatorianos segun supropia teoria y practica, sino que tambienusan esa interpretacion para construir unaideologia de resistencia.
Hendricks (1991) erifoca su estudiosobre las respuestas ideologicas'de ·los Shuaralas amenazas nacionales de tipo politico,economico e ideologico. Muestra que elfortalecimiento de un sentido' de identidadcultural propio, ha tenido repercusiones enaspectos materiales tan importantes como elcontrol del territorio. No obstante, a pesar deque Hendricks (1991) analiza de formaminuciosa las respuestas ideologicas ymateriales ante las amenazas externas, el
asunto de las amenazas internas no es nisiquiera abordado. Por ejemplo, valdria lapena cuestionar, lhasta 'que punto laadopcion de la ganaderia como modo deproduccion popular entre los Shuar, estateniendo efectos degradantes sobre su medioambiente, ya que en la mayoria de los casosel ganado y los bosques son incompatibles?Por un lado, el hecho de que los Shuar estendedicandose ala ganaderia, justifica ante elestado ecuatoriano, el control que hanadquirido los Shuar sobre la tierra. Pero, porotro lade, hay que evaluar si esta practica iraasocavar el sistema Shuar de conocimientobasado en unambiente forestal. Estas sonalgunas de las preguntas dentro de laproblematica de la antropologfa ambientalque podrian ser abordadas por esta rama delas ciencias sociales.
Para emprender un estudio de casoutilizando el marco teorico de la antro-pologfa ambiental, se propone, primero,insertar el estudio dentro de un contextehistorico, politico y economico, para poderconsiderar las fuerzas internacionales,nacionales y locales que contribuyen a ladegradacion ambiental, y a la desintegracionde la cultura local. Segundo, analizar lasamenazas de caracter interno queatentancontra el medio ambiente y la cultura propia.Tercero, dilucidar cuales amenazas externas.einternas provocan una movilizacion social. Ycuarto, analizar las estrategias tanto mate-riales, como ideologicas y sociales, utilizadaspor sectores organizados para enfrentarsituaciones que atentan contra el medioambiente y la cultura propia.
Todos los estudios de caso aquipresentados, ofrecen importantes pautasaseguir e indican aspectos importantes aanalizar. Sin embargo, a todos les falta algunpunto planteado por el marco tea rico de laantropologfa .ambiental. Como la antropo-logia ambtental no es aun una rama de inves-tigacion consolidada, no puede esperarse queestos estudios comprendan todos estoselementos. Ademas, esta claro que la realidaddel trabajo de campo tiene que definir
aquellos factores que ameritan 0 no especialdetenirniento en un analisis. A la luz de unestudio particular, algunos puntos que semencionan en este articulo, de seguroperderan importanciaal lado de otros, yhabrafactores sin .mencionar,- que'cobraranimportanciaen la' practicainvestigativa. Enlos estudiosde caso analizadosaqui, seanotan algunos de los vados que ellospresentan, y que podria llenar laantropologfaambiental. No obstante, ameritadestacar que ha sido precisamente medianteestudios de caso como estos, que he podidoplantear un marco tearico para lainvestigaci6n dentro de la antropologfaambiental.
Con el presente esbozo de 10 quepodria ser esta ciencia aun verde, denomi-nada antropologfa ambiental, espero estimu-lar inquietudes y discusiones por parte deaquellas personas que de alguna maneraesten interesadas en esta tematica, y as'i,darlevigora este brote de las ciencias sociales, conel fin de que florezca y de buen fruto.
Barlett,Peggy F., editor. Agricultural decisionmaking: Anthropological contributionsto rural development, Academic Press,New York, NY,1979.
Berkes, Fikretand. M. Taghi Farvar."Introduction and overview", en Berkes,Fikret, editor, Common PropertyResources: Ecology and Co"mmunity-Based Sustai.nable Development,Belhaven Press,London; 1989,pp.I-17.
Burton, Michael 1. et al. "Commentary:Natural Resource Anthropology", enHuman Organization 45, nl! 3, 1986,pp; 261-272.
Buttel, Frederick H. "New Directions inEnvironmental Sociology", en AnnualReview of Sociology, nl! 13, 1987, pp.465-488.
Chapin, Mac "UDIRBI:An Indigenous Projectin Environmental Conservation", en
Macdonald Jr., Theodore, editor. NativePeoples and Economic Development: SixCase Studies form Latin America,Cultural Survival Inc., Cambridge, MA,1985,pp. 39~54.
Chayanov, A. V. "The Theory of PeasantEconomy", en Thorner, Danielet ai,editores. A. V Chayanov on 1be Theoryof Peasant EconomY,The University ofWisconsin Press, Madison, WI, 1986.
Dankelman, Irene and Joan Davidson.Women and Environment in the1birdWorld:Alliance for the Future, EarthscanPublications Ltd., London, 1988.
DeWalt, Billie R. "Microcosmic andMacrocosmic Processes of AgrarianChange in Southern Honduras: TheCattle are eating the Forest", en DeWalt,BillieR. and PertH]. Pelto, editores.Micro and Macro' Levels of Analysis inAnthropology: Issues in Theory andResearch, Westview Press, Boulder, CO,1985,pp. 165"186.
Dunlap, Riley E. and Kent D. Van Liere."Commitment to the Dominant SocialParadigm and Concern for Environ-mental Quality", en Social ScienceQuarterly65, nl!4, 1984,pp. 1013~1028.
Durning, Alan B. "Action at the Grassroots:Fighting Poverty and EnvironmentalDecline", Worldwatch Paper nl! 88,Worldwatch Institute, Washington, DC,1989.
Feeny, David et al: "The Tragedy of theCommons: Twenty-Two Years later", enHuman Ecology 18, nl!1, 1990,pp. 1-19.
foster, George M. Tzintzuntzan: MexicanPeasantsina Changing World,Waveland Press, Inc., Prospect Heights,IL, (1988), 1967.
Fuentes, Marta and Andre Gunder Frank. "TenTheses on Social Movements", enWorld Development 17, nl! 2, 1989; pp.179"191.
Gadgil, Madhav and Prema Iyer. "On theDiversification of Common-PropertyResource Use by Indian Society", enBerkes, Fikret, editor. CommonProperty Resources: Ecology andCommunity-Based Sustatnable Deve-lopment, Belhaven Press, London, 1989,pp. 240-255.
Hardin, Garrett. "The Tragedy of theCommons" en Sctence, nil 162, 1968, pp.1243-1248.
Heider, Karl G. "Environment, Subsistence,and Society", en AnnualRevtew ofAnthropology, nil I, 1972, pp. 207-226.
Hendricks, Janet. "Symbolic Counterhegemony among the EcuadorianShuar", en Urban, Greg and Joel Sherzer,editores. Natton-States and Indtans tnLattn Amertca, University of TexasPress, Austin, TX, 1991, pp. 53-71.
Hobsbawm,Eric and Terence Ranger,editores. The Inventton of Tradttton,Cambridge University Press, Cambridge,MS,1983.
Jain, Shobhita. "Women and People'sEcological Movement: A Case Study ofWomen's Role in the Chipko· Movementin Uttar Pradesh", en Economtc andPoltttcal Weekly 19, nil 41, 1984, pp178&1794.
Johnson, Allen. "How the MachiguengaManage Resources: Conservation orExploitation of Nature?", en Advancesin EconomtcBotany, nil 7, 1989, pp213-222.
Kuhn, Thomas S. The Structure of SctentificRevolutions (Second Edition), Universityor' Chicago Press, Chicago, IL, 1970.
Leff, Enrique. "EImovimiento ambientalista enMexico y America Latina" en Dosster,Noviembre, 1988, pp. 28-38.
Lowe, Philip D. and Wolfg~ng Ri.idig."ReviewArticle: Political Ecology and. the Social
Sciences -The State of the Art", en BritishJournal of Poltttcal SCience, nil 16, 1986,pp. 513-550.
Moscardi, Edgardo and Alain de Janvry."Attitudes .Toward Risk among Peasants:
, An Econometric Approach", en Ameri-can Journal of Agricultural Economtcs,nil 59,1977, pp. 710-716.
Netting, Robert McC. "What Alpine PeasantsHave in Common: Observations onCommunal Tenure in a Swiss Village",en Human Ecology 4, nil 2, 1976, pp.135-146.
Netting,Robert McC. Cultural Ecology(Second Edition), Waveland Press,Prospect Heights,IL, 1986.
Orlove, Benjamin S. "Ecological Anthro-pology", en Annual Revtew ofAnthropology, nil 9, 1980, pp. 235-273.
Regier, Henry A. et al. "Reforming the Use ofNatural Resources", en Berkes, Fikret,editor. Common Property Resources:Ecology and Communtty-BasedSustainable Development. BelhavenPress, London, 1989, pp. 110-126.
Scott, James C. The Moral Economy of thePeasant: Rebellion and Subsistence inSoutheast Asia, Yale University Press,New Haven, CT, 1976.
Scott, James C. Weapons of the Weak:Everyday Forms of Peasant Resistance,Yale University Press, New Haven, CT,1985.
Scott, James C. Domination and the Arts ofReststance: Htdden Transcripts, YaleUniversity Press, New Haven, CT, 1990.
Sheridan, Thomas E. Where the Dove Calls:The Poltttcal Ecology of a PeasantCorporate Community in NorthwesternMextco,··The University of Arizona Press,Tucson, AZ, 1988.
Shipton, Parker. "African Famines and FoodSecurity: Anthropological Perspectives",en Annual RevieW of Anthropology, nil 19,1990, pp. 353~394.
Thorner, Daniel et al., editores. A. V.Chayanov on The Theory of PeasantEconomy; The University of WisconsinPress, Madison, WI, 1986.
Whitten, Jr., Norman E. "Ecological Imageryand Cultural Adaptability: The CanelosQuichua of Eastern Ecuador", en
American Anthropologist, nil 80, 1978,pp. 836-859.
Wolf, Eric R. "Closed corporate peasantcommunities in Mesoamerica andcentral Java", en Southwestern journalof Anthropology, nil 13, 1957, pp. 1-18.
World Commission on Environment andDevelopment. Our Common Future,Oxford University Press, Oxford, 1987.
Felipe MontoyaApdo.488
Eseazu 1250, Costa Rica