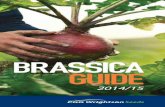Análisis de un mercado laboral regional desde el punto de vista de la sociología económica
-
Upload
guadalajara -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Análisis de un mercado laboral regional desde el punto de vista de la sociología económica
1
Análisis de un mercado laboral regional desde el punto de vista de la sociología económica
Eje temático: Espacios laborales
Autor: Sergio Lorenzo Sandoval Aragón
Memorias del 5o Congreso Internacional de Sociología "Espacios Contestatarios", Universidad de Baja California, Ensenada, B.C. del 25 al 28 de septiembre de 2012.
ISBN: 978-607-607-115-1.
Resumen
La presente comunicación parte de la tesis según la cual en la actualidad resulta necesaria la
reunificación de la sociología y la economía, dado que históricamente se ha dado un
distanciamiento entre éstas, circunstancia que se traduce en dos aspectos aparentemente
irreductibles entre sí, uno epistemológico y otro político. Se propone una perspectiva
relacional-reflexiva como alternativa para lograr aquella reunificación. Enseguida se
argumenta que en América Latina la sociología económica se ha cultivado principalmente
bajo la forma de una sociología del trabajo, con todas las determinaciones, tanto locales
como internacionales, que han pesado sobre ella. Por esta razón, es que el programa de
investigación de largo plazo que he adoptado toma como punto de partida precisamente el
tema del trabajo a partir de la sociología económica, para de ahí, arribar la postulación del
paradigma relacional-reflexivo antes descrito. En la última parte se exponen algunos
resultados de investigación empírica que pretenden ilustrar la potencialidad explicativa de
semejante perspectiva teórica.
Palabras clave: Sociología económica, mercado laboral, estructuras sociales.
2
1. La perspectiva de la sociología económica.
La presente comunicación parte de la tesis de según la cual en la actualidad resulta
necesaria la reunificación de la sociología y la economía, dado que históricamente se ha
dado un distanciamiento entre éstas1. Según esa tesis, en algún momento del proceso
histórico de institucionalización y autonomización de estas ciencias, se habría experimentado
también un distanciamiento entre ambas que acabaría, no sólo por oponerlas, sino también
por limitar su potencial explicativo. Se ha argumentado que semejante distanciamiento tiene
su origen y explicación en sus respectivas bases ontológicas y antropológicas, esto es, la
forma como la economía y la sociología conciben a los seres humanos: una esencialmente
individualista, la otra de naturaleza relacional (Tilly, 2000:29 y ss.). En este orden de ideas, la
llamada sociología económica toma un lugar relevante, como se puede constatar a través del
Handbook of Economic Sociology (Smelser y Swedberg, 2005). Asimismo, las innumerables
críticas contemporáneas a la teoría económica dominante (neoclásica) por parte de la World
Economics Association (WEA), suelen poner de manifiesto este acercamiento con las otras
ciencias sociales para poder superar las limitaciones de aquella2.
La ciencia de la economía ha sido particularmente (y erróneamente) identificada, tout court,
con una perspectiva individualista, mientras que la sociología ha sido identificada con una
perspectiva relacional, pero ciertamente no se debe olvidar que ni toda la economía ha sido
individualista, ni toda la sociología relacional. Sería más adecuado representarse el campo
de las ciencias sociales de manera análoga a un continuum entre las perspectivas
individualista y relacional, y en el que se pueden fijar posiciones más o menos tendientes a
una u otra perspectiva, de manera relativamente independiente de asociaciones previas
entre nombres propios de científicos, escuelas, teorías e, incluso (o quizá principalmente)
disciplinas enteras (como son los casos de la economía y la sociología). Al respecto se ha
advertido que, de manera sorprendente, suele obviarse el hecho de que, lógicamente, lo que
representaría la antítesis del individualismo no es la perspectiva relacional, sino el
colectivismo, particularmente bajo la forma de una teoría de sistemas; visto así, el problema
no se dirime sólo entre individualismo y colectivismo, sino entre una perspectiva
1 Esta tesis la he desarrollado ampliamente en un ensayo que he titulado “El economista y el sociólogo: Pensamiento relacional como paradigma” (actualmente en dictaminación por la revista Economía. Teoría y Práctica, de la UAM-Iztapalapa). 2 Consultar su sitio http://www.worldeconomicsassociation.org/
3
substancialista y una relacional (Tilly, 2000: 31)3. Esta forma de ver las cosas puede explicar
porqué algunas teorías pueden pasar por relacionales cuando en último análisis no lo son4.
El distanciamiento teorético de la sociología y la economía se debería, pues a un complejo
error categorial (en el sentido que lo decía Gilbert Ryle, 2005). Ahora bien, semejante error
categorial se debe en parte a la deficiente práctica de una actitud reflexiva.
En efecto, quizás la propiedad más relevante del pensamiento relacional es su reflexividad, la
cual puede ser definida como la “necesidad de orientar continuamente los instrumentos de
las ciencias sociales hacia el investigador, en un esfuerzo por controlar mejor las distorsiones
introducidas en la construcción del objeto” (Ghasarian, 2008:252).5 Esto significa que una
parte importante de la tarea de las ciencias sociales consiste en tomarse a sí mismas como
objeto6. El ejercicio de la reflexividad puede adoptar innumerables formas, pero sin lugar a
dudas una de las más dramáticas es cuando su aplicación permite al mismo razonamiento
relacional demostrar su superioridad explicativa frente a otras perspectivas teóricas, como se
trata de mostrar más adelante con el análisis de un caso práctico.7 De aquí que en lo
subsiguiente, en este trabajo, se prefiera la expresión compuesta “relacional-reflexiva” para
hacer referencia a la perspectiva que se propone como alternativa a la individualista-
substancialista.
Empero, por útil que parezca este esquema, no explica por sí solo por qué la sociología y la
economía llegaron a estar tan polarizadas y por qué eventualmente algunos teóricos, en
ambas disciplinas, se han acercado más que otros a una u otra perspectiva. Semejante
explicación tendría que provenir necesariamente del análisis histórico de las ciencias, aunque
bajo una perspectiva determinada. Como ha señalado Fritz K. Ringer, al hablar de la historia
3 Si bien Tilly destaca el aspecto esencialista del individualismo, esto se debe al énfasis que hace en las “desigualdades categoriales”. Hay que recordar que la esencia traduce, en el concepto, a la substancia. 4 Tal puede ser el caso de la teoría de F. A. von Hayek sobre el “falso” y el “verdadero” individualismo (1958: 6 y ss.). Otro ejemplo son las teorías del “capital social”, que han gozado de cierto auge y que han servido para legitimar políticas de estado, y que aunque parecen reconocer su importancia, en realidad implican una imagen muy deformada y parcializada de las estructuras sociales (Marrero, 2006). 5 Conviene advertir que esta concepción de la reflexividad no tiene nada que ver con la que ha popularizado George Soros (1999) en su discurso autolegitimador. 6 El significado prístino del término “teoría” (θεωρειν) es “punto de vista”, perspectiva, enfoque. Así, una de las formas como ha sido expresado el pensamiento relacional-reflexivo es como análisis del “sistema de los puntos de vista” (Bourdieu, 1999b:9). Como advierte Ghasarian: “La idea nietzscheana de una conciencia ‘perspectivista’, de acuerdo con la cual los ‘hechos’ son interpretaciones constituidas y todos los puntos de vista son subjetivos, tiene muchos puntos en común con la reflexividad crítica en las ciencias sociales” (Ghasarian, 2008:251). 7 Otra forma, no menos dramática, es la que podría ensayar cualquier científico social al tomarse a sí mismo como objeto, tal y como hizo Pierre Bourdieu en su Esquisse pour une auto-analyse (Bourdieu, 2007).
4
social del conocimiento hay que desconfiar de la perspectiva “que sostiene que las ideas son
causas incausadas” para adoptar, en cambio, una perspectiva relacional y reflexiva que tome
en cuenta, no la influencia per se entre ideas o pensadores, sino el conjunto de posiciones y
trayectorias de los productores de ideas en el campo intelectual o científico, así como sus
luchas (simbólicas) por imponer unas determinadas ideas, y la inmersión del campo
intelectual o científico en una sociedad y una cultura dadas, además del grado de autonomía
de dicho campo en relación con otros ámbitos, particularmente el del poder político (Ringer,
2010: 197-200). De este modo, se estará en condiciones de señalar, si no el único, sí el más
importante factor no científico de polarización en las ciencias sociales. Así pues, el primer
continuum “individualista )-relacional” habría que combinarlo con otro definido por su mayor o
menor autonomía en relación con la política (Lebaron, 1997).
En este trabajo partimos de dos supuestos, el primero de los cuales es que dicho factor no
científico es de naturaleza estrictamente política, es decir: la adopción de una perspectiva
más individualista o una perspectiva más relacional ha sido, al mismo tiempo, una opción
epistemológica y política; sólo de esta manera se pueden explicar las divergencias teóricas
en las ciencias sociales, particularmente en la sociología y la economía, no obstante que
desde hace mucho los historiadores han advertido que el poder político ha representado una
fuerza heterónoma frente a la cual estas ciencias han tenido que ir construyéndose
trabajosamente su autonomía teórica (Deane, 1993).8
La historia de la política y de la filosofía moral (Schneewind, 2009, Held, 2001) nos enseña
que hay dos fuerzas antagónicas en cuya tensión se engendran las diferentes realizaciones
del Estado como máxima institución social y que no sería posible circunscribir a ningún par
de etiquetas o nombres9. Lo que sí se puede decir, es que corresponden a dos tendencias
que difieren en su respuesta la pregunta esencial sobre cuál debería ser la función del
Estado respecto de la distribución de los bienes entre los individuos. En este pregunta
leemos, entre líneas, conceptos como “derechos”, “justicia”, “igualdad” y “democracia”; el 8 Lo cual no descarta la eventual coincidencia, nunca perfecta, de teóricos de inspiración relacional con posturas políticas que en última instancia fundan su legitimación en una visión poco relacional de la realidad económica y social. Es el caso de la tesis de la “tercera vía” cuyo autor, el sociólogo inglés Anthony Giddens, recibió de Pierre Bourdieu una de las más ásperas críticas: “consejero de comunicación del príncipe” lo llamó el sociólogo francés, “tránsfuga del mundo universitario al servicio de los dominantes, cuya misión es poner en términos académicos los proyectos políticos de la nueva nobleza del Estado y de la empresa.” (Bourdieu, 2000). 9 En la historia se les ha dado varios nombres: conservadurismo y progresismo, derecha e izquierda, Antiguo Régimen y Nuevo Régimen, liberalismo y regulacionismo, dictadura y democracia, capitalismo y socialismo, pero al final todas estas etiquetas siempre han resultado ambiguas o imprecisas.
5
problema es que cada uno de estos términos ha tenido un significado diferente en una u otra
postura o fuerza antagónica, pero ambas los esgrimen constantemente. Como sea, se
acepta que históricamente la ciencia económica se ha diferenciado y autonomizado de la
economía política, lo mismo que la sociología de las “ciencias políticas” (Deane, 1993: 152).
En realidad, la discusión de las relaciones entre los fines puramente cognoscitivos de las
ciencias sociales y los fines puramente prácticos, cuya formulación más elocuente fue dada
por Max Weber en los textos que componen El político y el científico, de 1910 (el título del
presente trabajo es una paráfrasis del mismo), es un tema que está muy lejos de haber sido
resuelto.10
El segundo supuesto puede ser mucho más polémico que el primero, ya que consiste en la
idea de que la perspectiva relacional no sólo es epistemológicamente superior a la
individualista, sino que también es políticamente superior. 11 De hecho, no deberían
sorprender las ventajas explicativas, e incluso políticas, de dicha perspectiva relacional por
dos simples razones, ambas de orden histórico y epistemológico: primero, porque la noción
misma de ciencia social, sobre todo cuando pensamos en sociología, implica lógicamente no
sólo a los individuos sino a las estructuras de las relaciones entre ellos, por lo tanto tiende a
una visión más comprehensiva de toda la sociedad y, por ende, más afín a una concepción
de lo político. Segundo, porque ya desde inicios del siglo XX al menos los historiadores y
filósofos de la ciencia (destacan Ernst Cassirer en Alemania y Gaston Bachelard en Francia)
habían advertido que, en su evolución histórica, las ciencias en general progresivamente y
en lo fundamental tienden a superar una fase substancialista y esencialista para adoptar
formas relacionales.12
Pero ¿en qué se funda esta “superioridad política”? Las ciencias sociales tienen por fin último
elaborar una verdad científica acerca del mundo social, mientras que las ciencias políticas y
la política misma constituyen un espacio de luchas también por la verdad sobre el mundo
social, pero en constante tensión con una lucha por el poder, particularmente sobre el Estado
y su capacidad de controlar la acumulación y redistribución de recursos de todo tipo. Es por
10 Así, por ejemplo, a pesar de las muchas afinidades (y amistad) entre J-C Passeron y Pierre Bourdieu, ellos siempre discreparon en este respecto (véase Passeron, 2003: 34-35). 11 Aunque no se comparte la tesis como tal, parece que en este sentido iría la intuición de Hayek respecto de la relación entre lo que él llamó el “verdadero individualismo” y su concepto de “socialismo” (Hayek, 1958). 12 Intución que confirmarían, entre otros, Jean Piaget, Thomas S. Kuhn y Michel Foucault, cada uno a su manera.
6
esto que las ciencias sociales están constantemente influenciadas por las fuerzas políticas a
través de innumerables mecanismos de poder temporal (por ejemplo: el condicionamiento del
financiamiento de la investigación a determinadas temáticas impuestas como “prioritarias”).
Empero, es posible que conocimientos elaborados por las ciencias sociales funcionen como
“ideas reguladoras” que orienten la práctica política: dada su construcción metódica, racional
y factual (Bourdieu, 2002: 9-10). Ya Weber había advertido esta coincidencia entre ciencia
social y política, así como la necesidad de diferenciar entre buscar el conocimiento y la
emisión de juicios sobre lo social (De L’Estoile, 2003:138). Ergo, se puede postular que la
perspectiva relacional-reflexiva puede orientar mejor la práctica política porque explica mejor
el mundo social.
Este esquema es del todo legítimo y de ninguna manera nos instala en una concepción
hegeliana de la historia de las ideas, ni en un positivismo histórico radical, aunque
ciertamente es de naturaleza estrictamente histórico. No se pretende entonces desarrollar
una teoría epistemológica vacía de hechos históricos (esto es, deshistorizada) y aislada de
las estructuras sociales, aunque tampoco parece fructífero reducirlo todo a las “condiciones
históricas” obviando la especificidad los procesos de producción científica. Cabe precisar que
no se pretende llevar a cabo una minuciosa reconstrucción histórica de la génesis y
evolución de la economía y la sociología, de hecho ni siquiera se ensaya un bosquejo, sino
solamente se destacan algunos puntos clave de esa historia (con el auxilio de algunos
autores) que permiten llegar a algunos planteamientos útiles. Por otro lado, es sabido que la
historia social de las mismas ciencias sociales no se ha escrito completamente, por lo que se
tiene que partir de lo que la historia y la sociología del conocimiento han logrado con tanto
esfuerzo.
La sociología del trabajo en América Latina.
En otra parte (Sandoval, 2010) he realizado un estudio acerca de los atributos característicos
de la sociología del trabajo en la región latinoamericana (en la medida que atenerse a esa
delimitación geopolítica de la teoría social es posible). Primeramente, he observado, con
otros sociólogos, que la sociología latinoamericana en general, a diferencia de la
norteamericana o la europea, está marcada por la necesidad y la urgencia; necesidad de
aportar conocimientos científicamente validados acerca de sus sociedades y urgencia por
contribuir a la superación de las desigualdades e injusticias, así como el anhelo de una
7
sociedad democrática. Por ello, la sociología latinoamericana suele ser una sociología
política, más activista o militante.
En tensión con esta tendencia, comprensible, se ha advertido que las sociología
latinoamericana ha sido “promovida por organismos internacionales, por el Estado o por
grupos académico-intelectuales e intervino en discusiones relevantes en la vida pública”, lo
cual ha permitido que la sociología se desarrolle como profesión, pero en el mismo proceso
su autonomía se ha visto vulnerada (Rubinich, en: Lahire, 2006: 13-14). En otras palabras, el
campo científico latinoamericano ha sufrido una fuerte heteronomía. Aunada a esta
heteronomía, dentro del propio campo internacional de producción científica se puede
apreciar una creciente dependencia de la ciencia social producida en los países dominantes,
predominantemente los Estados Unidos de Norteamérica13.
Empero, y en contra de lo que podría creerse, se debe advertir que esta heteronomía
también ha estado presente en los países desde los cuales históricamente se nos ha dictado
la teoría social, específicamente Francia, Alemania, Inglaterra y los Estados Unidos de
Norteamérica (Gingras y Mosbah-Natanson, 2010). Aquí, como allá, el problema de la
autonomía de la sociología se ha planteado más de una vez. Lo que cambia son las formas
que esa heteronomía adopta, así como el grado en que fuerzas e intereses ajenos ejercen
alguna influencia en el campo de las ciencias sociales, manifestando características propias
ya sea en Europa14, Estados Unidos15 o América Latina16.
Así pues, en América Latina la sociología económica se ha cultivado principalmente bajo la
forma de una sociología del trabajo, con todas las determinaciones, tanto locales como
internacionales, que han pesado sobre ella. Por esta razón, es que programa de 13 “We can conclude that (…) the globalization and internationalization of research have essentially favoured Europe and North America, the regions that were already dominant. Furthermore, the autonomy of the other regions has diminished and their dependence on central actors, as measured by citations, has increased over the past twenty years.” (Gingras y Mosbah-Natanson, 2010:152-153). 14 The reform of research funding in different European countries led to tension between traditional academic research, based on a long-term vision, secured status and relative autonomy, and the project-based and outputdriven model characterized by short-term objectives and more external constraints, including reporting requirements and the proprietary status of results.” (van Langenhove, 2010:84). 15 La existencia de una gran cantidad de científicos sociales en un país como los Estados Unidos genera una forma de heteronomía específica marcada por un pragmatismo social: “North American social science is increasingly oriented outward and focused on pressing public problems.” (Calhoun, 2010:58). Al respecto, ¿hace falta recordar aquí la diferencia epistemológica básica entre “problema social” (esto es, “público”) y “problema sociológico” (esto es, científico) y cómo confundirlos engendra un obstáculo epistemológico? (cfr. Bourdieu, Passeron y Chamboredon, 1979). 16 La vinculación racional y crítica de las ciencias sociales con la problemática social, empero, no es imposible y es incluso necesaria, como se pretende en el caso de América Latina (Cimadamore, 2010b:108-109).
8
investigación de largo plazo que he adoptado toma como punto de partida precisamente el
tema del trabajo a partir de la sociología económica, para de ahí, arribar la postulación del
paradigma relacional-reflexivo antes descrito.
Caso Práctico: El valor trabajo en una región de México.
Ahora reseñaré los resultados de una reciente investigación que llevé a cabo en una región
de México, bajo los principios de la sociología relacional reflexiva. Consideramos que esa
investigación da indicios de la manera cómo es posible analizar la actividad laboral desde su
significado como práctica social vinculada a las estructuras sociales (y económicas) totales.
Esto es, cómo la estructura y dinámica del mercado laboral local, en tanto campo social,
traduce las relaciones de fuerzas y la distribución de los capitales del espacio social en el
cual está inscrito, pero bajo su propia lógica, esto es, la económica17.
En ese trabajo se enunció la hipótesis de que en las economías actuales, una situación
normal sería aquella en la que el individuo puede sostener un equilibrio entre dos formas de
valoración del trabajo (lo que se ha denominado “la doble verdad del trabajo”) y sepa
“negociar” con ambas: una valoración objetiva del trabajo (función económica), al mismo
tiempo que una valoración subjetiva del trabajo (función social o moral). En relación con el
tema del trabajo, lejos de concebirlo como un bien más, existente en un “mercado perfecto”,
esto es, un conjunto unificado de transacciones libres entre oferentes y demandantes, se
entiende como una actividad con un sentido social, además de meramente económico, por lo
tanto, sujeto a innumerables mediaciones institucionales, sociales y culturales.
La investigación realizada ha permitido mostrar cómo la restructuración del trabajo en esta
región (en breve, siguiendo la tendencia global hacia la terciarización) no se ha dado al
17 La línea de investigación en la que se inscribe este trabajo está fuertemente (aunque no exclusivamente) inspirada en la sociología de Pierre Bourdieu, sobre todo en su vertiente económica (v. Lebaron, 2007 y 2010), así como en las teorías económicas congruentes con las ciencias históricas, es decir, las teorías de la economía institucionalista (Gandlgruber, 2010) y, entre éstas, particularmente la regulacionista francesa (Boyer, 2003) y los análisis de Granovetter (1994); sobre la afinidad entre Bourdieu y Granovetter, ver el artículo de Rodríguez (2001). Debe precisarse, empero, que tampoco una exposición prolongada y sistemática a la racionalidad económica, garantiza que los agentes actúen totalmente de acuerdo a ella, como lo dejan entender numerosos estudios históricos, empíricos y experimentales (Viale, 2009).
9
margen de su sistema de valores tradicionales, sino de acuerdo a una tensión entre ambos18.
El viejo sistema de valores (ya trastocado parcialmente por la fallida política agraria) en su
encrucijada con la actividad laboral tal como es determinada por el sistema económico actual,
se ve expresado principalmente, pero entre otras cosas (representación social del trabajo,
cultura laboral, creencias, etc.) por las transformaciones en la división sexual del trabajo,
transformaciones que están estrechamente vinculadas a las variaciones en el capital escolar
y el capital económico.
Más detalladamente: La reestructuración económica, y por lo tanto la reestructuración del
campo del trabajo, marcada esencialmente por la apertura al sistema global, la liberalización
y flexibilización, aunado a la ausencia de una política agraria eficaz, así como al relativo
fracaso del proyecto de industrialización de la región, enfrenta a la población contra sí misma
y la divide: los segmentos con menos capital económico, cultural y social, tradicionalmente
dedicados a las actividades primarias, se ven en una doble disyuntiva (seguramente más o
menos decisiva según, precisamente el volumen y estructura de sus capitales):
primeramente, emigrar o permanecer en la región. Aquí, observamos que la principal
motivación para emigrar no se puede reducir sólo al factor económico, expresado como un
mayor ingreso, sino que interviene el sistema de valores según el cual se le asigna al varón
exclusivamente la responsabilidad de proveer al hogar.
De este modo, quienes permanecen viven una segunda disyuntiva: de permanecer en la
región y ser condenados a la exclusión y la pobreza, o bien a permanecer y adaptarse a las
nuevas condiciones (básicamente la terciarización del trabajo). En el primer caso, eso
significa aferrarse al viejo sistema de valores (expresado, pero no reducido, a la forma de
división sexual del trabajo y consustancial con otros tipos y jerarquías de valores,
principalmente morales y religiosos mismos que, eventualmente, se presentan como
sucedáneos de un criterio propiamente político).
En el segundo caso, quedarse en la región significa abandonar o, más precisamente,
reinterpretar el viejo sistema de valores, flexibilizándolo y relativizándolo. Un factor decisivo
es el grado de escolarización (que además es correlativo al grado de urbanización) que, 18 El presente estudio específico se basa en una batería de reactivos (de los cuales algunos fueron de tipo Likert) que se incluyó en un cuestionario aplicado a una muestra de 101 pobladores de diecisiete (17) localidades que en su mayoría conforman la región de Jalisco conocida como la Ciénega. Los aspectos metodológicos, un encuadramiento teórico más amplio, así como el análisis de resultados preliminares de la encuesta han sido publicados en otras partes (Sandoval, 2010a, 2010b y 2010c).
10
como espada de doble filo, por un lado abre la posibilidad o al menos la promesa de una
mejor vida, pero por otro lado prepara y predispone a las personas para adaptarse y
conformarse a las nuevas condiciones del campo económico y laboral y, por lo tanto, para
modificar (cuando no a despreciar) el antiguo sistema de valores y en ese mismo grado, las
estructuras sociales que le son consustanciales. Recordamos las palabras de Pierre
Bourdieu: “La unificación del mercado de los bienes económicos y simbólicos tiene como
primer efecto el de hacer desaparecer las condiciones de existencia de valores campesinos
capaces de plantearse frente a valores dominantes en tanto que antagonistas, al menos
subjetivamente, y no sólo en tanto que otros (…) La dependencia limitada y velada va dando
progresivamente paso a una dependencia profunda y vislumbrada, incluso reconocida”
(Bourdieu, 2004: 222-223).19 Abordaré para ilustrar esto, sólo algunos aspectos destacados
de la investigación realizada20.
Transformación en los roles sexo-económicos.
Muy ilustrativos de este fenómeno son los resultados obtenidos al preguntar quién
consideran los encuestados que “debe llevar los ingresos al hogar”. Agregando los datos por
sectores, se observó que al pasar del Sector Primario al Terciario, la asignación exclusiva al
esposo del rol de proveedor de ingresos va disminuyendo, conforme aumenta la asignación
de esta responsabilidad a ambos cónyuges prácticamente en una proporción inversa.
Similar tendencia se aprecia también al ir ascendiendo en la escolaridad de los encuestados,
apreciándose que el punto en el que se origina la inversión (de señalar al esposo, a señalar
la ambos cónyuges) se opera en aquellos que tienen educación secundaria (es decir, la
media nacional, y local, de alrededor de los 8 años de escolaridad). Pero también se observa
que en la medida que los ingresos se consideran superiores, aumenta la opinión de que
ambos miembros de la pareja deben contribuir y, a la inversa, conforme se consideran
inferiores aumenta la tendencia a atribuir esa responsabilidad al esposo, lo cual seguramente
refleja más que una mera opinión, una situación de hecho: la participación de ambos
miembros eleva los ingresos al mismo tiempo que aleja a la población del antiguo sistema de
valores, pues al parecer quienes permanecen más apegados a ese sistema de valores están 19 En otra parte he mostrado cómo este enfoque teórico es útil para explicar no sólo la destrucción del sistema de producción agrícola tradicional, sino también para explicar cómo el capital transnacional, representado por emporios empresariales, encontró puntos de enclave en lugares remotos, generando las condiciones de la actual economía mundial (Sandoval, 2010d). 20 Esta parte de la investigación puede consultarse en: Sandoval, Ruíz y Ramírez (2012).
11
condenados a tener menos ingresos y, por lo tanto, a vivir en condiciones también inferiores.
Así, el argumento típico de los que afirman que ambos deben contribuir al ingreso familiar, es
que los tiempos que corren (percibidos como de penuria económica y laboral) así lo exigen
(Sandoval, 2010a).
No obstante la evidente inserción laboral dentro del Sector Terciario, hay que advertir que
también está fuertemente determinada por otros factores de orden social, primariamente por
la clase social de origen, donde juega un papel importante la estructura de los capitales
económico y cultural de la familia, y secundariamente la pertenencia de los individuos a los
grupos de género sexual, grupos étnicos, religión, gremios y sindicatos. Igualmente sucederá
con su representación del trabajo y todos los conceptos relacionados con el mismo (criterios
para obtenerlo, para fijar su precio o salario, su relación con el grado de instrucción, su
concepción jurídica, la relevancia o forma de su relación con aspectos de seguridad social –
salud y previsión del retiro, fundamentalmente-, es decir, su grado de formalidad).
Conviene advertir que lo que se trata aquí no es solamente un tema “de género”, es decir,
aquellas transformaciones en la división sexual del trabajo se corresponden al mismo tiempo
con las transformaciones en el trabajo y con las transformaciones en las estructuras sociales.
Estudiar el estado que presenta la división sexual del trabajo es una forma, entre otras
posibles, de estudiar las estructuras sociales del trabajo (en sentido general). Esto debido a
que, a diferencia de un abordaje habitual entre muchos estudios “de género”, en esta
investigación se toma en cuenta que las formas de las relaciones entre los sexos no existen
nunca totalmente separadas de la estructura de las relaciones en el espacio social (a través
de las homologías), lo cual explica, entre otros aspectos, la fuerza con la que se imponen
objetiva y subjetivamente. Así, las transformaciones en el plano de las relaciones entre los
sexos siempre son correlativas a, o incluso causadas por, transformaciones en otros planos
(como el económico, el cultural y el demográfico), y viceversa (Bourdieu, 2000b:103-136).21
Terciarización y morfología social.
Hablar de terciarización del trabajo se ha vuelto actualmente un “lugar común”, pero eso no
quiere decir que se conozca todo acerca de este fenómeno. En un sentido amplio, se refiere
21 El papel del factor de género o sexual en la morfología de la población económicamente activa no es un tema menor: basta con apreciar, por ejemplo, el lugar central que ocupan en teorías como la de los Mercados Transicionales de Trabajo las transformaciones morfológicas de género en la población trabajadora (Schmid, 2009).
12
a una tendencia mundial de concentrar la fuerza de trabajo en el sector económico Terciario.
En este sentido, se puede ver como algo natural que la población económicamente activa de
mayor escolarización (particularmente de nivel superior) se concentre en ese sector. En este
último razonamiento generalmente se asume que los egresados de la educación superior
encuentran, como decíamos, un nicho casi natural en ese sector debido a su perfil y
competencias más bien intelectuales. Sin embargo, análisis más detallados pueden
demostrar que en un país la absorción de ocupados con mayor educación en realidad no
tiene por qué ser tan uniforme, sino que puede tener una distribución más compleja
diferenciando, por ejemplo, quienes están graduados, quienes aun estudian y ya trabajan, o
quienes poseen educación superior incompleta porque han abandonado los estudios,
mostrando cómo cada subgrupo se distribuye en diferentes subsectores no sólo dentro del
Sector Terciario, sino de los otros dos sectores, distinguiendo así niveles de actividad
económica de bajo, medio y alto nivel educativo22.
Por otro lado, es preciso tomar en cuenta que la terciarización no determina en buena
medida sólo la inserción laboral, sino que determina la formación misma de los jóvenes que
se insertan laboralmente en ese sector, es decir, ya opera desde antes del ingreso de los
jóvenes a la Universidad: en otra parte, hace una década, se ha sostenido que la elección de
carrera y las expectativos laborales, económicas y sociales (es decir la búsqueda de
capitales económico, social y simbólico) de los jóvenes está de hecho orientada por los
mercados laborales de la actividad económica terciaria con anterioridad incluso a su
“elección” de carrera (Sandoval, 2000).
La distribución final (real) de los egresados (y “desertores”, o mejor dicho, expulsados) dentro
del Sector Terciario, así como en los otros sectores, estará también fuertemente determinada
por otros factores de orden social, primariamente por la clase social de origen, donde juega
un papel importante la estructura de los capitales económico y cultural de la familia, y
secundariamente la pertenencia de género sexual, grupo étnico, religión, etcétera23.
Salario
Mientras que el criterio básico en el mercado del trabajo para calcular un sueldo suele ser el
sueldo promedio, los entrevistados consideran criterios más importantes, en este orden, “el
22 Tal es caso de los estudios realizados en Argentina por Riquelme (2006: 306 y ss.). 23 Desde nuestra perspectiva, según el modelo teórico expuesto por Pierre Bourdieu (1998).
13
esfuerzo invertido”, las horas dedicadas y la experiencia; mientras que la capacitación o
formación que se posea no parece ser un criterio básico (sólo el 12% refirió “el salario
promedio”).
Si bien el “salario o sueldo promedio” no es más que una forma, muy general, de fijar el
precio del trabajo (hay otros factores que se pueden considerar, fundamentalmente los
costos y las características específicas y diferenciales de cada empleo, así como maneras
alternativas o complementarias de fijarlo, por ejemplo por cálculos marginales), desde una
perspectiva neoclásica (modelo de “competencia perfecta”) es un método válido equivalente,
teóricamente, al punto de equilibrio (para cada mercado de trabajo). Sin embargo, es bien
sabido que generalmente en el proceso de fijación de salarios intervienen un sinnúmero de
factores de orden institucional, es decir, factores sociales, particularmente las negociaciones,
lo que desde la teoría económica neoclásica suele denominarse “fallas de mercado”. Es decir,
que las teorías económicas no ortodoxas (institucionalistas) obtienen otra (ciertamente muy
modesta) confirmación con este resultado.
El trabajo como moral.
Ante una situación de desempleo, se buscará mantener la dignidad manteniéndose
ocupados en algo, lo que sea, antes que exhibir su condición de desempleados, así la
función netamente social del trabajo se mostrará en toda su expresión, es decir, como algo
moral (Bourdieu, 2006:103-104), mientras que el aspecto económico será obviado: se trata
de enviar el mensaje al círculo social inmediato, y de convencerse a sí mismo (a la manera
en que lo describiera E. Goffman), de que no se está desempleado por pereza o
incompetencia, pues uno se puede mantener “ocupado”, aunque objetivamente no se esté
contribuyendo económicamente.
De este modo, en la encuesta realizada para este estudio, el 86% estuvieron en total acuerdo
en que, cuando una persona se enfrenta al desempleo, debe aprovechar el tiempo realizando
una actividad en su domicilio aunque no sea remunerada y nunca abandonarse al ocio.
Como suele ocurrir en sociología, reactivos como éste, y sus respuestas, adolecen de una
interpretación aparentemente trivial. Si bien es cierto que sólo la observación y las
entrevistas más sistemáticas, junto con el análisis de factores contextuales, deben conducir a
conclusiones más sólidas (tarea para la que este estudio proporciona algunas bases), no es
exigir demasiado a un instrumento considerar todas sus implicaciones. Así, el hecho que el
14
común de las personas (en este caso el 86% de la muestra) considere que una persona
desempleada debe realizar alguna actividad en su hogar, aun no siendo una actividad
económicamente productiva y retribuida, antes que abandonarse al ocio, pone de manifiesto
una arraigada valoración moral del trabajo.
Lo anterior resulta confirmado, y la vez matizado, por el hecho de que únicamente la tercera
parte (33%) de los encuestados considera que “sólo se puede llamar trabajo al que reporta
una ganancia en dinero” y el 23% está de acuerdo pero con reservas, mientras que el
restante 45% dicen estar en total desacuerdo con esa afirmación. Es decir, predomina la
opinión de que hay actividades que deben ser consideradas como auténticos trabajos, aun
cuando no se reciba ninguna remuneración por su realización.
Desagregando los datos, se observa que es entre los que trabajan en el Sector Terciario
(54%) donde es menos aceptada. También es rechazada conforme aumenta la escolaridad
(hasta llegar al 58% entre los que tienen educación superior) y, a la inversa, es más
aceptada conforme disminuye la escolaridad (con un 50% entre quienes tienen hasta
primaria). Quienes no contribuyen al sostenimiento de otros tienden a rechazar también esta
afirmación (80% de los que están en esa condición) mientras que tiende a ser más
homogénea la postura de los que sí sostienen a otros, aunque aún entre éstos son la
mayoría los que la rechazan (en total acuerdo el 35%, de acuerdo con reservas el 27%, en
total desacuerdo, 38%).
En otras palabras, si bien en general existe esta concepción del trabajo más cercana a la
función social (moral), se aprecia que ella está en función principalmente del nivel de
instrucción, lo cual es correlativo del sector económico y la condición de proveedores de
hogares (y, a través de ello, del sexo de los encuestados). Aunque éstas son apenas
tendencias, se puede decir que son congruentes con las teorías sociológicas del trabajo
vigentes, en tanto que nuestros análisis muestran que a mayor escolaridad o instrucción y a
mayor distancia de los trabajos más físicos, mayor es la tendencia a considerar al trabajo
como una actividad entre otras igual de importantes, como una realización humana (en todas
sus versiones), y más como un derecho que una obligación, es decir, los individuos tienen
una visión más escolástica del trabajo, constituyendo una versión práctica del concepto de
trabajo defendido por la misma Méda (1998) como Bildung a partir de idealismo alemán.
15
El 46% piensa que el trabajo es una actividad igual de importante que otras actividades
humanas y el 43% que es la más importante de las actividades humanas; el 7% opina que es
una actividad totalmente diferente a otras actividades humanas y que no tiene sentido
compararlo con ellas. Pero, al desagregar los datos por nivel de escolaridad, vemos que
conforme ésta aumenta, aumente la tendencia a considerarlo una actividad humana entre
otras y, a la inversa, conforme disminuye la escolaridad aumenta la tendencia a considerar el
trabajo la más importante de las actividades humanas.
La situación escolástica –del griego skolé – es señalada por Bourdieu como aquella ya
caracterizada por Aristóteles y Platón como “ocio productivo”, situación privilegiada de
liberación de los urgencias cotidianas, toma de distancia de la doxa u opinión vulgar, primera
ruptura epistemológica que posibilita la actividad reflexiva pero que, eventualmente, puede
institucionalizarse y favorecer un “olvido” de esa ruptura, lo que se convierte la base de los
“errores escolásticos”, de los cuales destaca el error del “epistemocentrismo”. La forma
esencial de este tipo de errores consiste en proyectar o universalizar de algún modo la propia
condición; el prototipo está representado por la famosa afirmación de Descartes en El
Discurso del método: “El buen sentido es la cosa mejor repartida del mundo (“Le bon sens
est la chose du monde la mieux partagée.”). De hecho, la teorías económicas dominantes
actualmente están fundadas sobre un error de este tipo (cfr. Sandoval, 2010a). Dicho con
otras palabras, las cosas se idealizan. Pero, ¿qué sentido puede tener esta idealización del
trabajo, en el caso concreto de nuestra encuesta?
Esta tendencia es más clara al observar que el hecho de no enfrentar la responsabilidad de
sostener a otras personas (relacionada con la edad –más jóvenes-, el sexo –alta
representación femenina- y la escolaridad –predominio de educación posbásica-) influye en
la concepción del trabajo como una actividad social o disociada de su función económica;
precisamente las características más marcadas de la fuerza de trabajo en el Sector Terciario.
Llegados a este punto, es forzoso preguntarse si estos resultados no están relacionados con
la llamada “flexibilización del trabajo”, que suele asociarse a la terciarización y la
liberalización del trabajo, pues al parecer la educación posbásica, de hecho ya la secundaria,
a diferencia de los que poseen un perfil más bajo, provee a los individuos de un conjunto de
competencias que posibilita su inserción en el Sector Terciario, y es más claro en aquellos
16
que lo hacen por cuenta propia, disimulando la realidad objetiva del subempleo en muchos
casos.
El 60% está de acuerdo, y un 35% de acuerdo pero con reservas, en que “una persona sin
empleo debe autoemplearse comercializando algún producto o prestando un servicio aunque
sea informal”. Además, el 55% le hubiera gustado dedicarse a otro trabajo diferente al que
tienen, dentro de los que desarrollan una actividad en el Sector Terciario piensan así el 55%.
No obstante, como ya se dijo antes, esta forma idealizada de concebir del trabajo está
presente, en diferentes proporciones, en todos los encuestados. ¿A qué se puede atribuir
esto? Una hipótesis de trabajo que se impone con mucha fuerza, apunta hacia la vida
religiosa de la región, es decir, puede deberse a una representación de base religiosa
(católica) que, como sabemos, tiene una interpretación esencialmente moral del trabajo.
De nuevo, podemos tomar a la Ciudad de Ocotlán como caso paradigmático de la región. Allí
observamos que la fiesta religiosa mayor constituye el evento central de la vida social,
económica y cultural de la ciudad: la fiestas en honor del Señor de la Misericordia entre
septiembre y octubre, que se inician con la así llamada “entrada de los gremios” al templo,
consiste en que cada una de las actividades económicas del municipio es representada por
contingentes compuestos exclusivamente por varones que ingresan al templo para renovar
su “juramento” de lealtad al Señor de la Misericordia (durante este ritual sólo estos varones
tienen acceso al templo). Al respecto se ha señalado el papel central del gremio de los
agricultores en esta celebración ritual (Hernández, 2007).
Todo esto contrasta con los datos objetivos respecto de la actual estructura de las familias, el
estado de la jefatura de las mismas en la región y las transformaciones recientes en el
sistema de valores, que tiende a sustituir los criterios tradicionales para atribuir ese papel,
por un criterio puramente económico y sobre todo respecto del estado de la agricultura (en
general el Sector Primario) prácticamente irrelevante en la actualidad en esta región
(Sandoval, 2010a). Es decir, ¡el mencionado ritual destaca en el plano simbólico
exactamente aquellos aspectos del viejo sistema axiológico-social que el estado actual del
trabajo y la economía local, en el plano de lo concreto, han desdibujado y relegado cada vez
más!
17
Conclusión.
En cuanto al objeto abordado, “el valor trabajo”, no se ignora que ese exactamente es el
nombre con el que se conoce la teoría económica clásica que va de Smith, pasando por
Ricardo y concluyendo con Marx y todas las corrientes derivadas del marxismo y que, desde
el aggiornamiento de la economía neoclásica hasta la actualidad, se ha relativizado o incluso
minimizado (desde “el fin del trabajo” de J. Rifkin hasta el “valor en extinción” de D. Méda).
En efecto, como recordara alguna vez el economista norteamericano Kenneth E. Boulding
(1970), Adam Smith fue un profesor de filosofía moral, y en esa fragua fue hecha la
economía, de ahí que Smith la considerara la más moral de las ciencias. Históricamente, el
aspecto “moral” del trabajo fue paulatinamente relegado por la economía mientras que era
profundizado por la sociología; así pasamos de la división social del trabajo (Marx), a la
división del trabajo social (Durkheim), pasando por la exaltación de la economía como ciencia
wertfrei (libre de valores) weberiana, con la consecuente delegación (errónea) del estudio de
los “problemas sociales” a la sociología (Boulding, 1970; Lenoir, 1993:57-58; Collins,
1996:32).
No se está, empero, proponiendo un retroceso: como ha dicho Pierre Bourdieu, con lo
mejores sentimientos se hace la peor sociología, es decir, el trabajo científico implica el
control de las valoraciones para lograr la mayor objetividad, lo que no significa, como también
estableciera Max Weber, que la subjetividad no pueda ser, a su vez, objeto de análisis; ni
tampoco que en un momento dado los resultados de la ciencia no puedan ponerse al servicio
de la sociedad.
Como ha sucedido con otros aspectos de la ciencia económica, hace falta revisitar las teorías
clásicas para constatar que hubo ahí muchas intuiciones que fueron luego olvidadas o
relegadas. Se ha advertido en este sentido, el papel de los marcos institucionales
(particularmente el referido al Estado) que ya había sido advertido por los clásicos (Marengo
y Pasquali, en: Viale, 2009:79; Gandlgruber, 2010:16) pero que ha permanecido como una
forma de análisis menor marginado de las grandes corrientes. Suerte similar ha sufrido el
tema del trabajo, que ha llegado a quedar reducido al problema de la estimación de su precio
(el salario) en relación con los costos de producción, todo esto dentro del marco abstracto
neoclásico del “mercado perfecto” (Tilly, 2000:31,42 y 44).
18
En contraste, habría que recordar una definición de mercado de trabajo construida a partir de
un análisis históricos y empíricos concretos, como la definición “estructural” que ofreció el
economista estadounidense O. W. Phelps a mediados del siglo XX (Pillai, 2010: 2): después
de observar que no hay un mercado del trabajo único, sino mercados de trabajo con
estructuras propias, caracteriza a éstas como “el conjunto de los mecanismos que rigen de
manera permanente la cuestión de las diferentes funciones del empleo –reclutamiento,
selección, afectación, remuneración- y que, originadas ya sea en la ley, el contrato, la
costumbre o la política nacional, tienen como función principal la de determinar los derechos
y los privilegios de los empleados e introducir cierta regularidad y previsibilidad en la
administración del personal y en todo lo que se refiere al trabajo” (Phelps, citado por
Bourdieu, 1990: 265).
En conclusión, la clave para entender, tanto económica como sociológicamente el trabajo y
los mercados de trabajo, es de orden estructural o relacional. Eso significa no perder de vista
nunca que sin las estructuras sociales que lo sustentan y dan sentido, el trabajo sería
simplemente incomprensible: la división social del trabajo es al mismo tiempo una división del
trabajo social, y viceversa.
Referencias bibliográficas
BOULDING, Kenneth E. (1970). Economics as a Science, Mac Graw - Hill Book Company, Chicago.
BOURDIEU, Pierre (1990). “La huelga y la acción política”, en: Sociología y cultura. México:
CONACULTA/Grijalbo.
- (1998). La distinción. Criterios y bases sociales del gusto. Madrid: Taurus.
- (1999b), La miseria del mundo, FCE, Madrid, España.
- (2000b). La dominación masculina. Barcelona: Anagrama.
- (2002), “Science, politique et sciences sociales”, en: Actes de la recherche en sciences sociales, Vol. 141-142,
mars, pp. 9-12. doi : 10.3406/arss.2002.2813 http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/arss_0335-
5322_2002_num_141_1_2813, consultado el 5 de octubre de 2011.
- (2004), El baile de los solteros, Anagrama, Barcelona.
19
- (2006). Argelia 60: Estructuras económicas y estructuras temporales. Buenos Aires, Argentina: Siglo XXI,
(primera edición francesa 1963).
- (2007), Autoanálisis de un sociólogo o Esto no es una autobiografía, Anagrama, Barcelona.
BOYER, Robert (2003), “L'anthropologie économique de Pierre Bourdieu”. In: Actes de la recherche en sciences
sociales. Vol. 150, décembre 2003. pp. 65-78, consultado en: www.persee.fr
CALHOUN, Craig (2010), “Social sciences in North America”, en: World Social Science Report 2010: Knowledge
Divides, International Social Science Council, UNESCO, París, pp. 55-58.
CIMADAMORE, Alberto D. (2010b), “Social science capacity-building in Latin America”, en: World Social
Science Report 2010: Knowledge Divides, International Social Science Council, UNESCO, París, pp. 108.-109.
COLLINS, Randall (1996), Cuatro tradiciones sociológicas, UAM, México.
DE L’ESTOILE, Benoît (2003), “Entrer dans le jeu: la science comme croyance”, en: Encrevé y Lagrave,
Travailler avec Bourdieu, Champs-Flammarion, París, pp. 129-139.
DEANE, Phyllis (1993), El Estado y el sistema económico. Una introducción a la historia de la economía política,
Crítica-Grijalbo, Barcelona.
GANDLGRUBER, Bruno (2010), Instituciones, coordinación y empresas. Análisis económico más allá de
mercado y estado, Anthropos-UAM Cuajimalpa, México.
GHASARIAN, C. (2008). Por los caminos de la etnografía reflexiva. En C. Ghasarian, y. otros, & A. Colombres
(Ed.), De la etnografía a la antropología reflexiva. Nuevos campos, nuevas prácticas, nuevas apuestas (S. N.
Labado, Trad., págs. 9-42). Buenos Aires, Argentina: Ediciones del Sol.
GINGRAS, Yves y Sébastien Mosbah-Natanson (2010), “Where are social sciences produced?”, en: World
Social Science Report 2010: Knowledge Divides, International Social Science Council, UNESCO, París, pp.
149-153.
GRANOVETTER, Mark (1985), Economic action and social structure: The problem of embeddedness, American
Journal of Sociology, Volumen 91, Número 3, noviembre de 1985, pp. 481-510.
HAYEK, F.A. von, (1958), Individualism and economic order, The University Of Chicago Press, Chicago, Illinois,
U.S.A.
HELD, David (2001), Modelos de democracia, Alianza, Madrid.
HERNÁNDEZ Ceja, Agustín (2007). Caminos de esperanza. Historia y organización de la fiesta en Ocotlán,
Jalisco. Colección Religión. Guadalajara: Universidad de Guadalajara.
LAHIRE, Bernard (2006). ¿Para qué sirve la sociología? Buenos Aires, Argentina: Siglo XXI.
LEBARON, Frédéric (1997), “La dénégation du pouvoir”, en: Actes de la recherche en sciences sociales. Vol.
119, septembre 1997. pp. 3-26, consultado en:
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/arss_0335-5322_1997_num_119_1_3226.
20
LEBARON, Frédéric (2007), “Los modelos económicos frente al economicismo”, en: Champagne, Pinto y Sapiro,
Pierre Bourdieu, sociólogo, Nueva Visión, Buenos Aires, pp. 84-94.
LEBARON, Frédéric (2010), “Economics and sociology in the context of globalization, en: World Social Science
Report 2010: Knowledge Divides, International Social Science Council, UNESCO, París, pp. 197-198.
LENOIR, Remi (1993), “Objeto sociológico y problema social”, en: Champagne, Patrick et al., Iniciación a la
práctica sociológica, Siglo XXI, México, pp. 57-102.
MÉDA, Dominique (1998) El trabajo: un valor en peligro de extinción. Barcelona, España: Gedisa.
PASSERON, Jean-Claude (2003), “Mort d’un ami, disparition d‘un penseur”, en: Encrevé y Lagrave, Travailler
avec Bourdieu, Champs-Flammarion, París, pp. 17-90.
RINGER, Fritz K. (2009), “Hacia una historia social comparativa del conocimiento”, en: Schriewer, Jürgen y
Kaelble, Hartmut, La comparación en las ciencias sociales e históricas, Octaedro, Barcelona, pp. 197-214.
RIQUELME, Graciela C. (2006). Educación superior, demandas sociales, productivas y mercado de trabajo.
Argentina: Universidad de Buenos Aires.
RUÍZ Flores, Jesús, Sergio Lorenzo SANDOVAL Aragón y José Antonio RAMÍREZ Díaz (Coordinadores) (2012).
Región y globalización: Articulación social de los mercados laborales. Editorial Académica Española, ISBN-13
978-3-84873-6373-6.
RYLE, Gilbert (2005), El concepto de lo mental. Ediciones Paidós Ibérica.
SANDOVAL Aragón, Sergio L. (2000). “Educación superior, economía y reformas políticas en México:
fundamentos para una reflexión”, en: García, Oscar y Bitzer, Oscar (Editores). Educación en Jalisco hoy y
mañana. Una reflexión colectiva. Guadalajara: El Colegio de Jalisco. pp. 177-194.
- (2010), “El pensamiento sociológico en los estudios del trabajo en américa latina: hacia una teoría
fundamental”, en: Jesús Ruiz Flores, Rosalía López Paniagua, Sergio L. Sandoval A. (Coordinadores),
Procesos formativos y estructuración regional de los mercados de trabajo, Universidad de Guadalajara, México,
pp. 123-147.
- (2010a). “Las estructuras sociales del trabajo en la región de la Ciénega: Primeros resultados”, en: Hernández
G., Eduardo y Liliana I. Castañeda R., Abordajes regionales: formas de concebir, maneras de interpretar.
Ocotlán, Jalisco: UdeG-CUCI. pp. 259-271.
- (2010b). “La región: crítica y reconstrucción del concepto”, en: Hernández G., Eduardo y Castañeda R., Liliana
I. (Coords.). Abordajes regionales: formas de concebir, maneras de interpretar. Ocotlán, Jalisco: UdeG-CUCI.
pp. 21-28.
SCHMID, Günther (2009). Transitional Labour Markets, from theory to policy application. Transitional Labour
Markets and Flexicurity: Managing Social Risks over the Lifecourse. Documents de Travail du Centre
d’Economie de la Sorbonne. No. 75. París: Universidad de París.
21
SCHNEEWIND, J.B. (2009), La invención de la autonomía: Una historia de la filosofía moral moderna, Fondo de
Cultura Económica, México.
SMELSER, Neil J. & Richard SWEDBERG. (2005). The Handbook of Economic Sociology, Second Edition.
Princeton-Russell Sage Foundation. USA.
SOROS, George (1999), La crisis del capitalismo global, Plaza y Janés, México.
TILLY, Charles (2000), La desigualdad persistente, Ediciones Manantial, Buenos Aires, Argentina.
VAN LANGENHOVE, Luk (2010), “The status of social sciences in Europe”, en: World Social Science Report
2010: Knowledge Divides, International Social Science Council, UNESCO, París, pp. 82-86.
VIALE, Riccardo, compilador (2009), Las nuevas economías. De la economía evolucionista a la economía
cognitiva: más allá de las fallas de la teoría neoclásica, FLACSO, México.