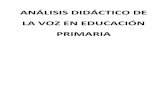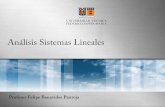Adaptación de sociedades agrarias a la variabilidad climática ...
Análisis de la adaptación cinematográfica de Drácula
Transcript of Análisis de la adaptación cinematográfica de Drácula
1
ANÁLISIS DE LA ADAPTACIÓN CINEMATOGRÁFICA DE DRÁCULA
Fernando José Pancorbo
Universidad Autónoma de Madrid
RESUMEN
En el presente trabajo se van a estudiar la figura del vampiro en la literatura
previa a la obra de Bram Stoker, Drácula. Posteriormente, se hará una comparación
entre la obra culmen de la literatura vampírica y su adaptación teatral, llevada a cabo
por Hamilton Deane, de donde Tod Browning partiría para llevar la obra al cine en
1931.
La figura del vampiro antes de Drácula: barreras entre mito y realidad.
Hablar de la figura del vampiro es, en la mayoría de las ocasiones, tener
presente la obra de Bram Stoker o la imagen de Bela Lugosi. No obstante, en este
primer apartado, buscaré el punto de partida que toma Stoker para hacer la opera
magna que consagró a Drácula como la referente vampírico por antonomasia.
Es evidente que antes de la obra del escritor irlandés hay una gran tradición
folclórica que contempla a los vampiros como seres resultantes de antiguas creencias
y supersticiones. Veremos que la concepción de vampiro como ser aristocrático que
tiene su hábitat establecido en Transilvania es solamente aplicable a Drácula y
aquellas obras que son herederas de la influencia literaria de Stoker. No son
extrapolables estas marcas superficiales al resto de obras que tienen como
protagonista a un vampiro o están relacionadas con este término.
Así pues, a la hora de definir qué es un vampiro podemos ver que no
encontramos con un problema y es que tal término unas connotaciones culturales y
folclóricas tan abruptas que es muy difícil definirlo de manera clara. La cuestión
2
radica en que el vampiro tiene dos vertientes significativas muy amplias: la folclórica
y la literaria. En cualquiera de los dos casos, aunque hay puntos de inflexión que
permiten marcar unas características comunes, no se puede llegar a asentar unas bases
por las que se pueda llegar a describir al vampiro de forma unánime, o universal.
Primeramente, me ocuparé de la cuestión folclórica por ser, en este aspecto, la
más sujeta al subjetivismo y a la abstracción. Podemos ver, por medio de los estudios
etimológicos realizados por la escuela americana e inglesa encabezada por Raymond
McNally que el origen de las creencias vampíricas brota en la zona de Europa del
Este. Su estudio acerca del étimo de «vampire» apuntan la procedencia de la palabra
magiar «vampir», de origen eslavo. Veremos en el estudio de McNally1 que el uso de
este término y sus correspondientes alternancias se aglomeran en Eslovenia, Rusia,
Serbia, República Checa, Hungría, Austría y la parte oriental de Alemania. Quizás,
esto se vería, en parte, justificado por la hipótesis propuesta por Norbert Boorman,
quien afirma, en relación con la corriente creada por Stoker y su originalidad a la hora
de situar a Drácula en Transilvania, que:
La circunstancia de que la creencia en los vampiros estuviera tan difundida en Transilvania puede explicarse por el hecho de que los mongoles tibetanos, que creían en los vampiros y en un dios murciélago, debieron ejercer su ascendiente sobre los mongoles europeos, entre lo cuales se incluían los húngaros y la tribu de los szekler, que se desplazó desde Asia hacia Europa imponiéndose a los magiares en el seno de la población europea.2
De este modo, si se acepta la hipótesis de Borrman, tendríamos un contexto
espacial y temporal, aproximado, del podríamos establecer como punto de partida de
esta tradición cultural popular. No obstante, si partimos de la base de que la cultura
folclórica tiene una parte importante de su historia que no es contrastable por ser, en
gran medida, de carácter oral y que, además, está conformada por cuestiones
ficcionales procedentes de la tradición cuentística y que han sufrido numerosas
alteraciones, podremos entender que no haya un ejemplo universal que pueda tomarse
como ejemplo canónico de vampiro. Así pues, podremos ver, de acuerdo con aquellos
casos que se han considerado de vampirismo, que nada tiene que ver la historia del
1 McNALLY, Raymond, A Clutch of vampires, Greenwich, New York Graphic Society, 1974, p 10. 2 BORRMAN, Norbert, Vampirismo. El anhelo de la inmortalidad, Barcelona, Timún Más, 1999, p. 44.
3
famoso príncipe de Valaquia, Vlad el Empalador, o con los casos de Elizabeth
Báthory, del vampiro londinense John Haigh, el vampiro de Düsselforf Peter Kürten
o, el ejemplo más cercano, Enriqueta Martí, conocida como la vampiresa de las
Ramblas, de Barcelona. Como se puede comprobar, hay una gran distorsión entre los
vampiros «folclóricos», por así llamarlos, y los casos de vampiros “reales” que he
tomado como ejemplo y de los que voy a hacer un breve resumen para observar el
contraste entre el vampiro como ser folclórico, o mitológico, y los casos conocidos
como vampiros.
Si atendemos a la concepción tradicional del término, podremos ver que,
obviando en este punto la asociación de ideas con Drácula, se tiene como referente a
un ente atemporal, sobrenatural, con una belleza propia del dandismo, perteneciente a
la aristocracia, con una ambición desmedida por la eternidad y el goce libertino,
sádico y lujurioso, además de una reconocida amoralidad. Es un ser que no está en el
mismo plano vital que los humanos, suele habitar en lugares sórdidos y tenebrosos, al
más puro estilo romántico, y siempre está asociado a la noche y la penumbra. Por otro
lado, concibe la sangre como símbolo de vida y la psíquica e ideas como la vida de la
mente, tomada por este ser por medio de su característica hipnosis. En resumen, estas
serían las características más destacables de la figura del vampiro mitológico
atendiendo a los criterios culturales populares.
En cuanto a los vampiros reales, veremos primero quién era Vlad Tepes
(Sighisoara, noviembre de 1431 – diciembre de 1476). Pertenecía a la casa real de los
Draculesti y fue príncipe de Valaquia (actualmente la zona Bucarest, al sur de
Rumanía) entre 1456 y 1462. Una de sus principales preocupaciones políticas se
centraba en la resistencia contra la expansión y ocupación otomana que amenazaba su
país y el resto de Europa. Además, tuvo también que resistir los asaltos por parte de
Hungría, ya que su territorio era muy codiciado. Esta es, en parte, una de las causas
que explican el comienzo de su historia negra.
Sin duda alguna, a Vlad III se le conoce por sus castigos y ejecuciones. El más
conocido, con el que hace honor a su apodo Tepes («empalar» en rumano), era el
empalamiento. Tal castigo y ejecución consistía en meter a las víctimas una vara de
más de tres metros por el recto, fijaba las estacas con un clavo a la carne y, por
último, ponía a las víctimas en posición vertical, clavadas en el suelo, para que
4
murieran lentamente. Dejaba los cadáveres pudriéndose y en algunas ocasiones
llevaba a cabo estas ejecuciones cerca de las fronteras para asustar a los enemigos.
Uno de los empalamientos masivos que llevó a cabo, pues de este modo
murieron entre diez mil y cuarenta mil personas, fue con el que vengó la muerte de su
padre y su hermano mayor. Esta masacre tuvo lugar en la Pascua de 1459, en una
cena multitudinaria a la que invitó a los boyardos, ejecutores de sus familiares.
Después del convite, empaló a los comensales más ancianos y los más jóvenes les
mandó ir a pie desde Targoviste hasta las ruinas de un castillo situado a orillas del río
Arges. Los que no murieron en el camino tuvieron que construir lo que se conoce
como el castillo de Drácula. La mayor parte murió a causa del cansancio y del hambre
deleitando así las exigencias de príncipe Vlad.
El príncipe de Valaquia condenaba a todo aquel que fuese su enemigo, traidor,
delincuente de cualquier tipo, mentiroso, adúltero, gitano o pobre. No importaba el
estatus social que tuviera. De hecho, aquellos que tenían un rango social más alto,
sufría el castigo de manera aún más severa. Esto se puede saber por el tamaño de las
varas que usaba.
Otra de las anécdotas que alimenta su leyenda negra es la que le sucedió con
una de sus amantes. Vlad tuvo numerosas amantes, pero ninguna le duro demasiado
tiempo. Una de ellas, le anunció que estaba en estado y el príncipe mandó a una
matrona para verificar tal acontecimiento. Al enterarse que esto era una mentira,
decidió rajarle el vientre y empalarla, haciendo también empalar a toda aquella mujer
que hiciese lo mismo. Todas estas noticias son contrastables con la obra poética del
juglar alemán Michael Beheim, que recogió los testimonios en su obra Von ainem
wutrich der hies Trakle von der Walachei (1463).
El siguiente ejemplo es la aristócrata húngara Elizabeth Báthory (Hungría
1560 – Eslovaquia 1614). Pertenecía a la familia de los Erdély, una de las más
antiguas y adineradas de Transilvania. Al parecer, su historia negra comienza cuando
su marido, Ferenc Báthory, conocido también como el Caballero Negro de Hungría,
muere súbitamente en una batalla. Previamente, el matrimonio habían mantenido el
contacto por medio de cartas en las que se pueden ver cómo acordaban aplicar severos
castigos y ejecuciones a la sociedad. De cualquier modo, fue a la muerte de su marido
cuando se empezó a sospechar de sus malas acciones. De hecho, un pastor protestante
5
local le acusó de practicar brujería y magia roja, para la que era necesaria la sangre de
mujeres jóvenes. De cualquier modo, tal acusación carecía de peso, pues en este
tiempo era muy normal este tipo de denuncias sin fundamento.
A la muerte de su marido, ella se hizo con el control del castillo Cachtice, su
residencia, donde también moraba su suegra Úrsula, con la que tenía una relación de
enemistad consabida, a la que expulsó de su casa junto con toda su familia. Tras esto,
castigó a las sirvientas que tenía en los sótanos, puesto que creía que así lo merecían.
Años después se encontraron numerosas víctimas en distintos estados de desangrado
en su castillo, además de muchos cadáveres. Aquí es donde comienza una larga lista
de asesinatos, los cuales rondan el número de seiscientos treinta muertos. Al parecer,
en ausencia de su marido, ella tenía relaciones sexuales con sus sirvientes, sin
importar el sexo, y mordía salvajemente a las mujeres. Entre sus amantes había desde
niños y niñas hasta personas de mediana edad.
El motivo de sus crímenes, según cuenta la leyenda, es que ella sentía que se
acercaba de forma inminente a la vejez y que este hecho le privaba de su belleza. La
causa de eso fue que se burló de una anciana y esta le maldijo, avisándole de que en
poco tiempo ella estaría igual. La cuestión es que un día le partió la nariz a una de sus
sirvientas porque le había pegado un tirón en el pelo y, al salpicarle la sangre, creyó
que desaparecían las arrugas de su piel. Elizabeth vio aquí la solución a su maldición
y descubrió lo que para ella sería el remedio para conservarse siempre joven y bella.
De este modo, comenzó a practicar el canibalismo y, por medio de los consejos de
brujas y alquimistas, comenzó a bañarse en sangre y a bebérsela. Sus víctimas eran,
casi siempre, mujeres de entre nueve a veintiséis años, según se puede saber por las
denuncias que hizo el pastor protestante al Rey Mátyás por medio de la curia clerical.
Sus acto criminales pasaron de ser, lo que ella consideraba una necesidad para
si remedio, a actos de mera diversión en los que quemaba los genitales a sus
sirvientas, les mordía las mejillas, los hombros, los pechos, etc., con ayuda de otras
sirvientas. Finalmente, la condesa, que tras quedarse sin sirvientas se ofreció como
cuidadora de niñas aristócratas en un internado de Cachtice y, tras haber cometido
decenas de asesinatos, una de las víctimas consiguió escapar y denunciar a Báthory.
Finalmente, fue encerrada en las mazmorras de su castillo, donde murió emparedada
el 21 de agosto de 1614.
6
Estos dos primeros casos se pueden considerar como los antecedentes más
claros de los que tomaría influencias Bram Stoker, pero sería interesante seguir
viendo los otros tres ejemplos, aunque sean posteriores, para poder establecer unos
vínculos entre lo que sería “realidad” y “mito”.
El siguiente caso es el de Enriqueta Martí (San Feliú de Llobregat 1868 –
Barcelona 1913). La que se conoce como «Vampiresa del carrer de Ponent» o
«Vampiresa de Barcelona» era otra asesina en serie, secuestradora y proxeneta de
niños. Desde muy joven se movió en el mundo de la prostitución barcelonesa, tras
salir de su ciudad natal. Se casó con el pintor Joan Pujaló, pero este acabó por el gusto
de Enriqueta por los hombres, pues a pesar de estar casada, nunca dejó de frecuentar
burdeles ni se apartó de los círculos del mal vivir. Posteriormente, el matrimonio
volvió pero nunca volvieron a vivir juntos, ni dejaron descendencia.
Enriqueta, por el día, vivía de limosnas y de la beneficencia, lo que luego
empleaba para comprarse buenos trajes y pelucas, pero por la noche se dedicaba a
ejercer la labor de proxeneta con niños que cuidaba. Además de prostituir niños de
entre tres y catorce años, desarrollaba labores de curandera. Los productos que
preparaba para fabricar sus remedios estaban hechos a partir de los restos humanos
que ella mataba. De ellos aprovechaba la grasa, la sangre, los cabellos, los huesos, etc.
Esto lo transformaba en polvo, eliminando de este modo pruebas de sus actos, y los
ofrecía como ungüentos, cremas, cataplasmas, etc., sobretodo para paliar la
tuberculosis, que no tenía cura por medio de la medicina tradicional. Finalmente, fue
encarcelada y tras varios intentos de quitarse la vida, intentando cotarse la venas o
arrancárselas, literalmente, a mordiscos, murió apaleada por sus compañeras del penal
Reina Amalia antes de poder juzgarla y ejecutarla por la vía legal.
Trataré ahora el caso de Peter Kürten (Müllheim 1883 – Düsseldorf 1931).
Quizás, este caso, a diferencia de los anteriores, no sea tan fácil de relacionar con el
mito o la literatura si nos atenemos a las causas que le llevaron a ser categorizado
como «vampiro», pero tenemos en cuenta su goce libertino, sádico y perverso,
además del tema de la hematofagia, vemos que concuerda con la concepción del
«vampiro» tanto en el ámbito mitológico como en el literario.
Peter Kürten nació en el seno de una familia pobre. Se crió en un ambiente
hostil que, sin duda, sería una de las causas principales de su futuro criminal, pues su
7
padre, un alcohólico violento sin trabajo, maltrataba a su mujer y llegó a violar a
algunas de sus hijas. Desde pequeño, Kürten dirigió sus pasos al mundo de la
delincuencia y los nueve años cometió su primer asesinato doble al ahogar en Rin a
dos de sus amigos. Entre actos delictivos y estancias en la cárcel, consiguió un puesto
de perrero, lo que le dio pie a llevar a cabo torturas, violaciones y ejecuciones a perros
abandonados. Pasado el tiempo, realizaría tales atrocidades con personas.
Durante el mes de mayo de 1913, Peter se encontraba con una niña de trece
años en una vieja casa abandonada de Düssedorf, donde se refugió tras escaparse de
su casa a muy temprana edad. La chica terminó estrangulada y degollada.
Tras haber sido condenado por delitos de hurto y agresiones sexuales, se
trasladó a Altenburgo en 1925, donde contrajo matrimonio con una mujer adinerada y
consiguió un puesto de trabajo como camionero. Este mismo año apuñaló a otra de
sus víctimas con una tijeras trece veces, bebió su sangre y después quemó el cuerpo.
Fue en este momento en el que se le empezó a conocer como el «Vampiro de
Düsseldorf».
Cuatro años después, asesinó a una niña de ocho años, mató a dos hermanas
de cinco y catorce años y a una mujer a martillazos. Kürten llevo la ludopatía de sus
actos hasta tal punto que mandó a un periódico local un mapa del sitio donde enterró a
otra niña de cinco años que mató.
Se tiene por cierto que Peter Kürten tenía severos trastornos psiquiátricos,
pero hoy en día siguen siendo un enigma. Fue tal su obsesión por la sangre que
cuando le iban a decapitar preguntó si le daría tiempo a escuchar su sangre saliendo
del cuello. Su recuento delictivo es de más de nueve asesinatos a adultos y niños y
siete intentos frustrados.
El último caso, el más cercano en el tiempo, es el de inglés John George Haigh
(Stamford 1909 – Londres 1949). Su primer alias era el del «asesino del baño ácido»,
pues a sus víctimas, después de desvalijarlas, las mataba y disolvía los cadáveres con
ácido sulfúrico. Tras ser juzgado y culpado por la desaparición de una señora en 1948,
intentó que se le declarara insano por sus constantes pesadillas y su obsesión por
beber la sangre de sus víctimas, por lo que se le pasó a llamar el «Vampiro de
8
Londres». Finalmente, fue encarcelado y condenado en la horca, llevando a cabo la
ejecución en la prisión de Wandsworth el 6 de agosto de 1949.
Una vez vistos los casos de lo que se conciben como ejemplos de vampiros
“reales”, podemos ver que surgen cuestiones acerca de las limitaciones entre mito y
realidad. Es evidente que las fronteras entre ambos ámbitos terminan difuminándose.
La primera cuestión sería clara, ¿Afecta el mito a la realidad o la realidad al
mito? Si nos atenemos a la concepción tradicional, podemos ver que cada uno de los
casos propuestos reúnen varias de las características que enuncié, aunque ninguno de
los personajes históricos aúnan la totalidad de los rasgos mencionados. En el caso de
Drácula y de Elizabeth Báthory, vemos que ambos son aristócratas, con pasiones
desenfrenadas y perversiones sexuales insanas, que son personas amorales y que
tienen conductas hemofílicas. En los otros tres casos, hemos visto que son personajes
ajenos a la aristocracia y, de hecho, pertenecían a los estratos más bajos de la
sociedad, relacionados con la delincuencia y la prostitución.
Por otro lado, ¿Todos los vampiros actúan movidos por las mismas causas?.
Parece claro que no. Cierto es que todos acabaron presentado una parafilia bastante
acusada, pero no se puede decir que llevasen a cabo sus acciones por un motivo
común. Hemos visto que Vlad Tepes realizó tales masacres por cuestiones de fuerza
política, además de por querer vengar la muerte de sus familiares; Elizabeth Báthory
lo realizaba por desequilibrios psíquicos; Enriqueta Martí para llevar a cabo acciones
muy relacionadas con el mundo de la alcahuetería; Peter kürten por cuestión de
sadismo y problemas mentales; o John Haigh por ambiciones económicas.
En tercer lugar, ¿Actúan todos de acuerdo a un mismo modus operandi? Es
evidente que tampoco se puede establecer una sistematización de los patrones de
conducta de estas personas. Sí que es cierto que en todos los casos parece haber, tras
las masacres, un carácter lúdico que saciaba las exigencias de los móviles de tales
crímenes.
Tampoco podemos tomar como característica general el marco espacial y
temporal en el que se concibe al vampiro. Como se puede comprobar, solo en un caso,
el de Vlad III, o quizás dos, si se acepta como marco semejante el de Báthory, se dan
en lugares sombríos, de claras características góticas y románticas, puesto que tienen
9
lugar en castillos de Transilvania. No obstante, la nocturnidad que se asocia a los
vampiros, no es aplicable a la mayoría de los casos, salvo a Enriqueta Martí, puesto
que las brutalidades que cometía con los niños las hacía de noche, y también a John
Haigh por algunos de sus asesinatos. El resto realizaban sus crímenes durante el día.
Así pues, si quisiéramos establecer puntos comunes entre los casos reales y los
ejemplos mitológicos, podríamos acordar que solo comparten la crueldad, la
amoralidad, la hematofagia, y el carácter lúdico que veían en sus asesinatos.
De cualquier manera, podríamos determinar que, a lo largo de la historia, el
mito se ha servido de la realidad de tal modo que, a partir de ella, se ha creado una
figura vampírica por medio de la asociación de unas características que, en un
principio, son comunes a todos aquellos casos reales que se han considerado como de
vampirismo y, por otro lado, por aquellos rasgos independientes que han alimentado
la codificación de un personaje de ficción ajustado a unos patrones prácticamente
literarios.
Antecedentes literarios de Drácula.
Es innegable que Drácula es el vampiro literario por excelencia pero, en
muchas ocasiones, se tiende a privar de mérito a las figuras vampíricas anteriores de
la obra de Bram Stoker, a veces, quizás, por desconocimiento.
Si nos atenemos a la representación del vampiro, podemos observar que este,
en la mayoría de los casos encuentra sus bases de codificación en las convenciones
folclóricas, o mitológicas. De esto modo, podemos ver que en la mayoría de los casos
el vampiro es una figura fantasmagórica procedente de la cuentología, representante
de la ambigüedad entre el placer y el dolor, icono de aquel ser pone en práctica todos
aquellos tabúes sociales. Un ente que habita en lugares inhóspitos y tenebrosos,
ligados a la estética gótica y romántica, cuya fuente de vida es la sangre de seres
humanos elegidos de manera meticulosa. Normalmente, el vampiro literario está
asociado con la elegancia, el dandismo y el lujo propio de la alta alcurnia.
10
Según explica Julio Ángel Olivares Merino, el primer ejemplo que se ha
datado de su uso en la literatura inglesa se asocia a la obra The Travels of Three
English Gentlemen, escrita aproximadamente en 1734 e impresa en el Volumen IV de
Harleian Miscellany en 1475, de donde recoge la cita:
We must not omit observing here, thath our Landlord [at Laubach] seems to pay some regard to what Baron Valvasor has related of the Vampires, said to infest some parts of this Country. These Vampyres are supposed to be the Bodies of deceased Persons, animated by evil Spirits, wich come out of the Graves, in the Night-time, suck the Blood of many of the Living, and thereby destroy them. (…) M. Jo. Henr. Zopfius, director of the Gymnasium of Essen, a person of great eruditionm has published a dissertation upon them (…) from whence we shall transcribe the following paragraph: «The Vampyres (…) attack men, women, and children, sparing neither sex or age (…). Their countenances are fresh and ruddy; and their mails, as well as hair, very much Brown. And, tought they have been much longer dead that many other bodies, wich are perfectly putrified, not the least mark of corruption is visible upon them. Those who are destroyed by them, alter their death, become Vampyres; so that to prevent so spreading an evil, it is found requisite to drive a stake through the dead body, from whence, on this ocassion, the blood flows as if the person was alive.3
En este plano, también encontraríamos las obras de Lord Byron, espejo de la
relación de la realidad como paralelismo y referencias directas; Lord Ruthven,
protagonista de El vampiro de John William Polidori, como conjunción de elementos
ficticios procedentes de la semejanza con su referente literario, Lord Byron; o El
retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, obra de la que Charles Baudelaire sacaría las
siguientes deducciones:
Represéntame de la mejor parte del orgullo humano, de la necesidad cada vez más escasa hoy de luchar contra la monotonía cotidiana y de destruir (…). El dandismo aparece sobre todo en las épocas de transición, cuando la democracia no ha alcanzado su apogeo y la aristocracia no se ha arruinado por completo. En la confusión propia de esos períodos, alguna gente rica, hastiada y desocupada, pero dotada de su fuerza primigenia, puede fraguar un plan para fundar una nueva aristocracia (…). El dandismo es el último rescoldo del
3 OLIVARES, José Ángel, Cenizas del Plenilunio Alado: Pálpitos y vestigios del vampiro en la literatura inglesa anterior a “Drácula”, Jaén, Universidad de Jaén, 2001, p. 32.
11
heroísmo en tiempos de decadencia (…). El dandismo se compara con el sol del ocaso, es similar al astro que declina henchido de su majestad pero carente de calor y lleno de melancolía (…). El ideal de la bellaza dandi perdura especialmente a través de la frialdad que proviene de la imperturbable determinación de no dejarse excitar por nada. Podría hablarse de un fuego interior, cuya existencia se presume, y que podría irradiar calor, pero que éste desdeña4.
En cualquier de los casos, quien llevó al máximo exponente la figura del
vampiro en la literatura anglosajona fue Edgar Allan Poe. Las obras que mejor
reflejan este hecho son los cuentos que tituló Berenice y Ligeia, de los que a
continuación haré un breve estudio de la caracterización de sus respectivos
protagonistas puesto que son uno de los referentes más importantes de la literatura de
terror.
Las dos figuras presentadas por Poe en las dos obras mencionadas presentan
unas características estéticas propias que las distinguen del vampiro canónico de la
literatura de terror. Sin duda alguna, es el escritor americano el que mejor sabe tratar y
transmitir los fundamentos literarios del Romanticismo, consiguiendo asentar las
bases del Romanticismo en la literatura inglesa.
Vemos que en las dos obras, Berenice y Ligeia, se desarrollan en marcos
espaciales muy semejantes en cuanto a su composición, de acuerdo con los patrones
estéticos y estilísticos del Romanticismo. Presenta espacios lúgubres, tenebrosos,
relacionados con el mundo de lo desconocido, que la muerte y lo que hay “más allá”
de la muerte. Es un escenario inorgánico, de destrucción y desolación, tanto en los
espacios exteriores como en los interiores. Esto mismo lo podemos ver en plano de la
literatura romántica española en obras como El burlador de Sevilla, Don Álvaro o la
fuerza del sino, o El estudiante de Salamanca. De este modo, podemos leer en
Berenice:
Sin embargo, no hay en mi país torres más venerables que mi melancólica y gris heredad. Nuestro linaje ha sido llamado raza de visionarios y en muchos casos sorprendentes, en el carácter de la mansión familiar; en los frescos del salón principal, en las colgaduras de los dormitorios, en los relieves de algunos pilares de la sala de armas, pero especialmente en la galería de cuadros antiguos, en el estilo de la biblioteca y, por
4 BAUDELAIRE, Charles, El Dandi, Munich, obras escogidas, 1970, pp. 191-192.
12
último, en la peculiarísima naturaleza de sus libros, hay elementos más que suficientes para justificar esta creencia. 5
En este caso, como se puede observar, hay una mayor focalización en el
escenario de la biblioteca porque es ahí donde tendrá lugar el desarrollo de la acción.
Se pueden ver también los detalles característicos ligados a la aristocracia, a la
intelectualidad y esa “sensibilidad poética”, tradicional de los vampiros literarios.
Este sería un ejemplo de descripción de un marco espacial interior. Vemos en Ligeia
un marco espacial muy semejante:
Murió; y yo, deshecho, pulverizado por el dolor, no pude soportar más la solitaria desolación de mi morada, y la sombría y ruinosa ciudad a las orillas del Rin (…). Entonces, después de unos meses de vagabundeo tedioso, sin rumbo, adquirí y reparé en parte una abadía cuyo nombre no diré, en una de las más incultas y menos frecuentadas regiones de la hermosa Inglaterra. La sombría y triste vastedad del edificio, el aspecto casi salvaje del dominio, los numerosos recuerdos melancólicos y venerables vinculados con ambos, tenían mucho en común con los sentimientos de abandono total que me habían conducido a esa remota y huraña región del país. Sin embargo, aunque el exterior de la abadía, ruinoso, invadido por el musgo, sufrió pocos cambios, me dediqué con infantil perversidad, y quizá con la débil esperanza de aliviar mis penas, a desplegar en su interior magnificencias más que reales. 6
Así pues, he tomado de Berenice la descripción del marco espacial interno y
de Ligeia el del marco espacial externo. En esta última se hace también una
descripción muy meticulosa de los espacios interiores en la que se pueden ver que
existen los mismos rasgos estéticos, propios del Romanticismo.
El punto de ruptura con lo meramente tradicional en la concepción del
vampiro es su génesis, es decir, cómo pasa del mundo de los vivos al mundo de los
“no-muertos”. Muchas veces se ha pensado, cierto que por influencia de algunas
vertientes tradicionales, que los humanos se convertían en vampiros por las incisiones
de estos en los vivos o por el contagio a través de fluidos corporales. En el caso de
Poe, las dos vampiresas que encontramos en dos relatos pasan al mundo de los “no-
5 POE, Edgar Allan. Berenice, en Cuentos de Imaginación y Misterio, trad. y ed. de Julio Cortázar, Barcelona, Libros del zorro rojo, 2009, p. 183. 6 Op. cit. p. 201.
13
muertos” tras padecer una enfermedad que no tiene cura por medio de los remedios de
la ciencia.
En conclusión, antes de la obra Stoker ya había vampiros reconocidos en el
ámbito literario que, quizás, hubiesen tenido lugar en otro tiempo, hubieran sido tan
famosos como Drácula, tal y como hemos visto en este breve repaso de los
antecedentes del conde de la región de los Cárpatos.
El Donde Drácula: figura del vampiro por excelencia.
El escritor irlandés Bram Stoker fue un autor bastante prolífico que se movió,
casi siempre, en el género de terror. Sus primero relatos de terror, como por ejemplo
La copa de cristal (1872), fueron publicados por la London Society y The Chain of
Destiny, en la revista Shamrock. Cuatro años después, escribió uno de sus primeros
libros de texto, The Duties of Clerks of Petty Sessions in Ireland (1879), el cual se
convirtió en un modelo y referente para muchos escritores coetáneos y, lógicamente,
para los posteriores.
Años después, trabajó como crítico teatral para el Dublin Evening Mail. El
director de este periódico, Sheridam Le Fanu, era uno de los escritores más
reconocidos de cuentos de terror de su época. Sería uno de sus cuentos más famosos,
Carmilla, el que marcaría de forma definitiva parte de la producción literaria de
Stoker, aspecto que se puede ver de forma clara en su obra por antonomasia, Drácula.
Trabajó también como crítico literario para el Daily Telegraph, coincidiendo
con las publicaciones de The Snake´s Pass (1980), Drácula (1897). Pasaron doce años
hasta que volviese a sacar a la luz otra de sus obras, The Lady of the Shroud (1909) y
The Lair of the White Worm (1911). Quien se ocupó de gestionar y administrar todo
su legado literario fue su esposa, quien dio a conocer obras como El invitado de
Drácula, microrrelato introductorio a Drácula.
Sin duda alguna, la obra que marcaría toda su trayectoria literaria y que
significaría un antes y un después en el género de terror y en el realce de los matices
del vampirismo es su opera magna, Drácula.
14
Bram Stoker toma como punto de partida la figura del histórico príncipe de
Valaquia, Vlad Tepes «el empalador». Desde el siglo XVI se empezaron a desarrollar
leyendas sobre su persona, haciendo de este un héroe de la mitología local rumana,
rusa y alemana. Stoker, a diferencia de todos aquellos que habían escrito acerca de la
figura de Vlad Tepes, no tomó como eje a este personaje, sino que lo dejó como telón
de fondo sobre el que construyó una obra alegórica. De modo que, mientras las
novelas históricas que versaban sobre este tema estaban en franca decadencia, el
personaje de Stoker cobró tal fama y reconocimiento que sigue presente en nuestros
días. A esto hay que añadirle la intertextualidad presente en la obra, siendo visibles
las influencias de autores Sheridam Le Fanu, Irving; de obras como Informe sobre los
principados de Valaquia, de Emily Gerard; la plasmación de cuentos que recogió del
erudito orientalista húngaro Arminius Vámbéry; e incluso influencias de aspectos
musicales de artistas como Franz List, compositor húngaro romántico.
Stoker establece como escenario de la acción en los Alpes de Transilvania,
característica por ser una de las zonas más salvajes y desconocidas de Europa. La
descripción de la comarca rural corresponde a una región maltratada por las
epidemias, invasiones, saqueos y guerras, puesto que geográficamente se sitúa en una
zona fronteriza de gran importancia estratégica que ambicionaban los ejércitos turcos.
El hecho de que esté en esta zona explica también la mezcla de etnias y de culturas
populares en esta zona, elementos que el autor irlandés combina en Drácula.
A pesar de que Stoker no retrata de forma explícita el sistema social y política
de la comarca en la que se desarrolla la novela, revela ciertos aspectos por medio del
contexto, como el temor que producía entre los habitantes el hecho de oír mencionar
el nombre del conde, la ignorancia supersticiosa de los campesinos, el paraje de
estética romántica con un gran número de castillos, entre otros elementos, harían
posible apoyar la hipótesis de la existencia de unos moldes feudales muy estrictos y
opresivos presentes en tal sociedad. Es en esta región de los Cárpatos donde se
encuentra el castillo del conde Drácula.
Acorde a su estatus social, Drácula tiene una posición económica muy alta,
hecho que se ve en la descripción que hace el co-protagonista de la novela, Jonathan
Harker cuando dice: «El servicio de la mesa es de oro, y tan bellamente labrado, que
15
debe ser de un valor inmenso»7. También se ve reflejado este aspecto de jerarquía
social, propia del estrato al que pertenece el vampiro, cuando dice: «Aquí soy un
noble, un boyardo; la gente común me conoce, y yo soy su señor»8. Del mismo modo,
más adelante, estableciendo una diferenciación con respecto a las clases «post
mortem», podemos leer: «Nosotros, los nobles transilvanos, no pensamos con agrado
que nuestros huesos puedan algún día descansar entre los muertos comunes»9. Más
adelante, Drácula muestra su repulsa contra las clases oprimidas mediante frases
como las siguientes: «… porque el campesino es, en el fondo de su corazón, cobarde e
imbécil»10; «¿De qué sirven los campesinos sin un jefe?»11.
En cuanto al aspecto religioso, el nombre de Drácula está relacionado con el
satanismo, lo infernal, la licantropía y, lógicamente, con el vampirismo. Para ello, los
campesinos recurren a conjuros y otros medios mágicos para poder protegerse. Los
habitantes de la zona evitan acercarse a las proximidades de la residencia del vampiro,
pues consideraban su castillo como punto de difusión de desgracias e imposiciones
intolerables.
De acuerdo con las concepciones literarias y, como hemos visto, también
reales, Drácula hace gala un dandismo procaz. Inserto en un ambiente medieval, el
conde pondrá en práctica medidas medievales con las mujeres y a las cuales debían
someterse sin poder negarse ni rechazar tales proposiciones por temor a los castigos.
La causa básica del temor que evoca Drácula son, precisamente, sus acciones con las
mujeres, las cuales sucumben ante el poder de seducción que ejerce como producto de
su donjuanismo. Las relaciones que el vampiro mantiene con ellas, aunque no aparece
de forma explícita en la obra, son meramente sexuales. A la vista está que las
incisiones en los cuerpos de sus víctimas, las «chupadas de sangre», son prácticas
sádico-eróticas. Si bien, esto es constatable por medio de las palabras que narra una
de las protagonistas, Lucy, cuando dice: «…tuve una vaga sensación de algo largo y
oscuro, con ojos rojos, y de pronto me rodeó algo muy dulce y muy amargo a la vez;
7 STOKER, Bram, Drácula, ed. y trad. de Mario Montalbán, Barcelona, Plaza & Janés Editores, 1995, p.
44.
8 Op. cit., p. 45. 9 Id., p. 49. 10 Id., p. 47. 11 Id., p. 57.
16
entonces me pareció evaporarse y alejarse de mi, mi alma pareció salir de mi cuerpo y
flotar en el aire»12. Sin duda alguna, basándonos en la simbología onírica y freudiana,
podemos aceptar una descripción simbólica de un coito. Por otro lado, el vínculo
hematofágo se traduce en un extremado cansancio y en un estado letárgico, como
podemos comprobar por medio de las palabras de una de la mujeres: «Toda esta
debilidad me llega mientras duermo»13.
No obstante, a pesar de su evidente atractivo sexual y de su linaje, hay casos
en los que sus formas no se encuentran correspondidas. Esto lo podemos ver en la
narración de una de sus víctimas: «Yo estaba aterrorizada y demasiado estupefacta
como para poder hacer o decir algo. Con una sonrisa burlona, me puso una mano en el
hombro y, manteniéndome bien sujeta, me desnudó la garganta con la otra, diciendo
al mismo tiempo: “Primeramente, un pequeño refresco como pago por mis esfuerzos.
Será mejor que esté inmóvil; no es la primera ni la segunda vez que sus venas me han
calmado la sed”. Yo estaba atolondrada y, por extraño que pueda parecer, no deseaba
estorbarle. Supongo que es parte de su terrible poder cuando está tocando a una de sus
víctimas»14
Quizás, una de las pruebas más palpables del erotismo de las relaciones
presentes en la obra la encontramos en el hecho de que Drácula solo muestre interés
por las mujeres. Sin embargo, puede torturar a los hombres y matarlos, pero nunca les
succiona la sangre.
De cualquier manera, podemos observar un reflejo de las conductas morales
de esta sociedad patriarcal, reguladas por los patrones culturales tradicionales. Frente
al modelo de hombre activo y dominante, aparece la figura de la mujer sumisa y
pasiva, incapaz de revelarse, negarse o resistirse a las perversiones libidinosas del
mismo. Stoker eleva al máximo el poder seductor del vampiro, dotándole de
diferentes poderes magnéticos e hipnóticos que le confieren unas características
irresistibles.
Cierto es que no es casual el hecho de que las víctimas femeninas que
aparecen en la obra tengan unas características similares. Esto se debe, en parte a la
12 Id., p. 139. 13 Id., p. 171. 14 Id., p. 356.
17
misoginia de Stoker pues, al presentar al conde Drácula como estereotipo de hombre
patriarcal, está rechazando en cierto modo, los modelos tradicionales de las relaciones
sexuales, a lo que hay que añadir los juicios de valor que emite el autor de la obra
sobre ambos sexos. A lo largo de la novela deja claro que considera que hay
diferencias naturales y esenciales muy marcadas, alabando, al mismo tiempo, la figura
masculina como elemento superior del que dependen física y psicológicamente del
hombre.
De este modo, el propio autor hace que las heroínas de la novela se desprecien
a sí mismas por ser mujeres y por su envidia hacia las capacidades que Stoker
describe como exclusivas de los hombres. Los personajes femeninos siempre
aparecen como seres dulces, puros, bellos y encantadores que no paran de poner de
manifiesto su propia insignificancia y su plena subordinación, marcada siempre por el
interés, a los hombres. Así pues, podemos leer en la obra: «La insignificancia de la
mujer solo pude ser mediatizada parcialmente por la utilidad relativa que puedan
proporcionar a los varones. Así, Mina aprende de memoria todos los horarios de
trenes entre dos ciudades de Inglaterra para facilitar de la labor de su marido, que
viaja con frecuencia»15. Es este mismo personaje quien considera que es deber del
marido sacrificar a su esposa si esta cae en manos de los enemigos y, de hecho, le
pide fervorosamente a Jonathan que debe evitar sucumbir a los poderes de Drácula y
que este debía actuar de acuerdo a la honrosa tradición y sacrificarla.
La visión misógina, quizás con tintes religiosos además de misóginos, propone
a la mujer como elemento sexual de carácter onírico que tiene como fin único la
procreación. Vuelve a ser Mina la portavoz de tales preceptos cuando le dice a un
personaje desesperado: «Nosotras, las mujeres, tenemos algo de madres que nos hace
elevarnos sobre las cosas menos importantes cuando se invoca la maternidad; sentí
que aquella cabeza de hombre presa del dolor reposaba sobre mí como si fuera la del
bebé que algún día podré tener en el regazo, y le acaricié el pelo como si se tratara de
mi hijo…»16.
No obstante, a pesar de las proclamas misóginas que hace Stoker en relación
con el excesivo puritanismo, es consciente de la poca viabilidad que tienen tales 15 Id., p. 412. 16 Id., p. 291.
18
concepciones de corte tradicionalista y conservadora, pues explica de forma moralista
que, a pesar del carácter puro y dócil de la mujer, esta puede convertirse en un ser
rebelde y peligroso cuya expresión de femme fatale estaría ligada a la de la «mujer-
vampiro». Los hombres, según esto, nunca pueden estar confiados con respecto al
trato con personas del otro sexo, puesto que representan el camino de la corrupción
moral y la condena. Esto lo podemos leer en el siguiente fragmento: «…cuando
reconocimos claramente las facciones de Lucy Westenra. Era ella. Pero, ¡cómo había
cambiado! Su dulzura se había convertido en una crueldad terrible e inhumana, y su
pureza, en una perversidad voluptuosa»17. Así pues, la vampiresa sintetiza una serie
de rasgos supuestamente antinaturales que siempre han sido achacados a aquellas
mujeres que se han rebelado contra las normas patriarcales de su sociedad. De este
modo, la mujer-vampiro se considera como la heredera de la tradición defendida por
las bacantes, las amazonas y el resto de representantes de sociedades matriarcales en
los que los subordinados son los hombres.
Este hecho se pone de manifiesto en la obra debido a que Stoker plasma su
creencia, muy similar a la de los inquisidores medievales, según la cual la mujer,
aunque se la consideraba malvada por naturaleza, para llegar a tales registros sociales
debía recibir ciertos poderes maléficos de los hombres, es decir, juntar lo peor de la
mujer y del hombre. Así pues, la conjunción histórica entre ambas fuentes de mal es,
en la cultura occidental y cristiana medieval, el demonio. A partir del siglo XIX, este
personaje debería compartir su protagonismo con Drácula que, etimológicamente,
significa «hijo del demonio», de acuerdo con la concepción más extendida.
Volviendo a las creencias medievales, la brujas eran mujeres a las que el
diablo les confería una serie de poderes al introducirse éste en ellas como incubo, o
copulando con ellas bajo su verdadero aspecto o bajo el aspecto de algún animal
repulsivo. De una manera semejante actúa Drácula, pues se apodera del alma de sus
víctimas por medios de las succiones de sangre, bien con aspecto humano, bien en
forma de murciélago. Por lo tanto, existe un paralelismo entre el personaje diabólico y
el vampiro.
17 Id., p. 269.
19
En cualquier de los casos, en cierta contradicción, la mujer siempre es iniciada
al mal por el hombre y por sus acciones, convirtiéndose en transmisora del mal y
ideóloga de planes malvados para dominar al hombre y conducirlos al pecado de
forma adictiva.
Tal conversión se realiza por medio de un rito iniciático, como pueda ser el
pacto de sangre, como podemos ver en el fragmento en el que Drácula usa con Mina
Harker: «Entonces se abrió la camisa y con sus largas y agudas uñas se abrió una vena
en el pecho. Cuando la sangre comenzó a brotar tomó mis manos en una de las suyas,
me las apretó con firmeza y con su mano libre me agarró por el cuello y me obligó a
apoyar mi boca contra su herida, de tal modo que o bien me ahogaba o estaba
obligado a tragar… ¡Oh, Dios mío! ¿Qué he hecho para merecer un destino
semejante, y que he intentado permanecer en el camino recto todos los días de mi
vida?»18
Otra de las creencias medievales que recoge Stoker es la relacionada con la
brujería y sus prácticas licenciosas y orgiásticas en sus aquelarres. En ellos tenían
relaciones sexuales promiscuamente con el diablo o con animales enviados por aquel.
Del mismo modo, las vampiresas acceden a tales prácticas, como podemos ver en el
diario de Jonathan Harker:
«En la luz de la Luna, al lado opuesto donde yo me encontraba, estaban tres mujeres, mejor dicho, tres damas, debido a su vestido y a su porte… Se me acercaron y me miraron por un tiempo, y entonces comenzaron a murmurar entre ellas. Dos eran de pelo oscuro y tenían altas narices aguileñas, como el conde, y grandes y penetrantes ojos negros, que casi parecían ser rojos, contrastando con la pálida luna amarilla. La otra era rubia, increíblemente rubia, con grandes mechones de dorado pelo ondulado y ojos como pálidos zafiros… la tres tenían dientes blancos, brillantes, que refulgían como perlas contra el rubí de sus labios voluptuosos… sentí en mi corazón un deseo malévolo, llameante, de que me besaran con esos labios rojos… Murmuraron entre sí, y entonces las tres rieron, con una sonrisa argentina, musical, pero tan dura como si su sonido jamás hubiese pasado a través de la suavidad de unos labios humanos… La mujer rubia sacudió coquetamente la cabeza, y las otras dos insistieron en ella. Una dijo: “¡Adelante! Tú vas primero, y nosotras te seguimos; tuyo es el derecho de
18 Id., p. 357.
20
comenzar”. La otra agregó: “Es joven y fuerte. Hay besos para todas”19.
Por otro lado, este tipo de mujeres malditas tienen atrofiado el instinto
maternal, en contraposición a las concepciones tradicionales y connaturales de la
sexualidad femenina. Se presenta a la vampiresa como extremo opuesto a la mujer
canónica, devoradora de niños, ser malvado que chupa sangre con sus colmillos
afilados. Una de las vampiresas le pregunta a Drácula, de cara a los preparativos de
uno de los festines caníbales: “¿Es que no vamos a tener nada hoy por la noche?”,
preguntó una de ellas, con una sonrisa contenida, mientras señalaba hacia una bolsa
que él había tirado sobre el suelo y que se movía como si hubiese algo vivo allí. Por
toda respuesta, él hizo un movimiento de cabeza. Una de las mujeres saltó hacia
adelante y abrió la bolsa. Si mis oídos no me engañaron, se escuchó un suspiro y un
lloriqueo como el de un niño de pecho. Las mujeres rodearon la bolsa, mientras que
yo permanecía petrificado de miedo»20.
La solución que ofrece Stoker en la obra para dominar a este tipo de seres es
perseguirlos y matarlos. Su exterminio sigue un ritual, lo que asemeja la caza de
vampiros a las cazas de brujas que se hacían en el medievo. En realidad, bajo la figura
de la vampiresa se esconde una idea mucho más generalizada, es decir, puesto que la
vampiresa representa el dominio sexual de la mujer sobre el hombre, la muerte de la
mujer hace desaparecer ese dominio. De cualquier modo, se toma como alternativa la
violación como acto en el que se reafirma el dominio sexual del hombre sobre el de la
mujer. De esta manera, el doctor Arthur propone las siguientes medidas para eliminar
a una vampiresa:
“Un momento de valor y todo habrá concluido. Debe traspasar su cuerpo con esta estaca. Será una prueba terrible, no piense otra cosa; pero solo durará un instante, y a continuación, a alegría que sentirá será mucho mator que el dolor que esa acción le produzca… pero no debe fallar una vez ha comenzado a hacer; piense solamente que todos nosotros, sus mejores amigos, estaremos a su alrededor sin cesar de orar por usted…”. El objeto que se encontraba en el féretro se retorció, y un grito espeluznante y horrible salió de entre sus labios rojos entreabiertos. El cuerpo se sacudió, se estremeció y se retorció con movimientos salvajes… pero Arthur no vaciló un
19 Id., p. 67. 20 Id., p. 69.
21
momento, parecía una representación del dios escandinavo Thor, mientras su brazo firme subía y bajaba sin descanso, haciendo que penetrara cada vez más la piadosa estaca, al tiempo que la sangre del corazón destrozado salía con fuerza y se esparcía en torno a su herida… Paulatinamente fue disminuyendo el temblor y también los movimientos bruscos del cuerpo, los dientes parecieron morder y el rostro temblaba. Finalmente, el cadáver permaneció inmóvil; la terrible obra había concluido»21.
De cualquier manera, a pesar la marcada misoginia, la carga tradicionalista y
conservadora, y las reminiscencias de las creencias medievales, se puede inferir,
dentro de la ortodoxia freudiana, que todas estas cuestiones, como «introducir una
estaca en el cuerpo de la mujer» o «subir y bajar», las «rítmicas sacudidas y
estremecimientos», remiten a cuestiones relacionadas con el coito y otras prácticas
sexuales ligadas, incluso, con actividades sádicas.
Con respecto al asesinato del padre de Drácula, podemos ver que este hecho no
resulta extraño si atendemos a las hipótesis de Freud que versan sobre las etapas del
individuo en las que, desde la infancia, presenta una ambivalencia hacia sus
progenitores, manifiesto en el complejo de Edipo, según el cual el hijo considera a su
padre un rival del mismo sexo y dirige sus tendencias incestuosas hacia su madre. Tal
y como postula Freud en la hipótesis que desarrolla en su obra Totem y tabú, este tipo
de comportamientos anómalos se desarrollan, además de en individuos con problemas
neuróticos, en casos en los que el acomplejado crece en una familia cuya estructura
está establecida sobre una autoridad patriarcal.
Freud presupone la existencia de un “macho” polígamo, jefe de la familia, con
un ilimitado poder sobre las mujeres que pertenecen a su mismo núcleo, así como
sobre sus hijos, manteniéndolos en un status dependiente y dominado. Esta es la clave
de esa relación de amor-odio, pues ambicionan ese poder jerárquico y esa capacidad
sexual de los que ellos se ven privados y excluidos por temor a provocar celos o
represalias de la figura patriarcal. De este modo, los jóvenes llevan a cabo una alianza
con el fin de derrocar esa fuerza represiva familiar y cometen el asesinato del padre,
como hace Drácula. El protagonista de la obra de Stoker reúne las principales
características que Freud atribuye al patriarca de la horda primitiva. Ambos poseen un
21 Id., p. 275.
22
gran poder y su autoridad es incuestionable. Este poder del que se habla, puesto que se
da en una sociedad primitiva, se basa en la fuerza y, acorde a la literatura fantástica, en
la magia. Esto se encuentra reflejado en el siguiente fragmento: «Ese vampiro que se
encuentra entre nosotros es tan fuerte personalmente como veinte hombres: tiene una
inteligencia más aguda que los mortales, puesto que ha ido creciendo a través de los
tiempos; posee todavía la ayuda de la nigromancia…»22.
En relación con el aspecto de los celos, podemos observar que estos crecen a
medida que pasa el tiempo y el hombre se vuelve más anciano puesto que ve que sus
capacidades sexuales van en declive y, por lo tanto, su inseguridad cada vez es mayor.
Ante la incapacidad de poder satisfacer sexualmente a las mujeres, estas van buscando
calmar sus necesidades con otros hombres más jóvenes y más fuertes. Este hecho se
puede ver cuando a Drácula le da un ataque de celos cuando descubre a las tres
jóvenes vampiresas de su castillo intentando seducir a Jonathan. Posteriormente,
podemos leer: «La muchacha rubia, con una risa de coquetería rival, se volvió para
responderle: “Tú mismo jamás has amado, ¡tú nunca jamás!”. Al oír esto, las otras
mujeres le hicieron eco… Entonces, el conde se volvió, después de mirar atentamente
a mi cara, y dijo en un suave susurro: “Sí, yo también puedo amar, vosotras mismas lo
sabéis por el pasado, ¿no es así?”»23. Como se puede observar, ante las acusaciones y
reproches que se le hacen al macho despreciado, éste recurre al pasado como
argumento de su defensa, justificando, a su vez, los derechos adquiridos sobre esas
mujeres.
La posesión de un gran número de mujeres es un símbolo de grandeza propio
de altos status sociales y de prestigio en la mayoría de las sociedades patriarcales.
Drácula no es una excepción y, de hecho, se enorgullece frente a sus verdugos
diciéndoles: «“Las mujeres que todos ustedes aman son mías ya, y por medio de ellas,
ustedes y otros muchos me pertenecerán también…”. Con una carcajada llena de
desprecio, pasó rápidamente por la puerta»24. El conde juega con la dependencia de los
hombres jóvenes puesto que, dominando a las mujeres, sabe que tiene a estos en una
constante frustración basada en la ansiedad sentida por los hijos hacia las mujeres del
padre. En el caso de Drácula, la frustración es aún mayor puesto que no solo domina o 22 Id., p. 300. 23 Id., p.69. 24 Id., p. 377.
23
hace suyas a las mueres de sus perseguidores, sino que, frente a la comportamiento
sumiso que tienen con el vampiro, son rebeldes a las imposiciones patriarcales a las
que los hombres jóvenes quieren implantar como herencia cultural de los padres.
Todos los perseguidores de Drácula se unen en su contra debido a que todos ellos han
amado a una misma mujer, Mina, la cual representa, no ya el amor carnal, sino un
amor filial, es decir, Mina simboliza el referente maternal, cuyos rasgos protectores
son llevados a un punto extremo por Stoker en la obra con el fin de dejar totalmente
claro este aspecto. Por lo tanto, hay un complejo colectivo por el que todos los
perseguidores, que se corresponden con esas figuras jóvenes que se aúnan para
derrocar la autoridad patriarcal, Drácula, y poder salvaguardar esa relación materno-
filial con el elemento materno, Mina. Se sienten unidos a ella por una cuestión de
sangre, pues todos ellos han donado su sangre de sus venas para realizar una
transfusión y salvar la vida de la mujer amada, chupada por el conde). Tal
conspiración contra el vampiro viene apoyada por esta figura maternal, que dice:
«Ustedes, los hombres, son valerosos y fuertes. son fuertes reunidos, puesto que
pueden desafiar juntos lo que destrozaría la tolerancia humana de alguien que tuviera
que guardarse solo»25. Así pues, la muerte de Drácula puede interpretarse, según el
pensamiento de Freud, como la muerte del padre a manos de sus propios hijos siendo
las causas parecidas, incluso, a las consecuencias psicológicas del parricidio, pues el
asesinato de un padre crea un sentimiento de culpabilidad extremo ya que, aunque
este sea profundamente odiado, los hijos siguen manteniendo una relación de amor y
respeto por su referente. De este modo, leemos en la novela, tras la narración de la
muerte de Drácula: «Me alegraré durante toda mi vida de que, un momento antes de
la disolución del cuerpo, se extendió sobre el rostro del vampiro una paz que nunca
hubiera esperado que pudiera expresarse»26.
De este modo, y haciendo un repaso a modo de conclusión de la novela de
Bram Stoker, podemos ver que sigue una tradición occidental basada en el
cristianismo con tendencia a relacionar todos aspectos ligados al mal las tradiciones
paganas. Así pues, vemos que Drácula está íntimamente relacionado con la figura del
diablo y con otras figuras paganas malignas procedentes de mitologías europeas y
25 Id., p. 399. 26 Id., p. 453.
24
creencias precristianas. Este hecho lo usa como medio para presentar una
confrontación de planos religiosos, un contexto en el que Drácula representa el mal
desde un ámbito pagano y que sucumbe al bien por medio de símbolos y elementos
cristianizados. De este modo, vemos también que los perseguidores del vampiro son
fervientes creyentes que se encomiendan a Dios ante la amenaza del conde y las
fuerzas del mal. A pesar de dar suma importancia a los elementos religiosos, Stoker
también dota de recursos mágicos a los verdugos de Drácula, como ajos, flores
silvestres, ramas de fresnos, etc., mezclando así paganismo y cristianismo.
En cuanto al marco espacial, podemos ver que hay un enfrentamiento entre
campo y ciudad, puesto que el enfrentamiento entre paganismo y cristianismo se
desarrolla en un marco con contextos rurales y urbanos, respectivamente. Drácula
desarrolla todos sus poderes en el campo; sin embargo, sus perseguidores habitan en
la ciudad y pergeñan todos sus planes en la urbe. De este modo, también se plantea la
dicotomía entre tradición y progreso, siendo destruida la cultura rural por el avance y
la modernización. En relación con el marco temporal, juegan un papel definitivo la
noche y el día, puesto que, aparte de las concepciones estéticas, también hay que tener
en cuenta las connotaciones morales, éticas y epistemológicas. Drácula, como la
mayoría de personajes oscuros y de terror, está ligado a la noche, pues duerme
durante el día y actúa por la noche, aprovechando la oscuridad y la confusión, siendo
presentado de este modo como un personaje ajeno a la honra. A esto hay que añadirle
que el apelativo de “Príncipe de las tinieblas” le relaciona directamente con la
oscuridad, el pecado y el error, mientras que sus detractores, metafísicamente, buscan
la virtud y persiguen la verdad, codificando de este modo su esperanza y su forma de
vida, influidos de manera definitiva por sus creencias religiosas.
En relación a la concepción ascética y dualista de la inmortalidad propugnada
por el cristianismo, Stoker plasma esta creencia primaria y monoteísta. Este aspecto
toma como eje central la sangre a lo largo de toda la obra, pues está ligada a ese
ámbito de inmortalidad, a las prácticas zoofágicas, a las orgías sabáticas y demás
ítems comunes de las mitologías populares que satisfacen la curiosidad de los
individuos y que nos acercan a las supersticiones y creencias antiguas.
25
Drácula en el cine: estudio y análisis de la adaptación cinematográfica de Charles Albert Browning, Jr.
En el presente punto, vamos a atender a una doble valoración: por un lado,
haremos un análisis para ver los aciertos y errores de la película de Tod Browning;
por otro lado, haremos un análisis de la figura del Conde Drácula que representa Bela
Lugosi, para ver si se plasman en el film los aspectos y características del personaje
literario.
Antes de hablar de la adaptación cinematográfica de Drácula realizada por
Tod Browning en el año 1931, habría que aclarar que la película no parte
directamente de la obra de Bram Stoker, sino de la dramatización de la novela llevada
a cabo en 1924 por el irlandés Hamilton Deane, contando con el permiso de la viuda,
Florence Stoker, y gestora del legado literario de Stoker, en cuyo estreno, realizado en
Londres, el mismo Deane actuó representando el personaje de Van Helsing. La obra
fue escrupulosamente revisada por John L. Balderston en 1927. Sin duda alguna, esta
dramatización sería la que influiría de manera definitiva las adaptaciones
cinematográficas que se harían en el futuro, siendo la primera y más famosa la de
Browning.
Centrándonos ahora en el estudio de la película, en los créditos iniciales de la
película, podemos ver la presentación de equipo técnico:
-Director: Tod Browning.
- Productor: Carl Laemmle.
- Ayundante de producción E. M. Asher.
- Guión: Garret Fort.
- Director artístico: Charles D. Hall.
- Jefe de cámaras: C. Roy Hunter.
- Dirección de edición: Maurice Pivar.
- Edición: Milton Carruth.
-Efectos especiales: John P. Fulton.
- Equipo de sonido: Western Electric Sound Sistem.
- Música y composición: Philip Glass.
26
- Maquillaje: Jack P. Pierce.
- Empresa: Universal Pictures Corpotation.
A continuación, aparece el reparto de actores que, como podemos ver, no es
demasiado amplio:
- Conde Drácula……………Bela Lugosi.
- Mina………………………Helen Chandler.
- John Harker………………David Manners.
- Renfield…………………..Dwight Frye,
- Van Helsing………………Edward Van Sloan.
- Doctor Seward……………Herbert Busnton.
- Lucy………………………Frances Dade.
- Maid………………………Joan Standing.
- Martin…………………….Charles Gerrard.
Son muchos los críticos de cine que Drácula no es la obra maestra que
debería haber sido debido a los errores dramáticos y narrativos de la película
producidos por diferentes causas. Uno de los principales problemas fue el gran
número de guionistas, hecho que dificulta en gran medida la redacción de este, pues
su elaboración contó con la participación de hasta cinco guionistas: Fritz Stephani,
Louis Bromfield, Dudley Murphy, Garrett Fort e incluso el propio Tod Browning. Est
hecho hizo que la escritura del libreto produjese un distanciamiento de la novela
original y un extremado acercamiento a las versiones teatrales realizadas por
Hamilton Deane y John L. Balderston.
No sería justo atribuir todos los errores de la película de Tod Browning a su
productor, Laemmle Jr., pues algunos autores afirman que, muy posiblemente, las
presiones del estudio acabasen condicionando definitivamente a Browning y que esto
repercutiese en su trabajo. Este hecho se puede ver, por ejemplo, en la creación de los
espacios sórdidos característicos de los filmes de terror que él realizaba, comparables
con los de otras películas como Freaks, la parada de los monstruos (1932), o La
marca del vampiro (1935). La espectacularidad de su creatividad de escenarios solo la
podemos destacar en fragmentos concretos como los parajes inhóspitos por los que
27
circula el coche de caballos de la primera escena, el travelling que se hace para
mostrar la cripta del castillo de Drácula, o la carrera que hace el chofer enviado por el
conde para recoger a su invitado. Por otro lado, tampoco de puede destacar el trabajo
que hace Philip Glass en cuanto a la banda sonora pues, a pesar de que los efectos
sonoros si están bien realizados, la música quedan en un segundo plano, privando a
sus composiciones de la importancia que realmente tienen en este tipo de filmes. De
hecho, las tres canciones que conforman la banda sonora del film son fragmentos de E
lago de los cisnes, de Tchaikovsky; Sinfonía inacabada, de Schubert; y Los maestro
cantores de Nuremberg, de Wagner. De cualquier manera, es cierto que en las
primeras producciones de terror, la música no gozó de demasiado protagonismo.
Otro de los errores que podemos acusar es el que tiene lugar en la escena de la
ópera, cuando Drácula se presenta al doctor Seward. Esto representa una
incongruencia desde el punto de vista que el conde permanece fuera del palco, lo que
significa que él, siendo aristócrata, presenta su respeto a un médico, lo que tendría que
ser al revés. Otro descuido acusable es el que tiene lugar en la primera escena en la
que Drácula penetra en la habitación de Mina, pues hay un trozo de cartón que,
presumiblemente, era usado para atenuar la luz y aparece en plano. A estos también
habría que sumarles otro despropósito, entre otros muchos que se pueden encontrar,
que es el que se produce en la escena que tiene lugar en el desfiladero del Borgo,
cuando Lugosi hace de chofer con la cara totalmente descubierta, error que se pone de
manifiesto cuando el discípulo del conde, Renfield, no le reconoce en el castillo,
siendo él, supuestamente, quien le lleva en la carroza hasta el castillo. No obstante,
hacer un juicio demasiado severa de la que fue la película de terror por excelencia en
sus tiempos tampoco sería un acto proporcionado debido a la corta vida del cine hasta
ese momento y la escasez de medios.
No obstante, veremos a continuación que los aspectos más destacables del
personaje literario de Stoker se encuentran también, o al menos en su mayoría,
representado en la adaptación cinematográfica de Browning27. Para ello, tomaré
fragmentos de diálogos y de escenas como base de mi argumentación.
27 Para realizar es desarrollo de este aspecto, seguiré el orden cronológico marcado por el tiempo de la película, salvo cuando me esté refiriendo a dos escenas idénticas, lo cual será detallado. Para ello, indicaré el tiempo exacto en el que se produce la acción que describo.
28
Si prestamos atención a las palabras del conde Drácula cuando se presenta en
las escaleras de su castillo al señor Harker, veremos esa relación entre el vampiro con
los licántropos, como seres ligados a lo sobrenatural, cuando dice en relación con los
aullidos que suenan: «¡Escúchelos! Los niños de la noche. ¡Qué música la suya!»
(min. 10:19). De este modo, se establece esa conexión entre seres fantásticos que está
tan presente en las creencias y culturas populares. Este mismo aspecto se encuentra
representado cuando el conde Drácula huye de la habitación en la que están el señor
Harker, Van Helsing y el doctor Seward, cuando el joven y el Van Helsing tienen el
siguiente diálogo:
- Harker: ¿Qué es eso?. Atraviesa el parque corriendo. Parece un perro grande.
- Van Helsing: O un lobo.
- Harker: ¿Un lobo?.
- Van Helsing: Temía que le siguiéramos. A veces adoptan la forma de un lobo pero, generalmente, de murciélago.
- Harker: ¿Qué está hablando?.
- Van Helsing: De Drácula.
- Harker: ¿Y qué tiene que ver Drácula con lobos y murciélagos?
- Van Helsing: Drácula es un vampiro. Los cuerpos de los vampiros no se reflejan en los espejos. Por eso, Drácula tiró el espejo (…). La fuerza de un vampiro es que nadie cree en su existencia (min. 42:50).
Si atendemos a la configuración de los marcos espaciales de la película,
podemos ver que los espacios, al igual que en la obra, están muy cuidados. En primer
lugar, el camino por el que va el carruaje es un paisaje inhóspito, inerte, cargado de un
fuerte componente romántico, al igual que el fotograma en el que se presenta el
castillo del conde Drácula. Donde realmente podemos apreciar con exactitud la
descripción de los dominios del conde es en el diálogo entre Drácula y Lucy en el
palco del teatro cuando dicen acerca de la abadía del vampiro:
- Drácula: (La abadía) Me recuerda a las rotas almenas de mi castillo en Transilvania.
- Lucy: La abadía me recuerda siempre unos versos antiguos acerca de espectros perdidos, de lobos acechándome, el eco del viento perdiéndose en la noche como si la muerte estuviera presente. (…) ¡Dale una copa a los muertos e inclínate entre los que van a morir!.
29
Como podemos ver, las palabras de Lucy están cargadas de significado y de
juegos semánticos en los que inserta en la descripción de la residencia de Drácula una
relación con la atemporalidad, “lo que fue”, el mundo de los no-vivos, la licantropía,
la noche y la muerte.
Por otro lado, se puede ver el contraste entre la cripta de la residencia del
vampiro y las dependencias en las que recibe y da de cenar a Harker, donde se puede
ver un mobiliario y unas instalaciones lujosas, propias de un noble.
Volveremos a encontrar de nuevo esta relación entre seres sobrenaturales
cuando el enfermo del sanatorio mental dice que el discípulo de Drácula dice: «Aullan
y creen que le hablan. ¡Está loco!» (min. 32:00). Veremos más adelante que las
palabras del enfermero están condicionadas por su ignorancia por su falta de
credulidad ante los vampiros. También encontramos la relación entre vampiros y
hombres-lobo cuando Mina da su testimonio sobre el ataque de Drácula la noche que
entra por primera vez en sus dependencias, pues narra, con un marcado carácter
onírico, que lo que percibió fueron aullidos, niebla, unos ojos rojos que resaltaban
sobre una faz líbida, un aliento en la cara, unos labios en su cuello, y una debilidad
que le hizo sentir abandonar la vida y una profunda sensación de sueño (min. 37:00).
Otro de los elementos muy ligados al mundo vampírico es la sangre. Tal
elemento es su fuente de alimento y su sustento, que no de vida, puesto que los
vampiros pertenecen al mundo de los no-vivos. Por lo tanto, su adicción a la sangre lo
que hace es paliar su debilidad. De este modo, podemos ver que el conde Drácula así
lo insinúa en su segunda intervención en la película: «Las arañas tejen sus telas para
cazar moscas. La sangre es la vida, señor Harker». Posteriormente, en el naufragio en
del barco en el que viajan Drácula y su discípulo, podemos ver que Renfield también
pone de manifiesto su adicción a la sangre (min. 19:00). De la misma manera, el
señor Van Helsing le explica a Harker lo siguiente: «El vampiro, señor Harker, es un
ser que vive tras su muerte, alimentándose de la sangre de los vivos. Debe beber
mucha sangre, o muere. Su poder dura desde la puesta de sol hasta el amanecer.
Durante las horas del día va a reposar en la tierra, donde fue encerrado» (min. 44:26).
La sangre, tal y como podemos observar en la película, es una fuente de vida y
también el medio por el cual los vampiros llevan a sus víctimas del mundo de los
vivos al mundo de los no-vivos. Así pues, podemos ver este hecho en las palabras que
30
dice Mina a Harker cuando le está explicando cuando Drácula entró en su cuarto:
«Drácula se acercó a mí, se abrió una vena de su brazo y me obligó a beber su sangre»
(min. 1:01:50). No se sabe hasta que punto esto es una incongruencia de la película,
puesto que, normalmente, el trasunto de la vida a la no-vida se produce mediante la
incisión del vampiro o, al menos, eso hace en la película. Por otro lado, quienes
succionan la sangre son los vampiros, no los vivos y, de hecho, así aparece en el filme
cuando Drácula se adentra en el cuarto de Mina.
Observaremos ahora si el protagonista de la adaptación cinematográfica
cumple también reúne también las características seductoras y donjuanescas que tiene
el Drácula de la novela de Stoker. Como podemos ver en la película, Bela Lugosi
representa a un vampiro aristocrático, elegante, de buena planta, de presencia
impoluta y modales ejemplares. Aparece en todas las escenas como un auténtico
seductor que hace sucumbir ante sus encantos a sus víctimas, como podemos
comprobar en la expresión de Mina cuando aparece Drácula ante ella (min. 26:00,
min. 39:00). Tal como aparece en la obra, el vampiro, a pesar de que encuentra en su
camino otras mueres, sólo se fija en Mina. La explicación a esto, igual que en la obra,
es que él, como aristócrata no puede fijarse en una mujer de cualquier estrato social,
sino que sus mujeres tienen que ser de alta alcurnia y de semblante refinado. Quizás
se pudiese marcar una deficiencia en las escenas en las que Drácula ataca a sus
víctimas, puesto que son actos que en la novela, desde un punto de vista freudiano,
están cargados de significados eróticos y sensuales y en la película esto no se
representa con la trascendencia que tiene en la obra literaria.
Esta diferencia está bien marcada con respecto a Renfield, el cual también es
un vampiro pero su condición social no es tan elevada como la de su maestro, lo que
hace que él sí que tome como víctima a una de las sirvientas de la casa, y coma
moscas y arañas. Dentro de los atributos físicos y mentales está su fuerza sobrenatural
y sus poderes telepáticos e hipnóticos.
Con respecto a sus características físicas, además de la caracterización que se
puede ver en Bela Lugosi, cuando el señor Harker llega al pueblo, de donde después
parte a las dependencias del conde Drácula, los campesinos y sus mujeres le advierten
de su fuerza descomunal.
31
En el plano mental, a lo largo del filme podemos ver cómo Drácula recurre a
sus poderes telepáticos e hipnóticos en sucesivas ocasiones. Hay que destacar que
siempre que esto sucede, se hace un primer plano de los ojos de Bela Lugosi para
indicar las intenciones del personaje. La primera ocasión se da en el teatro, cuando la
empleada, asustada, recibe las órdenes de Drácula sin ningún tipo de objeción (min.
22:45). La segunda vez que realiza estos hechos se produce cuando el vampiro se
presenta delante de la habitación del sanatorio donde permanece encerrado su
discípulo, el cual, sin mediar palabra con su maestro, suplique que no le obligue a
hacer lo que le está ordenando mentalmente (min. 35:00). En otra ocasión, Drácula
intenta utilizar sus poderes mentales contra el señor Van Helsing de manera fallida
(min. 57:00). Resulta muy destacable esta escena por su trascendencia, ya que lo que
se están representando son varias luchas simultáneas. Por lado, el hecho de que el
doctor no ceda a los poderes del vampiro es un duelo mental en tanto en cuanto
ambos tienen inteligencias y conocimientos superiores al resto, lo cual podemos ver
en las palabras que le dedica Drácula a su oponente: «Para alguien que ha vivido sólo
una vida, es usted un hombre muy sabio, Van Helsing». Por otro lado, Van Helsing
sabe a qué se está enfrentando tras obtener la prueba concluyente cuando Drácula no
se encuentra reflejado en el espejo y es que, el vampiro, al no ser un ente vivo, no
tiene un proyección real sino que su existencia depende de las creencia y de la fe en
estos seres. Esto nos lleva a ver otro aspecto en la pugna, que es la inteligencia frente
a la creencia. Además, podemos llegar a otro punto más transcendente que es el
enfrentamiento de fuerzas entre el cristianismo y el paganismo, pues Van Helsing es
el portador de toda la carga moral y religiosa ligada al cristianismo como vía hacia el
Bien y la salvación eterna, el cual usa como arma el crucifijo sagrado, y el vampiro
representa la parte contraria, es decir, el camino de la confusión, del mal, de la
oscuridad, el paganismo y el camino hacia el mundo del pecado y las tinieblas. Otro
detalle que podríamos deducir, teniendo en cuenta que esta pugna es la más
significativa de la película, es la pelea entre el representante del mundo de los vivos y
el no-vivo por excelencia. Es, por esto, esta escena la que encierra un mayor número
de claves por todo el significado que tiene y también una de las más espectaculares
porque refleja la capacidad de sintetizar en una sola escena tantos significados.
Si tratamos ahora el carácter patriarcal y misógino de Drácula, podemos ver
que está presente en varias ocasiones. La primera tiene lugar cuando el señor Harker
32
se desmaya en la sala del castillo de Transilvania. Hacen entrada en escena las tres
vampiresas que moran junto con el conde. Las tres se acercan al cuerpo yacente del
joven, dispuestas a chuparle la sangre de acuerdo a sus necesidades. Acto seguido,
aparece su señor y las hace desaparecer como si de animales carroñeros se tratase.
Aquí podemos ver que Drácula representa, por un lado, la figura jerárquica que
impone su orden en una estructura social patriarcal y, por otro lado, la figura de la
mujer-vampiro como ser que le debe lealtad y sumisión a su señor, llegando a plasmar
una organización feudal.
Este hecho también se ve en el comportamiento de Renfield, su discípulo, el
cual se presenta como fiel servidor de su maestro. El joven vampiro, en una primera
instancia, podría llegar a representar ese carácter rebelde que se levanta en contra de
la fuerza opresora que representa Drácula, es decir, un vampiro que presenta un
cuadro psicológico que correspondería a las anomalías propias del complejo de Edipo.
No obstante, si nos fijamos en la trama del filme, como también pasa en la novela,
quienes representa este complejo son los persecutores y verdugos del vampiro, puesto
que todos aman, de una forma u otra, a Mina y quien representa el poder sobre ellos
es el propio vampiro. Al fin y al cabo, Renfield muere a manos de su maestro como
prueba de su superioridad (min. 1:08:00).
Veamos ahora el aspecto de la atemporalidad presente en la película en
correspondencia con la novela. Efectivamente, Drácula, en ambas versiones, resulta
un ser que permanece ajeno al tiempo, puesto que pertenece al mundo de los no-
vivos, es decir, en un plano temporal en el que el ser existe como ente pero como
elemento físico. De este modo, el propio conde dice: «¡Morir! ¡Estar realmente
muerto! ¡Eso debe ser glorioso! (…) Hay cosas peores que esperan al hombre que la
muerte» (min. 25:00). También se puede ver por medio de lo que le dice el conde a
Van Helsing, como ya hemos visto anteriormente, en la siguiente frase: «Para alguien
que ha vivido solo una vida, es usted un hombre muy sabio, Van Helsing» (min.
41:00). En otro pasaje de la película podemos ver que Drácula es comparado con
Nosferatu cuando dicen: «Estamos viviendo con un ser diabólico que nunca muere
(…). Sí, Nosferatu, el que nunca muere. El vampiro ataca al cuello y deja dos huellas,
como dos picaduras» (min. 31:00). Otro momento en el que se pone de manifiesto la
cuestión de la atemporalidad es cuando Drácula informa que
33
Se presenta una dicotomía, presente también en la obra de Stoker, entre fe y
ciencia. Esto lo podemos ver cuando se produce la discusión en el laboratorio en la
que están el doctor Seward, Van Helsing, el enfermero y Renfield tratando sobre la
posible condición de Drácula como vampiro. Así pues, mientras el doctor Seward y el
enfermero son partidarios de realizar un análisis médico para aportar argumentos
científicos a tal caso, el profesor Van Helsing explica la existencia de estos seres, a
pesar de que están fundamentadas en creencias y en la fe, estos pueden ser
argumentos tan sólidos como las pruebas científicas, poniendo en entre dicho de esta
manera la ciencia frente a la religión y a la superstición:
- Doctor Seward: Los vampiros no existen. ¡Es una superstición!
- Van Helsing: ¡Deme una prueba para que lo crea! La superstición de ayer puede ser
la prueba científica de hoy (min. 31:00).
De este modo, el profesor Van Helsing vuelve a recurrir a cuestiones
tradicionales como prueba cuando le enseña un ramillete de luparia a Drácula y le
aclara su compañero Seward que esta es una hierba de Europa Central que la gente
usa para protegerse (min. 34:00).
Por último, se podemos observar que también está presente el componente
folclórico que, incluso, se puede considerar como guiño a la novela y a la
intertextualidad de esta pues debemos recordar que Stoker bebe de los cuentos
tradicionales, entre otras muchas fuentes, para alimentar a su personaje. Esto se pone
de manifiesto cuando Mina explica que pareció tener un sueño (elemento onírico que
en realidad se corresponde con uno de los ataques de Drácula) y Drácula explica a los
presentes que la noche anterior le estuvo contando a la mujer «algunos cuentos
siniestros de mi lejano país de origen» (min. 40:00).
Así pues, podemos ver que la película, efectivamente, descuida ciertos
aspectos técnicos y algunos criterios literarios que alejan, en cierto modo, la
adaptación cinematográfica de la obra y, quizás, de la adaptación cinematográfica.
34
Conclusión
Tras hacer un breve repaso de la figura del vampiro desde sus albores hasta la
fecha de publicación de la novela de Stoker, primeramente, y del estreno de la
película homónima, Drácula, posteriormente, hemos visto que, aunque la figura del
vampiro ha sufrido diversas modificaciones, siempre ha mantenido sus orígenes
presentes.
Así pues, hemos visto que la adaptación cinematográfica de Tod Browning no
parte directamente de la novela de Stoker, sino de la adaptación cinematográfica de
Hamilton Deane. También hemos visto que en la película también intervino como
guionista el propio Stoker y que, además de él, había varios guionistas más, lo que
complico la composición del libreto.
Por otro lado, hemos contemplado que, a nivel técnico hay una serie de
deficiencias notorias que ponen en entredicho la grandeza de la película, haciendo que
la crítica le reste el mérito que en realidad tiene el filme.
Además, hemos estado viendo que la película se centra, sobretodo, en la figura
de Drácula. Esto resulta lógico si atendemos al hecho de que el vampiro es el eje
central de la obra y sobre quien versan todos los aspectos y dicotomías presentes en la
obra. De este manera, todos aquellos elementos destacables que se puede obtener tras
hacer una lectura profunda de la obra están presentes en la adaptación salvo algunos
pequeños detalles como los componentes sensuales y eróticos característicos de los
ataques de Drácula a sus víctimas.
Por lo tanto, si hay que emitir un juicio de valor sobre la adaptación de
Browning, podemos decir que la adaptación refleja todos los elementos metaliterarios
destacables de la obra de Stoker y que, por lo tanto, es una buena producción.
35
Bibliografía
EDICIONES:
BAUDELAIRE, Charles, El Dandi, Munich, obras escogidas, 1970
POE, Edgar Allan. Berenice, en Cuentos de Imaginación y Misterio, trad. y ed. de
Julio Cortázar, Barcelona, Libros del zorro rojo, 2009.
STOKER, Bram, Drácula, ed. y trad. de Mario Montalbán, Barcelona, Plaza & Janés
Editores, 1995.
ESTUDIOS:
- ARACIL, Miguel G., Vampiros: Mito y realidad de los no muertos, Madrid, Edaf,
2009.
- BELFORD, Barbara. Bram Stoker. A Biography of the Author of Dracula. London,
Weidenfeld and Nicolson, 1996.
- BORRMAN, Norbert, Vampirismo. El anhelo de la inmortalidad, Barcelona, Timún
Más, 1999.
- GÓMEZ, Fernando, El misterio de la Calle Poniente, Madrid, Huerga y Fierro
Editores, 2007.
- HUGHES, William. Beyond Dracula: Bram Stoker's Fiction and Its Cultural Context, Basingstoke, Palgrave, 2000.
- La Vanguardia, día 27 de Febrero de 1912, pp. 3-4
- McNALLY, Raymond, A Clutch of vampires, Greenwich, New York Graphic
Society, 1974.
- MÄRTIN, Ralf-Peter, Los Drácula. Vlad Tepes, el Empalador y sus antepasados,
Barcelona, Tusquets editores, 1993.
36
- MARTÍNEZ, Fernando, Tras los pasos de Drácula, Madrid, Punto de lectura, 2002.
- PASTOR, Marc, La mala dona, Barcelona, RBA Libros, 2008.
- PIERROT, Los diarios de Enriqueta Martí: La vampira de Barcelona, Barcelona,
Morales I Torres, 2006.
- OLIVARES, José Ángel, Cenizas del Plenilunio Alado: Pálpitos y vestigios del
vampiro en la literatura inglesa anterior a “Drácula”, Jaén, Universidad de Jaén,
2001.
- Revista Triunfo, 27 de octubre de 1973, pp. 47-53.
- SHELANU, Théresa, Drácula, el hijo del Dragón, La Paz, Perfil Editores, 2008.
- VALLEJO-NÁJERO, Alejandra, Locos de la historia: Rasputín, Luisa Isabel de
Orleánds, Mesalina y otros personajes egregios, Barcelona, La esfera de los libros,
2006.
- WOLF, Leonard, Un sueño de Drácula, Barcelona, Panaeuropea de Ediciones y
Publicaciones, 1975.