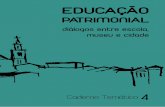La preservación del patrimonio educativo en el Colegio Nacional de Buenos Aires.
Algunas consideraciones en torno al valor patrimonial y a la preservación de las construcciones de...
Transcript of Algunas consideraciones en torno al valor patrimonial y a la preservación de las construcciones de...
205
Introducción
Comúnmente llamadas “corrales de piedra” o“corrales de indios”, las construcciones de piedrason prácticamente ubicuas en todo el Sistema deTandilia y han sido objeto de indagación por par-te de diversos historiadores, arqueólogos y estu-diosos locales desde hace más tres décadas. Di-chas edificaciones presentan la característica co-mún de estar construidas con paredes hechasmediante el encastre de bloques de piedra, sinutilizar argamasa o mortero, aprovechando suconstitución natural. De este modo, se erigieronrecintos y espacios interiores cuya forma y super-ficie es muy variable, generalmente con aberturasde acceso, algunos de los cuales presentan rasgosarquitectónicos distintivos, tales como dintelesque delimitan orificios, corredores en los accesoso grandes piedras verticales clavadas. Esta técni-ca constructiva es conocida como el sistema depirca o pirca seca y se ha observado tanto en lasconstrucciones de piedra del Sistema de Tandiliacomo en Ventania, al igual que fuera de la pam-pa húmeda, en zonas tan diversas como ciertasserranías de la pampa seca y en algunos vallescordilleranos neuquinos.
Los principales interrogantes planteados acer-ca de las construcciones de piedra han sido entorno a su origen, función y cronología, es decir:por quiénes, cuándo y para qué fueron construi-das. En líneas generales y tomándolas como con-junto de gran extensión espacial, puede decirseque constituyen una manifestación arqueológicaasociada a las sociedades indígenas durante elperíodo post-hispánico y que habrían estado vin-culadas particularmente con el uso y el aprove-chamiento que tales poblaciones hicieron del am-
Capítulo 10
Algunas consideraciones en torno al valorpatrimonial y a la preservación de las
construcciones de piedra del Sistema de TandiliaVictoria Pedrotta
biente serrano, tal como acuerdan muchos de losautores que las han estudiado (Acevedo Díaz1975; Araya y Ferrer 1988; Ceresole 1991; Fe-rrer y Pedrotta 2006; Mauco et al. 1977; Ma-zzanti 1993, 1997; Slavsky y Ceresole 1988).
Desde el año 2001 se está desarrollando unproyecto de investigación arqueológica sobre lasconstrucciones de piedra situadas en la porcióncentral del Sistema de Tandilia, bajo la direcciónde V. Pedrotta (Ferrer y Pedrotta 2006; Pedrotta2005, 2006, en prensa; Pedrotta et al. 2006).La zona estudiada en dicho proyecto -ver Figura1- comprende las Sierras del Azul, la Sierra Altade Vela y las cuencas de los arroyos De los Hue-sos y Chapaleofú (partidos de Azul y Tandil). Allíse han localizado sectores con alta densidad derestos arquitectónicos erigidos mediante el siste-ma de pirca, gracias al análisis de la cartografía,la interpretación de fotos aéreas, las prospeccio-nes y el relevamiento ambiental, topográfico y ar-quitectónico efectuado en el terreno. Las tareasmencionadas han posibilitado ampliar la base deinformación que se tenía al momento de comen-zar las investigaciones, ofreciendo un panoramamás completo de la enorme variabilidad que dis-tingue a este tipo de manifestaciones arqueológi-cas y enriqueciendo las discusiones e hipótesisque otros estudiosos habían planteado anterior-mente (entre otros, Acevedo Díaz 1975; Araya yFerrer 1988; Ceresole 1991; Mauco et al. 1977;Ramos 1995, 1998, 2001; Slavsky y Ceresole1988). Cabe aclarar que los trabajos previos an-tes mencionados apoyaron su argumentación endistintas lecturas del mismo conjunto básico defuentes escritas, en los rasgos topográficos y ar-quitectónicos de algunas edificaciones que fueron
.10
relevadas en diferentes ocasiones y, en menormedida, en el análisis de restos arqueológicos ob-tenidos mediante sondeos y/o excavaciones quefueron practicados en muy pocas de ellas.
En este trabajo se presenta una síntesis delestado actual de las investigaciones desarrolla-das en la porción central del Sistema de Tandi-lia, con especial atención sobre el estado deconservación de las construcciones de piedra,aspecto que se aborda tomando como base undiagnóstico preliminar de los principales proce-sos naturales y no naturales que las afectan y delos riesgos de alteración más importantes quefueron observados durante el relevamiento reali-zado en el terreno. Así también, se evalúa la fac-tibilidad de su incorporación en circuitos turísti-cos considerando las ventajas que podrían ofre-cer en términos de un uso turístico y las condi-ciones mínimas que deberían garantizarse paraque el desarrollo de dicha actividad no impactenegativamente en el patrimonio arqueológico. Atal fin, se efectúan una serie de recomendacio-nes y medidas a implementar para evitar su de-terioro.
206
Patrimonio, ciencia y comunidad
El ambiente serrano de TandiliaEn líneas generales, el Sistema de Tandilia
está formado por un zócalo o basamento crista-lino que es de origen precámbrico y por una cu-bierta sedimentaria de la era paleozoica, los cua-les se hallan intensamente desgastados. Todo elcordón serrano presenta afloramientos rocososdiversos cuya composición es altamente variableentre las distintas sierras y cerros que lo integran,tratándose de rocas predominantemente graníti-cas en las Sierras del Azul, mientras que entre elarroyo de los Huesos y Tandil predomina la com-posición tonalítica a granodiorítica. Las Sierrasdel Azul y gran parte de las Sierras del Tandil tie-nen las formas de relieve redondeadas que sontípicas del basamento granítico, ya que la cober-tura paleozoica allí se halla totalmente erosiona-da. Por encima del basamento y de la cubiertapaleozoica se encuentran sedimentos que datandel período cuaternario, cuya distribución escambiante y discontinua. Los últimos depósitosdel cuaternario, llamados comúnmente loesspampeano, constituyen el material sobre el cualse desarrolló la mayoría de los suelos del área. Asu vez, los derrubios que se acumulan formando
Figura 1. Zona de estudio: Sierras del Azul, Sierra Alta de Vela y parte de las cuencas de los arroyosAzul, de los Huesos y Chapaleofú.
207
Capítulo 10. Valor patrimonial y preservación de las construcciones de piedra
cinturones en las laderas y al pie de las sierrastambién se han asignado al cuaternario (GonzálezBonorino et al. 1956; Teruggi y Kilmurray 1975;Villar Fabre 1955; ver también Capítulo 4).
Las Sierras del Azul están delimitadas por elvalle del arroyo Azul hacia el oeste y el valle delarroyo De los Huesos hacia el este, constituyen-do “un conjunto de lomas, lomadas y cerros” sinsierras cabalmente distinguibles como tales (Te-ruggi y Kilmurray 1975:57). En consecuencia,sólo ciertos sectores de las Sierras del Azul hansido individualizados e identificados, tales comolos cerros La Crespa (con la altura máxima de378 msnm), La Armonía (368 msnm), Los An-geles (346 msnm) y la Boca de la Sierra. Esta úl-tima es un abra natural relativamente amplia -talcomo puede observarse en la Figura 2- que yaaparece mencionada en el primer estudio geoló-gico del Sistema de Tandilia efectuado porHeusser y Claraz en 1863 (Heusser y Claraz1863) y que constituye el principal paso paracruzar las sierras en esa zona. Los valles de lasSierras del Azul usualmente son angostos y en-cajonados, tienen abundantes cursos de aguatemporarios y permanentes, tales como los arro-yos La Corina, Cortaderas y Videla, así como al-gunos manantiales y suelen ser cabeceras de tri-butarios de los arroyos Azul y De los Huesos y(Piscitelli y Sfeir 1998).
Las Sierras del Tandil se encuentran delimi-tadas por las Sierras del Azul hacia el oeste y porlas Sierras de Balcarce hacia el este. El sectorcomprendido entre las dos primeras se caracteri-za por la presencia de lomadas y algunos cerri-tos que se extienden hasta las localidades deMaría Ignacia y Gardey. Hacia el sur, una ampliadepresión de tipo tectónico, paralela al rumbogeneral de todo el Sistema de Tandilia, separa las
Sierras del Tandil de las Sierras de la Tinta (Te-ruggi y Kilmurray 1975). Dentro de las Sierrasdel Tandil se encuentra la Sierra Alta de Vela,que tiene una orientación suroeste-noreste y esmás alta que las Sierras del Azul, con una altitudmáxima de 485 msnm, aunque no se han indi-vidualizado ninguna de las elevaciones que lacomponen. La Sierra Alta de Vela presenta nu-merosos valles, en los que abundan los manan-tiales así como cursos de agua temporarios ypermanentes, siendo los dos arroyos principalesde la zona los de Chapaleofú Chico y Chapaleo-fú Grande, que la rodean al este y oeste, respec-tivamente, uniendo sus aguas más hacia el nor-te, poco antes de su intersección con la Ruta Nº226.
Es pertinente hacer una breve mención acer-ca de las condiciones naturales que ofrecía unossiglos atrás el Sistema de Tandilia para la insta-lación humana y especialmente para el sustentode ganado. Al respecto, existen numerosas yconcordantes referencias históricas acerca de laabundancia de agua, la calidad de las pasturasnaturales y la aptitud de las formas del relieve se-rrano para la cría, custodia y engorde de ganado.Estas fuentes escritas se concentran entre la se-gunda mitad del siglo XVIII y la primera del sigloXIX, período durante el cual la sociedad hispano-criolla realizó varias exploraciones de ciertas por-ciones del Sistema de Tandilia con fines diversos.Entre estas fuentes se destacan los misionerosjesuitas J. Cardiel y T. Falkner, quienes fueron losprimeros en describir la porción oriental de Tan-dilia a mediados del siglo XVIII (Cardiel 1956[1748]; Falkner 1974 [1774]). Unas décadasdespués, el piloto P. P. Pavón efectuó un recono-cimiento que incluyó la porción central de Tandi-lia, notando que las sierras comprendidas entrelas “Sierras del Cuello [del Azul] y la Tinta” eran
Figura 2. Abra de las Sierras del Azul conocida como "Boca de la Sierra".
Las investigaciones arqueológicasdesarrolladas
Como se anticipó, las investigaciones ar-queológicas que se vienen desarrollando en laporción central de Tandilia desde el año 2001han integrado fuentes de información muy diver-sa. En primer lugar, se indagó la producción his-toriográfica sobre la historia indígena regional, laconformación y el funcionamiento de la fronteradurante buena parte del siglo XIX, así como elproceso de expansión de las poblaciones criollasy el desarrollo de actividades agropecuarias quecontinuó a la fundación de los fuertes Indepen-dencia (actual ciudad de Tandil) y San SerapioMártir (actual ciudad de Azul) en 1823 y 1832,respectivamente. En segundo lugar, se efectuó elanálisis de la cartografía antigua local y de lasmensuras de los campos situados en la zona deestudio que datan del siglo XIX, archivadas en el
bajas, sin peñascos, accesibles para caballos ycarretas, tenían buenos pastos y muchos arro-yos, así como algunos valles ocultos (Pavón1969 [1772]:158-160). Ya en el siglo si-guiente, se pueden citar los diarios de las ex-pediciones de P. A. García ([1822] 1969) y J.M. de Rosas y F. Senillosa (1969[1826]:230); estos últimos resaltaron en es-pecial las aguas permanentes y dulces que te-nía el arroyo Chapaleofú y la abundancia depastos tiernos, como cebadilla, trébol y cola dezorro, en sus inmediaciones. Para mediadosdel siglo XIX, observadores tan disímiles comoel comerciante escocés W. Mac Cann (1985[1853]) y los geólogos H. Heusser y G. Claraz(1863) volvieron a coincidir en sus comenta-rios sobre la riqueza natural de las sierras sep-tentrionales bonaerenses para las actividadespecuarias.
Figura 3. Construcciones de piedra de las Sierras del Azul. Referencias: Construcciones que delimitan espacios cerrados o re-cintos. Muros de piedra Nº 1, 2, 3, 4, 5 y 6.…
208
Patrimonio, ciencia y comunidad
209
Capítulo 10. Valor patrimonial y preservación de las construcciones de piedra
Departamento de Investigación Histórica y Carto-gráfica de la Dirección de Geodesia y se inspec-cionaron las fotografías aéreas correspondientesque se hallan en el Departamento Aerofotogra-mamétrico -ambos del Ministerio de Vivienda,Infraestructura, Obras y Servicios Públicos de laprovincia de Buenos Aires-, así como las cartastopográficas actuales confeccionadas por el Ins-tituto Geográfico Militar. Estas actividades apor-taron información general sobre el relieve, la hi-drografía, la accesibilidad, la infraestructuraagropecuaria reciente, la red de caminos, etc., ypermitieron detectar puntos en el paisaje con po-tenciales construcciones de piedra. Tomando co-mo base la información precedente se diseñaronlas prospecciones arqueológicas en el terreno,que consistieron en el relevamiento planimétrico,arquitectónico y fotográfico de cada una de lasedificaciones y su entorno, consignando diversasvariables (cercanía a fuentes de agua, altitud,afloramientos rocosos naturales, perímetro y su-perficie, aberturas de acceso, composición, altu-ra y ancho de los muros, entre otras). Finalmen-te, se tomaron muestras de los sedimentos delinterior de cada una de las construcciones y deun sector externo a las mismas, a fin de realizaruna serie de análisis químicos para establecer el
grado de modificación que presenta el suelo in-terno con respecto al suelo inmediatamente ad-yacente y a los suelos típicos de la zona.
En las Sierras del Azul se ha relevado un con-junto de construcciones de piedra muy diverso cu-ya localización se indica en la Figura 3. Se trata de20 edificaciones de pirca que forman espacios ce-rrados o recintos de morfología y superficie varia-bles. Tres de ellas habían sido reportadas por otrosinvestigadores previamente (Ceresole 1991; Ra-mos 1995) y las 17 restantes fueron halladas enel transcurso de la investigación arqueológica.Además, en algunos sectores de las sierras se des-cubrió la existencia de extensos tramos de murosde pirca cuya longitud varía de algunas decenashasta varios cientos de metros y que atraviesandistintas propiedades. Estos muros de pirca fuerondesignados con los números 1 a 6, según su ubi-cación, continuidad y orientación. En las Figuras 4y 5 se muestran dos vistas de dichos muros de pir-ca, en las que se observa el modo en que acom-pañan la topografía natural de las sierras. Las pa-redes de pirca que delimitan recintos, así como losmuros de pirca fueron erigidas con las rocas gra-níticas del basamento cristalino aprovechando suforma natural aunque, ocasionalmente, se notaron
Figura 4. Sierras del Azul. Detalle del muro de pirca Nº 3, se observa la forma en que acompaña latopografía natural de las sierras.
Figura 5. Sierras del Azul. Detalle del muro de pirca Nº 4, se observa la forma en que acompaña latopografía natural de las sierras.
210
Patrimonio, ciencia y comunidad
marcas de canteado sumario para regularizar lascaras de algunos bloques. Por último, se detec-taron grandes piedras clavadas que están situa-das en las inmediaciones o adyacentes a algunasconstrucciones de tipo recintos. Todas estas ma-nifestaciones arqueológicas fueron debidamentelocalizadas y registradas durante las temporadasanteriores de trabajo de campo, habiéndose ob-tenido también información verbal de lugareñossobre la existencia de otras dos edificaciones cu-yo relevamiento se realizará próximamente.
La mayor parte de las construcciones de lasSierras del Azul está situada sobre la ladera decerros bajos y/o lomadas, a una altitud que osci-la entre los 200 y 300 msnm, en terrenos conpendiente suave o ligeramente pronunciada. Sedetectaron tres casos localizados en la cima decerros cuya altitud supera los 300 msnm o ensectores próximos a la cima, rasgo que, sumadoa su emplazamiento topográfico, determina quesean las construcciones desde las cuales se tie-ne la mejor visión del espacio circundante. Salvodos edificaciones que fueron construidas en sec-tores de planicie, todas las demás cuentan conafloramientos rocosos naturales y/o con rocas dediferentes tamaños dispersas en las inmediacio-nes, que podrían haber sido utilizadas para suerección. Con respecto a la disponibilidad deagua, se constató la existencia de manantialesen los alrededores de la mayoría de las construc-ciones relevadas, así como de cursos de aguacercanos que, en los pocos casos que no dispo-nen de un manantial próximo, no superan los 2km de distancia.
En las Sierras del Azul se detectaron tantoedificaciones erigidas íntegramente con bloquesde piedra transportados, que se designaron peri-metrales, como construcciones para cuya delimi-tación se aprovecharon e incorporaron aflora-mientos rocosos naturales alternándolos y/o so-breelevándolos con muros de pirca, que se deno-minaron semi-perimetrales. En las Figuras 6 y 7se muestra un ejemplo de cada una de ellas. Lascinco construcciones perimetrales correspondenexclusivamente a plantas de figuras regularesgeométricas: dos cuadrangulares, dos rectangu-lares y una circular. El contorno de las 15 edifi-caciones semi-perimetrales es irregular, siendo, asu vez, más variable la forma aproximada de susplantas: subcuadrangular, subrectangular, poli-gonal, semicircular, etc. En este conjunto predo-minan las edificaciones simples, es decir, consti-tuidas por una única estructura, habiéndose re-gistrado solamente dos construcciones compues-tas. Una de ellas está formada por un recinto deforma irregular (cuyos límites se encuentran bas-tante desdibujados debido a derrumbes y a la fal-ta de ciertos tramos del muro), al cual se hallaadosada una pequeña estructura cuadrada y ce-rrada. La otra construcción compuesta está for-mada por tres estructuras contiguas (una de grantamaño y planta rectangular, a la que se hallanadosados otros dos recintos menores, cerrados yde forma cuadrangular) y una cuarta estructurasituada a unos 150 m de las primeras. En cuan-to al tipo de muros, se notó la preponderancia delos muros simples -formados por una única hile-ra de bloques de piedra-, seguidos por los murosdobles sin relleno (cinco casos) y los muros do-
Figura 6. Construcción perimetral de planta geométrica situada en la estancia La Argentina (Sierras del Azul).
bles con un relleno de piedras pequeñas en suinterior (dos casos). La Figura 8 ilustra los tres ti-pos de muros mencionados.
En la cuenca del arroyo Chapaleofú se cono-cía un grupo de siete edificaciones que había si-do estudiado previamente por otros investigado-res en distintas oportunidades (Acevedo Díaz1975; Araya y Ferrer 1988; Ceresole 1991;Mauco et al. 1977; Ramos 1995; Slavsky y Ce-resole 1988). Se trata de construcciones erigidascon muros de pirca que delimitan recintos de for-mas regulares y grandes dimensiones. Estos ele-mentos, sumados a su localización, les confierenuna visibilidad muy alta, tal como puede obser-varse en la Figura 9. A este grupo inicial se su-
211
Capítulo 10. Valor patrimonial y preservación de las construcciones de piedra
Figura 7. Construcción semi-perimetral de planta irregular localizada en la estancia San Javier(Sierras del Azul).
Figura 8. Tipos de muros que forman las cons-trucciones de piedra: a) simple, b) doble sinrelleno y c) doble con relleno.
a b
c
212
Patrimonio, ciencia y comunidad
mó información referente a otras 26 construccio-nes formadas por recintos o espacios cerrados,todas ellas situadas en sectores serranos de ac-ceso más difícil, de forma más irregular y menortamaño que las nombradas en primer lugar. Has-ta la fecha, se ha efectuado el relevamiento tan-to de las siete edificaciones mencionadas prime-ramente como de 25 de las que fueron detecta-das a partir de la investigación arqueológica, pre-viendo completar la restante en la próxima tem-
porada de campo. Asimismo, se han detectadootros sitios de interés arqueológico en las inme-diaciones de algunas de las construcciones depiedra, tales como aleros rocosos reparados cu-ya entrada fue parcialmente cerrada con un mu-ro bajo de pirca y pequeñas estructuras de pie-dra destinadas a la contención de agua. En la Fi-gura 10 se indica la distribución de todas las edi-ficaciones de piedra localizadas en la Sierra Altade Vela y la cuenca del arroyo Chapaleofú.
Figura 9. Construcción sita en la estancia Limache, antes conocida como La Sara (Acevedo Díaz1975; Araya y Ferrer 1988; Ceresole 1991; Mauco et al. 1977), en la cuenca del arroyoChapaleofú. Al fondo se observa el camino que une las localidades de Gardey y María Ignacia-Vela.
Figura 10. Construcciones de piedra de la Sierra Alta de Vela y cuenca del arroyo Chapaleofú.Referencias: Construcciones que delimitan espacios cerrados o recintos.
Como se anticipó, los rasgos arquitectónicosde este conjunto de edificaciones son muy hetero-géneos, aunque todas ellas comparten la técnicaconstructiva básica del muro de pirca seca. Aligual que en las Sierras del Azul, en la cuenca delChapaleofú se identificaron construcciones peri-metrales con muros que delimitan figuras geomé-
213
Capítulo 10. Valor patrimonial y preservación de las construcciones de piedra
Cabe destacar el caso de una construcciónidentificada a partir del trabajo arqueológico, cu-ya existencia fue descubierta gracias al análisisde fotografías aéreas y que se encuentra actual-mente desmantelada. El hecho había sido infor-mado por los encargados del establecimientoagropecuario y fue constatado en el terreno, don-de sólo persisten algunos bloques de piedra ais-lados que, posiblemente, hayan formado partede los cimientos del muro. En la Figura 11 semuestra un detalle de la fotografía aérea H1067-13 que fue tomada el 3 de marzo de1981, donde se observa el contorno de la cons-trucción, notándose que era una edificación sim-ple, semi-perimetral, cuya planta tenía la formaaproximada de un cuadrante y, aparentemente,una única abertura de acceso. Este ejemplo bas-ta para ilustrar cómo las fotografías aéreas cons-tituyen hoy la principal fuente de informaciónacerca de esa construcción, cuya reciente des-trucción representa una pérdida irreparable des-de el punto de vista patrimonial. El caso comen-tado alerta, también, sobre la posible existenciade otras edificaciones similares que, si hubieransido destruidas antes de la década de 1980 -lap-so durante el cual se realizaron los relevamientosaerofotográficos en la zona-, hoy carecerían detodo registro.
Las construcciones de la cuenca del Chapa-leofú exhiben una gran variabilidad en cuanto alos lugares seleccionados para erigirlas y a su ar-quitectura. Se localizan tanto en sectores de va-lle y planicie como en laderas de lomadas y ce-rros, o directamente sobre las elevaciones queforman la Sierra Alta de Vela. En este último ca-so, las altitudes registradas superan fácilmentelos 400 msnm. A su vez, se notaron grandes di-ferencias en cuanto a la pendiente del terreno,que va desde la elección de sectores práctica-mente planos hasta otros con una inclinaciónbastante pronunciada. En todos los casos, seconstató la existencia de afloramientos rocososcercanos y/o de rocas dispersas en la superficie,así como una óptima disponibilidad de agua enlas inmediaciones. Así, la mayor parte de lasconstrucciones se sitúa en las proximidades dealguno de los numerosos manantiales que nacenen la Sierra Alta de Vela y cuentan, además, conun curso de agua cercano; otras edificaciones sehallan directamente en los alrededores de losarroyos Chapaleofú Grande o Chapaleofú Chico,principales arroyos de la zona, o de alguno desus tributarios.
Figura 11. Detalle de la fotografía aérea H 1067-13 tomada el 3 de marzode 1981 donde se observa el contorno de una construcción actualmentedesmantelada en la estancia El Cencerro, Sierra Alta de Vela. Se nota queera una edificación simple, semi-perimetral, cuya planta tenía la formaaproximada de un cuadrante y un único acceso.
Figura 12. Detalle de la fotografía aérea C 1066-07 donde se ob-serva la construcción perimetral regular situada en la estanciaLimache (antes La Sara), cuenca del arroyo Chapaleofú.
214
Patrimonio, ciencia y comunidad
separadas, dos de las cuales -B y C- son muypequeñas y tienen plantas geométricas regula-res y, La Martina I, una edificación grande ycompleja integrada por varias estructuras se-mi-perimetrales contiguas que delimitan espa-cios irregulares. La forma de las plantas esuno de los rasgos que presenta mayor diversi-dad, habiéndose registrado plantas cuadran-gulares, rectangulares, circulares, ovales, tra-pezoidales, subtriangulares, entre otras figu-ras geométricas.
La proporción entre construcciones simples ycompuestas en la cuenca del Chapaleofú es si-milar, ascendiendo a 17 y 16, respectivamente.Estas últimas están integradas por un númeroque varía de dos a seis estructuras, ya sea peri-metrales regulares como semi-perimetrales irre-gulares y que llegan, en unos pocos casos, a con-formar verdaderos complejos arquitectónicos cu-ya delimitación es dificultosa debido a su exten-sión y a la topografía del terreno. En líneas gene-rales, se notó la utilización preferente de murossimples para las edificaciones semi-perimetralesirregulares (que rara vez superan 1,5 m de altu-ra y 0,80 m de ancho) y de muros dobles sin re-lleno o dobles con un relleno de piedras peque-ñas para la erección de las construcciones peri-metrales regulares (cuya altura máxima llega asuperar los dos metros). Entre los rasgos arqui-tectónicos destacables debe mencionarse la exis-tencia de pequeños corredores de acceso a las
tricas regulares, como puede verse en las Figuras12 y 13, así como otras semi-perimetrales que in-corporan afloramientos naturales cuyo contorno esirregular ya que se ajusta a la topografía del lugar,tal como se ilustra en las Figuras 14 y 15. A suvez, se han registrado desde pequeños recintoscirculares o cuadrangulares de 2 m de diámetro y6 m de lado, respectivamente, hasta construccio-nes muy grandes compuestas por varias es-tructuras de diferente forma cuya superficietotal supera los 22.000 m2. En la Figura 16pueden compararse dos casos muy disímiles:San Celeste II, formada por cuatro estructuras
Figura 13. Detalle de la fotografía aérea C 1067-08 donde se observa laconstrucción perimetral regular situada en la estancia Milla Curá (antes LasPiedritas), cuenca del arroyo Chapaleofú.
Figura 14. Detalle de la fotografía aérea H1067-13 donde se observa la construcción se-mi-perimetral de contorno irregular que incor-pora afloramientos naturales, situada en la es-tancia San Celeste, cuenca del arroyoChapaleofú.
Figura 15. Detalle de la fotografía aérea H 1067-13 donde se observa laconstrucción semi-perimetral de contorno irregular que incorpora afloramien-tos naturales, situada en la estancia Santa Inés, cuenca del arroyoChapaleofú.
Capítulo 10. Valor patrimonial y preservación de las construcciones de piedra
estructuras y de orificios de desagüe localizadosen la base de los muros de algunas construccio-nes de gran tamaño.
La información producida a lo largo de la in-vestigación arqueológica ha permitido comenzara evaluar las hipótesis propuestas previamentepor otros autores así como proponer alternativas.En cuanto a la función o las funciones que ha-brían tenido las construcciones de piedra, los re-sultados obtenidos hasta el momento sugierendiversificación y especialización. Esta cuestión yahabía sido planteada por algunos investigadores(Ceresole 1991; Ramos 1995; Ramos y Néspo-lo 1997/98), quienes sostienen que estas edifi-caciones habrían tenido diferentes fines y que só-lo en apariencia resultan un conjunto homogé-neo. De forma preliminar y tomando como basevariables ambientales y topográficas, especial-mente concernientes al tipo de emplazamiento,ciertas características arquitectónicas (forma ysuperficie de las estructuras, altura de sus mu-ros, presencia de rasgos significativos tales comoaberturas y orificios de desagüe) y los resultadosde los análisis químicos del suelo, se planteancinco destinos principales:
Corrales o lugares de encierro para ganado
Este es el grupo que comprende mayor can-tidad de construcciones. Posiblemente, estasfueron utilizadas tanto para contener ganado do-méstico como el llamado ganado “cimarrón”,que pobló por varios siglos la pampa bonaeren-se e incluye bovinos y equinos (Coni 1979; Gi-berti 1961). Se trata de edificaciones que dispo-nen de fuentes de agua próximas y abundantes,así como de buenas pasturas, que presentan untamaño adecuado (mediano o grande), cuentancon aberturas de acceso y, en algunos casos, conorificios de desagüe que facilitarían la salida alexterior de las heces y la orina de los animales.Asimismo, son construcciones cuya superficie in-terna reportó una mayor cantidad de fósforo queel suelo adyacente, que los valores típicos de lossuelos de la zona según los parámetros del Insti-tuto Nacional de Tecnología Agropecuaria(SAGyP - INTA ca. 1980, 1989) y que los valo-res reportados mediante relevamientos regiona-les (Morrás 1996).
A su vez, se diferenciaron corrales que po-drían haber servido para contener ganado mayor(vacuno y caballar) de aquellos aptos para el ga-
nado menor (ovino y caprino) tomando en cuen-ta el grado de pendiente y la pedregosidad del te-rreno y, esencialmente, la altura y la composiciónde los muros. Araya (1994: 222) ya había suge-rido que debía haber corrales destinados a conte-ner majadas de ovejas entre las construccionesde piedra de la cuenca del arroyo Chapaleofú yque estos serían difíciles de localizar debido a susparedes relativamente bajas y angostas. En efec-to, los corrales para ganado menor no requierencerramientos perimetrales regulares, ni muros
215
Figura 16. Diversidad arquitectónica de las construcciones en la cuenca delChapaleofú. Referencias: a) Planta de San Celeste II formada por cuatro es-tructuras separadas: A, B, C y D, algunas con plantas regulares. b) LaMartina I, edificación grande y compleja integrada por varias estructuras se-mi-perimetrales contiguas que delimitan espacios irregulares.
a
b
216
Patrimonio, ciencia y comunidad
demasiado anchos o elevados (tales como losmuros simples predominantes entre las estructu-ras semi-perimetrales de planta irregular); porotra parte, la pedregosidad, la pendiente o la irre-gularidad de la superficie interna no habrían re-presentado impedimentos para estos animales,que se adaptan sin dificultad a terrenos abruptos.
En contraposición, los atributos que se con-sideraron asociados preferentemente a corralesde ganado mayor están dados por un emplaza-miento en sectores de pendiente suave y/o in-existente, en terrenos relativamente parejos, poruna gran superficie interna y por el mayor tama-ño y altura de sus muros, en comparación conaquellos para ganado menor. Tales muros, porende, tenderían a ser dobles con relleno. Estegrupo incluye construcciones simples de grandesdimensiones y edificaciones compuestas forma-das por una estructura cuadrangular relativa-mente pequeña que está adosada a otra muchomás grande. Dichas estructuras cuadrangulares,cuyo contenido interno de fósforo resultó muy va-riable, habían sido interpretadas previamente co-mo corrales para encerrar a los caballos mansos(Acevedo Díaz 1975; Araya y Ferrer 1988; Mau-co et al. 1977). En todos los casos, la estructu-ra mayor consta de orificios de desagüe en la ba-se de los muros, situados en la más parte bajade la pendiente y presenta algunas de sus esqui-nas redondeadas -no angulares-, rasgo que lasvolverían óptimas para contener gran cantidadde ganado mayor, evitando su amontonamientoy mejorando su circulación, aspecto ya notadopor Acevedo Díaz (1975). Sin embargo, tambiéndebe anticiparse que estas construcciones com-puestas son las que presentan mayor incidenciade alteraciones causadas por las actividadesagropecuarias modernas, tales como la inclusiónde tranqueras y/o alambrados en sus muros y, endos casos, se cultiva actualmente dentro de lasestructuras mayores (tema que será abordadomás adelante).
Infraestructura especializada para el mane-jo de animales
Aquí se incluyen construcciones cuya funciónhabría estado íntimamente relacionada con lasactividades ganaderas, aunque no directamentecomo corrales. En concreto, se trata de corredo-res o mangas y de lugares para la captura de ga-nado mayor. Hasta el momento, se han detecta-do dos corredores formados por una combina-
ción de muros de pirca y afloramientos rocososalineados naturalmente, los cuales pueden ha-berse utilizado como las mangas actuales paraconducir, separar y/o agrupar al ganado. Uno deestos corredores está en las Sierras del Azul y elotro en la cuenca del Chapaleofú, ambos se ha-llan asociados espacialmente a otras construc-ciones mayores que podrían haber sido utilizadascomo corrales. En la Figura 16 se puede obser-var la segunda de estas edificaciones, la estruc-tura D de San Celeste II, que es un corredor de26,5 m de largo y 6,2 m de ancho, uno de cu-yos lados está formado por afloramientos rocososalineados naturalmente y el otro por un muro depirca de unos 20 m de largo y 0,80 de alto quealterna con algunas rocas locales. Este corredorestá asociado a dos estructuras muy pequeñas ya otra semi-perimetral de mayor tamaño que, po-siblemente, fue un corral.
Asimismo, en la cuenca del Chapaleofú sedescubrió una construcción de gran interés quepodría haber sido un lugar para capturar ganado“cimarrón”, aprovechando la topografía de la la-dera de un cerro aislado. Uno de sus lados es elparedón rocoso del propio cerro, el lado de en-frente incluye varios afloramientos menores su-plementados con pircas, el lado situado en laparte superior de la ladera es un muro de 1,4 mde alto, mientras que el lado inferior tiene unasola hilera de piedras, muchas separadas entresí. De este modo, se forma una cañada en pen-diente de gran superficie (cerca de 11.300 m2),atravesada longitudinalmente por un curso deagua, tal como puede verse en la Figura 17. Lasmanadas de caballos y/o vacunos podrían serconducidas desde la base de la ladera cuestaarriba, quedando allí atrapadas por el muro depirca superior y sin posibilidad de dirigirse a nin-guno de los costados. La hilera de piedras de laparte inferior no habría obstruido el paso de losanimales y podría haber facilitado su encierroposterior.
La práctica de valerse de la topografía natu-ral de los cerros del Sistema de Tandilia con el finde capturar caballos quedó documentada por elpadre Falkner a mediados del siglo XVIII. Este se-ñaló que los senderos estrechos de subida a loscerros eran cerrados por los indígenas para “ase-gurar los caballos baguales que reúnen en el Tu-yú y largan en la cumbre, de donde no hay mássalida que por estos senderos, cerrados los cua-les quedan aquellos como en un corral” (Falkner
217
Capítulo 10. Valor patrimonial y preservación de las construcciones de piedra
[1774] 1974:98-99). Un siglo más tarde,Heusser y Claraz (1863) constataron dicha prác-tica en algunas Sierras de Tandilia donde obser-varon, entonces, numerosos huesos de caballos.La misma función ha sido propuesta por Araya yFerrer (1988:43-44) para la construcción depiedra Cerro Guacho I y por Mazzanti (1993,1997) para otras edificaciones de pirca situadasen Sierra La Vigilancia.
Recintos destinados a la habitación humana
El conjunto de construcciones para las cua-les se plantea la hipótesis que habrían funciona-do como recintos de habitación y/o espacios pa-ra desarrollar actividades domésticas, presentala característica principal de tratarse de estructu-ras relativamente pequeñas y cerradas o con ac-cesos muy restringidos. Este tipo de recintospuede estar aislado, conformando una edifica-ción simple, o formar parte de construccionescompuestas. El segundo caso incluye tanto cons-trucciones integradas únicamente por dos estruc-turas como otras que, generalmente, son semi-perimetrales e irregulares, de planta complejaformada por diversas estructuras de mayor tama-ño (para algunas de las cuales se ha considera-do la función de corrales). Sin embargo, todas lasedificaciones incluidas en este conjunto tienenuna serie de rasgos arquitectónicos comunes, ta-les como muros simples y bajos -cuya altura nosupera 1 m- que delimitan espacios reducidoscreando plantas regulares (rectangulares, cua-drangulares, subcirculares, etc.), que resultaríanadecuadas para conformar lugares de habita-ción. Sus superficies exhiben un rango que varíade 22 m2 a 115 m2, mientras que sus plantasson cerradas o presentan aberturas internas muyrestringidas. En cuanto al contenido de fósforointerno, se notó una gran variación, oscilandodesde casos sin enriquecimiento hasta otros conun contenido muy abundante. Este último indi-cador es difícil de interpretar ya que, aunque esesperable la depositación de residuos y/o dese-chos orgánicos en los lugares de vivienda, habi-tación y/o destinados a actividades domésticas,esos mismos espacios suelen estar sujetos a dis-tintas prácticas de manejo de la basura, tales co-mo su limpieza y transporte periódico. Por ende,las tareas de limpieza disminuirían la incorpora-ción de los residuos orgánicos en el suelo y elconsecuente grado de alteración química.
Figura 17. Construcción de piedra denominada Cerro Guacho II: a) vista ge-neral y b) planta.
a
b
218
Patrimonio, ciencia y comunidad
Recintos fortificados de carácter defensivo Aquí se incluyen dos construcciones situadas
en las Sierras del Azul -denominadas Base Azo-pardo I y Manantiales- que podrían haber tenidocierto carácter fortificado o defensivo y haber es-tado vinculadas a situaciones de conflicto intra ointerétnico. Esta hipótesis surgió a partir de con-siderar, principalmente, su emplazamiento y lapresencia de elementos arquitectónicos distinti-vos. Ambas edificaciones están ubicadas en ce-rros, sobre sectores elevados con una visibilidadexcelente y muy buena, respectivamente. El he-cho de situarse en valles encajonados determinaque no sean perceptibles para quienes se encuen-tren en el valle ni en la ladera del cerro y que só-lo se observen desde una posición prácticamentecontigua. Ambas son construcciones simples, cu-yo perímetro incluye grandes afloramientos roco-sos naturales de más de 4 m de altura que obs-truyen la visión hacia el interior; constan de unaúnica abertura externa estrecha y presentan mu-ros relativamente elevados: 1,4 m Base Azopar-do I y 1,7 m Manantiales. Su tamaño es media-no, Base Azopardo I tiene 330 m2 de superficie y616 m2 Manantiales, destacándose la existenciade dos grandes piedras verticales clavadas -de1,9 m de alto- que delimitan el acceso a esta úl-tima. Base Azopardo I presenta además otros ele-mentos llamativos: sólo es accesible a pie, su as-censo conlleva cierto grado de dificultad, existeuna gran roca que marca el lugar donde hay queatravesar un pequeño valle para llegar por el ca-mino menos abrupto y se sitúa en uno de los ce-rros que limitan el estratégico abra Boca de laSierra. Los análisis químicos realizados en ambasedificaciones indicaron un enriquecimiento defósforo en su interior respecto del suelo externo.
El conjunto de atributos comentados sugierenque Base Azopardo y Manantiales podrían habersido estructuras fortificadas, posiblemente recin-tos de carácter defensivo, cuyas ocupaciones ha-brían producido cierta depositación de restos or-gánicos. En apoyo de esta hipótesis debe mencio-narse que la tradición de construir fortificacionesestá documentada desde el inicio de las Guerrasde Arauco, como parte de las estrategias bélicasque permitieron a los araucanos resistir el avanceinicial de los conquistadores españoles. Posterior-mente, se registró la utilización de fortificacionessimilares como parte del sistema defensivo em-pleado durante las luchas interétnicas e intertri-bales que ocurrieron en Chile con motivo de laGuerra a Muerte, entre 1818 y 1824. Jiménez
(1998) ha propuesto que algunos grupos indíge-nas procedentes de Chile que migraron a la regiónpampeana habrían llevado consigo esa tradiciónbélica. Este autor ha identificado fuentes escritasque contienen referencias sobre la existencia tol-derías en el Sistema de Ventania, en lugares cu-ya topografía ofrecía protección natural así comola posibilidad de fortificarlos mediante la cons-trucción de estructuras relativamente simples, ta-les como empalizadas o fosos.
Puntos estratégicos de observación
En las Sierras del Azul se ha identificado,hasta el momento, una construcción que se su-pone tenía la función de mirador o punto estra-tégico de observación. Se trata de una edifica-ción situada en la cima de un cerro, a una altu-ra de 315 msnm, desde la cual se tiene un ex-cepcional alcance visual en todas las direccio-nes. Hacia el sureste se alcanza a simple vista elvalle del arroyo De los Huesos y en línea rectahacia el norte se divisa la Boca de la Sierra. Laconstrucción es pequeña, semi-perimetral, sim-ple, de planta cuadrangular. Sus lados miden al-rededor de 12 m de largo y menos de 1 m de al-tura, delimitando una superficie de unos 143m2, formada parcialmente por rocas expuestasde la cima del cerro y con una única abertura deacceso. No se registraron diferencias relevantesentre el contenido de fósforo del suelo interno yel externo. El excepcional alcance visual del ce-rro en cuya cima está situada esta construcción,junto a los otros elementos comentados, hacesuponer que se habría tratado de un punto estra-tégico de observación y vigilancia del territorio.
Otras funciones
Como antes se señaló, las construcciones es-tudiadas son muy heterogéneas y sus particula-ridades sugieren que tuvieron diferentes funcio-nes, algunas de las cuales se comentaron en lospárrafos precedentes. Dichas hipótesis son lasque hasta ahora cuentan con el mayor sustentoy, por lo tanto, se consideran las mejor funda-mentadas, aunque no cierran en absoluto el aba-nico de posibilidades. Por mencionar otros casoscomo ejemplo, en la cuenca del Chapaleofú exis-te un reducido grupo de cinco estructuras total-mente cerradas, de planta circular u oval, cuyasuperficie oscila entre 4 y 8 m2, que son las máspequeñas registradas hasta el momento. Una deellas se encuentra adosada a otras estructuras
219
Capítulo 10. Valor patrimonial y preservación de las construcciones de piedra
que forman una construcción compuesta, mien-tras que las dos restantes se disponen en paresy próximas entre sí. El suelo dentro de estas pe-queñas edificaciones presenta enriquecimientode fósforo, rastro químico que indica que se de-positaron residuos orgánicos en su interior. Porlas similitudes arquitectónicas que guardan losdos pares de construcciones circulares u ovalescon las estructuras de piedra 1 y 2 de la locali-dad arqueológica Sierras de Curicó (ver Capítulo9), cabe considerar alternativas semejantes encuanto a sus posibles funciones. En efecto, po-dría haberse tratado de apostaderos de caza, derefugios temporarios de carácter defensivo paraindividuos en tránsito o podrían haber sido luga-res destinados al desarrollo de actividades cere-moniales. También se detectaron otras dos pe-queñas estructuras simples, de planta rectangu-lar, situadas en las inmediaciones de sendos cur-sos de agua, en lugares relativamente reparadosde las Sierras del Azul y la cuenca del Chapaleo-fú, que podrían haber sido refugios para albergarun número reducido de personas durante ocupa-ciones breves.
Queda abierta la cuestión referida a los exten-sos muros longitudinales de piedra y a las gran-des piedras clavadas verticalmente que fuerondetectados en distintos sectores de las Sierras delAzul. Una de las opciones contempladas es quepodrían haber marcado los antiguos límites de laspropiedades rurales, aunque hay varios elemen-tos que la hacen improbable. En primer lugar, re-sulta excesiva la magnitud de los muros pircados(su altura oscila entre 1,2 y 1,4 m, su ancho va-ría de 0,8 a 1 m y se registraron tramos de másde 1 km de construcción prácticamente continua)para marcar solamente el límite entre dos cam-pos. De hecho, los agrimensores que deslindaronlas propiedades de esa zona en el siglo XIX em-plearon mojones de madera, piedra y, en menormedida, hierro -aclarándolo usualmente-, hastaque se generalizó el uso del alambrado (IAA1945; Sbarra 1973). Recién a partir de 1875aparecen referencias a alambrados perimetrales odelimitando caminos, siendo una de las primerasla propiedad de Pablo Acosta. En segundo lugar,ni la localización de los muros ni la de las piedrasclavadas coincide con las divisiones de los cam-pos de la zona durante el siglo XIX. Esta informa-ción fue confirmada por los descendientes delmencionado Pablo Acosta -fundador de un exten-so campo que incluía buena parte de las Sierrasdel Azul- quienes aún conservan parte de la pro-
piedad original donde se halla situado el Muro 2(ver Figura 3). Por último, en el hipotético caso dehaberse construido como linderos entre campos,es muy improbable que no hayan sido notados yregistrados en la documentación contemporáneay en la posterior, como las mensuras de los cam-pos ya citadas o inventarios, tasaciones, escritu-ras, etc., que han sido consultados en diversos ar-chivos.
Recapitulando, la investigación arqueológicaque se viene desarrollando en la porción centraldel Sistema de Tandilia, ha permitido conocer unnumeroso y variado conjunto de construccionesde piedra que se concentran especialmente en lasSierras del Azul, la Sierra Alta de Vela y la cuen-ca del arroyo Chapaleofú. Estas edificaciones es-tán compuestas, principalmente, por espacios ce-rrados o recintos que tienen diversas formas y di-mensiones, aunque todos mantienen ciertos ras-gos arquitectónicos comunes (como la técnica depircado o el empleo de bloques de roca del basa-mento granítico) y guardan similitudes en los lu-gares seleccionados para erigirlos aprovechandola topografía natural. Estos lugares, más allá delas particularidades de cada caso, disponen deuna excelente provisión de agua, se hallan rodea-dos de pasturas naturales y presentan afloramien-tos rocosos y/o rocas dispersas en sus inmedia-ciones, además de tener, la mayor parte de ellos,un buen alcance visual del espacio circundante.De este modo, se ha detectado una serie de pau-tas recurrentes en cuanto a la arquitectura y a laubicación en el paisaje, que sugieren que es alta-mente probable que las construcciones de piedrade la porción central de Tandilia hayan estado ar-ticuladas entre sí y que hayan formado, por tan-to, parte de un sistema integrado de uso del es-pacio. A su vez, las especificidades que denotanmuchas de las construcciones permiten proponercierta especialización en lo que hace a las funcio-nes que habrían tenido, habiéndose planteado,preliminarmente, las siguientes: corrales destina-dos a ganado mayor y menor, lugares para la cap-tura de animales cimarrones, infraestructura parael manejo de ganado, espacios de vivienda don-de se habrían realizado actividades domésticas,emplazamientos fortificados y sectores de avista-je y vigilancia del territorio.
Las referencias explícitas acerca de las cons-trucciones de pirca localizadas en las sierras bo-naerenses que han sido recabadas a partir de lasfuentes escritas son escasas y escuetas (análisis
220
Patrimonio, ciencia y comunidad
detallado en Ferrer y Pedrotta 2006:49-57). Losdocumentos más antiguos datan de principiosdel siglo XVIII y sólo indican la presencia de un“corral” -sin aclarar si era de piedra- situado alsur de Tandil, donde fueron encerradas cerca de5.000 cabezas de ganado vacuno que habían si-do capturadas en las vaquerías. Para mediadosdel siglo XVIII, se cuenta con la cita ya comenta-da del jesuita T. Falkner sobre el aprovechamien-to de la topografía de algunos cerros cuyos sen-deros de acceso eran “cerrados” por los indíge-nas para aprisionar caballos baguales. Si bien allíno se especifica la forma en que dichos senderosse cerraban, es lógico suponer el empleo de blo-ques de piedra, disponibles en abundancia en lazona. Unas décadas más tarde, en la Descrip-ción Geográfica del Río de la Plata escrita en1772 por el teniente F. Millau y Maraval a pedi-do del rey de España, se indica que los indios“serranos”, que habitaban al sur de Buenos Ai-res, tenían “sus paradas y habitaciones principa-les en unos corrales que hacen de piedras en laprimera sierra de Tandil y Volcán”. Durante la ex-ploración contemporánea del Sistema de Tandi-lia que efectuó la expedición al mando del pilotoP. P. Pavón, se reportó la existencia de “un corralde piedra movediza, puesta a mano y sin mezclaalguna: su figura es cuadrada, con 60 varas delargo; las paredes de una vara de alto, y de grue-so media, el cual se halla algo destrozado” enuna de las serranías bajas que forman las Sierrasdel Azul. Por último, casi un siglo después, en uncroquis de la línea de frontera sur elaborado porel Gral. I. Rivas, quien fuera su jefe mucho años,se consignó la existencia de “corrales de piedra”en el extremo occidental de Tandilia, aproxima-damente entre las Sierras de Curicó y las de Qui-llalauquen, en tierras indígenas hacia donde seplaneaba avanzar la línea de frontera fortificada.
Las fuentes documentales del período colo-nial asocian, en todos los casos, las edificacionesde piedra a las sociedades indígenas de las sie-rras bonaerenses, sea directamente, como susconstructoras o indirectamente, al describir o ha-cer alusión a los territorios habitados y controla-dos por estas. La única fuente cartográfica dispo-nible, que data de 1863, también indica explíci-tamente la existencia de “corrales de piedra” enun sector de Tandilia hasta entonces ocupadopor grupos aborígenes. De este modo, tanto lasevidencias procedentes de las fuentes escritascomo los resultados aportados por el trabajo ar-queológico, sugieren que la mayoría de las cons-
trucciones de piedra estudiadas es de origen in-dígena y que su edificación data de momentosanteriores al ciclo de expansión de la frontera for-tificada que comenzó en la década de 1820, conla subsiguiente ocupación de esas tierras paraexplotaciones agropecuarias criollas. En ese con-texto, es muy probable que buena parte de di-chas construcciones haya sido infraestructuradestinada a la obtención, cría, manejo e inter-cambio de ganado, así como que otras hayan si-do lugares de vivienda y sitios estratégicos parael control y la defensa territorial. Todos estos ele-mentos tornan más factible la hipótesis origina-riamente propuesta por Mauco et al. (1977),Araya y Ferrer (1988) y Slavsky y Ceresole(1988), quienes las asocian a las extensas redesde interacción indígenas vinculadas con los mer-cados hispano-criollos y chilenos, así como condistintos grupos aborígenes. Debe recordarse laexistencia de centros de intercambio comercialdonde se realizaban encuentros periódicos entrelos grupos indígenas locales, otros procedentesde la pampa seca, nordpatagónicos y cordillera-nos. Una de estas “ferias de ponchos” habría es-tado situada precisamente en la cuenca del arro-yo Chapaleofú, evidenciando la importancia eco-nómica de esa zona para las sociedades indíge-nas hasta entrado el siglo XIX (Araya y Ferrer1988).
Conservación y actividad turística
En líneas generales, puede afirmarse que hayuna relación directa entre el tamaño y la visibilidadde determinada construcción y el grado de modi-ficación moderna que ésta exhibe debido a la ac-ción humana. Es decir, aquellas edificaciones másgrandes, que pueden ser utilizadas para diversastareas agropecuarias, son las que presentan elagregado de elementos tales como alambrados y/otranqueras, el desmantelamiento de ciertos tra-mos e incluso, en algunos casos, la reconstrucciónparcial de porciones de las paredes con cemento.Oportunamente, Ramos había alertado sobre lasevidencias de reutilización y el reciclaje reciente dela edificación que se halla en la estancia Los Bos-ques -antes llamada El Bagual- (Ramos y Néspo-lo 1997/98: 57). En efecto, se trata de una de lasconstrucciones que presenta numerosas modifica-ciones modernas, entre ellas, el agregado de tran-queras de madera que puede verse en la Figura18. A su vez, durante los trabajos de campo rea-lizados en la cuenca del Chapaleofú, se registraron
221
Capítulo 10. Valor patrimonial y preservación de las construcciones de piedra
alteraciones similares en las construcciones com-puestas sitas en las estancias Limache, Millá Cu-rá y María Teresa -también llamada Cura Malal-.Por ejemplo, en el interior de la estructura mayorde Milla Curá fue construido un pequeño coberti-zo con chapas y otros elementos de hierro, el cualpuede observarse en la Figura 19. Además, ac-tualmente se cultiva dentro de la superficie de lasestructuras mayores de Milla Curá y María Teresa,lo que requiere el ingreso periódico de maquinariaa dichas edificaciones. A tal fin, sendos tramos delmuro que delimita el lado semi-circular de dichasestructuras han sido desmantelados por completopara permitir el acceso de las máquinas. Dos vis-tas de esas aberturas ensanchadas se muestranen la Figura 20. Amén de la destrucción parcialdel muro ya constatada, lógicamente, el reiteradoingreso y la acción de las máquinas para roturar,sembrar y cosechar afectan seriamente la estabili-dad de los muros que todavía se conservan en pie.En algunos casos, como el Monasterio Nuestra Se-ñora de los Angeles, en las Sierras del Azul, la ne-cesidad de delimitar y separar potreros para tareasagropecuarias ocasionó la segmentación del inte-rior de una de las construcciones de piedra, queactualmente se halla atravesada por un alambra-do con la consecuente ruptura de dos sectores delmuro, tal como puede verse en la Figura 21.
Otro de los factores relacionados con el desa-rrollo actual de actividades agropecuarias es laconcentración y la circulación del ganado queacentúa la inestabilidad y el subsiguiente de-rrumbe de los bloques de piedra que forman losmuros. Al respecto, se recabó información entrelos respectivos puesteros y encargados de loscampos sobre el uso -presente o en el pasado re-ciente- de muchas de las construcciones de grantamaño, tanto simples o compuestas, para ence-rrar caballos y/o vacunos. En algunos casos, di-cha práctica fue observada directamente duran-te las distintas campañas arqueológicas que seefectuaron. Las edificaciones más afectadas porestas actividades son las ya mencionadas Lima-che, María Teresa y Millá Curá. En la Figura 22se observa la presencia de ganado vacuno en elinterior de las estructuras A y B de esta últimaconstrucción, pudiendo notarse que varios tra-mos del muro se encuentran parcialmente de-rrumbados, así como el agregado de una tran-quera de madera y hierro. También se tiene in-formación sobre la edificación nombrada San Ce-leste I, la cual fue utilizada para encerrar caba-llos percherones hasta hace pocos años, según
los empleados actuales del establecimiento. Asi-mismo, se constató que las dos estructuras cir-culares de la estancia Santa Inés fueron rodea-das por un alambrado perimetral -que se obser-va en la Figura 23- y modificadas mediante la in-corporación de tranqueras y la construcción deuna manga de madera que las une, a fin de po-der realizar distintas tareas pecuarias en ellas. Fi-nalmente, algunos tramos de los muros de pircaque se localizan en las Sierras del Azul se en-cuentran desmantelados originando aberturasque posibilitan el tránsito de un lado a otro delmismo, tal como puede verse en la Figura 24,posiblemente por acción combinada de personasy de animales de gran porte que pastan en lospotreros aledaños.
Figura 18. Tranquera de madera moderna que flanquea la abertura que co-munica las estructuras A y B de la construcción situada en estancia LosBosques.
Figura 19. Cobertizo moderno en el interior de la estructura B de la cons-trucción localizada en la estancia Milla Curá.
222
Patrimonio, ciencia y comunidad
En contraposición, las construcciones máspequeñas e irregulares, que suelen ser semi-pe-rimetrales, presentan un buen estado de conser-vación y un impacto por acción humana relativa-mente bajo. La falta de interés y, en algunos ca-sos, el desconocimiento sobre la existencia o lalocalización precisa de estas edificaciones hanredundado en un bajo grado de alteración debi-do a tareas agropecuarias u otras actividades re-cientes. En estos casos, los principales factoresque afectan la integridad de las construccionesson de origen natural. En primer lugar, se en-cuentra la presencia de árboles y/o arbustosgrandes en los sectores adyacentes a las edifica-ciones, cuyo crecimiento suele causar derrumbesparciales de los muros debido al peso y a la re-moción del suelo que causan las raíces, debili-tando los bloques de piedra que forman su base.En las Figuras 25 a 27 se muestra cómo el cre-cimiento de vegetación incide sobre la estabili-dad de los muros. Las dos primeras figuras co-rresponden a la construcción llamada San Celes-te I, cuyo perímetro se halla casi totalmente ro-deado por árboles, los cuales han causado el co-lapso -a modo de implosión- de muchos tramosdel muro. Vale recordar que se trata de un murodoble con relleno de 1,7 m de alto y 1,3 m deancho, según pudo medirse en sectores no afec-tados. La tercera figura ilustra el caso menos dra-mático, pero igualmente riesgoso, del crecimien-to de arbustos y pastizales altos y tupidos en elinterior y las adyacencias de los muros de pirca
Figura 21. Construcción de piedra atravesada por un alambrado. Monasterio Nuestra Señora de losAngeles, en las Sierras del Azul.
Figura 20. Aberturas de acceso para maquinarias registradas en las estruc-turas mayores de las construcciones localizadas en: a) estancia Milla Curá yb) estancia María Teresa (antes Cura Malal).
a
b
223
Capítulo 10. Valor patrimonial y preservación de las construcciones de piedra
simples de una construcción perimetral situadaen las Sierras del Azul.
También debe considerarse el efecto negativode la presencia de animales que, si bien suelen serde menor porte que los caballos y el ganado vacu-no mencionados en el apartado anterior, ya que setrata básicamente de ovinos y animales silvestrespequeños (tales como zorros, liebres, peludos ymulitas, etc.), no dejan de constituir un factor deriesgo si transitan reiteradamente encima de losmuros, así como por la frecuente construcción demadrigueras y la excavación de túneles en las in-mediaciones, en el caso de los armadillos. Por últi-mo, los factores climáticos y ciertos rasgos topográ-ficos, tales como la pendiente, pueden incidir acen-tuando procesos de derrumbe de los muros por ac-ción gravitatoria. Esta situación fue advertida encasos como la estancia Chapaleofú, donde se ha-lló una edificación semi-perimetral compuesta, em-plazada en la ladera de un cerro, en un sector dependiente pronunciada. Aquí la combinación delefecto de la inclinación del terreno así como la cir-culación de animales sobre y a través de los mu-ros, ha ocasionado el colapso parcial del muroconstruido en sentido paralelo a la pendiente,mientras que el muro perpendicular a esta se en-cuentra en un estado de conservación relativamen-te bueno, tal como se observa en la Figura 28.
Merece comentarse el caso especial de lasconstrucciones situadas en las Sierras del Azul,en terrenos donde actualmente funciona la BaseNaval Azopardo, el arsenal y la fábrica de explo-sivos Fanazul, entre otras instalaciones de la Se-cretaría de Marina. En ese sector se conocía laexistencia de una edificación semi-perimetral pe-queña, próxima a la cima de un cerro, que po-dría haber sido un recinto fortificado, según seplanteó en la sección correspondiente (Ceresole1991; Ferrer y Pedrotta 2006; Pedrotta et al.2005). Los trabajos arqueológicos desarrolladosel último año reportaron la existencia de otraconstrucción de piedra semi-perimetral de mayortamaño, que preliminarmente ha sido interpreta-da como un corral y de un tramo de muro de pir-ca de unos 400 m de largo, ambos situados enla ladera de un cerro innominado que se halla 3km al sur de la primera construcción. Desde ha-ce décadas, esa zona ha sido escenario del desa-rrollo de actividades militares, incluyendo prácti-cas de tiro con armas de diverso calibre y deto-nación de explosivos, que obviamente represen-tan un alto riesgo para todos los restos arqueoló-
Figura 23. Alambrado perimetral que rodea el interior de las estructuras cir-culares de estancia Santa Inés, cuenca del arroyo Chapaleofú.
Figura 24. Tramo del Muro 3 que se encuentra derruido (Sierras del Azul).
Figura 22. Ganado vacuno en el interior de las estructuras A y B de la cons-trucción situada en la estancia Millá Curá. Se notan varios tramos del muroparcialmente derrumbados, así como el agregado de una tranquera.
224
Patrimonio, ciencia y comunidad
gicos que allí se encuentran, incluyendo las tresconstrucciones de piedra mencionadas. Elocuen-tes muestras de la remoción masiva del suelo,así como de la destrucción de los farallones ro-cosos de las sierras, causadas por las explosio-nes, pueden verse, respectivamente, en las Figu-ras 29 y 30. Esta situación fue informada a lasautoridades municipales de Azul y ha sido co-mentada en diversas reuniones académicas (Pe-drotta et al. 2005).
En 1999, por Ley Nº 12.781, la Legislaturade la provincia de Buenos Aires dispuso la crea-
ción de una “Reserva Natural de Objetivo Mixto”afectando una parcela que comprende poco másde 541 ha de la superficie total del predio mili-tar, que supera las 5.000 ha. Según dicha ley, laadministración de esas tierras debe otorgarse ala Municipalidad de Azul, que a tal fin celebró unconvenio de asistencia técnica con la Administra-ción de Parques Nacionales (Pedrotta et al.2005; Raffo 2003, ver Capítulo 5). Esta decla-ración generó la puesta en marcha, así como larevitalización, de diferentes emprendimientosdesde sectores públicos y privados para conver-tir la proyectada reserva “Boca de la Sierra” enun atractivo turístico en aras de impulsar el cre-cimiento económico local. La existencia de res-tos arquitectónicos arqueológicos, sumada al en-canto paisajístico del ambiente serrano y a lapresencia de flora y fauna propias del pastizalpampeano, son los principales recursos cultura-les y naturales con que cuenta esa zona. Sin em-bargo, existe un conflicto dominial aún no resuel-to que ha impedido la concreción de la reservanatural. En efecto, desde la década de 1950,cuando se produjo la expropiación de las tierraspara ser utilizadas por la Secretaría de Marina,éstas pasaron a ser propiedad del Estado Nacio-nal. Es aquí donde radica la principal traba yaque una ley promulgada desde el ámbito provin-cial carece de aplicabilidad en un predio pertene-ciente al Estado Nacional. Si bien se han realiza-do gestiones para lograr algún tipo de convenioentre las autoridades nacionales y municipalesque permita a estas últimas el acceso efectivo alas tierras de la reserva (bajo figuras legales talescomo arriendo, comodato o donación), hasta lafecha no se ha concretado ninguna de ellas. Enconsecuencia: 1) la situación dominial no se mo-dificó ya que siguen siendo tierras fiscales del Es-tado Nacional, 2) el Municipio de Azul no cuen-ta con la administración de dichos terrenos de-biendo acordar cualquier iniciativa o medida -in-cluyendo el mismo acceso al predio- con el jefemilitar de turno, 3) no se ha efectivizado ningu-na disposición tendiente a la preservación de losrecursos naturales y culturales que se hallan enla parcela que fue declarada reserva provincial y,4) continúan realizándose actividades de alto im-pacto que afectan particularmente a los restosarqueológicos y que pueden llegar a destruirlospor completo.
El caso de la reserva “Boca de la Sierra” per-mite introducir algunas cuestiones relacionadascon la inclusión de las construcciones de piedra
Figura 26. Detalle de un muro de la construc-ción San Celeste I donde se observa la implo-sión causada por las raíces de un árbol.
Figura 25. Vista general de la construcción llamada San Celeste I, cuyo perí-metro de encuentra rodeado por árboles.
225
Capítulo 10. Valor patrimonial y preservación de las construcciones de piedra
dentro de los recursos turísticos locales y el even-tual acceso de visitantes a las mismas. Hasta elmomento, se tiene información de que sólo unaspocas edificaciones son visitadas ocasionalmen-te y por un número reducido de personas. En ge-neral, se trata de iniciativas que buscan ofreceralternativas a los circuitos turísticos tradicionalesde las ciudades de Azul y Tandil, mediante unacombinación de propuestas que permiten disfru-tar la naturaleza a la vez que desarrollar activida-des físicas. Por ejemplo, la agrupación tandilien-se de turismo aventura “Nido de Cóndores” orga-niza caminatas, trekking y carreras a campo tra-viesa en la estribación meridional de la Sierra Al-ta de Vela, pasando por un sector donde se en-cuentran dos construcciones semi-perimetralespircadas. También desde el “Refugio Boca de lasSierras”, recientemente creado por un grupo deazuleños para realizar actividades de turismoaventura, se realizan caminatas educativas den-tro de la Base Naval Azopardo, que incluyen elascenso al cerro y la visita a la primera construc-ción de piedra que allí fue detectada. Sin embar-go, el crecimiento de la actividad turística regio-nal y el atractivo cada vez mayor que represen-tan los recursos naturales y culturales vinculadosal llamado “turismo cultural”, permiten suponerque, en un futuro no muy lejano, se va a intensi-ficar la afluencia de público a las que ahora sonvisitadas esporádicamente y que más construc-
ciones de pirca van a ser incorporadas dentro dela oferta turística. Esta posibilidad requiere anti-cipar medidas que garanticen la protección y laadecuada conservación de todas las edificacio-nes en conjunto así como de su entorno, ademásde evaluar, en cada caso particular, la factibilidaddel acceso y afluencia de visitantes.
En primer lugar, es imperioso contar con unalegislación que proteja adecuadamente las cons-trucciones de pirca del Sistema de Tandilia, comoparte integrante del patrimonio arqueológico e his-
Figura 27a y 27b. Vistas de dos muros de pirca simples de construcciones de las Sierras del Azulque se hallan afectados por el crecimiento de pastizales y arbustos.
Figura 28. Estructura B de la construcción denominada Chapaleofú III, en lacuenca del arroyo Chapaleofú. Se observa el muro de la derecha parcialmen-te derrumbado, mientras que los demás muros presentan un buen estado deconservación.
a b
226
Patrimonio, ciencia y comunidad
tórico bonaerense, tanto a nivel provincial comomunicipal. El valor excepcional de estas edificacio-nes radica en que constituyen la única evidenciaarquitectónica de las sociedades indígenas que vi-vieron en la región pampeana entre la conquista ycolonización española del Río de la Plata hasta suexpulsión de la zona por el avance de la línea defrontera y las poblaciones criollas durante el sigloXIX. Estas construcciones testimonian las comple-jas transformaciones económicas y sociales conque los pueblos originarios enfrentaron la llegadade los europeos y los cambios ecológicos que estehecho trajo aparejados, desarrollando un conjun-to de actividades asociadas a la explotación del
ganado “cimarrón” y a la cría de rodeos y maja-das propias en las sierras bonaerenses, así comola producción de diversos bienes de consumo ysu comercialización. Sin duda, la normativa deprotección requerida deberá contemplar medidasde conservación inmediatas tendientes a detenerel impacto actual ocasionado por la reutilizaciónde las construcciones más grandes para activida-des agropecuarias, así como otras que resguar-den a todas las edificaciones del tránsito de ga-nado y demás animales y del crecimiento excesi-vo de la vegetación adyacente a los muros. Laprotección de las estructuras y del espacio adya-cente mediante algún tipo de alambrado, no esexcesivamente costosa y podría dar buenos re-sultados en este sentido.
En segundo lugar y, previendo una eventualapertura de algunas de las construcciones a losvisitantes, deben evaluarse, en cada caso, lascondiciones de acceso al lugar y de circulaciónen las inmediaciones, así como el interés de lospropietarios de los distintos campos involucra-dos. La accesibilidad a las edificaciones es muydiversa, habiéndose registrado casos a los quepuede llegarse fácilmente ya que están a unoscientos de metros de alguna ruta asfaltada, asícomo otros que requieren más de una hora decaminata y ascensión -con cierto grado de difi-cultad- desde el lugar más cercano hasta dondees posible acercarse con vehículo. Por otra parte,en general, existe escasa o nula infraestructuraen los alrededores de las construcciones, tratán-dose usualmente de sectores de cerros o sierrasque, a lo sumo, presentan algún alambrado pe-rimetral o que delimita distintos potreros. Esto esespecialmente acentuado en la Sierra Alta de Ve-la, donde el acceso a muchas de las construccio-nes requiere varias horas de caminata agresteentre cerros que no tienen ningún tipo de señali-zación o punto de referencia.
Debe tenerse en cuenta que la mayoría delas edificaciones estudiadas se encuentra dentrode propiedades privadas, salvo dos casos de es-pecial interés desde el punto de vista turísticoque se hallan en las Sierras del Azul. Uno deellos es la construcción de piedra situada en laBase Naval Azopardo, en la parcela que fue de-clarada por la legislatura provincial “Reserva Na-tural de Objetivo Mixto”, cuyas particularidadesya se comentaron (ver Pedrotta et al. 2005 y verCapítulo 5). El otro es el Monasterio TrapenseNuestra Señora de los Angeles, que actualmente
Figura 29. Base Naval Azopardo en las Sierras de Azul. Remoción masivadel suelo causada por la detonación de explosivos.
Figura 30. Base Naval Azopardo en las Sierras de Azul. Destrucción de unfarallón rocoso causada por la detonación de explosivos.
227
Capítulo 10. Valor patrimonial y preservación de las construcciones de piedra
constituye uno de los polos de interés turísticodel partido de Azul y es donde se encuentran dosedificaciones pircadas de características biendistintas. En ambos casos, los recursos arqueo-lógicos podrían ser incorporados a la oferta turís-tica existente (o proyectada, en el caso de la re-serva natural), potenciando así el atractivo y laafluencia de visitantes que ya poseen las dos lo-calidades. Tanto con respecto a los dos casos an-tes comentados, como tratándose de cualquierotra construcción que pase a ser objeto de acti-vidades turísticas, debería demarcarse claramen-te la circulación alrededor y dentro de las estruc-turas por medio de senderos debidamente seña-lizados, de modo tal que el tránsito de visitantesno cause un impacto negativo como ocurriría,por ejemplo, si los visitantes caminasen por en-cima de los muros, poniendo en riesgo la estabi-lidad de los mismos. Es posible articular la visi-ta a varias construcciones por medio de circuitos,que deberían estar debidamente señalizados ycontar con cartelería adecuada, pudiendo partirde o confluir hacia determinados centros de in-terpretación donde se provea la folletería necesa-ria y se muestre la información documental, car-tográfica, planimétrica, así como los trabajos ar-queológicos desarrollados.
Por último, un elemento que no puede dejarde mencionarse es la existencia de dos varieda-des de yarará que habitan tanto en las Sierras delAzul como en la Sierra Alta de Vela, ente otrossectores del cordón serrano de Tandilia. Se tratade la yarará grande (Bothrops alternatus) y la ya-rará ñata (Bothrops ammodytoides), ambas ví-boras altamente irascibles y agresivas, cuyo ve-neno es una hemotoxina potente que, si bien esraramente mortal si se trata inmediatamentedespués de haberse producido la mordedura,puede causar daños locales serios. Estas víborasfueron observadas durante la realización de lostrabajos de campo y los lugareños alertan reite-radamente sobre el peligro que representan paraquienes transitan a pie en las sierras.
Consideraciones finales
Las investigaciones arqueológicas que se vie-nen realizando en la porción central del Sistemade Tandilia han aportado un panorama máscompleto y variado del conjunto de edificacionesde piedra que allí se encuentran. Hasta la fecha,fueron localizadas y relevadas 53 construcciones
cuya distribución se concentra en dos sectores:las Sierras del Azul y la cuenca del arroyo Cha-paleofú/Sierra Alta de Vela. El trabajo efectuadohasta el momento permite contar con una baseamplia de información sobre las característicasarquitectónicas de cada una de las estructuras ysobre los principales rasgos de su emplazamien-to. Una serie de elementos arqueológicos, así co-mo los escasos datos que contienen las fuentesescritas, indican que se trata de un sistema indí-gena posthispánico de utilización y aprovecha-miento del ambiente serrano, optimizando su to-pografía y los recursos naturales, funcionalmen-te diversificado y orientado especialmente hacialas actividades propias de una economía basadaen la captura, cría y comercialización de ganado.Paralelamente, los relevamientos hechos en elterreno han posibilitado tener un diagnóstico pre-liminar del estado actual de conservación de lasconstrucciones de piedra e identificar los princi-pales factores de riesgo que afectan la estabili-dad de sus muros. Esta información constituyeun punto de partida ineludible de cara a la im-plementación de medidas y/o al diseño de políti-cas tendientes a su preservación, así como anteuna eventual explotación turística de las mismas.
Sin duda, las construcciones de piedra delSistema de Tandilia constituyen una parte únicadel patrimonio arqueológico correspondiente alas sociedades indígenas de la región pampeanaen el pasado histórico reciente. Su carácter ex-cepcional en tanto restos arquitectónicos lesotorga un valor especial y prioritario que deberíaestar contemplado en las políticas locales, muni-cipales y provinciales de gestión del patrimoniocultural. En este sentido, es imprescindible con-tar prontamente con una legislación que garanti-ce su adecuada conservación y preservación. Co-mo se comentó oportunamente, las edificacionesde piedra situadas en la porción central de Tan-dilia se hallan en estados de conservación disí-miles, aunque todas están sujetas a diferentesprocesos y agentes, naturales y culturales, con lacapacidad de alterarlas y ocasionar su deterioro,en mayor o menor grado. Esto es particularmen-te grave con respecto a las estructuras más gran-des localizadas en la cuenca del arroyo Chapa-leofú que actualmente se encuentran afectadas adiferentes actividades agropecuarias y que yapresentan daños irreparables, por no mencionartambién la destrucción total de, al menos, unaconstrucción que pudo documentarse gracias alanálisis de fotografías aéreas realizado.
228
Patrimonio, ciencia y comunidad
El crecimiento regional de la actividad turís-tica en el centro bonaerense, la consecuente bús-queda de propuestas y circuitos alternativos a losya establecidos y el gran atractivo visual que pre-sentan las construcciones de piedra por tratarsede restos arquitectónicos -sin par entre las evi-dencias materiales asociadas a las poblacionesindígenas pampeanas- sugieren que, probable-mente, intente incluirse estos sitios arqueológi-cos dentro de la oferta turística local de formamás masiva, en un futuro no muy lejano. El en-canto paisajístico del ambiente serrano es otrovalor agregado, dado que podrían organizarse di-ferentes circuitos que incluyan recorridos de inte-rés natural y la visita a algunas edificaciones pir-
cadas. La clave para lograr un uso sustentable yracional de estos sitios arqueológicos como re-cursos turísticos culturales radica en: 1) contarcon un diagnóstico interdisciplinario del estadode conservación de cada uno de ellos (para locual se cuenta ya con información arqueológicade base), 2) realizar una evaluación equilibraday pormenorizada de las posibilidades y riesgosque representaría su explotación turística y 3) di-señar un plan de manejo adecuado, en caso deponerse en práctica su apertura al público, queprevea los lineamientos tendientes a su preserva-ción y 4) efectuar monitoreos periódicos del im-pacto que sufran los sitios abiertos al público afin de adecuar las medidas de protección.
Bibliografía y lecturas sugeridas
Acevedo Díaz, L. 1975. Los corrales de piedra.Ms., 18 pp.
Araya, J. M. 1994. Ovejas, Ponchos y Corrales.Actas del VII Encuentro de Historia Regional -Historia de los Pueblos al Sur del Salado,pp.219-225. Comisión Municipal de EstudiosHistóricos, Olavarría.
Araya, J. M. y E. A. Ferrer 1988. El comercioindígena. Los caminos al Chapaleofú. Munici-palidad de Tandil-UNICEN, Tandil.
Cardiel, P. J. 1956. [1748] Diario del Viaje yMisión al Río del Sauce por fines de Marzo de1748. Viajeros, obras y documentos para elestudio del hombre americano Tomo I, editadopor M. A. Vignati, pp.113-139. Imprenta Coni,Buenos Aires.
Ceresole, G. 1991. Investigación arqueológicade los corrales de piedra del área serrana delSistema de Tandil, provincia de Buenos Aires.Ms., 30 págs. Informe de avance presentado enla Universidad Nacional de Luján.
Agradecimientos
En primer lugar, agradezco la gentil colaboración de los propietarios y del personal a cargo de los dis-tintos establecimientos agropecuarios en los que fueron realizados los trabajos de campo, así como alpersonal de la Base Naval Azopardo y del Monasterio Nuestra Señora de los Angeles. Seguidamente, alos numerosos colegas y estudiantes de las facultades de Ciencias Sociales-UNICEN, Filosofía y Letras-UBA y Ciencias Naturales y Museo-UNLP que participaron en las distintas etapas de la investigación,en especial a Nora Grosman, Mariela Tancredi, Vanesa Bagaloni, Víctor Silva y Laura Duguine. Un reco-nocimiento aparte merece el Prof. “Toni” Ferrer, quien apoyó desde sus inicios la investigación arqueoló-gica, gestionó desinteresadamente el apoyo local y aportó su valiosa experiencia en el tema. Asimismo,agradezco a la Escuela Media Nº 5 de Vela y a la familia Tancredi de Azul por la hospitalidad brindadadurante los trabajos de campo. Muchos puntos del trabajo fueron discutidos con las personas mencio-nadas, así como con la Lic. S. Fernández Do Río y el Dr. G. Politis, cuyas ricas observaciones y críticasagradezco. También a la Dra. M. L. Endere y al Lic. J. L. Prado por invitarme a realizar este capítulo ypor la paciencia con respecto a su fecha de entrega. Este trabajo forma parte de las investigaciones desa-rrolladas en el Núcleo de Investigación INCUAPA (Facultad de Ciencias Sociales-UNICEN) y contó consubsidios de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la UNICEN, CONICET y ANPCyT.
229
Capítulo 10. Valor patrimonial y preservación de las construcciones de piedra
Coni, E. 1979. Historia de las vaquerías delRío de la Plata. Platero, Buenos Aires.
Falkner, P. T. 1974 [1774]. Descripción de laPatagonia y de las partes contiguas de la Amé-rica del Sur. Hachette, Buenos Aires.
Ferrer, E. A. y V. Pedrotta 2006. Los corralesde piedra. Comercio y asentamientos aboríge-nes en las sierras de Tandil, Azul y Olavarría.Crecer Ediciones, Tandil.
García, P. A. 1969 [1822]. Diario de la expedi-ción de 1822 a los campos del sur de BuenosAires (…). Colección de obras y documentosrelativos a la historia antigua y moderna de laprovincias del Río de la Plata, Tomo IV, editadopor P. De Angelis, pp.401-671. Plus Ultra,Buenos Aires.
Giberti, H. 1961. Historia económica de la ga-nadería argentina. Solar/Hachette, Buenos Aires.
González Bonorino, F., Zardini, R., Figueroa, M.y T. Limousin 1956. Estudio geológico de lassierras de Olavarría y Azul (provincia de BuenosAires, Argentina). LEMIT Serie 2(63):5-23.
Heusser, H. y G. Claraz 1863. La cordillera en-tre el Cabo Corrientes y Tapalqué. Ensayos deun conocimiento geognóstico-físico de la pro-vincia de Buenos Aires, Vol. I. Imprenta del Or-den, Buenos Aires.
Instituto Agrario Argentino (IAA) 1945. Reseñageneral, histórica, geográfica y económica delpartido de Azul. Serie Reseñas, año V nro. 32,Buenos Aires.
Jiménez, J. F. 1998. De malares y armas defuego. Guerras intra-étnicas y transformacionesen la tecnología bélica en Araucanía y las Pam-pas (1818-1830). Relaciones interétnicas enel Sur bonaerense 1810-1830, editado por D.Villar, pp.47-77. Dto. Humanidades, UNSur-IHES, UNICEN, Santa Rosa.
Mac Cann, W. 1985 [1853]. Viaje a caballopor las provincias argentinas. Hyspamérica,Buenos Aires.
Mauco, A. M., Viñas de Tejo, M. M. y E. Gross1977. Caballos, gualichos y corrales. Todo esHistoria 116:47-63.
Mazzanti, D. L. 1993. Control de ganado caba-llar a mediados del siglo XVIII en el territorio in-dio del sector oriental de las serranías de Tandi-lia. Huellas en la Tierra, compilado por R.Mandrini y A. Reguera, pp.75-89. IHES, Tandil.
1997. Archaeology of the Eastern edge of theTandilia Range (Buenos Aires, Argentina).Quaternary of South America and Antarcticpeninsula 10 (1994):211-227.
Morrás, H. J. 1996. Diferenciación de los sedi-mentos superficiales de la región pampeana enbase a los contenidos de fósforo y potasio. Ac-tas de la VI Reunión Argentina de Sedimento-logía, pp.37-42.
Pavón, P. P. 1969 [1772]. Diario del P. PedroPablo Pavón (...). Colección de obras y docu-mentos relativos a la historia antigua y moder-na de la provincias del Río de la Plata, TomoIV, editado por P. De Angelis [1836], pp.145-163. Plus Ultra, Buenos Aires.
Pedrotta, V. 2005. Las sociedades indígenas dela provincia de Buenos Aires entre los siglos XVIy XIX. Tesis doctoral presentada en la Facultadde Ciencias Naturales y Museo de la Universi-dad Nacional de La Plata.
2006. Primeros resultados del estudio de lasconstrucciones de piedra situadas en la porcióncentral de Tandilia. Trabajo presentado en el IIICongreso Nacional de Arqueología Histórica Ar-gentina, Rosario.
En prensa. Corrales, recintos, muros y malales.Arqueología de las construcciones de piedra si-tuadas en la porción central del Sistema deTandilia. INCUAPA 10 años; Perspectivas Con-temporáneas en Arqueología Pampeana, edita-do por G. Politis, INCUAPA Serie Monográfica4, UNICEN, Olavarría.
Pedrotta, V., Tancredi, M. y N. Grosman 2005.Reserva Natural Sierras del Azul: desafíos parala investigación, conservación y puesta en valorde su patrimonio arqueológico. AproximacionesContemporáneas a la Arqueología Pampeana,editado por G. Martínez, M. Gutiérrez, R. Curto-ni, M. Berón y P. Madrid, pp. 479-491. Facul-tad de Cs. Sociales-UNICEN, Olavarría.
Pedrotta, V., Bagaloni, V., Blanco, M., Dugui-
230
Patrimonio, ciencia y comunidad
ne, L., Ferreira, N., García, S., Grosman, N.,Inza, M., Mancini, C., Peretti, R., Saletta, M.J., Sourrouille, M. y M. Tancredi 2006. Méto-dos de detección remotos en la porción centro-oriental del Sistema de Tandilia. Póster presen-tado en el VI Congreso de Arqueología de la Re-gión Pampeana Argentina, Bahía Blanca.
Piscitelli, M. M. y A. J. Sfeir 1998. Fisiografiadetallada como base para el desarrollo de unplanteo conservacionista de manejo de suelosen el partido de Azul (Buenos Aires, RepúblicaArgentina). Ms en archivo, Cátedra de Conser-vación y Manejo de Suelos, Facultad de Agrono-mía-UNICEN, Azul.
Raffo, L. 2003. Reserva Natural Boca de laSierra. Ms en archivo, Administración de Par-ques Nacionales.
Ramos, M. 1995. ¿Corrales o estructuras?Historical Archaeology in Latin America 15:63-69.
1998. Piedra sobre piedra: un registro particu-lar. Primeras Jornadas Regionales de Historiay Arqueología del siglo XIX, pp.124-131, Ta-palqué.
2001. Arqueología de las construcciones líticasde Tandilia. Arqueología uruguaya hacia el findel milenio. Actas del IX Congreso de Arqueolo-gía Uruguaya To II:579-587, Colonia.
Ramos, M. y Néspolo, E. 1997/98. Tandilia: laevidencia arqueológica e histórica. Paleoetnoló-gica 9:49-72.
Rosas, J. M. y F. Senillosa 1969 [1826]. Dia-rio de la comisión nombrada para establecer lanueva línea de frontera al sur de Buenos Aires.Colección de obras y documentos relativos a lahistoria antigua y moderna de la provincias delRío de la Plata, Tomo VIIIa, editado por P. DeAngelis, pp.171-238. Plus Ultra, Buenos Aires.
Sbarra, N. 1973. Historia del alambrado en laArgentina. EUDEBA, Buenos Aires.
Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pescadel Instituto Nacional de Tecnología Agrope-cuaria (SAGyP) ca. 1980. Mapa de Suelos dela provincia de Buenos Aires. Proyecto PNUD,pp. 85-109, La Plata.
1989. Guía de Suelos de la provincia de Bue-nos Aires, Buenos Aires.
Slavsky, L. y G. Ceresole 1988. Los corrales depiedra de Tandil. Antropología 4:43-51.
Teruggi, M. E. y J. O. Kilmurray 1975. Tandi-lia. Relatorios del VI Congreso Geológico Ar-gentino, pp.103-138, Bahía Blanca.
Villar Fabre, J. 1955. Resumen Geológico de laHoja 32p Sierras de Azul, provincia de BuenosAires. Revista de la Asociación Geológica Ar-gentina 10 (2): 75-99.