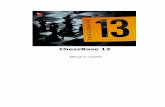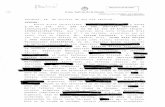Cationic Complexes of the Group 13-15 Elements Supported ...
A.A.P. C/ ESCUCHUELA, 13-15, MONTILLA (CORDOBA). 2007
Transcript of A.A.P. C/ ESCUCHUELA, 13-15, MONTILLA (CORDOBA). 2007
ACTIVIDAD ARQUEOLÓGICA
PREVENTIVA: C/ ESCUCHUELA,
13-15, MONTILLA (CORDOBA).
Raquel López Rodríguez
RESUMEN: El presente artículo
ofrece los resultados de
intervención llevada a cabo en un
solar ubicado en el cerro de Montilla
junto al castillo. Esta zona había
sido poco explorada
arqueológicamente, pero según las
excavaciones realizadas en el
castillo, la ocupación del cerro se
constata desde al menos el Bronce
Final, teniendo gran importancia la
ocupación en el periodo
orientalizante e ibérico, para ser
abandonado hasta época medieval.
Los vestigios exhumados son muy
interesantes y se han conservado
muchas estancias que forman parte
de un tramado urbano de gran
desarrollo.
ABSTRACT: This article presents
the results of the archaeological
activity carried out in the area on top
of Montilla’s hill, near the castle.
This area almost has not been
archaeologically explored, apart
from the excavations in the castle
itself. The investigation shows that
the hill and its slopes where
occupied at least since the Bronze
Age, and the area was specially
important during the Orientalizante
period and the Iberic, later it was
abandoned until the medieval times.
The remains are certainly very
interesting, as there are many
rooms preserved which belong to
the complex urbanity of that
splendid period around the VII b.C.
ANTECEDENTES
Esta Actividad Arqueológica
Preventiva se ha desarrollado en
relación al proyecto de construcción
de una promoción de nuevas
viviendas entre medianeras. Este
proyecto contempla también la
construcción de una planta de
sótano para plazas de garaje.
Cuando nos llaman para
intervenir en el solar, en este ya se
había hecho la demolición de las
viviendas preexistentes y se había
rebajado parte del relleno bajo
estas, durante estas remociones se
les desplomó parte del muro trasero
que linda con el perímetro del
castillo, lo que produjo la
paralización de las obras por parte
de la administración de Cultura ya
que habían comenzado sin el
correspondiente estudio
arqueológico.
Tramitado el proyecto
arqueológico y recibida autorización,
se inicia un control del movimiento
de tierras que pasó a excavación
arqueológica en extensión en
cuanto fueron detectadas las
primeras estructuras, que ocupaban
todo el solar, cuyos datos más
importantes son los que siguen:
Lám. I. Vista de parte del solar en nuestra
primera visita antes de iniciar los trámites
arqueológicos.
Extensión total: 372 m2
Extensión de la excavación: 234
m2 x 3.50 m de profundidad
Distancia de seguridad: 4,50 m a
muro trasero y 2 m aprox. a muro
medianero sur.
Profundidad: Las profundidades han
sido variables según las zonas
debido a las diferentes cotas a las
que aparecen los vestigios
arqueológicos, allá donde se ha
podido profundizar se ha alcanzado
el nivel geológico que aparece entre
los -2 y -2,60 m respecto de la calle
Escuchuela; señalar que la
profundidad de afección en
extensión es de -2,61 m, que es la
cota inferior de la solera de
hormigón (bajo esta profundidad se
desarrollan los zunchos y zapatas).
Punto 0 de la excavación: 387,12
m.s.n.m. localizado en la calle
Escuchuela, extremo norte.
SECUENCIA CRONO-CULTURAL
En total se han documentado
8 fases1 numeradas con números
romanos, iniciándose la primera en
el estrato geológico, substrato sobre
el que asientan los depósitos
cuaternarios y las primeras
evidencias de actividad humana. El
poblamiento del cerro de Montilla se
remonta a un periodo poco definido,
en torno al Calcolítico Final –
Bronce Antiguo (fase II), atestiguado
sólo en la trasera del solar y en
1 Las fases han sido definidas en base a los
siguientes criterios: materiales asociados,
estratigrafía, técnicas edilicias.
algún punto más aunque con menos
garantias, ya que las estructuras
posteriores priman y encubren los
restos subyacentes. Aunque las
evidencias sean escasas, van en la
linea de investigación que se
conoce en otros puntos cercanos,
como Monturque y Laguna de
Zóñar. La fase III la encuadramos
en el Bronce Final, el material
cerámico aquí es abundante y se
han hallado algunas piezas de sílex
del tipo dientes de hoz, las
estructuras son escasas, pero se ha
exhumado un muro y un estrato de
posible origen constructivo asociado
a él. Sigue siendo la trasera del
solar la que mejor muestra esta
fase, ya que el sistema de
aterrazamientos ha decapitado las
posibles estructuras orientalizantes
que habría en esta zona y ha dejado
al descubierto los depósitos con
material donde priman las
cerámicas bruñidas.
En la fase IV, ya podemos hablar de
un asentamiento relativamente
grande según las estimaciones
hechas por Raimundo Ortiz2.
FASE I. GEOLÓGICO3.
El substrato geológico ha
sido designado con el número de
UE 44. Se ha alcanzado este nivel
natural en dos puntos del solar,
ambos en la parte trasera, o zona
occidental, donde se ahondó en los
rellenos a modo de sondeos, que
medían 2 x 1,60 m y 1,80 x 1,40 m.
Esta UE son arenas amarillas con
bloques areniscosos con un alto
porcentaje de carbonato cálcico. En
el estudio geotécnico realizado por
I.G.S. Ingenieria reflejan los
resultados de los tres penetrometros
y la calicata practicada. De esta
información pudimos extraer la
profundidad a la que seguramente 2 6 Ha. aproximadamente.
3 Para ampliar información sobre cada UE
consultar las fichas de unidades estratigráficas
que se aportan en la memoria preliminar.
nos encontraríamos el geológico y
su naturaleza. En la calicata se
alcanzó una profundidad de 3,80 m
desde la cota de suelo de la casa,
detectando rellenos de 3,55 m de
espesor, bajo esos rellenos
antrópicos aparecen las arenas y
los bloques de calcarenita. La roca
madre tiene una forma irregular con
buzamiento hacia el este y el
noreste, apareciendo a una cota
absoluta de 385,17 m.
Dentro de esta fase podemos
incluir también UE 162, que es el
estrato de transición al geológico,
prácticamente estéril a efectos de
material arqueológico (la presencia
de este se explica por
contaminación dentro de un proceso
natural).
FASE II. CALCOLÍTICO FINAL –
BRONCE PLENO.
Los primeros vestigios
arqueológicos encuadrados en esta
fase aparecen principalmente en
forma de suelos de ocupación con
concentración de material cerámico,
huesos animales y evidencias de
fuego, a través de superficies
calcinadas y endurecidas y restos
de carbón. Estos restos aparecen a
una cota superior de 385,55 –
385,12 m para la parte trasera, y
385,18 m para la parte delantera del
solar, siendo los puntos más bajos
los localizados al este y norte.
Estas evidencias parecen
retrotraer la primera ocupación del
cerro de Montilla a unas fechas más
antiguas de lo que se creía en un
principio, aunque tampoco es de
extrañar, ya que hay materiales
descontextualizados en el Museo
Local que representan este periodo.
No nos atrevemos desde aquí a
proponer una fecha más concreta
para este periodo, ya que serían
necesarias la realización de
dataciones absolutas. Los datos son
muy parciales, pero de momento no
podemos hablar de un hábitat
estable por la carencia de
estructuras, sino más bien de una
ocupación estacional o temporal del
territorio. Aunque de existir algún
tipo de asentamiento parece lógico
pensar que esta era una buena
zona, ya que tenia un control visual
del territorio estratégico, y fácil
acceso al agua a través de las
fuentes naturales que
proporcionaba el acuífero del cerro.
Según estas evidencias y la
estratigrafia de Monturque, creemos
que debió existir un patrón de
hábitat disperso, con
aprovechamiento de los recursos
naturales.
FASE III. BRONCE FINAL.
Este periodo está
mayormente representado por
estratos con un alto porcentaje de
materia orgánica y carbones que
aparecen en la parte trasera del
solar y se desarrollan hacia el NE
con un importante buzamiento en
este sentido. Los estratos se
componen de una matriz muy
similar, limo-arenosa con
abundancia de carbones, que
resultó difícil de diferenciar mientras
se picaba, por eso estos estratos se
rebajaron por alzadas artificiales, y
salvo excepciones, fueron
singularizados tras observar los
perfiles. En la mayoría de los casos,
se evidencia el cambio de unidad
estratigráfica gracias a la presencia
de capas de carbones, por otro
lado, las manchas de carbones eran
abundantes, pero no podian ser
singularizadas como UE, ya que en
realidad constituian “manchas” o
“lentejas” dentro de un mismo
estrato. Algunas de aquellas
manchas recibieron un nº de UE
(UE 81), ante la posibilidad de que
hubieran sido evidencias de fuego in
situ, y puesto que la información ya
había sido registrada se optó por
mantenerla en lugar de anularla.
Otras, como UE 23, tenían
importancia estratigráfica, ya que se
localizaba donde muro UE 62
estaba roto.
Lám. II. UE 61vista desde arriba.
Las cotas superiores son muy
variables ya que los estratos
aparecen muy altos en la trasera del
solar 386,95 m y descienden con
una pronunciada pendiente hacia el
NE. (386,28 m en la zona central del
solar).
Las UUEE deposicionales
más importantes de este periodo
son: 13, 23, 46, 51 y 70.
En cuanto a las estructuras tenemos
un muro y un posible suelo asociado
a él, UUEE 62 y 61.
Los resultados para este
periodo están en sintonía con los
hallazgos de la excavación en el
área del castillo, donde apareció un
muro, igualmente se señala que los
sedimentos que lo cubrían
contenían cerámica del Bronce
Final.
Aunque los restos siguen siendo
escasos para este periodo,
sabemos que en dos puntos
relativamente alejados del cerro se
han documentado estructuras
ortogonales y un pavimento,
posiblemente relacionados con
lugares de hábitat. Este hecho y la
gran abundancia de materiales
cerámicos, algunos fragmentos muy
grandes y con aristas pronunciadas,
unido al hecho de la abundancia
también de restos oseos animales y
algunas piezas de sílex, apuntan a
un asentamiento estable o
relativamente estable en lo alto del
cerro. Parece existir cierta
continuidad con el periodo anterior
en cuanto a explotación del medio
circundante y formas de vida,
aunque se observan cambios
tecnológicos especialmente en la
cerámica, cuya producción aumenta
y mejoran sus calidades técnicas y
sus acabados. Estos procesos los
podemos relacionar con un aumento
demográfico y una ampliación de los
lugares de hábitat.
FASE IV. ORIENTALIZANTE.
A partir de este momento el
espacio delimitado por nuestro
solar, será objeto de una intensa
ocupación, que queda ampliamente
demostrada por la aparición de
numerosas estructuras, muros,
pavimentos, revocos, etc. En
principio la mayoría de estas
estancias o espacios han sido
identificados como habitaciones de
carácter doméstico, a excepción de
alguna zona pública, tipo calle, y
una estructura de almacenamiento.
Estas construcciones se apoyan en
los estratos previos del Bronce
Final, existiendo con toda certeza
un trabajo previo de preparación del
terreno que básicamente consistió
en decapitar estratos para crear
terrazas o bancales a distintos
niveles. En nuestro solar se
aprecian tres de estas terrazas; 1/
La occidental, por ser la más alta es
la que más ha sufrido por el proceso
de construcción posterior, apenas
dejando vestigios en el registro
arqueológico, el cual consiste
principalmente en cimentaciones de
algunos muros, la cota absoluta de
uso para esta terraza estaría por
encima de los 387,23 m. 2/ La
central, aquí los restos son
abundantes y se han podido
identificar espacios o estancias
nombradas con letras, la cota de
uso se situa en torno a los 386,30 –
386,07 m. 3/ La oriental, es la más
baja, las estancias tienen una cota
de uso de unos 385,58 m.s.n.m.
Para esta fase hemos
detectado dos subfases, que
pasamos a describir y dentro de
cada subfase seguiremos el orden
de terrazas de manera descendente
para explicar los restos:
SUBFASE IV.1.
El continuo uso del suelo
hace que sea difícil que se
conserven en buen estado las
estructuras más antiguas, sin
embargo para este momento se han
identificado 3 espacios: F-G-H.
Espacio F : Esta estancia se localiza
en la franja central del solar y en su
extremo sur. De ella sólo
conocemos su cierre occidental y
parte del pavimento. Está
compuesto por UE 1 que es un
muro de mampuestos de calcarenita
que se desarrolla en sentido N/S, y
a él se entrega por su lado oriental
un pavimento blanquecino hecho de
Lám. III. Muro UE 1 y pavimento asociado UE
200.
margas y cal, cuya cota es
385,94m, que revoca la pared de
dicho muro en su base.
Desconocemos la extensión de esta
estancia y su función, aunque por
paralelos con el desarrollo posterior
que va a experimentar,
seguramente se trate de una
estancia doméstica.
Espacio H : Esta estancia se
localiza en la franja central y algo
más al norte que la anterior. La cota
de uso es 385,99 m. Los restos son
muy escasos, teniendo tan sólo un
tramo de muro (UE 174) que cierra
por el oeste, con un enlucido y
pavimento rojo (UE 188) que se le
adosa por el este. El muro lleva una
orientación N/S y está hecho de
mampuestos de calcarenita, aunque
el alzado conservado no es tan alto
como el de UE 1, su enlucido sí
recubre el alzado en toda su altura,
teniendo una cota superior de
386,40 m.
Lám. IV. Muro 174 visto desde el NE con
enlucido y pavimento en rojo, UE 188.
Espacio G : Esta estancia se
localiza en la franja central y en el
extremo norte. Es una de las mejor
conservadas para este momento, ya
que prácticamente tenemos su
planta completa, que es circular (UE
87) con un diámetro exterior de 3,20
m y un diámetro interior de 2,40 m,
tiene un muro central (UE 92) que
divide la estancia en dos mitades y
lleva sentido NW – SE. Este muro
está orientado hacia el vano de
entrada a la estructura, que se
localiza mirando hacia el SE. La
cota de uso exacta la
desconocemos pero está por debajo
de 386,07 y por encima de 385,69
m que es la cota inferior de los
muros. Las características
singulares de esta estructura nos
hacen pensar que su funcionalidad
fuese muy diferente a la doméstica,
desgraciadamente la pérdida del
suelo asociado a esta fase hace que
sea más difícil su interpretación y
por eso hemos buscado paralelos
con las excavaciones del castillo
para llegar a una conclusión sobre
su funcionalidad. Otra estructura
igual fue exhumada en el cerro de
Montilla y fue interpretada como
almacén de cereal gracias a los
restos hallados sobre la superficie
interior de la estancia, sin duda,
esta es una de las interpretaciones
más plausibles, ya que otra
posibilidad era que fuese un horno,
pero no existen indicios de
combustión; dentro de esta última
hipótesis existe una estructura de
estas caracteristicas en el
yacimiento de Marmolejo de
Calañas (Jaén), relacionado con la
industria alfarera4.
Lám. V. Estructura circular UE 87 y muro de
partición central UE 92, con acceso orientado
hacia el SE.
SUBFASE IV.2.
Para esta etapa tenemos
varias estancias y la pervivencia de
otras aunque con modificaciones, ya
que en el extremo sur hay
evidencias de la amortización del
4 Vallejo Sanchez, JI. Las cerámicas grises orientalizantes de la Peninsula Iberica, pp 1166. Actas del III Simposio Internacional de Arqueología de Merida: Protohistoria del Mediterraneo Occidental.
suelo UE 200, con el relleno de
derrumbes UE 86.
En la trasera del solar no se han
podido identificar espacios por la
pobreza de los restos. De modo que
pasamos a enumerar las unidades
estratigráficas que componen esta
zona del solar durante este periodo:
UUEE 11, 12, 198 y 199. En todos
los casos los restos han sido
interpretados como cimientos de
muros de una terraza superior cuya
cota de uso estaba por encima de
387,23 m.
En la terraza intermedia o central
tenemos las siguientes estancias: B,
C, D, E, F, G y H.
Espacio F : continua siendo el
mismo que el anterior, delimitado
por el muro UE 1 por el oeste,
dentro de esta estancia habria una
zona septentrional ocupada por el
pavimento rojo UE 111 (386,60 –
386,30 m), este pavimento se
construye adosándose a una
estructura hecha de una argamasa
de matriz margosa, que en las
esquinas se refuerza con adobes
(UUEE 166 y 181), por el este
tenemos evidencias de la existencia
de un banco corrido hecho con
adobes y enlucido en su cara oeste
en rojo (UE 180), la cota inferior de
este enlucido 386,27 m, donde hace
una pequeña rebaba como para
iniciar la horizontalidad para adoptar
la forma de pavimento, coincide con
UE 29, que es un pavimento rojo
debajo del muro 2, esta unidad es
muy pobre en evidencias, ya que
tan sólo se observaba bajo un muro
de piedras, y desconocemos su
comportamiento en extensión. Por
tanto, los límites de esta estancia no
están bien definidos; hacia el sur
continuaría bajo el perfil de la
excavación, hacia el sureste
continuaría bajo la zona de acceso,
y hacia el noreste y norte, sabemos
que el pavimento 111 se extiende
bajo UUEE 39-40, por el desmonte
parcial que pudimos practicar, y que
adosa a muro UE 15, sin embargo,
según los perfiles de la calicata no
está tan claro que este suelo llegase
hasta el muro UE 4. En todo caso,
podemos aventurar, a falta de otros
datos, que el cierre este lo
compondría UE 15 y el norte UE 4.
Lám. VI. Vista aérea general de la estancia F.
Espacio B : Estancia situada en la
franja central y al norte. Tiene planta
rectangular y unas dimensiones de
3,30 x 2 m. Su eje mayor tiene
sentido E-W, se han detectado dos
accesos, uno por el norte que
comunica con estancia C, y otro por
el este, que comunica con estancia
D, de 90 y 75 cm respectivamente.
Los cierres norte, sur y este están
constituidos por muros de
mampuestos calcareníticos, UUEE
4, 96 y 78, con unos alzados que
alcanzan los 70 cm, enlucidos hacia
el interior en rojo, el suelo está
hecho con una capa arcillosa
también en rojo que tiene cierta
inclinación hacia el este (UE 108), el
cierre occidental lo constituye un
banco de adobes recubierto de un
enlucido rojo (UE 77) que
posiblemente adosaba a otro muro
que servía de cierre por el oeste y
del que no tenemos evidencias, a la
vez que adosa a UUEE 4 y 78.
Dentro de esta estancia se ha
localizado un hogar en el flanco
norte, UE 133, con evidencias de
fuego en la base y en la pared
contra la que se realizó. En la
esquina SW, se añade un pequeño
poyete construido con adobes y
revestido en rojo, UE 132. La cota
de uso se localiza entre 386,33 y
385,86 m.
Lám. VII. Estancias B y D vistas desde el SE.
Espacio D : Estancia situada en la
franja central y al norte. Tiene planta
cuadrangular y unas dimensiones
de 1,50 x 2 m, aunque su extremo
oriental no se ha documentado. Su
eje mayor pudo tener sentido E-W,
se ha detectado un único acceso
desde la estancia B. Los cierres lo
conforman muros de similares
caracteristicas a la estancia
contigua revestidos en rojo y con un
pavimento rojo que es continuación
de UE 108 en la estancia vecina,
que cubre el umbral del vano, y que
ha sido numerado como UE 109 en
este espacio. En la esquina NW se
localizan dos piedras alargadas
sobre el suelo paralelas entre sí y a
una distancia de unos 25 cm, UE
148, su localización en la esquina
de la habitación y su disposición
entre sí nos hace pensar que fueran
elementos sustentantes para algun
tipo de tinaja o recipiente de
almacenamiento. El muro de cierre
sur, se refuerza en algun momento
desde el interior, colocando piedras
de gran tamaño en posición vertical
contra el muro UE 145, a este
añadido le hemos dado la UE 146.
No está muy claro que pudo causar
el refuerzo de este muro, lo que sí
hemos podido ver es que estas
piedras estaban amortizando el
enlucido rojo que cubria esta pared.
La cota de uso es 385,79 m.
Espacio C y G : Estancia situada en
la franja central y al norte. Tiene
planta cuadrangular y unas
dimensiones mínimas de 4 x 3,32
m, aunque sólo conocemos dos de
sus cierres, que es el sur y oriental.
Este espacio tiene dos vanos de
acceso, uno en muro UE 78 y otro
en muro UE 173. Lo característico
de este espacio es que engloba el
que en la fase anterior hemos
denominado G, estructura de planta
circular que pervive con una ligera
modificación; la mitad oeste del
muro central UE 92 se destruye y el
espacio se pavimenta con un suelo
de tierra batida, UE 88, que tiene
una cota de uso de 386,07 m. El
vano en muro 173 se hace coincidir
perfectamente con el de la
estructura circular. Parece que este
espacio mantiene su funcionalidad,
y tal vez la eliminación parcial del
muro central se deba a una
necesidad de ampliar el espacio
interior de almacenaje, por otro
lado, no sabemos si en un primer
momento esta estructura tuvo un
carácter público y era compartida
por la comunidad, pero ahora
parece pertenecer a una unidad
doméstica, ya que hay acceso
desde estancia B y E. El pavimento
de la estancia C no ha sido
localizado aunque pudo ser de tierra
batida y similar a UE 88.
Lám. VIII. Espacio G, con pavimento UE 88 y
muros UUEE 87 y 92.
Espacio E : Se trata de un espacio
poco definido que se localiza al este
de muro 173. Es la propia existencia
de esta alineación N/S la que nos
delimita otro espacio al este, que
además tiene un vano que
comunica C con E y con la
estructura de almacenaje G. Por
tanto, el cierre occidental lo
compone el muro 173, mientras que
el cierre sur lo compone el muro
144, muro compartido con estancia
D. Aparte de estos dos tramos de
muro no hay más evidencias, ya
que su desarrollo por el este se ve
cortado por las construcciones
posteriores, en este caso, UE 6, que
es un gran muro N/S que anula
muros 145, 144 y 173. Podemos
destacar la inclinación del muro 173
hacia el este, seguramente
producida por el efecto de ladera y
por la construcción del muro 6.
La cota de uso debió de ser similar
a la de estancia D, aunque no
tenemos evidencias de pavimento
para este espacio.
Espacio H : Este espacio es el que
más cambia respecto a la fase
anterior. Aunque no teníamos
muchos datos para la primera
subfase, las técnicas edilicias
parecían apuntar a un espacio
privado y de carácter doméstico.
Ahora estamos claramente en un
espacio público, seguramente una
calle con escalinata para salvar el
desnivel entre la terraza inferior y la
intermedia. Las UUEE que
componen este espacio son 168 y
192, aunque realmente UE 192 es
igual a 168, según el analisis
posterior que hemos hecho de estas
unidades. UE 168 ha sido
interpretado como una escalera de
la que se han observado tres
escalones, está compuesta por
alineaciones de piedras calcarenitas
medianas y grandes paralelas a
muro UE 15, que se disponen en
tres alturas, siendo el escalón
inferior el localizado más al este.
Las piedras traban con tierra y la
estructura se acaba con un
revestimiento en rojo, del que
también hemos podido documentar
varias capas de preparado y
enlucido. Por el oeste adosa a muro
UE 15, mientras que por el norte
traba con muro UE 145. Este cierre
septentrional pudo formar un recodo
en la dirección de la calle, que sería
N/S o bien cegarla por completo
convirtiéndose en un callejón sin
salida, actualmente no disponemos
de más datos para inclinarnos por
alguna de las dos opciones. Las
cotas para los escalones, serían
aproximadamente las siguientes:
escalón inferior, 386,14 m,
intermedio 386,23 m, superior
386,38 m. Las huellas son
irregulares, siendo más ancha la
intermedia, de unos 45-50 cm,
mientras que las otras dos rondan
los 30 cm; las contrahuellas son
más regulares entre 10-15 cm. Si
tenemos en cuenta las estructuras
que se desarrollan en la terraza
inferior, en la que el muro más
cercano por el este es UE 125, la
distancia entre este y muro UE 15
es de 3 m, medida que tiene su
paralelo en el yacimiento de El Oral,
enmarcado entre los siglos VI y V
a.C., en el Hierro Antiguo
Valenciano. Queremos destacar
aquí el hallazgo de un cráneo,
encajado entre el muro 15 y el
primer escalón de 168, que parece
pertenecer a un cachorro de perro,
la cota a la que se hallaba es
386,38 m. Este espacio sirve de
enlace entre esta terraza y la
siguiente.
En la terraza inferior hemos
identificado dos espacios: M y N.
Espacio M : Localizado en la franja
oriental del solar y hacia el centro.
Es de planta rectangular y mide
3,40 m de largo y un ancho mínimo
de 1,50m. Está delimitada por el
oeste por el muro UE 125 que está
compuesto por un zócalo de piedras
calcarenitas en sentido N/S y un
alzado de adobes5, de donde
5 Este ha sido el único punto de la excavación donde se ha comprobado in situ la tecnica
hemos podido extraer un módulo
50-49 x 33-32 x 9-8 cm. Este
módulo es igual en anchura y
espesor al tipo 4.2. que describe
Vaquerizo para el yacimiento del
Cerro de la Cruz, sin embargo el
largo en aquel caso es de 36 cm, un
módulo mas pequeño, tal vez
estemos ante una evolución de los
adobes, aunque para tener más
datos de cara a crear tablas
tipológicas y cronológicas, al igual
que se está intentando hacer con
los ladrillos de época histórica con
estudios de mensiocronología,
deberían hacerse más estudios con
los adobes. Los adobes se disponen
a tizón y se distinguen al menos 3 o
4 hiladas, en las que se alternan los
adobes de matriz rojiza con los de
matriz amarillenta. Apenas existen
las llagas, pero los tendeles son
uniformes, trabando con barro de
unos 2 cm de espesor. Este muro
constructiva de zócalos de piedra y alzados de adobe.
forma escuadra con UE 126, que
tiene las mismas caracteristicas
edilicias y que cierra por el sur la
estancia, ambos muros están
enlucidos con un finísimo
enjalbegado o encalado en blanco
de unos 2-3 mm sobre un
enfoscado de tierra y cal de 2 cm de
espesor hacia el interior, y UE 126
tambien lo está además en su cara
sur, por lo que puede existir otra
habitación más meridional.
Podemos destacar que existe un
banco corrido adosado al muro
oeste (UE 149), tambien construido
de adobes y revestido por un
enlucido rojo, tiene una altura de
0,37 m. Finalmente, el pavimento de
esta estancia es muy similar al de
otras, ya que se trata de un suelo de
tierra rojiza apelmazado en finas
capas. La cota de uso está en torno
a 385,60 m. Aquí tambien se ha
identificado un poyete, inserto a
posteriori en la esquina SW de la
estancia, hecho con adobes y
revestido con un enlucido rojo. Por
el norte la estancia cierra con muro
UE 177.
Espacio N : Al norte de la estancia
anterior, es rectangular con unas
dimensiones mínimas de 3,80 x
0,80 m. Delimitada por los muros
176y 178 al oeste, 177 al sur y con
un pavimento rojo (UE 179) cuya
cota de uso oscila entre los 385,70 y
385,51 m. Existian pequeñas
evidencias de fuego sobre este
suelo, asi como una piedra
interpretada como una mano de
moler. Mientras que los muros 176 y
177 trababan, estos se encastraban
al muro de alzado de adobes UE
125, y por el oeste recibía el
adosamiento por encastre del muro
178.
En la terraza inferior las
evidencias son más pobres aunque
hemos podido comprobar que el
grado de conservación es bueno y
que estas estructuras continuarían
bajo la calle Escuchuela y ladera
abajo. Aunque no tenemos mucha
información sobre su posible uso,
parecen estar en la línea del resto
de estancias y tener una
funcionalidad residencial.
Otra conclusión a la que
hemos llegado es que las distintas
estancias no pertenecen a una
única unidad doméstica, aunque no
es claro cuantas hay en el solar, al
menos cada terraza contiene
unidades domésticas distintas. La
terraza intermedia, que es la más
abundante en estructuras podría
tener al menos dos unidades
domésticas, de los muros 4 y 145
hacia el norte sería una, englobando
estancias B, C, D, E y G, y de esos
muros hacia el sur habría otra
constituida principalmente por
estancia F.
Entre fines del s. VIII a.C. y el
s. VII a.C. se producen grandes
cambios desde un punto de vista
demográfico, de patrones de
asentamiento, aparición de nuevas
tecnologías y tipologías cerámicas,
etc. Para la mayoría de los
asentamientos este periodo
comienza en el s. VII a.C. y
conducirá al desarrollo de lo ibérico
en torno a los s. VI-V a.C.
Las influencias externas que
provienen del Próximo Oriente, los
nuevos asentamientos de los
colonos que se instalan en la
Peninsula Ibérica y las nuevas rutas
comerciales, van a potenciar la
economía, produciéndose un
aumento demográfico, tanto por el
componente foráneo como por la
mejora de las condiciones de vida
de la población indígena. El
desarrollo del urbanismo será uno
de los grandes exponentes de este
periodo, la población se aglutina en
ciudades, ya que son asentamientos
que responden a una organización,
más o menos grandes; las unidades
domésticas responden a unos
patrones y módulos, tanto las
técnicas constructivas como los
materiales se repiten en diversos
puntos de la geografía y
especialmente en el Valle del
Guadalquivir, y se perpetuarán
prácticamente hasta época romana,
en la que de nuevo se producen
unos cambios muy importantes en
la organización de la sociedad y la
forma de vida.
FASE V. IBÉRICO ANTIGUO.
Este periodo se muestra
como una continuación del periodo
anterior. El espacio sigue estando
intensamente ocupado y sigue
patrones de asentamiento similares
a los que hemos visto en la etapa
anterior. Cabe resaltar el hecho de
que existe un hiatus entre un
momento constructivo y otro, en el
que gran parte de las estructuras
quedan sepultadas bajo sus
derrumbes; en la mayoría de los
casos hemos podido constatar
cómo existió una colmatación lenta
sobre el pavimento de las estancias
generando un estrato de escasa
potencia con pocas inclusiones y
homogeneo, seguida del colapso de
los alzados de adobe que generó
estratos de potencia media donde
los adobes se hallaban completos y
en algunos casos derrumbes de
piedras, seguidamente ese
derrumbe continua pero el material
constructivo aparece más
disgregado. Un buen ejemplo de
este proceso lo constituye la
colmatación de la estancia D, en la
que se distinguieron los siguientes
estratos: sobre el pavimento 109,
estrato 118, después UE 105
estrato de adobes y finalmente UE
73 derrumbe de adobes
disgregados. Es sobre este relleno
sobre el que se construyen las
nuevas estructuras como muro UE
6.
Los principales estratos
pertenecientes a este derrumbe son
UUEE 73 y 80, siendo 80 el alzado
de adobes de la estructura circular y
73 los alzados de adobe de las
estancias B, C, D y E.
No es seguro que este
proceso de derribo fuera
intencionado, parece más bien que
hubo un periodo de desuso y
abandono, ya que las estancias
estaban “limpias”, y después se
decidió aprovechar el terreno,
allanar sobre los escombros de las
viviendas previas y construir
elevando la cota de uso. Esta
subida de cota y construcción sobre
los derrumbes de adobe ha sido
constatada en las excavaciones del
castillo y en otros yacimientos como
El Carambolo6.
La subida de cota que se
produce en este momento iguala las
terrazas inferior e intermedia, de
forma que en el solar se van
igualando los aterrazamientos hasta
que en época actual vemos como el
solar ocupa una terraza única entre
la del castillo y las viviendas al otro
lado de la calle Escuchuela.
Para esta fase vamos a
seguir los mismos criterios
descriptivos adoptados para la fase
anterior. En cuanto a la terraza
superior, carecemos de evidencias
debiendo existir restos que habrían
estado a una cota superior o
parecida a la de los suelos de la
6 Fernandez Flores y Rodríguez Azogue. Nuevas excavaciones en el Carambolo Alto, Camas (Sevilla), pp. 843-862. Actas del III Simposio Internacional de Arqueología de Merida: Protohistoria del Mediterraneo Occidental. 2005.
casa actual, que han sido
arrasados.
En principio la mayoría de
estas estancias o espacios han sido
identificados como habitaciones de
carácter doméstico. En la franja
central del solar, los restos son
abundantes, pero al estar a una
cota más alta han sido bastante
arrasados por los movimientos de
tierra actuales, aquí destaca la
estancia A tanto por su estado de
conservación como por la calidad de
sus estructuras que han aportado
importante información sobre las
técnicas constructivas, la cota de
uso se situa en torno a los 386,52 –
386,66 m. La franja oriental, ahora
igualada en cota con la anterior, se
compone de varias estancias que
tienen una cota de uso de unos
386,50 – 386,38 m.s.n.m.
FRANJA CENTRAL
Espacio A : Se trata de una estancia
cuadrangular situada en la zona
centro del solar. Tiene unas
dimensiones de 3 x 3,50 m siendo
su eje mayor el N/S. Está delimitada
al norte por muro 4, al oeste por
muro UE 79, al sur por muro UE 3, y
al este por muro UE 15. Dentro de
la estancia se han identificado
distintas estructuras de interés y dos
momentos constructivos. En la fase
antigua la habitación estaría
cubierta por el pavimento UE 40, se
trata de un pavimento que ha
recibido múltiples capas para su
saneado y reparación, con una
pequeña capa preparatoria y
acabado con una finísima capa de
tierra roja de arcillas y arena. En la
esquina NE se localiza un hogar de
planta con tendencia circular UE
114. Adosado al muro oeste de la
estancia hay un banco corrido
hecho con adobes, UE 35, y en la
zona central tenemos varios
elementos que debieron ser parte
del sistema de sustentación de la
techumbre; son dos agujeros para
poste UUEE 97 y 99, y varias
piedras hincadas UE 117. En el
extremo sur, tenemos una escalera
compuesta por tres peldaños
hechos de adobes y piedras
calcarenitas a base, recubierto de
varias capas de enlucido rojo. Esta
estructura se adosa a muro UE 3 y
se apoya sobre el suelo de la fase
anterior UE 111. Los escalones
llevan un sentido ascendente hacia
el sur, permitiendo pasar de la
estancia A a la F, que en esta fase
ha elevado su nivel de suelo
considerablemente. La cota del
escalón inferior es 386,66 m, el
segundo escalón está a 386,76 m y
el tercero y ultimo que da paso a la
otra estancia debía tener una cota
de 386,90 m. Las huellas miden
unos 30 cm mientras que las
contrahuellas oscilan entre los 10 y
15 cm.
Existe otro momento de uso
de la estancia, en el que se
identifican algunos añadidos, pero
en el que se mantiene la
configuración y la mayoria de sus
elementos. Ahora aparecen UE 116,
pequeño murete de mampuestos de
calcarenita que delimita por el sur el
hogar localizado en la esquina de la
estancia. Por supuesto, el suelo se
vuelve a repavimentar con el mismo
material elevando ligeramente la
cota de suelo UE 42; este
revestimiento tiene su continuidad
en los alzados, y no sólo recubre la
escalera UE 158, sino tambien el
arranque de las paredes
adosándose a UUEE 35, 4 y 5.
Podemos destacar que los suelos
tienen una inclinación hacia el
centro de la estancia. Por el
extremo norte aparece una
estructura rectangular compuesta
de tierra que adosa al muro de
adobes UE 35 y al muro UE 4 y que
ha sido interpretado como un poyete
de trabajo donde se depositarían los
utensilios de cocina.
En cuanto a la techumbre,
como hemos dicho antes, lo que
tenemos son evidencias indirectas
de su existencia, y debieron estar
hechas de madera, paja o cañizo
trabadas con barro. En este caso
UE 97 es un agujero de poste con
21 cm de diámetro y 41 cm de
profundidad, su forma redondeada y
acabada en punta nos muestra la
forma que debía tener el poste que
se utilizó para sujetar la techumbre.
Lám. IX. Agujero de poste en la estancia central.
Además esta interfacie tenía varias
piedras hincadas y colocadas en su
lado SE como reforzando este
elemento para que no cediese hacia
ese lado. Este agujero de poste no
se halla en el centro de la estancia
sino que se localiza ligeramente
hacia el norte de la misma aunque
centrado. Hacia el sur, a una
distancia de 90 cm tenemos otro
agujero de poste de 15 cm de
diámetro y 20 cm de profundidad
(UE 99), la escasa potencia de esta
cavidad parece deberse a la
existencia de una piedra en la base
que sobrepasa los límites de la
negativa. Las dimensiones de esta
interfacie y su forma apuntan a que
este agujero estuviera destinado
más bien a una estaca que a un
poste, o al menos a un poste de
diferentes caracteristicas a UE 97.
Es posible que no sean del todo
coetaneos y primero se hiciese uno
y después se reforzase con un
segundo, aunque su disposición
casi simétrica dentro de la
habitación hace pensar lo contrario.
Finalmente, hacia el este de UE 99
se localiza una piedra plana y de
grandes dimensiones en la que se
atisba una impronta circular, por lo
que tambien pudo ser el apoyo de
un poste; una piedra similar ha sido
identificada en la estancia contigua
con este fin.
Por la disposición de estos
elementos parece poco probable
que estemos ante techumbres de
una sola vertiente en la dirección de
la ladera, como se ha documentado
en el yacimiento del Cerro de la
Cruz, en Almedinilla, sin embargo
tenemos pocos datos como para
asegurar que se trata de techos a
dos aguas.
Por último, nos quedaría
hablar del cierre occidental (UE 79).
Se trata de varios tramos de un
mismo muro, que se halla bastante
deteriorado y arrasado, y del que
conservamos 4 tramos que van
prácticamente desde el extremo
norte hasta el sur del solar,
acabando junto a UE 1, y del que
sólo queda una hilada de piedras.
Lo que más sorprende es el tamaño
de los mampuestos, siendo algunos
enormes, 76 x 64 cm, la fosa UE 36
ha arrasado este muro en su zona
central, y por eso ha sido
interpretada como una zanja de
saqueo. Su interpretación ha sido
difícil, pero al final varios datos
apuntaban a que este muro era
posterior a la fase orientalizante, no
sólo tiene características muy
diferentes pudiendo asimilarlo más
a muro UE 3 por su factura y
dimensión de las piedras, sino que
además estratigráficamente parecía
presentar una zanja de cimentación
a la altura de las estancias F y B,
que no se identificaba en la estancia
A y que atribuíamos a la presencia
de la zanja de expolio UE 36.
Efectivamente, y a pesar de lo
fragmentario de los datos, parece
que este muro era un gran muro de
contención con respecto a la terraza
superior, la práctica debió
mostrarles que los empujes de
ladera eran muy fuertes y que los
muros de las terrazas debian ser
más sólidos, eso explica las
enormes dimensiones de las
piedras que constituyen la
cimentación. Si hacia el oeste
funciona como cimentación, hacia el
este funciona como alzado y por
eso se le adosa el muro de adobes
UE 35.
Espacio F : Esta estancia está en
mal estado de conservación y
tenemos pocos vestigios porque se
halla a una cota más alta. Está
relacionada con estancia A teniendo
acceso a ella a través de la escalera
158 en la que debía existir un vano.
Se trata de una estancia rectangular
cuyas dimensiones aproximadas
son 6,20 m de largo x 3,50 m de
ancho, teniendo su eje mayor
sentido N/S. El cierre norte lo
constituye UE 3, el occidental UE 79
y posiblemente tambien UE 1, y el
oriental UE 2. Es posible que la
estancia no fuera tan grande y
existiese alguna partición de la que
no nos quedan evidencias, o esta
haya coincidido con el testigo. El
pavimento para esta estancia
creemos que debió ser UE 55 que
se localiza en el perfil, y en un
pequeño fragmentos localizado en
la zona sur, su cota es 386,81 m.
Por otro lado, en la zona norte de
esta estancia existe una piedra
plana y de grandes dimensiones
que ha sido interpretada como un
pie derecho o elemento de apoyo
para un poste que sujetaría la
techumbre, este elemento ha sido
designado con la UE 112 y su cota
superior es 386,71 m.
Espacio H : En la fase anterior esta
zona funcionaba como calle. En
estos momentos esa función se
perpetua con algunas
modificaciones; la eliminación del
desnivel entre lo que era antes la
terraza intermedia y la inferior, hace
que desaparezca la escalera, y se
mantenga la cota superior de la
misma como la cota de uso de la
nueva calle. Durante los últimos
dias de excavación apareció una
capa de gravas adosando a muro
UE 15 en su extremo norte. Esto
que parecia el pavimento de una
calle, tenia unas dimensiones muy
pequeñas (45 x 20 cm) y fue
descrito en la ficha de UE 168. Su
cota superior es 386,43 m. El
análisis de la evolución de cada
fase nos hace recapacitar sobre el
hallazgo de aquellas gravas que
seguramente nos estaban indicando
la nueva pavimentación de esta
calle. Curiosamente, dos
fragmentos de posibles suelos
hechos de gravas y fragmentos de
hueso, cerámica, etc. fueron
identificados al oeste de muro 79, y
uno adosado a su extremo norte; se
trata de UE 72 y 82, siendo 72 el
que estaba adosado a 79 y cuya
cota superior es 386,52. Es extraño
que no hayan quedado más
evidencias de este suelo que por
tipologia podriamos asociar a una
calle, sin embargo este tenia cierto
buzamiento hacia el NE, esto nos
hace pensar en que fuera una calle
en rampa que fuese salvando el
desnivel con la trasera; en cualquier
caso no deja de ser una hipótesis
en base a los pocos datos de que
disponemos y a la asociación con
otros paralelos en yacimientos como
el cerro de la Cruz.
La calle del espacio H se
habría reducido en anchura siendo
ahora de 1,70 m aproximadamente
en lugar de 3 m. Por último
comentar la presencia de una
estructura a caballo entre el espacio
de la calle y la estancia F, se trata
de UE 191, que es un pilar de planta
cuadrangular y hecho de
mampuestos de calcarenita que se
localiza equidistante de muros
UUEE 15 y 6 (a 75 cm aprox.). La
localización de este pilar nos lleva a
pensar que el acceso desde la calle
a la estancia F se hiciera en ese
punto, y que el pilar fuese la
sujeción de algún tipo de porche o
avanzadilla de la zona de acceso a
la vivienda.
FRANJA ORIENTAL
Está dividida en las
siguientes estancias: I, J, K, L.
Existen dos muros maestros en
sentido N/S y muros de cierre
transversales en sentido E/W. El
muro principal y con mayor
presencia en todo el solar, que sirve
de muro de cierre occidental, es UE
6. Es un muro de mampuestos y
sillarejo, que por el norte adosa a
UE 8.
Espacio I : Estancia más
septentrional. Mide 2,70 m de largo
mínimo y 2,30 m de ancho. Lo
delimitan los muros 19 al norte, 6 al
oeste, y 127 al este, no habiendose
localizado el muro de cierre sur que
quedaría en la zona de acceso al
solar y que no ha sido excavada. El
pavimento asociado a esta estancia
es UE 128 y está a una cota de
386,50 m.s.n.m.
Espacio J: Estancia rectangular en
la zona central de esta franja, sus
dimensiones son 4,60 m de largo y
el ancho es probablemente el
mismo que el de la estancia anterior
(2,30 m), ya que muro 127 parecía
prolongarse hacia el norte como UE
6, pero ha sido cortado por la fosa
UE 119. Aquí los restos de
pavimento también son muy
escasos, destacando la aparición de
una media caña hecha con cal y
recubierta en rojo, del que apenas
quedaban muestras en la esquina
NE. Esta media caña no adosa a
alguno de los muros a modo de
moldura sino que delimita un cuarto
de circulo exento y cuya función
desconocemos. Los muros que
delimitan esta estancia son UE 157
al norte, UE 6 al oeste, UE 19 al sur
y el muro de cierre este no lo
tenemos pero podría ser la
prolongación de UE 127 como ya
hemos comentado. La cota de uso
es 386,38 m. Dentro de esta
estancia se construye con
posterioridad a este suelo un banco
corrido hecho de mampuestos que
se adosa a UE 6, tal vez su única
funcionalidad no fuese la del banco
sino también la de reforzar este
muro.
Espacio K : Estancia situada al
norte de la estancia anterior. Tiene
unas dimensiones más reducidas
aunque seguimos sin conocer con
certeza su cierre oriental. Delimitada
por muros UUEE 156, 157 y 6; mide
1,70 m x 2,30 m. No se ha
identificado pavimento alguno para
este espacio, aunque sí una
alineación de piedras adosando a
muro 6 que recuerdan al banco de
la estancia contigua pero que se
corta antes de llegar al muro 156.
En la esquina SW de la estancia, en
el estrato 122, se localizó un
recipiente cerámico completo
decorado con pintura a bandas en
negro y rojo sobre amarillo, y con
dos asas geminadas.
Espacio L : Estancia cuadrangular y
de pequeñas dimensiones
delimitada por muros UE 8 al norte,
UE 6 al oeste, y UE 156 al sur. Mide
1 m x 1,20 m, y sus muros E/W
están cortados por la zanja del muro
UE 7. No se ha localizado el
pavimento por lo que podemos
pensar que estaría algo más alto
que la cota actual de suelo, o que
ha sido arrasado en momentos
posteriores como el de la
construcción de muro 7.
Todas las estancias de esta
franja tambien han sido
interpretadas como zonas
residenciales ya que no tenemos
más evidencia que el tamaño de las
habitaciones y apenas algunos
restos de suelo.
FASE VI. TARDO-IBÉRICO
En esta fase se incluyen un
par de unidades estratigráficas que
no pertenecen a fases posteriores.
Se trata de los restos de un muro,
UE 18, que se superpone a UE 6 y
que no está relacionado con
ninguna otra estructura. Debemos
recalcar aquí, que las cotas
superiores que barajamos a partir
de ahora son muy homogeneas, ya
que nos encontramos a ras de la
calle Escuchuela, y todos los
elementos se hallan arrasados a
este nivel.
La otra UE importante es una gran
fosa de la que se ha extraido gran
cantidad de material, UE 119.
FASE VII. MEDIEVAL
Al menos a partir del siglo II
a.C. y hasta el siglo XIII existe un
vacio en evidencias arqueológicas
que puede deberse a dos motivos;
por un lado, el arrasamiento de las
estructuras que se han desarrollado
a la cota de la calle Escuchuela o
ligeramente por encima, por otro, a
una ausencia de ocupación y
despoblado del cerro. Seguramente
ambos factores son causa de este
vacío ocupacional, aunque con toda
seguridad en algunos momentos
históricos el cerro debió carecer de
interés para las nuevas poblaciones,
como asi debió de ser en época
romana, en el que las evidencias de
hallazgos se situan en zonas más
bajas de la actual población de
Montilla, no descartando que
perdiese su carácter urbano y
adquiriese una tipo de poblamiento
rural.
Nada sabemos del periodo visigodo
y en cuanto a la presencia islámica
esta es muy escasa.
El potencial arqueológico para
época medieval se pensó que sería
más abundante y especialmente
desde que Montilla cae en manos
de los cristianos por la cercanía del
solar al castillo, sin embargo, las
evidencias arqueológicas para este
periodo son muy escasas. Por un
lado, tenemos una fosa – basurero
de planta circular y cercana a la
calle Escuchuela, UE 94, colmatada
con abundante material cerámico
del tipo escudillas, tinajas y otros
recipientes vidriados que podemos
adscribir al s. XIV –XV. Por otro
lado, tenemos un muro en sentido
N/S en la esquina NE del solar, UE
7, cuya tipologia edilicia nos hace
pensar que puede enmarcarse en
esta época. Se trata de un muro de
5,15 m de largo y 1 m de ancho,
que gira 90 grados hacia el este en
su extremo sur. Está realizado con
piedras más o menos redondeadas
de pequeño tamaño, que traban con
tierra. Se han conservado varias
hiladas hasta una potencia de 85
cm. Su zanja de cimentación ha
cortado por el oeste los muros
UUEE 8 y 156, de modo que el
tramo conservado es cimentación y
no alzado. En su cara oeste
podemos observar el aparejo de
este muro, que tiene una hilada de
piedras planas a modo de
encintado, por encima tiene dos
hiladas de piedras dispuestas en
espiga, y otro encintado, mientras
que por encima y por debajo de los
encintados, las piedras son de
mayor tamaño y están careadas.
Lám. X. Vista de la cara oeste de muro UE 7,
cortando estructuras precedentes.
Tanto las fosas UUEE 119 y 94,
como la construcción de este muro,
debieron desestabilizar las
estructuras de la fase anterior, que
perdieron los elementos de apoyo y
por el empuje de ladera se vieron
desplazadas hacia el este. Este
fenómeno post-deposicional es
evidente en el muro UE 6, bastante
bien conservado en su tramo
meridional, pero totalmente vencido
en su tramo septentrional.
FASE VIII. MODERNA –
CONTEMPORANEA
Esta etapa tiene como
principales evidencias a nivel
subyacente una serie de fosas, la
mayoría localizadas en la zona
norte del solar. En realidad casi
todos los elementos son claramente
contemporáneos. El caserío del
barrio de la Escuchuela es un
caserío antiguo aunque algo
remodelado en los ultimos años, asi
el solar medianero al norte del
nuestro es de obra nueva y el
medianero al sur, ha experimentado
reformas aunque estructuralmente
parece mantener los muros
antiguos. Según información local,
estas casas antiguas pueden tener
unos 150 años de antigüedad. En
nuestro caso, el edificio nº 13 había
sido modificado recientemente y
sólo en algunos sitios donde todavía
se observaban los arranques de los
muros, pudimos verificar la factura
antigua de las viviendas; estas
estaban hechas con muros de
sillares de calcarenita que apenas
tenian cimentación.
Estructuras: UUEE 34 y 9
Interfacies: UUEE 17, 21, 16.
Finalmente, existen varias
fosas en los perfiles de la
excavación que son UUEE 25, 20,
53 y 10, todas se desarrollan bajo
los suelos actuales de la casa, las
tres primeras tienen poca potencia y
están rellenas de escombros, la
última tiene gran potencia y está
colmatada con abundante materia
orgánica por lo que debió ser una
fosa séptica.
CONCLUSIONES
Como resultado de la
Intervención Arqueológica
Preventiva desarrollada en el solar
sito en la calle Escuchuela nº 13 -
15, se han recuperado y
documentado una serie de restos
materiales y constructivos cuya
cronología abarca desde el primer
milenio antes de Cristo hasta el
siglo XX.
Los resultados apuntan a una
intensa ocupación del cerro del
Castillo desde la Prehistoria hasta
prácticamente el cambio de era.
Después los restos son muy
escasos con evidencias dispersas
para época medieval.
El periodo protohistórico ha
sido el más abundante en restos y
ha proporcionado amplia
información que unida a los
hallazgos ya conocidos del castillo,
nos permite hablar de un yacimiento
de importancia y amplitud en el
cerro, con un grado de conservación
bastante bueno, que debe tenerse
en cuenta en el futuro desarrollo
urbanístico y patrimonial de Montilla.
Sin duda, esta ha sido la primera
actuación derivada de la aplicación
de la Ley de Patrimonio y el
Reglamento de Actividades
Arqueológicas, y no debe ser la
última, ya que el potencial
arqueológico de la zona es muy
alto.
Las dos fases principales han
sido el periodo Orientalizante y el
Iberico, para estos periodos se han
documentado una serie de unidades
domésticas, donde se advierte parte
de la organización de la trama
urbana, con el tamaño de las
estancias, su distribución, posibles
zonas públicas o calles, etc. El buen
estado de algunas estructuras ha
permitido documentar técnicas
constructivas, materiales
empleados, tipos de muros,
pavimentos, revestimientos, etc. E
incluso la distribución interna y
posible funcionalidad de las
estancias.
Es obvio que se trata de un
núcleo urbano que se distribuye en
torno al cerro, en un sistema de
terrazas. El estudio de otros
yacimientos de la comarca e incluso
de toda la cuenca de Guadalquivir,
permite encontrar muchos paralelos,
por ejemplo en el cerro del
Carambolo, el ámbito B, es definido
por sus excavadores como un
nuevo espacio separado del otro
(complejo A) por un gran muro de 2
m de ancho. Las estancias están
hechas con muros cimiento-zocalo
de 50-60 cm, la altura del zocalo es
20-30 cm, los alzados son de adobe
y hay bancos de tapial, enlucidos en
rojo. Este otro complejo se
interpreta como unidades
domesticas de habitación, frente al
santuario del complejo A7.
7 Fernandez Flores y Rodríguez Azogue. Nuevas excavaciones en el Carambolo Alto, Camas (Sevilla), pp. 843-862. Actas del III Simposio Internacional de Arqueología de Merida: Protohistoria del Mediterraneo Occidental. 2005.