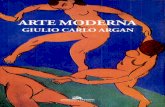5. Arte griego. Heládico
Transcript of 5. Arte griego. Heládico
El arte griego. Heládico. Dra. Alicia Montemayor García. Facultad de filosofía y letras UNAM
52
Heládico
Heládico Anterior
Introducción
Se suele dividir la Edad de Bronce en Grecia continental, al igual que en Creta y en las
Cícladas, en tres grandes periodos, los cuales, a su vez, se subdividen en tres fases
designadas con números romanos (I, II, III). Así pues, la primera fase del primer
periodo de la Edad de los Metales en Grecia se llama Heládico Temprano I (3000-2500
ane) y convencionalmente se hace coincidir su inicio con la llegada a Grecia de
inmigrantes provenientes de Asia Menor a través de las Cícladas, los cuales se
establecieron entre los pobladores neolíticos, de los que se distinguen por el empleo del
cobre. De ahí que a esta primera fase del Heládico se aplique el nombre de Edad del
Cobre, cuyo final coincide con la invasión de los pueblos de habla griega, quizá
provenientes también de Asia Menor, hacia el 2200 ane, es decir, al final de la siguiente
fase.
El Heládico Anterior II (2500-2200 ane) está mucho mejor documentado que la
fase anterior y está caracterizado por un considerable avance de la cultura material, ya
que fue entonces cuando se construyeron los primeros palacios, como en Lerna y
Tirinto, de cuya lujosa joyería y mobiliario quedan escasísimos restos; fue también en
esta fase cuando se entablaron relaciones comerciales no sólo con las Cícladas —
Jalandriani en la isla de Siros— sino también con Asia Menor, por ejemplo con Troya
II. Su final está marcado, como apuntamos arriba, por una nueva invasión (alrededor del
2200 ane), la de los primeros pueblos de habla griega, los conocidos posteriormente
como minianos —por el mítico rey Minias de Beocia. Los signos más claros de la
invasión se aprecian en la Argólide y el istmo de Corinto, debido en parte a la
abundancia de excavaciones en sitios de esas zonas, donde las poblaciones parecen
haber sido arrasadas y quemadas, mientras que en Grecia central (Beocia, Tesalia y
Ática) el final de esta fase se dio aparentemente de modo pacífico.
El arte griego. Heládico. Dra. Alicia Montemayor García. Facultad de filosofía y letras UNAM
53
La tercera y última fase, el Heládico Anterior III (2200-2000 ane), tiene
características comunes por toda Grecia continental, salvo que los invasores de lengua
griega, reconocibles por su típica cerámica llamada “miniana”, se establecieron en el sur
entre los descendientes de los antiguos habitantes, en tanto que en el centro no hubo por
el momento cambios de población. En el aspecto material se aprecia un
empobrecimiento generalizado y, al final, una serie de destrucciones e incendios que
afectaron esta vez a la región central, mientras que en el sur la transición se dio
pacíficamente, quizá porque los invasores fueran también de lengua griega.
Arquitectura
Del Heládico Anterior I no se tienen más que restos tan escasos e inciertos que
difícilmente se puede hacer de ellos una descripción clara y provechosa. Podemos decir,
en general, que el descubrimiento y trabajo de los metales debió significar una
revolución cultural tan grande en este periodo como lo fue el descubrimiento de la
agricultura en el Neolítico. Sin embargo, los avances se fueron reflejando lentamente y
no se volvieron notorios sino hasta la segunda fase, cuando encontramos por primera
vez arquitectura de grandes dimensiones en Lerna y Tirinto: los llamados palacios. Se
trata, en efecto, de construcciones sólidas levantadas con ladrillos sin cocer sobre
cimientos de piedra, delimitando habitaciones resistentes y cuadradas, dispuestas
conforme a un cierto plan urbano, ya que dan hacia patios o calles.
En el centro del montículo de Lerna, que fue aplanado artificialmente, hay un gran
edificio de planta rectangular de 12 por 25 metros con profundos cimientos de piedra
(1.20 m), dividido en dos habitaciones principales en la planta baja, rodeado por pasillos
y con al menos una planta alta. Algunos muros estaban aplanados por dentro y los
marcos de las puertas eran de madera, así como gran parte del piso superior y el techo,
que estaba hecho en parte de lajas de esquisto —como en las Cícladas— y provisto de
gabletes y recubierto de tejas de terracota y piedra. Alrededor del edificio de Lerna —
conocido como la “Casa de las Tejas”—, junto a la costa, se conservan restos de
fortificaciones claramente defensivas, quizá contra ataques de piratas. Si se acepta la
hipótesis de que se trata de un palacio, como sugieren la muralla y la mayor calidad de
la construcción misma —comparada con la de las casas comunes, por ejemplo—, dicho
El arte griego. Heládico. Dra. Alicia Montemayor García. Facultad de filosofía y letras UNAM
54
edificio apuntaría hacia la manifestación arquitectónica de un poder central, es decir,
una especie de megarón real cuyo precedente directo se podría buscar en el edificio
neolítico de Dimini.
Por otra parte, debajo del palacio micénico de Tirinto se localizó un enorme
edificio circular también techado con tejas y probablemente contemporáneo del de
Lerna, pero todavía más grande, ya que aquella construcción rectangular podría caber
cómodamente dentro de sus cimientos. El emplazamiento del palacio micénico
justamente encima sugeriría que se trata de un palacio, pero también se ha pensado que
pudo ser un almacén o un granero monumental. Hay que tomar en cuenta que en este
periodo los restos encontrados, en vista de la ausencia de otros paralelos o de
confirmaciones documentales, muchas veces no nos permiten formular más que
hipótesis plausibles.
Por otra parte, los asentamientos de población muestran una tendencia hacia la
planeación urbana, ya que se percibe un verdadero trazado de calles y plazas, cosa que
sólo habíamos encontrado en Creta o las Cícladas (Ceos). Las casas se construyen sobre
bases de piedra con ladrillos de adobe y los muros, que forman esquinas en ángulo
recto, están reforzados con un marco de piedra, mientras que los techos son todavía de
ramas o de barro. Como los ladrillos de las paredes se disponen sesgados en dos filas,
semejando a una espina dorsal de arenque, técnica que además de encontrarse en Lerna
la vemos también en Troya I, Eleusis y Agios Kosmas, se puede inferir que sus
antecedentes están en el Oriente y el Egipto dinástico.
Tumbas
En Grecia continental se han hallado menos tumbas de este periodo que en Asia Menor,
Creta y las demás islas del Egeo, situación que limita bastante nuestro conocimiento
antropológico (rasgos físicos, estado de salud, etcétera) de las poblaciones del Heládico
Anterior. Esta limitación contrasta con la abundancia de enterramientos del III milenio
que se han hallado en el Cercano Oriente, Egipto, Troya —la llamada “tumba de
Príamo” excavada por Schliemann—, las Cícladas y Creta, de modo que no es difícil
que se experimente un cierto desaliento ante la escasez de tumbas en la parte continental
de Grecia. La única excepción a esto la constituyen la isla de Léucade, en la costa del
Mar Jonio (o Adriático) con tumbas individuales del Heládico Anterior III o ya del
Medio, y Corinto, con tumbas que parecen criptas familiares o fosas comunes (hasta 20
El arte griego. Heládico. Dra. Alicia Montemayor García. Facultad de filosofía y letras UNAM
55
esqueletos), y las inhumaciones “económicas” dentro de grietas o hendiduras. También
encontramos ocasionalmente en Grecia continental entierros dentro de píthoi o grandes
vasijas, con el cuerpo acomodado en cuclillas, al estilo de muchas tumbas de Asia
Menor, además de las sepulturas construidas con lajas de piedra, como en las Cícladas,
de donde luego se sacaban los esqueletos para depositarlos en osarios.
Otra importante forma de sepultura que se encuentra en amplias regiones del
Egeo, son las llamadas tumbas thólos (plural thóloi) —utilizadas después por los
micénicos, en los siglos XV y XVI ane—, que son unos domos construidos de piedra en
forma de colmena, con una entrada baja y, cerca de ésta, unas cámaras rectangulares
pequeñas utilizadas como criptas y para recibir ofrendas y el culto a los muertos; éstos
últimos se sucedían en el sitio, para ser transferidos después a osarios. La isla de
Mojlos, por su parte, entonces una península de Creta, contiene pequeñas casas
rectangulares o tumbas con entrada por un corredor y una cámara a la que se llegaba tras
dar un giro de 90º, que son copias de las casas utilizadas en vida. En otras regiones de
Creta se encuentran osarios rectangulares con cámaras interiores a las que se tenía
acceso desde la parte de arriba. Finalmente, en Agios Kosmas, en las Cícladas, hay
versiones en menor escala de las tumbas thólos.
Así pues, tenemos que los thóloi son reproducciones arquitectónicas, ya de
carácter monumental, de las cuevas utilizadas originalmente como tumbas, y de hecho
muchos se construyen todavía cerca de la pared de un acantilado. Aunque son
específicamente característicos del Egeo, tienen paralelos en Siria, España e Inglaterra,
donde los dólmenes y, en general, las tumbas de roca cortada, son en el fondo
reproducciones de sitios de entierro naturales y guardan una relación con los cultos
celebrados en ellos.
Cerámica
Mucho más valiosa que la arquitectura para clasificar estilos regionales y para marcar
fases dentro del Heládico Anterior es la cerámica, si bien nos interesa encontrar también
un común denominador o espíritu de la época en las producciones de las diferentes
escuelas o estilos. Por ello, es importante notar que, con una sola excepción (la de las
vasijas minianas), la cerámica del Heládico Anterior es totalmente hecha a mano. Esta
El arte griego. Heládico. Dra. Alicia Montemayor García. Facultad de filosofía y letras UNAM
56
situación corresponde a la cerámica del III milenio encontrada en el estrato Troya II,
que no fue fabricada con torno —pese a que esta técnica ya se conocía en la fase final—
y tiene asas parecidas a las de objetos de metal de la misma época, como también se
asemejan a vasos de metal los dépa (singular dépas) troyanos de los estratos Troya II-III
—de esta misma fase troyana se tienen igualmente jarras de pico, dominantes en el
Egeo.
El Heládico Anterior I (3000-2500 ane) está caracterizado por vasijas rojas y
cafés, lijadas y pulidas, de formas redondeadas simples, sobre todo tazones, pequeños
tarros y jarras; la calidad de estas vasijas es claramente superior a las neolíticas, ya que
se percibe una ligereza y vigor en su estilo que contrasta con la pesadez y torpeza
anteriores. La cerámica del Heládico Anterior II (2500-2200 ane) experimenta
considerables cambios, ya que ahora recibe un acabado vidriado brillante y de aspecto
jaspeado (rojo-café-negro), más conocido por su nombre alemán de Urfirnis o “barniz
primitivo”. Dicha técnica, que después pasó a las Cícladas y Creta, alcanzó su máxima
perfección en Grecia continental. Al principio carecía totalmente de ornamentos —
quedando de color blanco o tonos claros— y, desde un punto de vista técnico, es de
gran calidad: sus delgadas paredes modeladas sin torno eran horneadas hasta casi
convertirse en porcelana. Las formas típicas son las jarras de pico y las llamadas
“salseras” (convertidas luego en askoí), que es un tipo de vasija muy común pero cuya
función nos es todavía desconocida, así como bandejas y jarras con asas, vasijas todas
ellas propias de alfareros que no tienen torno y que son de uso cotidiano en las mesas.
Es interesante mencionar que en algunas vasijas se distinguen marcas incisas que
pudieron ser hechas por el alfarero o por el usuario de la vasija, las cuales, aunque
tienen algún parecido con algunos signos del Lineal A cretense, están todavía lejos de
ser un sistema de escritura, que no llegará sino tras las invasiones del II milenio y el
contacto con Creta.
La cerámica Urfirnis marca el inicio del barnizado con barbotina, que pervivirá
hasta tiempos romanos, este material no es propiamente un esmalte, como en la
cerámica minoica y cicládica antes discutida, sino es la misma arcilla de la que está
hecho el vaso, a la que se agrega agua para obtener un líquido espeso —que también se
usa para pegar partes del vaso, como las asas—, que se decanta y se cuela con cedazos.
También se le pueden agregar pigmentos para dar color al vaso. Si bien es una técnica
simple, hay que recalcar que será fundamental para el desarrollo de la cerámica griega,
El arte griego. Heládico. Dra. Alicia Montemayor García. Facultad de filosofía y letras UNAM
57
que la utilizará profusamente para la decoración de sus vasos y en la que encontraremos
un refinamiento nunca antes visto.
La fase final del Heládico Anterior, la III (2200-2000 ane), presenta dos tipos de
cerámica diferentes, el primero de los cuales se llama de “pintura mate” y se deriva
probablemente del Urfirnis de la fase anterior. Se trata de una especie de ánforas de
cuerpo recto, tazas y jarras de panza redonda, decoradas con diseños de trazos blancos
finos sobre un fondo vidriado oscuro (sobre todo en Grecia central) o del mismo barniz
oscuro aplicado sobre el vaso virgen (predominantemente en el Peloponeso).
El segundo tipo de cerámica son las vasijas llamadas “minianas” que, como ya
señalamos antes, son las únicas que en el Heládico Anterior fueron fabricadas con torno
de alfarero y que suelen atribuirse a los primeros invasores de lengua griega en el
continente. Dicha cerámica miniana se encuentra ya en algunos sitios del Peloponeso, a
la manera de islotes, antes del 2000 ane, pero su uso se generaliza solamente en el
Heládico Medio.
Consagrado por el uso, el adjetivo “miniano”, que se deriva del nombre de un
legendario rey de Beocia, Minias, y fue acuñado por Schliemann para identificar este
tipo de cerámica que se localizó por primera vez en Orcómenos, en Beocia, no fue una
designación muy afortunada, pues sus orígenes parecen encontrarse en el noroeste de
Asia Menor, concretamente en el área de Troya, donde hace su aparición en la misma
época, lo que lleva a la sorpresiva conclusión de que, dado que se considera a los
minianos como los primeros hablantes de griego en asentarse en el Peloponeso, también
los troyanos debieron ser de algún modo griegos. Como quiera que sea, estos minianos
sólo se revelaron técnicamente superiores en la cerámica, ya que todos los demás
elementos de la cultura material los tomaron de los antiguos pobladores —es incluso
problemático atribuirles algún tipo de arquitectura específico—, quienes durante siglos
siguieron siendo mucho más numerosos.
La factura de la cerámica miniana, hecha de arcilla refinada y bien cocida, es
excelente, si bien el repertorio de formas es limitado, ya que consiste sobre todo de
copas grandes con tallo delgado y anillado, cántaros —vasijas anchas de dos asas— y
una especie de tazones con pie (o fruteros), todo ellos de color gris uniforme, sin
decoración incisa o pintada. La superficie es lisa y algo resbalosa al tacto, mientras que
las formas de los vasos parecen ser imitadas de objetos metálicos, pero debidas en
buena medida al empleo del torno de alfarero rápido. Esta cerámica miniana gris
original (color que se obtenía por una sola etapa de cocción en un horno poco ventilado)
El arte griego. Heládico. Dra. Alicia Montemayor García. Facultad de filosofía y letras UNAM
58
perduró en el Peloponeso desde alrededor del 2200 ane—2000 ane en Grecia central—
hasta el 1550. Sin embargo, hacia el 1700 ane evolucionó una variante paralela, la
llamada cerámica “Miniana amarilla” —manufacturada con la misma técnica que la gris
pero horneada con más oxígeno— que acabó por remplazar a la anterior y se mantuvo
vigente hasta el 1400 ane, cuando prevaleció la cerámica micénica decorada. Las formas
son en parte nuevas, en parte evolución de las antiguas: copas grandes, tazas de una sola
asa y tarros de vientre redondo.
Paralelamente a la cerámica miniana se fabricaron a lo largo del Heládico Medio
vasijas hechas a mano, seguramente obra de alfareros autóctonos, adornadas con
diseños lineales en negro de manganeso derivados de modelos cicládicos, como en los
grandes jarrones (o píthoi) o en las formas imitadas de las de la cerámica miniana (como
los cántaros).
El arte griego. Heládico. Dra. Alicia Montemayor García. Facultad de filosofía y letras UNAM
59
Heládico Medio
Introducción
Se llama periodo Heládico Medio a la primera mitad del II milenio en la Grecia
continental, entre aproximadamente el 2000 y el 1550 ane, sin ulteriores subdivisiones,
y su inicio coincide en Grecia central con la llegada de la segunda oleada de invasores
hablantes de griego, que causaron ahí grandes destrucciones e incendios. El inicio de
este periodo en el Peloponeso no es más que una continuación del Heládico Anterior III,
ya que, como se dijo antes, los primeros colonizadores de lengua griega, los minianos,
se habían asentado ahí hacia el 2200 ane, tras saquear e incendiar los principales centros
de población, sobre todo en la Argólida y el istmo de Corinto. Así pues, los primeros
tiempos del Heládico Medio están caracterizados por un retorno a la barbarie, aunque la
prosperidad volvió paulatinamente y, hacia el 1600 ane, se renovaron los contactos con
Creta y el Cercano Oriente. La transición del Heládico Medio al Heládico Posterior o
Micénico se realiza de manera pacífica, si bien su rasgo principal, sobre todo en
Micenas, es la adopción de muchas formas minoicas.
En este punto conviene señalar de la manera más clara posible cuál es la
diferencia entre los términos “Heládico” y “Micénico”. El adjetivo “heládico” se aplica
básicamente a las manifestaciones culturales de la Grecia continental que no muestran
evidencias de una influencia minoica, ya sean anteriores o posteriores a las invasiones y
migraciones de los primeros hablantes de griego o “minianos”. Se designa como
“micénico”, en cambio, a la fusión de elementos heládicos y minoicos que dio origen a
un único estilo nuevo, generado primeramente en Grecia continental, sobre todo en
Micenas, pero que se extendió rápidamente al resto de los centros importantes en el
continente y, desde mediados del siglo XV ane, se hizo sentir también en Creta y las
Cícladas.
Como explicamos ya a propósito de la última fase del Heládico Anterior, no se
dispone de suficiente evidencia arqueológica para caracterizar adecuadamente la
arquitectura de este periodo, aunque se tiene en general la impresión de una disposición
más caótica de las casas en los asentamientos, que no parecen seguir un plan definido, y
El arte griego. Heládico. Dra. Alicia Montemayor García. Facultad de filosofía y letras UNAM
60
de una ausencia de arquitectura monumental (no hay megarones, por ejemplo). La
mayoría de los estudiosos suponen que las construcciones fueron hechas con materiales
perecederos como la madera, asumiendo que este pueblo, ya indoeuropeo, habría
conservado una serie de rasgos nómadas, cuya gran movilidad los hace concentrar sus
fortunas en objetos pequeños como las joyas. Por el contrario, los estilos de cerámica
del Heládico Medio están bien documentados y son continuación de los del Heládico
Anterior—miniano y de pintura mate—, ya tratados en el apartado anterior.
Existe, sin embargo, una manifestación arquitectónica típica del Heládico Medio
que vale la pena exponer en detalle, dado que tuvo una notable fortuna en el periodo
siguiente: se trata de las llamadas tumbas de fosa vertical. Lo que se puede decir de las
tumbas de fosa vertical es que debieron pertenecer a guerreros de gran movilidad que
estaban siempre en busca de acrecentar el poder de su tribu y que quizá se distinguieran
ya por títulos “nobiliarios”, como es tradicional entre los príncipes orientales de la
época. Si efectivamente estos señores tuvieron sus raíces en el Cercano Oriente, podría
establecerse un paralelo con los hicsos de Asia Menor que se enfrentaron con Egipto,
aunque no puede asumirse una relación directa con este último reino en el Heládico
Medio. Así pues, los príncipes que ocuparon las tumbas de fosa vertical en Micenas
tenían un modo de vida que recuerda el oriental, pero el oro de sus tumbas y la manera
de trabajarlo son mayoritariamente locales, y de hecho los portadores de esta cultura
fueron los que pusieron los cimientos de la civilización micénica.
Con todo, no podemos decir que las tumbas de fosa vertical caracterizan a todo el
Heládico Medio, ya que este tipo de construcciones sólo son típicas de la Argólida y no
de todo el Peloponeso.
Arquitectura
En tanto que no se ha encontrado evidencia arqueológica de las casas comunes de este
periodo en la zona de Micenas —quizá debido en parte a que la vida de estos micénicos
primitivos era todavía nómada y que todos sus bienes eran portátiles (armas, joyas,
etc.)—, se han hallado en lugares apartados y poco visibles numerosas tumbas del
Heládico Medio, bien provistas de esta riqueza transportable, y que son características
de estos pueblos no sedentarios. Poco a poco, no obstante, la población de lengua griega
se va afianzando cada vez más a la tierra y comienzan a hacerse entierros en lugares
El arte griego. Heládico. Dra. Alicia Montemayor García. Facultad de filosofía y letras UNAM
61
determinados, de manera que las sepulturas del Círculo A de tumbas de Micenas
parecen haberse iniciado en un momento ya avanzado del Heládico Medio, si bien
fueron continuadas durante el siglo XVI ane, en los albores del Heládico Posterior, ya
con influencia minoica, y finalizadas en el siglo XV ane, en plena época micénica.
Se trata concretamente de las llamadas tumbas de “fosa vertical”, las cuales son
características de la Argólida, si bien contienen cerámica similar a la de las tumbas de
cámara, tal vez originarias de Mesenia, ya que nos encontramos en un periodo de
transición. No sabemos cómo surgió este tipo de sepultura que, a diferencia de las
tumbas minianas, es mucho más profunda, con techo de madera y sirve para albergar
varios cuerpos con sus respectivas ofrendas, además de estar señalada en la superficie
por una estela de piedra tallada. Los cuerpos sepultados estaban normalmente cubiertos
de objetos de oro, como armaduras y máscaras funerarias, además de acompañados de
ricas ofrendas de otros metales, como armas, e incluso cerámica importada de Creta o
las Cícladas. Si fueron los invasores más recientes los que introdujeron esta costumbre,
sus vínculos más claros parecen ser con Anatolia y, al norte, con los Balcanes, ya que en
Bulgaria estas tumbas se continúan todavía sin interrupción mil años después de las del
Heládico Medio.
De los dos círculos de tumbas hallados en Micenas, el A se encuentra dentro de la
ciudadela y es más reciente, en tanto que el B está fuera de la muralla y es de mayor
extensión y más antiguo. Contenía entierros en ataúdes o directamente en la tierra,
además de tumbas de fosa vertical, todas del Heládico Medio. Catorce de las
veinticuatro sepulturas del Círculo B —de las que sólo se conservan 5 estelas (una
rota)— son verdaderas tumbas de foso vertical y albergaron en conjunto 24 cuerpos.
En el círculo A, por su lado, se conservaron 6 tumbas profundas de fosa vertical
que albergaban 19 cuerpos (9 hombres, 8 mujeres y 2 niños, de 2 a 5 en cada tumba) y
era el centro de un gran cementerio prehistórico que se extendía hacia abajo sobre las
laderas de la colina. Está rodeado por un doble anillo de murallas hechas de lajas de
piedra caliza, coronadas por más lajas apoyadas en soportes de madera.
La arquitectura de las tumbas de foso no es revolucionaria, excepto por la
profundidad excavada y el techo de madera: fueron excavadas en el suelo de roca como
pozos rectangulares de hasta 4 metros de profundidad, cuyas paredes verticales se
recubrían con pequeñas piedras o ladrillos, en tanto que en el fondo se extendía una
capa de guijarros. El cuerpo se hacía bajar sobre pieles con unas cuerdas y, una vez
abajo, se le cubría, como ya dijimos, con piezas de oro y otras ricas ofrendas (armas,
El arte griego. Heládico. Dra. Alicia Montemayor García. Facultad de filosofía y letras UNAM
62
vasos de cerámica y metal, jarras de aceite, trozos de carne y ostras). Luego se techaba
el entierro con vigas de madera atravesadas de pared a pared y cubiertas con ramas
adheridas con barro, tras de lo cual se llenaba el hoyo con tierra casi hasta el borde y se
arrojaban a la tumba huesos y copas rotas utilizadas en un banquete ceremonial,
amontonando enseguida más tierra sobre la tumba y colocando una estela encima. Para
sepultar un nuevo cuerpo en la misma fosa, alguien tenía que bajar para hacerle espacio
y reacomodar los objetos, repitiendo luego el ritual funerario.
Para tener una idea de la riqueza de los entierros mencionaremos el contenido de
la tumba IV del Círculo A excavada por Schliemann. Contenía 3 cuerpos de hombre y 2
de mujer, acompañados por 395 objetos: 3 máscaras, 2 coronas y 8 diademas todas de
oro, 27 espadas, 16 pomos de marfil, piezas de oro, alabastro y madera, 5 dagas, 16
cuchillos, 5 navajas “de rasurar”, 5 vasos de oro, 11 de plata, 22 de bronce, 3 de
alabastro, 2 de faenza y 8 de barro, 2 rhytá de oro y 3 de plata, 2 huevos de avestruz, 2
anillos de oro y 2 de pata grabados; del atuendo de los difuntos se obtuvieron 683 discos
de oro grabados y adornos repujados (edificios de culto, cabezas de toro, hachas dobles,
estrellas, pulpos, lirios). Así pues, se trata de un ajuar magnífico, integrado por objetos
manufacturados con excelente gusto y técnicas novedosas en materiales
“internacionales”: huevos de avestruz de Nubia, lapislázuli de Mesopotamia, alabastro y
faenza de Creta, marfil de Siria, plata de Anatolia, ámbar de Prusia.
Escultura
Las estelas de piedra caliza tallada que fueron colocadas sobre las tumbas de Micenas
son las únicas muestras que nos han llegado de escultura monumental del Heládico
Medio. En el Círculo B se encontraron 2 estelas esculpidas y 3 sin esculpir, mientras
que en el círculo B son 11 grabadas y 4 o 6 lisas. De estas 22 estelas sólo 6 se conservan
en buen estado y miden entre 1.05 m a 1.86 m de longitud, siendo mucho más largas
que anchas y lisas por la parte posterior, mientras que por el frente fueron simplemente
grabadas, sin realizar en ellas un relieve auténtico, por lo que la piedra caliza de que
están hechas se erosionó fácilmente con la exposición a los elementos. La diferencia
entre un grabado y un relieve radica básicamente en la profundidad de la talla. Además,
cabe señalar que el relieve se caracteriza por reproducir ciertas características de la
escultura de bulto, también llamada exenta. Por ello, no solamente debemos considerar
El arte griego. Heládico. Dra. Alicia Montemayor García. Facultad de filosofía y letras UNAM
63
la perspectiva de la pieza misma, sino también referirnos a la escultura contemporánea
de bulto. Por otro lado, los relieves pueden ser altos o bajos, según la medida en que la
figura tallada sobresalga del muro: un bajorrelieve no sobresaldrá del formato en ningún
caso, mientras que el altorrelieve tendrá partes que se proyectan hacia fuera del muro en
mayor o menor medida, e incluso hay casos de grupos escultóricos que tan sólo quedan
mínimamente conectados con el muro.
Así pues, los motivos grabados en las estelas son carreras de carros, escenas de
cacería y de guerra y combates entre animales, todo ello aderezado con espirales
ornamentales. No se trata de episodios ligados en sucesión, sino de escenas aisladas que
fueron representadas en su momento más importante o significativo, sin una descripción
adecuada de los elementos de la composición, lo que ha llevado a catalogar a estas
piezas como primitivas o esquemáticas. No se aprecia, por ejemplo, el modo de
enganche del carro ni el número de caballos que lo tiran, incluso la descripción misma
del caballo es problemática, además de que no se percibe un aprovechamiento racional
del espacio disponible, de modo que las figuras fueron representadas en mayor o menor
tamaño no con el fin de resaltarlas o disimularlas, sino simple y sencillamente para
hacerlas caber en el formato, mientras que las espirales sirven usualmente de relleno.
Sin embargo, se da en ellas una cierta anticipación de contenidos del periodo micénico
que apreciamos en joyas y armas, agrupando en una composición escenas de batalla en
carros, caballos y violentas luchas de animales que luego son cazados, en tanto que la
mayoría de los animales representados siguen el esquema de “galope veloz – galope
tendido” en el que los animales son representados con las cuatro patas en el aire.
Se tiende a distribuir el contenido de las representaciones en bandas horizontales y
verticales, formando tableros, pero como las formas representadas no alcanzan a ser un
relieve, toman un carácter lineal, ya que no buscan reproducir el volumen, de manera
parecida a lo que sucede en la cerámica. Así pues, la coincidencia de las técnicas y las
modalidades ornamentales de las estelas con las de las vasijas de pintura mate, pueden
inducir a afirmar que dichos monumentos tuvieran mayor conexión con formas propias
de la metalurgia, en lugar de ser derivadas de motivos propiamente escultóricos.
Metalurgia
Introducción
El arte griego. Heládico. Dra. Alicia Montemayor García. Facultad de filosofía y letras UNAM
64
El trabajo de los metales en el Heládico Medio, como ya se observó en el apartado sobre
arquitectura funeraria, está sobre todo representado por los hallazgos de las tumbas, en
especial las de los Círculos A y B de Micenas, las cuales han arrojado miles de objetos
de metal, desde armas y joyas hasta vasos e incluso máscaras funerarias de oro. La
fecha de los objetos recuperados de las tumbas ha sido estimada de forma variable, pero
parece ser que pertenecen mayoritariamente al periodo de transición entre el Heládico
Medio y el Posterior —es decir, de mediados del siglo XVI ane—, y usualmente se los
considera ya como manifestaciones características del arte micénico. En el presente
trabajo, no obstante, optaremos por exponer en este apartado las principales
manifestaciones de la metalurgia encontrada tanto en las tumbas de Micenas como en
las de otros sitios del Peloponeso, dado que dicha técnica continúa sin duda tradiciones
del Heládico Medio, cuyos orígenes se remontan a través de Creta hasta el trabajo de los
metales en el Cercano Oriente.
Decíamos antes, en efecto, que a raíz de las invasiones de pueblos guerreros
ocurridas en los últimos siglos del III milenio y en los primeros años del II milenio ane,
se puede asumir que estos recién llegados llevaron en parte una forma de vida hasta
cierto punto nómada, determinada quizá por la búsqueda de afianzar y extender su
dominio sobre un cierto territorio. En estas condiciones, la forma más práctica de
almacenar riqueza es bajo un formato portátil: armas, joyas, vasos de metal, etc. Por
ellos, resulta comprensible que en el Heládico Medio, periodo del que prácticamente no
hay testimonios arquitectónicos, se cultivaran preferentemente la cerámica y la
metalurgia.
Así pues, las tumbas del siglo XVI ane nos proveen abundantemente de
testimonios de la actividad artística de este periodo y nos permiten apreciar la habilidad
alcanzada en el trabajo de los metales, para lo cual contaron seguramente ya con la
experiencia minoica que sin duda hizo importantes contribuciones en este aspecto. Por
otra parte, por lo que respecta concretamente a la técnica de la incrustación de diferentes
materiales en una hoja de metal— que admiramos en las dagas y cuchillos encontrados
en muchas de las tumbas de Micenas, se debe tomar en cuenta que apareció hacia el
2300 ane en Asia Menor y de ahí se extendió a Siria, donde se la encuentra alrededor
del 1800 ane, junto con el empleo del ‘nielo’. De ahí pudo pasar a Creta por vía del
comercio que existía con Siria y luego, gracias al intenso contacto entre la isla y el
continente, los artífices cretenses pudieron introducirlo al resto de Grecia.
El arte griego. Heládico. Dra. Alicia Montemayor García. Facultad de filosofía y letras UNAM
65
Máscaras
Otro de los objetos más representativos de las tumbas de Micenas son las máscaras de
oro encontradas sobre los rostros de algunos de los cuerpos encontrados en las tumbas
de foso de Micenas. La más famosa de ellas es la hallada por Schliemann en la tumba V
del Círculo A e identificada inmediata y equivocadamente como Agamenón, el caudillo
aqueo asesinado por su propia esposa a su regreso a Micenas tras del saqueo de Troya.
En realidad, esta máscara es unos dos siglos y medio más antigua, quizá de un predecesor
de Agamenón sepultado alrededor del 1500 ane y exhibe un trabajo completamente
diferente de todo lo que podemos encontrar en la metalurgia cretense, ya que, pese a que su
estilo puede parecer severo, manifiesta el deseo de hacer un verdadero retrato.
Está fabricada de una gruesa hoja de oro plana que no se ha restaurado, por lo que
sabemos que la máscara no se ajustaba al rostro sino sólo se colocaba encima, por lo
que las orejas se agregan horizontalmente, haciendo que la máscara sea más ancha que
alta. Los ojos resultan extraños, ya que pareciera que los párpados se cierran a la mitad
pero se representan al mismo tiempo como si estuvieran abiertos, quizá en una
representación mágica tanto del sueño de la muerte como de la vigilia del poderoso
gobernante, o bien como una forma conceptual, no naturalista, de representar un ojo. En
otros tipos de máscaras más antiguas, como en una de electro de la tumba Gamma del
Círculo B (fechada en alrededor del 1550 ane), la ceja muy tupida se une en la parte
media, sobre la nariz y tiene los ojos cerrados, como muestran las pestañas en los
párpados, pero no barba. Coincide con la llamada máscara de "Agamenón” en su forma
aplanada, en la manera de representar el pelo de las cejas, la longitud de la nariz y la
ausencia de pelo en la cabeza, pero representa la boca con una raya, en lugar de los
labios delgados, la barba y el bigote. Las innovaciones de esta última máscara quizá sean
indicativas de un intento de hacer un retrato. Por ello, los rasgos que tres de las máscaras
planas comparten con la “Agamenón” (la forma almendrada de los ojos, la nariz larga y
delgada) han sugerido que sean típicas de una dinastía micénica —la mitología dice que en
Micenas, como en otros sitios arcaicos, hubo dos casas reales en competencia—, sobre
todo ante la evidencia de otras dos máscaras con otras características faciales (cara
esférica, ojos redondos, abiertos y algo saltones, y nariz corta) encontradas por Schliemann
en el mismo Círculo A, hecho que, sin embargo, se ha atribuido también a una
manufactura por cuenta de diferentes escuelas o talleres.
Esta hipótesis explicaría de paso las diferencias estilísticas entre otros objetos
hallados en las tumbas y que siempre han planteado problemas, aunque generalmente se
El arte griego. Heládico. Dra. Alicia Montemayor García. Facultad de filosofía y letras UNAM
66
han explicado como regalos de diversa procedencia o alegando la naturaleza semibárbara
de la Micenas primitiva. Pero tal disparidad se puede interpretar también como una libertad
artística inusitada en la Antigüedad —piénsese en la rígida homogeneidad del arte egipcio
u oriental— que tendría enormes consecuencias para el futuro, ya que habría dado la
flexibilidad para experimentar con diferentes formas. Esta libertad que nunca se perdió,
pese a todas las restricciones, tal vez se asoció en las artes plásticas con otro principio
típicamente griego, el del agón o competencia por alcanzar la excelencia, presente también
en otros campos como la poesía o el deporte, y dio forma a la máscara de “Agamenón”.
Vasos
A partir de la gran variedad de vasos de metal encontrados en las tumbas de foso de
Micenas podemos establecer tres grupos principales:
1. Recipientes macizos de cobre para uso casero, como calderos, jarros, e hidrias con
asas forjadas, muchos de ellos con formas que delatan una fuerte influencia o
continuación del Heládico Medio. En muchos de estos recipientes se observan
numerosas reparaciones parciales que atestiguan un uso prolongado.
2. Recipientes para beber y otros vasos de lujo, como vasos de culto fabricados con
metales preciosos. Estos vasos eran propiedad intransferible del difunto, por lo
que lo seguían a la tumba, y eran señal de una jerarquía sacerdotal. En algunos de
ellos se puede apreciar influencia minoica.
3. Tazones para beber hechos de fina hoja de oro, tanto que no pudieron ser usados
realmente, en lo que coinciden con otros objetos votivos semejantes que se
fabricaban expresamente para uso funerario.
Las mejores piezas pertenecen al segundo grupo de vasos, entre ellos tres rhytá, es decir,
vasos para libaciones, provenientes de la tumba de foso IV del Círculo A, dos de los cuales
tienen forma de cabeza de animal y el otro forma de cono. El que representa a un toro es de
plata, mientras que el de forma de cabeza de león es completamente de oro. La plata, que
en ese entonces era considerada más valiosa que el oro, es de hecho un metal más
adecuado para el repujado, de modo que la calidad del trabajo en los dos rhytá de plata
sobrepasa la del de oro, aunque éste último emana gran energía artística y está mejor
conservado, ya que el oro no se oxida. Los tres vasos eran claramente objetos
ceremoniales, pues tienen en la parte superior, oculta en la coronilla de las cabezas de los
animales, una abertura para las libaciones y otra en el labio inferior para verter el líquido,
El arte griego. Heládico. Dra. Alicia Montemayor García. Facultad de filosofía y letras UNAM
67
mientras el rhytón cónico tenía una abertura en la base. En los cuellos de los animales
había tapas que se ajustaban perfectamente pero no se conservan. En la ceremonia, el
sacerdote mantenía su dedo en el orificio de abajo hasta que llegaba el momento para hacer
la libación.
Sabemos por textos hititas que los rhytá representaban frecuentemente el animal
sagrado de la divinidad en cuyo honor se celebraba la libación. El león se asocia con
diosas como la Afrodita oriental, Rea y Hera, la diosa principal de Micenas cuyo
símbolo de culto, la columna, aparece encima de la puerta de la ciudad flanqueado por
leones. Así pues, se puede pensar que el rhyton con forma de cabeza de león fuera un
vaso de ofrendas para Hera y una de las dos mujeres enterradas en esa tumba fuera una
sacerdotisa de Hera. El toro, por el contrario, era atributo de divinidades masculinas como
Poseidón o Zeus —recuérdese la interpretación de la escena representada en uno de los
costados del sarcófago de Hagia Tríada. En cualquier caso, los dos rhytá con forma de
cabeza de animal fueron diseñados como una pareja y quizá se destinaron a servir para el
culto de Zeus y Hera. Con todo, debemos asumir que son el trabajo de dos artistas
diferentes, uno especializado en trabajar la plata y otro en trabajar el oro, ya que al menos
en los textos micénicos en Lineal B las profesiones de los artesanos palaciegos estaban
muy diferenciadas, por lo que es cuando menos arriesgado atribuir a un artista dos trabajos
en diferentes técnicas y materiales.
Tenemos, por otro lado, una cabeza de león de oro, seguramente obra de un artista
micénico que sigue la tradición heládica, cincelada de un sola hoja de oro gruesa y
luego repujada, mientras que la cara consiste de varios paneles grandes que se unen a
diferentes ángulos, además de que un borde afilado separa el rostro de la melena y se
representan mechones repujados en forma de grandes cuñas que bajan hasta la frente.
Con estos rasgos más bien geométricos se combinan algunos detalles más naturalistas,
como las orejas y la hendidura del hocico, en tanto que los ojos y las fosas de la nariz
muestran vitalidad pese a su rigurosa estilización.
Por el contrario, tenemos una cabeza de toro, realizada en plata, que puede ser
considerada como un rhytón de Zeus y que exhibe una notable cercanía con los modelos
minoicos, a tal grado que parece obligatorio pensar que el artista tuvo conexiones con
Creta y que se lo puede ubicar dentro de la estilística minoica. La parte superior de la
pieza está muy corroída, pero aun así se percibe que sus contornos son suaves y
redondeados, a diferencia de los angulares del león de oro. La superficie interna del
rhytón fue recubierta con una capa de metal, como se hizo también con las copas
El arte griego. Heládico. Dra. Alicia Montemayor García. Facultad de filosofía y letras UNAM
68
encontradas en Vafio, de las que hablaremos más adelante en este apartado. Las orejas
se hicieron de bronce por separado y están forradas con hoja de oro por dentro y de
plata por fuera; la misma hoja de oro cubre también los cuernos —que tal vez se
hicieron de madera—, las fosas nasales y el hocico, es decir, aquellas partes donde en
un animal no crece pelo. Sabemos, en efecto, por el sacrificio de un toro que con motivo
de la visita de Telémaco hace Néstor en Pilos (Odisea III, 432-438), que se vertía oro en
los cuernos del animal para que el sacrificio fuera más grato a los dioses. Sin embargo,
el artista no se detuvo para dar a la pieza un toque ajeno al realismo, materializado en el
rosetón que agregó en la frente del toro.
Consideremos ahora uno de los vasos más hermosos que encontró Schliemann en
las tumbas de foso vertical: una copa azul con pedestal bajo hecha de electro, que es una
mezcla natural de oro y plata —como en una de las máscaras de Micenas— con
incrustaciones de oro y nielo. A pesar de que la proporción de oro es muy baja en esta
pieza, bastó para impedir la corrosión del vaso, que consta de dos hojas gruesas
martilladas juntas. Su origen ha planteado discusiones entre los especialistas, ya que
algunos la consideran hecha en Creta mientras otros piensan que fue fabricada en el
continente. Si estamos de acuerdo con Emily Vermeule en que el micénico es “una
fusión exitosa de los estilos minoicos con los del continente”, entonces la copa
definitivamente se tiene que catalogar como micénica, y para ello se cuenta con fuertes
argumentos. Es evidente que el contorno general de la copa, que se angosta
marcadamente, es minoico, pero el ángulo tan definido entre el cuerpo del vaso y la
zona del labio es heládico. En el labio se incrustó una franja delgada de oro, debajo de
la cual se formó otra línea paralela con pequeños discos también de oro que se asentaron
sobre una capa de nielo. El motivo decorativo naturalista que aparece en el cuerpo de la
copa, unas ramas que brotan de una maceta en forma de altar cóncavo, puede
clasificarse sin problemas como minoico, pero la técnica de la incrustación no está
documentada en Creta —aunque hay quien supone que debió conocerse ahí, debido a su
contacto comercial con Siria (vid. supra)—, mientras que en el continente aparece
profusamente en copas y armas —comparar las dagas con incrustaciones, también de las
tumbas de Micenas—, y la agarradera del tipo de las copas de Vafio (vid. infra) es
definitivamente minoica, pero había sido introducida desde hace mucho a Grecia
continental. Finalmente, el altar cóncavo de la incrustación tiene antecedentes en Creta,
pero se lo encuentra también en la “Puerta de los Leones” de Micenas, por lo que no
sería improbable que la copa se haya destinado a un empleo ceremonial semejante al de
El arte griego. Heládico. Dra. Alicia Montemayor García. Facultad de filosofía y letras UNAM
69
los rhytá. Por consiguiente, podemos asumir que la copa debió ser fabricada en un taller
palaciego del continente poco después de la mitad del siglo XVI ane
El siguiente objeto de metal que discutiremos es una vasija de oro de dos asas que se
encontró en la tumba IV y que, a diferencia de otros objetos obtenidos de las tumbas de
Micenas, no tiene antecedentes en Creta, sino que continúa una forma de vasija ya
consagrada desde siglos antes en Grecia continental. Se trata de la forma conocida como
kántharos, cuyo característico diseño se deriva de la cerámica — se produjo desde el III
milenio ane, antes de la adopción del torno— y es muy frecuente en el Heládico Medio: lo
notable en este caso es que fuera la cerámica la que influyó sobre el trabajo en metal, en
tanto que lo normal es que suceda a la inversa. El paralelo más evidente en metal es un
kántharos de oro encontrado en Kalamata, en el extremo sur del Peloponeso, fechado en
alrededor del 1500 ane
Copas de Vafio
Por un notable golpe de suerte, una tumba thólos construida a mediados del siglo XV ane
en los alrededores de la actual localidad de Vafio, unos siete kilómetros al sur de Esparta,
fue descubierta casi intacta por Jristos Tsudas en 1888, en tanto que la mayor parte de este
tipo de tumbas fue saqueado desde la Antigüedad. Si bien los hallazgos de esta tumba nos
colocan ya en pleno Heládico Posterior, es decir, en la época micénica, el carácter y la
relevancia de las piezas recuperadas nos permiten echar un vistazo a la manera en que se
dio la fusión del estilo minoico con el heládico. Laconia, en efecto, región donde se
encuentra Vafio, es la parte del continente que se encuentra más cerca de Creta, y a ello se
debe sin duda que recibiera una fuerte influencia de la cultura y la religión minoicas,
situación que se mantuvo cuando Creta quedó sometida a los griegos del continente e
incluso después de la ocupación de Creta por parte de los dorios. Mencionemos tan sólo el
culto a Hyakinthos (“Jacinto”) en Amiclas como dios de la vegetación, que tiene su
contraparte en la Creta minoica, además del culto del árbol vinculado con la Helena
laconia. Ésta fue originalmente una diosa de la vegetación cuyo mito se fusionó con el de
la Helena homérica de belleza divina y que, al igual que las mujeres más bellas de la
mitología griega, proviene de Laconia, donde la marcada influencia de Creta reservó a las
mujeres un lugar más importante que en ningún otro lugar de Grecia.
Pues bien, regresando a los hallazgos de la tumba de Vafio, se hallaron dentro dos
copas de oro que datan de mediados del siglo XV ane y constituyen la evidencia más
hermosamente ilustrativa que tenemos de los contactos de Laconia con Creta. De hecho,
El arte griego. Heládico. Dra. Alicia Montemayor García. Facultad de filosofía y letras UNAM
70
estas copas se pueden concebir como un par de vasos hechos especialmente para la pareja
real que ocupó la tumba —de donde viene quizá la separación temática (vid. infra)—,
habida cuenta del estatus privilegiado que se concedía a las mujeres en Laconia. No se
puede decir con seguridad si fueron traídas como regalos de Creta o si para hacerlas se
emplearon artesanos cretenses en el continente. En cualquier caso, cada copa parece haber
sido manufacturada por un artista diferente, pero no difieren tanto como para creer que uno
de ellos fue cretense y el otro micénico como algunos especularon recientemente, ya que
las similitudes en estilo son más grandes que las diferencias y éstas, más que a diferentes
escuelas, se pueden atribuir a diferentes temperamentos individuales. Lo que sí se puede
afirmar sin mucho temor a equivocarse es que ambas copas fueron diseñadas por un
mismo artista, tal vez un pintor cretense, quien probablemente no las realizó en metal, o al
menos no las dos. La decoración de las dos piezas se hizo en altorrelieve pero están
recubiertas por dentro con una hoja de oro lisa, una técnica que se usaba todavía en
tiempos del Imperio Romano y cuyo objetivo principal debió ser facilitar la limpieza del
vaso. Las dos copas tienen una sola asa de forma peculiar que ha dado lugar a una
clasificación llamada “asa Vafio”: en estas copas, a diferencia de la mayoría de las demás
que tienen asas planas de una sola pieza, las asas están formadas por dos tiras planas
cortas, una arriba y otra abajo, que se conectan por medio de un elemento cilíndrico sólido,
por donde las sujetan con “ajuste anatómico” los dedos de la mano que sostiene la taza.
Las escenas de las copas corresponden a un tema típicamente minoico: los toros.
Más concretamente se representa su captura, tanto de los salvajes como de los criados en
manadas domésticas, que aparentemente gozaban de gran libertad, como los toros de lidia
hoy en día, ya que se los tenía destinados a tomar parte en el deporte cretense de la
acrobacia o a ser sacrificados. La escena de captura en una de las tazas se tipifica como
“idílica”, mientras que la de la otra se califica de “dramática” y es de hecho violenta: esta
última composición está enmarcada por una doble línea tanto en la parte inferior como en
la superior, de la que surge vegetación que se asoma hacia la escena a la manera minoico-
micénica. El motivo central de esta copa es el toro atrapado en la red —que está atada a
unos olivos— y está forcejeando violentamente, en tanto que sus bufidos han alertado a
sus dos compañeros que huyen en direcciones opuestas —el de la derecha está
representado con el típico “galope veloz” minoico— entre palmeras y piedras en el suelo.
En la copa que tiene la escena idílica, cuyo motivo central es el apareamiento de una vaca
y un toro, sólo tenemos olivos. El cuerpo de la vaca está cubierto por el del toro, y su
cabeza voltea a verlo con una actitud semejante a la de la vaca que mira a su becerro según
El arte griego. Heládico. Dra. Alicia Montemayor García. Facultad de filosofía y letras UNAM
71
aparecen representados en la pintura cretense, en tanto que por la derecha aparece un rival
olfateando algo y, del otro lado de la copa, un toro es conducido por un joven en atavío
cretense con las patas traseras amarradas.
El énfasis sobre los toros es tal que las figuras humanas quedan relegadas, pese a que
en la escena dramática el toro que huye hacia la izquierda está arrollando a dos jóvenes,
uno de los cuales está a punto de ser cornado. La violencia de la escena es extrema y no
tiene con la tauromaquia cretense otra relación que el movimiento casi acrobático de los
muchachos arrollados, lo que equivale a decir que unas formas de representar ya conocidas
se aplican a una nueva situación. La confusión de pensar que se trata de una representación
deportiva, sin embargo, se relaciona con el hecho de que el salto del toro como deporte se
concebía también como imitación ritual de la captura del toro.
En la copa con la escena “dramática” todo es acción mientras que en la otra todo es
astucia, ya que la vaca funciona de señuelo para los toros, que así pueden ser capturados
sin demasiado esfuerzo. Si bien en Homero la astucia llegó a considerarse atributo de los
dioses y de ciertos héroes, como Odiseo, su representación en la escena “idílica” no
implica que este joven sea un dios o un héroe, sino más bien busca transmitir el mensaje de
que la astucia permite alcanzar mejores resultados que la fuerza.
Espadas y dagas
Los cuerpos sepultados en las tumbas de fosa vertical de Micenas cuentan entre su ajuar
funerario con muchas espadas, en total cerca de 50. La explicación de esta costumbre no
es obvia, ya que no parecen armas tomadas de un enemigo con otra tradición guerrera,
toda vez que el conjunto de las espadas pertenece a sólo dos tipos: una larga para dar
estocadas con la punta y otra de hoja más corta ancha que se usaba par dar tajadas. Tal
vez se colocaban en la tumba todas las espadas que habían pertenecido al difunto,
consideradas al igual que otros objetos —los vasos ceremoniales, por ejemplo— como
una propiedad personal intransferible.
En una tumba de foso vertical excavada en la isla de Skópelos —llamada
antiguamente Peparethos—, se encontró la empuñadura de oro de una espada que debió
ser muy larga —no se encontró la hoja— decorado con espirales y lazos, junto con
patrones de espirales dobles, todo ello repujado en la hoja de oro. Esta empuñadura se
puede situar en el siglo XV ane a juzgar por la fecha de la cerámica encontrada en la
tumba. En este contexto cabe recordar la noticia de que los atenienses bajo el mando de
Cimón se toparon en el año 475 ane, en la isla vecina de Esciros (Skyros), con una
El arte griego. Heládico. Dra. Alicia Montemayor García. Facultad de filosofía y letras UNAM
72
espada que debió ser tan grande como la que acabamos de describir, hallada junto a un
esqueleto que luego se adoró en el Theseion de Atenas como reliquia de Teseo.
Además de las espadas, las tumbas han arrojado una cierta cantidad de dagas
decoradas con incrustaciones de diferentes metales, las cuales se cuentan entre las
piezas más famosas del mundo micénico. Estas dagas, que aparecen en varios centros
aqueos, datan de entre el siglo XVI y el XIII ane, aunque sin duda las mejores piezas
son las que provienen de las tumbas de foso de Micenas. Por lo que respecta a la técnica
empleada para decorar las dagas —la llamada “pintura en metal”—, consistente en la
incrustación de diferentes metales en una hoja de cobre, incluida la decoración con
‘nielo’ —aleación de cobre, plata y azufre que da una mezcla de brillante color azul o
gris negruzco—, decíamos en las generalidades sobre metalurgia que aparece en Asia
Menor en la segunda mitad del III milenio a.C, y quizá fue llevada a Grecia continental
por los cretenses, que la habrían recibido de su intercambio comercial con Siria y otros
lugares de Oriente. En cualquier caso, dicho procedimiento de incrustación de metales
pervivió en la memoria poética de la época micénica, en la Ilíada, donde Homero lo
menciona en dos pasajes, el primero a propósito de Agamenón que se dispone a entrar
en batalla (XI, 24-27), cuya coraza “Tenía diez tiras de oscuro lapislázuli [¿o nielo?],
doce de oro y veinte de estaño. Serpientes incrustadas en lapislázuli [¿o nielo?]
estiraban sus cabezas hacia el cuello, tres de cada lado…”; y el segundo acerca de las
nuevas armas de Aquiles para las que Hefesto (XVIII, 474-475) “Puso al fuego
inflexible bronce y estaño, así como oro precioso y plata.”; y después (561 ss)
“Representó también un viñedo, bello y de oro, muy abundante de uvas, con racimos
negros [¿de nielo?] colgando, sostenido de lado a lado por horquetas de plata. Puso
alrededor un foso de lapislázuli [¿o nielo?] y una cerca de estaño.”
De entre las piezas más hermosas decoradas con este tipo de técnica, la primera
que citaremos es una daga de bronce proveniente de la tumba V, la cual presenta un
tablero central de oro incrustado, dentro del cual se grabó un complejo diseño de
espirales de bronce con rosetones en sus centros y realzados con nielo. Se tienen tres
líneas de espirales a todo lo largo del tablero que se van haciendo más pequeñas a
medida que se acercan a la punta. Debido a la especialización del trabajo artesanal, es
muy probable que el artífice en bronce que cortó tan minuciosamente las espirales haya
sido una persona diferente del orfebre que hizo la incrustación.
De la misma tumba de foso V se obtuvo otra daga de bronce que muestra en
ambas caras de la hoja —una mucho mejor conservada que la otra— unos leopardos
El arte griego. Heládico. Dra. Alicia Montemayor García. Facultad de filosofía y letras UNAM
73
cazando patos silvestres en un paisaje que parece de inspiración egipcia. La escena
mejor preservada representa a un leopardo que atrapó a un pato en vuelo, mientras otro
pato que está debajo del felino trata de escapar en dirección opuesta, volando sobre una
corriente de agua que serpentea, en la que se pueden ver varios peces nadando. No
obstante, su desesperado esfuerzo resulta inútil, ya que una de las patas del leopardo lo
ha herido en el cuello, del que mana sangre hacia el agua —puede pensarse que sea un
leopardo entrenado para cazar. Una variación del mismo tema se repite más cerca del
extremo de la hoja, un leopardo que corre a “galope veloz” fracasa en su intento de
atrapar a otro pato. La mayor parte de la incrustación se hizo en oro, pero también se
usaron diferentes aleaciones de oro y plata para resaltar los colores; la piel del leopardo,
con pequeñas rayas rectas en el cuerpo y curvas en la cola, se realza con nielo negro,
con el que también está pintado el fondo, excepto las ondulaciones del agua, que eran
originalmente de un plateado brillante, y las hojas, tallos, botones y semillas de papiro
que tienen un brillo de oro. Así pues, la escena tiene lugar a campo abierto, aunque se
puede pensar que el hombre no está lejos, pues los leopardos acompañaban a los
faraones en la cacería y pudieron ser también un adecuado regalo para los reyes aqueos.
Otra célebre daga, esta vez de la tumba IV, también tiene hoja de bronce sobre
cuyas caras se representan diferentes escenas: por un lado una cacería de leones que se
enfrentan a unos guerreros y, por otro, una cacería de gacelas que huyen a “galope
veloz” de un león que muerde a una en el cuello. Una de las gacelas que huyen se
representa volteando la cabeza hacia el que mira la escena, según una convención
pictórica micénica-minoica que encierra, no obstante, una buena dosis de observación
de la naturaleza. Finalmente, debajo de los animales hay una línea hecha con puntos
realzados con nielo, técnica que también se aplicó sobre la piel de los animales. La
escena representada sobre la cara opuesta muestra a unos guerreros con el cuerpo
protegido por enormes escudos, unos en forma de ocho y otros rectangulares con el lado
superior algo redondeado, que cuelgan de sus hombros por medio de unas correas
anchas. El cazador más adelantado atravesó al león con su lanza, de la que se alcanza a
ver una parte del asta cerca del escudo y la punta que sale por el costado del animal,
debajo de la cola, pero el guerrero ha sido derribado de espaldas por el choque y está a
punto de ser alcanzado por la garra del león. El siguiente cazador, por su parte, que
porta un escudo moteado en forma de ocho, está hiriendo la cabeza del león con la punta
de su lanza, cosa que también intenta el siguiente cazador. A continuación está un
arquero con la rodilla flexionada en actitud de disparar su arma hacia el león, mientras
El arte griego. Heládico. Dra. Alicia Montemayor García. Facultad de filosofía y letras UNAM
74
que detrás de él se encuentra el último guerrero, mucho más alto que los demás debido a
la mayor anchura de la hoja en ese punto. En el otro extremo, dos leones más corren
alejándose hacia la punta de la daga, moviéndose de manera independiente, como todas
las demás figuras representadas en ambas caras de la daga. Las incrustaciones consisten
igualmente de varias aleaciones de oro y plata, en tanto que se utilizó nielo para pintar
las motas del escudo en forma de ocho que se representa como visto de lado.
En Pilos, en una tumba de cámara, se encontró una rica ofrenda, quizá dedicada a
una mujer, que contiene dos dagas con incrustaciones. Describiremos la escena
representada en la daga más corta, de la que por suerte se conserva la guarda cubierta de
oro de la empuñadura. El tema representado tiene afinidades con el de los leopardos que
cazan patos en la daga de la tumba de foso V de Micenas. Aquí también vemos
leopardos, pero no hay patos ni plantas de estilo egipcio, sino más bien rocas y arbustos
que llenan el espacio entre los animales. Éstos se representan en actitudes más flexibles,
lo que apunta a una manufactura después del 1500 ane Parece incluso que no son
leopardos salvajes, sino que se mueven en un dominio principesco. El que está represen-
tado más cerca de la empuñadura devora a su presa, mientras el siguiente acecha para
robarle un poco y el tercero corre a “galope veloz” hacia la punta de la daga. Los
animales no se representan completamente de perfil, sino como ligeramente vistos desde
arriba. Es por ello que fragmentos del paisaje, que no debe tomarse como nubes, se ven
detrás de sus cuerpos, según la misma convención minoico-micénica que apreciamos en
las copas de Vafio y que proviene de la pintura.
Una daga descubierta en la isla de Thera antes de las excavaciones sistemáticas
del arqueólogo griego Marinatos, ejemplifica un tercer tipo de decoración sin paisajes,
sino sólo con objetos —hachas simples en este caso concreto—, que no es representa
necesariamente un desarrollo estilístico posterior, ya que tenemos el testimonio de una
daga de la tumba V de Micenas decorada con azucenas. Este hallazgo, junto con un
fresco en miniatura que contiene guerreros en atuendo micénico, demuestra que había
contacto en esa época entre Grecia continental y las Cícladas.
Vasos de piedra
La fabricación de vasos de piedra tiene una larga historia que se remonta hasta el
periodo precerámico. Ya en Egipto se hacían vasos de piedra desde el V milenio ane,
mientras que en Chipre los encontramos desde el Neolítico temprano y en las Cícladas
en el III milenio. Los de este último lugar están hechos de mármol deslumbrantemente
El arte griego. Heládico. Dra. Alicia Montemayor García. Facultad de filosofía y letras UNAM
75
blanco, en tanto que los exquisitos vasos de piedra cretenses del Minoico Anterior,
contemporáneos de los cicládicos, son de varios colores y están veteados, técnica que se
desarrolló posteriormente. Por consiguiente, estamos frente a genuinos vasos antiguos
de piedra y otros que imitan a los de metal.
Así pues, el gusto por este tipo de vasos llegó a Creta desde Egipto, extendiéndose
luego hasta las islas del Egeo que, de ser importadores en un principio, pasaron a ser
creadores de algunos de los más bellos vasos en piedra. En un principio se modificaron
las formas de los vasos egipcios para que se apegaran al gusto local, pero poco a poco se
fueron creando vasos pétreos originales, primero lisos y luego con relieves. A su vez,
los pueblos del Heládico y posteriormente los micénicos aprendieron de los minoicos
esta técnica, si bien, como en otras disciplinas artísticas importadas desde la isla a
Grecia continental, cabe la posibilidad de que los creadores de los vasos encontrados
aquí hayan sido en realidad artesanos minoicos traídos ex profeso a las ciudades del
continente.
El más antiguo y sorprendente de todos los vasos de piedra encontrados en Grecia
continental fue encontrado, una vez más, en una de las tumba de fosa vertical del
Círculo B en Micenas y data del siglo XVI ane La pieza tiene 13.2 cm de largo y está
hecha de cristal de roca tallado en la forma de un pato en actitud de nadar mientras
vuelve la cabeza para mirar sobre su hombro. Es un vaso relativamente pequeño, al
igual que la mayoría de los encontrados en Grecia, que casi nunca alcanzan el tamaño
de algunos vasos minoicos. El tallador no se sujetó a la forma original del cristal, sino
que con gran pericia lo redondeó para darle la forma de un pato. El naturalismo con que
está tratado el pato ha hecho pensar a muchos que se trata de una pieza minoica, pero si
tomamos en cuenta que el micénico es una fusión de elementos minoicos y heládicos,
como ya se ha señalado, el vaso bien puede ser considerado como una obra de arte
micénica o, al menos, premicénica.
Igualmente vienen de Micenas dos vasos redondos y una jarra de cuello largo,
datados en alrededor del 1500 ane Ambos vasos redondos tuvieron un cuello corto
adosado que se ha perdido; uno de ellos proviene de una tumba de cámara de Micenas,
mientras que el otro fue encontrado en la llamada “Casa de los Escudos”. En este último
apreciamos que las mismas vetas de colores tenues hacen las veces de decoración, en
tanto que el otro está tallado con líneas de torsión muy pronunciadas que trazan un
diseño de espiral regular. La jarra, hecha de alabastro amarillento con arrugas
horizontales, no es en realidad una forma propia de un vaso de piedra, sino más bien
El arte griego. Heládico. Dra. Alicia Montemayor García. Facultad de filosofía y letras UNAM
76
copia la típica jarra para libaciones que conocemos en metal y arcilla y por la escena de
culto del sarcófago de Hagia Triada.
Por último, podemos citar un vaso de alabastro, que proviene de la tumba IV,
minuciosamente trabajado con tres asas adosadas con forma de voluta que se elevan
bastante por arriba de la orilla del vaso y se adelgazan al ir bajando. Es claro que está
imitando una forma de metal, pero desconocemos el uso que se haya dado a este
elegante vaso híbrido. Apuntamos, para concluir, que en Grecia continental se empleó
en la fabricación de vasos una gran variedad de piedras, como el alabastro, la clorita, la
serpentina, el mármol, la caliza, la esteatita y la traquita.