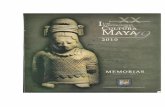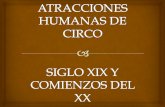2ª PARTE.-LA CONSOLIDACIÓN DE LA PRENSA EN EL SIGLO XIX. DE LAS REVOLUCIONES POLÍTICAS A LA...
Transcript of 2ª PARTE.-LA CONSOLIDACIÓN DE LA PRENSA EN EL SIGLO XIX. DE LAS REVOLUCIONES POLÍTICAS A LA...
1
2ª PARTE.- LA CONSOLIDACIÓN DE LA PRENSA EN EL SIGLO XIX. DE
LAS REVOLUCIONES POLÍTICAS A LA REVOLUCIÓN
INFORMATIVA
1. NAPOLEÓN Y LAS REVOLUCIONES LIBERALES DEL SIGLO XIX
1.1. El modelo informativo napoleónico
Es el estado caótico en el que se encuentra Francia lo que propicia un nuevo golpe de
estado, el 18 de Brumario (Noviembre). Si de 1795 a 1797 la prensa había sido libre, en tanto en
cuanto se permite que panfletos y periódicos machaquen, dentro de unos límites, temas políticos
y sociales, con el nuevo régimen se destruye todo rastro de esta libertad. Enseguida el verdadero
espíritu del Consulado aflora: la Constitución de 1799 no contiene Declaración de Derechos, con
lo cual la prensa queda sometida al arbitraje estatal. El 17 de enero de 1800 se afina más con la
aprobación de un decreto que permite la edición de sólo 13 periódicos en París (de 70 que
existían), se prohíbe crear nuevas hojas y se amenaza con la supresión a los periódicos que
“inserten artículos contra el nuevo régimen”. La depuración se extiende a todos los
departamentos.
Napoleón Bonaparte se convierte en el institucionalizador del nuevo orden y Napoleón
conoce muy bien la importancia de la prensa, no es un novato; organiza un Bureau de presse, que
además de llevar un registro de propietarios, redactores, incluso abonados, recoge recortes de
publicaciones para la información personal del entonces primer cónsul.
A medida que Bonaparte se consolida en el poder, el control sobre la información se va
haciendo cada vez más pesado: se impone de nuevo la autorización previa: en 1803, censura
previa para libros; en 1805, censura general previa, con censores en las redacciones de las
publicaciones; en 1810, se permite la publicación de un diario por departamento, bajo la
autoridad del prefecto; en 1811, quedan autorizados nada más que 4 periódicos en París: Le
Moniteur, Le Journal de París, Le Journal de l’Empire y la Gazzette de France.
Las publicaciones de oposición desaparecen, las oficiales se potencian (el Bulletin de
París para contrarrestar la propaganda británica, y el Bulletin de la Grande Armée, para los temas
bélicos) y la de información queda reducida al servilismo. El régimen de prensa periódica al final
del Imperio Napoleónico era peor que el de los últimos días del Antiguo Régimen.
Le Moniteur pasa a formar parte del sistema de propaganda napoleónico. Sigue siendo de
propiedad privada (Panckoucke muere en 1798 y los derechos pasan a su viuda y yerno), pero
recibe el privilegio de publicar actos del gobierno y comunicados oficiales. De hecho, desde 1799
es un periódico oficioso y con esta condición pervive hasta 1870 (el compromiso será renovado
periódicamente). Sus artículos son redactados por el Gabinete del Emperador o sus ministros.
Bonaparte se convierte en una especie de redactor-jefe de la prensa, pero procura, astutamente,
dar una apariencia de libertad. Le Moniteur se convierte en un órgano de propaganda de primer
2
orden, porque incrementa sus abonados, al desaparecer otros muchos periódicos. Lo mismo le
sucede a la Gazette, que además, desde 1811, recibe el monopolio de la información judicial. Sin
embargo, Le Journal de l’Empire, titulo que toma Le Journal des Debats después de ser confiscado
en 1805, no va a resultar tan útil, porque sus compromisos son muy claros.
Por último, Le Journal de Paris también es una reestructuración de aquel decano de la
prensa diaria en Francia: absorbe 8 periódicos desaparecidos y su capital se divide en acciones,
repartidas entre escritores, cortesanos, antiguos propietarios y el Ministerio de la Policía. Sus
contenidos son similares a los de los otros tres informativos.
Durante el Imperio se introducen ciertas novedades en las técnicas periodísticas: por
ejemplo, el formato pasa a tamaño folio y se incluyen, habitualmente, folletines voluminosos y
sentencias judiciales (tomadas de la Gazette), estas últimas, de inserción obligatoria, lo que va a
favorecer la subsistencia de algunos periódicos de provincias.
En los territorios anexionados al Imperio también se intervendrá en la prensa, con el fin
de controlar a la opinión pública. En el caso de España, por ejemplo, Napoleón ordena repartir
panfletos a favor de su causa; controla los periódicos existentes y los orienta según sus intereses
(La Gaceta de Madrid o El Diario de Barcelona, que reproducen artículos de Le Moniteur); en las
regiones donde no había prensa, la crea y ésta cumple una doble misión: ser órganos de
información y órganos propagandísticos. La Gaceta de Granada, Jaén, Málaga, Santander, etc. son
obra de Napoleón.
En 1808, Metternich escribe “Las gacetas valen a Napoleón un ejército de 300.000
hombres”. Queda así fielmente plasmada la relación de Napoleón y la prensa.
1.2. La Restauración y el Congreso de Viena
Los aliados entran en París en abril de 1814 y Napoleón capitula en mayo, retirándose a
la isla de Elba. Las monarquías absolutistas se afanan por restablecer el Antiguo Régimen, pero
el germen revolucionario se ha inoculado en muchos elementos sociales. Por eso se producen
oleadas revolucionarias en 1820, 1830 y 1848, que finalmente conseguirán vencer.
Con el periodismo sucede algo similar: la prensa ha hecho su entrada triunfal en la vida
política, no quiere volver a los límites del Antiguo Régimen y mantiene la fogosidad, peleando a
su manera en esas oleadas revolucionarias. Alcanzará igualmente el éxito, gracias a una serie de
factores políticos, sociales, técnicos y económicos, que la encumbrarán a su “edad de oro” en las
últimas décadas del siglo. En el período de las guerras napoleónicas, Rusia se había anexionado
Finlandia en 1809 y Besarabia en 1812, mientras que Suecia se había anexionado Noruega en
1814.
En 1815, los vencedores de Napoleón creyeron que era posible una restauración del
antiguo régimen prerrevolucionario. Un Borbón, Luis XVIII, volvió a ocupar el trono de Francia y
las grandes monarquías absolutas de Europa formaron una Santa Alianza para oponerse
conjuntamente a nuevas intentonas revolucionarias. El Congreso de Viena se convocó siguiendo
3
los acuerdos adoptados mediante el Tratado de París del 30 de mayo de 1814, con el objeto de
restablecer las fronteras territoriales de Europa una vez concluidas las Guerras Napoleónicas
con la abdicación de Napoleón Bonaparte. La reunión se celebró desde el 1 de noviembre de
1814 hasta el 8 de junio de 1815 en Viena, capital del Imperio Austriaco, y los pactos a los que se
llegó tuvieron una vigencia casi inamovible en los territorios orientales y centrales europeos
hasta el final de la I Guerra Mundial.
El diplomático que desempeñó el papel más destacado en las negociaciones fue el
príncipe Klemens Metternich, el ministro austriaco de Asuntos Exteriores, que presidió la
conferencia. Aunque las principales potencias —Gran Bretaña, Rusia, Prusia y Austria— habían
decidido que Francia, España y las potencias de segundo orden no intervinieran en ninguna de
las principales decisiones, el diplomático francés Charles Maurice de Talleyrand-Périgord, que
actuaba en representación de Luis XVIII (el monarca francés restaurado en el trono en 1814)
consiguió que Francia tomara parte en las deliberaciones en igualdad de condiciones.
El absolutismo, sin embargo, tendrá que enfrentarse a los nacionalismos y al liberalismo
insurgente. Napoleón había despertado el nacionalismo, incluso él mismo afirmó que los pueblos
tenían el derecho a la autodeterminación. Los movimientos nacionalistas hicieron de la lengua el
principal criterio de la identidad nacional y de ésta la base legítima del Estado: cada nación tenía
derecho a constituirse en Estado. Ello chocaba, sobre todo en Europa Central y oriental, con las
fronteras existentes, que eran resultado de siglos de historia.
Los medios de comunicación notarán la presión de la Restauración. “Policía y censura
impiden la libre expresión de la palabra, amordazan a las Universidades y a la prensa, y crean
dificultades al Teatro”. La reacción postnapoleónica se caracterizará por una fuerte represión de
todo tipo de libertades. La prensa en los estados dominados por el autoritarismo vuelve a ser
censurada y fuertemente controlada. Frente a la censura resurge la prensa clandestina,
principalmente a través de las Sociedades Secretas (como es el caso de Italia) que se dedican a
publicar periódicos y panfletos.
Existe la prensa liberal autorizada tanto en Francia como en Alemania, aunque habrá de
mantener una lucha continua contra la censura, los castigos, la supresión temporal, multas, etc.
El Congreso de Viena supuso un largo paso atrás, ya que implantó un sistema caduco y se
procedió a la división de los estados sin tener en cuenta las lenguas o la cultura. En el Congreso
de Viena, Rusia obtuvo Polonia; Austria obtuvo Venecia y Milán; el reino de los Países Bajos
obtuvo Bélgica; Prusia obtuvo gran parte de Renania, y el reino de Cerdeña obtuvo Génova. No se
restauró el Sacro Imperio, sino que se estableció una Confederación Germánica integrada por 39
estados, de los que los principales eran Prusia y Austria. Este reparto desigual dio lugar a
numerosos movimientos de rebelión contra el sistema de la Restauración (revoluciones de 1820,
1830 y 1848).
4
1.3. Las revoluciones liberales de 1820, 1830 y 1848
Las revoluciones liberales de 1820 fracasaron en Italia y España, mientras que en
Portugal se inició un siglo de liberalismo. Mayor repercusión tendrían los levantamientos
revolucionaros de 1830 tuvieron bastante más impacto, sobre todo en países como Francia,
donde se acaba con el legitimismo y los borbones acaban exiliándose, subiendo al poder la
dinastía de los Orleans, personificada en la figura de Luis Felipe. La prensa desempeñará un
papel muy importante en este cambio dinástico. Sin embargo, Luis Felipe de Orleans impondría
muy pronto un orden restrictivo en la prensa al encontrarse con una dura oposición entre
algunos sectores partidarios de los borbones, de la república o de la dinastía Bonaparte. Así
pues, tras 1830 Francia seguirá con una libertad controlada de prensa que no caerá hasta la
Revolución de 1848.
En otros países los movimientos revolucionarios de 1830 también tuvieron fuerte
impacto. Así por ejemplo, Bélgica, que había quedado unida a Holanda tras el Congreso de Viena,
consigue su independencia en 1830 y se convierte en un Estado Parlamentario con una prensa
libre, refugio para los periodistas perseguidos (como en siglos anteriores lo había sido Holanda).
También logrará su independencia, tras 10 largos años de lucha, Grecia.
Por último, las revoluciones de 1848 dieron como resultado la implantación de la
efímera Segunda República Francesa, mientras que fracasaron las intentonas en la mayor parte
de los Estados Alemanes e italianos, así como en el imperio austriaco. En 1848 se adoptó una
Constitución liberal en los Países Bajos, y en 1849 en Dinamarca.
Los procesos reformistas y revolucionarios que se extienden entre 1830 y 1848 van a
afectar decisivamente al mundo de la comunicación.
En primer lugar, continúan incorporándose nuevos estados-nación y, por definición,
los medios de comunicación se inmiscuyen en la construcción de nuevas identidades
nacionales.
En segundo, el crecimiento capitalista requiere cada vez mayor fluidez y vertebración
comunicacional.
En tercer lugar, los fenómenos revolucionarios propiciarán marcos legales tendentes
a la libertad de expresión y, en algunos países, ampliaciones del sufragio, factores
que, combinados, aumentarán la participación social en la esfera política, potenciarán
el periodismo político y animarán la vida intelectual.
Finalmente, el crecimiento del capitalismo generará, progresivamente, una nueva
clase social –la clase trabajadora-que, en su configuración histórica, a través de
movilizaciones de distinto signo, creará nuevos lenguajes y hasta formas de
comunicación y de cultura alternativos.
5
2. EL NACIMIENTO DEL PERIODISMO INDUSTRIAL O EMPRESARIAL
2.1. Los comienzos de la prensa industrial en Inglaterra
La prensa inglesa llevaba una pequeña ventaja a la de los demás países occidentales. Un
siglo de régimen político parlamentario le había permitido, a pesar de todo, llevar a cabo la dura
conquista de una cierta libertad. La aprobación por el Parlamento de la Libel Act en 1792
culminaba muchos años de enfrentamiento y dejaba constituido el modelo liberal de control de
la información por el estado; la libertad de expresión es reconocida y regulada; los editores y
periodistas saben a qué atenerse; el estado limita las posibilidades mediante decretos o leyes
indirectas que afectan a los medios de comunicación circunstancialmente.
En esa situación la prensa inglesa va a llevar a cabo el salto hacia delante, el despegue
industrial, suma o resultado de los fenómenos que a continuación se enumeran:
2.1.1. Factores del despegue de la prensa industrial en Inglaterra
2.1.1.1. Desarrollo técnico.
El desarrollo mecánico y técnico constituía una necesidad y un elemento prioritario en la
mente de los innovadores. John Walter, enriquecido en negocios de carbones y seguros, dedicaba
sus horas libres a la impresión y a la búsqueda de nuevas técnicas de imprenta. Cuando el 1 de
enero de 1785 saca a la luz su periódico, The Daily Universal Register, conocido poco más tarde
como The Times, lo hacía con la intención de poner en conocimiento de impresores y lectores un
método de composición llamado “logográfico”: consistía en la utilización para aquellos términos
de uso más corriente, de bloques completos en vez de tipos sueltos. Se ahorraba así tiempo en la
composición y desgaste en los tipos. En 1803, Walter deja el negocio en manos de su hijo, John
Walter II. A los talleres del The Times llega desde Alemania un aprendiz de mecánico impresor,
Frederick Koenig, que empezará a trabajar con John Walter hacia 1809, intentando reducir el
tiempo de impresión. La máquina que entonces dominaba el mercado era la prensa Stanhope,
que mantenía la misma forma de la vieja máquina de Gutenberg, con algunas modificaciones
accidentales: no estaba montada sobre madera, sino sobre metal, había conseguido, por ello, un
aumento de la superficie a imprimir, así como el desplazamiento mecánico de la misma. La
revolución de Koenig va a consistir en la aplicación a la imprenta de la impresión mecánica: el
motor de vapor sustituye la fuerza humana y la vieja prensa tuvo que ser totalmente modificada
para que pudiera soportar la rapidez, regularidad y fuerza de la energía mecánica. El 29 de
noviembre de 1814, la tirada de The Times fue hecha con dos máquinas Koenig, movidas a vapor.
Así en 1820, la prensa Koenig alcanzaba tiradas de 1.000 copias a la hora, siete años más
tarde, las mejoras añadidas a la misma por Applegarth y Cowper multiplicaban esa tirada por
cinco, e inmediatamente, la aplicación de cilindros dobles, por Gaveaux en París y por Hoe en
América, lleva esa tirada a 20.000 ejemplares a la hora, en torno a 1840, y señalaba directamente
el camino a la rotativa.
6
El papel de imprimir, fabricado en 1820 aún de trapos de lino y cortado en pliegos de
tamaño variable, a va a conocer otras materias primas, especialmente el algodón, antes de pasar
a ser fabricado con fibras vegetales y hacia 1860 se presentaba ya en rollo. La tinta era fabricada
por cada impresor hasta 1818 en que aparecen las primeras fábricas y, más importante, el
entintado manual es sustituido por entintado mecánico, con rodillos.
2.1.1.2. Infraestructura informativa.
La recogida de información era, a finales del siglo XVIII, algo aún arcaico. William
Woodfall, propietario y editor del Morning Chronicle, llegó a ser una de las legendarias figuras
del Parlamento, porque en él se pasaba doce horas diarias y cuando salía de allí se dirigía a la
redacción del periódico, donde, usando de una admirable memoria, transcribía los debates. Su
sucesor al frente del periódico, James Perry va a cambiar totalmente el panorama. Implantará un
sistema regular de resúmenes parlamentarios, haciendo que jóvenes abogados tomasen notas
durante períodos de hora y media. Amplió los márgenes de la información política utilizando el
rumor como forma habitual.
Hasta principios del siglo XIX, la única fuente de información internacional para los
periódicos era la que llegaba, con retraso, en las respectivas Gacetas desde los otros países.
Únicamente grandes empresas como los Függer, siglos atrás, o los Rothschild tenían organizadas
sus propias redes de corresponsales. Pues bien, será lo que John Walter II establezca en su
periódico, desde 1803. Así, poco a poco, fue estableciendo una amplia red de corresponsales fijos
en las más importantes ciudades del continente, quienes, por los medios que podían, hacían
llegar a Londres una información lo más rápida y amplia posible. Esa red de corresponsales dio
al periódico no sólo éxito de público y ventaja sobre sus competidores, sino también le permitió
especiales relaciones con el gobierno de su Majestad. Aún más, con esa red, el primer diario de
Londres sentaba las bases de dos fenómenos de amplísima repercusión futura: se convertía, en
alguna medida, en una agencia de noticias, con servicio para el propio periódico y para el
gobierno y, a su vez, se convertía en el primer periódico de alcance internacional, el primer
periódico cuyo mercado superaba ampliamente las propias fronteras nacionales, convirtiéndose
el corresponsal de The Times en el segundo embajador de la corte británica en los países
extranjeros.
Y si en el terreno de la recepción y recogida de noticias se dieron pasos de gigante, se
saltó de un sistema informativo a otro, algo similar sucedió en el paralelo terreno de la
distribución. La distribución estaba monopolizada por los correos reales. Contra ese monopolio
tuvo que actuar John Walter II. Anualmente cada periódico pagaba 100 guineas a correos por el
traslado de cartas a través del Canal de la Mancha, entre las que, lógicamente, se encontraban los
informes de los corresponsales de The Times.
Un elemento importante en la infraestructura informativa de entonces fueron las salas
públicas de lectura. Hacia 1820, toda Inglaterra estaba cubierta con un abundante número de
salas de lectura.
7
2.1.1.3. Nueva mentalidad o mentalidad industrial.
John Walter presenta el primer número de su Daily Universal Register, insistiendo en que
el diario, “en su política, no será de ningún partido político”. Se trata de no colaborar en las
luchas intestinas que no provocan más que la ruina del país. Se trata de mantener las manos
libres para poder presentar una y otra vez la propia opinión. Se trata, también, de no llevarse
especialmente bien con ningún grupo, para poder llevarse bien con todos.
El principal objetivo del Universal Register será el de facilitar los intercambios
comerciales entre las diferentes partes de la comunidad, a través del canal de los Anuncios.
Los periódicos se convierten así progresivamente en un negocio cuyos primeros
objetivos son indudablemente económicos. A estos intereses, a un balance saneado, queda
supeditado todo lo demás: una crónica política apartidista, informaciones del interior y exterior,
secciones sobre ecos de sociedad, etc. Acompañando la intencionalidad manifiesta, necesitan los
periódicos dotarse de un organigrama eficaz, racional. Esa será obra, dentro de The Times, de
John Walter II: reduce costos y aumenta la capacidad productiva, mediante la utilización de las
técnicas mecánicas más avanzada, crea una red de corresponsales que potencian el prestigio y la
objetividad de su periódico, selecciona y paga a los periodistas de mejor calidad y mayor
capacidad, mantiene relaciones de preferencia con el Gobierno mediante la contraprestación de
servicios, mantiene un primoroso cuidado en la atención a sus lectores, presentándose como el
portavoz y órgano de los mismos.
En 1817, John Walter II deja la dirección del periódico en manos de Thomas Barnes,
quien consiguió convertir el The Times en la voz de la nación, apoyando su éxito en la liberalidad
y magnanimidad hacia los buenos colaboradores –hacia 1843 los mejores redactores del
periódico cobraban sueldos equivalentes a los de un embajador. Barnes muere en 1841, dejando
el periódico totalmente moldeado y en el pleno éxito. El y John Walter II son los auténticos
creadores del modelo. En 1841, el diario era un próspero negocio, con ocho páginas diarias de
edición, frecuentemente acompañadas por otras ocho de suplemento de anuncios. El sucesor de
Barnes fue John Tadeus Delane. Este era muy joven –23 años-, por lo que John Walter II lo tendrá
bajo su directo control y enseñanza hasta 1847, año en que Walter muere. Los dos cabezas del
periódico serán, en la segunda mitad del XIX, John Walter III y John T. Delane.
Muchas otras publicaciones siguen en Inglaterra los pasos de The Times, aunque,
evidentemente, ninguna conseguirá sus cotas de influencia y poder. Lo que importa, sin
embargo, reseñar es que este periódico es el caso más ilustre, pero que, a su alrededor, se
desarrolla el periodismo industrial.
2.1.1.4. Nuevos tipos de publicaciones periódicas.
El siglo XVIII había ya generado un número amplio de nuevos tipos de medios: los
periódicos diarios, la prensa “moral”, los “magazines”, los “advertisers”. La industrialización va a
dar origen a otra nueva fórmula, de enorme éxito futuro, directamente situada dentro de esa
mentalidad industrial a la que acabamos de hacer referencia. Son los dominicales (Sunday
8
papers). La influencia religiosa hizo que, a lo largo del XVIII, los diarios aparecieran sólo seis días
a la semana, excluidos los domingos.
El primer dominical aparece en Londres en 1796, el Weekly Meseger, fundado por John
Bell. Su hijo y continuador, John Browne Bell, lanzará unos años más tarde el dominical que,
desde entonces a nuestros días, ha cosechado el mayor éxito de toda Europa, el News of the
World. Las características principales de estos dominicales son las siguientes: son periódicos
cuya finalidad es el pasatiempo y sus contenidos, por tanto, sin que mantengan un orden estable,
basculan entre las narraciones de crímenes y aventuras escandalosas, narraciones novelescas de
literatura popular, próximas a los viejos ocasionales o “canards”, páginas de pasatiempos,
páginas de humor escrito o grabado, etc., todo ello en lenguaje accesible a un público en absoluto
culto y ni siquiera habituado a leer.
Los dominicales serán los preparadores de la gran literatura popular de finales del siglo
XIX y XX, la prensa de masas. En alguna medida, estos dominicales fueron, poco a poco,
acostumbrando a las clases populares europeas a la lectura y preparándolas, por tanto, para ser
el mercado de la gran prensa de masas.
Así pues, sería en Inglaterra donde se produciría el despegue industrial dentro del
mundo de la información. Para 1848, sin embargo, ese despegue o lanzamiento industrial había
llegado a los más desarrollados países de occidente.
2.2. La prensa empresarial en el resto del Continente
La industrialización tuvo sus problemas para saltar al continente. Cuando en 1815 se
establece en Viena la Restauración de las viejas monarquías absolutas, éstas simplemente
prohibieron dicha industrialización. En Francia, por ejemplo, se prohibió contratar técnicos u
obreros ingleses que pudieran enseñar los rudimentos de la producción industrial. Sin embargo,
tal prohibición no serviría de nada. De hecho, ya entre 1817 y 1819 se publican diez números de
un periódico llamado Censeur Européen que se dedicará a elogiar la industrialización y a explicar
cómo una sociedad que quiera progresar necesita organizar su producción industrialmente.
Por otra parte, en la década de los veinte, la publicidad de libros, productos
farmacéuticos, comercio, notas judiciales, etc. irá haciendo cada vez más acto de presencia en las
páginas de los periódicos, llegando a ocupar páginas enteras. Sin embargo, será Emile de
Girardin quien establezca de forma definitiva la unión entre periódicos y publicidad, en Francia,
y aclarar dicha relación para todo el mundo.
Los 80 francos de suscripción anual que cobraban los diarios, superaban el salario
mensual medio de un obrero parisino. Así, Emile de Girardin llevará a cabo una nueva idea,
social y técnica a la vez, que consiste en crear un diario más barato, capaz por ello de llegar a un
mayor número de lectores y de atraer por ello más publicidad. Girardin se dio a conocer hacia
1826 como autor de novelas, aunque saltará pronto al periodismo con la edición en 1831 de un
semanario ofrecido a cuatro francos de suscripción anual y que alcanzó una importante tirada:
9
Journal des connaissances utiles. Girardin se asocia con Dutacq para crear un nuevo diario de
parecidas condiciones, aunque Dutacq acaba separándose de la sociedad y es así como el 1 de
julio de 1836 –fecha que los franceses consideran la del nacimiento de la prensa actual-
aparecerán simultáneamente La Presse, de Girardin, y Le Siècle, de Dutacq.
Girardin centraba la esperanza de su éxito en la publicidad; con claridad de ideas al
respecto, situaba, sin dudarlo, a la publicidad como reina de los espacios del periódico, de modo
que, mientras mayor fuera el volumen de líneas cobradas, mejor para el diario; aconsejaba
aceptar todo tipo de publicidad, sin importar ni su proveniencia ni sus contenidos, y creaba la
publicidad moderna en Francia, centrándola en el anuncio sencillo, conciso, franco y directo.
Esta revolucionaria posición consistente en afirmar que sólo una publicidad abundante permitía
una información de calidad, conlleva toda una serie de transformaciones en el periódico.
Se asegura una redacción de primeras figuras, capaces de atraer al lector menos
entusiasmado: Víctor Hugo, Balzac, Dumas, Gautier y muchos otros van a colaborar en el diario
de Girardin. El periódico es reforzado, desde principios de los cuarenta, por suplementos a muy
bajo precio, destinados a médicos, juristas, industriales. Su mayor descubrimiento técnico
estuvo, sin duda, en la incorporación al diario de los “folletines”. En octubre de 1836 comienza
Girardin a publicar en columnas y por capítulos la novela La Vieille fille, de Balzac. El éxito y
número de imitadores fue tan enorme que la mayor parte de las novelas del siglo XIX se van a
publicar de esta manera.
A pesar de la oposición, las ideas y formas de hacer de Girardin fueron imitadas
inmediatamente y de forma general en Francia. Periódicos tan consolidados como Le National o
Le Quotidienne habían reducido sus precios de suscripción antes de 1843 y comenzaron a
publicar folletines y a copiar los pasos del director de La Presse sin pudor alguno. Carlos
Duveyrier va a tomar pronto ejemplo y creará la “Sociedad General de Anuncios”, primera
agencia de publicidad de París.
2.3. La Prensa Empresarial en Estados Unidos
A principios de la década de los treinta se produce un proceso paralelo de
industrialización de la información en los Estados Unidos.
A la altura de 1830 los norteamericanos compraban el 70% de los libros a Europa, a
pesar de que, desde 1800 el número de imprentas se fue multiplicando por tres cada diez años, a
pesar de que en 1820 había una lista de más de 50.000 obras publicadas en los Estados Unidos y
de que la venta de tales productos aumentó en más de un millón de dólares en la década de
1820. Hacia ese año, sólo el 7% de los norteamericanos vivían en ciudades y la totalidad de las
imprentas utilizaban sólo fuerza manual. La prensa era mayoritariamente una prensa rural, de
cortísimas tiradas y alcance, mientras una minoría de periódicos más importantes, vivían
inmersos en los partidos políticos. Tal es el caso del Washington Globe, United States Telegraph,
Boston Transcript, New York Morning Post, etc., publicaciones todas ellas relacionadas con uno de
10
los dos grandes grupos políticos (federales y demócratas). A pesar de esos evidentes signos de
atraso respecto a Inglaterra, la industrialización había iniciado su camino desde principios de los
veinte. En esa década se introdujo el vapor, se abrió el canal de Erie, que convierte a Nueva York
en un “Estado Imperio” y uno de los más activos centros comerciales del mundo, se conocen en
América las primeras reclamaciones sindicales y las primeras revueltas populistas contra las
elites políticas y financieras, Jackson es elegido presidente en 1828, los viejos partidos –federal y
democrático- se convierten en los actuales –liberales demócratas y republicanos-. Habían
comenzado a producirse todos los cambios que la revolución industrial conlleva, en contra de la
vida rural y de los propietarios de tierras y a favor de la vida urbana. Como es lógico, también
alcanzan estas transformaciones el terreno de la prensa. Así, la prensa de vapor también entra
en funcionamiento. El modelo utilizado será el de Koenig, aunque con algunas mejoras
introducidas ya por la Hoe.
El 3 de septiembre de 1833 se inaugura para los norteamericanos el periodismo
contemporáneo, con la aparición en Nueva York de un pequeño periódico titulado New York Sun,
editado por Benjamín H. Day. Eran cuatro páginas, con sucesos locales y noticias populares,
sensacionalistas, narraciones policíacas o de “interés humano”. Además de sus contenidos, la
fórmula del nuevo periodismo estuvo en la aplicación de la tecnología industrial y en el precio: el
periódico se lanzó al precio de un centavo. En seis meses el Sun había conseguido una tirada de
8.000 ejemplares por día, lo que equivale al doble de tirada de su competidor más inmediato.
Con esos tres elementos –precio bajo, tecnología avanzada, contenidos populares, que son los
elementos comunes a toda la prensa de masas, se inauguraba la primera generación de prensa
popular o de gran prensa americana, que nace entre 1833 y 1850 y que domina el mercado hasta
finales de siglo.
Esa primera generación de prensa popular está encabezada por un bloque de diarios de
Nueva York: además del Sun, The New York Herald, The New York Tribune y con algunas
características propias el The New York Times.
Las características comunes a esta primera generación serán las siguientes:
Se trata de una información para masas de ciudadanos.
Costos muy bajos por unidad de producción, resultado de aplicar la nueva tecnología
y de las tiradas relativamente altas.
Desarrollo de formatos y contenidos atractivos para el público receptor, con
sensacionalismo, sentimentalismo, exageración, etc.
Una base financiera viable, dependiente de la circulación y pequeños beneficios por
unidad, apoyado en beneficios provenientes de la publicidad.
Nuevos métodos de distribución: hasta entonces los diarios se vendían por
suscripción, lo que no era útil para los nuevos clientes populares, ni por el elevado
precio de las suscripciones, ni por la estabilidad de hábitat que una suscripción
conlleva; por eso, los nuevos periódicos dependen fundamentalmente de la venta
callejera y de los vendedores ambulantes que vendían con un beneficio del 20%.
11
La separación o independencia respecto a los partidos políticos, buscando así una
mayor disponibilidad para los anuncios y una mayor posibilidad ante cualquier tipo
de oferta, sin importar el origen.
El segundo de los promotores de periódicos de esta generación que tuvo éxitos
importantes fue James Gordon Bennet, editor desde 1835 del New York Morning Herald a
imitación del Sun.
Al año de su fundación, con una tirada de unos 20.000 ejemplares y unos beneficios de
1.000 dólares semanales, se jactaba Bennet de haber creado el periódico más rentable de toda la
historia de los Estados Unidos. Hacia 1850, con una circulación de 30.000 ejemplares, ocho
páginas, de las cuales tres eran de publicidad, reinvirtiendo la mayoría de los beneficios en el
propio periódico, Bennet tenía organizada una valiosa empresa, con maquinaria de última hora,
personal cualificado y cuantiosos dividendos.
El tercero de los grandes editores de éxito de esta generación fue Horace Greeley. La
personalidad de Greeley estuvo marcada por sus relaciones con los socialistas utópicos europeos
en los Estados Unidos. De ellos recibió la convicción de que las grandes reformas sociales y
económicas eran imprescindibles para el desarrollo de América. Después de una larga
experiencia como creador de diferentes publicaciones, edita, desde el 10 de abril de 1841, el The
New York Tribune, adoptando los principios técnicos del Sun y del Herald.
El Tribune fue en volumen de ventas siempre por detrás de los otros dos. De hecho sólo
comenzó a tener beneficios a partir del lanzamiento de la edición dominical en septiembre de
1841. Sin embargo, la personalidad y la forma de entender el periodismo por parte de Greeley le
acarreó un gran éxito. La causa de esa popularidad está, precisamente, en haber incorporado al
periodismo popular el respeto por el lector, el llevar a la prensa popular desde niveles de
chabacano y ramplón sensacionalismo a un instrumento de culturización y de promoción de
ideas.
El cuarto de los grandes editores de esta primera generación será Henry J. Raymond,
quien después de algunas experiencias en política y de un corto aprendizaje en otros periódicos
de Nueva York, funda, junto con George Jones y Edward Wesley como socios, el The New York
Times el 18 de septiembre de 1851. Desde 1860 será Raymond el único propietario.
Formalmente el Times recogía la herencia de sus predecesores y se presentaba como un diario
superior, alejado del sensacionalismo y de contenidos no selectos, convertido, en evolución de lo
que Greeley había iniciado, en mentor y guía de sus lectores. El Times es un periódico que
culmina en calidad los logros de una generación (los lectores que se habían aficionado a leer con
historias policíacas del Sun o del Herald, que habían descubierto el valor de las ideas y de los
sueños con el Tribune, exigirían ahora materiales más serios, de mayor calidad y continuación);
el Times es un periódico que se opone a la ideología populista y progresista y compite con los
periódicos orientados a las masas superándoles en medios financieros, fuerza material y formal,
y dando una alternativa ideológica más conservadora, rompiendo con ello la aparentemente
lógica relación citada. El Times fue un diario “bueno” y “serio” desde el principio. En él
desaparecen los ataques personales, se presentan los asuntos en tono absolutamente imparcial,
12
con una cuidada técnica informativa, se da enorme importancia a la información exterior,
especialmente a la de Europa, exageraba incluso en la comprobación de las noticias, no dando
más que aquellas rigurosamente exactas, fue, poco a poco, incluyendo secciones que interesaban
más a la gran burguesía neoyorquina que a las masas, por ejemplo, información teatral,
bolsística, de entradas y salidas de barcos, mercancías, valoración de bienes inmuebles, etc. Era
un periódico muy respetado, moderado y objetivo desde el primer momento.
Los periódicos que pertenecen a esta primera generación de prensa popular son muchos
más, aparte de los cuatro que acabamos de ver. Entre 1830 y 1840 aparecen en Nueva York unos
35 periódicos al precio de un centavo. La mayoría fracasaron. Otros tuvieron éxito,
especialmente fuera de Nueva York, como el Philadelphia Public Leger o el Baltimore Sun.
Conviene insistir en una fundamental diferencia que separa la prensa americana de la
primera generación de la prensa europea de los mismos años. En ambos lados del Atlántico se
produce la industrialización de los medios informativos. En ambos lados se aplican técnicas
mecánicas, nuevas formulas de aproximación al público. En ambos lados la publicidad se
convierte en la fuente de financiación primera. Sin embargo, mientras los periódicos americanos
quieren dirigirse a un público mayoritario que había tenido acceso al voto y a la vida pública
después de la “revolución jacksoniana”, en Europa no va a ser así. Los europeos estaban
demasiado ocupados aún en arrancar al absolutismo reinante y restaurando las cotas mínimas
de libertad de expresión, tuvieron que centrar aún esfuerzos o bien en ganar dinero solamente o
bien en empujar la barrera de las libertades sociales. Los periódicos industriales europeos no
fueron periódicos para el gran público. Así, por ejemplo, en 1850, cuando el Sun de Nueva York
tiraba 30.000 ejemplares, el Times de Londres tenía una tirada de 10.000. El papel de acercar los
periódicos a las masas fue llevado a cabo en Europa por otro tipo de prensa, que suele definirse
con el término de “radical”.
Mientras que en los Estados Unidos la prensa industrial lleva a cabo una doble función
(industrializarse y convertirse en los primeros medios de masas), en Europa esta función se
reparte entre dos bloques de prensa distintos, que nosotros hemos denominado “prensa
industrial o de negocio” y “prensa política”.
13
3. LAS AGENCIAS DE PRENSA:
EMPRESAS COMERCIALES Y HERRAMIENTAS ESTATALES
Con el desarrollo de los periódicos, el mercado de noticias tomó una envergadura
extraordinaria que suscitó la creación de agencias especializadas. Sus inicios fueron muy
humildes; el telégrafo eléctrico fue el instrumento de su promoción a mediados de siglo.
3.1. La Agencia Havas
La primera fue la Agencia Havas. Fundada por Charles-Auguste Havas. Al principio fue
una simple oficina de traducciones de periódicos extranjeros para los diarios franceses. En
agosto de 1832 absorbió diversas corresponsalías del mismo tipo y tomó el nombre de Agencia
Havas en diciembre de 1835. Su objetivo era vender información. No se trataba ya de fabricar
ningún producto, sino de conseguir desempeñar el papal de intermediario entre la fuente de la
noticia y los interesados en conocerla o distribuirla.
Con el apoyo del gobierno, tomó un rápido impulso y, a mediados de siglo, ya era lo
bastante importante como para monopolizar los servicios del telégrafo eléctrico. Havas empezó
cobrando de los fondos secretos del Estado para, a partir de 1851, cobrar abierta y directamente
32.000 francos por los servicios que prestaba al Gobierno. Transmitía las noticias a los
periódicos bajo forma de hojas autografiadas y recogía las suyas gracias a las informaciones
gubernamentales y a una red de corresponsales en Francia y en el extranjero. Una parte de sus
primeros éxitos se debió a la rapidez de transmisión de las informaciones financieras de la Bolsa
de Londres mediante palomas mensajeras. Las guerras del Segundo Imperio (sobre todo las
campañas de Crimea y de Italia) le dieron gran reputación en todo el mundo. Muy pronto, y para
que los periódicos de provincias pudieran pagar sus servicios de información, llegó a una serie
de acuerdos con la Societé Generale des Annonces (la mayor suministradora de publicidad de los
periódicos de París) con la que se fusionó de 1865 a 1879. Los periódicos pagaban una parte del
servicio de la corresponsalía de Havas con publicidad comercial o financiera publicada en sus
columnas. En 1870, la Agencia Havas no tenía rival en Francia.
La importancia de Havas, la razón de su éxito, radica también en sus actuaciones
empresariales, tanto para captar materia prima informativa, elaborarla, así como distribuirla.
Veamos algunas de estas iniciativas:
Recursos informativos: en su primera década de existencia, Havas había desarrollado
una red de corresponsales, retribuidos por medio de comisiones, que se extendían
por toda Europa. El telégrafo óptico, junto con las palomas mensajeras, constituía el
medio habitual de transmisión de mensajes hasta el desarrollo del telégrafo eléctrico.
Procesamiento de los recursos: las noticias llegadas a la agencia eran elaboradas, hasta
los años 1840.1852, en un boletín que se llamaba Correspondencia Havas.
14
Ventas: El éxito de Havas radicará en suministrar informaciones más completas y
más rápidas que sus competidores, así como en la capacidad para construir un
auténtico monopolio. El éxito, por tanto, se basa, por un lado, en eliminar la
competencia creando un monopolio en Francia al adquirir los boletines de noticias y
diarios que correspondían a agencias y despachos de pequeña envergadura.
3.2. La Agencia Wolff
Bernhard Wolff era hijo de un banquero alemán y primo del ingeniero Werber Siemens.
Tras intentar fortuna en diversos oficios, terminó por comprender el porvenir del telégrafo
eléctrico. En 1849, en unión con un consorcio de banqueros, financieros y periódicos berlineses,
funda en Berlín la Wolff Bureau, con un planteamiento muy acertado que consiste en:
aprovechar la línea telegráfica Aquisgrán-Berlín.
Explotar las posibilidades económicas que puede generar uno de los ejes más
importantes a nivel financiero: Londres-Berlín-París.
Con todo, Wolff sería el eslabón más débil de la cadena de agencias, puesto que sus
recursos financieros no podían compararse a los de sus colegas. Tras lentos progresos, en 1865
alcanzará el éxito gracias al apoyo político de Bismarck, que puso la agencia bajo el control del
gobierno prusiano. La oficina Wolff se convertiría en una auténtica agencia de noticias de todo
tipo, explotando nuevas líneas como la de París-Bruselas.
3.3. La Agencia Reuter
La Agencia Reuter fue fundada en Londres en octubre de 1851 por Julius Reuter, judío de
origen alemán, e igualmente antiguo empleado de Havas. En 1849 Reuter fundó una agencia
propia en París para competir con Havas, pero tras un estrepitoso fracaso decidió crear un
servicio de palomas mensajeras entre Francia y Alemania en 1848-1850, hasta que por fin en
1851, establece una oficina en Londres con buenos resultados, coincidiendo con la inauguración
de cable submarino entre Dover y Calais.
Entre los rasgos más destacados de la agencia Reuter tenemos:
Su primer objetivo será la clientela de la Bolsa londinense, y más tarde la de la
prensa. Sin embargo, se topará con la resistencia tenaz del periódico Times.
Con la Guerra de Crimea se convierte en la fuente de noticias obligada para la prensa
inglesa, incluso para el Times que en 1858 acabó por reconocer la importancia del
servicio de Reuter.
Aparición de diferentes tipos de competencia. En 1868 nace la Press Association,
fundada por distintas empresas periodísticas en Londres. Sus propietarios, en
15
régimen de cooperativa, son los principales periódicos ingleses. Esta terminará por
llegar a un acuerdo con Reuter.
Ligazón con la corona británica y los intereses coloniales del Imperio. Su crecimiento
va ligado a las conquistas de nuevos territorios, así como al desarrollo del telégrafo.
Su posición en Londres, encrucijada del mundo y centro de la red más importante de
cables telegráficos, iba a proporcionarle muy pronto una relevancia mundial.
3.4. La Associated Press
El punto de partida de la primera gran agencia norteamericana es muy similar a las
europeas: el calor del comercio.
Al igual que las agencias europeas, la norteamericana nace estrechamente ligada al
nacimiento y expansión del telégrafo. Sin embargo, la diferencia está en la implicación que la
prensa tendrá desde principios en la agencia norteamericana, ya que la Associated Press nace
cuando un grupo de editores de prensa, entre los que cabe destacar a Bennet por el New York
Herald, Horacio Greely por New York Tribune y James Brooks por Daily Express, forman una
asociación en la ciudad de Nueva York en mayo de 1848 que será conocida como Associated
Press. El ejemplo será imitado en otros Estados y ciudades. La diversidad de agencias se polarizó
inicialmente, con motivo de la Guerra de Secesión, en dos frentes: por un lado, los del Sur
formaron la Press Association of the Confederate States of America; por otro, los del Norte se
unieron en torno a la Associated Press. Sin embargo, en 1862, en el seno de la AP se producirá la
escisión de la Western Associated Press.
Tras la conclusión de la guerra, las nuevas condiciones determinan el futuro del
periodismo de agencia. En primer lugar, Estados Unidos acaba de conectarse en 1866 por cable
submarino con el continente europeo; en segundo, las agencias europeas siguen creciendo y
repartiéndose las áreas de influencia. La mundialización de las agencias es un hecho. La batalla
ahora se llamará reparto de mercado.
3.5. El reparto del Mundo entre las Agencias
Estas cuatro grandes agencias comprendieron muy pronto que era inútil hacerse la
competencia y prefirieron llegar entre ellas a acuerdos de intercambio de información, primer
esbozo del “reparto del mundo” donde cada una se reservó un ámbito geográfico exclusivo. En
esta asociación, la Agencia Havas, que era la decana, ostentaba una especie de presidencia. El
primer acuerdo Havas-Wolff-Reuter se firmó en 1859; en 1872, la A.P. se unió a ellas.
El primer tratado (1859) establece, entre otros, los siguientes acuerdos: las agencias se
conformaron con el desarrollo del negocio y el paralelo desarrollo del servicio telegráfico. Lo
único que pretendían era excluir potencias competidores. A través de este acuerdo.
16
Pactan regularizar el intercambio de noticias políticas.
Se comprometen a la mutua cooperación para evitar la competencia.
Se produce un reparto de las áreas de influencia en Europa y acuerdan cuál ha de ser
su crecimiento en otros continentes.
Una década después, se produce un segundo acuerdo que, entre otras novedades, ofrece:
El establecimiento de la explotación del servicio telegráfico como derecho propio y
exclusivo, no sólo en sus propias naciones, sino también en aquellos territorios
extranjeros afines.
Reuter y Havas firman un “tratado de fusión de intereses” por el cual se
comprometen a explotar sus áreas de control y compartir las pérdidas y ganancias
derivadas. Se trata de un intento de duopolio que, en alguna medida, declaraba la
guerra a Wolff. Esta no cesará hasta conseguir la firma de una nueva negociación en
1870.
El tratado de 1870 consolida el reparto de los mercados entre las agencias, al tiempo que
se declaran los cotos privados de cada uno de ellos. La situación queda así:
Wolff: Austria, Rusia y países escandinavos.
Reuter: Imperio británico y Extremo Oriente.
Havas: Países Mediterráneos y sudamericanos.
El éxito de este pacto entre las agencias radica en una serie de aspectos, entre los que
cabe destacar los siguientes:
La relación con los gobiernos y su potencial militar y colonial.
La capacidad de adaptación a las metrópolis y a sus necesidades informativas.
Por convertirse en vanguardia de lo que fue la colonización del siglo XIX
Por estar el cártel asentado en una red informativa controlada y de capacidad
creciente.
La constitución de centros neurálgicos como son París, Londres, Viena y Nueva York.
Por último, su éxito viene determinado por el beneficio económico, resultado de la
explotación del servicio telegráfico y de la transmisión y venta de información.
17
4. LA CONSOLIDACIÓN DE LA PRENSA DE MASAS:
SENSACIONALISMO VERSUS AMARILLISMO
Durante cerca de medio siglo la prensa popular será el único medio de comunicación de
masas, hasta la popularización del cinematógrafo y la comercialización de los avances de la
radiofonía. El impacto de esta prensa de masas será decisivo, toda vez que servirá de
instrumento aglutinador y homogeneizador de las estructuras estatales, poniendo en
comunicación los pueblos apartados con la capital, anunciando, con más o menos retraso, los
grandes acontecimientos mundiales.
4.1. Factores que inciden en el desarrollo de la prensa de masas y sensacionalista
La aparición y consolidación de la prensa de tiradas masivas es fruto de la creación de
una serie de condiciones favorables que abarcan desde las premisas económicas, hasta las
sociales o políticas.
4.1.1. La Industrialización y la competencia. El vivero de la publicidad.
La producción mundial se multiplicó por cinco en el periodo que transcurre de 1870 a
1914. El mercado crece sin parar, más cantidades y más productos nuevos que se quieren dar a
conocer y vender, y por tanto susceptibles de ser publicitados. El mercado publicitario aumenta
su capacidad y empieza a mover elevadas sumas de dinero que representan un atractivo reclamo
para aquellos diarios capaces de alcanzar tiradas masivas.
La primera agencia publicitaria de la era moderna nace en 1840 en Filadelfia, aunque la
verdadera consolidación del sector se produce a partir de 1865 de la mano de Walter Thompson.
4.1.2. La empresa informativa. Tecnología para ofertar más.
Aún hasta la década de 1870 o 1880, grandes periódicos que ocupan un lugar en la
historia del periodismo eran fruto de un pionero que lo escribía, imprimía y distribuía. Ahora,
los diarios pasarán a convertirse en verdaderas empresas, abandonando viejos romanticismos o
bohemias, tan frecuentes en el periodismo político del siglo XIX. El nuevo diario se mueve bajo
los dictados de la competencia y en el camino hacia los beneficios. Ello requiere una
organización de todos los servicios, una división en departamentos bajo unos responsables
personales. Es necesario mejorar la distribución, incorporar especialistas en marketing capaces
de estudiar el nuevo mercado que se les presenta.
Son esos grandes medios los que pueden introducir las mejoras tecnológicas que
posibilitan tiradas mayores. Esa renovación tecnológica, continua durante todo el siglo XIX,
combina la tríada prototípica: más rápido, más barato y en más cantidad. Así se introducen en
las redacciones inventos como el teléfono –inventado por Bell en 1876-, se introduce también la
linotipia en 1886 por Mergenthaler, así como la fotografía en las páginas de los periódicos.
18
La ilustración empieza a generalizarse en los periódicos en una nueva presentación
vedada hasta entonces: la fotografía.
4.1.3. El crecimiento de los públicos. Las audiencias masivas.
Tan importante como la capacidad de oferta de la prensa era la aparición de audiencias
millonarias que pudieran constituir una demanda efectiva de los millones de ejemplares que las
nuevas rotativas son capaces de lanzar cada hora. En este proceso confluyen toda una serie de
fenómenos sociales:
Los gigantescos movimientos de migración transoceánica que entre 1870-1914
afectan a más de 30 millones de personas. Estas personas necesitan integrarse
rápidamente en el país de acogida. Los diarios posibilitaban, a muchos de ellos,
iniciarse en la lengua extranjera, conocer las costumbres y fiestas del lugar, asumir
los problemas de la comunidad, etc.
En la vieja Europa continúan los movimientos de población interiores. Se acentúa el
proceso de urbanización producido por el éxodo rural y el crecimiento de las grandes
ciudades.
Se produce un espectacular crecimiento del número de asalariados que se incorporan
al mundo del trabajo. Esta condición permitía a algunos de ellos dedicar una parte de
su presupuesto familiar a la adquisición cotidiana de la prensa.
Estos posibles nuevos lectores de prensa debían cumplir con unos mínimos
requisitos de formación intelectual. Durante el siglo XIX se produce un lento pero
constante descenso del número de analfabetos, sobre todo en la población masculina.
4.1.4. El sufragio universal. Nuevos ciudadanos, nuevos lectores.
En el ámbito de la política del último cuarto del siglo XIX existen dos grandes
aportaciones, una directa y otra indirecta que incide en el desarrollo de la prensa del momento.
Por un lado están el conjunto de la legislación sobre prensa que en los años ochenta, de
forma más o menos generalizada, amplió notablemente las posibilidades de impresión de
diarios, recortando el régimen de sanciones y las obligaciones económicas para publicar.
En segundo lugar habría que hablar de lo que se dio por llamar la democratización de la
política europea, a través de la concesión del sufragio universal en la mayoría de Estados. Para la
prensa la extensión del sufragio significó cambios. La nueva situación política convertía al
periódico en un objeto con mayores alicientes para sectores crecientes de población. Individuos
que eran susceptibles de ser movilizados por la acción política y que antes permanecían al
margen del sistema, van a encontrar un nuevo interés por las cuestiones públicas.
19
4.2. Alfred Pulitzer: símbolo de los tiempos.
Un personaje puede ser considerado como símbolo de esos tiempos y de la nueva oleada
periodística. Nos estamos refiriendo a Alfred Pulitzer, considerado como el principal renovador
de la oferta informativa de su momento, gracias a la aplicación de fórmulas sensacionalistas.
Pulitzer llega a EE.UU. con 17 años en 1864. Había nacido en Hungría.
Nada más llegar se alistó a las tropas nordistas. Acabada la contienda estudia leyes,
entendiendo que un país tan grande como aquel precisaría de abogados, pero acaba trabajando
como reportero en el periódico alemán Die Westline Post de Sant Louis. El éxito empezó pronto a
definir su trabajo, pues a los pocos años acaba dirigiendo y siendo copropietario del periódico.
En 1878 compró el St. Louis Dispatch que fundió con el Evening Post, donde aplicó, con notable
éxito, sus fórmulas del nuevo periodismo: combinación de sensacionalismo con una imagen del
diario como defensor de los intereses de los lectores. Pero su ambición le dirigía hacia cotas más
altas: Nueva York, la gran ciudad del país y principal centro receptor de los emigrantes.
En 1883 compra un diario en ruina, The World, de tendencia demócrata y que con apenas
15.000 ejemplares de tirada parecía condenado a la desaparición. Aplicando las fórmulas que
había anticipado en Sant Louis, en 1884 alcanzaba ya una tirada de 60.000 ejemplares. A partir
de estos momentos las cifras crecieron hasta dimensiones desconocidas en la prensa
norteamericana y mundial. En 1887 iniciaba su andadura una edición vespertina del diario, The
Evening Post. Con esta aportación las dos ediciones del World lanzaban en 1892 diariamente
375.000 ejemplares. En 1897 la edición dominical, el Sunday World superaba las 250.000 copias.
Pero en estos últimos años le había surgido un durísimo competidor en la ciudad, espoleado por
su celebridad, William Randolf Hearst, que acabaría por superarle en cifras y en la agresividad
de su periodismo. Ello no impidió que Pulitzer dejara tras su muerte en 1911 ambiciosos
proyectos que le perduraron. En 1903 había fundado la escuela de Periodismo en la Universidad
de Columbia, y en su seno se convocarían los premios Pulitzer que premiarían las obras más
destacadas en literatura, música, artes y periodismo, apartado este último que más resonancia y
prestigio alcanzaría en Estados Unidos.
La importancia de Pulitzer reside en que fue capaz de ofrecer un producto que se dirigía
a unos lectores que iban a componer el grueso del nuevo mercado periodístico de los siguientes
años.
4.3. Pulitzer Vs. Hearst
El panorama periodístico va a registrar una notable diversificación de la oferta
informativa fruto de la aparición de públicos diversos que requieren productos ajustados a sus
necesidades.
EE.UU. en el último cuarto del siglo XIX disponía de las condiciones idóneas para ser el
lugar donde surgiera esa fórmula del nuevo periodismo. Superadas las cicatrices del conflicto
20
civil de la Secesión (1861-1865), el país se lanzaba de lleno a un período de crecimiento
desorbitado, donde se iban a plantar las bases del capitalismo industrial americano.
Es a partir de la década de los ochenta y con el impulso de la experiencia de Pulitzer
cuando la prensa de Nueva York, la más importante del país, va a iniciar su período dorado. La
transformación de la escena periodística se producirá en dos frentes. En el ámbito puramente
cuantitativo, llevando las tiradas de los periódicos a registros nunca alcanzados anteriormente;
en el terreno cualitativo, esa difusión les conferirá una enorme repercusión social y sus cifras
serán el resultado de unos contenidos más atractivos y dinámicos capaces de atraer a la
audiencia, con información impactante, diversificada y, en ocasiones, escandalosa.
Pulitzer aparece como el gran renovador de la escena periodística americana capaz de
crear escuela. Su desembarco en el rotativo de Nueva York, The World, en 1883 marcaba el inicio
de su hegemonía en la ciudad hasta la llegada del otro magnate de la prensa de mediados de los
años noventa, Hearst. Su éxito inmediato se basó en una eficaz combinación de los elementos
necesarios:
1. El periódico salió a un precio bajo, dos centavos, asequible para las capas populares.
De hecho la posterior rivalidad con Hearst obligó a Pulitzer a situar el precio en un
centavo.
2. Los contenidos se expresaban en un lenguaje claro y sencillo pensando en los miles de
inmigrantes de la ciudad o en el enorme número de posibles compradores que no
tenían un elevado nivel cultural.
3. Adopta una presentación, sobre todo en la primera página, que es la que sirve de
reclamo para su venta, más atractiva y dinámica que la de sus colegas de la época. Es
lo que se ha llamado sensacionalismo formal o externo, con la introducción de
impactantes titulares, bloques de textos diferenciables e ilustraciones habituales. En
esta línea cabe destacar la introducción de una tira de humor denominada The Yellow
Kid que ahondaba en el camino de dar protagonismo a lo gráfico.
4. La información tenía un importante componente sensacionalista que se manifestaba
en la predilección por las noticias llamadas de interés humano, crímenes, dramas
personales, etc. Se completaban los contenidos emocionales con atención por el
deporte que paulatinamente, sobre todo el boxeo y las carreras, despertaba un
enorme entusiasmo entre las clases populares.
5. El periódico se convertía en un poderoso agente social, desconocido hasta la fecha.
The World perseguía mediante intensas campañas de autopromoción, donde
recordaba las cifras de la tirada o la magnitud de sus lectores individuales, lograr una
apariencia de diario importante.
Este es uno de los aspectos básicos del modelo de Pulitzer: la creación de una
identificación entre periódico y lector. Crear la impresión entre la audiencia de que cada éxito
del diario era un éxito de todos porque el valor del periódico revertía en ellos mismos.
21
El periódico mantenía un populismo, teñido de radicalismo, que pretendía recoger el
espíritu de los lectores. Esta postura se traducía en un posicionamiento general que critica a la
élite dominante a favor de los dominados.
El World es protagonista de la vida pública, no es simplemente un intermediario
informativo y esto se refuerza con el hecho de que Pulitzer retoma una fórmula explotada por
sus predecesores en la profesión: provocar la noticia. El World estableció servicios públicos
asistenciales, distribuyó gratuitamente hielo en verano, montó diversiones para niños, etc.; todo
ello con la oportuna presencia de periodistas propios que recogían la evolución de las campañas,
algunas tan famosas como el caso de Nelli Blay, enviada en 1889 a dar la vuelta al mundo en 80
días, rememorando la célebre de Julio Verne.
El reinado de Pulitzer en la prensa neoyorquina iba a encontrarse con el acoso lógico de
la competencia de los nuevos tiempos. Será William R. Hearst, uno de los grandes magnates de la
prensa moderna, el que disputará a Pulitzer el liderazgo de las tiradas llevando a los extremos
las técnicas y los procedimientos del sensacionalismo, creando un nuevo modelo de periodismo
más agresivo y sin escrúpulos que se denominó el amarillismo. Lo que en Pulitzer era populismo
integrador, se convierte en Hearst en más cinismo que altruismo.
Hearst, hijo de una rica familia burguesa americana, nace en 1863 y muere en 1951,
después de dejar tras de sí un vasto imperio periodístico. Fue estudiante de Harvard, de donde
fue expulsado por su mala conducta. Durante su periodo universitario realizó prácticas en el
diario Boston Globe, propiedad de un amigo de su familia. En su vuelta a casa viene impresionado
por el nuevo periodismo del este y con una idea en su cabeza: convertirse en un gran editor de
prensa e incluso superar a sus maestros.
Con 24 años, su padre que acababa en 1887 de ser nombrado Senador por California le
regala el diario San Francisco Examiner que había creado como plataforma para su campaña de
lanzamiento político.
Hearst fichará colaboradores de primera fila como Sam Chamberlain, que había
trabajado con Pulitzer y Bennet y en París había fundado Le Matin. Esto va a ser una constante
en la carrera de Hearst, potenciar sus medios y debilitar a la competencia fichando a sus mejores
hombres. Desde su seguridad económica se plantea dotar de una organización económica
depurada al periódico, una racionalidad productiva, por la que estuviera al tanto de cualquier
innovación técnica, que mejorase la calidad de impresión o la tirada.
También se inicia en la fórmula de provocar la noticia, que en ocasiones lo colocaba en el
difícil equilibrio que podía acabar inventándola, como más tarde sucedió. Dos de los episodios
más celebrados fueron el envío de todo un tren de reporteros para informar de un incendio o
montar una expedición de rescate para un naufragio.
Su periodismo tuvo una traducción en cifras: desde 1887 a 1893 el periódico pasó de
15.000 ejemplares a 70.000. Pero el reto para Hearst era Nueva York y Pulitzer. En 1895 llega a
la ciudad y compra por 180$ un periódico en ruina, The Morning Journal, curiosamente creado
por Pulitzer en 1882 y que después había vendido.
22
La maniobra de Hearst, cubierto por su solvencia económica, con su nuevo diario
bautizado con el nombre de New York Journal fue pasar inmediatamente a la ofensiva e iniciar
una guerra periodística con The World. Bajó el precio del Journal a un centavo en 1896 y sobre
todo inició una agresiva campaña de captación de colaboradores. Esto se tradujo en la
incorporación de los mejores hombres de Pulitzer tras ofrecerles sueldos muchos más altos,
como en el caso del director del Sunday World, M. Goddard, el dibujante de la famosa tira cómica
Yellow Kid, Outcault, y en 1897 Brisbane el redactor jefe del World.
Esta dura competencia provocó que Hearst radicalizara el modelo sensacionalista,
perdiendo los niveles de dignidad y respeto al lector que caracterizaron al Pulitzer.
Las cabeceras del Journal serían de gran tamaño y llamativas, incluso exageradas, con
titulares que por la dimensión y el contenido eran provocativos y escabrosos. Eran acompañados
por ilustraciones que reforzaban el mensaje directo o subliminal de la noticia.
Pero la característica básica del periodismo amarillo de Hearst se resumía en una frase
que popularizó: “Mientras otros hablan el Journal actúa”. Este planteamiento dinámico iba más
allá del provocar las noticias, como en la técnica de Pulitzer. Si no había noticias, pues entonces
se inventaban; ese es el salto cualitativo del nuevo modelo, que tuvo su punto álgido en la guerra
de Cuba.
Hearst mantuvo una postura abiertamente intervencionista en el conflicto caribeño que
sintonizaba con la política imperialista americana. De hecho se dedicó a fabricar una guerra que
no existía de acuerdo con los intereses políticos y con las expectativas de atención del público.
En la primavera de 1897 los corresponsales enviados por el Journal, Harding y Remintong,
telegrafiaron proponiendo su regreso ante la escasez de noticias; la respuesta de Hearst ha
pasado a los anales del periodismo: “Permanezcan en la Habana. Ustedes ponen las imágenes, yo
pongo la guerra”.
El Journal montó numerosas campañas llenas de sensacionalismo y mentiras que
alarmaban sobre las atrocidades de los españoles en Cuba, que se remataban con la convocatoria
de manifestaciones y el envío de telegramas a todo el mundo. Especial repercusión pública tuvo
el rescate organizado por el periódico de una supuesta heroína, Evangelina Cisneros,
encarcelada en Cuba, y convertida en un auténtico drama de novela por entregas, que inundó las
páginas del periódico durante meses. Otro episodio del activismo del diario fue la publicación de
una misiva robada al embajador de España en EE.UU. donde se insultaba al presidente
MacKinley.
Tras la guerra de Cuba, Hearst, satisfecho en lo que creía una situación de omnipotencia
desde las páginas del diario, buscó nuevos temas para mantenerse en lo más alto de la atención
pública. El centro de la polémica se trasladó a las elecciones presidenciales de 1900, iniciando
una durísima campaña de críticas contra el presidente MacKinley que optaba a la reelección.
Hearst cubrió de acusaciones e insultos al presidente, llegando a plantear la legitimidad de
asesinar a un tirano. En septiembre de 1901 el presidente caía asesinado y aunque la justicia no
pudo llegar a condenar al Journal la enorme campaña de desprestigio que cayó sobre el
periódico parecía acabar con la buena estrella de Hearst.
23
La cabecera fue sustituida por el título de The American. Aunque el diario no pudo
levantar la cabeza, la figura de Hearst no se hundió. Emprendió una activa carrera política que le
llevó a ser congresista por uno de los distritos obreristas de la ciudad de Nueva York, si bien
fracasó en 1906 y 1909 cuando se presentó como candidato a gobernador del Estado y a la
alcaldía de la ciudad de Nueva York, respectivamente. Pero lo más importante es que Hearst
logró consolidar un auténtico emporio periodístico compuesto por una cadena de diarios en las
principales ciudades del país como Los Ángeles, Chicago o Boston, así como un servicio de
agencia de prensa, la International News Service, creada en 1909, centrada sobre todo en la venta
de material literario, artículos de divulgación o pasatiempos.
4.4. Francia
Francia era uno de los países europeos que por tradición periodística y condiciones
sociales partía de una situación ventajosa para desarrollar una prensa de masas. El crecimiento
periodístico fue de tal orden que la prensa francesa se colocó a la cabeza del mundo en difusión:
en 1914 las tiradas de los diarios de París, los cuatro grandes, alcanzaban los 4.500.000
ejemplares, constituyendo un auténtico oligopolio informativo.
Le Petit Journal de Polydore Millaud había abierto las hostilidades en la década de 1860,
convirtiéndose en la avanzadilla de la prensa de masas en el continente al llegar a alcanzar los
259.000 ejemplares en 1865. La combinación era un precio bajo –cinco céntimos-, sencillez de
estilo, noticias sensacionales, folletines, una extensa red de distribución y venta ambulante y la
atención por las mejoras tecnológicas que supone la introducción de la rotativa de Marinoni,
integrante de la plantilla en 1867. En el fondo, Millaud perseguía el mismo afán de protagonismo
y promoción que Pulitzer empleaba en la ciudad de Nueva York. La prensa francesa sigue el
modelo sensacionalista de fabricar acontecimientos que prestigiaran al medio.
A finales de siglo Le Petit Parisien encabeza el liderazgo de la prensa popular de la misma
manera que la agencia Havas domina el mercado de la información en Francia. La batalla
periodística es vencida en los resultados materiales por Le Parisien que a partir de la década de
los noventa fue superando en ventas a su principal competidor. Le Petit Journal alcanza el techo
de 1 millón de ejemplares en 1890 para ir descendiendo lentamente hasta vísperas de la guerra
con 800.000. Por el contrario, el Petit Parisien registraba 460.000 ejemplares en 1893, un millón
en 1902 y 1.450.000 en 1914. Eran cifras no conocidas en ningún otro país, ni tan siquiera
EE.UU. que contaba a su favor con el más vasto mercado. Además, hay que tener en cuenta un
factor esencial: buena parte de la tirada de estos periódicos se distribuía en provincias, en el
caso de Le Petite Journal con cifras que rondaban el 80% de su tirada total.
Le Journal fundado en 1892 es el tercer gran diario de la época con una tirada que llegó a
los 500.000 ejemplares en 1900.
Por último hay que reseñar Le Matin que nace en 1884 y que representa un paso
adelante en el modelo de prensa de masas francesa, porque fue el que más decididamente
24
apostó por la fórmula americana y el que adoptó mecanismos de las técnicas amarillistas.
Fundado por Sam Chamberlain, inmediatamente pasó a ser dirigido por Edwards que le impuso
un distanciamiento de las polémicas políticas que apasionaban a la prensa.
En 1894 es comprado por el banquero Henry Poidatz. El diario adopta un tono más
agresivo y populista a tono con experiencias como la de Hearst en EE.UU... Mantiene agrias
polémicas y enfrentamientos verbales con sus competidores de la ciudad de París con las que
trata de vender una imagen de independencia que encaja en su pretendido apoliticismo.
La información política queda oculta entre otras secciones más atractivas para los
lectores, como los deportes o los anuncios. Otras claves ya nos son conocidas: organización de
campañas populares, críticas constantes a los gobiernos y poderes. Detrás de la fachada
construida por Le Matin existía una amplia red de intereses que afectaban a sus propietarios.
Diversas campañas populares ensombrecían un variado conjunto de sobornos y chantajes que
convertían al diario en una auténtica máquina de dinero.
En contra de las apariencias, los cuatro grandes se comportaron como un verdadero
cártel informativo. Mantenían el tono agresivo en sus campañas de promoción y competencia
pero eran numerosos los acuerdos de colaboración que establecen entre ellos, especialmente a
partir de 1910. Su objetivo fundamental era lograr la parte más importante del pastel
informativo que aparecía controlado por la agencia Havas e intentar controlar así todo el
mercado publicitario del país.
4.5. Gran Bretaña: El “New Journalism” y el sensacionalismo británico
Los protagonistas del nuevo periodismo no serán los periódicos clásicos sino
publicaciones nuevas con recursos diferentes propios de publicaciones marginales, expresiones
del mundo de los mítines o las arengas públicas. Ese nuevo lenguaje más radical y agresivo fue
introducido por un predicador del norte, Thomas Stead, que empezó a trabajar en un diario
vespertino, The Pall Mall Gazette. Las ventas no fueron millonarias pero Stead puso de moda el
reportaje y la entrevista y abordó asuntos escandalosos que le hizo estar en prisión y apasionar
al público.
En 1881 George Newnes iniciaba la andadura de una singular publicación, Tit Bits. Un
folleto periódico que tuvo un enorme éxito ofreciendo tres páginas compuestas de recortes de
informaciones de otras publicaciones en una presentación sencilla y clara.
El modelo continuaba perfeccionándose con aportaciones como la de TP O’Connor que
funda The Star en 1888, con unas premisas claras: información sencilla y fácilmente accesible en
pequeñas noticias; estilo ágil y dinámico; variedad informativa, que desplazaba a la política a
favor de nuevos temas como el deporte; precio barato y presentaciones atractivas que acabarán
con la monotonía de las grandes planas repletas de texto.
La consolidación de ese nuevo periodismo vino de la mano de A. Harmsworth, que vivió
sus primeros pasos en la profesión colaborando en estas publicaciones como Tit Bits y
25
aprendiendo la fórmula. En 1888 lanzaba un semanario Answers to Correspondents que copiaba
el modelo de “Tits” y que con ingeniosas campañas de promoción, una de las constantes de toda
la prensa popular de la época, logró pasar de 12.000 a 252.000 ejemplares.
Harmsworth se planteaba el salto a la prensa diaria informativa y su oportunidad le llegó
en 1894 cuando se asocia con otros dos periodistas para comprar por 25.000 libras el Evening
News, y poder captar a la gran cantidad de potenciales lectores que se sumaban al mercado
periodístico. El éxito sonrió al diario, convertido en el vespertino de mayor circulación, que
repetía el esquema ágil y entretenido que había desarrollado en las anteriores publicaciones y lo
preparó para empresas mayores.
En 1896 aparecía el Daily Mail, una de las piezas clave en la historia del periodismo
británico. En su primer número la tirada alcanzó los 397.000 ejemplares, al cabo de dos meses se
estabilizó en torno a los 200.000, en 1898 se superaban los 400.000 y en 1901 el millón.
El Daily Mail mantenía la constante de emplear la continua autopromoción para
prestigiar el valor del diario –“un diario de penique a medio penique”- y la valía de sus lectores: -
“el diario del hombre ocupado”. Empleaba las más avanzadas técnicas de publicidad, marketing
y maquinaria de impresión.
Otro de los más importantes personajes del periodismo británico de masas sería Lord
Northcliffe, quien se lanzó a ampliar el incipiente emporio periodístico con la aparición en 1903
del Daily Mirror, tras su fracaso en el intento de crear varios periódicos de provincias. El Mirror
aparecía como un diario hecho por y para las mujeres que a pesar de estar precedido en su
lanzamiento por otra impresionante campaña de promoción entró en una acelerada decadencia.
La respuesta de Northcliffe fue sustituir a la redacción femenina y relanzar la publicación en
1904 como un diario ilustrado: el Daily Illustrated Mirror.
Era un diario de medio penique que en 1906 llegó a los 300.000 ejemplares y en 1913
superaba el millón, colocándose como uno de los máximos exponentes de la nueva prensa de
masas.
Northcliffe vendió el diario a su hermano en 1914, nombrado también en la primera
guerra mundial Lord Rothermere, y éste empezó a radicalizar su definición política. El
conservadurismo original fue deslizándose hacia la admiración de las posturas fascistas que iban
apareciendo en la mayor parte de Europa. El compromiso político con los fascistas ingleses pesó
demasiado para el periódico y sus lectores acabaron dándole la espalda. En un primer paso se
sacaron acciones a la venta en 1937 para acabar enajenándose el diario en 1947.