2013 R Aranzadi DAmbiental Gobernanz Amb.
-
Upload
lis-ulusiada -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of 2013 R Aranzadi DAmbiental Gobernanz Amb.
La idea de gobernanza ambiental aplicada a
las cuencas hidrográficas. Amparo Sereno
Centro de Estudos Jurídicos Económicos e Ambientais
UNIVERSIDADE LUSÍADA de Lisboa https://sites.google.com/site/amparosereno/
Resumen:
En este trabajo se define lo que es la gobernanza en general y se aplica la noción a los recursos naturales,
especialmente a aquellos que están fragmentados por fronteras artificiales – sean éstas políticas o administrativas. Con
base en los estudios previos de otros autores y en el análisis comparado de instituciones que en la práctica están
gestionando de modo sostenible recursos compartidos se enuncia un “mínimo denominador común” que debe ser
considerado a la hora de realizar el “diseño institucional” de los organismos responsables por la gestión de recursos
naturales. Este trabajo se enfoca claramente en el agua y su gobernanza en el ámbito de las cuencas hidrográficas
(tanto nacionales, como internacionales). En este sentido, se estudian con especial atención los requisitos mínimos
establecidos en la Directiva Marco del Agua (DMA) parar crear las “Autoridad de Demarcación Hidrográfica”, bien
como las dificultades que han tenido algunos Estados miembros (como España y Portugal) en la implementación de las
mismas. Como es obvio, la enunciación de este “mínimo denominador común” es una formulación teórica que después
hay que adaptar a cada caso concreto. Sin embargo, la ausencia certezas absolutas no inhibe la búsqueda de
principios que fundamenten la gobernanza de los recursos naturales. Sobre todo, se analizan las causas por las que en
algunos casos hay una acción colectiva entre los utilizadores (sean individuos, o sean Estados) que permiten una
relación pacífica entre ellos y el desarrollo sostenible del recurso natural y en otros casos prevalecen los intereses
egoístas e individuales de cada actor que conducen a una tragedia común: la ruina o incluso la extinción del recurso
natural.
SUMARIO: I. Introducción: ¿Qué es eso de la gobernanza?; II. La crisis de las fronteras y la idea de
gobernanza; III. La gobernanza ambiental; III.1 Introducción. La gestión basada en los ecosistemas
naturales; III.2 El diseño institucional de la gobernanza ambiental III.2.1 La Corriente «neoutilitarista»;
III.2.2 La Corriente «neoinstitucionalista»; III.2.3 La aplicación del «neoinstitucionalimo» a la gestión de las
cuencas hidrográficas; IV La gobernanza ambiental en la Directiva Marco del Agua; IV.1 Introducción; IV.2
La Autoridad de Demarcación Hidrográfica de la Directiva Marco del Agua; IV.3 La aplicación de la idea de
gobernanza propugnada por la DMA en las demarcaciones nacionales e internacionales; V Conclusión
I. Introducción: ¿Qué es eso de la gobernanza?
Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, gobernanza es “el arte o manera
de gobernar que se propone como objetivo el logro de un desarrollo económico, social e
institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el
mercado de la economía”. De acuerdo con el Profesor GARCÍA de ENTERRÍA1 – además de uno
de los más prestigiosos catedráticos de Derecho Administrativo –, ilustre miembro de la Real
Academia, la palabra gobernanza “se cuela” en el Diccionario por el “especial encargo” de la ONU.
1 Cf. Francisco SOSA WAGNER y Mercedes FUERTES, El Estado sin territorio. Cuatro relatos de la España
autonómica, Ed. MP, Madrid, 2011, p.34.
Cabe por consiguiente cuestionarnos: en primer lugar y con el intuito de encontrar las razones que
justifiquen la introducción de esta nueva palabra en el Diccionario, ¿Cuál la diferencia entre
gobierno y gobernanza?, y; en segundo lugar: ¿Por qué la ONU está interesada en incluir esta nueva
palabra?
La verdad es que stricto sensu todos los gobiernos del mundo – o por lo menos todos los gobiernos
democráticos – han perseguido concretizar los objetivos intrínsecos a la palabra gobernanza, sólo
que lo han llamado, simplemente, gobierno o buen gobierno. Sin embargo, tanto en los medios
académicos como en los institucionales se usa y abusa de esta palabra, muchas veces sin referir la
diferencia entre buen gobierno o gobernanza y sin enunciar que es lo que ha cambiado. En mi
opinión, lo que ha cambiado es la época, es decir el nuevo contexto en que se ha de gobernar. La
palabra clave que debe ir de la mano de la gobernanza es la globalización. Esto explicaría el interés
de la ONU – y no sólo, también de otras organizaciones internacionales como la UE – en hablar de
gobernanza. Y, entiéndase, no quiero decir que sólo tenga sentido usar la palabra a nivel
internacional, también en el plano nacional y el local, porque cualquiera que sea la escala en que se
gobierne hoy en día se debe tener en cuenta que vivimos en la “aldea global”. Como con gran
clareza supieron ver los redactores de la Declaración de Rio 1992 (ONU), hay que actuar
localmente pero pensar globalmente.
El llamado “Libro Blanco de la Gobernanza Europea2” formula una definición, en mi opinión, algo
más completa de lo que debe entenderse por gobernanza. Así define ésta como: “el conjunto de
normas, procesos y comportamientos que influyen en el ejercicio de los poderes a nivel europeo,
especialmente desde el punto de vista de la apertura, la participación, la responsabilidad, la
eficacia y la coherencia”. Además, refiere el libro, estos cinco principios (apertura, participación,
responsabilidad, eficacia y coherencia) deberán ser reconducidos en el sentido de conseguir una
mejor aplicación del principio de subsidiariedad3. La literatura jurídica, y no jurídica, que existe
sobre este principio, el alcance y consecuencias del mismo es muy prolífica. En esencia, el principio
de subsidiariedad es un principio antiguo que tiene su base en la filosofía aristotélica sobre la polis
con la interpretación de Santo Tomás de Aquino, más tarde adoptada por la doctrina social de la
Iglesia Católica4. De hecho fue el obispo alemán Ketteler5 quien utilizó por primera vez la expresión
“derecho subsidiario” referida a la instancia estatal. De acuerdo con esta concepción – que después
seria adoptada en varias encíclicas papales, como las de León XIII y Juan XXIII, entre otros – el
principio de subsidiariedad debe usarse al servicio de la dignidad humana. Es decir, el Estado puede
intervenir legítimamente para salvaguardar la dignidad humana, pero no para substituir al individuo
cuando la libertad del mismo sea suficiente para garantizar este mismo valor. Dicho de otro modo,
la organización que engloba un conjunto de organizaciones menores (o individuos), no debe
intervenir en la esfera de actuación de los mismos cuando éstos tienen capacidad para hacerlo, pero
está legitimada a intervenir cuando éstos no tienen condiciones de actuar o de coordinar su
actuación.
2 COM (2001) 428 final. 3 En este sentido refiere D. ORDOÑEZ que: “…, la gobernabilidad queda directamente emparentada con la
subsidiariedad en una relación de género a especie…el núcleo fundamental de las propuestas de la gobernabilidad
descansa, precisamente, en la aplicación de la subsidiariedad…”. Aunque para este autor el principio de subsidiaridad
tiene contornos jurídicos mejor definidos porque ha sido ya objeto de control judicial: “…el proceso de decantación del
principio de gobernabilidad a penas si se ha iniciado en el ámbito político y, desde luego, no tiene contornos bien
definidos desde el punto de vista jurídico…”. Cf., David ORDOÑEZ SOLIS, “Subsidiariedad y gobernabilidad en las
Administraciones y ante los Tribunales de la Unión Europea”, Noticias de la UE, nº 241, Fev. 2005, pp. 10-11. 4 Margarida SALEMA d`OLIVEIRA MARTINS, O princípio da subsidiariedade em perspectiva jurídico-política, Ed.
Coimbra, Coimbra, 2003. P. 40 e ss 5 Margarida SALEMA d`OLIVEIRA MARTINS, Ibidem, p.62
En el Derecho Europeo, la subsidiariedad fue, originariamente, un principio de carácter ambiental6.
Es decir, fue introducido en la Acta Única Europea exclusivamente a propósito das acciones
ambientales, para determinar que la Comunidad debe actuar en materia de ambiente siempre que
ciertos objetivos sean mejor concretizados a nivel europeo que a nivel nacional7 – estaba pensado,
por ejemplo, para lluvias ácidas transfronterizas o accidentes ambientales graves que afectan a
varios Estados miembros (EM). Con el Tratado de Maastricht, el principio se generalizó, o sea, fue
retirado del Título sobre Política de Medio Ambiente y pasó a ser contemplado para todas las
políticas europeas8.
La doctrina ha calificado también a la gobernanza con el adjetivo “multinivel”9 y ha añadido
elementos nuevos en la toma de decisiones con base en “redes policéntricas” que permitan la
apertura a la participación de la sociedad civil y que reduzcan los llamados “costes de transacción”.
Es decir que disminuyan el pago de los contribuyentes asociado al procedimiento de toma de
decisiones e implementación de las mismas. El reverso de la moneda es el abandono del modo
clásico de funcionamiento del Estado-nación, del centralismo y del principio de jerarquía.
Sin embargo, para los críticos de la “gobernanza”, ésta no es más que un neologismo que pone en
tela de juicio quien es el verdadero titular de las decisiones. O sea, el Parlamento, en cuanto
representante de la voluntad soberana del pueblo que lo elige y, su instrumento más poderoso, el
gobierno, al que se confía la defensa del bien común y los medios para estrangular los intereses
egoístas de algunos grupos (lobbies en la terminología anglosajona) y las redes de clientelismo a
ellos anudados. Así, para F. SOSA WAGNER y M. FUERTES, la llamada “gobernanza” no es otra
cosa que el gobierno y “la sociedad civil” no es otra cosa que el pueblo – por mucho que ahora se
les quiera hacer aparecer como “tópicos desgastados”. En opinión de estos autores: “…no parece
que sea la «gobernanza, con su lenguaje de estrambótica complejidad, sus lagunas clamorosas y
6 Como ha señalado la doctrina, este principio es susceptible de ser examinado para evaluar cuando determinado asunto
debe ser competencia de la Comunidad o de los Estados miembros. Obviamente, la cuestión es relevante cuando se trata
de competencias compartidas, ya que sobre las exclusivas no hay margen de dudas. Existen dos tipos de exámenes: uno
positivo y otro negativo. El negativo (o criterio de necesidad) consiste en identificar los objetivos que no pueden ser
alcanzados – o no suficientemente – a nivel de los Estados miembros. En materia de medio ambiente la respuesta es
obvia, una vez que existen varios sectores de carácter eminentemente transnacional, como la contaminación atmosférica
transfronteriza (las llamadas lluvias ácidas), la fauna salvaje migratoria, determinados habitats transfronterizos y,
especialmente, los recursos hídricos que, como decía A. Kiss, no respetan fronteras. El examen positivo (o criterio de
efectividad) consiste en ver qué tipos de acciones pueden ser mejor alcanzadas a nivel comunitario o a nivel nacional.
Este criterio debe ser articulado con otros tres principios explícitamente considerados en la Directiva Marco del Agua
(DMA): En primer lugar, las decisiones deben ser tomadas tan cerca como sea posible de los afectados por ellas, lo que
favorece la participación de los interesados y, concomitantemente, su mejor aplicación; En segundo lugar, las
autoridades comunitarias, nacionales y sub-estatales deben corresponsabilizarse por la aplicación de la política de
ambiente – en este sentido, la DMA está claramente dirigida a responsabilizar a la autoridad de demarcación
hidrográfica (DH) por el cumplimiento de sus objetivos. En tercer lugar, hay que considerar la diversidad regional
europea. Esta es una importantíssima consideración que permanece, e inclusivamente se reitera, no Título del TFUE
relativo a “Ambiente”. Al objetivo de conseguir un nivel de protección elevado se suma el deber de hacerlo “...teniendo en
cuenta la diversidad de las situaciones existentes en las diferentes regiones de la Comunidad”. Este principio tiene una
importancia crucial en materia de recursos hídricos y, específicamente, en el concepto de “Demarcación Hidrográfica”
introducido por la DMA, ya que las diferencias entre unas y otras varían enormemente en las Regiones del Norte de Europa
y en las del Sur, donde la escasez del recurso es superior. En este sentido ver, por ejemplo, R. MACRORY, “Subsidiarity
and European Environmetal Law”, Revue des Affaires Europeennes (1999); TOTH, “The Principle of subsidiarity in the
Maastricht Teatry”, Common Market Law Review, nº 29, 1992; e Fausto de QUADROS, O Princípio de
subsidiariedade no Direito comunitário após o Tratado da União Europeia, Almedina, Coimbra, 1995. 7 Veja-se, por exemplo, JANS, J.H., European environmental law, Ed. Kluwer Law International, The Hague, London,
Boston, 1995, pp. 9-12; DAVIES y Paul CRAIG and Gráinne de BURCA, EU Law: Text, Cases and Materials, Oxford
University Press, Oxford, 1998, p. 125. 8 Artículo 3º b) del Tratado de la UE (actual artículo 5º). 9 Ver, por ejemplo, M.ZÜRN, “Global governance as multilevel governance”, en H.Enderlein, S.Wälti y M. Zürn (eds.),
Handbook on Multi-Level Governance, Edward Elgar, Chetenham, 2010, e; Maarten HAJER, Deliberative Policy
Analysis: understanding governance in the network society, NY Cambridge University Press, 2003.
sus peligrosas conclusiones el camino adecuado…De ahí que proceda denunciar la palabrería
embaucadora y atosigante de los teóricos de la «gobernanza»…que intentan establecer unos
nuevos modos de gestión de los intereses colectivos ignorando los problemas más manifiestos de
nuestros sistemas democráticos…unos partidos políticos…que han degenerado el sistema hasta
llevarlo a intolerables prácticas de corrupción…” Para estos autores lo que hay es un problema de
déficit democrático provocado por los políticos corruptos (como único chivo expiatorio) que han
desplazado a la sociedad (sin civil) de la Política (con letras mayúsculas), por lo que la solución es
un “gobierno” con ideas claras y recuperar el honor Estado.
Con el debido respeto, un problema tan complejo no puede tener una solución tan simple como es
“la recuperación de la honra del Estado” – en primer lugar porque me parece que ésta nunca fue
perdida. Lo que el Estado ha perdido es el monopolio de la decisión en un mundo cada vez más
globalizado, en que otros actores – especialmente los económicos – comienzan a tener más poder
que el propio Estado – o por lo menos que algunos Estados10. No se trata, por consiguiente, de
substituir la decisión soberana por el «partenariado» sino de buscar nuevas fórmulas que permitan
que las decisiones que se toman se correspondan, realmente, con la voluntad general. Para tal sería
necesario que la “sociedad civil” o los pueblos o la ciudadanía (o como queramos llamar a los
grupos humanos) ocupasen un espacio público global que como dice Z. BAUMAN11 hoy en día no
se limita a “la esfera pública que rodea las instituciones representativas del Estado-nación”, sino
“un espacio público nuevo y global: una política que sea genuinamente planetaria” y que no
excluya a los grupos locales más diversos y desfavorecidos. Como dice Jürgen HABERMAS12 una
«política recuperada frente a los mercados globalizados». Y la buena noticia es que cada vez más
tanto las «élites del conocimiento» – que refiere Z.BAUMAN – como las personas normales se
están colocando a la vanguardia de la globalización, consiguen asociarse electrónicamente cortando
las ataduras con el territorio – pueblo, región, nación o Estado – que limita su posibilidad de
participar en temas que a todos nos interesan.
II. La crisis de las fronteras y la idea de gobernanza
Con el Acuerdo de Paz de Westfalia (1648) se oficializó el principio de territorialidad y de
soberanía. El poder estatal era concebido de un modo absoluto: no podía ser precedido por ningún
otro ni restringido por cualquier principio que lo transcendiese13. La cultura política westfaliana
estuvo marcada por la centralidad de los poderes soberanos de cada Estado sobre “su” territorio y
los respectivos recursos – humanos y naturales –, bien como por la inherente negación de cualquier
articulación entre las diferentes soberanías.
10 En este sentido recuerda Sabino CASESSE que: “De los cien organismos económicos más grandes del mundo, 51
son empresas, 49 son Estados. El volumen de negocios del la General Motors es superior al producto interior bruto de
países como Arabia Saudita, Turquía o Polonia. Los ingresos de la General Electric son comparables a los de Israel y
los de IBM son superiores a los de Egipto. Más de 145.000 empresas son multinacionales . En el 2000, el valor en
bolsa de la empresa finlandesa Nokia era el doble del producto interior bruto finlandés…” Cf. Sabino CASSESE, La
globalización jurídica, Ed. MP, Madrid, 2006. 11 BAUMAN, Zigmun, Vida líquida, Ed. Paidos, Madrid, 2010. 12 HABERMAS, Jürgen, La constitución de Europa, Ed. Trotta, Madrid, 2012. 13 Veja- A. MORAVCSIK, “Preferences and Power in the European Community: A Liberal Intergovernmentalist
Approach”, JMCS, nº 31, 1993, que ha recibido muchas críticas de la doctrina. Así, Paul CRAIG refiere que esta
concepción complica las teorías básicas de Jean Monnet sin conseguir explicar de modo completo el proceso de
integración europea. Cf. Paul CRAIG, “The nature of the Community: Integration, Democracy and Legitimacy”,
Evolution of EU Law, Ed. Paul CRAIG & de BURCA, 1999, pp.4-5. En el mismo sentido Laura CRAM, “The EU
institutions and collective action. Constructing a European interest?”, Collective Action in European Union. Interest and
the new politics of associability, Ed. by J. Greenwood and M. Aspinwall, Routledge, London., 1998 y B. BADIE (1998)
“De la Souverainete à la capacité de L`Etat” in Smouts (org.), Les nouvelles relations internationales – pratiques et
théories. Paris: Presses de Sciences P. 37-58.
No obstante, el proceso de relativización de la soberanía paralelo a la “crisis del Estado” – en el
sentido puramente westfaliano –, y el nacimiento de un “nuevo mundo multicentrado” – resultante
de la proliferación en el escenario internacional de actores no estatales que suscitan, por sus
numerosas interacciones un número considerable de “flujos transnacionales” –, ponen en evidencia
los axiomas que están en la raíz de la cultura westfaliana. La frontera – concepto y experiencia
clave de este paradigma de gobernanza segmentada –, no resistió a la evidencia de la continuidad
física de los territorios y de los recursos.
La estructura básica de la política internacional – la soberanía estatal – se ha rebelado inadecuada
para enfrentar los nuevos desafíos – como por ejemplo los problemas de carácter ambiental – que
ultrapasan las fronteras y que no se corresponden con ninguna otra demarcación administrativa en
sentido clásico, sea esta nacional o local. Lo que se ha detectado es una especie de “vacío de poder”
a nivel global ante la incapacidad de los Estados per se para solucionar los problemas globales. Las
soluciones propuestas para llenar esta laguna fueron diversas, pero todas ellas tienden a colocar un
punto final en el monopolio tradicional del gobierno por parte de los Estados, iniciando formas
alternativas de gobernanza global14. Surgió así la idea de gobernanza sin gobierno, popularizada por
ROSENAU15. De acuerdo con la cual, existen ciertas funciones de control que no requieren un
gobierno formal. También en opinión de HALLIDAY16, para el cual, la gobernanza no requiere, en
todo caso, la creación de entidades materiales o organizaciones, que reproduzcan, a nivel global, la
autoridad y los poderes de un gobierno nacional. Se trata de un fenómeno más amplio que un
gobierno, pues incluye mecanismos informales no gubernamentales, permitiendo una mayor
flexibilidad e innovación en el desarrollo progresivo de nuevos sistemas de regulación. De hecho,
como refiere HANF17, la ausencia de un gobierno mundial no significa que la Comunidad
Internacional esté desprovista de reglas. Al contrario, de acuerdo con la llamada “teoría de los
Regímenes18” los problemas que ultrapasan las fronteras nacionales, no siempre requieren
organizaciones costosas y burocráticas, a veces es preferible la definición de las prácticas sociales y
la orientación de las intervenciones de los varios actores interdependientes, promoviendo una
cooperación sustentada entre ellos.
En lo que se refiere a los problemas ambientales, estos – que anteriormente eran considerados low
politics –, afectan hoy los temas clave de la sociedad internacional contemporánea – conflicto y
cooperación, seguridad ambiental y desarrollo sostenible. Incluso existe en esta área una mayor
regulación que en otros aspectos de la vida internacional. Así, muchos de los actuales problemas
ambientales encontraron solución, principalmente, a través de regímenes que enfocan problemas
específicos, no necesita de organizaciones políticas centralizadas para ser gestionados y atribuyen
frecuentemente papéis importantes a actores no estatales19. No quiere decir esto que el sistema
14 Matthew PATTERSON, “Interpreting Trends in Global Environmental Governance”. International Affairs, 75 (4),.
1999, pp. 793-802 15 James ROSENAU, “Governance, Order and Change in World Politics” in Rosenau e Czempiel (orgs.) Governance
without Government: Order an Change in World Politics. Cambridge: Cambridge University Press. Pags. 1-29, 1992. 16 Fred HALLIDAY, Fred (1997) “Gobernabilidad global: perspectivas y problemas” RIFP, 9. Pags 23-38 17 Kenneth HANF (2000) “The Domestic Basis of International Environmental Agreements” in Underdal e Hanf (orgs),
International Environemtal Agreements and Domestic Politics – The Case of Acid Rain, Ashgate Publishing Ltd. Pags.
1-19. Según este autor, a pesar de anárquico, el sistema internacional está caracterizado en diversas áreas, por acciones
reguladoras conjuntas llevadas a cabo com la finalidad de gestionar problemas comunes, alcanzar beneficios o evitar
daños conjuntos. 18 La Teoría de los Regímenes fue el paradigma dominante del debate sobre la cooperación internacional desde la
segunda mitad de los años 70, en larga medida, por proponer una solución de cooperación entre Estados en el contexto
de ausencia de una autoridad política central y por permitir a los Estados gestionar colectivamente su interdependencia
regional y global, como dice HANF, Ibidem:“…beyond anarchy and short of supranacional governments…” 19 Según Oran YOUNG, (in Governance in Worlds Affairs, Itaca and London, Cornell University Press, 1999), este
factor es particularmente decisivo tanto para el creciente interés por la idea de sociedad civil global, como para la
evolución de la protección internacional del medio ambiente.
estatal westfaliano vaya a ser suplantado por estos padrones emergentes de gobernanza ambiental,
pero sí que los mismos constituyen una más de las diversas fórmulas de gobernanza global
contemporánea20.
Concretamente, podemos diferenciar tres grandes métodos de abordaje del estudio de la gobernanza
dependiendo del mayor o menor grado de protagonismo concedido al Estado: a) el abordaje
analíticamente más conservador21, que considera la gobernanza ambiental un fenómeno básicamente
interestatal; b) el abordaje intermedio22, que considera el paso de parte de la autoridad de los
Estados – aunque estos mantengan un papel significativo – para actores sub-estatales e
intergubernamentales, y; c) el abordaje23 que defiende que la gobernanza ambiental se explicada
sobre todo por el papel influyente de los actores no estatales, particularmente la sociedad civil.
En mi opinión, y concordando con J.M. PUREZA24, la gobernanza no implica el vacío del concepto
de soberanía, sino que ésta gana nuevos contornos y nuevos contenidos. Hay que aceptar que el
Estado ya no puede ser concebido como un fin en sí mismo – el fin que justifica todos los medios,
según la concepción maquiavélica del poder soberano – sino como un instrumento destinado a
servir a la comunidad humana. De acuerdo con B. BADIE25, el Estado antes de ser soberano debe
ser responsable, y esa responsabilidad no se limita sólo a su territorio. También KRASNER26
subraya la capacidad del Estado de crear regímenes internacionales como un ejercicio de soberanía
legal internacional que, a pesar de significar una pérdida de soberanía westfaliana, – por medio del
establecimiento de estructuras y autoridades exteriores –, ofrece a los gobernantes la posibilidad de
captar recursos externos que pueden reforzar su capacidad para mantenerse en el poder.
Además de la interacción entre actores estatales y no estatales a la hora de tomar decisiones que
plasmen la voluntad general, otra de las características de la gobernanza es la descentralización y la
subsidiariedad. Todos los teorizadores de esta versión de gobernanza rechazan la reproducción, en
la escala transnacional, de la lógica centralizadora y jerárquica del modelo estatal. No obstante,
queda en abierto el sentido y alcance de esta horizontalidad (o descentralización) de lo que se ha
dado en llamar “gobernanza multinivel”.
Sin embargo y pese a todo lo anteriormente expuesto, hay quien piensa que “…la «gobernanza» no
añade nada a una meditación seria sobre una nueva manera de gobernar….acampa en el espacio
que han dejado vacío las ideologías…es fácil que se dejen acunar por la voz de falsete de quienes
gustan de estos abominables neologismos” . Pues en mi opinión, la «gobernanza» puede ser sólo un
neologismo, pero lo que es irrevocablemente nuevo es el paso de un “planeta de «tres mundos» a un
«momento de globalización»”. Como refiere Maarten HAJER27, básicamente son cinco las
dimensiones que han cambiado en los procesos de toma decisiones: la descentralización multinivel
– o principio de subsidiariedad en la terminología jurídica–; la mayor interacción entre un mayor
número de actores; la consecuente mayor complejidad; mayor interdependencia e; la necesidad de
depositar confianza en los nuevos actores. Si en el sistema político de postguerra la confianza
20 Así, Martin HEWSON y Timothy SINCLAIR “The Emergence of Global Governance Theory” in Hewson e Sinclair
(eds.), Approaches to Global Governance Theory. New York. State University of NY Press, 1999. Pags 3-22. 21 Representada por O. Young. 22 Representada por Lamont Hempel. 23 Representada por Paul Wapner y Ronnie Lipschutz. 24 José Manuel PUREZA e Paula LOPES (1998) “A água entre a soberania e o interesse comum”, Nação e Defesa, 86
Pags 85-89. 25 Bertrand BADIE, ibidem. 26 Stephen KRASNER “Compromissing Wesphalia” in Held e McGrew (orgs). Global Transformations Reader – an
introduction to the Globalization Debate. Polity Press, 2000. Pags 124 e ss. 27 Maarten HAJER, Deliberative Policy Analysis: understanding governance in the network society, NY Cambridge
University Press, 2003
política de los ciudadanos se depositaba exclusivamente en las instituciones constitucionales,
actualmente esa confianza tiene que ser construida entre los varios agentes que intervienen el
proceso de decisión. En este preciso instante entran en juego varias reglas jurídicas, como muy bien
dice M.G. GARCÍA28, la “governança no direito modela-se na transparencia…avaliação
constante… capaz de gerar confiança…. (acconuntability) ou prestação de contas à
comunidade…(responsivity) …ou criação de uma sintonia entre a acção proposta e as expectativas
dos destinatários de essa acção e finalmente responsabilidade civil por danos causados ao
ambiente”
III. La gobernanza ambiental
III.1 Introducción. La gestión basada en los ecosistemas naturales
Tal vez, no sin cierto riesgo, se pueda atribuir a Alexander KISS la paternidad de una idea germinal,
hoy ampliamente reconocida en medios académicos: “el ambiente no tiene fronteras”. Es decir los
recursos naturales, tanto los locales, como los nacionales o internacionales no pueden ser
compartimentados por fronteras artificiales – ya sean éstas administrativas o políticas. Por eso,
según este autor, “…La frontera sirve cada vez más frecuentemente, no como línea de
demarcación, sino también como lugar de desarrollo de intercambios en que se organiza la
cooperación29.”
Efectivamente, desde la prehistoria las relaciones entre los hombre – y más tarde, con la evolución
de los tiempos entre las naciones y después entre los Estados – se rigen por la dialéctica
conflicto/cooperación. La mayoría de las fronteras hoy existentes fueron trazadas arbitrariamente y
constituyen el fruto de guerras o compromisos políticos jurídicamente plasmados en acuerdos,
convenciones y tratados. Con frecuencia, los accidente naturales – tales como cordilleras
montañosas o los grandes ríos – sirvieron para obstaculizar el avance de los ejércitos y marcar la
frontera. Después, cuando los avances tecnológicos – medios de comunicación, como trenes,
aviones etc – minimizaron o incluso hicieron desaparecer el factor obstáculo que los accidentes
naturales suponían, las fronteras dejaron de ser trazadas con arreglo a estos recursos naturales y
pasaron a serlo “con escuadra y cartabón”. Basta comparar, sólo para dar un ejemplo, la diferencia
entre las más antiguas fronteras europeas y algunas de las más modernas del Continente Africano.
Por tanto, estos acuerdos de división territorial no contemplan la unidad ecosistemática de los
recursos naturales que, consecuentemente, resultan artificialmente divididos por los referidos
pactos.
Existe una cierta polémica doctrinal sobre el origen de la división territorial – ya sea esta
administrativa o política –, sobre cuales los factores determinantes para la misma:
¿Los recursos naturales o los humanos?.
Para João Caupers30, son los hombres los que crearon lo que él llama espacio significante. Es decir
llamaron aldeas, ciudades o Estados a determinadas unidades territoriales y con ello atribuyeron un
significado histórico que fue pasando de generación en generación y transformándose. Sin embargo,
otros autores, entre los que me incluyo31, defendemos la teoría contraria: históricamente – y así lo
demuestra, por ejemplo, el legado de las civilizaciones hidráulicas, como la Egipcia – los grupos
28 Mª Gloria GARCIA, O lugar do direito na protecção do ambiente, Almedina, Lisboa, 2007, P.495 29 A. KISS, “La frontiére-cooperation”, na obra colectiva “La fronteire”, Colloque de Poitiers, SFPDI. Ed. A. Pedone,
Paris, 1980. 30 João, CAUPERS, A administração periférica do Estado: estudo de ciência da administração, Ed. Aequitas, Lisboa,
1994. 31 Cf. Amparo SERENO, O Regime jurídico das águas internacionais. O caso das Regiões Hidrográficas Luso-
Espanholas, tese de doutoramento, Ed. “Fundação Calouste Gulbenkian” (FCG) e Fundação para a Ciência e para a
Tecnologia” (FCT), Lisboa, 2012, Capítulo I.
humanos fueron asentándose donde los recursos naturales – entre los cuales, el agua – eran de más
fácil acceso. De hecho la mayor parte de las actuales grandes urbes – por ejemplo, Paris, Londres,
NY o Lisboa – están situadas cerca de (o atravesadas por) un río. En otros casos, por ejemplo
durante el periodo conocido en EEUU como la fiebre del oro, el recurso natural determinante fue
un recurso geológico: el oro. Más tarde, con la fiebre del oro negro, el petróleo. El crecimiento de
estas grandes ciudades, apartadas de los recursos hídricos, fue posible porque los avances
tecnológicos, como acueductos a gran escala, permitieron llevar el agua desde puntos longincuos
hasta donde estaba el petróleo o el oro.
La polémica doctrinal antes referida está lejos de ser una discusión escolástica y estéril en la
práctica, ya que está relacionada con una cuestión substancial:
¿Cómo deben ser gestionados o gobernados los recursos naturales?
¿Con base en las diferentes unidades territoriales (sean estas locales o nacionales) en que se
encuentran fragmentados o con base en las unidades ecosistemáticas que los mismos constituyen?
De acuerdo con la idea de gobernanza antes analizada, la aplicación de la misma a los recursos
naturales, sólo puede hacerse tomando como base territorial las unidades ecosistemáticas que los
mimos constituyen. Es decir, lo que en la terminología inglesa se llama ecosystem based
management. Cuando se trata de “recursos naturales compartidos”, o sea integrados en el territorio
de entidades distintas y, concordando con BROWN WEISS32, “…puede ser peligroso concebir
problemas ambientales en términos de unidades políticas – locales nacionales o regionales…”
El principal problema jurídico que se suscita en los llamado recursos naturales compartidos es la
calificación jurídica de los mismo. Mucho de ellos, como por ejemplo la fauna migratoria (aves y
peces) el aire y el agua – son móviles, no son por tanto susceptibles de apropiación, pero sí de uso
privativo. Frecuentemente el uso y el abuso acaba por esquilmar determinados recursos y provocar
conflictos entre los usuarios – inclusive armados en algunas regiones del planeta33, por ejemplo
estuvo en el origen de los conflictos entre Israel, Jordania y Siria por las aguas del Rio Jordán.
Cómo gestionar estos bienes de modo sostenible y pacífico es el desafío al que la gobernanza
ambiental debe dar respuesta. Esta respuesta pasa por el “diseño” de instituciones y regímenes – que
pueden incluir tanto normas jurídicamente vinculantes como otras informales – que fomenten la
cooperación entre los usuarios a través de instituciones abiertas a la sociedad civil y capaces de
defender con legitimidad los recursos naturales compartidos.
III.2 El diseño institucional de la gobernanza ambiental
El nacimiento y la duración en el tiempo de una institución susceptible de viabilizar la cooperación,
a fin de garantizar el uso sostenible de un determinado recurso natural, llamó poderosamente la
atención de la doctrina, en diferentes campos de investigación, desde la Economía y la Sociología
hasta el Derecho y la Ciencia Política y, más tarde – cuando la problemática comenzó a surgir en la
esfera internacional34 –, a las Relaciones Internacionales y el Derecho Internacional.
32 BROWN WEISS, E.; MCCAFFREY, S.; MAGRAW, D.; LUTZ, R. International Environmental Law and Policy,
Gaithersburg, New York, Aspen Law and Business,1998, p.2. 33 Sobre este tema, ver por ejemplo, el informe, preparado por el Consejo “InterAction” junto con la Universidad de las
Naciones Unidas y la Fundación Walter and Duncan Gordon y titulado “La crisis global del agua: respondiendo a un
problema urgente de seguridad”, y las declaraciones del grupo de exjefes de Estado y Gobierno reunido en Toronto,
que advirtieron que el mundo se enfrenta a una crisis por recursos acuíferos que tiene implicaciones en la paz,
estabilidad política y desarrollo económico del mundo (Fuente: Agencia EFE, 10 de septiembre de 2012). 34 Los regímenes internacionales no son un fenómeno reciente, si consideramos como precedente de la formación
teórica de los mismos el estudio de John RUGGIE, “International Responses to Technology, Concepts and Trends”,
International Organizations, vol. 29, nº 3, 1975. No obstante, en los últimos veinte años, el número de regímenes ha
Como refiere François OST35, el origen más remoto de esta teoría podemos encontrarlo en la
filosofía aristotélica, donde estaba ya recogida la idea de que el ser humano “…tiene más cuidado
con lo que le es propio y tiende a tratar con negligencia lo común”. Pero, stricto sensu, donde por
primera vez encontramos una teoría profundamente desarrollada de esta temática, es en el Derecho
Romano que establece la calificación jurídica de los bienes como siendo públicos o privados y
además una categoría híbrida la res communis omnium. O sea, los bienes que ni son públicos ni son
privados, pero si susceptibles de uso privativo. Como analizo con mas pormenor en mi tesis de
doctorado36, la doctrina romanistas con subsecuentes actualizaciones y variaciones fue recogida
tanto por el Common Law, como por el Código civil napoleónico – que tanta influencia ha tenido en
los demás códigos civiles de Europa y del Mundo. Así, se puede afirmar que la doctrina romanista
sobre la res communis onmium constituye, actualmente, la base de la tradición jurídica de la mayor
parte de los países. Sin embargo, para J.PATO37 “…a definição do conceito de bem público… nos é
apresentada de forma sistemática no Direito e na Economía, assim como as linhas de investigação
daí derivadas…” Pues bien, en mi opinión lo que ha sucedido es que la Economía – una “ciencia
joven” cuando comparada con el Derecho – ha retomado una temática antigua la de los bienes
públicos y de los que han llamado “bienes impuros” – los que no son ni públicos ni privados, o sea,
la res communis ómnium del Derecho Romano – y la ha analizado bajo otro punto de vista y con su
propia metodología. Sucede, además – como el propio J.PATO38 refiere – que no ha habido diálogo
interdisciplinar entre economistas y juristas. Por consiguiente y como resultado de la aplicación de
las diferentes metodologías – jurídica y económica – a la teoría de la naturaleza de bienes, las
categorías resultantes no son coincidentes.
En mi opinión y grosso modo, lo que se puede decir es que a un primer impulso jurídico – que parte
del Derecho Romano y después del Derecho Civil, llegando hasta nuestros días de la mano del
Derecho Administrativo y, finalmente, del Derecho Ambiental –, se ha sumado la doctrina
económica. Ésta última ha aportado soluciones más creativas, pero también ha llamado con
nombres nuevos a conceptos que ya estaban perfectamente definidos en lenguaje jurídico – lo que
ha sido una fuente de confusión –, cuando no, pura y simplemente, ha abdicado de la figura del bien
público en sí mismo. En este sentido, menciona el mismo autor39, el agua, que es un bien público
desde el punto de vista jurídico, no lo es desde el punto de vista económico y citando a
MUSGRAVE40 refiere que los bienes públicos deben ser tratados, desde el punto de vista
económico, como bienes de mercado, o sea, como bienes privados, porque sólo así se consigue
alcanzar la eficiencia. Básicamente41, la doctrina jurídica asume la existencia de necesidades de
carácter colectivo, mientras que para la económica las mismas son excepciones y mayoritariamente
piensa que los bienes públicos no son más que “fallos del mercado” .
Sin embargo, hay que reconocer que los economistas han sido de los primeros en abordar la materia
en términos “modernos”. Es decir, relacionándola con los problemas ambientales, especialmente
aumentado y tendencialmente han sido publicados trabajos que han influenciado la mayor parte de la literatura hoy
existente. Tal como: D. PUCHALA y R. HOPKINS, “International Regimes: Lessons from Inductive Analysis”, in
International Organizations, vol. 36, nº. 2, 1982, pp. 246-47; S. HAGGARD y B. SIMMONS, “Theories of
International Regimes”, International Organizations, vol. 41, nº. 3, 1987; V. RITTBERGER (ed.), Regime Theory and
International Relations, Oxford University Press, New York, 1997; A. WENDT, Social Theory of International
Politics, Cambridge University Press, Cambridge, 1999. 35 François OST, OST, François, A natureza à margem da lei. A ecologia a prova do direito, Ed. Instituto Piaget, ISBN
972-8407-24-6, p. 150. 36 A.SERENO, O regime jurídico….op.cit. 37 J. PATO, O valor da água como bem público, Doutoramento en Ciências Sociais, Sociología Geral, Instituto de
Ciências Sociais, Universidade de Lisboa, 2007, p.19 38 J. PATO, ibidem, p. 19 y 72 39 J. PATO, ibidem, p. 20 40MUSGRAVE citado por J. PATO, ibidem, p. 65 41 J. PATO, ibidem, p. 49
con la escasez de recursos frente al crecimiento demográfico42 y las posibilidades de uso colectivo
no degradante de estos mismos recursos. Casi todos ellos analizan la materia desde el punto de vista
que podríamos llamar “neoutilitarista”43. Es decir, a través de cálculos estrictamente económicos, a
fin de ponderar el peso del interés individual y el peso del interés colectivo, concluyendo que a
balanza normalmente se inclinará a favor del primero. O sea, es más fácil demonstrar teóricamente
que el interés individual tenderá siempre a prevalecer sobre el colectivo. Frente a esta línea de
pensamiento ha surgido una nueva corriente que podríamos llamar “neo-institucionalista44”. Ésta
última explica el fenómeno sin basarse en el cálculo economicista de los intereses en juego, sino en
las prácticas sociales de los individuos inseridos en una comunidad, en el seno de la cual adquieren
una identidad y se comportan de acuerdo con determinados padrones de conducta rutineros, que a
veces ni siquiera son racionales o premeditados.
Tanto la corriente “neo-utilitarista” como la corriente “neo-institucionalista” coinciden en la
definición del objeto de acción colectiva: “un bien impuro45”, o sea, aquel que ni es privado ni es
público. De esta naturaleza híbrida de los recursos naturales en general – aunque con diferencias
entre los recursos renovables y los no renovables – adviene la dificultad en la protección e uso
pacífico de los mismos, pero también un desafío doctrinal: elaborar una teoría capaz de explicar
porqué determinados regímenes consiguieron este objetivo y perduran en el tiempo.
III.2.1 La Corriente «neoutilitarista»
La primera preocupación sobre lo que en la terminología anglosajona se conoce como Common
Pool Resources (CPR) surgió a partir de los años 60, cuando G. HARDIN alertó al mundo con la
publicación de “The tragedy of the commons”46, en su famoso teorema, en que proponía el
42 T. R MALTUS, en 1789, con su obra An Essay on the principle of population, fue el primero en formular que el
crecimiento demográfico de las poblaciones ( que aumentaban en progresión geométrica) era muy superior al de la
capacidad de producir alimentos (que aumentaban en progresión aritmética), augurando que tal desequilibrio podría
originar una catástrofe mundial. 43 La elección de la nomenclatura de “neoutilitaristas” se hace sin prejuicio de otras que son también utilizadas para
denominar a esta corriente doctrinal, como por ejemplo “antropología utilitarista” (Cf. Isabel CARVALHO GUERRA,
Participação e Acção Colectiva. Interesses, Conflitos e Consensos, ed. Princípia, São João de Estoril, 2006, p. 73) o que
usa indiferentemente para designar la misma corriente “racionalistas” y “neoutilitaristas” (Cf. Enrique de la GARZA
TOLEDO, “Los estudios organizacionales, entre el racionalismo y el neoinstitucionalismo”,
http://docencia.izt.uam.mx/egt/publicaciones/articulos/eduardo.pdf). Todos estas denominaciones sirven para cualificar
aquellos autores que pretenden explicar la acción colectiva, como resultado exclusivo del cálculo individual racional
(económico, en término de pérdidas y ganancias) por parte de cada uno de los actores implicados y que los lleva a
decidir cooperar (o no). Entre los autores pertenecientes a esta corriente cabe destacar, por ejemplo: RH COASE, “The
problem of social cost”, Journal of Law and Economics, nº 3 (I), 1960; más tarde (1968), las ideas de Coase serían
aplicadas a los bienes comunes por Garret J. HARDIN, “The tragedy of…op.cit; Mancur OLSON, The logic of
collective action: Public goods and theory of groups, Harvard University Press, Cambridge, 1965; HARDIN, Garret J.
and BADENS John, Managing the Commons, Ed. W.H. Freeman, San Francisco, 1977; e John BADEN and D. S.
NOONAN, Managing the Commons, Bloomington: Indiana University Press, 1998. 44 Entre los autores pertenecientes a esta corriente podemos destacar, por ejemplo: Walter W. POWELL and Paul J.
DIMAGGIO, eds. The New Institutionalism in Organizational Analisys, University of Chicago Press, Chicago, 1991;
Malcolm RUTHERFORD, Institutions in Economics: The Old and the New Institutionalism, Cambridge: Cambridge
University Press, 1994; Richard W. SCOTT, Institutions and Organizations, Thousand Oaks, CA, Sage Publications,
1995; Thomas C. SCHELLING, The Strategy of Conflict, Harvard University Press, Cambridge, 1960; y del mismo
autor, Micromotives and Macrobehavoir, New York, W.W. Norton, 1978. 45 Como explica O. YOUNG, “The CPRs differ from pure public goods, which are nonrival as well as nonexcludable,
from private goods, which are excludable and rival, and from clubs goods, which are excludable and nonrival (at least
among members of the relevant club). Cf. Oran R. YOUNG, The Institutional Dimension of Environmental Change. Fit,
Interplay, and Scale, The MIT Press, Cambridge, Massachussets, London, 2002, p.141. 46 Aunque, como aclara B. Barraqué, la base teórica fue lanzada por R.H Coase. Refere B. BARRAQUÉ: que:“….The
first model based on privatization and marketability of water rights, seemingly favoured by the World Bank, is based
upon the seminal economic theory of social cost by R.H. Coase. He showed that whatever the initial legal allocation of
a natural resource, a perfect market or private rights would result in a transaction reflecting the most efficient use of
intercambio de derechos recíprocos de contaminar y no contaminar, de modo a que prevaleciese la
mejor solución económica. No obstante HARDIN, tuvo el mérito de aplicar la idea a un bien
común, razón por la cual acabó por ser conocido como el “padre de la tragedia”. Este autor, basó su
teoría en un bien común local, una zona de pastos comunes donde cada utilizador toma sus
decisiones individuales sin tener en cuenta el daño que las mismas pueden causar al bien común y al
uso que los otros hacen del mismo. HARDIN47, reflexionando sobre u modelo de fácil comprensión
– dos pastores cuyos rebaños consumen un baldio – llega a la conclusión de que: “There is a
tragedy. Each man is locked into a system that compels him to increase his herb without limit – in a
world that is limited. Ruin is the destination toward which all men rush, each pursuing his own best
interest in a society that believes in the freedom of the commons. Freedom of the common brings
ruin to all…”. Esta tesis se relaciona con otras, como el famoso «dilema del prisionero» o la «lógica
de la acción colectiva» (de Mancur OLSON) y del free raider, entre las más citadas. Todas ellas se
insertan en las denominadas “teorías de los juegos48” – o estudio formal desde parámetros
matemáticos, del conflicto y la cooperación humanos. En el fondo, tanto las teorías económicas
aquí citadas, como otras que son abordadas con más profundidad por Mª G. GARCIA49 acaban
analizando la voluntad del individuo o grupos de individuos que está en la raíz de sus decisiones,
pretendiendo – mediante cálculos económicos – hacer previsiones sobre cuál es la decisión eficiente
o como influenciarla para que sea eficiente. Sin embargo se pueden hacer dos objeciones a estas
tentativas de “calcular” la conducta humana: Primera, que la Economía, al contrario de las
Matemáticas, no es, ni será nunca una ciencia exacta, ya que depende de la conducta del ser humano
que no siempre se comporta de modo racional50, por tanto debería tender a humanizarse; Segunda,
porque como dice Amartya SEN51 ELSTER y otros economistas cada vez más próximos de la
visión jurídica de Rawls52: “…the task of politics is not only to eliminate ineficiency, but also to
create justice53”.
Así, las soluciones propuestas por los neoutilitaristas para evitar que los os usos individuales
produzcan resultados no deseados en los bienes colectivos, son básicamente dos: Una, la
nacionalización de los bienes, – “el Leviatham como única vía54”; Otra, la privatización, que deja
the resource. The argument was then supplemented with Garret Hardin´s “tragedy of the commons….”. Cf. B.
BARRAQUÉ, “Water rights …”, op. cit., p. 355. Ver también T.L. ANDERSON and J. BISHOP, “Property Rights
Solutions for the Global Commons: Bottom-ut or top-down?” Duke Envtl. Law & Policy, nº 10, pp. 74-5. 47 Garret HARDIN, “The Tragedy of Commons”, Science, 162, 1968, (la versión de este artículo en castellano puede
encontrarse en www.eumed.net/cursecon/textos/hardin-tragedia.htm) En el mismo, HARDIN da el ejemplo de un pastor
que busca maximizar sus ganancias para lo cual se pregunta: ¿Cuál es la utilidad para mí de añadir un animal más a mi
rebaño? Esta utilidad tiene un componente positivo y otro negativo: El positivo, es el incremento de un animal y,
consecuentemente, el dinero procedente de su venta (la utilidad positiva a+1); El negativo es una función del
sobrepastoreo adicional creado por un animal más. Una vez que los efectos del pastoreo son compartidos por todos los
pastores, la utilidad negativa por la decisión particular del pastor es sólo una fracción de -1. Así, el pastor racional
concluye que el único camino sensato es añadir otro animal a su rebaño, y otro, y otro. Esa es, para HARDIN, la raíz de
la tragedia: «el sistema en que el hombre está imbuido le impulsa a aumentar su producción sin límite en un mundo que
es limitado». 48 Una introducción a la misma puede leerse en, Erica RASMUSEN, Games and information: An Introduction to Game
Theory, 3ª ed., Blackwell, Oxford, 2001, o; . Martin KRAUSE, “La teoría de los juegos y el origen de las instituciones”,
Revista de Instituciones, Ideas y Mercados, Nº 49, octubre 2008, pp. 137-174. 49 Mª G. GARCIA, O lugar do Direito….”, op. cit. pags. 217 y ss. 50 Así, según la reciente doctrina de la psicología: “…human behavior is characteristically nonrational, that de rational
man of economics is rarely encountered in the real world even in economic markets and certainly very rarely outside
them”, Richard A. POSNER, Frontiers of legal theory, Harvard University Press, London, 2001 y (del mismo autor),
Economic Analysis of Law, Harvard University Press, London, 1998. 51 Amartya SEN, La idea de justicia, ed. Taurus, Madrid, 2009. 52 Jonh RAWLS, Teoria da justicia, Fondo de Cultura Económica, Madrid, 7ª reimpresión, 2010. 53 J. ELSTER, Foundation of Social Choice Theory, NY Cambridge University Press, 1986 54 Esto es lo que E. Ostrom (basándose en T. Hobbes). Cf. E. OSTROM, Governing the Commons. The Evolution of
Institutions for Collective Action, Cambridge University Press, 1990 (Reprinted 2003), pp. 8-12.
todo en manos del mercado – como diría A. SMITH. Las diferentes fórmulas fueron ideadas para
recursos naturales nacionales y, generalmente, no renovables y algunas hasta pueden haber tenido
buen resultado parcial, en términos de eficiencia, no siempre de justicia. Pero, incluso en estos
casos, ni el Estado ni el mercado per si han demostrado capacidad para impedir “la tragedia”. Como
explica F. OST55, la imposibilidad de que el mercado, por sí solo, asegure una gestión sostenible,
parte de que los bienes no son susceptibles de división en varias parcelas para cada uno de los
usuarios de modo a hacerlos responsables por la mismas. Si no hay un control externo, los
propietarios se comportarán como free-riders, continuando a contaminar o a arruinar sin pagar por
las externalidades que provoca el uso de su parcela. Por otro lado, la realidad ecológica es
transversal – tanto en el espacio como en el tiempo –, lo que hace muy difícil contabilizar el daño y
la inherente responsabilidad de determinados usos. Si es cierto que algunos bienes naturales pueden
ser aislados y contabilizados, es muy difícil y dispendioso contabilizar el impacte a gran escala y a
largo plazo, por ejemplo, el desaparecimiento de pequeños bosques locales, de determinadas
especies, o la sobreexplotación de acuíferos.
Por último y en lo que se refiere a la otra vía, la nacionalización por el Estado de los recursos
naturales, ya se vio lo que pasó en la ex-URSS con el mar de Aral. Este es uno de los casos más
citados56, una vez que fueron las obras de irrigación construidas por la antigua Unión Soviética las
que provocaron la desertificación de uno de los mayores lagos naturales del planeta – uno de los
desastres ecológicos de mayor dimensión del siglo XX en materia de recursos hídricos. Las
imágenes57 hablan por sí solas: donde antes había un mar, hoy hay un desierto con barcos
abandonados.
III.2.2 La Corriente «neoinstitucionalista»
Una vez que ni el Estado ni el mercado (como únicas vías) consiguieron garantizar el uso sostenible
de los recursos naturales, los “neoinstitucionalistas” buscaron soluciones alternativas. Esta
corriente58 – entre cuyo núcleo duro podríamos citar a Menger y Mises –, se basa en la capacidad de
los actores que integran una comunidad de autoadministrarse sin necesidad de la intervención de un
poder exógeno – que implicaría los correspondiente costes de transacción – y tiene como finalidad –
no ya optimizar el uso de los recursos –, sino que estos sean usados de modo sostenible, pacífico y
equitativo. Para E. OSTROM, los “neoutilitaristas” parten de una presunción errónea:“…a
presumption that individuals cannot organize themselves and always need to be organized by
external authorities…59”.
Así, los “neoutilitaristas” defendían que la optimización de los recursos era la única motivación que,
aunque sólo bajo determinados presupuestos, podría llevar a los miembros de una comunidad a
cooperar sin que esta cooperación fuese impuesta por un poder exógeno jerárquicamente superior.
55 F. OST, A natureza à margem da lei…, op. cit., pp. 158 e ss. Ver también François du BOIS, “Water rights and the
limits of environmental law”, Journal of environmental law nº 6 (1), 1994. 56Sobre este caso, ver GORE, Al, Earth in The balance. Forging a New Common Purpose, Ed. Earthscan Publications
Ltd. Reprinted, Londres, 1994, e; POSTEL, Sandra, The Last Oasis. Fancing Water Scarcity, Ed. W. W. Norton &
Company, New York, London, 1992. 57 Las imágenes se puede ver, además de en la monografia de Al GORE ante citada, en diversas páginas de Internet, por
ejemplo, http://www.unesco.org/courier/2000_01/sp/planete/txt1.htm 58 Un estudio detallado sobre el neoinstitucionalismo podemos encontrarlo en César MARTÍNEZ MESEGUER, La
teoría evolutiva de las instituciones. La perspectiva austriaca, Unión Editorial, 2ª ed, Madrid, 2009. 59 Refiere E. OSTROM que: “As an institutionalist studying empirical phenomena, I presume that individuals try to
solve problems as effectively as they can. That assumption imposes a discipline on me. Instead of presuming that some
individuals are incompetent, evil, or irrational, and others are omniscient, I presume that individuals have very similar
limited capabilities to reason and figure out the structures of complex environments. It is my responsibility as a scientist
to ascertain what problems individuals are trying to solve and what factors help or hinder them in these efforts…”. Cf.
E. OSTROM, Governing the Commons…, op. cit., p. 25.
Por el contrario, para E. OSTROM, la motivación principal para cooperar es evitar conflictos entre
los utilizadores, para lo cual no es un requisito alcanzar el óptimo económico, sino que los recursos
sean compartidos de modo justo y que todos contribuyan proporcionalmente para el beneficio que
reciben60.
La corriente neoinstitucionalista se fundamenta en una estrategia de base aristotélica parecida a la
de los biólogos que analizan el funcionamiento de determinadas comunidades naturales. Es decir, se
parte del estudio empírico de casos concretos para desarrollar una teoría del mundo biológico, o sea,
de las capacidades de la persona como ser social para resolver os sus propios problemas. En último
término, estos modelos encuentran su base teórica en la idea del pacto social de John Locke, de
acuerdo con la cual es posible solucionar problemas comunes a través del mutuo acuerdo. Sin
embargo, el pacto al que los neoinstitucionalistas se refieren no es necesariamente un instrumento
jurídico – contrato formal, tratado ou constituição –, sino lo que ellos llaman “rules in use61”. Es
decir, un régimen contextual o no jurídicamente formalizado; en otras palabras, son reglas que
efectivamente se aplican y pasan de generación en generación en una determinada comunidad, o
“costumbre del lugar”, aquello que los romanos denominaban tacitus consensus populi62. Éste surge
cuando los actores en lugar de tomar decisiones independientes pensando exclusivamente en sus
intereses particulares, optan por afrontar el dilema entre los intereses y aversiones comunes63
conjuntamente a partir de expectativas y modelos de conductas y prácticas en que la acción
colectiva es lo relevante64.
La corriente neoinstitucionalista, más que explicar la existencia del problema y criticar la tendencia
del interés individual a prevalecer sobre el colectivo – tal como hicieron los neoutilitaristas –,
procuran una solución a través del diseño de las instituciones para conseguir el uso sostenible y
pacífico de los recursos a largo plazo. Dado que cada recurso natural tiene sus características
específicas, es imposible fijar un modelo único y universal aplicable a todos ellos. No obstante, es
posible demostrar la existencia de un número mínimo de requisitos que este tipo de instituciones
deben reunir para evitar “the tragedy of the commons”. Con fundamento en estos principios, debe
procurarse la adaptación de la institución a cada caso concreto, o sea, a las características de cada
recurso natural.
Para E. OSTROM, “The power of a theory is exactly proportional to the diversity of situations it
can explain”. Así, esta autora, partiendo del análisis de las causas de éxito o fracaso de
determinadas instituciones que gestionan bienes comunes, establece una especie de “mínimo
denominador común” (mdc) que todas aquellas que realizan a su trabajo con éxito contemplan.
60 Cf. E. OSTROM, ibidem, p. 56 e 57. 61 Refiere O. YOUNG que “…The neoinstitucionalism is pragmatic, empirical, and marked by emphasis on «rules in
use» in contrast to formal provisions of contracts, constitutions, treaties, or other constitutive documents…”. Cf.
YOUNG, Oran R., The Institutional Dimension of Environmental Change…, op. cit., p. 4. Cf. também E. OSTROM,
Governing the Commons…, ibidem. 62 Como refiere M. SERRES, la historia nos enseña que antes de la lei viene el contrato, o la obligación
espontáneamente asumida. Así, antes de dedicar toda su atención a la ley, como lo hace habitualmente, el jurista debería
estudiar las condiciones de éxito de este compromiso liminar. Ver M., SERRES, Le Contrant naturel, François Bourin,
Paris, 1990. 63 A. STEIN, “Coordination and Collaboration: Regime in an Anarchic World”, International Organizations, vol. 36, nº
2, 1982, p. 311. 64 O. YOUNG, “Regime Dynamics: the rise and fall of International Regimes”, International Organizations, vol. 36, nº
2, 1982, p. 278.
Cuadro 1: Mínimo denominador común formulado por E. OSTROM65:
Los principios que una institución debe reunir para ser “robusta” – o sea, tener capacidad de
perdurar en el tiempo garantizando el desarrollo sostenible de los recursos naturales por medios
pacíficos y democráticos – son: primero, tener fronteras claramente definidas y cimentadas en lo
que antes llamamos ecosystem based management y no en fronteras artificiales de carácter político
o administrativo. Ésta, según la autora es la única manera de determinar quiénes son los individuos
con derecho a usar un dado recurso natural; segundo, garantizar la correspondencia entre los
beneficios inherentes al ejercicio de estos derechos y la contribución para la sostenibilidad del
recurso – esta idea podría ser resumida en uno de los principios clásicos del Derecho de Medio
Ambiente, el del “contaminador-pagador”, o el de “utilizador-pagador”; tercero, providenciar la
participación de los utilizadores en la gestión del recurso; cuarto, aplicar el monitoreo por los
propios utilizadores o por entidades pagadas por éstos; quinto, ajustar la proporcionalidad de las
sanciones a aplicar a los que incumplen; sexto, establecer un mecanismo propio para la resolución
pacífica de conflictos; séptimo, obtener el reconocimiento formal mínimo en derecho para
organizarse por parte de un poder exógeno. Hay que aclarar que E. Ostrom utiliza de modo
equívoco66 el concepto de “self-government” para transmitir la idea de “autoadministración” o
“autogestión”. Es decir, no se trata de crear un gobierno independiente del resto del Estado, dotado
de su propio poder de legislar sobre un determinado recurso natural, sino una asociación de
utilizadores cuya facultad de autoadministrarse está directamente reconocida por ley; octavo, crear
la conexión entre todas las comunidades que intervienen en la gestión de determinados recursos
incluidos o dependientes de otro de mayor dimensión – por ejemplo, las subcuencas de una cuenca
hidrográfica de grandes dimensiones.
65 “Table 3.1. Design principles illustrated by long-enduring CPR institutions”. Cf. E. OSTROM Governing the
Commons … op. cit. p. 90.
66 E. OSTROM utiliza “autoadministración” y “autogobierno” indistintamente y sin definir ninguno de los dos
conceptos que son frequentemente mencionados. Así por ejemplo, refiere “…address the implications of this
conjectures for the design of self-organizing and self-governing institutions.”. Cf. E. OSTROM, Governing the
Commons…, op. cit., p. 28. Como refiere D. FREITAS do AMARAL: “Não se deve, no entanto, confundir auto-
administração com auto-governo, expressão correspondente ao selfgovernment dos ingleses – figura do Direito
Constitucional – e não do Direito Administrativo, que existe nos casos em que determinadas regiões, ou províncias, têm
instituições de governo próprias. Por exemplo as regiões autónomas dos Açores e da Madeira…”. D. FREITAS do
AMARAL, Curso de Direito Administrativo, vol I, 9ª Reimpressão da 2ª Ed. de 1994, pp. 423-4.
Las ocho características que esta autora atribuye al “modelo ideal de institución” fueron concebidas
tomando como caso de estudio pequeñas instituciones de carácter local, cuyo número de miembros
variaba entre los 50 y los 15.000. Además, fueron escogidos recursos naturales que reuníam tres
características: ser renovable, estar en situación de escasez y tener una relación de interdependencia
potencialmente conflictiva entre los utilizadores – es decir, situaciones en que la conducta de un
utilizador puede causar daño a otro y viceversa. Con base en estos presupuestos, E. OSTROM
analizó tres casos de éxito67 – o sea, instituciones locales de larga duración que se
autoadministraban – y tres casos de fracaso o debilidad68, llegando a la conclusión de que los casos
de éxito reunían todos – o casi todos – los principios del “mínimo denominador común” (mdc) que
ella había formulado.
Entre los casos de éxito empíricamente abordados, destacan las comunidades de regantes del
Levante español, por dos razones: por un lado, son probablemente las instituciones más antiguas y
cuentan incluso con su propio mecanismo de resolución pacífica de conflictos, el “Tribunal del
Agua”, o los llamados “Jurados de riego”; por otro lado, nos interesan especialmente, ya que son el
único ejemplo enfocado en la gestión del agua de subcuencas y precisamente, las cuencas
hidrográficas es el recurso natural cuya gobernanza vamos a abordar en este trabajo.
III.2.3 La aplicación del «neoinstitucionalimo» a la gestión de las cuencas hidrográficas
Varios autores69 han intentado aplicar el mdc formulado por E.Ostron en recursos naturales de
mayor dimensión – incluso la propia autora70. No obstante, los resultados, en la mayoría de los
casos, fueron desalentadores por dos razones:
En primer lugar, algunos autores, como Oran YOUNG, refieren que la aplicación del mdc a la
gestión de los global commons – problemas de dimensión planetaria como el cambio climático,
lluvias ácidas, entre otros – lleva a resultados inconsistentes: “The pitfalls confronting those
desiring to scale up in this context are correspondingly severe; incautious efforts to apply local
lessons to global challenges may do more harm than good…71” . De hecho, es imposible transferir
total o parcialmente el mdc del modelo diseñado por E. Ostron del plano local para el global, ya que
67 Los casos de éxito analizados fueron: primero, el uso comunal de bosques, valles y montes, específicamente: Törbel
(Suiza) y las villas de Hirano, Nagaike y Yamanoka (Japón); las “Huertas” en Valencia, Murcia, Orihuela y Alicante
(Levante español); la Comunidad de regantes de Zanjera (Filipinas). Cf. E. OSTROM, Governing the Commons…, op.
cit., pp. 58 a 88. 68 Los casos de fracaso analizados fueron: dos comunidades de pescadores locales turcos; acuíferos subterráneos en
California; una comunidad pescadores en Sri Lanka; un proyecto de regadío en Sri Lanka; y una comunidad de
pescadores local en Escocia. Cf. E. OSTROM, Governing the Commons…, op. cit., pp 143 a 178. 69 YOUNG, Oran R., The Institutional Dimension of Environmental Change…, op. cit.; Jorgen WETTESTAD,
Designing Effective Environmental Regimes, Ed Edward Elgar Publishing, Cheltenham, Massachussetts, 1999; M.
YETIM, Governing International Common Pool Resources: the international watercourses of the Middle East”, Water
Policy, vol. 4, nº 4, 2002; John WATTERBURY, The Nile Basin…,op. cit.; Anders JÄGERSKOG, “Water and Politics
in Transboundary Water Management”, III International Symposium on Transboundary Water Managemment, Ciudad
Real, 2006; Charles HANS KOMAKECH, Frank G. W. JASPER and Pieter VAN DER ZAAG, “Strengthening
Transboundary River Basin Institutions: a comparative learning from basin institutions in Africa, Europe and Southeast
Asia”, III International Symposium on Transboundary Water Managemment, Ciudad Real, 2006. 70 Elinor OSTROM, “A Behavioral Approach to Rational Choice Theory of Collective Action”, Americam Political
Science Review, nº 92, pp 1-22. Ver Elinor OSTROM y otros, “Design Principles for Local and Global Commons”, Ed.
Oran R. YOUNG, The International Political Economy and International Institutions, Vol. 2. Cheltenham, 1996,
pp.465-493.; Elinor OSTROM, Nives DOLSAK, Eduardo S. BRONDIZIO, Lars CARLSSON, David W. CASH, Clark
C. GIBSON, Matthew J. HOFFMAN, Anna KNOX, Ruth S. MEIZEN-DICK, “Adaptation to Challenges”, The
Commons in the New Millennium, The TM Press, Cambridge, Massachussetts, London, 2003; Elinor OSTROM, Joanna
BURGUER, Christopher B. FIELD, Richar B. NORGAARD and David POLICANSKY, “Revisiting the Commons:
Local Lessons, Global Challenges”, Science, nº 284, 1999, pp.278-282. 71 Oran YOUNG, The Institutional Dimension of Environmental Change…, op. cit., p.140.
los global commons carecen del primero de los requisitos necesarios: fronteras bien definidas. El
mismo actúa como una condición sine qua non y su ausencia provoca el desmoronamiento en
cadena de toda la estructura institucional del modelo formulado. Así, una conclusión preliminar es
que no podremos apoyarnos en el modelo formulado por Ostrom cuando el recurso natural no esté
delimitado o no sea posible delimitarlo. Ella misma reconoce que: “…Some experience from
smaller systems cannot be trasnfered directly to global systems…”, no obstante, hay que ser
cuidadosos y considerar que los “…global commons introduce a range of new issues, due largely to
extreme size and complexity72”;
En segundo lugar, otros autores que intentaron aplicar el modelo en cuencas internacionales
llegaron a conclusiones negativas – caso de J.Waterbury73 y de M. Yetin74. Sin embargo, estos
autores estudiaron cuencas internacionales situadas en el Medio Oriente y, como explica
McCaffrey75, la cooperación en materia de recursos hídricos en determinadas cuencas del planeta
está obstaculizada por circunstancias exógenas a la gestión de las mismas y que imposibilitan
alcanzar un acuerdo equilibrado, bien como la creación de una institución con competencias para la
aplicación del mismo.
En mi opinión, para conceder validez (o no) al modelo formulado por E. Ostron, no se puede partir
de los presupuestos erróneos: recursos naturales no susceptibles de ser limitados o donde existen
circunstancias exógenas que impiden su gestión sostenible y pacífica. Por el contrario, existen en la
práctica casos de cuencas de grandes dimensiones que han sido gestionadas con éxito, siguiendo
algunos de los requisitos del mcd enunciado por E.Ostron – inclusivamente antes de la autora
publicara los resultados de su investigación. Este es el caso de la Tennessee Valley Authority
(TVA).
La TVA es, probablemente, la primera institución que aplicó en la práctica y a gran escala (en la
cuenca del Ténesis) varios de los requisitos después formulados teóricamente por E.OSTRON en su
Goberning de commons. El Valle del Ténesis – donde la navegación era el uso más importante del
Río – constituía una de las regiones más desfavorecidas de los Estados Unidos (EEUU) con una
población predominantemente agrícola y una economía muy poco industrializada. Además, la great
Tennessee flood, de 1923, agravó la situación. La catástrofe provocó la “autocrítica” del Cuerpo de
Ingenieros sobre los planes para la prevención de las inundaciones que se centraban en el cauce
principal del rio e ignoraban sus afluentes. O sea, no contemplaban la denominada Ecosystem based
management y, como consecuencia, no realizaban una gestión integrada de los recursos hídricos de
la cuenca. En 1927, el Congreso de los EEUU autorizó al Cuerpo de Ingenieros a realizar un
informe para solucionar este tipo de problemas y escogió como “cuenca piloto” el Valle del
Ténesis. Con base en el mismo, el Congreso aprobó en 1933 el Tennessee Valley Authority Act, e
instituyó una Autoridad no sólo para mejorar la gestión de los recursos hídricos del Valle, sino
también para el desarrollo socioeconómico de la región. La filosofía de fondo de la TVA era la
72 Cf Elinor OSTROM y otros, “Revisiting the Commons…”, op. cit., p. 278. 73 WATTERBURY, John, The Nile Basin: nationals determinants of collective action, Ed Yale University, 2002. 74 YETIM, Musserref, “Governing International Common Pool Resources: the international watercourses of the Middle
East”, Water Policy, nº 4, 2002. 75 McCaffrey aborda 14 casos de cuencas hidrográficas internacionales donde actualmente, por varias razones, se
verifica una situación conflictiva o potencialmente conflictiva entre los Estados Ribereños. Esta situación perjudica la
gestión de los recursos hídricos, por lo que “…In certain cases, disputes have been avoided or resolved despite the
presence of hight political tension between states concerned. In others, that same tension seems to be a major factor
obstructing the resolution of water disputes. Finally, in some cases, the presence of a joint mechanism seemed to be an
important factor bringing about a resolution that was satisfactory to both sides…”. Cf. S. McCAFFREY, “Water
Disputes Defined: Characteristics and Trends for Resolving Them”, Peace Palace Papers, publicação do TPA, Ed.
Kluwer Law Internacional, Haia, 2003, op. cit., p. 87.
teoría de la unidad de cuenca – o sea el enfoque ecosistemático aplicado a los recursos hídricos –
que en 1933 tenía un carácter pionero.
La TVA era una “autoridad experimental”: desde el punto de vista científico, las nuevas
tecnologías hidráulicas fueron puestas al servicio del desarrollo económico76; desde el punto de
vista político, se consideraba el factor humano, o sea, la participación pública – lo que D. E.
LILIENTHAL denominaba democracy on the march. El mismo autor, que fue uno de los tres
miembros del Consejo Directivo77 de la TVA menciona: “TVA was initiated frankly as an
experiment, it has been experimented in the spirit of exploitation and innovation. But it is not
utopian…The methods of democratic development represented by TVA are distinctive, but their
roots are implanted in the soil of American tradition…It requires no changes in the Constitution of
US78”. La TVA fue instituida como una “Agency” creada por el gobierno federal, bajo el impulso
del Presidente Roosevelt,79 que operaba exclusivamente en la Cuenca del Tennessee y era
controlada por el Congreso de los EEUU80. El Presidente Roosevelt decía que la TVA era “…a
corporation clothed with the power of government but possessed of the flexibility and initiative of a
private enterprise81”. La decisión que se tomó fue gestionar autonomamente el Valle del Ténesis a
través de una autoridad territorialmente descentralizada82, “…an effective effort to decentralize the
functioning of the federal government, to reverse the trend toward centralization of power in
Washington, to delegate, dilute, and withdraw federal powers out of Washington and back into the
regions and states and localities, insofar the development of natural resources is concerned…”.
Pero la TVA no era la única agencia descentralizada, había muchas otras para finalidades diversas,
la diferencia era el ámbito de competencia. Mientras las otras actuaban a nivel nacional con un
determinado objetivo, la TVA estaba confinada a una región natural (la cuenca del Ténesis), que
por su vez ocupaba el territorio de siete Estados83 y las correspondientes entidades municipales.
En ese momento, ya D. E. LILIENTHAL era consciente – a nivel de los EEUU –, de un fenómeno
incipiente: la centralización conectada a la globalización – aunque esta última terminología haya
76 En 1899 surgió en los EEUU un movimiento de opinión para organizar un Congreso Nacional de Regadío, que dio
origen a la Asociación Nacional de Regadío. Esta corriente encontró su más firme promotor en T. Roosevelt, que en
1901 propuso al Congreso de los EEUU un programa nacional para el fomento de las posibilidades económicas de la
tierra en los 17 Estados del Oeste a partir de la riqueza hidráulica. Sin embargo, estas ideas sólo ganaron importancia
después de la crisis económica de 1929, cuyas peores consecuencias fueron sufridas en los EEUU. Una de las
soluciones para reactivar la economía fue el aprovechamiento integrado de los recursos hídricos, aplicando las nuevas
tecnologías. Una visión más completa de la experiencia norteamericana puede leerse en GLAESER, Public utilities in
American Capitalism, New York, 1957, p. 28 e ss. 77 Según consta en http://www.tva.gov/abouttva/index “TVA’s... First Board of Directors was charged with the task of
implementing President Roosevelt’s ambitious plans for the Tennessee Valley. Shown in about 1934 are: Chairman
Arthur E. Morgan, Director Harcourt A. Morgan and Director David E. Lilienthal”. 78 Cf. LILIENTHAL, David Eli, TVA. Democracy on the march, Twentieth anniversary ed. Greenwood press,
publishers, Westport, Commecticut, 1944, 1953, p. 6. 79 Según D. E LILIENTHAL, a TVA fue creada como una autoridad planificadora: “…as a political reality…the
president suggested…TVA should be charged with the broadest duty of planning for proper use, conservation and
development of the natural resources of the Tennessee River…The TVA was nothing inadverting or impromptu. It was
rather the deliberate and well-considered creation of a new national policy..”. Cf. D. E. LILIENTHAL, ibidem, pp 52-
53. 80 De acuerdo con C. HERMAN PRICHETT: “It is doubtful whether or not Congress was aware of the possible
implications of the Corps of Engineers low-dam plan for later high-dam constructions at the time that the act was
passed. It might have been thought that only one or two new structures…would be built. Later legislation was required
to define clearly the authority for river basin planning…”. Cf. C. HERMAN PRICHETT, The Tennessee Valley
Authority. A Study in Public Administration, 1933, p.18. 81 Cf. http://www.tva.gov/abouttva/index. 82 Cuando D. E. LILIENTHAL se refiere a la TVA como una autoridad descentralizada, lo dice en sentido jurídico y no
político. 83 Los estados cuyo territorio estaba total o parcialmente incluido en el Valle del Ténesis eran: Alabama, Georgia,
Kentucky, Mississippi, North Carolina, Tennessee y Virginia. Cf. http://www.tva.gov/abouttva/index
comenzado a usarse a partir de las últimas décadas del siglo XX. Sin embargo en EEUU ya se
observaban fenómenos como la fusión de organismos públicos o de empresas que, actuando
centralizadamente, aplicaban economías de escala en todos los Estados o mercados estadunidenses.
El público en general veía ventajas en este proceso84, pero la centralización también fragilizaba las
economías locales85. Más tarde la doctrina86 confirmó esta misma idea en la esfera mundial y en el
caso de los recursos naturales. Es decir, un fenómeno similar se constata cuando el mismo bien pasa
a ser gestionado por “control remoto” desde el Estado87. Éste tenderá a pensar exclusivamente en el
interés nacional e ignorar la participación de la comunidad local que depende del mismo. La TVA
buscaba el equilibrio entre todos los intereses en juego: locales, regionales, nacionales.
Sin embargo, los críticos88 de la TVA opinaban que esta favorecía los intereses sectoriales de la
región del Valle del Ténesis, aunque el concepto “región” no estaba definido constitucionalmente89.
A través de la ley de 1933 que creó la TVA, se usó la región natural como unidad de desarrollo a fin
de conseguir la cohesión nacional – con apoyo de fondos federales – de las poblaciones de las zonas
desfavorecidas, – como el Valle del Ténesis. No obstante, la referida ley tampoco definía90 el
término “region”, sólo mencionaba que el ámbito de la TVA era: “The Tennesse River drainage
basin and…such adjoining territory as may be related to or materially affected by the development
consequent to this Act…”. Curiosamente, casi un siglo más tarde, la Directiva Marco del Agua
(DMA) ha recuperado el término “región” como unidad de gestión de las cuencas hidrográficas – en
lengua portuguesa se llama Região Hidrográfica, en inglés Water District y en castellano
84 “…Business centralization has brought advantages in lower unit costs and improved services, and in new products of
centralized research. Except by the village dressmaker, or the owner of the country store or hotel, the advantages of
centralization, at the beginning, at least, were gratefully received. People seemed to like a kind of sense of security that
came with uniformity…” Cf. David E. LILIENTHAL, TVA. Democracy on the march…, op. cit., p.140. 85 “…The paying of the price came later when towns and villages began to take stock. The profits of local commerce
had been siphoned off, local enterprise was stifled, and moribund communities awoke to some of the ultimate penalties
of remote control. When major depressions stuck in 1929, business overcentralization may well have made us more
vulnerable than ever before to the disruption that ensue…”. Cf. David E. LILIENTHAL, ibidem, p.140. 86 Ver, por ejemplo, E. OSTRON, Governing the commons…; y O. YOUNG, The Institutional Dimension of
Environmental Change…, op. cit., p.106, donde este autor opina que el hecho de que los recursos naturales hayan
pasado de la mano de las comunidades locales para su gestión por grandes empresas multinacionales estuvo
directamente relacionado con la denominada “tragedy of commons”. Mientras que las empresas se rigen por la procura
inmediata del lucro a través de la explotación e inclusive agotamiento de un dado recurso natural – y cuando eso sucede
parten para la explotación de otro –, las comunidades viven de ese recurso y no están interesadas en agotarlo. Además,
al contrario de las empresas, tienen poca capacidad de movilidad. 87 Esto es lo que Ramón LLAMAS denomina “Big Brother” (y antes que él Hobbes, y por la misma referencia otros
autores, como E. Ostrom, denominaron “el Gran Leviatán”): “…You all remember the novel by Orwell, 1984, in which
a Big Brother takes care of everything. Well, the water policy in many countries becomes a hydraulic Big Brother… A
typical case of hydraulic Big Brother that didn’t work was in Moscow, where they decided to make a huge diversion of
the river that supply de Aral Sea…”. Cf. Ramón LLAMAS, “New and Old Paradigms on Water Management and
Planning in Spain”, Shared Water Systems and Transboundary Issues With Special Emphasis on The Iberian Península,
Ed. FLAD, Lisboa, 1999, p. 227. 88 Cf. WENGERTS, “The Politics of River Basin Development”, Law and Contemporary Problems, nº 22. (3), 1957,
pp. 258 e ss; y ENGELBERT, “Federalism and Water Development”, op. cit., pp. 330 e ss. 89 Existían estudios de carácter técnico que usaban el término región. Por ejemplo, el estudio del “National Resources
Commitee”, Regional Factors in National Planning and Development, 1935. Más tarde, ACKERMAN abordó el asunto
en “Tennesse Valley Authority Planning: Methods and Results”, International Conference on Regional Planning and
Development, 1955. 90El mismo D. E. Lilienthal se cuestionaba a cerca de la definición del concepto “región” y sus límites, pues no existía
ninguna fórmula objetiva para delimitarla “No one can work out a formula for what is in reality a judgment that does
not lend itself to such precise measurement. On this issue of what constitutes a region and upon the general philosophy
of regionalism there is a substantial literature to which those who wish to pursue the subject are referred. There is,
however, one generalization which experience in the TVA does support: the region should not be so large that they are
not, in a management sense, of “workable” size…”. Cf. D. E. LILIENTHAL, TVA. Democracy on the march…, op. cit.,
p.151.
“Demarcación Hidrográfica” – si bien que, como explicaremos después, el concepto usado por la
DMA es todavía más amplio que el de la TVA.
En la terminología usada por E. OSTROM, podemos decir que la TVA es una institución robusta
que todavía hoy continúa en funcionamiento91. De hecho, muchos de los requisitos del mínimo
común denominador formulado E. OSTROM se cumplen en la TVA (ver cuadro 1). Obviamente,
no todos podían coincidir, una vez que los dos autores (Ostrom y Lilienthal) parten del análisis de
modelos administrativos de diferente dimensión, además OSTROM enfoca su estudio en
subcuencas donde los recursos son escasos, lo que constituye una fuente de conflicto, mientras que
en el Valle del Ténesis no había problemas de cantidad de agua. Esto explica que D. E.
LILIENTHAL nunca aborde el problema de los usos privativos del recurso y el principio de
utilizador-pagador. Para LILIENTHAL, los requisitos sine qua non para alcanzar los resultados
obtenidos por la TVA son: primero, una agencia autónoma92 nacional pero descentralizada, con
autoridad para aplicar sus decisiones administrativas en la región, con límites legalmente
reconocidos; segundo, responsabilidad por la gestión de los recursos; tercero, gestión de los
recursos hídricos de acuerdo con el principio de unidad de cuenca y una autoridad por cuenca – en
lugar de Acuerdos interministeriales de las diversas agencias nacionales93; cuarto, cooperación de
la agencia descentralizada nacional con los Estados y autoridades locales situados en la región;
quinto, gestión de la cuenca como motor do desarrollo regional; sexto, participación pública y
democratización del proceso de decisión.
V La gobernanza ambiental en la Directiva Marco del Agua
IV 1 Introducción
Ejemplos de las llamadas “Autoridades de Valle” – más o menos inspiradas en el modelo TVA –
existen en cuencas internas de diversos países de Asia94, América del Sur95, África, Medio Oriente96
91 La TVA fue creada en 1933 y todavía funciona, después de varias alteraciones en su estatuto, que permitieron la
adaptación a los nuevos tiempos y problemáticas, especialmente las de carácter ambiental. Ver
http://www.tva.gov/abouttva/index 92 Para garantizar que la Agencia es autónoma, D.E Lilienthal propone un “examen de descentralización” Es decir,
levanta dos cuestiones: “…First, do the men in the field have the power of decision? Second, are the people, their
private and their local public institutions, actively participating in the enterprise?” D. E. LILIENTHAL, TVA.
Democracy on the march…,op. cit.,. p.146. 93 D.E. LILIENTHAL menciona que “It is not decentralization to open regional offices or branches in each state, this
decision has to be made in Washington and the officers in the field prove to be merely errand boys. It is not
decentralization nor genuine regionalism to set up an Inter-Agency Committee, as has been done in the Misouri River
Basin, each of the members of the Committee being responsible to a different and separate Washington Department or
bureau. The Hoover Commission’s Task Force on Natural Resources, criticizing the ineffectiveness of this Inter-Agency
device, said that such a Committee could not see to it that the basin is a unit for coordinated management despite the
admission of informed public officials that it should be so regarded. The really important plans and decisions are made
by separate Federal agencies responsible to a Washington by the Congress or the President. Thus the present
Committee organization encourages centralization and the habits of dependence on centralized authority and
largesse”. D.E. LILIENTHAL, ibidem, p.145. En este sentido ver también el trabajo de SOLANES y GETCHES, que
concluye que, en general, los órganos de la administración de tipo colegial, como consejos o comisiones, no
funcionaban adecuadamente. Cf. M. SOLANES e D. GETCHES, Practicas recomendables para la elaboración de
leyes y regulaciones relacionadas con el recurso hídrico, Banco Interamericano de Desarrollo, Washington D.C., 1998. 94 En la Índia, mediante la ley 14 de 27 de marzo de 1948 (6 Code Índia 13-33, 1956), fue creada la Autoridad del Valle
de Damovar. En Sri Lanka, mediante la ley 541 de 1948, fue creada la autoridad del Valle de San Francisco. 95 En Colombia, mediante el Decreto 3110 de 22 de octubre de 1954, fue creada la Autoridad del Valle del Cauca. En
Brasil, mediante la Ley 51 de 24 de noviembre de 1949, fue creada la Autoridad del Valle de Gal Oya. 96 En Gana, mediante la ley 46 de 1961, fue creada la autoridad del Valle del Volta. También en el Río Jordán (en
Jordania) en 1948 se intentó trasladar el modelo TVA, a través de la “Jordam Valley Authority”. Cf. Munther
HADDAIN “La Cuenca del Jordán”…, op.cit. s/p.
y Europa, concretamente en Reino Unido97; aunque en estos últimos casos hay que considerar
también la ascendencia del modelo alemán de una subcuenca del Rin (el Ruhr). En la región del
Ruhr, donde desde finales del siglo XIX la contaminación industrial había alcanzado dimensiones
preocupantes, estaban situados seis afluentes de la cuenca del Rin, entre los cuales, el Ruhr. El
Gobierno alemán decidió crear una Comisión para solucionar el problema de la contaminación, pero
sin perjudicar la producción de energía eléctrica y dando cuerpo a la idea de un gestor único –
aunque a nivel de subcuenca98. Por su parte, en España, la tradicional administración de cuenca (la
“Confederación”) tiene su origen en el Derecho de Aguas español (no en el modelo TVA).
En conclusión, se puede decir que los modelos institucionales de gestión cuencas nacionales
tuvieron diversas fuentes de inspiración y no sólo la TVA, aunque en la esfera internacional la
influencia de este modelo nos parece la más clara – pese a opiniones divergentes99 hay un amplio
consenso a nivel doctrinal100 sobre la influencia del modelo norteamericano. Sin embargo, en
ninguno de las esferas – nacional e internacional – el modelo TVA fue duplicado en todos sus
elementos característicos.
A nivel nacional, el fin de lo que L.Teclaff101 llamó “golden era of the river basin as a unit of
economic development” está relacionado con diversos factores, concretamente el avance
tecnológico y la gestión realizada por las Autoridades de Valle. Los primeros permitieron la
realización de obras hidráulicas de mayor envergadura, entre las cuales los trasvases102. Las
transferencias de aguas dotadas de cobertura legal constituían excepciones al principio da unidad de
cuenca e, indirectamente, la lógica de una autoridad por cuenca, ya que no había un gestor único
que decidiese cual el destino del recurso en el ámbito de la cuenca, sino que dependía de la
demanda de agua por utilizadores situados fuera de la misma. Paralelamente, la planificación pasó
de conferir relevancia al nivel regional para centrarse en el nacional y los planes hidrológicos
nacionales para justificar decisiones estratégicas, con el argumento de que eran fundamentales para
el interés nacional – como los trasvases. Por otro lado, la gestión realizada por las autoridades de
cuenca hidrográfica no respondió a las expectativas alimentadas por el modelo TVA: surgieron
varios obstáculos insalvables para la aplicación de sus objetivos. Entre éstos, la falta de
coordinación con otras autoridades con competencias en la gestión de los recursos hídricos en el
ámbito territorial de la cuenca, especialmente las grandes urbes. Casi todas se sitúan en las cuencas
hidrográficas de gran dimensión y su demanda de agua para consumo humano supera, en algunos
casos, las de toda la cuenca. Era inevitable que se originase un desequilibrio entre las autoridades
municipales metropolitanas, autónomas o semiautónomas, y la autoridad de la cuenca. Como
97 En Inglaterra, todo el país fue dividido en “drainage districts” por el “Land Drainage Act” de 1930. 98 Cf. M. GORDON, “Pollution Abatement in the Ruhr District”, Comparisons in Resource Management, nº 142 (Henri
Jarrett ed., 1961); GIESEKE, River Basin Authorities on the Ruhr and on Other Rivers in Germany, nº 2 UN Economic
Commission for Europe, Conference on Water Pollution Problems in Europe, 1961, pp. 276-77. 99 Cf., por exemplo, a opinião de A.FANLO “Problemática general …, op. cit., p.354. 100 Cf. L. TECLAFF, Evolution of …, op. cit.; WHITE, Gilbert F., "A perspective..., op. cit.; Axel DOUROJEANNI,
“Experiencias en la formación de Organismos de cuenca en Iberoamérica”, El derecho de aguas en Iberoamérica y
España: Cambio y modernización en el inicio del tercer milenio, A. Embid (Dir.) Ed, Civitas, Tomo II, Madrid, 2002,
p.393, donde consta: “…en sus orígenes los enfoques fueron dirigidos para la inversión y construcción de obras
principalmente hidráulicas. Fue la etapa del dominio de las corporaciones y comisiones de cuenca a la imagen de la
Tennessee Valley Aythority…”; D.E.. LILIENTHAL, TVA. Democracy on the march…, op. cit.; también J. A. ALLAN,
referiéndose a la misión de paz en la cuenca del Jordán, refiere: “…The Johnston Mission was determined to avoid the
detrimental consequences of environmental mismanagement. Their model was the Tennesse Valley Authority (TVA)….
Cf. J. A. ALLAN, “Hydro-Peace in the Middle East: Why no Water Wars? A Case Study of the Jordan River Basin.”,
SAIS Review, Vol. XXII, nº 2 (Summer-Fal 2002), p. 262. 101 L. TECLAFF, ibidem, p.369. 102 Transvase pode definir-se lato sensu como tanferência de água por meio de aquedutos entre duas bacias diferentes,
ou sub-bacias da mesma BH.
menciona A. Dourojeanni,103 surgieron tensiones tanto en la escala horizontal, como en la vertical
entre la autoridad de cuenca y otros organismos estatales. En muchos casos la participación pública
fue totalmente ignorada104.
A nivel internacional, la transposición del modelo de la TVA fue más difícil debido a que los
Estados Ribereños defendían a ultranza su soberanía105. Como muy bien explican Ch. HANS y
outros autores106: “…laws, policies, administration and the external environment in a given river
basin define the key factors of an effective river basin institution…”. Es decir, para determinar el
mdc de una determinada autoridad de cuenca internacional debemos partir de dos presupuestos
esenciales: la existencia de un acuerdo equilibrado entre os Estados ribereños (laws); la existencia
de un plan de acción entre las Partes – entendido como definición de los objetivos a proseguir y
selección de los métodos y medios para alcanzarlos (policies); existencia de un instrumento
administrativo adecuado (administration); y la adaptación a las características naturales de cada
cuenca (external environment). En mi opinión, y como antes se refirió, a estos factores hay que
adicionar una condición sine qua non: la vonluntad de cooperar que, en regla general, se basa en
una relación pacífica entre las Partes, permitiendo la existencia de un plan de acción común
(policies).En muchos casos – como los ejemplos de algunas cuencas situadas en el Medio Oriente,
que antes citamos – no existe (o no ha existido hasta ahora) un Acuerdo equilibrado entre las Partes,
incluso existiendo el mismo – caso de Israel y algunos de sus vecinos – otras tensiones políticas en
el relacionamiento con los mismos – que nada tienen que ver con la gestión del agua – impiden la
cooperación107.
Por último, hay casos en que, dados los dos presupuestos esenciales – existencia de un acuerdo
equilibrado e relacionamiento pacífico entre os ER –, no se consigue poner en funcionamiento un
organismo permanente que garantice la aplicación del mismo. Con frecuencia se constata que es
“más fácil” aprobar el Acuerdo que crear y mantener la institución responsable por su
implementación. En este sentido, A. Dourojeanni108 menciona que las autoridades de cuenca se
caracterizan por su “alta tasa de natalidad y mortalidad”. Es decir, rápidamente “nacen” pero pocas
son las que sobreviven: “Aun cuando se hayan creado entidades de gestión de cuenca bajo un
amparo legal, sus posibilidades de permanencia no están garantizadas. Esto revela que, en
103 Escreve Axel DOUROJEANNI que “Politicamente los límites de cuencas crean situaciones complejas de
administración para dirigir procesos de gestión porque deben relacionarse con los gobiernos de territorios con límites
administrativos tales como los de los municipios, estados, o provincias…que se sobreponen a los límites naturales
…Institucionalmente, las funciones de los organismos públicos y privados también son la causa de numerosas
interferencias jurisdiccionales para la gestión coordinada …hay conflictos creados por la intervención vertical de
instituciones nacionales en asuntos locales y cruce de funciones….”, A. DOUROJEANNI, “Experiencias en…”,ibidem,
p.394. 104 Assim, menciona Dante CAPONERA que, em diversas BH de países africanos, a Administração estatal limitava a
participação das comunidades locais para introduzir na gestão da água das bacias prioridades fixadas exogenamente em
prol de um maior desenvolvimento económico, mas destruindo a participação local. Cf. Dante CAPONERA, Principles
of water law and administration…, op. cit., pp. 83 e ss. 105 Sobre as lentas transformações do conceito clássico de soberania, veja-se Günter HANDL, “Environmental Security
and Global Change: The Challenge to International Law”, Yearbook of International Environmental Law, 1990, p.31. 106 Charles HANS KOMAKECH e outros, “Strengthening …, op. cit., p.2. 107 Neste sentido, vejam-se vários autores: S. McCAFFREY, “Water Disputes Defined: …, op. cit.; também no caso da
bacia do Jordão diz J.A. ALLAN que a Missão Johnston que seguia o modelo TVA, “…was successful in the technical
aspects of resources evaluation. It even came up with numbers that satisfied the water professionals of the three
riparian states. But by 1955, it was clear that an agreement for sharing freshwater resources contradicted the polarized
politics of Arab versus Israelis. The ministers of the Arab countries rejected the Johnston Plan. Despite this political
failure, the water allocation proposal outlined in the plan still provided a reasonable basis for eventually negotiating a
basinwide agreement…”. J. A. ALLAN, “Hydro-Peace..., op. cit.; veja-se também Jan SELBY, “Dressing Up
Domination as «Co-operation»: The Case of Israel-Palestinian Water Relations”, Review of International Studies, Vol.
29, nº 1, January 2003; e Ferrán IZQUIERDO, “Gerra y agua en Palestina: el debate sobre la seguridad medioambiental
y la violencia”, REDI, vol. LVI, 2004. 108 Axel DOUROJEANNI, “Experiencias en la formación..., op. cit., p. 395.
general, no han sido debidamente diseñadas o apoyadas por el gobierno el tiempo suficiente para
consolidarse y permanecer estables…su continuidad es proporcional a su capacidad de adaptación
a los múltiples cambios de personas y gobiernos…”. Todos estos factores desencadenaron, en
algunos casos, el abandono de las autoridades de cuenca asociadas al desarrollo regional. Este
abandono, sin embargo, ha sido más frecuente en el plano interno que en el internacional.
A pesar de todo, el “renacimiento de la teoría de unidad de cuenca” aliada al nacimiento del
Derecho de Medio Ambiente es un hecho que se puede comprobar cuando comparamos la
legislación actual sobre aguas – especialmente en el Derecho Europeo, y, por influencia de éste, en
los Estados de la UE, como en algunos países terceros que, de modo voluntario, están adaptando su
legislación a la Directiva Marco del Agua109.
IV.2 La Autoridad de Demarcación Hidrográfica de la Directiva Marco del Agua
El Derecho Europeo sobre aguas se ha desmarcado claramente del Derecho Internacional codificado
por la ONU en la Convención de NY de 1997 sobre el Derecho de cursos de agua internacionales
para usos distintos de la Navegación. Mientras que esta Convención – que todavía no ha entrado en
vigor – continua anclada en el estrecho concepto de curso de agua internacional, la DMA se basa en
la cuenca hidrográfica y va todavía más lejos incluyendo un concepto nuevo: la demarcación
hidrográfica (DH).
La DH está integrada por una cuenca principal a la que se pueden asociar pequeñas cuencas vecinas
y las correspondientes “aguas de transición” y costeras – hasta una milla náutica. La DH es una
noción claramente innovadora que tiene como objetivo la mejor protección de las aguas tanto las
continentales como las marinas cuya calidad se ve directamente afectada por el caudal que
desemboca de los cauces principales de las cuencas al mar. Con esta finalidad, lo que el legislador
europeo exige a los Estados miembros es que el ámbito de gobernanza de las aguas se haga
tomando como base la unidad natural (la cuenca) pero que – con el fin de disminuir los costes
administrativos – a las cuencas de mayor dimensión se puedan juntar las más pequeñas de modo a
que sean gestionadas por la misma Autoridad. La misma es responsable por el buen estado de las
aguas de todas las cuencas de la demarcación, bien como de las aguas costeras asociadas. Así, se
puede decir que la DH no es una unidad natural, sino administrativa, pero está basada en unidas
naturales – las cuencas – por lo que se puede afirmar que se aplica el principio de ecosystem based
management. De este modo a DMA va al encuentro de varios de los requisitos mínimos formulados
por E. Ostron y por D.E. Lilienthal: Establece claramente cuáles deben ser las fronteras de la unidad
de gestión (la DH) y un gestor único para cada demarcación (la autoridad de la DH), responsable
por el buen estado del recurso natural – en este caso las aguas continentales y costeras – y un plan
único para cada demarcación
Además, la DMA no sólo establece estas exigencias para las cuencas nacionales de los Estado
miembros de la UE, sino también para las internacionales. Ya antes de la publicación de la
Directiva, existía un amplio consenso110 sobre la potencialidad de las Comisiones de Cuencas
109 Por exemplo, a “Ley de Aguas Nacional” mexicana, de 29 de Abril de 2004, inspira-se em alguns dos seus artigos na
DQA, contemplando, tal como aquela Directiva, as águas costeiras. Assim o refiriu Arturo HERRERA na sua
comunicação sobre o “Binational Rio Grande Summit” realizada no III International Symposium on Transboundary
Water Management, Ciudad Real, 2006. 110 Veja-se A. CARIUS, que refere: “…Muito mais prevalecentes, contudo, são os exemplos onde a água constitui um
agente unificador, particularmente quando estão presentes instituições... De facto a presença ou ausência de
instituições já demonstrou ser um dos factores mais importantes que influenciam as relações entre os Estados
ribeirinhos, superando a importância de variáveis «tradicionais» como sejam o clima, a disponibilidade de água, a
densidade populacional, a orientação política ou os níveis de desenvolvimento económico”. A. CARIUS, “A crise
global da água: do conflito à cooperação”, O Desafio da Água no século XXI. Entre o conflito e a cooperação, Notícias,
Internacionales (CI) para favorecer la cooperación en el ámbito de estas cuencas. Así, la CNY de
1997111 fomenta la creación de las CI, pero no establece los requisitos a los que debe obedecer la
configuración de estos organismos. Sólo menciona que deben ser parecidos con los modelos ya
existentes – de acuerdo con la ONU112, existen más de noventa CI, cada una con sus características
particulares: de ahí la dificultad en seleccionar los modelos que – tal como hizo E.Ostrom –, deben
servir para extraer un mínimo denominador común. También aquí, la DMA es más ambiciosa que la
Convención de la ONU y establece los requisitos mínimos que debe cumplir la Autoridad de
Demarcación Hidrográfica Internacional (DHI). Estos son los siguientes:
El ámbito, que, como antes se refirió, incluye tierra y mar, pues está basado en una o más unidades
naturales (las cuencas) y las aguas estuarinas (semisaladas) y costeras (saladas) asociadas;
Un plan de gestión único para cada DH Internacioan, o por lo menos coordinado – que es, además,
el principal instrumento para viabilizar a participación pública;
Una autoridad única113 responsable por el buen estado de las aguas de toda la demarcación. Si
existen Convenios bilaterales entre los EM en cuyos territorios se sitúa la DH Internacional y si los
mismos han instituido organismos de cooperación en materia de recursos hídricos, éstos podrán ser
designados como Autoridad de la demarcación, desde que cumplan los requisitos de la DMA.
Estas exigencias del Derecho Europeo constituyen condiciones sine qua non, por lo que el
legislador nacional puede adicionar requisitos que le permitan instituir un modelo de Autoridad de
DH – sea esta nacional o internacional – mejor adaptados a las características de las respectivas
Demarcaciones. El método analógico-inductivo seguido por E. Ostrom – o sea, comparar con otros
modelos existentes y extraer elementos comunes – parece el más adecuado para esta finalidad. De
hecho ya existen diversos estudios que derecho comparado, que analizan las características
institucionales de diversas CI. Por mi parte, en mi tesis de doctorado, he realizado la comparación
entre dos CI americanas – la CILA(México/EEUU) y la IJC (EEUU/Canadá) – y dos europeas – la
Comisión del Rin y la Comisión del Danubio, llegando a la conclusión de que el caso de estudio de
mi tesis (la Comisión Hispano-Portuguesa) tiene varias lecciones que aprender de las CI antes
citadas. Estas podrán servir para rediseñar la actual estructura institucional a los correspondiente
legisladores. Si bien que sobre esta posibilidad no soy muy optimista, pues como dice João
PATO114, la configuración de la formas orgánicas institucionales responde más a criterios políticos y
oportunistas que a principios jurídicos o estudios heurísticos de la propia administración.
Desafortunadamente, en la práctica estamos asistiendo a lo que B. Drodenko denomina una
aplicación minimalista de la DMA. O sea, los EM en lugar de ser ambiciosos y aprovechar la
oportunidad que les brinda la DMA de mejorar la gobernanza de sus cuencas – sean estas
nacionales o internacionales – se limitan a cumplir los requisitos mínimos exigidos por la DMA, tal
vez por miedo a perder – también por esta vía –, más soberanía. En este sentido, alguna doctrina ha
llegado incluso a insinuar que la DMA interfería en el principio de autonomía institucional de los
ed. 2003, p.190. Veja-se também S. McCAFFREY, “Water Disputes Defined…, op. cit.; Eyal BENBENESTY, “The
role of Third Parties..., op. cit.; e C.W. SADOFF e D. GREY, “Beyond the river: the benefits of cooperation on
international rivers”, Water Policy, nº 4, 2002. 111 Cf. Supra, I.5.2.c). 112 De acordo com a informação da ONU, destas 90 instituições: 48 estão localizadas na Europa, 23 em América, 10 em
Africa e 9 em Asia. Cf. no documento da ONU, Annoted list of multipartite and bipartite commissions concerned with
non-navigational uses of international watercourses, 1979, p ii. 113 Como também se referiu no Capítulo II, para a criação da Autoridade de RHI, os EM podem aproveitar as estruturas
criadas ao abrigo de Acordos bilaterais – tais como: a Comissão criada pela CLE de 1998, ou a Comissão do Reno
(criada pela Convenção do Reno de 1999). 114 J. PATO, O valor da água como bem público…op.cit.
EM e incluso en materias de las exclusiva competencia de los Estados, como la ordenación del
territorio.
IV.3 La aplicación de la idea de gobernanza propugnada por la DMA en las demarcaciones
nacionales e internacionales
Incluso para los Estados miembros donde parecía que la aplicación de la DMA sería fácil, porque
ya basaban la gestión de sus recursos hídricos en la unidad de cuenca y la planificación previa –
como por ejemplo es el caso de España y Portugal – el camino ha sido mucho más azaroso y
prolongado de lo que se esperaba. En este momento ninguno de los dos Estados miembros ha
enviado sus planes de cuenca a la Comisión Europea y como el plazo previsto por la DMA finalizó
en 2009, ambos fueron ya condenados por el Tribunal de Justicia de la UE.
Además, en el caso de España – que aunque stricto sensu, no sea un estado federal, cada vez ha
delegado más poderes a sus Comunidades Autónomas (CCAA) –, algunas de ellas no estaban
dispuestas a ceder competencias a las nuevas Autoridades de DH. Tal situación ha provocado
problemas, tanto en lo que se refiere a las competencias exclusivas de las CCAA en ordenación del
territorio pero que inciden en la gestión del aguas – por ejemplo urbanizaciones y gestión de las
zonas costeras –, como en la definición de las fronteras de las Demarcaciones – que incluyen
pequeña cuencas y las aguas costeras asociadas – antes exclusivamente gestionadas por una
Comunidad Autónoma. Este es el caso de la nueva Demarcación del Cantábrico Oriental, en la que
algunas cuencas estaban divididas artificialmente entre dos demarcaciones distintas (una del Estado
y otra de la Comunidad Autónoma) o incluso las aguas de la cuenca eran gestionadas por el Estado
y las aguas del estuario y la costa por la Comunidad Autónoma. En estos casos, la Comisión
Europea ha obligado a España a alterar las fronteras de esas DH para cumplir las exigencias de la
DMA.
En el plano internacional, las cuencas más importantes de la Península Ibérica – Miño/Limia,
Duero, Tajo y Guadiana – están compartidas entre España y Portugal. Aunque hay que decir que, en
materia de aguas, al Estado español le resulta más fácil dialogar con Portugal que con algunas de
sus CCAA, también en este plano, se podía haber ido más lejos en la implementación de la DMA.
Esto por varias razones:
Primera, en lugar de partir para la realización conjunta de un Plan Hidrológico para cada una de las
cuencas internacionales, se ha tomado la opción de que cada país realice su plan y luego se
coordinen. Ciertamente, esta posibilidad está permitida por la DMA, por lo que no podemos decir
que haya incumplimiento, pero sería mucho más eficiente y ventajoso – por lo menos desde el
punto de vista de la protección de los recursos en causa –, que los dos Estados hubieran trabajado
conjuntamente desde el principio. Informalmente, la Comisión Hispano-Portuguesa ha anunciado
que lo haría en 2015 – plazo previsto por la DMA para la revisión de los planes que debía haber
sido presentados en 2009. En la cuenca del Danubio (compartida por 17 Estados, algunos de los
cuales ni siquiera pertenecen a la UE) sí que se ha presentado un plan conjunto;
Segunda, se ha optado por crear una Comisión que actúa en cuatro demarcaciones diferentes, muy
centralizada en Madrid y Lisboa – donde son habitualmente realizadas las reuniones plenarias – y
marcadamente intergubernamental – es decir, los miembros de la delegación portuguesa y de su
homóloga española son altos funcionarios de la administración estatal.
Tercera, la participación pública ha resultado perjudicada: por un lado, no se permite que otros
actores interesados en la gestión del agua – Asociaciones, ONG, euroregiones, entre otros – puedan
participar en el proceso de decisión directamente – al contrario de otras Comisiones como la del Rin
y la del Danubio, donde algunos de estos actores pueden participar como observadores – o
indirectamente – a través de fora de audiencia pública, como por ejemplo en la CILA – Comsión
creada por México y EEUU. Aunque informalmente se haya anunciado la creación de un fórum
(que todavía no exite), y se haya facilitado el acceso a la información a través de la página web de
la Comisión Hispano-Portuguesa.
Como balance final y en mi opinión, tengo que decir que la implementación de la DMA presenta un
saldo positivo en lo que se refiere a la práctica de la gobernanza ambiental aplicada a los recursos
hídricos. Si bien es verdad que el calendario marcado por la Directiva no siempre se ha cumplido –
lo que ha provocado la ralentización del proceso – y que los Estados miembros podían haber sido
más ambiciosos en la implementación de la misma y las estructuras administrativas menos
resistentes al cambio. Pero, , poco a poco, las cosas están cambiando. Desde luego, por una mayor
participación del público en la gestión de los recursos, y después por una Comisión Europea cada
vez más interventora en la protección de los mismos, pero sobre todo por un cambio de mentalidad
de las propias administraciones que cada vez son menos hidráulicas y mas hídricas. Está claro que
queda mucho camino por recorrer, pero han sido dados pasos importantes. Especialmente en el
plano internacional donde la soberanía estatal ha funcionado, tradicionalmente, como un obstáculo
para la cooperación. Como refiere G. Reichert115, la DMA constituye una oportunidad para que los
Estados miembros apliquen la gobernanza multinivel en las demarcaciones internacionales, ya que
esta Directiva constituye “…a legal link between the supranational and international sphere.
Therefore, the conclusion can be drawn that the WFD forms the interface between supranational,
national, and international water law within the European Community and even beyond. As such,
the WFD has the potential to become the centrepiece of a multi-level governance system for water
protection and management in Europe...”
V Conclusión
Mucho se ha escrito ya sobre el fenómeno conocido como la “crisis de las fronteras”116, pero más
que “crisis” debería llamarse “metamorfosis de las fronteras”. Éstas, que siempre han servido para
separar, se están convirtiendo en laboratorios pioneiros y privilegiados de cooperación
transfronteriza117. Las cuencas hidrográficas son tal vez el ejemplo más divulgado y conocido de
esta cooperación, precisamente, porque el agua no respeta las fronteras – ni políticas, ni
administrativas – artificialmente establecidas por el hombre, sino que sigue su tendencia natural de
fluir libremente hasta el mar. Simultáneamente el agua constituye también un valor económico y un
factor de desarrollo regional. Por eso precisamente se debe buscar el equilibrio entre los intereses
del Estados y las entidades regionales y locales que dependen del recurso natural. Tendencialmente
debe procurarse la gestión más próxima del mismo, o sea la aplicación del “principio de
subsidiariedad” que permita una gobernanza multinivel donde las varias administraciones (local,
regional y estatal) y los varios actores (públicos y privados) son llamados a participar.
115 Cf. REICHERT, G., ibidem, p. 469. C.SABEL and ZEITLIN, “Learning from Difference: The New Architecture of
Experimentalist Governance in the EU”, European Law Journal, 14, 2008; J. SCOTT and J. HOLDER, “Law and
Environmental Governance in the European Union”, in G. de BURCA and J. SCOTT (eds.), Law and New Governance
in the EU and the US, Portland, 2006; Lennart J. LUNDQVIST, “Integrating Swedish Water Resource Management: a
multi-level governance trilemma”, Local Environment, vol. 9, nº 5, October 2004 Oran R.YOUNG, “The Problem of
Scale in Human/Environment Relations”, in Journal of Theoretical Politics, nº 6, 1994. Sobre o mesmo problema, veja-
se também Joaquín FARINOS, “La Estrategia Territorial Europea para el futuro”, in Ordenación del territorio y
desarrollo territorial. El gobierno del territorio en Europa: tradiciones, contextos, culturas y nuevas visiones, Eds.
J.Romero y J.Farinos, Ed, TREA, 2004. 116 Ver Tese de Doutoramento em Ciências Políticas de Viana de Sá Luís M.S. – I.S.T.C.S. de Lisboa (1996). 117 Ver Amparo Sereno, Comunicação publicada no livro, compilação sobre o Congresso Internacional “Ambiente e
Desenvolvimento ás portas do terceiro milénio”, «A integração ecológica europeia». Editado pelo IPCB em 1999.
Como antes se refirió, el Estado westfaliano y la soberanía à la Jean Bodin conviven mal con
realidades internacionales – como las cuencas o demarcaciones transfronterizas –, en un mundo
cada vez más globalizado, complejo e interdependiente. Como con gran clarividencia afirmó Lucas
PIRES118, hay que encontrar una “…fórmula de passagem de Estado-dirigente a Estado-
subsidiário”. El Estado ya no es el actor único en todos los “palcos internacionales”, muchos otros
– empresas multinacionales, ONG o comunidades locales fronterizas – operan a nivel internacional.
Ante este escenario, hay quien augure la desaparición del Estado. Yo me sumo a aquellos119 que
piensan que no sólo no va a desaparecer, sino que debe asumir un papel de lideranza en la
cooperación internacional, pero transformado en un “Estado subsidiario”. Es decir, abierto a la
participación de otros actores en una determinada “acción colectiva” internacional, como puede ser
la cooperación para la protección y uso sostenible de una cuenca hidrográfica.
En este trabajo, con base en los estudios de otros autores y de los requisitos mínimos establecidos
en la DMA, se ha intentado enunciar los principios básicos de la gobernanza ambiental de los
recursos hídricos. Como es obvio, se trata de una formulación teórica y abstracta que después hay
que adaptar a cada caso concreto y que puede, por las especiales características de algunos de ellos,
no funcionar siempre. Ésta es la respuesta que Neil GUNNINGHAM120 dá a su pregunta: What
shorts of architectures are likely to work best in terms of effectiveness, efficiency and political
acceptability? Unfortunately, the general answer to such questions is it all depends” Sin embargo,
la ausencia certezas absolutas no nos debe de desalentar en la búsqueda de principios en los que
fundamentar la gobernanza de los bienes comunes. Sobre todo hay que indagar las causas por la que
en algunos casos hay una acción colectiva entre los utilizadores – sean individuos, o sean Estados –
que permiten una relación pacífica entre ellos y el desarrollo sostenible del recurso natural y en
otros casos prevalecen los intereses egoístas e individuales de cada uno que conducen a una tragedia
común: la ruina o incluso la extinción del recurso natural.
Como sabiamente ha escrito Jeremy RIFKIN121 todo apunta a que “…la piedra angular del debate
sobre la sostenibilidad: la concepción de la naturaleza humana…si como dicen los filósofos
ilustrados (John Locke, Adam Smith, Nicolas de Codorcet [y yo añadiría a ellos los autores que ante
denominamos “neoutilitaristas”], probablemente estemos condenados porque parece imposible
imaginar cómo se podría crear una economía mundial sostenible y devolverle la salud a la biosfera
si todos nosotros en nuestra esencia biológica, fuéramos agentes autónomos, egoístas y
materialistas”. Sin embargo, lo que dice RIFKIN es que: “La ciencia demuestra que el ser humano
progresa reduciendo su egoísmo y ampliando su empatía…Los biólogos y los neurocientíficos
cognitivos están descubriendo neuronas espejo, llamadas de la empatía, que permiten a los seres
humanos sentir y experimentar situaciones ajenas como si fueran propias. Parece que somos los
animales más sociales y que buscamos interactuar íntima y amigablemente con nuestros
118 Francisco LUCAS PIRES, Introdução ao Direito Constitucional Europeu, Almedina, Coimbra, 1997, pp.14 e ss. 119 Veja-se, por exemplo, Armando MARQUES GUEDES, quem escreve: “…Seria assim um erro presumir…que
estamos perante uma erosão, uma diminuição, ou uma verdadeira perda de poder pelos Estados. Representações deste
tipo parecem-me falaciosas. Porque se é verdade que, em sentido relativo, o poder do Estado já não é o único…Em
termos absolutos nunca os Estados tiveram tanto poder, tantas competências e nunca estas foram tão amplas no seu
alcance…”. Cf. Armando MARQUES GUEDES, “O funcionamento do Estado em Época de Globalização. O
Transbordo e as Cascatas do Poder”, in Nação e Defesa, nº 101 – 2ª Serie, 2002, p.111. Neste sentido, leia-se também
José Manuel PUREZA, “A água, entre a soberania e o interesse comum”, Nação e Defesa, nº 86 – 2ª Série, 1998;
Jayantha DHANAPALA, “Globalization and the Nation-State”, Colorado Journal Internacional Environmental Law &
Policy, Vol 13, nº1, 2002. 120 Neil GUNNINGHAM, “Environmental Law, Regulation and Governance: Shifting Architectures” , Journal of
Environmental Law, 21:2, 2009, p.209. 121 Jeremy RIFKIN La civilización empática. Necesitamos una conciencia planetaria para resucitar la economía y
revitalizar la biosfera. ¿Imposible? No, en absoluto. La ciencia demuestra que el ser humano progresa reduciendo su
egoísmo y ampliando su empatía, Entrevista dada a El País, 19 de marzo de 2010.
congéneres”. Esto quiere decir que, en un mundo globalizado, en que de un modo u otro todos
estamos interconectados y las nuevas tecnologías de la comunicación permiten que tal sea posible
de modo cada vez más rápido y barato, la esperanza es la empatía. O sea, ser capar de ponerse en el
lugar del otro, preocuparse por las tragedias ajenas – de mayor o menor dimensión – de los recursos
naturales que son también la tragedias humanas de los que dependen de ello. Y, desde un punto de
vista, estrictamente jurídico traducir la empatía en normas de conducta que permitan el
relacionamiento pacífico de las comunidades y el desarrollo, no ya eficiente, sino sostenible y justo
de los recursos naturales, como el agua. Eso es para mí la gobernanza ambiental.
Bibliografía
ANDERSON, Terry L. and BISHOP, J. , “Property Rights Solutions for the Global Commons: Bottom-ut or top-
down?” Duke Envtl. Law & Policy nº 10
BADIE, B. “De la Souverainete à la capacité de L`Etat” in Smouts (org.), Les nouvelles relations internationales –
pratiques et théories. Paris: Presses de Sciences, 1998.
BADEN, J., and NOONAN, D. S., Managing the Commons, Bloomington: Indiana University Press, 1998.
BAUMAN, Zigmun, Vida líquida, Ed. Paidos, Madrid, 2010
BROWN WEISS, E.; McCAFFREY, S.; MAGRAW, D.; LUTZ, R. “International Environmental Law and Policy,
Gaithersburg, New York, Aspen Law and Business.1998
CARVALHO GUERRA, I., Participação e Acção Colectiva. Interesses, Conflitos e Consensos, ed. Princípia, São João
de Estoril, 2006
CASSESE, Sabino, La globalización jurídica, Ed. MP, Madrid, 2006
CAUPERS, João, A administração periférica do Estado: estudo de ciência da administração, Ed. Aequitas, Lisboa,
1994.
CRAIG, P.,“The nature of the Community: Integration, Democracy and Legitimacy”, Evolution of EU Law, Ed. Paul
CRAIG & de BURCA, 1999
Laura CRAM, “The EU institutions and collective action. Constructing a European interest?”, Collective Action in
European Union. Interest and the new politics of associability, Ed. by J. Greenwood and M. Aspinwall, Routledge,
London., 1998
COASE, RH., “The problem of social cost”, Journal of Law and Economics, nº 3 (I), 1960
DAVIES, CRAIG, P., and de BURCA, G., EU Law: Text, Cases and Materials, Oxford University Press, Oxford, 1998
DROBENKO, Bernard, “De la Pratique du minimalisme: la transposition de la Directive-Cadre «Eau» ”, R. Juridique
de L´environnement, nº 3, 2004.
FREITAS do AMARAL, D., Curso de Direito Administrativo, vol I, 9ª Reimpressão da 2ª Ed. de 1994
GARCIA, Mª Gloria, O lugar do direito na protecção do ambiente, Almedina, Lisboa, 2007
de la GARZA TOLEDO, E., “Los estudios organizacionales, entre el racionalismo y el neoinstitucionalismo”,
http://docencia.izt.uam.mx/egt/publicaciones/articulos/eduardo.pdf)
GLAESER, Public utilities in American Capitalism, New York, 1957
GUNNINGHAM, Neil, “Environmental Law, Regulation and Governance: Shifting Architectures” , Journal of
Environmental Law, 21:2, 2009, p.209.
HABERMAS, Jürgen, La constitución de Europa, Ed. Trotta, Madrid, 2012
HAGGARD y SIMMONS, “Theories of International Regimes”, International Organizations, vol. 41, nº. 3, 1987
HAJER, Maarten, Deliberative Policy Analysis: understanding governance in the network society, NY Cambridge
University Press, 2003
HALLIDAY, F. “Gobernabilidad global: perspectivas y problemas” RIFP, 9. 1997.
HANF, K. “The Domestic Basis of International Environmental Agreements” in Underdal e Hanf (orgs), International
Environemtal Agreements and Domestic Politics – The Case of Acid Rain, Ashgate Publishing Ltd.
HARDIN, Garret J., “The tragedy of the commons”, Science, nº 162, 1968
HARDIN, Garret J. and BADENS John, Managing the Commons, Ed. W.H. Freeman, San Francisco 1977
HERMAN PRICHETT, C., The Tennessee Valley Authority. A Study in Public Administration, 1933
HEWSON, M. e SINCLAIR, T. “The Emergence of Global Governance Theory” in Hewson e Sinclair (eds.),
Approaches to Global Governance Theory. New York. State University of NY Press, 1999.
JANS, J.H., European environmental law, Ed. Kluwer Law International, The Hague, London, Boston, 1995
KISS, Alexander, “La frontiére-cooperation”, en La fronteire, Colloque de Poitiers, SFPDI. Ed. A. Pedone, Paris, 1980
KRASNER, S. “Compromissing Wesphalia” in Held e McGrew (orgs). Global Transformations Reader – an
introduction to the Globalization Debate. Polity Press, 2000
LILIENTHAL, David Eli, TVA. Democracy on the march, Twentieth anniversary ed. Greenwood press, publishers,
Westport, Commecticut, 1944, 1953.
LUCAS PIRES, Francisco, Introdução ao Direito Constitucional Europeu, Almedina, Coimbra, 1997
LLAMAS, R., “New and Old Paradigms on Water Management and Planning in Spain”, Shared Water Systems and
Transboundary Issues With Special Emphasis on The Iberian Península, Ed. FLAD, Lisboa, 1999.
MACRORY, R., “Subsidiarity and European Environmetal Law”, Revue des Affaires Europeennes (1999)
MARTÍNEZ MESEGUER, C., La teoría evolutiva de las instituciones. La perspectiva austriaca, Unión
Editorial, 2ª ed, Madrid, 2009
S. McCAFFREY, “Water Disputes Defined: Characteristics and Trends for Resolving Them”, Peace Palace
Papers, publicação do TPA, Ed. Kluwer Law Internacional, Haia, 2003 MORAVCSIK, A., “Preferences and Power in the European Community: A Liberal Intergovernmentalist Approach”,
JMCS, nº 31, 1993
OLSON, The logic of collective action: Public goods and theory of groups, Harvard University Press, Cambridge, 1965
ORDOÑEZ SOLIS, David, “Subsidiariedad y gobernabilidad en la Administraciones y ante los Tribunales de la Unión
Europea”, Noticias de la UE, nº 241, Fev. 2005
OST, François, A natureza à margem da lei. A ecologia a prova do direito, Ed. Instituto Piaget, ISBN 972-8407-24-6
OSTROM, Elinor, Governing the Commons. The Evolution of Institutions for Collective Action, Cambridge University
Press, 1990 (Reprinted 2003);
PATO, J. O valor da água como bem público, Doutoramento en Ciências Sociais, Sociología Geral, Instituto de
Ciências Sociais, Universidade de Lisboa, 2007
PATTERSON, M (1999), “Interpreting Trends in Global Environmental Governance”. International Affairs, 75 (4).
Pags 793-802
HERMAN PRICHETT, C., The Tennessee Valley Authority. A Study in Public Administration, 1933
PUCHALA, D. y HOPKINS, R., “International Regimes: Lessons from Inductive Analysis”, in International
Organizations, vol. 36, nº. 2, 1982
PUREZA, José Manuel; LOPES, Paula (1998) “A água entre a soberania e o interesse comum”.Nação e Defesa, 86
QUADROS, Fausto de, O Princípio de subsidiariedade no Direito comunitário após o Tratado da União Europeia,
Almedina, Coimbra, 1995
REICHERT, G., “The European Community´s Water Framework Directive: A Regional Approach to the Protection and
Management of Transboundary Freshwater Resources”, Water Resources and International Law, Martinus Nijhoff
Publishers, Leiden, Boston, 2005.
RIFKIN, Jeremy, La civilización empática. Entrevista dada a El País, 19 de marzo de 2010
RITTBERGER, V. (ed.), Regime Theory and International Relations, Oxford University Press, New York, 1997;
ROSENAU, J., “Governance, Order and Change in World Politics” in Rosenau e Czempiel (orgs.) Governance without
Government: Order an Change in World Politics, Cambridge, Cambridge University Press, 1992
SERENO, Amparo
_ O Regime jurídico das águas internacionais. O caso das Regiões Hidrográficas Luso-Espanholas, tese de
doutoramento, Ed. “Fundação Calouste Gulbenkian” (FCG) e Fundação para a Ciência e para a Tecnologia” (FCT),
Lisboa, 2012
-Ríos que nos separan, aguas que nos unen. Análisis jurídico de los Convenios Hispano-Lusos sobre aguas
internacionales. Monografía bilingüe, escrita y traducida por Amparo Sereno. Con prólogo a la versión española del
Prof. A. Embid Irujo y a la portuguesa del Prof. Diogo Freitas do Amaral, Ed. Fundación Lex Nova, Valladolid, 2011.
_“Paticipação pública e o paradoxo do interesse desinteressado”, Comunicação publicada no livro do “V Congresso
Ibérico sobre planeamento e gestão da água”, Faro, 2006 https://sites.google.com/site/amparosereno/home
SOLANES, M. y GETCHES, D., Practicas recomendables para la elaboración de leyes y regulaciones relacionadas
con el recurso hídrico, Banco Interamericano de Desarrollo, Washington D.C., 1998
SOSA WAGNER, F. y FUERTES, M., El Estado sin territorio, Marcial Pons, 2011
TECLAFF, Ludwik A:
_ “Evolution of the River Basin Concept in National and international Water Law”, NRJ, Vol. 36, Sprinng 1996;
_ Abstraction and Use of Water. A Comparison of Legal regimes, UN Doc. ST/ECA/154. 1972;
_ The River Basin in History and Law, 1967. Obra mecanografada, encontrada na Biblioteca do Institute of Advanced
Legal Studies (IALS), Londres.
TOTH, “The Principle of subsidiarity in the Maastricht Teatry”, Common Market Law Review, nº 29, 1992
WATTERBURY, John, The Nile Basin: nationals determinants of collective action, Ed Yale University, 2002
WENDT, A., Social Theory of International Politics, Cambridge University Press, Cambridge, 1999.
YETIM, Musserref, “Governing International Common Pool Resources: the international watercourses of the Middle
East”, Water Policy, nº 4, 2002
YOUNG, Oran:
_The Institutional Dimension of Environmental Change. Fit, Interplay, and Scale, The MIT Press, Cambridge,
Massachussets, London, England, 2002
Governance in Worlds Affairs.( Itaca and London: Cornell University Press) 1999
ZÜRN, M., “Global governance as multilevel governance”, en H.Enderlein, S.Wälti y M. Zürn (eds.), Handbook on
Multi-Level Governance, Edward Elgar, Chetenham, 2010
Walter W. POWELL and Paul J. DIMAGGIO, eds. The New Institutionalism in Organizational Analisys, University of
Chicago Press, Chicago, 1991; Malcolm RUTHERFORD, Institutions in Economics: The Old and the New
Institutionalism, Cambridge: Cambridge University Press, 1994; Richard W. SCOTT, Institutions and Organizations,
Thousand Oaks, CA, Sage Publications, 1995. Ainda que esta opinião não seja consensual, pois, por exemplo para O.
YOUNG, estes autores representam já “older forms of institucionalism…” frente às ideias mais avançadas de Thomas
C. SCHELLING, The Strategy of Conflict, Harvard University Press, Cambridge, 1960; e do mesmo autor,
Micromotives and Macrobehavoir, New York, W.W. Norton, 1978;
Richard A. POSNER, Frontiers of legal theory, Harvard University Press, London, 2001 y (del mismo autor),
Economic Analysis of Law, Harvard University Press, London, 1998. 1 Amartya SEN, La idea de justicia, ed. Taurus, Madrid, 2009. 1 Jonh RAWLS, Teoria da justicia, Fondo de Cultura Económica, Madrid, 7ª reimpresión, 2010
Erica RASMUSEN, Games and information: An Introduction to Game Theory, 3ª ed., Blackwell, Oxford, 2001, o; .
Martin KRAUSE, “La teoría de los juegos y el origen de las instituciones”, Revista de Instituciones, Ideas y Mercados,
Nº 49, octubre 2008, pp. 137-174.
1Sobre este caso, ver GORE, Al, Earth in The balance. Forging a New Common Purpose, Ed. Earthscan Publications
Ltd. Reprinted, Londres, 1994; POSTEL, Sandra, The Last Oasis. Fancing Water Scarcity, Ed. W. W. Norton &
Company, New York, London, 1992.
Jorgen WETTESTAD, Designing Effective Environmental Regimes, Ed Edward Elgar Publishing, Cheltenham,
Massachussetts, 1999; M. YETIM, Governing International Common Pool Resources: the international watercourses of
the Middle East”, Water Policy, vol. 4, nº 4, 2002; John WATTERBURY, The Nile Basin…,op. cit.; Anders
JÄGERSKOG, “Water and Politics in Transboundary Water Management”, III International Symposium on
Transboundary Water Managemment, Ciudad Real, 2006; Charles HANS KOMAKECH, Frank G. W. JASPER and
Pieter VAN DER ZAAG, “Strengthening Transboundary River Basin Institutions: a comparative learning from basin
institutions in Africa, Europe and Southeast Asia”, III International Symposium on Transboundary Water
Managemment, Ciudad Real, 2006. 1 Elinor OSTROM, “A Behavioral Approach to Rational Choice Theory of Collective Action”, Americam Political
Science Review, nº 92, pp 1-22. Veja-se Elinor OSTROM e outros, “Design Principles for Local and Global Commons”,
Ed. Oran R. YOUNG, The International Political Economy and International Institutions, Vol. 2. Cheltenham, 1996,
pp.465-493.; Elinor OSTROM, Nives DOLSAK, Eduardo S. BRONDIZIO, Lars CARLSSON, David W. CASH, Clark
C. GIBSON, Matthew J. HOFFMAN, Anna KNOX, Ruth S. MEIZEN-DICK, “Adaptation to Challenges”, The
Commons in the New Millennium, The TM Press, Cambridge, Massachussetts, London, 2003; Elinor OSTROM, Joanna
BURGUER, Christopher B. FIELD, Richar B. NORGAARD and David POLICANSKY, “Revisiting the Commons:
Local Lessons, Global Challenges”, Science, nº 284, 1999, pp.278-282.
M., SERRES, Le Contrant naturel, François Bourin, Paris, 1990. 1 A. STEIN, “Coordination and Collaboration: Regime in an Anarchic World”, International Organizations, vol. 36, nº
2, 1982, p. 311. 1 O. YOUNG, “Regime Dynamics: the rise and fall of International Regimes”, International Organizations, vol. 36, nº
2, 1982, p. 278.
WENGERTS, “The Politics of River Basin Development”, Law and Contemporary Problems, nº 22. (3), 1957, pp. 258
e ss; y ENGELBERT, “Federalism and Water Development”, op. cit., pp. 330 e ss. 1 Existían estudios de carácter técnico que usaban el término región. Por ejemplo, el estudio del “National Resources
Commitee”, Regional Factors in National Planning and Development, 1935. Más tarde, ACKERMAN abordó el asunto
en “Tennesse Valley Authority Planning: Methods and Results”, International Conference on Regional Planning and
Development, 1955.
M. GORDON, “Pollution Abatement in the Ruhr District”, Comparisons in Resource Management,
nº 142 (Henri Jarrett ed., 1961); GIESEKE, River Basin Authorities on the Ruhr and on Other
Rivers in Germany, nº 2 UN Economic Commission for Europe, Conference on Water Pollution
Problems in Europe, 1961
SELBY, “Dressing Up Domination as «Co-operation»: The Case of Israel-Palestinian Water Relations”, Review of
International Studies, Vol. 29, nº 1, January 2003; e Ferrán IZQUIERDO, “Gerra y agua en Palestina: el debate sobre la
seguridad medioambiental y la violencia”, REDI, vol. LVI, 2004.



































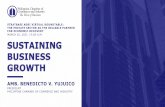










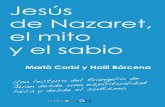
![Una tècnica decorativa ilergeta singular: els vasos modelats a mà amb figuracions en relleu del Tossal de les Tenalles (Sidamon) [2013]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/63154536fc260b71020fe8dc/una-tecnica-decorativa-ilergeta-singular-els-vasos-modelats-a-ma-amb-figuracions.jpg)




