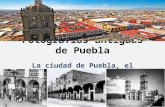2013- Evaluando algunos mecanismos de conservación/degradación en almidones modernos por medio de...
-
Upload
leidenuniv -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of 2013- Evaluando algunos mecanismos de conservación/degradación en almidones modernos por medio de...
Proyecto Prometeo (SENESCYT)
PPAALLEEOOEETTNNOOBBOOTTÁÁNNIICCAA DDEE LLAASS
CCUULLTTUURRAASS AANNCCEESSTTRRAALLEESS DDEELL
EECCUUAADDOORR:: EESSTTUUDDIIOO DDEE AALLMMIIDDOONNEESS
EENN CCOONNTTEEXXTTOOSS AANNTTIIGGUUOOSS
Fase experimental:
Evaluando algunos mecanismos de conservación/degradación en almidones
modernos por medio de ensayos y experimentos controlados que replican ciertas
formas antiguas de procesamiento y cocción de órganos almidonosos
Ensayo de laboratorio (reporte preliminar):
Elaboración de dos tipos de chicha de maíz: chicha fermentada con saliva y otra con
levadura
Por:
Jaime R. Pagán Jiménez
Investigador Prometeo (SENESCYT)
Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, Quito‐Ecuador
28 de febrero de 2013
1
1.0 Introducción
Estudiar el rol de las plantas recuperadas e identificadas en los contextos
arqueológicos requiere de un conjunto de información, generada desde el presente,
que posibilite el análisis comparado y el contraste entre los restos botánicos
arqueológicos y los que integran nuestras colecciones comparativas modernas. En el
caso de los almidones modernos, mientras más minuciosa sea la tarea de documentar
los caracteres morfométricos y bidimensionales de éstos en nuestras colecciones
comparativas, más preciso y confiable será el proceso de identificación de las plantas
útiles del pasado. Estudios y ensayos experimentales previos (e.g., Babot 2003; Henry
et al. 2009; Mickleburgh y Pagán‐Jiménez 2012) han demostrado que distintas formas
de procesamiento y cocción de órganos almidonosos como las semillas, los tubérculos
y los rizomas, alteran significativamente los almidones haciendo a veces imposible su
adscripción a determinada taxa. Esos mismos estudios, no obstante, también han
revelado que aun cuando ciertos procesos de degradación mecánica o biológica actúan
sobre los almidones, dichos procesos, y algunas veces los almidones mismos, pueden
ser identificados. En otras palabras, algunos eventos de procesamiento y cocción de
órganos almidonosos pueden ser identificados mediante las huellas que éstos dejan en
los almidones, y los almidones, a su vez, pueden ser adjudicados a la taxa
correspondiente cuando son conocidas las huellas producidas por los diversos eventos
de afectación si éstos son identificados y descritos previamente.
El actual reporte preliminar detalla dos ensayos de elaboración de chicha de
maíz: (a) por medio de la fermentación con saliva, y (b) mediante la fermentación con
levadura. La finalidad de este reporte es establecer las bases cualitativas y
cuantitativas necesarias para describir estadísticamente, en un reporte ulterior,
aquellos elementos morfométricos y bidimensionales en los almidones modernos que
servirán para identificar e interpretar almidones arqueológicos que pudieron estar
sometidos a la confección de la chicha fermentada por distintos medios. Cabe señalar
que el ensayo de elaboración de chicha mediante el masticado de las semillas de maíz
y la adición de saliva es el centro de atención del presente reporte ya que es una
técnica ancestral ampliamente documentada en toda la región andina. El segundo
ensayo, basado en la fermentación de la chicha por medio de la levadura, es utilizado
aquí para generar información que permita el contraste de dos formas similares, pero
divergentes, de fermentación.
El proceso de elaboración de chicha por medio del masticado y adición de saliva
fue sustraído de datos etnográficos previamente obtenidos y analizados por Jennings
(2005), siendo esta forma de confección de chicha posiblemente la práctica más
extendida en la cordillera andina.
En este trabajo, las características morfométricas, así como las huellas de
afectación (rasgos topográficos) evidentes en los almidones evaluados, serán
establecidas y descritas en cada una de las etapas de la elaboración de chicha
2
germinada. El objetivo del presente ensayo consiste, pues, en responder tres
interrogantes básicas acerca del estado de degradación o de conservación de los
almidones evaluados: ¿es posible identificar huellas concretas directamente
relacionadas con los distintos elementos de afectación de los almidones durante las
etapas controladas de elaboración de chicha?, ¿es plausible adjudicar la taxa de los
almidones, aun cuando estos sufran distintos grados de deterioro/afectación?,
¿conservan sus rasgos diagnósticos los almidones de maíz a lo largo de las distintas
etapas de confección de la chicha?
Este reporte evalúa las preguntas antes esbozadas creando primeramente las
condiciones básicas para el análisis de los almidones sujetos a distintas etapas de
afectación/degradación durante la confección de chicha. En este sentido, partiendo de
un análisis cualitativo de las microfotografías hasta ahora obtenidas de los almidones
en cuestión, se establecen diversas categorías cualitativas y cuantitativas a partir de la
creación de variables morfométricas y topográficas (huellas producidas por
afectación/degradación en la superficie de los almidones). De este modo será factible
generar análisis cuantitativos y cualitativos ulteriores que posibilitarán la
categorización de aquellos elementos diagnósticos importantes presentes en los
almidones sometidos al procesamiento de la chicha, los cuales servirán, a su vez, para
identificar almidones arqueológicos sometidos a procesos similares.
2.0 Materiales y métodos
Para el actual reporte se hicieron dos ensayos de confección de chicha. El primero de
ellos, la elaboración de chicha mediante el masticado y la adición de saliva, se
fundamentó en información etnográfica y etnohistórica descrita por Jennings (2005)
para la región andina. Se sabe que la confección de chicha a partir del masticado y la
adición de saliva fue una práctica ampliamente utilizada en el pasado reciente de la
región. Aunque actualmente existen múltiples formas de preparación de chicha de
maíz en los Andes suramericanos, todavía algunas de ellas se fundamentan en la
adición de saliva para iniciar e incrementar el proceso deseado de la fermentación que
eventualmente produce alcohol en la bebida. Hoy día conocemos que la saliva humana
contiene amilasa, siendo ésta una enzima que digiere, entre otras cosas, glucógenos y
almidones formando diversos productos como la fermentación alcohólica. Es así que,
en un ambiente descrito como anaeróbico, ocurre la fermentación alcohólica luego
que los almidones de las semillas de maíz entran en contacto con la saliva humana.
El segundo ensayo de elaboración de chicha de maíz consistió en la utilización de
levadura comercial como vector de fermentación alcohólica. Con este ensayo se ha
pretendido generar datos que sirvan para comparar mutuamente ambos procesos de
elaboración de chicha. La levadura comercial está compuesta por diversos hongos
3
microscópicos unicelulares que producen amilasa durante sus procesos de
degradación de azúcares (y almidones), creando así alcohol y otros productos.
2.1 Elaboración de chicha por masticado y saliva
Fueron seleccionadas semillas secas de maíz amarillo (variedad “cubano”). Se
emplearon, como utensilios de molienda y de cocción, un mortero de piedra y una olla
de barro. Como medios de cocción y de secado o mantenimiento de temperatura
ambiente controlada se utilizaron una ornilla eléctrica y una estufa cerrada con
termostato. El proceso de elaboración de la chicha se describe gráficamente en el
Cuadro 1, en el cual se detallan las etapas, a lo largo de todo el proceso, en las cuales
se hicieron las tomas de muestras para recuperar los almidones y observar/describir su
estado de conservación o degradación.
2.2 Elaboración de chicha por levadura
En esta modalidad se emplearon dos variedades de maíz comercial previamente
molido: morochillo y maíz amarillo. Como medios de cocción y de secado o
mantenimiento de temperatura ambiental controlada fueron empleados una olla de
barro y una estufa cerrada con termostato.
La levadura comercial utilizada es un material seco y pulverizado. Ésta fue
hidratada, y los microorganismos activados, con agua caliente y azúcar a una
temperatura de 37°C, siendo ésta la temperatura idónea para que los microorganismos
se reactiven. El proceso de la elaboración de la chicha por este medio se describe
también en el Cuadro 1 antes referido.
2.3 Procedimientos desarrollados en la confección de las dos variantes de chicha
En el Cuadro 1 se describe, en primer lugar, el proceso de confección de chicha por
medio del masticado (columna izquierda) tomado como referencia
etnográfica/etnohistórica para los ensayos (Jennings 2005). En las columnas centrales
se plasman los pasos seguidos durante el ensayo y se señalan importantes datos
recabados como son la temperatura y el tiempo a lo largo del proceso de elaboración
de chicha. La finalidad de esta descripción es contar con variables medibles que
permitan dar cuentas del estado de conservación y degradación de los almidones a lo
largo del proceso. En la columna derecha se detalla la toma de muestras y otras
observaciones relevantes.
4
Cuadro 1: Elaboración de chicha: referente etnográfico/etnohistórico (col. izquierda),
chicha masticada (con saliva) y chicha mediante levadura (col. centrales)
Proceso según Jennings (2005) Elaboración de chicha: masticado y saliva (Ch‐ms) Elaboración de chicha: levadura (Ch‐lev) Observaciones
Las semillas de maíz fueron colocadas en agua por 16 horas para ablandarlas.
1) Las semillas de maíz son trituradas o molidas manualmente con una mano de piedra y una piedra moledera.
Las semillas fueron molidas con mortero y mano de piedra. El molido fue uno relativamente grueso.
Las semillas de maíz morocho y amarillo fueron adquiridas estando molidas (molido grueso).
Ch‐ms: muestra #1 Ch‐lev: muestras #0a y #0b
2) La harina es mezclada con saliva. Tres personas agregaron saliva, en recipientes separados, a la harina de maíz durante 4 horas.
Se preparó y activó la levadura (con agua a 37°C) y el maíz molido (morochillo y amarillo) fue depositado en la olla de barro para impregnar uniformemente la harina de maíz con la levadura.
Ch‐lev: muestra #1
3) La harina es ligeramente humedecida con agua hasta formar una masa.
A cada recipiente se le agregó un poco de agua para crear una masa.
4) Luego de humedecida la harina, ahora masa, se crean bolas de tamaño conveniente para ser colocadas en la boca.
Cada persona tomó su recipiente con harina/ saliva y comenzó a introducir porciones equivalentes a una cucharada de masa en la boca.
5) Las bolas de masa, una vez colocadas en la boca, son trabajadas con la lengua hasta que ésta se mezcle bien con la saliva.
La masa de maíz, una vez en la boca, fue trabajada con los dientes (para triturar más algunas porciones de semillas) y con la lengua hasta mezclarla totalmente con la saliva.
6) La masa es presionada con el cielo de la boca para uniformarla.
7) Se mueve la masa hacia delante de la boca para ser retirada con los dedos.
L a masa, una vez humedecida con saliva completamente, fue expulsada de la boca y colocada en contenedores plásticos y llanos.
Ch‐ms: muestra #2
8) La masa es colocada al sol para secado y luego se empaca para almacenamiento.
La masa previamente trabajada con la boca fue recolectada y colocada en una estufa a una temperatura constante de 30°C por 48 hrs hasta que secó totalmente.
La masa previamente humedecida con levadura fue colocada en bandeja y depositada en la estufa a 37°C por 16 hrs hasta que secó totalmente.
Ch‐ms: muestra #3 Ch‐lev: muestra #2
Inicio de cocción (hervido lento) 9) La masa secada previamente es colocada en una olla con agua y se hierve a baja temperatura sobre fuego.
La masa seca (con saliva) fue depositada en agua caliente (46°C) dentro de la olla de barro.
La masa seca (con levadura) fue depositada en agua caliente a 39°C dentro de la olla de barro.
Ch‐ms: gran efervescencia (abundante) Ch‐lev: efervescencia moderada‐abundante; muestra #3
10) Se añade agua para reemplazar la que evapora. Se añadieron 4 onzas de agua. Se añadieron 2 oz. de agua. Ch‐ms: muestra #3.5 tomada 5 hrs. después (46°C) Ch‐lev: muestra #3.5 tomada 5 hrs. después (37°C)
Sigue la chicha a 46°C por un total de 9 hrs. Sigue la chicha a 39°C por un total de 8 hrs.
11) Se deja la masa con agua (ahora chicha) en un ambiente de calor bajo constante.
Al cabo de las 9 hrs. se bajó la temperatura de la chicha a 37°C en la estufa.
Al cabo de las 8 hrs. se bajó la temperatura de la chicha a 38°C y se mantuvo constante en la estufa.
Ch‐ms: muestra #4 Ch‐lev: muestra #4, efervescencia constante y abundante
12) Se añaden sazonadores (clavos, canela, azúcar) a la chicha. Se añadió clavo y canela. Se dejó la chicha a 37°C por 15 hrs en estufa.
Se añadió clavo y canela. Se dejó la chicha a 38°C por 16 hrs en estufa. pH=4.0 (ligeramente ácido)
Ch‐ms: muestra #5 Ch‐lev: muestra #5
Se añadieron 7 oz. de agua. Se dejó la chicha a 37°C por 9 hrs en estufa.
Se añadieron 3 oz. de agua. Se dejó la chicha a 38°C por 8 hrs en ornilla. Luego se retiró la chicha de la ornilla.
Ch‐ms: muestra #6 Ch‐lev: muestra #6
Se añadieron 3 oz. de agua. Se dejó la chicha a 37°C por 15 hrs en estufa.
Se dejó la chicha a temperatura ambiente (22‐24°C) por 16 hrs fuera de la estufa. Ninguna efervescencia visible aunque se observa fina capa blanquecina en la superficie de la chicha. Temperatura 22°C y pH de 4.0 (ligeramente ácido)
Ch‐ms: muestra #7 Ch‐lev: muestra 7
Se añadieron 2 oz. de agua. Se dejó la chicha a 37°C por 9 hrs en estufa.
Se colocó la chicha en la ornilla a 38°C por 6 ½ hrs. Se añadió clavo, canela y poca azúcar.
Ch‐ms: muestra #8
Se dejó la chicha a 37°C por 15 hrs en estufa. Se midió el pH: 4.0 (ligeramente ácido).
Ch‐ms: muestra #9
Se aumentó la temperatura de la chicha a 38°C por 9 hrs en estufa. Se midió el pH: 3.2 (ácido)
Se añadieron 4 oz. de agua. Se dejó la chicha a 38°C por 15 hrs en estufa. Se midió el pH: 3.5 (ácido).
Ch‐ms: muestra #10
13) Se deja la chicha a temperatura ambiente para que fermente. Se retiró la chicha de la estufa dejándose a temperatura ambiente (24°C) por 8 hrs. Se midió el pH: 3.3 (ácido). Se cernió toda la chicha para eliminar la fracción pesada y el particulado visible.
Al cabo de 6 ½ hrs se retiró la chicha de la ornilla dejándose que disminuyera su temperatura en la siguiente 1 ½ hora. Se observa efervescencia mínima. pH de 3.5 (ácido). Se cernió toda la chicha para eliminar la fracción pesada y el particulado visible.
Ch‐ms: muestra #11 Ch‐lev: muestra #8
2.4 Recolección de muestras con almidones
Como se aprecia en el Cuadro 1 (columna derecha), la toma de muestras durante la
conducción de los dos ensayos de chicha se hizo, en términos generales, en intervalos
de tiempo constantes. No obstante, se tomaron muestras en etapas claves, es decir,
5
cuando se preveía que algún procedimiento alteraría o modificaría los almidones
sujetos de estudio. En primer lugar, se tomaron muestras de las harinas de maíz
correspondientes a los dos ensayos de chicha antes de someterlas a los procesos de
humedecimiento con saliva o con levadura. Así se puede conocer el estado
morfométrico y bidimensional de los almidones antes de que sean afectados en
ulteriores etapas de los ensayos, lo que permite establecer cuáles daños o
modificaciones fueron producidas por la molienda y cuáles rasgos fueron emergiendo
posteriormente. Después, se tomaron muestras a intervalos de tiempo regulares y
constantes para conocer cómo el tiempo y la acción de los procesos químicos durante
los ensayos afectan paulatinamente (o no) el estado morfométrico y bidimensional de
los almidones.
Cada una de las muestras tomadas en los dos ensayos consistió en una mezcla
de la fracción pesada, generalmente depositada en el fondo de la olla de cocción, y
líquido con fracción liviana (residuo flotante).
El material muestreado fue colocado en portaobjetos agregándose glicerina a la
totalidad de las muestras en el momento del análisis microscópico. La glicerina
aumenta ligeramente la birrefringencia de los almidones y aporta viscosidad al medio,
siendo posible el análisis y documentación micrográfica sin que los almidones se
muevan bruscamente. Un total de 12 muestras fueron tomadas como parte del ensayo
de la chicha por medio del masticado y saliva, mientras que 10 muestras fueron
tomadas del ensayo de chicha por medio de levadura.
2.5 Análisis cualitativo de microfotografías
Una vez obtenidas las muestras en cada una de las etapas previamente reseñadas (ver
Cuadro 1), se procedió con el escaneo de los portaobjetos por medio de microscopía
óptica. En el escaneo, efectuado con un objetivo de 40X, fue empleado un microscopio
Zeiss Scope A1 que cuenta con polarizador y con una cámara digital integrada modelo
AxioCam ICc3. De las 22 muestras generadas en los dos ensayos fueron analizadas en
términos cualitativos 326 microfotografías de la chicha por masticado y saliva y 302 de
la chicha por levadura. En todas ellas se revisaron y documentaron almidones en
distintos estados de conservación o degradación.
El análisis cualitativo de las microfotografías se divide en dos fases. En la
primera se dirige la atención a la búsqueda de aquellos rasgos morfométricos y
topográficos generales presentes en los almidones a lo largo de todas las etapas
previamente delimitadas. Entonces, durante esta primera fase se revisa la totalidad de
las microfotografías para cumplir con el propósito antes definido. De esta manera se
viabiliza la identificación los rasgos morfométricos y topográficos importantes que
sirven para crear las variables o variantes necesarias en un posterior análisis
estadístico. Así, con la creación de las variables y variantes morfométricas/topográficas
de los almidones es posible evaluar, en el presente reporte y en un reporte de análisis
6
cuantitativo ulterior, si existen elementos definitorios y significativos para estudiar e
identificar almidones arqueológicos sometidos a procesos antropogénicos similares al
de la confección de chicha por alguno de los medios aquí evaluados.
La segunda fase del análisis microfotográfico se enfoca en la utilización
(aplicación) de las variables y variantes previamente creadas para describir los
almidones recuperados en cada muestra tomada. En esta fase se utilizan, además,
cuatro variables que previamente han sido definidas como importantes en los estudios
de almidones modernos y arqueológicos (Pagán Jiménez 2007; Perry et al. 2006;
Piperno y Holst 1998): forma, tamaño, fisura y doble borde. Sobre este particular, en el
actual reporte se establece grosso modo el rango general de tamaño de los almidones,
así como el tamaño promedio de los almidones por cada una de las muestras
recuperadas durante el ensayo. Igualmente se establece, en términos generales, tanto
el conjunto de formas registradas como aquellas más comunes representadas en las
muestras. En la identificación y eventual designación de variables y variantes serán
utilizados como referentes varios rasgos producidos por la alteración o degradación
mecánica/biológica de almidones descritos en estudios previos (e.g., Babot 2003;
Dorsey et al. 2009; Henry et al. 2009; Mickleburgh y Pagán Jiménez 2012; Perry et al.
2006).
En resumen, el primer paso del análisis microfotográfico consiste en revisar
todas las microfotografías para así identificar y definir las variables o variantes
morfométricas y topográficas más significativas en los almidones. Se utilizan como
variables y variantes aquellas producidas en un ensayo anterior de confección de
chicha por germinado, aunque aquí se añaden nuevas variantes no observadas
anteriormente. Posteriormente, se evalúan dichas variables o variantes en cada una de
las muestras para generar una descripción elemental de ellas, relacionadas con las
distintas etapas de la confección de chicha según los ensayos desarrollados.
3.0 Resultados
Químicamente, los almidones son una mezcla de dos polisacáridos muy similares,
amilosa y amilopectina. Contienen regiones cristalinas y no cristalinas en capas
alternadas que producen lo que se conoce en la literatura especializada como
laminado (Figura 1). La disposición radial y ordenada de las moléculas de almidón en
un gránulo resulta evidente al observar la llamada cruz de extinción en un microscopio
de polarización. La intersección de la cruz se ubica sobre el hilum o centro de
crecimiento de los gránulos (Pagán Jiménez 2007).
7
Figura 1. Estructura y algunos elementos de superficie básicos del grano de almidón, según se observan con microscopía óptica.
La morfología, el tamaño, la composición química y la estructura básica de los granos
de almidón son característicos de cada especie ya que la formación de ellos está
determinada genéticamente (Reichert 1913; Czaja 1978; Trease y Evans 1986; Bello y
Paredes 1999; Gott et al. 2006). Asimismo, sus formas en particular dependen de la
cantidad de amilosa que contienen (Moreno Casasola 1996).
Figura 2. Granos de almidón de Zea mays (raza cf. Tusilla, Loja‐Ecuador), una variedad de endospermo duro y cristalino. Nótense, a grandes rasgos, el predominio
de formas poligonales, sus respectivas facetas de presión y el borde doble diagnóstico de la especie.
Hilum
Cruz de extinción
(con polarización)
Laminado
8
Los almidones de maíz, cuando no han sido sometidos a procesos mecánicos o
biológicos de rompimiento o degradación, cuentan con formas que oscilan de esféricas
a poligonales (Figura 2) y muestran generalmente múltiples facetas de presión según la
dureza de la matriz donde se alojan (i.e., endospermo; ver Mickleburgh y Pagán
Jiménez 2012‐Appendix A). Usualmente el hilum es abierto, ligeramente irregular y es
más común en los maíces de endospermo suave. El laminado está usualmente ausente
aunque es visible esporádicamente en ciertos gránulos esféricos u ovalados grandes.
Distintos patrones de fisuras (e.g., en forma de “Y”, “T” y triangulares) son comunes
especialmente en los almidones de maíces secos o de endospermo duro (cristalinos).
Uno de los principales elementos diagnósticos definidos para el maíz es la presencia de
un borde doble que se proyecta a lo largo del margen de los almidones. El tamaño de
los almidones es ligeramente variable entre las diferentes razas de maíz (Holst et al.,
2007; Pearsall et al., 2004), aunque un rango de entre 2 y 28μm, con un tamaño
promedio de 12.5 ±3μm para 7 razas indígenas, ha sido documentado en la colección
comparativa de Pagán Jiménez (2007).
Al tener presente la información arriba resumida se facilita el contraste entre
las características más comunes de los almidones en general —pero de los almidones
de maíz en particular– con las de aquellos que se utilizarán para generar, a
continuación, los criterios básicos para elaborar las variables morfométricas y
topográficas más importantes de los ensayos desarrolados.
3.1 Análisis microfotográfico: identificación y definición cualitativa de las
variables o variantes significativas observadas
Del conjunto de variables previamente utilizados en la caracterización de almidones de
maíz sin alteración (e.g., Holst et al. 2007; Pagán Jiménez 2007) se propone en este
ensayo la utilización de solo 4 variables: forma, tamaño, fisura y doble borde. Dichas
variables (sus respectivas variantes), cuando son registradas como conjunto en los
almidones de maíz, se constituyen como fuertes elementos diagnósticos en la
adjudicación de taxa de esta especie. En este sentido, si algunos de esos rasgos
diagnósticos en los almidones de maíz son alterados o modificados de algún modo, se
esperaría que disminuya la posibilidad de identificar de manera segura su fuente
taxonómica. Por lo tanto, antes de crear nuevas variables y variantes relacionadas
directamente con los procesos de degradación o alteración de los almidones de maíz
durante la confección de chicha, se debe tener presente el efecto adverso potencial
que pudieran sufrir los principales rasgos diagnósticos utilizados para identificar los
almidones de esta especie.
9
Luego de revisadas detenidamente las 628 microfotografías correspondientes a
las 22 muestras tomadas durante los dos ensayos, fue posible identificar un conjunto
de rasgos en los almidones que parecen responder a la modificación/alteración
producida por los distintos ambientes de degradación recreados. Dichos ambientes
son: molienda, hervido de baja intensidad y fermentación. En la Tabla 1 se exponen las
variables elaboradas, así como las variantes que pudieron ser divisadas durante la
inspección visual de las microfotografías.
Tabla 1. Variables y variantes (en azul) relacionadas con la modificación/alteración
producida por los ambientes de degradación recreados en los ensayos.
Variantes
Variables
forma tama‐ño
fisuras doble borde
estriación oquedad poro superficie fragmenta‐ción superf.
esféricas ‐‐ “ Y ” presente furrowing simple
circular restringido
pequeños claros
lisa lasqueado irregular
ovaladas “ T ” ausente furrowing multiple
circular amplio
pequeños oscuros
rugosa lasqueado simétrico
poligonales “ + ” asimétricas finas
circular restringido oscuro
grandes claros
nodulosa trozado irregular
campanulares
“ — ” asimétricas gruesas
circular amplio oscuro
grandes oscuros
derretida inicial
trozado simétrico
“ V ” asimétricas radiantes
ovalado derretida inicial torcido
lasqueado múltiple/asimétrico
“*”
asimétricas oscuras
ovalado oscuro
trozado múltiple/asimétrico
asimétrico
asimétrico oscuro
anillado angosto
anillado grueso
Como se señaló anteriormente, las variables “forma”, “tamaño”, “fisuras” y “doble
borde” son criterios utilizados para definir los principales elementos diagnósticos en la
identificación taxonómica de los almidones de maíz. Una discusión más profunda de
estas variables y sus respectivas variantes puede ser consultada en otro lugar (Pagán
Jiménez 2007).
La variable “estriación”, por su parte, ha sido utilizada en el pasado (Dorsey et
al. 2009; Mickleburgh y Pagán Jiménez 2012) para describir los daños observados en la
superficie de los almidones a raíz de varios experimentos de molienda y fermentación.
En el actual ensayo, se pudo observar daño superficial en los almidones al generarse
distintas variantes de estriaciones (Tabla 1; Figura 3). Al ser esta variable una asociada
a un rasgo de afectación compartido entre varios procedimientos conocidos de
10
degradación (molienda y fermentación), su validez como elemento definitorio de
alguno de los procesos de degradación aquí recreado debe ser evaluado, tanto
cualitativa como cuantitativamente.
Figura 3. Estriaciones observadas en la superficie de los almidones de maíz sin
modificación (izq.) y alterados por la molienda de las semillas (der.).
La variable “oquedad” (Figura 4) es utilizada en este ensayo para identificar al menos
10 variantes de hoyos o depresiones observados en la superficie de los almidones.
Estos hoyos no son comparables con las conocidas fisuras que se han documentado en
estudios previos, pues al parecer su formación es producto de la alteración provocada
por algunos de los ambientes y procesos aquí replicados.
a) b)
Figura 4. Oquedades producidas por algunos de los procedimientos de
degradación replicados en el ensayo. a, oquedad “circular restringida”; b) oquedad
“anillada angosta” y “anillada gruesa”.
La variable “poro” se refiere a pequeños hoyos que fueron observados en la superficie
general de los almidones y, en algunos casos, en la superficie interior de algunas
oquedades y depresiones. Dos variantes han sido definidas hasta el momento: poros
claros y poros oscuros (Figura 5).
anillada angosta
anillada gruesa
11
Figura 5. Poros “claros” en la superficie de un almidón.
La variable “superficie” se crea para señalar el efecto posible de algunos de los
procesos de degradación/modificación de los almidones como son la molienda de las
semillas germinadas, la acción enzimática o la acción del hervido (Figura 6). Esta
variable se ha utilizado en otros estudios para definir el efecto de la molienda intensiva
de semillas de maíz en la superficie de los almidones (Mickleburgh y Pagán Jiménez
2012). Cinco variantes han sido observadas en los almidones revisados (Tabla 2),
existiendo combinaciones amplias de almidones con algunas de estas variantes y otras
variables importantes previamente descritas. Algunas de las variantes, como la
superficie “nodulosa”, se han documentado en almidones no modificados de maíz bajo
el nombre de “bumpy” (Pearsall et al. 2004). No obstante, luego de haber revisado y
estudiado almidones no modificados de más de 20 razas de maíz de América Latina y el
Caribe, no le ha sido posible a quien escribe identificar este tipo de rasgo, lo que lleva a
pensar que la superficie nodulosa de ciertos almidones de maíz ha sido producida por
cambios (químicos) internos en la semilla cercanos a la germinación.
Figura 6. Ejemplos de superficies nodulosas, rugosas y lisas en almidones de maíz.
La última variante considerada ha sido denominada como “fragmentación superficial”.
Con ella y sus distintas variantes (Tabla 2) se intenta definir ciertas formas conspicuas
Superficie
nodulosa
Superficie lisa
Superficie rugosa
12
de desprendimiento observadas en la superficie de algunos almidones (Figura 7),
siendo éste un daño aparentemente provocado por la acción del hervido, y
posiblemente de la fermentación, en el contexto de la elaboración de chicha.
Figura 7. Ejemplos de fragmentación superficial en almidones de maíz. Trozado
irregular (izq.) y simétrico (der.).
3.2 Análisis microfotográfico: evaluación cualitativa de las variables o variantes
por muestra
Tabla 2. Descripción cualitativa de los almidones de maíz a partir de las variables y
variantes creadas (variantes expresadas en las celdas siguiendo el orden de
frecuencia).
Muestras de chicha masticada/saliva (Ch‐ms) y de levadura (Ch‐lev)
forma tamaño en µm (media)
fisura doble borde estriaciones oquedad poros superf. fragmentación superficial
Ch‐ms: muestra #1 (Semillas molidas)
polig;oval;esfer;campan
5‐28 (14) Y, ‐‐, T, *
presente 100% furrowing simple, furrowing múltiple, asimétricas oscuras (todas, pocos casos)
circular restringido y ovalado (pocos casos)
pequeños oscuros (pocos casos)
lisa (mayoría), rugosa (muy pocos casos)
ninguna (mayoría), trozado irregular, trozado simétrico (my pocos casos)
Ch‐lev: muestras #0a y 0b (Semillas molidas)
polig;oval;campan; esfer
4‐26 (12) ‐‐, T, Y, *
presente 90% furrowing múltiple (pocos casos), furrowing simples (muy pocos casos)
circular amplio, anillado (pocos casos), angosto (casi imperceptible)
pequeños oscuros (pocos casos)
lisa/rugosa (similar proporción)
trozado irregular (común), trozado asimétrico (común)
Ch‐lev: muestra #1 oval;polig;campan
3‐30 (16) ‐‐ presente 90% asimétricas oscuras (muy pocos casos)
circular restringido y ovalado (muy pocos casos)
no visibles rugosa/lisa (similar proporción)
trozado asimétrico (pocos casos)
Ch‐ms: muestra #2 polig;oval 5‐24 (17) T, ‐‐, +, Y presente 80% asimétricas radiantes (pocos casos), furrowing múltiples (pocos casos)
asimétrico y circular restringido (muy pocos casos)
no visibles lisa (mayoría), rugosa (muy pocos casos)
trozado asimétrico (muy pocos casos)
Ch‐lev: muestra #2 polig (mayoría casos); oval
4‐ 27 (17) ‐‐, T, Y presente 90% asimétricas radiantes (común); furrowing múltiple y asimétricas oscuras (pocos casos)
ovalado, circular restringido (similar proporción, pocos casos)
No visibles lisa/rugosa (similar proporción)
trozado irregular (pocos casos)
Ch‐ms: muestra #3 oval; polig 4‐21 (14) T, ‐‐, *
presente 80% furrowing simple, furrowing múltiple, asimétricas oscuras (comunes todas)
circular restringido (muy pocos casos)
pequeños oscuros (común), pequeños claros (muy pocos casos)
rugosa (mayoría), lisa (muy pocos casos)
trozado asimétrico (común)
Inicio de la cocción (baja intensidad)Ch‐ms: muestra #3.5 oval; polig 3‐20 (14) impercepti‐ presente en no visible en almid circular amplio, no visibles rugosa trozado
13
(muy pocos casos)
bles por daño en superf.; no visible en almid poco afectados
60% de almidones poco alterados; presente en 30% de almid muy afectados
poco afectados; imperceptible en almid muy afectados
ovalado común); anillado angosto y grueso (abundante)
(mayoría de casos), lisa (pocos casos almid. levem. afectados)
asimétrico (mayoría de casos)
Ch‐lev: muestra #3.5 polig;oval;esfér;campan
4‐27 (19) ‐‐, T, +, *
presente 90% asimétricas oscuras (muy pocos casos)
circular restringido y ovalado (muy poco comunes)
pequeños oscuros (muy pocos casos)
lisa y rugosa (proporción similar)
trozado asimétrico (muy pocos casos)
Ch‐ms: muestra #4 oval;polig;esfér
6‐16 (11) imperceptible por daño en superf.; no visible en almid poco afectados
presente en 50% almid poco alterados; presente 20% almid muy afectados
no visible en almid poco afectados; imperceptible en almid muy afect.
anillado grueso‐ anillado angosto‐ circular amplio (comunes); circular restringido (pocos casos)
no visibles rugosa (mayoría de casos), lisa (pocos casos almid levem. alterados)
trozado asimétrico (mayoría de casos)
Ch‐lev: muestra #4 polig; oval 4‐28 (18) ‐‐, *, T
presente 90% asimétricas oscuras (común); furrowing múltiple (común); asimétricas finas (pocos casos)
circular amplio, circular restringido (pocos casos), ovalado (muy pocos casos)
no visibles lisa y rugosa (proporción similar)
trozado irregular (muy pocos casos)
Ch‐ms: muestra #5 oval; polig (pocos casos)
3‐22 (13) ‐‐, T presente en 60% almid poco
alterados; presente 40% almid muy afectados
No visibles anillado angosto y grueso (abundantes); circular restringido (frecuente)
grandes claros (comunes); pequeños oscuros (comunes)
rugosa (mayoría casos); lisa (pocos casos almid levemente alterados)
trozado irregular (mayoría casos); trozado simétrico (pocos casos)
Ch‐lev: muestra #5 polig; oval; campan
4‐29 (17) ‐‐, T, *, +
presente 90‐95%
furrowing múltiple (pocos casos); asimétricas oscuras (común); asimétricas finas (pocos casos)
circular restringido y ovalado (pocos casos)
no visibles lisa y rugosa (proporción similar)
trozado múltiple (pocos casos)
Ch‐ms: muestra #6 oval; polig; campan
5‐19 (12) ‐‐, T, *
presente 70% almid poco alterados;
presente 60% almid muy alterados
No visibles anillado grueso (mayoría casos); anillado angosto (común); circular restringido (pocos casos)
poros oscuros y poros claros (pocos casos, similar proporción)
rugosa (mayoría casos); lisa (mayoría casos almid poco alterados)
trozado irregular (mayoría casos); trozado simétrico (pocos casos)
Ch‐lev: muestra #6 polig (mayoría casos); oval (pocos casos); campan
4‐33 (18) ‐‐, T, *,+
presente 70% casos
furrowing múltiple (común); asimétricas oscuras (común)
circular restringido (pocos casos)
rugosa y lisa (similar proporción, mayoría de casos); derretida inicial y torcido (similar proporción, común).
trozado simétrico (pocos casos)
Ch‐ms: muestra #7 oval; polig; campan (pocos casos)
4‐20 (13) ‐‐, T, +, *
presente 60% almid poco alterados;
presente 40% almid muy alterados
No visibles anillado grueso (mayoría casos); anillado angosto (común); circular restringido (pocos casos)
poros claros (pocos casos)
rugosa (mayoría casos); lisa (mayoría casos almid poco alterados)
trozado irregular (común); trozado múltiple (común)
Ch‐lev: muestra #7 polig; oval (pocos casos); campan (muy pocos casos)
5‐30 (19) ‐‐, T, +, *
presente 70% asimétricas gruesas y furrowing múltiple (similar proporción, pocos casos); asimétricas oscuras (pocos casos)
ovalado; circular amplio (ambos, pocos casos)
poros oscuros (muy pocos casos)
lisa y rugosa (mayoría de casos); derretida inicial y torcido (común)
trozado múltiple (muy pocos casos)
Ch‐ms: muestra #8 oval; polig (pocos casos)
6‐20 (15) T, ‐‐ presente 60% almid poco alterados; presente
Ch‐lev: muestra #8 polig (mayoría casos); oval (comunes)
6‐35 (20) *, +, ‐‐
presente 70% asimétricas gruesas y furrowing múltiple (similar proporción, común); asimétricas radiantes (pocos casos)
circular restringido y ovalado (similar proporción, común)
poros claros (muy pocos casos)
rugosa (mayoría casos); lisa (pocos casos almid poco alterados); derretida inicial y torcido (similar proporción, común)
no visible
Ch‐ms: muestra #9 oval (mayoría casos); polig.
6‐26 (14) ‐‐, T presente 70% casos poco
alterados; 30% casos almid muy alter.
asimétricas radiantes (común)
circular restringido y anillado angosto (pocos casos); ovalado (pocos casos)
poros oscuros (muy pocos casos)
rugosa (mayoría casos); lisa (pocos casos), derretida inicial (común)
trozado múltiple (pocos casos); trozado simétrico (pocos casos)
Ch‐ms: muestra #10 oval y 6‐23 (16) ‐‐, + presente 70% asimétricas circular poros oscuros rugosa trozado
14
El análisis microscópico y microfotográfico del estado de los almidones a lo largo de los
dos ensayos realizados permiten elaborar las siguientes observaciones:
a) Desde el inicio hasta el final del proceso de producción de chicha, por cualquiera de
los métodos aquí considerados, sobreviven almidones con poca o ninguna alteración
potencialmente generada por la molienda, el hervido de baja intesidad y las enzimas.
b) El proceso de elaboración de chicha mediante el masticado y la adición de saliva
generó un ambiente mucho más agresivo que el desarrollado a partir de la adición de
levadura.
c) En ambos procesos de confección de chicha la degradación o alteración de los
almidones ocurrió en momentos diferentes. En el caso de la chicha por
masticado/saliva la degradación de almidones comenzó abruptamente en el momento
en que se mezcló agua tibia con la harina de maíz que contenía saliva (mezcla
previamente secada). En el caso de la chicha con levadura, el proceso de alteración
evidente de los almidones comenzó en el momento en que se colectó la muestra #6.
No obstante, en ambos casos los procesos de alteración/degradación fueron
diferentes. Los almidones de maíz en la chicha masticada, en su mayoría, se
desintegraron parcial o casi totalmente mientras que los almidones de la chicha con
levadura, en su mayoría, comenzaron a deformarse (“derretido”) y a crecer en tamaño.
d) Los rasgos diagnósticos para identificar la confección de chicha masticada en
almidones arqueológicos se expresan de la siguiente manera (generalmente como
combinaciones de indicadores): formas ovaladas, esféricas o poligonales con
superficies mayormente rugosas, de tamaños ubicados dentro del rango de los 8 y
25µm, fisuras imperceptibles, doble borde en algunos casos, estriaciones asimétricas
oscuras y furrowing simple en la superficie, evidentes oquedades circulares
restringidas, amplias o anillado angosto o grueso y observándose en algunos casos
pequeños poros oscuros o claros en la superficie. En los casos en los que se observa
alguna de las variantes de oquedad aquí descritas, se observa fragmentación
superficial en forma de trozado irregular, simétrico y múltiple (en pocos casos).
d) Los almidones poco alterados de maíz en ambos ensayos no muestran indicadores
de haber estado sometidos al proceso de elaboración de chicha. En este caso, dichos
almidones pueden ser fácilmente adjudicados a su taxa, pero no pueden
correlacionarse con el proceso de producción de chicha.
esfer (común); polig.
almid poco alterados;
presente 35% almid muy alterados
oscuras (común) restringido y ovalado (similar proporción, pocos casos)
(muy pocos casos)
(mayoría casos); lisa (común); derretida inicial (común)
simétrico e irregular (común); trozado múltiple (pocos casos)
Ch‐ms: muestra #11 oval (mayoría casos);polig.
9‐18 (15) ‐‐, Y present 60% almid poco
alter; presente 20% almid muy
alter.
asimétricas oscuras (común)
circular restringido y circular amplio (similar proporción; comúnes); anillado angosto (común)
No visibles lisa (común) y rugosa (mayoría casos); derretido inicial (pocos casos)
trozado irregular (común) y simétrico (pocos casos)
15
e) Los principales elementos de cambio en los almidones de maíz de la chicha por
levadura fueron la presencia de estriaciones, el agrandamiento de algunos almidones y
cambios en la superficie (principalmente “derretimiento”). Dichos cambios, vale
aclarar, no son exclusivos de los mecanismos de alteración producidos por la
confección de chicha y, por lo tanto, no pueden ser adjudicados exclusivamente a este
tipo de procesamiento. En este sentido, es muy difícil o imposible, correlacionar
alguno de los efectos registrados en los almidones con la confección de chicha con
levadura (o técnicas similares).
4.0 Conclusiones
Los resultados preliminares aquí esbozados permiten establecer que sí existen
elementos morfométricos y topográficos producidos por la elaboración de chicha
masticada susceptibles de ser correlacionados con almidones recuperados
arqueológicamente. En cambio, no existen por el momento elementos que permitan
precisar correlaciones entre el grado de alteración/conservación de los almidones y la
confección de chicha mediante la adición de levadura. Las variables creadas a partir
del análisis microfotográfico permiten elaborar ulteriores análisis estadísticos con la
finalidad de comprender cuáles de ellas son más importantes y cuáles relaciones entre
las variables estarían indicando con certeza la identificación de la producción de chicha
con maíz masticado/saliva en contextos arqueológicos. Se pudo notar que en estos
ensayos, más que particularizar los efectos de la molienda, del hervido o de la
fermentación por separado, se ha intentado visualizar el conjunto de huellas de
modificación que pueden quedar “impresas” en los almidones a raíz de procesos de
elaboración como los descritos en secciones anteriores. De esta manera se estarían
recreando las condiciones reales a las que pudieron estar sujetos los almidones
arqueológicos sometidos a elaboraciones como las evaluadas en este trabajo. Aun así,
es importante diseñar nuevos ensayos que permitan comprender, de manera
separada, el proceso de degradación de almidones por distintos mecanismos para así
comparar, contrastar y refinar el conjunto de variables utilizado para definir las huellas
producidas por la degradación/modificación de almidones.
16
5.0 Referencias citadas
Babot, M. del Pilar, 2003. Starch grain damage as an indicator of food processing, in: Hart, D.M., Wallis, L.A. (Eds.), Phytolith and starch research in the Australian‐Pacific‐Asian regions: The state of the art. Pandanus Books, Australian National University, Canberra, pp. 69–81. Bello, L.A. y O. Paredes, 1999. El almidón: lo comemos, pero no lo conocemos. Perspectivas, 50 (3): 29‐33. Czaja, A.Th. 1978. Structure of Starch Grains and the Classification of Vascular Plant Families. Taxon 27(5‐6): 463‐470. Dorsey, S., Perry, L., Reinhard, K., Santorno, C., Teixeira‐Santos, I., 2009. Impacts of Empire Expansion on Household Diet: The Inca in Northern Chile’s Atacama Desert. Plos One 4 (11): 1‐5. Henry, A.G., H.F. Hudson y D.R. Piperno, 2009. Changes in starch grain morphologies from cooking. J. Archaeol. Sci. 36: 915–922.
Holst, I., Moreno, J., Piperno, D., 2007. Identification of teosinte, maize, and Tripsacum in Mesoamerica by using pollen, starch grains, and phytoliths. Proc. Natl. Acad. Sci. 104 (45): 17608–17613. Jennings, J., 2005. La Chichera y el Patrón: Chicha and the Energetics of Feasting in the Prehistoric Andes. Archaeol. Papers Amer. Anthrop. Assoc. 14: 241‐259. Mickleburgh, H. y J.R. Pagán Jiménez, 2012. New insights into the consumption of maize and other food plants in the pre‐Columbian Caribbean from starch grains trapped in human dental calculus. J. Archaeol. Sci. 39: 2468‐2478. Moreno Casasola, P. 1996. Vida y obra de granos y semillas. Fondo de Cultura Económica, Serie La Ciencia desde México 146, México, D.F. Pagán‐Jiménez, J.R., 2007. De Antiguos Pueblos y Culturas Botánicas en el Puerto Rico Indígena. Paris Monographs in American Archaeology 18, BAR International Series. Archaeopress, Oxford. Pearsall, D., K. Chandler‐Ezell y J.A. Zeidler, 2004. Maize in Ancient Ecuador: Results of Residue Analysis of Stone Tools from the Real Alto Site. Journ. Archaeol. Sci. 31 (4): 423‐442. Perry, L., D.H. Sandweiss, D.R. Piperno, K. Rademaker, M.A. Malpass, A. Umire y P. de la Vera, 2006. Early Maize Agriculture and Interzonal Interaction in Southern Perú. Nature 440: 76‐79. Piperno, D.R. e Holst, I., 1998. The Presence of Starch Grains on Prehistoric Stone Tools from the Humid Neotropics: Indications of Early Tuber Use and Agriculture in Panama. J. Archaeol. Sci. 25, 765–776.