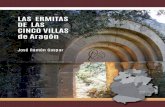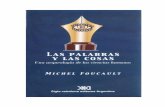LOS PRIMEROS EPISODIOS DE LA SEDIMENTACION CRETACICA EN EL EXTREMO SURORIENTAL DEL SISTEMA IBERICO
(2012) Discusion sociologica sobre las comunidades del Sudeste Iberico en el Horizonte de Villena...
Transcript of (2012) Discusion sociologica sobre las comunidades del Sudeste Iberico en el Horizonte de Villena...
SERIE: ARTE Y ARQUEOLOGÍA, No 30
Cogotas I : una cultura de la Edad del Bronce en la Península Ibérica /
Editores José Antonio Rodríguez Marcos, Julio Fernández Manzano. Valladolid : Secretariado de Publicaciones e Intercambio Editorial, 2012
606 p. ; 24 cm (Arte y arqueología ; 30)
ISBN 978-84-8448-672-5
1. Edad del Bronce - España. 2. Cerámica prehistórica - España. 3. España -Antigüedades prehistóricas. I. Rodríguez Marcos, José Antonio, ed. lit. II. Fernández Manzano, Julio, ed. lit. III. Universidad de Valladolid, ed. IV. Serie
903"637"(460)
JOSÉ ANTONIO RODRIGUEZ MARCOS JULIO FERNÁNDEZ MANZANO
---- Editores ----
COGOTASI
UNA CULTURA DE LA EDAD DEL BRONCE EN
LA PENÍNSULA IBÉRICA
HOJ\.1ENAJE A M• DOLORES FERNÁNDEZ-POSSE
UniversidaddeValladolid Secretariado de Publicaciones
e Intercambio Editorial
.... �r�..-..� �
g Junta de U Castilla y león
Consejeria de Cultura y Turismo
El Excmo. Ayuntamiento de Valladolid y el Instituto de Historia Simancas de
la Universidad de Valladolid, colaboraron en el Congreso Cogotas 1, que se celebrp en Valladolid, del 19-22 de octubre de 2009.
No está permitida la reproducción total o parcial de este libro, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros métodos, ni su préstamo, alquiler o cualquier otra forma de cesión de uso del ejemplar, sin el permiso previo y por escrito de los ti rulares del Copyright.
© Los AUTORES. Valladolid, 2012
© SECRETARIADO DE PUBLICACIONES E INTERCAMBIO EDITORIAL
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID
Preimpresión: Secretariado de Publicaciones. Universidad de Valladolid
ISBN: 978-84-8448-672-5
Diseño de cubierta: Secretariado de Publicaciones.
Dep. Legal: VA 217-2012
Imprime: GRÁFICAS VARONA, S.A. SALAMANCA
DISCUSIÓN SOCIOLÓGICA SOBRE LAS COMUNIDADES DEL SUDESTE IBÉRJCO
EN EL HORIZONTE DE V! LLENA (C. 1550/1500- 1300/1250 CAL ANE).
UN CONTEXTO HISTÓRICO PARA LAS CERÁMICAS DEL ESTILO DE "COGOTAS l"
Pedro V. CASTRO MARTiNEZ ([email protected], Universitat Autónoma de Barcelona)
Trinidad EsCORJZA MATEU ([email protected], Universidad de Almería)
Alba MASCLANSLATORRE ([email protected], Universitat Autónoma de Barcelona)
Joaquim OLTRA PUJGDOMENECH [email protected], Universitat Autónoma de Barcelona)
1. Las cerámicas del estilo de "Cogotas I" en el Sudeste Ibérico
Hace más de una década, Ma Dolores Femández-Posse hacía una acertada crítica a los trabajos de uno de nosotros sobre las cerámicas de estilo "Cogotas /". Al abordar las cerámicas como referentes crono-cuiturales, avalábamos los discursos arqueológicos preexistentes, en contradicción con nuestros objetivos de distinguir entre periodización del tiempo y cambios sociales en la historia (Femández-Posse, 1998: 99). Intentaremos ahora no volver a caer en ese tipo de paradoja. Y para ello, evitaremos, precisamente, el recurso a los referentes cronoculturales, pero también a la propia concepción de las "culturas arqueológicas" como marco analítico. Por ello, al demarcar un contexto histórico para las cerámicas de estilo "Cogotas !"en el Sudeste ibérico, nos referiremos a una etapa histórica, demarcada por cambios relevantes, en su inicio y en su fin. Un horizonte
568
temporal datado entre c. 1550/1500 y c. 1300- 1250 cal ANE, que precisamente coincide con la constatación del uso en la región de productos alfareros decorados con dicho estilo.
Figura l . Temas de las decoraciones del estilo de "Cogotas !".
Para empezar, acotaremos que nos vamos aquí a referir al Sudeste Ibérico en un sentido preciso. Es decir, no tanto al cuadrante geográfico sudorienta! de la Península Ibérica, como a la región biogeográfica y climática que se refiere a los actuales territorios áridos de las comarcas litorales y prelitorales localizadas entre la cuenca del rio Grande de Adra y la cuenca del Río Vinalopó (Romacho, 2003). Acotar esta demarcación geográfica no depende únicamente de las específicas condiciones medioambientales del territorio, que, sin duda, constituyen una delimitación arbitraria en términos sociológicos o históricos. Por el contrario, constituye un punto de partida para empezar a determinar las relaciones que constituyeron territorios económicos o políticos en la situación histórica objeto de estudio. Esta área, con numerosos registros de excavación de yacimientos desde el siglo XIX en adelante, ofrece, hoy por hoy, una buena plataforma para plantearse la discusión sociológica que queremos abordar. Adicionalmente, no podemos descartar que otras regiones inmediatas (altiplanos de la Alta Andalucía, el Alto Guadalquivir, la Meseta Sur, áreas costeras del Levante ibérico), ofrezcan otras dinámicas históricas y sociales en estos momentos.
En cuanto a las cerámicas de estilo "Cogotas 1", mantenemos la caracterización que se obtuvo en su momento, a partir del análisis de componentes principales de las técnicas decorativas y temas de los recipientes decorados de la Península Ibérica, en cronologías entre 1600 y 900 cal ANE (Castro Martínez,
GUMH
DTRH
DILH ZZMV DTRV ESPV
P. V. CASTRO • T. F.SCORlZA • t\.MASCLA.t'JS • J. ÜLTRA
569
1992). Eso supone afirmar que existían unos referentes en la ornamentación geométrica de los recipientes, que podemos asociar al estilo "Cogotas !". Entendiendo que el estilo supone un abanico de variabilidad, dentro de una determinada tradición técnica, transmitida socialmente y adoptada por las mujeres u hombres que realizaban los trabajos alfareros. Los temas que concurren en los productos alfareros de este estilo son zigzags múltiples verticales (ZZMV), guirnaldas horizontales de semicírculos concéntricos (GUMH), "dientes de lobo" horizontales (DILH), dobles triángulos horizontales o verticales sin relleno de líneas o puntos (DTRH, DTRV) y espigas o espinas de pescado horizontales (ESPV). Estos temas aparecen realizados mediante excisiones, incisiones lineales, incisiones con trazo de punto en raya (técnica de boquique) e incisiones lineales con trazos sobrepuestos (cosido). y se encuentran tanto en la superficie interior como la exterior de los items cerámicos. Los recipientes son mayoritariamente abiertos (cuencos simples o con borde diferenciado, fuentes carenadas con borde divergente). Con ello, subrayamos que no podemos considerar apropiados para caracterizar el estilo decorativo todos los motivos y técnicas asociados a las "cerámicas de Cogotas !" desde que empezaron a definirse hasta hoy (Delibes, 1983, Femández-Posse, 1986; Abarquero, 2005), ya que podemos encontrarlos en otros ámbitos de la producción alfarera (cronológicos y sociológicos).
En el Sudeste Ibérico contamos con producciones alfareras decoradas, para las cronologías que estamos considerando, recogidas en el reciente catálogo de Abarquero (2005). Pero merece la pena recordar que se trata de ítems muy escasos, y más aún aquellos que reproducen alguno de los motivos caracterizadores del estilo "Cogotas !". El tema más recurrente es la guirnalda de semicírculos concéntricos realizada en técnica de boquique, y prácticamente no encontramos los motivos de disposición vertical. La fabricación de cerámicas decoradas en asentamientos del Sudeste Ibérico, por el momento no ha sido confirmada, de manera que sigue abierta la hipótesis de que se puede tratar de piezas que circularon entre comunidades, por razones aún no explicadas1, sin que se deba descartar la posibilidad de que en algunos lugares se reproducían esquemas decorativos de "Cogotas 1"2.
1 El análisis de una pieza decorada de Gatas, aunque no presenta los patrones caracterizadores del estilo, ha permitido detectar entre las inclusiones minerales en la pasta cerámica materiales alóctonos a las formaciones geológicas del territorio (análisis inédito de Angel Alvarez Larena). 2 Hay propuestas vigentes que la relacionan con prácticas propias de élites sociales (Contreras y Cámara, 2000, Abarquero, 2005). Sin embargo, su aparición responde a pautas de discontinuidad más propias de redes sociales horizontales, que a una circulación ligada a disimetrias entre clases sociales. Por eso mantenemos abierta su relación con la movilidad de productos en redes políticas basadas en el parentesco o su dependencia de la circulación de individuos entre grupos domésticos (exogarnia) (Castro Martinez et al., 1995).
DISCUSIÓN SOCIOLÓGICA SOBRE LAS COMUNIDADES DEL SUDESTE IBÉRJCO
570 P. V. CASTRO • T. F.SCORlZA • t\.MASCLA.t'JS • J. ÜLTRA
2. El Horizonte de Vi/lena. Definición y nuevas evidencias
La ubicación temporal de los conjuntos donde aparecen cerarmcas del estilo de "Cogotas 1" y otras cerámicas decoradas en el Sudeste Ibérico, hace ya tiempo que se ha podido ajustar a fechas entre c. 1550-1500 y c. 1300-1250 cal ANE (Castro Martínez, 1992; Castro Martínez et al., 1995; 1996; 1999). Podemos mantener esas fechas, más allá de pequeños ajustes derivados de nuevas dataciones o de la progresiva consolidación de la curva de calibración de las dataciones de radiocarbono, de manera que no abordaremos la discusión cronométrica aquí. Aunque debemos destacar que este horizonte temporal, no se refiere al tiempo del
objeto cerámico, sino a la demarcación temporal de una situación histórica precisa, que supuso una determinada configuración económica y político-ideológica para las comunidades del Sudeste Ibérico. El hecho de que las cerámicas de estilo "Cogotas
1" se encuentren allí únicamente en esa etapa, no es explicativa, sino un indicio más para abordar la realidad de las relaciones sociales que afectaron a las mujeres y los hombres del Sudeste en esos momentos.
Figura 2. Yacimientos del Horizonte de Vi llena (c. 1550/1500 a 1 300- 1250 cal ANE) en la comarca del Levante Almeriense (Cuenca de Vera, Almería).
La situación histórica definida por las fechas señaladas se corresponden con una realidad social, aún insuficientemente conocida. El cambio que marca el inicio de esta etapa, hacia 1550-1500 cal ANE, corresponde el final de las evidencias político-ideológicas, reconocidas arqueológicamente sobre todo en las prácticas funerarias, que desde hace más de un siglo han servido para hablar de una
571
"Cultura de El Argar" (Siret y Siret, 1890) y que han permitido sustentar la hipótesis de un "Estado Argárico" (Lull y Risch, 1995). Esta etapa "postargárica"
finaliza con un abandono generalizado de asentamientos en las comarcas litorales y prelitorales de los territorios actuales del Sudeste Ibérico, entre Almería y el Sur de Alicante, alrededor del 1300/1250 cal ANE.
Hemos denominado a esta etapa Horizonte de Villena, al referirnos a lo que acontece en el Sudeste Ibérico (Castro Martinez et al., 2006i. La referencia a Villena tiene en cuenta que podemos asociar a esta localidad la llamativa documentación obtenida por J. Ma Soler (tesoros de orfebrería y los registros de uno de los yacimientos más extensamente publicados del Sudeste, el Cabezo Redondo (Soler, 1 965; 1 987).
Los registros empíricos para conjuntos arqueológicos del Horizonte de Villena se iniciaron con las excavaciones de los Siret ( 1890), que documentaron varias sepulturas, a la vez que se excavaban niveles habitacionales en poblados, que no llegaron a diferenciarse de aquellos "argáricos" que les precedían en los mismos yacimientos, con la consecuencia de que la totalidad de hallazgos en muchos sitios han pasado desapercibidos, subsumidos en una adscripción generalizada a la "Cultura de El Argar". La publicación del Tesoro de Villena
(Soler, 1965) introducía en el registro una nueva dimensión, dada la singularidad del hallazgo, aunque su cronología ha sido hasta hoy objeto de debate4. Las excavaciones de Cabezo Redondo de Yillena (Soler, 1987), de Fuente Alama (Schubart y Arteaga, 1986; Schubart et al., 2000) y de Gatas (Castro Martínez et al., 1999), han sido los proyectos arqueológicos que han contribuido a ampliar la evidencia disponible de manera más notable. Aunque paralelamente, diversas excavaciones de urgencia han sumado informaciones de distinto valor, destacando, sin duda, el reciente trabajo realizado en Murviedro, que ha tenido la fortuna de documentar un asentamiento con diversas edificaciones de esta etapa (Pujante Martínez et al., 2003) Por su patte, incorporando la documentación de los altiplanos de la Alta Andalucía, F. Malina ( 1978) ofreció una sistematización de las dispersas evidencias de esta etapa, mientras que años después, uno de nosotros aportó nuevas claves para la ordenación de la documentación (Castro Martínez, 1992; Castro Martínez et al., 1996). Recientemente, se ha hecho pública la documentación de L. Siret que permanecía en los archivos del Museo Arqueológico de Madrid, haciendo
3 Preferimos esta denominación a otras que hemos empleado con anterioridad. Con ello, además dejamos para su uso en otros esquemas la terlllinología asociada a las periodizaciones de la "Edad del
Bronce", que ya ha sido suficientemente discutida hace tiempo (Castro Martínez, 1992; Castro Martínez el al., 1996). 4 Los argumentos para sustentar la sincronía al Horizonte de Vi/lena fueron expuestos extensamente en otros lugares (Castro Martínez, 1992; Castro Martinez el al., 1996). Aquí podemos recordar que los cuencos de oro del depósito presentan motivos verticales y guirnaldas de semicírculos concéntricos cercanos a los del estilo "Cogotas /".
DISCUSIÓN SOCIOLÓGICA SOBRE LAS COMUNIDADES DEL SUDESTE IBÉRJCO
572 P. V. CASTRO • T. ESCORIZA • A.MASCLAl'\IS • J. ÜLTRA
accesible una compilación de datos inéditos hasta ahora (Lorrio, 2008). Con todo ello, ahora disponemos de una serie de asentamientos donde el registro de edificios y áreas de actividad es más o menos extenso, sobre todo en los citados sitios de Cabezo Redondo, Murviedro, Fuente Alamo y Gatas, pero que en gran parte permanece inédito, sobre todo en lo que se refiere a las excavaciones más recientes.
En cuanto al ámbito funerario, solamente podemos anotar una serie de sepulturas, similares a las excavadas por Siret, que sobre la base de la cronotipología ya se habían vinculado a esta etapa (Molina, 1978). Una datación de radiocarbono de la tumba de Qurénima ha podido precisar su adscripción cronológica (Castro Martínez et al., 1996i. Algunos enterramientos individuales, como la cista de inhumación infantil del Cabezo Redondo (Soler, 1987), completan el magro registro funerario. Aunque queda la duda de que muchas twnbas pudieron encontrarse en sepulcros de inhumación colectiva reutilizados a lo largo de mucho tiempo (Castro Martínez, 1992; Castro Martínez et al., 1996; Montero y Lorrio, 2004).
3. Hipótesis sociológicas para el Horizonte de Vi/lena
Ahora que contamos con nuevas evidencias para el Horizonte de Vi/lena, nos enfrentamos a la necesidad de discutir la explicación sociológica para las comunidades de este momento en el Sudeste. Frente a inferencias que atribuyen simbolismos de "prestigio" a ciertos productos, y los asocian a "élites sociales", a inferencias que entienden que la acumulación de oro es suficiente para hablar de poder y riqueza en manos de un grupo social domínante, o a inferencias que atienden únicamente a la circulación de bienes a largas distancias (estaño, alfarería de tipos "Micénicos", cerámicas del estilo de "Cogotas !", etc), consideramos necesario exponer los argumentos que sustentan algunas hipótesis alternativas. El Horizonte de
Vi/lena es una etapa que cobra interés para investigar en qué condiciones actuaron las comunidades que vivieron la desaparición del dominio de clase y estatal en el Sudeste y nos permite abordar las trayectorias dispares que siguieron los colectivos de esta región.
Respecto a la etapa precedente ( "Argárica ") sabemos que tuvo lugar una reorganización de la producción, una renovación de los modelos de productos y una reestructuración de los lugares de prácticas sociales, con la construcción de nuevas edificaciones, mayoritariamente en piedra (Castro Martínez et al., 1999). Y que las nuevas prácticas funerarias en su mayoría se desplazaron a sepulcros colectivos. Los asentamientos ocuparon casi siempre los mismos emplazamientos anteriores, pero
5 La discusión introducida por Lorrio (2008) para resituar la cronología en fechas mas recientes, no ha aportado otro soporte argumentativo que los criterios cronotipológicos, o sea las seriaciones de los modelos de cerámica, y las dudas sobre las prácticas de la cremación en fechas del Horizonte de Vi/lena.
- - ------ --- -- -- ���
DISCUSIÓN SOCIOLÓGICA SOBRE LAS COMUNIDADES DEL SUDESTE IBÉRJCO 573
sabemos que hubo nuevos poblados. Hemos mencionado Murviedro (Pujalte et al.,
2003), pero conocemos otros casos de nuevos enclaves, como Cobatillas la Vieja (Ros Sala, 1985) o Cortijo de la Teja en Almería (Delibes et al., 1996). La constatación de esta evidencia apunta a que el número de asentamientos se incrementó a partir de 1550- 1500 cal ANE. Aunque de ello no debamos deducir un incremento poblacional, hasta que no podamos estimar en qué medida se mantuvo el número de habitantes de los poblados de la fase precedente. En este sentido, no tenemos constancia de ningún asentamiento de la última etapa argárica que se abandonara en ese momento.
Las nuevas condiciones de reproducción social acarrearon consecuencias en la calidad de vida de las mujeres y hombres, ya que la alimentación mejoró, se hizo más variada y accesible, con un incremento en la disponibilidad de carne en la dieta, incluyendo la procedente de la caza (Castro Martínez et al., 1999). Una mayor capacidad de las mujeres para controlar su cuerpo y la producción básica pudo limitar el número de nacimientos, y la consecuencia fue una estabilidad demográfica.
Frente a la norma funeraria de la etapa anterior, ahora asistimos a una recuperación del carácter colectivo de los espacios funerarios. Tumbas como la de Qurénima, muestran inhumaciones y prácticas de cremación, con el uso de urnas cinerarias individualizadoras dentro del espacio común. También se recuperan viejos lugares de enterramiento (sepulcros megalíticos, cuevas funerarias). Solo sabemos de algunas comunidades de la cuenca del Vinalopó (Alicante) que realizaron inhumaciones individuales dentro del poblado. La heterogeneidad de formas funerarias se aleja de normas reguladas. En consecuencia, creemos que podemos caracterizar esta etapa a partir de la recuperación de la autonomia de comunidades, linajes y grupos domésticos
Hay especialización del trabajo en ciertos talleres, con un alcance limitado de la distribución de sus producciones, aunque una serie de productos se fabrican según modelos homogéneos (Castro Martínez, 1992; Castro Martínez et al., 1999). Igualmente, constatamos una clara mejora en la calidad de la alimentación, que se expresa en la mayor variedad de alimentos obenidos en los trabajos agroganaderos (Castro Martínez et al., 1999; Oltra, 2005). En este ámbito se obseva una tendencia hacia el aprovechamiento especializado de ciertos productos, como expresan las frecuencias relativas de carne consurnida6. Y se aprecia también un procesado
6 Por ejemplo, la comparación entre las frecuencias relativas, en base al peso de la tanatomasa de la fauna, indica que mientras en un sitio como Gatas el consumo cárnico procede mayoritariamente de ovicápridos, en Fuente A lamo es más importante el aporte de bóvidos.
574 P. V. CASTRO • T. ESCORTZA • A.MASCLANS • J. ÜLTRA
cotidiano de guisados con carne y otros componentes, lo que indica una dieta que no conlleva carencias alimentarias7.
Trabajos metalúrgicos, alfareros o de procesado térmico de alimentos se ubican en marcos tanto domésticos como extradomésticos. Sin embargo, es destacable la coexistencia de las unidades domésticas de todas estas actividades, como se ha visto en una vivienda de Gatas, donde un área de trabajo incluye evidencias de molienda, metalurgia y otras tareas artesanales. Este amplio abanico de producciones sugiere una producción organizada para el autoabastecimiento, pero ciertas especializaciones se orientarían al mantenimiento de redes sociales extradomésticas e intercomunitarias horizontales, en las que circulan algunos bienes.
Figura 3. Unidad doméstica de Gatas (Turre, Almería). Fase Va. Zona B-C.
7 Los análisis químicos mediante IRMS, realizados por uno de nosotros (Oltra Puigdomenech) indican que la mayoría de recientes cerámicos de cocina y consumo contenían grasas de rwniantes o suídos. En algún caso, también se ha podido detenninar la incorporación de ingredientes que aportaron ceras (crucíferas, de tipo coliflor, o miel), o la utilización de cerámicas para el procesado y consumo de lácteos.
DISCUSIÓN SOCIOLÓGICA SOBRE !..AS COI\IV IDA DES DEL SUDESTI:. IBÉRICO 575
La circulación de productos, en condiciones de simetría intercomunitaría se desarrollaría en base a la reciprocidad (Castro Martínez et al., 2003). No obstante, sabemos que llegan al Mediterráneo ibérico productos de origen alóctono (estaño y cobre, algunas piezas de orfebrería, ciertas vasijas fabricadas a tomo, ámbar, hierro). Su obtención en redes interregionales pudo acarrear un sobretrabajo y su acceso pudo restringirse a sólo algunos grupos domésticos o comunidades (o a ciertos indivíduos de las mismas), que las amortizaron en sus tumbas. Por lo tanto, hay indicios sobre la existencia de disimetrías dentro de algunos grupos domésticos. La evidencia de ciertos ajuares destacados en sepulturas colectivas (cornalina, pulseras y adornos de cobre) así lo indicaría, pero no podemos precisar si estamos ante la existencia de grupos o familias propietarias con servidumbre o de un dominio patriarcal.
Por otra parte, una serie de hipótesis sociales plantean la existencia de una clase dominante. Se introduce la noción de "principados postargáricos", partiendo del tamaño de ciertos poblados (Arteaga et al., 2005), o se propone una "sociedad clasista" a partir de la gestión social del oro, en depósitos o ajuares funerarios (Jover y López, 2004: 298). Incluso se ha sugerido la posible pervivencia del "sistema de producción vertical" en enclaves específicos (Risch, 2002: 28 1 ). En la misma dirección, se han formulado hipótesis sobre la existencia de élites para los altiplanos de Granada, sobre todo a partir de la constatación de un importante número de équidos en el yacimiento de Cerro de la Encina, y se apunta el pago de tributos a élites (Martínez y Afonso, 1998; Molina y Cámara, 2004).
Evaluar estas hipótesis, supone considerar un área arqueológica excepcional por su documentación, la comarca de Yillena. El poblado de Cabezo Redondo, cuenta con algunos talleres multifuncionales, como el Departamento XV (molienda, metalurgia, tejido), que destacan respecto a otras unidades de carácter doméstico (Soler, 1987; Risch, 2002). Este tipo de talleres pudieron ser resultado de la coordinación del trabajo en un marco supradoméstico, pero también formar parte de unidades domésticas de gran tamaño, que, como hemos indicado, no excluyen relaciones de explotación internas (Castro Martínez et al., 2006).
La acumulación de adornos y vajilla de plata y oro y de otros productos en los "tesoros" de Vi llena (Tesoro del Cabezo Redondo y de Rambla del Panadero) (Soler 1965; 1987), exige una explicación en este contexto. Aunque se han tratado como tesoros fruto de una acumulación personal o principesca, la agrupación de piezas heterogéneas y el desgaste o rotura apreciados en muchas (Perea, 200 1 :25), parecen más coherentes con depósitos de chatarra destinada a la refundición. Deberían explicarse, por lo tanto, en el marco de formas de producción artesanal especializada, cuyos productos, de carácter singular encontramos distribuídos por amplias regiones de la Península Ibérica, como ocurre con los brazaletes tipo Villena-Estremoz o las "trompetillas" de oro (Armbruster y Perea, 1994; Castro Martinez, 1992). Estas piezas son las que aparecen en algunas tumbas de Villena,
576 P. V. CASTRO • T. ESCORJZA • A.MASCLANS • J. ÜLTRA
pero también en lugares funerarios del Nordeste peninsular, como la Cova de les Pixarelles (Castro Martínez, 1992). Por eso creemos que solo deberíamos hablar de "tesoros principenscos" o de acumulación en manos de una aristocracia tras confirmar que las condiciones de reproducción social permitieron gestionar políticamente la apropiación de productos singulares y la disponibilidad de los excedentes de producción mediante la explotación de colectivos amplios. Pudieron existir otros mecanismos para obtener y acumular las piezas de los depósitos de Villena (del robo y la piratería a la producción artesanal especializada).
Por otra parte, parecería contradictorio plantear la existencia de una clase dominante aristocrática y de un territorio centralizado, cuando se observa una autosuficiencia productiva de las comunidades (Jover y López Padilla, 2004:298). Al respecto, es destacable que en las unidades domésticas del Cabezo Redondo, al igual que en otros poblados, encontremos herramientas agrícolas (como hoces de sílex), lo que supone una participación directa en las tareas agroganaderas. Haría falta indicar de qué comunidades o colectivos procedía el excedente apropiado por la clase dominante y la fuerza de trabajo explotada, así como los mecanismos en que el trabajo de grupos agroganaderos se transfiere y se gestiona en beneficio de una clase dominante, antes de poder confmnar la existencia de la misma.
Por ello, creemos que en estos momentos es útil mantener una hipótesis alternativa, de forma que sugerimos que la disimetría social intuida por los "tesoros" de Villena forma parte de una realidad donde sujetos privilegiados en el seno de sus comunidades o grupos domésticos pudieron haber logrado una apropiación de bienes artesanales (orfebrería por ejemplo) producidos en talleres especializados y llegados a través de redes transmediterráneas (micénicas). El carácter singular del oro de Villena exige profundizar en esta última posibilidad. Además, un análisis detallado de las unidades domésticas, que será objeto de otro trabajo, apunta a la coexistencia de grupos domésticos de constitución heterogénea, lo que obliga a abordar los mecanismos de articulación del trabajo productivo y el acceso a lo producido clarificando la naturaleza de esas unidades (Castro Martínez et al., 2006). Se podría abrir también la posibilidad de la existencia de una explotación de parientes o siervos domésticos, o la explotación patriarcal sobre las mujeres, con lo cual no contaríamos con condiciones suficientes para hablar del tipo de "explotación extendida" que podríamos asociar a una aristocracia o a la institucionalización de un estado (Castro Martínez et al., 2003: 14).
Los intentos de relacionar la circulación de ciertos productos (oro, ámbar, marfil, hierro, cerámica a tomo) con modelos de centro-periferia de tipo colonial, también deben considerarse con cautela, puesto que la presencia de esos objetos no resulta regular, sino esporádica. También pudieron circular a través de redes horizontales no controladas por un poder hegemónico. En todo caso, si la hubo, la gestión aristocrática debió circunscribirse solo a pequeños territorios políticos.
---------- ----�---
DISCUSIÓN SOCIOLÓGICA SOBRE LAS COM NTDADES DEL SUDESTE IBÉRICO 577
Así, podemos sugerir la existencia de entidades políticas donde prima la autonomía a escala local y donde las redes intercomunitarias y las relaciones en la esfera supradoméstica no están sometidas a instancias centralizadas ni a una oligarquía dominante, sino que, probablemente, se organizan a partir de una estructuración segmentaria y seguramente de producciones complementarias. Pero si podemos apuntar la inexistencia de relaciones de explotación entre comunidades o entre grupos domésticos, no podemos dejar de señalar los indicios que existen de que en el interior de grupos de parentesco y de unidades domésticas, puedieron ocultarse relaciones de naturaleza patriarcal o de servidumbre.
4. Agradecimientos
Este trabajo se vincula a las investigaciones sobre las comunidades prehistóricas del Sudeste ibérico, que se vienen desarrollando con financiación de la Subdirección General de Proyectos de Investigación (Referencia MEC del Proyecto: HUM2006-12595/HIST, con cofinaciación PEDER), en el marco del grupo de investigación ABDERA (Junta de Andalucía, HUM-145) y del grupo de investigaciónACAIA (UAB- 1747).
578 P. V. CASTRO • T. EsCORTZA • A.MASCLANS • J. ÜLTRA
Bibliografía
ABARQUERO MORAS, F.J. (2005): Cogotas l. La difusión de un tipo cerámico durante la Edad del
Bronce, Junta de Castilla y León, Valladolid.
ARMBUSTER, B. y PEREA, A. (1994): "Tecnología de herramientas rotativas durante el Bronce Final Atlántico: El depósito de Villena", Trabajos de Prehistoria, 51-2: 69-87.
ARTEAGA, O, SCHUBART, H., PINGEL, V., ROOS, A.M. y KUNST, M. (2005): "La culminación de las excavaciones arqueológicas en Fuente Alamo (Cuevas de Almanzora, Almería). Campaña de 1999", Anuario Arqueológico de Andalucía, 2002, JI. Actividades Sistemáticas
y Puntuales, Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, Sevilla, 104-119.
CASTRO MARTÍNEZ, P.V. ( 1992): La Península Ibérica entre 1600-900 cal ANE (Una situación
histórica entre dos mitos: De El Argar a Tartessos), Publicacions de la Universitat Autónoma de Barcelona, Bellaterra.
CASTRO MARTÍNEZ, P. V.; MlCÓ, R. y SANAHUJA YLL, M. E. (1995): "Genealogía y cronología de la 'cultura de Cogotas 1'. El estilo cerámico y el grupo de Cogotas I en su contexto arqueológico", Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología, LX!: 51-118.
CASTRO MARTÍNEZ, P.V., LULL, V. y MICÓ, R. (1996): Cronología de la Prehistoria Reciente de
la Península Ibérica y Baleares (c. 2800-900 cal ANE). Tempus Reparatum, Oxford, "British Archaeological Reports, [ntemational Series", 652.
CASTRO MARTÍNEZ, P.V., CHAPMAN, R.W., GIL!, S., LULL, V., MICÓ, R., RIHUETE, C., RISCH, R. y SANAHUJA YLL, M. E. (1999): Proyecto Gatas. 2. La dinámica
arqueoecológica de la ocupación prehistórica. Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, Sevilla.
CASTRO MARTÍNEZ, P.V., ESCORIZA MATEU, T y SANAHUJA YLL, M. E. (2003): "Trabajo, Reciprocidad y Explotación. Prácticas sociales, sujetos sexuados y condiciones materiales", en C. Larrea, J. L. Malina y I. Terradas (Eds), Cultura & Política (IX Congreso de
Antropología, Barcelona, septiembre 2002). l. El recurso a la reciprocidad, Institut Catala d' Antropología, Barcelona, l -20.
CASTRO MARTÍNEZ, P.V.: ESCORIZA MATEU, T. y OLTRA PUIGDOMENECH, J. (2006): "Sociological Hypotheses for the Communities of the lberian Mediterranean Basin (From the VI to n mllennia BC)", en P. Díaz del Río y l. García Sanjuan (Eds), Approaches to Social
Jnequality in lberian Recen/ Prehistory, Archaeopress, Oxford, "British Archaeological Reports, lntemational series", 1525, 1 17-132.
CONTRERAS, F. y CÁMARA, J.A. (2000): "La cerámica". En F. Contreras (Ed), Proyecto Peña/osa.
Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, Sevilla, 77-128.
DELIBES DE CASTRO, O. (1983): "Grup Cultural Las Cogotas [", Tribuna d'Arqueologia, 1982-1983: 85-92.
DELIBES DE CASTRO, 0.; DIAZ-ANDREU, M.; FERNÁNEZ-POSSE, M. D.; MARTÍN MORALES, D.; MONTERO, 1.; MUÑOZ, l. K. y RUlZ, A. (1996): "Poblamiento y desarrollo cultural en la Cuenca de Vera durante la Prehistoria Reciente", Complutum-Extra,
6, t. I: 153- 170.
FERNÁNDEZ-POSSE, M. D. ( 1986): "La Cultura de Cogotas 1", en Homenaje a Luis Siret (1934-
1984), Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, Sevilla, 475-487.
FERNÁNDEZ-POSSE, M. D. ( 1998): La investigación protohistórica en la Meseta y Galicia, Síntesis, Madrid.
579
JO VER, F.J. y LÓPEZ PADILLA, J.A. (2004): "2.100-1.200 BC. Aportaciones al proceso histórico en la Cuenca del río Vinalopó". En L. Hemández Alcaraz & M. Hemández (Eds), La Edad del Bronce en Tierras Valencianas y Zonas Limítrofes, Instituto Juan Gil-Albert, Alicante, 285-
302.
LORRJO, A.J. (2008): Qurénima. El Bronce Final del Sureste de la Península Ibérica, Real Academia de la Historia-Universidad de Alicante, Madrid, "Bibliotheca Archaeologica Hispana", 27.
LULL, V. y RJSCH, R. (1995): "El Estado Argárico", Verdolay, 7: 97-109.
MARTÍNEZ, G. y AFO SO, J. (1998): "Las sociedades prehistóricas: de la comunidad al estado", En R. Peinado (Ed), De llurco a Pinos Puente. Poblamiento, economía y sociedad de un pueblo de la Vega de Granada, Granada.
MOL!NA GONZÁLEZ, F. (1978): "Definición y sistematización del Bronce Tardío y Final en el Sudeste de la Peninsula Ibérica". Cuadernos de Prehistoria de la Universidad de Granada, 3: 159-232.
MOL!NA GO ZÁLEZ, F. y CÁMARA, J.A. (2004): "Urbanismo y fortificaciones en la Cultllra de El Argar. Homogeneidad y patrones de asentamiento". En: M.R. García Huerta & J. Morales (eds), La Península Ibérica en el /1° milenio A.C.: poblados y fortificaciones, Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, 8-56.
MONTERO RUlZ, l. y LORRJO, A.F. (2004): "Reutilización de sepulcros coléctivos en el Sureste de la Península Ibérica: la colección Siret", Trabqjos de Prehistoria, 61-1: 99-116.
OLTRA PUIGDOMENECH, J. (2005): Aproximació a la Producció Social d'Aliments en el Sud-Est de la Península Jberica del 1500 al 900 cal ANE, Departamento de Prehistoria, Universidad Autónoma de Barcelona, Bellaterra (Inédito).
PEREA, A. (200 1 ): "Biografias de escondrijos y tesoros prehistórico en la Penísula Ibérica". En M. Hemández (Ed), . . . Y acumularon tesoros. Mil años de historia en nue tras tierras, Caja de Ahorros del Mediterráneo, Alicante, 15-27.
PUJANTE MARTÍNEZ, A., MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, A., MADRID BELANZA, M. J. y
BELLÓN AGUILERA, J. (2003): "Excavación arqueológica de urgencia en el poblado del Bronce Tardío de Murviedro (Larca)", en Xl/1 Jornadas de Patrimonio Histórico y Arueología Regional, 5 a 8 de noviembre de 2002, Servicio de Patrimonio Histórico de la Dirección General de Cultura de Murcia, Murcia, 23-30.
ROMACHO ROMERO, M. J. (2003): lmroducción jitoclimálica del Sureste Ibérico, Universidad Complutense, Madrid, ''Tesis Doctorales".
ROS SALA, M. M. (1985): "El periodo del Bronce Final en el conjunto arqueológico de Cobatillas La Vieja (Murcia)", Anales de Prehistoria y Arqueología, l: 33-47.
SCHUBART, H. y ARTEAGA, O. (1986): "Fundamentos arqueológicos para el estudio socioeconómico y cultural del área de El Argar", en Homenaje a Luis Siret (1934-1984). Consejeria de Cultllra de la Junta de Andalucía, Sevilla, 289-307.
SHUBART, H., PINGEL, V. y ARTEAGA, O. (2000): Fuente Afamo. Las excavaciones arqueológicas 1977-1991 en el poblado de la Edad del Bronce, Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, Sevilla.
SIRET, H. Y S[RET, L. ( 1890): Las primeras edade · del metal en el sudeste de España, 2 Vals. Barcelona.
SOLER, J. M. (1965): El Tesoro de Villena, Ministerio de Cultura, Madrid.
SOLER, J. M. ( 1987): Excavaciones en el Cabezo Redondo (Vi/lena, Alicante), Instituto Juan GilAlbert, Alicante.
DISCUSIÓN SOCIOLÓGICA SOBRE LAS COMUNIDADES DEL SUDESTE IBÉRJCO