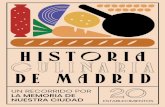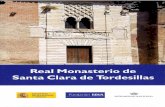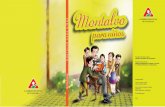[2010] Juan Montalvo: Apóstol de la Libertad. Un breve recorrido por los sujetos históricos y...
Transcript of [2010] Juan Montalvo: Apóstol de la Libertad. Un breve recorrido por los sujetos históricos y...
1
Un breve recorrido por los Sujetos históricos y culturales en Las Catilinarias
Juan Montalvo: Apóstol de la Libertad
“Montalvo no solo es el escritor de valor universal, para un pueblo oprimido es, como diría Zaldumbide, un precursor, y para un ecuatoriano
debe ser un símbolo de nacionalidad.” Plutarco Naranjo.
Palabras preliminares El propósito de este ensayo es dimensionar los sujetos históricos y culturales que aparecen en Las Catilinarias. A sabiendas de lo ambicioso y complejo de esta tarea, lo que está en sus manos es apenas un trabajo inicial, que en lo más mínimo pretende estar a la altura de un estudio profundo y exegético de esta obra como lo es el trabajo de Juan Valdano u otros. Nuestra aspiración será satisfecha si el lector de estas páginas logra obtener una visión general del pensamiento y la condición intelectual y humana de Juan Montalvo vertida en Las Catilinarias. No nos ocupamos de su magnífico estilo literario, a pesar de que reconocemos la importancia del mismo en la obra de este ilustre ambateño. Nos preocupa más recuperar su condición de intelectual inmerso en la vida pública del Ecuador del siglo XIX, y reivindicar su valor como referente cultural y constructor de nuestra identidad. A continuación, encontrará diez apartados en los cuales analizamos nueve sujetos históricos y doce sujetos culturales. Se ha resuelto relacionar unos y otros de forma arbitraria, tomando en cuenta no más que la secuencia temática. Sabemos que no son todos los que están, pero consideramos que son los principales.
2
SUJETOS HISTÓRICOS:
q Ignacio de Veintemilla q La Convención de Ambato q José María Urbina q Antonio Borrero q Gabriel García Moreno q El Clero q El apoteósico recibimiento de
Montalvo en Guayaquil el 5 de septiembre de 1876
q La manumisión de los esclavos en el gobierno de Urbina
q La revuelta del 8 de septiembre de 1876 en Guayaquil
SUJETOS CULTURALES:
q El antihéroe q La libertad q El pueblo q Las leyes q La tiranía q El tirano q La Educación q La juventud q Los vicios q El escritor como luchador social q Civilización y barbarie q La mujer
3
I
Ignacio de Veintemilla y la construcción del antihéroe Sujeto Histórico: Ignacio de Veintemilla Sujeto Cultural: El Antihéroe 1. La profusa obra de Juan Montalvo encuentra su cenit en Las Catilinarias. Su estilo atrevido y desafiante, así como su capacidad inventiva que lleva a la cumbre artística el manejo del esperpento, componen su valor literario. Más, la relevancia de esta obra también tiene un cariz político y social. En ella, don Juan Montalvo expone importantes sentencias producto de la madurez intelectual lograda en el medio día de su vida. Considerando su prematura muerte el 17 de enero de 1889, a los 59 años de edad, debemos convenir en que este es el escrito más destacado del ilustre Ambateño. De la obra en mención hay que abstraer su principal sujeto histórico, el general Ignacio de Veintemilla, para concebir, aunque de forma somera, las motivaciones que guiaron su elaboración. Casi toda la obra montalvina tiene a la polémica como soporte para sus creaciones, y ésta no es la excepción. ¿Con quién o quiénes polemiza? Con los protagonistas de la vida pública nacional que le tocó vivir. No fue de aquellos escritores que rehúyen a su realidad nacional, y en gran medida a ello también debe su estatura intelectual en la cultura ecuatoriana e hispanoamericana. Habiéndose aleccionado en el arte de la polémica durante su tenaz resistencia contra la tiranía instaurada por Gabriel García Moreno, Montalvo no iba a tolerar a un “malhechor” con ínfulas de “tiranuelo”. Hizo entonces de Las Catilinarias su mejor dardo político con pulso de artista. Pero ¿quién era este general Veintemilla? ¿Cuál su comportamiento para provocar tan furibunda e inteligente censura a través de estos escritos? Ignacio de Veintemilla (1829 – 1908) perteneció a las castas aristocráticas y ultramontanas de la sierra quiteña. A los diez y ocho años se enrola en el Ejército y desde entonces desarrolla su vida militar a la sombra de oscuros personajes para nuestra historia. Así por ejemplo, a los veinte y ocho años de edad se convierte en guardaespaldas del senador Gabriel García Moreno. Paradojas de la vida. Ambos llegarán a cumplir tristes papeles al frente del joven país.
4
Coincidencia o no, esta forma de relacionarse entre posteriores figuras públicas tiene sus réplicas en la actualidad. Mírese al coronel Lucio Gutiérrez, quien de edecán llegó a Presidente de la República en el 2003. Resguardó al presidente Abdalá Bucaram Ortiz y, luego, al inefable Fabián Alarcón Rivera. ¿Será simple casualidad? ¡No, por lo general la clase dominante sabe mover sus fichas con sigilo, antelación y meticuloso cuidado¡ Juan Montalvo conoció a Ignacio de Veintemilla en su segundo viaje a Europa (1869-‐‑1870). De aquel encuentro en París no guardó buena impresión.
“La causa primera del acre desprecio que yo he sentido siempre por Ignacio Veintemilla fue el haberle visto una vez tirarse desnudo de la cama, y ponerse hacer aguas [orinar] en presencia de la gente, con desenfado de verdadero animal.”(Cat. II, p. 40)
Este comportamiento licencioso de Veintemilla contrastaba con la estilizada forma de conducirse del ambateño. Más tarde vuelven a encontrarse en Panamá, sin que la impresión del personaje militar deje de causar antipatía y desprecio en Don Juan Montalvo. Fíjese como describe Montalvo a Veintemilla en la segunda Catilinaria:
"ʺLos ojos chiquitos, los carrillos enormes, la boca siempre húmeda con esa baba que le está corriendo por las esquinas; respiración fortísima, anhélito que semeja el resuello de un animal montés; piernas gruesas, canillas lanudas, adornadas de trecho en trecho con lacras o costurones inmundos; barriga descomunal, que se levanta en curva delincuente, a modo de preñez adúltera; manazas de gañán, cerradas aun en sueños, como quienes estuvieran apretando el hurto consumado con amor y felicidad: la uña, cuadrada en su base, ancha como la de Monipodio, pero crecida en punta simbólica a modo de empresa sobre la cual pudiera campear este mote sublime: Rompe y rasga, coge y guarda. Este es Ignacio Veintemilla, padre e hijo de la pereza”(Cat. II, pp. 37 y 38).
2. El gobierno de Veintemilla no dejó huella en la historia republicana más que por su bajeza espiritual y su acanallada conducta. Este militar había asaltado el poder levantando falsamente la bandera del liberalismo que anhelaba echar por los suelos con la Carta Negra de García Moreno. Pero como ya se ha vuelto costumbre en nuestra historia republicana, lo ofrecido no fue cumplido una vez que alcanzó el poder.
5
Se apartó del ideario liberal y se dedicó a gobernar en beneficio propio y de su entorno. Con astucia y habilidad para la maniobra, concilió incluso con el Clero con tal de afianzar su poder. Intentó suscribir un nuevo Concordato para agradar a los obispos. Aduló al pueblo imberbe con fastuosas comelonas; y a los suyos, los aristócratas, los compró con dispendiosas fiestas y ceremonias. La política romana del “pan y el circo” estaba en apogeo. Lo cierto es que a Ignacio de la Cuchilla, como lo calificara Montalvo en sus lacerantes Catilinarias, le faltó inteligencia, sapiencia para el manejo de la cosa pública. Su prepotencia y egocentrismo no impidieron que sea permisivo con ciertos grupos. La burguesía del litoral fue la principal beneficiaria. Aprovechando las condiciones exógenas, entre ellas, la Guerra del Pacífico entre Chile y Perú, de 1879 a 1881, el modelo económico agroexportador se consolidó. Crecieron las exportaciones, fundamentalmente del Cacao, así como creció la dependencia económica hasta afianzarse con el neocolonialismo. En tal virtud, Veintemilla ejerció el gobierno en una época de prosperidad pero no supo aprovecharla en beneficio del pueblo. O mejor dicho, no quiso hacerlo, pues se debía a sí mismo y a su argolla. Solo esto explica la tolerancia de las clases dominantes guiadas desde siempre por un criterio pragmático más que por principios doctrinarios. Ellas le permitieron estar sentado en el solio presidencial siete años (de 1876 a 1883) con tal de acrecentar sus fortunas en detrimento de la nación. Cosa harto parecida a la que vivimos en la actualidad. Un gobierno dispendioso, altanero y prepotente es el de Rafael Correa. Se aprovecha maliciosamente de los ingentes ingresos petroleros generados por los excelentes precios que se alcanzó en el mercado internacional. Entrega la riqueza mineral a las multinacionales; igual destino le da a la telefonía celular. La obra pública y la atención de otros servicios básicos llevan el estigma del dolo: contratos entregados a dedo durante estados de emergencia, muchos de ellos con sobreprecio, es una de las irregularidades detectadas. Pero eso sí, como nunca antes el cinismo y la capacidad de engañar a los más cándidos y desinformados está en marcha, gracias al millonario aparato mediático montado para enmascarar al régimen. ¡Un fantasma recorre el Ecuador: el fantasma de Veintemilla, y por qué no, el de García Moreno! Retomando el tema, debo señalar que rebasa nuestros alcances saber a ciencia cierta si Montalvo estaba consciente de las favorables circunstancias económicas de las que gozaba un importante sector oligárquico del Ecuador. Situación que trasluce por sí misma la negligencia administrativa del gobierno militar. Sin embargo de ello,
6
parece ser que los hechos que sí conoció, y de los cuales incluso dejó testimonio escrito, fueron suficientes para persuadirlo de que Veintemilla no llegaba a ser más que un simple malhechor:
“Para ser gran tirano se ha de menester inteligencia superior, brazo fuerte, corazón capaz del cielo y de la tierra; los opresores vulgares no llaman la atención del mundo; los ruines, los bajos, los tiranuelos a quienes perdona el pueblo cuando se derruecan, y olvida por desprecio. Los bajos, ruines, pero criminales, pero ladrones, pero criminales, pero traidores, pero asesinos, pero infames, como Ignacio Ventemilla, no son ni tiranuelos; son malhechores con quienes tiene que hacer el verdugo, y nada más.” (Cat. I, p. 6)
3. Juan Montalvo no era un vulgar difamador. Sus acusaciones, caricaturizadas en Las Catilinarias, tenían fundamento. No sólo se trataba de un mandatario de ínfima capacidad gubernativa, sino de un hombre entregado a los actos de corrupción y perjuicio al Estado; un sátrapa en toda la extensión de la palabra. A esto se refiere, cuando en la VI Catilinaria, Montalvo expresa:
“Casi no hay cargo [en contra de Ignacio Veintemilla] en mis escritos que no tenga por comprobante un documento público; la barata del ferrocarril, donde el pícaro se aprovechaba de cerca de un millón de pesos, consta en varios contratos. La usurpación de diez mil leguas de tierras en el Oriente, dimana de una ley pedida por él y expedida por sus eunucos. El monopolio infame de las quinas consta en autos y litigios que le han promovido extranjeros a quienes ha echado de los bosques. Robos menores, como el producto de contribución de guerra impuesta sobre culpables e inocentes y repartida entre él y e viejo corredor de oreja y aun de todo el cuerpo, se ejecutó a vista y paciencia de toda la República. El depósito oculto de treinta mil soles del erario en el Banco de Quito, y su repentina desaparición, fue denunciado por la imprenta por escritores sin miedo que citaron al director de dicho banco… ” (Cat. VI, p. 153)
La descripción de la personalidad de Ignacio de la Pandilla que Montalvo trazara con genialidad, sintetizó de modo magnífico lo señalado líneas arriba. Pero astutamente, tal descripción la hizo mediante un análisis comparativo con los siete vicios capitales. ¿Por qué la referencia a los vicios condenados por el catolicismo? Porque el erudito ambateño conocía a cabalidad el público al que se dirigía. Hay que recordar que según Pedro Fermín Cevallos, en su libro Resumen de la Historia del Ecuador, publicado en 1873, en nuestro país de una población de 1.075.996
7
habitantes, más de 1.000.000 no sabía leer.1 Dato revelador, pues ni el diez por ciento de la población estaba en posibilidades de conocer directamente la portentosa palabra de Montalvo. De forma complementaria, se debe tomar en cuenta que bien sean alfabetos o no, la gran mayoría estaba bajo el dogma de la Iglesia Católica. De ahí el recurrente interese de Juan Montalvo por emplear en su discurso un léxico religioso.
“Ignacio Veintemilla no ha sido ni será jamás tirano; la mengua de su cerebro es tal, que no va gran trecho de él a un bruto. Su corazón no late; se revuelca en un montón de cieno. Sus pasiones son las bajas, las insanas; sus ímpetus, los de la materia corrompida e impulsada por el demonio. El primero soberbia, el segundo avaricia, el tercero lujuria, el cuarto ira, el quinto gula, el sexto envidia, el séptimo pereza; ésta es la caparazón de esa carne que se llama Ignacio Veintemilla.” (Cat. II, p. 28)
4. No obstante lo anterior. El uso espléndido del esperpento logra configurar la construcción de un sujeto cultural de importancia: el Antihéroe. “Según Hernán Rodríguez Castelo, ‘el recurso formidable de la hipérbole, expresiones felices –cuyo acierto radica en el poder de herir y humillar– y juegos de humor –humor negro, también hiriente y humillante–, hacen el esperpento’. El propósito, de acuerdo con el mismo crítico, fue presentar un antihéroe, cuyos atributos, según Montalvo, eran los siete pecados capitales, la incivilidad, la impulcritud, la falta de honradez administrativa y la mediocridad. De hecho, a estos antivalores se oponen la rectitud, el pundonor, el patriotismo, el amor a la libertad y la educación.”2 Si algo destaca en la obra, a más del estilo y la composición, de sus pensamientos que aparecen como rayos destellantes, es que por vez primera se ubica al antihéroe en la literatura nacional. Presenta al pueblo como sujeto soterrado y ausente del discurso en su mayor parte. Pero construye, se entrega a la edificación del verdugo, del opresor, del antihéroe. Los epítetos con que Montalvo califica a Veintemilla ratifican lo dicho: Ignacio de la cuchilla. Ignacio de los Palotes. Pepe Botellas. Rey de los trogloditas. El Mudo de Veintemilla. Ignacio de la Pandilla. Ignacio Fraudador de los Ardides. Ahora bien, la comprensión del antihéroe como sujeto cultural tiene otras características. Para Plutarco Naranjo, por ejemplo, destacado escritor y estudioso de
1 ROJAS, Ángel Felicísimo, La novela ecuatoriana, editado por publicaciones educativas “Ariel”, quito, sin año, p. 44. 2 PAZOS, Barrera, Julio, Juan Montalvo, en Historia de las literaturas del Ecuador, sin otros datos conocidos, p. 195.
8
la obra del genial ambateño, el antihéroe no debe verse circunscrito a la figura de Ignacio Veintemilla. “El pensamiento montalvino, como ha sido ya mencionado por Valdano3, se desarrolla dialécticamente. Con la circunstancia de que Montalvo maneja con maravillosa maestría el contraste entre la tesis y la antítesis.”4 He aquí la clave para interpretar al antihéroe en Las Catilinarias.
II La Convención de Ambato de 1878 y las Leyes
Sujeto Histórico: La Convención Nacional de Ambato de 1878 Sujeto Cultural: Las Leyes. 1. Ecuador, joven República, nació en 1830 como país independiente. La idea bolivariana de crear una gran nación fue truncada violentamente por el asesinato del Mariscal Antonio José de Sucre, la muerte del propio Bolívar y las clases propietarias coaligadas. Desde entonces un estado de anarquía y guerra civil protagonizada por facciones conservadoras y liberales fue la tónica de la vida nacional. A esto se debe la inestabilidad política suturada sólo por el caudillismo militarista, primero extranjero y luego nacional. Juan José Flores y José María Urbina, respectivamente, representan tales momentos. Con la llegada al poder de Gabriel García Moreno en 1860, se emprendió una gran tarea por consolidar un estado feudal. La institucionalidad rígida y jerarquizada en torno a un tirano, logró su realización jurídica con la Constitución de 1868. Por su contenido apegado al dogma clerical y a la tiranía garciana, pronto se ganó el título de Carta Negra. Este fue el antecedente de la Convención de Ambato de 1878. Los liberales más avanzados y la intelectualidad más democrática no toleraban regir la vida del país a la Carta Negra. Era imprescindible reformarla. Pensaron lograrlo con Antonio Borrero en la Presidencia de la República, pero la pusilanimidad de éste provocó su caída. Luego fue Ignacio de Veintemilla quien tomó la posta. Pero lejos de habilitar el cambio constitucional anhelado por lúcidos hombres como Montalvo, se sirvió del poder para ceñírselo a su medida.
3 VALDANO, Juan, Léxico y símbolo en Juan Montalvo, Ensayo de interpretación lexicológica y semiológica de Las Catilinarias, colección Pendoneros, Otavalo, Gallocapitán, 1981. 4 NARANJO, Plutarco, Juan Montalvo. Pensamiento Fundamental, colección Pensamiento Fundamental Ecuatoriano, Corporación Editora Nacional, 2006, p. 2
9
Tardó dos años en convocar a la Asamblea Constituyente. Al fin, luego de amarrar la balsa en beneficio propio, Ignacio Fraudador de los Ardides convocó a elecciones y alcanzó la mayoría absoluta en la Convención. No faltaron notables excepciones que participaron de ella, como Pedro Carbo y Federico González Suárez. Pero nadie podía contra la banda instalada para obedecer al “malhechor”. A ellos se refiere Montalvo cuando afirma:
“No puedo menos que hacer una salvedad, cuando doy en las galeras con esa canalla delincuente que se llamó Convención de Ambato […] Podemos decir que hubo en la comunidad de fetiches nueve hombres de conciencia, si no acendrada, no tampoco asendereada; y fueron los que le negaron su voto para presidente de la República a Ignacio Fraudador de los Ardides.” (Cat. I, pp. 22-‐‑23)
Reunida en Ambato desde el 26 de enero de 1878 al 31 de marzo del mismo año, la Convención Nacional dio como fruto la Novena Constitución. Pero no solo eso. “La presidió el general José María Urbina y fue extremadamente complaciente y obediente al dictador, a quien designó, siguiendo la costumbre palaciega, primero presidente interino y luego constitucional, cuando el papel estuvo listo, a partir del 31 de marzo. Urbina era ya un anciano general fatigado, que había sido azotado por el hambre en sus destierros. Veintemilla lo quiso premiar. E hizo que la Convención le donase cincuenta mil pesos por sus servicios a la Patria… Bien, esto es sólo un detalle de cómo administraba Veintemilla.”5 Al respecto Juan Montalvo compone:
“Los legisladores han concluido las leyes; el último día revisten de facultades extraordinarias sin término al dios de los dioses [Ignacio de Veintemilla], toma cada cual su mula de alquiler, y, el delito en el corazón, la infamia en el rostro, las alforjas al anca y el empleo en la faltriquera, se reparten por provincias y ciudades.” (Cat. I, p. 10)
2. Para la Convención de Ambato, Juan Montalvo por primera y única ocasión participó en la palestra política. No porque no lo deseara antes o después, sino más por las vicisitudes que padeció con sus exilios. Fue electo como representante de la provincia de Esmeraldas, sin embargo, se negó a formar parte de la Convención. Ni siquiera los constantes pedidos de su entrañable amigo Eloy Alfaro, quien le insistió
5 PAREJA, Diezcanseco, Alfredo, Ecuador: historia de la República, tomo II, Campaña de lectura Eugenio Espejo, Colección Bicentenaria, 2009, p. 130.
10
en que luchara políticamente desde el interior de la constituyente, quebrantaron la decisión del ambateño. ¿Qué hubiera sucedido de haber participado Montalvo? Lo seguro es que le esperaba la muerte o la gloria; pues su resolución era acabar con el “malhechor” aprendiz de tiranuelo. Por aquellos días la democracia no pasaba de ser una utopía. Mandaban las bayonetas, la fuerza y la trampa. Ni entre la minoría dominante se respetaban sus cuotas de poder. Los rezagos de la anarquía coleteaban con vigor mientras el Mudo Veintemilla rifaba el destino del país. Así narró Montalvo los procedimientos electorales:
“Por aquí pueden ver las repúblicas vecinas cuáles habrán sido los legisladores de Veintemilla, cuáles los que han puesto una triste nación como la vemos. Elegidos, en unas provincias a furor de espada, en otras apuro fraude, en las de más allá con prescindencia de los ciudadanos, la junta aquella fue una verdadera rufianería. En la capital de la República, los soldados hicieron las elecciones; desfilando por compañías, iban de mesa en mesa; ellos también son ciudadanos, tienen derecho… derecho de votar cada día cuatro o cinco veces cada uno, sin que la vergüenza o el respeto público pudiese algo con el que los mandaba. En Imbabura un vejo del lazareto de Urbina, charreteras a los hombros, espada al cinto, crímenes e infamias dentro del pecho, se presentan diariamente en la mesa electoral, y como quien hace un donaire, iba sacando de todos los bolsillos puñados de votos escritos y echándolos en la urna….” (Cat. I, p. 18)
La forma de conducirse este organismo no era más honorable. En la primera catilinaria se hace constar:
“Hubo asimismo en un lugar una junta de hombres, no tanto malos cuanto viles, que se llamó Convención o Cuerpo Legislativo. Van a dar leyes, y no tiene rudimentos del derecho; a prescribir reglas de justicia, y son injustos. El legislador es sabio como Solón, austero como Licurgo; hez de cuarteles, gente del campo, soeces taberneros, vagos y vagabundos, ¿qué constitución, qué leyes? Ignacio de Veintemilla, Jefe Supremo, va cada día a un chiribitil contiguo a la sala de sesiones, y está sacando la cabeza y alargando el cuello, a ver quién da su parecer en contra de sus pretensiones. Por la noche los legisladores están en su casa, comen y beben, se embriagan, vociferan; son los trogloditas del troglotón supremo. En este vaivén de carne y aguardiente, de vilezas y fechorías, las leyes estuvieron hechas; gendarmes sin ley, payos sin letras, polizontes sin oficio… El presidente de la Convención era un viejo ebrio consuetudinario [José María Urbina]; borracho iba a las sesiones; no contento con esto, lavantábase a cada
11
paso a hacer aguas y echar un trago: el botiquín de agua ardiente está ahí, tras una puerta…” (Cat. I, p. 9 -‐‑10)
Para quien conoció la vida parlamentaria de Francia, los procedimientos observados en la Convención de Ambato no podían causarle más que indignación. Hombre acostumbrado al respeto de las leyes, al cumplimiento de las normas y la rectitud, Montalvo repudió la irreverencia del Mudo Veintemilla. ¿Qué eran las Leyes para Montalvo?
“Leyes son los vínculos de la sociedad humana con los cuales viven los hombres formando un solo cuerpo, sujetos a unos mismos deberes, agraciados con unos mismos fueros. El que viola el código de esas reglas en provecho de sus orgullos, sus vanidades o sus iras, es impío que da un corte en el santo nudo que encierra los misterios de las naciones, y rompe el símbolo de la felicidad del pueblo.” (Cat. I, p. 3)
A la luz de este pensamiento es que Juan Montalvo valora la conducta de Veintemilla: El antihéroe que coarta la libertad y la felicidad de un pueblo.
“Sin traspaso de las leyes no puede haber tiranía: habrá quizá despotismo; si la hay, no está ella en el que la ejecute, si no en el legislador. Si hay traspaso, hay tiranía, por fuerza de razón. Pues ¿cómo sucede que uno que las traspasa no se puede llamar tirano? Los bandoleros las infringen, y no se llaman tiranos; son malhechores. Y el que se alza con todo, sin facultades para distinguir el bien del mal, sin luz de razón ni principios de gobierno, a impulso de su bestial naturaleza; que infama la tiranía misma con la hez de los vicios; desprecia la inteligencia por ignorancia; un pobre diablo como éste, ¿alcanzará nombre y fama de tirano? De ninguna manera […] Leyes… ¿para qué las quiere Ignacio de la Cuchilla?” (Cat. I, p. 6)
“Mi derecho está en la punta de mi puñal; mi derecho está en las puntas de mis uñas, largas como veis, sucias y retorcidas, mi derecho está en la punta de mi nariz, con la cual husmeo y descubro lo que cuadra con mi apetito; mi derecho está en mi ignorancia [...]. Este bárbaro ha descendido a la República con su cola de trogloditas, y en nombre del pecado y por autoridad del crimen ha planteado en ellas las instituciones y costumbres de Sodoma.” (Cat. I, pp. 7,8.)
12
El pensamiento social de Montalvo también se entrelaza con este magnífico estilo, como cuando censura a Veintemilla por violentar las leyes no solo jurídicas, sino morales:
“Non fortum facies, rezan las tablas de la ley; no robarás. El que roba quebranta, pues, un mandamiento e incurre en la cólera divina. El legislador no dice: No robarás a tu padre ni a tu madre; no robarás a tu hermano; no robarás a tu prójimo; dice: No robarás, esto es no robaras a nadie, ni a tu padre ni a tu madre, ni a tu prójimo ni al Estado. Robar a la nación es robar a todos; el que roba es dos, cuatro, diez veces ladrón; roba al que hara y siembra; roba al que empina el hacha o acomete al ayunque; roba al que se une al trabajo común con el alma puesta en su pincel; roba al agricultor, al artesano, al artista; roba al padre de familia; roba al profesor; roba al grande, roba al chico. Todos son contribuyentes del Estado; el que roba al Estado, a todos roba, y todos deben perseguirle por derecho propio y por derecho público. ¿Conque sudor de la frente del pueblo es para los apetitos y gulas de un hombre, un mal hombre, que está cultivando la soberbia y engordando la codicia? Si no puede haber Estado sin contribuciones generales, las contribuciones desviadas de su objeto son fraudes que el magistrado prevaricador comete en contra de los ciudadanos cuyo fuero surte por ley tácita; los ciudadanos, tráiganle al banco de la República, y si por bien, por mal, tómenle cuenta y del robo, y de la traición, de la sangre, y de la infamia convertida por él en princesa de exenciones.”
III
Gabriel García Moreno, el tirano y la tiranía Sujeto histórico: Gabriel García Moreno Sujetos Culturales: El tirano, la tiranía. En Las Catilinarias la figura de Gabriel García Moreno toma un cariz distinto al que tiene en El Cosmopolita. Aquí, este sujeto histórico no es protagonista, sino que tiene valor por su referencialidad. Sobre todo en lo relacionado con los sujetos culturales del tirano y la tiranía, Montalvo articula su discurso empleando recurrentemente el símil y la comparación entre Veintemilla y García Moreno.
13
Así por ejemplo:
“Un malhechor en lugar de un tirano, un payo en lugar de un hombre de rara inteligencia y vastos conocimientos mal aprovechados. Cuando a modo de cargo de conciencia me dicen los que hablan sin discurrir; Mejor hubiera sido que ustedes dejaran a García Moreno que poner a este ladrón; yo me voy de todas y contesto: ¿Hemos combatido por ventura al tirano en pro del malhechor? ¿soy yo quien ha arrancado del cieno a este bodoque infame? Deber mío era írmele encima al primero, resulte lo que resultare; no es culpa mía si el pueblo deja pasar la ocasión y no sabe lo que hace. La muerte de García Moreno fue todo un acontecimiento; de su sangre debió haber brotado la libertad, y a su sepulcro debieron haber ido fracasadas sus cadenas” (Cat. III, p. 53)
Frente al régimen de García Moreno, Montalvo fue su más firme contrincante. En él vio Montalvo la expresión de la tiranía. Y a su imagen, inicia su primera Catilinaria delineando lo que implica la tiranía.
“El abuso triunfante, soberbio, inquebrantable, es tiranía: en las entrañas de esta Euménides se dan batalla las pasiones locas, los apetitos desordenados, los propósitos inicuos, y tomando cuerpo en forma de verdugo, comparece a un mismo tiempo en todas las ciudades de la República, condecorado con el hacha, la cuerda o el fusil pervertido, a llevar adelante sus obras de condenación. La tiranía no es tan sólo derramamiento de sangre humana; tiranía es flujo por las acciones ilícitas de toda clase; tiranía es el robo a diestro y siniestro; tiranía son impuestos recargados e innecesarios; tiranía son atropellos, insultos, allanamientos; tiranía son bayonetas caladas de día y de noche contra los ciudadanos; tiranía son calabozos, grillos, selvas inhabitadas, tiranía es impudicia acometedora, codicia infatigable, soberbia gorda al paso de las humillaciones de los oprimidos. Patriotismo, amor a la libertad, deseo de ilustración pública, son enemigos de esa hija del demonio, a quien ofenden e irritan luces y virtudes.” “Tiranía es monstruo de cien brazos: alargados en todas direcciones y toma lo que quiere: hombre, ideas, cosas, todo lo devora. Devora ideas ese monstruo; se come hasta la imprenta, degüella o destierra filósofos, publicistas, filántropos; esto es comerse ideas y destruirlas. El tesoro nacional, suyo es; la hacienda de las personas particulares, suya es; la riqueza común, suya es; suyo lo superfluo del rico, suyo lo necesario del pobre. Si algo le gusta al tirano, es la oveja de Nahaán. “(Cap. I, p. 3-‐‑4)
14
En su visión dialéctica del mundo Montalvo observa los dos contrarios. Para él la tiranía es también fruto de la inacción del pueblo; de su indiferencia. Un pueblo inútil, inerme, tímido, es un pueblo dispuesto a soportarla. Como señala el viejo y conocido refrán: “Cuando hay un abuso, es tan responsable el que abusa y como el que se deja abusar”.
“Una tiranía fundada con engaño, sostenida por el crimen, yacente en una insondable profundidad de vicios y tinieblas, podrá prevalecer por algunos años sobre la fuerza de los pueblos. Las más de las veces, la culpa se la tienen ellos mismos; como todas las cosas, la tiranía principia, madura y perece; y como todas las enfermedades y los males, al principio opone escasa resistencia, por cuanto aún no se ha dado el vuelo con que romperá después por leyes y costumbres.” (Cat. II, p. 25)
De ahí el símil, la advertencia y la enseñanza:
“La tiranía es como el amor, comienza burla burlando, toma cuerpo si hay quien la sufra, y habremos de echar manos a las armas para contrarrestar al fin sus infernales exigencias. A la primera de las suyas, alce la frente el pueblo, hiera el suelo con el pie, échele un grito, y de seguro se ahorra aras de tribulaciones y desgracias.” (Cat. II, p. 25)
Sí, así entiende Montalvo a la tiranía en Las Catilinarias. Pero ¿qué del tirano? ¿Cómo lo caracteriza? Empecemos con García Moreno.
“Don Gabriel García Moreno fue tirano; inteligencia, audacia, ímpetu; sus acciones atroces fueron siempre consumadas con admirable franqueza; adoraba al verdugo, pero aborrecía al asesino; su altar era el cadalso, y rendía culto público a sus dioses, que estaban allí alzando, para embeleso de su alto sacerdote. Ambicioso, muy ambicioso, de mando, poder, predominio; inverecundo salteador de las rentas públicas, codicioso ruin que se apodera de todo sin mirar en nada, no.” (Cat. II, p. 27)
No censura a García Moreno por inmoral, sino por tirano. Tampoco calumnia, si no le consta no acusa:
“Si García Moreno robó, lo que se llama robar, mía fe, señor fiscal, o vos, justicia mayor de la República, que lo hizo con habilidad y manera. Un periódico notable de los conservadores lo acusó de tener en un banco de Inglaterra un millón y medio de pesos. El tiempo, testigo fidedigno, aún no depone contra ese terrible
15
difunto; allá veremos su sus malas mañas fueron a tanto; en todo caso, su consumada prudencia para sin razones y desaguisados al Erario, queda en limpio.” (Cat. II, p. 27)
Destaca las cualidades que se ha de tener para convertirse en tirano:
“Para ser gran tirano se ha de menester inteligencia superior, brazo fuerte, corazón capaz del cielo y de la tierra; los opresores vulgares no llaman la atención del mundo; los ruines, los bajos, los tiranuelos a quienes perdona el pueblo cuando se derruecan, y olvida por desprecio. Los bajos, ruines, pero criminales, pero ladrones, pero traidores, pero asesinos, pero infames, como Ignacio Veintemilla, no son ni tiranuelos; son malhechores con quienes tiene que hacer el verdugo, y nada más.”(Cat. I, p. 6)
Incisivo y agresivo, Montalvo ubica a Veintemilla:
“Ignacio Veintemilla principió engañando, hizo luego algunos ensayos groseros de despotismo; le salieron bien, pasó adelante. La codicia es en él ímpetu irracional, los bienes ajenos carne, y los devora como tigre. A boca llena y de mil amores llamaba yo tirano a García Moreno; hay en este adjetivo uno como título: la grandeza de la especie humana, en sobra vaga, comparece entre las maldades y los crímenes del hombre fuerte y desgraciado a quien el mundo da esa denominación. Julio César fue tirano, en cuanto se alzo con la libertad de Roma; pero ¡qué hombre! Inteligencia, sabiduría, valor, todas las prendas y virtudes que endiosan al varón excelso… Napoleón también fue tirano , y en su vasta capacidad intelectual giraba el universo, rendidas las naciones al poder de su brazo.” (Cat. II, p. 27)
Pero no se trata de una clasificación antojadiza. Montalvo bien sabía lo que acontecía en otras latitudes y respecto a otros gobernantes expresa:
“Dije que Ignacio Veintemilla no era ni sería jamás tirano; tiranía es ciencia sujeta a principios difíciles, y tienen modos que requieren hábil tanteo. Dar el propio nombre a varones eminentes, como Julio César en lo antiguo, Bonaparte en lo moderno; como Gabriel García Moreno, Tomás Cipriano de Mosquera entre nosotros; dar el propio nombre que a un pobre esguízaro a quien entroniza la fortuna, por hacer befa de un pueblo sin méritos, no sería justicia mera mixta. Monteverde, Antoñanzas, Veintemilla no son tiranos; son malhechores, ni más ni menos…” (Cat. II, p. 39)
16
IV José María Urbina y los vicios
Sujetos históricos: José María Urbina. La manumisión de los esclavos. Sujeto cultural: Los vicios. Además de Ignacio de Veintemilla, en Las Catilinarias descuella el general José María Urbina. Juan Montalvo veía en él al mentor del Mudo Veintemilla. Esto se debe a la participación que tuvo Urbina coordinando el movimiento armado que dio término con el gobierno de Antonio Borrero. La sedición orquestada por los liberales más radicales, en sintonía con los anhelos populares, sirvió de plataforma política para que Veintemilla termine encaramado en el poder, gracias a la influencia determinante del general Urbina. A esto se debió los duros términos con que Montalvo refiere a Urbina en la obra que analizamos:
“En la Escritura, justicia y misericordia se encuentran y se besan; en la desescritura, Urbina y Veintemilla, esto es, la corrupción y el crimen, la embriaguez y la imbecilidad, se encuentran y se besan, y de esta cópula indecente nacen deshonras y males públicos. Sin Urbina, sin su traición a la patria y al partido liberal, sin su falange de leprosos antiguos, Veintemilla, Ignacio de Veintemilla, cargado de una fanega de cebada, estuviera yendo al molino cada día. ¿Qué pudo este infeliz por sí mismo? Veintemilla, como ejecutor de crímenes y traiciones, ha caído en mal caso y merecido la horca; Urbina, como impulsor y causa, está llorando por la cuerda. El uno es cuerpo, el otro alma de este feo demonio que está comiendo a bocados honra, bienestar y buena fama de un pueblo.” (Cat. III, pp. 61-‐‑62)
Para 1876, año en que Veintemilla asciende al poder, Urbina ya era un viejo político muy conocido. Fue el máximo representante del período denominado militarismo nacionalista (1845 – 1860), y cuyo inicio fue la revolución del 6 de marzo de 1845. Luego de una breve sucesión de gobiernos de corte civil, quien se impuso fue Urbina. El estado de anarquía en que vivía la incipiente República tenía al ejército y al clero como árbitros políticos. José María Urbina fue uno de aquellos hombres que mejoró su posición social enrolándose en el ejército. Era forma de adquirir poder de cualquier índole. Para
17
muchos que no contaban con ascendencia aristocrática la milicia o el Clero fueron sus opciones más comunes. No obstante, hay que considerar que “si el ‘militarismo’ tanto el ‘extranjero’ (el ‘floreanismo’), como el ‘nacional’ (el ‘urbinismo’) significaron posibilidades de ascenso social para ciertos grupos emergentes en particular mestizos y negros, por otro lado no dejó de ser una eficaz vía de opresión y de violencia sobre todo respecto del campesino indígena.”6 Ocupó varios cargos públicos, desde Presidente de la Cámara Legislativa, hasta Jefe Supremo, antes de ser designado Presidente de la República. Pero como muchos otros gobernantes, primero organizó su propia Asamblea Constituyente, elaboró una nueva Constitución y obtuvo su designación como primer mandatario. Este militar gobernó a nombre del liberalismo sin pertenecer a esa corriente. Aprovechó la coyuntura política que abriera la revolución marcista para imponer por la fuerza su concepción. ¿Cuál era su filosofía política? Según Angel Felicísimo Rojas, se resumía en esto: “La fuerza armada es la base del poder público, y mucho más en los pueblos incipientes, donde no hay aún hábitos arraigados de obediencia a la ley, donde faltan costumbres republicanas, y donde la democracia necesita todavía hacer conquista”7 Sin llegar a representar el ideario liberal, todavía trazado como un esbozo, Urbina abrazó una conducta anticlerical. Dicha postura tuvo que ver más con razones económicas que con motivaciones político-‐‑doctrinarias. Para entonces la Iglesia tenía un peso económico considerable. Había que mermarle poder si se deseaba trastocar el orden de cosas instaurado por el floreanismo. Este comportamiento ha ocasionado que se lo identifique como un liberal. Es más, hasta el propio Montalvo y Eloy Alfaro fueron partidarios suyos en algún momento. Si a esto se añade su más famoso acto gubernamental, la manumisión de los esclavos, se podría llegar fácilmente a ese convencimiento. Lo cierto es que Urbina con maña y astucia dio paso a la manumisión de los esclavos negros e indígenas para asegurarse una base social. La composición del ejército de Urbina era de mayoría negra, al liberarlos consiguió su total adhesión. Así organizó su guardia pretoriana. Los llamaba “sus canónigos”; pero también se los conoce
6 ROIG, Arturo Andrés, El pensamiento social de Juan Montalvo, Segunda edición, Corporación Editora Nacional, Quito, 1995, p. 53 7 ROJAS, Ob. Cit., p. 36
18
como los “tauras”. Eran además el electorado que acudía para suplantar la voluntad popular. Votaban y no permitían votar a los adversarios políticos de Urbina.8 La inteligencia política de Montalvo, pero sobre todo su experiencia al momento de redactar Las Catilinarias, le permiten develar la maniobra de Urbina y ubicarla en el concierto mundial:
“[…] no dejó de engañar Urbina con la libertad de los esclavos, y con cierta deferencia por el pueblo, en odio a la aristocracia. La libertad de los esclavos sería página brillante en la historia de Urbina si fuera cosa suya ¿pero qué hizo el sino no objetar el decreto de la Convención? El siglo, el pueblo, las naciones que nos rodean exigían imperiosamente la libertad de los negros; ni podíamos nosotros en medio de la libre, liberal y propagandista Colombia; en medio del Perú, Bolivia y Chile que habían abolido la esclavitud; no podíamos, digo, mantener esa institución nefanda. La libertad de los esclavos en el Ecuador no fue obra de un individuo ni de muchos; resultado necesario fue de mil circunstancias grandes e invencibles.” (Cat. IV, p. 102)
Recordemos que Urbina fue nombrado General en Jefe del Ejército por Veintemilla apenas se postró en el sillón presidencial; y más tarde participa en la Convención de Ambato presidiéndola y complaciendo a Ignacio. Fue el hombre duro del gobierno de Ignacio de la Cuchilla. Por ello no deja de ser blanco de los finos dardos de Montalvo.
“Vivir bien y morir bien, aun en el circuito de la modestia, es el destino más apetecible; vivir mal morir mal, negro destino; ahora, vivir bien y morir mal, ¿no es el colmo de la desgracia? Hay un anciano en cuyas manos estuvo la suerte de un pueblo: uniéndose a los patriotas, los libres, los amigos del saber, pudo haber labrado la suerte de un millón de sus semejantes. Esto, él lo estaba palpando; y a sabiendas, por odio a la ilustración, la liberta y el patriotismo, hizo liga con ignorantes, esclavizadores y traidores y ha infamado y destruido ese pueblo. José María Urbina, sin esos empujes ciegos que por la espalda le suele dar la fortuna al género humano, nunca hubiera salido del vulgo; por sus facultades personales, o más bien, por sus méritos, obscuro hubiera vivido como nació, obscuro hubiera muerto […] Talento, nadie le ha negado nunca a Urbina; bien así como una ramera tiene buena cara, así Urbina ha tenido talento.” (Cat. IV, p. 79) “El abono del talento es la instrucción; el ignorante no sabe si la tiene, ni cómo ha de conservar ese árbol sublime. La naturaleza le dio talento a Urbina,
8 Ibídem., p. 36
19
engañada por éste; y no pudiéndolo recoger se vengó con esparcir en su pecho semillas de todos los vicios […] El talento, sólo para maldades le ha servido, sólo para ruines cosas; para engatusar a los que le han creído; para hacer traición a los que han puesto en él su confianza; para granjear nombradía de farandulero hábil, de tramposo diplomático.” (Cat. IV, pp. 80-‐‑81)
El proceder de Urbina durante el atardecer de su vida obligó a Montalvo a sopesar su accionar a favor de este militar. Más de una vez el propio ambateño salió en su defensa, pues el general se hallaba en el exilio por combatir a García Moreno. Es menester no olvidar que en la primera visita de Montalvo a Europa viaja con Urbina. Se trató de una gestión de su hermano mayor Francisco Javier, quien intercede ante el general Urbina para que lo nombre Adjunto Civil de la delegación diplomática en Roma. ¿Cuál fue el antecedente? Apoyado por sus “tauras”, Urbina labró el terreno para que otro general, Francisco Robles García, gane la presidencia de la República en 1856, asegurándose la continuidad de su proyecto caudillista. En agradecimiento, el nuevo mandatario nombra a Urbina Ministro Plenipotenciario ante el gobierno de Italia. La visión retrospectiva de Juan Montalvo le confirma sus sospechas; Urbina tiene talento, pero para hacer el mal. Y dice:
“García Moreno tuvo por costumbre llamar ladrón a Urbina: yo me afronté con García Moreno y le di la desmentida muchas veces, exponiendo, como dicen, el pellejo. Urbina se hallaba ausente: los ausentes, si no son del todo desgraciados, tienen siempre un hombre generoso que vuelva por ellos. Urbina, además, es inepto, siempre lo ha sido, a pesar de su reconocida inteligencia. Inteligencia sin cultivo es ineptitud. Urbina nunca ha podido defenderse, por falta de luces, de valor. El talento de Urbina, no fue oro sólido, es metal precioso de que los artistas hábiles hacen preseas regias; latón fue, o papel dorado. Talento para engañar a bobos, deslumbrar a ignorantes, insinuarse con meretrices y predominar sobre sus negros.” (Cat. IV, p. 83) “Yo pienso que si Urbina no robó antes, no fue por virtud; equivocación fue; tuvo por cierto que la República no saldrá de sus manos, y juzgó innecesario enterrar tesoros. Quince años de destierro, lejos de labrar virtudes en él, han sembrado crímenes en el barbecho de los vicios. Ahora roba Urbina a ojos vista, no tiene miedo ni vergüenza.” (Cat. IV, p. 85)
20
Pero el escritor no deja de subrayar su mayor reproche contra Urbina. Haber servido de soporte y guía para que Veintemilla asalte el poder a Borrero.
“Urbina, alma del régimen nefando que hoy destruye al Ecuador [se refiere al gobierno de I. Veintemilla]; partícipe en escandalosos latrocinios; cómplice de crímenes horrendos, va a morir viejo mucho peor que ha vivido joven.” (Cat. IV, p. 103)
Aun así, para Montalvo la liga de Urbina y Veintemilla se caracteriza más por los vicios que comparten, que por sus ideas políticas; si es que las tenían para entonces. Por eso afirma:
“La tiranía de la fuerza mil veces antes que de la corrupción; el despotismo del genio, no el de los vicios. Ignacio Veintemilla y José María Urbina se han valido del aguardiente para todo, ¡Infames! Facultades omnímodas: aguardiente. Redoble de sus sueldos: aguardiente. Donativos insensatos: aguardiente. Todo comer, todo beber en esa gazapina que llama el palacio.”
Sobre los vicios, otra máxima de Montalvo:
“Cada vicio es una caída del hombre; el juego, la pasión por el juego, le envilece, le expone al robo, le deshereda; el jugador no tiene palabra, no reconoce obligaciones, no cumple con sus deberes de hijo, esposo ni padre. Su universo es el garito, su género humano los tahúres. Juega lo propio y lo ajeno, se empeña, pierde el alma haciendo pacto con el diablo.” (Cat. V, p. 115)
Y a propósito de la afición de Urbina por el juego y la apuesta, Montalvo afirma:
“Juego, concupiscencia y embriaguez son los tres vicios que pudieran llamarse capitales: el juego arruina, pero no socava de contado la parte moral del hombre; concupiscencia y embriaguez van a estrellarse contra el entendimiento; el espíritu y la salud son sus víctimas.”(Cat. V, p. 116)
Por su puesto quien lleva la batuta en el poco edificante ejercicio de los vicios, es Veintemilla:
“!Qué liga la de los vicios, qué liga! ‘Ustedes me sostienen a mí, yo les sostengo a ustedes’, les dice Ignacio Veintemilla a sus jefes, sus oficiales, y sellan el pacto cada día con botellas destapadas y vaciadas en un verbo.” (Cat. V, p. 119)
21
V
Antonio Borrero y la revuelta del 8 de septiembre de 1876 en Guayaquil
Sujetos Históricos: Luis Borrero; y la revuelta del 8 de septiembre de 1876 en Guayaquil. Con el asesinato de García Moreno en 1875 se disiparon nuevamente las disputas. Pero la “honorabilidad” mostrada por Antonio Borrero le granjeó el respaldo de los liberales y del propio Montalvo para impulsar su candidatura presidencial. Terció junto a Antonio Flores Jijón y el general Julio Sáenz, empero, la voluntad del pueblo se inclinó a su favor. Cansado del hostigamiento y la tiranía garciana, el pueblo de volcó a las urnas y convirtió a Borrero en el primer presidente elegido democráticamente. Gobernó desde el 9 de diciembre de 1875 hasta el 18 de diciembre de 1876. La misión histórica que el pueblo y la oligarquía liberal reclamaban de él era la reforma de la Carta Negra. Sin embargo, Borrero se negó reiteradamente a convocar a una Asamblea Constituyente bajo el pretexto de no querer truncar el marco jurídico bajo el cual fue elegido. Esta actitud produjo exaltación en todos y precipitó su derrocamiento. ¿Qué tan cierto era el justificativo de Antonio Borrero para no habilitar la modificación constitucional? El connotado jurista Guillermo Bossano sostiene que “la misma Carta Fundamental de 1869 le franqueaba fácilmente el camino para la reforma constitucional; o, ante el clamor unánime, bien pudo haber convocado a una Convención Nacional, para que pusiera en vigencia, por ejemplo, la de 1861 o para que dictase una nueva que respondiera a los ideales generales de paz, progreso y libertad sobre todo. Su testarudez legalista precipitará su caída. Los ciudadanos amantes de la libertad no podían resignarse a tanta lentitud, y ellos propiciaron la convulsión decisiva que tuvo en el General Ignacio de Veintemilla su principal motor.”9 Bossano tiene razón al calificar como “testaruda” y “legalista” la actitud de Borrero. Sin embargo, la afirmación de Bossano de que fueron “ciudadanos amantes de la libertad” quienes propiciaron la caída de Antonio Borrero merece una precisión. Quienes propician su caída son conspicuos miembros de la naciente burguesía
9 BOSSANO, Guillermo, (1985) Evolución del derechos constitucional ecuatoriano, 4ta edición, Editorial Universitaria, Quito, pp. 137-‐‑138.
22
agroexportadora y financiera. Claro que se sirven de los caudillos militares como Veintemilla y Urbina para acometer con la fuerza. Por su parte, Alfredo Pareja Diezcanseco, nos recuerda que “una vez García Moreno pretendió que [Antonio Borrero] fuese vicepresidente de la República, y Borrero se excusó por no alcanzar el cargo merced a la imposición y el fraude oficiales. Era Borrero un liberal católico –añade Pejera–, un hombre austero, de irreprochables principios democráticos.”10 Borrero había propuesto reformar la Constitución mediante el envío de un proyecto al legislativo. La reforma se completaría en un lapso de tres años. “Era mucho esperar para el exaltado sentimiento de libertad que vivía el país: ‘El morlaco nos ha engañado’, escribió Montalvo a Abelardo Moncayo.”11 Tras la caída del ministro de Gobierno de Antonio Borrero, Gómez de la Torre, un liberal moderado, el presidente pudo cambiar su destino. Así narra el historiador Pareja Diezcanseco el momento: “Los liberales esperaban que la cartera de la dirección de la política les correspondiese, pues ellos habían elegido a Borrero por liberal. Candidatizaron a Pedro Carbo. Si Borrero hubiera nombrado a este ilustre hombre público, al alzamiento de Veintemilla [precisamente la revuelta del 8 de septiembre de 1876 en Guayaquil] no se hubiera producido, pues habríale faltado el apoyo de os liberales descontentos. Pero Borrero se equivocó. Llevado del iluso afán de concitar las tendencias nombró ministro de Gobierno a José Rafael Arízaga, conservador.”12 Las palabras de Antonio Sacoto nos relevan de más comentarios: “El país, después del período garciano, está inquieto y reverberante. Para sobrepasar esta ola de descontento, de venganzas preteridas, de deseo de poder, se necesitaría una mano de acero, o un político hábil. Borrero carecía precisamente de esas dos cualidades. Era un político miope, débil, mal rodeado mal aconsejado, aunque, quizá bien intencionado. Su inefectividad se advierte a todas luces en los nombramientos.”13 ¿Qué dice Montalvo sobre Borrero?
10 PAREJA, Ob. Cit., p. 121 11 Ibídem., p. 122 12 Ibídem., p. 123 13 SACOTO, Antonio, Juan Montalvo: el Escritor y el Estilista, Sistema Nacional de Bibliotecas, Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, tercera edición, mayo 1996, p. 220.
23
“En don Antonio Borrero no he perseguido yo ni al magistrado decoroso, ni al ciudadano ilustre, ni siquiera al hombre de bien; he perseguido al tránsfuga inicuo, al traidor sin punto de honra, el ingrato sin memoria, el ambicioso sin patriotismo, el liberalista sin verdad, el necio sin prudencia, el prófugo canalla; al hombre aciago a quien la patria debe ruina e infamia. A este, deber mío es imponerle el castigo que requiere, su malicia por una parte, su torpeza por otra, aún dado que me desatienda de agravios personales, que me los ha irrogado de tomo y lomo, en detrimento, no del individuo solamente, pero también de la asociación general y los intereses comunes.” (Cat. X, p. 290)
Cúmulo de errores, de desaciertos, dan paso a la inestabilidad del régimen. Varios grupos armados se agitan en la República. “La situación política del país se vuelve cada vez más incierta y caótica. La plaza de Guayaquil ha sido confiada al jefe militar general Ignacio de Veintemilla, quien en carta del 30 de agosto, dirigida al Presidente Borrero le expresa: ‘Asegurar perfectamente la paz y, sobre todo, afianzar el Gobierno de usted por el señalado aprecio y alta estimación a su persona, ha sido el único móvil a mis procedimientos… Usted debe persuadirse que yo y todos mis amigos, sea cual fuere nuestra posición, estaremos siempre con usted, siempre con abnegación y lealtad’. Es la carta de la felonía. El melifluo beso de Judas. El 8 de septiembre, es decir apenas una semana después de tan servil carta, Veintemilla se olvida de la lealtad, reniega de la abnegación y se proclama Jefe Supremo. Pocos días más tarde regresan al país los generales José María Urbina y Robles, a quienes Vientemilla nombra Director General y Comandante de División, respectivamente.”14 Pero Juan Montalvo “con gran visión y sentido patriótico aconseja que el Presidente y el Jefe Supremo dimitan el mando, se forme un gobierno provisional, con caracterizadas personas de los dos partidos: Pedro Carbo, Manuel Angulo y Manuel Vega y que este gobierno convoque a elecciones para Congreso Constituyente, en cuyas manos depositaría el gobierno sus poderes, quedando Borrero y Veintemilla en capacidad de ser elegido Presidente de la República, uno de los dos si el Congreso así lo decidiere.”15 Por su puesto, el sátrapa de Veintemilla no accede y “a las dos de la mañana [Montalvo] era despertado por un piquete del Ejército. Con inaudita violencia lo conducen a un barco que está para partir rumbo al norte, e iníciase así uno de los
14 NARANJO, Plutarco, Los Escritos de Montalvo, segunda edición, Casa de la Cultura Ecuatoriana, Quito, 2004, p. 130. 15 Ibídem., p. 131
24
más duros y crueles destierros del escritor, que le obligará a expresar, en alguna ocasión: ‘Confieso que en siete años de destierro de García Moreno padecí menos que en el destierro de Veintemilla’.”16 El 27 de octubre de 1877 se produce una rebelión en Tulcán contra el régimen de Veintemilla. Urbina acude en su defensa y junto al Jefe Político de Tulcán piden auxilio al ejército colombiano. Miles de efectivos de la hermana república ingresan al Ecuador, pero la rebelión ya había sido diezmada; más durante su retirada no dejan de cometer desmanes, saqueos y atropellos. Este acto jamás lo perdonará Montalvo, quien arremete en defensa del decoro nacional. El No. 8 de El Regenerador será la tribuna para lanzar el ataque contra el “malhechor” y sus secuaces. En Juan Montalvo una cosa es diáfana, la revuelta del 8 de septiembre de 1876 no pasa de ser una caricatura de revolución que envilece más a la Patria, en vez de significar una ruptura con el garcianismo.
“La pretensa revolución de Guayaquil no ha sido revolución; un lego en lugar de un fraile, nada más; un malhechor en lugar de un tirano, un payo en lugar de un hombre de rara inteligencia y vastos conocimientos mal aprovechados. Cuando a modo de cargo de conciencia me dicen los que hablan sin discurrir; Mejor hubiera sido que ustedes dejaran a García Moreno que poner a este ladrón; yo me voy de todas y contesto: ¿Hemos combatido por ventura al tirano en pro del malhechor? ¿soy yo quien ha arrancado del cielo a este bodoque infame? Deber mío era írmele encima al primero, resulte lo que resultare; no es a culpa mía si el pueblo deja pasar la ocasión y no sabe lo que hace. La muerte de García Moreno fue todo un acontecimiento; de su sangre debió haber brotado la libertad, y a su sepulcro debieron haber ido fracasadas sus cadenas.” (Cat. III, pp. 52-‐‑53)
Y vuelve Montalvo, en defensa de su honor ante la historia:
“Urbina y Veintemilla triunfaron, y hoy son asesinos y verdugos de los que le dieron triunfando. ¿Quién lo pensó mejor? ¿Quién procedió mejor? Yo, con mi guerra desde el primer día a Ignacio Madruñero, con mi temprana proscripción, quedo libre del cargo que con tanta injusticia y tanta malicia me hacen bobos y hombres de mala fe; cargo de haber elevado a Veintemilla. Poner mi hombro por mi parte a despeñar a Borrero fue lo que hice; pero no había contado con la traición y la prostitución del viejo Urbina. Levantar a Veintemilla… ¿No le
16 Naranjo, p. 132
25
conocía yo por ventura? ¿No sabía que la parte concupiscible de García Moreno estaba dentro de él, fuera de la espiritual?” (Cat. III, p. 70)
VI
El apoteósico recibimiento de Montalvo en Guayaquil, el 5 de septiembre de 1876. La Libertad y el Pueblo.
Sujeto histórico: El apoteósico recibimiento de Montalvo en Guayaquil, el 5 de septiembre de 1876. Sujetos culturales: La libertad; el pueblo. Días antes de la revuelta con que Veintemilla usurpa el poder, Juan Montalvo es recibido con ovaciones en Guayaquil. Será la única oportunidad que tuvo de sentir la gratitud de un pueblo en agradecimiento por su lucha a favor de la libertad. Por eso, Montalvo afirma:
“[…] en los pueblos más hechos a la servidumbre los agentes de la libertad se abran paso, y van alumbrando con su antorcha cien leguas en contorno. Tres números de El Regenerador, apoyado por los jóvenes liberales de Quito y Guayaquil, bastaron para quitarle al presidente más popular que habíamos visto en tierra de lirones sus veintinueve mil votos. La revolución, hecha la tenía la imprenta, esto es, la razón, el derecho de los pueblos, cosas que se vuelven efectivas en la libertad práctica y sensata, en el progreso cuyos fundamentos son virtudes, “ya es tiempo, me escribieron los jóvenes de Guayas; venga usted, vuele usted”. Fui, y el pueblo me dio un susto. […] La modestia pierde el color y el habla en presencia de ese monstruo hermoso que le abre cien brazos y le saluda con mil voces. Uno a quien hasta hoy no le han cabido sino persecuciones y amarguras, debía darse por resarcido de sus padecimientos, por agradecido de sus afanes, cuando honrosamente conturbado, estaba viendo a un pueblo todo al pie de sus balcones, oyendo unir su nombre a las santas palabras de patria y libertad. (Cat. III, p. 63)
Para Montalvo la libertad era algo que el pueblo debía conquistar con su lucha. Por ello dedica gran parte de la tercera catilinaria para exhortar al pueblo en genral, pero sobre todo al de Guayaquil, para que se levante contra el tiranuelo y tome las riendas de su destino. Fíjese su concepción de la libertad en estas cortas líneas:
26
“La libertad no es un bien sino cuando es fruto de nuestros afanes; la que proviene del favor o a conmiseración es ventaja infamante, a modo de esos bienes de fortuna mal habidos que envilecen al que goza de ellos, sin que le sea dado endulzarlos con el orgullo que la inteligencia y el trabajo suelen traer consigo” (Cat. I, p. 1)
“[…] todo pueblo debe ser artífice de su libertad y dueño de su suerte!” (Cat. IV, p. 97)
Y lo dice porque confía y conoce el potencial de pueblo. Al respecto escribe:
“Pueblo es un vasto conjunto de individuos cuyas fuerzas reunidas no sufren contrarresto; su voz es trueno, su brazo rayo. Emperadores y ejércitos, capitanes y soldados, tiranos y verdugos, todos caen, si ese gigante levanta su martillo. El pueblo es un cíclope; suda a torrentes en su inmensa fragua, pero está forjando las armas de los dioses.” (Cat. I, p. 2)
Sobre el papel del Líder y la importancia del pueblo, Montalvo esgrime un importante pensamiento:
“Los grandes hombres mismo nadan han podido ellos solos en ningún tiempo: cooperación, unión, impulso general necesitan para sus obras magnas. El hombre de la idea podrá llegar a ser héroe y libertador, si le sigue un golpe de gente apasionada; en no hallando quien le crea, quien le apoye, quien reciba la fuerza de su espíritu, ese hombre será la voz en el desierto… Bolívar fue libertador, porque tuvo con quien nos libertase; él solo ¿qué hubiera hecho, aun cuando hubiera ido a matar con su mano al Rey de España? Las preseas de Garibaldi no son las de un individuo; son las de una persona moral compuesta de millares de personas… Abrid los ojos, ciegos, mirad y convenceos: donde no hay pueblo no puede haber un hombre.” (Cat. III, pp. 54-‐‑55)
27
VII El Clero y la educación
Sujeto histórico: el Clero Sujeto cultural: la Educación. El “siglo XIX es el tránsito, lento y dificultoso, de una racionalidad condicionada por lo religioso a una racionalidad secular y libre”.17 Eso explica que se abra un gran frente político contra el Clero y la Iglesia. Ambos concebidos como instituciones de gran poder económico e influencia ideológica. De ahí que “la obra y el pensamiento liberal encontraron un antagonismo enardecido en los conservadores: el clero se convirtió entonces en el portavoz del tradicionalismo. Ante esta situación, no es extraño que el liberalismo se defina muchas veces como un anticlericalismo. El clero ecuatoriano del siglo XIX, que siempre anduvo a la zaga y medró dolosamente en la trastienda de la historia de nuestro país, llevó el problema a terrenos interesados y lo planteó en términos de credulidad e incredulidad, de defensa o ataque a la religión católica, de conciencia moral o racionalidad, de piedad o de impiedad, de bondad o de maldad. Los conservadores encontraron, así, su bandera de lucha en la defensa de la religión cristiana contra el impío liberalismo, en la defensa de la moral pública en contra de la inmoralidad liberal.”18 El propio Juan Montalvo tuvo que adoptar un léxico religioso en su obra para escapar a la descalificación que se pretendía con él, acusándolo de masón y ateo. Su alineamiento en el Liberalismo se debió a la influencia de sus hermanos mayores y su contacto con Pedro Moncayo en París. Pero es necesario dimensionar que “el liberalismo no fue sólo una corriente de ideas, sino, y ante todo, una tendencia o una dirección histórica que siguió a la época que va desde la Revolución Francesa hasta la Primera Guerra Mundial; tendencia que –en el nivel del pensamiento– corrió paralela con el enciclopedismo y la ilustración europea”19 “El liberalismo concebía su acción y su doctrina como una regeneración de la patria, que había permaneció durante varios siglos en las redes del dogmatismo; una regeneración que llevaría al Ecuador al Estado ideal, igualitario, justo y democrático.
17 MALO, González, Hernán, El Pensamiento ecuatoriano en el siglo XIX, en “Nueva Historia del Ecuador”, Volumen 8, Época Republicana II, Enrique Ayala Mora (Editor), Corporación Editora Nacional-‐‑Grijalbo, 1990, p. 149 18 Ibídem., p. 149. 19Ibídem., pp. 145 y 146.
28
Por esta vía romántica, los liberales encontraron también sus ideólogos principales en Pedro Moncayo, Juan Montalvo y José Peralta, quienes defendían en un plano filosófico y más allá de sus proposiciones concretas y circunstanciales, la necesidad de un horizonte de comprensión secular (por eso eran anticlericales) y libre (por eso eran antidogmáticos), así como la de una experiencia nueva de la razón.”20 La antítesis de las aspiraciones liberales fue García Moreno. Su concepción de poder y la forma como lo ejerció eran absolutamente totalitarios. Más, su alianza casi carnal con el Clero se evidenció en sus actos como gobernante teocrático, a saber: -‐‑Suscribió un Concordato con el Vaticano. -‐‑Consagró la República al Sagrado Corazón de Jesús. -‐‑ Protestó por la unificación italiana, y ofreció 20.000 pesos anuales al Papa Pio IX. En agradecimiento el pontífice le envió como un regalo para la República del Ecuador, los restos del niño mártir San Ursisino que hasta hoy reposan en la catedral de Quito. -‐‑Fomentó la educación por todos los medios a su alcance, pero siempre de mano de la Iglesia: “Puso la enseñanza primaria de las principales ciudades en manos de la congregación francesa de los Hermanos Cristianos de la Salle. La segunda enseñanza la confió al cuidado de los padres jesuitas. La educación de la mujer, en las capitales de provincia, corrió a cargo de las religiosas de los Sagrados Corazones”. “Era el momento de las élites reducidas y los escritores solitarios. Y sólo desde el poder o desde el pulpito podía ejercerse influjos apreciables. Cuando el uno y el otro se pusieron de acuerdo de difundir los mismos principios, se remachó el grillete sobre la libertad de los espíritus. La hora estaba madura para la insurgencia de Montalvo, el verbo del liberalismo hecho hombre.”21 Ese es el contexto con que Montalvo tuvo que lidiar y luchar. Será sobre todo su preocupación por el estado de la Educación y la influencia del Clero en ella, lo que se vuelve manifiesto en Las Catilinarias.
“Suizo a quien se pueda tachar de crasa ignorancia como a un indio o a un chagra de los nuestros, no hay. Y echad de ver que la libertad y la instrucción popular se dan la mano; el pueblo suizo es a un tiempo el más libre y el más ilustrado de Europa. Libertad sensata, la suya; libertad con ley imperante, legislador sabio, juez recto; libertad con buenas costumbres y virtudes; libertad
20 Ibídem., p. 152 21 ROJAS, Ob. Cit., p. 45
29
con obediencia de la una parte, rectitud y moderación de la otra. ¿Cuándo tendremos nosotros ciudadanos austeros y útiles? Cuando tengamos escuelas donde la religión y la moral, escamoteadas como pillerías, entren con las primeras letras en el corazón de los niños; cuando los hombres de buenas intenciones y de saber no sean el hito de la persecución; cuando el clero no se sirva de Dios ni de Jesucristo para sostener y perpetuar a los tiranos, y arruinar en opinión de la mayoría inculta a los amigos de la libertad y el adelanto. Mientras un jesuitilla malicioso, chiquito, redondo y pícaro a las derechas suba al púlpito a excomulgar escritos que van enderezados al derribo de la tiranía, y tenga clarísimos oyentes que le oigan y le crean, no hay esperanza de remedio.” (Cat. VII, p. 200)
A mitad de su período presidencial, Veintemilla estrechó sus lazos con el Clero y dio rienda suelta al combate político desde el púlpito. En su singular estilo, Montalvo señala:
“Ignacio Veintemilla, quién lo creyera, tiene por rodrigones a jesuitas, descalzos y frailes de todo linaje, y con tal imprudencia e impudencia le apoyan éstos, que un grano de guisante sube al púlpito, y pronuncia oraciones personales, y fulmina, de su propia autoridad, excomuniones sobre los que tenemos la mira puesta en la salvación de la República […] ¿Con que el púlpito para defender a facinerosos como Ignacio Veintemilla? ¿el púlpito para calumniar e insultar a los campeones de la libertad? Bellaquín como tú no es bueno para Padre de la Iglesia; bueno es para enano bufón de un príncipe de la Edad Media.” (Cat. VII, p. 189)
“En Chile el clero ha sido elemento poderoso, no en contra sino a favor de la corriente con que el género humano se afana, en medio de angustias y dolores, por cumplir con el objeto con que fue creado. En Venezuela una parte del clero es muy ilustrada, lo mismo que en Colombia, y en México hay clérigos ilustres. En el Ecuador, todo lo que no sea postrarse vilmente ante el saco negro de pecados que anda echando a un lado y a otro excomuniones y maldiciones, es impiedad, reprobación y muerte. En España se quemaban en otro tiempo brujos y brujas; así nuestros chacales de acetre e incensario quieren quemar liberales. Y esos son todos, qué demonio, en ese pueblo sin ventura. ‘El Mudo no hace sino azotar y robar, dicen; los liberales no azotarán ni robarán, pero nos vendrán con su progreso; con su libertad, igualdad, fraternidad; con su enseñanza obligatoria; con sus garantías individuales y sociales, con su imprenta y su tribuna, para corromper a los jóvenes. El Mudo no hace sino azotar y robar’: ‘Y castrar’, puede añadir ahora: el Mudo no hace sino robar, azotar y castrar; esto no es tan malo como la libertad y el progreso. Pues que viva el Mudo, que viva; para tal pueblo tal tirano.” (Cat. VII, p. 185)
30
Distingue Montalvo entre los auténticos líderes de la Iglesia y los bellacos que la dirigen en Ecuador, cuando dice:
“Padres de la Iglesia son los hombres venerables que la han sostenido con el saber la virtudes, el amor y el sacrificio, siempre, y siempre contra los tiranos de la iglesia y de los pueblos. Padres de la Iglesia son los Basilios, los Atanasios, por la sabiduría; los Antonios, los Jerónimos por la penitencia. Sacerdote prevaricador, esbirro de sacristía que prefiere la opresión con los opresores a la libertad con los pueblos; el crimen y los vicios con los malvados, a la justicia y la pureza con los apóstoles, no es Padre de la Iglesia […]” (Cat. VII, p. 188)
VIII El escritor como luchador social y su mensaje a la Juventud
La responsabilidad que Juan Montalvo asume para defender principios básicos, vistos hoy desde nuestro presente, es inconmensurable. La grandeza de Juan Montalvo tiene mucho que ver con su posicionamiento y participación política a favor del progreso, la razón social y lo que para entonces era una posición humanista. Podría mirarse a otros escritores que vivieron en su tiempo, pero no trascendieron como él. “Juan Montalvo y Juan León Mera, que, coterráneos y de edad parecida, son dos polos puestos. El primero encarna la idea liberal y revolucionaria. El otro, la idea conservadora y devota. Los dos terciaron en la política de su tiempo. Montalvo, en la oposición. Mera colaboró con los gobiernos conservadores, y fue un admirador de García Moreno. Católico ferviente, polemizó tenazmente a propósito de su credo religioso y político. Montalvo le salió al frente, y fue muy enconada la contienda. Los dos eran, sin embargo, románticos.”22 Mientras Mera se entrega a la novela, a la poesía, a la contemplación y la especulación, Montalvo brinda su talento y capacidad al pueblo, defendiéndolo y orientándolo. No deja pasar a ningún villano; los combate a todos sin excepción. Por supuesto que siempre consciente de la dimensión que tiene cada uno.
22 ROJAS, Ob. Cit., p. 52
31
A ello se debe que no tarde en responder cuando Santiago Pérez, ex presidente de la Unión Colombiana, a modo de crítica pregunta en un periódico de su país “¿Por qué fatalidad pluma como la de Juan Montalvo tiene que ocuparse en catilinarias contra Catilinas que todos juntos no valen uno de sus rasgos?” (Cat. VI, p. 137).
“Ciertamente que no hubiera escrito yo catilinarias entre los sachenes de los moscogulgos, ni entre los jóvenes guerreros de los iroqueses; entre ellos no había una cara de caballo más ladrón que Juan Palomeque, llamado Ignacio Veintemilla; ni un viejo podrido en vicios, tal como José María Urbina […] Allí [se refiere a las tribus aborígenes de América] no hubiera yo escrito catilinarias porque el gobernante no se lleva a su casa los caudales públicos, ni azota hombres con casaca y todo, ni castra a sus médicos, según que lo ha hecho y lo está haciendo el buitre blanco que se titula presidente de la República del Ecuador.” (Cat. VI, p. 138) “Yo bien quisiera hallarme en situación de componer Julianas contra Julio César, Napoleónicas contra Napoleón; ¿mas qué he de hacer si esa pazpuerca llamada suerte; ese ignorante hijo de la piedra llamado destino, me toma de la nada y me depositan en esa cueva de murciélagos donde el sol brilla pero no fecunda?” (Cat. VI, p. 139)
Los opresores del pueblo no por pequeños merecen indiferencia de los seres comprometidos con el destino de su Patria; este es el valor más alto de un intelectual, de un escritor. Gracias a la conducta consecuente de hombres –y mujeres– como Juan Montalvo es que el alba viene con revoluciones auténticas. ¿Acaso no hay aquí pensamiento que trasciende su estilo?:
“¿Qué sería de los pueblos pequeños y desgraciados, si por desprecio a sus verdugos los dejásemos en sus garras sin tiempo ni esperanza? Libertad, ilustración, virtudes son unas mismas, ora se trate de cuarenta millones, ora de un millón de hombres; y tan benemérito será del género humano el que saque del abismo de la servidumbre a un puñado de gente desgraciada, como el que rompa las cadenas de un pueblo numeroso, y le abra los ojos a la razón y el orgullo. Voy a más y digo, qué es más digno de alabanza y se granjea más títulos el que toma a pechos la causa de un pueblo barbarizado por la tiranía, que el escritor que sale con sus protestas en medio de infinidad de hombres inteligentes, a quienes no se les pasan por alto sus nobles fines, y de patriotas que le apoyan y sostienen, aplaudiendo sus propósitos y premiando su atrevimiento con las condecoraciones de la gloria.” (Cat. VI, p. 140)
32
¿Cuáles son los verdaderos destinatarios del pensamiento montalvino? ¡Los jóvenes! Ellos son a quien el ambateño quisiera llegar. De hecho lo logró en las conciencias de Roberto Andrade, Manuel Cornejo Astorga, Abelardo Moncayo y otros que conspiraron para asesinar al tirano teoplutocrático, García Moreno. Y seguro serán muchos más, pero en la hora presente su ideario y mensaje es ocultado, no tanto por el poder cuanto por la indiferencia de la juventud. Obsérvese su mensaje:
“Cuando los vicios invaden el pecho de los jóvenes en edad temprana, todo está perdido para un pueblo; pero donde hay un muchacho que alza la cabeza y exclama: ¡Tirano, yo no soy de los tuyos! La esperanza palpita en el seno de ese pueblo. Los viejos vulgares no son para acciones eminentes; los hombres comunes pronto empiezan a volverse sesudos y no servir para maldita la cosa; los jóvenes son la fuerza, los niños el sueño feliz de la República. ¿Con que no estuve solo en ese caos de servidumbre, bajezas e ineptitudes, efebos generosos? Seguid, no al maestro, sino al amigo; rectitud, pundonor, audacia, santa audacia; patriotismo, amor apasionado a la libertad, éstas son mis lecciones.” (Cat. III, p. 71). [Refiriéndose a Federico Proaño y Miguel Valverde, jóvenes escritores desterrados y seguidores de Montalvo, él expresa] “Juntad con estos gallardos mozos a Marcos Alfaro, Luis Felipe Carbo, Los Gómez, Manuel Felipe Serrano, Mauro Vera y más proscritos de 24 años de edad, y decidme, ecuatorianos, si todo son tinieblas para vuestra patria. Si algo he podido, ha sido en los jóvenes, en las universidades, los colegios; los viejos son materia inerte, los maduros son sesudos; los jóvenes mi elemento, los niños mi caudal.” (Cat. IV, p. 108). “Jóvenes, ¡oh jóvenes! Nada esperéis de los mayores; ellos no os ofrecerán sino depravación y cadenas; dueños sois de vuestro porvenir […] En pueblos agraciados por la suerte con la libertad, el pundonor y la ilustración, los hombres maduros son ejemplares respetables, donde sometimiento vil, codicia, indiferencia por la cosa pública los infaman, la patria nada tiene que esperar sino de los jóvenes; los libertadores nunca han sido viejos.” (Cat. IV, p. 108) “La suerte de un pueblo está en manos de los jóvenes; los estudiantes son elemento del porvenir.” (Cat. V, p. 134)
Sin embargo, lo que muchos desconocen es que su más famosa sentencia dedicada a la juventud es resultado de una desvergüenza de la misma.
33
“¡Desgraciado del pueblo donde los jóvenes son humildes con el tirano, donde los estudiantes no hacen temblar al mundo!” (Cat. V, p. 135)
Esta sentencia de Montalvo tiene por motivo la débil y vergonzosa respuesta de los estudiantes de la Universidad Central del Ecuador, frente al encarcelamiento del Rector de esa institución por parte de Ignacio Veintemilla. Montalvo se refiere en estos términos al respecto: “Lo que han hecho [los estudiantes] es dar a luz un papelucho como una hoja de peral, justificando y ensalzando al obscuro apagador de la civilización [Ignacio Veintemilla], y poniéndole las manos para que, ‘Por Dios, por la Virgen’, ponga en libertad a su rector.” (Cat. V, p. 132). ¿Cuánto parecido con el comportamiento dócil y tímido de la juventud actual? ¡Habrá que darle un sacudón!
IX
Civilización y Barbarie: la dualidad del siglo XIX El discurso político y social latinoamericano del siglo XIX se caracterizó por organizarse sobre un dualismo: civilización o barbarie. Esta dualidad fue acuñada por Sarmiento, quien la concibió como mundos muy diferenciados y rígidos. Empero, debido al contacto que los escritores continentales tuvieron con Europa, la concepción del dualismo “Civilización-‐‑Barbarie” se fue relativizando. “Se encontró que el segundo término se daba como elemento dentro del primero y viceversa. Y todo esto sin que se quebrara la dualidad. Este fenómeno se dio de modo muy claro en Juan Montalvo. Si bien puede notarse en el desarrollo de sus escritos que el dualismo “civilización-‐‑barbarie” se fue acentuando, no es menos cierto que en todo momento no dejó de señalar la presencia de aspectos que se le presentaban sin más como barbarie dentro de la cultura europea.”23
“El conde José de Miestre sostiene esta extraña proposición, que los pueblos bárbaros no son pueblos primitivos y principiantes, sino al contrario, los más antiguos y viejos, que han caído en la barbarie por exceso de civilización y barbarie […] El estado natural del hombre es la civilización; la barbarie, su caída. Mucho tiene de razonable este modo de pensar; sino que Darwin sale por ahí y se afronta con ese respetable papista; haciéndole ver que sólo a fuerza de trabajo, progreso y dolor ha llegado a ser criatura pensadora este animal originario de las
23 ROIG, Ob. Cit., p. 64
34
selvas que hoy se llama hombre; las selvas, donde el joco y el babuino están todavía reclamando la sangre de sus venas que han trasmitido a la especie humana […] En este concepto el dictamen del conde José de Maistre tiene su fundamento, la barbarie es la última página de la civilización; testigos Grecia, Roma; donde Pericles levantó las fábricas portentosas que ostentaban el último grado de cultura, la cimitarra de los hijos de Mahoma ha vibrado hasta ayer insolentemente en el rostro difunto de un gran pueblo; y donde la voz de Marco Tulio Cicerón desafiaba a las generaciones antiguas a igualarle en elocuencia, la esclavitud del espíritu y la razón esta declarando que ese imperio vasto y poderoso ha caído, y el hombre ha bastardeado hasta frisar con la barbarie.” (Cat. VI, pp. 140-‐‑141) “Las republiquillas hispanoamericanas, donde el despotismo asiático gallardea, dando vueltas sobre sí mismo, ¿están principiando su civilización, o son pueblos caídos en la barbarie por exceso de conocimientos humanos y de felicidades? Yo pienso que nuestra democracia alharaquienta es como el precito condenado a llevar una enorme peña a la cúspide de un monte: no ha subido cuatro pasos, cuando cae y vuelve el trabajo y el dolor. La civilización es para nosotros el peñón de Sísifo: no lo hemos levantado siete estados, y henos allí caídos al pie de la montaña. La labor de los buenos es destruida por los inicuos; por un civilizador comparecen diez bárbaros que desbaratan sus obras: este es el modo. Entre las naciones, o digamos nacioncitas, de nuestra raza indohispana, las hay que son muy desgraciadas; como la del Ecuador, ninguna.” (Cat. VI, p. 142)
X
La mujer Finalmente, es muy interesante encontrar ya en la obra de Montalvo una concepción muy avanzada para el Ecuador de entonces sobre la mujer, su papel, y el tratamiento dentro de la sociedad. En la séptima catilinaria, Montalvo rememora la situación mediante la cual tuvo la oportunidad de redactar un discurso para una niña de “diez o doce años” que acudió por su ayuda. Aquí Montalvo denota su concepción a favor de los derechos de la mujer:
35
“En este tiempo en que las mujeres están empeñadas por la adquisición de todos los derechos sociales y políticos, no será mucho si nosotras reclamamos siquiera el apoyo del Gobierno para la mediana educación que acostumbraban darnos en las repúblicas hispanoamericanas. El menosprecio o el descuido tocante a la cultura del sexo femenino, por fuerza refluye sobre los hombres, atrasándolos y volviéndolos toscos e ignorantes. Donde las mujeres son instruidas, los varones son sabios; donde ellas son honestas, ellos son pundonorosos; donde ellas son diligentes, ellos son activos y trabajadores; imposible es pulir y cultivar al uno, sin que la otra aproveche de las ventajas de la civilización; así es que ahora no nos estamos quejando de privilegios ni desigualdades en que nosotros lleváramos la peor parte; lamentámonos sí de esa bárbara indiferencia de todos por la educación de todos y de este paso tardo y ruín con que nos estamos quedando atrás de las naciones hermanas.” (Cat. VII, p. 205)
Quito, 21 de febrero del 2010.
![Page 1: [2010] Juan Montalvo: Apóstol de la Libertad. Un breve recorrido por los sujetos históricos y culturales en Las Catilinarias](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051400/634378c418fc79564e048bd2/html5/thumbnails/1.jpg)
![Page 2: [2010] Juan Montalvo: Apóstol de la Libertad. Un breve recorrido por los sujetos históricos y culturales en Las Catilinarias](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051400/634378c418fc79564e048bd2/html5/thumbnails/2.jpg)
![Page 3: [2010] Juan Montalvo: Apóstol de la Libertad. Un breve recorrido por los sujetos históricos y culturales en Las Catilinarias](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051400/634378c418fc79564e048bd2/html5/thumbnails/3.jpg)
![Page 4: [2010] Juan Montalvo: Apóstol de la Libertad. Un breve recorrido por los sujetos históricos y culturales en Las Catilinarias](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051400/634378c418fc79564e048bd2/html5/thumbnails/4.jpg)
![Page 5: [2010] Juan Montalvo: Apóstol de la Libertad. Un breve recorrido por los sujetos históricos y culturales en Las Catilinarias](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051400/634378c418fc79564e048bd2/html5/thumbnails/5.jpg)
![Page 6: [2010] Juan Montalvo: Apóstol de la Libertad. Un breve recorrido por los sujetos históricos y culturales en Las Catilinarias](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051400/634378c418fc79564e048bd2/html5/thumbnails/6.jpg)
![Page 7: [2010] Juan Montalvo: Apóstol de la Libertad. Un breve recorrido por los sujetos históricos y culturales en Las Catilinarias](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051400/634378c418fc79564e048bd2/html5/thumbnails/7.jpg)
![Page 8: [2010] Juan Montalvo: Apóstol de la Libertad. Un breve recorrido por los sujetos históricos y culturales en Las Catilinarias](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051400/634378c418fc79564e048bd2/html5/thumbnails/8.jpg)
![Page 9: [2010] Juan Montalvo: Apóstol de la Libertad. Un breve recorrido por los sujetos históricos y culturales en Las Catilinarias](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051400/634378c418fc79564e048bd2/html5/thumbnails/9.jpg)
![Page 10: [2010] Juan Montalvo: Apóstol de la Libertad. Un breve recorrido por los sujetos históricos y culturales en Las Catilinarias](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051400/634378c418fc79564e048bd2/html5/thumbnails/10.jpg)
![Page 11: [2010] Juan Montalvo: Apóstol de la Libertad. Un breve recorrido por los sujetos históricos y culturales en Las Catilinarias](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051400/634378c418fc79564e048bd2/html5/thumbnails/11.jpg)
![Page 12: [2010] Juan Montalvo: Apóstol de la Libertad. Un breve recorrido por los sujetos históricos y culturales en Las Catilinarias](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051400/634378c418fc79564e048bd2/html5/thumbnails/12.jpg)
![Page 13: [2010] Juan Montalvo: Apóstol de la Libertad. Un breve recorrido por los sujetos históricos y culturales en Las Catilinarias](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051400/634378c418fc79564e048bd2/html5/thumbnails/13.jpg)
![Page 14: [2010] Juan Montalvo: Apóstol de la Libertad. Un breve recorrido por los sujetos históricos y culturales en Las Catilinarias](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051400/634378c418fc79564e048bd2/html5/thumbnails/14.jpg)
![Page 15: [2010] Juan Montalvo: Apóstol de la Libertad. Un breve recorrido por los sujetos históricos y culturales en Las Catilinarias](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051400/634378c418fc79564e048bd2/html5/thumbnails/15.jpg)
![Page 16: [2010] Juan Montalvo: Apóstol de la Libertad. Un breve recorrido por los sujetos históricos y culturales en Las Catilinarias](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051400/634378c418fc79564e048bd2/html5/thumbnails/16.jpg)
![Page 17: [2010] Juan Montalvo: Apóstol de la Libertad. Un breve recorrido por los sujetos históricos y culturales en Las Catilinarias](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051400/634378c418fc79564e048bd2/html5/thumbnails/17.jpg)
![Page 18: [2010] Juan Montalvo: Apóstol de la Libertad. Un breve recorrido por los sujetos históricos y culturales en Las Catilinarias](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051400/634378c418fc79564e048bd2/html5/thumbnails/18.jpg)
![Page 19: [2010] Juan Montalvo: Apóstol de la Libertad. Un breve recorrido por los sujetos históricos y culturales en Las Catilinarias](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051400/634378c418fc79564e048bd2/html5/thumbnails/19.jpg)
![Page 20: [2010] Juan Montalvo: Apóstol de la Libertad. Un breve recorrido por los sujetos históricos y culturales en Las Catilinarias](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051400/634378c418fc79564e048bd2/html5/thumbnails/20.jpg)
![Page 21: [2010] Juan Montalvo: Apóstol de la Libertad. Un breve recorrido por los sujetos históricos y culturales en Las Catilinarias](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051400/634378c418fc79564e048bd2/html5/thumbnails/21.jpg)
![Page 22: [2010] Juan Montalvo: Apóstol de la Libertad. Un breve recorrido por los sujetos históricos y culturales en Las Catilinarias](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051400/634378c418fc79564e048bd2/html5/thumbnails/22.jpg)
![Page 23: [2010] Juan Montalvo: Apóstol de la Libertad. Un breve recorrido por los sujetos históricos y culturales en Las Catilinarias](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051400/634378c418fc79564e048bd2/html5/thumbnails/23.jpg)
![Page 24: [2010] Juan Montalvo: Apóstol de la Libertad. Un breve recorrido por los sujetos históricos y culturales en Las Catilinarias](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051400/634378c418fc79564e048bd2/html5/thumbnails/24.jpg)
![Page 25: [2010] Juan Montalvo: Apóstol de la Libertad. Un breve recorrido por los sujetos históricos y culturales en Las Catilinarias](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051400/634378c418fc79564e048bd2/html5/thumbnails/25.jpg)
![Page 26: [2010] Juan Montalvo: Apóstol de la Libertad. Un breve recorrido por los sujetos históricos y culturales en Las Catilinarias](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051400/634378c418fc79564e048bd2/html5/thumbnails/26.jpg)
![Page 27: [2010] Juan Montalvo: Apóstol de la Libertad. Un breve recorrido por los sujetos históricos y culturales en Las Catilinarias](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051400/634378c418fc79564e048bd2/html5/thumbnails/27.jpg)
![Page 28: [2010] Juan Montalvo: Apóstol de la Libertad. Un breve recorrido por los sujetos históricos y culturales en Las Catilinarias](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051400/634378c418fc79564e048bd2/html5/thumbnails/28.jpg)
![Page 29: [2010] Juan Montalvo: Apóstol de la Libertad. Un breve recorrido por los sujetos históricos y culturales en Las Catilinarias](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051400/634378c418fc79564e048bd2/html5/thumbnails/29.jpg)
![Page 30: [2010] Juan Montalvo: Apóstol de la Libertad. Un breve recorrido por los sujetos históricos y culturales en Las Catilinarias](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051400/634378c418fc79564e048bd2/html5/thumbnails/30.jpg)
![Page 31: [2010] Juan Montalvo: Apóstol de la Libertad. Un breve recorrido por los sujetos históricos y culturales en Las Catilinarias](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051400/634378c418fc79564e048bd2/html5/thumbnails/31.jpg)
![Page 32: [2010] Juan Montalvo: Apóstol de la Libertad. Un breve recorrido por los sujetos históricos y culturales en Las Catilinarias](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051400/634378c418fc79564e048bd2/html5/thumbnails/32.jpg)
![Page 33: [2010] Juan Montalvo: Apóstol de la Libertad. Un breve recorrido por los sujetos históricos y culturales en Las Catilinarias](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051400/634378c418fc79564e048bd2/html5/thumbnails/33.jpg)
![Page 34: [2010] Juan Montalvo: Apóstol de la Libertad. Un breve recorrido por los sujetos históricos y culturales en Las Catilinarias](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051400/634378c418fc79564e048bd2/html5/thumbnails/34.jpg)
![Page 35: [2010] Juan Montalvo: Apóstol de la Libertad. Un breve recorrido por los sujetos históricos y culturales en Las Catilinarias](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051400/634378c418fc79564e048bd2/html5/thumbnails/35.jpg)