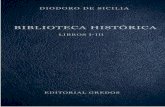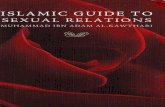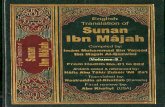(2010) Ibn Jaldún o la interpretación histórica de la sociedad
Transcript of (2010) Ibn Jaldún o la interpretación histórica de la sociedad
PEDRO AULLÓN DE HARO(Ed.)
Teoría del Humanismo
VOLUMEN IV
ROLAND BÉHAR – LUIS BERNABÉ PONS – JOSÉ JOAQUÍN CAEROLS PÉREZ – HELENA DE CARLOS – ERNST CASSIRER – STEFANIA CHIAPELLO – ISABEL DÍAZ – ANTONIO DOMÍNGUEZ REY – CIRILO FLÓREZ MIGUEL – JAVIER GARCÍA GIBERT –
EUGENIO GARIN – CLAUDIA GRÜMPEL – JENS HALFWASSEN – BELÉN HERNÁNDEZ – Mª PAZ LÓPEZ MARTÍNEZ – Mª ÁNGELES LORCA TONDA – LUIS LUQUE –
FRANCIS MACDONALD CORNFORD – MIGUEL ÁNGEL MANZANO RODRÍGUEZ – Mª ISABEL MÉNDEZ LLORET – ÁNGEL PONCELA GONZÁLEZ – ALFONSO REYES –
FERNANDE RUIZ QUEMOUN – JOSÉ LUIS VILLACAÑAS BERLANGA – GEORG VOIGT
IN MEMORIAM
JUAN ANDRÉS (Planes, Alicante, 1740 - Roma, 1817)
© P. Aullón de Haro y los Autores, 2010© Editorial Verbum, S. L., 2010
Eguilaz, 6, 2º Dcha. 28010 MadridApartado Postal 10.084. 28080 Madrid
Teléf.: 91 446 88 41 – Telefax: 91 594 45 59e-mail: [email protected]
www.verbumeditorial.comI.S.B.N. (O.C.): 978-84-7962-488-0I.S.B.N. (T. IV): 978-84-7962-492-7I.S.B.N. (DVD): 978-84-7962-690-7
Depósito Legal: SE-8107-2010Diseño de cubierta: Pérez Fabo
Fotocomposición: Origen Gráfico, S.L.Printed in Spain /Impreso en España por
PUBLIDISA
Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada
con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org)
si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
IBN JALDŪN O LA INTERPRETACIÓNHISTÓRICA DE LA SOCIEDAD1
MIGUEL ÁNGEL MANZANO RODRÍGUEZ
De entre toda la ingente producción historiográfica islámica, quizá nopueda hallarse un autor más atrayente y dilecto, a los ojos de Occidente, queel celebérrimo ʿAbd al-Raḥmān Ibn Jaldūn (1332-1406). Pese a que el nú-mero de sus obras no resulte elevado si se compara con otras figuras delmundo araboislámico, éstas han constituido desde siempre una permanentefuente de estudio e investiga ción en Europa, hasta el punto de configuraruna bibliografía abultada y en continuo crecimiento. Por su valía y profundi-dad, habrá de añadirse a ella la no menor cifra de trabajos escritos en lenguaárabe que vienen apareciendo en las últimas décadas con idéntica propor-ción2. Ello resaltará sin duda el carácter universal de Ibn Jaldūn, así como lasolidez de su recreación intelectual seis siglos después de su fallecimiento.
1 Conforme a la tradición de la escuela de arabistas españoles, seguiré en mi trabajo elsistema de transliteración del árabe (vocales y diptongos: ā (à), ī, ū, ay, aw; consonantes: ʾ, b, t,ṯ, ŷ, ḥ, j, d, ḏ, r, s, š, ṣ, ḍ, ṭ, ẓ, ʿ, ġ, f, q, k, l, m, n, h, w, y). Por otra parte, este trabajo se incluyeentre los resultados del proyecto de la Junta de Castilla y León SA010A08, Identidades, Ara-bismo y Dinastías Bereberes (ss. XI-XIV).
2 La bibliografía sobre Ibn Jaldūn resulta, a efectos prácticos, inabarcable por su exten-sión numérica y el continuo crecimiento que experimenta con el transcurso de los años.Entre los títulos más representativos y recientes, cabría enumerar los siguientes: Z. Ahmad,The Epistemology of Ibn Khaldūn (London: Rout ledge, 2003); S.F. Alatas, “The Historical Socio-logy of Muslim Societies: Khaldunian Applications”, International Sociology, 22/3 (2007), pp.267-88; F. Baali, The Science of Human Social Organization: Conflicting Views on Ibn Khaldun’s(1332-1406) ʿIlm al-ʿumrān (Lewiston-New York: Edwin Mellen Press, 2005); C.E. Butterworth,“The essential accidents of human social organization in the Muqaddima of Ibn Khaldûn”, Mé-langes de l’Université Saint-Joseph, 57 (2004), pp. 443-67; M. Campanini (ed.), Stu dies on IbnKhaldūn. Dirāsāt ʿan Ibn Khaldūn, al-Muqaddima (Milano: Polimetrica, 2005); A. Cheddadi, Ac-tualité d’Ibn Khaldûn: Conférences et entretiens (Casablanca: Maison des Arts, des Sciences et desLettres, 2006); A. Cheddadi, Ibn Khaldûn. L’homme et le théoricien de la civilisation (Paris: Galli-mard, 2006); B.S. Himmich, Ibn Khaldûn: Un philosophe de l’histoire (Rabat: Editions Marsam,2006); C. Ho rrut, Ibn Khaldûn, un islam des «Lumières»? (Bruxelles: Éditions Complexe, 2006);M.A. Naŷāḥī, Ibn Jaldūn fī l-kitābāt al-muʿāṣira: madjal bibliyūgrāfī (Ṣafāqis: Kulliyyat al-Ādāb wa-l-ʿUlūm al-Insāniyya-Maktabat ʿ Alāʾ al-Dīn, 2006); M.Á. Manzano Rodríguez, “Ibn Jaldūn, ʿ Abd
273
En las páginas que siguen, intentaré esbozar algunas de las principaleslíneas de su discurso, contenido en su más reputado trabajo: al-Muqaddima3,Prolegómenos o gran introducción a la historia universal que él mismo escri-bió con el título de Kitāb al-ʿIbar (Libro de los ejemplos históricos)4. Sensu lato,dicho discurso podría ser abordado desde una perspectiva humanística entanto en cuanto pretende analizar globalmente la sociedad en sus múltiplescaracterísticas o facetas a través del tiempo. Bien entendido que el huma-nismo5 jalduní no responde a los presupuestos de la vida contemplativa o la
al-Raḥmān”, en J. Lirola y J. M. Puerta (eds.), Biblioteca de al-Andalus: De Ibn al-Dabbāg a IbnKurz [Enciclopedia de la Cultura Andalusí, I] (Almería: Fundación Ibn Tufayl de Estudios Ára-bes, 2004), t. 3, pp. 578a-97b; Ṣ. D. Raslān, M.L. ʿAbd Al-Ganī, y M.S.ʿArab, Ibn Jaldūn fī dirāsātʿaṣriyya (al-Qāhira: Dār al-Kutub wa-l-Waṯāʾiq al-Qawmiyya bi-l-Qāhira, 2007); Ŷ. Šaʿbān, FikrIbn Khaldūn; al-ḥadāṯa wa-l-ḥaḍāra wa-l-haymana (Bayrūt: Markaz Dirāsāt al-Waḥda al-ʿArabiyya,2007); R. Simon, Ibn Khaldun: History as Science and the Patrimonial Empire, trad. K. Pogátsa (Bu-dapest: Akadémiai Kiadó, 2002); G. Spittler, “Ibn Khaldūn: eine ethnologische Lektüre”, Pai-deuma: Mitteilungen zur Kulturkunde, 48 (2002), pp. 261-82; M. Talbi, Ibn Khaldūn et l’histoire(Tunisie: Éditions Cartaginoiseries, 2006).
3 Por su difusión y prestigio, citaré la edición y traducción de A. Cheddadi, Ibn Jaldūn.Al-Muqaddima, (al-Dār al-Bayḍāʾ: Bayt al-Funūn wa-l-ʿUlūm wa-l-Ādāb, 2005) / Le Livre desExemples. I. Autobiogra phie. Muqaddima (Paris: Gallimard, 2002), bajo la sigla MQ. Con todo,habré de advertir que los frag mentos citados corresponden a mi propia traducción desde eltexto árabe.
4 Vid. Manzano, “Ibn Jaldūn”, pp. 589-94.5 Para una aproximación al humanismo islámico en sus diversas manifestaciones y
puntos de interés pueden consultarse los siguientes títulos: S. Akhtar, The Quran and the secu-lar mind: a philosophy of Is lam (New York: Routledge, 2007); I. Albert, Humanismo Islámico. Unaantropología de las Epístolas de los Hermanos de la Pureza (Almodóvar del Río: Centro de Docu-mentación y Publicaciones de Junta Islámica, 2007); A. Ali, Insights into Islamic humanism: acomprehensive approach (New Delhi: MD Pu blications, 2007); M. Arkoun, Humanism et Islam.Combats et Propositions (Paris: Librarire Philoso phique J. Vrin, 20062); S.A. Ashraf, “Humanismin Islam”, Annual Publication of the Durham University Islamic Society, (1976), pp. 11-15; M.G.Carter, “Humanism and the language sciences in medieval Islam”, en A. Afsaruddin y A. H.M. Zahniser (eds.), Humanism, culture, and language in the Near East. Studies in honor of GeorgKrotkoff. (Winona Lake: Eisenbrauns, 1997), pp. 27-38; M. Chakor, “Aproxi mación al huma-nismo islámico”, Boletín de Estudios e Investigación, 1 (2001), pp. 9-16; A.A. Engineer, “Islamand humanism”, New Quest, 7-11 (1978), pp. 19-27 y 353-54; L.E. Goodman, Islamic Humanism(Oxford: University Press, 20053); A.H. Green (ed.), In quest of an Islamic humanism: Arabic andIsla mic studies in memory of Mohamed al-Nowaihi (Cairo, Egypt: American University in CairoPress, 19862); J.L. Kraemer, “Humanism in the renaissance of Islam: a preliminary study”,Journal of the Ame rican Oriental Society, 104 (1984), pp. 135-64; J.L. Kraemer, Humanism in the re-naissance of Islam: the cultural revival during the Buyid age (Leiden–New York: E.J. Brill, 19922);
274 MIGUEL ÁNGEL MANZANO RODRÍGUEZ
espiritualidad mística –a las que, por otra parte, Ibn Jaldūn podría haber lle-gado al final de sus días6–, sino al análisis detenido, a la explicación funda-mentada en plantea mientos racionales y científicos que, en su época y en lossiglos venideros, resultaron novedosos.
Acaso la primera novedad provendría de la propia biografía de Ibn Jal-dūn que, a priori, no permitiría suponer la concepción de una obra de talescaracterísticas y propor ciones. Además de las carencias educativas de su for-mación, hecho que le obligó a un esfuerzo personal muy considerable7, loscasi 75 años que vivió le llevaron a moverse con frecuencia por todo el Nortede África, Egipto y Oriente Próximo en una de las fases históricas más com-plejas y convulsas de estos territorios islámicos. Él mismo tuvo un protago-nismo destacado en ellos, implicándose de cerca en asuntos de Estado, ocu pando relevantes puestos administrativo-políticos, o tratando personal-mente con los grandes mandatarios de la política (tal fue el caso de los di-versos sultanes a los que prestó servicio, pero también de otras figuras de re-nombre, como Pedro I El Cruel o Tīmūr Lang)8.
G. Makdisi, The rise of humanism in classical Islam and the Christian West: with special reference toscholasticism (Edinburgh: University Press, 1990); G. Makdisi, “Inquiry into the origins ofhumanism”, en A. Afsaruddin y A. H. M. Zahniser (eds.), Op. cit., pp. 15-26; S. Peña Martín,“«Y le enseñó a Adán todos los nom bres»: los humanistas musulmanes medievales y los idio-mas extranjeros”, en M. Hernando de Larramendi y S. Peña Martín (eds.), El Corán ayer y hoy.Perspectivas actuales sobre el islam. Estudios en honor al profesor Julio Cortés (Córdoba: Berenice,2008), pp. 453-65; A. Sagadeev, “Humanistic ideals of the Islamic Middle Ages”, en N. Kira-baev y Pochta, Yuriy (eds.), Values in Islamic culture and the expe rience of history. Russian Philoso-phical Studies I (Washington: The Council for Research in Values and Philosophy, 2002),pp. 165-84; A.B. Sajoo, “The Islamic ethos and the spirit of humanism”, International Journal ofPolitics, Culture and Society, 8/4 (1995), pp. 579-96; B. Sambur, “A humanist framework for Isla-mic doctrine and practice”, Islam and the Modern Age, 31/2 (2000), pp. 21-39; J.L. Serafin, IbnKhaldun, historiador e humanista (Lisboa: Inquérito, 1984).
6 Bastará recordar que está enterrado en el cementerio de los sufíes (Maqābir al-Ṣū-fiyya), emplazado en la Puerta de la Victoria (Bāb al-Naṣr) de El Cairo, y que él mismo escribióun tratado sobre sufismo, Šifāʾ al-sāʾil wa-taḏhīb al-masāʾil (Remedio del que interroga y rectificaciónde las cuestiones); vid. Manzano, “Ibn Jaldūn”, pp. 587b y 596a.
7 Ibn Jaldūn quedó huérfano a los 17 años, y su formación presentó inicialmente cier-tas lagunas. Vid. Cheddadi, L’homme et le théoricien, pp. 31-40.
8 Una exposición detenida de la biografía y la época de Ibn Jaldūn se encontrará enCheddadi, L’homme et le théoricien, pp. 15-188. Más sucintamente pueden consultarse: F. Rosen-thal, “Ibn Khaldūn’s biography revisited”, en I. R. Netton (ed.), Studies in honour of Clifford Ed-mund Bosworth. Volume I. Hunter of the East: Arabic and Semitic studies. (Leiden: Brill, 2000),pp. 40-63, y Manzano, “Ibn Jaldūn”, pp. 578-589.
TEORÍA DEL HUMANISMO 275
Y en medio de sus quehaceres y continuados viajes, los cuales, según supropio testimonio, le distraían de su vocación por el estudio científico y ladocencia9, sólo dis puso de un brevísimo período de cuatro años en los queencontró el sosiego personal ne cesario para concentrarse en su verdaderavocación. Dicho período se inició en 1375, cuando llegó casi accidental-mente a la Qalʿat Ibn Salāma –el actual enclave argelino de Tawgazūt–, y per-maneció en ella hasta 1378. En medio de la soledad o la clausura que todavíahoy en día evocan las imágenes de este lugar10, donde apenas podría haberrealizado cualquier otra actividad que no fuese rezar, pensar o escribir –según su pro pio testimonio, “las palabras y los conceptos fluían como to-rrentes sobre las ideas”11–, Ibn Jaldūn redactó al-Muqaddima y algunos capí-tulos más de su historia universal.
Si siempre es importante llamar la atención sobre el medio natural enel que se concibe o desarrolla una obra, tratándose de al-Muqaddima, estaapreciación resulta de cisiva. Sólo bajo el ensimismamiento de aquel retirode Ibn Jaldūn puede explicarse la descomunal tarea que se propuso llevar acabo: mediante el análisis de la propia tradi ción cultural, de la sabiduría islá-mica legada por sus maestros y reflejada en obras que él conocía, hizo un re-planteamiento global de todo el modelo adquirido y desarrolló un nuevoparadigma teórico: el de la historia como ciencia de la civilización o, lo quees lo mismo, la propia ciencia de la civilización, de la que se consideró fun-dador. Sus palabras, entresacadas de una extensa y fundamentada argumen-tación, no dejan lugar a dudas:
Es la disciplina de la historia una de las más frecuentadas por las naciones(al-umam) y las generaciones humanas (al-aŷyāl) […] A su conocimiento aspiranlos simples y los necios, y por ella disputan los grandes monarcas y los pequeñosrégulos. Por igual la comprenden los sabios y los ignorantes […] Ahora bien,
9 M. Á. Manzano Rodríguez, “La relación de Ibn Jaldūn con el poder político: valores,actitudes y praxis”, en J. L. Garrot Garrot y J. Martos Quesada (eds.), Miradas españolas sobreIbn Jaldún (Madrid: Ibersaf, 2008), pp. 291-303.
10 Emplazada a unos 6 kms. de la ciudad de Frenda. Vid. M. Mahmoudi, “La ciudadmedieval de Tagazut, feudo de los Beni Salama”, en AA.VV. (ed.), Ibn Jaldún: el Mediterráneo enel siglo XIV: Auge y declive de los Imperios (Sevilla: Fundación El Legado Andalusí-Fundación JoséManuel Lara, 2006), pp. 159-63; y V. Martínez Enamorado, “Donde se gestó la Muqaddima.Una primera visita arqueológica al lugar de Qalʿat Banī Salāma”, en J. L. Garrot Garrot yJ. Martos Quesada (eds.), Op. cit., pp. 85-94.
11 Manzano, “Ibn Jaldūn”, p. 584a.
276 MIGUEL ÁNGEL MANZANO RODRÍGUEZ
conviene saber que el sentido propio de la historia es informar sobre la sociedadhumana (al-iŷtimāʿ al-insānī), que constituye la civilización del mundo (ʿumrān al-ʿālam), y sobre los estados que se presentan por la propia naturaleza de esta civili-zación, tales como la vida en grupos aislados o en comunidades (al-tawaḥḥuš wa-l-taʾannus), las formas de cohe sión de cada grupo (al-ʿaṣabiyyāt), las clases dedominación de unos hombres sobre otros (al-taġallubāt), el poder (al-mulk) y lascategorías de gobiernos (al-duwal) que aquélla provoca, pero también los modosde adquisición, los medios de vida, las ciencias y las artes que, con sus trabajos yesfuerzos, han desarrollado los hombres; en suma, todo cuanto sucede en esa ci-vilización por la propia naturaleza de sus estados […] Y ésta es la propuesta delprimer libro de nuestra obra. Podría decirse que estamos ante una ciencia inde-pendiente en sí misma, pues tiene un objeto de estudio específico: la civilizaciónhumana y la sociedad humana (al-ʿumrān al-bašarī wa-l-iŷtimāʿ al-insānī). Masposee asimismo cuestiones propias que tratar, como la explica ción de los distin-tos estados que aquéllas han tenido sucesivamente, en virtud de su esencia. Estoes algo característico de cualquiera de las ciencias […] Sin embargo, habrá deconocerse que una propuesta de este tipo puede considerarse un quehacer total-mente nuevo, de enfoque distinto y preciada utilidad, al que sólo se accede me-diante la investigación y la profundidad […] Es como si acabara de descubrirseuna nueva ciencia desde los orígenes, pues no he hallado otros autores […] cuyodiscurso persiga este objetivo. Desconozco si es porque no se han interesado enél –y no hay por qué tener esta idea–, o si es que acaso hayan escrito y comple-tado su estudio, pe ro no nos han llegado sus obras […]12
Quedan claros, por consiguiente, los objetivos de la nueva ciencia, quepodrían resumirse en el estudio global del hombre y la sociedad en su evolu-ción histórica13, del mismo modo que el método empleado se irá revelandoasimismo en toda la obra. Va liéndose de presupuestos inductivos, Ibn Jaldūnsomete la historia a un riguroso análisis que no sólo le permite describir loshechos –lo cual resultaría insuficiente–, sino, ade más, explicar sus causas,comparar las circunstancias en que se producen, valorar sus consecuenciascon arreglo a la experiencia acumulada, e inferir leyes de carácter generalque puedan aplicarse a la sociedad y faciliten la comprensión global de ésta.
Desde esta perspectiva no resulta extraño subrayar las concomitanciascon la moderna sociología, la etnología o la antropología14, y menos aún con
12 MQ I, pp. 5, 51 y 56 / tr. pp. 5, 251 y 255-56 y las explicaciones terminológicas co-rrespondientes a las notas en pp. 1304-5.
13 Cheddadi, L’homme et le théoricien, pp. 214-16.14 Se trata de un aspecto ampliamente desarrollado en la bibliografía de referencia.
Vid. Cheddadi, L’homme et le théoricien, pp. 231-7, y algunos títulos de la nota 1, a los que, a
TEORÍA DEL HUMANISMO 277
la filosofía, dado que el método jalduní resulta al mismo tiempo historicista,demostrativo y empírico. Su inspiración en la tradición filosófica greco-árabe resulta muy perceptible15, y él mismo incluye su trabajo entre las cien-cias racionales o de la sabiduría (ḥikma)16. Sin embargo, también se encargade separar con claridad su quehacer científico y el de los filósofos, con losque no comparte planteamientos, objetivos, ni puntos de vista importan-tes17. Y así lo revela una lectura atenta de al-Muqaddima. La preocupaciónfundamental de Ibn Jaldūn no radica tanto en la verdad de las cosas o en lade los principios morales que deberían constituir la base de los sistemas po-líticos, sino más bien en el proceso histó rico que ha llevado al hombre y a lasociedad a pensar en ser aquello que han sido, o a realizar los modelos orga-nizativos que han desarrollado, y a vivir, en suma, del modo en que lo han
título de ejemplo, podrían añadirse los siguientes: S.F. Alatas, “Ibn Jaldūn and ContemporarySociology”, International Sociology, 21/6 (2006), pp. 782-95; J.W. Anderson, “Conjuring withIbn Khaldun: from an anthropological point of view”, en B.B. Lawrence (ed.), Ibn Khaldunand Islamic ideology (Leiden: Brill, 1984), pp. 111-21; P. Bonte, “Ibn Khaldun and contempo-rary anthropology: cycles and factional alliances of tribe and state in the Maghreb”, enF. Abdul-Jabar y H. Dawod (eds.), Tribes and power: nationalism and ethnicity in the Middle East(London: Saqi, 2003), pp. 50-66; M. Dhaouadi, “Ibn Khaldūn: the Founding Father ofEastern Sociology”, International Sociology, 5/3 (1990), pp. 319-35; S. Faghirzadeh, Sociology ofSocio logy: in Search of Ibn-Khaldun’s Sociology. Then and now (Tehran: Soroush Press, 1982);D.M. Hart, “Ibn Khaldūn and the Beginnings of Islamic Sociology in the Maghrib”, Arab His-torical Review for Otto man Studies / al-Maŷalla al-Tārījiyya li-l-Dirāsāt al-ʿUṯmāniyya, 7-8 (1993),pp. 39-58; A. Megherbi, La pensée sociologique d’Ibn Khaldoun (Alger: ENAL, 19833); F.O. UñaJuárez, “Hacia una sistemática de la teoría sociológica de Ibn Jaldūn”, Anuario Jurídico y Econó-mico Escurialense, 11 (1979), pp. 257-78.
15 Vid. A. Cheddadi, “La tradition philosophique et scientifique gréco-arabe dans laMuqaddima d’Ibn Khaldûn”, Mélanges de l’Université Saint-Joseph, 57 (2004), pp. 469-97.
16 MQ, I, pp. 6 / tr. p. 5.17 Vid., por ejemplo, MQ, III, pp. 178-86 / tr. pp. 1034-42, donde se halla el capítulo
XXX, significativa mente titulado: “Sobre la refutación de la filosofía y la falsedad de sus pretensio-nes”. Con todo, esta postura no es compartida unánimemente; vid. M. Mahdi, “Die Kritik derislamischen politischen Philo sophie bei Ibn Khaldun”, en Wissenschaftliche Politik: eine Einfüh-rung in Grundfragen ihrer Tradition und Theorie (Freibug im B, 1962), pp. 117-51, y del mismo,su célebre Ibn Khaldûn’s Philosophy of History: A Study in the Philosophic Foundation of the Science ofCulture (Chicago: University Press, 19642 [reimpr. 1971]). Una crítica a las tesis de Mahdi sehallará en Cheddadi, L’homme et le théoricien, pp. 201-18. Por otra parte, E. Tornero apunta elrechazo de Ibn Jaldūn no tanto a la filosofía como a la metafísica, partiendo de presupuestosdel sufismo moderado; vid. E. Tornero, “Filosofía y sufismo en Ibn Jaldūn”, en J. L. GarrotGarrot y J. Martos Quesada (eds.), Op. cit, pp. 269-90.
278 MIGUEL ÁNGEL MANZANO RODRÍGUEZ
hecho18: el porqué de sus necesidades primarias, sus actitudes colectivas, suscreencias religiosas, su desarrollo tecnológico o artístico, sus actividades eco-nómicas, sus relaciones políticas, sus sistemas de gobiernos, etc.
Tales supuestos llevan implícita una concepción abiertamente teóricay general que, por razones lógicas, habrá de concretarse en un entorno ne-cesariamente más próximo, si se quieren alcanzar conclusiones más direc-tas. Y quizá sea una de las críti cas más frecuentes hacia la obra jalduní: laaplicación de su nueva ciencia a la historia bajomedieval del Mágreb19. Ellono invalida, en ningún modo, las premisas de trabajo globales asumidas porIbn Jaldūn, las cuales sólo pueden explicarse atendiendo a dos factores im-portantes. De un lado, el marcado carácter universal de la tradición culturalislámica recibida. Así lo ha señalado Cheddadi, para quien el pensamientoislámico clá sico hace gala de un universalismo religioso, filosófico-científico,geográfico y etno gráfico, capaz de entender la diversidad humana como unhecho normal y necesario20. Incluso desde un punto de vista más crítico, po-dría afirmarse que “Ibn Jaldún no hace más que desarrollar, de un modo ex-tremadamente riguroso, lo que estaba implícito en los juristas, historiadoresy filósofos”21, tal vez porque tal universalismo “es un elemen to que no debe-ría extrañar en ningún sistema de ideas islámicos, ya que se halla clara menteformulado en el Corán.”22
Por otro lado, si se acepta que el pensamiento jalduní no pudo surgirex nihilo, habrá de admitirse asimismo que el grado de profundidad y elabo-ración reflejado en su producción escrita tampoco pudo realizarse exabrupto. Hay una actitud insistente por parte de Ibn Jaldūn a la hora de pre-cisar los conceptos y términos que empleará en su nueva ciencia. Éstos sevan definiendo, puliendo y revisando continuamente en las pági nas de al-Muqaddima, hasta conseguir el nivel de abstracción teórica requerido por
18 Cheddadi, L’homme et le théoricien, p. 214.19 Crítica, por otra parte más que discutible, como ya apuntó M. Shatzmiller, L’Historio-
graphie mérinide: Ibn Khaldūn et ses contemporains (Leiden: E.J. Brill, 1982), pp. 53-63.20 L’homme et le théoricien, pp. 220-37.21 Así lo hace A. Laroui, El Islam árabe y sus problemas, trad. C. Ruiz Bravo (Barcelona:
Ediciones Pe nínsula, 1984), p. 49.22 S. Peña, “«Y le enseñó a Adán todos los nombres»”, pp. 454-455. Vid. asimismo las re-
flexiones sobre la mentalidad de razón-transmisión (ʿaql-naql) característica del pensamientoislámico en M. Dhaouadi, “The Ibar: Lessons of Ibn Khaldun’s Umran Mind”, ContemporarySociology, 31/6 (2005), pp. 585-91, en concreto p. 587.
TEORÍA DEL HUMANISMO 279
cualquier disciplina científica. “Tenemos que traducir sus términos clave” –dice La roui– “mediante conceptos abstractos […], justificándose esto aúnmás por cuanto que Ibn Jaldūn añade en cada análisis un nuevo matiz a cadauno de estos términos clave. La Muqaddima es una amplia investigación ter-minológica […]”23 Sólo mediante el análisis de estos vocablos tan precisos ylas acepciones que les confiere Ibn Jaldūn –sorpren dentemente modernasen algunos casos24–, se puede comprender el contenido de sus teorías fun-damentales, así como la dimensión real de éstas, absolutamente novedosaspara la época en que fueron compuestas.
Si los planteamientos jalduníes sitúan a la sociedad (al-iŷtimāʿ) entre losobjeti vos principales de su nueva ciencia, resultaba preciso señalar con clari-dad la impor tancia de ésta para el ser humano, como así se hace. “La socie-dad es necesaria para el hombre (al-iŷtimāʿ li-l-insān ḍarūrī)”25 es el significa-tivo título que da paso a las primeras secciones de al-Muqaddima. Partiendode premisas similares a la tradición greco-árabe, Ibn Jaldūn afirma la sociabi-
23 El Islam árabe, p. 139, n. 12. En la misma línea se sitúa Cheddadi, L’homme et le théori-cien, pp. 469-70, para quien Ibn Jaldūn es, entre otras cosas, un faiseur de concepts.
24 Cheddadi, ibid. selecciona ejemplos de esta nueva terminología, clasificándola,grosso modo en tres grandes apartados de los que extractaré las voces más relevantes: a) de ca-rácter social: al-iŷtimāʿ al-in sānī, la sociedad humana; al-ʿumrān, la civilización, a su vez divi-dida en al-badāwa, civilización rural y al-ḥaḍāra, civilización urbana; al-umma, nación, pueblo,raza; ʿaṣabiyya, la cohesión del grupo, la fuer za sociopolítica necesaria para alcanzar el poder;al-naʿara, el orgullo o amor propio dañado; al-šaraf, nobleza de origen o linaje; ḥasab, presti-gio o estima lograda por los propios méritos; ŷāh, honor o pres tigio de carácter político o re-ligioso; b) de carácter político: al-mulk, el poder o el ejercicio del poder; al-ʿudwān, la agresiónnatural; al-wāziʿ, la autoridad coercitiva; al-qahr, la coacción por la fuerza; al-ġala ba–al-taġallub,la dominación; al-siyāsa, el sistema de gobierno, a su vez dividido en al-ʿaqliyya, si se basa en larazón, al-dīniyya, si se basa en la ley religiosa, y al-ṭabīʿiyya, si se basa en la ley natural; al-dawla,el Estado y sus derivaciones, funciones y territorios; c) de carácter económico: al-maʿāš, losmedios de vida; al-rizq, el sustento que Dios otorga a cada hombre; al-kasb, adquisición; al-ṣa-nāʾiʿ, los oficios, las técnicas (artesanales), las artes; al-asʿār, los precios; al-mutamawwal, el ca-pital acumulado; al-ribḥ, el beneficio, la ganancia; qīmat al-aʿmāl, el valor del trabajo; ḥawālatal-aswāq, la fluctuación de los mercados. Como el mismo Cheddadi señala (ibid. y pp. 241-42,), “Ibn Khaldûn utilise un langage conceptuel qui ne présente pas de différence essentie-lle avec le nôtre […] La plupart de ces termes sont tirés du vocabulaire courant, mais ils ac-quièrent, chez Ibn Khaldûn, des significations nouvelles et spécialisées”. Vid. asimismo,M.ʿ. Ŷābirī, Fikr Ibn Jaldūn: al-ʿaṣabiyya wa-l-dawla: maʿālim naẓariyya jaldūniyya fī l-tārīj al-islāmī(Bayrūt: Markaz Dirāsāt al-Waḥda al-ʿArabiyya, 19925), pp. 283-306, donde se recogen y expli-can 61 términos relevantes empleados por Ibn Jaldūn.
25 MQ, I, p. 67 / tr. 261.
280 MIGUEL ÁNGEL MANZANO RODRÍGUEZ
lidad del hombre en su sentido más puro y natural, dado que éste ha de viviren sociedad para cubrir sus necesidades más básicas. Ello no presupone otrosjuicios o valoraciones –como ocurre en el caso de la Política de Aristóteles,obra que Ibn Jaldūn no llegó a conocer26–, sino simplemente la reafir maciónde un hecho histórico perceptible desde el pensamiento islámico:
[…] sin la sociedad no se completaría la existencia de los hombres, ni el deseode Dios de establecerlos en el mundo y hacerlos sucesores (Corán27, II, 30). Puestal es el significado de la civilización (al-ʿumrān) a la que hemos convertido enobjeto de estu dio de esta ciencia […]28
En efecto, la voz ʿumrān29 hace referencia al hecho de instalarse en unlugar y, por extensión, designa al grupo humano allí instalado. En el sentidomás amplio, otorga do por Ibn Jaldūn, se refiere a todas las formas, manifes-taciones y actividades que desa rrolla la vida de un grupo humano capaz detrascender la mera supervivencia más primaria, para adoptar una organiza-ción social y un sistema de valores y relaciones, el cual es asumido como pro-pio por los miembros de dicho grupo. Merced a este complejo entramadode elementos diversos, este grupo humano edifica su cultura y perdura en lahistoria. De ahí su traducción por civilización. Tanto ésta como la propiavida del indi viduo, a decir de Ibn Jaldūn, forman parte de un proyecto di-vino –por el que los hom bres necesitan unos de otros para su existencia–, yello constituye la realidad natural que habrá de analizarse desde la nuevaciencia. Esto resulta posible porque la civili zación posee en sí misma pecu-liaridades y propiedades características que, examinadas en el devenir deltiempo, parecen convertirse en paradigmas históricos perfectamente expli-cables o predecibles en sus hechos y consecuencias.
Desde esta perspectiva, se comprenderá enseguida la insistencia deIbn Jaldūn en considerar la historia no sólo como descripción –con toda laimportancia que tenga esta tarea–, sino fundamental y principalmentecomo explicación. De ahí que en su discurso no suela prestar importancia a
26 Cheddadi, L’homme et le théoricien, pp. 244-45.27 Trad. J. Cortés (Barcelona: Herder, 20059).28 MQ, I, pp. 68-9 / tr. p. 462. 29 Se trata de uno de los conceptos más estudiados. A las obras citadas de Baali y Ŷābirī,
pueden añadirse S.M. Raʿd, al-ʿUmrān fī Muqaddimat Ibn Khaldūn (Dimašq: Dār Ṭalās, 1985), yṬ. Wālī, al-Naẓariyya al-ʿumrāniyya fī l-ʿIbar al-jaldūniyya: al-ʿumrān wa-l-dawla (al-Manāma: Baytal-Qurʾān, 1995).
TEORÍA DEL HUMANISMO 281
hechos excepcionales, anecdóticos o más pro pios de la historiografía oficial,ensimismada en proezas y vanaglorias30. Éstos no son sino la parte accesoriao variable del objeto estudiado. En cambio, lo realmente sus tancial permiteentresacar las constantes de cada tema o proceso histórico. Constantes a par-tir de las cuales el investigador puede inferir leyes generales aplicables a lacivili zación humana y comprender mejor los sucesos o las diferentes fasesevolutivas de ésta31. A diferencia de quienes opinan que grandes personali-dades históricas pueden influir en el curso de la historia, Ibn Jaldūn parecesituarse en el extremo contrario: “individuos y pueblos son determinados ensu modo de vivir por un cúmulo de hechos que ellos han producido y pro-ducen como expresión natural de su existencia”32. Es como si el hombre,creyéndose erróneamente dueño de su propia historia, se sometiese de factoa las leyes inexorables de aquélla, sin darse cuenta del desarrollo dialécticoen el que se halla inmerso. Se trata, como así se ha señalado, de una visiónfatalista, mas no por ello negativa o exenta de rigor33.
Así, por ejemplo, entre los factores determinantes para el desarrollode la civili zación, Ibn Jaldūn sitúa inicialmente las condiciones medioam-bientales, a las que de dica no pocas páginas de al-Muqaddima, cuya fuente di-recta es la producción de los geógrafos árabes clásicos34. Sus conclusiones,tras una detenida descripción de las dis tintas regiones y zonas climáticas, nodejan lugar a dudas: en los climas extremos, donde hay un exceso de calor o
30 Vid. Manzano, “Ibn Jaldūn”, p. 593.31 Recuérdense las palabras de M. Bloch, Introducción a la historia, trad. P. González Ca-
sanova y M. Aub (México-Madrid-Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 198813), p. 37:“Hemos aprendido que también el hombre ha cambiado mucho en su espíritu y, sin duda,hasta en los más delicados mecanismos de su cuerpo. ¿Cómo había de ser de otro modo? Suatmósfera mental se ha transformado profundamente, y no menos su higiene, su alimenta-ción. Pero, a pesar de todo, es menester que exista en la naturaleza humana y en las socieda-des humanas un fondo permanente, sin el cual ni aun las palabras hombre y socie dad querríandecir nada”.
32 L.I. Vivanco Saavedra, “Características esenciales del pensamiento historiográfico deIbn Jaldūn”, Op ción, 31 (2000), p. 34.
33 Vid., por ejemplo, B.C. Busch, “Divine Intervention in the Muqaddimah of Ibn Khal-dūn”, History of Religions, 7/4 (1964), pp. 317-29, en concreto, pp. 28-9, y M. Talbi, “Ibn aldūnet le sens de l’Histoire”, Studia Islamica, 26 (1967), pp. 73-148.
34 De acuerdo con Cheddadi, L’homme et le théoricien, pp. 254-55, Ibn Jaldūn hace un usoespecialmente selectivo y tamizado de las obras pertenecientes al género al-masālik wa-l-ma-mālik (“los caminos y los reinos”), habida cuenta de que sólo aprovecha parcialmente la in-formación contenida en ellas, y siempre desde su perspectiva.
282 MIGUEL ÁNGEL MANZANO RODRÍGUEZ
de frío, resulta prácticamente imposible que aparezca cualquier atisbo de ci-vilización. El hecho mismo de vivir en sociedad en estos lugares es tan com-plicado, y la vida tan dura, que los hombres adoptan una alimentación, unascostumbres y modo de vida infrahumano, más parecido al de los animales35.Sin llegar a estos límites, la geografía también parece relevante para explicarel carácter alegre y despreocupado de los negros o los egipcios, mientrasque, por el contrario, a los habi tantes de Fez –emplazada entre colinas másfrías del Atlas Medio– se los verá “ca bizbajos, entristecidos y obsesionadospor los logros futuros, hasta el punto de que cual quiera de ellos sería capazde acumular trigo durante años, e ir cada mañana temprano a los mercadospara comprar su alimento diario, temeroso de mermar su reserva”36. Otrotanto cabría decir de la alimentación, que cierra el apartado de determinan-tes físicos propios de cualquier civilización. Su capacidad para influir sobreel cuerpo o el carácter del ser humano aparece asimismo contemplada porIbn Jaldūn, quien ofrece ejemplos concretos sobre la nutrición de algunospueblos y zonas que conoce, para declararse ferviente partidario de la fruga-lidad como fuente de salud y bienestar37.
Más allá de estas realidades tangibles que se superponen a las socieda-des, deli mitando sus modos de vida, Ibn Jaldūn se ocupa asimismo de la pre-disposición del hombre hacia el más allá y a las distintas formas de percep-ción de aquél38, en tanto en cuanto se trata de otra característica que influyeen el desarrollo histórico de la civiliza ción. En su discurso postula que, a tra-vés del cuerpo, el alma humana está más próxima al nivel inferior delmundo animal, mientras que, por el pensamiento, se aproxima al nivel su-perior del mundo espiritual. Ello le permite hacer una categorización de losindividuos en tres tipos: sabios, místicos y profetas39. Y merced a esta catego-rización, se ocupa de los distintos fenómenos y prácticas sobrena turales,para establecer los efectos y funciones que aportan a la sociedad. Para ello,expondrá asimismo una teoría del conocimiento40 que explique la propia
35 MQ, I, p. 133 / tr. pp. 314-15.36 MQ, I, p. 139 / tr. p. 320.37 MQ, I, pp. 140-45 / tr. pp. 320-26.38 MQ, I, pp. 146-86 / tr. pp. 326-69.39 Cheddadi, L’homme et le théoricien, pp. 266-67.40 MQ, II, pp. 337-49 / tr. pp. 832-43, Cheddadi, L’homme et le théoricien, pp. 394-405.
Vid. asimismo, A. Schliefer, “Ibn Khaldūn’s theories of perception, logic and knowledge: anIslamic phenomenology”, American Journal of Islamic Social Sciences, 2 (1985), pp. 225-31; yE. Tornero, “Filosofía y sufismo en Ibn Jaldūn”, pp. 275-82.
TEORÍA DEL HUMANISMO 283
naturaleza del hombre y su percepción de lo trascendental o sagrado, comoelemento característico que condicionará su actitud religiosa. En esta línea,aun teniendo en cuenta otros credos, su análisis principal se basa en las reli-giones monoteístas y, sobre todo, en el Islam. Por todo ello, su argumenta-ción puede resumirse en una idea básica. Si “la profecía es una particulari-dad natural del hombre”41, la función desempeñada por la religión en lavida social y política de los seres humanos será absolutamente preferente.Tanto es así que se convertirá en la estructura misma de la sociedad y elpoder. Dicho con sus propias palabras: “La religión es a la existencia y alpoder, lo que la forma a la materia”42.
En otro orden de cosas, resulta importante destacar la aportación jal-duní en lo re ferente a las dos formas básicas de civilización existentes: la civi-lización rural (al-ʿum rān al-badawī) y la civilización urbana (al-ʿumrān al-ḥaḍarī). Ambas poseen atributos y manifestaciones propias bien definidas, alas cuales al-Muqaddima dedica numerosas páginas43 de sumo interés para lateoría sociológica elaborada por Ibn Jaldūn. Sin abandonar esta dicotomíacaracterística y absolutamente novedosa en su contexto histórico44, convieneseñalar asimismo que no es el único factor estructural a tener en cuenta.Conforme a los planteamientos jalduníes, las sociedades se vertebran en na-ciones (umma, plural umam) o entidades étnicas que se reconocen por ras-gos clara mente distintivos y comunes: una misma genealogía, una mismalengua, un espacio o territorio compartido, una concepción y organizacióndel poder característica, etc. Las subdivisiones son múltiples y complejas,puesto que cada umma se fracciona en ramas (šuʿūb), tribus (qabāʾil) y fami-lias (ʿašāʾir) que presentan una dimensión histórica, mediante generaciones(aŷyāl) o categorías sucesivas (ṭabaqāt).
De acuerdo con este modelo, estudiar la civilización implica el análisisde las distintas naciones y generaciones en su evolución histórica y en elmarco de este eje bi polar rural-urbano. Una misma nación puede conocer
41 MQ, I, p. 69 / tr. p. 263.42 MQ, II, p. 240 / tr. p. 756.43 MQ, I, pp. 189-254 y II, pp. 171-231 / tr. pp. 370-416 y 703-58.44 “En intégrant l’agriculteur et le nomade dans le même monde et en faisant du
monde rural en géneral, avec ses agriculteurs et ses pasteurs, nomades ou sédentaires, undes deux pôles de la civilisation, elle va à contre-courant d’une tradition plus que millenaire,qui oppose l’agriculteur au nomade (et au monta gnard)”, Cheddadi, L’homme et le théoricien,p. 294.
284 MIGUEL ÁNGEL MANZANO RODRÍGUEZ
estadios sucesivos de badāwa (“ruralismo”) o ḥaḍāra (“urbanidad”) en susdistintas generaciones, o incluso ambas formas a la vez, por cuanto habráramas “rurales” y “urbanas” simultáneamente. Es más, ambos modelos nece-sitan ser aprehendidos conjuntamente, por cuanto su nivel de inter depen-dencia y complementariedad es tan enorme que resulta imposible la exis-tencia de uno sin la del otro45. La argumentación de Ibn Jaldūn resultaespecialmente detallada, porque está hecha desde una perspectiva que en-globa múltiples niveles socioculturales –economía, demografía, política,ética y producción intelectual–. Y sería muy prolijo detenerse en ella.
Con todo, resultan ideas fácilmente comprensibles, acaso, una vezmás, por la modernidad con que se hallan planteadas. Los habitantes delcampo, cuyas condiciones de vida son más difíciles, se ganan el sustento tra-bajando la tierra, y su existencia carece de los rasgos característicos de lavida urbana: no usan la moneda en sus transacciones comerciales, y ni de-sean ni pueden desarrollar actividades de tipo científico, intelectual o artís-tico en sentido amplio. Su carácter y costumbres los aproxima al estadiomás primitivo del hombre, y su gran aspiración es convertirse en ciudada-nos, ya que la vida en las urbes es más tranquila y agradable. En ellas haytiempo para el trabajo, pero también para el refinamiento y la creatividad,para el desarrollo de las ciencias y las artes, de modo que constituyen el es-tadio más acabado de ʿumrān. Ello lleva consigo implicaciones moralesprácticamente irrefutables según la percepción jalduní. Los habitantes delcampo tienen una mayor inclinación hacia el bien que los de las ciudades,en tanto en cuanto la molicie ha relajado las costumbres de éstos, y susalmas han adquirido defectos y vicios. Otro tanto cabe decir del valor. Re-sulta más propio de los badawíes –acostumbrados a estar siempre en guardiay defenderse– que de los ḥaḍāríes, porque estos últimos, absortos en elbienestar y el lujo, u ocupados en sus quehaceres más nobles, carecen de launión y el carácter combativo de los primeros. De ahí que releguen las ta-reas defensivas en una milicia integrada mayoritariamente por miembrosde la sociedad rural46. Se trata pues, de modelos interdependientes y com-ple mentarios de civilización.
En esta interdependencia desempeña un papel absolutamente rele-vante otro de los conceptos jalduníes más destacados y estudiados: la ʿaṣa-
45 Ibid., pp. 293-4.46 Ibid., p. 390.
TEORÍA DEL HUMANISMO 285
biyya47. Se trata de un térmi no no sencillo de traducir o explicar, el cual estáespecialmente ligado a la sociedad rural. Podría traducirse por cohesión delgrupo, o fuerza tribal, pero considerando siem pre esa cohesión con un com-ponente activo hacia el dominio político y el ejercicio del poder –conceptoeste que se abordará a continuación–. En efecto, la ʿaṣabiyya hun de sus raí-ces en la genealogía, omnipresente en una sociedad estructurada en fami-lias, tribus y clanes, y para la cual no hay vínculos más fuertes que los de lasangre. Ahora bien, asignar a la ʿaṣabiyya la mera función de memoria ge-nealógica que actúa como sobreinstinto de protección colectiva –siendo éstaprimordial–, es menoscabar su va lor íntegro. Ella se constituye, además, enla fuerza motriz mediante la cual el grupo pretende imponerse sobre otrosgrupos, para dominarlos y alcanzar el poder. De hecho, la consecución delpoder es el objetivo último de la ʿaṣabiyya y la única forma de alcan zar éste.
Se comprenderá enseguida que este principio socio-dinámico sólopermanezca activo en la civilización rural, y no lo esté en la urbana. Las razo-nes son las mismas que se expusieron con anterioridad: la relajación de cos-tumbres y la vida muelle debilitan la ʿaṣabiyya de los ciudadanos y los hacevulnerables. De esta forma, un grupo prove niente del campo y fuertementecohesionado mediante la ʿaṣabiyya, tomará el poder, se hará con el gobiernoy cambiará su estatus rural por el de urbano, confirmando el trasvase entreambos modelos de civilización.
Hay, con todo, dos factores condicionantes de la vigencia y eficacia dela ʿaṣa biyya. Por un lado, cabe añadir a su concepción original el factor reli-gioso, sin que en ningún caso se debiliten los vínculos genealógicos48. Elloredundará su fuerza y promo verá al grupo hacia un ascenso global o univer-sal incluso, como ha ocurrido en la histo ria de los grandes pueblos o impe-rios –entre ellos, los mismos árabes, por seguir el ejemplo de Ibn Jaldūn49–.
47 Al citado estudio de Ŷābirī, pueden añadirse B. Darrāŷī, al-ʿAṣabiyya al-qabaliyya: ẓā-hira iŷtimāʿiyya wa-tārījiyya: ʿalà ḍawʾ al-fikr al-jaldūnī (al-Ŷazāʾir: Dār al-Kitāb al-ʿArabī, 2003);S. Gānimī, al-ʿAṣabiyya wa-l-ḥikma: qirāʾa fī falsafat al-tārīj ʿinda Ibn Jaldūn (Bayrūt: al-Muʾassasaal-ʿArabiya li-l-Dirāsāt wa-l-Našr, 2006); ʿA.A. Qabbānī, al-ʿAṣabiyya bunyat al-muŷtamaʿ al-ʿArabī(Bayrūt: Manšūrāt Dār al-Āfāq al-Ŷadīda, 1997) o, más recientemente, Y.M. Sidani, “Ibn Khal-dun of North Africa: an AD 1377 theory of leadership”, Journal of Management History, 14/1(2008), 73-86.
48 En caso contrario, de nada serviría el elemento religioso; MQ, I, pp. 269-272 / tr. pp.424-427.
49 MQ, I, 250-2 / tr. pp. 413-15.
286 MIGUEL ÁNGEL MANZANO RODRÍGUEZ
Por otro, la naturaleza de la ʿaṣabiyya lleva en sí misma un equilibrio de fuer-zas que la hace inestable o contradictoria si se examinan sus resultados his-tóricos. Los miembros del grupo que mantienen entre sí un estatus igualita-rio, con seguido el dominio de los demás grupos, han de transferirlo a sulíder –sea raʾīs, šayj, amīr, mālik, etc.– Y este líder podrá actuar contra losdemás grupos dominados, pero no siempre será capaz de imponerse o ac-tuar contra los miembros del suyo propio, que no le habían conferido hastaese momento mayor consideración que la de primus inter pares50. Ambos fac-tores permiten explicar la imagen historiográfica oficial de casi todos los sul-tanes como musulmanes perfectos, gobernantes ideales que encarnan losvalores sustanciales del Islam y actúan con plena legitimidad y eficacia –aun-que tal imagen sea irreal51–, y asimismo las constantes crisis de sucesión delos Estados políticos araboislámicos. Crisis de sucesión que, en el caso delOccidente Islámico bajomedieval, Ibn Jaldūn vivió en primera persona.
Las consideraciones hechas sobre la ʿ aṣabiyya han introducido otro ele-mento re levante del pensamiento jalduní sobre las civilizaciones: el ejerciciodel poder político (al-mulk, en árabe). Como en los casos anteriores, se tratade un tema de cierta pro fundidad conceptual sobre el que no es posible de-tenerse en este trabajo52, A modo de síntesis, pueden ofrecerse los puntosmás interesantes de la teoría sociohistórica jalduní. Según ésta, el poderejerce una función reguladora de la sociedad que evita la anarquía y el en-frentamiento violento entre los hombres, y garantiza, por tanto, la exis tenciamisma de aquélla. Concebido de este modo, resulta ser una condición pre-
50 Resultaría prolijo hablar de la categorización y la titulatura de los gobernantes en laépoca que nos ocupa. Pero sí puede indicarse que, en el caso concreto del Magreb, al lado deéstos existía un consejo de šuyūj (jeques) cuya opinión podía resultar especialmente influ-yente en determinadas decisiones. Sobre todo, en aquellas fases en que el Estado guardabalas viejas estructuras tribales. Buena prueba de la consideración de primus inter pares referidaal gobernante es el elogio que en algunas fuentes árabes se hace del sultán: “[…] era más pa-recido a los reyes que a los jeques […]”; vid. Ibn al-Jaṭīb, al-Lamḥa al-Badriyya fī l-dawla al-Naṣ-riyya, ed. A. ʿĀ ī (Beirut: Dār al-Afāq al-Ŷadīda, 19782), pp. 54-55.
51 Vid., por ejemplo, M.Á. Manzano Rodríguez, “Biografías y poder político: la imagende los sultanes magrebíes en la Baja Edad Media”, en M. L. Ávila y M. Marín (eds.), Biografíasy género biográfico en el Occidente Islámico. [EOBA, VIII] (Madrid: CSIC, 1997), pp. 249-65.
52 Vid., entre otros títulos de referencia, F. Sakri, “The material base of political powerin Ibn Khaldun”, Journal of Social Sciences (Kuwait), 7/ii (1979), pp. 57-72, o A. Cheddadi,“Le système de pouvoir en Islam d’après Ibn Khaldūn”, Annales, Economies, Sociétés, Civilisa-tions, 35 (1980), pp. 534-50.
TEORÍA DEL HUMANISMO 287
via a la propia civili zación, como el mismo Ibn Jaldūn apunta: “El poder y elEstado son a la civilización lo que la forma a la materia”53. Ahora bien, suvalor real es mucho mayor. El poder no sólo es “le moteur de la civilisation et, enun sens, de l’histoire” 54, sino que toda la estruc tura de la sociedad se organizaen función del mismo, el cual determina, además, el des tino final de los dosmodelos de civilización, rural y urbana. Su concreción real se ma nifiesta através del concepto de dawla, habitualmente sinónimo de Estado, gobiernodi nástico o administración incluso. Sin embargo, Ibn Jaldūn le otorga unasignificación bastante más amplia. Si se considera la extensión global de lacivilización y su bipolaridad rural-urbana, dawla hace referencia a las distin-tas varian tes políticas que se dan en un mismo tiempo y lugar, mediante lascuales se establece la autoridad del go bierno en sus distintos grados y tipos.Dawla englobaría, por tanto, los subniveles infe riores –grupos, familias, etc.–, subordinados a otros superiores –tribus, naciones–, y dentro de estosúltimos, la primacía de unos sobre otros hasta conformar entidades depoder total e independiente: reinos o imperios. Por otra parte, asumiendola evolución histórica de la civilización y de sus rasgos distintivos, dawla im-plica asimismo la consolidación de estas variantes políticas a través deltiempo, de manera que dichas formas de poder o hegemonía puedan trans-ferirse entre los mismos niveles –de una nación a otra, de una tribu a otra,de un grupo a otro, de una familia a otra, etc.55–
Podría sintetizarse toda la extensión del término en tres apartados con-cretos: dawla comprende los órganos de poder, esto es, el aparato administra-tivo, político, fiscal o militar, pero también los hombres que representan eseaparato; dawla se refiere a dinastía o sucesión de gobernantes de un mismonivel; finalmente, dawla alude al gobierno personal de un individuo en cual-quiera de ellos. De toda esta presentación se entiende la identificación fre-cuente de dawla con Estado, siempre y cuando se opere en las estructurasmás altas del poder y la sociedad. Ella explica asimismo otro problema estruc-turalmente inherente. Habida cuenta de la transferencia que la ʿaṣabiyya rea-liza en favor de su líder, se corre el riesgo de que el poder, objetivamente ne-cesario, se deforme en un instrumento arbitrario y subjetivo en manos de ungobernante irresponsable. Ello obligará al investigador de la civilización a
53 MQ II, p. 80 / tr. p. 612. Vid. supra, p. 8, una expresión idéntica referida a la religión.54 Cheddadi, L’homme et le théoricien, p. 275.55 Ibíd., pp. 318-9.
288 MIGUEL ÁNGEL MANZANO RODRÍGUEZ
examinar las reglas que configuran el arte de gobernar (al-siyāsa), y los distin-tos regímenes políticos que resultan de la aplicación de dichas reglas.
Ibn Jaldūn distingue dos modelos básicos de gobierno desde un puntode vista teórico: el de origen humano, cuyas reglas se basan estrictamente enla razón (al-siyāsa al-ʿaqliyya) y el de origen divino (al-siyāsa al-dīniyya), cuyasreglas de carácter religioso, se apoyan en la revelación56. Aunque el primero,que se materializa en el ejercicio del poder político (al-mulk al-siyāsī), tengasus aciertos y manifieste un nivel desarrollado de civilización –como fue elcaso de los Persas57–, el segundo modelo, que se corresponde con el califato(al-jilāfa), ofrece innumerables ventajas: además de preocuparse de losasuntos de este mundo, procurando la búsqueda de la justicia y el bienestarcomún, atiende a los intereses de la otra vida en el más allá, al seguir la leydi vina.
Obvio resulta señalar las preferencias de Ibn Jaldūn hacia el califatocomo siste ma de gobierno ideal. El problema que se plantea históricamentecon frecuencia es que, en lugar de seguirse estos sistemas, suele desarro-llarse otro modelo –sucedáneo de am bos– en el que el poder se ejerce de unmodo primario o natural (al-mulk al-ṭābiʿī). No importan tanto los interesesgenerales como los del propio gobernante, que es capaz de aplicar coercióny la fuerza, si mediante ellas ve garantizada la consecución de sus propósitos.Por desgracia, este ejercicio del poder –a decir de Ibn Jaldūn– “es seguidopor todos los reyes del mundo, sean musulmanes o infieles”58. Así puedeapreciarse incluso en la evolución del califato, cuyo período inicial, el de loscuatro califas ortodoxos (al-julafāʾ al-rāšīdūn), se corresponde con la etapadorada del Islam (632-661). Etapa dorada que pronto dio paso a un ejerciciodel poder puramente político y próximo a los intereses de los gobernantes,alejándose paulatinamente de los valores y virtudes iniciales del califato delque “no quedó sino el nombre”59.
Del discurso jalduní se deduce, como apunta acertadamente Laroui,una utopía más o menos consciente que, de hecho ha perdurado en la co-munidad islámica práctica mente hasta nuestros días: “El califato en tantoque fin que se persigue, no puede ser negado; en tanto que realidad, no
56 MQ, I, pp. 321-8 / tr. pp. 465-70.57 MQ, II, p. 112 / tr. p. 639.58 MQ II, p. 112 / tr. p. 640.59 MQ, I, pp. 354-55 / tr. p. 498.
TEORÍA DEL HUMANISMO 289
puede ser afirmado”60. Esto aparte, otra consecuencia directa confirma lapropia imposibilidad de justificar el Estado desde las leyes de la naturaleza alas que pertenece originalmente. Sólo mediante una ley religiosa y superiorque sobrepase estos límites puede ser reformado. Tal línea de pensamientose corres ponde con la ortodoxia islámica más genuina:
Ningún pensador ortodoxo cree que el califato, gobierno moral por defi-nición, hu biera podido aparecer naturalmente a lo largo de la historia humana[…]; ha hecho falta una ruptura imprevista en el orden normal de las cosas.Esto quiere decir […] que el califato, lejos de ser un tipo de gobierno más, sig-nifica debilitamiento del Estado. Califato […] y mulk […] son dos conceptos di-ferentes que designan dos planos extra ños entre sí: naturaleza e historia, poruna parte, sobrenaturaleza y extratemporalidad, por otra61.
Dicho de otro modo:
Ibn Jaldūn, en los límites que el Islam le prescribía, no podía decidirse afavor de que la razón de Estado pudiese ser realmente racional, lo que para élquería decir justo. No juzgaba al Estado, no porque representase por sí mismola ética, sino porque le era totalmente extraño. Y esta actitud era la de toda la or-todoxia islámica: Estado y comu nidad (umma) no se contradicen, se ignoran to-talmente62.
Unas reflexiones finales pasarían por evocar las ideas jalduníes sobrela evolu ción cíclica de los Estados y sus distintas fases, establecidas por com-paración con el ser humano63. Según esta teoría, el ciclo vital del Estado nosobrepasaría el de las tres generaciones, entendiendo que cada generaciónabarcaría la vida media de una persona, esto es, unos cuarenta años. En cadauna de estas generaciones el Estado iría avanzando desde el embrión de lacivilización rural que conserva intacta la ʿaṣabiyya, hasta el paso posterior enel que se produciría la transformación en civilización urbana, y la fase final,en la que, como si de un cuerpo humano se tratara, llegarían la decrepitud yla muerte. Más allá de planteamientos simples, dichas ideas se enmarcan enuna visión más amplia que comprende diversos estadios complementarios ysolapados, y no sólo afecta al Estado, sino también a la evolución de la histo-
60 El Islam árabe, p. 54.61 Ibid. p. 67. Vid. asimismo supra, p. 5. 62 Ibid.63 MQ, I, pp. 287 y ss. / tr. pp. 439 y ss.
290 MIGUEL ÁNGEL MANZANO RODRÍGUEZ
ria, los dos modelos de civilización analizados y la propia concepción delpoder64. Pero ésta y otras cuestiones no atendidas en las páginas que prece-den quedarán para futuras revisiones de la producción jalduní. De nuevohan de traerse a colación las palabras de Laroui, porque explican muy bienel desarrollo intelectual de Ibn Jaldūn, y el porqué de su pasión hacia el es-tudio de la sociedad humana: “El hombre es activo por naturaleza; el fin deesta actividad es edificar una cultura por medio del Estado; el conjunto deculturas edificadas forma la historia”65.
64 Manzano, “Ibn Jaldūn”, pp. 590b-591a.65 El Islam árabe, p. 139, n. 12.
TEORÍA DEL HUMANISMO 291