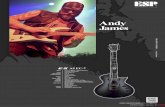2009 ESP Capítulo Libro DERECHOde AGUAS
-
Upload
lis-ulusiada -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of 2009 ESP Capítulo Libro DERECHOde AGUAS
1
EL REGIMEN JURIDICO DE LAS AGUAS INTERNCAIONALES.
EL STATUS QUO DE LA CONVENCION DE NUEVA YORK DE 1997
Sumario: I) Introducción; II) Los trabajos previos en el seno da CDI – las cuestiones más controvertidas; II) 1.
La articulación del «principio da equidad» con el de «no causar daño»; II) 2. La cuestión del ámbito: El concepto
de «curso de agua internacional»; II) 3. La obligación de cooperar. Organismos e instrumentos; III) El resultado
de la CNY; IV) Conclusiones; V) Bibliografía; VI) Apéndice.
Por: Amparo Sereno Rosado
RESUMEN: El pasado mes de enero, el Consejo Científico de mi Universidad admitió para
defensa mi tesis de doctorado, titulada. «El régimen jurídico de las aguas internacionales. Las
Demarcaciones Hidrográficas Hispano-Portuguesas (DHH-P)». Aunque muchas de las
conclusiones que se tiran de mi caso de estudio, las DHH-P, podrían aplicarse a otras regiones
del planeta que presentan características geográficas climáticas e físicas semejantes, no es mi
intención centrarme en este artículo en un caso concreto, sino en el régimen general sobre la
materia aprobado por la ONU. El mismo está consagrado en la Convención sobre el derecho
de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación (de 21
de mayo de 1997), que todavía no fue ratificada y por tanto no entró en vigor. El análisis de
las causas de este “fracaso” y la comparación con otros instrumentos jurídicos – como el
Convenio de Helsinki de 1992 o la Directiva Marco del Agua – que están en este momento a
ser implementados constituyen uno de los principales temas de este artículo.
I) Introducción
El primer abordaje de la ONU – entonces Sociedad de las Naciones – al tema de los usos de
las aguas continentales internacionales para fines diferentes de la navegación fue la
Convención de Ginebra de 1923. Esta ultrapasaba claramente lo que la doctrina denomina
“Derecho Fluvial Clásico” – o sea aquel que entiende que un rio es internacional cuando
atraviesa o sirve como frontera y es navegable –, para centrarse, también de modo exclusivo,
en otro uso, la producción de energía eléctrica.
Sin embargo, la Convención de Ginebra no respondió al desafío del Derecho Internacional
Fluvial: contemplar los principios jurídicos y fórmulas susceptibles de conciliar la
conflictividad entre los diversos usos concurrentes – y no exclusivamente el hidroeléctrico o
exclusivamente la navegación. En 1949, la Asamblea General de la ONU (AGNU) retomó el
Mestre en Derecho Comunitario por la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Lisboa y candidata a
Doctora en Derecho Internacional del Ambiente, por la misma Facultad. Además participa en el Grupo de
investigación AGUADEMA dirigido por el Catedrático A.Embid Irujo y trabaja actualmente como jurista en
Águas de Portugal Internacional, Serviços Ambientais (www.adp.pt)
2
asunto, incluyéndolo en su agenda, pero fue a través del parecer sobre “desarrollo integrado
de las cuencas hidrográficas1” – elaborado por el Consejo Económico y Social, con base en
la resolución 599 (XXI) de 1957 – que el tema recibió un nuevo impulso. Posteriormente, el
Comité de los Recursos Naturales señaló la necesidad de establecer un marco jurídico
adecuado y nuevas soluciones internacionales para problemas como a relación existente entre
el rio y el mar. Finalmente, la AGNU – mediante la Resolución 2669 (XXV) de 1970 –,
encargó a la Comisión de Derecho Internacional (CDI) presentar un proyecto de texto
articulado relativo al “uso de los cursos de agua internacionales para fines diferentes de la
navegación”.
La CDI fue creada por la AGNU en 1947, con el mandato de codificar y desarrollar
progresivamente el derecho consuetudinario internacional. Este órgano está compuesto por 34
juristas y diplomáticos escogidos para representar la diversidad de culturas jurídicas e
ideologías políticas que la ONU alberga. De ahí que sólo se llegue a consenso después de
interminables debates, que se suceden durante años. En contrapartida, refiere J. Dellapenna2,
este proceso beneficia de un alto grado de credibilidad y, normalmente, los proyectos finales
producidos por la CDI tienen un “efecto casi legal”, inclusive antes de su aprobación por la
AGNU. No obstante, la doctrina no es pacífica sobre si la CDI fue, o no, el mejor forum
para llevar a cabo esta misión. Algunos autores opinan que habría sido preferible confiar
esta colosal tarea a un órgano con dimensión técnico-política. Es importante subrayar que: por
un lado, el desarrollo progresivo de las cuestiones de substancia de la misión atribuida estaba
guiada por valores políticos3, y como refirió Mahiou4, la CDI “…is a codification body and
not a think tank” – efectivamente, en 1974, cuando la CDI esperaba obtener alguna
orientación política por parte de los Estados, apenas 21 respondieron al cuestionario enviado5;
por otro lado, cuestiones como el ámbito de aplicación de la Convención requieren
conocimientos científico-técnicos que la mayoría de los miembros de la CDI sólo tiene
1 Doc. E/3066. New York, 23 de noviembre 1957.
2 DELLAPENNA, J. (1999), “The Customary International Law of Transboundary Fresh Waters”, Shared Water
Systems and Transboundary Issues With Special Emphasis on The Iberian Peninsula, Ed. FLAD, Lisboa, p.88. 3 En este sentido, ya en 1970, Bangladesh propuso que esta tarea fuese atribuida a un Comité
Intergubernamental. Cf. RAHMAN, Reaz, (1995) “The Law of Non-Navigational Uses of International
Watercourses: Dilema for Lower Riparians”, Fordham International Law Journal, Vol 19, nº 9, p.13. 4 MAHIOU (1993), “12th Meeting”, ILC Yearbook, Vol I, p. 97.
5 ILC Yearbook, Vol. II, Part 1, 1976, p.147.
3
superficialmente. Lo que fue evidente, por ejemplo, cuando se debatió el tema de la inclusión
(o no) de las aguas subterráneas confinadas6 en el ámbito da propuesta7.
Inicialmente, los estudios llevados a cabo en el Consejo Económico y Social sirvieron de base
a los trabajos de codificación iniciados en la 6ª Comisión de la Asamblea General y en la
CDI, pero estos fueron pronto abandonados, coincidiendo con la fase terminal de lo que L.
Teclaff8 denominó “…golden era of the river basin”. Esto es, la época en que los adelantos
técnicos comenzaron a permitir la práctica de los transvases entre cuencas y, por eso mismo,
la gestión integrada de la cuenca como un todo unitario fue puesta en causa. Así, la noción
cuenca internacional acabó por ser abandonada y la interacción de esta con las aguas costeras
y marinas nunca llegó a ser abordada.
II) Los trabajos previos en el seno da CDI – las cuestiones más controvertidas
Los trabajos de la CDI se desarrollaron durante un período de 24 años, finalizando en 19949,
aunque la CNY sólo seria probada en 1997. Estos trabajos preparatorios fueron estudiados
pormenorizadamente por diversos autores10, algunos de los cuales participaron muy
activamente en la redacción del texto final, como es el caso de McCaffrey11. Sin embargo, mi
6 O Artigo 2º da CNY establece que: A los efectos de la presente Convención: «a) Por "curso de agua" se
entenderá un sistema de aguas de superficie y subterráneas que, en virtud de su relación física, constituyen un
conjunto unitario y normalmente fluyen a una desembocadura común;». Así, quedan excluidas de esta
definición las aguas subterráneas confinadas, es decir, aquellas que están limitadas superior e inferiormente por
formaciones impermeables o casi impermeables, almacenadas bajo una presión confinante. 7 Así, A. Nollkaemper refiere que el desarrollo de esta legislación requería conocimientos de aspectos técnicos
que los juristas sólo conocían de modo superficial. Facto fue evidente cuando, en 1974, la CDI reconociendo su
falta de conocimientos técnicos, recomendó la creación de un Comité de peritos. Cf. NOLLKAEMPER, A.,
(1996), “The Contribution of The International Law Commission to International Water law: Does it Reverse the
Flight from Substance?”, Netherlands Yearbook of International Law, Vol XXVII, p.50. 8 Cf. TECLAFF, Ludwik A, (1996), “Evolution of the River Basin Concept in National and International Water
Law”, NRJ, Vol. 36, Sprinng, p. 369. 9 Estos veinte y cuatro años están comprendidos entre la fecha en que le fue atribuida la tarea de realizar el
proyecto por la AGNU (1970), hasta la entrega del 2º Proyecto (1994), que fue aprobado tres años después. 10
Por ejemplo, TANZI, Attila and ARCARI, Maurizio, (2001), The United Nations Convention on the Law of
International Watercourses. A Framework for Sharing, Kluwer Law International, London, The Hague, Boston;
Una versión más sintética del mismo proceso puede leerse in ARCARI, Maurizio (1997) “The draft articles on
the Law of International Watercourses adopted by the International Law Comission: an overview and some
remarks on selected issues”, NRF, Vol. 21, n º3; e FITZMAURICE, Malgosia (1995), “The Law of Non-
Navigational Uses of International Watercourses – the International Law Commission Complete its Draft”,
Leiden Journal of International Law, nº 8; y de la misma autora (1997) “Convention on the Law of Non-
Navigational Uses of International Watercourses”, Leiden Journal of International Law, nº 10. 11
Stephen McCaffrey fue el relator de la CDI que estuvo más tiempo trabajando en la CNY, siete años (entre
1985-1992). Describe el proceso de redacción de la Convención en varios artículos y con más profundidad in
4
intención al abordar aquí la CNY no es analizar ese proceso, sino los factores que
contribuyeron para lo que podríamos denominar, citando a García Márquez, la “crónica de
una muerte anunciada”. Factores estos que, no obstante, son muy polémicos a nivel doctrinal,
como también los principales responsables del largo “proceso de gestación” – 27 años en
total, sin contar con los documentos preparatorios antes referidos – así como de los
numerosos “accidentes de trayecto” previos a la aprobación de la Convención.
En este proceso se sucedieron consecutivamente cinco relatores especiales12, de los cuales
cuatro estadounidenses. La nacionalidad de estos no es una cuestión fútil, pues como refiere
P. Canelas de Castro, este facto denota “…o forte contributo, se não mesmo empenhamento,
dos EUA nesta matéria, que, aliás, tradicionalmente lhes é cara, como bem revela a prática
internacional e, no plano nacional, o relevo que se lhe dá, desde logo, nos curricula
universitários…13
”. Es también notoria la influencia norteamericana en el tratamiento de la
cuestión del uso equitativo y de los factores relevantes que limitan el alcance del mismo –
doctrina esta cuya génesis se encuentra en la jurisprudencia del Tribunal Supremo de los
Estados Unidos.
También, y a propósito de lo que antes denominamos “accidentes de trayecto” – que ilustran
las dificultades y la falta de consenso alrededor del Proyecto de Convención – es importa
subrayar que no fue sólo uno, sino dos los Proyectos debatidos, y que el Grupo de Trabajo
Plenario de la 6ª Comisión – convocado para apreciar aquella que era ya la segunda versión
del Proyecto de Artículos de la CDI – se tuvo que reunir en dos sesiones14. Finalmente, como
refiere P. Canelas de Castro15, la adopción del Proyecto por mayoría – aunque muy expresiva
– es contrario a lo que constituye la regla general en este tipo de proyectos, o sea, aprobación
por unanimidad. Podemos encontrar la explicación a este dilatado “período de gestación en
tres factores: primero, la dificultad en definir el ámbito de aplicación de la Convención;
The law of International Watercourses. Non-Navigational Uses, Oxford University Press, New York, 2001, pp.
301 e ss. 12
Los cinco relatores especiales que trabajaron en el proyecto de la CNY fueron: Richard D. Kearney (desde
1974), Stephen M. Schewebel (desde 1977), Jens Evensen (desde 1982), Stephen McCaffrey (desde 1985) e
Robert Rosenstock (desde 1992). De estos cinco todos son estadunidense menos el noruego Evensen. 13
Cf. CANELAS de CASTRO, P. (1998) “Novos rumos do Direito Comunitário da Água: a caminho de uma
revolução (tranquila)?”, Revista do Centro de Estudos de Direito do Ordenamento, do Urbanismo e do
Ambiente, Ano I, nº1, p.149. 14
Las dos sesiones del Grupo de Trabajo Plenario (GTP), fueron, respectivamente, en 1996 y en 1997. 15
Cf. CANELAS de CASTRO, P. (1998), “Sinais de (nova) modernidade no Direito Internacional da Água”,
Nação e Defesa, nº 86 – 2ª Série, Verão 1998, p.103.
5
segundo, la conflictiva relación entre el principio de equidad y el de no causar daños (sic utere
tuo ut alienum non laedas); y tercero, la obligación de cooperar.
II) 1. La articulación del «principio da equidad» con el de «no causar daño»
Tradicionalmente16
, la doctrina fundamenta-se en tres tesis para explicar las soluciones
adoptadas por los Estados Ribereños (ER) en los diferendos provocados por usos conflictivos
del agua en el ámbito de las cuencas hidrográficas internacionales (CHI): dos “tesis
absolutas”, la “tesis restrictiva de la soberanía”. La “tesis absoluta” denominada “soberanía
territorial absoluta” favorece los intereses de los ER situados aguas arriba, y otorga a cada
Estado la exclusiva soberanía sobre la parte del recurso natural incluida en su territorio, de
manera que cualquier restricción de su soberanía sobre el mismo debe ser establecida por vía
convencional. La segunda “tesis absoluta”, designada “integridad territorial absoluta” –
basada en el principio de sic utere tuo ut alienum non laedas – consiste en un respeto tan
absoluto pela soberanía territorial del ER situado aguas abajo, que le confiere un auténtico
derecho de veto sobre cualquier proyecto e/o actividad que el ER aguas arriba planee ejecutar.
Ambas tesis fueron abandonadas en la práctica por las denominadas “tesis restrictivas de la
soberanía”, basadas en el equilibrio entre el principio de “uso razonable y equitativo” y el de
no causar daño “substancial”.
Tanto la práctica de los Estados como la opinio juris demuestran el predominio de esta tesis –
aunque, existen excepciones17. La mayoría de los Estados son conscientes de que
determinados usos, además de ser conflictivos, podrían ser considerados no equitativos
provocar un daño considerado intolerable por el correspondiente órgano judicial o extra-
judicial. Así, estos ER reaccionaron auto-limitando su soberanía sobre los recursos naturales
compartidos. A nivel doctrinal, existe consenso sobre los dos principios fundamentales
16
Decimos “tradicionalmente” porque actualmente la doctrina defiende otras dos tesis: la “tesis de la comunidad
de intereses” y, la “tesis de la unidad de cuenca”. Si bien que en la práctica internacional ambas han tenido poca
aplicación, cada vez es más la doctrina que piensa que las tres “tesis clásicas” deberían ser abandonadas a favor
de otras concepciones más equitativas (“tesis de la comunidad de intereses”) o más amigas del ambiente (“tesis
de la unidad de cuenca”). La primera de estas dos tesis es defendida, por ejemplo, in McCaffrey (2001 a) e a
segunda esta implícitamente formulada en textos internacionales, más específicamente vertida en los principios
contemplados no Capítulo XVIII de la Agenda XXI de la ONU e defendida, por ejemplo, en mi tesis de
doctorado: O regime jurídico das águas internacionais. O caso das Regiões Hidrográficas Luso-Espanholas.
Documento depositado en la “Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa” (Lisboa), noviembre
de 2008. 17
China y Ruanda todavía defienden la tesis de la soberanía territorial absoluta y Egipto la integridad territorial
absoluta.
6
subyacentes a las tesis restrictivas de la soberanía: “uso equitativo” y “no causar daño”. Pero
la doctrina no es pacífica a cerca de cual de estos principios debe prevalecer en caso de
conflicto.
La práctica del Tribunal Supremo de los Estados Unidos – como se pode observar no
Apéndice – es la más prolífica a nivel mundial, y revela una clara tendencia18 para
fundamentar sus decisiones en el principio de equidad. Esta jurisprudencia, que como señala
E. Kristjánsdóttir19, influenció notablemente la redacción de la CNY, “…[is] to a large extent
derived from the Anglo-American common law of riparian rights”. Una de las característica
del common law es el denominado sistema ribereño de pleno derecho. De acuerdo com este
sistema, el propietario de un predio puede usar las águas sin restricciones para los llamados
usos comunes y para los restantes aprovechamientos desde que no perjudiquem los otros
ribereños cuantitativamente. Relativamente a la cualidad, el água no debia ser alterada ni
cuando usada comummente, ni en los restantes usos. Todos los conflitos entre ribereños
derivados de los usos del agua eran solucionados, en regla general, por los tribunales
ordinarios. El sistema ribereño de pleno derecho es, por lo menos parcialmente, responsable
por la gran litigancia en materia de aguas entre los estados federados norteamericanos e
influenció considerablemente la CNY de 1997. Por su parte, la mayoria de los EM de la EU se
basan – con las peculiaridades propias de las respectivas tradiciones jurídicas – en concepto
dominio hídrico y en la intervención administrativa en la gestión de los recursos, que,
tendencialmente, evita la aparición de conflictos y, concomitantemente, el recurso a los
corrrespondientes órganos judiciais o arbitrales. Esta tradición jurídica, mayoritaria en la
Unión Europea, influenció substancialmente la Directiva Marco del Agua (DMA) que se
aplica desde su aprobación en octubre del 2000.
Así, no se puede extrapolar – como algunos autores norteamericanos20
pretenden –, el caso de
los Estados Unidos para el resto de la Comunidad Internacional, concluyendo que la práctica
internacional corrobora a primacía del principio da equidad. Esta sería una conclusión viciada
de parcialidad, una vez que otros tribunales de Estados Federales, y sobre todo los órganos
18
Esta tendencia es puesta en relieve frecuentemente por la doctrina norteamericana, por autores como
Dellapenna y McCaffrey. 19
Cf. KRISTJÁNSDÓTTIR, Edda (1996) “The Law of Non-Navigational uses of International Watercourses”,
NYU International Environmental Law Clinic, Fall, 1996, p.8. 20
Entre la doctrina norteamericana, podemos citar autores como Dellapenna y McCaffrey, entre otros.
7
judiciales o extrajudiciales internacionales, tal tendencia no es tan clara21. Lo mismo se
verifica en otros casos solucionados por tribunales nacionales22 o por mediadores
independientes, especialmente el asunto Trail Smelter. Precisamente el laudo arbitral de este
caso sirvió de inspiración a los redactores del Principio 21 de la Declaración de Estocolmo,
adoptada por la ONU en la Conferencia de 1972, sobre Ambiente Humano, cuando menciona:
“Los Estados tienen…derechos soberanos de explotar sus recursos naturales …y la
responsabilidad de asegurar que actividades dentro de su territorio o bajo su control no
causan daño al ambiente de otro Estado o áreas fuera de su jurisdicción nacional”. En este
mismo principio se fundamento el TIJ para emitir su opinión sobre el tratamiento y uso de
armas nucleares en 199623
. Un año más tarde, el mismo Tribunal repite textualmente este
parágrafo24 en el caso Gabcikovo-Nagymaros, sobre usos conflictivos en el Danubio.
La práctica de los Estados en los últimos veinte años tampoco confirma el predominio de un u
otro principio, como empíricamente demuestra el estudio dirigido por K. Conca25. El mismo
analiza los principios constantes en los Acuerdos bilaterales y multilaterales sobre la materia,
aprobados entre 1980 e 2000 (un total de 62). La conclusión es que entre los varios principios
más frecuentemente repetidos no está (al contrario de lo que McCaffrey26 y otros afirman) el
de equidad. Además, durante los trabajos conducentes a la aprobación de la CNY por la ONU,
21
Por lo menos cinco de los casos solucionados por el TJI y TPA son frecuentemente citados como ejemplos en
que el principio de no causar daño es la base fundamental de la decisión de los tribunales. Específicamente, los
siguientes casos: Canal de Corfú, Isla de Palma, Lago Lanos, y Desvío de agua del Mosa y el caso del Rhin. Ver
también el Apéndice a este artículo. 22
Específicamente los casos del Rio Rhin y del Rio Roya. Ver también el Apéndice a este artículo. 23
Ver también “Legality of the Treat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion”, in ICJ, 1996, pp.241-2,
donde consta: “The existence of the general obligation of State to ensure that activities within their jurisdiction
and control respect the environment of other States or areas beyond national control is now part of the corpus of
international law relating to environment…” 24
Cf. ICJ, 1997, parag. 53, p. 41. 25
Cf. CONCA, Ken, WU, Fengshi, & NEUKIRCHEN, Joanne (2003), Is There a Global Rivers Regime? Trends
in the Principled Content of International River Agreements, The Harrison Program on the Future Global
Agenda, University of Maryland. Además del análisis de Acuerdos realizados por los autores, estos fundamentan
sus conclusiones en un estudio anterior de Hamner y Wolf, que realizaron un estudio similar sobre 145 Acuerdos
para usos diferentes da navegación entre 1874 e 1996. HAMNER, J. and WOLF, A. (1997) “Patterns in
International Water Resource Treaties: The Transboundary Freshwater Dispute Database”, Colorado Journal of
International Environmental Law and Policy, (Yearbook). 26
McCAFFREY afirmaba que: “…Attempts by groups of experts to derive general rules from treaties and other
forms of state practice have concluded that equitable utilization is… the fundamental rule in the field...” Cf.
McCAFFREY, S. (1993), “Water, Politics, and International Law,” Peter H. Gleick, ed., Water in Crisis: A
Guide to the World’s Fresh Water Resources, Oxford University Press, New York, p.98.
8
se constató la tendencia de los ER situados aguas arriba a defender la prioridad del principio
de equidad, en cuanto que los situados aguas abajo apoyaban la “no harm rule27
”.
El artículo 10º de la CNY no es perentorio sobre la prioridad de un u otro principio,
estableciendo en su nº 2 que “El conflicto entre varios usos de un curso de agua internacional
se resolverá sobre la base de los artículos 5º [“Utilización y participación equitativa y
razonable”) e 7º [“Obligación de no provocar daño significativo”]”. Consecuentemente, la
prioridad de un u otro principio debe dirimirse en cada caso concreto mediante el método
hermenéutico de conjugación de ambos los artículos, de donde se concluye que un uso
equitativo es por definición tolerable. En este sentido, la doctrina es hoy relativamente
pacífica cuando interpreta que en caso de conflicto y a la luz de la CNY, el principio de
equidad prevalece sobre el de “no harm”. No obstante, tal no significa que se apoye la
opción adoptada por la Convención. Al contrario, existe una enorme división entre los que
apoyan la fórmula adoptada28 y los que la repudian29. Los primeros argumentan que el
principio de “no provocar daños significativos” es extremamente ambiguo: no existe en la
normativa internacional sobre la materia, una definición de “daño prohibido”, tal como refiere
McCaffrey30, por lo que la tendencia es definir el umbral del daño, calificándolo con adjetivos
como “significativo”, “apreciable”, “substancial” y otros. De modo que resulta muy difícil
definir lo que se entiende por significativo, en cuanto que la equidad puede ser delimitada a
27
Por ejemplo, Reaz RAHMAN entiende que la CNY confiere prioridad al principio de equidad quando este
entra en conflicto con el principio de no causar daño, lamentando este facto porque, en su opinión perjudicará a
los países situados aguas abajo. Cf. RAHMAN, Reaz (1995) También Edda KRISTJÁNSDÓTTIR (1993), p.10.
De modo más expreso abordan la cuestión Ken CONCA y otros (2003), p.6. 28
Cf. McCAFFREY, (2001) “The Contribution of the UN Convention on the law of the non-navgational uses of
international watercourses”, in International Jornal Global Environemental Issues, Vol. I, nº 3-4;y del mismo
autor (1999) “International Water Law for the 21 Century: The contribution of the U.N. Convention” paper
delivered at the Stegner Center´s Fourth Annual Symposium, Where the River Flow: Sharing Watersheds and
Boundaries, University of Utah, College of Law Salt Lake City, April 16. También McCAFFREY, Stephen &
SINJELA Mpazi (1998) “Current Developments. The 1997 United Nations Convention on International Watercourses”,
AJIL, nº 92; DELLAPENNA, J (1999); y TANZI, Attila and ARCARI Maurizio (2001); 29
HEY, H. (1998) “The Watercourses Convention: To What Extent Does it Provide a Basis for Regulating Uses
of International Watercourses?”, RECIEL, Vol 7, Issue 3, p.291; NOALLKEMPER, A. (1996), p.41. Alguns,
como R. RAHMAN (1995), p.16; También para P. CANELAS de CASTRO, “…senão directamente de iure,
pelo menos de facto…a Comissão consente numa interpretação de acordo com a qual situações capazes de
redundar em danos significativos não são suficientes de «per se» para impedir uma actividade projectada,
nomeadamente se o comportamento do Estado for diligente…” Cf. CANELAS de CASTRO, P. (1996) “O
regime jurídico das utilizações dos cursos de água internacionais no projecto da Comissão do Direito
Internacional”, RJUA, nºs 5/6, Jun. / Dez., p.170.
30 S. McCAFFREY refiere que: “…the no harm principle is not, and has never been, conceived as absolutely
prohibing the causing of significant harm in all circumstances….” (p. 347) “The term harm…is in fact seldom
defined, either in international instruments or in the literature”… “no harm principle…not …proscribe all
adverse environmental effects” (p. 362). Cf. McCAFFREY, S. (2001 a) pp.347 e ss.
9
través de los “factores relevantes” previstos en el artículo 6º de la CNY, en cada caso
concreto. Así, para contornar el hipotético derecho de veto que asiste a un Estado que invoca
la “no harm rule” para impedir el uso da agua por otro ER, la fórmula interpretativa
encontrada es considerar que un uso es por definición equitativo porque os daños que causa
não poden ser significativos. Esto es, si un Estado está utilizando de modo equitativo las
aguas, no puede impedir que lo haga, incluso si causa daños significativos. Para
McCaffrey31, tolerar un cierto tipo de daño en determinadas circunstancias es un principio de
las reglas de buena vecindad tal como sic utere tuo ut alienum non laedas. Cada ER solo
puede ser obligado a tomar todas las medidas para prevenir, disminuir o eliminar el daño –
con la única excepción de la prioridad conferida a las “necesidades humanas vitales” prevista
no artigo 10º. 232. Mas la “diligencia debida” (artigo 7º.233) no es una obligación de resultados,
sino de medios y, como J. Dellapena34 menciona, en este contexto no es más que una
“obligación de cosmética”.
Por último, es de referir que, últimamente, algunas posiciones de los defensores más
convictos de la prioridad del principio de equidad se suavizaron, de modo que el mismo es
concebido35 como un principio dinámico e extremamente flexible, prácticamente como un
31
Afirma S. McCaffrey que: “…being a good neighbour means not only refraining from causing significant
physical harm to other states in vicinity, but also tolerating certain level of harm emanating from activities in
those states…”. Cf. McCAFFREY, S. (2001a), p. 353. 32
Consta do Art. 10º 2 que: “El conflicto entre varios usos de un curso de agua internacional se resolverá sobre
la base de los artículos 5 a 7, teniendo especialmente en cuenta la satisfacción de las necesidades humanas
vitales.” Qué se entiende por “necesidades humanas vitales”? La CNY no las define. No obstante, lo que consta
de un comentario de la CDI a este artículo es que un daño significativo contra la salud y la seguridad humana es,
en si mismo, no equitativo. De esta manera la CNY, aunque de un modo implícito, reconoce que el derecho a
una cantidad mínima de agua es un derecho que no puede ser negado a nadie, y de cierta forma lo instituye
como un derecho fundamental. La CDI considera que, por ejemplo, cuando un uso del agua afecta la
producción dos alimentos necesarios para prevenir el hambre, poniendo en peligro las necesidades vitales, la
salud humana y la seguridad, debe ser considerado no equitativo. 33
el artículo 7º (“Obligación de no provocar daño significativo”) establece en el nº2 que: “cuando, a pesar de
eso, sean provocados daños a otro Estado ribereño, los Estados cuya utilización provoca los daños
deben…adoptar todas las medidas necesarias…con vistas a eliminar o minorar tales daños y, si adecuado,
discutir la cuestión de la indemnización”. 34
DELLAPENNA, J. (1999), p.116. Sobre o alcance da “diligência devida” há consenso entre a doutrina.
También RAHMAN, Reaz (1995) p.23; NOALLKAEMPER, A. (1996), pp.59 e ss. 35
Así, en palabras de J. DELLAPENNA, “…Flexibility is the real strength of the rule of equitable utilization.
But it must be flexibility constrained by the principles necessary to assure sustainable and ecologically sound
environment…”. Cf. J. DELLAPENNA (1999), pp.125-128. También es esta la opinión de S. McCAFFREY
(2001 a) pp.345 y (2001 b) p.20 donde, relativamente al artículo 5º de la CNY, menciona: “…that provision also
introduces the new concept of equitable participation….”.
10
sinónimo del principio do desarrollo sostenible (DS). Así, para I. Kaya, fundamentándose en
P. Sands36, la terminología “equidad” abarca todo el contenido del concepto de DS.
En mi opinión, uso equitativo y DS ni son sinónimos, ni como sinónimos son utilizados en
el texto de la CNY y esto por dos razones: primera, si los relatores hubieran querido referirse
al DS, no utilizarían diferentes terminologías para designar lo mismo; segunda, el DS tiene
como límite el daño ambiental, en cuanto que el uso equitativo puede prevalecer sobre este –
desde que se practicado con la “diligencia debida”. Como mucho, podemos reconocer que la
CNY “presta algún homenaje” al principio de DS, mencionándolo – a penas una vez – en su
artigo 5º. Tampoco estamos de acuerdo con I. Kaya37 cuando, basándose en P. Sands, defiende
que equidad equivale a DS: “It is generally accepted that four recurring elements appear to
comprise the legal elements of the concept of sustainable development, namely,
intergenerational equity, sustainable use, equitative use and integration of environment and
development”. Sin embargo, cuando P. Sands38 refiere que estos cuatro elementos conjugados
pueden interpretarse como la intención del legislador de adoptar la noción de DS, se reporta,
sobre todo, a convenciones de la década de los 70, o anteriores, en una época en que la
terminología ambiental, todavía incipiente, comenzaba a aparecer en los primeros textos
internacionales sobre la materia. Ciertamente, P. Sands no estaba pensando en un texto
aprobado en 1997 – caso de la CNY – cuando esta terminología está ya plenamente
asimilada39. Comparemos la CNY con, por ejemplo, una Convención anterior sobre la materia,
aprobada por la ONU-CEE, el Convenio de Helsinki de 1992, sobre protección y utilización
de los cursos de agua transfronterizos y lagos internacionales: esta Convención contempla
como concepto clave el DS. Además, para P. Sands, esta noción engloba los cuatro elementos
que I.Kaya enumera, en cuanto que la CNY usa a “equidad” en el sentido de “uso equitativo”,
36
SANDS, Philippe (2003) in Principles of International Environmental Law, Cambridge University Press,
Second Ed., p.260, presenta una lista de los sinónimos de “sustentable” usados en los documentos
internacionales, refiriendo que estos son: “prudent, rational, wise and appropiate in the context of sustainable
use”, Basándose en la lista de P. SANDS, refiere I. Kaya que: “…Although the list did not include «reasonable
use»,… [término usado por el artículo 5º de la CNY “uso equitativo y razonable]… one can assume that a
reasonable use cannot be imprudent, irrational, unwise or inappropiate. Therefore, an equitable and reasonable
use must be understood as being inherently a sustainable use as referred to in legal texts…” Cf. KAYA, Ibrahim
(2003), in Equitable utilization, Ed Ashgate, p.181. 37
KAYA, I. (2003) p.181. 38
SANDS, Philippe (2003), p. 260. Lo mismo opina DECLARIS, Michael (2000) The Law of sustainable
development. General Principles. A report produced for the European Commision, Luxemburgo, pp. 47-48. 39
De facto P. Sands menciona numerosísimos ejemplos deste tipo de Convenciones, entre estos no está la CNY
de 1997. Cf. SANDS, P. (2003), p. 260.
11
o sea, división equitativa – entendida como proporcional – del agua entre los ER. Podría
argumentarse, que el concepto de DS40 es también muy ambiguo; no obstante, existen
instrumentos – previstos, por ejemplo, en el Convenio de Helsinki – que sirven para su
determinación e implementación: como la Evaluación de Impacte Transfronterizo (AIT), el
uso de las mejores prácticas ambientales y de mejores tecnologías disponibles (MTD) y,
genéricamente, los denominados “instrumentos transversales” que tienen como objetivo la
protección ambiental41. Además, la Convención de Helsinki contempla, expresamente y de
modo articulado, los cuatro elementos que integran el concepto de DS, especialmente la
“equidad entre generaciones42”. En contraste, en la CNY sólo encontramos una mención a las
generaciones futuras en el preámbulo. Igualmente brillan por su ausencia importantes
instrumentos y principios del Derecho Internacional del Ambiente43 (DIA). No es extraño, así,
que la DMA haya encontrado su fuente de inspiración en el Convenio de Helsinki de 1992 en
vez de en la CNY.
Frente a estas “lagunas ambientales” de la CNY, algunos autores44 argumentan que podría
encontrarse una solución salomónica para contornar la polémica – prioridad (o no) del
principio de equidad sobre el de no causar daño –, en función del tipo de problemática que se
pretendiese abordar, esto es, considerando los problemas relacionados con la cualidad o con la
cantidad da agua. Así, proponen que se recurra al principio del uso equitativo únicamente en
40
Entre la doctrina que critica la ambigüedad del principio de DS está, por ejemplo, ALDER, Jonh &
WILKINSON, David (1999), Environmental Law and Ethics, Ed. McMilan, pp.127-145; e BIÜHDORN
Ingolfur (2002), Post-Ecologist Politics: Social Theory and the Abdication of the Ecologist Paradigm, Ed Taylor
& Francis Group, London, p. 8 e ss. 41
Específicamente, los siguientes: principio de precaución y principio de quien contamina paga. Cf. artículos 2º
y 3º del Convenio de Helsinki de 1992. Por su vez, la CNY, en su artículo 21º (“Prevención, reducción y control
de la contaminación”) contempla el principio de prevención, pero de un modo bastante impreciso, en cuanto que
la Convención de Helsinki, como refiere Attila TANZI, “…sets out more precise guidelinesand advanced
standards of conduct for the prevention of transboundary impact…”. TANZI, Attila (2000), The Relationships
between the 1992 UN/CEE Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourses and
International Lakes and the 1997 UN Convention on the Law of the Non-Navigational Uses of International
Watercourses, Report of the UN/ECE Task Force on Legal and Administrative Aspects, Geneva. 42
Cf. Artículo 2º. 5 c) del Convenio de Helsinki de 1992. 43
En este sentido J.BRUNNÉ e S.TOOPE opinan que: “…Even when the agreement incorporates general
principles such as the «no significant harm» and «equitable allocation» rules, environmental and ecosystem
interests remain subordinated to the balancing of competing sovereign interests…” Cf. BRUNNÉ, J. e
S.TOOPE, J. (1997) “Environmental Security and Freshwater Resources: Ecosystem Regime Building”, AJIL,
Vol. 9, nº 26, p.40. 44
Por ejemplo: LAMMERS (1985), “Balancing the Equities”, International Environmental Law, Académie de
Droit Internacional de La Haye, L‟avenir de droit Internacional de l‟Environnement, Colloque de 1985, pp.162 e
ss; NOALLKEMPER, A. (1993), The Legal Regime for Transboundary Water Pollution: between Discretion
and Constraint, Dordrecht, pp.66 e ss; e BIRNIE, Patricia y BOYLE, Alan (1994), International Law and The
Enviroment, Oxford University Press, Oxford, New York, pp. 229 e 250.
12
el caso de la utilización de los recursos hídricos levantar problemas de gestión y repartición
cuantitativa de esos recursos, aplicándose el principio de «no harm» siempre que esté en causa
la contaminación de los mismos. No obstante, esta solución abordaria la protección del
ambiente de manera parcial e inconsistente, una vez que la temática de calidad y la cantidad
están asociadas cuando se trata de proteger el medio hídrico45. La CNY no prevé esta solución,
pero, aunque así se quiera interpretar, la conducta del Estado que contamina podría
justificarse, in extremis, alegando que se tomó la “diligencia debida”. De ahí que no podamos
concordar con la interpretación de que la contaminación constituye una excepción a la
prevalencia do principio de equidad sobre el “no harm”. Admitirlo sería abordar parcialmente
una problemática que es, de per si, global.
II) 2. La cuestión del ámbito: El concepto de «curso de agua internacional»
Cuando, en el proceso de aprobación de la CNY, el primer Relator Especial sugirió que el
concepto de “curso de agua internacional” propuesto por la AGNU fuese considerado
sinónimo de “cuenca hidrográfica internacional” – tal como constaba de las “Reglas de
Helsinki”, producidas por la International Law Association (ILA) en 1966 –, la oposición fue
fortísima. De tal modo que el Relator decidió dejar este punto en abierto y avanzar con la
codificación de los principios generales de utilización de los cursos de agua. La cuestión del
ámbito no volvió a ser retomada hasta 1991, cambiando su definición varias veces – unas, con
la intención de contornar la componente territorial46 asociada al concepto BHI, otras,
enfatizando la temática de los recursos naturales compartidos47.
45
Así, en opinión de Attila TANZI y Mauricio ARCARI: “…equitable utilisation and no harm govern, not only
questions of water apportionmet, but also conver problems arising from pollution. This systematic
approach…reflects the physical interdependence between water quality and quantity issues…”. Cf. TANZI, A. y
ARCARI, M. (2001), p. 55. 46
El primer relator usó el término “sistema del curso de agua”, – que con algunas alteraciones consta de la CNY
–, para evitar las implicaciones territoriales. Doc. A/CN.4/367, de 19 de Abril de 1983, p. 29. Como refiere
L.Teclaff, aceptar el término cuenca hidrográfica significaba incluir el medio terrestre y los Estados no estaban
dispuestos eso. Cf. L. TECLAFF, (1996), p.171. 47
El segundo relator, Schewebel, propuso el término “Recursos naturales compartidos”, que ya antes había sido
usado – sin ser previamente definido –, en algunos textos de la ONU, como la Conferencia del Mar de la Plata de
1977. De acuerdo con Zlata DRNAS de CLÉMENT: “La expresión «recursos naturales compartidos» para
hacer referencia a los cursos de agua compartidos por dos o más Estados fue incluida en las labores de la CDI
en 1980 y dejada de emplear en 1984. Ha sido retomada en 1999 por la CDI al incluir como tópico de trabajo el
titulado «Recursos Naturales Compartidos»…En el año 2002 la CDI designó a Chusei Yamada como Relator en
el tema “Recursos Naturales Compartidos de los Estados”. Ese mismo año, en el Segundo Período de sesiones
de trabajo de la CDI, Yamada preparó un trabajo para ser examinado en consultas oficiosas y propuso en
enfoque por etapas: 2003, esbozo del tema; 2004, aguas subterráneas confinadas; 2005, petróleo y gas; 2006,
13
Finalmente, el concepto de “curso de agua internacional” fue definido, en el artículo 2º a)
de la CNY, como: “…sistema de aguas de superficie y subterráneas que, en virtud de su
relación física, constituyen un conjunto unitario y normalmente fluyen a una desembocadura
común.” Esta concepción alberga una gran virtud y un gran defecto. Por un lado, tiene la
virtud de abandonar definitivamente la idea de que un simple canal de agua pueda ser
considerado “curso de agua”, u otra idea más artificiosa todavía, que dos cursos de agua
unidos por un acueducto puedan constituir una unidad. La CNY no permite tal interpretación
– una vez que no se cumple la condición sine qua non de fluir para un terminus comum.
Resulta, así, obvio que el concepto tiene una inequívoca base geográfica natural. Es muy
importante que una Convención Internacional lo reconozca porque si las ideas están claras a
nivel doctrinal48, lo mismo no se puede decir de otros agentes, por ejemplo, las comunidades
de agricultores beneficiarias de los acueductos49. Por otro lado, tiene el defecto de excluir los
acuíferos transfronterizos. La inclusión de las aguas subterráneas fue objeto de un encendido
debate, al final del cual prevaleció la idea de que las aguas subterráneas y superficiales debían
formar parte de un todo para ser incluidas, conjuntamente, en la definición “curso de agua
internacional”. Consecuentemente, los acuíferos transfronterizos fueron excluidos, una vez
que sus aguas no “fluyen para una desembocadura común”. En mi opinión la solución
adoptada por la CDI no fue satisfactoria porque obligó a tratar de modo desarticulado las
aguas subterráneas, dependiendo de si las mismas permanecen confinadas en un acuífero (o
no). Lo que dejó desprotegidos los acuíferos – que, como se sabe, contienen parte de las
reservas de agua dulce do planeta, además de ser extremamente sensibles del punto de vista
ambiental y, por eso mismo requerir una protección en muchos casos superior al de algunas
masas de agua superficiales. De hecho, en este momento la CDI está elaborando un nuevo
proyecto articulado para las aguas subterráneas confinadas50. Pero, sin duda, la opción
adoptada en la DMA, me parece mucho más práctica, económicamente viable y eficiente
desde el punto de vista de la protección ambiental. Esta consistió asociar los acuíferos a las
examen global del tema…”. Cf. Zlata DRNAS de CLÉMENT (2003), “Los recursos compartidos entre Estados y
el Derecho Internacional” Anuario Argentino de Derecho Internacional, vol. XII, p. 2 e 13. 48
Cf. por ejemplo KAYA, I. (2003), p. 25, o CANELAS de CASTRO, P. (1996), p.58. 49
En este sentido, CLAVER, José Manuel (2002) “Situación actual del Transvase Tajo–Segura”, El derecho de
aguas en Iberoamérica y España: cambio y modernización en el inicio del tercer milenio, Tomo II. A. Embid
Irujo (Dir.), Ed. Thomson Company, Madrid. 50
Cf. Zlata DRNAS de CLÉMENT (2003), p. 2 e 13.
14
cuencas hidrográficas vecinas e incluir el conjunto, junto con las aguas de los estuarios y
costeras, en las Demarcaciones Hidrográficas, tanto nacionales como internacionales.
Pero, como antes mencioné, los ER se manifestaran contra cualquier tentativa, por más tímida
que fuese, de introducción del medio terrestre o del medio marino (aguas de los estuarios o
costeras) en el ámbito da CNY. Por consiguiente, resultaron especialmente perjudicados los
ecosistemas terrestres asociados al medio hídrico – sobre todo los “humedales”. Esto, a pesar
de que la CNY dedica su Parte IV51 a la protección del ambiente, incluyendo tanto la
preservación y la protección de los ecosistemas terrestres52 como la de los marinos53, bien
como la lucha contra un problema común a ambos, la contaminación54. No obstante, este
conjunto de artículos, que constituye la “parte ambiental” de la CNY, aparece muy
“acantonado” en la parte final de una Convención que trata la temática ambiental de modo
marginal55.
Algunos autores56 defienden que mediante una interpretación amplia de la CNY,
especialmente del concepto de “curso de agua internacional”, en articulación con la Parte IV,
podría llegarse a una concepción de “curso de agua internacional” muy próxima de la noción
de CHI. En nuestra opinión, tal interpretación resulta poco viable, o imposible, cuando se opta
por incluir conceptos tan limitativos, como opinan J. Brunné y S. Toope57: “Unfortunately,
from the perspective of international ecosystem law, the draft articles represent a missed
opportunity…”
51
Artículos 20º a 26º. 52
Artículos 20º e 22º. 53
Artículo 23º. 54
Artículo 20º. 55
CANELAS de CASTRO, P. (1996), pp.183 - 184. 56
Así, según S. McCAFFREY, actividades como la deforestación de terrenos no directamente relacionados con
el uso del curso de agua puden causar daños en Estados situados aguas abajo, como por ejemplo inundaciones:
“The formulation of no-harm rule…would appear to be unduly narrow, since it obliges states to prevent the
causing of harm to other states through use of an international watercourse…it should be construed broadly so
as to embrace…harm that is itself not necessarily connected with the use of the watercourse…prevent harm to
another state that is transmitted through the medium of an international watercourse…” Cf. McCAFFREY, S.
(2001 a), p.349. También en este sentido interpretan el principio TANZI, A. y ARCARI, M. (2001), pp.55 - 63. 57
BRUNNÉ, Jutta y TOOPE, Stephen (1997), p.49. [Estos autores publicaron el trabajo aquí citado poco antes
de la aprobación de la CNY, pero los artículos que comentan no fueron alterados].
15
II) 3. La obligación de cooperar. Organismos e instrumentos
Otra oportunidad perdida por la CDI fue la de exigir creación de un organismo de gestión
conjunta de los cursos de agua internacionales. El artículo 8º1 obliga a todos los ER a
cooperar en pie de igualdad para realizar una gestión conjunta de los cursos de agua
internacionales, pero no determina inequívocamente cual es el medio alcanzar tal objetivo, o
sea, el organismo competente por garantir la cooperación y la implementación de la CNY.
Así, el artículo 8º 2 se limita a recomendar que los ER, “…podrán considerar la posibilidad
de establecer las comisiones o los mecanismos conjuntos que consideren útiles para facilitar
la cooperación en relación con las medidas y los procedimientos en la materia,…”. Esta
fórmula me parece muy vaga, pues no sólo no exige la creación de estos organismos, como ni
siquiera da indicaciones precisas de los requisitos, por mínimos que sean, para la
configuración de los mismos. En el referido artículo también se menciona la posibilidad de ser
tomados como modelo los organismos de cooperación ya existentes: “…teniendo en cuenta la
experiencia adquirida mediante la cooperación en las comisiones y los mecanismos conjuntos
existentes en diversas regiones”. No obstante, a nivel mundial existen aproximadamente 90
tipos de organismos de cooperación para la gestión de los recursos hídricos, esto sin contar
con las comisiones con competencias exclusivas en navegación fluvial.
En principio debemos considerar que estas están excluidas una vez que la CNY excluye la
navegación de su ámbito de aplicación. Como su nombre indica la Convención es aplicable a
los cursos de agua internacionales para fines diferentes de la navegación. La exclusión de la
navegación merece también una crítica muy negativa, ya que este es un uso que fácilmente
entra en conflicto con los otros – como por ejemplo construcción de presas hidroeléctricas que
impiden la navegación en determinados tramos de los ríos – por eso mismo debería ser
planeado y gestionado conjuntamente, como en la práctica se hace en, por ejemplo, las
Comisiones del Rhin y del Danubio. Más una vez la exclusión de este uso se debe a la
búsqueda del consenso necesario entre los Estados para aprobar la CNY como explico, más
pormenorizadamente en mi tesis de doctorado58
.
58
Cf. SERENO, Amparo (2008), Capítulo I.
16
Sin embargo, para entender el alcance del artículo 8º, tenemos que articularlo con los
preceptos referentes a lo que podríamos llamar “buenas prácticas en el relacionamiento entre
ER”, concretamente el intercambio regular de datos e informaciones59, las reglas de
procedimiento previos a la ejecución de un proyecto60, la obligación de – a pedido de un de los
Estados – debatir cuestiones relativas a la gestión de los cursos de agua61, la regularización del
mismo62, el funcionamiento y mantenimiento de instalaciones, los servicios y obras relativas
al curso de agua63 y, por último, la obligación de cooperar en casos de peligro o situaciones de
emergencia64. Ciertamente, estas “buenas prácticas” contribuirán para la cooperación pacífica
entre ER, pero pensamos que no son suficientes para garantizar la gestión integrada de un
curso de agua internacional si no existe un organismo ad hoc para implementarlas. Prueba de
esto es que la mayor parte de los conflictos causados por el reparto y uso de los recursos
hídricos internacionales fueron solucionados, por lo menos a largo plazo, a través de
organismos de cooperación, tal como la International Joint Commision – creada por los
Estados Unidos y Canadá –, la Comisión Internacional de Límites y Aguas – creada por los
Estados Unidos y Méjico –, o la Comisión del Rhin, por citar algunas de las más famosas. La
práctica internacional revela que los casos en que los ER se auxiliaran de órganos judiciales o
extrajudiciales son muy escasos, como se puede observar en el Apéndice. En el mismo ser
recogen todos los casos dirimidos por el Tribunal de Justicia Internacional (TJI), el Tribunal
Permanente Arbitral (TPA) el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea (TJCE) e por
mediadores independientes designados para ese efecto. Esta lista no pretende ser exhaustiva,
recoge exclusivamente los casos estudiados por la doctrina e que fueron citados en mi tesis de
doctorado65. No obstante, pienso que la lista es suficientemente ilustrativa, pues demuestra
que desde 1888 hasta 2006 hubo aproximadamente 21 casos relacionados con el reparto y uso
de las aguas de las CHI, incluyendo diferendos relacionados con la delimitación de fronteras,
no sólo terrestres sino también marinas – o sea, no sólo los casos en que las líneas de aguas
continentales fueron utilizadas delimitar las frinteras entre dos o más ER, sino también los
59
Artículo 9º. 60
Parte III, “Medidas proyectadas” (artículos 11º a 19º). 61
Artículo 24º. 62
Artículo 25º. 63
Artículo 26º. 64
Parte V (artículos 27º e 28º). 65
SERENO, Amparo (2008), Capítulo I.
17
casos en que las disputas se referían a las aguas de los estuarios o las aguas costeras situadas
en la desembocadura de las CHI.
La importancia de las comisiones internacionales como instrumento de resolución de
conflictos por el reparto y uso de las aguas internacionales entre los ER de una CHI es, en mi
opinión, evidente. Sin embargo, en este aspecto, y una vez más, la CNY dejo bajas las
expectativas. Basta comparar con textos anteriores sobre la materia, como el Convenio de
Helsinki de 1992. De acuerdo com A. Tanzi66, “…special emphasis has been placed on the
mandatory character of institutional cooperation between co-riparians…while the UN97 does
not go much farther than providing a recommendation to that effect…”. Si comparamos con
textos aprobados posteriormente, como la DMA, también se concluye que el énfasis dado a la
obligación de que los Estados Miembros designen una “Autoridad de Demarcación
Hidrográfica Internacional67
”, bien como los requisitos mínimos que esta debe reunir, resulta
mucho más taxativa que la ambigua “obligación de cooperar” contemplada en la CNY.
III) El resultado de la CNY
Esta Convención fue aprobada en 21 de Mayo de 1997, con 103 votos a favor, tres contra –
Burundi, China y Turquía – y 27 abstenciones–, siendo en total los países miembros de la
ONU, en esa fecha, 185. El número de participantes (133) puede ser considerado razonable,
teniendo en cuenta que muchos Estados ya habían celebrado acuerdos sobre la materia que
consideraban satisfactorios y, por eso, no estaban interesados en la CNY; otros pensaron que
sería mejor no vincularse porque todavía mantenían diferendos sobre la materia con sus
vecinos; finalmente, los Estados cuyo territorio se localiza en islas, o cuyos recursos hídricos
internacionales son poco significativos, y que tampoco vieron interés en participar en la
66
Cf. TANZI, Attila (2000), p. 53. 67
La Demarcación Hidrográfica está definida en el artículo 2º 15 de la DMA como: “la zona marina y terrestre
compuesta por una o varias cuencas hidrográficas vecinas y las aguas subterráneas y costeras asociadas,
designada con arreglo al apartado 1 del artículo 3 como principal unidad a efectos de la gestión de las
cuencas hidrográficas”. Cuando la cuenca o cuencas son internacionales la Demarcación es también
internacional y la Directiva obliga a los Estados Miembros que designen una “Autoridad” para la gestión,
conjunta o coordinada, de esa Demarcación Internacional, pudiendo los Estados aprovechar la existencia de un
organismo (comisión internacional) creado al abrigo de algún Acuerdo vigente entre las Partes – Cf. Artículo 3
de la DMA, “Coordinación de disposiciones administrativas en las demarcaciones hidrográficas”.
18
Convención. Por último, los que votaron en contra, como China y Turquía, debido a los
conflictos con sus vecinos relacionados con el uso del agua que todavía hoy persisten68.
De acuerdo con el artículo 36º 1, la CNY entrará en vigor: “…el nonagésimo día siguiente a
la fecha en que se haya depositado en poder del Secretario General de las Naciones Unidas
el trigésimo quinto instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.” Pero lo
que se constata es que, transcurridos más de doce años desde su aprobación, la CNY no entró
en vigor69. Solamente16 países están vinculados por el Acuerdo. El periodo de tiempo
transcurrido, me permite opinar, con algún distanciamiento, que es legítimo cuestionarse
sobre la pretendida universalidad de la CNY, visto el considerable número de Estados que
optaron por no “adherir”.
Sin embargo, parte de la doctrina70 opina que, incluso si no llega a ser ratificada, a CNY
representa un importante paso al frente. Así, McCaffrey71 se argumenta con tres razones: La
primera es que la CNY cumple la misión que la AGNU le confió de contribuir para el
desarrollo progresivo del derecho internacional. De ahí que la forma escogida para su
aprobación fue el de una “Convención Cuadro”. Pero la verdad es que la consecuencia de esta
opción fue que la CNY se desvió de la tradición jurídica que reserva estas convenciones para
casos e que está previsto un desarrollo posterior de la materia. La segunda razón es que la
CNY constituye la única Convención universal sobre la materia apoyada por la mayor
parte de la Comunidad Internacional, y con sólo tres votos contra. No obstante, los críticos
de la CNY alegan que, por el contrario, la Convención no hizo más que contemplar en su
texto principios que antes eran generalmente aceptados y aplicados, en vez de desarrollarlos
en derechos y obligaciones concretas con fuerza vinculante para los Estados. La tercera razón
es la existencia de varios Acuerdos bilaterales firmados bajo su influencia, incluso antes
68
China, debido especialmente a su plano de construcción de una presa adicional en la cabecera del rio Mekong,
y Turquía, debido al “Eastern Anatolian Project” (en el Eufrates), proyecto que prevé la construcción de 22
presas. Cf. McCAFFREY, S. (1993) pp. 93-94. 69
Cf. http://www.internationalwaterlaw.org/intldocs/watercourse_status.html 70
Cf. S McCAFFREY, (2001 b), Salman, S.M.A. y Boisson Chazournes, L. (1998), World Bank Technical
Paper, nº 414; KAYA, I. (2003); WOUTERS, Patricia (1997), “Present Status of International Water Law.
P.Wouters (Ed), International Water Law; selected writing of Prof. Charles Bourne, Kluver Law International,
London; DELLAPENNA, J. (1999); NAFF, Thomas y DELLAPENNA, J. (2002),“Can there be confluence? A
comparative consideration of Western and Islamic fresh water law”, Water Policy, nº4. 71
Cf. McCAFFREY, Stephen y SINJELA Mpazi (1998), pp. 106-107.
19
de ser aprobada. Como ejemplos, varios autores72 refieren el Protocolo relativo al Sistema de
Cursos de Agua en el ámbito de la “Southern African Development Community” (SADC73), el
Protocolo concluido entre Argentina y Chile74 y, especialmente, el Acuerdo firmado entre los
ER de la Cuenca del Mekong75. Pero tampoco sobre esta cuestión la doctrina es pacífica.
Especialmente relevante es el estudio dirigido por Ken Conka76, donde se demuestra
empíricamente que: en primer lugar, fue la CNU de Rio de Janeiro de 1992, – y no la CNY
de 1997 – el auténtico motor de cooperación y aprobación de los correspondientes Acuerdos
en el ámbito de las CHI. También G. Reichert77 atribuye más influencia sobre los Acuerdos
aprobados en Europa en la década de los 90, al Convenio de Helsinki de 1992 (UN/CEE), que
a la CNY. Además, este autor señala78 el hecho de que los referidos Acuerdos optaron por
incluir la noción de CHI, en lugar de “curso de agua internacional”, utilizada por la CNY. En
síntesis, el Convenio de Hesinki de 1992 – en harmonía con la CNU de Rio 1992 – recoge,
como eje principal, la tesis de la CHI como unidad de planificación y gestión79
, las
preocupaciones de carácter ambiental y el concepto de DS, de ahí que la influencia de las dos
primeras Convenciones sea más evidente que la de la CNY80; por último, ni el principio de
72
Cf. McCAFFREY, Stephen y SINJELA Mpazi (1998), p.106. DELLAPENNA, J. (1999), y RADOSEVICH,
George E. (2000),“The Mekong River Agreement: Lessons Learned”, in Shared Water Systems and
Transboundary Issues with Special Emphasis on the Iberian Peninsula, Ed. IST e FLAD, Lisboa. 73
Firmado en Maseru, Lesoto, a 16 de mayo de 1995. 74
Cf. “Integration Latinoamericana”, Revista mensual del Intal, Sept-Oct. 1999, p.116. 75
El “Acuerdo sobre Cooperación para el Desarrollo Sustentable de la Cuenca del Rio Mekong” fue firmado en
1995 entre los cuatro Estados situados aguas abajo (Camboya, Laos, Tailandia y Vietnam). Loss dos Estados
situados aguas arriba, China y Myanmar, no firmaron el Acuerdo pero fueron designados “dialogue partners”, y
desde 1996 participan en la Mekong River Commission. 76
Cf. CONCA, Ken y otros (2003), p 1 y p.10. 77
Según G. Reichert: “…the importance of the UN/ECE Water Convention [aquí referido como Convenio de
Helsinki de 1992] as a regional Framework is obvious…this is reflected in several international agreements,
which were signed following the UN/ECE Water Convention in the 1990s, notably the 1994 Meuse and Scheldt
Agreement, the 1994 Danube Convention, the 1998 Luso-Spanish Basin Agreement, and the 1999 Rhine
Convention…”. Cf. REICHERT, G. (2005), “The European Community´s Water Framework Directive: A
Regional Approach to the Protection and Management of Transboundary Freshwater Resources” Water
Resources and International Law, Martinus Nijhoff Publishers., Leiden/Boston, pp. 464 e 465. 78
G. REICHERT, referiendose a los acuerdos sobre BHI aprobados en Europa en la década de los 90, menciona:
“Most importatly, all agreement take the river basin as the managerial unit for the protection and management
of freshwater resources, including both surface waters and groundwater. The overall picture shows that
international water law in Europe is in a dynamic process of change. While the sustantive rules of the individual
instruments are becoming more ecosystem-oriented, there is also an emphasis on a strong procedural and
institutional component...” Cf. REICHERT, G. (2005), p.465. 79
La tesis que contempla la cuenca como una unidad sobre cuya base se debe realizar la planificación y la
gestión conjunta por un gestor único que es también responsable por la adecuada gestión de esa cuenca
(incluyendo la protección ambiental de la misma) es defendida en el plano internacional (o sea para las CHI), en
el Capítulo I de mi tesis de doctorado. Cf. SERENO, Amparo (2008). 80
Incluso em futuros Acuerdos en el ámbito europeo las principales fuentes de inspiración serán,
tendencialmente, tanto la Directiva Marco del Agua como “los contenidos de otros instrumentos del Derecho
20
equitativo, ni el principio de “no harm” son los que más frecuentemente aparecen en los
acuerdos analizados, sino el principio de DS y el principio del respeto por los derechos
soberanos de los ER. Si bien que, como opina L. Caflich81, el principio de no causar daño es
perfectamente conciliable con la protección ambiental perseguida por el DS, lo que no
siempre se verifica con el uso equitativo – o sea, un uso realizado equitativamente entre los
ER podrá provocar impactos insostenibles en la CHI. En última instancia, como defiende R.
Paisley82, es equitativo lo que es negociable. A. D. Tarlok83 va todavía más lejos, refiriendo
que el principio de equidad fue el argumento para la construcción de obras hidráulicas de gran
envergadura en las CHI. Obras estas que, según diversos informes de la “World Commission
of Dams” (WCD), provocan, en muchos casos, daños ambientales irrecuperables84. De ahí las
numerosas críticas de la doctrina que constituyen una señal de la insatisfacción sentida a este
nivel ante los resultados de la CNY. Las “Reglas de Berlín85” aprobadas en 2004 no ámbito de
la “International Law Association” (ILA) constituyen la prueba más evidente. Como é obvio
este texto jurídico no es vinculante, pero constituye una especie de “Convención alternativa” a
la CNY, caracterizada por la importancia que se atribuye al DIA, y que puede influenciar
Acuerdos bilaterales sobre CHI.
En los últimos años, instrumentos sobre recursos hídricos86 u otros de carácter global87, cuya
ratificación parecía más complicada88 – tal como la Convención Marco para las Alteraciones
Internacional. Con la alusión al Derecho Internacional me estoy refiriendo señaladamente al Convenio sobre la
protección y utilización de los cursos de agua transfronterizos y de los lagos internacionales, hecho en Helsinki
el 17 de marzo de 1992, y del que son parte tanto la República Francesa como el Reino de España…” Cf.
EZQUERRA, A. (2006), “El plan hidrológico del Ebro. Contenido actual y perspectivas ante la necesaria
adaptación a la Directiva Marco en materia de aguas”, Derecho de Aguas, Fundación Instituto Euro mediterráneo
del Agua, Murcia. 81
Según Lucius CAFLISCH: “...The no-harm rule covers the whole range of neighbourly relations, including
issues pertaining to the protection of the environment. It is relevant, in particular, for two aspects of the law of
international waterways; the allocation of the utilizations of such watercourses and the protection of their
environment. Regarding the second aspect – environmental protection – the no-harm rule is and remains fully
valid…” CAFLISCH, Lucius (1998),“Regulation of the Uses of International Watercourses”, International
Watercourses, Enhancing Cooperation and Managing Conflict, World Bank, Washington, p.12. 82
PAISLEY, Richard (2002),“Adversaries into partners: international water law and the equitable sharing of
downstream beneficts”, Melbourne Journal of International Law, Vol. 3. 83
. TARLOCK, A.D. (1985), “The law of equitable apportionment revisited, updated and restated”, U. Colo. L.
Rev., vol. 56, p. 352. 84
Cf. in WCD, Dams and Development: A New Framework for Decision-Making, Earthscan, London, 2000;
WCD, A Global Water Policy Arena, Jeremy Bird, WL, 2000. 85
Las “Reglas de Berlín” pueden ser consultadas em http://www.ila-hq.org/en/committees/index 86
En el ámbito de la ONU, tenemos el ejemplo del Convenio de Helsinki de 1992 – ratificado tres años después
de su aprobación. 87
Por ejemplo: Convención para la Protección de la Capa de Ozono, UN/UNEP, Viena 22 de marzo de 1985;
Convención sobre Contaminación Atmosférica Transfronteriza a Larga Distancia UN/ECE, Ginebra 28 de
21
Climáticas y, especialmente, el Protocolo de Kioto89, que contaba con la fuerte oposición de
los Estados Unidos –, acabaron por ser ratificados. Paralelamente, en la UE, la Directiva
Marco del Agua (DMA) ya está siendo implementada, bien como otros Acuerdos de carácter
bilateral, el Convenio Hispano-Portugués de 1998 o el Convenio del Danubio de 1999. Por
eso, y aún reconociendo un cierto mérito a la CNY, por haber contribuido al desarrollo del
derecho internacional sobre la materia, introduciendo algunas concepciones muy interesantes,
como por ejemplo, la consagración del derecho a una cantidad mínima de agua para consumo
humano considera da vital90
, pienso que ya se puede comenzar a hablar del fracaso de la
CNY.91, una vez que todavía no vigora y existen serias dudas sobre su futuro.
IV) Conclusiones
Una mirada retrospectiva para el proceso de aprobación de la CNY, nos permite entender que
a CDI no consiguio dar respuesta a los desafios planteados por el Derecho Internacional del
Ambiente (DIA). Desde el inicio, la cuestión de los recursos hídricos compartidos fue
abordada parcialmente, sin una perspectiva ambiental global, y la CDI no fue capaz de
ultrapasar, satisfactoriamente, esa parcialidad. Muchas tentativas fueron ensayadas en este
sentido, como introducir la terminología ambiental – por ejemplo la noción de “DS” – y
abordar la problemática relativa a la contaminación, bien como la protección de los
ecosistemas asociados a los cursos de agua y al medio marino. Pero el resultado no fue más
que el abordaje marginal de un problema de per si global.
septiembre de 1984; o, Convención sobre la Diversidad Biológica. UN/UNEP, Rio de Janeiro, 22 de mayo de
1992. 88
La CNY requería 35 instrumentos de ratificación para entrar en vigor, lo que es un número bastante moderado
si la comparamos, por ejemplo, con la Convención de Derecho del Mar (60 instrumentos de ratificación); La
Convención Marco de las Alteraciones Climáticas (50); con la Convención sobre la Diversidad Biológica (30); y
la Convención de Viena para la Protección de la Capa de Ozono (20). 89
El Protocolo de Kioto fue ratificado en 18 de noviembre de 2004 (siete años después de ser firmado), y está e
vigor desde el día 16 de febrero de 2005. 90
Sobre esta cuestión, ver la nota de pie de página nº 32. 91
Así Alan BOYLE y David FREESTONE mencionan que: “It is easier to identify what the ILC has not
contributed to the evolution of international environmental law than what it has. The larger canvasses of
sustainable development, global environmental responsibility, and environmental rights have all emerged from
other sources…” Cf. BOYLE, Alan y FREESTONE, David (1999), International law and sustainable
development: past achievements and future challenges, Oxford University Press, Oxford, p.84. Una crítica más
implícita puede leerse in, ANTYPAS, Alexios e STEC, Stephen (2003), “Towards a liability regime for damages
to transboundary waters by industrial accidents: A new protocol en the UNECE region”, Environmental Law
Management vol. 15, nº 5, p. 297.
22
Así la CNY, aunque aprobada en 1997, se quedó anclada en lo que algunos autores llaman
la primera fase del DIA. Según J. Juste92
, esta primera fase se caracteriza por el tratamiento
sectorial de los problemas ambientales, que se traduce en la aprobación de un “paquete
convencional de normas relativas al medio ambiente”, em muitos casos particulares y
voluntaristas, contribuyendo para ocultar la dimensión global del problema. Además de las
limitaciones objetivas, también existian las subjetivas – los únicos sujetos con capacidad para
desarrollar el derecho ambiental eran los Gobiernos – y las institucionales. En la ONU, por
ejemplo, no había ningún órgano competente para resolver los problemas del Ambiente, sólo
existía un programa – el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA). Por eso, esta época se caracteriza por lo que A. Kiss denomina “soft
responsability93” y por la escasez de jurisprudencia internacional sobre la materia, de ahí las
frecuentes referencias doctrinales al caso Trail Smelter – que por ser de los primeros a tratar
directamente la problemática ambiental constituye hoy un locus classici.
Esta caracterización de la “primera fase” del DIA en general se ajusta como um guante a las
aguas internacionales em particular. Con el nacimento del DIA, a partir de finales de los 60,
surgieron los primeros esfuerzos internacionales puntuales, esporádicos y limitados a las
relaciones de vecindade. Es así que, en el plano regional, son adoptados los primeros textos
sobre ambiente - sobre recursos hídricos, la Carta Europea del Agua, de 1968, constituye el
mejor ejemplo. También en 1968, la ONU se asoció a estas acciones orientadas para la
protección del ambiente, y la AGNU convocó una conferencia mundial sobre el ambiente
humano. Esta conferencia se realizou en Estocolmo en 1972 y su resultado más tangible fue la
Declaración que lleva su nombre, cuya clave fueron los Principios 2 al 7, donde se establece
que los recursos naturales del planeta deben ser protegidos en interés de las generaciones
presentes y futura, consagrando la idea de DS. A partir de aqui se dió el passo fundamental
92
J. JUSTE refiere que: “La celebración de un voluminoso conjunto de tratados universales, regionales y
bilaterales, en un espacio de tiempo relativamente breve ha contribuido a poner en pie un paquete convencional
de normas medioambientales considerablemente tupido, pero ha tenido también su cara negativa ya que ha
marcado el conjunto de un tinte inevitablemente voluntarista y, lo que es peor, particularista. Debido a esta
suerte de hipertrofia convencional, el desarrollo normativo del derecho internacional del medio ambiente se ha
realizado inicialmente de un modo fragmentario y disperso que ha dificultado la aparición de reglas generales y
ha ocultado las dimensiones globales del problema”. JUSTE, José (1992), “La evolución del Derecho
Internacional del Medio Ambiente”, Autonomies. Revista catalana de Dº Público, nº 15. 93
La “soft responsability” es la ausencia casi crónica de recurso a los mecanismos de responsabilidad
internacional, así como la falta de voluntad política de los Estados – especialmente de las grandes potencias – en
establecer reglas precisas que los vinculen. Cf. Alexandre KISS (1981), L´état du droit de l´environnement en
1981: Problèmes et solutions, “Journal de droit international”, 1981, p. 518.
23
del derecho de vecindad para el derecho de compartir la obligación de proteger los recursos
naturales compartidos. Se tomó consciencia de que los bienes naturales no están divididos por
fronteras políticas y su protección sólo es posible mediante la cooperación de los Estados.
Esta idea de protección global culminó en la Conferencia de Rio de Janeiro de 1992, o sea,
la idea de que, el agua, la tierra, el aire, la flora y la fauna constituyen un continuum,
consagrando la noción de protección global de la cuenca hidrográfica – incluyendo elementos
terrestres, elementos marinos y el ciclo atmosférico del agua –, a gestión integrada y la
planificación conjunta ex ante.
Sin embargo, la CNY, que fue aprobada cinco años más tarde – y que incluso hace una
referência expresa a la Conferencia de Rio de 1992 en su Preâmbulo –, no reunió el consenso
necesario para incluir la concepción de CHI. Esta concepción constituye la base sobre la que
se levanta la tesis de la unidad de bacia, inherente al princípio de unidad de gestíón – o
gestión integrada – y gestor único para cada unidad. Tesis está que está impliciatamente aceite
a nível europeo, por ejemplo en la Directiva Marco del Agua, texto que está já a influenciar
Acuerdos Internacionales e legislación interna sobre águas incluso fuera del ambito europeo.
24
Bibliografía
ALDER, Jonh & WILKINSON, David (1999), Environmental Law and Ethics, Ed. McMilan
ANTYPAS, Alexios e STEC, Stephen (2003), “Towards a liability regime for damages to transboundary waters
by industrial accidents: A new protocol en the UNECE region”, Environmental Law Management vol. 15, nº 5
ARCARI, Maurizio (1997), “The draft articles on the Law of International Watercourses adopted by the
International Law Comission: an overview and some remarks on selected issues”, NRF, Vol. 21, n º3
BIRNIE, Patricia y BOYLE, Alan (1994), International Law and The Enviroment, Oxford University Press,
Oxford, New York
BIÜHDORN Ingolfur (2002), Post-Ecologist Politics: Social Theory and the Abdication of the Ecologist
Paradigm, Ed Taylor & Francis Group, London
BOYLE, Alan y FREESTONE, David (1999), International law and sustainable development: past
achievements and future challenges, Oxford University Press, Oxford
BRUNNÉ, J. e S.TOOPE, J. (1997) “Environmental Security and Freshwater Resources: Ecosystem Regime
Building”, AJIL, Vol. 9, nº 26
CAFLISCH, Lucius (1998),“Regulation of the Uses of International Watercourses”, International Watercourses,
Enhancing Cooperation and Managing Conflict, World Bank, Washington
CANELAS de CASTRO, P.
(1996) “O regime jurídico das utilizações dos cursos de água internacionais no projecto da Comissão do Direito
Internacional”, RJUA, nºs 5/6, Jun. / Dez
(1998 a), “Novos rumos do Direito Comunitário da Água: a caminho de uma revolução (tranquila)?”, Revista do
Centro de Estudos de Direito do Ordenamento, do Urbanismo e do Ambiente, Ano I, nº1
(1998 b), “Sinais de (nova) modernidade no Direito Internacional da Água”, Nação e Defesa, nº 86 – 2ª Série,
Verão 1998
CLAVER, José Manuel (2002) “Situación actual del Transvase Tajo–Segura”, El derecho de aguas en
Iberoamérica y España: cambio y modernización en el inicio del tercer milenio, Tomo II. A. Embid Irujo (Dir.),
Ed. Thomson Company, Madrid
CONCA, Ken, WU, Fengshi, & NEUKIRCHEN, Joanne (2003), Is There a Global Rivers Regime? Trends in
the Principled Content of International River Agreements, The Harrison Program on the Future Global Agenda,
University of Maryland
DECLARIS, Michael (2000) The Law of sustainable development. General Principles. A report produced for the
European Commision, Luxemburgo
DELLAPENNA, J. (1999), “The Customary International Law of Transboundary Fresh Waters”, Shared Water
Systems and Transboundary Issues With Special Emphasis on The Iberian Peninsula, Ed. FLAD, Lisboa
Zlata DRNAS de CLÉMENT(2003), Los recursos compartidos entre Estados y el Derecho Internacional,
“Anuario Argentino de Derecho Internacional”, vol. XII
EZQUERRA, A. (2006), “El plan hidrológico del Ebro. Contenido actual y perspectivas ante la necesaria
adaptación a la Directiva Marco en materia de aguas”, Derecho de Aguas, Fundación Instituto Euro mediterráneo
del Agua, Murcia
25
FITZMAURICE, Malgosia
(1995), “The Law of Non-Navigational Uses of International Watercourses – the International Law Commission
Complete its Draft”, Leiden Journal of International Law, nº 8;
(1997), “Convention on the Law of Non-Navigational Uses of International Watercourses”, Leiden Journal of
International Law, nº 10
GRANT, Douglas (1996) “Interstate water allocation”, Waters and Water Rights, Vol. 4
HAMNER, J. and WOLF, A. (1997) “Patterns in International Water Resource Treaties: The Transboundary
Freshwater Dispute Database”, Colorado Journal of International Environmental Law and Policy, (Yearbook)
JUSTE, José (1992), “La evolución del Derecho Internacional del Medio Ambiente, Autonomies. Revista
catalana de Dº Público”, nº 15
KAYA, Ibrahim (2003), in Equitable utilization, Ed Ashgate
KISS, Alexandre (1981), “L´état du droit de l´environnement en 1981: Problèmes et solutions”, Journal de droit
international, 1981
KRISTJÁNSDÓTTIR, Edda (1996) “The Law of Non-Navigational uses of International Watercourses”, NYU
International Environmental Law Clinic, Fall, 1996
LAMMERS
(1985), “Balancing the Equities”, International Environmental Law, Académie de Droit Internacional de La
Haye, L‟avenir de droit Internacional de l‟Environnement, Colloque de 1985
(1984), Pollution of International Watercourses. Martinus Nijhoff Publishers, Bóston, The Hague, Dordrecht,
Lancaster
MAHIOU (1993), “12th Meeting”, ILC Yearbook, Vol I
McCAFFREY, Stephen
(1993), “Water, Politics, and International Law,” Peter H. Gleick, ed., Water in Crisis: A Guide to the World’s
Fresh Water Resources, Oxford University Press, New York
(1999) “International Water Law for the 21 Century: The contribution of the U.N. Convention” paper delivered
at the Stegner Center´s Fourth Annual Symposium, Where the River Flow: Sharing Watersheds and Boundaries,
University of Utah, College of Law Salt Lake City, April 16
(2001 a), The law of International Watercourses. Non-Navigational Uses, Oxford University Press, New York
(2001 b) “The Contribution of the UN Convention on the law of the non-navgational uses of international
watercourses”, in International Jornal Global Environemental Issues, Vol. I, nº 3-4
McCAFFREY, Stephen & SINJELA Mpazi (1998) “Current Developments. The 1997 United Nations Convention on
International Watercourses”, AJIL, nº 92
NAFF, Thomas y DELLAPENNA, J. (2002),“Can there be confluence? A comparative consideration of Western
and Islamic fresh water law”, Water Policy, nº4.
NOLLKAEMPER, A.,
(1993), The Legal Regime for Transboundary Water Pollution: between Discretion and Constraint, Dordrecht
(1996), “The Contribution of The International Law Commission to International Water law: Does it Reverse the
Flight from Substance?”, Netherlands Yearbook of International Law, Vol XXVII
PAISLEY, Richard (2002),“Adversaries into partners: international water law and the equitable sharing of
downstream beneficts”, Melbourne Journal of International Law, Vol. 3
PONTE IGLESIAS, M.T. (1989) La contaminación fluvial: cuestiones de responsabilidad internacional,
Servicio Central de Publicaciones, Xunta de Galicia, Santiago de Compostela
26
RAHMAN, Reaz, (1995), “The Law of Non-Navigational Uses of International Watercourses: Dilema for Lower
Riparians”, Fordham International Law Journal, Vol 19, nº 9
RADOSEVICH, George E. (2000),“The Mekong River Agreement: Lessons Learned”, in Shared Water Systems
and Transboundary Issues with Special Emphasis on the Iberian Peninsula, Ed. IST e FLAD, Lisboa
REICHERT, G. (2005), “The European Community´s Water Framework Directive: A Regional Approach to the
Protection and Management of Transboundary Freshwater Resources” Water Resources and International Law,
Martinus Nijhoff Publishers., Leiden/Boston
SANDS, Philippe (2003) in Principles of International Environmental Law, Cambridge University Press,
Second Ed.
SERENO, Amparo (2008) O regime jurídico das águas internacionais. O caso das Regiões Hidrográficas Luso-
Espanholas. Tese de doutoramento depositada en la “Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa”
(Lisboa).
TARLOCK, A.D. (1985), “The law of equitable apportionment revisited, updated and restated”, U. Colo. L.
Rev., vol. 56
TANZI, Attila (2000), The Relationships between the 1992 UN/CEE Convention on the Protection and Use of
Transboundary Watercourses and International Lakes and the 1997 UN Convention on the Law of the Non-
Navigational Uses of International Watercourses, Report of the UN/ECE Task Force on Legal and
Administrative Aspects, Geneva
TANZI, Attila and ARCARI, Maurizio, (2001), The United Nations Convention on the Law of International
Watercourses. A Framework for Sharing, Kluwer Law International, London, The Hague, Boston;
TECLAFF, Ludwik A, (1996), “Evolution of the River Basin Concept in National and International Water Law”,
NRJ, Vol. 36, Sprinng
WOUTERS, Patricia (1997), “Present Status of International Water Law. P.Wouters (Ed), International Water
Law; selected writing of Prof. Charles Bourne, Kluver Law International, London
27
APENDICE I - Jurisprudencia sobre usos y delimitación de las CHI
* Los casos que aparecen en bold en este cuadro son los más frecuentemente citados por la doctrina.
94 Asunto: Jurisdicción territorial de la Comisión Internacional del Rio Oder – sobre navegación –, PCIJ, Series A, nº 23, Series C, nº. 17 (II), document instituting proceedings: Special
Agreement of 30 October 1928. 95
Asunto: responsabilidad del Estado por actos practicados en su territorio, perjudicando otro Estado, ICJ Reports, 1949. 96
Asunto: libertad de navegación, Reports of International Arbitral Awards, Vol. X, p. 466. 97
Asunto: contaminación química del Rhin, TJCE, 30 de noviembre 1976, Sté Bier et Fond. Rheinwater c. Mines de Potasse d'Alsace, Rec. 76.1735 concl. Capotorti, D.77.613, note
Droz, JDI, 77.728 obs. A. Huet. 98
Asunto: Delimitación de fronteras y uso de las aguas del Río Heldmand en la Región del Delta, Mayors St. John LOVETT, and Evan SMITH and Mayor-General Sir Frederick John
GOLDSMID, Eastern Persia, An Account of the Journeys of the Persian Boundary Commission, 1870-71-72, (London, 1876), vol. I, p. 413. 99
Asunto: libertad de navegación en el Rio Congo, PCIJ, Series A/B, nº. 63, Series C, nº 75, 1934 100
Asunto: Delimitación de fronteras marinas. ICJ Reports, 1982. 101
Asunto: responsabilidad del Estado por actos practicados en su territorio, perjudicando otro Estado, Reports of International Arbitral Awards, vol II, p 839. 102
Asunto: Base jurídica de la Decisión del Consejo que aprueba la Convención sobre a Cooperación para la Protección y Utilización Sustentable del Danubio – concepto de «gestión de
los recursos hídricos», STJCE, C-36/98 103
Asunto: Delimitación de fronteras y navegación, MOORE, History and Digest of International Arbitration to which the United States has been a party, Washington, 1898, Vol. V, p.
4706. 104
Asunto: Desvio de agua del Rio Mosa, PCIJ, Series A/B, nº 70, Series C, nº 81. 105
Asunto: Delimitación de fronteras marinas. ICJ Reports, 1984. 106
Asunto: Desvio de agua del Rio Carol – afluente del Lago Lanos, International Law Reports, 1957, p. 101. 107
Asunto: Delimitación de fronteras y regadio, G.F. de MARTENS, Nouveau Recueil Général de traités, 1888, 2ª série, t. XIII, p. 566. 108
Asunto: Delimitación de fronteras marinas, ICJ Reports, 1985. 109
Asunto: Delimitación de fronteras marinas, International Legal Materials, nº 31, 1992, p. 1145 e ss. 110
Asunto: Delimitación de fronteras, Informe del Ministro de las Relaciones Exteriores a la Nación, p. 623, Quito, 1946. 111
Asunto: Proyecto Gabcíkovo – Nagymaros, ICJ Communiqué (unofficial), nº 97/10 bis, 251997. 112
Asunto: Construcción de obras para mejorar la navegación con impactos aguas abajp, International Legal Materials, 1969, pp. 118-143. 113
Asunto: Delimitación de fronteras marinas, ICJ Reports, 1999. 114
Asunto: Polución atmosférica transfronteriza, Recueil des sentences arbitrales, vol. III, pp. 1905-32 115
Asunto: Delimitación de fronteras, ICJ, 1999. 116
Asunto: Conflicto entre varios usos em dos afluentes de la Cuenca del Rio Indo (el Sind y el Punjab) solucionado por Banco Internacional para la Reconstrucción y Desarrollo. Cf.
F.J. FOWLER. “The Indo-Pakistan water dispute”, Yearbook of World Affairs, nº 9, 1995, pp. 101-125; J.G. LAYLIN. “Indus River System Comments”, Proceedings of the American
Society of International Law, nº 54, 1960, pp. 144-152. 117 Asunto: Autorización de construcción por Uruguay de dos proyectos de fábrica de celulosa con posibles impactos en el Rio Uruguay y sin cumplimiento de los procedimientos
previos de consulta y notificación a Argentina. Cf. Argentina v Uruguay en el caso “Pulp Mills on the River Urugay” (13.07.2006) http://www.icj-cij.org/docket/files/135/11235.pdf
Órganos judiciales o extrajudiciales internacionales*
TPJI TJI TPA TJCE Mediadores
Independientes
Rio Oder94
Alemania, Dinamarca, Francia, Gran Bretaña,
Suecia, Checoslovaquia
c. Polonia. (1929)
Canal de Corfú95 Gran-Bretanha c. Albania
(1949)
Caso Faver96
Alemania c. Venezuela.
(1903)
Rio Rhin97
Holanda c. Francia.
(1976)
Rio Helmand98 Afganistán c. Persia.
(1872 e 1905)
Rio Congo99 (caso Oscar Chinn,)
Gran Bretaña c. Bélgica.
(1934)
Plataforma continental100
Túnez c. Libia. (1982)
Isla de Palma101
USA c. Holanda
(1928)
Rio Danubio102 España c. Consejo de
la UE.
(1998)
Rio San Juan103
Costa Rica c.Nicaragua. (1888)
Rio Mosa104
Bélgica c. Holanda.
(1937)
Golfo de Maine105
Canadá c. EUA.
(1984)
Lago Lanos106
España c. Francia.
(1957)
Rio Kushk 107
Gran Bretaña c. Rusia.
(1893)
Plataforma continental108
Libia c. Malta
(1985)
St Pierre and Miquelon109
Canadá c. Francia.
(1992)
Zarumilla 110
Ecuador c. Perú.
(1945)
Rio Danubio111
Hungría c. Eslovaquia.
(1997)
Barragem Gut112
USA c. Canadá.
(1969)
Delimitación territorial e
marítima113 Camerún c. Nigeria.
(1999)
Trail Smelter114
USA c. Canadá
(1941 e 1948)
Kasikili/ Sedudu Island115
Botswana c. Namíbia.
(1999)
Sind e Punjab116
India c. Paquistán.
(1942)
Proyectos de Fábrica de Celulosa en el Río
Uruguay117
Argentina c. Uruguay (2006)
28
Órganos judiciales nacionales
Corte de
Casación
Itália
Tribunal
Imperial
Austria
Tribunal
“Distrital”
de
Roterdan
Holanda
Tribunal
Federal
Suiza
Tribunal
Constitucional
Alemania
Tribunal
Supremo
Argentina
Río Roya118
Société énergie
électrique du
littoral
méditerranéen c.
Compagnie
emprese
électrique Liguri.
(1938)
Wiener-
Neustadt ship
canal 119
Hungría
c. Austria.
(1913)
Río Rihn120
Holanda
c. Francia.
(1979)
Río
Jonabach121
Aargau
c. Zurich.
(1878)
Río
Danubio122
Württemberg y
Prussia
c. Baden.
(1927)
Río Atuel123
La Pampa c.
Mendoza.
(1987)
Tribunal Supremo 124
Estados Unidos
Missouri v. Illinois, 200 US 496 (1906); Kansas v. Colorado, 206 US 46 (1907); Wyoming v. Colorado, 259 US 419 (1922);
Wisconsin v. Illinois, 281 US 179 (1930); Connecticut v. Massachusetts, 282 US 660 (1931); Arizona v. California, 283 US 423
(1931); New Jersey v. New York, 283 US 336 (1931); Nebraska v. Wyoming, 295 US 40 (1935); Washington v. Oregon, 297
US 517 (1936); Wyoming v. Colorado, 309 US 572 (1940); Colorado v. Kansas, 320 US 383 (1943); Nebraska v. Wyoming,
325 US 589 (1945); New Jersey v. New York, 345 US 369 (1953); Texas V. New Mexico, 352 U. 991 (1957); Arizona v.
California, 373 US 546 (1963); Wisconsin v. Illinois, 388 US 426 (1967); Colorado v. New Mexico, 467 US 310 (1984);
Kansas v. Colorado, 475 US, 1079 (1986) e; Texas v. New Mexico, 482 US 124 (1987).
118 Asunto: obras para uso hidroeléctrico con impactos en otros usos aguas abajo, Decisión emitida em 13 de Fevereiro 1939, trad.
Lauterpacht, H. Ed., Ann. Digest Pub. Int. L. Cases, nº. 47, 1938-40. 119 Assunto: Construcción de una presa que perjudica los usos aguas abajo, cf. PONTE IGLESIAS, M.T. (1989) La contaminación
fluvial: cuestiones de responsabilidad internacional, Servicio Central de Publicaciones, Xunta de Galicia, Santiago de
Compostela, p. 59. 120 Asunto: contaminación química del Rihn. Este caso está ampliamente documentado in LAMMERS, J. G. (1984), Pollution of International Watercourses. Martinus Nijhoff Publishers, Boston, The Hague, Dordrecht, Lancaster. 121 Asunto: Construcción de obras que perjudican los usos aguas abajo, Entsch. des Schweizerishen Bundesgerihts (1878), vol. IV, p. 34. 122 Asunto: Infiltración natural das aguas del Danubio en Baden com perjuicio dos usos aguas abajo, The Donauversinkung Case Entsheidungen desReichsgerichts in Zivilsachen („RGZ‟), vol. 116. P.1. 123 Asunto: Usos extensivos del Estado aguas arriba (Mendoza) perjudican aguas abajo. La Pampa c. Mendoza, judgment of Dec. 1987,
International riers and Lakes Newsletter, nº 10, May 1988, p.2. 124 Las referencias a estos casos constan de GRANT, Douglas (1996) “Interstate water allocation”, Waters and Water Rights, Vol. 4, chs. 43–
48, e ; TARLOCK, A.D. (1985), pp.381–411.